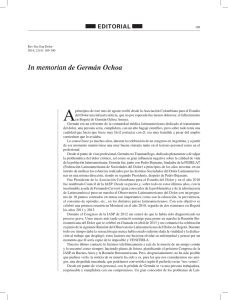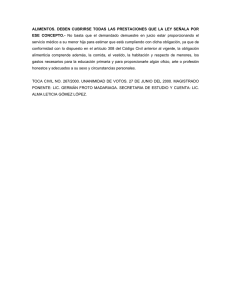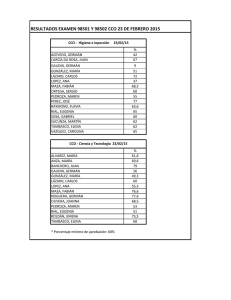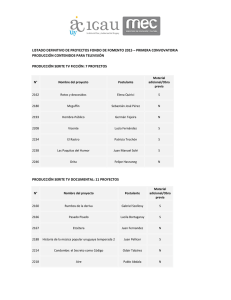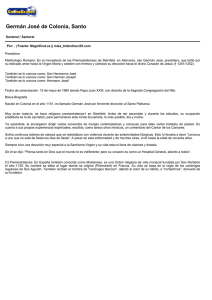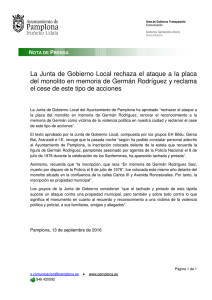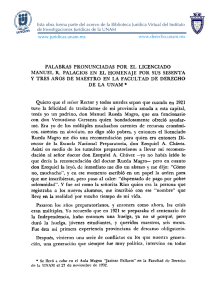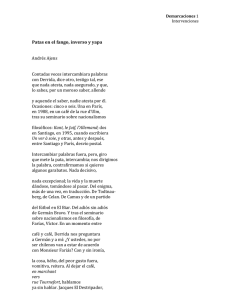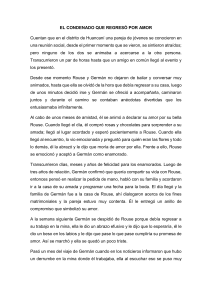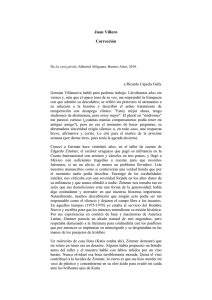PLACENTERA AMARGURA por Selena Soro Era
Anuncio
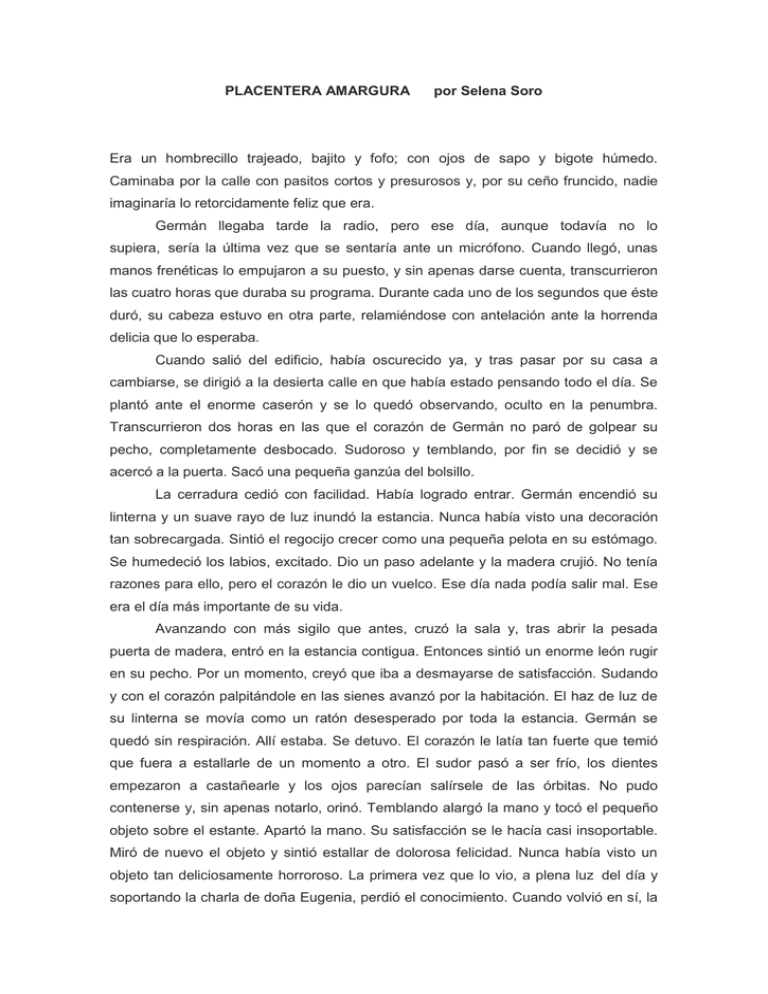
PLACENTERA AMARGURA por Selena Soro Era un hombrecillo trajeado, bajito y fofo; con ojos de sapo y bigote húmedo. Caminaba por la calle con pasitos cortos y presurosos y, por su ceño fruncido, nadie imaginaría lo retorcidamente feliz que era. Germán llegaba tarde la radio, pero ese día, aunque todavía no lo supiera, sería la última vez que se sentaría ante un micrófono. Cuando llegó, unas manos frenéticas lo empujaron a su puesto, y sin apenas darse cuenta, transcurrieron las cuatro horas que duraba su programa. Durante cada uno de los segundos que éste duró, su cabeza estuvo en otra parte, relamiéndose con antelación ante la horrenda delicia que lo esperaba. Cuando salió del edificio, había oscurecido ya, y tras pasar por su casa a cambiarse, se dirigió a la desierta calle en que había estado pensando todo el día. Se plantó ante el enorme caserón y se lo quedó observando, oculto en la penumbra. Transcurrieron dos horas en las que el corazón de Germán no paró de golpear su pecho, completamente desbocado. Sudoroso y temblando, por fin se decidió y se acercó a la puerta. Sacó una pequeña ganzúa del bolsillo. La cerradura cedió con facilidad. Había logrado entrar. Germán encendió su linterna y un suave rayo de luz inundó la estancia. Nunca había visto una decoración tan sobrecargada. Sintió el regocijo crecer como una pequeña pelota en su estómago. Se humedeció los labios, excitado. Dio un paso adelante y la madera crujió. No tenía razones para ello, pero el corazón le dio un vuelco. Ese día nada podía salir mal. Ese era el día más importante de su vida. Avanzando con más sigilo que antes, cruzó la sala y, tras abrir la pesada puerta de madera, entró en la estancia contigua. Entonces sintió un enorme león rugir en su pecho. Por un momento, creyó que iba a desmayarse de satisfacción. Sudando y con el corazón palpitándole en las sienes avanzó por la habitación. El haz de luz de su linterna se movía como un ratón desesperado por toda la estancia. Germán se quedó sin respiración. Allí estaba. Se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que temió que fuera a estallarle de un momento a otro. El sudor pasó a ser frío, los dientes empezaron a castañearle y los ojos parecían salírsele de las órbitas. No pudo contenerse y, sin apenas notarlo, orinó. Temblando alargó la mano y tocó el pequeño objeto sobre el estante. Apartó la mano. Su satisfacción se le hacía casi insoportable. Miró de nuevo el objeto y sintió estallar de dolorosa felicidad. Nunca había visto un objeto tan deliciosamente horroroso. La primera vez que lo vio, a plena luz del día y soportando la charla de doña Eugenia, perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, la anciana lo abanicaba con el periódico del día anterior, y preocupada, vociferaba su nombre. De fondo, se oía el mortecino murmullo de la radio. Germán se excusó rápidamente con doña Eugenia y culpó al calor. Pero a partir de ese día no podía pensar en nada más. Nada de lo que había conseguido tendría sentido si no se hacía con ese objeto. Y ahora allí estaba, por fin ante esa pequeña y horrible masa pero incapaz de mover un solo músculo. De repente, toda su vida pasó ante sus ojos. Su infancia, hambrienta, fría y solitaria; su adolescencia, con los largos días de estudio y las interminables noches de trabajo en la fábrica; y ya de adulto, la dura lucha para hacerse el sitio que sabía que merecía en la radio. Esa era toda su vida. Nunca había habido nada más. Nada más… excepto esa desesperada ansia que lo hacía volverse loco, que lo hacía asaltar una casa en medio de la noche y sudar ante la visión de un mero objeto. Por alguna extraña razón, Germán supo que si se hacía con eso, no volvería a poner un pie en la radio. En ese mismo instante, algo dentro de él murió irrevocablemente y dejó paso a una locura enfermiza e irrefrenable. En su delirio, imaginó su vida sin ese objeto, y la angustia que sintió lo hizo reaccionar. Con un ansia desesperada, lo agarró y lo estrechó fuertemente contra su pecho. Inmediatamente se dio la vuelta y echó a correr, sin importarle ya el ruido. A trompicones, salió a la calle y siguió corriendo, resollando y con el objeto fuertemente agarrado. No fue hasta que llegó a su portal que se dio cuenta de que tenía los ojos anegados en lágrimas. Empujó la puerta que había dejado abierta y subió a zancadas las estrechas escaleras hacia su piso. Abrió la puerta y la cerró tras de sí con un fuerte golpe. Esquivando los muebles se dirigió al centro del salón. Encendió una destartalada lamparilla y miró a su alrededor. La minúscula estancia estaba rebosante de millones de objetos horrendos e inútiles, apilados y repartidos por todas partes sin orden ni concierto: encima de las mesas, en las sillas, por las estanterías, por el suelo… no había un solo rincón donde poder descansar la vista. Germán miraba a su alrededor como si fuera la primera vez. Satisfecho, constató que la casa se le seguía echando encima. El hombrecillo se regocijó en su desgracia. Volvió a humedecerse los labios y, con una sonrisa torcida, avanzó. Con las manos temblorosas apartó un montón de figuritas que cayeron sobre la mesa como fichas de dominó. En su lugar, depositó el pequeño objeto. Dio un pequeño paso atrás. Volvió a mirar a su alrededor y suspiró. Dejó que el caos y el desorden lo inundaran y sintió como la repugnancia y la desgracia lo carcomían deliciosamente. Germán volvió a fijar la vista en el pequeño objeto y, allí mismo, murió de placer.