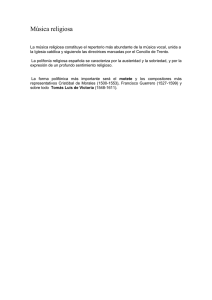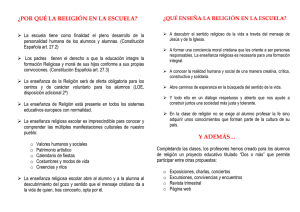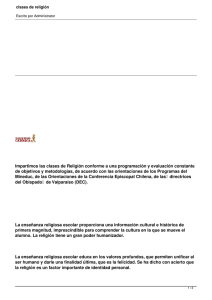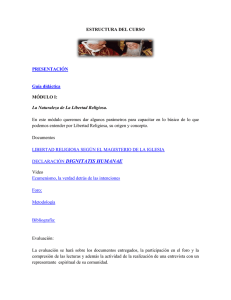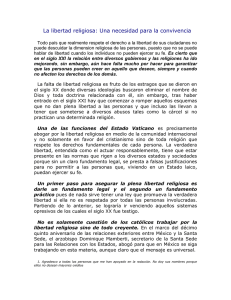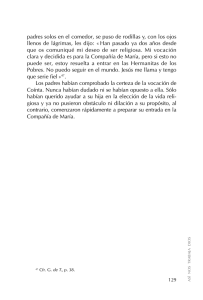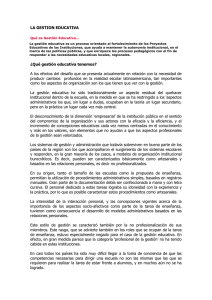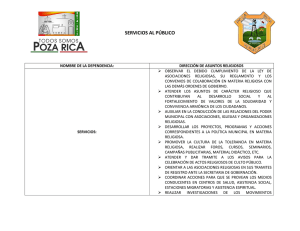la vida religiosa y la jerarquía de la iglesia
Anuncio

JEAN CLAUDE GUY LA VIDA RELIGIOSA Y LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA El Autor, miembro de la Compañía de Jesús de Francia, en este artículo publicado en Etudes, revista de opinión de la misma Compañía francesa, constata que algunos lectores echarán de menos que todavía en sus páginas no se haya comentado la decisión de Juan Pablo II (5.10.81) de diferir el capítulo general de dicha Orden, y de nombrar un «Delegado personal encargado de ejercer la superintendencia del gobierno de la Compañía, descargando así de su responsabilidad al Vicario que había nombrado el P. Arrupe debido a su enfermedad. No pretende, con todo, en este artículo comentar tal acontecimiento concreto, sino reflexionar sobre la situación de la vida religiosa en la iglesia, y más concretamente sobre el tipo de relaciones de ésta con la Jerarquía de la Iglesia. La actualidad del tema no la trae sólo este acontecimiento concreto, sino principalmente el documento «Mutuae Relationis» (1978) escrito conjuntamente por las Congregaciones romanas de los Obispos y de los Religiosos e Institutos Seculares; y por otra la inminente publicación del nuevo Derecho de la Iglesia, que contiene una sección sobre los Institutos de vida consagrada. La vie religieuse dans l’Eglise, Etudes, 356 (1982) 233-248 La aparición en la historia de tanto visible, tiene, sin embargo una Orden religiosa nueva, aunque sea un fenómeno social, y por un aspecto misterioso. NACIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN LA IGLESIA Una germinación no programada Si tomamos tres casos particulares, que por su intensidad podemos considerar como ejemplares de muchos otros, los monjes de S. Pacomio, los hermanos mendicantes de S. Francisco y los clérigos regulares de S. Ignacio, la primera constatación que se nos impone es que tales órdenes no son fruto de una programación. No han nacido de un análisis de las necesidades de la Iglesia o de la sociedad que les era contemporánea; ni son tampoco el producto de la voluntad personal del fundador; ni la realización de una decisión de la jerarquía eclesial deseosa de cumplir mejor su responsabilidad pastoral. Al contrario no podemos dejar de reconocer la iniciativa siempre gratuita y, de alguna manera, inexplicable, del Espíritu de Jesús que, como el viento, sopla sin que se sepa de antemano a dónde va a conducir. Pacomio era un asceta eremita junto a su maestro Palamón cuando "una voz le vino del cielo" ordenándole construir un monasterio. Su maestro se ve obligado a confirmarle: "Yo no te lo puedo prohibir, ya que no viene de ti, sino de Dios", aunque le duela perder a su "hijo querido". Nadie que conozca a Francisco pensará que él pueda haber previsto u organizado la orden que fundó. A partir de la lectura del Evangelio, "impulsado por la fuerza divina" JEAN CLAUDE GUY se comprometió en este género de vida sin pensar que se le juntarían compañeros a los que habría que organizar. Ignacio, convertido a una vida mejor, programa muchos proyectos: penitencias, reforma de algún monasterio, instalarse en Tierra Santa, etc. Pero no puede realizar ninguno. A través de estos fracasos de su propio querer, poco a poco reconoce la iniciativa del Espíritu de Jesús en su vida, y se conforma a ella fundando una Orden religiosa. Es a la inspiración del Espíritu que se debe el nacimiento en la historia de una forma nueva e imprevisible de vida religiosa. Una regla experimentada Un fundador no empieza escribiendo una regla para luego reunir alrededor de sí a unos discípulos. Es al revés: a partir de una inspiración del Espíritu, el "fundador" agrupa discípulos con los que, poco a poco, es conducido a fijar por escrito aquello que, a lo largo de los años, la experiencia común muestra que es la mejor manera de encarnar la inspiración primitiva. El caso más claro es el de La Cartuja, cuya regla, llamada "las costumbres", es decir las instituc iones nacidas de la experiencia, no son escritas por Bruno al llegar a la Cartuja, sino medio siglo después, por el quinto prior. O también el hecho de tres reglas escritas durante la vida de S. Francisco, sucesivamente. Es oportuno mencionar el caso de S. Ignacio. Tras la lenta maduración de su proyecto, redacta con sus primeros compañeros una "Fórmula", primer boceto de la orden naciente, previendo que, en su momento, se redactarían las Constituciones, encargadas por los compañeros a Ignacio. Cuando muere éste, al cabo de dieciséis años, no estaban ni acabadas, ni aprobadas. Y esto provocó dificultades con Pablo IV, quien, para aprobarlas, exigió del primer capítulo general de la Orden dos modificaciones importantes, incompatibles con el boceto aprobado por su predecesor. Saquemos dos consecuencias. La primera: una regla no es un banal conjunto legislativo modificable a voluntad, no se puede hacer válidamente ningún cambio si previamente no se ha verificado que representa, en un contexto nuevo, una expresión mejor de la inspiración fundadora. La segunda consecuencia concierne a la aprobación pontificia. De hecho hasta el IV Concilio de Letrán (1215) la aprobación nunca fue expresada formalmente. A partir de este momento, y como reacción a los grupúsculos "espirituales" de una autenticidad evangélica, a menudo "discutible, se hace necesaria la aprobación; la cual en épocas más cercanas a la nuestra, ha ido excesivamente unida a un juridicismo seco. Pero, en todo caso, esta aprobación significa el reconocimiento de la Iglesia, la autentificación de que tal inspiración recibida por el fundador viene del Espíritu de Jesús. No se trata -o al menos no debería tratarse- de una "autorización administrativa", sino del resultado de un discernimiento evangélico. Al aprobar una regla la autoridad eclesiástica no reivindica un derecho sobre tal regla; al contrario, la reconoce y la recibe como un don del Espíritu para el bien del Pueblo de Dios. JEAN CLAUDE GUY En el interior de la Iglesia visible El reconocimiento de la Jerarquía, que es el sello de la pertenencia a la Iglesia, es tan necesario a la vida religiosa, que puede ser considerado como uno de los mayores criterios de su autenticidad. Todos los movimientos espirituales que a lo largo de los siglos lo han rechazado, alegando que la Iglesia "Institucional" está desfigurada por el pecado y la mediocridad de los hombres, y apelando a una Iglesia espiritual" y "pura", se han ido transformando en sectas disgregadas. Contrariamente los grandes fundadores han experimentado la necesidad de afirmar su pertenencia a la Iglesia, incluso en circunstancias muy dificultosas. Pero tal pertenencia a la Iglesia visible es especialmente fundamental por otro motivo. Para mostrar que, por su misma naturaleza, la vida religiosa es interior a la Iglesia; nacida del Espíritu, es un don hecho a la Iglesia. En este sentido muy profundo, se puede hablar de la naturaleza carismática de la vida religiosa: no al nivel de las actividades (orar, predicar, enseñar, cuidar...) que las circunstancias de cada momento le obligan a desempeñar, sino al nivel de su misma estructura. Jamás se ha señalado tan explícitamente esta perspectiva, como el Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Al mostrar que la vida religiosa, aunque no forme parte de la estructura jerárquica, pertenece inseparablemente a la vida y a la santidad de la Iglesia, subraya su especificidad como "don divino que la Iglesia ha recibido de su Señor". Su función no es del orden de la ejemplaridad, sino del signo. Su finalidad no es ofrecer a los cristianos modelos de santidad. La vida religiosa significa y recuerda permanentemente al Pueblo de Dios "que no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la ciudad futura, el sentido y las esperanzas que éste vive. Aunque el Concilio no use esta expresión, la vida religiosa tiene la función de ser la "memoria evangélica" del Pueblo de Dios a lo largo de la historia. Por tanto, la vida religiosa no es sólo interior a la Iglesia porque reciba de ella su autentificación, sino especialmente en razón de este ministerio específico que acabamos de describir. Una creación continua Una orden religiosa nunca ha terminado de llegar a ser ella misma, y por esto ha de resistir a la tentación de crisparse sobre sus orígenes sacralizados, renovando su confianza en el Espíritu Santo que siempre es nuevo y no da nunca por terminada su obra. Aunque las apariencias a veces muestran lo contrario, no hay nada menos estable, ni menos definitivamente adquirido en la Iglesia, que la vida religiosa. Una regla evangélicamente vigorosa es aquella que, en la continuidad, es capaz de engendrar, sin cesar, nuevas figuras históricas. A veces se trata de una lenta evolución, como en el caso del monaquismo occidental laico, que insensiblemente se ha visto conducido a clericalizarse, mientras que actualmente se despierta un movimiento en sentido inverso, sin querer, por otro lado, reproducir la figura histórica del pasado. JEAN CLAUDE GUY Pero en la mayoría de los casos las evoluciones son más espectaculares. Son las innumerables "reformas" que jalonan la historia de la vida religiosa, no precisamente por un decaimiento del ideal primitivo, sino por la toma de conciencia súbita de un desfase con la sociedad que ha evolucionado, mientras que la orden se ha aferrado a una fidelidad literal a los orígenes. El reformador inspirado retoma, para continuarla, la inspiración primitiva. Una orden religiosa no ha sido fundada una vez por todas: es una creación continua. Nuestra época actual es uno de estos momentos. Por esto el Concilio ha pedido una "reno vación adaptada" y un documento posterior pide que la Jerarquía autentifique el fruto de la renovación. Esta situación pone nuevamente el problema de la relación entre el poder religioso y el poder jerárquico. JERARQUÍA ECLESIAL Y ÓRDENES RELIGIOSAS Desde la novedad eclesiológica que el Vaticano II ha fundamentado y que desde entonces se ha ido desarrollando, uno se ve obligado a plantear de una manera hasta ahora inédita las relaciones entre Jerarquía eclesial y órdenes religiosas. Para constatarlo basta con comparar la Constitución Conditae a Christo (1900) de León XIII que quería concordar los derechos y deberes respectivos de superiores religiosos y obispos, y el Documento sonjunto Mutuae relationes (1978) de las Congregaciones de Obispos y de Religiosos e Institutos Seculares, que supera la anterior preocupación jurídica por fijar las obligaciones recíprocas de dos poderes concurrentes, si no rivales; su deseo es hacer concurrir, para el bien del cuerpo eclesial, los servicios jerárquico y carismático. Y así como el Derecho canónico de 1917 se inspiraba en aquella Constitución, uno podría esperar que el nuevo Derecho retome lo adquirido por el Vaticano II y el Documento conjunto que acabamos de citar. Pero antes de abordar esta cuestión hemos de describir tres modalidades de comprensión de la vida religiosa a lo largo de los siglos. Primera modalidad: testimonios del fervor primitivo La vida religiosa tiene la tentación permanente -casi congénita- de considerarse como superior a la vida cristiana "ordina ria", y por tanto, de erigirse en una especie de iglesia autónoma. Los gérmenes los encontramos ya en Casiano (s. V), que fabrica un mito histórico para hacer remontar la vida monástica a los orígenes mismos de la Iglesia: Después de la muerte de los Apóstoles, la muchedumbre de los fieles empezó a relajarse... (incluso los jefes de la Iglesia) se relajaron... Pero aquellos entre quienes permaneció todavía el fervor de los Apóstoles... empezaron a practicar separadamente lo que recordaban que había sido instituido por los apóstoles para todo el cuerpo de la Iglesia. Los religiosos son presentados como aquellos que no han perdido nada del fervor primitivo y, por ello, son superiores a los otros cristianos, a quienes han de servir de ejemplo. Se habrá notado que entre los cristianos también figuran los "jefes de la Iglesia". Aunque esta imagen haya caducado hoy día, ha dejado en la historia trazos que JEAN CLAUDE GUY no se han borrado aún y la tentación permanente de marginalizarse con respecto a la Iglesia y de considerarse como por encima de la condición ordinaria de los cristianos. Segunda modalidad: modelos de santidad El texto de Casiano ha comprometido las relaciones entre la vida religiosa y la Iglesia (Jerarquía incluida). Se ha considerado a la vida religiosa, no como un lugar entre otros, sino como el lugar prácticamente exclusivo de la vida evangélica perfecta. Gilberto Crispin (s. XII) no duda en escribir que "nadie puede ser salvado si no sigue la vida del monje tanto como pueda". Es la época en que se universaliza la distinción entre la "vía de los preceptos" y la más perfecta "vía de los consejos". Aunque hoy día ningún exegeta encuentra en el evangelio esta distinción, y los teólogos la rechazan, con todo está aún en el lenguaje común, e incluso en el del Vaticano II y en el Documento conjunto antes citado, y parece que en el futuro Derecho de la Iglesia todavía se calificará a la vida religiosa como "vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos". Son fáciles de prever las repercusiones que trae consigo tal concepción, así como el comportamiento de la Jerarquía ante la vida religiosa comprendida así. Se hace comprensible ver a Gregorio IX decidir autoritariamente que el auténtico espíritu que han de vivir los hijos de S. Francisco se encuentra en la Regla y no en el Testamento, e imponer una interpretación de las exigencias espirituales de esta Regla. Lo que hoy sería considerado como una ingerencia indebida e inadmisible era perfectamente coherente con las concepciones de la época: es, en efecto, a la jerarquía de la Iglesia a quien incumbe fijar los modelos de santidad de que tiene necesidad la Iglesia en cada época. Tercer modelo: al servicio de la pastoral Nadie podrá poner en duda que las Ordenes religiosas han contribuido a lo largo de los siglos a la evangelización de la Sociedad y, si acaso, sólo se les podría reprochar no haberlo hecho más todavía. Lo que quisiera notar aquí es la tendencia espontánea de la Jerarquía a utilizarlas como una fuerza pastoral, no tanto complementaria cuanto suplente de las otras, sin preocuparse de la compatibilidad de las tareas encomendadas con la inspiración de su carisma. Y, al mismo tiempo, la tendencia también espontánea de los religiosos a consentir en tal papel, e incluso a reivindicarlo como específico de su vocación. Esta doble tendencia ya se manifiesta en la Edad Media (recuérdense las grandes empresas misioneras de los monjes: Patricio en Irlanda, Agustín en Inglaterra, Bonifacio en Alemania), pero el problema toma toda su dimensión al aparecer las órdenes de los canónigos, las caritativas y mendicantes, y luego los clérigos regulares y los institutos femeninos de estructura análoga. Puesto que sus actividades se desplegaban al exterior (las de los monjes son llamadas ahora "contemplativas", en contraposición a estas "apostólicas"), era grande la tentación de identificarse con las tareas particulares que les eran encomendadas. Y, recíprocamente, la jerarquía era tentada de no apreciarlas más que en función de los servicios "apostólicos". JEAN CLAUDE GUY Cuando los Papas intervienen para autorizar o suprimir una orden lo hacen menos para autentificar el origen "espiritual" de esta orden, o para sancionar sus aberraciones, que porque ello les parece preferible para la propagación de la fe en aquella coyuntura. Tales son los casos de la supresión de las "Damas Inglesas" en 1629 (que fueron de nuevo aprobadas en 1749) o de la Compañía de Jesús, suprimida el 1773 (y restaurada en 1814). Desde esta perspectiva nadie se extrañará que, con el tiempo, cada vez más la particularidad y la inspiración que ha dado nacimiento a una orden, sea relegada a un segundo plano. En el s. XIX, el proceso para el reconocimiento de una orden nueva no versarsá sobre la verificación de su carisma, sino sobre la conformidad a las reglas editadas por el legislador y a las que hay que adaptarse. En 1901 (un año después de la Conditae a Christo) son promulgadas las "normas según las cuales la Sagrada Congregación tiene costumbre de proceder para la aprobación de nuevos institutos de votos simples". Se lee allí que hay que excluir de las Constituciones todo elemento que no sea estrictamente jurídico (textos de Escritura, desarrollos de finalidad espiritual...). En 280 números se presenta el boceto de la Congregación religiosa modelo que concebía la Santa Sede. Desde la eclesiología de hoy, sorprende esta relación entre la jerarquía y las órdenes religiosas y que se hubiera llegado a tal juridicismo. Una nueva manera de plantear el problema Que la relación entre jerarquía eclesial y órdenes religiosas ha de contemplarse de una manera totalmente diferente de la recibida del pasado, lo declara sin ambages, desde sus primeras líneas, Mutuae relationes. Después de notar que las relaciones entre los diversos miembros del Pueblo de Dios, puesta la doctrina conciliar y las mutaciones culturales, son un problema que se ha de. plantear de una manera nueva, dice: Entre estos problemas hay que situar, precisamente, el de las relaciones recíprocas entre los Obispos y los Religiosos, que reclaman un interés particular. Es fácil de comprender la importancia de este texto. Se ha lamentado que este Documento conjunto mantenga la ambigua expresión "consejos evangélicos" y que marque poco la dimensión comunitaria. Uno se puede preguntar también, por qué la triple función del ministerio episcopal, de enseñanza, de santificación y de gobierno, es reconocida, "por analogía" a los superiores mayores. Quizá podamos comprender tales imperfecciones si se sitúa el Documento al término de la historia que acabamos de evocar. Pero el conjunto de su aportación es muy positivo. Apoyándose en el Vaticano II que entiende a la Iglesia, no como una monarquía de origen divino, sino como un "pueblo nuevo que, vivificado por el Espíritu Santo, se reúne en Cristo para ir al Padre", se esfuerza por determinar cómo la Jerarquía, responsable de la "comunión orgánica entre los miembros" de la Iglesia, tiene por función "discernir los dones" y "coordinar las energías". Su papel es, ante todo, de discernimiento, de verificación y de autentificación, no sólo de la inspiración original que da nacimiento a una orden religiosa, sino también de la manera cómo esta orden va traduciendo sin cesar, en los textos y en su existencia, esta iniciativa del Espíritu que, el Documento lo recuerda, es un don hecho a la Igle sia. JEAN CLAUDE GUY De aquí se origina no el "derecho", sino el "deber" de vigilancia y de intervención, en caso de desfallecimiento. La responsabilidad de la jerarquía ya no es presentada como si fuera de orden jurídico, sino como vivificadora del Pueblo de Dios, del cual la cabeza es Cristo. No le corresponde, pues, la intervención autoritaria en el funcionamiento interno de la vida religiosa, desde que ha reconocido que se adapta a las exigencias del mundo contemporáneo y a la inspiración del Espíritu que le dio nacimiento y que le ha sostenido en su existencia. Desde esta perspectiva, la expresión supremus superior de los religiosos "en virtud de su voto de obediencia", que el Código de 1917 emplea para el Papa, deja de ser pertinente, sin que por ello se disminuyan la responsabilidad y la autoridad pontificias. Y en cuanto a los religiosos, éstos son invitados a encontrar la especificidad de su vocación y su lugar en el interior de la Iglesia, tal como hemos insinuado ya más arriba, teniendo en cuenta la eclesiología del Vaticano II que facilita esta resituación. El teólogo J. B. Metz (que no es religioso), dirigiéndose a los religiosos de Alemania, les conjura a que ejerzan en la Iglesia una función de "crítica profética" que, precisa, "su vida en seguimiento de Jesús, no sólo posibilita, sino que exige de ellos". La frase es expresiva; y gustosamente se subraya hoy día la significación profética de la vida religiosa. Importa, con todo, no engañarse sobre la significación de esta palabra. En el Antiguo Testamento la función del profeta era de remitir constantemente al pueblo a su experiencia fundacional del Desierto, cuando existía únicamente porque Dios marchaba con él y le conducía. El profeta no es el detentor de la verdad. En la sociedad no está investido de ningún poder. Habla menos con su lengua que por el compromiso de su existencia; y este discurso que realiza con su vida no viene de él: él lo recibe y lo comparte. Verifica constantemente su autenticidad, confrontándolo con su vocación y sometiéndolo al discernimiento de la Iglesia. La situación es, quizá, inconfortable pero, como lo dice una vez más Mutuae relationes, "la justa relación entre carisma verdadero, prospectiva de novedad y sufrimiento, comportan una constante histórica: es el enlace entre el carisma y la cruz". Es ineludible que surjan conflictos: las órdenes religiosas estarán siempre tentadas de apropiarse el Espíritu Santo y, por este título, a considerarse como de una especie superior, emancipada de la jerarquía. Esta, por su parte, se aventurará siempre a apropiarse las órdenes religiosas, como si de ella recibieran su existencia, y a regirlas sin tener en cuenta la inspiración que las hace vivir. Aunque los conflictos sean dolorosos, han de conducir a unos y a otros a reconsiderar la especificidad de su servicio en el interior del Pueblo de Dios. Así se convierten en uno de los instrumentos gracias a los cuales puede progresar su común fidelidad al Espíritu. Tradujo y condensó: FRANCESC RIERA I FIGUERAS