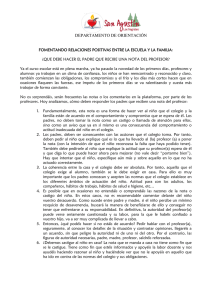Fenomenología de la Eucaristía. Reali
Anuncio
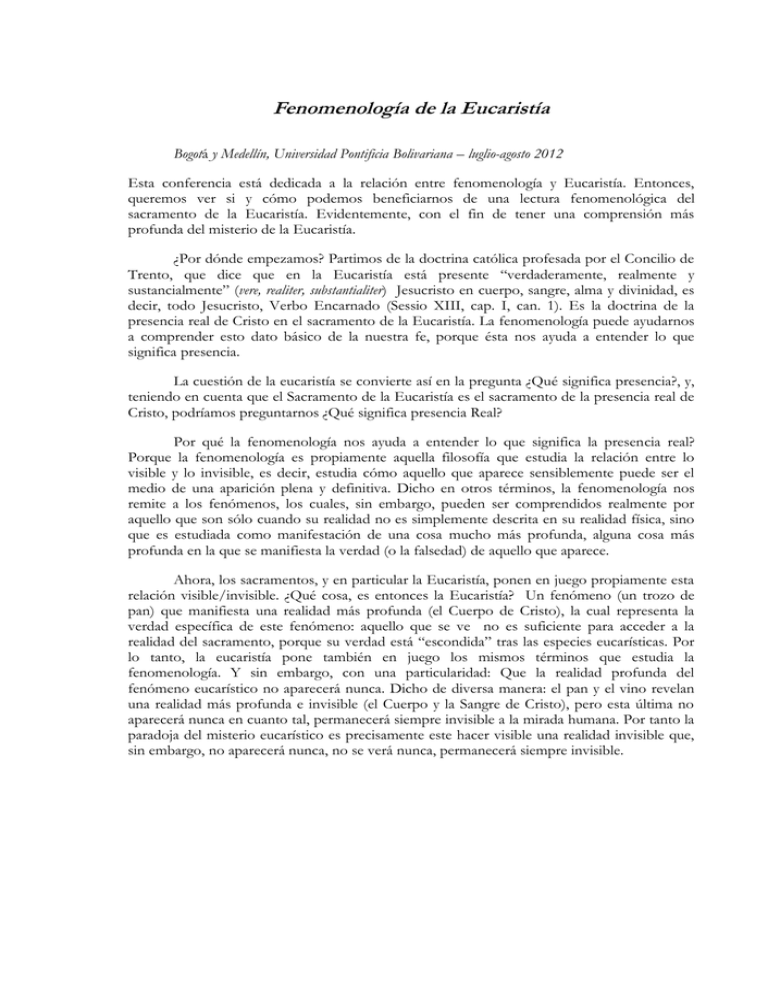
Fenomenología de la Eucaristía Bogotá y Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana – luglio-agosto 2012 Esta conferencia está dedicada a la relación entre fenomenología y Eucaristía. Entonces, queremos ver si y cómo podemos beneficiarnos de una lectura fenomenológica del sacramento de la Eucaristía. Evidentemente, con el fin de tener una comprensión más profunda del misterio de la Eucaristía. ¿Por dónde empezamos? Partimos de la doctrina católica profesada por el Concilio de Trento, que dice que en la Eucaristía está presente “verdaderamente, realmente y sustancialmente” (vere, realiter, substantialiter) Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, todo Jesucristo, Verbo Encarnado (Sessio XIII, cap. I, can. 1). Es la doctrina de la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. La fenomenología puede ayudarnos a comprender esto dato básico de la nuestra fe, porque ésta nos ayuda a entender lo que significa presencia. La cuestión de la eucaristía se convierte así en la pregunta ¿Qué significa presencia?, y, teniendo en cuenta que el Sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la presencia real de Cristo, podríamos preguntarnos ¿Qué significa presencia Real? Por qué la fenomenología nos ayuda a entender lo que significa la presencia real? Porque la fenomenología es propiamente aquella filosofía que estudia la relación entre lo visible y lo invisible, es decir, estudia cómo aquello que aparece sensiblemente puede ser el medio de una aparición plena y definitiva. Dicho en otros términos, la fenomenología nos remite a los fenómenos, los cuales, sin embargo, pueden ser comprendidos realmente por aquello que son sólo cuando su realidad no es simplemente descrita en su realidad física, sino que es estudiada como manifestación de una cosa mucho más profunda, alguna cosa más profunda en la que se manifiesta la verdad (o la falsedad) de aquello que aparece. Ahora, los sacramentos, y en particular la Eucaristía, ponen en juego propiamente esta relación visible/invisible. ¿Qué cosa, es entonces la Eucaristía? Un fenómeno (un trozo de pan) que manifiesta una realidad más profunda (el Cuerpo de Cristo), la cual representa la verdad específica de este fenómeno: aquello que se ve no es suficiente para acceder a la realidad del sacramento, porque su verdad está “escondida” tras las especies eucarísticas. Por lo tanto, la eucaristía pone también en juego los mismos términos que estudia la fenomenología. Y sin embargo, con una particularidad: Que la realidad profunda del fenómeno eucarístico no aparecerá nunca. Dicho de diversa manera: el pan y el vino revelan una realidad más profunda e invisible (el Cuerpo y la Sangre de Cristo), pero esta última no aparecerá nunca en cuanto tal, permanecerá siempre invisible a la mirada humana. Por tanto la paradoja del misterio eucarístico es precisamente este hacer visible una realidad invisible que, sin embargo, no aparecerá nunca, no se verá nunca, permanecerá siempre invisible. 1. La presencia en la experiencia humana Ahora, nosotros probaremos a usar la fenomenología – como acabo de decir – para intentar comprender esta particularidad de la Eucaristía. Sin embargo, antes es preciso dar un paso atrás y poner la cuestión no directamente a nivel teológico, sino a nivel humano. En otras palabras debemos preguntarnos “¿qué significa presencia en la vida humana?” También aquí, en este punto de partida – por decirlo de algún modo – “desde abajo” es importante: se debe mostrar que la presencia, así como la realizan los sacramentos cristianos, no es diferente a lo que la experiencia humana puede documentar. Ahora bien, según la economía del mundo, el nuestro, aquel que la filosofía y las ciencias humanas intentan pensar, presencia y cosa no siempre coinciden. La mayoría de las veces las cosas que nos rodean no poseen presencia, a no ser que por presencia se entienda el puro y inexorable hecho de encontrarse aquí o allá, ahora o en otro momento. Puede parecer extraño, pero es así: la realidad material de las cosas no es suficiente para poder afirmar que éstas están presentes. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor: un hombre escribe una carta a su mujer. Él la escribe sobre una hoja con una pluma, o bien con el computador o con una máquina de escribir. Todas éstas son cosas (la pluma, la hoja, la máquina de escribir) que, sin duda poseen una realidad física cuantificable y medible. Sin embargo estas cosas no poseen presencia. ¿Porqué? Porque el hombre puede escribir con otra pluma, con otra máquina de escribir, sobre otra hoja, pero para su mujer nada cambiaría del sentido, de las ideas, que le ha querido transmitir. ¿Qué significa todo esto? Significa que esa carta posee una presencia – o sea que llega a ser signo de la presencia del hombre para su mujer – solo en virtud del hecho de que esa hoja de papel transmite el amor de este hombre a esta mujer, y este amor es independiente de la pluma y del papel. La carta no es interesante en cuanto cosa (es decir, en cuanto hoja de papel escrita a mano o con la pluma), sino que es interesante para esta mujer sólo en la medida en que es mediación de la presencia de su hombre. Tanto es así que las cartas de amor se conservan celosamente y no se botan; y esto sucede porque se quiere conservar su contenido, no el papel ni la pluma con las que han sido escritas. La hoja de papel no posee entonces presencia, pero asegura la mediación entre el hombre y su mujer. Incluso la hoja podría cambiar, la pluma podría ser otra, y sin embargo nada cambiaría en el significado de esa carta. Podemos, por tanto, llegar a la primera conclusión de nuestro razonamiento: las cosas existen, deben existir, pero éstas —en cuanto cosas— no tienen ninguna presencia (en el ejemplo que pusimos: la presencia del amado para la amada). Para probar todo esto podemos traer la experiencia que cada uno de nosotros hace del hecho que en la banalidad de la vida cotidiana se dan muchas cosas que no tienen ninguna presencia. Pero éstas no tienen presencia no porque les falte la realidad física, sino porque tienen sólo realidad física. 2 Pensad en el cemento de las ciudades, en el ruido del tráfico, en el murmullo de la muchedumbre: todas estas cosas que existen (ninguno puede decir lo contrario), pero que permanecen para nosotros ausentes, ausentes porque no nos comunican ninguna presencia y, por lo tanto, nosotros no nos sentimos atraídos por ellas. Las miramos con una mirada que justamente llamamos ausente, ausente porque no tienen ninguna presencia, ocupan solamente el espacio de la realidad física. Y viceversa, para tener la presencia se necesita ocupar un espacio no físico, pero sí inmaterial, invisible, espiritual. Podemos decir que la presencia no se avecina nunca a nosotros como una cosa física, más aún podemos incluso afirmar que la presencia no necesita casi nunca de la realidad física. Y esto se entiende bien si se considera la experiencia más importante de la vida del hombre: el amor. “¿Cómo se realiza la presencia de la amada para el amado?” La respuesta a esta pregunta es una sola: no basta ver, es necesario mirar. ¿Qué significa no contentarse con ver, sino mirar? También en este caso un ejemplo puede ayudarnos a entenderlo. Imaginaos que yo os muestro una foto de mi madre. Vosotros la tomáis en las manos e iniciáis una serie de consideraciones: - Veis una señora de casi setenta años; - Veis si es rubia o morena; - Si tiene cabellos largos o cortos; - Veis si lleva lentes o no, y así… ¿Qué veis entonces? Veis lo que todos pueden ver. La “cosa”, que es la fotografía (porque de esto se trata), permitiría ver a aquella señora desde un punto de vista universalmente accesible, pues es visible para todos. Pensad, en cambio, qué sucede cuando yo tengo en mi mano la foto de mi madre. También yo veo una señora de setenta años, morena, con anteojos, pero más allá de esto yo pudo ver algo más que vosotros. Yo veo a mi madre, yo veo su afecto por mí, vienen a mi mente miles de momentos de mi vida en los que he experimentado su amor. De repente la misma “cosa” resplandece con una luz nueva. También yo – lo repito – veo una señora de cierta edad, rubia o morena, con o sin anteojos, pero al mismo tiempo yo alcanzo a ver algo más que todos vosotros: veo a mi madre, veo su afecto por mí, veo la historia de su amor. En pocas palabras: veo aquello que vosotros no podéis ver – podemos decir que yo veo lo invisible, veo aquello que a vuestros ojos permanece invisible. ¿Por qué? Porque yo no sólo veo aquella foto, sino que la miro. Y cuando yo no sólo veo sino que miro, entonces esa cosa (la foto que es también un pedazo de papel) llega a ser para mí una presencia: en este caso la presencia del amor de mi madre por mi vida. 3 Y yo conservo celosamente esa foto porque para mí es una presencia, mientras que vosotros bien podríais botarla. ¿Por qué? Porque es solamente un trozo de papel en el que se ve a una señora de tantas, nada más. Amar, entonces, significa mirar la presencia de la amada. Amar significa ver aquello que para los demás permanece invisible, amar es ver lo invisible. Sin esta mirada no hay amor. Sin esta mirada se ve sólo un cuerpo privado de toda presencia. Y un cuerpo privado de toda presencia decae fácilmente en el rango de una pura cosa: puede ser un cadáver, un paciente (para la medicina) o bien el cuerpo de una prostituta. En todo caso queda sólo una cosa para seccionar, para analizar o para pagarle. Una cosa de la cual ni siquiera es importante conocer el nombre: es suficiente un número (para las estadísticas) o es suficiente apenas un sustantivo abstracto (mujer, paciente…) La presencia de la amada para el amado está, por tanto, ligada estrechamente a este mirar. Y mirar significa: En negativo: no contentarse con ver aquello que todos pueden ver, y, por tanto, no tratar al otro como una simple cosa. En positivo: mirar, es decir tratar de ver más allá de aquello que todos pueden ver y, por tanto, tratar de ver lo invisible. 4 2. La «Presencia» Sacramental de Cristo Demos ahora un paso adelante y veamos cómo aplicar este discurso a los sacramentos. La cuestión debe ser insertada en un contexto bien preciso, que es el de la teología de la Revelación Entre otras cosas, recordémonos que el llamado “principio de Revelación” es el punto de partida de toda la teología contemporánea, sea católica o protestante. El autor más significativo de esta revolución copernicana del método teológico es el teólogo reformado Karl Barth (1886-1968), que, reaccionando al excesivo racionalismo de la teología liberal, afirmó que el único acceso a la realidad de Dios es Dios y su revelación. Desde entonces la teología – primero la protestante y después la católica (con la constitución dogmática del Concilio Vaticano II Dei Verbum) – se hizo consciente de que su método encontraba su indiscutible punto de partida en la revelación, o sea en la modalidad con la que Dos mismo había decidido mostrarse al hombre. En dos palabras: para hablar de Dos se debe partir de Dios. Ahora bien, la teología de la revelación impone una consideración: la automanifestación de Dios ha hecho posible que Dios se hiciese visible. Dios – que por esencia es invisible – ha entrado en el campo de lo visible, ha entrado en el mundo de lo visible y se ha hecho visible. Dios ha tomado un rostro, a través de las etapas de la historia de la salvación, hasta revelarse en plenitud en el rostro del hombre Jesús de Nazaret. En Él Dios – que como dice el prólogo de san Juan, no has sido visto por nadie (Juan 1:18) – se hizo visible: llegó a ser hombre. Y podemos decir que el hacerse visible de Dios ha ido mucho más lejos. Dios no sólo se ha hecho visible en un hombre, sino incluso en una cosa: en la eucaristía, o sea en in pedazo de pan y en un sorbo de vino. Allí Dios está presente y visible. ¿Qué ha comportado este hacerse visible de Dios? Ha supuesto un riesgo terrible para Dios. En efecto, haciéndose visible, Dios se ha expuesto a la indiferencia humana, e incluso al desprecio humano. Dios ha corrido el riesgo de ser tratado como una simple cosa: una cosa que se puede dejar del todo indiferente al hombre y que puede ser incluso despreciada. De frente a la revelación de Dios, en efecto, se puede permanecer estupefactos y conmovidos (y por lo tanto se puede adorar su presencia) o en cambio se puede permanecer del todo indiferente. Puede darse incluso la posibilidad de que no nos percatemos ni siquiera de su presencia. ¿Cuántos – entre los millares de personas que han encontrado a Jesús a lo largo de los caminos de Palestina – se dieron cuenta de la presencia de Dios en Jesucristo? 12 Existe, por tanto, una ley aparentemente paradójica, pero verdadera: cuanto más se deja ver Dios, menos se le ve; cuanto más sale al encuentro de los hombres, tanto más se hace ver, mucho más se condensa – por así decir – en una cosa, más se expone Él a la desatención de los hombres y muchas veces al rechazo y al desprecio. La posibilidad de que ni siquiera nos demos cuenta de su presencia es real, y encuentra su condición (de posibilidad) en la misma auto-manifestación de Dios. Con nuestra angosta y misera medida de juicio no entenderemos nunca el porqué de este riesgo tan poco razonable; nos parecerá una estupidez incomprensible, sin saber que una “estupidez” así (1 Cor 1, 22) se puede hacer solo … por amor. 5 3. Dejar que la presencia se haga presente Cuanto más se deja ver Dios, menos se le ve. El problema es, entonces, comprender cómo evitar este riesgo y, cómo, llegar a reconocer, en cambio, la presencia de Dios en el mundo visible. Con este propósito, como siempre, es importante ante todo entender qué es lo que no se debe hacer. Para comprender esto, leamos juntos un breve pasaje del Evangelio de Mateo: Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí y, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. «¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto?». Y se escandalizaban por causa suya. (Mt.13, 53-57). «Terminate queste parabole, Gesù partì di là e venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: “Da dove viene mai a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?”. E si scandalizzavano per causa sua» (Mt. 13, 53-57). La perícopa evangélica, siendo sintética, muestra un episodio importante en la vida de Jesús: el rechazo de sus paisanos. Un hecho que debe haber afectado dolorosamente a Jesús, porque Él se dirigía directamente a quienes le conocían y le habían visto crecer. Un acontecimiento que representa por tanto un aspecto decisivo de la misión de Jesús, y que representa también el paradigma de todos los rechazos que Cristo habría de encontrar en su vida, visto que está en juego precisamente el reconocimiento de la presencia de Dios en la persona de Jesús. Por qué los conciudadanos de Jesús no lo han querido acoger? ¿Por qué los nazarenos no han sabido reconocer en Él la presencia de Dios? ¿Por qué ellos no se dejaron persuadir ni siquiera por los milagros que Él había realizado? Por el simple hecho de que ellos creían que lo sabían todo sobre Jesús: sabían quién era su padre, su madre y sus hermanos. Pensaban que todo aquello que ellos ya sabían sobre Jesús fuese suficiente para conocer realmente a Jesús. Y, ¿qué cosas conocían ya de Jesús? Conocían aquello que todo el mundo podía ver: quién era su padre, su madre y sus hermanos. Así, frente a cualquier cosa que iba más allá de lo que ellos ya sabían; ellos no lo aceptaron. No aceptaron que en Jesús pudiera haber algo más de aquello que todos podían conocer, algo más de aquello que todos podían ver. Para ellos Jesús era sólo aquello que cada uno podía ver: era el hijo del carpintero y de María. Por esto las palabras de Jesús – dirigidas a llamar la atención sobre una dimensión de su existencia irreducible a estos datos – eran rechazadas. La paradoja de la autorrealización de Dios tomaba forma cada vez más: Dios estaba presente en medio de los hombres, era visible a sus ojos, pero su presencia no era percibida. 6 ¿Por qué? De nuevo una vez más, porque se contentaban con ver al que todos podían ver, negándose a mirar la única realidad verdaderamente digna de ser vista: la invisible. Ante Cristo nuestra mirada se encuentra, por lo tanto, en una situación absolutamente única: estamos obligados a dirigir nuestra mirada más allá de lo visible, mas el invisible que debemos y (se espera) queremos alcanzar con la mirada aparece sólo como visible. En otros términos, de frente a Cristo, así como de frente a la hostia consagrada o a cualquier otro sacramento, nos damos cuenta de cuan insensata y presuntuosa fue la actitud de los nazarenos, pero a la vez les entendemos, porque nos damos cuenta de que era difícil – si no imposible – reconocer la presencia de Dios en el “hijo del carpintero”. En el fondo no había y no hay nada tan evidente en lo visible como para obligar al hombre a mirar a lo invisible: « ... ni siquiera si uno resucitara de entre los muertos» (Lc. 16,31). De esta manera parece que la realidad que nos presenta Dios sea tan “real”, tan visible que nos impide reconocer su presencia. Y sin embargo no debe olvidarse que el misterio de la encarnación ha sucedido «para que conociendo a Dios visiblemente, por medio suyo seamos llevados al amor de las cosas invisibles» (Prefacio I de Navidad) y, por lo tanto, para darnos un signo definitivo de su amor. En consecuencia, para recibir la “cosa” en la que Dios se dona realmente, es necesario recibirla no solamente como una “cosa real”, sino como la “realidad” manifiesta del amor: se debe recibirla así como se da, lo que equivale a mirar la presencia como se deja ver, por lo tanto a MIRARLA COMO DIOS LA MIRA. Solo de este modo la distancia infinita entre nuestra mirada y la presencia es colmada con el don de la presencia misma; lo visible no es ya solamente el muro sobre el que se rompe nuestro deseo de presencia y donde se certifica la arrogancia de nuestro saber limitado, sino que mostrará el esplendor de una luz que deslumbra a “los sabios y a los inteligentes”, pero revela a “los pequeños” (Mt.11, 25) «aquellas cosas que ni el ojo vio ni el oído oyó» (Is. 64,3; 1 Cor. 2,9). En el fondo es la misma situación de la mujer amada: para acogerla como presencia (y por tanto no reducirla a “cosa”), debe ser mirada como la mira su amante. Reducirla a “cosa” significa verla como los otros – que no la aman – la ven, y por tanto mirarla independientemente de cómo se deja ver. Nada más que esto permite aparecer al amor, y Dios – que “es amor” (1 Juan. 4, 16) – no ha querido hacer excepciones. Al hombre no le queda más que mirar la presencia de Dios como Él mismo la mira, es decir, DEJAR QUE DIOS SE HAGA PRESENTE TAL Y COMO ÉL QUIERE HACERSE PRESENTE. 7 4. Mirar con los ojos de Dios ¿Bajo qué condición el hombre puede dejar que Dios se haga presente tal y como Él quiere hacerse presente, puede dejar que Dios llegue a hacerse presente tal y como Él quiere, aprendiendo a mirarla como la mira Dios? El ejemplo de los paisanos de Jesús ya ha mostrado hasta qué punto la presencia sea irreducible a la realidad material que está a los ojos de todos. El hombre la reconoce en el momento en que acepta que no la conoce todavía, cuando – parece paradójico, pero es así – consiente en dejar actuar libremente a Dios como Él quiere. Muchos en el tiempo de Jesús esperaban un Mesías que liberara al pueblo de Israel del dominio romano, y, sin embargo, apenas se encontraron de frente al Mesías no lo acogieron: era muy distinto de cómo ellos esperaban que fuese, era “sólo” el hijo del carpintero y de María. No han tenido la humildad de reconocer que la modalidad con la que Dios se quería hacer presente a su pueblo la podía decidir sólo Dios. Para tener esta humildad, es necesario ser pobre, o sea que es preciso despojarse de la presunción de decidir la forma de la manifestación de Dios y acoger en la alegría y en la fe la decisión irrevocable de Dios: el hombre Jesús de Nazaret. «Aquel que reconoce que Jesús es el hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios» (1 Juan 4,15). La contemplación (porque de esto se trata) de la presencia de Dios consiste por tanto en recibir una teofanía permanente: re-transformar, por así decirlo, la manifestación absoluta en la que Dios, revelándose, se ha “hecho real” hasta mostrarse en una cosa, en la presencia radiante de gloria de Dios mismo. Nuestra mirada debe elevarse desde la materia sacramental al cuerpo físico de Cristo; desde éste a su rostro de Verbo hecho carne; por último, hasta la Hipóstasis del Padre, del cual Él es la imagen que “irradia su gloria” (Cfr. Hebreos 1,3). Si la manifestación de Dios ha sido una progresiva y constante kénosis, el hombre ha de ascender por la escala por la que Dios ha bajado: leer en Su auto-revelación la sobreabundante gloria original de Dios. Sencillamente, se trata de entrar realmente en la presencia, de habitar en la morada de la caridad abierta por la resurrección, para poder ver un hombre y un pedazo de pan y reconocer a Dios. El hombre debe darle, entonces, a la realidad de una “cosa” la presencia que le pertenece. Levantando su mirada, el viviente debe, de algún modo traspasar la cosa, cuya realidad disimula el don, para percibir ahí la presencia de Dios. ¿Cómo lo lograremos? Se puede pensar en la dificultad de nuestra mirada puesta en un cuadro expuesto en un museo; también aquí la realidad esconde la presencia: se ven unos colores, unas superficies, unas líneas. Para distinguir en ello unas formas, unos espacios organizados, es preciso ante todo transformar una sensación en percepción y, sucesivamente, saber ponerse en el punto, invisible pero real, distante algunos pasos del lienzo, justo allí desde donde el pintor ha querido que se contemplase: se trate de pintura figurativa o abstracta, el cuadro debe ser mirado como lo ha mirado el pintor. También en este caso es necesario ver lo invisible y esto requiere atención, tiempo, cultura, pero – sobre todo – un poco de amor. La dificultad que se experimenta al mirar una pintura, cuya realidad queda limitada por el irreductible carácter de ficción que ésta posee, se acrecienta cuando se ha de ver un rostro y reconocer un amor. El esfuerzo, al fin, progresa hasta el infinito apenas nuestra mirada, cayendo sobre la cosa donde se incorpora y se condensa Dios, debe reconocer la gloria de 8 Dios mismo. En este caso, la distancia que hay que tomar y recorrer llegaría a ser definitivamente impracticable, si Dios mismo no viniera en nuestra ayuda: «se escuchó una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me he complacido”» (Marcos 1,11). Esta es la mirada de Dios sobre la humanidad de Cristo, y este es el único modo de ver al hombre Jesús y de reconocer en él la presencia de Dios: Mirarlo con la mirada de Dios, mirarlo como lo mira Dios, el Padre. Teológicamente se llama don del Espíritu Santo. Pedir el don del Espíritu Santo significa pedir que el Espíritu (Dios mismo) nos haga mirar las cosas como las mira Dios. Nos haga mirar al hombre Jesús de Nazaret y reconocer en Él al Hijo predilecto, nos haga mirar un trozo de pan y reconocer en él la presencia de Dios entre los hombres. Abreviando: nos haga mirar toda la vida como la mira Dios. Entonces todo cambiará, todo será visto con una nueva luz, incluso el dolor y la muerte será diferente de aquello que todos ven. Lo miraremos con los ojos de Dios. Se trata, por tanto, de entrar en la dinámica intra-trinitaria, lo que sólo es posible a partir del Espíritu «que el mundo no puede recibir porque no lo ve» ( Juan 14,17). Nada, excepto el Espíritu, es necesario para ver la “cosa” en la que Dios se abandona, porque el Espíritu – que conoce al Hijo como lo conoce el Padre y conoce al Padre como lo conoce el Hijo – nos enseña a mirar la realidad de la materia sacramental como la presencia de la gloria del Padre. Como un pintor nos enseña a mirar sus lienzos, para poder discernir en el desagradable espectáculo de las líneas, de las formas y de los colores, la presencia que se hace visible, así el Espíritu, lentamente – porque nosotros somos refractarios a una tal educación de los ojos, que mueve más el corazón que las pupilas – nos prepara para ver como conviene, para conocer «como es necesario conocer» (1 Corintios, 8,2). El descenso infinito del Hijo en la realidad, que nos manifiesta al Padre, es “compensada” sólo por el infinito ascenso del hombre que – en el Espíritu y gracias al Espíritu – ve aquello que únicamente puede Dios ver. Éste es el concepto de presencia que la revelación e Dios pone y que se ofrece como única posibilidad de acceso a la acción sacramental. La Iglesia no ha dejado nunca de afirmarlo con respecto a todos los sacramentos pero en particular para la Eucaristía cuando ha establecido usar el término transubstanciación para indicar la modalidad de la presencia de Cristo en el sacramento del altar. ¿Qué significa aquí transubstanciación sino el reconocimiento de que aquello que se ve no es suficiente para especificar la identidad de aquello que está efectivamente en juego en la Eucaristía?. Transubstanciación, entonces, quiere decir que reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía está en un plano substancial, es decir a un nivel más profundo de aquello que todos pueden ver. La fe es precisamente la disposición del hombre que consigue ir más allá de aquello que está a la vista de todos: se ve un pedazo de pan, se reconoce el cuerpo mismo de Nuestro Señor Jesucristo. 9