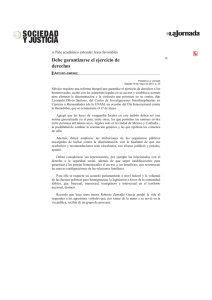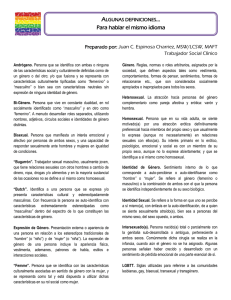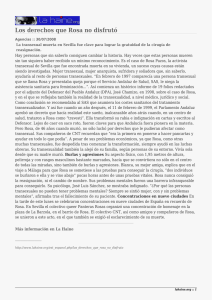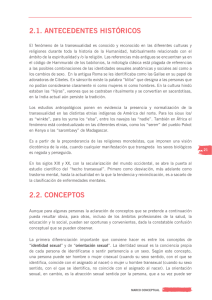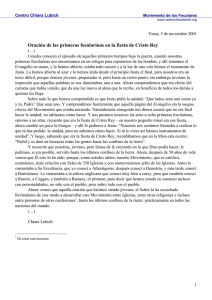1 1 LA BELLA ESTOICIDAD DE SER DIFERENTE. Por: Ericka
Anuncio

1 LA BELLA ESTOICIDAD DE SER DIFERENTE. Por: Ericka Villegas Coordinadora editorial de Opción Bi Resumen: En ocasiones, me da por reflexionar sobre lo paradójico que me parece el que nuestro medio social nos esté constantemente bombardeando con ideas sobre la importancia de la individualidad, sobre cómo es necesario y deseable reconocernos entes libres, independientes e, incluso nos alienta a convertirnos en transgresores de esquemas convencionales, dotando a este deseo de cargas incluso, francamente románticas sobre la bella estoicidad de ser diferentes. De este modo, nuestros modelos a seguir, llámense santos, mártires, héroes nacionales, universales y ficticios, nos son presentados como adalides que han contravenido con la imperfección de su tiempo, para crear pensamientos, ideas y sistemas que se eleven por sobre lo anterior con la majestad de su visión casi mesiánica, instituyendo verdades incuestionables que tienen que ser defendidas a su vez, contra una pujante barbarie de seres teóricamente inadaptados que, al no comprenderlas, las cuestionan y se presentan en apariencia, como indeseablemente disidentes. Dentro de esta paradoja, incluso podemos hallar formas oficiales de discrepancia; contraculturas socialmente asimiladas, expresiones políticas y artísticas que, buscando respeto a su derecho a diferenciarse, se convierten, por un lado en cerradísimos espacios puristas donde quien difiera de la idea común es segregado, y por otro, en corrientes de pensamiento y acción susceptibles a ponerse de moda. Luego entonces, las personas, convertidas en masa sin identidad, harán lo posible por transmutarse en un vasto e inverosímil grupo de transgresores uniformes. Existe pues, un modelo ideal para ser rebelde, un fenotipo deseado, una vestimenta apropiada, una expresión artística imprescindible y un marco de aleccionamiento reaccionario disimuladamente permitido. Cuando vuelvo de mi ensimismamiento, me encuentro en un mundo polarizado, un mundo de opuestos, aparentemente irreconciliables, pero sospechosamente complementarios y donde ni los puntos medios, ni las disyuntivas a una línea recta que también carece de 1 2 segmentos intermedios, tienen lugar. ¿Cómo, en un espacio donde sólo conviven lo sublime y le execrable, vivirme humana? ¿Cómo me encuentro yo, cómo nos encontramos todas las personas que, irremediablemente distintas, estamos sin cabida en los modelos contradictorios en que se asimilan tajantemente la semejanza y la diferencia? ¿Mi cotidianidad? Soy morena, de rasgos indígenas en una latitud, artificialmente sajonizada, soy zurda en un mundo diestro, soy mujer en un contexto masculino, soy transexual feminista en un medio donde las demás mujeres feministas, leen mi condición como una infiltración masculina (Como si la convicción tuviera genitales) No tengo religión, pero tengo Dios en un mundo donde vives y mueres solo por obra de cruz o espada, soy baterista de rock ante un colectivo transexual que se estandariza en cánones de hiperfeminidad soy bisexual donde sólo la homosexualidad se permite contravenir el ideal heterosexista. Soy, pues, una vaga y fugaz palabra que busca una enunciante propicia. Cuando adolescente, pasaba mis noches soñando con las palabras de Herman Hesse, el autor favorito de mis primeras lecturas sin saber que un día, su eco sería mi ruta y mi destino su sentencia: "El que quiere nacer, tiene que romper un mundo". Y heme aquí, rompiendo el molde de mí misma para renacer más viva, transgrediendo a la vez, el paradigma… y la disidencia. LA BELLA ESTOICIDAD DE SER DIFERENTE Aquella tarde en que por casualidad me encontraba en ese sitio, no pude menos que recargarme y atisbar; mis manos se crisparon, asidas a la reja metálica y mis labios y nariz traspasaron un lugar que de tiempo atrás, por mi condición de mujer, me estaba vedado. Observé como quien hurga en la infinidad del cielo, soñando en convertirse en ave. Olí, viví, sentí de alguna manera subjetiva el juego de fútbol en que mis compañeros de oficina se enfrascaban y con ello, palpé el ensueño que me llevó ahí, casi de verdad, un poco menos mentira que ilusión, inalcanzable fantasía ¿Quién me lo hubiera dicho tiempo atrás? Recordé los tiempos de mi infancia en que solía jugar en el equipo de fútbol de la escuela, cuando todo, —Excepto aquel juego con su acariciada libertad de vuelo—. Estaba cubierto por el velo de la prohibición. Caer en cuenta de los días en que tenía 2 3 prohibido ser y vivir, me hizo volver a los tiempos de la escuela. Recordé justo el primer día en que con muchos trabajos podía recargarme para escribir con la mano izquierda en un pupitre diseñado sólo para quienes usaban la derecha. —Cosas del diablo— solían decir mis vecinas, ante la sola mención de mi condición zurda —Peor aún... ¡Comunismo!—. Mi madre solía atarme la mano izquierda a la espalda para obligarme a escribir con la derecha, remedio que jamás funcionó, porque, al menor descuido me desataba —Cabe aclarar que mi madre jamás lió demasiado fuerte— y reanudaba mi labor usando la única mano que, paradójicamente, para mí era diestra. Fue así como libré mi primera lucha en beneficio de mi propia forma de ser minoría, mi primera lucha por “la izquierda”. Evoqué también la soledad; evoqué las tardes cuando mi madre, —enfermera y con turnos agobiantes—, me dejaba a cargo de una mujer a quien adopté como abuela. Mi abuela Lupe era prácticamente una anciana: Amorosa y tierna pero con muy poca vitalidad por lo que, mientras tejía en otra habitación, me dejaba jugar a mi anchas por la casa, más sin compañía. En aquellos tiempos soñaba en secreto, con que yo no era yo, sino... No sé... Alguien distinta. Hurgaba por la casa en busca de mí misma; encontraba en algún rincón —comúnmente debajo de la cama— a mis pies, en un armario, a mi cuerpo y... frente al espejo... una sombra: Mi faz, eternamente evasiva, prófuga de mi propio atisbo. Puede decirse que me conocí por partes, cubierta y deliciosamente abrumada por lo vestidos de mi madre, cuya talla me venía al cuerpo y me excedía, calzando unas zapatillas de tacón mientras me fantaseaba quizás 10 años mayor, pero sin rostro. Recuerdo también las noches en vela, de plegaria, de súplica desesperada en oración para que el milagro al fin sucediera: “Dios mío, por favor, que cuando despierte me haya convertido en niña”, y es que, no puedo recordar una imagen más desolada que la de aquel niño que fui, fincando su fe, su esperanza y la ilusión más cara de su vida en un milagro con nulos visos de acontecer. Cada mañana, sin excepción, la desilusión me daba los buenos días; de nuevo yo, triste, al borde del llanto, tenía que fingir entereza… Aún más: Felicidad. ¿A quién puede importarle el sueño imposible que perturba la paz de un niño solitario? ¿Y si mis padres se enteraran? ¡Ni pensarlo! A final de cuentas yo era el orgullo de mi padre, el mayor de sus hijos varones y, por tanto, el depositario de los privilegios y responsabilidades del primogénito. 3 4 Una de las primeras lecciones que recibí en la escuela marcó mi vida de forma decisiva: “Sólo quien se mantiene fuerte sale avante”. Luego de que le rompí la nariz —Y, en honor a la verdad, me hincharon un ojo— con un certero puñetazo a un compañero de clase, comprendí que mi fragilidad no me llevaría a ningún lado, mientras que la fuerza me daría respeto. Los demás chicos de la clase me recibieron animosamente y, sin reparar en mi tez melancólica que los adultos sí notaban. —Es un niño inteligente y noble—, decían. — Sensible. Quizás llegue a ser artista—. Yo me burlaba de ellos y hacía bufas parsimonias que mis amigos celebraban creyéndome un héroe de trasgresión para con el yugo adulto. Era diferente, individual y “libre” ante sus ojos, mientras yo furtivamente, miraba con una envidia que me corroía el pecho, a las niñas jugando en paz, entretenidas en sus propios afanes y riñas, ajenas por completo a los juegos rólicos de varones que yo sufría y despreciaba. Su mundo era, para mí, una patria lejana, la quimera de quien persigue al horizonte sólo para descubrir que por siempre será una línea inalcanzable, difusa a la distancia. Mi supuesta libertad, me convertía en presa de mi propia farsa. —Este juego es de fuerza, de astucia, de habilidad y de perseverancia—. Solía decirnos el entrenador del equipo de fútbol, a menudo. —Lo importante, no es llegar individualmente a la meta, sino meter el balón, conseguir, por sobre todo, el objetivo común del equipo—. ¿Y qué hacía yo en semejante juego? De inicio no lo entendí, pero recuerdo que le encontré el gusto. Me agradaba la idea de conseguir un cometido por sobre todos los obstáculos y muy pronto entrenaba junto a mis compañeros henchida de entusiasmo. Comprendí durante los juegos que, para poder anotar tenía que esforzarme, soportar el dolor y superar la resistencia. Por increíble que parezca, en este país mestizo, el color de mi piel también me significó una desventaja; mis compañeros de equipo, en su mayoría de tez clara, solían hacer chistes sobre mi piel morena. Las suyas eran bromas aparentemente inofensivas, pero que me lastimaban profundamente y me hacían renegar en mis horas bajas, de mi raza, de mi ascendencia orgullosamente mexica y zapoteca. Era como si la mexicanidad, estuviera vetada en nuestra propia casa. Buscando respuestas, me topé con León Portilla, Matos Moctezuma y otros autores que me mostraron un mundo de glorias pasadas, un tiempo en que la piel morena señoreaba por sobre Cem Anáhuac a fuerza de ciencia y lanza. Me convertí, influenciada por las gloriosas gestas de Nezahualcóyotl, Ahuizotl e Ilhuicamina, en guerrera; me enorgullecí de mi herencia étnica y callaba con energía a quienes vociferaban buscando mermar mi euforia. En público era un joven 4 5 dinámico y de carácter fuerte, lleno de amigos que compartían conmigo afanes y audacias, pero en secreto, volvía al armario de mi mamá, de tarde en tarde, para rescatarme del exilio, para volver a ser yo, para permitirme en un breve espacio de tiempo contactar conmigo misma, como si fuese una extranjera dentro de mi propio cuerpo. Descubrí lo paradójico de que nuestro medio social nos estuviera constantemente bombardeando con ideas sobre la importancia de la individualidad, sobre cómo es necesario y deseable reconocernos entes libres, independientes e, incluso nos alienta a convertirnos en transgresores de esquemas convencionales, dotando a este deseo de cargas incluso, francamente románticas sobre la bella estoicidad de ser diferentes. De este modo, los modelos a seguir que nos imponían, llámense santos, mártires, héroes nacionales, universales y ficticios, nos eran presentados como adalides que habían contravenido con la imperfección de su tiempo, para crear pensamientos, ideas y sistemas que se elevaban por sobre lo anterior con la majestad de su visión casi mesiánica, instituyendo verdades incuestionables que tenían que ser defendidas a su vez, contra una pujante barbarie de seres supuestamente inadaptados que, al no comprenderlas, las cuestionaban y se presentaban en apariencia, como indeseablemente disidentes. Dentro de esta paradoja, incluso me encontré con formas oficiales de discrepancia; contraculturas socialmente asimiladas, expresiones políticas y artísticas que, buscando respeto a su derecho a diferenciarse, se convirtieron, por un lado en cerradísimos espacios puristas donde quien difiriera de la idea común era segregado, y por otro, en corrientes de pensamiento y acción susceptibles a ponerse de moda. Luego entonces, las personas, convertidas en masa sin identidad, hacían lo posible por transmutarse en un vasto e inverosímil grupo de transgresores uniformes. Descubrí pues, un modelo ideal para ser rebelde, un fenotipo deseado, una vestimenta apropiada, una expresión artística imprescindible y un marco de aleccionamiento reaccionario disimuladamente permitido, mientras que, lo que de ello difiriera era considerado “loser”. ¿Qué podía hacer yo, con mi oculta diferencia no admitida, con ese sentir que iba más allá de la “trasgresión correcta”? Me encontré con un mundo polarizado, un mundo de opuestos, aparentemente irreconciliables, pero sospechosamente complementarios donde ni los puntos medios, ni las disyuntivas a una línea recta que también carecía de segmentos intermedios, tenían lugar. ¿Cómo, en un espacio donde sólo conviven lo sublime y le execrable, vivirme humana? ¿Cómo me encuentro yo, cómo nos encontramos todas las personas que, 5 6 irremediablemente distintas, estamos sin cabida en los modelos contradictorios en que se asimilan tajantemente la semejanza y la diferencia? Por aquel tiempo conocí a Jorge; un joven estudiante de La Biblia que una buena tarde llegó a mi casa para intercambiar reflexiones sobre el Dios judeocristiano en Quien creía y en Quien, de algún modo, aún creo fervientemente. Pasaba junto a él algunas tardes, reflexionando sobre las palabras de Herman Hesse, el autor favorito de nuestras constantes discusiones —Hacía tiempo que La Biblia había quedado de lado—, y reparé en un texto, cuyo eco sería mi ruta y mi destino su sentencia: "El que quiere nacer, tiene que romper un mundo”. ¿Tenía entonces que romper un mundo para poder na... Ser? Las ideas giraban en torno a mi cabeza y mi entusiasmo crecía al infinito cuando, embobada por la fascinante fuerza de las palabras de Jorge, por la exquisita convicción de su voz, por la magia deliciosa de sus hermosos ojos verdes, se me olvidaba que romper un mundo, implica cataclismos sin parangón y... ¿Pero qué estaba pensando? ¿La fascinante fuerza de sus palabras? ¿La exquisita convicción de su voz? ¿La magia deliciosa de sus hermosos ojos verdes? Por si acaso hubiera faltado una complicación en la vida del adolescente confuso que entonces solía ser, tenía que admitirlo: Estaba profundamente “enamorado” de Jorge. Pero... Si me gustaban las mujeres, eso me quedaba muy claro; me gustaba Ofelia, la hermana de otro de mis grandes amigos; acostumbraba buscarla improvisando charla, cuando ella volvía de la escuela y mirar de reojo su hermoso y delicado cuerpo, sus ojos brillantes que sonreían a la vez que sus labios perfectos y su aromático cabello castaño. Pero no menos amor, no menos atracción implicaba para mí la figura gruesa y amable de Jorge y su eterno afán de conocimiento. Una tarde, mientras, echados en la sala de su casa, perdíamos el tiempo, de pronto se acercó a mí y, poniéndome su mano sobre el hombro me dijo: —Ay flaquito; si fueras mujer, serías mi vieja— y considero que ese fue el principio del fin. Me quedé muda, sin saber que decir, a punto de llorar y fingiendo indiferencia. Nunca más fue lo mismo y muy pronto, mi adorado Jorge se perdió en la distancia gélida que, más que el espacio, impone inclemente, la fuerza del silencio. Pronto me volví “normal” y tuve una, dos, tres... muchas novias que me complacían la vista y me alimentaban el libido. La mujer sin rostro al otro lado del espejo aún seguía ahí, 6 7 y con ella, mi secreto, pero cuando las acuciantes dudas se mezclan con placer, tienden a menguar y yo me deleitaba feliz con las delicias del amor recién hallado. Conocí a Leticia, una chica apenas más joven que yo y me enamoré de su personalidad montaraz. Sostuve con ella una deliciosa relación que duró poco más de un año al cabo del cual nos separamos, pero ya no éramos las mismas personas; Leticia estaba encinta y pronto dió a luz al orgullo más grande de mi vida: Mi hijo Saúl. Lo amé desde el primer momento, sin medida, sin distinción de género ni protocolo; mi corazón se llenó de luz y mi vida de nuevos significados. Tener un hijo fue para mí como parir una estrella; obsequiarle en un suspiro, la brillantéz de un sol al firmamento. Vive en mí y está conmigo, justo ahora que le evoco y siempre. Siempre sentí curiosidad y afición por la música, así que una tarde, unos amigos y yo decidimos armar una banda de rock. Aprendí a tocar la batería y, contrario a lo que se piensa, junto a su sonido estridente, encontré en ella cadencia y musicalidad. Para mí, estar sentada frente al aparatoso instrumento, me semejaba conducir el carro de Apolo; era una sensación de poder, de control, pero también de exquisita sublimidad; por momentos se me antojaba dulce el sonido de la baqueta al estrellarse en diferentes posiciones sobre la rugosa superficie del parche de tarola. Con el paso del tiempo, mi aventura musical se convertía en pasión, vocación y arte. Amé la música y una vida entera transcurrió de idilio entre la sensación de expresarme sin palabras y las largas y árduas tardes de ensayo dominando la ejecución. Fue en ese entonces que Alicia llegó a mi vida y me deslumbró como nadie antes lo había hecho; me enamoré perdidamente y con ella comenzó toda una nueva historia. Alicia me hizo, por primera vez, desear estar con alguien una eternidad entera, le abrí mi mundo y todos mis secretos, incluso le hable de la mujer sin rostro al otro lado del espejo y ella, lejos de lo predecible, me confesó que se asumía bisexual, que le gustaban las mujeres lo mismo que los hombres y decidió conocer a esa mujer sin faz. La aceptó, la amó, la instruyó y, de algún modo, le dio el rostro que yo siempre, en vano había buscado. Me enseñó a vestir, a caminar con tacones, a maquillarme, a modular la voz... En una palabra; me transformó en... ¡En mí misma! En una mujer que se vivía, que se sentía radiante, con nombre y apellido propios, sustituyendo al —hoy anónimo— niño gris de tiempo atrás. Poco a poco, con el esmero, enseñanza y cuidado de Alicia, surgí de la nada soñando que, como la diosa lunar, Coyolxhauqui, emergía desde mí y de mi derrota para coronar la noche. Comencé a 7 8 reunirme con un grupo de personas transexuales porque, ahora comprendía que yo no era un hombre que llevaba una mujer oculta dentro, sino una mujer que se ocultaba tras un sofisma construido sobre la contundencia de mi pene—. Aprovechaba el grupo para compartir impresiones en torno a la experiencia personal de cada quien, yo me sentí feliz, emocionada de poder nombrarme libremente como siempre me había sentido ser, de poder hablar y de identificarme con tantas personas que compartían conmigo una circunstancia a menudo desequilibrante. Ahora era ya una mujer y mi transición, de inicio, parecía una ruta sin escalas hacia la libertad, pero no fue tan sencillo; mi amor por Alicia era cada vez mayor y yo no tenía empacho en decirlo, pero muchas de mis compañeras y nuevas amigas, recibían de mal talante el hecho de que yo me considerara mujer transexual lesbiana. Para ellas, su preferencia heterosexual (hacia los varones) era un modo de reafirmar su feminidad, es decir: —¿Soy mujer? Luego me gustan los hombres— y sentían —Especulo— que cuestionar la orientación implica cuestionar la identidad, y es que, cuando vivimos una condición que confronta a todas nuestras certezas ¿Cómo? ¿A qué asirnos para no sentir que desvariamos irremediablemente? Me sentí parcialmente excluida con mis compañeras transexuales hetero y absolutamente con las biochicas lesbianas; para muchas de ellas, feministas radicales, mi condición transexual era una indeseable infiltración masculina en sus filas, una extensión del machismo en sus trincheras —Como si la convicción tuviera genitales— que no podían permitir. No sólo eso me alejó de los círculos lésbicos, sino además, la sensación íntima de no pertenecer porque, si bien me gustaban las mujeres, también sentía atracción y libido hacia los hombres. De nueva cuenta ¿Qué era yo? ¿Qué broma, qué autoboicot estaba empeñada a realizar volviéndome eternamente “ambigua”, “indefinida”? Otra cosa que no gustó a mis amigas transexuales fue mi gusto por tocar batería; se les antojaba rudo y masculino, pero ¿Qué podían saber ellas sobre mis sensaciones, sobre la forma en que me llenaba y satisfacía tocar, sobre el tiempo y amor invertidos en la ejecución? Llegó el momento en que decidí, por bien propio, no censurarme, como había hecho siempre y simplemente vivir: ¿Por qué, si ya me había cuestionado un género que rechacé desde las ubres de mi madre, no cuestionarme una y mil opiniones ajenas? Cierta tarde del año de 2003, me hicieron una invitación a participar en un programa de radio sobre bisexualidad y, dado que a mí me gustaban las personas, de forma independiente de su género, acepté sin tener muy claro si me aplicaba el término. En esa 8 9 entrevista conocí a Natalia Anaya, quien me propuso asistir a las reuniones de un grupo que entonces comenzaba sus actividades: Opción Bi. —La idea del grupo— Me explicó Natalia— es reunirnos, personas bisexuales y no bisexuales, para hablar sobre bisexualidad, intercambiar experiencias, combatir con información los estereotipos negativos que existen en torno a nuestra orientación y ¿Por qué no? Hasta crear un discurso bisexual hecho por bisexuales—. La propuesta me interesó sobremanera y desde entonces he participado en el grupo, ahí conocí a personas comprometidas que compartían conmigo la característica de indefinición, pero resignificándola; de pronto ya no era una descalificación, sino la consecuencia lógica de nuestra concepción constructivista inherente a los seres humanos. Comprendí que las personas podemos escapar de las construcciones y disidencias establecidad para crear nuestra propia individualidad. También comencé a tocar con el grupo de rock Neurotika —El cual nació como grupo musical transgénero y actualmente es mucho más que eso; un espacio de expresión sin fronteras— y me enorgullecí de sentarme de nueva cuenta tras la batería. Conocí, me enamoré de Misha, una hermosa mujer con quien hoy comparto la vida y también me descubrí poliamorosa. Era al fin, orgullosamente, una mujer fuerte, feminista, amorosa, morena, baterista, que, siendo transexual tenía un hijo, zurda y bisexual. Concluí que en la vida, como en el fut, lo importante es conseguir el objetivo común, soportando el dolor y superando la resistencia. Mientras regresaba de mi ensimismamiento, observé, del otro lado de la reja, como uno de mis compañeros de oficina entraba al área rival, aguantó una falta defensiva y, girando sobre su pierna derecha, se colocó de frente y a tiempo para vencer al portero contrario, con un sólido disparo de zurda. Mirándolos festejar la anotación, pensé de pronto: ¿Por qué no? Quizás en el futuro, decida volver a ser fútbolista. Besos y abraxos. 9