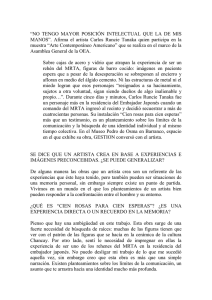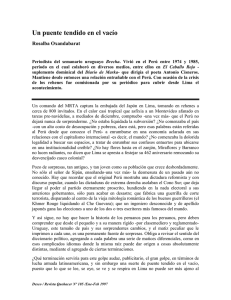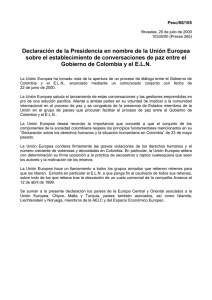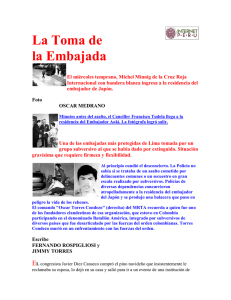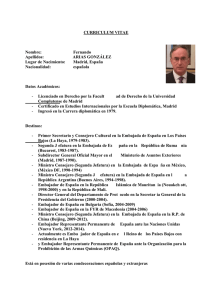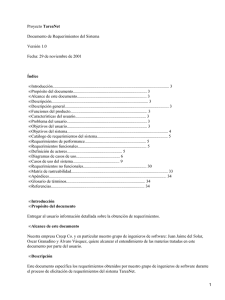I. EL SECUESTRO En la primera mañana del secuestro, el jefe de
Anuncio

I. EL SECUESTRO En la primera mañana del secuestro, el jefe de los terroristas se acercó al general cautivo con la actitud pretenciosa de quien ha burlado una larga y fatigosa persecución. Todavía parecía excitado por el contundente éxito del ataque a la residencia el embajador japonés: tenía en sus manos a los más altos jefes policiales del país, a ministros, embajadores, empresarios peruanos y extranjeros e incluso a un hermano del presidente de la República. En ese momento, como para que le escucharan todos los presentes, Néstor Cerpa recordó el último episodio en que había estado a punto de ser atrapado, un año atrás, en una vivienda del distrito residencial de La Molina: –Si usted hubiera vigilado la casa una semanita, no estaríamos acá, porque allá íbamos a llegar todos nosotros1 –dijo el líder del comando emerretista. Era mediados de diciembre de 1996. Faltaban 126 días para su muerte. *** La invitación llegó con el nombre equivocado. El vicealmirante Giampietri asimilaba sus primeros meses de retiro con un cargo honorífico en el Instituto del Mar, donde había sido nombrado presidente del Consejo Directivo, cuando la esquela de la embajada japonesa fue dejada en su despacho2. Era una tarjeta de fino papel color crema y delicadas letras alargadas, en la que se invitaba a una recepción «con motivo del Natalicio de Su Majestad, el Emperador del Japón». El problema era que estaba dirigida al presidente anterior. La secretaria de Giampietri recibió el encargo de llamar a la representación diplomática para solicitar el cambio de nombre. El vicealmirante, un tipo alto y corpulento, de cejas pobladas y mandíbula ancha que le daba cierto aire arrogante, pensaba ir con su esposa, Marcela. Una tarjeta similar fue recibida el mismo día de la recepción, el 17 de diciembre de 1996, en el despacho del general Máximo Rivera, jefe de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), quien acababa de regresar de un viaje de trabajo a Tokio. La asistencia de otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas estaba confirmada. También la de varios funcionarios del Gobierno, ministros, congresistas fujimoristas y de oposición, académicos independientes, empresarios de ascendencia oriental, embajadores de varios continentes, funcionarios internacionales, becarios que esperaban viajar al país de la tecnología en los próximos días y ex becarios que se cuidaban de mantener la relación con la nación asiática que los había beneficiado. Algunos invitados participaban de la hospitalidad japonesa desde hacía varios años, como el coronel Marco Miyashiro, jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de la SUNAT, el organismo recaudador de impuestos, quien asistía desde 1991 3. Era una reunión indeclinable en vista de los contactos políticos que ofrecía y del exquisito buffet de comida japonesa que se solía ofrecer allí. Esa tarde hubo prisas y correteos en el tráfico delirante de Lima. El vocal del Jurado Nacional de Elecciones, Ramiro de Valdivia Cano, y el asesor Dany Chávez tuvieron que desistir de una conferencia institucional para dirigirse directamente hacia la residencia del embajador del Japón, donde se realizaría el ágape. El congresista Samuel Matsuda no tuvo tiempo de regresar a casa y tomó la misma decisión después de un largo día de reuniones. Aunque la invitación era para las siete de la noche, los funcionarios de la embajada sabían que, según la costumbre peruana de la tardanza, el grueso de los invitados llegaría al menos con media hora de retraso. Giampietri llegó cerca de las ocho. A esa hora, un patrullero resguardaba la casa y unos guardias montaban vigilancia en ambos extremos de la calle. El auto del vicealmirante se dirigió hacia el portón de la residencia. Era la primera vez que visitaba la mansión de los señores Aoki, una hermosa casona levantada en los años cuarenta a semejanza de los palacetes algodoneros del sur de Estados Unidos en tiempos de la guerra civil. En la puerta había funcionarios de la embajada y policías que confirmaban la identidad de los asistentes. Para sorpresa de Giampietri, no le pidieron más documentos que la tarjeta de invitación. –Aquí se hacen menos problemas que en la embajada de Estados Unidos. Los gringos son de lo más celosos –comentó a su esposa mientras ubicaba un espacio libre en el estacionamiento. En el patio frontal de la mansión había un desfile de hombres elegantes y damas en traje de noche. El embajador Morihisa Aoki estaba en un salón interior, recibiendo de pie y con sonrisas de veterano anfitrión a sus invitados, junto a su esposa, quien estaba ataviada con un exquisito kimono blanco con flores rojas. Llevaban varios minutos allí, más de los señalados en el protocolo, en un gesto amable para disimular la demora de sus invitados. Para entonces el embajador estadounidense, Dennis Jett, ya había presentado sus saludos y partido al aeropuerto para recoger a su madre, quien llegaba de visita a Lima. El embajador de Israel también fue uno de los primeros en retirarse. El propio Giampietri asistía con la idea de permanecer por no más de media hora, pues esa misma noche estaba invitado a la fiesta de graduación de un oficial de la Marina. De manera que el vicealmirante y su esposa ingresaron como todos los demás y pasaron a un patio rodeado de jardines y cubierto con un toldo de telas blancas y rojas. En el interior de la residencia se podía ver una animada velada de gente que iba celebrando bromas y brindis, caminando entre otros invitados para extender o afianzar lazos amistosos, intercambiando referencias y chismes como en toda cita diplomática. Giampietri saludó a sus conocidos y a los pocos minutos se ubicó cerca del general Carlos Domínguez, ex director de la DINCOTE, y del empresario Octavio Mavila. Allí estaba cuando le tomaron las últimas fotos en libertad. *** El vehículo que llevaba las bombas estaba estacionado en la tercera cuadra de la calle Bellavista, en Miraflores, un próspero distrito de casonas convertidas en oficinas, embajadas o tiendas de moda para la clase media limeña. Era una furgoneta blanca, marca Datsun, robada un par de días antes al chofer de una compañía distribuidora de revistas. Las placas metálicas de la matrícula habían sido cambiadas por otras de madera, con una ligera variación del número, que también había sido delineado a los costados y en la parte trasera del vehículo para darle mayor prestancia. Llevaba más de veinticuatro horas en el mismo lugar. Una vecina había notado su presencia frente a su casa y con el transcurso de las horas tuvo la corazonada de que algo no andaba bien, porque en abril de 1991 Lima era una ciudad donde un vehículo extraño siempre podía ser un coche bomba. La inquieta mujer había telefoneado a la policía. Eran las nueve de la mañana. Minutos después, cuando apareció el primer patrullero en aparente ronda de rutina, a la altura de la cercana calle Berlín, ella se acercó haciendo señas con las manos para dar detalles de lo que había visto: –Dentro de la furgoneta hay varias personas y parece que están armadas –dijo con más suspicacia que certeza, según reportarían los policías. El suboficial Rivera y dos cabos a su mando se alistaron para intervenir 4. Rivera bajó del auto policial y caminó con precaución hacia la calle indicada con su AKM rastrillada en brazos, seguido de cerca por el cabo Díaz. Desde la esquina pudieron ver a tres hombres y una mujer que ahora estaban alrededor de la furgoneta. Otra mujer esperaba al volante. Los sospechosos debieron percatarse del trance que se venía. Cuando el suboficial estuvo a cinco metros de distancia, sacaron sus pistolas y dispararon a matar mientras subían al vehículo. Los guardias alcanzaron a protegerse en un auto cercano y respondieron los balazos. El combate se agravó de golpe, porque uno de los asaltantes empezó a disparar una ametralladora desde la parte trasera de la furgoneta y dos de sus cómplices se sumaron a la refriega: tenían de reserva un fusil FAL y varias pistolas. En ese momento el chofer del patrullero, que guardaba una discreta distancia, adelantó varios metros el vehículo en refuerzo de sus compañeros y se bajó a equilibrar el tiroteo. La ventaja para los policías provino del guardaespaldas de un empresario que pasaba por el lugar y, en un acto de solidaridad, se puso a combatir a los pistoleros con su propio revólver. Ante la contundencia del contraataque, la furgoneta de los terroristas retrocedió hacia la calle José Gálvez, hasta que impactó con un auto que entraba inadvertido a la misma vía. La emerretista que conducía recibió un balazo. Lejos de rendirse se bajó y se escondió en la parte trasera, sin soltar su fusil, mientras una mancha de sangre le iba empapando la ropa. Parecía la que comandaba el grupo, porque daba órdenes en medio del fuego abierto. De pronto la ametralladora de la furgoneta enmudeció: su tirador cayó de espaldas con tres chorros de sangre. Entonces el grupo de pistoleros se desesperó y uno de los sujetos se abrió paso a balazos hacia el transitado sector de tiendas de la avenida Diagonal. El otro atacante se bajó con la mujer herida y una segunda cómplice y escaparon por varias calles cercanas, cubriendo su rastro con disparos de una mini UZI. Llevaban un aparente rumbo errático, a la derecha y a la izquierda, pero llegaron a una zona de edificios de apartamentos donde los esperaba un auto escarabajo blanco. En el momento de subir, la mujer herida no pudo sujetar más su arma y la dejó caer en plena pista, para desconcierto de los transeúntes. Fue ese fusil en perfecto estado el que uno de los custodios iba a presentar a sus superiores, acompañado de un civil como testigo. El hombre que había fugado por su cuenta trató de escabullirse hacia las playas por la Bajada Balta, pero fue capturado por dos guardias que venían en auxilio por la misma ruta al escuchar la balacera. Al registrarlo le encontraron una pistola y tres cartuchos para escopeta de perdigones calibre 22. Apenas era el anuncio de lo que se venía. En la parte trasera de la furgoneta estaba el cadáver de un tipo de contextura gruesa, que llevaba en el bolsillo una libreta electoral con el nombre de Jorge Serafino Pinedo Castro. Alrededor del muerto había fusiles, granadas, dos quesos rusos –un explosivo casero típico de las guerrillas urbanas–, una radio de campaña y dos paquetes de pólvora. En medio de ese arsenal había quedado una cartera con un lápiz de labios y objetos de mujer. Entre los explosivos y armas se encontraron varios panfletos del MRTA, comprobantes de la sangrienta revancha que se iba a cometer: «El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru se dirige a la opinión pública y de manera particular al pueblo peruano para comunicar lo siguiente: los señores Alalu, empresarios de una cadena de restaurantes, son elementos típicamente explotadores, enemigos declarados de la clase trabajadora y del pueblo peruano. El MRTA, en la medida que los señores Alalu obtienen grandes ganancias gracias a la explotación de que son objeto cientos de trabajadores de su cadena de 25 restaurantes de lujo, decidió cobrarles un impuesto de guerra para sufragar los costos del proceso revolucionario en que nos encontramos. Los señores ALALU en lugar de negociar razonablemente con el MRTA se pusieron de acuerdo y en contacto con la policía y en complicidad con esta procedieron a capturar al compañero Weber Cumapa Tuanama, quien fue asesinado vilmente. El explotador Alalu pateó y escupió el cuerpo agonizante de nuestro heroico compañero Denis. El MRTA hará justicia hasta limpiar la última gota de sangre de nuestros combatientes y nuestro pueblo. MUERTE A LOS EXPLOTADORES, ASESINOS Y CORRUPTOS. SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ. CON LAS MASAS Y LAS ARMAS. PATRIA O MUERTE VENCEREMOS. VIVA EL COMPAÑERO CUMAPA TUANAMA, REVOLUCIONARIO CONSECUENTE»5. En realidad el local donde iba a explotar la represalia estaba en la cuadra dos de la calle Bellavista, una cuadra antes de donde estaba estacionada la furgoneta. Los subversivos se habían colocado a distancia para comprobar los movimientos del empresario Enrique Alalu Buchuck, dueño de una cadena de pizzerías, quien solía llegar a su negocio entre las nueve y las diez de la mañana. Un mes antes, Alalu había recibido una carta del MRTA en la que se le conminaba a entregar un cupo de veinte mil dólares por el derecho a seguir trabajando sin problemas. El empresario denunció los hechos a la policía y se montó una operación para capturar a sus extorsionadores. El momento llegó a los tres días, por la tarde, durante la entrega del dinero en una calle solitaria del barrio populoso de La Victoria. Cuando los emerretistas iban a recoger el dinero, varios agentes los acorralaron y, tras un enfrentamiento a balazos, dos hombres fueron detenidos y uno terminó muerto. El MRTA había determinado que el empresario merecía una sanción «ejemplar» por esa celada, pues, además de la muerte de uno de sus combatientes, ponía en riesgo la fuente de recursos más productiva que había encontrado para sufragar los costos de su revolución. Varios empresarios prominentes habían pagado sumas millonarias por sus vidas y su libertad, aunque no hubiera ninguna garantía de obtenerla, al punto que algunos hombres de negocios aparecerían muertos en esquinas desoladas o parques polvorientos de la ciudad. En ese tiempo era común que los ejecutivos y millonarios se desplazaran por las avenidas desordenadas de Lima armados con pistolas al cinto e incluso con fusiles de guerra, de manera que una acción de represalia como esa era también una medición de capacidad militar. El golpe policial había sido más importante de lo que parecía. La primera señal fue que la identidad del difunto era falsa, como se esperaba, pues a los pocos días sus familiares lo reconocieron como José Serafín Paucarima Corimanya, quien figuraba desde hacía un año en la lista de cuarenta y ocho terroristas fugados del penal de Castro Castro por un túnel subterráneo, junto al líder emerretista Víctor Polay. Aquella había sido la mayor hazaña en la mitología del MRTA o al menos así lo quiso presentar la cúpula, que envió a los fugitivos a ocupar cargos de importancia en la maquinaria militar que mantenía en la selva de San Martín, con la estela de quien viene de una gesta heroica. El muerto de Miraflores, por tanto, no estaba allí para trajines menores. Su compañero detenido era Iván Orlando Manrique Tuya, un muchacho de 24 años sin antecedentes policiales, pero hermano menor de Lino Manrique Tuya, otro de los prófugos del penal y miembro de la fuerza de secuestros de la organización. La policía, que había interrogado cuidadosamente al testigo de la balacera, obtuvo el dato que cerraba la terna: al observar un álbum con fotografías de militantes tupacamaristas, el ciudadano identificó a Teodora Valentina Rodríguez Mora como la mujer que escapó con un balazo en el cuerpo. Ella también se había fugado de la cárcel con Polay y, un mes antes de la balacera, había participado en el rescate a tiros de Lucero Cumpa, otra de las figuras emblemáticas del MRTA, cuando era trasladada en un portatropas policial hacia las instalaciones del Palacio de Justicia: dos policías muertos y cuatro transeúntes impactados por balas perdidas pintaron una cruda escena cinematográfica que aterró a los limeños. El nombre de Teodora reapareció en los atestados. El análisis balístico del tiroteo en Miraflores engrosaba la textura de esa pista debido a que una de las tres pistolas incautadas en la furgoneta, una Colt 45, común entre policías y militares, había sido usada meses antes en el cruento asesinato del general Enrique López Albújar, ministro de Defensa en los últimos días del gobierno aprista (1985-1990), a quien el MRTA imputaba una matanza de sus combatientes en Junín. Y de esa pistola también salieron las balas que en octubre de 1989 se usaron en el secuestro del poderoso broadcaster Héctor Delgado Parker, asesor y compadre del presidente Alan García, un plagio que durante 199 días tuvo en vilo al país. Estas armas arrastraban además otros crímenes y huellas: hasta donde se tenía noticia, en ambas acciones había participado Néstor Cerpa Cartolini, uno de los fundadores del grupo subversivo. *** A eso de las ocho de la noche, el auto del flemático canciller Francisco Tudela apareció por la zona que ya empezaba a congestionarse con la cantidad de vehículos estacionados fuera, custodiados por choferes o guardaespaldas de los invitados. Tudela iba también con su esposa y algunos miembros de su seguridad que se quedaron a esperar fuera de la residencia6. Cuando ingresó a la mansión, todavía una fila de asistentes esperaba saludar al embajador Aoki. El canciller, en elegante traje oscuro y corbata del mismo tono, siguió de buen humor el ritual de apretones de mano y sutiles venias, pasó por la misma puerta hacia los jardines interiores y escogió a sus compañeros de tertulia sin dejar de saludar a cuantos asistentes se topaba con la mirada. En la lista de invitados figuraban pocos pero importantes opositores. Uno de ellos era el congresista Henry Pease, quien hacía tres años había estremecido la sede del Parlamento y el país entero con una denuncia sobre el asesinato de nueve alumnos y un catedrático a manos del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte formado por oficiales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Dos semanas antes de la recepción el tema había vuelto a los periódicos porque el general Robles, el hombre que confirmó desde adentro del ejército la existencia de ese grupo paramilitar, denunció un nuevo crimen de sus integrantes y a los pocos días fue secuestrado mientras iba a comprar el periódico cerca de su casa. En medio de un escándalo internacional, los familiares del general Robles tuvieron que rastrear su paradero en la camioneta de Javier Diez Canseco, otro ardoroso congresista opositor, hasta que horas después su detención fue reconocida por la justicia militar, que iba a procesarlo por insulto a su institución a causa de sus revelaciones. Pease se retiró temprano de la residencia, pero Diez Canseco –un hombre barbado de conocida expresión irónica– también estaba invitado a la celebración por el cumpleaños del emperador japonés y no tenía prisa. De manera que esa noche el canciller debía hacer gala de un inteligente sentido de ubicación para no toparse con diálogos incómodos. Tudela era el representante político de más alto rango del Gobierno en la recepción, junto al ministro de Agricultura Rodolfo Muñante y al influyente ex ministro de Educación Dante Córdova. Todos los demás eran viceministros o asesores, una docena de funcionarios entre los que se contaban al menos cuatro de ascendencia japonesa. Entre estos últimos, el que gozaba de mayor aunque discreta influencia era José Kamiya, secretario personal del presidente de la República, un nisei de mediana edad y gestos sobrios que había entrado a Palacio de Gobierno desde el día en que Alberto Fujimori asumió su segundo mandato en 1995. El oficialismo parlamentario estaba representado por cinco congresistas, aunque ninguno era de los más notorios. No estaba la congresista Martha Chávez, la más férrea y vociferante defensora del régimen, y el conciliador Carlos Torres y Torres Lara apenas se presentó un momento y se retiró con los primeros concurrentes. Entre los legisladores gobiernistas presentes, el que concitaba más episodios mediáticos era Gilberto Siura, un pastor evangélico convertido en escudero del régimen, autor de un reciente artilugio legal que elevaba el número de votos requeridos para someter a referéndum la inminente segunda reelección del presidente Fujimori7. Eran días de agitación política. Un diario opositor había revelado dos planes del servicio de inteligencia para espiar a periodistas críticos al régimen e incluso para asesinar al conductor de un sintonizado programa político de televisión. Por los días del secuestro del general Robles, Lima estaba en alerta por la visita del ex presidente estadounidense George Bush y el jefe del Comando Sur, Wesley Clark, de modo que el rapto fue considerado una manifiesta demostración de desafío más que de torpeza. Vladimiro Montesinos, el poder en la sombra, se mostraba envalentonado por el aparente respaldo norteamericano expresado además en una reciente visita del zar antidrogas estadounidense Barry McCaffrey, quien aceptó reunirse con él a pesar de las graves acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Varios de los invitados a la recepción japonesa debían recordar muy bien el editorial publicado por el influyente diario The New York Times, apenas un día antes del ataque a Robles, en el que criticaba la política estadounidense de enviar ayuda a «ejércitos con récords atroces en violaciones a los derechos humanos» y el mensaje que implicaba la visita del zar. «Los comentarios de McCaffrey fueron noticia de primera plana en Perú, donde se tomaron como un respaldo a la popular teoría de que Montesinos disfruta de la protección de Washington –indicaba el diario–. Esta percepción ha aumentado su poder y lo ha ayudado a bloquear las investigaciones del Congreso. El general McCaffrey perdió una importante oportunidad de distanciar al gobierno americano del señor Montesinos»8. En el ambiente enrarecido de los últimos meses, aquella recepción diplomática era un buen termómetro de la temperatura del país: la presencia de un hombre respetado como el canciller era muestra de las pocas señales de estabilidad que podía exhibir el gobierno de Alberto Fujimori. Tudela encontró un cómodo ambiente entre dos personas también respetadas y desprovistas de la beligerancia de la época: el sacerdote y catedrático Juan Julio Wicht y el embajador brasileño Carlos Luis Coutinho. Casi de inmediato un camarero les ofreció una bebida y el padre Wicht aceptó un whisky con hielo de una mano inusualmente temblorosa, o así lo recordaría luego. Los diplomáticos prefirieron esperar un poco. Una fotógrafa los captó en ese intercambio reposado y fue una de las últimas imágenes que se tuvieron del canciller antes del secuestro. *** La captura de Miraflores confirmó que los pasos del Plan Tenazas de la DINCOTE iban por buen camino. Desde hacía cuatro meses los agentes vigilaban varias casas de familiares de los fugados del penal de Canto Grande e iban armando una telaraña de relaciones con el seguimiento de sospechosos y las revelaciones de detenidos o informantes. Las indagaciones del último episodio, junto a otros datos, condujeron hacia un supuesto comerciante trujillano llamado Rómulo Ulloa 9. El hombre fue seguido durante semanas, hasta que una tarde de mayo entró a un restaurante de comida china escondido entre las torres de San Felipe, un extenso complejo de edificios para familias de clase media, donde le esperaba un conocido. Los agentes de la operación detectaron a un hombre armado que esperaba en una camioneta del estacionamiento y creyeron que era la confirmación de que en el lugar estaba el fugitivo cabecilla Víctor Polay. A los diez minutos, los agentes irrumpieron en el restaurante y capturaron a dos hombres que conversaban distendidamente en una mesa. No había rastro del líder terrorista, pero algunos efectivos reconocieron al tipo de anteojos y aires intelectuales que esperaba a Ulloa: era Alberto Gálvez Olaechea, el administrador e ideólogo que manejaba el dinero de los secuestros del MRTA. También había fugado de Canto Grande y, a sus 35 años, era considerado por la policía como el segundo hombre en la jerarquía emerretista. Gálvez fue llevado a su casa para el registro de rigor. Encargado de la economía de la organización, vivía en un departamento de Marbella, un aislado grupo de edificios blancos en los acantilados que dan a las playas de la Costa Verde. Cuando los agentes revisaban repisas y cuartos, una llave entró a la cerradura principal y la puerta se abrió tranquilamente. Era una mujer joven, no mayor de treinta años, de rasgos suaves, que bien podía pasar por un ama de casa o una estudiante universitaria. Al verse atrapada presentó una libreta electoral con nombre falso, pero los agentes más experimentados reconocieron su rostro de una captura antigua: era Rosa Luz Padilla, la misma mujer que había caído dos años atrás con Víctor Polay en un hotel de Huancayo y que fugó de prisión con el líder emerretista. En ese tiempo se especuló que ella era la mujer de Polay, pero resultaba evidente que ahora era pareja sentimental de Gálvez Olaechea, un signo más de las tensiones internas que la policía sabría aprovechar. Una hora después el grupo de agentes intervino una casa de dos pisos en una calle tranquila del cercano distrito de Pueblo Libre, donde Gálvez hacía su trabajo. Un hombre y dos mujeres fueron sorprendidos en el comedor y una pareja en el segundo piso. El lugar resultó ser una escuela político-militar. En un cuarto había trece armas largas, municiones y materiales explosivos del mismo tipo que el incautado en Miraflores. En otros ambientes había videos y más documentos internos, manuales militares y de técnicas de tortura, listas de estudiantes organizadas por ciclos académicos. A partir de esa incautación la policía tuvo los nombres de las escuelas y los seudónimos de los instructores. Pero lo más importante eran los indicios sobre las fisuras de la organización. Entre los papeles había un reporte interno en el que se indicaba que toda la dirección del MRTA había sido cuestionada luego del Tercer Comité Central, la reunión de la cúpula realizada el año anterior en Lima. La nota decía que habían proliferado las acusaciones por delación, cobardía, malos manejos, y que, tal como iban las cosas, el MRTA estaba dividido en cuatro facciones, desde los que meditaban un acuerdo político con el Gobierno hasta los radicales que reclamaban la guerra total. En el interrogatorio la policía le preguntó a Gálvez sobre la reciente toma de la ciudad de Rioja, en la selva de San Martín, por una columna del llamado Frente Nororiental del MRTA, una acción en escalada que afectó a otras dos ciudades y en la que sus combatientes habían capturado a nueve policías. El hombre dijo que se trataba de una acción propagandística «para mostrar el trato a sus prisioneros, de acuerdo a los convenios de Ginebra». La respuesta quedó como otra muestra de retórica subversiva en el atestado de esa captura, pero antes de una semana diez periodistas nacionales y extranjeros fueron convocados a una cita secreta en un lejano paraje selvático para ser testigos de la liberación de los custodios secuestrados10. Serían puestos en manos del obispo de Moyabamba. El jefe emerretista de la zona recibió a los reporteros con un bien montado acto en que, previa arenga revolucionaria, entregó a un grupo de hombres desconcertados. Él mismo parecía consumido, más pálido y delgado que en las últimas fotos que se tenían de él: cuando sintió el golpe de los flashes, Néstor Cerpa trató de cubrir su rostro con una pañoleta. Todavía se hacía llamar «Evaristo». Durante algún tiempo, mientras Polay y otros dirigentes estuvieron en prisión, había sido el mando máximo de la organización, pero ahora estaba encargado del grueso del ejército emerretista en una zona que le caía mal a su físico usualmente regordete y, según su propia gente, desbarataba sus pretensiones de guerrillero veterano. Aquella vez trató de disimular sus malestares, pero también el descontento popular que lo obligaba a entregar a sus secuestrados bajo la excusa de un acto humanitario. Una reportera de televisión aprovechó para entrevistarlo sobre ese destino de rompecabezas desbaratado que parecía cernirse sobre el MRTA con las capturas logradas por la policía antiterrorista11. –No estoy enterado de las causas que han originado esta caída, solo me he enterado por algunos medios de comunicación –dijo Cerpa–. Oficialmente le puedo decir que la mayoría de compañeros que han caído estaban cumpliendo funciones de apoyo en una escuela que la organización tenía en esa base. Por otro lado, el compañero de mayor responsabilidad allí era Alberto Gálvez Olaechea. –¿El gerente del MRTA? –preguntó la periodista. –Aquí no existen gerentes, la economía que el MRTA pueda tener se maneja en base a decisiones colectivas. Es un compañero de la Dirección Nacional. Pero quiero señalar que, en lo que respecta a Rosa Luz Padilla, esa señorita fue separada en forma definitiva del MRTA desde hace buen tiempo. Con los meses la policía se enteraría de que Cerpa había acusado internamente a Gálvez de malos manejos del dinero producto de los secuestros. Su desviación parecía ser esa atractiva muchacha que había estudiado Sociología como él y lo había convencido de renunciar a la lucha para buscar un futuro en Europa. Aquella tarde de la liberación, sin embargo, Cerpa se cuidó de revelar más fisuras de las que consideraba convenientes. Terminada la breve ceremonia con el obispo, ordenó que un pelotón bien armado acompañara a policías y periodistas hasta un pequeño puerto en un río afluente del Alto Mayo. El grupo fue embarcado en un bote en pésimas condiciones, del que nadie se quejó porque cualquier cosa era mejor que estar a merced de un ejército rebelde y resquebrajado. El trayecto, sin embargo, fue tan accidentado que la embarcación chocó diez veces con la maleza de las orillas y casi vuelca a sus ocupantes en las aguas negras. El obispo estuvo a punto de morir así, pero resultaba obvio que para Cerpa esa ya no era su responsabilidad. *** El primer buffet estaba por terminarse. Uno de los secretarios se acercó al embajador Aoki para preguntarle si debían presentar la segunda ronda de bandejas y recibió su consentimiento. El murmullo alegre de los invitados se esparcía en los salones decorados con cuadros de paisajes japoneses, en la terraza trasera de la residencia, frente a la larga mesa de bocadillos. Había más de seiscientas personas. No era un número exagerado para tratarse de un país rico como Japón, que además mantenía especiales relaciones políticas y culturales con el mandatario peruano. De hecho, la presencia de la madre y dos hermanos del presidente Fujimori era una confirmación de los lazos tradicionales que se consideraban especialmente sólidos con miras al próximo centenario de la inmigración japonesa al Perú, para el que faltaban apenas dos años. La comunidad de inmigrantes y sus hijos nikei esperaban que Aoki, un hombre afable a pesar de su severa educación de posguerra, siguiera en el Perú para celebrarlo. Por eso, en un gesto fraternal, el toldo de recepciones llevaba los colores nacionales coincidentes de ambos países y sobre las bandejas de comida había una exquisita variedad de tempuras, sashimis y sushis junto con salsas y entremeses criollos preparados por los cocineros de la residencia. El embajador, conocido entre sus allegados por su refinado paladar, solía invitar a uno de los mejores chefs japoneses radicados en el Perú para instruir a los empleados de su cocina, de modo que el resultado, un agasajo de la cocina okinawense, estaba a la vista12. Toshiro Konishi disfrutaba también entre los invitados. Los grupos se armaban y deshacían en breves minutos, como corresponde a una cita protocolar en la que el deleite radica en conversar con la mayor cantidad de gente posible. El analista político japonés Yusuke Murakami bromeaba con los conocidos analistas Alfredo Torres y Manuel Torrado, directores de dos compañías encuestadoras; Hidetaka Ogura, primer secretario de la embajada, conversaba con el comandante de la Marina Rodolfo Reátegui, edecán del presidente, quien había llegado en uniforme de gala blanco para disculpar la ausencia de Fujimori por exceso de trabajo; el conversador padre Wicht había pasado a otro lado para saludar a un veterano ingeniero, amigo de la infancia. Entonces un estallido monstruoso desconcertó a los presentes, como uno de esos coches bomba que solían destrozar Lima años atrás. Sonaba tan cercano, tan vivo y terrible que muchos se sintieron afortunados de estar en un lugar protegido como la residencia del embajador de Japón. Algunos invitados que estaban saliendo hacia sus autos regresaron al interior de la residencia por temor a verse desguarecidos en plena calle, mientras los guardias de la entrada cerraban los portones de madera con alarma. Al instante se desató una balacera ciega. El general Máximo Rivera, jefe de la policía antiterrorista, buscó entre la confusión a su esposa, de la que se había separado minutos antes; el congresista oficialista Samuel Matsuda alcanzó a meterse en una especie de clóset de la primera planta junto a un funcionario japonés que le mostró el camino; el embajador Aoki se tiró al piso de un salón, conducido por el encargado de su seguridad. Nadie tuvo la certeza de que los disparos ocurrían dentro hasta segundos después, cuando una niebla de polvo se extendió por el jardín y varios hombres de uniforme oscuro aparecieron como para responder al ataque. Entre los funcionarios de la embajada el desconcierto era mayor, porque las leyes de su país eran estrictas al prohibir el ingreso de policías o militares extranjeros armados en sus embajadas. Los invitados corrieron a refugiarse en los salones, pero eran demasiados al mismo tiempo y no lograban entrar todos. El resto se tiró donde pudo. –Al suelo, carajo –gritó una mujer para los desorientados que no atinaban a nada. Había gritos y desmayos entre las señoras, la gente se apretujaba a la entrada del salón repleto. Los intrusos, con las caras cubiertas por pañoletas, esparcían el pánico con truenos de metralla. El canciller Tudela, quien había llevado a su esposa al interior, encontró a un hombre que disparaba su AKM en el salón principal, sentado en el umbral contiguo al cuarto de música, y se extrañó de verlo así, con un uniforme que –intuyó al instante– no era el de un policía. Los atacantes estaban por todos lados. –Somos del MRTA. No se muevan, mierdas –gritó otro uniformado a los que estaban en la terraza–. Bajen la cara, conchesumadres13. Sobre el cemento y el jardín había embajadores de trajes costosos, militares en uniforme de gala, mozos de atuendo blanco y señoras con vestidos elegantes tan arruinados como sus nervios. Un general trataba de reconocer el armamento de los captores cuando vio a uno que caminaba con un lanzagranadas RPG, de los que se usan para eliminar tanques en combate. En el confuso escenario de balas y gritos corrió el terror que solía despertar Sendero Luminoso, una organización terrorista mucho mayor y sanguinaria, siempre más capaz de cometer un acto suicida como ese. Si los atacantes de esa noche tenían la mitad de sus intenciones, varios de los presentes podían considerarse muertos. –Colaboren y no vamos a lastimar a nadie. No somos de Sendero Luminoso, tranquilos –dijo un emerretista para controlar la conmoción. El combate seguía por el lado de la fachada, estimulado por la desesperación de la policía sorprendida con el golpe y decenas de guardaespaldas desorientados. Los emerretistas ubicaron al embajador Aoki entre la masa aterrada del salón, lo empujaron hacia la puerta, le entregaron un megáfono y lo conminaron a pedir que la policía dejara de disparar. Un terrorista lo apuntaba con su AKM. Con los nervios el incipiente castellano de Aoki se desvaneció, apenas pudo presentarse como el embajador y decir que su residencia estaba tomada por el MRTA, pero le faltaban palabras. Balbuceó algo parecido en francés, dándole la pronunciación del español, pero era inútil. Entonces el hombre que le apuntaba se impacientó y le ordenó que dijera «paren el fuego». Las frases del diplomático, mal pronunciadas, tuvieron un efecto momentáneo. En seguida llegaron más tiros desde la calle. En ese momento tomó el megáfono Michel Minning, el circunspecto representante de la Cruz Roja en el Perú, que estaba entre los rehenes, y se presentó con voz tensa. –Señores policías, no disparen, por la seguridad de los rehenes que están en la residencia –gritó. Pasados unos minutos la balacera se calmó. Los emerretistas tomaron del cuello a algunos rehenes de la terraza mientras ordenaban que los demás entraran ordenadamente a la mansión. El grupo de hombres y mujeres fue apretujado en medio de sollozos y temblores, pero la calma duró poco, porque instantes después un olor ardiente se expandió en el interior y acrecentó el pánico: la policía había lanzado bombas lacrimógenas sin calcular que los terroristas contaban con máscaras antigás. El vicealmirante Giampietri mojó su pañuelo con el agua de una jarra y lo aplicó al rostro de su esposa. El abogado Dany Chávez empapó el suyo en un florero. Los que no tenían nada a mano desfallecían o vomitaban. Minning, un hombre de facciones angulosas que le daban un aspecto dramático, volvió a tomar el megáfono para alertar que estaba a punto de ocurrir una tragedia. Solo entonces el contraataque policial se detuvo. En los minutos siguientes los rehenes pudieron observar al hombre grueso y enérgico que comandaba la operación terrorista. Se presentó como «el comandante Hemigidio Huerta», pero uno de los militares, el general Carlos Domínguez, tuvo que recordar en algún instante aquella noche de La Molina en que una operación apresurada bajo su mando lo había dejado escapar: Néstor Cerpa soltó otra de esas arengas que parecían enardecer su voluntad de combatiente y anunció que su objetivo era canjear a los presentes por los mandos presos del MRTA. *** La primera vez que Cerpa estuvo a punto de caer, la policía había estrechado un cerco sobre las bases del MRTA en Lima. Estaban en casas de apariencia inofensiva, en barrios tranquilos de calles silenciosas, que bien pasaban por viviendas de familias de clase media. Un informante dio una dirección en San Miguel, un barrio en el que hacía tiempo se realizaban reuniones de militantes del movimiento14. Una mañana de junio de 1993 varios agentes de la DINCOTE montaron guardia cerca de la casa señalada. A eso de las dos de la tarde, dos mujeres jóvenes salieron de allí camino al paradero, donde tomaron el mismo ómnibus de la ruta a la avenida Javier Prado, hacia los distritos ricos de la ciudad. El grupo de agentes las siguió en su propio vehículo hasta que las vieron bajar en el cruce con la céntrica avenida Petit Thouars. Una de ellas, con la mirada inquieta de quien ha notado algo raro, tomó un taxi a toda prisa. La segunda quiso tomar otro, pero los agentes la detuvieron con ayuda de policías del serenazgo del distrito. En ese momento la mujer se metió un papel a la boca y trató de tragarlo, pero la forzaron a expulsarlo. Era la fotografía de un niño de tres años, su hijo. Al registrarla le encontraron una libreta electoral a nombre de Teodolina Ocampo y otros papeles. Los investigadores consignarían en el parte policial ese nerviosismo acusador, que debió incrementarse cuando la llevaban de regreso hasta la casa de la que había salido. En el camino confesó que su nombre real era Teodora Rodríguez, la mujer que había escapado de la balacera en Miraflores. En la vivienda, que ella compartía con la otra mujer y un anciano, encontraron equipos transmisión y manuales de radio, computadoras, papeles con mensajes subversivos. Era una base de comunicaciones. En el interrogatorio, Teodora Rodríguez explicó que, tras escapar del penal Castro Castro en 1990, había sido enviada a Huancayo, donde al poco tiempo la pusieron a estudiar radio y algunos cursos de computación. Cuanto terminó, había regresado a encargarse de la base de San Miguel, a la que había llegado a través de un contacto y luego otro, siempre con sigilo, sin nombres de por medio. En el mueble del segundo piso donde estaba la radio, guardaba un cuaderno con instrucciones para manejar el equipo y claves para entablar contactos. Teodora explicó que se lo había entregado un compañero al que decía conocer como «el Gordo». El sujeto había estado ese mismo día en la casa hasta la hora del almuerzo, en que se retiró sin mayores señas, antes de que ellas salieran a tomar el ómnibus. Cuando los agentes sospecharon de su descripción y le mostraron una foto, ella aceptó que el hombre era Néstor Cerpa Cartolini. Había escapado por muy poco. Para esa época, Cerpa estaba otra vez en Lima, al mando de las llamadas «Fuerzas Especiales» del MRTA, el comando encargado de los secuestros en la capital15. Era el grupo que en diciembre de 1992 había raptado al industrial español Fernando Manrique Acevedo en un estacionamiento del centro de Lima y lo había retenido en una casa del distrito de Ate, hasta que un par de semanas después el hombre quiso escapar y fue asesinado de un disparo. Era el mismo equipo que una madrugada de febrero de 1993 arrojó el cuerpo del empresario minero Armando Ballón en una esquina de la urbanización Pando, con dos balazos en la cabeza, tras mantenerlo cautivo durante cinco meses. El mismo que en abril de ese año había acribillado al empresario vidriero Pedro Miyasato por resistirse al secuestro en una calle del populoso distrito de La Victoria. Cerpa tenía a su mando una fuerza de aniquilamiento. Su capacidad operativa quedó demostrada con el lanzamiento de un proyectil RPG contra un instituto de idiomas y se corroboraría, meses después, con cuatro morteros arrojados contra Palacio de Gobierno. Su nueva fuga parecía confirmar su condición de fantasma. Cerpa solo había estado preso una vez, en 1978, cuando encabezó una agitada huelga en una fábrica que dejó un policía y tres trabajadores muertos. A mediados de los años ochenta, cuando ya era un mando emerretista, había vuelto a ser detenido, pero se libró de las rejas con ayuda de ciertos contactos políticos. Desde entonces cometió nuevos crímenes que lo devolvieron a los atestados policiales como no habido, incluso cuando a fines de esa década –con toda la cúpula en prisión– se vio de pronto como el líder máximo del MRTA. Con el tiempo Peter Cárdenas Shulte, uno de los mandos más sanguinarios, había vuelto a caer. El mismo líder Víctor Polay fue recapturado mansamente en la cafetería de un centro comercial de San Borja. Otros dirigentes históricos volvieron al encierro. Pero del camarada Evaristo solo se tenía un rastro de atentados y acciones militares en la capital o en la selva. Estaba en todas partes pero no caía en ninguna. Los diarios solían informar que había sido visto en las junglas norteñas de San Martín, dirigiendo pelotones armados junto con la belicosa Lucero Cumpa, o tratando de instalar bases urbanas en la costeña ciudad de Trujillo. Versiones de militantes sometidos a la colaboración eficaz lo acusaban de apropiarse del dinero de los saqueos y los asaltos en los enmarañados caminos de la selva central y, poco después, tras la toma de la ciudad de Juanjuí –otro hito en las campañas selváticas de la organización–, circuló la versión de que había escapado con una maleta repleta del dinero robado en un banco. No se tuvo certeza de sus pasos hasta una noche de noviembre de 1995 en que la policía inició la observación de una casa en el exclusivo distrito limeño de La Molina, una zona de residencias y condominios custodiados por vigilantes particulares. Un emerretista arrepentido la señalaba como una de las escuelas del MRTA. Los vigilantes detectaron allí a un sujeto maduro de apariencia distinguida y a una muchacha joven, alta, de bellos rasgos caucásicos. Resultaba evidente que ambos eran extranjeros. Un día salieron en un auto, sin prisa, rumbo a un centro comercial. La mujer bajó sola y se encontró con otra muchacha trigueña, bastante más baja, de un tipo común. Entonces los agentes que los seguían se dividieron y un grupo continuó tras el hombre del auto, mientras el otro mantuvo la pista de las sospechosas, que se dirigieron a la sede del Congreso de la República. En los días siguientes la rutina de las mujeres –quienes se presentaban como una periodista extranjera y su fotógrafa local– se repitió con una frecuencia inusual. Una tarde, a eso de las seis y treinta, los agentes detuvieron al conductor cerca de una panadería. Era un ciudadano panameño llamado Pacífico Castrillón, quien no tardó en confirmar que la casa era una base del MRTA y que en su interior había al menos quince personas armadas. La alerta corrió rápido: media hora después, un capitán del segundo equipo detenía en un ómnibus de transporte público a la norteamericana Lori Berenson y a su menuda compañera peruana, Nancy Gilvonio, la esposa de Néstor Cerpa. Mientras lo regresaban a La Molina, un comandante le preguntó a Castrillón cuántos panes compraba cada día, como pretendía al momento de su captura. El tipo respondió que cincuenta, dos por persona. Aquella iba a ser una noche infernal16. La casa fue sitiada por varios patrulleros. Eran poco más de las ocho. Para ese momento ya se sabía que dentro estaba Miguel Rincón, otro miembro de la cúpula del MRTA. En los primeros minutos la policía intentó una incursión apresurada, pero fue repelida con disparos de armas de guerra y tuvo que pedir refuerzos. A los pocos minutos llegaron equipos otras unidades policiales, más contingentes de la Marina y el Ejército. Una parte de los subversivos empezó a escapar por los techos vecinos. Las balas impactaban por todas partes, varios policías cayeron heridos, dos emerretistas fueron acribillados en esquinas cercanas. En medio de la balacera, doce fugitivos se metieron al jardín de una vivienda en el otro extremo de la manzana, reventaron a tiros la mampara, mataron a la perra de la familia y tomaron como rehenes a una mujer, su madre y sus dos hijos, con quienes Rincón y un lugarteniente se encerraron en el baño. En la calle resonaba el asedio de más autos policiales, el rumor aterrado de familiares que veían pasar las horas sin poder hacer nada. A eso de las tres de la mañana una tanqueta de la policía derribó la reja que protegía la calle y ametralló la fachada, sin reparar en los rehenes. Una hora después, los asaltantes accedieron a negociar un acta de entrega, con un equipo de televisión y un sacerdote como testigos. Solo a las ocho de la mañana, con la vida protegida por la luz del día, Rincón fue sacado de la casa por un oficial vestido de civil que lo llevaba del brazo. Veintidós militantes emerretistas fueron arrestados. El arsenal que tenían era de al menos sesenta fusiles AKM. En la base emerretista se encontró un mapa del Congreso de la República y una maqueta en la que aparecían señalados los accesos más importantes, según los datos que traía Lori Berenson de sus visitas como supuesta periodista. Se preparaba una toma del Palacio Legislativo con la mayor cantidad de parlamentarios posible. El objetivo era canjearlos por emerretistas presos. Al momento de la captura, una fuerza militar conformada por muchachos muy jóvenes traídos de la selva entrenaba en el segundo piso. En el mismo lugar, sin el menor contacto con el exterior, dormían y recibían instrucción ideológica y de manejo de armas. La policía quiso presentar esa captura como un golpe mortal contra el MRTA. Sin embargo, hubo un dato que no escapó a la prensa: apenas unos días atrás el propio Néstor Cerpa había dormido en esas mismas habitaciones. Fue la segunda vez, la última en que estuvo realmente cerca de caer. Muchos iban a lamentar esa operación imprudente, porque muy poco después, antes de que el miedo de esa noche se desvaneciera, el fugitivo iba a reaparecer con otras armas y otros hombres, más decidido, más obcecado que nunca. *** Era un hombre difícil de definir. Tenía el mismo aspecto pesado que comentaban de él los emerretistas arrepentidos, pero su temperamento era el de alguien que parecía acostumbrado a forzar sus capacidades al límite. Su voz bien podía ser la de un obrero sindicalista en un momento o la de un delincuente rabioso en otro, con el agravante de que sus armas y granadas le daban la última palabra. La noche del secuestro, una vez que tuvo la residencia bajo control, cedió al razonamiento humanitario del representante de la Cruz Roja para que liberase a las mujeres y los ancianos. Mientras sus seguidores ordenaban a ese grupo, él volvió a proclamar que la toma era un acto guerrillero con fines políticos, una lucha contra el Estado opresor y no contra los débiles, que no eran su objetivo; las señoras liberadas debían difundir ese mensaje y su exigencia de libertad para los prisioneros emerretistas a los numerosos reporteros con los que se toparían en la calle. Sin embargo, cuando estaba a punto de dejarlas salir, denunció ante todos que las militantes del MRTA eran violadas todos los días en las cárceles del Estado, miró a una de las señoras jóvenes que esperaba en el centro del salón y dijo: –¿Acaso le gustaría que envíe a un combatiente a violarla? Era una burda manera de marcar distancia de atrocidades que él endilgaba a la policía o las Fuerzas Armadas. Cuando los dos primeros grupos de mujeres salieron y la prensa anunció en vivo y en directo sus nombres, el hombre estalló: las cámaras enfocaron a la madre y a la hermana del presidente Fujimori. Minutos antes, Cerpa había preguntado varias veces si entre los presentes se encontraba algún familiar del mandatario y el propio anfitrión le había asegurado que no. Entonces recriminó a gritos al embajador Aoki acusándolo de mentiroso y en represalia, con el rostro hinchado de furia, canceló las liberaciones en medio de los lamentos de las rehenes restantes. Para todos los cautivos quedó claro que, de haberlas tenido en su poder, hubiera manejado de otra forma la situación; sus hombres no habían dudado en disparar cuando un rehén desesperado aprovechó la salida de los mozos y se abrió paso a empellones hasta ganar el jardín de ingreso. Cerpa estaba iracundo. Habían pasado casi tres horas desde la incursión. Una de las señoras que seguía dentro se arriesgó a convencerlo. Le dijo que debía cumplir lo prometido, incluso con las parientes de Fujimori, porque de todos modos eran mujeres, de edad respetable, y no valían las diferencias. Un coro de damas agotadas y nerviosas apoyó el pedido y el líder emerretista quedó acorralado por sus propios argumentos, confrontado por la retórica con que se había querido presentar. Además, necesitaba espacio para manejar el grueso grupo de personajes capturados con miras a una negociación, había demasiada gente. Entonces volvió a ceder y, tres horas después de la primera liberación, la última mujer abandonaba la residencia. En los rincones donde otros uniformados mantenían guardia pudo haber cierta incomodidad con el manejo de esa primera crisis, porque aunque Cerpa era el jefe en el comando existían otras voces fuertes y, según se vería, más radicales. El más activo era un sujeto de treinta años en promedio, estatura mediana y contextura fuerte, que los demás conocían como «el Árabe». Cuando Cerpa dispuso que los rehenes restantes fueran distribuidos en las habitaciones, él se encargó de llamar por profesiones y cotejar las identidades con sus documentos o tarjetas de visita, fueran abogados, economistas, catedráticos, empresarios, diplomáticos o militares; de vez en cuando, si algún detalle le llamaba la atención, no dudaba en decirlo en voz alta con el ánimo evidente de hacer sentir su dominio sobre aquel montón de personajes despojados de poderes e influencias. El otro subversivo de importancia, al que llamaban «Tito», estaba sentado cerca de una mesa debido a que una bala se le había incrustado en el tobillo al momento de la balacera. Una decena de emerretistas rasos vigilaba los salones desde las esquinas, al pie de las escaleras principales o cerca de las ventanas, atentos a cualquier movimiento del exterior; se les notaba excitados con el éxito de la toma, al punto que se burlaban de los militares atrapados y en cierto momento bailotearon con la chaqueta de gala que un oficial anónimo había escondido para no ser reconocido. –¿Así honran su uniforme? En la calle se hacen los papitos, pero acá son unos cobardes –llegó a decir el que la encontró. Hubo más burlas, hasta que un general estalló de furia y respondió que nadie iba a faltarle el respeto a un oficial de la Policía Nacional del Perú. Un prudente silencio evitó agravar las tensiones. En el comando emerretista había dos mujeres jóvenes que para sorpresa de los rehenes estaban encargadas de colocar explosivos en los accesos del jardín, en los techos, para impedir fugas o incursiones sorpresivas. Llevaban el mismo uniforme negro y se las veía diestras en el manejo de la dinamita y las mechas para hacerla explotar. Uno de los rehenes preguntó si no era peligroso que manipularan esos materiales de la manera como lo hacían y una de ellas respondió con un tono de rutina: –A menos que empiecen a fumar, no17. Por esos días Cerpa debía tener para ellos la imagen del combatiente antiguo y efectivo, que ha peleado en todos los terrenos, en la selva y en la costa, golpeando sin caer. En las efemérides emerretistas su nombre aparecía en las luces o en las sombras, escrito o supuesto, pero presente. La mayor hazaña de su revolución, aquel escape del penal de Castro Castro hacía seis años, preparado mucho antes, se había logrado cuando él estaba a la cabeza del MRTA; tres años de excavaciones bajo las casas cercanas y una operación que funcionó como si hubiera sido escrita para un guión de cine. Con el tiempo, la propia dirigencia fugitiva lo había relegado al no mencionarlo como correspondía en el libro que supuestamente encargó para inmortalizarla, pero los atestados policiales y las conversaciones de los militantes antiguos lo ponían en claro; el mismo Tito y el Árabe estaban libres gracias a esa operación. La siguiente maniobra de envergadura, el frustrado asalto al Congreso, se habría agregado a su prontuario de no haber sido por errores ajenos. Y ahora era el comandante de una misión que había puesto en sus manos a veinticuatro embajadores, siete vocales supremos, seis congresistas, dos ministros y una larga lista de personajes de alto nivel. Debió parecerles que bajo su mando la misión estaba asegurada. Él quiso ganar el manejo psicológico desde la primera noche. Mientras sus combatientes distribuían a los rehenes, Cerpa, parado en la escalera principal, observaba los rostros peruanos y extranjeros, unos públicos y otros más discretos, que esperaban ser llamados al frente. Había ordenado que los ministros fueran enviados al segundo piso, a una habitación que sería el primer punto de ejecuciones si se producía un ataque externo; en ese grupo estaba el canciller Tudela. Pasaron los diplomáticos, funcionarios públicos, militares, hasta que llegó el turno de los magistrados. De pronto el Árabe divisó a Rómulo Muñoz Arce, vocal del Jurado Nacional de Elecciones, y alertó a su comandante como si se tratara del hallazgo de una pieza clave. Cerpa recordó entonces, en voz alta, que el magistrado se había opuesto a las interpretaciones legales del oficialismo que favorecían la reelección de Fujimori y se mostró complacido, respetuoso. –Que se quede en el primer piso –dijo con un gesto de benevolencia. Ciertas actitudes suyas resultaban desconcertantes en la tensión de esos minutos. Contra lo que se esperaba de un secuestro común, en todo momento el líder podía ver que algunos rehenes trataban de comunicarse por celular y no se opuso, al punto que empezaron a hacerlo sin esconderse. Quien estaba en condiciones, comunicaba a sus familiares que se encontraba entre los rehenes de la residencia, de los que daban cuenta las noticias. Otros, para no causar dolor a los suyos, tuvieron que simular una tardanza inesperada, con la extraviada idea de que el cautiverio no sería tan largo. En realidad, la licencia tenía menos motivos humanitarios que políticos: el líder terrorista calculaba que, cuantas más llamadas fueran hechas, más familias estarían dispuestas a presionar públicamente al Gobierno por la libertad de los cautivos y eso beneficiaría sus demandas. El aparente buen trato se rompió cuando algo molestó a Cerpa y, después de despotricar a gritos contra algunos rehenes, soltó una amenaza general: –Ahora quiero ver quién de ustedes va a morir por la democracia – gritó. Esa primera noche la muerte fue prometida en todos los salones ocupados, a veces al aire, a veces directamente al rostro de un cautivo, en pugnas verbales que quebraron más de un ánimo. La epidemia de insomnio que se dispersó entre los cuartos del primer y segundo piso iba a durar varias noches más hasta que fue vencida por el cansancio. Ajeno a sus síntomas, el comandante terrorista dirigió sus últimos pasos a la habitación que servía de estudio. Ese sería su cuartel. *** A las nueve y treinta de la mañana el consejero John Riddle se comunicó al celular de su esposa Paula 18. Fue una llamada breve y ansiosa, para avisarle que todo estaba bien a pesar de una explosión que una hora antes había estremecido la fachada –al parecer un tanteo policial para medir la reacción de los secuestradores–; los terroristas no lo habían hostigado ni mostraron especial animosidad cuando supieron que era norteamericano, solo lo enviaron a uno de los cuartos, junto al resto de cautivos hacinados. Media hora después, el funcionario Michael Maxey logró telefonear a su embajada y también dijo que los rehenes estaban en buenas condiciones. Los sorpresivos contactos tuvieron que ser analizados y confirmados por el equipo de seguridad de la sede estadounidense, para descartar que hubieran sido realizados bajo presión. Una forma de tener alguna certeza fue consultar con otras delegaciones diplomáticas. Poco después se logró una comunicación con la misión de Egipto, cuyo embajador, Ismail Samy, estaba entre los rehenes. Los egipcios dijeron que Samy acababa de llamar con la misma aparente tranquilidad y no había reportado daños a su integridad ni a la de las otras víctimas. El propio embajador estadounidense Dennis Jett y su equipo de emergencia pudieron conversar por teléfono con el consejero canadiense David Bickford, un conocedor en temas de terrorismo, quien dijo que su embajador había llamado hasta cinco veces para reportarse, sin mayores problemas. Era un buen indicio, pero insuficiente para diluir la incertidumbre: la televisión y los diarios hablaban de un comando suicida. La alarma se disparó al mediodía, cuando Cerpa se asomó a la puerta con un megáfono y dio un plazo para que el Gobierno cumpliera sus demandas o de lo contrario el canciller Tudela sería ejecutado. El embajador Jett ordenó discreción máxima ante la inminente avalancha de la prensa, para no alentar a los terroristas a poner la mira en su personal. Había siete funcionarios estadounidenses cautivos: estaba el consejero político Jim Wagner, quien firmó la primera declaración de los rehenes a pocas horas de la toma; también John Crow, jefe de la Oficina Antidrogas de la embajada; en los mismos salones permanecían Donald Boyd y David Bayer, funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Kris Merschod, miembro de una ONG que participaba en un proyecto oficial, y el peruano Pedro Carrillo, quien trabajaba para la misma oficina como funcionario extranjero; sus nombres no escaparían a la voracidad de información que había alrededor de la residencia y la reacción de los captores resultaba imprevisible dadas las experiencias con grupos extremistas en otras partes del mundo. De hecho, los archivos de la embajada tenían una detallada lista de acciones cometidas por el MRTA contra intereses estadounidenses: en 1992, militantes de ese grupo lanzaron tres morteros contra la residencia de su embajador, aunque solo lograron afectar el muro exterior; un año antes habían lanzado el mismo tipo de proyectil sobre el techo de la embajada; en la segunda mitad de los ochenta atacaron con explosivos los depósitos de la sede diplomática hasta en dos ocasiones; en total, los ataques dejaron dos muertos y treinta heridos. A lo largo de doce años bombas emerretistas causaron daños en las sedes del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano de Lima y cuatro ciudades del interior, a los que se sumó una serie de atentados contra locales del Citibank, IBM, CocaCola y otras franquicias. El rasgo ya era recurrente para causar alarma, pero había un detalle más, un episodio de pocos años atrás que, sin embargo, no se recordaba: una noche de 1991, tres emerretistas secuestraron al contador Óscar Eduardo Granda Seminario, mientras regresaba a su casa en Surco, lo metieron en un pequeño y discreto auto y lo llevaron por una ruta desconocida 19; en el camino, los asaltantes soltaron una perorata ideológica y obligaron a que Granda, un ex trabajador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, cooperara dando los nombres, cargos, direcciones y teléfonos de todos los funcionarios de la embajada de Estados Unidos que conociera o de lo contrario sería ejecutado. Media hora después fue abandonado en el mismo lugar en el que había sido raptado y el hombre corrió a una comisaría. En esa época no ocurrió nada, pero cuántas cosas podían ocurrir ahora con siete norteamericanos en poder de ese grupo. A las once de la mañana, el consejero Riddle volvió a comunicarse con su esposa para tranquilizarla. Cinco minutos después, Bayer llamó a su oficina e informó que les habían dado una ración de los refrigerios ingresados por la Cruz Roja y que otros rehenes seguían usando sus celulares con permiso de los emerretistas. A esa hora, contó, la mitad de los asaltantes dormían, mientras la otra mitad mantenía su turno de vigilancia repartida en ambos pisos. Cuando estaba a punto de dar el número de captores, la llamada se cortó. Entonces se acentuó en la embajada estadounidense un movimiento frenético que era el mismo que sacudía a otras delegaciones en Lima. Los teléfonos de Fujimori no respondían, otros funcionarios de alto nivel se limitaban a confirmar el silencio del mandatario e incluso el jefe de la Policía Nacional se había excusado de aceptar la cooperación ofrecida por el embajador Jett hasta no recibir el visto bueno del presidente. Ninguna otra embajada obtenía información de fuentes cercanas a Palacio de Gobierno. Todo lo que se tenía eran fragmentos que se iban armando con los detalles que los rehenes daban al llamar desde sus celulares: por los canadienses se supo que su embajador, Anthony Vincent, y el embajador alemán habían tratado de razonar con el comandante del grupo terrorista, sin éxito; de la oficina del congresista Javier Diez Canseco llegó un fax con información que él había dado sobre la delicada salud de los rehenes, varios de ellos con enfermedades cardiacas, y más exigencias del comando emerretista. Con las horas, la sensación de crisis se agravó entre los estadounidenses: el oficial antinarcóticos John Crow logró llamar a su esposa Mary a Estados Unidos y le comentó que los subversivos parecían totalmente dispuestos a morir por su causa. La señora Crow reportó de inmediato su angustiante conversación, la primera de varias señales que su embajada en Lima iba a sumar como parte de un escenario frágil. Esa tarde, el embajador Jett acudió a una reunión que desahogaría las inquietudes del cuerpo diplomático. Los representantes de varios países habían sido convocados en la sede del nuncio papal, una casona de los años cuarenta ubicada en un antiguo barrio residencial de Lima, a medio camino de varias embajadas. Fue una tensa reunión de ministros extranjeros que se quejaban del excesivo hermetismo del gobierno peruano; alguno llegó a decir que se sentía frustrado, mientras sus colegas permanecían ya varias horas retenidos en la residencia japonesa. Cumplidos los dos plazos consecutivos dados por Cerpa, la ejecución del canciller peruano no se había producido, pero eso, a pesar del alivio, traía otras incertidumbres. –Fujimori puede estar pensando en usar la violencia para rescatarlos y eso sería un baño de sangre –dijo un diplomático. Era un temor compartido por todos, incluyendo a Jett. En medio de propuestas más o menos enérgicas, el grupo fue perfilando un plan de acción inmediata; el principal acuerdo fue que el nuncio encabezara un grupo de embajadores que solicitaría reunirse de urgencia con el vicecanciller Jorge Voto-Bernales; en esa cita se le plantearían cuatro puntos: una moción de solidaridad con el Perú frente a la crisis, un llamado a que el Gobierno iniciara un diálogo con el MRTA para proteger la vida de los rehenes, la solicitud de que el representante del Vaticano fuera incluido en el equipo negociador y un pedido para que VotoBernales gestionara una audiencia con el presidente Fujimori. También acordaron enviar un mensaje de solidaridad a sus colegas cautivos a través de alguna radioemisora. Jett estuvo de acuerdo con la propuesta, pero no puso todas sus esperanzas en esa posibilidad, porque conocía las señales contradictorias: a media tarde un representante de la Cruz Roja le contó que el jefe de la delegación, Michel Minning, estaba camino a Palacio de Gobierno para una reunión con Fujimori; pocas horas después, tres embajadores liberados por Cerpa fueron directamente a la misma oficina, pero un edecán les informó que el presidente estaba muy ocupado para recibirlos y que serían atendidos por el ministro de Educación Domingo Palermo, quien acababa de ser nombrado negociador oficial de la crisis. Palermo les dijo que el Gobierno no necesitaba intermediarios. El desaire consternó a los diplomáticos. El propio embajador Jett debió regresar a su embajada con un panorama gris en mente, que se complicaba por dos situaciones adicionales: la primera era que las esposas de los ciudadanos estadounidenses capturados, tres de ellas peruanas, estaban reclamando su atención para ser informadas de lo que pasaba con ellos en la residencia y de los esfuerzos que él estaba haciendo para rescatarlos; la segunda, más crítica por lo inmanejable, era que según todos los indicios el gobierno peruano carecía de un equipo eficaz para enfrentar un acto terrorista de esa magnitud. Los reportes que la oficina de emergencia de la embajada recopiló sobre el negociador oficial perfilaban a un hombre equivocado. Palermo, decían las fuentes, era un personaje apolítico que apenas llevaba ocho meses en el gabinete de Fujimori. Aunque el Gobierno difundió la versión de que se lo había escogido por haber participado en dos negociaciones de rehenes con el MRTA, la suya y la de un empresario amigo, pocas voces mostraban entusiasmo con su nombramiento. Un congresista consultado por la embajada llegó a decir de él que «nunca ha visto siquiera el interior de una prisión» donde estaban encerrados los emerretistas cuya libertad reclamaba el comando de Cerpa. Otras fuentes indicaron que su verdadera experiencia negociadora se limitaba a los contratos firmados por su compañía televisora en el norte del país. «Tiene poca experiencia en asuntos de política exterior, mucho menos uno de la magnitud de esta crisis», anotaría el embajador. Jett, como muchos colegas suyos, estaba convencido de que no existía posibilidad de éxito en una operación para debelar la toma de la residencia, en especial por la escasa preparación y equipamiento de las fuerzas del orden locales. Poco después del mediodía, bajo el tenso silencio oficial, había emitido un reporte alarmante que llegó simultáneamente a Washington y otras embajadas estadounidenses en el resto del mundo: «La unidad policial encargada de manejar la crisis, SUAT, ha recibido entrenamiento en Estados Unidos a través del programa de Asistencia Antiterrorista y en Perú por parte de elementos del Comando Sur. Basados en la experiencia con esta unidad, no sentimos (repito, no sentimos) que sería eficaz para realizar un rescate seguro de los rehenes». Para entonces ya había recibido varias negativas a su oferta de ayuda y era evidente que nada iba a cambiar pronto. De todos modos, Jett tenía prevista la llegada a Lima de seis agentes del FBI para esa misma noche. *** El olor a orines fermentados de los baños empezó a congestionar el ambiente. Había cinco servicios higiénicos para más de trescientos rehenes y la desesperación de las primeras horas había quebrado las normas más elementales de urbanidad. Cuando el embajador Aoki hizo su primer recorrido por las habitaciones de sus invitados, a los que no dejaba de tratar así ni en esas penosas circunstancias, quedó asqueado con el estado de las bañeras y los rincones utilizados como urinarios, los lavatorios atorados y las papeleras revueltas. En seguida solicitó a sus compatriotas que, como anfitriones, le ayudasen a mejorar esa situación, y durante horas se vio a los japoneses haciéndose cargo del desmadre. La habitación de esos paisanos orientales era la más limpia y así se mantendría en los días siguientes, solo igualada por el cuarto destinado a los militares peruanos. Incluso hicieron respetar la costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a la habitación en la que estaban recluidos, norma que fue imitada en algún otro cuarto. El espacio, agobiante para la cantidad de personas, concentraba los humores y respiraciones a ventana cerrada, porque al segundo día los emerretistas habían descubierto a un militar tratando de salir por una del segundo piso y ordenaron cerrarlas todas. –No respondo por lo que pueda ocurrir con el próximo que trate de escapar –llegó a decir Cerpa20. El líder emerretista se había presentado con su nombre real en cada una de las habitaciones, caminando sin prisa entre esos prisioneros que no tuvo nunca, tranquilo y conciliador mientras a nadie se le ocurriese convertirse en héroe. El recorrido le permitía ir reconociendo rostros y asociando responsabilidades: al magistrado Luis Serpa le reclamó la falta de independencia del Poder Judicial; al congresista Gilberto Siura le prometió que recordaría sus leyes a favor de los escuadrones de la muerte del Servicio de Inteligencia; en la habitación donde había recluido a los policías quiso hacer lo mismo y tuvo agrias palabras para el general Domínguez, ex jefe de la DINCOTE, quien un año atrás había arruinado el plan del MRTA para tomar el Congreso. Cerpa trató de incomodarlo aludiendo a la premura con que Domínguez había actuado aquella vez, a pesar de lo que aconsejaban las técnicas de inteligencia; lejos de amilanarse, el oficial le recordó que la captura de sus militantes se había hecho con pleno respeto por los derechos humanos, por lo que el comando emerretista debía actuar de la misma manera. Cerpa salió del cuarto de muy mal humor. El momento había sido tan tenso que el general Rivera, el sucesor de Domínguez, aprovechó la salida del cabecilla para proponer entre susurros un pacto a los presentes: –No vamos a permitir que nos masacren. Y si pretenden hacerlo con cualquiera de nosotros, saltamos todos, juntos. Podremos morir algunos, pero no van a poder con todos21. Si aquello del espíritu de cuerpo era más que una frase, se manifestó allí. Cerpa, que estaba especialmente alerta ante esa situación tan nueva incluso para él, regresó más tarde a ese mismo cuarto y, como si se hubiera enterado de la arenga de Rivera, recordó que su misión estaba preparada para el sacrificio: –Estamos decididos a todo. Aquí liberamos a nuestros presos o nos morimos todos. El mensaje parecía enquistado en su mente. Sus palabras tenían el acento de lo siniestro, y, sin embargo, desde esa mañana había permitido el intercambio de mensajes entre los cautivos y sus familiares en el exterior, a sugerencia de la Cruz Roja y previa lectura para evitar filtraciones que comprometieran la seguridad de la captura. Los mensajes eran escritos en formularios de media página, con un espacio que debía dejarse libre para la respuesta. Cerpa asignó al Árabe y a Tito para revisarlos, aunque pocas veces tuvieron que tachar algo, pues su idea era que esas cartas del cautiverio –como las llamadas del celular hasta el momento en que el Gobierno cortó la señal– estimularan la ansiedad de los familiares y la presión pública. Aquellos gestos solo podían considerarse razonables en un hombre que en las primeras horas había amenazado con matar a todos, incluyendo la inmolación de su propios comandos y de sí mismo, si se producía un ataque de las fuerzas que rodeaban la residencia. Él no perdió oportunidad de acrecentar esa idea en diálogos espontáneos que parecían complacerlo, como otras tantas veces en que fue protagonista de encrucijadas al borde de la muerte. En la segunda noche de la toma anunció que ofrecería una charla abierta en la que aceptaría preguntas de quien las tuviera 22. El hombre se sentó en una silla en medio del salón principal. El Árabe se paró detrás de él para proteger sus espaldas y varios combatientes montaron vigilancia a pocos metros, comunicados por radio, mientras un grupo de rehenes lo rodeaba con actitud cautelosa. Había entre ellos varios economistas, empresarios, académicos y jóvenes de un grupo de becarios que esperaba viajar al Japón cuando ocurrió la toma. Los focos alumbraban con la energía intermitente del grupo electrógeno, porque el fluido eléctrico había sido cortado desde el exterior. Era tarde, poco antes de las diez, la hora en la que el gentío cautivo debía empezar a dominar su insomnio. Cerpa inició una explicación histórica de su movimiento y las diferencias que tenía con Sendero Luminoso, esa organización vesánica a la que decía combatir. Contó sus campañas en la selva, la toma de ciudades y batallas en la espesura. Y habló de su propia historia, hasta el remoto episodio, que muchos recordaban como una película vieja, de la toma de Cromotex. Había sido el inicio de su prontuario, la captura de una fábrica textil en la Carretera Central durante más de un mes, que bautizó su vocación por las acciones extremas: su nombre de combate, «Hemigidio Huerta», era el de un compañero suyo que murió cuando la Guardia Civil recuperó el local por orden judicial. Cerpa recordó el episodio con un tono de reivindicación. Entonces dio paso a una ronda de preguntas, a la manera de las dos conferencias de prensa clandestinas que se recordaban de él en los años ochenta. Un prisionero nisei le preguntó por qué había escogido la fiesta del natalicio del Emperador del Japón para atacar y el líder emerretista dijo haber calculado que era la mejor oportunidad de todas las que tenía en mente. Otro le preguntó por sus ideas económicas sobre el Estado y Cerpa sorprendió a todos al decir que faltaban empresas por privatizar. Alguien le recordó que para los peruanos de la calle el MRTA era tan sanguinario como Sendero Luminoso y él respondió que todo era culpa de la campaña impulsada por el Gobierno. –Sendero ya los hubiera aniquilado a todos ustedes en un caso como este –señaló. En el grupo de oyentes hubo un alivio unánime, porque no era difícil pensar que los senderistas de verdad lo hubieran hecho. Cerpa, en cambio, se presentaba en ese momento como un tipo con el que se podía conversar sin prisa, a pesar de las discrepancias. Así lo creyeron varios, que siguieron preguntando o escuchando con curiosidad creciente en esa noche insólita, incluyendo al empresario Octavio Mavila, cuyo nombre había aparecido años atrás en una lista de secuestros pendientes encontrada en una base del MRTA. Avanzada la charla, Mavila se animó a plantearle unos conceptos sobre reingeniería empresarial, un tema de moda por esos días entre hombres de negocios, políticos y académicos. Cerpa se declaró en desacuerdo. El empresario ofreció más argumentos y entonces el jefe subversivo empezó a verse en apuros. El abogado Dany Chávez, uno de los presentes, recordaría que un fastidio amenazante asomaba en el rostro del líder terrorista cuando los rehenes optaron por cambiar de tema con toda la sutileza posible. Después de todo no convenía molestar a un rival armado. El tema que salvó la noche fue el preparativo de la incursión. Los captores contaron a sus prisioneros los detalles de la operación: cómo habían entrenado y ensayado con una maqueta de la residencia su ingreso sigiloso, disfrazados de médicos y enfermeras, en una falsa ambulancia preparada para distraer a los policías de la calle, el momento en que engañaron al guardián de una ONG instalada a la espalda de la residencia, cómo lo dominaron y la manera en que hicieron volar la pared que les permitió irrumpir exactamente por el lado opuesto al frontis que vigilaban decenas de guardaespaldas. Cada revelación provocaba murmullos y distracciones que los vigías emerretistas debían controlar para que la charla continuara. Cerpa respondió preguntas muy puntuales, propias de quienes querían escuchar de él los detalles de cómo los había capturado, hasta que no quedó en el grupo ninguna duda aparente. A medianoche, los propios secuestrados decidieron que habían escuchado suficiente y se retiraron para dejarlo descansar. Mientras los veía levantarse, el propio comandante fue sorprendido por una actitud que terminó de redondear una extraña noche: algunos miembros de ese auditorio improvisado le solicitaron autógrafos en papeles que encontraron a la mano. Cerpa colocó unas dedicatorias que parecían inspiradas al cierre de un debate universitario cualquiera, con un respeto casi entrañable pese a las circunstancias, y firmó con su nombre de combate y el lugar del encuentro: «Hemidigio Huerta, residencia del embajador japonés». Siempre cabía la posibilidad de que hubiera sido una estrategia de los rehenes para ganar el favor de su cancerbero con miras a una posible liberación, pero esos pequeños cruces iban a tener efecto en ambas partes: algunos rehenes liberados en los días siguientes comentarían de él que era un tipo con el que uno podría tomarse unas cervezas para seguir conversando sobre los problemas del país; Néstor Cerpa, por su parte, debió creer que estaba ganando la imagen de justiciero en la que había basado una larga carrera de crímenes. El congresista Diez Canseco, uno de sus cautivos, lo conocía de mucho tiempo antes como para hacerse una idea de su temperamento23: lo había visitado en prisión a fines de los años setenta, aquella vez de la tragedia de Cromotex, y fue testigo de hasta qué punto ese episodio había radicalizado su espíritu de sindicalista duro. Cuando se encontraron en la residencia, como captor y rehén, pudieron mantener un diálogo basado en su lejano parentesco ideológico. La empatía fue mayor porque el parlamentario también conocía personalmente a Víctor Polay, el líder encarcelado, y al padre de este, un viejo fundador del partido aprista con el que mantuvo respetuosas discrepancias en los días de la Asamblea Constituyente de 1979. Si alguien podía conversar con Cerpa en un dialecto político que evitara despertarle suspicacias era Diez Canseco, y eso trató de hacer en cuanta oportunidad se presentaba. Así pudo saber pronto que Cerpa no estaba esperando órdenes de fuera, ni contactos con sus líderes presos para entablar una negociación, sino que la haría por su cuenta. Una mañana, evaluando el escenario, el congresista aterrizó el pesimismo del padre jesuita Juan Julio Wicht, quien pensaba que la crisis podía durar varios días. –Esto puede durar muchas semanas –replicó el parlamentario con sereno laconismo 24. El tiempo había llegado a ser un arma estratégica en manos de Cerpa: estaban los treinta y siete días de su bautizo en la toma de Cromotex, los tres años que tomó la construcción del túnel de Castro Castro. Entre ambos extremos había mil posibilidades. Ocupada la residencia, el resto no parecía asunto suyo, más allá de esperar el cumplimiento de sus exigencias. La televisión iba a pasar decenas de veces la imagen del toldo abandonado en el jardín, bajo el cual terminó de pudrirse la comida de la recepción diplomática. Las bandadas de palomas que bajaban a picotearla eran una metáfora de desolación para el exterior y un estímulo melancólico para los internos que las observaban a través de las ventanas cerradas. Varios rehenes no soportaron el estrés y tuvieron que ser liberados, primero dos, luego uno más, y otro, mientras la situación en el interior estaba llegando a un punto límite. *** Era una señal o así lo interpretó la esposa de uno de los rehenes estadounidenses25. Parecía un mensaje en código Morse, según dijo al momento de llamar a su embajada. Había ocurrido dos veces, siempre a las siete y treinta de la noche, desde una de las ventanas del segundo piso, y la televisión lo había mostrado con profusión en micronoticieros y en las ediciones especiales. Por alguna razón, la señora pensaba que esas cortinas intermitentes habían sido movidas por su esposo. En realidad era algo difícil de probar, aunque los agentes del equipo de emergencia se pusieron a analizar el supuesto significado de esos movimientos. La incertidumbre sobre el futuro de los rehenes permanecía en una especie de zona pantanosa de la que no se vislumbraba salida. Los funcionarios estadounidenses se habían mantenido en comunicación con sus colegas de la embajada canadiense, a la espera de noticias que el embajador Anthony Vincent podía recoger de sus ingresos a la residencia en compañía del diplomático peruano Armando Lecaros, dos ex rehenes que al salir asumieron la función de intermediar en el conflicto. Los agentes del FBI trabajaban desde la segunda noche de la toma, recién bajados del avión, recogiendo información que sirviera para el análisis y entrevistando a quien pudiera ofrecer detalles frescos del interior. Al tercer día, cuando el MRTA soltó a 38 rehenes más, los agentes se pusieron en contacto con el liberado Francisco Sagasti, un prestigioso economista y académico peruano que se había comunicado con Jim Wagner y Donald Boyd. Sagasti dijo que ambos estaban en perfectas condiciones y que no habían sido molestados por los terroristas. Por el contrario, escuchó a los comandos decir que seguirían liberando prisioneros que no tuvieran relación aparente con la coyuntura política, como los jóvenes becarios o algunos diplomáticos extranjeros. Otro de los liberados relató a un oficial de la embajada que los rehenes americanos estaban bien y agrupados en una sola habitación. El embajador Jett continuaba en una intensa ronda de reuniones con representantes del gobierno peruano para ofrecer la cooperación de Washington ante versiones extraoficiales de un inminente operativo de las Fuerzas Armadas. El dato había sido recogido directamente de un alto oficial de la Marina, quien comentó que el presidente Fujimori había ordenado tomar previsiones para que la crisis no se extendiera más allá de Navidad. La versión no resultaba descabellada, teniendo en cuenta que el negociador oficial, Domingo Palermo, no se mostraba lo suficientemente activo y ni siquiera se había presentado en inmediaciones de la residencia japonesa. Pero además otros indicios acentuaban la idea de que algo se estaba preparando, como pudo deducir Jett después de una reunión que había tenido la noche anterior. Había sido convocado de urgencia por el vicecanciller Jorge VotoBernales26. Al llegar, notó el ambiente crispado previsible ante el secuestro del canciller Tudela y unos veinte funcionarios de Relaciones Exteriores. En la oficina de Voto-Bernales le esperaba también el embajador Hugo de Zela, director del gabinete. Tras un saludo sobrio, el primero inició una explicación del estado de cosas: según la información disponible, dijo, el grupo que tenía copada la residencia no estaba preparado profesionalmente y tampoco parecía sediento de sangre; se calculaba que el trabajo de la Cruz Roja podía establecer no solo un lazo logístico, sino también psicológico entre los rehenes y el exterior, mucho más útil ahora que las comunicaciones celulares desde o hacia la embajada habían sido cortadas para evitar los mensajes propagandísticos del MRTA; por eso, explicó el vicecanciller, el Gobierno había decidido dar por terminada la colaboración de los embajadores de Canadá, Grecia y Alemania como intermediarios y aseguró que a partir de ese momento el único canal de diálogo con el MRTA sería la Cruz Roja. –Necesitamos que todos los países involucrados en la crisis permanezcan firmes en su apoyo al gobierno peruano y sus acciones –dijo Voto-Bernales–. Cualquier falta de cohesión solo va a ayudar a los terroristas. Jett notó que el vicecanciller tenía una trascripción de sus declaraciones a los medios sobre el escritorio. –Por supuesto que apoyamos al Gobierno –respondió–. Por eso he evitado hacer declaraciones públicas y las pocas que he dado, tras mi reunión con el canciller Ikeda, han sido muy cuidadosas, precisamente para evitar cualquier impresión de crítica. –Lo sé y se lo agradezco en nombre del Gobierno –precisó VotoBernales. En seguida el representante peruano insistió en la postura oficial de no ceder a las demandas terroristas, porque eso hubiera alentado a Sendero Luminoso a intentar algo parecido, pero de consecuencias impredecibles. El embajador Jett confirmó que su gobierno tampoco se permitía concesiones con el terrorismo. Entonces aprovechó para buscar una ventana en el hermético manejo de la crisis. –Le reitero nuestra oferta de asistencia, vicecanciller. Tenemos muchas capacidades y recursos que el gobierno peruano podría aprovechar. Nuestros expertos en negociación han elaborado una lista de puntos clave para ese tipo situaciones. Se la puedo enviar por fax apenas regrese a mi embajada. –Ese documento sería muy útil, embajador –dijo el vicecanciller. Jett solicitó que ambos, Voto-Bernales y Hugo de Zela, consideraran un cronograma de reuniones con un pequeño grupo de embajadores, porque la sensación del cuerpo diplomático era de frustración ante la falta de llegada al Gobierno. Ambos representantes peruanos tomaron a bien la sugerencia. La cita terminó con esos acuerdos tácitos y cuando Jett regresó a su oficina redactó un informe con sus impresiones de la cita. «No tenemos otra opción que trabajar con ellos y apoyar la dirección que han tomado», reportó. Al día siguiente el MRTA liberó a los 38 rehenes. En ese grupo había personajes públicos como el congresista Diez Canseco, el ex candidato presidencial Alejandro Toledo, los embajadores de Brasil, Corea y Egipto, periodistas, académicos y varios más. Un empresario peruano liberado enriqueció los informes que iba obteniendo el FBI con detalles de la personalidad de Néstor Cerpa; un periodista se fijó más en el Árabe, a quien ya se había identificado como Roli Rojas Fernández; ambos entrevistados dijeron a los agentes que la residencia había sido rodeada de explosivos y confirmaron que los rehenes estadounidenses, el peruano y otros diplomáticos estaban alguna habitación del segundo piso. Fue en ese contexto que la esposa de uno de ellos creyó interpretar el mensaje de las cortinas. En realidad el mensaje no era para ella, pero su esperanza evidenciaba una ansiedad general que sería pasto de equívocos y bromas crueles: una agencia de noticias fue presa de un engaño por parte de un supuesto Néstor Cerpa, que comunicaba su intención de abandonar la residencia para las fiestas navideñas; una radio recibió la llamada de supuestos comandos terroristas que anunciaban el inicio de las ejecuciones. En esa atmósfera confusa, las informaciones obtenidas del interior dejaban al menos la certeza de que la tensión aún no llegaba a nada más grave. En la tarde siguiente, 21 de diciembre, personal de la Cruz Roja le dijo a los agentes del FBI que la liberación de los 38 rehenes había levantado la moral de los que todavía esperaban la suya de una manera impresionante. Todavía quedaban cautivos que padecían enfermedades, aunque ninguna de riesgo fatal. En el grupo de rehenes había hasta ese momento dieciocho doctores, entre médicos y psiquiatras, quienes podían atender a sus compañeros de infortunio en caso de emergencia, aunque un médico y una enfermera de la Cruz Roja mantenían controladas las necesidades. Las condiciones habían mejorado porque además la organización humanitaria había logrado introducir catorce retretes químicos, que podían ser retirados cada dos días. Minning, el jefe de la misión, intentaba convencer al Gobierno de que repusiera el agua y la luz. Según comentó uno de sus funcionarios, se estaba entrando en un largo periodo de estancamiento. Esa impresión se confirmó horas después, con la primera aparición pública del presidente Fujimori, mediante un mensaje a la nación en el que se rechazaba cualquier diálogo con terroristas, mientras no rindieran sus armas. El FBI era consciente de que la Cruz Roja no solo tenía acceso a la residencia, sino también al presidente Fujimori, por lo que empezó a trabajar una relación de confianza. En la mañana del 22 de diciembre el embajador Dennis Jett reportó que «personal de la Cruz Roja aceptó informar al personal de la embajada diariamente sobre la situación dentro de la residencia y proporcionar toda la información que pueda sobre las negociaciones»27. Esa noche, los siete estadounidenses fueron liberados en un grupo de 225 rehenes, el más numeroso que saldría de la residencia por consentimiento de Néstor Cerpa. El embajador Jett los recibió en el Hospital de la Policía, en medio de la conmoción que rebalsó las instalaciones donde el presidente Fujimori estrechaba las manos de los ex cautivos transpirados y tensos. Jett confirmó el buen estado de salud de sus funcionarios antes de que se fueran a casa. Al día siguiente, en una conversación telefónica con el subsecretario de Estado Peter Tarnoff, recibió la orden de mantener activo el equipo de emergencia. 1 Testimonio del general (r) Máximo Rivera ante la Fiscalía, 11 de marzo de 2001. Manifestación del vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas ante la Fiscalía, 20 de marzo de 2001. 3 Manifestación del entonces coronel PNP Marco Miyashiro ante la Fiscalía, 16 de abril de 2001. 4 Atestado N° 59-D54-DINCOTE, 11 de abril de 1991. 5 Texto del volante trascrito en el atestado ampliatorio N° 061-D6-DINCOTE, abril de 1991. 6 Manifestación del ex canciller Francisco Tudela Van Breugel Douglas ante la Fiscalía, 3 de agosto de 2001. 7 La llamada Ley Siura III exigía el voto de 48 congresistas para proceder al referéndum. 8 Revista Caretas, 28 de noviembre de 1996. 9 Atestado 119-D1-DINCOTE. 10 Revista Caretas, 10 de junio de 1991. 11 Entrevista realizada por la periodista Cecilia Valenzuela para el programa televisivo En persona. La trascripción aparece en la revista Cambio, considerada como vocero del MRTA, de junio de 1991. 12 Entrevista personal a Toshiro Konichi. 13 Wicht, Juan Julio y Rey de Castro, Luis: Rehén voluntario, 126 días en la residencia del embajador de Japón, Santillana, Lima, 1998. 14 Atestado N° 149-DIVICOTE 1-DINCOTE, 12 de agosto de 1992. 15 Atestado ampliatorio 016 DIVICOTE 2- DINCOTE, 14 de febrero de 1994. 16 Revista Caretas N° 1392, diciembre de 1995. 17 Aoki, Morihisa: La casa del embajador, Editorial Apoyo, Lima, 1998. 18 Reporte del embajador Dennis Jett, diciembre de 1996. Documento desclasificado por el National Security Archive. 19 Parte N° 2070-D-VI-DIVICOTE, 19 de julio de 1991. 20 Entrevista personal a Dany Chávez, ex rehén. 21 Entrevista personal al general (r) Máximo Rivera. 22 Chávez, Dany: El menor riesgo era morir, Centro Cultural ESAN, Lima, 1998. 23 Entrevista personal al ex congresista Javier Diez Canseco. 24 Wicht, Juan Julio y Rey de Castro, Luis: Rehén voluntario, 126 días en la residencia del embajador de Japón, Santillana, Lima, 1998. 25 Reporte del consejero Al López, embajada de Estados Unidos. Documento desclasificado por el National Security Archive. 26 Reporte del embajador Dennis Jett, diciembre de 1996. Documento desclasificado por el National Security Archive. 27 Reporte del embajador Dennis Jett, diciembre de 1996. Documento desclasificado por el National Security Archive. 2