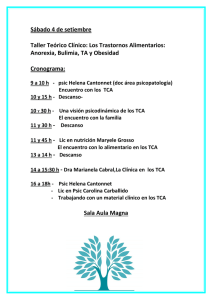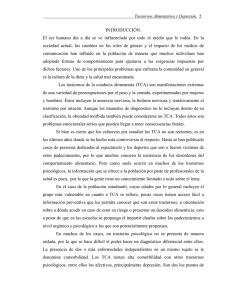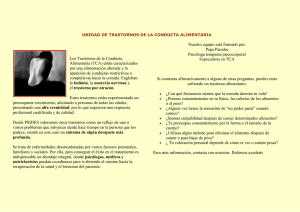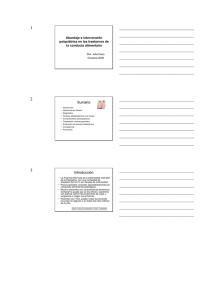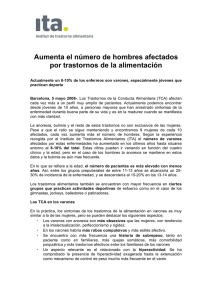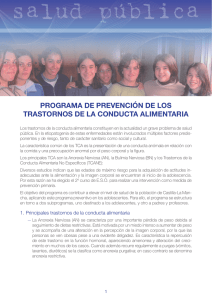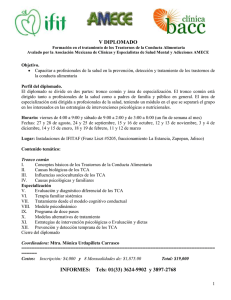Sin tÃtulo - UAM-I
Anuncio

Socio-ilógicas Trastornos alimentarios y cultura Mabel Gracia Arnaiz* I “Pensar que la única explicación de una enfermedad es que tiene un gran número de causas es precisamente lo que caracteriza a las enfermedades cuyas causas no se comprenden. Y son estas enfermedades, de causas supuestamente múltiples (o sea, enfermedades misteriosas) las que más posibilidades ofrecen como metáforas de lo que se considera moral o socialmente malo” (Sontag, 2003: 87) . La cultura en la concepción multicausal de los TCA El estudio de los denominados trastornos del comportamiento alimentario (TCA) ha llenado, y sigue llenando, miles de páginas de revistas y libros académicos pero, a pesar de toda la literatura científica escrita sobre su causalidad, son aflicciones que todavía, parafraseando a Susan Sontag, no se comprenden bien. Quizá una parte de esta incomprensión proceda de la misma construcción del concepto de eating disorders — un término traducido al español como trastornos de la conducta alimentaria— y que revela la exclusiva conceptualización clínica de comportamientos que, por su alejamiento más o menos extremo de los patrones alimentarios aceptables, se identifican como desordenados, poco normales y, en buena medida, patológicos. El objetivo principal que ha guiado nuestros estudios hasta la fecha1 ha sido el de aplicar otra mirada sobre los denominados trastornos del comportamiento alimentario y hacer aparecer aspectos desapercibidos por otras miradas. Hemos optado por usar la etiqueta TCA, aunque también para destacar la presencia de categorías y criterios diagnósticos con efectos concretos en la actual valoración social de estas enfermedades. Ello no significa que asumamos de forma acrítica las nosologías psiquiátricas con independencia del contexto histórico-cultural en que se producen, sino todo lo contrario. Las metáforas construidas en torno a ciertos comportamientos alimentarios y cuidados corporales hacen referencia, precisamente, a lo que hoy se considera social o moralmente malo: el cuerpo como prisión, la vida como un menú, el ayuno como autocastigo, la gordura como epidemia… La modernidad, como se encargaron de demostrar Castel (1981) y Castel y Lovell (1980) tiende a ampliar cada vez más el espectro de con- ductas que resulta funcional considerar patológicas. Por eso como ya señalara hace un cuarto de siglo Susan Sontag, cualquier forma de desviación social puede ser considerada como patológica y, cualquier patología puede ser enfocada psicológicamente, incluso las que tienen una clara causalidad orgánica. Ambas afirmaciones se complementan. Mientras que la primera pareciera aliviar el sentimiento de culpa, la segunda lo reafirma. Las teorías psicológicas de la enfermedad son maneras muy poderosas de culpabilizar al paciente —la víctima—, se le explica que él o ella son los causantes de su propia enfermedad, y se afirma que “se lo ha buscado”. A veces, para descargarlo de más angustias, se recurre a la idea de que la culpa es de “todos” y de “nadie” a la vez. En las aflicciones relacionadas con la alimentación es muy común ver cómo desde las instituciones sanitarias, aun al aludir al entorno social, se tiende a responsabilizar a los sujetos de su propio estado de salud: comer mucho o poco es una elección personal, hacerlo ordenada o desordenadamente depende de cada uno de nosotros y si, supuestamente por ello, nos ponemos enfermos es nuestra responsabilidad. En el capitalismo post-fordiano, no faltan las voces que nos hacen sentir culpables de nuestra debilidad, de nuestra falta de resistencia a las tentaciones que el propio sistema se encarga de construir y de regular y de transformar, lo suficientemente rápido, para que no pueda haber resistencias o críticas efectivas. La paradoja es que una vez creado el mercado, los “efectos colaterales” del mismo nunca son presentados como tales, sino como el producto de la debilidad y de la falta de reflexión de unos consumidores a los que se ha procurado que no estén en condiciones de asumir ese análisis crítico ni de responder al mismo. En la construcción clínico-médica de los TCA las afirmaciones de Sontag se cumplen en todos los casos. Aunque se reconozca de forma unánime que la cultura también tiene la culpa, dicha culpabilidad acaba evaporándose para fijarse, insistentemente, en las trayectorias personales y en su responsabilidad ante la enfermedad: al fin y al cabo si, siendo las principales afectadas, no todas las mujeres padecen trastornos alimentarios por algo será. La “sociedad” es un entramado complejo de relaciones sociales donde ni todas las personas que la componen participan del mismo modo en el acceso, distribución y consumo de recursos y bienes, ni todas tienen la misma capacidad de modificar papeles y formas de género ni todas pueden establecer normas y regulaciones colectivas. Si en las primeras décadas del siglo XIX los efectos colaterales del capitalismo tenían que ver con la insalubridad, las enfer- * Profesora de la Universidad Rovira i Virgili. 1. Los estudios de base etnográfica que sustentan esta reflexión han sido realizados en Cataluña por el grupo de investigación GIA (Universitat Rovira i Virgili) y el ODELA (Universitat de Barcelona) a lo largo del periodo comprendido entre 2000 y 2006. Destacamos la ayuda recibida por diferentes instituciones: Observatori Català de la Joventut (2006) “Una anàlisi transcultural de les pràctiques alimentàries, les imatges corporals i les representacions socials de gènere entre els joves a Catalunya”; Instituto de la Mujer (2003-2005) “Género, Dieting y Salud: un análisis transcultural de la incidencia de los trastornos del comportamiento alimentario entre las mujeres” (2000-1001) y “La incidencia de los factores socioculturales en los trastornos alimentarios de las mujeres: el caso de la anorexia nerviosa; Institut Català de la Dona (2003), Ambigüitat discursiva en la construcción social de la feminitat. Evolució de les imatges culturals de les dones a través de la publicitat y La cura del cos en cohorts d’adolescents amb trastorn del comportament alimentari (2005), Fundación VECTEM (T050755). 53 página Socio-ilógicas 54 página medades infecto-contagiosas, las enfermedades laborales o los accidentes de trabajo, el capitalismo post-fordiano tiene como efectos colaterales malestares asociados al consumo recurrente de bienes y servicios en constante evolución y transformación. A cambio, el sistema permite poner en marcha dispositivos asistenciales, preventivos y terapéuticos, que tienen como objeto, principalmente, discernir los factores de “riesgo” y atender a los “grupos de riesgo” e individualizar, homogenizar y aislar las causas de quienes padecen la enfermedad o “podrían” padecerla. De este modo surge una economía de servicios personales unas veces inserta en el mercado puramente privado, u otras, como en los países con estado del bienestar, en manos de la regulación del Estado. En estos contextos, los discursos de psiquiatras, psicólogos y en general de los profesionales del “psi” deben formularse de modo aparentemente neutral o impermeables a los juicios morales y a los valores culturales (Martínez, 2000: 207), con lo cual no sólo exculpan a los cambios económico-políticos de cualquier atisbo de causalidad, sino que ignoran a menudo los cambios en el tiempo de la producción de representaciones de género. Por ejemplo, en la anorexia nerviosa, una aflicción considerada femenina por su alta prevalencia en mujeres, el perfil que se ha ido construyendo de las afectadas ha sido bien variopinto, habiéndolas definido como “ascetas”, “brujas”, “embaucadoras”, “puritanas” o, más recientemente, “adolescentes” de todas las clases sociales, de todas las ideologías y de diversos grupos étnicos. A nuestro entender, aquello que hace más “incomprensible” a los TCA y, consecuentemente, los convierte en un objeto de difícil abordaje y resolución, se circunscribe a tres cuestiones principales. En primer lugar a la rigidez y la relativa distancia con que se han ido catalogando sus signos y síntomas y definiendo sus criterios diagnósticos; en segundo lugar a la peculiar aceptación de su carácter multicausal y, finalmente, al desplazamiento de los factores culturales a un segundo término en la discusión sobre su etiología. La anorexia nerviosa, primero, y la bulimia nerviosa más tarde, aparecen como enfermedades mentales cuando la medicina y la psiquiatría se esfuerzan por definir clínicamente los síntomas de “dejar de comer”, “perder el apetito” o “comer en exceso” y de crear, sobre la base de concepciones preconcebidas del género y de los cuidados corporales, nuevas categorías nosológicas. Por otro lado, en tanto que se asume un carácter multicausal en la aparición de los síntomas se amparan incertidumbres y dudas sobre su verdadera etiología —de hecho, los expertos aceptan un relativo “no saber”— y, en consecuencia, la multiplicidad de propuestas de intervención, dispares y a menudo contradictorias, que llevan a pacientes y sus familiares a iniciarse en un largo y sinuoso recorrido por la red sanitaria pública y/o privada. Y las hace incomprensibles, parcialmente abordables y poco solucionables la circunstancia de que, considerándose enfermedades multifactoriales, todos los factores no sean abordados del mismo modo ni con la misma intensidad. Es más, si hasta ahora la mayoría de manuales consultados apoyaba una intervención triádica de carácter bio-psico-social, según las recientes posturas adoptadas por la psiquiatría hegemónica en reuniones científicas y congresos internacionales, lo social y lo cultural —y también lo económico/político—, parecen querer borrarse de la investigación en TCA en favor de lo biológico y lo psicológico. La investigación, según este modelo, ha de dirigirse a conocer mejor las causas biogenéticas o los trazos de personalidad que predisponen a los sujetos a enfermar y/o a perfeccionar los métodos de detección, medición o evaluación biopsicológica, es decir, la batería de tests y cuestionarios psicométricos y antropométricos capaces de cuantificar el tipo, el grado y la intensidad del cuadro clínico: distorsión de la imagen, insatisfacción corporal, obsesión por el peso, miedo a engordar, ansiedad ante la comida, Índice de Masa Corporal (IMC), etcétera. Porque efectivamente, y a pesar de las críticas apuntadas en nuestros trabajos a las limitaciones subyacentes a considerar la lipofobia —o temor a engordar— como primer síntoma, se sigue manteniendo la pérdida de peso voluntaria y la distorsión de la imagen como los principales criterios diagnósticos y una buena parte de la praxis clínica está orientada para demostrarlo: las mujeres presentan más riesgos que los hombres a padecer TCA porque son más sensibles a las presiones sociales reguladoras de las formas corporales y porque, también, son más vulnerables a las alteraciones nutricionales. Ahora bien, suponiendo que eso fuera así, ¿no hay una estre- Socio-ilógicas cha relación entre las alteraciones nutricionales provocadas por el dejar de comer o el comer mucho y esas mayores presiones sociales que pretenden convertir los cuidados corporales en mercancía y, por tanto, en objeto de consumo? ¿Cómo tratar un aspecto sin tratar el otro? En estos esquemas, donde lo más relevante es presentar categorías descriptivas (lista de síntomas, taxonomías discretas) y lo menos establecer hipótesis causales o de tratamiento, la cultura es como la “piedra” en el zapato para la psiquiatría biomédica o la psicología clínica. Negarla es estúpido, pero delimitar su presencia es difícil; en consecuencia, mejor mantenerla en la periferia. Como tal es incómoda y, a menudo, dificulta la categorización de las enfermedades: las ciencias biomédicas son supuestamente objetivas, no tienen —al menos aparentemente— ideología, se guían por evidencias empíricas, por sus instrumentos de medición y diagnósticos, y éstos no sirven, o solo parcialmente, para “medir ni evaluar” el papel que juega la cultura —esa entidad tan compleja y abstracta a la vez— en la aparición, mantenimiento o incremento de los TCA, aunque a veces pueda ser útil señalar que ciertos “estilos de vida”, no todos por supuesto, predisponen a ciertos sujetos —con un perfil biopsicológico específico de género, edad y etnia— a sufrirlos. Desgraciadamente, tal posición está ayudando poco a abordar de forma resolutiva estos malestares. Por un lado, los TCA se presentan como enfermedades mentales que no pretenden clasificar a personas o pacientes, sin embargo, el trasfondo psicológico y biológico de los síntomas no se pueden desligar del contexto en el que han sido elaborados. Asociados principalmente a las mujeres jóvenes en las sociedades modernas, unas veces se han explicado por una supuesta mayor dependencia personal y emocional, por una menor autoestima, por una relativa capacidad para comunicarse y, otras, por su inclinación a acatar más estrictamente o menos críticamente los dictámenes del marketing y la moda. En ningún caso, se definen a estas mujeres por sus maneras de ser y entender la vida o por su capacidad de “usar” algo tan significativo, y con tanto valor económico y simbólico en nuestra sociedad, como son el cuerpo y la comida en tanto que formas de resistencia, de contestación o de desacato ante normas familiares, culturales y/o sanitarias (Esteban, 2004). Sin embargo, tanto se han regulado y minimizado las causas contextuales, que se evita investigar, por ejemplo, los significados personales/sociales de “dejar de comer” o “de hacerlo en exceso”. En los protocolos epidemiológicos o en los cuestionarios no se incluye realmente la multicausalidad de la que tanto se habla. Lo que suele hacerse es adaptar las técnicas a los resultados (modelos preconcebidos) que se quieren encontrar, al proponer cuestionarios y entrevis- tas cuyas preguntas ya implican una respuesta condicionada hacia el diagnóstico previamente construido. Para este modelo, las experiencias de las pacientes y sus narrativas emic de síntomas tampoco tienen cabida. En España, los factores sociales asociados a los TCA han estado poco o nada considerados en los procesos de abordaje y tratamiento. Priman los enfoques de la psiquiatría biomédica centrados en el individuo y en la terapia personal. Esta desconsideración se debe a que existe una desconexión importante entre las diferentes aproximaciones científicas, principalmente entre ciencias biomédicas y socio-sanitarias y porque sólo las primeras pretenden estar legitimadas científicamente para definir y abordar las enfermedades y a sus pacientes. Nos preguntamos, sin embargo, hasta qué punto los profesionales sanitarios pueden, deben o saben hacer diagnósticos acerca del entramado social —del que participan y en el que actúan— y sobre su más que probable influencia en la emergencia de estas aflicciones, hasta qué punto los diagnósticos realizados hasta la fecha sobre las causas culturales de los TCA han sido acertados y por último si se han formulado u ofrecido soluciones plausibles para su modificación. Por otro lado, las tesis culturalistas se han utilizado, con frecuencia, para “cerrar” las fronteras o los límites de los TCA, no sólo para ajustar unas taxonomías aparentemente neutrales sino, sobre todo, porque al delimitar los síntomas únicamente a las sociedades modernas se han podido perfilar mejor los factores y grupos de riesgo. Se ha focalizado de una forma casi fácil el origen de todos los “males sociales” en torno al desmesurado culto al cuerpo delgado. Sin embargo, estas tesis no se han utilizado para modificar las relaciones de poder y desigualdad que se producen en estas sociedades y que podrían estar explicando la incorporación (embodiment) de ciertas prácticas corporales y ciertos consumos alimentarios (ejercicio, dieta), muy generalizados en el conjunto de la población femenina. Esta es una tarea compleja, especializada también, para la que los expertos sanitarios no han sido preparados. 2. La emergencia de clasificar los nuevos trastornos alimentarios En la revisión que hemos hecho de la literatura psiquiátrico-epidemiológica y psicológica sobre TCA, hemos advertido una disparidad notoria de porcentajes y cifras, tan significativa que merece una reflexión. La diferencia de números referidos a la prevalencia e incidencia es sustancial, y lleva a algunos epidemiólogos a reconocer que existen discrepancias metodológicas notables y una falta de uniformidad de los pacientes y grupos poblacionales incluidos en las distintas muestras seleccionadas, sobre todo en el caso de los Trastornos del Comportamiento Alimentario no Específicos (TCANE) cuya definición clínica es aún imprecisa. Los estudios internacionales sobre prevalencia e 55 página Socio-ilógicas 56 página incidencia de TCA en la población general, y en grupos específicos (jóvenes y mujeres), permiten afirmar que estas aflicciones han aumentado durante las tres últimas décadas, aunque estudios a largo plazo con una perspectiva de 50 años muestren un crecimiento de las formas leves y la estabilidad de las más agudas (Ruiz, 2002). Si se consideran para la estimación de tasas de prevalencia aquellos casos que cumplen todos los criterios diagnósticos de anorexia o bulimia nerviosa, en los países occidentales esta cifra gira en torno al 0.5 y uno por ciento respectivamente (Hsu, 1996 y Fairbaun y Beglin, 1990), una cifra que en ningún caso refleja una enfermedad de carácter epidémico como a veces se ha sostenido. Nuestro interés radica en saber cómo se establecen las fronteras que delimitan lo que se considera como una conducta alimentaria patológica y lo que no. En la revisión bibliográfica sobre los “nuevos trastornos” que circulan en las referencias verbales de psiquiatras o médicos —es el caso de la ortorexia o la vigorexia— son pocos los estudios epidemiológicos que los sustentan. En la red asistencial catalana ha sido difícil la búsqueda de informantes diagnosticados de TCANE, y en ningún caso han respondido a ortorexia o vigorexia. Quizá se deba a que ciertos síntomas aún no han sido clasificados como trastorno ni existe unanimidad en los criterios diagnósticos. Sin embargo, estos términos aparecen ya como desórdenes alimentarios sin especificar engrosando el “cajón de sastre” de los TCANE: vigorexia, síndrome del comedor selectivo, ortorexia, síndrome del gourmet, obesidad con atracones, síndrome del comedor nocturno, síndrome del relleno… Tal disparidad de etiquetas demuestra, una vez más, los problemas que conlleva la tendencia, no explicitada en los DSM y en la CIE,2 de considerar que cualquier “desviación social” puede ser considerada patología y entrar en su jurisdicción. De ahí casos como el trastorno por atracón, considerado recientemente como entidad diagnóstica independiente y como tal recogido en el apéndice B del DSMIV, en un apartado de nuevas categorías pendientes de inclusión en futuras ediciones, al estar vinculado a la obesidad y a diversas alteraciones psicopatológicas. A diferencia de otros trastornos alimentarios, el porcentaje de prevalencia en ambos sexos es similar, y los estudios epidemiológicos dan a entender que hay un grupo significativo de personas adultas que practican los atracones sin conductas de purga y que pueden ser tanto mujeres como hombres. Algo semejante sucede con la ortorexia nerviosa (ON). Su reciente conceptualización como posible TCA es muy ilustrativa. Según la literatura psico-médica, la dieta ortoréxica (Bratman, 2001) implica eliminar progresivamente los alimentos básicos y las operaciones culinarias que, de distintas formas, contradicen el logro de un cuerpo y una mente sana. La salud se consigue, según las personas practicantes, al propiciar y mantener la desintoxicación del cuerpo al no contaminarlo con sustancias “impuras” como aditivos alimentarios, metales pesados en las aguas, envases plásticos, alimentos y productos químicos o manipulados industrialmente (transgénicos, procesados, síntesis), productos desvitalizados (refinados o no integrales), alimentos no frescos o congelados, etcétera. La dieta resultante de esas prácticas suele ser radicalmente diferente a las seguidas en el propio contexto cultural, y eso exige a quienes las llevan a cabo una gran fuerza de voluntad. Las personas ortoréxicas suelen centrar su vida en la alimentación, concebida como un ritual que se mueve en torno al valor de la pureza corporal y mental. Esta espiritualidad culinaria desemboca eventualmente en aflicción cuando quienes la padecen emplean la mayor parte de su tiempo en la planificación, compra e ingesta de la comida. Algunos autores indican que la ortorexia afecta principalmente a mujeres jóvenes, se apoyan en la proporción desigual detectada en anorexia y bulimia nerviosa (Bratman, 1997), (González, 2006), aunque otros subrayan que se presenta tanto en hombres como en mujeres (Catalina et al, 2005). En la ortorexia, como en otras TCA, se habla de trastornos psicopatológicos donde las diferencias entre géneros tendrían un poder explicativo importante. El que las mujeres practiquen en mayor medida dieting —hacer dietas de forma continua— y demuestren una mayor preocupación por la salud que los hombres las sitúa como grupo de riesgo ante la ortorexia. De nuevo según la literatura psicológica y biomédica, las mujeres más jóvenes son las más afectadas, especialmente aquéllas que, por esnobismo y deseos de distinción social, se habrían convertido al vegetarianismo o a otras sectas alimentarias. Ahora bien, estas 2. Clasificación Internacional de Enfermedades. 3. Artículo del 22 de abril de 2002, disponible en www.psicocentro.com, explorado el día 26 de septiembre de 2005. Socio-ilógicas consideraciones de los expertos, que simplifican in extremis3 los motivos sobre las preferencias alimentarias, redundan en una imagen cultural de las adolescentes excesivamente estereotipada que las ubica como meros sujetos receptores y pasivas ante las influencias mediáticas. Sin embargo, ante la casi total ausencia de estudios epidemiológicos de ámbitos estatal e internacional —aun sabiendo que en Estados Unidos hay numerosos ingresos hospitalarios registrados bajo este diagnóstico— y ante el hecho de que no han sido descritos pacientes de ortorexia en España, salvo una excepción (Catalina et al, 2005), nos inclinamos a creer que asistimos a la construcción —y posible aceptación en un futuro más o menos inmediato— de una categoría nosológica que, al menos en España, antecede a la detección de casos o enfermos, y cuyo diagnóstico todavía no está bien definido ni reconocido médicamente. En esta especie de antesala nosológica, la ortorexia ha sido colocada junto a otros comportamientos alimentarios poco normales en el cada vez más numeroso grupo de los TCANE. Al tener en cuenta esto, nuestra lectura sobre la conceptualización de la ortorexia y su distribución desigual entre géneros es otra: en tanto que el retrato biopsicológico de las personas que padecen estas aflicciones ya está construido y, según éste, las adolescentes son las personas más afectadas, por extensión, y ante cualquier otra supuesta anormalidad alimentaria, las chicas se sitúan como principales candidatas a presentar síntomas ortoréxicos y, de este modo, patológicos. Al preguntárseles por la ortorexia, la mayoría de los profesionales entrevistados han tendido a verla como una conducta extravagante de chicas que exageran las dietas naturistas u otras desviaciones similares, preparando así el terreno para ubicarlas en el retículo de los TCA. Aun no habiendo consenso para su aceptación como psicopatología, si hay una clara predisposición a prejuzgar ciertos comportamientos y a ciertos sujetos (en este caso, y por inercia, a las mujeres) como desviados. 3. Riesgos, desviaciones y competencias alimentarias La emergencia de las categorías de TCA y TCANE se ha ido acelerando al compás de la problematización de las maneras de comer actuales. La alimentación constituye un “problema social” en tanto que es objeto de inquietudes económicas, políticas o sanitarias (exceso de grasas o azúcares, desestructuración de hábitos, disminución relativa del gasto en comida…): las personas de las sociedades modernas no saben comer, pues son enfermos de la abundancia y de la civilización! Ahora bien, ¿es cierto que no sabemos comer?, ¿es verdad que la alimentación de las mujeres y las adolescentes está más desestructurada que la de otros colectivos? o ¿es más cierto que no se dan las condiciones sociales, económicas que nos permitan “comer bien” según lo que “hoy” se entiende por eso? Es sorprendente que aun con mercados atiborrados de alimentos, con un altísimo grado de información, con un poder adquisitivo medio muy elevado y con una mayor preocupación por la salud como nunca en la historia, la gente no sepa adoptar las decisiones alimentarias adecuadas. ¿Qué está ocurriendo entonces? Quizá suceda que la frontera entre lo que se considera normal y lo patológico se haya ido desvirtuando, de tal forma que cada vez más prácticas alimentarias y corporales se consideren de “riesgo” para la salud psíquica y física porque han sido medicalizadas. La teoría cultural de Douglas y Wildavsky (1983) y Douglas (1996) y sus posteriores reformulaciones (Bellaby,1990), (Boltanski y Thévenot, 1991) parecen dar luz, al referirse a cómo y por qué determinados fenómenos son susceptibles de problematizarse frente a otros que no. Todos los conceptos socioantropológicos que se han dado sobre el riesgo en las dos últimas décadas comparten una misma idea principal: el riesgo es una construcción social. De tal forma que lo que unas sociedades o grupos sociales consideran objeto de temor e incertidumbre, para otras no lo es. Significa que los seres humanos no perciben el mundo a través de ojos prístinos, sino a través de percepciones filtradas por significados culturales y sociales. Aprehendemos el riesgo dependiendo de nuestro sistema de valores y creencias y de nuestra posición social y personal en el seno de una sociedad dada. Estos valores —variables en el tiempo y limitados— están organizados en sistemas complejos adquiridos por la socialización o la aculturación, y determinan si finalmente un comportamiento o un objeto son preferibles o no respecto a otros (“comer mucho o poco”; “hacer ejercicio físico o no hacer”). Es cierto que el canon estético basado en la delgadez ha sido muy bien difundido a lo largo del siglo pasado, y continúa siendo así hoy, a través de los medios, la literatura, el cine, los iguales… Ahora bien, el régimen y el deseo de adelgazarse pueden ser uno de los componentes iniciáticos de la anorexia o bulimia nerviosa, pero no siempre es así. A veces está en el inicio, otras no. A veces aparece más adelante y en otras hay ausencia de régimen. En la mayoría de ocasiones, iniciarse en una dieta no significa contraer un TCA. Por eso conviene cuestionarse la conveniencia de algunos de los criterios diagnósticos actualmente empleados y conviene preguntarse, también, por los diversos motivos por los cuáles las mujeres, más que los hombres, siguen una dieta o quieren perder peso y conocer por qué, incluso, algunas quieren estar más delgadas de lo que los propios médicos, amparados en las tablas del IMC, recomiendan insistentemente como “normo-peso”. 4. De vuelta al principio: reflexiones desde la cultura Entonces es cuando conviene aprehender el concepto de cultura en una dimensión más amplia y compleja respecto a la que acostumbran a manejar las ciencias biomédicas. Cuando la cultura se vincula con el incremento de los trastornos alimentarios se está haciendo referencia a un entramado complejo de estructuras sociales. Por qué las mujeres acaban consumiendo más un tipo u otro de producto que los hombres, hacen más dietas o toman el acto alimentario como un medio de expresión e interacción social son cuestiones que sólo pueden explicarse al comprender el lugar que éstas ocupan en este entramado y los papeles asociados. El “entorno” significa, nada más y nada 57 página Socio-ilógicas 58 página menos, la organización misma de una sociedad, es decir, los condicionantes económicos, culturales y políticos, en este caso, estructurados por un capitalismo de consumo que afecta a todo y a todos: a las relaciones de género, a los valores que priman el individualismo, el consumo y la competencia, a las estructuras familiares, a las formas de entender la salud y la enfermedad, a la cosificación del cuerpo, etcétera. Entre la población de las sociedades industrializadas se ha popularizado, cada vez más, la noción de vigilancia individual del peso cultural y del seguimiento de dietas animados por dos procesos diferentes. En primer lugar, y desde principios del siglo XX, por el establecimiento del normo-peso y el reconocimiento, más adelante, de la obesidad como enfermedad “crónica y grave” vinculable con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles tales como la diabetes, la hipertensión, patologías cardiovasculares o cáncer, entre otras. Ponerse a dieta ha sido, y sigue siendo, recomendado por el estamento médico al margen, incluso, de que se haya podido demostrar científicamente que el dieting, por ejemplo, está en la base de no pocas obesidades. En segundo lugar, y casi en paralelo, por la construcción de la delgadez corporal como un atributo ético-moral y de distinción social, de tal forma que en las sociedades donde se produce una estabilidad y abundancia alimentaria, la delgadez deja de ser un signo de enfermedad y pobreza para, constituir un lugar de producción de nuevos significados. Sabemos que los bienes son usados no sólo para satisfacer necesidades o deseos sino para clasificar a las personas entre sí y establecer formas de diferenciación social, tanto a través de la distribución diferencial de los recursos materiales desplegados por el sistema productivo, como en función de los recursos simbólicos que movilizan: a partir de las primeras décadas del siglo XX en adelante, y a través del consumo de determinados bienes, los ricos van a devenir más escuálidos y los pobres más corpulentos. Tratar de mantener el peso entre los límites más o menos normalizados o incluso por debajo a través, principalmente, de la restricción alimentaria y/o del ejercicio físico en la “sociedad de la abundancia” implica actitudes acordes, aunque paradójicas, con el espíritu productivo del sistema capitalista tardío. Por una parte, suponen la aplicación de esfuerzos, disciplina y sacrificio o, como hemos señalado antes, una responsabilidad del cuidado de sí mismo para no salirse de los límites médica y socialmente establecidos y, por otra, consumir los bienes y servicios que, dispuestos en forma de mercancías han de permitir, al menos teóricamente, alcanzar estos “ideales”. Sólo así podemos entender por qué se ha producido un incremento paralelo de enfermedades tan extremas pero tan cercanas como la obesidad o la anorexia nerviosa y por qué han tenido mayor incidencia entre las mujeres. En este sistema, donde los bienes se crean con independencia de las necesidades o siquiera de las demandas o deseos de los con- sumidores, han confluido simultáneamente fenómenos tales como la profusión alimentaria, la estigmatización médico-sanitaria de la obesidad, el ideal de delgadez y la exaltación del cuerpo puberal, la evolución de los estereotipos de género y papeles femeninos y masculinos, la prescripción médica o facultativa de dietas restrictivas o el ejercicio físico, la flexibilización de las prácticas alimentarias o la intensificación de las estrategias de marketing industriales. Sin embargo, ¿se han dejado de lanzar al mercado nuevos productos alimentarios, cosméticos pro-adelgazamiento, clínicas estéticas o se han evitado las prescripciones médicas para incentivar las dietas restrictivas, el ejercicio físico o los fármacos pudiéndose intuir, sin excesiva dificultad, su relación con el aumento de los trastornos alimentarios? Si bien comer y hacerlo en exceso es bueno para la industria alimentaria, cosmética o farmacéutica no parece serlo para la salud física o mental de las personas. Sin embargo, todo tiene cabida en una sociedad en la que conviven miles de productos alimentarios y miles de mensajes para evitarlos, en una sociedad que promociona el hartazgo perpetuo junto a la delgadez más rigurosa. El capitalismo post-fordiano vende el “mal” mediante la abundancia, la promoción, la transformación constante y la diversificación del consumo y vende “el remedio” (la restricción o el consumo de sustancias y actividades adelgazantes). El entorno explica, al menos en parte, el sentido del régimen o delgadez, pero también, de diferentes maneras, por qué “comer poco” o, por el contrario, “comer mucho” adquiere sentido en algunos grupos sociales y en ciertos contextos. Pero para comprender estos sentidos hay que seguir abriéndose paso entre el entramado de estructuras complejas y ver cómo la comida sirve para expresar relaciones sociales, emociones o aflicciones. A menudo las mujeres que autoayunan o comen desmesuradamente y por ello son diagnosticadas de TCA o TCANE lo hacen por los mismos motivos que lo hacemos cualquiera de nosotros, por todos aquellos motivos que el no-comer o el hartazgo toma sentido en nuestro contexto cultural. No obstante, los expertos sanitarios, a pesar de ser personas comedoras —no sólo biológica sino socialmente—, apenas han insistido demasiado en analizar la comida como forma de expresión, como vehículo para la comunicación. Apenas hablan, como señala Hepworth (1999), de los sabores, del paladar, de los placeres de la comida, o al contrario, de los sinsabores que comporta. Sólo se alude a la comida a través del discurso de la salud y la enfermedad. Sólo se habla de la dieta como medio para la obtención de salud o como vía para alcanzar el cuerpo delgado. Por si fuera poco, la práctica médi- Socio-ilógicas ca intenta instaurar una regularidad alimentaria que, por un lado, es difícil de cumplir en un contexto articulado por numerosos micro-acontecimientos donde pluralidad de actividades y de horarios fragilizan el seguimiento de las rutinas dietéticas (Contreras y Gracia, 2006:129) y que, por otro, desplaza, equivocadamente, la comida y los alimentos como fuente de sociabilidad o placer, incluso estigmatizando algunos de ellos en la búsqueda última de la salud. Y, sin embargo, es necesario tener en cuenta la larga serie de significados que ahora y siempre ha tenido el rechazo de la comida. A lo largo de la historia, y en diferentes culturas, se han dado situaciones que han favorecido que ciertas personas hayan dejado de comer más o menos voluntariamente. Al igual que los autoayunos fueron promovidos durante largos periodos de tiempo por una iglesia católica que los utilizaba como instrumento para regular económicamente el sistema en las épocas de menor abundancia, un número no despreciable de mujeres renunciaron a comer durante siglos pretendiendo con ello alcanzar la pureza espiritual. Dejar de comer ha sido también utilizado como medio para ejercer presiones en el ámbito político en aras de la consecución de ciertos derechos, siendo estas conductas denominadas en estos contextos como “huelgas de hambre”. En cuanto a los atracones, éstos han sido y siguen siendo una práctica social aceptada y altamente valorada entre muchas sociedades tribales que aún sufren la escasez de alimentos y el temor a la hambruna. Sin embargo, la causalidad cultural que se reconoce en la base de los TCA apenas tiene en cuenta toda esta complejidad y su interpretación es muy reducida. Se limita a reconocer aquellos factores que como la lipofobia —o el temor a ganar peso— y la distorsión de la imagen corporal sirven para sostener la propia construcción biomédica de los TCA: este modelo se ha elaborado en torno a unas ideas de género e identidad femenina históricamente determinadas y éstas le sirven, a su vez, para mantener y reproducir sus prácticas clínicas. Si, como ha hecho Hepworth (1999), se analizaran los discursos históricos y sociales sobre el género, por un lado, y las experiencias sobre el dejar de comer en las entrevistas clínicas, por otro, se podrían observar claramente cómo los hombres se van situando en una posición de candidatos improbables a los trastornos del comportamiento alimentario. A menudo se habla de la anorexia masculina como mucho más severa, diferente a la femenina, aun a pesar de la similitud en la presentación de los síntomas: en su caso, la anorexia se explica como resultado de una malnutrición severa asociada a depresiones endógenas. Por su parte, la identidad de la mujer anoréxica o bulímica es construida como en crisis perpetua: la crisis es el origen del conflicto, y por ello la terapia individual es la que prevalece. Sin embargo, la actual diversidad de personas anoréxicas y bulímicas cuestiona este modelo estandarizado: no son siempre personas blancas, adolescentes, de una clase social, de un tipo de familia, con una personalidad específica o de un sólo género. Y tampoco se inician por razones de evaluación estética. El trabajo que se está haciendo en la actualidad parte de una concepción de cultura muy limitada, en tanto que no toma en cuenta todos aquellos factores estructurales que, asociados a una forma de organización social específica, favorecen determinados comportamientos alimentarios. Mientras las variables estructurales y las interacciones subjetivas respecto a éstas continúen en la periferia de la interpretación de estas aflicciones y no sean incorporadas en los programas de atención difícilmente se podrán resolver satisfactoriamente. Esta definición simple de cultura no sirve tampoco para responder a preguntas que reclaman respuestas: ¿por qué a pesar de la mayor atención sanitaria dispensada, los TCA y especialmente los TCANE siguen aumentado en España y otros países?, ¿acaso sucede que esta mayor detección intercultural tiene que ver con la también globalización del enfoque biomédico occidental?, ¿por qué empiezan a detectarse también entre grupos étnicos inmigrantes donde la lipofobia, sin embargo, no parece estar presente? Posiblemente, una visión más amplia y contextualizada del “entorno” (de las culturas) y un enfoque holista y comparativo (de las prácticas alimentarias y corporales) permitiría constatar que ciertos síntomas, como dejar de comer, restringir la comida o hacerlo hasta hartarse, no son únicamente conductas propias de las sociedades industrializadas, ni particularmente de las mujeres ni tampoco conductas patológicas, sino comportamientos adaptativos o simbólicos, según las circunstancias. Y son esas circunstancias las que, vinculadas a malestares específicos, merecen nuestra atención. Bibliografía —Bellaby, P., (1990) “To risk or no to risk? Uses and limitation of Mary Douglas on risk-acceptability for understanding health and safety at work and road accidents” en Journal of the American Academy of Arts and Sciencies, vol. 119, nº 4: 465-483. —Boltanski, L. y Thévenot, L., (1991) De la justification: les économies de la grandeur. Gallimard, París. —Bratman, S., (2001) Health Food Junkies: Orthorexia Nervosa: Overcoming the Obsession with Healthful Eating. New York, Broadway Books. —CasteL, Françoise, Castel, Robert, Lovell, Anne, (1980) La sociedad psiquiátrica avanzada. Barcelona, Anagrama. —CasteL, R., (1981) La gestion des risques. De l’ antipsychiatrie à l’ après psychanalyse. París, Editions de Minuit. —Catalina, M.L., Bote B., García, F., Rios B., (2005) “Ortorexia nerviosa. ¿Un nuevo trastorno de la conducta alimentaria?” en Actas Españolas de Psiquiatría, 33(1):6668. —Contreras, J. y Gracia, M. (coords.), (2006) “Comemos como vivimos. Alimentación, salud y estilos de vida”, estudio presentado durante el VI Foro Internacional de la Alimentación. Barcelona, 6 de marzo de 2006. —Douglas, M. y Wildavsky. A., (1983) Risk and culture. California, University of California Press. —Douglas, M., (1996) La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona, Paidós. —Esteban, M.L., (2004) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona, Ediciones Bellaterra. —Fairbun, C.G. y Beglin, S.J., (1990) “Studies of the epidemiology of bulimia nervosa”, American Psychiatry, 147: 4018. —Hsu, L.K., (1996) “Epidemiology of the eating disorder”, Psychiatric Clinical North Am, 19: 681-700. —Martínez-Hernández, A., (2000) “What’s behind the symptom?” en Psychiatric Observation and Anthropological Understanding. Langhorne, Harwood Academic Press. —Ruiz, P.M., (2002) “Epidemiología y prevención de los trastornos alimentarios”. Disponible en www.psiquiatria.com [Explorado el 4 de febrero de 2002]. —Sontag, S., (2003) La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas. Madrid, Punto de Lectura. 59 página