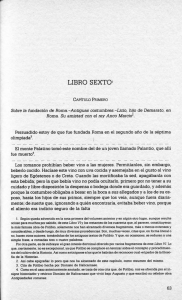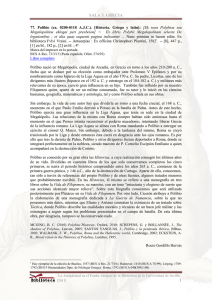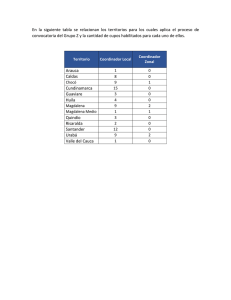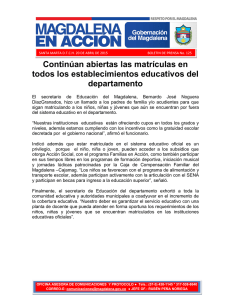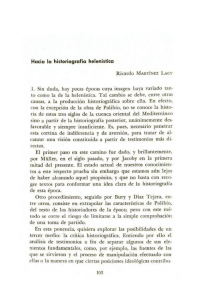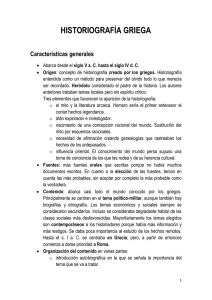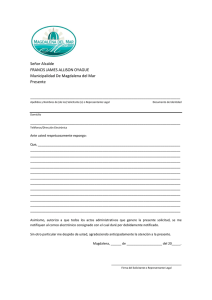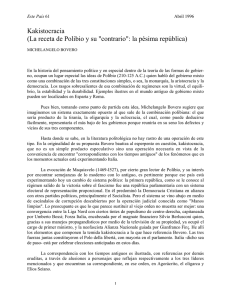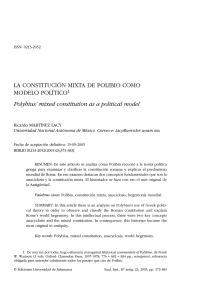La vergüenza del mastín - Anaya Infantil y Juvenil
Anuncio

Esta obra fue la ganadora en 2008 del Premio de Narrativa Juvenil «Princesa de Éboli», convocado por el Ayuntamiento de Pinto y la editorial Anaya. 1.ª edición: abril 2009 © Miguel Ángel Ortega, 2009 © Grupo Anaya, S. A., Madrid, 2009 Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid www.anayainfantilyjuvenil.com e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es ISBN: 978-84-667-8550-1 Depósito legal: M-11485/2009 Impreso en Huertas, S. A. Fuenlabrada (Madrid) Impreso en España - Printed in Spain Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la Real Academia Española en su última edición de la Ortografía, del año 1999. Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. E S P A C I O A B I E R Miguel Ángel Ortega La vergüenza del mastín T O swaldo Ferreira abandonó su despacho con evidente satisfacción. Los próximos siete días los pasaría con su mujer y sus dos hijos, que lo esperaban en casa con las maletas hechas. Se iban de excursión por los Andes: Cuenca, Azogues, Riobamba y, por fin, Quito. Oswaldo tenía la corazonada de que aquel sería el último viaje que haría con toda su familia. Por una parte, los chicos habían crecido y a lo peor no podía disfrutar de otras vacaciones antes de que se fuesen de casa. Por otra, el director de una cárcel vive y duerme con el alma en vilo. No sabe cuándo unos guardias van a torturar a un preso o cuándo estos van a ser atacados por una brazada de reclusos, y cualquiera de esos incidentes pueden costarle el despacho o el destierro. De ahí tanta satisfacción con tan poco disimulo. Se despidió jovialmente de Rosario, su secretaria, y de los dos Benavides que trabajaban en la administración. El cabo Zuma le saludó militarmente en la puerta de salida y Ferreira, dentro de su coche, ingresó en el resol del mediodía ajustándose las gafas negras. Doscientos metros después de que los centi- O 7 nelas del presidio hubieran perdido de vista el coche de Oswaldo, cuatro motocicletas de gran cilindrada salieron de una calle lateral y se pusieron en posiciones de escolta. Ferreira pisó el acelerador por instinto, pero no es seguro que estuviese todavía vivo cuando el carburador dio la orden de que se llenasen más deprisa los cilindros de la combustión. El motorista de la izquierda lo acribilló a balazos con un arma automática y la expresión circunspecta del que se aplica en desempeñar bien su oficio. Cuarenta y ocho horas después, en la comunidad García Morelos, en el valle del Intag, el capitán Willman Orellana y otros dos policías se encontraban frente a la puerta de la vivienda de Magdalena Gualinga. Magdalena era la viuda de un minero que había muerto troceado por un vagón que trasladaba mineral de cobre en las tripas de la mina Colorado. El difunto tuvo que sufrir los cinco segundos más angustiosos que ningún hombre pueda sufrir jamás. Atrapado en los raíles vio cómo se le acercaba, metro a metro, el vagón que pensaba dividirlo en tres y continuar su camino como si hubiese pasado por encima de un manojo de hierba seca. Nunca se establecieron formalmente las responsabilidades, pero la Alabama Copper le concedió a Magdalena la gracia de vivir gratis, el resto de sus días, en la pequeña casa que les tenía arrendada desde que los Salazar Gualinga llegaron al valle. Este gesto solo podía ser por caridad, algo extraño para una compañía minera del otro lado del Río Grande, o porque reconocían su culpa en la muerte del trabajador. —Ustedes espérenme aquí —les ordenó Willman a sus compañeros. 8 —Puede ser peligroso. No podemos permitírselo. —Este oficio es peligroso, ¿no se habían dado cuenta antes? Pero no se preocupen, que no me caí de un árbol esta mañana. Denme cinco minutos y arramblen con la choza, sin preguntar, si no he salido para entonces. Willman llamó a la puerta y al poco Magdalena la entreabrió. Entornó los párpados para reducir la luz que entraba por sus pupilas y reconocer a la visita. —¿Qué buscas en mi casa? —Déjame entrar. —Aunque no te conociera no podría negártelo. El policía entró. Magdalena le ofreció una silla de enea para sentarse junto a una pequeña mesa camilla. Podía haber ocupado el único sillón del cuarto, un orejero lleno de pañitos tejidos por ella misma, pero Magdalena creyó que era más correcto que los dos se sentasen en un trono de igual prestancia. —Dile a tu hijo que salga. —¿Cómo sabes que está aquí? —Igual que lo sabes tú. La habitación donde se desarrollaba la conversación comunicaba con un dormitorio a través de una cortina de lona estampada. —¿Qué tienes con él? —Ahora lo oirás. Dile que salga y que no se le ocurra marchar por la ventana de atrás por si se encuentra con una balacera. —Polibio, hijo, sal aquí que te quiere el capitán Willman. Magdalena habló sin levantar la voz, como si Polibio estuviese sentado a la mesa. El hijo obedeció. Cuanto más lo veía, más se convencía Willman de que Polibio no era el hijo del difunto. Los rasgos quechuas de su madre se diluían en su rostro como 9 un dibujo hecho en la arena. Alguien bastante menos indio que Nelson le ayudó a fabricar el paquete y ella no se atrevió a sacárselo de encima por ahorrarle la sospecha. La vida no es muy larga, pensó, y podía ser que a cualquiera de los tres no le durase tanto como para padecer la vergüenza de la bastardía. —Tengo poco tiempo, chaval, así que es mejor que no me contradigas cuando escuches lo que vengo a decirte. —Usted dirá, general Orellana —se cuadró mofándose de su cargo. —No te aproveches de que está tu madre y no me toques las narices, no sea que te parta las tuyas ahora mismo. —Hijo, escucha a Willman. Ha sido vecino nuestro durante muchos años y nos quiere bien. Haz el favor... —Sin rodeos —se dirigió el policía a Magdalena—. Hace dos días unos malnacidos mataron al director de la cárcel de Chone, donde está de vacaciones Evaristo, tu hijo mayor. Magdalena asintió apesadumbrada. —Las pistas que maneja la policía de allá apuntan a socios de la pandilla de tu hijo. Los pandilleros organizaron una revuelta hace veinte días y fueron reprimidos con cierta contundencia: ya entiendes qué quiere decir esto en una cárcel —le explicó, como si la frase lo necesitara—. La gente de tu hijo juró venganza y unos pocos días más tarde acribillaron al director a las puertas del presidio. Además de asesinos, con chulería. —¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —preguntó Polibio. —Bien lo sabes, chico. Tú ibas en una de las motos... 10 —Yo no tengo moto. —No me interrumpas. Tú ibas en una de las motos que lo rodearon. Si tú eras el que disparó o no, no me corresponde a mí discernirlo. Pero el cable que tengo en mi despacho me ordena detenerte y a enviarte a Quito para que te interroguen y acredites tu inocencia, si puedes, y ellos tu culpa, si la saben cierta. Magdalena miró a su hijo con un temblor en el labio inferior. Era cierto, como lo son el agua y la sed, que el chico no había estado en casa estos días de atrás y que había llegado la penúltima noche con la precipitación de un novio que acude tarde a una cita. —¿Te lo vas a llevar, Willman? —preguntó la madre con un tono de ruego. —Lo que voy a hacer no está bien porque yo soy un policía. Pero sí está bien porque soy un amigo de la familia y a este machito lo he visto crecer cuando ustedes y yo vivíamos puerta con puerta. Tu hermano está perdido para la sociedad —miró ahora a Polibio— y tú llevas el mismito camino. Pero si te queda alguna posibilidad de redimirte es que no entres nunca en una cárcel. Tienes que marcharte. Pero no de aquí, de esta casa o de esta colonia, donde me mandarán más veces a buscarte. Tienes que irte del país porque aquí las cosas no se te han dado bien. Vete a otro lado y empieza como si acabases de llegar al mundo. Tienes edad para trabajar y ganar plata con la que mantener a tu madre. Hazlo, chaval. Pero, eso sí, piensa que solo estarás en paz conmigo mientras no te metas en ningún lío. Y si alguna vez se te ocurre cagarla como has hecho ahora no solo serás un delincuente sino que volverás a tener una deuda conmigo y entonces te la cobraré aunque cualquiera de los dos estemos en el infierno. ¿Vale, chaval? 11 —Yo no tengo nada que... —Gracias, Willman, te lo agradezco de corazón —dijo Magdalena, cogiendo de la mano al policía e instándole a levantarse de la silla: sus hombres lo estarían esperando fuera—, ya hablo yo con él. Gracias otra vez. Willman, más alto que Magdalena, miró hacia abajo y le hizo una ligera reverencia en señal de respeto. Después miró a Polibio y le señaló con el índice: lo dicho. —No está —anunció el capitán cuando salió a la calle. —¿Y qué has hecho tanto tiempo ahí adentro? Estábamos a punto de entrar. —He charlado con su madre —les informó mientras se metía en el coche—. Dice que lleva quince días sin aparecer por aquí. Pobre mujer. Bastante castigo lleva con los hijos que le ha largado el demonio, porque esos dos, desde luego, son todo menos una bendición divina. —Vigilaremos la casa. —Pero antes tendremos que darle tiempo a que venga. El ratón no entra en la ratonera si la estamos mirando. Dentro de la casa, Polibio quiso darle explicaciones a su madre, pero ella le puso la mano en los labios para que se callase. —No gastes más saliva en mentiras. Willman acaba de hacer por ti seguramente más que nadie en este mundo después de mí, que te traje, y no creas que no me he arrepentido veces. —Madre... —Calla y déjame decir, que yo sé lo que me traigo. Aunque llevases razón, lo mejor que puedes hacer es seguir el consejo de Willman. Si todavía no has 12 hecho eso de lo que te acusan no tardarás en hacerlo. Márchate a España y busca un trabajo honrado. María del Rosario lleva allí dos años y buena plata envía a los suyos. Tú puedes hacer lo mismo. No te digo que me mandes nada y ni siquiera te pido que regreses a verme o a llevarme contigo. Solo quiero que te construyas allí tu vida y que te hagas un hombre de bien. —¿Cómo quieres que me vaya? ¿Crees que es fácil salir del país? ¿Que alguien me dará trabajo? ¿Que allí las cosas serán fáciles? —No sé a qué viene tanto lamento. Si con dieciséis años eres sospechoso de asesinato, con los mismos puedes buscarte la vida. Polibio recorrió la habitación varias veces de norte a sur. Su madre se le hacía odiosa, de pie, con las manos apoyadas en la mesa camilla. Parecía un acreedor presto a liquidar cuentas con ella. —Está bien. Me iré de aquí. Llamaré a María del Rosario para que me ayude. —Ni se te ocurra. A mi prima no la metas en tu vida. Por lo menos mientras no seas una persona de fiar. —Soy una persona de fiar. El policía se equivoca. Es verdad que he estado en Chone. Me fui cuando me enteré de lo de mi hermano. Lo sabes porque te lo dije: me voy, no puedo estar aquí mientras están matándolo. También es verdad que oí algo de lo que algunos tramaban, pero te juro que yo no estuve allí, no subí a ninguna moto. —Has hecho méritos para que ni tu madre te crea aunque quiera hacerlo. Si te quedas prepárate para que te encierren con tu hermano. Y te advierto que para mí eso sería lo mejor; así me hago a la idea de que los dos estáis muertos. 13 Polibio se marchó esa misma noche y estuvo dos días escondido en una de las galerías abandonadas de la mina. La solución más sencilla era bajar a Guayaquil y colarse en un barco. Quizás le diesen trabajo y, si no, de polizón. El problema estaba en que podía tardar media vida en llegar a algún sitio de interés. Otra opción era subir al Norte, a Esmeraldas. Los periódicos no se cansaban de repetir que cada día había balaceras entre el ejército y los colombianos en la frontera. Podía ir hasta allí y ofrecerse a los vecinos para transportar coca hasta España. Ingresar en España como narcotraficante no era un buen comienzo, pero igual no había otro. A corto plazo lo más peligroso era volver a Chone, una ciudad tan pequeña donde parecían conocerlo hasta los guardias de la circulación, pero donde tenía los mejores contactos. Si había alguna forma rápida de salir del país, sería allí donde se lo dirían. Ocho meses más tarde, Tesa Vas Zaldívar y su hijo, Carlos Navarro Vas, subían en Guayaquil a un avión con destino a Madrid. El pasaporte de ambos señalaba que vivían en la misma dirección de Quito y el visado turístico, extendido por el consulado español, estaba en regla. Las autoridades del aeropuerto ni pensaron que ese chico impecablemente vestido, que acompañaba a una señora con todo el aspecto de pertenecer a la alta sociedad criolla capitalina, podía ser uno de los posibles fugitivos que intentaban huir del país y cuyos expedientes y fotografías contrastaban, seguramente, menos de lo que era necesario. A Polibio le costó cambiarse de identidad el sueldo íntegro de siete meses trabajando, a doble turno, en un bar para turistas del Malecón, en Guayaquil. 14 Un día sus amigos de Chone le avisaron de que recibiría una visita importante. Era Tesa, una vividora dispuesta a correr cualquier riesgo a cambio del dinero suficiente. La tercera parte de lo que le dio Polibio lo pagó a quien ella llamada su falsificador de confianza y el resto se lo quedó ella. Naturalmente, el importe de los billetes corrió por cuenta de Polibio que tuvo que trabajar todavía un mes más para cubrir ese rubro. Cuando los dos falsos turistas llegaron a Madrid la policía española los sometió a un concienzudo registro de sus pertenencias. Mientras, realizaron varias consultas telefónicas para garantizar que no eran inmigrantes en situación irregular o, simplemente, delincuentes. Solo por guardar las apariencias, Tesa y Polibio fueron juntos desde el aeropuerto hasta la Puerta del Sol. —¿Por qué no vamos en un coleto*? Será más barato —sugirió Polibio, que también tenía que pagar la factura. —Porque somos turistas con dinero. Hay que cubrir bien todas las apariencias. * Todas las palabras seguidas de un asterisco se explican en el Glosario, página 232. 15