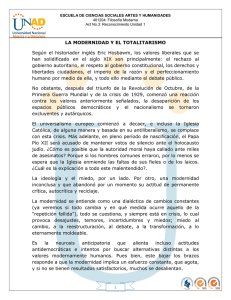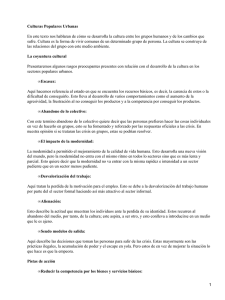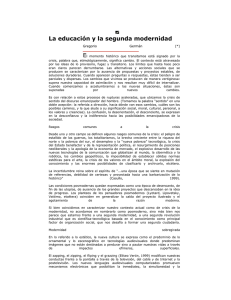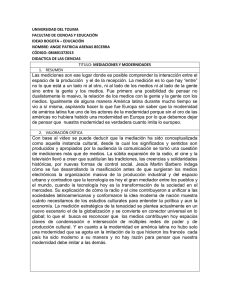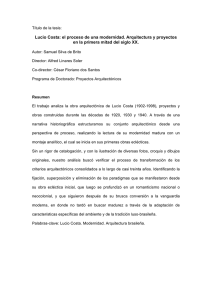la autoridad en moral
Anuncio

PAUL VALADIER LA AUTORIDAD EN MORAL Los dos artículos siguientes abordan la problemática de la autoridad en moral. Ante la innegable crisis de autoridad que, por razones distintas e incluso opuestas, se advierte tanto fuera como dentro de la Iglesia, Paul Valadier se plantea una serie de preguntas: ¿rechaza realmente la modernidad ética la autoridad en moral? ¿por qué realmente la teología moral católica rechaza, por su parte, la modernidad? Y en definitiva: ¿en qué consiste realmente, desde un punto de vista cristiano, la autoridad moral? Una más profunda comprensión de la modernidad, la revalorización de la razón universal como fuente de conocimiento, al mismo nivel que la revelación, y sobre todo el recurso al Jesús de los Evangelios, como modelo de toda autoridad, permiten al autor concluir que la modernidad ética no ignora la autoridad moral bien entendida, sino que la necesita. Pues la razón misma es una autoridad que se expresa en una ley: la que nos ordena construir nuestra humanidad y quererla en toda otra persona. En el segundo artículo, ciñéndose a la autoridad eclesiástica, Jean-Yves Calvez llama la atención sobre el hecho del distinto tratamiento que, por parte de la Iglesia, recibe la moral social y la moral sexual. Una vez demostrado documentalmente el hecho, el autor expone las distintas hipótesis excogitadas para explicarlo, para terminar afirmando que sólo una mayor unidad de criterio y una más franca adaptación también a la moral sexual de los principios de solución arbitrados para la moral social puede contribuir a que las enseñanzas de la Iglesia en materia sexual consigan un día la misma acogida que hoy obtienen los enunciados de moral social. L'autorité en morale, Études 379 (1993) 213-224. Que la autoridad en general y especialmente en moral está actualmente en crisis es una trivialidad tan evidente que huelgan las lamentaciones. Pero no deja de ser un hecho que vale la pena explicar el que nuestras sociedades democráticas y pluralistas se muestren reticentes respecto a todo lo que está ligado con la autoridad en moral: la llamada a los principios y normas, la afirmación de la verdad moral, la referencia al deber... Por otra parte, ¿qué autoridad, jurídica o política, se aventuraría hoy a afrontar tales reticencias? Pues las autoridades no están mucho más seguras de afirmar el derecho y los valores que los súbditos. No hay más que pensar en los titubeos y reiteradas discusiones sobre la legislación en ética médica y en el tema de la nacionalidad. En contra de lo que se suele pensar, la crisis de autoridad no proviene solamente ni primariamente de una insubordinación generalizada, sino que radica también en la inhibición de las autoridades a la hora de decidir con conocimiento de causa. ¿Es distinto en el seno de la Iglesia católica? Aparentemente sí. La autoridad eclesiástica parece dudar menos que nunca de su auténtico derecho en materia moral y no titubea en pronunciarse "a tiempo y destiempo" incluso sobre temas sometidos todavía en otras partes a cuestionamientos, a investigación y a incertidumbres respecto a los valores que están en juego. La tradición moral católica, preocupada como está de iluminar las almas y pensando que tiene en la revelación los elementos necesarios para guiar con seguridad en los caminos de la verdad, por lo general es poco propensa a la duda. La pregunta es aquí si no es justamente esa seguridad de la tradición moral y de la jerarquía eclesiástica la que genera escepticismo y duda en numerosos fieles y arrastra así a la Iglesia a una crisis de autoridad. PAUL VALADIER Naturalmente uno no se alegra del descrédito de la autoridad, que se percibe tanto en el ámbito civil como en el eclesial. Nuestras constataciones no se basan en el postulado de que nuestros contemporáneos pasan de la autoridad y que ésta pertenece a la minoría de edad de la humanidad. Todo lo contrario: esta crisis es preocupante en la medida en que uno posee la certeza de que, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, el ejercicio de la autoridad es indispensable y que sin él algo esencial falla y todos salimos perdiendo. Y sobre todo en moral, donde se declara el deber ser, ¿cómo imaginar un déficit de autoridad sin cuestionar el estatuto mismo de la moral? Esta cuestión tiene tal importancia que en ella vamos a centrar toda nuestra atención aquí. El lenguaje moral ¿no está por naturaleza, constituido autoritariamente? ¿puede uno acomodarlo a su gusto a base de considerandos justificativos, sin confundir el bien y el deber con la utilidad o las ventajas? Sin autoridad y sin palabra autoritativa ¿existe todavía lo que se llama moral? Fundamento antropológico de la autoridad Si ahora, menos que nunca, no cabe pensar en una desaparición de la autoridad, es que ésta posee un fundamento antropológico y teológico sólido. Ella está ligada a la construcción de la humanidad en nosotros. Cada uno de nosotros no accede a su humanidad sino por relación a los demás que quedan así constituidos en institutores nuestros, término rico en significado que entraña la idea de crear, de desarrollar una realidad que no existía, de estrenar, de suscitar una originalidad específica. Es así como, en el proceso de socialización, el niño se integra en un inmenso diálogo, que no se interrumpe nunca, con el entorno social. Remitir a una Palabra creadora de alteridad que suscita una libertad apta a su vez para penetrar en el universo de la Palabra: ¿qué cristiano no percibe ahí el eco de su fe y no se encuentra en un contexto familiar? Alteridad, pues, que hace crecer. No es por azar que auctoritas (autoridad) viene de augere (hacer crecer). Autoridad que, al hacer crecer, pretende suscitar en el otro alguien que responda. No se trata de un subordinado y mucho menos de un esclavo que obedece pasivamente. Se apunta a un cara a cara capaz de establecer una relación de reconocimiento mutuo. Ésa es la naturaleza de la autoridad, que se levanta sobre dos columnas, tan esenciales la una como la otra: es ante todo poder de hecho que se apoya en la anticipación de su estatuto efectivo (el de las tradiciones, los maestros, los padres, los saberes constituidos); y es valor que, en algún sentido, se impone si el individuo quiere entrar en la compleja red de las relaciones sociales y de la comunicación que la constituye. Con todo, ese poder de hecho portador de valor sólo tiene sentido si todo él tiende hacia lo que su propio fin quiere. Y lo que quiere la autoridad es suscitar una libertad que se convierta ella misma en autoridad. Pero nuestra pregunta se redobla. Parece, en efecto, comprobado que la modernidad ética está en equilibrio inestable respecto a la autoridad, sobre todo en moral. ¿Por qué? ¿Y por qué el catolicismo parece acentuar todavía esa inestabilidad? La cuestión ahora es saber si la modernidad ética rechaza toda forma de autoridad moral y si, al mismo tiempo no resultaría más ventajoso para la Iglesia comprender mejor esa modernidad que, como ocurre a menudo, hacer una caricatura de ella. PAUL VALADIER Posición insegura de la modernidad ética respecto a la autoridad Se entiende por "modernidad ética" una configuración filosófica específica que se diferencia de la anterior por instancias nuevas, si no totalmente originales, puesto que en materia intelectual no existe la creación espontánea. Tomemos a Kant como portavoz principal de esa modernidad. Dos temas de su obra se refieren a nuestra pregunta. Con el sapere aude (atrévete a pensar), acaso sin saberlo, hace añicos toda una tradición moral e intelectual. Atreverse a pensar por sí mismo no es un eslogan inocente y juvenil, sino que abre un horizonte intelectual considerable, al desplazar la actitud intelectual "tradicional": la que, por principio, da crédito a la autoridad de la tradición y, por consiguiente, prima los derechos de la autoridad sobre los de la subjetividad. La minoría de edad del hombre consiste en el rechazo o la incapacidad de "servirse de su entendimiento sin ser dirigido por otro". El hombre sale de ese estado y se hace mayor de edad cuando accede al uso (regulado) de su "propio entendimiento". Esa sospecha por principio respecto a la autoridad moral de la tradición va ligada en Kant -y éste es el segundo tema- a una auténtica "revolución copernicana": en adelante el sujeto moral deberá encontrar la ley de su conducta. No se trata, para Kant, de elevar esa subjetividad al rango de norma última. La mayoría de edad del hombre implica el poder crítico del entendimiento. No hay, pues, que inclinarse ante cualquier veredicto de la razón práctica, sino poner en acción la "crítica". Es esa crítica la que hace surgir el hecho de razón, que es una libertad que se instituye en la ley de lo universal. Esa ley suscita en el hombre respeto y así muestra que es una autoridad que no proviene del individuo y de sus poderes propios, sino que está por encima de él. Esa autoridad es intrínsecamente la de una libertad que quiere ser digna de la humanidad en sí, de la humanidad que se quiere en todo otro hombre. De un golpe, esa libertad que se apoya en la ley de lo universal resulta la única autoridad admisible en moral. Pero Kant puede parecer todavía muy tímido. La filosofía de la Ilustración tira por esa pendiente abajo en el sentido de una afirmación más radical de los derechos de la subjetividad y de una crítica cada vez más aguda de la autoridad. Ya antes de Kant hubo quien se deslizó por esa pendiente. Así, por ej., en 1686 Pierre Bayle no sólo propugnaba la más amplia tolerancia en materia religiosa y moral, sino que erigía la conciencia individual, incluso errónea, en instancia última e indiscutible del juicio moral. Y así llegaba a afirmar que "un hombre que comete un asesinato siguiendo los instintos de su concienc ia hace una acción mejor que si no lo hiciese y los jueces no tienen ningún derecho de castigarlo, ya que no ha hecho sino cumplir su deber". Distinto y posterior en el tiempo es el caso de Stuart Mill, el cual, a mediados del siglo pasado, reacciona, no contra toda autoridad, sino contra sus formas subrepticias, que son el "despotismo de la costumbre" y la "tiranía de la mayoría", que imponen comportamientos uniformadores de las conductas. Y denuncia su presencia en el puritarismo moralizante y en la presión ejercida por las Iglesias. Mill sostiene que, a fin de cuentas, es el individuo el que está mejor situado para juzgar y no las autoridades que pretendían saber mejor que él por dónde pasa su deber. El individuo puede aceptar, libre y soberanamente, unas limitaciones, a condición de que la autoridad justifique que se imponen a causa de los daños sociales ocasionados por el individuo. Esta posición inspira todavía una gran parte de la filosofía moral anglosajona, para la que el único fundamento éticamente aceptable reside en la libertad individual. El único cometido de la autoridad consistiría en respetar estrictamente la disposición del individuo, que PAUL VALADIER puede, a su arbitrio, pedir o rechazar la eutanasia, solicitar el aborto o disponer libremente de sus órga nos. Estas afirmaciones representan una postura extrema y ponen de manifiesto el mayor obstáculo para las decisiones públicas en un contexto individualista: hay que contar con la aceptación libre del individuo erigido en único juez de su bien y, por consiguiente, del bien. Es la postura más característica de la modernidad ética. Pero existen otras posturas menos, pero también más, radicales. Modernidad ética y teología Semejante perspectiva es la que particularmente deja el discurso teológico, en especial en la Iglesia católica, en una postura desairada, al suponer que, con esto, la modernidad queda comprendida, más que desacreditada a priori. Tres son las razones principales de la falta de receptividad de esta modernidad en la teología moral católica dominante. 1. El planteamiento católico de los problemas morales está condicionado por el neotomismo, que toma como punto de partida de la moral el tema de la felicidad. Esa teología supone que la existencia humana ha de comprenderse en función de un bien que constituye su finalidad, algo que está más allá del individuo y de lo que depende su realización como hombre (naturaleza humana, vocación divina, llamada a la felicidad). Esto se halla en las antípodas de la posición extrema que acabamos de explicar y que, para esa teología, representa la modernidad. Porque, so capa de proponer el bien (revelado) al hombre, lo que en realidad se hace es otorgar a la autoridad el privilegio de interpretar ese bien y, por consiguiente, de determinarlo sobre la base de una exterioridad que desposeería la libertad de su ejercicio moral legítimo. 2. Pese a que esa teología se da maña en distinguirse de toda suerte de voluntarismo que desemboca en morales autoritarias, montadas sobre una valoración exagerada de la ley y articuladas en preceptos, la insistencia en la corrupción de la naturaleza humana, por razones del pecado original, entraña la sospecha de que el hombre, aunque quiera, no puede ni discernir ni obrar el bien. Sólo la voluntad divina, expresada en la Ley, es capaz de arrancar al hombre de su estado de corrupción y error moral. La libertad sólo encontrará la verdad moral si la recibe de esa Ley y de las instituciones que la representan (Iglesia y tradición) y no de las constantes oscilaciones y obnubilaciones de la subjetividad. 3. La tercera razón de incomprensión consiste en los reales y supuestos peligros de la libertad sin límites y del subjetivismo. La verdad objetiva es la norma de la moralidad. Ignorar esto es deslizarse por la pendiente fatal de la "dialéctica intrínseca de la modernidad", que, a partir de la afirmación de la libertad desprovista de toda referencia objetiva, conduce a la destrucción de los fundamentos de esa libertad. La modernidad ética es así caracterizada (¿caricaturizada?) como "mentalidad de muerte" y, por consiguiente, profundamente enemiga de la fe cristiana. Como portadora de la revelación, la Iglesia se constituiría en defensora de la verdad. ¿Puede llevarse más lejos -esta vez so pretexto de reivindicar la verdad- la discrepancia de posturas entre el catolicismo y la modernidad? PAUL VALADIER El reconocimiento de la autoridad ¿Es cierto que la modernidad ética es rebelde a la autoridad en moral y elimina toda referencia a la autoridad sometiéndola al arbitrio del subjetivismo? Cierto que Kant hace una crítica de la heteronomía, que califica de falta de madurez moral. Pero ¿no es el Evangelio particularmente severo con los que creen que la tradición es una patente de moralidad y de virtud? ¿Y no ha sido Jesús el que, rechazando una tradición esclerotizada, ha apelado a una reinterpretación libre y responsable de la palabra de los antiguos? Además no podemos olvidar que Kant pasa como el introductor del rigorismo del deber incondicional. Si se le interpreta correctamente, no cabe ese reproche. Su filosofía inscribe la libertad bajo el régimen de la ley. Para él, libertad y ley se identifican. Si la ley es la que se da la libertad, se trata de una ley que limita estrictamente la sensibilidad y, con mayor razón, el capricho individual. La moral kantiana afirma, pues, la autoridad moral. Sin el sentido del deber, ni la moral ni la libertad razonable tiene ningún sentido. Y no se trata de una moral para unos pocos escogidos, sino de una moral que se remite a nuestra moralidad común y universal, que se apoya sobre el principio de que siempre y en todas partes el hombre tiene que ser respetado como fin, jamás solamente como medio. Es una moral que se levanta contra todo aquello que lesiona los derechos del hombre. Mejor aún: en la época de una pretendida decadencia moral la humanidad llega a considerarse a sí misma como un todo, como un cuerpo solidario, no sólo porque se siente amenazada por los ataques al entorno, sino porque se siente afectada siempre que lo débil es amenazado o despreciado. Llegamos, pues, a afirmar que la humanidad como tal tiene autoridad sobre nosotros y que es deber nuestro enfrentarnos con las exigencias de esa humanidad, sobre todo allí donde es negada. ¿No es esto totalmente coherente con la modernidad ética? Y más en general: es inexacto establecer una incompatibilidad de principio entre modernidad ética y autoridad. Cierto que la modernidad no respeta la tradición simplemente por ser tradición ni la autoridad porque se proclama autoridad. Pero sí respeta una autoridad que exhibe sus razones para ser respetada y admite una tradición bien fundada. La modernidad acepta aquellas autoridades que justifican lo que dicen y hacen, no invocando simplemente ese "eterno ayer" de que habla Weber, sino dando muestra de su poder creador, tal como se ve en el arte y en la ciencia. Cuanto más moderna quiere ser una sociedad democrática, tanto más experimenta la necesidad de apoyarse en sus autoridades -las de la tradición y las del presente-, capaces de trazar unas líneas de futuro en continuidad con su propia identidad, recibida del pasado y fecundada por el presente. Si quiere ser respetado como persona humana, el individuo debe justificar sus expectativas, debe confrontarlas con los valores comunes recibidos en nuestras sociedades: los que vehicula el derecho y los que remiten a los derechos del hombre que están en el fondo de la moral kantiana. La modernidad ética no rechaza, pues, la autoridad moral. Incluso espera que las autoridades morales expresen con fuerza ciertas exigencias radicales en nombre de la justicia, de la solidaridad, de la promoción de la paz, allí donde la vida está amenazada. Y acepta lo que el lenguaje moral tiene de funcional, encarándonos con la exigencia de un deber-ser, fuera del cual la existencia humana sólo sería mediocridad y acomodación a lo inmediato, o sea, en realidad, a la más cruda violencia. PAUL VALADIER En la Iglesia católica ¿Valen esas conclusiones para la Iglesia? ¿Puede la teología moral católica reconciliarse con la subjetividad moderna y con las demandas de la libertad? Esto no sólo es posible y altamente deseable, sino que incluso se está cumpliendo. Para nosotros el modelo de toda autoridad es el Jesús de los Evangelios. También Jesús, sobre todo él, habla con autoridad. Pero no es él el que la invoca sino la multitud que le escucha la que se la reconoce (Mt 7,28-29). No es él el que comienza por exigir el respeto y la obediencia, sino son los demás los que, después de oírle, reconocen su autoridad. Además, si su enseñanza, a diferencia de la de los escribas, genera autoridad, es porque habla por sí mismo, fundamentando la fuerza de su enseñanza en su cualidad intrínseca, en su poder de convicción, en su propia inspiración, y no porque se apoya en una autoridad de prestado. Habla en primera persona y se compromete con lo que dice (pagará su precio por ello). No habla como un repetidor, que dice las cosas de memoria, sino como una libertad que se compromete y arrastra a las demás libertades a comprometerse con lo que dice. ¿Adaptó Jesús su discurso al talante de su tiempo? Él ha recordado las exigencias morales más radicales, pero con un rostro lleno de humanidad. Sin esfumarse ante la ley ni pretender hablar en nombre de una verdad objetiva, producto de las ideologías del miedo, él es una subjetividad que habla a otras subjetividades, una libertad que arrastra a otras libertades a arriesgarse como él. ¿No está ahí la naturaleza misma de toda autoridad moral? La idea de hablar en nombre de la verdad objetiva, so pretexto de curar la modernidad de su subjetivismo, es cuestionable. Primero porque obtiene el efecto contrario. Y luego porque el conocimiento moral no tiene el mismo estatuto que el conocimiento especulativo. Si el fundamento de toda moral es el respeto a todo hombre, hay que atreverse a afirmar que ese fundamento es eminentemente subjetivo y que en moral no se puede alcanzar otra objetividad fuera de ésa. A nivel de fe, el fundamento teológico es el respeto al rostro del Hijo de Dios que resplandece en todo hombre. Y esa reinterpretación teológica no hace sino redoblar la subjetividad, ya que se apoya en un acto libre de fe que reconoce en el otro el rostro de Dios. ¿No es claro que la tradición católica puede ofrecer un clima de comprensión y de acogida a una modernidad así entendida? Puede tal vez objetarse que un discurso moral, como el cristiano, que se articula sobre la base de una revelación, ha de ser necesariamente heterónomo, extrínseco a la razón, incluso -añadirán algunos- incomprensible para la razón "corrompida". Pero no olvidemos: la tradición católica ha recelado siempre de las condenas de corrupción radical dirigidas a la razón y ha afirmado con fuerza que la luz del Evangelio puede iluminar a todo hombre, especialmente en materia moral. Está en la lógica de la postura católica la afirmación de una especie de ley de reversibilidad entre fe y razón práctica, de suerte que todo lo que, en materia moral, se enuncia en nombre de la revelación, puede afirmarse también sobre bases racionales. El catolicismo no es un esoterismo para uso de iniciados. El ejemplo de Juan Pablo II puede ilustrar esa ley de reversibilidad. En el discurso pronunciado en octubre de 1979 en la ONU, ante una asamblea ideológica y religiosamente pluralista, refiriéndose a los derechos del hombre, el Papa se sitúa en el nivel de la filosofía moral y política. En cambio, en la Encíclica Redemptor hominis PAUL VALADIER afirma lo mismo a partir de la cristología. En este último caso se apela a la autoridad de la revelación y la teología. Por el contrario, en la ONU el Papa se mueve dentro del terreno común entre él y sus interlocutores, que es el de la razón y la experiencia histórica. Pero en ambos casos se afirma lo mismo: los derechos del hombre. ¿No es éste el modelo de todo discurso moral en la Iglesia? En todo caso, esto se halla en perfecta coherencia con la autonomía justamente reclamada por Kant o con el ejercicio moderno de una autoridad que exhibe sus razones, propone sus valores al juicio informado y libre de todos, se apoya en las bases antropológicas de nuestra común humanidad, prescindiendo de lo que, al mismo tiempo y por otros conductos, también la autoridad -en este caso eclesial- pueda manifestar a los creyentes sobre la base del Evangelio. La modernidad ética no ignora, pues, la autoridad moral, sino que la necesita. Afirmar que la libre subjetividad y el ejercicio correcto de la razón están en la base de la moral no equivale de ningún modo a lanzarse en brazos del capricho y el relativismo. Pues la razón misma es una autoridad. Ella se expresa en una ley: la que nos ordena construir nuestra humanidad y quererla en toda otra persona. Las autoridades morales y religiosas han de dar muestra, también ellas, de autoridad, pero de una autoridad que, al recordar las exigencias de la razón y de una vida común digna de ser vivida, sepa hablar el lenguaje de la autoridad constructiva. Más y mejor acaso que otros, los que han oído y acogido como una gracia admirable que el hombre ha sido creado por Dios deberían de ejercer la autoridad moral lanzando sin cesar la llamada, moral y religiosa a la vez, a que el hombre llegue a ser lo que es en realidad: infinitamente más de lo que piensa. Tradujo y condensó: MARIO SALA