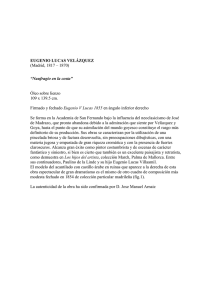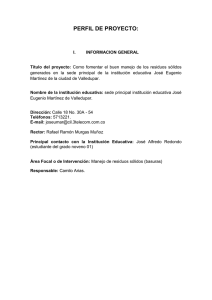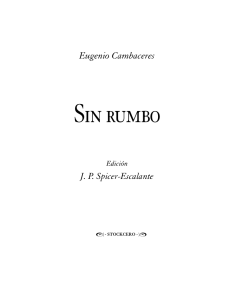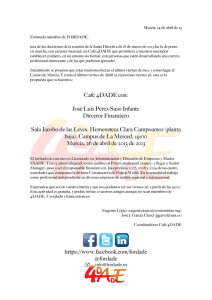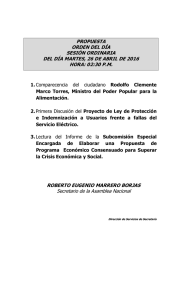Pot-pourri musical sentimental - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Anuncio

en ñ i'?!^ « 1 1 1 a / • * Í W l ¥ T& £% € W4 §H Pf' • ~'-± Pot-pourri /Música sentimental BIBLIOTECA DE NUESTRO SIGLO EUGENIO CAMBACERES POT-POURRI MÚSICA SENTIMENTAL HYSPAMERICA © © EDITORIAL LOSADA. 1943 POR LA PRESENTE EDICIÓN HYSPAMÉRICA EDICIONES ARGENTINA. S. A.. 1984 ISBN: 84-85471-58-X Depósito legal: M. 10826-1985 Impreso en España/Printed in Spain por Grafur, S.A. C/ Igarsa, Naves E-F Paracuellos del Jarama - Madrid Encuademación: Huertas Fuen labrada (Madrid) Abril, 1985 PRESENTACIÓN Eugenio Cambaceres nació en Buenos Aires en 1843y murió en París en 1888. Criticado en su tiempo por el crudo realismo de sus ficciones, hoy es considerado uno de los mejores representantes de la fase temprana de la novelística argentina, testigo implacable de una etapa histórica caracterizada por el cosmopolitismo, un crudo materialismo y feroces formas de lucha por la vida. Cambaceres poseía una gran fortuna personal y Se dedicó circunstancialmente a la política. En el campo de la literatura, fue un personaje solitario, sin seguidores ni continuadores. Sus libros respondieron sobre todo a la íntima necesidad de cuestionar un modo de estructuración de país que veía con desagrado sin advertir que el proceso era regido por las mismas pautas ideológicas que él sostenía. P o t - P o u r r i , que apareció en 1881, sorprende por una curiosa y por entonces poco corriente mezcla de elementos literarios. De todos modos, el tono es muy argentino, aunque más no sea por la ligereza de la prosa, emparentada con la de Mansilla por su declarada condición de causerie. No es casual el subtítulo, Silbidos d e u n vago, que da la sensación de que el autor quisiera minimizar la importancia de su obra, darle la apariencia de una efusión gratuita. M ú s i c a s e n t i m e n t a l , en la que se hace evidente la influencia del naturalismo de Emile Zola, se publicó en 1884. «Sorprende comprobar cómo el autor se ha compenetrado del oficio 6 Eugenio Cambaceres de novelista», ha dicho E.M.S. Dañero comentando la obra. En los pocos años que le quedaban de vida, Cambaceres alcanzó a publicar dos novelas más. Sus contemporáneos lo recordarían como un hombre extraño, bondadoso en el fondo a pesar de sus maneras extravagantes. Es posible que sus instrumentos estilísticos no hayan estado a la altura de su ambición, pero de todos modos aportó un punto de vista original, una crítica honesta y sin concesiones, de gran importancia para entender la sociedad de los ochenta. HYSPAMÉRICA ÍNDICE Página PRESENTACIÓN POT-POURRI ( S i l b i d o s d e u n v a g o ) Dos palabras del autor Pot-pourri MÚSICA SENTIMENTAL 5 9 11 19 199 POT-POURRI (SILBIDOS DE UN VAGO) D O S PALABRAS DEL A U T O R Cuando un pobre diablo transita pacíficamente por las encrucijadas de la vida con una cantinela en los labios y porque su música suena mal en ciertas orejas enfermas, se ve asaltado de golpe por una turba rabiosa que se le va encima, lo avanza, lo acosa y puja por arrebatarle la bolsa, por robarle esos billetes de banco que se ganan sudando y que se llaman nombre, fama, reputación, ¿qué hace? Para que no le sacudan a traición, se arrincona por lo pronto, aunque sea en algún ángulo de pared, de los que la indecencia pública suele convertir en meaderos, revolea un garrote justiciero, o, si lo pescan descuidado, a falta de refugio más seguro, arma el paraguas, a guisa de escudo y se acurruca tras de él para cubrirse del manoteo de los grandes y de las uñas de los chicos que, como cuzcos en riña de mastines, pretenden alzar la pata y mojar ellos también. Ese es el caso. Una mañana me desperté con humor aventurero y, teniendo hasta los tuétanos del sempiterno programa de mi vida: levantarme a las doce, almorzar a la una, errar como bola sin manija por la calle Florida, comer donde me agarrara la hora, echar un bésigue en el Club, largarme al teatro, etc., pensé que muy bien podía antqjárseme cambiar de rumbos, inventar algo nuevo, lo primero que me cayera a la mano, con tal que sirviera de diversión a este prospecto embestiador, ocurriéndoseme entonces una barbaridad como 12 Eugenio Cambaceres otra cualquiera: contribuir, por mi parte, a enriquecer la literatura nacional. Para que uno contribuya, por su parte, a enriquecer la literatura nacional, me dije, basta tener pluma, tinta, papel y no saber escribir el español; yo reúno discretamente todos estos requisitos, por consiguiente, nada se opone a que contribuya, por mi parte, a enriquecer la literatura nacional. Y a ratos perdidos, entre un bostezo a dos carrillos y un tarro de caporal, llegué a fabricar el atajo de vaciedades que Uds. saben y que tal polvareda ha levantado, tanto alboroto y tanta grita contra una humanidad de tercer plano: el autor. Francamente, le jeu n'en valait pas la chandelle. Pero como, así como así, me han caído espantosamente y como cuando a uno le caen el derecho de pataleo es,Ubre, según decimos en criollo, aguántenme ahora dos palabras por vía, no de enmienda, sino de explicación. No quiero justificarme porque entiendo no haber delinquido. Aclaro y nada más. Mis tipos del capítulo segundo son fantásticos. He estado a dos mil leguas de pretender vestir con semejante ropaje a don Fulano o a doña Zutana, personajes de carne y hueso. Son entidades que existen o pueden existir, así en Buenos Aires como en Francia, la Cochinchina o los ipfiernos y que me he permitido ofrecer a Uds. en espectáculo, sacar en cueros al proscenio, porque pienso con los sectarios de la escuela realista que la exhibición sencilla de las lacras que corrompen al organismo social es el reactivo más enérgico que contra ellas puede emplearse. ¿Digo lo mismo de mis ejemplares del Club del Progreso? No; aquí he seguido el procedimiento de los industriales Pot-pourri 13 en daguerreotipo y fotografía; he copiado del natural, usando de mi perfecto derecho. ¿Desde Aristófanes que no encontrando quien quisiera hacerse cargo del papel de Sócrates arrastrado por él a las tablas sin ni siquiera tomarse el trabajo de cambiarle nombre, lo representaba él mismo; desde Shakespeare que atrapó a su Falstaff relleno de sibaritismo al volver de una esquina y se lo sirvió así no más al público; desde Racine que ahorcó a Louvois en la cabeza de Aman, y Moliere que ayudaba a M. de Montespan a sobrellevar con paciencia su triste suerte de cornudo, afirmándole en Amphitrion que un partáge con Júpiter no tiene nada que deshonre, hasta Balzac que decía que era cosa de locos andarse por los tejados, y Gautier que hizo de Jorge Sand una Camila Maupin, y, últimamente, Zola que en su Excelencia Rougon, ha puesto las peras a cuarto a su Excelencia Rouher, qué otra cosa han hecho los maestros del oficio que desollar al prójimo desde que el mundo es mundo? ¿De cuándo acá se ha ocurrido a nadie que sabe donde tiene las narices, vestir a Talía y a sus hermanas, criaturas desfachatadas si las hay, de señoritas tartufas, fruncidas y melindrosas? Seamos francos, entonces y dejémonos de aspavientos hipócritas y ridículos, que lo que los hace críer au scandale, poniendo el grito en el cielo, es el b-a-ba del arte en todas partes donde se cuecen habas y muy particularmente entre nosotros, donde vivimos hartos de ver que el primer cualquiera le sale a uno al encuentro porque sí, lo agarra a brazo partido y lo pone patas arriba en el concepto público. Prosigo. Decía, pues, que había tenido los bultos por delante, sólo que, operando en carnaval, en que todo se cambia y se deforma, probablemente se deformaron también las lentes de mi maquinaria, saliendo los negativos algo alterados de forma y un tanto cargados de sombra. 14 Eugenio Cambaceres L o d e las bolas d e vidrio q u e p o n e n en los j a r d i n e s : se m i r a en ellas un lindo y se refleja un feo. ¿A qui la faute? N a d i e la tiene; ni el fabricante, ni el lindo, ni la bola. Vis interna verum. T a m b i é n , ¿qué m á s era de esperarse en circunstancias en q u e todo a n d a revuelto, c u a n d o las mujeres se hacen h o m bres, los viejos m u c h a c h o s , locos los cuerdos y la noche día? C l a r o está; el negocio tenía q u e salir torcido. Consecuencia: alguno de mis sujetos, según dicen, echa e s p u m a contra mí. Desconfiando q u e no careciera de razón y q u e bien podía h a b é r s e m e ido la m a n o (¡así sucenden las desgracias!) he r e p a s a d o después y vuelto a repasar esas páginas, no como el q u e las escribe o se ve escrito en ellas, sino como el que las lee de afuera, sin á n i m o preconcebido y sin pasión. Bien, pues, quiero que las siete plagas m e tullan si he e n c o n t r a d o allí la m á s remota sombra, siquiera, de a t a q u e a la d i g n i d a d privada. O soy m u y b r u t o yo, o m u y fatuos los otros. P u e d e n h a b e r sufrido la vanidad y el amor propio; la reputación, j a m á s . Pero, d e c i d i d a m e n t e , d e b o a n d a r muy en la mala, p o r q u e c u a n d o no es por m a n g a s es por faldas, c u a n d o no es u n o , son m u c h o s y seul contre, muchos, ¿que voulez-vous que haga? Según t a m b i é n h a llegado a mi noticia, u n a parte, sobre todo la p a r t e femenina del respetable público, h a visto en las hojas de mi libro los insultos más soeces, las ofensas m á s sangrientas lanzadas b r u t a l m e n t e a la faz de la sociedad. T r a s de c a d a frase, de cada palabra, de cada coma y a u n tras de los m á r g e n e s y blancos, en vez de la alegre silbatina de u n jlaneur, h a n oído, horrezco referens! Z u m b a r los d a r d o s e n v e n e n a d o s q u e , hijo desnaturalizado y perverso he hundí- Pot-pourri 15 do con mano parricida en las entrañas de nuestra madre común. Delicioso, palabra de honor, ¡delicioso! El que esto ha escrito, dijo alguien que, de fijo, resollaba por la herida, no puede ser sino un corrompido que no cree ni en las cosas divinas ni en las humanas, un escéptico, un descreído sin Dios ni ley ni conciencia, un degradado que lleva su audacia hasta el cinismo de pintarse él mismo. El que esto ha escrito, repitió la tropa de carneros de Panurgo, no puede ser sino un corrompido que no cree ni en las cosas divinas ni en las humanas, un escéptico, un descreído sin Dios ni ley ni conciencia, un degradado que lleva a su audacia hasta el cinismo de pintarse él mismo. Excusez, du peu. Es mucha bondad y se les agradece, pero mienten y no necesito encender vela para encontrar la prueba. Un barato previo: nadie tuvo derecho a suponer en el autor de un libro anónimo, particular modesto par le fait, que llevara su petulancia hasta dragonear de héroe de la fiesta, gritando a voz en cuello: aquí estoy yo; soy, como quien no dice nada, Rousseau y allá van mis confesiones! Nadie tuvo tal derecho, lo repito, aunque no fuera sino porque a nadie se lo he dado; pero ya que esos caballeros pretenden lo contrario, hagámosles el gusto y entremos a suponer. Decimos, pues, suponiendo, que el vago soy yo y no otro como hay muchos para los que también muelen los molinos, que habitan su rincón de sol y que el que escribe caza al vuelo en sus correrías, hace suyo por derecho de conquista, estampa en papel de imprenta y entrega a la circulación porque tal es su oficio o su beneficio, o porque se le da la gana, cuando no tiene otra razón mejor. Ahora papelito canta. El que, de viejo se calienta, hasta sentir que lo quema la 16 Eugenio Cambaceres sangre porque ve que la maldad se ensaña, no contra su madre, su mujer, su hermana, su amigo, ni aun alguno de su parentela, sino contra quien sólo está ligado a él por el vínculo mezquino y ruin de la humanidad. El que se hinca en el altar de la amistad con ese recogimiento santo que sólo inspira la fe. El que bajo un guante de fierro, esconde una mano abierta y destrás de un pecho de piedra, un corazón que responde al grito austero del deber. El que vive el tercer tercio de su vida sin que el mundo con su aliento envenenado haya penetrado en él hasta podrirlo por dentro, por más que muestre ulcerada la epidermis. ¿El que así piensa, siente y hace, ese, nada menos, ese, dicen es un mandria, un depravado? ¡Oh! déjense de molerme la paciencia y no me vengan con pavadas, por no decir algo peor. Ahí tienen al tipo por delante. Si no le entran, son mochos; si fingen no entrarle, son ruines. Y en uno y en otro caso, no propongo a esos señores que acepten mis más ardientes felicitaciones. Pero basta de suposiciones gratuitas; no quiero seguir vistiéndome con las plumas del grajo. Ni soy el vago, ni para bosquejar la silueta de mis personajes, redondear sus contornos y llegar a darles la última mano, he trabajado solo. Mal que les pese, todos Vds. han colaborado alcanzándome la pintura. Sea los colores nobles y delicados, los matices puros que he puesto en J u a n y en la índole del carácter del mismo vago, por más que se ceben contra él, sea las tintas negras que me han servido para hacer el bajo-relieve de los vicios y de las miserias sociales. Pot-pourri 17 Toda esta factura, lo repito, sin pararme en individuos, nadie ha posé en mi taller, salvo para ciertos tonos serios o humorísticos que he llevado al cuadro, sin estropear al modelo y excepción hecha de una pincelada rojo-fuego, una sola, que ha roto el lienzo porque he tirado, lo confieso, como un chuzaso, de revés, con ganas, amontonando patriotismo y hiél. Bien sabía, por otra parte, que era peludo el asunto, que más de uno iba a mirarse reproducido en la escena, que el libro iba a darme un buen número de enemigos, amigo, ninguno. Es que, impunemente, no se hacen trabajos de zapa, no se empuñan el pico o la barreta para minar los cimientos de un edificio, aunque amenace ruina y se trabaje con la cristiana intención de evitar que, viniéndose al suelo de golpe, resulten piernas y brazos quebrados, sin que el dueño se amostace, protestando que atacan su propiedad y violan su domicilio. Tales son la lógica y la gratitud humanas. Pero, de veras, nunca me figuré que les diera tan fuerte y que llegaran hasta desgañitarse, vociferando: a la garde, au voleur, á l'assassin! en presencia de un prójimo inofensivo, de un musicante infeliz que se presenta en público con el sombrero en la mano, que no dispara de la justicia porque ni es ladrón, ni es asesino y cuyo solo delito consiste en haber escrito una farsa, en haber compuesto un Potpourri en que se canta clarito la verdad. Concluyo. He querido hacer reir y he hecho rabiar. Fiasco completo; no era eso lo convenido. Lo de todos los autores rechiflados: ganas me dan de sacudir el instrumento contra el suelo... y sin embargo... el amor al arte... ¿Reincidiré? Quien sabe. POT-POURRI Vivo de mis rentas y nada tengo que hacer. Echo los ojos por matar el tiempo y escribo. Es decir: El que crea encontrar en las páginas de este libro estudios serios, fruto de una labor asidua, debe, desde luego, cerrarlo sin más vuelta. No quiero ni puedo hacer nada serio. El más pequeño esfuerzo intelectual me postra. Vivo por vivir, o mejor: vegeto. Perdidas en medio de mis muchos defectos, tengo algunas buenas dotes. Poseo, por ejemplo, un fondo innegable de honradez; por eso es que nada prometo, desde que nada puedo dar. Ya saben ustedes, pues, a que atenerse. * Muchas veces he solido preguntarme: ¿para qué diablos hubiera podido yo servir. Cuál es mi vocación. En qué ramo de la actividad humana habríame sido dado descollar? En el teatro, son las palabras que fatalmente han asomado a mis labios después de haberme dado vueltas y revueltas, 20 Eugenio Cambaceres examinado de cerca, estudiado mi tamaño, mis contornos, mis formas, mis diversos matices de color, mi valor intrínseco, en fin, como se hace con cada uno de los pedazos de palo cubiertos de papel pintado que yacen pele-méle sobre la mesa, y a los que se concluye por dar la única colocación que tienen en la formación de los paisajes o cuadros de los juegos llamados de paciencia. Sí, señor; he nacido para cómico. Desde la infancia, me sentí arrastrado fuertemente hacia las tablas. No se me ocurrió jamás seguir el mal ejemplo de los pilludos de mi época y hacer la rabona a la escuela solo o en pandilla. Mis rabonas eran de otro género. Compraba los favores del ilustre descendiente de Pelayo, encargado de la puerta de mi casa, mediante el sacrificio de la suma íntegra de un peso moneda corriente que me daba mi madre los domingos y días de fiesta a guisa de propina, y cuando la bendita señora me creía gozando tranquilamente en mi cama el sueño de los inocentes, habíame ya escurrido de entre las sábanas, ganado la calle haciéndome chiquito y salvado, en menos que canta un gallo, la distancia que me separaba del Teatro de la Victoria, a cuyo interior me colaba perdido entre las piernas de un grupo de concurrentes, para escapar así a la vigilancia de los porteros. Todo me parecía sublime al través de los mugrientos quinqués de aceite de potro que, soidisant, alumbraban la escena. En mi inconciente aspiración de niño, hallábame poseído de una admiración que rayaba en culto por el talento dramático del mulato Quijano y las dotes líricas de la señora Merea. ¡Y cuidado que no era mucho exigir! Esta inclinación al teatro fue acentuándose cada vez más en mí. Pot-pourri 21 Adolescente, estuve varías veces a punto de sacudir el yugo de la patria potestad, dar al traste con la familia y las conveniencias sociales y, campeando por mis respetos, largarme a hacer carrera por esos mundos de Dios. Es que, efectivamente, figúrese una inteligencia clara, sutil, mañosa y diestra en la asimilación de los talentos ajenos, pero seca de producciones propias, simplemente reflectora de la luz de afuera, una inteligencia plagiaría, en fin. U n físico al l'avenant, estatura elevada, formas correctas y marcadas, mirada viva, fisonomía movediza y suelta, capaz de un fuerte parecido en la traducción de todos los arranques del alma. Agregúese a estos diversos elementos de composición, homogéneos, hechos los unos para los otros, una vocación genuina, nutrida por la tendencia más pronunciada a la vida de bohemia y a los placeres que son su base, y se tendrá la tela de todo un cómico. Ese era yo. Desgraciadamente, la buena posición social de mi familia y el menosprecio del mundo por el artista de teatro, resabio estúpido de los tiempos en que la máscara del histrión degradaba el ejercicio de la noble carrera del arte, violentaron los impulsos de mi naturaleza, haciéndome renunciar a mi inclinación predilecta. Mi excelente madre se empeñaba en hacer de mí un abogado. Amándola con delirio, no me sentí con fuerzas bastantes a contrariar su voluntad, sagrada para mí, y estudié derecho. Entendámonos. Más que vida de estudio, fue la mía, vida de placeres y de holganza. 22 Eugenio Cambaceres Mimado por mis padres, con dinero a discreción y el libre arbitrio más absoluto, frecuentaba los salones, teatros y paseos, mientras las Pandectas, las Partidas y los Cánones yacían en lastimoso y polvoriento olvido. Esto duraba diez meses. El amor propio, que en mí habría sido una condición si no hubiera degenerado en vanidad lo que es ya un feo defecto, abría entonces un paréntesis en esta serie no interrumpida de goces mundanos, y la vergüenza de una posible reprobación hacíame reaccionar de tal manera que, durante los dos meses restantes, dedicaba ocho y hasta diez horas diarias al estudio, lo que me permitía presentarme a las pruebas finales y salir airoso de ellas. Pero, ¡ay! ¡lo que así se gana, así se pierde! Dos meses antes del examen no sabía nada, pero dos meses después... tampoco. La ciencia que había adquirido a vapor para impulsarme en la carrera de la vida, se desvanecía en mi cabeza con la rapidez con que se desvanecen en el espacio las largas espirales del poderoso agente después de haber actuado sobre los tubos caldeados de una locomotora. Con este pasivo de conocimientos, ingresé, por fin, al foro, abrí estudio y ofrecí mis servicios profesionales al respetable público; no por efecto de necesidades pecuniarias a llenar, lo repito, nunca las he sentido, sino como derivado forzoso y lógico de mi título de competencia. Me sucedió lo que a los aficionados a la opereta al género de Offenbach y de Lecocq, que son capaces de dormirse parados oyendo la novena sinfonía de Beethoven o un cuarteto de Haydn y se creen, sin embargo, comprometidos a asistir a un concierto de música clásica porque han comprado una luneta. Mientras tanto, pisando un terreno que no era el mío, 23 Pot-pourri completamente dépaysé, la fuerza misma de las cosas debía arrojarme fuera de él. Mi espíritu, como esas aves que necesitan libertad y espacio para poder vivir, se asfixiaba aprisionado en la atmósfera corrompida y sofocante donde se agitan jueces, abogados, escribanos, procuradores y demás curiales. El simple aspecto de un expediente hacíame apartar la vista con indecible repugnancia; su manipulación llegó a ser tarea superior a mis fuerzas y un invencible sentimiento de disgusto se apoderaba de mí al solo amago de la visita del cliente y, sobre todo, de la dienta, de la mujer pleitista, criatura cargante si las hay, cuyos tremendos solos no me era dado soportar sin una serie de bostezos y los párpados abatidos, llorosos e inyectados de sangre, expresión de cretinismo propia del infeliz que ha llegado al apogeo del fastidio. Con el agua al cuello, un esfuerzo supremo de propia conservación podía sólo salvarme. U n a mañana de invierno fría y gris como el spleen que me dominaba, me levanté resuelto a poner fin a mis males con un remedio brutal. Cerré con llave las puertas de mi estudio; pegué sobre ellas el letrero siguiente: Cerrado por causa d'embétement, y procedí, en seguida, a repartir mi clientela entre mis condiscípulos más pobres y más famélicos, como se reparte la carne del manso buey en las jaulas de fieras y aves de rapiña de los jardines de aclimatación. Todo por vía de desfacimiento de agravios y enderezamiento de entuertos, para mayor gloria de Dios y bien de la humanidad. * Devuelto a mí mismo, sin compromisos que me esclavizaran, sin obligaciones que cumplir, dueño absoluto de mi 24 Eugenio Cambaceres tiempo, entregúeme de lleno a la vida ligera, cuyos fáciles placeres probé hasta la saciedad. U n a transición sencilla de explicar debía entonces operarse en mí. Sentí el vacío en mí alrededor y avergonzado de la esterilidad de mi vida, busqué un terreno más fecundo donde poder utilizar mis medios y llevar a la obra del bien común mi contingente de trabajo y de sudor. Hubo una época entre nosotros en que el título de doctor era un salvo-conducto, una especie de passe-partout que hacía a su propietario, aun cuando se llamara D. Inocencio o D. Panfilo, el hombre preciso, indispensable para el lleno de todas las altas funciones de la vida. ¿Buscaban Vds. un hombre en política, en las ciencias, en las artes? Lo encontraban fija e irrevocablemente precedido de la cuarta y de la décima cuarta letra del alfabeto. Los miembros del gobierno eran doctores, de doctores se componían los parlamentos, las academias científicas y literarias, los clubs políticos y sociales, y cuando sin ellos y, por acaso, llegábase a nombrar una comisión, siquiera fuese con el objeto de hacer producir a la tierra cuatro en lugar de dos, o de propender al mejoramiento de las razas vacunas, caballar o lanar, el público indignado protestaba exclamando: —¡A quién se le ocurre nombrar una comisión compuesta de una punta de animales: imagínese Vd. que ni un solo doctor figura en ella! Como si interpretar un texto, acusar una rebeldía, cortar una pierna o administrar a tiempo un vomitivo, encerrara la omniciencia, fuera la panacea sin la cual las sociedades debieran marchar sin remedio a su desquicio y a su ruina. Mientras tanto, talentos reales sólidamente preparados, espíritus prácticos y sensatos que habrían podido ser de una 25 Pot-pourri ayuda eficaz en la administración de los negocios públicos, vegetaban oscurecidos en el olvido. Para ser algo en esta bendita tierra, era fatal tener patente de embrollón o de matasanos. Fue así que vimos las aulas de nuestras facultades de medicina y de derecho repletas de jóvenes que, en provecho propio y extraño, habrían podido aplicar sus aptitudes a rama más útil del saber humano. La Universidad sobre todo, nueva boca del inñerno, vomitaba por centenares esa verdadera plaga social de diablos con toga y, a continuar invadiéndonos la producción en razón inversa de las necesidades del mercado, nada extraño hubiera sido que hasta el humildísimo empleo de teniente alcalde del más humilde de los pueblos fronterizos, hubiese sido desempeñado por un doctor. Por fortuna el sentido público ha experimentado una reacción salvadora y hoy podríamos exclamar con Cervantes, haciendo de su dicho una aplicación al caso: «¡En esto de achaques de títulos y colgajos, lo mismo es nada!» * Tenía, pues, siendo doctor, todas las puertas abiertas, el camino llano y despejado. Ofrecióse a mi vista el ancho campo de la vida pública en cuyas vías me lancé con ánimo ferviente e inspirado en los más sanos y sinceros propósitos. Ocupé varios puestos públicos sin haberlos mendigado de quienes me levantaron; sin ser hombre de partido, es decir, sin haber celebrado jamás pacto alguno expreso o tácito, que reatara mi libertad personal, me impusiera el sacrificio de mis convicciones y, a título de consecuencia política, me 26 Eugenio Cambaceres transformara en instrumento ciego de iniquidades más o menos monstruosas. La independencia misma de mi situación hízome creer un momento que me encontraba llamado a cooperar en la limitada esfera de mi valor al bienestar y felicidad de mis semejantes. Pero ¡ay! cuando en hora menguada, al tocar una de esas cuestiones que queman, en presencia de una de las luchas más ardientes que registren los anales de nuestras miserias políticas, alarmado ante la profunda perversión de los partidos, tenté oponer un dique a ese torrente que amenazaba. desbordarse para arrasar en su ímpetu la obra paciente del patriotismo y de los tiempos, cuando presintiendo la tremenda perturbación que iba a conmover hasta los cimientos del edificio social, quise cerrar la entrada del Templo de la Ley a la corrupción que golpeaba sus puertas, la reprobación más unánime fué mi recompensa. ¡Güelfos y Gibelinos descargaron sobre mí sus formidables iras, y el pueblo soberano que me escuchaba me pegó la más espantosa silbatina que haya resonado jamás en teatro alguno del mundo! ¡Y, sin embargo, sabe Dios que mi único objetivo era la felicidad de mi país, mi conciencia, el único norte para alcanzarla! Uno de los bandos, en su sublime amor por la patria, no trepidaba en upelar a los más ruines manejos, en echar mano del fraude, de la violencia, del cohecho, para disputar el triunfo a sus contrarios: «¡quebrados fraudulentos, vendidos el extranjero, eternos pitancistas del Erario, sanguijuelas de la sangre del pueblo!» El otro, en su fervoroso patriotismo, esgrimía las mismas armas a la luz del sol, con tal de dar en tierra con su adversario: «¡canalla vil, reclutada en la hez de la sociedad!» ¡Unos y otros llevaban su santa abnegación por el bien Pot-pourri 27 público hasta consumar la vergüenza de su propia degradación, hasta el sacrificio de la honra, de eso que en mi insensata candidez de joven, creí que el hombre debía esforzarse por salvar intacto, ante todo y por sobre todo, para transmitirlo a sus hijos, como la más preciosa de las herencias! ¡Cuánta generosidad, cuánta grandeza, cuan noble ejemplo de valor cívico para las generaciones venideras! ¡Ay de mí! fuerza era conocerlo: no me hallaba, ni con mucho, al nivel moral de los leaders políticos de mi época! ¡Tengo la cobardía de confesarlo: no se anidaba en mi pecho coraje bastante para militar en las filas de tan esforzados campeones! Me sentí pigmeo en lucha de gigantes. U n a ilusión menos, un desengaño más. ¡El acceso de la Tribuna y del Capitolio, como las puertas del foro, quedaban para siempre cerradas a mi paso! Decididamente, no hacía carrera. Postrado hasta la humillación, con la conciencia más completa de mi inutilidad, ¿a dónde dirigir los ojos? ¿qué nuevo esfuerzo érame dado intentar aún? ¿Podía, acaso, volver atrás y, mal abogado y peor político, hacer de mí un ingeniero, un literato, un militar o un médico o un fraile o un estanciero siquiera, para escribir yo también, como el señor Lima, algún tratado de ganadería práctica? Vana tarea; todo en la vida tiene su época y viejo estaba Pedro para cabrero. Hubiera sido exponerme a que me sucediera lo del pintor aquel que, queriendo hacer un caballo, hizo algo que, más que caballo, parecía mulo, por lo que, descontento de su Eugenio Cambaceres 28 obra, pasóle una raya de carbón para empezar de nuevo, consiguiendo al fin pintar un burro. No hay vuelta que darle por más que chille el amor propio: soy un hombre completamente raté. * Chassez le naturel, il revient au galop. ¡Ah! el teatro, el teatro! ¡Cátedra universal a cuyas puertas se agolpan las masas y en cuyo recinto, sin sospecharlo siquiera, se instruyen, crecen, se elevan, se transforman y convierten al calor que difunde el fuego inextinguible del arte, abriendo los misterios del alma a las nociones eternas de lo noble y de lo bueno! ¡Verdadera cátedra de regeneración popular, qué gloría mayor para el ambicioso que aspira a las alturas que dominarte como dueño y absoluto señor! ¡Ah! el teatro, el teatro! ¡Cuántas veces, replegado en mí mismo, he acariciado el sueño dorado de toda mi vida! Transportábame con la imaginación, esa loca que no descansa, al suntuoso recinto inundado de luz y de cabezas humanas. Encarnaba una de las creaciones sublimes de Shakespeare. U n a chispa de fuego eterno brillaba en mi frente. ¡Bajo el hechizo de mi palabra, el malo se hacía bueno, el bueno se hacía mejor, y éste y aquél y muchos y todos, la multitud entera subyugada, pendía de mis labios, luchaba con mi coraje, brillaba con mis glorias, lloraba con mis lágrimas, sufría con mi dolor y, arrastrada por la fuerza de mi genio, salvaba la valla que nos separaba y venía a mí, a vivir de vida real el ideal que yo creaba! ¡Es la visión de lo bello que el artista revela a los ojos de 29 Pot-pourri la muchedumbre, viva, nítida, deslumbrante, que arrebata y conmueve, que se impone con la fuerza de los hechos y penetra hasta herir las fibras más delicadas del corazón! ¡Si así no fuera, no se levantaría de mil pechos a la vez un grito gigantesco para aclamarla! ¡Influencia irresistible de la verdad! ¡Mágico encanto del arte! ¡Triunfo incomparable de su sacerdocio! * Pero, ¿qué otra cosa es el mundo que un teatro inmenso, con sus primeras partes, de cartello las unas, buenas, mediocres o malas las otras sus comprimarios, bailarines, coristas, comparsas, corifeos y demás canalla? ¡Qué más la sociedad que un vasto escenario donde se representan sin cesar millones de farsas, a veces sangrientas, grotescas y ridiculas casi siempre! La diferencia entre uno y otro consiste en que el teatro ficticio, aquel cuya entrada se compra con un billete de banco y con ella el derecho de aplaudir o silbar al saltimbanco, al histrión cubierto de oropel, pero capaz, acaso, de dar tres rayas a su juez en achaques de honradez y dignidad, es lo que debe ser, mientras que el teatro real, en el que el vulgo actúa confundido, es lo que es. Si un plan moral más o menos severo no responde a las reglas prescritas, la pieza se silba en el primero. La ausencia de toda moralidad se diría requisito exigido en el segundo para alcanzar los favores del público. En aquél, el éxito se mide por el mérito. En éste, el mérito depende del éxito. El desgraciado que escolla recibe del público indignado la más furiosa rechifla. 30 Eugenio Cambaceres El bribón q u e m e d r a a r r a n c a del público entusiasmado frenéticos aplausos. / / s'agit de réussir: tout est la, Y, por mi parte, entre el teatro de Corneille y el de Napoleón, digo que me quedo decid i d a m e n t e con el de Corneille. D e n vuelta la hoja y oirán, en pro y a b o n o de mi dicho, u n a colección de melodías arregladas p a r a pito, un potpourri d e chillidos sacados de oído y a capriccio, pero únfioriture ni variantes, de la música colosal del m u n d o . I —¿Qué te parece mi novia? —me preguntaba J u a n rascando un fósforo para encender un cigarro, al salir a las doce de la noche, víspera de su casamiento, de casa de su futura donde acababa de presentarme oficialmente como a uno de sus mejores amigos. —-Muy bonita, le contesté. —¡Y si vieras qué buena! agregó tomándome del brazo y prosiguiendo ambos nuestro camino. ¡Cuánto me quiere la pobrecita! Si, como dicen, el matrimonio es una lotería, puedo asegurarte que me he sacado la grande. Casándome con una mujercita como María, tengo noventa y nueve posibilidades contra una de ser el más feliz de los hombres. -—Sí, ¿eh? está muy bueno, repuse tranquilamente. —¿Cómo es eso de está muy bueno? ¡Con qué flema y con qué cachaza me contesta su excelencia! ¿Acaso no piensas como yo? —Sí, mi querido amigo, creo como tú que tu novia es una preciosa criatura, buena, amorosa, que te quiere como es susceptible de querer una mujer de diez y siete años a un hombre joven y buen mozo: con toda la fuerza de la pasión; que no piensa sino en ti; que no sueña sino en hacer la felicidad de tu vida; que se halla animada de los sentimientos más puros, que tu nombre y tu fortuna no han influido para maldita la cosa en ella cuando ha jurado ser tuya y que llegaría hasta creerse la criatura más dichosa si 32 Eugenio Cambaceres le propusieran pasar el resto de su vida en un rancho comiendo puchero de carnero con fariña y galleta, siempre que tú comieras la mitad. Ya ves hasta qué punto admito que tu futura encarna para ti un conjunto de perfecciones, pero... —¡Ah! ¿hay un pero? — U n momento... Sabes que no se me ha ocurrido nunca casarme. Más, que he huido siempre de la tentación como un griego de un inglés o un gato del agua fría: cuestión de temperamento; pero sabes también que acepto, que justifico el matrimonio como una necesidad social y soy el primero en batir palmas cuando los otros se casan. Permíteme no obstante que, tratándose de ti y dado el cariño que te profeso, yo que no estoy enamorado, no participe de tu entusiasmo, no arremeta la cuestión a l'emporte piece, ni trate de tomar el porvenir a la bayoneta. El hombre que se casa se embarca, y el que se embarca peligra, agregué en tono sentencioso. —Sí, pero el que no se embarca no atraviesa el mar. —Mejor es no atravesarlo, que ahogarse en él. —Eso no pasa de ser un detestable lugar común. Eres un cobarde, un visionario y un descreído. —No; soy un hombre prudente, y nada más. —Supongo que tu prudencia no llegará hasta abandonarme cobardemente en la hora suprema del peligro y que aceptarás gustoso la complicidad del atentado, honrando mi boda con tu presencia. — T e ayudaré a bien morir, haciendo los más fervientes votos para que todas las bendiciones del cielo se derramen sobre tu cabeza. Habíamos llegado a la esquina de mi casa. —Hasta mañana, entonces, me dijo J u a n dándome un fuerte apretón de manos. —Hasta mañana, mi querido Juan. Pot-pourri 33 Pobre m u c h a c h o , pensé; el p a s a d o es suyo, el presente de su novia, ¿de quién será su porvenir, de Dios o del diablo? II M e t i d o el cuerpo en u n frac y el cuello en u n a corbata blanca, es decir, aprisionado en el chaleco de tuerza con que la sociedad sujeta a ú n a los locos que, como yo, huyen la c o m p a ñ í a de los otros locos y cuerdos con la pena, a m a n pasar su invierno largo alargo sobre un sillón frente a la chimenea, saqué el reloj: eran las once y siete segundos de la noche. Mise en scene de primer orden. En presencia de un n u m e r o s o público compuesto de parientes, amigos y principalmente de curiosos, y, previas las formalidades de estilo: dichos, amonestaciones, etc., como quien dice, hecha la toilette del c o n d e n a d o , el ejecutor de las altas obras dio principio a su ministerio. C u a t r o minutos y veintiocho segundos después, mi amigo J u a n h a b í a p a s a d o a mejor vida. E r a cadáver o, lo que es lo mismo, m a r i d o . ¿ Q u i e r a el cielo, exclamé ab imo péctore en mi amistoso fervor, q u e el a l m a del desgraciado no trasmigre m a l a m e n t e , yendo a h a b i t a r el cuerpo de algún ejemplar cornudo! U n a editicativa escena de familia ofrecióse luego a mi vista entre telones, d o n d e fui admitido a título de amigo del beneficiado. L a suegra, sofocada por los sollozos, cubría de besos a su hija, dejándose caer después en los brazos del consorte, del h e r m a n o , del p r i m o , en los del p a d r e de J u a n y, por lo último, hasta sobre m i chaleco, d o n d e vino a agotar su último arsenal de lágrimas, exclamando como exclaman todas: 34 Eugenio Cambaceres —¡Pobrecita mi hijita, ángel de mis entrañas! Comprendo que es necesario, pero no me puedo conformar. Y, la verdad: por muy grande y muy merecido que sea el descrédito en que, ante la opinión del mundo, ha caído la respetable falange de las suegras, debe ser dura cosa aun para una suegra, parir, criar y educar a su hija, exponiéndose que el día menos pensado y sin otro sacrificio que el de la modesta suma de doscientos pesos papel, que, al fin, haciendo las cosas con economía, no cuesta más la ceremonia, venga un sátrapa cualquiera... y se case con ella. Momentos después, los novios se habían hecho humo; efecto de la alta temperatura producida en ellos por la fiebre devorante del amor. U n tren ligero como las ganas que tenían de llegar, los transportaba a pasar la infalible luna de miel en la indefectible estancia de los abuelos. III Hecho el gasto de media hora de paciencia delante del espejo, con más, el ítem de un par de guantes, quise en avoir pour mon argent y me colé de nuevo en los salones invadidos por l' élite de la sociedad. Tenía lugar en ellos una suntuosa fiesta de baile. Juzgué prudente borrar de en medio mi individuo, yendo a ocupar un puesto de honor en las filas de la pasiva. Es decir, me senté en uno de los últimos rincones. Llevado por mi carácter habitualmente jovial, preparábame a pasar un buen rato encarando a la humanidad por su lado alegre y ridículo, cuando de súbito se produjo en mí Pot-pourri 35 uno de esos cambios bruscos que inconcientemente suelen experimentar los hombres que, habiendo agotado la vida, mucho han gozado y también mucho han sufrido. El recuerdo del placer que empalaga y del dolor que harta, trae aparejado un desencanto profundo y, como consecuencia de él, se despiertan sentimientos de perversidad que espantan y producen el horror de uno mismo, luego que la ofuscación pasa. Hallábame en uno de esos momentos fatales; el demonio de la murmuración aguijoneaba mi espíritu. Sentía despertarse en mí, viva, punzante, la índole del mal; hubiera llegado hasta clavar mis dientes para desgarrar con ellos la blanca túnica de la virgen, y, al través de esa verdadera rabia de dañar que me asaltaba, todo me parecía revestir las formas más odiosas. Pasaba, a la sazón, uno de esos hombres, ni malos ni buenos, como se encuentran diez al volver de cada esquina. Ni se les puede llamar bribones, ni tampoco honorables en la acepción absoluta de la palabra, porque su honradez es elástica: se estira o se encoge, según la medida del lucro a percibir y también según la luz que, para formar criterio, ofrece un sentido moral falseado por vicios de educación. El sujeto a que me refiero es comerciante, lo que importa decir que, si le confían en depósito una suma de dinero, se guardará muy bien de tocarla y la devolverá religiosamente intacta, aun después de transcurridos largos años; que será incapaz de introducir materialmente la mano en el bolsillo del prójimo para sustraerle ni un peso ni diez millones, pero que bonitamente le meterá cada clavo como un templo, haciéndole creer que le cuesta mil y vende en cien, lo que no le cuesta diez ni vale uno. Poco importa que el desgraciado con quien trata pierda hasta la camisa y arrastre en su ruina a una familia entera reducida a la miseria y los horrores que la acompañan. 36 Eugenio Cambaceres No crean Vdes. que nuestro hombre, por eso, perderá él también ni siquiera un minuto de sueño. Tiene la conciencia tranquila: ha mentido, ha engañado, ha falseado, ha hecho tanto mal como el ladrón que rompe una caja de fierro y se roba el tesoro que encerraba; pero a él ¿qué le importa, si no ha salido del terreno lícito y legal? H a cometido, es cierto, una iniquidad, pero eso se llama, en el medio donde vive, celebrar una transacción comercial, hacer un buen negocio; estaba en su derecho. Si la operación ha arruinado a la otra parte, si la fatalidad ha pesado sobre ella, ¿es acaso suya la culpa? Evidentemente no. Ese es el comercio. Bien, pues, a ese comerciante, a ese hombre y a los otros de su calaña, que el mundo, donde gozan de una reputación sin mancha, recibe, acata y respeta, yo, en aquel momento, bajo la influencia de la aberración que me dominaba, hubiérales hecho pegar tres mil azotes o cuatro tiros sin mínimo remordimiento de conciencia. —¡Qué preciosa pareja! exclamó mi vecino, soldado de la pasiva como yo. ¿No le parece a Vd., señor? agregó, sin duda, aburrido del mutismo en que yacía y queriendo echar conmigo su cuarto a espadas. —Muy linda, efectivamente, le contesté, volviéndole a medias la espalda, poco dispuesto como estaba a mantener comercio intelectual alguno con el premier venu. Se refería a dos jóvenes que, entrelazados en las vueltas de un ligero vals, acababan de pasar rozándonos las piernas. El es lo que se llama un hijo de familia rica. Su padre, creyendo buenamente que no existía en su tierra casa alguna de educación superior digna de su ilustre vastago, y soñando para el niño un porvenir brillante en las ciencias, enviólo, adolescente, a completar sus estudios a Europa. Pot-pourri 37 U n a vez en París, ya bajo pretexto de instalarse decentemente, tal cual conviene a un joven americano de buena familia p a r a dejar bien sentado su n o m b r e , ya con la excusa de las crecidas s u m a s que se veía forzado a invertir en los honorarios de sus profesores, príncipes todos de la ciencia, en las necesidades de la vida diaria tan costosa, en los extraordinarios, imprevistos, etc., llegaban aquí, unas tras otras, las cartas en solicitud de nuevas remesas de fondos. El buen progenitor, orgulloso de los progresos de su hijo, contestaba sus epístolas en letras de cambio, con gran cont e n t a m i e n t o del joven y sus íntimas d e la sociedad demimondaine en cuyo centro vivía, las que no cesaban de exclam a r t r a n s p o r t a d a s de alegría: —Oh! le charmant p'tit pere que t'as la! C o n a n c h o p a ñ o en que cortar y libre como las alas de un pájaro, fuera m á s q u e cretinada preferir el austero recinto del colegio Charlemagne o Louis-le-Grande al tour du Lac en coupé y las cenas en la Maison-Dorée o el Gafé Inglés, y la p a l a b r a nasal y hueca del profesor en u n a disertación más o menos soporífera, a las voces colines de ees dames, m u r m u r á n dole a u n o en el oído u n mon ange chéri o mon petit bibi adoré! Nuestro héroe, pues, y con razón, echóse de bruces en esa vida intérlope que seca el bolsillo, d e g r a d a el cuerpo y cor r o m p e el a l m a , h a s t a q u e un buen día, agotado el filón de las larguezas p a t e r n a s y evaporado el último franco, la cara de hereje de la necesidad obligólo a volverse de disparada a su país, d o n d e llegó prestigiado por el chic épatant que respir a b a toda su persona, a u n q u e en cambio, b a s t a n t e dégommé y m u c h o m á s baúl que lo q u e se fué petaca. Desesperado su p a d r e al ver desvanecidas, u n a a una, sus d o r a d a s ilusiones y teniendo que rendirse, por fin, a la evidencia, apeló al recurso s u p r e m o a que apelan los padres de esta tierra en tales casos: la ganadería, verdadero refugium pecatorum de brutos e inservibles. 38 Eugenio Cambaceres El pato le salió gallareta, como dicen. Soñó con un sabio y despertó con un burro. ¡Y luego, mande Vd. a sus hijos a estudiar en Europa! Su compañera era una preciosa criatura de quince años, poseyendo toda la gracia chispeante y todo el fuego meridional de la criolla, pero hueca, superficial e ignorante como la inmensa mayoría de las mujeres argentinas, cuya inteligencia es un verdadero matorral, merced a la tierna y ejemplar solicitud de nuestros padres de familia. A los ocho años, fué puesta en la escuela de una doña Telésfora cualquiera, no porque en dicho respetabilísimo establecimiento pudieran recibir las niñas una educación moral y física proporcionada a la misión que la mujer está llamada a desempeñar en la vida, eran estas cuestiones de poca monta, sino en virtud de altas razones de otro orden, como por ejemplo: la madre de doña Telésfora, se decía, había sido muy amiga de mamá Abuela, Doña Telésfora estaba muy pobre, era bueno protegerla a la infeliz. Había abierto su escuela a la vuelta, en la misma manzana. Convenía que la niñita estuviera cerca por si llegaba a enfermarse; además, no teniendo que atravesar las bocacalles, la mamá se quedaba tranquila y sin cuidado de que la fuera a apretar algún carro, etc., etc. Poco importaba que para poner escuela, la susodicha doña Telésfora hubiera debido empezar por el principio, es decir, por aprender ella misma lo que pretendía enseñar. Que el tiempo pasara, la niña perdiera lastimosamente sus mejores años y que, a los doce, dragoneando de señorita, saliera bajo la fe de la palabra de doña Telésfora que declaraba su educación concluida, cometiendo en el piano, con grave daño de orejas ajenas, un mira oh! Norma, y y escribiendo corazón con s y hasta sin h, en las misivas amorosas Pot-pourri 39 que se cambiaba en la puerta de calle con uno de los pilletes del barrio, miembro del grupo de pilletes raboneros y pitadores de cigarrillos de papel que estacionaban en el poste de la esquina, frente al almacén de D. J u a n el genovés. Así fue que, a los catorce años, la tenían Vds. ascendida a la categoría de mujer, con la solemne consagración del ardientemente soñado y mil veces ensayado vestido largo, y, a los quince, la encontraban ya lanzada en el torbellino del mundo, leona de la moda del día, reina de la alta sociedad, Pero, acérquensele con la pretensión de pasar media hora en su amable compañía; o no resisten diez minutos, el fastidio los azonza como un golpe de maza, o se hallan fatalmente obligados a echar mano de la trivialidad, a darle o recibir de ella lo que se conviene en llamar una broma, a hablar de novios, de que dicen que fulano festeja y se casa con fulanita, la que ha hecho bolsa a zutano, o bien, como recurso supremo, a desenvainar las tijeras y a cortar a destajo las carnes del infeliz que cae bajo la afilada herramienta. Y como si la mujer fuera un cero a la izquierda, algo de poco más o menos y no debiera ejercer maldita la influencia en la familia y, por consecuencia, en la sociedad, en su marcha y perfeccionamiento, es así como tratamos de levantar su nivel moral. ¿Qué nos importa que en otras partes, en los Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos a gala de plagiar, muchas veces sin ton ni son como los monos, la dignifiquen hasta el punto de preocuparse de sus derechos políticos y hacer de ella altos funcionarios públicos, médicos, abogados, etc.? A nosotros nos acomoda y da la regalada gana tenerla en cuenta de cosa. ¿Por qué? Porque sí, porque la rutina es un vicio inveterado en 40 Eugenio Cambaceres nuestra sangre y porque tal era la antigua usanza de nuestros padres los españoles de marras. ¡A lo que te criaste grullo, y siga la danza y viva la república a lo año diez! Entraba en ese momento, nada les importa a Vds. saber del brazo de quien, una mujer amiga mía. Era ésta, mi buena y querida amiga, lo que vulgarmente se llama una lengua de víbora. Donde encajaba su colmillo maldito, envenenaba hasta matar. H a pasado su vida como los espectros del poeta, urdiendo redes y cavando abismos bajo los pies de la humanidad. Para ella no ha habido nunca hombre honrado ni mujer virtuosa. H a explotado la desgracia haciendo delito de las culpas, crímenes de los delitos. Centinela avanzada de escándalos, cuando la verdad no le ha dado pábulo a encarnizarse sobre su víctima ya zaherida por los otros, ha saciado sus pasiones rastreras en las más monstruosas calumnias. Ha inventado bajezas, ha mentido infamias, ha forjado atrocidades. Ni el anciano, ni la matrona, ni la virgen, nadie ha conseguido jamás escapar a su baba ponzoñosa. Ni aun la paz augusta de los sepulcros ha bastado a poner freno a su furor de profanar y, arrastrada por sus instintos de chacal, ha llegado como él hasta cebarse en los cadáveres que desenterraba. ¿No les basta? Agreguen una inteligencia tan rápida de concebir, como su voluntad de dañar; tan abierta a la comprensión, como su índole al mal. Una imaginación fecunda como tierra irrigada con materias cloacales; ese espíritu sutil, incisivo, propio de la mujer, capaz de penetrar y animar una roca, uni- Pot-pourri 41 do al temple r u d o y perseverante del h o m b r e y tendrán ustedes un perfil en boceto de su retrato, un pálido reflejo de la realidad. La relación de simpatía entre el estado accidental de mi espíritu y la índole de esta maldita, hizo, sin d u d a , que me sintiera atraído hacia ella por u n a fuerza irresistible. Sentóme, pues, a su lado, b u s c a n d o en ese foco ardiente de perversidad nuevo incentivo a la maledicencia, como los monos buscan el sol y los gatos la estufa. —¡Es Vd. mi querido amigo! C u á n t o tiempo hace que no tengo el gusto de verlo! ¿Acaso el lobo se h a convertido en cordero y, en expiación de sus p a s a d a s fechorías, le han acometido veleidades de ascetismo, o bien se h a decidido V d . a profesar con voto solemne en alguna orden y a n d a el diablo disfrazado de monje? — N i u n a ni otra cosa, señora, le contesté. Creo que el talento del artista está en saber retirarse a tiempo de la escena. El respetable público me sabía ya de memoria. G a s t a d o s mis medios con el uso y con los años, habríame visto reducido a apelar a esos deplorables trucs de la fragilid a d h u m a n a en la época de la decadencia, en la hora trem e n d a de la dégringolade que, por desgracia, había sonado p a r a mí y queriendo evitar a todo trance la compasión y el ridículo con que el m u n d o fustiga y con justicia, a los viejos pisa-verdes, he resuelto liquidar mis cuentas con él y pasar el resto de mi vida pacíficamente encerrado entre las cuatro paredes de mi casa. ¿He hecho bien? H e hecho mal? Seguro estoy de que nadie mejor que Vd., mi amiga y c o n t e m p o r á n e a , s a b r á apreciar la cordura de mi conducta. — H a hecho V d . perfectamente, dijo; y luego, contrariada sin d u d a por mis últimas p a l a b r a s y en busca de u n a revancha: ¡cómo t r a n s c u r r e el tiempo! exclamó, m i r á n d o m e fija- 42 Eugenio Cambaceres mente con intención marcada. Está Vd. flaco y de veras muy avejentado, mi querido amigo. —Si la flacura y la vejez fueran objetos de envidia, le contesté, diría que de puro envidiosa habla Vd. así. Pero ¡ay de mí! me es fuerza reconocerlo. Sólo los nobles sentimientos de su buena alma pueden haberle inspirado el interés que me dispensa y la compasión que se lee retratada en su semblante. —Crea Vd. que le quedo profundamente agradecido. Yo, por el contrario, vea lo que es el mundo, la encuentro siempre linda y siempre joven. Se diría que el tiempo no deja huellas en Vd. y, no obstante, hace fecha, insistí, que tengo el honor de conocerla y el placer de contarme en el número de sus buenos amigos. ¿Recuerda Vd. allá por los años cincuenta y no sé cuántos? Eramos ya ambos de avería... — H e tenido siempre muy mala memoria, me interrumpió visiblemente picada, para acordarme de las fechas. —No es posible, sin embargo, que la haya perdido del todo, tratándose de Vd., por más que, lo confieso, hablé de hechos que empiezan a borrarse en la noche de los tiempos. Decía, pues, agregué con el propósito decidido de pincharla y hacerla saltar, que hace la friolera de veinte y tantos años (y ya entonces Vd. debía contar otros veinte)... —¡Ea! ¡Hasta cuándo, por Dios! —exclamó con un movimiento de impaciencia y una chispa de cólera en los ojos—, doble Vd. la hoja y basta. Permítame que le observe que en su mezquino empeño por vengarse de lo que, adulterando el sentido de mis palabras, ha creído Vd. una maldad y no ha sido otra cosa, pongo a Dios por testigo, que una manifestación brutal si se quiere, pero franca y espontánea del amistoso interés que me inspira, se muestra Vd. poco galante y corre riesgo, Pot-pourri 43 si prosigue, de volverse cargoso y hasta impertinente. Y luego con marcada ironía: —Si lo he ofendido, ¡pídole mil perdones, agregó, pero no sea cruel; no se cebe en una pobre muer indefensa y, desde lo alto de su grandeza, hágame la limosna de un poco de paz o, por lo menos, de tregua de bromas de mal gusto!... —Señora, me deja Vd. confundido. Es a mí a quien toca pedirle humildemente perdón si he podido causarle algún disgusto. Paz, mi noble amiga, paz; soy yo el primero en implorarla de hinojos y en doblar mis dos rodillas para rendirle el más cumplido homenaje... —Paz, entonces, dijo, tendiéndome la mano. Vanitas, vanitatis... Esa cabeza poderosamente organizada, esa naturaleza superior, dura, implacable, grande en la obra de destrucción a que la fatalidad la empujaba, que hubiérase dicho, por lo mismo, inaccesible en su grandeza infernal a las debilidades humanas, presentábales, no obstante, el flanco abierto y vulnerable; tanto que un simple lugar común, una broma de mal gusto, como ella misma la llamaba, hacíala volverse sobrecogida de rabia y de dolor como culebra a la que le pisan la cola. Et omnia vanitas. Después de un momento de silencio en que pareció recobrar su aplomo habitual; —¿No le parece, me dijo sonriendo, que en vez de arañarnos como muchachos mal criados, sería mejor y más entretenido hacer con los muñecos de cuerda que se mueven delante de nosostros lo que hacen ellos con sus juguetes? Ahí le dolía; la gata no tardaba en mostrar las uñas. —Rompa Vd., mi querida amiga; rompa y despedace a su antojo. No puede proporcionarme placer más grande. 44 Eugenio Cambaceres Y sin hacérselo decir dos veces: —¿Ve Vd., me preguntó, a ese tipo de plácido rostro, con sus largas patillas peinadas a la inglesa y cuyos grandes ojos azules, dulces y apacibles, hartan creer en una alma pura, a la vez que la dignidad de su porte y distinción de sus maneras parecen revelar un perfecto gentleman? —¿Y bien? —Y bien, eso que a los ojos de muchos pasa por un hombre y, lo que es más, por un hombre decente, se halla muy lejos de serlo. Si Vd. le raspa un poco la corteza, se encuentra con un hongo, con un apéndice de los que suelen pegarse sin que se sepa cómo; un ingerto de yuyo venenoso importado Dios sabe de dónde, que se adhiere a la planta indígena, se confunde con ella y concluye por echar raíces y florecer merced a la espontánea y lujosa feracidad de este suelo de bendición; un presente griego; un aventurero, en fin, o, lo que es lo mismo, un caballero de industria. Plebeyo como John Bull, la posesión del oro que su audacia y la insensata candidez de la familia en cuyo seno se ha metido, como el vampiro para chuparle la sangre, le brindan a manos llenas, despierta de pronto en él sueños de vanidad y de ambición. Desaparece, se ausenta por un tiempo y luego vuelve a aparecer de improviso, engalanado con el anexo de un título cualquiera de conde o de marqués, que ha comprado con el procreo de las haciendas del manso y poco advertido suegro, en alguna ropavejería de Italia o de Portugal, donde esas drogas se expenden a vil precio. ¡Y muy feliz aun cuando el hambriento recogido en media calle se harta con una presa y no lleva su apetito brutal hasta hacer tabla rasa del opíparo festín! —¡Hasta cuándo, por Dios!, agregó, la nobleza continuará siendo la máscara de la zoncera de los hombres; hasta Pot-pourri 45 cuándo soportarán Vds. impasibles que esta canalla explote inicuamente el acceso franco y generoso, la hospitalidad patriarcal que se les ofrece! —Tiene Vd. razón, me apresuré a contestarle arrastrado, a pesar mío, por la fuerza de sus palabras. ¿Es tiempo ya de que los gentiles queden expulsados del templo y se cierren al intruso las puertas del hogar cuya santidad profana! —El hogar, el hogar... murmuró como arrepentida de un arranque de nobleza extraño a su carácter. No lo tome en tono tan solemne. Recuerde que hay sólo un paso de lo sublime a lo ridículo y, sobre todo, no olvide que él oropel también relumbra... ¡Hogar-santuario!... ármese, se lo aconsejo, de una linterna e inspírese previamente en el ejemplo de Job para poder encontrarlo por los tiempos que corren. Asómese, sino, al de la mujer que nuestro hombre lleva del brazo, y si resiste dos minutos a la fetidez que despide, quiero que venga y me lo cuente. —Pero esa mujer, le observé, es, según dicen, una santa, un raro ejemplo de abnegación conyugal, algo como el ángel de caridad consagrado a aliviar los sufrimientos de un infeliz, de un hijo desheredado de la naturaleza, contrahecho y repugnante. —Y, sin embargo, el ángel no es otra cosa que un ángel caído; una mujer de rara belleza, pero astuta, sin corazón, seca de esa sensibilidad propia de su sexo, exquisita, delicadísima; una hija de mármol, en una palabra, tan empapada en el espíritu de su siglo, dotada de una precocidad tan pasmosa que, niña aun, no trepidó en sacrificar sus hechizos de virgen al becerro de oro, en el lecho de un deforme diez veces millonario. El espectáculo repelente de ese miserable cuyo físico, del que la vida huye horrorizada, va inclinándose fatalmente, 46 Eugenio Cambaceres hasta que llegue un día a confundirse con la tierra de donde nunca debió salir y, a su lado, la criatura venal, la especuladora, la mujercifra, que cuenta los latidos de su pecho y calcula las horas que aun le restan, espiando el momento en que su cadáver quede tendido en el suelo para redondear el espléndido negocio, para arrebatarle el manto de oro que lo cubre, como los chimangos espían la muerte del cordero para devorarle los ojos. Ahí tiene Vd. el dulce y apacible cuadro de un hogar, y como éste hay muchos otros: aquél, sin ir más lejos, dijo, en seguida, señalando hacia un punto del salón, —¿Conoce Vd. a esa pareja? —agregó. Se refería a un marido y a su mujer que hablando en voz baja atinaban a pasar frente a nosotros. —Para no conocerla, fuerza sería que cayera de la luna o que viviera en Tebas, le contesté. —No se jacte, mi amigo, no se jacte; ande despacio. Mire que todos los días se aprende y, Dios me perdone, me parece que en este caso algo queda a Vd. por aprender. ¿Quiere que le cuente una peregrina historia? Escuche y la sabrá. Hace años un hombre rico tendía su mano a una guaranga, y llevado por su carácter noble y generoso, la hacía suya delante del altar cuando nada le impedía habérsela adjudicado detrás. Vd. sabe que si hay corazas que resisten a los conos de acero, no se han, inventado todavía capaces de oponerse a la vieja bala esférica de oro y, muchos menos, la miserable cascara de nuez que nos ampara a nosotras, pobres y frágiles mujeres. Del casucho que habitaba con su familia en el barrio del alto, nuestra heroína, apestando a pastillas de zahumar, se trasladó a la espléndida mansión que su esposo le había destinado en una de las calles aristocráticas del centro. Pot-pourri 47 ¿Cree Vd. acaso que se casó enamorada o, por lo menos, que los beneficios derramados sobre ella y los suyos a manos llenas por la bondad de su marido, el cariño que le profesaba, las consideraciones de que la rodeaba, el confort, la riqueza, el empleo lucrativo dado al padre, el colegio pagado a los hermanos, despertaron en ella sentimientos de gratitud, señalándole el camino del deber? ¡Qué disparate, mi amigo! Se casó por la plata y sin educación, sin conciencia, sin moral ni religión, instintivamente inclinada al mal y capaz de familiarizarse con él hasta en el crimen, una vez rica, los placeres, la vida disipada, el lujo, el esplendor, absorbieron por completo su tiempo. No faltó, como no falta nunca uno de esos seres pervertidos que, a título de pariente, de socio o de médico, se cuelan en una casa, toman posesión de ella, ganan poco a poco toda sus avenidas y, cubiertos con la máscara de la amistad, llegan hasta penetrar en el lecho de la esposa, hasta meter una mano ladrona en su regazo, mientras aprietan efusivamente con la otra la del hombre bueno y confiado, incapaz de sospechar el mal, porque es incapaz de cometerlo él mismo, a quien roban su honra de la manera más infame. Lo de siempre, mi querido amigo, el médico de la casa se convirtió en el querido de la esposa y de esa unión criminal nacieron varios hijos con un apellido honrado y una sangre bastarda. U n buen día, la sociedad se sintió dolorosamente impresionada por la muerte del marido que acababa de sucumbir víctima de una larga y penosa enfermedad y, un año después, circulaba por el público la noticia de que la viuda contraía nuevo enlace con el médico en cuestión. En todo esto nada había que observar miradas las cosas por encima. 48 Eugenio Cambaceres Las exigencias del mundo habían sido cumplidas. Habíase guardado un año de duelo al muerto. Ella, además, era linda y joven todavía; nada más natural, por consiguiente, que aun habiendo adorado a su marido, la resignación cristiana concluyera por llevar la paz a su alma, el tiempo cicatrizara las llagas de su corazón, la naturaleza reaccionara y no viviese voluntariamente condenada a una perpetua viudez. El enlace, pues, tuvo lugar, y hoy los cónyuges son un matrimonio modelo. El, un médico distinguido, tiene una numerosa clientela y goza de una reputación envidiable como hombre y como sabio. A su puerta jamás ha llamado en vano la voz de la desgracia, viéndosele siempre acudir solícito, lo mismo al lujoso lecho del rico que al pobre y desnudo catre del proletario. Ella, una virtuosísima matrona, socia de cuanta institución filantrópica existe entre nosotros, cuyas pingües rentas no bastan, sin embargo, al inmenso tesoro de caridad de su alma, tales y tan grandes son las obras de beneficencia que practica. Ambos viven contentos y felices, de esa bienaventurada felicidad de los justos que reposan en la fuerza misma de la virtud. Esto es lo que universalmente corre como palabra de evangelio, ¿no es así? Pero, ¿desea Vd. saber hasta dónde dice la verdad o hasta qué punto miente la voz pública; quiere Vd. sondear esas conciencias, registrar ese hogar, descorrer el velo que cubre ese santuario y averiguar qué santos ocupan esos nichos? Vaya y pregúnteselo al facultativo llamado en consulta para salvar las formas, sin duda, a la cabecera del primer marido moribundo, cuya agonía presenció. Pot-pourri 49 El le dirá al oído, mirando con cautela en su alrededor y pidiéndole reserva, que todo lo que cura, mata, según la medida en que se da y que la fatalidad habiendo tomado cartas en el juego, hizo que se les fuera la mano al médico y a la esposa en una dosis de arsénico. Un movimiento irreflexivo de sorpresa ante tan negra acción, fue lo primero que experimenté al escuchar estas últimas palabras. U n momento después, el grito de la conciencia negándose a darles crédito, mi asombro se trocaba en ira contra la que había lanzado la calumnia, forjándola ella misma o haciéndose eco de los calumniadores. —¡Esa debe ser una infame mentira!, dije bruscamente, sintiendo que la sangre encendía mi rostro. —¡Mentira!, exclamó con una carcajada seca que, más que risa, fue un sacudimiento nervioso. ¡Qué atrasado de noticias está mi amigo! Se diría que es Vd. un angelito que vive en la gloria. Decididamente, anda muy dejado de la mano de Dios. Y luego, mirándome con fijeza: —¡Qué, agregó, se ha puesto Vd. colorado; el rubor y la cólera han encendido sus mejillas! ¡Ilustre campeón, digno de los más heroicos tiempos! ¿Por qué no se encaja de una vez la vasija, enristra la lanza y se larga a enderezar entuertos por esos mundos? —agregó con la zorrería más mordaz de que era susceptible. No encontraría Vd., es cierto, astas de molino a su disposición, los que hoy se gastan no son ya de viento, pero, en cambio, podría Vd. romperse la crisma contra el castillo encantado del ridículo y hacerse golpear la boca hasta por los muchachos de escuela. —Todo lo que Vd. quiera, repliqué en tono rudo y grosero, resuelto a poner fin a aquella escena que se me iba volviendo insoportablemente odiosa, a medida que se disipaba 50 Eugenio Cambaceres la nube que había ofuscado mi razón, que recobraba poco a poco la posesión de mi yo. Entre mi papel de viejo ridículo, sin embargo, y el suyo que podría y que no quiero calificar, no necesito agregar que me quedo con el mío, dije después. —¡Pero infeliz! —insistió, dejándose caer con rabia sobre esta palabra, ¡de qué pasta lo ha hecho Dios, cuando se escandaliza por tan poco! ¿Qué no sabe que cosas mil veces peores son hoy moneda corriente que todo el mundo da y recibe sin que a nadie se le ocurra ni sospechar siquiera que le meten un billete falso? ¡En qué mundo vive Vd., mi pobre amigo! Y mire, continuó, el acaso me sirve a las mil maravillas para probarle que tengo razón y no pasa de ser Vd. un pobre creyente de la boca abierta. Observe a esa criatura que baila allí en un cuadro de lanceros. No necesito decirle que es rubia, de cabellos dorados como las primeras ilusiones y linda como los ángeles. Se diría que un exquisito perfume de candor se exhala de sus delicados contornos y satura la atmósfera que respira. Todo esto Vd. lo ve. Pero lo que no sabe y quiero que sepa para que no ande dando lástimas y sentando por ahí plaza de... candido, es cuál fue la causa de que su familia desapareciera de pronto el año pasado. —El estado de la salud de la señora, a quien el médico ordenaba una temporada de campo. Es eso lo que he oído, por lo menos. —Sí, eso fue lo que se dijo, ¿pero era acaso la verdad, o se había buscado sólo un pretexto? ¿Se hallaba, efectivamente, enferma la madre y de enfermedad tan curiosa que el médico la mandara en el mes de julio a la frontera, o se trataba de la salud de la hija, de Pot-pourri 51 algún escandaloso secreto, de encerrar en el silencio un acontecimiento fatal, inevitable, que debía producirse pocos meses después y cuya revelación hubiera cubierto a todos de vergüenza? El mulato zafio, lameplatos de la casa y protagonista de la fiesta, es el que, mejor que nadie, podría arrojar la luz que rasgara este misterio. ¡Oh! Hacer de una matrona un ser degradado y perverso, y de una virgen una impura, era el colmo de la iniquidad! Todo lo que había en mí sano y honrado se reveló en presencia de maldad tan monstruosa. Hubiera querido que aquella mujer fuese un hombre para haberle azotado el rostro y haberlo muerto después... Me sucedió lo que a los borrachos, que se apoderan de la botella e incitados por el dorado líquido que contiene, beben un vaso primero y otro y otro después, hasta que el estómago se subleva en medio de terribles ansias. Sediento de maledicencia, habíame embriagado yo también en el aliento mortífero de esa mujer, o, más bien, de ese demonio, hasta que el exceso del veneno absorbido llegaba a sublevar mi alma de indignación, haciéndome conservar de aquella escena un recuerdo desagradable y fastidioso. De entre un grupo de personas que estacionaba hacia el lado opuesto del salón, se destacaba la alta silueta de un joven periodista, con sus grandes ojos chispeantes de maligna travesura y cierta expresión, peculiar en él, de permanente sarcasmo en el rostro. No se le puede mirar sin un vago asomo de desconfianza y de miedo, a la vez que, aberración inexplicable, se siente uno atraído hacia él en íntima simpatía, por un no sé qué que emana de toda su persona, seduce y cautiva. Saturado de talento hasta el último rincón de la cabeza, es brillante, afilado y peligroso como una navaja de barba. 52 Eugenio Gambaceres Si se le m a n e j a con tino, deja la piel lisa, tersa y suave como un g u a n t e de Bertin; pero por poco que se vaya la m a n o , roza, hace arder, corta, saca sangre y va hasta penet r a r p r o f u n d a m e n t e en las carnes. I m p l a c a b l e con sus enemigos, sin que ni la desgracia, ni el castigo, ni el tiempo basten a amortiguar sus odios, podría g r a b a r en su p l u m a : Qu'y s3y frotte, s'y pique. E r a la única cara conocida que en ese instante ofrecíase a mi vista. A él me dirigí de pronto y tomándolo del brazo: — V e n g a , le dije; a c o m p á ñ e m e a fumar un cigarro; acabo de p a s a r u n mal m o m e n t o ; he sufrido un vértigo y necesito respirar el aire p u r o de la noche. IV T e n g o el gusto de presentar a V d s . a don J u a n J o s é T a niete, a quien m á s de u n a vez encontraremos en lo sucesivo, ilustre descendiente de Pelayo, cometido allá en los años de 1821, m á s o menos, por padres pobres perú hunradus, en el pueblo de Lestemoñu, patrón San Vicente de Lajraña, arradadu siete lejuas de la Cruña. D o n J u a n J o s é Taniete desempeña cerca de mi real persona las delicadas funciones de portero y h o m b r e de confianza, con m á s la de limpiabotas. Y digo Don J u a n porque él así me lo tiene dicho. El día en que entró a mi servicio y al recibirse de su empleo: — ¿ C ó m o se llama Vd? —-le pregunté. — D o n J u a n Jusé T a n i e t e , me contestó, m o s t r á n d o m e una 53 Pot-pourri de las cabezas más cuadradas que haya tenido ocasión de admirar hasta la fecha y declinándome, en seguida, los etcéteras susodichos. —¡Basta, pueblo, basta! —exclamé. No necesito más, la incógnita queda despejada, el problema resuelto, contestadas a priori las tres sacramentales preguntas: —¿Quién eres? — U n a bestia. —¿De dónde vienes? —De Galicia, la tiepra de bendición donde esos frutos se cosechan por millones. —¿Adonde vas? —A darte más de un mal rato, a sacarte pelos blancos, a envenenarte la vida, acaso a matarte a disgustos. En las primeras de cambio, un grave y serio conflicto, una escisión profunda a propósito del Don, amenazó turbar la calma de nuestras mutuas relaciones. —Partamos la diferencia, le dije: Usted se aferra en el Don Yo insisto en el J u a n o el Pepe: Lo llamaré a Vd. Taniete Por vía de transacción. Y quedó así satisfactoriamente resuelta para ambos esta vidriosa cuestión de etiqueta. Taniete, pues. —¿Quieren Vds. una muestra, una sola, pero típica, característica, del valor inapreciable de mi alhaja? Nótese que no se trata de un cuento de gallego o, mejor, de uno de esos cuentos que se inventan para colgárselos a los gallegos; éste es perfectamente histórico y en su verdad precisamente está su mérito. 54 Eugenio Gambaceres Allá va. Eran las siete y media de la noche. Acababa de comer en circunstancias en que Taniete entraba con un número de El Nacional en la mano. —Encienda el gas, le dije, señalando la araña colgada sobre la mesa del comedor, —¿Mande Vd.? Taniete es sordo; no acostumbra darse por notificado de las órdenes que recibe, sino a la segunda intimación. —¡Qué encienda Vd. el gas! —repetí, haciendo temblar los vidrios. —Nu pierda cuidadu ninjunu. Sacó flemáticamente un fósforo, lo rascó y, con el aplomo de un hombre que sabe lo que tiene entre manos, lo acercó a uno de los picos, sin haberse previamente tomado la molestia de abrirlo, en cuya actitud se mantuvo firme por lo menos un minuto. ¡Bien hubiera podido aguantarse impertérrito hasta la consumación de los siglos! Viendo que la luz no se hacía, puso en prensa la cholla y creyó dar en el quid de la cosa. Se golpeó la frente con la mano; salió, bajó con paso mesurado la escalera, la subió un momento después, entró de nuevo y se puso a repetir muy orondo lo del fósforo. ¡Vana tarea; siempre el mismo resultado negativo; siempre las mismas, densas tinieblas nos rodeaban! Decididamente, el gas no se encendía. Y obsérvese que, lo que es esta vez, no se le quedó en el tintero la medida precaucional de abrir la llave del pico. Pero ¡cómo había de encenderse si, creyendo cerrado el gasómetro que al contrario se hallaba abierto, en su empeño de abrirlo lo acababa de cerrar, el muy zopenco! —Señor, estu no camina —dijo por fin desconcertado. Está descumpuestu el reló (vulgo medidor). 55 Pot-pourri Mientras voy a llamar al maquenista megor será que prenda una vela cun este mistu. —¡Una gruesa de cohetes en la cola le había de prender yo, so animal, por hacer las cosas al revés! Basta, ¿no es verdad? Ya conocen Vds. a Taniete. Hallábame, pues, en train de pagarme uno de los más suculentos deleites sensuales que conozca; el único ejercicio gimnástico que tolero y admito, como acomodado a mis gustos. Acostado de espaldas sobre la cama, con los brazos en forma de O, encuadrando la cabeza hasta juntar por encima de ella las muñecas, los ojos voluptuosamente entreabiertos y el más inefable corrimiento de placer en todo el cuerpo, imprimía un fuerte movimiento de tensión a mi aparato muscular, es decir, me estiraba entre dos bostezos con toda la morronga de un gato, cuando se dibujó, hacia el dintel de la puerta, una mano primero que, por su tamaño, parecía descolgada de la muestra de un guantero; sobre el umbral, después, un pie ancho como cimiento de tres ladrillos y poco a poco, por último, la maciza corpulencia de Taniete que entraba trayéndome una carta. Rompí el sobre inmediatamente, al reconocer la letra de J u a n y me encontré con el suave y dulce idilio, con el agreste botijo de miel que me permito ofrecer a Vds.: «Los Tres Médanos, diciembre... de... «La bienaventuranza del paraíso de Indra, prometida a los creyentes por el fanatismo oriental, es, te lo juro, mi querido amigo, de un maigre appát al lado de la dicha inmensa que inunda las horas de mi vida. «Vivo transportado al quinto cielo, o lo que es lo mismo, en Los Tres Médanos con sus nueve leguas de magnífico campo adquirido por mi abuelo en cambio de un par de estribos 56 Eugenio Cambaceres de plata, en los tiempos en que esta zona de tierra era uno de los centros del poder de los salvajes y que hoy basta por sí sola a constituir una fortuna respetable. «Mi mujer es una santa. «Pura ella misma como el aire que respiro (son las seis de la mañana y te escribo desde el corredor) su contacto divino purifica y limpia de las manchas que el roce con los hombres va dejando sobre la conciencia. «A su lado es imposible ser malo. El espíritu se siente alentado por la fuerza de la virtud y la expresión de bondad de una sola de sus miradas, arrebatada por Dios mismo a su tesoro de bondad infinita para animar con ella los ojos de mi María, es una fuente bendita de inspiración donde aun el alma envenenada del parricida podría beber el bálsamo regenerador que lo llamara a nuevo ser. «La quiero hasta donde la mente humana concibe lo posible. «Alguien puede haber querido como yo; más allá nadie ha llegado, ni aun aquellos que, como los héroes de Shakespeare y Walter Scott, incapaces de soportar el peso de la vida, se matan porque ha muerto la mujer amada. «Si yo perdiera a la mía, no necesitaría echar mano de un arma: ¡el dolor me mataría! «Lo que por ella siento es pasión, idolatría, frenesí y en el exceso mismo de mi cariño, en la violencia de mi amor, mi imaginación calenturienta se goza en crear fantasmas, en darles vida, forma y color, para destruirlos después. «Ayer no más, seducidos por la melancolía que la soledad de la pampa imprime a la última hora de la tarde, nos dejábamos caer sentados sobre el tronco del viejo ombú que tu conoces. «Su cabeza adorada se apoyaba sobre mis hombros; mi boca se posaba sobre su boca; mis ojos de bañaban en sus ojos, y nuestros corazones apretados se hablaban al través Pot-pourri 57 de la valla de carne que los separaba en el lenguaje misterioso de sus latidos cuyas voces confundían en la impotencia de confundirse ellos mismos, cuando en medio a la dulce embriaguez que me dominaba, un grito agrio y destemplado vino a romper la magia de mi encanto: «¿Qué he hecho yo, me decía, un cualquiera, para merecer los favores del cielo? «¿Por qué el señor no ha elegido a uno de entre los suyos y lo ha colmado de esta felicidad suprema de que me colma a mí? «¡Pero si soy indigno de ella y Dios es justo, es mentira entonces lo que me sucede, es un sueño el que embarga mis sentidos, cuyo despertar será tanto más cruel cuanto más bellas son las visiones que ahora me fascinan! «¡Sí, sí, esto tiene que concluir: este encanto que me anima y me transporta, tiene que desvanecerse al soplo de la realidad, como la niebla que baña y da vida a las plantas se desvanece al soplo del pampero! «¡Ay de mí! ¡ay de mi porvenir! ¡ay de mi vida! «¡Cómo sufría, mi querido amigo, en aquel instante, oh qué horrible padecer! «Por fortuna, la voz dulcísima de María que, entre un beso y otro beso, murmuraba al través de su aliento tibio y perfumado: ¡cuánto te quiero, cuánto! Sí, sí, soy tuya y tuya para siempre! —llegó entonces a mi oído, como una caricia y un consuelo, a acallar el quimérico rumor de la amenaza que se forjaba mi espíritu asustadizo. «¡Imposible! —pensé entonces; ella es mía, soy su esposo; su suerte se halla vinculada eternamente a mi suerte. Si la desgracia se abatiera sobre mí, si el señor me castigara, tendría que caer condenada y envuelta ella también en mi castigo. ¡No, no, no puede ser, sería una blasfemia: mi María es un ángel, y Dios en su misericordia infinita *no quiere, no debe querer, no opuede castigar a los ángeles! 58 Eugenio Cambaceres «En fin, mi querido amigo, con decirte que estoy locamente enamorado de mi mujer, te digo todo; no extrañes, pues, que el amor me haga pensar y escribir locuras. «¿Quieres que te haga la historia de nuestra vida pastoril, cuyas horas se deslizan con una rapidez vertiginosa? «A las cinco de la mañana nos despierta el primer rayo de sol que penetra por la ventana y llega a reflejarse sobre nuestras almohadas. «¿Qué es eso de nuestras almohadas? —exclamarás: Es así como D. J u a n ha seguido mi consejo, el consejo d'un vieux de la vieille^, como dirías tú, de un vividor que sabe dónde le aprieta el zapato? «Es cierto, confieso humildemente mi pecado, hago acto de contrición y espero de rodillas que me absuelvas. «Me animaban, tú lo sabes, los propósitos más sanos; tanto que entre los trastos que aquí mandé, no quise, de intento, incluir una cama camera, resuelto como estaba a atenerme a las viejas cujas de nuestros abuelos en las que apenas cabe cómodamente un flaco... «¡Pero, qué quieres! «Desde luego, de la primera noche no hay que hablar, y eso por muchas razones: pasémosle una raya. «En la siguiente, María tuvo miedo de los ladrones, la pobrecita, y yo también... de no poder dormir sin ella. «Fue ésta una segunda edición de la anterior, que amenazaba repetirse la tercera. «Era indispensable, sin embargo, poner fin a tan alarmante estado de cosas para evitar que el uso degenerara en abuso y la moral se relajara. «Adopté, entonces, como un término medio justo y conciliatorio, el siguiente temperamento: juntar nuestras dos camas. «Así, me decía, haciéndome una dulce violencia, el principio queda a todas luces salvado, no falto a mis compro mi- Pot-pourri 59 sos y resuelvo a la vez la delicada cuestión del «Pero, ¡ay, h e r m a n o ; el h o m b r e propone y el diablo dispone! «A pesar de todo, u n a de las malditas camas amanecía viuda y d e s a m p a r a d a : la mía por lo regular. «Insistir era tiempo perdido; como quien dice predicar en desierto o aplicar u n a c a t a p l a s m a sobre u n a pierna de palo. «¡A R o m a , pues, por todas partes! «Hice de tripas corazón y puse manos a la obra; atravesé los colchones, suprimiendo así u n a solución de continuidad incongruente en el sentido longitudinal; corté u n a de mis corbatas en dos pedazos iguales; con cada uno de estos fragmentos a m a r r é , dos a dos, las patas de las camas p a r a evitar q u e se abriesen, cavando un abismo entre nosotros y logré de esta m a n e r a ver coronados mis esfuerzos por la constitución de un todo compacto, homogéneo y más o menos confortable. «Hoy el mal no tiene remedio. « P e d i r m e que d u e r m a sin mi mujer, es pedir a la u ñ a q u e viva sin la carne o a las sombras que se alejen de los cuerpos. «Y, ú l t i m a m e n t e , p a r a que no me fastidies más, exclamo como Hélene: ce n'espas mafaute, mon cher Calchas, que veux-tu! C'est la fatalité! «En mi debilidad está mi excusa; en mi impotencia, mi justificación. «Decía, pues, q u e nos despertamos a las cinco. «Después de transcurrida u n a hora que, por supuesto, no p a s a m o s de h a r a g a n e s , nos b a ñ a m o s , bebemos ambos u n a c a n t i d a d que fluctúa entre 4 y 8 vasos de leche al pié de }$ vaca, según las fuerzas m á s o menos exhaustas reerámafr u n a dosis mayor o m e n o r de reconstituyente y salimos a caballo o en carruaje: la elección d e p e n d e del estado de cansancio o de postración p r o d u c i d o por el ejercicio de la víspera. 60 Eugenio Cambaceres «Pasamos por el rodeo, recorremos los puestos, recreamos nuestros oídos como un dilettante recrearía los suyos en el spirto gentil de A r a m b u r o o la Africana de G a y a r r e (de tal m a n e r a la dicha predispone a la benevolencia), en el mugido de las vacas, en el relincho de los potros, en el balido de las ovejas, en el grito de los teros y hasta en el ladrido de los perros y el chillido de las crías del puestero q u e , confundidas con la j a u r í a , medio desnudas y reñidas a m u e r t e con el agua y el j a b ó n , pero sanas, robustas y m á s redondas q u e los p a m b a z o s sus homónimos en color, salen a recibirnos al p a l e n q u e y rodean el carruaje o las patas de nuestros caballos con cada ojo como pieza de a dos reales y u n a expresión de arisca curiosidad q u e tiene tanto de la bestia como del ser h u m a n o . « H a n d a d o las diez de la m a ñ a n a y estamos de regreso perseguidos por u n apetito voraz. «Con el maligno intento de aguzar tus instintos carniceros, de que la boca se te vuelva agua, pues sé de que pie cojeas, incluyo a continuación el menú de nuestro almuerzo. Potage C a l d o de vaca, Entrée Puchero de vaca. Légumes (Suprimidas por inútiles). Roti V a c a al asador. En treméis sucres Mazamorra. Arroz con leche. Desserts Dulce. Q u e s o mantecoso. 61 Pot-pourri D u r a z n o s del m o n t e . Hors-d' oeuvres Café con leche. Chocolate. M a n t e c a , etc. «El todo, s a b r o s a m e n t e confeccionado a la criolla por la m u l a t a J a c i n t a , hija de la negra M a r t a , esclava de mi abuela, y cordón bleu de profesión. «Después de almorzar, el a r d o r de la edad y el calor de la estación nos despoja de nuestros vestidos, la c a m a nos llam a a gritos y la siesta nos e m b a r g a hasta las cuatro de la tarde. «A las cinco, nos espera la mesa con u n a segunda edición del almuerzo corregida y a u m e n t a d a en algún tradicional pastel de fuente, h u m i t a s o carbonada, habiéndose intimado a J a c i n t a , bajo las penas m á s severas, la prohibición de echar m a n o de las conservas del G a s : foie gras, mortadela, espárragos y c o m p a ñ í a , q u e sólo figuran a q u í ad pompara ed ostentationem; de los vinos de Bazille, ventajosamente reemplazados por el a g u a frappée del pozo, y de los excelentes j a m o n e s de G e r ó n i m o que se envejecen de rabia y se pud r e n de fastidio, al verse relegados al olvido en el último rincón del a p a r a d o r . « H a sonado la hora de la poesía, los instantes de música celestial consagrados a las moradoras del Parnaso por el A m o r , el m á s ladino de los dioses, según Racine, p a r a zungarse a la susodicha m o n t a ñ a . «Son las seis de la tarde y se nos ve aparecer como los h e r m a n o s Siameses, siempre pegados, ya en las calles del j a r d í n , ya en lo alto de la loma, en el borde de la laguna o a lo largo del arroyo, diciéndonos, por cambiar, lo mismo que nos decimos todos los días, en todos los tonos y semi-tonos 62 Eugenio Cambaceres de la escala, con acompañamiento de besos y cariños: yo te adoro, y yo también. «De las ocho a la nueve de la noche, partida de brisca y de burro tiznado y a las nueve a la cama, no sin antes haber apurado hasta las heces el contenido de una jarra de leche reservada a nótre intention en la alacena del comedor por la amable y solícita Jacinta. «Et voild. «¿No te incita este programa? «¿No te sientes tentado de tomar parte, tú también, en el concierto? «¿Serías hombre capaz de sacudir la polilla de tus viejas costumbres de soltero, de abrir ocho días de paréntesis al fastidio de tu vida? «SÍ así fuera, ¡oh Croquefer!, encomienda al ínclito Taniete, ese tu Fortun cuidadoso, las llaves del derruido torreón donde te anidas como ave de mal agüero, bregando por mantener en alto el añejo y desprestigiado pendón del celibato. «Ven a nosotros, ¡pobre hambrientot «Hallarás dos almas caritativas, dos corazones cristianos que te arrojarán las miajas del espléndido banquete de su dicha. «Levántate a las cinco, toma el tren a las seis y llega en el día a caer en los brazos de tu amigo que te esperan abiertos como un ángulo obtuso». V Tres cigarrillos Caporal encendidos sobre el pucho, en ayunas, acababan de armar un formidable tole-tole en mis Pot-pourri 63 entrañas, contribuyendo así a aumentar el humor de perros con que andaba, por haber tenido que despertarme a las cinco de la mañana, educado como estoy a hacerlo entre las once y mediodía. Tragando por entregas la saliva de que se me llenaba la boca, con los ojos hinchados por el madrugón como huevera de gallina antes de poner, el estómago a una cuarta arriba de su lugar y esa expresión de asco profundo que se obtiene frunciendo el entrecejo, arrugando la nariz y estirando los labios en el sentido de las orejas como bordonas de contrabajo, renegaba de J u a n y de sus gustos, de su mujer, de mí, de los malditos ingleses que lo hacen levantarse a uno al alba como las gallinas y los soldados de línea, de un italiano faturero que me vino a ofrecer su inmunda mercancía y hasta de Taniete, a quien deploraba no haber roto alguna cosa cuando, cumpliendo su consigna, se permitió entrar a horas intempestivas a arrancarme del profundo sueño en que yacía. La escena era un vagón del ferrocarril del Sur, momentos antes de que saliera el tren en que me iba a pasar ocho días con mi amigo y su mujer. ¿A asunto de que, quien me metía en pellejería, de cuando acá, comodorro por instinto y convicciones, pegado a mis costumbres como una estaca al suelo, daba al traste con mis principios y me lanzaba en una vida de aventuras? Ni yo me explicaba a punto fijo. ¿Por cariño a J u a n y el consiguiente deseo de complacerlo? ¡Qué lo dudo! Nunca me ha dado por amoldarme a la voluntad de los otros. ¿Por un sentimiento de egoísta curiosidad? Más bien eso: quería tomarle el peso por mí mismo al decantado edén de Los Tres Médanos. Si por lo menos, me decía, tratando de pintar el triste 64 Eugenio Cambaceres cuadro de mi situación con colores menos sombríos, me dejaran en paz, rne fuera dado estar solo, sin que se me cuele algún guaso de los que abundan por estas alturas a abrirme los vidrios cuando los quiera cerrados, a cerrármelos cuando me acomoden abiertos, a llenar el suelo de charcos de saliva escupida como latigazos por entre los incisivos, a ponerme las botas en la nariz con tal de estirarse y de ir a sus anchas, o lo que es mil veces peor, bajo pretexto de que le duelen los callos, a sacarse una de ellas o las dos, como la cosa más natural del mundo, o a hacerme alguna otra grosería que me encocore y me cargue y me rompa el forro. Miré el reloj de la Estación: marcaba las 6 y 13 minutos. Un instante más y nos poníamos en marcha. El pito del guarda-tren lanzaba un mi sobreagudo, la locomotora contestaba con un do grave, el maquinista empuñaba la manivela, ei vapor actuaba ya sobre los émbolos, el tren se movía por fin... ¡Loado sea Dios! —exclamé; ¡la situación se ha salvado! ¡Nunca lo hubiera dicho! U n a mole de cuero y tras ella otra de carne se precipitaban como avalancha por la puerta del vagón estrepitosamente abierta y hombre y baúl, que tales eran, confundidos en un conjunto informe, iban a parar de bruces contra la pared de enfrente. —¡Si no ando tan vivo, me quedo! —exclamó mi hombre con una sonrisa de triunfo, levantándose y sacudiéndose la tierra del porrazo. —Con un palmo de narices hubiera querido yo que te quedaras, maldito in...truso, pensé con rabia en mis adentros. ¿Se les antoja a Vds. conocer la vida y milagros de este caballero sin que para saberlos haya necesitado preguntárselos? Es hijo de un antiguo mayordomo, capataz o interesado Pot-pourri 65 cualquiera en una punta de vacas de Anchorena, Dorrego o algún otro. Ha pasado los primeros años de su vida alternando entre el fogón de la cocina y el lomo de un mancarrón probablemente manco del encuentro; es decir, con los pisantes en el suelo o afirmados por entre los dedos en una canilla de oveja colgada de una guasca de cuero crudo a guisa de estribo. Sabía pialar un potrillo, arrear al tambo una lechera, rastrear un nido de teros, matar una perdiz de un rebencazo, agarrar a mano un animal mañero, y, si acaso, sabía también despacharse dos docenas de tortas fritas el día del santo de Tatita, pero no sabía más y había llegado a los doce años. Su padre, inducido por los consejos del patrón, se resolvió entonces a mandarlo dos veces por semana a la escuela del pueblo vecino, la Guardia de Chascomús o cualquiera otra, le nom nefait ríen a la chose, donde aprendió a leer mal y a escribir peor entre guantones y cintarazos: en los tiempos en que acaecía la presente historia la letra entraba con sangre, los maestros de escuela eran españoles. A la vuelta de una docena de años, el puesto del paisano viejo con sus cien vacas y su tropilla de caballos, habíase convertido en una rica y valiosa estancia, de modo que muerto su padre, el sujeto éste por la gracia de Dios y la obra de la reproducción animal, se encontró de la noche a la mañana dueño de una sólida fortuna y elevado al rango de vecino influyente de la localidad, cuyos altos destinos desempeñó sucesivamente con general aplauso de sus administrados. Juez de Paz, entre la punta de barbaridades que se permitió engendrar vestidas de sentencias, su mayor timbre de gloria, su rastro más luminoso en el noble apostolado de la magistratura, fue exigir la prueba de lo que decía a un pobre 66 Eugenio Cambaceres diablo que se había tomado la libertad de llamar prostituta a la mujer del boticario, y no obstante tratarse de la esposa de un personaje, absolver al acusado de culpa y cargo por ser, a su juicio, plena y satisfactoria la prueba producida, con lo que vino a quedar de manifiesto ante.la conciencia pública la integridad de su carácter y la rectitud de sus procederes como magistrado. Presidente de la Municipalidad, prestó todo su contingente de estética al embellecimiento de la plaza y de los edificios públicos. Columnas, pilastras y cornisas de 6 de arena por 1 de cal; chapiteles, molduras, florones y pegotes de yeso; frisos, mochetas y contramarcos de relucientes baldosas de loza blancas y celestes, simbolizando «el blanco y el celeste de nuestro pabellón», y sobre los pilares que rodeaban la plaza cruzada por calles de paraísos en forma de ta-te-ti, morrudas y rechonchas pinas pintadas de verde y colorado, cuyo detalle permitía adivinar la mano del arquitecto del pueblo (vulgo, media cuchara), hijo de la bella Italia y fanático, él también del «blanco, rosso e verde della nostra bandiera». Presidente del Club Social, corren aún en boca de las gentes del pueblo las mentas de la espléndida fiesta que organizó con motivo del día del Santo Patrono de la localidad e inauguración del nuevo edificio del Templo. Todo el adorno de los salones: papeles, muebles, cortinados, etc., fué elegido, comprado y mandado por él mismo desde Buenos Aires, donde se costeó única y exclusivamente con el objeto de hacer en persona y a su gusto la adquisición, en la que invirtió la suma de 12.350 $ m/n., producto de las rifas de cedulitas expendidas al vecindario en los días 25 de Mayo y 9 de Julio. U n a alfombra de tripe inglés, doble ancho, comprada en el bazar de Pereda y pintada, en fondo blanco, de regios balaustres habana confundidos bajo el lujuriento follaje de Pot-pourri 67 guirnaldas de siete mil colores que vivían entre sí perpetuamente peleadas a muerte, y cuyo solo asomo, aun vistas de refilón al pasar por frente a una puerta entreabierta, eran un guantón al buen gusto, capaz de dejarlo vizco. Papel dorado de cuernos de abundancia sobre campo rojo, con guarda verde y cuatro figurones alegóricos, también de papel, pegados en los ángulos, imitación de mármol blanco: la República, la Libertad, la Industria y el Comercio, adquisición hecha en la «Pinturería del Sur», calle de Buen Orden. Amasijo al pastel en el techo transformado en croute por el genio del artista, joven piamontés compatriota y protegido del arquitecto en cuestión, representando un cielo refulgente salpicado hacia el cénit de grupos de monstruos, cadenas de angelitos, que se destacaban en un claro hábilmente ménagé por un armazón de glorieta cubierto de ramas y de flores. Muebles de damasco de lana solferino salidos de los almacenes de Shaw, cortinas blancas de a doscientos pesos el par con sus correspondientes galerías de latón amarillo, y por último, dos trofeos de banderas de la patria completaban el ornato del salón. En cuanto a la cuadra de los soldados de la partida, transformada en comedor con ocasión de la fiesta, si bien no brillaba por el lujo de su mobiliario (el tabaco no daba para tanto), en cambio la bucólica mandaba fuerza. Lechones y pavos asados, matambres arrollados, carne con cuero fiambre, una pirámide de almendrado en el centro de la mesa, dos de naranjas carameladas en los extremos, fuentes de yemas a granel, surtido de masas y dulces abrillantados, Chateau-Bírér, Cartón a pasto, etc., etc., el todo preparado y servido por el dueño del hotel y el confitero en comandita, con circulación de mate y licor de rosa. El resto, a Vavenant. 68 Eugenio Cambaceres L a orquesta compuesta de u n clavicordio-marimba, formidable h e r r a m i e n t a de r o m p e r tímpanos, que al sólo amago de las mazurcas del m u l a t o alquilado ad hoc en Buenos Aires, era capaz de hacerlo a uno volverse de la esquina y dar vuelta la m a n z a n a , a u n q u e llevara zapatos patrios, lanzaba a toute volee sus raudales de armonía. ¡Imagínese el golpe de vista q u e ofrecería el magnífico local invadido por los melenudos dandys del pueblo, entre los q u e se d e s t a c a b a la figura de nuestro h o m b r e como la de u n general en el día de la batalla y por la flor y n a t a de las m u c h a c h a s hediendo a a g u a florida y vestidas de verde y celeste las negras, de colorado y amarillo las rubias, con cargazón de flores de trapo en la cabeza, con aros de hueso colorado, prendedores de doublé, guantes de carnero a media m a n o y botines elásticos de prunela! E n esa noche mi c o m p a ñ e r o echó el resto. N o m b r a d o bastonero por aclamación, se e m p e ñ a b a en contentar a todo el m u n d o , haciendo que el mulato se le afirmara ya a u n a h a b a n e r a , ya a u n chotis, según se lo pedía algún amigo interesado en agachársele con la churleia a quien a n d a b a festejando. Veíasele multiplicarse, atendiendo a todo y a todos, con el aire de soberana protección y el agasajo especial del magnate de pueblo de c a m p o , lo q u e no le impedía echar de vez en c u a n d o sus pitadas de sabroso negro y tener temporada con la hija del c o m a n d a n t e , u n a flor de tuna a la que pocos meses después entregaba su blanca m a n o . ¡Bien sabia B o n a p a r t e lo que decía, c u a n d o dijo que la ambición es u n a de las pasiones m á s vehementes del corazón h u m a n o ! Elevado de la n a d a al pináculo de la grandeza, hubiérase creído que nuestro héroe no tenía m á s que pedir ni que hacer, que descansar a la s o m b r a de sus laureles o, lo que es lo mismo, sobre la vereda de su casa saboreando un Pot-pourri 69 amargo en mangas de camisa, y, sin embargo, un buen día se le ocurrió pensar que su pueblo, su país, como diría un diputado de las provincias, no era sino un rincón y, lo que es más, el último rincón del mundo. El aspecto de la calle real, el atrio de la iglesia, la plaza, la sociedad de su suegro el comandante, de sus amigos el médico y el cura, el ascendiente que ejercía sobre sus convecinos, la consideración que le tenían, todo lo que, en una palabra, constituye la vida del as de esa baraja que se llama vecindario de pueblo de campo, fue insuficiente a colmar la medida de sus aspiraciones, y, cómico de provincia, ambicionó las escenas de la capital. Su esposa, por otra parte, soñaba con una casa en el barrio de la Concepción, un coche para ir a Palermo y un palco en el Alegría; no porque se sintiera intimidada ante la perspectiva de lucir sus pesos y sus formas en un balcón de Colón, sino porque, ¿qué le importaba a ella, ni qué tenía que hacer en una representación de Hugonotes si no entendía el italiano? «¡Los Madgiares» o «Los siete grados del crimen» á la honne keure, eso sí que era divertido! Con la bolsa gorda, ambos se decidieron, pues, a cambiar de barrio y a transportar sus penates a las alturas de la calle de Independencia o Estados Unidos, entre Chacabuco y Lima. Allí se establecieron, allí empezaron a tener familia y allí viven desde entonces. Ella, caminando con pasos de gigante hacia la obesidad, de puro contenta y satisfecha al ver realizado su sueño: tiene su casa, su coche, su palco y además relación con las familias decentes del barrio, a las que, meses más meses menos, todos los años pasa recado comunicándoles que cuenten con un servidorcito más a quien mandar. El, hombre de influencia en la ciudad y campaña, donde 70 Eugenio Cambaceres dispone de amigos prontos a servirlo, miembro de la Sociedad Rural, de la Comisión de Higiene de la parroquia y de un club político cualquiera, en cuyas filas milita a título y en su calidad de republicano de corazón. VI ¿Republicano he dicho? Sí, pero entendámonos; republicano a lo hijo del país, para quien el republicanismo consiste en que esta pobre tierra se llame República Argentina, el Poder Ejecutivo Gobierno, el Jefe de Gobierno Presidente, y en la representación periódica de la siguiente farsa política en cuatro actos, que condensa el ideal de nuestra republicana existencia. Acto primero Escándalo mayúsculo disfrazado de elección popular en que vota todo el mundo, es decir, todos los criollos habidos y por haber, aun los difuntos que, desde el hoyo donde se pudren en la Recoleta o en la Chacarita, suelen mojar prestando el contingente de su nombre y de su voto. Para ello, basta que el bolsillo del jefe del grupo o caudillo de parroquia se halle provisto de una boleta de inscripción en el Registro Cívico a nombre del postulante y que éste tenga papeleta de Guardia Nacional, aunque no tenga en que caerse muerto y haya pasado su vida alternando entre la Penitenciaría, donde se paga el lujo de sus vicios tendido a la bartola por cuenta del país en un cuarto cómodo y ventilado, con sus horas de recreo en los jardines y sus buenas raciones de puchero, asado y pan amasado expresa- 71 Pot-pourri mente p a r a él; los batallones de línea, de d o n d e se alza con el santo y la limosna, como y c u a n d o se le antoja, si no le c u a d r a el papel de defensor de la h o n r a y de la dignidad nacional; los l u p a n a r e s y las pulperías, en los que concluye de perfeccionar su educación republicana. D u r a n t e el mes anterior al bochinche, vive en familia con los otros de su calaña, a r a n c h o y p u e r t a c e r r a d a (por las d u d a s ) , racionado con los á compte de los sueldos y pitanzas de los candidatos. Del cuero salen las correas. Suena la hora, liega el instante solemne y el maestro de ceremonias, alguno de los que manejan los títeres, lo endereza entonces a ejercer sus funciones soberanas, es decir, a votar por cinco pesos sin saber p a r a q u e ni por quien, una, dos y hasta tres veces si cuela, llamándose primero J u a n , luego Pedro y después Diego, ya b a r b u d o , ya afeitado, con un gorro de vasco en la cabeza o u n sombrero de panza de b u r r o encasquetado hasta los ojos y, si acaso, a a r m a r también la de Dios es Cristo, alguna de tiros y puñaladas, robándose los registros de la mesa a u n a seña del caudillo que ve el negocio mal p a r a d o . Acto Segundo El republicano c u a d r o o, lo que es lo mismo, la sangrienta y vergonzosa farsa, sale luego de manos de los comparsas, cambia de escena y va a reproducirse en el e n c u m b r a d o teatro de las C á m a r a s . Aquí, los saltimbanquis o sea los histriones o, si se quiere, los padres de la patria, h a b l a n d o con reverencia, antes de abrir sus puertas ai público, con el teatro en tinieblas y entre gallos y media noche, tienen sus sesiones artísticas de alta escuela, sus correspondientes ensayos en que, bajo la forma de gatuperios y escamoteos, despedazan el libreto de la pieza, rayan la colaboración de los necios que, represen- 72 Eugenio Cambaceres t a n d o la honradez política y la pureza del sufragio, h a n hecho por imprimirle un sello de legalidad y de justicia, sum a n acá, restan allá, corta y tajean acullá, hasta transformarlo-de malo q u e era, en peor, en u n pastel indigesto amasado por el patriotismo, en un asqueroso bodrio al gusto de galgos o podencos, según sean sus adversarios podencos o galgos y galgos o podencos ellos mismos. Llega el anhelado día de la premiere y, t o m a d a s todas las precauciones del caso por si se a r m a alguna grande, prevenida la policía y u n p a r de compañías de línea por si se enreda el p a n d e r o , el templo augusto de las leyes se ve invadido por u n a concurrencia inmensa y elegida... entre las últimas capas de la sociedad: asesinos y ladrones, vagos, borrachos y compadres; ternes de pelo en pecho, revólver en la cintura y cuchillo en la liga, reclutados y arreados ad hoc p a r a solemnizar el acto con su presencia, simbolizando la majestad del pueblo soberano. La escena se inicia con la aparición de un farsante de cartello; del- primer galán, por ejemplo, bajo el ropaje de u n joven d e m ó c r a t a , adalid de las libertades públicas, de profesión: d i p u t a d o , bajo p e n a de morirse de h a m b r e , moreno, de fruncido entrecejo, m i r a d a torva, melena tras de la oreja y traje de su empleo, es decir, rigurosamente vestido de casimir negro. A s u m e u n a actitud decorosa y digna, vuelve amenazantes ojos en su alrededor, se incorpora, se entona y recita después el siguiente monólogo que d u r a tres cuartos de hora: «¡Sufragio, libertad, justicia, verdad, derecho, constitución, soberanía, antorcha, ley, independencia, epopeya, patria, pueblo! (Ruidosos aplausos en el público, mezclados de ruidosos silbos). «Democracia, honradez, fuego, patriotismo, luz, espada, abnegación, república, apostolado, gloria, paz, honor, prop i e d a d , vida: ¡nosotros!» Pot-pourri 73 —¡Bien, m u y bien, bravo, bravísimo! (A la derecha en el público). —Anda' que te lamba un guay! (A la izquierda). —¡Silencio, bárbaros! (El barba disfrazado de Papa Jupin, a título de ser el m á s viejo y, precisamente, el más inútil de todos, desde el fondo de la escena que figura el O l i m p o ) . —Cayate, ¡mascarón! ( U n a voz en falsete). «Violencia, prosigue el artista, robo, mala fe, fraude, soborno conciencia pueblo, cohecho, remora, falsificación, osc u r a n t i s m o , desquicio, ruina, tinieblas, abismo, muerte: ¡ellos!» (Prolongados y estrepitosos aplausos a la derecha, rechifla m á s prolongada y estrepitosa a ú n a la izquierda). — S i no se callan la boca, (el barba) los voy a hacer echar como a perros por los vigilantes). Yo tengo las llaves del cielo. Léales el reglamento del teatro. (A un comparsa vestido de secretario). El c o m p a r s a lee. — ¡ N o te arrimes a la pared que hay chinches! ( U n a voz). —¡Deja de cantar jilguero, no me estés a t o r m e n t a n d o ! (Otro). — ¡ Q u e nos devuelvan la plata! ( O t r a ) . — ¡ M i a u ! miau! guau! g u a u ! ( O t r a s m á s ) . El artista se mete m u y orondo entre bastidores, donde es c a l u r o s a m e n t e felicitado por sus colegas. R e p r o d u c i r la escena que se sucede, e n c o m e n d a d a a alg ú n otro premier bagatelliere de la compañía, sería tiempo perdido. Es u n a repetición al pie de la letra, u n a segunda edición de la anterior, la oración que a c a b a n Vds. de oir, pero vuelta p o r pasiva y q u e puede traducirse con los siguientes refranes: se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, lo tuyo m e dices ladrón de perdices, u otro semejante que la decencia impide e s t a m p a r en letras de molde. 74 Eugenio Cambaceres Los mismos aplausos, la misma rechifla, la misma intervención irrespetuosa del respetable público y las mismas eternas amenazas de Jupin que se guarda muy bien de hacerlas efectivas como de cierta cosa, por temor de que le rompan sus olímpicas costillas. Toca, por último, el turno al encargado de la parte musical del programa, al cantor, al lírico o, lo que es igual, al zonzo, artista que suele no faltar en nuestros teatros políticos, el que ojeroso y pálido el semblante, empieza por entonar tiernas endechas en tono lastimero y quejumbrosa voz, deplorando el extravío de los espíritus, la corrupción de las pasiones y los profundos males que afligen a la sociedad; va dejándose arrastrar, a pesar suyo, por el hechizo magnético de su canto, como el chingólo por la víbora, hasta que, ebrio de melodía, concluye por lanzar entusiasmado el siguiente do de pecho, en forma de verdades de a puño: «República, no; anarquía, sí; republicanos y honrados, ninguno; demagogos y pillos, todos»; llamando, como se ve, las cosas por su nombre y a los hombres por sus cosas, hasta que las furias populares se descargan sobre su cabeza y el ruido atronador de dos mil pitos zumbándole en los oídos, le ahogan la voz en la garganta, le hacen meter violín en bolsa y lo avenían con su música a otra parte, el abismo del ridículo donde queda sepultado para siempre. En resumen, los galgos se quedan con el disputado zoquete y el acto concluye naturalmente a capazos, con intervención de los gendarmes y 24 horas de cafúa a las últimas cartas de la baraja. Los ases y figurones, autores y promotores del republicano alboroto, ésos son como Jupin, tienen las llaves del cielo y lo que en ese momento quieren y hacen, es ganar tranquilamente sus domicilios satisfechos de la jornada y orgullosos de haber podido ofrecer a las miradas curiosas de los pueblos que nos contemplan, un cuadro de familia, una escena 75 Pot-pourri de costumbres, un riquísimo ejemplar lujosamente encuadernado del libro que enseña al mundo como entendemos y practicamos la república nosotros los argentinos. Acto tercero La escena representa la Pampa y en ella un campamento: el de las huestes de los defensores de la ley, ínclitos regeneradores del sufragio. ¡Simbolizan la verdad escarnecida, la justicia conculcada, las garantías del hombre pisoteadas y, celosos de la sangrienta ofensa inferida a dama constitución, nueva señora de sus pensamientos, inspirados en la austera rigidez de sus principios, rebosando de santa indignación, revisten la coraza, empuñan la tizona y se lanzan a correr el azar de las batallas, declarando guerra a muerte y sin cuartel a los gobiernos de hecho, a la chusma infame encaramada en el poder por el más inicuo de los atentados, para mengua de la patria y baldón de los hijos de esta tierra! Pero levántenle la visera y rían por la humanidad y lloren por la patria. Se encontrarán con la cara bastarda del traficante político que, a trueque de saciar sus ambiciones rastreras y al ver que se le escapa el mendrugo, no trepida en enarbolar el trapo rojo de la rebelión, envolviendo al país en los horrores sin cuento de una guerra fratricida. ¿A quiénes comandan? A un puñado de soldados revoltosos, a unos cuantos miles de gauchos infelices, carne de cañón arrebatada al trabajo y al hogar y a una banda de salvajes, ávidos de saqueo y de matanza, pero ínclitos regeneradores del sufragio, ellos también. El eco de una voz divina repercute en las filas de los inspirados. 76 Eugenio Cambaceres «Póngome a vuestro frente, dice, con el propósito de dar a este g r a n d e y h e r m o s o movimiento democrático cohesión y significado nacional (sic). «La república entera se alza en a r m a s contra el gobierno espúreo que ha u s u r p a d o la dirección s u p r e m a de los destinos de la patria: m e m a n t e n d r é firme hasta lo último con el último de vosotros que me a c o m p a ñ a r e y venceré o moriré con él». ¿Venció? Si vieillesse pouvait! ¿Murió? Pas si vete! Ni u n a ni otra cosa. Cierto es t a m b i é n que maldita la gracia que le hacía tirarla de falso profeta y de rey guerrero en u n a asonada esc a n d a l o s a contra las autoridades constituidas de su país. V o l u n t a r i o codo con codo, como dicen, fue a r r a s t r a d o por los otros. ¿Culpa o delito? C u l p a o delito p a r a el común de los mortales. C r i m e n y crimen de lesa patria p a r a aquel cuya p a l a b r a fue siempre escuchada de rodillas por su séquito, no como la del h o m b r e q u e dirige, sino como la del oráculo que impone. Continúo. Al m a n d o de u n ejército, se hizo derrotar lastimosamente por cuatro gatos; horas después se d a b a preso y entregaba con él a tres mil argentinos como quien entrega u n a tropa de capones, consintiendo en llamar con m a n s e d u m b r e verd a d e r a m e n t e evangélica gobierno de derecho al gobierno de hecho contra el que había fulminado sus celestes iras, y pocos meses m á s tarde, los p r o h o m b r e s del gran partido d e los p r i n c i p i o s , los p u r o s , los h o n r a d o s , los p a t r i o t a s , los i n t r a n s i g e n t e s , e r a n m i e m b r o s de derecho Pot-pourri 77 de ese gobierno de hecho, canalla, espúreo y usurpador. Pro pudor! Y si no son V d s . afectos a las escenas pastoriles, si el p a l a d a r e m p a l a g a d o rechaza el dulce j u g o de las abejas, la r e p u g n a n t e miel de Arcadia, no tienen m á s q u e abrir la boca y pedir. El m u s e o nacional de a n a t o m í a política posee u n a riquísima colección de este género de abortos. Al gusto del consumidor. P u e d o servirles u n a de barricadas, un sainetón representado en media calle, que, a pesar de la sangre d e r r a m a d a , no merece otro n o m b r e lo que tiene por cabeza a un payaso torpe y necio. Imagínese la obra de un bachicha de la Boca. U n figurón, hecho a p a t a d a s , de un pedazo de pino blanco, la m á s ordinaria de las m a d e r a s , e m b a d u r n a d o con tres m a n o s de p i n t u r a , a r m a d o de un tridente y de u n a corona de conde, bajo el bauprés de u n a lancha de cabotaje, la Cóvine CarloUa, por ejemplo, y se tendrá un m a m a r r a c h o calafateado de Nettuno, lo q u e se llama un mascarón de proa. Ese es mi h o m b r e . L a m i s m a cara de palo, d u r a , tiesa, tosca y grosera, sin n i n g ú n toque delicado en los lineamentos, de esos que revelan la m a n o del artista supremo: o uñ rasgo de nobleza en el a l m a , o u n a fibra generosa en el corazón; el mismo ceño e m p a c a d o y grotescamente adusto que Stein traduce con t a n t a fuerza de parecido en sus caricaturas de El Mosquito; la m i s m a cabeza m o n s t r u o s a m e n t e frentona, hija legítima de la del célebre idiota de A m s t e r d a m ; la m i s m a figura terca y repelente que, sin querer, trae a los labios, o u n a maldición contra el autor, c u a n d o se la mira en la proa de la l a n c h a mencionada, o u n terno de cebollas contra el hombre, c u a n d o se la encuentra al volver de u n a esquina sobre los h o m b r o s del individuo en cuestión. 78 Eugenio Cambaceres Incapaz de engendrar una idea, abogado adocenado y recopilador de tres al cuarto, los pocos libros que ha tenido la audacia de publicar bajo su nombre son un plagio servil, un robo escandaloso de ajenas cosechas.— Tienen todo lo de los otros, nada de él, con excepción del estilo que es sencillamente atroz. Después de dolorosos pujos de alumbramiento, las palabras salen a empujones, en grupos informes de ocho o diez, mirándose las caras o dándose la espalda, de pie, de costillas o de cabeza, nada importa, y al poco andar, ahí no más, se paran empacadas corno petizo de muchacho mal criado, pidiendo a gritos una picana. Me hace acordar a los chorros del limón cuando cae sobre una ostra viva. Como él es acre, áspero, agrio y produce en el cerebro lo que el ácido cítrico en el desgraciado molusco: se encoge, se frunce y se retuerce por librarse del pestífero contagio y resistir la infección de tan asqueroso virus literario. Boyante en la superficie por obra y gracia del azar, esa divinidad de los necios, no ha dejado una sola huella de su paso, su país no le debe ni un servicio en cambio de los males que causó y de las torpezas sin cuento que como hombre público no cesó de cometer: la intriga, entre otras, santificada por él en pleno parlamento y la amenaza de una guerra con el extranjero en que hubo de envolvernos su innata guaranguería, una coz brutal que pegó empujado por los instintos. El sentido público parecía haber hecho, por fin, justicia de tan triste sire relegándolo al olvido, cuando una combinación de sabia política en la forma, un indecente enjuague en el fondo, hijo de la cobardía de quien no tuvo... calzones para ser hombre y gobernar, volviólo a sacar, en mala hora, del ostracismo en que vivía. ¡Curiosas aberraciones de la naturaleza humana! Pot-pourri 79 Un ente aborrecido, sin valor, sin talento, sin corazón, ni virtud, dotes que son la tela de los caudillos, rasgos que exaltan a un hombre porque arrastran a los demás, llegó a encarnar, sin embargo, las aspiraciones de una multitud fanatizada en que el sentimiento ahogaba la voz de la razón, en que heridas las fibras generosas del patriotismo con la explotación de la más ruin de las banderas, el localismo egoísta, los ojos no veían, la cabeza no pensaba, el corazón sólo sentía y sentía delirando que ultrajaban a la persona sagrada de la madre, que manoseaban su honra, que encadenaban su libertad, que atentaban a su vida. Dos mil hombres, muertos, dos mil vacíos en el hogar, dos mil vidas robadas a la patria y al trabajo, la sangre de dos mil argentinos derramada en el altar de un ídolo deforme, en obsequio al más cínico y al más vulgar de los demagogos, amén de los millones despilfarrados y del vergonzoso espectáculo ofrecido a la América y al mundo, ¡he ahí el precio del elixir del nuevo Dulcamara, presente griego de una mentida conciliación entre hermanos, de un falso acuerdo de paz y de concordia! ¿Y bien? Y bien, vive tranquilamente en su casa amparado por las leyes que falseó y la constitución que pisoteó; goza de las garantías acordadas al ciudadano inocente y honrado; va y viene sin que nadie lo incomode; come, bebe, duerme a calzón quitado y libre de remordimientos, porque no los tiene ni los puede tener el que no tiene conciencia, y no falta quien le apriete la mano y quien le saque el sombrero. ¡Ah! si dos mil veces hubiera podido vivir y dos mil veces lo hubieran muerto, la cuenta habría arrojado aún un saldo en su contra. La vida del último de los últimos sacrificada por él, vale infinitamente más que la suya. 80 Eugenio Cambaceres «¡Y llamas no hay en el cielo! ¡Para qué entonces los rayos!» Justicia, vieja inservible, ¿qué hace esa espada en tu mano? Basta. En presencia de ciertos hechos que sublevan y de ciertos tipos que calientan, la sangre fluye enardecida al cerebro y se pierde el humor de escribir locuras y pamplinas. Pasemos de una vez. En suma, el tercer acto concluye con la conclusión de la riña y el triunfo de los galgos que siguen dueños del zoquete. Acto cuarto La calma más apacible reina en la naturaleza. El sol de la victoria luce sus rayos, envolviendo a la ciudad señora en el ambiente reparador de la paz. El ánimo se siente alentado y aspira con avidez y con delicia la fresca brisa de una mañana de promesas. «Alcemos los ojos al Eterno; despleguemos nuestros labios en fervorosa plegaria; imploremos su asistencia y encorvemos en seguida nuestros hombros. «¡Ha llegado la hora de la labor honrada, la hora del trabajo de hoy, del trabajo de mañana y de siempre, hasta que el sudor de nuestras frentes y el cansancio de nuestros miembros doloridos, se hallen pagados con usura en la obra inmortal de la patria opulenta de riqueza y gigantesca de poder!» Así exclama, soñando, la voz del patriotismo; pero ¡ay! el grito destemplado de la demagogia, el ladrido de la jauría no tarde en sofocarla, atronando los espacios; el sueño se disipa y la imagen ofendida de la República huye a refu- Pot-pourri 81 giarse entre los suyos, abandonando el disputado campo a la hidra de la anarquía. «¡Trabajar! «Sí, sea en hora buena; pero trabajemos con provecho, aunque trabajemos en destruir, siempre que de entre las ruinas se salve incólume una personalidad:" la mía. «¿Qué es la patria? «Un pedazo cualquiera de tierra. «¿Qué los hombres que la habitan? «Una fracción abyecta de la abyecta humanidad. «Mina de oro, la primera, explotada por bestias de carga, los segundos, que compra en el mercado de la vida el que tiene repleto su bolsillo. «Llenarlo, pues, he ahí el fin; el medio poco importa «¿Conciencia, deber, moral? «Palabras huecas inventadas por los necios. Buscad el móvil en el interés que es la única moral porque es la única verdad.» Eso dice el traficante, el explotador ruin que hace profesión del robo a las arcas populares escudado en un contrato y amparado por la indolencia de los unos y la corrupción de los demás. Plaga de langostas que se incuba en el terreno de la política, revienta al calor de sus ardientes luchas y cae hambrienta sobre el campo de la riqueza pública que tala y devasta hasta convertirlo en un estéril yermo. Permítanme Vds. que, con el taco de la bota, le haga reventar como a los cerdos de la podredumbre en que se revuelca. Acercarle la mano, tocarlo aún con la punta de los dedos, darlo vuelta y exhibirlo en toda su espantosa deformidad, eso no puedo; su contacto produce en mí la más invencible repugnancia y tengo los gustos delicados: es cuestión de estómago. 82 Eugenio Cambaceres Capaz de vender su alma al diablo, no como Fausto inspirado en el ardiente anhelo de su naturaleza hacia lo bello, sino como Judas vendió al Cristo, no profesa otra fe que la mala con que sella todos los actos de su vida. Su conciencia es un saco de cautchú; cabe dentro todo lo que se le quiera echar; se estira y no se rompe. Muy conocido en el mercado, tiene, por otra parte, su reputación bien sentada; es la de un completo bribón. Sin más bagaje que el de su cinismo, ni más capital que el de sus trampas y el título de hombre del partido, que le ha metido hombro al candidato falsificando unos cuantos centenares de votos, se hace nombrar cualquier cosa, diputado, por ejemplo, del último partido de campaña, por media docena de pillos como él, compadres o compañeros suyos, y munido de este bilí de indemnidad, se larga a tentar fortuna con los ojos clavados como los de un hambriento delante de las vidrieras del Gas, en el rico y bien provisto arsenal del Erario, ese huevo guacho que nadie empolla y que vacía el afilado pico del carancho o el hocico astuto del zorro. Se le ve ganar las avenidas de la Casa Rosada, meterse en las antecámaras y sentar allí sus reales valido de la posición que le asegura su empleo, o del parentesco o amistad que lo liga a algún magnate, ministro o cosa que lo valga. Anda a la pesca de lo que se llama un negocio con el Gobierno, limpio o sucio, no hace al caso; lo que se quiere es plata y para forrarse uno el riñon y hacer su agosto, nada hay tan lucrativo como esta raza de industria. Tiene más agallas que un pescado y como no va nada en la parada, como nada puede perder porque nada posee, ni decoro, ni honradez, ni vergüenza, ni dinero, ni aun recelo de que lo metan en la cárcel, la cárcel no ha sido hecha para los amigos, acepta todo lo que cae en todos los ramos del inicuo comercio. Pot-pourri 83 ¡Y aquí del manoteo! ¿Resuélvese explorar tal o cual río, hacer el servicio de las costas, organizar u n a expedición de interés científico o comercial? En el Tigre o en la Boca se p u d r e , desde hace años, cierto cascajo viejo a b a n d o n a d o por inservible. Se compra por cuatro reales, por lo que vale la leña, se llama al calafate q u e lo rellena de estopa, al pintor que le pasa u n a m a n o de negro o de albayalde destinada a ocultar de las m i r a d a s profanas del vulgo la carcoma de la polilla, se le deja como nuevo y se le ofrece en venta al Gobierno. El Gobierno n o m b r a u n a comisión de peritos p a r a que lo examine; la comisión de peritos lo declara un Leviathán capaz de luchar impávido con las furias de los elementos des e n c a d e n a d o s y el Gobierno se apresura, n a t u r a l m e n t e , a aprovechar de la pichincha y lo compra en 50.000 pesos. ¿Y después? Después, n a d a : en el primer banco de a r e n a d o n d e toca se a b r e como un carozo de d u r a z n o prisco, se sumerge muellemente bajo las mansas aguas y q u e d a sepult a d o en ellas j u n t o con los 50.000 pesos que costó. Tablean. Allá, en la zona m á s desierta de la P a m p a , arrastra u n a existencia miserable el noble y desgraciado soldado argentino, ese tipo estoico, encarnación a d m i r a b l e de la resistencia de la bestia u n i d a a la resignación del cristiano. L a patria le exige todo y todo se lo d a a la patria. Su hogar y su familia que a b a n d o n a , su patrimonio que pierde, su vida q u e incesantemente expone a las rudas asec h a n z a s del salvaje en u n a guerra sin tregua y sin cuartel. ¿ Q u é es lo q u e recibe en cambio, q u é premio, qué recompensa en la desesperante soledad donde sufre y muere por los otros? ¿Se le acuerda, acaso, u n a m i r a d a de compasión ya que no d e gratitud, se atiende a las necesidades más premiosas 84 Eugenio Cambaceres de su vida, se le arroja una manta con que cubrir sus miembros engarrotados por el viento glacial de la Cordillera, se le concede siquiera el miserable rancho del soldado, un pedazo de carne, un puñado de yerba y un cigarrillo de papel, ya que no pide ni necesita otra cosa? Así lo quiere la patria y así lo paga el Erario, pero así no lo entiende la codicia humana encarnada en el ente degradado que especula hasta con el hambre y la sed de sus her* manos. ¿Trátase de algún vasto proyecto, de dotar al país de las grandes obras que reclama con imperio? Nuestro hombre aguza el filo de su ingenio, se pone en campaña y toca todos los resortes de sus cábulas. Inquiere cuál es el lado flaco de los que han de intervenir en el asunto, miembros de las cámaras, empleados, representantes del Gobierno, etc., y según el resultado de sus pesquisas, tiende sus redes y combina su plan. Si el candidato tiene sensible la epidermis y no es hombre de tolerar impasible que lo anden manoseando, se hace chiquito y echa mano de los empeños; apela al sempiterno estribillo de la carta de recomendación que solicita de algún allegado, con el sombrero en la mano y en la que suplica se encarezca la necesidad de proteger a los amigos, miembros leales y consecuentes del partido, etc., etc. Si, por el contrario, el sujeto en cuestión es hecho de una pieza, tipo de esos que no se paran en pelos ni saben lo que son escrúpulos, joh! entonces no se anda con cumplimientos; agarra el camino derecho y le hace un tiro a fondo, dejándosele caer llana y sencillamente con el brulote de tantos mil patacones porque le despache el negocio o con la risueña perspectiva de un pingüe beneficio en las utilidades de la empresa. La cuenta es clara: el Erario paga 100; lo que se le entrega vale 10; el 90 restante se reparte entre los socios que Pot-pourri 85 p u e d e n ser dos o muchos, recibir por mitades a tanto por b a r b a , con arreglo a los riesgos que cada cual ha corrido, al contingente q u e h a llevado, o la importancia del capital pecuniario o industrial que h a introducido, todo lo que, traducido al lenguaje vulgar, quiere decir en plata: según la complicidad m á s o menos criminal de los confabulados en el robo. ¡Ah! Ustedes los de arriba, los q u e se mantienen puros en medio de la escandalosa perversión moral que nos invade, reflexionen un m o m e n t o , piensen en la t r e m e n d a responsabilidad que los está h u n d i e n d o con su peso. El país les va a exigir estrecha cuenta del uso que hacen del poder que con t a n t o a r d o r h a n perseguido. La calumnia va a m a n c h a r de negro el n o m b r e que llev a n y, confundidos con los reprobos en el c u a d r o de la historia, llegarán a ser j u s t a m e n t e maldecidos por los que vengan después. A u n es tiempo, a r m e n su brazo de energía, h a g a n un gobierno de mano de fierro con guante blanco, pero háganlo de u n a vez. Tirios o tróvanos, que caigan los que d e b a n caer y que eso que a n d a escrito por ahí de la igualdad ante la ley y ante los jueces, deje de ser por fin u n a insolente mentira. Y a q u í concluye el cuarto y último acto de la función representada con el n o m b r e del señor Pueblo y a la q u e ese señor Pueblo no hace otra cosa que asistir desde los balcones de su casa, protestando escandalizado de que le adjudiquen la p a t e r n i d a d de tan detestable farsa, como protestaba el señor Rossini desde u n palco de los Italiens, al desconocer a su hijo predilecto transformado por la Patti en un curso de vocalización. Salvos, por supuesto, los respetos debidos al arte y al ta- 86 Eugenio Cambaceres lento de la artista: la Patti es una diva, mientras que nuestros cómicos políticos no pasan de ser una massa di cani, a pesar de las ingentes sumas tiradas a la calle en la subvención del teatro. VII Volvamos a mi vieja y a mi compañero. Decía, pues, que era republicano de corazón. Pero como, desgraciadamente, todo lo que es humano es creado y todo lo creado es imperfecto, mi hombre no podía dejar de caer bajo el imperio de esta ley fatal, pagando él también su tributo a las flaquezas de este valle de lágrimas. Feas manchas aristocráticas empañaban el puro crisol de su democrático credo. Varón y fuerte, tenía sus debilidades, engendradas las unas por añejas preocupaciones godas y consecuencias las otras del bendito procreo de las haciendas del viejo. U n par de casos al caso: No comería en la misma mesa, ni diría señor, ni sacaría el sombrero, ni daría la mano a un hombre de color, negro, mulato o chino, siempre que a las claras pasara por tal. Hago esta última, prudente salvedad, porque muchos habernos cuyas venas, más que venas, parecen cloacas, tal es de mezclado el líquido que por ellas corre, y no obstante, el hábito de verlos siempre confundidos con los sujetos en él primer plan del cuadro social aleja inconcientemente de nosotros toda idea de análisis, hasta el punto de quedarnos con la boca abierta cuando algún amateur, viejo comadrón de esos que hacen oficio de conocer cuanta inmundicia Dios crió en la vida privada desde el año diez hasta la fecha, nos Pot-pourri 87 señala con el dedo la impura media tinta, el bastardo clarooscuro velado a nuestras miradas rríiopes. Se habla de fulano de tal en un corrillo alrededor de la estufa, en un balcón del Club del Progreso en verano. —¿Fulano de tal? ¡Si es mulato! —se apresura a exclamar el comadrón con aire de mozo diablo y zorro viejo, muerto de gusto al poder espulgar la porquería y sacar el cuero al prójimo. —Aquí, para entre nosotros, agrega en tono confidencial, de la madre de este caballerito las malas lenguas aseguraban esto y esto otro. De su abuela, no les digo nada; era público y notorio aquello y lo de más allá. La cosa data de la época en que la catedral tenía techo de paja... ¡Y lengua para que te quiero! tajo arriba y tajo abajo, una de ingertos al pobre árbol genealógico, que queda de mutilado y de overo como si diez mangas de piedra le hubieran caído encima. Consecuencia: el individuo es irremediablemente mulato. —¡Pero, hombre! —exclamamos a nuestro turno como si cayéramos de arriba. ¿Sabe que nunca me había apercibido de la cosa? Y sólo entonces empezamos a notar ciertos indicios que no marran: los labios en forma de riñon, la nariz de pera parda, el bruno y ensortijado cabello, el aceitunado matiz, etc., etc. El mulato este no entra, sin embargo, en el número de los que nuestro republicano mira desde lo alto de su grandeza. Acaso él mismo es de la familia. Pero si se trata de un mulato neto, indudable, universalmente reconocido como tal, la cosa varía de aspecto. Lo tutea por lo pronto, mucho más si es de condición humilde, y le tira a renglón seguido con el barro de su color 88 Eugenio Cambaceres a la cara, por poco que se amostace y el villano haya cometido el desacato de provocar sus nobles iras. C o m p r a coche y en lugar de vestir al cochero de saco y sombrero de p a n z a de b u r r o p a r a que arreglado al gaucho sean las prendas o, ya q u e quiere lujo, sencillamente de levita, p a n t a l ó n negro y sombrero alto, como cuadraría al puritanismo de que hace gala, le encaja un m a m a r r a c h o , una p a y a s a d a carnavalesca b a u t i z a d a p o m p o s a m e n t e de librea. El equipaje a g u a r d a en la puerta de la casa. ¿Quieren V d s . hacer de él u n examen pericial? L a n d o , industria nacional: (Delanoux) montaje de armón y forro que llora a gritos. Los arneses son espléndidos: plaqué, m u c h o plaqué, plaqué por todas partes. H a c e n el pendant del c h a p e a d o de m a r r a s , el de los buenos tiempos en q u e u s a b a n apero y corrían sortija en Palermo, faisant leur cour a M a n u e l i t a , con chiripá, divisa colorada y el caballo cargado de p r e n d a s de plata, muchos de los que hoy vemos en grande tenue en los balcones de Colón. P a r a hacerse de los referidos arneses, se ha ocurrido a lo de Astoul y se ha c o m p r a d o la más clinquante camelote, la más infame de las drogas confeccionadas en Francia o Alemania, expresamente p a r a la exportación americana, la más c a r a y por consecuencia la más c h a b a c a n a . Sobre el pescante, el cochero: melena porruda, bigote, pera y un cigarro h a m b u r g u é s en la boca. El traje ahora: botas color de r a t a a fuerza de no ver b e t ú n ; p a n t a l ó n a cuadros metido dentro de las botas; casacón hasta media p a n t o r r ü l a excesivamente bolsudo y mal fichú; corbata blanca de un dedo de ancho, de las que usa el p a t r ó n en los banquetes políticos de los q u e asiste de frac; guantes de hilo t a m b i é n blancos, pero m u y sucios y zurcidos en las p u n t a s , de cuyos guantes a r r a n c a n y corren hasta r e m a t a r en unas cabezadas aux couleurs de la patria, un par de Pot-pourri 89 riendas coloradas y, por último, sombrero galera, de forma absolutamente imposible, trasmitido como la corbata, por herencia, empapado en una capa mugrienta de aceite y de sudor y al que previamente se le ha aplicado una brava escarapela con borlas. El auriga, sin soltar por supuesto el hamburgués de la boca, hace chasquear su instrumento a la moda de coche de plaza, arranca la yunta de overos negros, flamean al viento los pompones patrios y los faldones del levitón pendientes en libertad hacia la parte posterior del pescante, y mi hombre acompañado de su abundante esposa se larga a lucirse muy orondo por la calle de la Florida y el tour de la Avenida Sarmiento. De aquí están Vds. viendo el cuadro: es de un chic ébouriffant. Ya se sabe de memoria al compañero que la suerte impía me había deparado. Prosigamos. Declaro que no me place abrir los brazos a las primeras de cambio. Soy de gustos difíciles en materia de amistad, el único sentimiento en que creo con la fuerza ciega del fanatismo; el único que, siempre a mi paso por la vida, he encontrado arriba de todas las miserias que el torbellino humano levanta del egoísmo corrompido el corazón, como corrompe las aguas de un lago cristalino el torrente que las agita y revuelve el lodo que reposaba en su fondo. El amor, por ejemplo, apetito material esencialmente interesado como lo son todos los apetitos materiales: quiere saciarse. Quítenle el sensualismo y lo matan. Hijo espúreo, los que cantan sus virtudes cometen un robo; desponjan a su hermana legítima. 90 Eugenio Cambaceres Guando alcanza a lo generoso, a lo grande, a lo sublime, ya no se llama amor, es amistad. Se ha transformado en la huella del tiempo como se transforma en pródigo el avaro que al morir distribuye sus riquezas. Poseído por ella de un religioso respeto, habiéndole consagrado desde niño el más fervoroso culto, no permito que nadie la profane en mi presencia. Por eso es que, viejo ya, cuento apenas un puñado de amigos y un estrechísimo círculo de relaciones que entiendo no ensanchar más allá de la política, que es sinónimo de urbanidad. Consecuente, pues, con estos principios eficazmente secundados por mi mal talante, me arrellané en un ángulo del coche, me encerré en mí mismo con llave y pasadores y recurrí por vía de mata-tiempo a una colección de los periódicos del día habidos, momentos antes, de un news-bqy en la estación. Abrí el primero que me cayó a la mano y di con el siguiente letrero: «Entendámonos», que encabezaba un editorial de tres columnas de menudo breviario, sumando la respetable cifra de veintitrés mil quinientas y pico de letras. Miré tres veces de punta a rabo el selecto trozo de militante literatura, con el mismo gesto con que se mira una purga de aceite de castor después de una indigestión de ensalada de pepinos o, si Vds. lo prefieren, la misma ensalada después de la indigestión. Tres ¡uf! consecutivos se exhalaron de mi pecho y, haciendo de tripas corazón, acerqué el político brevaje a los ojos, esa boca de la inteligencia, y me resigné al amargo trago. «Guando la constitución en sus artículos...» primer párrafo, treinta y tantos renglones, teoría pensé: pasemos. Pot-pourri 91 «La sana doctrina de acuerdo con los preceptos constitucionales establece claramente que...» segundo párrafo, sigue la teoría, me repetí: adelante. «Los tratadistas de derecho público desde el Federalista hasta nuestros días...» párrafo tercero, mismo tenor y mismo tamaño, idem el cuarto y el quinto y el sexto y así sucesivamente, hasta que allá, perdida en lontananza, como un punto matemático, por las remotas alturas de las dos columnas y cuatro quintos, más o menos, dejábase percibir confusamente una microscópica aplicación a un microscópico caso, de tan estupenda tirada de principismo: un empleadillo de tres al cuarto se había robado veinte pesos papel en la Receptoría de Ajó, si mal no recuerdo y en desagravio de la moral pública ofendida y ejemplo y escarmiento de los malos, se exigía que todo el tremendo peso de la ley cayese sobre el funcionario prevaricador. Pues amigo, exclamé, ¿quiere irse a los infiernos? ¿Por qué no avisa con tiempo que se empiece por el fin, que ande uno como el cangrejo? Dice en imperativo que nos vamos a entender; con tal de entenderme con él agacho la cabeza, paso por las horcas caudinas de sus tres abrumadoras columnas con veinte arrobas de derecho constitucional sobre los lomos, me hace trabajar como buey uncido a carreta encajada, y cuando ya he mordido el anzuelo creyendo ver montes y maravillas, se me descuelga el fin, pour tout bien tout potagel, con el ridículo parto del ruin y raquítico ratón! —¡Pero, canastos! el negocio es que así vamos a estar a mil leguas de entendernos. Niente affatto eso se llama en claro español, robarle a uno la plata y me apresuro a protestar. ¿Pretende, acaso, convertir su papel en una indigesta cátedra de cosas aburridas y exigir por aditamento el sacrificio de una suma de dinero en pago del narcótico que entrega? 92 Eugenio Cambaceres Decididamente, si quiere que nos entendamos, ha de comenzar por entender una vez por todas, él y sus colegas, ya que tutti quanti cojean del mismo pie, que cuando al despertarse uno por la mañana, con un ojo abierto y otro cerrado, o a la tarde, después de haber comido bien y en plena elaboración de los órganos digestivos, agarra un diario, no es con el propósito muy laudable sin duda, pero nada divertido, de instruirse asistiendo a una función de muecas y piruetas en la cuerda floja de la ciencia política. Para eso están Kant, Stuart Mili y demás carnada que, a trueque de romperse la crisma como Biondin sobre el Niágara, han tirado la maroma de cumbre a cumbre en las eminencias científicas. Basta con ellos ou jamáis. Lo que se pretende es ver y no aprender que, para eso, el que puede va a la escuela cuando chico y tiene sus libros cuando grande y en cuanto al que no puede, ni de chico, ni de grande, ese se fiche tanto del señor redactor y de sus gustos como del año cuarenta; no los conoce ni de vista y hace bien; ¿qué le importan a él ni el griego ni el sánscrito? Lo que se quiere es estar al corriente de lo que pasa dentro y fuera, de las novedades políticas, sociales, comerciales, etc., tolerándose, cuando mucho y por excepción, el uso moderado de tal o cual discreta plumada de docto comentario, en asuntos de carácter serio que tal admiten dada su índole. Saber, en una palabra, las noticias del día y eso, depuradas de fiambres, disparates y patochadas, como las que con frecuencia nos vemos obligados a soportar en letras de molde. Ejemplos: EXTERIOR «Traducido expresamente para El o La...» (aquí el nombre del papel). 93 Pot-pourri Y se encuentra V d . con u n lote de uiejerías q u e ha leído no sabe dónde, pero sí c u á n d o : hace quince o veinte días. SERVICIO TELEGRÁFICO De nuestro corresponsal especial Y sigue una cáfila de despachos que no dicen nada, y que, a pesar de ser transmitidos por el susodicho especial corresponsal, todo el mundo ha podido ver al pie de la letra en los diarios de la víspera. N O T I C I A S DEL DÍA Punga.—El subdito napolitano Giácomo Piazzetta se pungueó dos naranjas de un puesto del M e r c a d o del Centro. El p u n g u i s t a fue metido entre rejas por un g e n d a r m e que p a s a b a a la sazón. Por ebriedad.—Ha recibido alojamiento gratis en el Hotel del Gallo el individuo J u a n Pérez, por h a b e r sido encontrado en estado de ebriedad sobre u n a vereda de la Sección 7.a d e Policía. Movimiento militar.—Ha sido d a d o de alta en el batallón 8 d e infantería de línea el cabo Agapito Gontreras, que prest a b a servicios en el presidio de Patagones. Observaciones metereológicas... Nombramiento.—El inteligente joven D . J u a n L a n a s ha sido n o m b r a d o portero del Ministerio A o B. En libre plática.—-La barca española Inmaculada Concepción de María Santísima h a sido puesta en libre plática por h a b e r c u m p l i d o la c u a r e n t e n a de rigor a que fue sometida. N o le faltó sino agregar: sabrosa. Y sería cuestión de n u n c a acabar. El contenido de un diario, hoja esencialmente volante, 94 Eugenio Cambaceres debe ser ligero, au jour le jour; bastar a la satisfacción de la curiosidad cotidiana y desaparecer después como el papel en que se imprime, destinado a vivir el corto lapso de tiempo que le acuerdan las exigencias de los usos domésticos. Nace y muere hoy, para volver a nacer y morir mañana. Sus materiales han de ser de barro; no se empeñen Vds. en levantar monumentos de cal y canto; pierden su tiempo, su trabajo y su dinero; nadie les agradece el gasto, al contrario. Ofrezcan a la inmensa mayoría del respetable público de la capital un liviano pastel de hojaldre y lo pagará a peso de oro; no recibirá ni con plata encima, no le meterán ni a martillo, el pesado y tradicional chorizo con huevos; eso hizo su época el año 52 con la Fonda Catalana y hoy apenas se come en los bodegones de pueblo de campo. Hacía para mi capote estas reflexiones, cuando llegué a notar de reojo que mi vecino no me perdía pisada, examinándome de hito en hito y pirrándose de ganas de hacerme una entrada, sobre todo en los momentos en que, como le sucede a uno cuando está leyendo, se interrumpe para arrancarse una pestaña atravesada en un ojo, para mirar afuera, cambiar de posición o rascarse la nariz. El tipo de que me vengo ocupando es, por naturaleza, curioso, confianzudo y entremetido. No puede pasar media hora cerca de otro hombre, sin fastidiarlo en esas quinientas preguntas banales e indiscretas que cargan más o menos según el genio que uno tiene y ante las que un grosero y rabioso «¡qué le importa!» puja por salirse de lo hondo rompiendo los miramientos, como perro atado a la cadena cuando algún intruso pega, desde el zaguán, el grito de: ¡Ave María purísima! Mientras recorrí los diarios, las cosas marcharon bien. Me mantuve en una guardia cerrada que burlaba por completo la expectativa de mi adversario. Pero así que hube concluido hasta con los avisos del último (la sección más Pot-pourri 95 decente de nuestra prensa periódica, díganlo sino ciertos reclames que parecen mandados hacer para edificar a las tiernas y candorosas doncellas, iniciándolas en los arcanos de la medicina íntima) vime obligado a descubrirle el flanco, por donde no tardó en colárseme con un veloz a fondo, —¿Quiere leer éste, señor? —me dijo, alargándome un número de El Diario. La oferta no dejaba de tentarme fuertemente; faltaba en mi colección y es El Diario, a mi juicio, el papel más cristianamente entendido de todos los que se publican en esta tierra. Apartar los ojos de los demás para fijarlos sobre él en un viaje de la inteligencia al país de lo divertido, es lo mismo, verbigracia que salir del empedrado de la calle de Santa Fe para entrar al macadam de la avenida Sarmiento en un paseo a Palermo. A pesar de lo mucho que me cuadra su lectura, un seco y lacónico: —Gracias, fué mi única contestación, dándome vuelta en seguida hacia el lado opuesto. ¿Se figuran Vds., por ventura, que con este primer trancazo mi adversario se dio por satisfecho? Nada de eso, volvió por repetidas veces a la carga con la excusa del calor que lo hacía sudar, decía, como a un caballo, del polvo que nos ahogaba, de la seca que lo estaba jorobando, del tren que andaba como carreta, del nombre de las estaciones, etc., y las mismas repetidas veces se rompió las narices y se peló la frente contra la reserva absoluta en que, por mi parte, me mantenía firmemente atrincherado. Daban las once y cuarto cuando llegamos por fin a «Altamirano», estación donde dicen que se almuerza. Aguijoneado por un hambre que tenía calzadas las espuelas, bajé de un salto, enderecé a la fonda y tomé asiento 96 Eugenio Cambaceres delante de u n mantel sucio y al costado de gente que, uniformemente y sin excepción, usan los codos sobre la mesa, comen con el cuchillo, cortan con él el p a n y se lo meten a la boca sin soltar por eso de la m a n o el filoso instrumento, no necesitan servilleta p o r q u e echan m a n o del referido m a n t e l cuyos bordes son un mosaico de m a n c h a s de grasa y yema de huevo, interpelan a gritos al mozo pidiéndolo un bife con dos a caballo, su plato favorito, y aderezan su comid a con u n a ensalada de ajos q u e a c a d a paso intercalan en su conversación con los otros comensales. E n c o m e n d a n d o mi a l m a a Dios y mi estómago a las brisas de la P a m p a , hice tres cruces y esperé. Inicióse el menú con u n a sopa de coles y garbanzos apest a n d o a carnero p a d r e , que era u n a dicha y u n consuelo. Afirmativa general con visibles muestras de satisfacción, contra un solo voto por la negativa: el mío. Siguiéronle u n zoquete de carne hervida y un guisote con p a p a s , de la m i s m a bestia. Segunda negativa, a pesar de todas mis mejores disposiciones. Circularon después u n a s costillas flacas carbonizadas a la parrilla. Negativa por tercera vez y pour cause. «A b u e n a h a m b r e no hay p a n duro», dice el refrán, pero, lo que es esta vez, nequáquam. M i h a m b r e era excelente y el p a n tan d u r o , q u e no pude meterle los colmillos. A p e r c i b i é n d o m e de que el mozo procedía, sin m á s ni m á s , a repartir los platos de postre: — ¿ Q u é , no hay otra cosa que comer? —le pregunté alarmado. — S í , señor; el postre: carne de membrillo y queso, me contestó, m o s t r á n d o m e u n a m a s a infecta y revenida que, m á s q u e carne de membrillo, parecía carne g a n g r e n a d a y u n fragmento viejo y pestilante de gruyere contrefagon. Pot-pourri 97 —No le hablo a Vd. de postres; algo que comer que no sea postre, es lo que yo quiero. —¡Ah! eso no, señor; se acabó la lista. —¿Y nada se puede hacer? —No hay tiempo; el tren ha llegado atrasado y sale dentro de cuatro minutos. —¿Ni tampoco algún fiambre, un pedazo de pollo o de jamón me puede dar Vd.? —Tampoco, señor; los fiambres se nos han concluido. —La cuenta, entonces. —Son veinticinco pesos. —Ahí los tiene. Veinticinco pesos por almorzar y levantarse uno en ayunas, con un concierto de gorgoritos en las tripas... ¡A robar a los caminos, salteadores! —vociferé en mis adentros, echando una maldición y dirigiéndome al tren. ¡Y a esto le dicen estación buffet! Estación gargotte o chiquero debieran más bien decirle, con todos los demonios. ¿Qué hacer? «El sueño doma hasta el más grande de los dolores: el hambre», repetí maquinalmente, recordando el texto de la máxima árabe. Durmamos. Sí, pero ¿cómo, sobre el duro lomo de ese potro que se llama asiento de primera del Ferrocarril del Sur? Después de un ligero debate conmigo mismo y de algunas consideraciones morales y filosóficas sobre la indecente usura de los capitales ingleses, opté por la posición horizontal, hice por no pensar en nada, como quien dice, eché los perros a las ideas, recurso eficacísimo que recomiendo a la consideración de Vds. para cuando se les ofrezca, y traté de conciliar el sueño al zumbido del tren en marcha. Había ya conseguido a medias mi objeto, llegando a ese estado soporífero en que empieza uno a perder la concien- 98 Eugenio Cambaceres cia de sí propio, cuando gratas y perfumadas emanaciones vinieron a conmover agradablemente mis sentidos. Abrí los ojos: un cuadro encantador ofrecióse a mi vista. ¿Se figuran Vds. por ventura, que voy a meterme a cantor, empuñando cualquier aparato musical para decir, con melódica voz y en poético metro, el imponente panorama de la pampa, las verdes y dilatadas campiñas, eí balsámico ambiente de las agrestes flores, los cielos azulados, las frescas y juguetonas brisas, las avecillas hurañas y canoras, los mansos y caprichosos arroyuelos, o «el gallardo flamenco posado en la laguna entre el verde juncal?» Se equivocan de medio a medio; no he nacido con cholla de poeta ni cosa que lo valga. No soy ni Guido, ni Andrade, ni Encina, ni Gutiérrez. Dame nature tiene, según yo, la cara vieja y arrugada; la pampa me hace el efecto de ser el pedazo de tierra más bestialmente monótono que haya inventado Dios; aborrezco el olor de todas las flores, yerbas y vegetales sin excepción; la intemperie me quema en verano y me hiela en invierno; las corrientes de aire rae resfrían; el silbido de los pájaros es el ruido más agaqant que me haya roto el tímpano hasta la fecha, después del pito de los vigilantes; reputo los arroyos, accidentes del terreno, depósitos o corrientes de aguas más o menos turbias y fangosas y, por último, se me da tanto de la laguna, del juncal y del flamenco, pajarraco desairado y con cara de zonzo si los hay, como del rey de Prusia. Otro y muy otro era el espectáculo que me seducía. El enemigo había avanzado su ejército de reserva con la intención de tomarme por asalto y formaba en línea de batalla sobre el asiento del vagón, ía artillería gruesa; un matambre arrollado; la infantería, una gallina sancochada; con más, sus correspondientes cuerpos de caballería ligera, con arreglo a lo que prescribe la ordenanza: dulces y golosinas Pot-pourri 99 salidos de los arsenales culinarios de su previsora y excelente esposa. —¿Gusta Vd. acompañarme, caballero? —dijo, y notándome, sin duda, con cara de hombre dispuesto a capitular: en la estación no puede uno almorzar, agregó, los ñapóles de la fonda (para el sujeto éste, todos los italianos son napolitanos), cocinan muy mal; a mí me embromaron una vez, pero juré que no me habían de pescar dos, y, como viajo mucho por mis antiguos pagos, traigo siempre, a prevención, algo con que entretener el diente. —Qué bien hace Vd., señor; es un sabio —exclamé con exquisita urbanidad y en tono muy diferente del que había gastado hasta entonces. Lo que es yo, no he podido probar bocado; todo lo que me han servido era detestable. —No ande con cumplimientos, entonces; acerqúese y me ayudará a hacer penitencia. Aunque poca cosa, lo que le puedo ofrecer es aseado y hecho en mi casa por mi señora. Quien sabe si será de su gusto... agregó, mojándome la oreja con una compadrada. —Acepto de mil amores su amable ofrecimiento. ¡Y adiós con los diablos! Me entregué a discreción, atado de pies y manos. Algo como la vergüenza de una mala acción, vino a turbar, sin embargo, el reposo de mi conciencia, después de pronunciadas las últimas palabras. Me sentía humillado por la derrota que mi amor propio acababa de sufrir, abochornado de mí mismo, casi arrepentido de mi papel de hóte obligé. Era el último grito del orgullo expirante combatido por" las flaquezas de la carne. Pequé, pero, ¡qué quieren Vds.! El hombre es como la mujer: «resiste la primera vez porque es fuerte y sucumbe la segunda porque es débil». 100 Eugenio Cambaceres Todos en la vida tenemos nuestro cuarto de hora de Rabelais y el mío acababa de sonar: ¡me sitiaron por hambre y me rendí! ¿No hizo algo peor Esaú vendiendo miserablemente su derecho de mayorazgo y no es Esaú todo un personaje y no figura en la historia? ¡Qué mucho entonces que yo que no paso de ser un pobre diablo y que maldito si se ve mi nombre ni en las comisiones de los conciertos de aficionados, vendiera un poco de vanidad y de amor propio por cosas infinitamente más sólidas que un plato de lentejas! Decididamente, me dije, «Videa é bella, e il peccato se halla lejos de ser grosso». Puedo comer tranquilo sin que insecto alguno turbe mi digestión, ni me roa absolutamente nada. ¿Por qué, muerto J u a n María Gutiérrez, Pedro Goyena es el causeur más agradable del país? Voy a revelar a Vds. el secreto. En cualquiera parte donde Goyena esté, hace lo que la temperatura: se equilibra según el grado de calor intelectual que encuentra, estudia a su público, lo cala, le toma el peso, busca la dominante y afina su órgano al diapasón común. De ahí que no desentone jamás y que dado su talento que sucede a los hombres como los diamantes a las mujeres, por el brillo, fuera de cuyo requisito el procedimiento no pasaría de un grosero truc de bastidores, su voz cautive como la de la sirena, sin encerrar, bien entendido, otro peligro que el de quedarse uno boquiabierto al escucharlo, ni caer en otro abismo que el del olvido de su tiempo, sacando el reloj a las cuatro, en la creencia de que son las dos y habiendo tenido que apestillar a un deudor recalcitrante a las tres. Conversa del pasaje de Venus entre sabios o del Apolo del Belvedere y la Virgen de la Silla entre artistas, tan a sus anchas como habla de la cosa pública en los círculos políti- Pot-pourri 101 eos, de compras y ventas entre comerciantes, o de vacas y ovejas entre estancieros. Juega con el tópico como Robert Houdin con los cubiletes. Tiene al auditorio pendiente de sus labios. Divierte siempre como nadie y, ¡Dios me perdone el mal juicio! sospecho que hasta llega a divertirse él mismo platicando sabrosamente de modas con un dandy. Todos Vds. lo conocen, sin embargo, y al verlo cruzar una boca-calle con su infaltable levita de profesor de quatriéme y el sombrero descansando patriarcalmente sobre las orejas, pueden tomarle los puntos y hacerse cargo de hasta dónde le importará a Goyena un jaquette salido de las manos de Frank, o un pantalón cortado por Alfred. Elegir bien es inventar, dicen, en tono de aforismo, los que me hacen acordar a las fuentes de la plaza de la Victoria, que, si dan agua, es porque las bombas de la Recoleta se la alcanzan y, como yo, por mi parte, pertenezco al número de los Jruits-secs, claro está que no puedo tener mínimo inconveniente en aceptar la cosa. Al contrario, ¿cuál de Vds. no aprovecharía la bolada de sacar patente de inventor a tan vil precio? Inventé, pues, la cábula de Goyena, y emperrado al principio como borracho que enderezan a la comisaría, acabé por tomar el trote y tirar tan parejo con el otro, que no parecía sino que nos habíamos criado juntos. Hablé guaso durante dos horas, esto es, hasta Chascomús, donde nos separamos con mi compañero asegurándonos mutuamente que habíamos tenido mucho gusto en conocernos, dándonos las señas de nuestras casas, protestando que queríamos ser amigos y deseándonos feliz viaje. U n a vez solo, ni a Vds. ni a nadie le importa mayormente saber que no me sucedió nada y que llegué bueno y sano hasta los brazos de J u a n , abiertos de par en par para recibirme, según lo convenido. 102 Eugenio Cambaceres VIII Sobre u n a c a m a , un h o m b r e acostado: yo; al frente, otro a m a c á n d o s e en un sillón: J u a n . —¡Eres quinientas veces peor que Santo T o m á s , me decía; él necesitó ver p a r a creer, pero creyó al fin, mientras q u e tú estás viendo, oyendo, p a l p a n d o , la evidencia se te cuela como Pedro por su casa y n a d a , tieso que tieso, no d a s tu brazo a torcer! —¿Volvemos a' las andadas? Tieso o b l a n d o , si no doy mi brazo a torcer, como dices, es sólo de cuenta mía; guardo mis convenientes reservas; ios otros p u e d e n hacer de su capa un sayo, pero, ¡canejo! me parece que, por lo que a mí se refiere, tengo a lo menos derecho a ser la excepción de u n a regla. N o me caso p o r q u e estoy perfectamente convencido de q u e no hay mujer alguna capaz de hacerme feliz, siendo yo m i s m o incapaz de hacer feliz a bicho alguno viviente en forma de mujer. El m a t r i m o n i o , amigo J u a n , como todo en la vida, tiene su tiempo. El h o m b r e debe casarse c u a n d o aún conserva en el alma un hueco virgen, u n resago de ilusiones que le muestren el m u n d o tal cual puede no ser. L a corriente no lo ha empujado aún en u n a dirección d a d a ; p r o n t o a z a r p a r en cualquier r u m b o , con la caña del timón en la m a n o , es un barco que se fleta; cree en la mujer como el m a r i n o joven en la m a r y, detrás de la fe que le ciega, le espera acaso la felicidad: ojos que no ven, corazón que no siente y los ojos de los ilusos no ven, sobre todo c u a n d o son ojos de m a r i d o . Pot-pourri 103 Pero si ha llegado solo a esa etapa de su viaje que se llama los cuarenta años, y bajo pena de ser un zampatortas, sabe lo que sabe, entonces no le queda otro remedio que seguir de vacío. Virar de bordo en busca de carga y de carga tan pesada como la mujer, como buque viejo, es presentar el bordo a la marejada, exponerse a naufragar miserablemente o, por lo menos, a tener que echar la carga al mar. De vacío se cala menos, no se mete en honduras y fácilmente pasa por sobre los escollos de la vida. Convéncete: «la segunda barbaridad del hombre» no es cuestión de razón sino de sentimientos, y eso, de los sentimientos torcidos y violentados por la organización estúpida de la sociedad. Si me discutes el matrimonio con todas sus arretrancas, te lo rechazo por absurdo. Pregúntaselo sino a las tendencias de la bestia que habla en ti y sobre todo en la mujer, verdadero camaleón doméstico, y dime si hay sentido común en pretender sujetarla a que sacie sus instintos siempre en el mismo plato, a que acerque siquiera sus labios hoy a la misma copa en que ayer bebía con avidez. Pero ya que la violencia existe y el atentado se comete contra el texto expreso y terminante de la ley natural, consulta, por lo menos, a tu paladar, mientras no esté gastado por el uso o estragado por el abuso; así será más fácil que lo eduques a saborear perdiz todos los días; matrimonia a tu corazón, no a tu cabeza. Los negocios bautizados con el nombre de casamientos de razón, esos que suscriben los cuarentones cuyo corazón, como los canarios viejos, hace fecha que no trina y, si aun abre la boca, es para hablar en ridículo, como quien dice, para bailar de coleta un minué federal en un cuadro de lanceros, son disparates mayúsculos que cuestan caro, es- 104 Eugenio Cambaceres peculaciones en que el zonzo que se mete a diablo, jugando la paz de sus últimos años en plaza tan tirante, pierde, con el modo de andar, hasta las ganas de vivir. ¿No te basta con lo dicho? Otra te pego: ¿Dónde me dejas la fuerza de la costumbre, esa moral del pueblo, según J u a n Jacobo, esa moral del viejo según yo, que golpea primero tímidamente a tu puerta, se cuela poco a poco en tu interior, toma posesión de tu casa, concluye por declararse dueña de ella y, si te pesca solo, se apodera de ti, te atrapa, te monopoliza, te absorbe, modifica tu carácter y transforma tus humores, hasta que el día menos pensado te encuentras convertido, por obra y gracia de la referida señora, en una especie de puerco espín? Aquí me tienes, sino. Hay ratos en que estoy dado a los diablos; todo me carga y me revienta. ¿Los amigos? Quisiera verlos a mil leguas de distancia. ¿Las amigas? Media docena de contemporáneas, viejas cotorronas, cuyo aspecto me encocora de tal modo que, por no verlas ni pintadas, agarro sus retratos, los doy vuelta, les aplico un peñetazo como para que no se muevan y las dejo así semanas enteras con la cara pegada contra la pared. Los sobrinos, una monada de muchachos. Me hacen el efecto de otros tantos cocos; no los sufro ni un minuto. Por supuesto, de Taniete no hay que hablar; me parece más cuadrúpedamente bestia que nunca, si es posible, y lo que es él, ya sabe cómo se aguanta un chubasco; cierra la puerta de calle, se sienta pacíficamente detrás de ella sobre una silla coja, por más señas, y bien pueden echar la puerta abajo ¡no abre ni a Dios! ¿Lo creerás? Cuando anda la pajarera alborotada es éste Pot-pourri 105 uno de mis pasatiempos predilectos. El que llega, sea quien fuere, se cansa de golpear una, dos, tres y cuatro veces y yo, como sé que no me ha de venir a dar sino a pedir, de exclamar, otras tantas, bañándome en agua de rosas y paseándome en mi escritorio. Sacúdele hasta mañana si te empeñas; 'Joróbate y pierde tu tiempo y tu paciencia! Es un gusto como cualquier otro. ¿Napoleón no tenía el de pintar zonceras sobre los papeles que le caían bajo la mano? A mí me da por divertirme que el prójimo se rompa los hocicos contra el llamador de mi casa. Ahora bien, querido J u a n : ¿cómo te imaginas que un individuo que no puede aguantarse ni a él mismo, pueda soportar a dos? ¡Bonito andaría yo con la cruz a cuestas! Introducir en mi domicilio a un ente extraño, a una J u a na de los Palotes que compartiera mis cosas, mi mesa, mi baño y, lo que es mucho más serio, mi cama, donde fuerte con su título de legítima, pretendiera tener derecho a acostarse de día y de noche, sin que por mi parte pudiera reservarme el recurso de ponerla de patitas en el suelo a la hora que se me antojase y no me cuadrara el contacto. ¿Y todo esto, fuera de la dedicación de mi tiempo, del cariño y consideraciones del caso, de los miramientos que le debiera, del sacrificio de mi independencia, de la humillante esclavitud moral y física, en una palabra, a que habría yo de condenarme voluntariamente y porque sí, en obsequio a una necesidad que no siento, a una mujer que no quiero y a un género de vida cuya sola amenaza me hace doblar las piernas?... ¡No, mil veces no! Cada loco con su tema; tú tienes el tuyo, te has casado y 106 Eugenio Cambaceres has hecho muy bien; yo tengo el mío, no me caso y hago perfectamente... —¿Cuándo llegaste? Ayer, ¿no es verdad? —me interrumpió J u a n , poniéndose de pie. Parece que veinticuatro horas de sermón predicado con el más puro de los ejemplos no han bastado, sin embargo, a convertirte. Voy hasta darte los ocho días que permanezcas con nosotros, y si no sales de aquí derecho a buscar mujer, te declaro solemnemente el más acabado de los mandrias que existen bajo la bóveda celeste. Es esta mi única contestación a tu tirada filosófico-social. ¡Levántate haragán.' —agregó;— tienes una hora para bañarte; son las cuatro y comemos a las cinco. Con lo que cayó el telón y mi amigo J u a n me dejó solo en la escena para meterse en el camarín de su mujer. IX Fuera las hipérboles, metáforas y figurones. Nada de ébanos, alabastros, perlas, corales, sílfides, soles y demás pavadas que todo el que empuña una pluma, en prosa o en verso, se cree con derecho a arrastrar de los cabellos en obsequio a las heroínas de sus engendros espirituales. No hay mujer que sea sujeta de mostrar un pelo como ébano, un cutis como alabastro, unos dientes como perlas, unos labios como corales, un cuerpo como sílfide, ni unos ojos como sol; cuando mucho, se podría decir de los más lustrosos que alumbran como una vela de sebo y gracias... La que mas, la que menos, todas tienen sus cosas feas, a la vista o escondidas. Pot-pourri 107 Pregúntenle, sino, a cualquier pintor si alguna vez le ha tocado la bolada de u n a modelo a poser pour tout, y se reirá de ustedes. U n a lo hace por el brazo, otra por el pie, ésta por la cabeza, aquélla por el torso; pero la que luce el palmito, gasta calzones p a r a que no le vean las piernas, y la que, sin querer adrede, como dicen, se levanta el vestido al subir u n a vereda, esa va j u g a n d o a la gata parida con su corsé. Exigir de las hijas de Eva cosas del otro m u n d o , en punto a estética, es pedir castañas al roble. C o n t e n t é m o n o s , pues, con la bellota que Dios nos dio por compañera; seamos prácticos; al pan, pan, y al vino, vino, según lo reza el diccionario. Pelo castaño-oscuro, pues; tez morena; ojos negros, vivos y expresivos, a d o r n a d o s de pestañas largas y arqueadas, de esas que uno a d m i r a sobre todo vistas de perfil; nariz ñata e insolentemente respingada; boca fresca y lasciva, sobre cuyos labios rojos corría un bozo de prima donna contralto y que no perdía ocasión de m o s t r a r dos filas de lindísimos dientes; talle flexible, de contornos llenos y elegantes; m a n o fea, como la de casi todas nuestras mujeres; pie chico y, según p u d e observar al verla bajar del caballo u n a m a ñ a n a , pantorrilla satisfactoria. Era, en u n a p a l a b r a , la mujer de mi amigo J u a n lo que se llama u n a criolla apetitosa. Inteligencia despierta y sutil, educación mediana, instrucción nula. En c u a n t o a su faz moral, ofrezco a ustedes el siguiente p a r de escenas de las que son muy dueños de sacar, como hice yo, la consecuencia que se les antoje. 108 Eugenio Gambaceres X Juan.—¡Una y mil veces malditos los negocios! ¡Quién pudiera nutrirse de ambrosía como los habitantes del Olimpo! Ved aquí a un hombre joven, sano, alegre, dispuesto, que no ambicionaría otra cosa, sino que lo dejaran vivir eternamente mano a mano con su mujercita a quien adora, siendo a su vez adorado por ella... (le da un beso). María.—Juan, por Dios, que dirá este caballero! (poniéndose colorada hasta la punta de la nariz con incomparable modestia). Juan.—(Sin hacer alto en la cosa). Y sin embargo, no hay remedio; tengo que volver, mal que me pese, a respirar la atmósfera viciada de los mortales, a mezclarme y tomar parte en sus miserias, a encorvar las espaldas para llevar, yo también, mi contingente de carga en el hormiguero humano... ¡Quince dias más y quedará cerrado el paréntesis de dos meses de suprema felicidad! Yo.—¿Quién te impide mantenerlo abierto un año, dos o tres si se te antoja? ¿No eres rico? ¿De dónde, pues, esa necesidad imperiosa de trabajo? Juan.—(Paseándose con aire de afectada importancia). ¿De dónde? ¡Eso es lo que tú ignoras, alma de Dios! Escucha y lo sabrás: de los altos y trascendentales deberes que sobre mí pesan y que me impone mi carácter de hombre serio. Has de saber profano que... ¿se lo digo? ¿Te descubro? ¿Me das permiso, sí o no? (mirando a su mujer la que, sin contestar palabra, se levanta y sale como una flecha). Pot-pourri 109 Juan.—María. María, oye, mi hijita. María.—(Desde la pieza contigua).—i No, no, no quiero, eres capaz de hacerme morir de vergüenza!... Yo.—(Dejándome seducir por el encanto que ejerce siempre el grito del pudor). ¡Pero, hombre, mira que eres torpe! Permíteme que te lo diga. ¿Por qué diablos te gozas en hacerla ruborizar así? Juan.—He hecho mal, es cierto; pero ¿cómo resistir el placer de darte la fausta nueva? Mi mujer, amigo mío, está en cinta; ciertos indicios que no marran me lo han revelado anoche de modo a no dejarme duda alguna; voy a ser padre y padre de un hijo de mi María... ¿Te haces cargo de lo que eso significa? ¿Comprendes toda la inmensidad de mi dicha? ¡No, qué has de comprender tú, viejo egoísta, alma seca, naturaleza gastada! Si fueras capaz de abrir el corazón a más puros sentimientos, sabrías lo que a mí me sucede, es como para que me vuelva loco de contento (saltando como un muchacho, se lanza sobre mí, me da un abrazo y se apodera de mis manos que aprieta convulsivamente). Yo.—(Medio blando y enternecido a pesar mío). ¡Sí, sí, hombre! Comprendo todo lo que se te antoje, pero basta; suelta que me haces daño; déjame y ve a enmendar la falta que has cometido; pide perdón a tu mujer, la pobre bien lo merece (se va). Yo.—(Solo). No se puede negar que estos demonios de mujeres tienen ciertas cosas que engañan, aunque ellas mismas no quieran engañar... Trampas de enredar maridos, pegapega untada por la naturaleza para cazar chingólos con barba, pero donde no cae, ni a garrote, el cauteloso y desconfiado lechuzón: hace bien; prefiere su cueva húmeda, desnuda y sombría, pero libre, al honor de que se lo almuercen en algún fondín geno- 110 Eugenio Gambaceres vés a d o r n a n d o u n a fuente de la clásica polenta con augelli... C'est égal, repetí m a q u i n a l m e n t e después de un m o m e n t o de reflexión en q u e pensamientos encontrados absorbieron mi m e n t e , estos demonios de mujeres tienen ciertas cosas q u e engañan... Juan.—(Entrando del brazo con su mujer). H e n o s aquí de nuevo en tu presencia. Después de h a b e r el reo humillado la cerviz, i m p l o r a n d o de hinojos la clemencia real, su majestad M a r í a primera, reina del corazón de d o n J u a n , h a venido en otorgarle su gracia soberana. El t r a t a d o de sometimiento q u e d a firmado y sellado; ¡el m o n s t r u o de la rebelión no intentará levantar de nuevo la cabeza! Yo.—¡No se hable más de la querella y haya paz entre los príncipes cristianos!... Bromas a un lado y volviendo a tus asuntos, sin que me tachen ustedes de entrometido (a J u a n ) , dime, ¿por qué diablos regresan t a n pronto? Yo, en tu lugar, arreglaría mis asuntos de m a n e r a que no exigieran mi presencia en Buenos Aires, por lo menos, hasta m á s tarde. Eres feliz; ¡goza entonces de tu felicidad y venga el diluvio y a r d a T r o y a después! ¡Son tan contadas las horas de la vida en que no nos vemos condenados a sufrir! María.—¿Y no podrías encargar de tus negocios a tu amigo? El señor es tan bueno, que estoy segura te prestaría gustoso ese servicio. Yo.—Con toda el alma. Si en algo p u e d o serte útil (a J u a n ) , no tienes más que mandar. Juan.—Bien lo sé y te lo agradezco í n t i m a m e n t e , pero es imposible; son negocios personales y a plazo fijo que no Pot-pourri 111 pueden terminarse sin que intervenga yo mismo; debo encontrarme en Buenos Aires j u s t a m e n t e dentro de quince días. María.—(Suspirando). jCómo ha de ser! No tengo más remedio que conformarme, entonces. Juan.—¡Qué! ¿De veras, mi hija? ¿Te causa t a n t a tristeza dejar la estancia? María.—Mucha, sí. Lo paso a q u í tan contenta, tan feliz, que, si por mí fuera, viviría en el c a m p o todo el año. Juan.—¿Sola o a c o m p a ñ a d a ? María.—(Con e n c a n t a d o r a calinerie). Eso no se pregunta, señor m a r i d o ; no sea ingrato; bien sabe usted que con usted y con nadie m á s que con usted. Yo.—Y, ¿si a su m a r i d o , señora, no le g u s t a r a alejarse cuatro c u a d r a s de la plaza de la Victoria? María.—Viviría m u y dichosa d e n t r o de esas cuatro cuad r a s , señor; la voluntad de mi m a r i d o será siempre sagrada p a r a mí. Juan.—¡Ya lo ves! (dirigiéndose a mí con aire de triunfador), fy no se te hace agua la boca y no te retuerces y no revientas de envidia! ¡Compara tu vida con la mía; el lleno de mis aspiraciones con el espantoso vacío que te rodea, vizcaíno! C o m p a r a y cede al fin; a u n estás a tiempo, busca y encontrarás, no una ricura como ésta (agarra la cara de su mujer y ella le quita la m a n o ) , te lo declaro sin vanidad y sin modestia, eso no, ni a u n q u e la busques con linterna; pero sí, u n a criatura bastante b u e n a p a r a resignarse a e m p r e n d e r tu conversión, lo que convendrás q u e no es poco, entre nos que te conocemos; u n a mujer que te fije un r u m b o en la vida, que fecunde tu existencia, que te dé u n a misión que llenar sobre la tierra... Yo.—(Interrumpiéndolo). C o m o quien dice, u n a mujer q u e me haga colita, ¿no es así? 112 Eugenio Cambaceres Juan.—Precisamente, para que avances por la senda del bien, única capaz de labrar la felicidad del hombre sobre la tierra. Yo.—No veo para ello sino un pequeño inconveniente. Juan.—¿Cuál? Yo,—Que no tengo cola ni he nacido carnero. Juan.—(Con vehemencia y medio chocado de que lo estuviera meciendo). Pero te has convertido en algo peor. Niño aún, empezaste por agarrar un mal camino. Te diste prisa en vivir y abordaste la vida justamente por donde el hastío y el descreimiento se apoderan más pronto del corazón, lo secan y lo corrompen: el lado mundano. A la edad en que los otros empiezan apenas a ser hombres tú habías llegado a viejo, si no en años, en ideas y como las tuyas no eran el fruto de la experiencia que alecciona y que sólo alcanza con el transcurso del tiempo, sino la consecuencia de la detestable escuela moral en que te habías educado y cuya funesta influencia no has sido hombre capaz de sacudir, no te queda ni siquiera el triste partage de la vejez: ver claro en las cosas de la vida. Eres un viejo decrépito y ciego por aditamento. Lo que crees distinguir en tu alrededor son alucinaciones de tu espíritu, fantasmas de tu mente enferma, reminiscencias de las monstruosas imágenes que un tiempo hirieron tu retina y que han quedado grabadas en ella con toda su obscena fealdad. De ahí tus desconfianzas y tus dudas, de ahí tus cavilaciones, tu egoísmo, tu spleen que raya en monomanía, la falta de fe en tus semejantes, el desesperante aislamiento en que vives encerrado, de ahí, en una palabra, tu absoluto pesimismo, cuya primera víctima eres tú. Pero si crees que he de tolerar que te mueras así, como un perro, sin un alma cristiana que te alcance un vaso de agua, entregado a las manos mercenarias e imbéciles de un 113 Pot-pourri Taniete, te has engañado de medio a medio; soy tu amigo y me he propuesto salvarte a pesar tuyo. El único remedio al mal que te consume y te mata es casarte y tanto he de hacer, tanto te he de predicar, aunque protestes cien veces que predicarte a ti es machacar en hierro frío, que al fin me he de salir con la mía. Yuyo estéril, he de arrancarte de raíz de la tapera en que vegetas, como la ortiga, pinchando y haciendo arder la epidermis a todo el que se te acerca. He de sacarte al fin de la categoría de cosa en que te pudres miserablemente sin servir ni para Dios, ni para el diablo y he de hacer de ti un hombre útil a ti mismo y a la sociedad en que existes. ¡Vive Dios! he de darte una mujer, mal que te pese, y no he de parar, tenlo entendido de una vez, mientras no te vea rodeado de una docena de muchachos. Yo.—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. XI De todos los heroísmos habidos y por haber: hacerse uno romper las costillas (vulgo); dejarse abofetear un carrillo después del otro (el Evangelio y Voltaire); sacudirle a la moral (Montesquieu); ser más guapo contra uno mismo que contra el prójimo (no sé quien), etc.; opino que el más tratable, el más buen muchacho, aquel con el cual puede uno entenderse más fácilmente, es el que consiente en confesar la propia cobardía. A ese precio, el último de los mandrias tiene la estofa de 114 Eugenio Cambaceres un héroe. Con abrir la boca y decir: Soy un collón, está del otro lado y lo pruebo. Sí, señores; después de la escena a que acababan ustedes de asistir y a la hora de las consultas con la almohada, sentí que mis fuerzas desmayaban, que flaqueaban mis convicciones. J u a n y su mujer acababan de abrir una ancha brecha en el bastión de mis principios que, como un castillo de naipes estuvo a punto de venirse al suelo, amenazando aplastar bajo sus ruinas el credo de toda mi vida. Si será verdad, exclamaba, ¡si habré vivido obcecado! ¡El pudor, la inocencia, el amor, todo ese brillante apanage, se encontraría en este mundo y sería acaso, patrimonio de la mujer, mitad de nosotros mismos, confidente de nuestros goces, paño de nuestras lágrimas, último más allá de nuestras aspiraciones en la tierra! ¡Oh! ¡Si así fuera, comprendo la ambición, la riqueza, los honores, el poder, la gloria y, una vez conquistados, comprendo que se arrojen a los pies de la criatura adorada, esposa o querida! Luego, mi imaginación calenturienta acariciaba el ideal de oro y lo convertía en verdad. Perdido en la muchedumbre, pobre, miserable, pigmeo, pero fuerte en la fe que inspira, con la voluntad inquebrantable de llegar, emprendida la escabrosa senda. Daba un paso, vacilaba y caía, con una herida en el alma, con una esperanza menos, con un incentivo más. Removía con mano paciente y resignada, una a una, las piedras que la maldad de los hombres acumula en mi camino y cuando en la ruda tarea, mis fuerzas extenuadas me rehusaban su apoyo para mantenerme en pie, caía de nuevo, pero enardecido más, con la vista fija hacia adelante, me arrastraba entonces por el suelo, clavando en él mis Pot-pourri 115 uñas e n s a n g r e n t a d a s y dejando en pos de mí pedazos desgarrados de m í mismo. L u c h a b a desesperadamente, pero l u c h a b a sin tregua, como lucha el torrente con los escollos que se oponen a la violencia de su curso, como lucha el prisionero con las barras del calabozo que encierra su libertad. El torrente se d e s b o r d a por el ímpetu de sus aguas, el prisionero se evade por la fuerza de su astucia, ¿por qué yo t a m b i é n , por el solo vigor de mi aliento, no había de alcanzar a tocar a las alturas? ¿Necesita acaso el cóndor otro impulso que sus alas para cernirse en las nevadas zonas? Fue u n a c r u z a d a angustiosa, u n a cruzada de a m a r g u r a s y de dolores sin cuento, que la p l u m a no traduce, que la m e n t e no c o m p r e n d e , q u e sufre sólo el insensato que p a s a su vida s o ñ a n d o con el fantasma de la inmortalidad. M i p l a n t a altanera llegó, por fin, a oprimir la anhelada c u m b r e , el triunfo coronaba mi gigantesco esfuerzo, contemplé el m u n d o a mis pies. Los mismos q u e , grandes c u a n d o pequeño, me habían lastimado con sus odios, agobiado con su desprecio, humillado con sus lástimas, se me p o s t r a b a n ahora, pequeños y ruines a su turno. E r a poderoso, u b r e , soberano, soberano y esclavo a la vez, pero esclavo de la mujer a m a d a por la que había luc h a d o y vencido y a la que b r i n d a b a mis glorias en pago de su amor. La folie du logis no p a r ó en toda la noche de battre la campagne... Los primeros rayos de la luz de la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s del balido de la majada tipo, espléndida cruza de Negrette y Rambouillet, que buenos pesos había costado a mi amigo J u a n , entre paréntesis, llegaron, por fin, a sofrenarla en su Eugenio Cambaceres 116 carrera descabellada, llamándola groseramente al manicomio de la realidad. ¿Qué quedaba, ¡ay! en mí de tan encantadora visión? Lo que queda de todas las farsas humanas, reales o imaginarias: nada, o, a lo menos, casi nada; en este caso, el derecho de poder decir a ustedes: fui un cobarde, lo confieso y, por consiguiente, soy un héroe. Juzguen, sino. XII María.—(En tete a tete conmigo, mientras Juan, que la tira de hombre de campo, se encuentra presidiendo la carneada). ¡Feliz usted, señor, que se vuelve mañana a Buenos Aires! Yo.—¿Feliz? Según, señora; no y sí; no, porque me duele abandonar la amable sociedad de usted y la de J u a n , a quien usted sabe que quiero mucho; sí, porque no tengo, de veras, una marcada predilección por la vida campestre. Cuestión de gustos; no todos piensan como yo. Usted mismo el otro día, si mal no recuerdo, deploraba no vivir todo el año en los Tres médanos, y me figuro que no ha de haber cambiado en tan corto tiempo. María.—Seguramente que no; lo que dije antes, lo repito ahora; me encuentro perfectamente en la estancia; pero eso no importa que deteste la vida de la ciudad, sobre todo, cuando ya hace más de dos meses que vivo separada de mamá y de mis hermanitas, a las que tantos deseos tengo de ver y de abrazar. Yo.—(Para mí, con el aire de un hombre a quien acaban de codear). ¡Hum!... (para ella). Pero, ¿por qué no se lo dice usted a Juan? Pot-pourri 117 Seguro estoy de que se apresuraría a complacerla. Podrían ustedes volverse mañana conmigo o, por lo menos, antes de la época fijada. Me ofrezco desde luego como intermediario; si usted quiere yo mismo le hablaré. María.—¡No, no, Dios me libre! ¡Pobre Juan! Lo veo aquí tan alegre, tan contento, que por nada de este mundo desearía contrariarlo. Yo.—Noto, señora, que no es usted tan afecta a los goces pastoriles como me lo habían dejado comprender sus palabras del otro día y que, más bien es por J u a n que por usted, que se mostraba tan dispuesta a convertirse en estanciera pour tout de bon. Esto no hace, por otra parte, sino abogar más y más en su favor (echándole un anzuelo); sacrificarse por su marido es de mujer fiel y cariñosa. María.—Usted se confunde, señor; no hay tal sacrificio, ni merezco absolutamente sus elogios. Por él y por mí también; pero todo es relativo. Algunas veces los días me parecen tan largos, especialmente cuando J u a n está ocupado en dirigir los trabajos de la estancia y me deja sola, que, de veras, le aseguro que no sé que hacer, ni como matar el tiempo. En la ciudad sería otra cosa; saldría un momento a paseo, me distraería, iría a casa de mamá o a visitar alguna de mis amigas. ío.—(Renovándole la carnada).—Tiene usted perfecta razón, señora. A la larga, esto debe convertirse en un narcótico inaguantable, y, francamente, si le he de decir verdad, no me explicaba el deseo manifiesto por usted de soterrarse viva en esta tumba. Resignarse a habitar en un desierto... Pase cuando no se tiene otra cosa, pero no cuando uno es dueño, como lo son ustedes, de una espléndida casa en Buenos Aires, con todo 118 Eugenio Cambaceres el lujo y el bienestar que ofrece la fortuna: carruajes, teatros, bailes y paseos. Puedo estar equivocado, pero es así cómo he comprendido la vida en mis tiempos y es así cómo la entiendo para un hombre joven y rico como J u a n y para una mujer joven, rica y linda como usted: apurar hasta las heces los placeres que brinda el mundo; tiempo hay después para sufrir y, sobre todo, después, ¡Dios proveerá! María.—(Haciéndosele cierta la cosa). ¡Ah, señor, qué lástima que se empeñe en quedarse soltero, siendo tan bueno 1 ¡Dichosa la mujer que tuviera un marido como usted! ¿A mí con esas? Je te connais beau masque. ¡Pobrecita! Extrañas a tu mamá y a tus hermanitas, ¿eh? ¿Los días te parecen largos, no sabes qué hacer ni cómo matar el tiempo, te aburres con tu marido y le haces entender lo contrario, mientes, le engañas bellacamente y todo esto que tú misma desembuchas, amén de lo que te anda por dentro, te sucede dos meses después de casada y en plena luna de miel? ¿Con que lo del pudor y la vergüenza no había sido otra cosa que refinada coquetería; el candor, la ingenuidad de tu acento, fingimiento y dobleces femeninos; interés egoísta y mezquino el amor que juraste en el altar; te has casado por casarte, por lo que hacen todas ustedes, por tener marido y porque las llamen señoras; lo eres apenas desde ayer, y, la existencia tranquila del hogar te pesa ya sobre las espaldas como una barra de plomo? ¡Urraca encerrada en jaula de oro, sin darte cuenta tú misma de la indignidad de tus manejos, quiero hacerte el favor de suponerlo, espías inquieta y agitada el momento en que la mano incauta de tu marido te abra las puertas para volar a los tejados vecinos, llevando contigo su paz, su Pot-pourri 119 nombre, su honra que vas acaso a robarle traidoramente! ¡Imbécil yo qué he estado a punto de comulgar con las aldabas de San Francisco, de caer en el garlito como el último de los cadetes! ¡Imbécil yo y pobre Juan! Fueron estas las ideas que me asaltaron en el primer momento, hijas sin duda de mi maldito pesimismo que con tanta razón reprochábame J u a n . ¡Eh! ¿Adonde vamos a parar? No nos salgamos de la vaina. Pensé después; no se diría sino que se trata de Mesalina y de la Borgia, fundidas en una... ¿Qué ha dicho, ni qué ha hecho esta desgraciada, para que le caiga así? ¿Que quiere ver a su madre y a sus hermanas después de un tiempo de ausencia? ¡Si eso es lo más natural del mundo! ¿Que se muere de aburrida cuando su marido la zampa sola en un caserón desierto y que no le pasaría otro tanto si viviera entre cristianos? ¡Pero cascaras! Al mejor se la doy; ¡tiene ochocientas veces razón! Bueno, pero ¿por qué miente y finge entonces; por qué dice blanco en presencia del hombre, y negro cuando está sola conmigo? Sobre todo, ¿por qué no baila de cabeza con lo que le da su marido, aunque sea pan y cebolla, siempre que se los coma con ella? ¿No es su bligación? ¿No debe ser esa su devoción para hacer las cosas como Dios manda? Decididamente, mala tos le siento al gato; el negocio este anda turbio y mucho me temo que la cacareada felicidad de mi amigo J u a n tenga, antes de poco, un olor a cadáver que apeste... 120 Eugenio Cambaceres XIII Mutatis, mutandi, entre los meses de febrero y marzo, el público se ve c o n d e n a d o todos los años a leer esto en el estilo m a n d a d o g u a r d a r de nuestras gacetillas: «Espléndido.—A j u z g a r por los grandiosos preparativos y por las ingentes sumas de dinero recolectadas ya, el carnaval próximo h a de estar i n d u d a b l e m e n t e espléndido. «Las calles de nuestra opulenta ciudad van a ser a d o r n a das con g r a n boato; las recorrerán innumerables y lujosísim a s comparsas y, p a r a que n a d a falte en esos días de disipación y de locura, nuestros aristocráticos salones, el C l u b del Progreso y el del Plata, así como todos los teatros, sin excepción, a b r i r á n sus puertas a las alegres y espirituales mascaritas. «El carnaval de 18... va a hacer época. Prepararse, pues». P a r a el que no estuviera en el secreto, no se diría sino que las m a s c a r a d a s de los tiempos aquellos de Venecia, el suntuoso corso de R o m a , los magníficos Veglioni de la Scala, o los bailes de la O p e r a en París, son p a n de perro, al lado de las mil y u n a noches del carnaval porteño. Pero, p a r a el q u e ya le h a visto las p a t a s a la sota, es otro cantar: ése sabe a que atenerse. Se larga por tres días a m a t a r batitúes o perdices, si es aficionado a la caza, se encierra en casa a leer, si es afecto a la lectura, o se resigna a divertirse, c u a n d o no le q u e d a otro remedio, m i r a n d o desfilar el corso por la calle de la Florida, metiéndose en uno de los escandalosos batuques del T e a t r o de la O p e r a , o asistiendo a un baile del Progreso, si pertenece al high-lifes como h a n d a d o en decir ahora; high-life, a q u í d o n d e todos nos conocemos: risum teneatis... Pot-pourri 121 ¿A q u é q u e d a n reducidos, en efecto, tanta bulla y tanto alboroto? Veamos. El peluquero de la m a n z a n a , el confitero, con más el dueño de algún almacén o cuarto vacío, interesado en que se lo alquilen p a r a el establecimiento de u n comercio de pomitos, depositan unos pesos en m a n o s de la comisión enc a r g a d a del p r o g r a m a . C o n ellos se c o n t r a t a n al M r . Picard de m a r r a s u n a s c u a n t a s docenas de b a n d e r a s desteñidas y se paga a la C o m p a ñ í a del Gas un negro con pito y todo por la iluminación a giorno. Agregúese el valioso contingente de los balcones del C l u b del Progreso, siete faroles de procesión escapados del altar de J e s ú s N a z a r e n o en San Francisco, otros diversos m a m a rrachos con que contribuyen, por su parte, algunos particulares y, sin m á s ni más, t e n d r á n ustedes representado el d e c a n t a d o boato de la ornamentación. Ce n'est pas plus malin que ca. C o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a r a d o el local, dan las cinco de la t a r d e , la h o r a solemne del desfile que se inicia con la m a r cha triunfal de las comparsas, u n a Stella de cualquiera parte, los Enfants de n'importe qui, los Negros Zambos o Chuecos, s u m a total, u n m o n t ó n de bodoques vestidos de mojiganga y transformados en b a n d a s soi disant musicales, b a n d a s de asesinos, como las llama Bassi, que lo menos que merecen p o r el a t e n t a d o q u e cometen, es que las d e s b a n d e n instant á n e a m e n t e y las enderecen por cinco años a la frontera en u n batallón de línea. Los mononos de los negritos, sobre todo, ésos son los que m e hacen completamente feliz. N o p u e d o mirarlos con sus caritas tiznadas, sus casaquitas celestes, sus calzoncillos blancos, sus botitas de charol, sus latiguitos, tamboritos, m a t r a q u i t a s y campanilütas, sin 122 Eugenio Cambaceres que se me caiga la baba de gusto al pensar que tanta gracia y tanta sal se cría en mi tierra. ¡Angelitos! Vienen, en seguida, alternando con tal o cual bachicha disfrazado de turco o de marqués y con una cola interminable de volantas de plaza pobladas por un high-life de a cuatro por un peso, las comparsas de niñas, las «Hijas de mi abuela» o de la de ustedes cargadas en carros de mudanza tirados por mancarrones y forrados de yuyos y de tiras de coco para mayor esplendor de la fiesta. Los músicos le rascan a uno el estómago, las mascaritas le jeringan el tímpano a punta de gritos y chillidos, ni. más ni menos, que si pasara por junto a una jaula de cotorras, mientras que los zánganos se pavonean sin que les quepa una aguja y se dejan intrigar muy satisfechos con un: —Adiós, che, ¿cómo estás, cómo te va, cuándo te casas, picaro, picaflor? Armados de sus correspondientes pomitos, el adminículo más cargante, el juego más estúpido y más grosero que haya cabido jamás en caletre humano, unos van, otros vienen, dan vueltas a lo zonzo, de la plaza de Lorea al Retiro, del Retiro a la plaza de Lorea, la función dura cinco horas y, a las diez de la noche, cada cual agarra por su lado, mojado hasta los tuétanos y como molido a palos, pero diciendo que el corso ha estado soberbio, que se ha divertido bestialmente y prometiéndose, por supuesto, comenzar de nuevo la chacota al día siguiente. En cuanto a los bailes de máscaras, no se puede pedir más. Ruego a ustedes se sirvan disculparme si callo, desde luego, lo que sucede en los teatros, Skating, Cancha de Pelota y demás casas de tolerancia abiertas al público. Existen para ello razones de decoro y de decencia que 123 Pot-pourri pretendo no dejar en el tintero, a pesar de las allures familiares y m u c h a s veces hasta brutales de mi pluma. Doblemos la hoja. XIV A las dos de la m a ñ a n a , el high-life se m a n d a m u d a r a su casa en todas partes d o n d e se cuecen h a b a s ; pero, según parece, p a r a nuestro high-life es de high-life hacer las cosas al revés del high-life. El high-life, entre nosotros no asoma las narices a los bailes sino a las dos de la m a ñ a n a . A g u a r d e m o s , pues, a que suene la hora de rigor, vamos al C l u b del Progreso y veamos lo que allí pasa. M u c h a s mujeres, m u c h o s hombres; ellas disfrazadas y, por lo común, disfrazadas d e caches, sin gusto, sin elegancia ni riqueza; trapos viejos de que echan m a n o p a r a la ocasión, o trapos nuevos de a cinco pesos la vara. Ellos sin careta, pero disfrazados también, disfrazados de conquistadores. J3en ai été et je myy connais. Viejo o joven, casado o soltero, lindo o feo, de cien, no h a y uno que, c o n t e m p l a n d o su efigie delante del espejo, no exclame ab imo pectore: «¡Quién sabe si de esta hecha no saco y también el vientre de mal año!» Y eso que es m á s fácil encontrarse uno u n medio en la p u e r t a de u n a escuela, como dicen, que sacar el vientre de m a l año en u n baile de m á s c a r a s . ¡En la perra vida! ¿Gracias, espíritu, travesura, chispa? Q u e m e las claven en la frente: ni m u c h a , ni poca. Demos de b a r a t o , e c h a n d o a u n lado la lista de sandeces 124 Eugenio Gambaceres con que debuta una máscara al acercarse a usted; aquello de: «¿Me conoces che? ¿Cómo está tu mama? ¿Dónde has dejado a tu mujer? ¡Sinvergüenza, cascote!», etc., etc. Basta con recordar aquí lo que he visto reproducirse más de una vez en el Club. Por las inmediaciones de la orquesta (y cuidado que es este el punto más estratégico, el lugar donde más abunda la pesca en aquel charco humano), pasan su noche en blanco, a plancha corrida, sin una dejada de la mano de Dios que les diga ni tampoco: ¡por ahí se pudran! carilargos y a trueque de desarticularse los carrillos, Miguel Cañé, Lucio V. López, Manuel Láinez, Roque Sáenz Peña y otros más de la cosecha, mientras cuanto tilingo, cuanto badulaque pulula en los salones, se ve buscado como a pleito, perseguido y acosado por las dichosas mascaritas, como un terrón de azúcar por un puñado de moscas. Dime con quien andas... El hecho no necesita comentarios. Si nos situáramos junto a la puerta de comunicaciones entre los salones de baile y nos tomáramos la molestia de echar los ojos, encontraríamos, a rodo, objetos curiosísimos de estudio. Pero para esto se necesitan dos cosas: tiempo, que tengo, y paciencia, que no tengo. ¿Cómo resistir, sin embargo, a la tentación de despuntar el vicio levantando un pedazo de la camisa a un par de pares de tipos, entre los más campanudos de los socios del Club? Díganlo, sino, en presencia de ese que, si no fuera uno de los hombres de más talento, sería el más insoportable fatuo de los hijos de esta tierra. Sin una arruga ni una mancha en la ropa irreprochablemente ajustada a las formas de su cuerpo, perfectamente calzado de cabeza, pies y manos, gasta mucho más de lo que se necesita para ser lo que se llama un hombre Pot-pourri 125 bien vestido y, sin embargo, no lo es; absolutamente no. Le falta para ello lo que no se compra ni al sombrerero, ni al zapatero; eso que los franceses expresan con tres palabras que no tienen traducción: comme il faut, don supremo de la naturaleza que no se adquiere, sino se nace con él: aunque la mona, etc. Mira usted el paleto, por ejemplo, de este caballero, en la vidriera del sastre y exclama: —¡Lindo, bonito género, bien cortado! Pero se lo ve después al cliente y el pantalón hace salir de quicio al paleto, que desdice, desentona, chilla y se transforma en vestimenta de tendero estacionado el domingo bajo el atrio de la Catedral, a la salida de misa de una. Encarga el buen señor sus camisas a Longueville o a Charvet y le llegan, naturalmente, camisas como saben hacerlas Charvet o Longueville. ¿Piensan ustedes, por ventura, que le luce el gasto? Piensan mal; no falta en una percha del armario alguna condenada corbata blanca con que se acicala su dueño a las tres de la tarde para ir a informar in voce, o un juego de botones de brillantes que convierten la obra de Charvet en grosera confección de 2 fs. 95. En suma, puede opinarse de él que es un señor prendido de siete alfileres; un hombre elegante, nunca. He dicho que tiene inteligencia y lo repito, una inteligencia de las más nutridas, lo que no obsta a que haya hecho long feu, lo que, traducido en romance, tanto quiere decir como que se le ha salido el tiro por la culata. Mareado por sus triunfos escolásticos, festejado, mimado, endiosado cuando estudiantino, primero, cuando abogadito, después creyó que la República era la Universidad o el Foro; el campo se le hizo orégano y, sin tantear previamente la resistencia de sus corvas, quiso, de un salto, atrapar la luna con los dientes. 126 Eugenio Cambaceres Le sucedió, naturalmente, lo que debía de sucedérle: se vino abajo de cabeza, sacudiéndose un porrazo tan feroz, que ha quedado, el infeliz, inválido para toda la siega. Es que, para ser buen abogado, mi querido doctor, basta saber derecho y tener honradez, cualidades que me complazco en reconocer a usted, mientras que para ser hombre público, esa es harina de otro costal; se requiere fatalmente lo que tenía Adolfo Alsina, lo que tiene Aristóbulo del Valle: cabeza, corazón y calzones. Usted no ha hecho carrera en política porque le faltan los dos últimos atributos, amén de algo que se encuentra hasta en los brutos, de una cosa muy trivial, pero muy sustanciosa; la salsa con que se condimentan estos platos: sentido práctico, de que usted también carece de la manera más lastimosa. Si así no fuera, no habría pretendido jamás y, mucho menos a deshoras, ser dandy y tenorio y gobernador y presidente, para lo que no le da el naipe, en vez de mozo serio y circunspecto, abogado distinguido o miembro conspicuo de la Suprema Corte, que es la meta de la que nunca debió usted haber apartado la vista, si hubiese comprendido sus intereses y héchose cargo de donde le apretaba el zapato. Pastelero a tus pasteles. Habría llegado usted a ser una de las primeras ilustraciones jurídicas de América, mientras que hoy por entrar con el paso cambiado, por haberse querido meter a bailar galop en el fandango de la vida, en vez de atenerse a la tranquila y reposada contradanza, baile mucho más en armonía con las condiciones pobres de sangre como la suya, se ha pelado usted la frente contra el mueble de la opinión pública y, como esos cohetes que, mal indilgados, se chingan contra el arco de la Recoba Vieja en un 25 de mayo, no pasa usted también de ser un hombre completamente chingado. Perdón y a otro. Pot-pourri 127 Alto, de macizo cuello y constitución apoplética, se exhibe en los salones con un aire de quijotesca importancia que mueve a risa, uno de los miembros m á s sobresalientes de la asociación. Su a n d a r , que por cierto no se ajusta al ritmo de la lira, a pesar de un saca-la-cadera sui géneris^ de cierto movimiento cadencioso especial, me ha hecho a c o r d a r siempre el tranco de esos caballos chilenos bichocos^ a los que no les van qued a n d o sino las posturas. —¡Pero, señor! ¿Por qué c a m i n a r á este h o m b r e así? H e solido decirme m u c h a s veces, hasta que intrigado de veras, se lo pregunté u n día a u n a de mis amigas, bachillera en chismografía. — U s t e d que sabe tanto —le dije,— ¿a que no sabe por qué fulano camina como camina? —jMire qué gracia! —se apresuró a contestarme—. ¿Por qué? P o r q u e fulano d a t a de los tiempos de las botas de charol con caña de tafilete colorado, en que los mozos seducían a las muchachas por los pies; p o r q u e los pies de fulano han sido siempre m u y grandes y m u y feos, p o r q u e p a r a rebajárselos y suprimirse los j u a n e t e s , c u e n t a n las crónicas que se los fajaba primero y se los introducía después en un p a r de botas tan a p r e t a d a s q u e no ha conseguido el desgraciado, hasta la fecha, curarse del regimiento de callos, uñeras y gavilanes q u e se le criaron en las épocas de su mocedad; p o r q u e ya ha pisado los sesenta; p o r q u e le q u e d a poco j u e go en las coyunturas y p o r q u e , a pesar de todo, la tira aún de h o m b r e capaz de hacer u n a avería y procura, como es n a t u r a l , echar u n remiendo a los d e r r u m b e s de la vejez que lo invade a paso de trote. Y a ve usted q u é sencilla es la explicación del por qué fulano c a m i n a como camina. — E s usted un libro abierto —dije a mi amiga: — u n bijou de mujercita. 128 Eugenio Cambaceres Todos en este mundo tenemos nuestro lado flaco; el lado flaco de mi hombre estriba, modestamente, en conceptuarse el ideal de los presidentes del Club, habidos y por haber. Dirigir una asamblea; echar, de pie, su bravo discursete dando cuenta del estado de la asociación, anunciar que se va a proceder a la elección de los miembros que han de integrar la Comisión Directiva, fallando como juez inapelable en caso de empate; instalarse en una de las mesas del comedor a saborear una sopa de ostras en conserva, última palabra de la ciencia, chic supremo, según él, de la química culinaria, por más que al bestia de Savarin no se le ocurra nombrarla, ni en broma; hacer su solemne aparición en una noche de baile, vestido de punta en blanco, con toda paquetería y dispensando, a diestra y siniestra, miradas de soberana protección como un monarca en su corte; acercarse a una dama de campanillas y dar con ella una vuelta por los salones para que todo el mundo lo sepa, mire y admire; hacer alarde de su buen gusto, del que desde luego puedo ofrecer a ustedes un specimen en los dichosos faroles del balcón, etc., etc.; brillar, en una palabra, lucirse, descollar como hombre de mundo y caballero de gran tono, ahí le duele, ése es su débil. Apuesto y no pierdo a que si le dan a elegir entre la presidencia de la República y la del Club, opta sin titubear por la segunda. Cada loco con su tema y meno male, como dicen los italianos, que al fin y al postre, éste no perjudica a nadie con el suyo. Bueno, por otra parte, digno, honrado, caballero, aunque no muy mano abierta, que se diga, es uno de esos seres perfectamente inofensivos, que uno no puede conocer sin querer y sin estimar. Cruza los salones y los vuelve a cruzar, va y viene en continuo movimiento como la ardilla, con dos máscaras col- Pot-pourri 129 gadas de los brazos y acaso otras dos de los faldones, el artista más popular del Teatro Nacional. Es lo que llamaré, si ustedes rae lo permiten, un antiguo joven. Antiguo porque pasan de 65 los mil ochocientos y tantos que han recorrido el calendario, desde que vio la luz hasta la fecha. Joven, porque, a pesar de su edad, nada en él ha envejecido, ni su carácter, ni sus ideas, ni sus costumbres, ni su corazón sensible siempre a los hechizos femeninos, ni aun su cutis que conserva fresco y terso como el de una doncella de quince primaveras. ¿Pero y las barbas? Poco a poco; había previsto la objeción y la refuto victoriosamente. Eso es un genre de hombre blasé, una coquetería. Lo de las mujeres coloradas y rollizas que beben vinagre para ponerse pálidas y hacerse las lánguidas y las interesantes. Y si no, ¿qué le costaría pasarse la navaja? Sin ser un buen mozo, muy lejos de eso, ha sido un hombre de buenas fortunas, lo que se explica: vivo, audaz, generoso y discreto, reunía muchas de las condiciones exigidas para hacer carrera con las hijas de Eva. He dicho discreto y me aferró en lo dicho, por más que esto semeja a paradoja. Si ustedes tienen relación con él, aunque sea simple relación de callo o de club, más de una vez les ha de haber tocado formar parte del corrillo donde mi hombre toma la palabra y lleva la batuta para contar sus campañas amorosas, para hacer la crónica de sus aventuras galantes. Buenos Aires en la época de Rosas, Montevideo y el Buceo en los tiempos de Oribe, ése ha sido, según él, el más vasto teatro de sus hazañas. 130 Eugenio Cambaceres Es allí d o n d e farfallone amorosso, a n d u v o notte e giorno d'intorno ai giardini) delle belle turbando il riposo, etc. Es allí d o n d e todas sin excepción, lindas y feas, casadas y solteras, cayeron a millones bajo el filo de su formidable tizona. Es allí, en u n a p a l a b r a , d o n d e tembló el misterio del amor. T o d o esto él lo dice y lo repite al q u e se lo quiere oir, lo cuenta y lo recuenta s a b o r e a n d o con inefable delicia los dulces recuerdos de la edad de oro de su vida. Pero, ¿a que n u n c a lo h a n pillado ustedes sin perros? ¿A que no lo h a n visto, ni a u n a r r a s t r a d o por el fuego de la improvisación, cometer u n a imprudencia, hacer u n a alusión, d a r un indicio que p u e d a haberles hecho suponer que se t r a t a b a de ésta, de aquélla o de la de m á s allá? C u e n t a el milagro sin j a m á s n o m b r a r al santo, y es esto c a b a l m e n t e lo que se llama discreción, o la lengua de Cervantes no sabe lo que dice. N o obstante, oigo exclamar a ustedes, si es su amigo, aconséjele que no se gaste ni se prodigue así; que antes de h a b l a r eche de ver con quien habla y, sobre todo, que es más cuerdo y m á s sesudo reservar ciertas cosas p a r a el seno de la intimidad, que a n d a r l a s publicando a cuatro vientos en son de t r o m p a s , pitos y tambores, bajo pena de que la chuza del ridículo llegue a hincarle a uno las carnes. D'accord, mais que voulez-vous? N o todos son como el que aprendió griego a sesenta años. C u a n d o , de viejo, cojea uno de u n pie, se m u e r e con la cojera y no h a y remedio. C o n v e n g a n conmigo, sin e m b a r g o , en q u e la cosa por sí m i s m a no vale un pito y que bien se puede p e r d o n a r ciertos ligeros defectillos de vanidad, en presencia de todas las dotes que constituyen la forma y el fondo de un completo caballero. Pot-pourri 181 Después de h a b e r a n d a d o como bola sin manija, comiendo el p a n a m a r g o , o, como decía el Sr. Frías, el desabrido asado sin sal del destierro, transportó sus penates a Buenos Aires un tipo notable por la nobleza de sus sentimientos, por la firmeza e integridad de su carácter, por su extraordinario talento y por su fealdad m á s extraordinaria aún. D u r a n t e los años de feliz m e m o r i a en que las vistas cortas y estrechas de un patriotismo miope nos m a n t u v o acorralados entre el Arroyo del M e d i o y el Salado, desempeñó su bravo papelón de Bagattelliere di cartello, contribuyendo eficazmente a la exhibición de la indecente farsa que hubo de d a r el traste con la trasijada individualidad política que se llama República Argentina. Pluma filosa y acerada, diarista camorrero y busca pleitos, supo m a n t e n e r s e firme en la brecha de la vida pública, asestando, a diestra y siniestra, cada m a n d o b l e que cantaba el credo. Prosista y versificador mediocre de la escuela romántica, solía depositar en las gradas del Parnaso sus ofrendas literarias perfumadas a la violeta como los j a b o n e s de Pinaud, todo lo cual no le impedía dedicar sus ratos de ocio a los deleites vedados y pedir, de vez en cuando, sus baratos a C u p i d o , especialidad en la que llegó a adquirir una reputación colosal. ¿La merecía, era efectivamente h o m b r e de buenas boladas, como quien dice, capaz de un doblete a tiempo? Por mi p a r t e , declaro que no me consta la pujanza de su taco, no habiéndole visto hacer en su vida sino un solo zopetón, zopetón que, ¡Dios me perdone! m u c h o me huele a zapallada. M a s tengo p a r a mí que al público le acontecía otro tanto y .que las mentadas proezas del nuevo Lovelace eran ni más ni menos como esos canards que inventa un pillo, repite un necio, corren después de boca en boca y, sin que nadie se 132 Eugenio Cambaceres tome el trabajo de averiguar su procedencia, pasan al fin p o r las t r a g a d e r a s públicas como u n a carta por el buzón. Sea de ello lo que fuere, el caso es que llegó a infundir un miedo tan cerval, que mujer en quien clavaba los anteojos era mujer al a g u a y que al menos arisco de los maridos le t e m b l a b a n las carnes y se le atajaba el resuello, c u a n d o la suya llegaba a cometer el desacato de c a m b i a r los buenos días con tan peligroso personaje. Astro brillante y luminoso, apareció en el horizonte con la caída de la tiranía, describió su eclipse por el firmamento d u r a n t e la segregación de Buenos Aires y se eclipsó con la j o r n a d a de Pavón. H o y reposa t r a n q u i l a m e n t e bajo la sombra de sus laureles, vegeta encerrado en la crisálida de la vida privada y hace bien: vivimos en u n a época en que las luces malas, las a l m a s en p e n a y las viudas, a u n q u e gasten zancos, son cucos que no a s u s t a n sino a los zonzos. Conténtese con ser un sujeto digno de todo aprecio, abog a d o q u e sabe poco derecho y defiende muchos pleitos, suscritor a c u a n t o diario se imprime en Buenos Aires, por la sencilla razón de que la cabra tira al monte, y p a r r o q u i a n o infaltable del C l u b del Progreso, donde llueva o truene, cae a eso de las once de la noche, p a r a echar, con algún otro de los pocos q u e van q u e d a n d o , su infalible partida de bésige p o r la cena, es decir, por el beefsteak con p a p a s fritas, que noche a noche, se sirve entre la u n a y las dos de la m a ñ a n a . L a rígida uniformidad de este sistema de vida no se alter a sino tres veces por año: en mayo, en julio y en carnaval. Et pour preuve: Ahí lo tienen ustedes q u e m a n d o sus últimos cartuchos sobre un sofá del salón de los retratos. Acerqúense si quieren y oirán un mortífero tiroteo, u n espantoso fuego g r a n e a d o de ampullae et sesquipedaila verba, con q u e brega por herir a boca de j a r r o las fibras sensibles de la m á s c a r a q u e lo escucha. Pot-pourri 133 ¡Pregunten ustedes para qué, si es pura boca, según dicen las malas lenguas! Es nacido en tierra extraña, pero hijo de padres nacionales. Habiendo revelado desde chiquito las más brillantes disposiciones y un hermoso desarrollo de... su musculatura, sus maestros aconsejaron a su tata que lo consagrara a las armas. Lio e: No a esos aparatos bárbaros y peligrosos que pinchan, cortan y agujerean, sino a esas fecundas herramientas de progreso cuyas bocas vomitan tan sólo chorros de agua fría: hicieron de él un sapeur pompier, al brillo de cuya noble y azarosa profesión, contribuyó desde luego con todo el de su bronceado casco. Mientras sus compañeros denodados luchaban, palmo a palmo, con el luctuoso elemento, expuesto a espichar de humazo como los ratones, asados como un churrasco o cuando menos a que un lienzo de pared se les cayera encima del alma, él, impertérrito a su vez, se aguantaba inconmovible en su puesto de honor y de peligro: montaba las guardias en el cuartel. Arrojado por su estrella a las playas argentinas, en este eterno vaivén de la existencia, como el hado adverso arroja al peregrino o el jardinero trasplanta el alcornoque, quedó esterilizado para siempre el noble esfuerzo de su vida, hecha añicos su carrera, tronchado su grandioso porvenir. Embolsó la manga de cuero por inútil, empuñando en su lugar el martillo y la aljaba; aquí la tierra no tiembla, las casas no son de palo, no había a la sazón aguas corrientes y la gente no se ocupaba de otras bombas que las que sirven para tirar agua del pozo y dar de beber a las ovejas. Es decir, se hizo rematador de las diez de la mañana a las 134- Eugenio Cambaceres cuatro de la tarde y reo de estupros y vioiaciones a todas horas del día y de la noche. Por si ustedes no lo conocen, éstas son sus señas: Alto, pie m u y chico y muy bonito, piernas un poco bast a n t e c o m b a d a s , cuerpo correcto, su cutis tiene toda la suavidad y el color de la crema a la vainilla, su rostro es anguloso, su (?) cabello castaño-claro, sus ojos pequeños, su mir a d a entre cretina y picaresca, la nariz considerable y, por fin, d e la boca n a d a puedo informar a ustedes, por encontrarse herméticamente t a p a d a con u n p a r de monumentales bigotazos que q u e d a b a n muy bien en un bombero, pegan muy m a l en un dandy y estarían perfectamente en la cara de un francés fanfarrón, maestro de florete. El francés les acomod a b a sobre tablas u n a m a n o de pegote en las puntas y... ¡ya está! Según se ve, no es un h o m b r e lindo, ni m u c h o menos, pero cierto colorido en sus corbatas y cierta c u a d r a t u r a musical de z a m a c u e c a en todos sus movimientos, hacen de él, a no d u d a r l o , el doncel m á s garboso de nuestro proscenio social. C o m o martiliero, mediocre: u n o q u e otro picholeo judicial. C o m o c a m p e ó n de eróticas proezas, ¡oh... eso es de no te muevas! ¡Quién ni q u é , c u a n d o la llama del sensualismo le chisporrotea en las carnes, enfrena el volcán incandescente de sus apetitos venéreos! El ha forzado doncellas y cerraduras, ha escalado balcones, ha derribado ventanas, h a saltado por los tejados, se ha descolgado de las cornisas, se ha metido por las chimeneas, hasta las piedras s u b y u g a d a s , como en la mente del poeta, se h a n abierto complacientes a su paso y es hora de quedarse uno e n c a n t a d o y de comérselo a besos, c u a n d o le oye referir sus aventuras con esa sal a n d a l u z a que Dios le dio: como, i n t e r r u m p i d o verbi gracia en lo mejor por la presencia 135 Pot-pourri de algún marido importuno, agazapado entre las cortinas de la cama, ha sabido pasarse en acecho largas horas, espiando un ronquido propicio y otro y otros después, que le permitieron batirse en retirada, amortiguando el ruido de sus pasos para no perder a su bella... ¡Ah, si las paredes tuvieran oídos o mejor si fueran fonógrafos, Dios nos asista! ¡Pobres de ustedes, de mí, de éste, del otro y de medio mundo! ¡Ay de nuestra reputación, de nuestro nombre! ¡Qué Buckingham ni qué D . J u a n , ni qué Faublas, ni qué Richelieu! Es un succés loco. ¡Pero, cómo no! ¡Si los maridos de miedo lo hacen compadre! Continuez si cela vous fait plaisir. En cuanto a mí, tengo el sentimiento de dejarlos. Observo que aquel dominó negro me hace señas, es mujer y noblesse oblige. —¿A mí me llamas? —Sí. —¿Qué quieres? — Q u e me digas donde está tu amigo J u a n . —-En el baile. —Sí, ¿pero dónde, en el baile? —Aquí; mete la mano y verás —exclamé como el negro de los pasteles, abriendo un bolsillo de mi chaleco. —¡Grosero! —murmuró entre dientes mi interlocutora.— Te prevengo, dijo en seguida con vehemencia, que no estoy dispuesta a dar ni a recibir bromas. Tengo necesidad de hablar con tu amigo y quiero que me ayudes a buscarlo. — V'appoggiate al braccio mió. Anduvimos de la Ceca a la Meca; los tres salones de bai- 136 Eugenio Cambaceres le, las galerías y hasta el toilette de los hombres y el departamento del segundo piso, que mi máscara recorrió de mi brazo sin vacilación y sin escrúpulos, no obstante hallarse desierto en aquellos momentos. — U n a de dos: o eres mujer de armas llevar, o tienes un interés mayúsculo en dar con Juan, dije en mis adentros sintiendo que me picaba el aguijón de la curiosidad. Después de haber perdido tres cuartos de hora en inútiles andanzas, distinguí, por fin, al objeto de nuestras pesquisas platicando alegremente en un grupo de mosqueteros, con el rostro encendido, los ojos brillantes, las facciones sobreexcitadas, con todo el aspecto, en fin, de quien no se encuentra precisamente en caja, de un hombre a quien le pasa algo anormal. —Ecce homo, —dije a mi compañera, señalando hacia el grupo. —¡Ah, que me he roto el vestido! —exclamó casi simultáneamente, agachándose con el movimiento propio de la mujer que se pisa la cola. Llévame pronto al toilette. —¿Y Juan? —Sí, sí le hablaré después... Pasaron diez minutos, luego veinte, luego media hora y mi máscara no salía. ¿Si se figurará esta tipa que soy su juguete?, me decía y, bastante cargado ya con el plantón, hallábame en un tris de buscar la revancha, plantádola a mi vez, cuando en una -de mis idas y venidas la vi entrar precipitadamente al referido toilette por la puerta que comunica con la galería exterior. Para mí que la creía dentro, tan imprevisto truc no podía dejar de ser un justo motivo de sorpresa y de sospecha. ¿Qué significan estos cubiletes?, pensé. ¿Entra, me dice que la aguarde y ahora resulta que se cuela de nuevo por la puerta traviesa en lugar de salir? Pot-pourri 137 ¿Si estaré haciendo el papel de pavo, sirviendo inconscientemente de comodín en alguna trapizonda? ¿Si habrá gato encerrado? Y J u a n , ¿qué pitos toca en todo esto? Pocos momentos después salió, por fin. —¿Te he hecho esperar mucho? —-dijo. —Ya ío ves, alrededor de tres cuartos de hora. —¡Pobrecito! -—exclamó; —te pido un millón de excusas y ya que has sido tan bueno, sacrifícate por completo llevándome donde está tu amigo. —¡Todo sea por ia gracia de Dios! Consiento, ya que ruegas y no ordenas, que te muestras más tratable y, a juzgar por el cambio que se observa en tu tono y en tu acento, ha desaparecido la causa del mal humor que te aquejaba. Efectivamente, un cambio notable acababa de producirse en su modo, en su aire, en sus palabras y hasta en el metal de su falsete que me pareció menos chillón. Cuando acercándome por detrás y tocando el hombro de mi amigo que continuaba con la palabra en el referido grupo de mosqueteros, le dije: —Esta máscara anda a la pesca de un J u a n hace ya más de dos horas. Mi amigo se dio vuelta, la miró, interrumpió de pronto su discurso y, con el aire gauche de un hombre completamente boleado, se apresuró a ofrecerle el brazo, balbuceando: —Estoy a sus órdenes, mascarita. ¿Por qué la presencia de mi compañera producía en mi amigo el efecto de la policía cayendo sobre un garito? Consignado el bulto negro a su dirección, no tenía ya más que hacer, mi papel había concluido; me metí, pues, entre telones, es decir, salí a fumar un cigarrillo y, maldito si me acordaba ya de la cosa, cuando a eso de las cinco de la mañana, se me paró J u a n por delante con dos máscaras del brazo: un dominó negro y otro blanco. 138 Eugenio Gambaceres La m á s plácida de las sonrisas j u g u e t e a b a en sus labios; h a b í a , evidentemente, recobrado toda su sangre fría. — E s t a m o s r u m i a n d o u n a calaverada — m e dijo— y queremos q u e tú t a m b i é n eches u n a c a n a al viento. V a m o s a cenar los cuatro al Café de París. —¿Al Café de París? ¿Y por qué no al comedor que está m á s cerca? Por la sencilla razón de que en el comedor no hay gabinetes particulares. — ¿ Q u i e r e decir, entonces, q u e lo que me proponen es u n a partie carree, ni más ni menos? — C o n todo el cachet de la chose, siendo de advertirte que estas m á s c a r a s aceptan con la expresa condición de q u e h a n de g u a r d a r el m á s absoluto incógnito. — ¡ B a h , déjame de historias! Prefiero irme a dormir tranq u i l a m e n t e a mi casa; ya no estoy yo p a r a danzas. — ¡ Q u é fino y qué amable! ¡Si este tu amigo es un dechado de galantería! —dijo con sorna el dominó blanco dirigiéndose a J u a n . O soy u n a bestia, pensé, o no es la primera vez que oigo esta voz y, si la he oído, ha sido esta noche sin ir m á s lejos. Algo como la vislumbre de una b a r b a r i d a d mayúscula cruzó entonces por mis regiones cerebrales. Resuelto a salir de d u d a s , con mi más y con mi menos, cambié b r u s c a m e n t e de resolución a p r e s u r á n d o m e a exclamar: — ¡ M e gustan las tiranas q u e no tiene pelos en la lengua! T u franqueza m e seduce, m á s c a r a . ¿Del Café de París se trata? ¡Vamos al Café de París! Y le ofrecí graciosamente mi brazo. Pot-pourri 139 XV Si dijera que el p r o g r a m a se llenó en todas sus partes, de acuerdo con lo prometido por la empresa, mentiría descaradamente. A ustedes los n o m b r o jueces. U n a vez en el terreno: veamos de que se trata aquí y que gente es ésta, me dije, y por vía de explorar el campo, míentras J u a n , de pie al lado de la mesa, m i r a b a la lista de los plats dujour, me instalé sobre el sofá, agarré de la cintura a mi mujer, la senté sobre mis faldas, le eché los brazos al cuello y sin decirle ni agua va, hice por imprimirle un oscuro amoroso debajo de la oreja. —-¡Safado, sinvergüenza! ¿Qué te figuras, que estás entre francesas? —vociferó mi incógnita, d a n d o u n salto furiosa y apostrofándome a tres varas de distancia. — C h e , che, m á s despacio —exclamó J u a n interviniendo a su turno. ¡No tan calvo que se le vean los sesos! T r á t a l a s con m á s consideración, no sea cosa que las vayas a ahuyentar. ¿ Q u é h a b í a hecho de malo p a r a que me ofendieran así? La cosa m á s n a t u r a l del m u n d o . N a d a que no fuera perfectamente correcto: cumplir, com o h o m b r e e d u c a d o , las reglas de u n a rigurosa etiqueta. Basta; ya sabemos a q u e atenernos y esto es lo que me interesa por lo pronto, pensé. C u a n d o se a p o t r a n por tan poco, deben ser muy enteramente chambonas. P a r a un ojo medio experimentado, en efecto, aquello est a b a diciendo a gritos que era la p r i m e r a vez que, a la luz Eugenio Cambaceres 140 de un candelabro, se e n c o n t r a b a n en presencia de perdices trufadas y de fresas con c h a m p a g n e . Se t r a t a b a , i n d u d a b l e m e n t e , de dos hijas del país pulcras y remilgadas, esto es, decentes, lo que no quiere decir que con pulcritud, remilgues, decencia y todo, no fueran muy capaces, d a d o el caso, de tener los escrúpulos del padre Gargajo y m u c h o m á s . De todos modos, con el fiasco del preludio y dos cagne por intérprete, la música tenía que a n d a r como el demonio. Así no m á s sucedió: fue un Jbur. Las mujeres comieron poco, bebieron menos y hablaron u n a tropa de cosas insustanciales sin sacarse la careta, mientras el pobre J u a n s u d a b a p o r hacerse el intrigado y p o r d a r m e música a mí que me estaba haciendo el zonzo y q u e maldito lo que m e divertía la fiesta aquella. Voilá tout. XVI U n a m a l a noche m e hace en la cara el efecto de un bollaz.o en u n sombrero p l a n c h a d o ; las arrugas y grietas viejas vuelven a aparecer patentes y se a c e n t ú a n en profundos y sinuosos surcos q u e corren caprichosamente de sien a sien, chacotean en alegres volteretas o converjen juguetones hacia los ojos, en forma de patas de ganzos. ¡Abominable carcoma de los años! El único refugio que, en tal caso, nos q u e d a a nosotros los cuarentones, es el r e p a r a d o r coup de fer y, p a r a plancharse u n o el pellejo, no hay h e r r a m i e n t a como el sueño. T r a t a b a , pues, de p o n e r m e como nuevo, es decir, estaba d u r m i e n d o , c u a n d o sentí ios pasos y la voz de J u a n q u e . Pot-pourri 141 entraba como a su casa, abría los postigos de mi ventana y me interpelaba exclamando: —¡Sinvergüenza! ¡Son las tres de la tarde y aún estás en la cama! —¡Si no se te ha ocurrido nada más gracioso —le contesté refunfuñando—, que venir a molerme la paciencia después de una noche en blanco, te puedes ir a los infiernos! Que te dejes de embromar y que me dejes dormir... Estás en tu casa, por otra parte; esto no quiere decir que te eche los perros y, mientras saldo mis cuentas con la almohada, ahí tienes, si quieres, una cosa divertida en que entretenerte y edificarte a la vez, agregué señalándole un libro abierto sobre mi mesa de luz. —¿Paul de Kock, El cornudo? ¡Bah, no tenía el diablo más que hacer! Sepa, señor marmota, que cuando me tomo la molestia de abrir un libro, es para aprender algo útil y no para perder miserablemente mi tiempo leyendo simplezas e indecencias. —No digas barbaridades, mi querido Juan; Paul de JCock es un grande hombre, un ingenio sutilísimo, un viejo conocedor del corazón humano. Bajo la capa de la frivolidad, tras el hilván ligero, la narración trivial, el diálogo vulgar, se encuentra en todas sus producciones un sello de verdad que revela al pensador profundo. Sus obras superficiales y a veces hasta indecentes, como dices, en la forma, son siempre perfectamente serias y morales en el fondo. No lo calumnies, pues, y ten la amabilidad de hablar con más respeto de un espíritu d'élite, de uno de los primeros pintores de costumbres de nuestra época. — Q u e , con espíritu y todo, no pasa de ser un abominable fabricante de cuadros de pacotilla. 142 Eugenio Cambaceres Pero dejemos en paz a Paul de Kock, a su Cornudo y a todos los cornudos habidos y por haber. No he venido aquí a agarrarme contigo a brazo partido en pugilatos literarios, sino a tener el placer de decirte, sencillamente, que anoche te has portado como el último de los cretinos, que nuestras máscaras te han gozado de la manera más deplorable 1 y que, con otro golpe como éste, tu reputación de hombre que tiene olfato se viene al suelo. —¿Por qué? —¡Por qué ha de ser! Porque no las has conocido, porque has andado muy lerdo. —Poco a poco, la negra 2 es tu mujer. —¡Vaya, hombre, no está tan malo! Voy devolviéndote el crédito. ¿Y la otra? —No sé quien es. —Busca y encontrarás. —Busco y no encuentro; te repito que no sé quien es. —¿Das tu lengua a los gatos? —Y a las gatas también, si se te antoja. —Quien ha de ser, infeliz, sino su íntima, su inseparable, la única amiga que tiene. —¿Esa niña de cuarenta años con quien suelo encontrarla en la calle? —La misma que viste y calza. —¿Y cómo quieres que la conozca, si nunca he cambiado una palabra con ella? —¡Qué! ¿Nunca la has visto en casa? —Jamás. Empieza por no echar en saco roto que aborrezco a la gente extraña y que antes de entrar a verte, según muchas Yo, cantando bajito: ¿A cuál de las dos? Una de ellas. Pot-pourri 143 veces te lo he declarado, a c o s t u m b r o p r e g u n t a r a tu portero quien está y quien no está con ustedes. Or, tengo horror p o r las viejas solteronas, raza de arpías con faldas y no te ocultaré que la íntima, la inseparable de tu mujer, como dices tú, me es instintivamente antipática y enojosa, me hace el efecto de u n a p a t a d a en la boca del estómago. N o extrañes, pues, que h a y a seguido de largo toda vez que la he sabido metida en tu casa. —¡Siempre el mismo! Antipática y enojosa sin saber cómo ni por q u é . U n a criatura excelente, u n a pasta de mujer y, sobre todo, un mueble comodísimo p a r a mí; nú factótum, mi segundo yo. ¿Llega a enfermarse el chiquilín? N o se a p a r t a de la cabecera de su cama; sobre ella las m a l a s noches, las b r o m a s y molestias de todo género 3 . ¿Salgo de día por mis negocios y de noche por... q u e sí? Ahí q u e d a constituida, de patriota, en d a m a de compañía, algo peor, en u n a especie de pichicho de mi mujer a quien h a visto nacer, por quien nutre un cariño que tiene tanto del afecto m a t e r n o como de la adhesión canina y a la que, estoy cierto, no permitiría que llegaran a tocar, ni con g u a n t e s 4. T e aseguro que, en pago de sus eminentes servicios, adem á s de declararla benemérita en grado heroico, más de u n a vez he tenido tentación de regalarle un collar con la inscrición siguiente: cave canem! Es eso, ni m á s ni menos, la mujer, la santa, el ángel que te hace efecto de u n a p a t a d a en la boca del estómago. Y a ves si eres injusto y malo y... 3 4 Y tu mujer, ¿qué pitos toca mientras tanto? Quién sabe... Eugenio Cambaceres 144 — ¡ C á l l a t e , h o m b r e , cállate por Dios, no prosigas, que vas a h a c e r m e d e r r a m a r un charco de lágrimas de arrepentimiento!... — J u é g a l e risa no más, lo que es yo tengo por la señorita C o n c e p c i ó n el a p r e c i o m á s vivo y el m á s p r o f u n d o agradecimiento 3 . — ¿ P o r q u e te cuida a m a d a m a y al bebe, o p o r q u e m o n t a la g u a r d i a mientras tú haces Pecóle buissonniére? — P o r u n a y otra cosa. — M e gusta el desparpajo. T i e n e s p o r lo menos el mérito de la franqueza. ¿Con que a esas alturas hemos llegado después de a ñ o y medio de matrimonio? ¿Su excelencia se permite a n d a r en malos pasos, pero se d i g n a salvar las apariencias como los dioses de opereta? ¿Funcionas de noche y te preocupas de que tu mujer no se q u e d e sola en tu ausencia?... Pues, señor, no está tan malo; otros suelen hacerlo peor; a g a r r a n la calle del medio y el que venga atrás, que arree... ]Ah! mi querido J u a n , qué salto mortal hemos pegado, q u é distancia i n m e n s a nos separa del tiempo aquel en q u e tu vida entera se cifraba en tu mujer y en que todo tu anhelo era vivir con ella de enero a enero en los Tres Médanos. ¡Bah! ¿Pero de qué diablos me hago cruces? C l a r o está, la cosa tenía q u e suceder; no haces sino cumplir u n a ley fatal de la naturaleza h u m a n a . ¿Sabes lo q u e contestó m a d a m e de la Sabliére a uno de sus parientes que le echaba en cara su inconstancia diciéndole que las bestias, por lo menos, quieren sólo u n a vez al año? «Precisamente, exclamó la b u e n a señora, porque son bestias» . 5 ¡Así se escribe la historia! Pot-pourri 145 Y madame de la Sabliére era una mujer muy práctica. Tout passe, tout lasse, tout cas se. Tu amor por tu mujer, ese fuego que creías inextinguible, va pasando o ha pasado ya. Empalagado con los goces puros del hogar, buscas las impurezas de la vida aventurera; lo dicho, te has cansado de perdiz y gastas pólvora en chimango. ¡Ten cuidado, mi pobre J u a n , ten cuidado, no se cumpla la tercera parte del programa, no vayas a romper tú mismo con mano zurda, la copa quebradiza de tu felicidad! -—¡Ya pareció aquello; sonó el momento crítico, surgió la gran cuestión! Lo de todos los sistemáticos que se andan siempre por las gavias, rebotando de pared a pared como pelota de vasco. Utopistas que, a fuerza de querer ver blanco o negro, de mirar al sol o de cerrar los ojos, concluyen por quedarse ciegos y no ven que el mundo es color plomo. El hombre se casa o no, perfectamente; pero si lo hace, exclaman, el matrimonio, téngalo entendido, ha de ser para él como quien dice un grillete, o mejor, una collera de cuero crudo, de esas que no se revientan ni a la cincha, jConsecuencias extremas, exageraciones mayúsculas, absurdos, barbaridades! Bueno está que uno se case y junto con su mujer tire el carro de la vida, pero, ¡Señor! a sus horas. El hombre es como el caballo: necesita, de vez en cuando, agarrar el campo por suyo, alzar la cola, retozar y revolcarse aunque sea en el barro, si no tiene arena a mano. Si el hombre es como el caballo, naturalmente la mujer tendría que ser como la yegua. ¿Qué dirías si tu mujer razonara como tú? —¡Alto ahí! El hombre es hombre y la mujer es mujer; ésta lleva polleras y aquél gasta pantalones. -—¡De cómo nosotros los varones, hechos a imagen y se- Eugenio Cambaceres 146 mejanza de Dios, practicamos la justicia distributiva en este valle de lágrimas! —¡Sí, señor, vaya! A ú n del p u n t o de vista de la justicia, de las atenciones, del respeto, de las deferencias, de todo c u a n t o se te ponga q u e u n a mujer merece, ¡qué diablos! no p u e d e u n o estar e t e r n a m e n t e prendido de su pretina como m o n o sobre el perro. Eso sería ofender la dignidad h u m a n a . El h o m b r e educado se conduce de otra m a n e r a , procede con cierto tacto, con cierta delicadeza, sabe respetar ciertas cosas, imponerse ciertas privaciones, o deja de ser un caballero p a r a convertirse en changador. E n resumen, mi querido amigo, el que quiere bien a su mujer debe tener m u c h a s o p o r lo menos dos, cuidando, por supuesto, de las formas, que es lo que la sociedad exige y lo que hago yo, a no ser que algún i m p o r t u n o me sorprenda infraganti y, golpeándome el h o m b r o por detrás, me coloque ex-abrupto cara a cara con mi legítima. ¿Entiendes, Fabio? — M a l podía imaginarse ese i m p o r t u n o que un hombre casado, un mozo serio y discreto, como pretendes serlo tú, t r a t a r a de asuntos que no se t r a t a n en u n a sala de baile. —¿Y eso qué tiene de particular? E s t a b a entre los míos y no siempre es u n o dueño de las expansiones que a r r a n c a el a m o r propio satisfecho, máxime, con u n a docena de copas de c h a m p a g n e entre pecho y espalda. Figúrate que mientras tú y M a r í a 6 me b u s c a b a n en el C l u b , yo m e h a b í a hecho perdiz 7 con una mujercita riquísim a q u e tengo clavada entre ceja y ceja hace ya m á s de dos meses. 6 María, ¿eh? Y ella humo. Pot-pourri 147 Es toda una historia, una aventura llena de sal y pimienta, de sabrosas peripecias que no pude resistir al placer de desembuchar. Hallábame, pues, en lo mejor de mi cuento, cuando cayeron Vds. como una bomba y me partieron de medio a medio. Ya ves que la cosa no era para menos. —Lo que veo, mi querido J u a n , es que le has echado la capa al toro, que no te conduces bien, que descuidas los deberes que tú mismo te has impuesto, que puede costarte caro y que en ese camino vas mal. —¡Qué deberes ni qué niño muerto! ¿Por qué? ¿Porque me divierto? ¿No soy joven, no soy rico? ¿Dónde está el mal, entonces? — E n tu hijo, en tu mujer. —¿Qué tienen que hacer en esto, ni mi mujer, ni mi hijo? Mi mujer, pobrecita, es muy buena y yo la quiero mucho; déjala en paz. Del muchachito no hay que hablar; lo adoro, siento por él un cariño loco; nada le falta ni le faltará mientras yo viva. Me parece, pues, que cumplo honradamente mis deberes de padre de familia y que el más exigente nada tendría que decir. —Claro; con ropa, casa y comida estamos del otro lado. ¡Quantum mutatus ab illo! —Decididamente, te vas poniendo muy cargante con tus ínfulas de predicador, dijo J u a n levantándose. No aguanto más, me mando mudar, me ahuyentas. —Lo que me has ahuyentado, tú a mí, es el sueño con tus partes y tus historias. Bien podías haber seguido de largo y haber elegido otro confidente de tus bellaquerías, otro público ante el cual exhibirte disfrazado de mozo diablo, otra víctima ilustre del 148 Eugenio Cambaceres formidable solo con que has tenido la galantería de obsequiarme. —A propósito de disfraces: ¿Quieres acompañarme a un baile de máscaras y de sociedad que tiene lugar esta noche, a puerta cerrada, en una casa particular? Alquila la nariz de cierto tocayo mío y andando... —¡Líbreme Dios de tamaño disparate! Lo que quiero es dormir. —¡Y luego, haga Vd. patria con esta gente! ¡Adiós, viejo inútil! —¡Adiós, pillito, tenorio, conquistador! —Juan, agregué un momerrtcudespués, levantando la voz. —¿Qué? —Ven, hombre; escucha, no te vayas. —¿Qué quieres? —¿Y cuándo me casas? ¿Me has encontrado por fin, mujer, as~tu mon qffaire? ¡O ya no te da por ahí y se te ha pasado el entusiasmo! —¡Vete a los infiernos! —me gritó mi amigo desde la escalera. XVII Y después de volverme y revolverme diciendo: o soy un imbécil, o lo que ha pasado es esto: J u a n va al baile y lleva con él a su mujer y a la vieja esa ¡maldita que Dios confunda! J u a n se escabulle a un momento dado, para ir a hacer una picardía, no sin que antes se escabullera su señora con idéntico propósito. La vieja queda de guardia, y asustada de no ver a J u a n 149 Pot-pourri ni pintado, temiendo que se descubra el pastel, se pone en campaña, se topa conmigo, me larga sobre el rastro, me explota como a un novicio y me hace cómplice inconsciente de la inicua trapisonda. La alarma resulta falsa, el doble atentado se consuma en santa paz y sosiego, el marido se vuelve al baile y la esposa inmaculada y casta al brazo de su marido. ¿La prueba? ¡Oh! la prueba es clara; si así no fuera, la vieja no hubiera cambiado su dominó blanco por otro negro igual al de la mujer de J u a n . No me hubiera tenido como a estropajo, buscando a su hombre. Una vez que dimos con él, no habría pretextado haberse descompuesto la figura para meterse en el toilette y, sobre todo, la mujer de J u a n no se hubiera colado a su turno por la puerta que da a la escalera, haciéndose chiquita como minero que gana la cueva, ni habría pretendido representar el papel de la otra, queriendo pasar por gato, ¡la muy liebre! ¿De dónde caía? Consecuencia: mi amigo J u a n es un... Me quedé dormido. XVIII —Taniete. —Mande Vd. —¡Ah! ¡sapristi! Je veux en avoir la coeur net. —Nu entiendu. —¿Deveras? ¡No diga, hombre, qué no ha de entender! Pero si no entiende, no importa; no hablaba con Vd., sino con otro. 150 Eugenio Cambaceres —Mande Vd. (buscando con quien en su alrededor). —Lo que le mando es que se acerque, que me atienda y, sobre todo, que me entienda y no me haga repetir las cosas cien veces, como acostumbra. —Gurriente. —¿Es Vd. un hombre de confianza? —Tenju mis papeles en rejla; sun piezas que me acreditan comu hunradu. Tenju la del cura de mi pueblu a quien he servidu siete añus de criadu y as veces de sacristán, cuando se ufrecía; tenju la del alcalde, lu puedu aprubar cun todu el ahuntamientu... Y luego, mirándome de hito en hito: —Vaya que Vd. bien lu sabe, comu que asín mesmu hei de ter la suya cuandu marche de su ladu, agregó mi ínclito Taniete, con un gesto que significaba lo siguiente: bien se puede ir Vd. a freír buñuelos: —Esa, sobre todo, esa última, me sería de todo punto indispensable como testimonio fehaciente de integridad. —Pero no le pregunto si es hombre de confianza como le preguntaría si no es ladrón. Quiero decir si se siente Vd. capaz de tomar cartas en un asunto delicado, de tener olfato, de seguir una pista, de abrir ios ojos, de ver, de comprender, de dejar de ser Vd., en una palabra, una vez en su vida, y es esto especialmente lo que más me importa, de no hablar del negocio ni con Cristo. ¿Se anima? —Si el nejociu es nejociu de pulítica, de aljuma intrija cun el jubiernu, nu me metu. —¿Por qué? —jAlabadu sea Dios! purque me pueden muler las custillas a palus, comu a un paisanu miu, mesmu de mi pueblu, que se cunchavó de veguilante. Pot-pourri 151 —¡Ah, mire qué gracia! también su paisano se metió a bueno. ¿Quién le mandó lanzarse a los azares de la vida pública argentina, siendo gallego? —Cabalitu; esu mesmu diju yo. —Bien, pero no pierda cuidado, esté tranquilo; no es cuestión de revoluciones, de derrocar al gobierno, ni de atentar contra la paz pública. El negocio, Sr. D . J u a n , es negocio de faldas, de mujeres. ¿Puedo contar con Vd.? —¡Ah! Sí, señor, que puede cuntar —exclamó Taniete, guiñándome el ojo con picaresca sonrisa; para esu me pintu solu; el cura de Lestemoñu me tiene bien amañadu. ¡Váljame Dios, qué cundenadu du cura! Si sije pur más tiempu en el pueblu, se apaña a todas las mozas de la parroquia. —Su cura, por lo visto, era un caimán; pero no se trata de eso. Hoy hay un baile de máscaras en el Club del Progreso. —Habrá, sí señor, nu diju que nu. —Cállese la boca, no me interrumpa y escuche: Vd. va a estar, desde las doce de la noche, en la esquina de las calles de Perú y Victoria, metido en un tilbury que yo voy a alquilar y que Vd. manejará. Allí espera hasta que vaya a hablarle. Probablemente, tendrá que seguir a una mujer vestida de máscara, que irá sola o acompañada, a pie o en coche, no lo sé. De todos modos, Vd. se larga tras ella, a media cuadra de distancia, más o menos, para no despertar sospechas, no la pierda de vista, se ñja bien a donde va y en donde entra, aguarda a que vuelva a salir, la sigue de nuevo y después... después nada más, se manda cambiar a casa y mañana me da cuenta del resultado de su expedición. ¿Me ha comprendido bien todo lo que le he dicho? Eugenio Cambaceres 152 —Sí señor, que c u m p r e n d í . — B u e n o , a b r a el ojo y cuídadito con decir ni tampoco esta boca es mía. — N o hay c u i d a d u ninjunu, ya callaré. XIX A las doce de la noche, a m o y mozo nos hallábamos en nuestros respectivos puestos de combate, yo en el C l u b y T a n i e t e de e m b o s c a d a en su birloche. Poco después entró J u a n seguido de sus dos adláteres que, de negro el uno y blanco el otro, habíanse convertido a m b o s en dóminos p a r d o s . N o me había equivocado; mis cálculos salieron matemáticos. S o n a b a n las dos y m e d í a de la m a ñ a n a , la hora del entrevero, el m o m e n t o propicio a los gatuperios, c u a n d o u n a de las p a r d a s escurriéndose como culebra por entre aquel matorral de masiega h u m a n a , r u m b e a b a a la galería y,.¿protegida por el universal remue-ménage, se deslizaba a la escalera y de la escalera salía a la calle, no sin antes ser vista por mí que no le perdía pisada y que, a renglón seguido, me descolgué tras de ella, escurriéndome contra la pared. Llegó a la esquina, y dobló por la calle del Perú hacia el Sur. Acerquéme entonces a T a n i e t e , lo puse en autos, le expliq u é , le señalé con el d e d o , le repetí lo explicado, como si dijéramos, le hice a g a r r a r la huella y volvíme con m u c h o m o d o al C l u b . ¿Con m u c h o m o d o , he dicho? M i e n t o , no con tanto modo como así: sentía en los últimos recodos de la conciencia un cierto escozor con ribetes de picazón, uno de esos ruiditos 153 Pot-pourri que crispan, que le sacuden a uno el aparato nervioso hasta la excitación que raya en rabia. Receta para un ejemplo: ráspese un vidrio cualquiera con un cortaplumas de filo. La cosa no dejaba de mortificarme sensiblemente. Estaba inquieto, intranquilo, febriciente... Es que no las tenía todas conmigo respecto a la buena ley de mi conducta. No era, es cierto, una curiosidad banal la que me guiaba, no me empujaba un móvil mezquino, un torpe instinto de malevolencia, no. Mi alma bebía en fuente más pura, mi actitud era inspirada en más altos sentimientos. Veía desarrollarse la intriga de una farsa indigna en que se jugaba la paz, el nombre, la honra de un ser querido y sacudirme de hombros y girar sobre mis talones, volviendo impasible las espaldas, hubiera sido como para que se me cayera la cara de vergüenza al encontrarme conmigo, frente a frente en el espejo. ¡Santo y bueno! como decía mi abuelo; pero no soy jesuíta, ni me cuadran sus principios. Se trataba, en suma, de una mujer, de fiscalizar sus actos, de averiguar su vida, de seguir sus pasos en la sombra, de espiarla traidoramente, digámoslo de una vez; y el espía, oficio infecto si los hay, era un hombre que pasa por decente. Ecuación a resolver. XX —Y bien, ¿cómo te ha ido? — M e ha idu prefetamente. 154 Eugenio Cambaceres —¡Ah! jah! veamos; cuéntame tu campaña. ¿Qué hizo la máscara? —La máscara, empezó Taniete con toda la pachorra de un gallego y el aire de un zopenco, caminó hasta la plazuela del mercadu. Allí se metió en un rudadu que ajarró calle del Perú, derechu, hasta la esquina de Cuchabamba; en Cuchabamba dubló hasta Santiaju del Esteru, en Santiaju del Esteru dubló hasta Canjallu, en Canjallu dubló hasta Frulída y por Flulida llejó hasta Rivadavia. —[Qué! ¿no bajó, no entró a ninguna parte? —Sí, señor, que bagó; bagó ahí mesmu y entró de nuevu a la fiesta. —(¡Zángano!) ¿y nada más ha visto Vd.? —Se entiende ¿Qué más había de puder ver, cuandu era de nuche? —¡Pues señor, nos hemos lucido! ¿Quiere decir, entonces, que nos han hecho pitos con los dedos, que nos quedamos con un jeme de nariz, divertidos y tan aviados como antes? Muy en norabuena, señor don Juan; vaya no más; puede Vd. retirarse. —¡Paciencia! —agregué en seguida, echándome para atrás y mirando al techo. De tres, dos: tiene Vd. un chico, señora, pero yo he de buscar el desquite. —¡Ah! que me quedaba alju pur decir! -—exclamó de pronto Taniete, volviendo sobre sus pasos, —¿Qué? — Q u e antes de llejar a Beljranu, el coche paró y subió en él una persona. —¿Hombre o mujer? —Varón. —-¿Eso no más se dejaba en las alforjas? ¡Pues no es nada lo del ojo! Pot-pourri 155 ¿En dónde bajó el individuo? —En la esquina de Canjallu y marchó para el Ritiru. —¿Y Vd. no lo siguió? —Sijí nel coche. —¿Asunto de qué, si el coche se volvía al .Club? — E n cuncencia, no hay duda ninjuna. Perú Vd. me tenía dichu: Taniete, sije a la máscara, y yu me fui tras de ella. —Con lo que hizo, simplemente, la gran embarrada del siglo. Hubiéramos podido saber quien era el hombre, o, cuando menos, donde iba para saberlo después, mientras que ahora, por culpa suya, nos quedamos en tinieblas. —Si nu es más que esu, nu hay cuidadu ninjunu. —¿Por qué? —Purque yu sé quien es. —¿Cómo, que Vd. sabe? —Ya verá Vd. Cuando el coche paró y bagó el señuritu, quedó un momentu de pie, creu que hablandu cun la señora de dentru. Yu nu pude suguetar al demontre de caballu del tibry que curria más que Dios y, pur de cuntadu, me tupé cun el señuritu. —¿Y? —Y el señuritu nu era otru que el señor dun Pepe. —¿El señor don Pepe? ¿Está Vd. seguro de lo que dice? —¡Vaya si lu estoy! comu que él me digu: Buenas noches, Taniete, y que yu le respondí: Así las tenja Vd., señor dun Pepe! —¡Aquí sí que la ganamos! ¡Cuándo no había de hacer una de las suyas! ¡Magnífico, estupendo, bestial! ¿Por qué no le ofreció un asiento a su lado y le contó la cosa de p a pa? Eugenio Cambaceres 156 Hubiera sido más sencillo. ¿Sabe lo que le haría falta a Vd. 5 señor don Juan, para poder andar metido en estas danzas? Casi nada: no haber visto la luz pública en Galicia, es decir, no haber nacido borrico en figura de hombre. Con ésta y otras cosas que omito por inútiles, habría Vd. llegado a ser un digno émulo de M. Lecocq, el pájaro número uno, el francés más peine, el polizonte más lince que haya salido jamás de vientre femenino... Mándese mudar... XXI ¡Ira de Dios! ¡Por qué no con el cocinero, si hemos caído ya en el dependiente, en el empleadillo de tres al cuarto? La sempiterna historia, la frase de marras, siempre el teatro... ¡Ah! ¡mujeres, mujeres! La suerte o la casualidad se comiden, el día menos pensado, a prestarles un servicio, a hacerles un favor que, de cien, no merecen diez. Aburridas de empollar en el país de la inocencia, hartas de su empleo de ingénues> de las privaciones y abstinencias que dicho papel reclama de sus intérpretes con sujeción a las reglas del arte, ¿a qué se les mete entre ceja y ceja debutar como primeras partes y jugar a los casamientos en el tablado social? Ahí anda de vacío por esas calles, como coche que se alquila, un pobre diablo, artista en disponibilitá, que se llama honor, talento, corazón, riqueza, y que vendría de perillas para hacer la contrqfigura. Se le tiende un lazo, se le arma una trampa, se entra con Pot-pourri 157 él en trattative y, u n a vez ajustadas las bases, el contrato q u e d a firmado por arte y con ingerencia de las susodichas divinidades transformadas en corrispondenti teatrali, verdaderos mercanti di carne humana, como los l l a m a b a sior Giacchino. Dos géneros opuestos se presentan, desde luego, al gusto y vocación de la comedianta. El teatro serio, cuya escena se reduce a las cuatro paredes de u n a casa y cuya acción se limita a u n h o m b r e que se llama m a r i d o y a unos m u c h a c h o s que se llaman hijos, y la farsa colosal de puertas afuera, cuyo escenario es el m u n d o y cuya intriga se desarrolla entre mil. E n aquél, la protagonista se llama m a t r o n a ; en éste, mundana. L a aureola q u e rodea a la p r i m e r a es la aureola de las santas, no se conquista sin u n a chispa de fuego sagrado: virtud. L a d i a d e m a que ciñe la frente de la segunda es u n a diad e m a de latón que se compra por cinco pesos en cualquier b a z a r de pacotillas. Pero la música de capilla suele tener seis bemoles y, adem á s , está m a n d a d a g u a r d a r por las épocas que corren. El repertorio canalla, el cqfé-concert, la chasonnette escrita en do n a t u r a l , se ajusta m u c h o mejor al p a l a d a r m o d e r n o . —¡Al diablo, pues, el clasicismo! — e x c l a m a nuestra farsante, ¡vivan la gomme y el Jion! Se declara grandpremier role, grande coquette y gran... pilla, pega d o n d e duele, hace n a t u r a l m e n t e carrera, el público la lleva en a n d a s y, z a h u m a d a con el Agua Florida de la adulación, alcanza su apogeo de gloria artística. D e s g r a c i a d a m e n t e , todo en la vida tiene un fin. El sol m á s brillante en el cénit se enturbia en el ocaso como la b o r r a de u n a botella de J e r e z . N u e s t r a heroína se pone turbia ella también, se dégomme, 158 Eugenio Cambaceres se aja, se envejece, las auras populares se truecan en silbos, el triunfo en fiasco, y concluye por ofrecerse en los teatros de a r r a b a l p a r a representar los papeles bonne a tout faire. A todo esto, ¿quién es la víctima? ¿La empresa? ¡Se le i m p o r t a tanto a la egregia e gentüissima signora combinazione de las cuentas de la t e m p o r a d a , como del G r a n T u r c o ! ¿El público? T a m p o c o ; se le ha servido u n escándalo y es bicho muy aplicado a este pasto. ¿La farsante en cuestión? — ¡ B a h ! menos que menos; ésa ha hecho su gusto en vida. ¿El otro, entonces? Ese sí, ése y nadie más que ése, el infeliz predestinado, el Bagattelliere, el histrión que da todo y no recibe nada, excepción hecha de los laureles y de otras plantas coniferas que brillan sobre su frente al fin de la recita. ¡Ah! ¡mujeres, mujeres! T i e n e n un cielo en su casa y buscan fuera un infierno. H a b i t a n en un palacio y se soplan en el primer conventillo q u e e n c u e n t r a n al volver de u n a esquina. Se e m p a c h a n con ambrosía y se curan del e m p a c h o con carne de chancho. ¡Ah! ¡mujeres, mujeres! ¡Animalitos dañinos! Y lo peor es que la cosa es indudable, clara, evidente, palmaria. ¿ Q u é hacer? ¡Que lo sepa el diablo! A n t e todo, conviene no meneallo; t r a g u é m o n o s la pildora sin chistar y, según el provecho que nos haga, nos metamos en su z a p a t o , o ¡ya verán quién es Calleja! ¡Con tal que la pisada de este bendito T a n i e t e no nos alborote la caza! E n fin, allá veremos. 159 Pot-pourri XXII Doit-on le diré? —pregunto a V d s . con el espiritual autor de la farsa así n o m b r a d a . H e ahí el busilis, el gran p r o b l e m a , la cuestión peluda... S u p r i m o de un revés el estorbo y contesto de u n a m a n e r a resuelta y decidida: sí y no; cela dépend. N a t u r a l m e n t e , el que piense con Aristóteles que la amistad es u n a l m a q u e a n i m a a dos cuerpos, o crea con Voltaire q u e es el m a t r i m o n i o del alma, tiene, por fuerza, que admitir q u e u n a a l m a m a t r i m o n i a d a , no puede permanecer indiferente ante las desdichas que afligen a su consorte. D e ahí que el h o m b r e suela entrometerse en cosas que, a p a r e n t e m e n t e , ni le v a n ni le vienen, pero que, en el fondo, constituyen el m á s imperioso de los deberes p a r a un corazón bien puesto. El quid está en el cómo. E n primer lugar, es cuestión de hacerlo bueno. L l a m a d o u n o a resolver el p u n t o , debe a n d a r con pies de plomo; proceder como jus juris, a r m a r s e de un montón de considerandos fundados en ley, de un arsenal de pruebas, de esas q u e los curiales l l a m a n plenas, yendo, si posible fuera y por las d u d a s , hasta apelar al arbitrio aquel, hoy completamente caído en desuso, pero m u y de moda, que V d s . saben, en tribunales añejos. L a respetable institución del J u r a d o tiene tanto que hacer en estos pleitos como u n perro en u n a iglesia. F o r m e V d . conciencia como j u e z de la m i s m a y eche ma^ no de ella p a r a decir a un m a r i d o : —Vouz savez? V d . lo es, — L a p r u e b a , la p r u e b a , i n m e d i a t a m e n t e , replicará en el 160 Eugenio Cambaceres tono amable y melifluo de quien pide la bolsa o la vida. —¡Tengo la conciencia de ello! Conténtese Vd. con exclamar ab alto toro, aunque sea colocando melodramática y solemnemente una mano sobre el corazón, y estará divertido y saldrá fresco. Ya verá como, con conciencia y todo, lo sacan como de un baile, le aplican en cierta parte la punta de una bota y le llaman canalla, infame y calumniador, por aditamento. Es que, en las quebradas de la vida, no hay repecho más costoso que confesarse uno fumado por una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres no son como los pollos, que uno alcanza para dos amigos. Nosotros los del sexo, no queremos saber de bromas al respecto. Entendemos que el mueble nos pertenece, que es de nuestro uso exclusivo, y no hay más. Fuertes, pues, con el derecho que nos asiste, eficazmente secundados por la conciencia de nuestros atractivos personales, conciencia que nunca marra, todos, hasta los cojos, tuertos y jorobados, nos tiramos a muertos, diciendo: ¡Para los pavos! Lo que es a mí, no ha nacido la mujer sujeta de engañarme; siendo de advertir entre paréntesis que, por poco que el pobre diablo se descuide, ahí no más, bajo sus narices, a sus barbas, la susodicha mujer se la está pegando. Y luego métase a sacar del limbo a un iluso, notifíquele el condominio, el usufructo en común, precipítelo de ochenta codos de altura, claro está, el goipazo que se sacude lo hace levantarse muerto de rabia y llorando a gritos, como muchacho a quien han hecho hocicar de un empujón, jugando al rescate. Nada, para evitarse uno un mal trago, la cuestión es no meterse en honduras sin vejigas, tener papeles, poder pro- Pot-pourri 161 b a r q u e h a h a b i d o truc y que, si el h o m b r e se vino al suelo, la culpa no es de uno sino de la báscula que dio u n a vuelta en falso y lo largó b a m b a l i n a s abajo. Y la prole, ¿dónde me la dejan Vds.? H e ahí otro de los términos esencialísimos. Si el m a r i d o es incapaz, o la mujer, o los dos, lo que p a r a el caso es lo mismo, si ha habido solución de continuidad, si el árbol m a t r i m o n i a l no h a d a d o fruta, la cuestión se simplifica e n o r m e m e n t e . N o se estropean, entonces, intereses ajenos, no se roba la p l a t a de menores, ni entra e n j u e g o otra entidad que la persona paciente del marido, el que, como sentido y agraviado, es perfectamente dueño de hacer de su capa un sayo, de echar la casa por la ventana, si se le antoja, y j u n t o con la casa, a la mujer, que, al fin y al postre si tal hace, no hace sino tirar a la calle un trapo sucio, un trasto comido por la polilla. Y como es obra de varón sacar un b u r r o de un p a n t a n o , se lo digo, si se sabe, porque se sabe y, si no se sabe, a t r u e q u e de que lo sepa la vecindad y a despecho del refrán aquel, inventado por un marido a quien agarraron p a r a tipo y al q u e los vecinos tenían loco a fuerza de divertirse todos los días de Dios en hacerle cuernos con la m a n o y otras zafadurías. A h o r a , c u a n d o ha habido fruto de bendición y fruto gen u i n o , sin contrefagon ni engaño, como en el presente caso, en q u e el monopolio de los Tres Médanos más que la firma del fabricante, a b o n a la procedencia de la mercancía, ¡oh! entonces la facenda si Ja seria; empieza uno a correr el riesgo de q u e se le q u e m e n los libros y de perder su latín. Por u n lado, el amigo, el tatita, al que le a n d a n saltando el cercado e introduciéndosele por el fondo, sin que el muy z a m p a t o r t a s a b r a el ojo, ni se dé por avisado del tiro de que es blanco, a pesar del ruido que siempre mete el ladrón, por 162 Eugenio Cambaceres más que se saque los botines y ande en puntas de pies, desde que no es alma del otro mundo ni ejerce su industria en la luna. Por el otro, los hijos, los nenes, esa raza de pavos de la boda que, sin comerla ni bebería, son los que hacen el gasto; la mamá carda la lana y ellos cargan con la fama. ¡Bien hecho! ¿Quién les manda ser hijos de esa tal o cual señora? —oigo exclamar a Vds. o, lo que es lo mismo, a la sociedad hablando por boca de ganso. También es cierto, la sociedad y los gansos no dejan de tener razón; pero sigamos. La amistad reclamando a gritos que uno agarre al primero, lo sacuda del brazo y le diga: —¡No sea zonzo! Mire. Y luego la cabeza pidiendo una bolada contra los sentimientos, enfrenando los arranques tan nobles como irreflexivos del corazón y exclamando a su vez: —No, no se meta Vd. a camisa de once varas, ni a editor de libelos infamantes: no les caiga a esos infelices por un barro que ellos no han hecho; no los condene a recorrer la vía crucis de la vida con un letrero en la frente y una maldición en la boca. Malo, si la función tiene lugar a telón corrido y el obsceno manuscrito no ha salido de entre los bastidores y camarines del teatro. Peor, si el escandaloso cartel anda estampado en letras de molde y corre las plazas y los cafés. Aquí las acciones de las criaturas bajan un 80 por 100. Es claro, ¿para qué andar con cataplasmas y paños calientes, si de público y notorio, pública voz y fama, etc.? La verdad es que es cosa de locos querer tapar eji cielo con un harnero. Indudablemente que sí, pero no echemos en saco roto, por otra parte, que, desde Santo Tomás hasta la fecha, hay Pot-pourri 163 quien se permite tener mala opinión del público y de la fama. Muchos creen que el primero es un payaso y la segunda una mentirosa, una cómica de la legua, musicante adocenada, cuyo instrumento suena siempre en falso. Agregan que, de cien, hay que rebajar noventa y nueve, que de ño Roja está el mundo lleno, que a ellos no los embroma nadie y que, para creer, necesitan ver, hurgar y hasta meter el hocico si mucho los apuran. Entre estas gentes sencillas, compradores de buena fe, los referidos papeles pueden aún cotizarse aunque sea a vil precio. Es la única chance que queda a los infelices tenedores para librarse de la más humillante bancarrota y quitarles ese recurso supremo, especie de manotada de ahogado, sería revolver el cuchillo en las tripas de la víctima, darle el último golpe, hacer, en una palabra, lo del verdugo, profesión por la que confieso a Vds. no experimentar la más marcada de las predilecciones. ¿Pero qué fuerza que el marido salga dando palo de ciego, y en el furor de apalear, le sobe la badana a su propia reputación? ¿A quién se le ocurre andar mostrando sus lacras, constituirse de puro patriota, en trujamán de las mañas de su mujer, cuando él es el primero que cae en la volteada, escupir al cielo, ponerse en la picota y dar coces contra el aguijón? Cuando un hombre tiene mujer e hijos, con más, dos dedos de sentido común; y su mujer le juega una mala pasada entre gallos y media noche, es éste el procedimiento a seguir, con arreglo a lo que manda la táctica: Por lo pronto, comerse un codo y acomodarse una mordaza. Luego, tirar un cordón sanitario entre alcoba y alcoba, poniendo a la pecadora en cuarentena y librándose así 164 Eugenio Cambaceres de todo contacto con ella y del contagio y la peste consiguientes. Esto, bien entendido, sin gritos, ni alboroto; después de un dulce coloquio h a b i d o con la infiel, d o n d e se echan los cimientos del nuevo modus vivendi. N a d a ha c a m b i a d o p o r fuera. El señor y la señora h a b i t a n bajo el m i s m o techo, comen en la m i s m a mesa y continúan mostrándose amorosamente los dientes en presencia de criados y extraños. L a única p e q u e ñ a innovación introducida es que no d u e r m e n en la m i s m a cama, lo que, bien mirado, no viene a ser sino un detalle. Se m a n t i e n e el presente statu quo d u r a n t e el tiempo indispensable a no alborotar el cotarro de la pública maledicencia; es decir, hasta encontrar u n pretexto plausible y completamente ajeno a la grande affaire, mediante el cual se procede a a v e n t a r a la mujer a los infiernos o a aventarse uno mismo, ad libitum y según m á s convenga. ¿Y el cómplice? ¡Oh! el cómplice, personaje importantísimo, merece un' párrafo aparte. Si es un simple prójimo, u n quídam, un J u a n de afuera en la casa, ni amigo, ni pariente, ni obligado, su proceder es perfectamente correcto. H a c e su negocio corno Dios lo ayuda, está en su derecho y el m á s p u r i t a n o n a d a tendría que observar: sale, en u n a p a l a b r a , limpio como p a t e n a . Si, por el contrario, se le ha franqueado la puerta y se le h a estirado la m a n o ; si lo atan los nudos de la amistad, de la gratitud o de la sangre, que imponen deberes y no zonceras, entonces es al revés del pepino, los papeles se truecan p o r completo y el caballero ese se convierte en un entezuelo de poco más o menos, especie de galopín al que se le ponen Pot-pourri 165 las peras a cuarto cherchant midi á quatorze heures, a falta de algo más verosímil. Se le da de puntapiés o se le pega un balazo, porque sí, porque tiene la insolencia de pensar al revés en música o en política, o porque, al pasar, ha mirado de soslayo, ha tosido fuerte, o le ha pisado, o ha estado a punto de pisarle a uno un callo. Sí, ¿eh? Todo eso es muy bonito y muy sensato y muy fácil, aplicado in anima vili; pero, obras son amores; yo los había de ver en el potro. ¿Y si no se puede con el genio, y si el hombre se amostaza, agarra la calle del medio y arma una de mil demonios, que es lo probable y lo práctico? Autos y vistos; considerando: 1.° Que la ropa sucia debe lavarse en familia. 2.° Que es peligroso acostarse con muchachos. 3.° Que codear a un zonzo es aturdirlo. 4.° Y, por último, que lo más seguro de los dados es no jugarlos y la mejor de las músicas que caiga el telón cuando el público amenaza incomodarse y arrimarle a uno con las lunetas por la crisma, fallo resolviendo lo siguiente: No ha lugar a la demanda con citación del marido, el que queda absuelto de la instancia. Ocurra el demandante donde corresponda... Lo que tanto quiere decir como que planto en 13 o que estoy en mis cabales. Somme toute, no caigo en la de soplarle el brulote a Juan, ni a garrote. ¿Por él, por su hijo o por mí? ¿Amistad, caridad o egoísmo? Llámenle Vds. h. 166 Eugenio Cambaceres XXIII Señora: «No soy hombre de rodeos, Vd. lo sabe, y si no lo sabe, dígnese saberlo. «Haciendo o deshaciendo, he tenido siempre por pauta andarme camino derecho, sin más vuelta, ni más trámite. «Aborrezco la línea curva, implantación funesta de algún Jlaneur prehistórico y causa de muchas barbaridades, por la razón sencilla de que la haraganería es la que engendra los vicios. «¿Idiosincrasia de un natural torcido, achaques de educación? «Algo de esto último debe haber: mi padre me enseñó, hace mucho tiempo, a pintar el hombre que ríe y el hombre que llora, con el concurso exclusivo de rectas en ángulos agudos u obtusos, según hacía la risa o el llanto, y es probable que la fabricación de dichos muñecos, mi ocupación predilecta cuando muchacho, haya llegado, a la larga, a cambiar los perfiles de mi fisonomía moral. «Hecha esta saludable advertencia a guisa de exordio, sufra Vd. que entre en materia. «Señora: es Vd. simplemente lo que se llama una bribona, en la acepción fea de la palabra. «Lo digo porque lo sé y si su marido lo supiera, diría lo que digo yo, echando seguramente mano en la ocasión, de algún vocablo mucho menos zalamero y acaso de alguna herramienta mucho más ejecutiva. «¿Qué quiere Vd.? ¡Cuestión de genio! «Juan es un excelente muchacho, pero, como todo hijo de vecino, tiene sus defectos. Pot-pourri 167 « J u a n ha sido siempre m u y necio, no a g u a n t a pulgas, ni entiende un zorro de b r o m a s , y m u c h o menos de bromas tan pesadas como las que, por lo visto, a c o s t u m b r a d a r Vd. «Confíese, mi b u e n a señora, que, lo que es en este caso, no le falta razón. « ¿ Q u é gracia le va a hacer a ningún cristiano que su legítima esposa se agache sobre u n albañal, alce un p u ñ a d o de p o r q u e r í a y le e m b a d u r n e el bigote como a gato mal enseñado? «Juegos de manos son r o m p e d e r o de ojos, sobre todo, c u a n d o los juegos degeneran en chacotas tan groseras como la suya, disimúleme la expresión. «¡Ah! pero m u y grosera, señora, y del peor gusto! «Dígame, sino, ¿cómo nos explicamos que la mujer que teniendo u n m a r i d o joven, b u e n mozo, inteligente, honrado, b u e n o y rico, un señor m a r i d o , en fin, y p a r a lucirse a su lado, en pleno día, nu huit ressorts tirado por puros, se emb a r q u e a horas indecorosas en u n roñoso volantón de plaza y se largue a absorber el a m b i e n t e hediondo y malsano de los arrabales a t r u e q u e de pescar u n a pulmonía, y a zamarrearse las carnes sobre e m p e d r a d o s imposibles, en compañía de un mentecato que no tiene tras de qué caerse muerto? «La suerte, señora mía, es que V d . se h a permitido a n d a r en malos pasos valida de que su m a r i d o ni oye ni ve; el b i e n a v e n t u r a d o como todos sus h e r m a n o s en Dios y San Cornelio, c u a n d o no son pascuas, vive roncando como carreta t u c u m a n a , sin ni siquiera maliciarse remotamente el soberano chasco que V d le pega. «Y digo la suerte, p o r q u e a mí que me tengo por muy amigo suyo, no me gusta verlo sucio y como soy mozo que usa j a b ó n , voy a proceder, s'il vous plait, a lavarle la sucied a d antes de que se despierte, p a r a lo que pido a Vd. quiera d a r m e u n a m a n i t o , servirme de gurupí, como quien dice, 168 Eugenio Cambaceres tenerme la palangana y la vela durante la dicha manipulación. «Asi: «Siéntese Vd. delante de una mesa, tome una pluma y escriba: «Mi viejo»: «Su amigo, el don Pepito, ese del claro de luna, no pasa de ser un mozalbete: ergo, Vd. le ha de decir mi viejo. «Así rae llamaban también in illo tempore, cuando no era yo mismo sino un úpete, Leonor, Elena, Carlota, Antonieta, etc., todas las Gauthier, en fin, del infrascrito Duval; la regla no falla, es un tic y me supongo que, perteneciendo Vd. a la familia, otro tanto hará con el suyo. «Decimos, por consiguiente, «mi viejo». «Nos amenaza la más horrible de las desgracias.» «Un hombre maldito...» «Ponga maldito, señora, ponga no más, que no me voy a resentir por eso. «...Hombre maldito, es dueño de nuestro secreto». «No me escribas ni trates de verme más, si no quieres perderme sin remedio». «Olvídate para siempre de tu pobre...» «Y aquí viene lo que hace juego con aquello de mi viejo: «Vd. es morena de cabello oscuro; apuesto y no pierdo, su querido le dice mi «Rubia». «¡Gomo si lo estuviera viendo! «No está tan mal, ¿no le parece? «Lacónico y conciso, sin divagaciones ni jeremiadas intempestivas. «Los malos tragos, pasarlos pronto. «Cuando uno va a hacerse sacar una muela, le anda rogando a Dios que el dentista se la saque en un frasf «Así también quiero yo arrancarle del primer tirón, para Pot-pourri 169 que le duela menos, el clavo que de puro aturdida se ha encajado Vd. en el cuerpo. «Ahora, si la operación se le hace muy cuesta arriba y no se anima a sufrirla, ni aún dándole cloroformo, es Vd. perfectamente dueña de su bulto y yo, por mi parte, no insisto; pero le prevengo con tiempo, para evitar reproches desagradables, que rne va a poner en el caso de irle con el chisme a su marido, a fin de que él, a quien le importa más que a nadie en la parada, adopte las medidas que repute conducentes en vista de la gravedad del negocio: o zamparla de patitas en la calle, o encerrarla por loca en la Convalecencia, o por otra cosa en los Ejercicios, o hacerla cambiar de barrio, o proceder como se le dé la gana. «Por lo que a mí se refiere, doy por concluido mí papel de pastelero, me meto en mi casa, me lavo las manos como el rey Herodes (!) y salga el sol por Antequera. Tanto peor para Vd., así lo habrá querido y suya será la culpa. «Elija, pues, entre el dicho mío y el escrito suyo. «Si lo primero, óigame como quien oye llover y le doy mi palabra de honor que, antes de cuarenta y ocho horas, sabe J u a n de boca mía que clase de duende es Vd. «Si lo segundo, remítame el papelito ese sin pérdida de tiempo, bajo sobre cerrado a mi dirección, dentro de otro sobre abierto. «El objeto que me propongo con esta última precaución es que Vd. no me haga llevar la carta del negro, de lo que la creo capaz, sin por eso inferirle ofensa y sin perjuicio de reiterarle las seguridades de la perfecta consideración con que tengo la honra de ser, señora, de Vd. atento y S. S. Q. S. M. B.» Eugenio Cambaceres 170 XXIV Dejé la pluma, me saqué el lente, me levanté, púseme el sombrero y los guantes, entre guante y carne enjareté el documento del tenor que Vds. conocen y me mandé de visita a lo de J u a n , a quien encontré en actitud de sorber sibaríticamente una taza de café, fumando un cigarro y leyendo El Mosquito, mientras María, de pie, recostada por detrás sobre el hombro de su marido, miraba las figuritas y le rascaba mimosamente la cabeza. El bebe sentado sobre la mesa, diciendo ajó con los dedos metidos en la boca, a falta de algo más fecundo, completaba la tierna y conmovedora escena de familia. ¡Qué cuadro para un amateur! ¡Qué gancho para un postulante al cargo! Cuánta miseria velada por la sombra de un exterior canalla y mentiroso. No se hubiera dicho sino que el mundo acababa en el umbral de aquella casa. El para ella, ella para él y los dos para el monicaco. U n idilio, un cuarto de tierra en la gloria, un pavo trufado... Desde la ochava. Dando vuelta la manzana y entrando por la puerta de los artistas, déconjiture completa. El panal de miel es un tronco de tala, el paraíso, un lote sobre la quema de basuras, y las trufas, un bodrio. Efectos de perspectiva. Dos cosas que no he sabido hacer en mi vida: un brindis y una visita. Siempre que, por mal de mis pecados, he cometido la Pot-pourri 171 bévue de alzar la copa y de abrir la boca, ha sido para alumbrar una sandez y hacer un papel de... estraza. Lo del «día verdaderamente solemne... verdaderamente... verdaderamente... verdaderamente solemne; en fin, señores». Pero, despacio por las piedras, como dicen: ipso facto, no les acuerdo el derecho de declararme más burro de lo que soy. Échense, sino, un repliegue sobre Vds. mismos, piénsenlo un momento, y ya verán como convienen conmigo en que no hay manufactura intelectual más costosa que la construcción de un speach con acompañamiento de champagne. O el material es alusivo al acto, en cuyo caso dice Vd. lo que han dicho o van a decir los otros y cae fatalmente en lugar común, o busca su cosa fuera, saliéndose de los rieles como caballo recién traído y exponiéndose a que le pregunte un chusco: ¿Y a mí qué?... ¿A qué se nos viene Vd. con esas? ¿Qué tienen que hacer las témporas con lo que nada tiene que hacer con ellas? Difícil la hechura de un brindis, ¡muy difícil! Otro jueguito en el que he sido siempre muy morado: me refiero a lo que llaman talentos de sociedad, o sea, al rol de mozo de salón, como dicen las guarangas, lo mismo que si hablaran de un mueble o de un adorno, de un juego de chimenea o de un par de escupideras. Juzguen por mi estreno que voy a referirles a guisa de cuento al caso. Era en los años 63. Misia Pepa, después de haber pasado un tiempo largo en Villa de Lujan, no sé por que ni hace a la cuestión saberlo, fué a visitar a mi madre de la que había sido condiscípula y amiga desde la época de la pajuela. Naturalmente, le habló de mí, de lo crecidito que debía 172 Eugenio Cambaceres estar, hecho un hombre, sjido mi, tenía morrudos diez y nueve y pico, de lo aprovechadito que sería, y por último, de que se pirraba de ganas de ver a la criatura y de darle un beso. Siguióse, por parte de la ejecutoria de mis días, el más solemne compromiso de mandarme al día siguiente, con el propósito de que misia Pepa pudiera darse cuenta por sus propios ojos de las amellorations llevados a cabo en mi importante catadura. Inútilmente protesté contra la promesa de mi tiránica mamá, alegando que no era yo hombre de visitas, que poco se me daba a mí de doña Pepa, de don Pepe y su chorrera de hijas... nada, necesario fué hacer de tripas corazón, y a las ocho de la noche, después de vestir mis barnices del domingo (un terno comprado en la ropería de Temperley, (calle de la Merced, por más señas) encaminarme donde, ¡ojalá, hubiera tenido la pertinente fuerza de carácter para no dejarme llevar! A eso de medio andar, me encuentro de manos a boca con un viejo amigo de tatita; le cedo, como era mi deber, la vereda, y al saludarlo siento que resbala uno de mis pies y que casi pierdo el equilibrio. Lo recobro luego, merced a los sólidos cimientos de que me hallo provisto y prosigo tranquilamente mi camino, dando por terminado el incidente sin más ulterioridad. Llegué por fin. Golpeé una vez, una sola, como los criados, y oyendo de la sala el «pase Vd. adelante» rudimentario, entré. Estaban allí reunidos misia Pepa, tres de sus hijas y tres mozos de visita. Botas de cabritilla taco Luis XV, cuello a la dégogé, guantes letra A para manos letra Q y todo lo demás high-life de la época: un guarangage de lo que ya no se ve. Al entrar, tropiezo contra el umbral. Pot-pourri 173 Casi me voy de bruces, abollando en el respaldo de una silla mi número único. Bonito exordio, pensé. Y muerto de vergüenza, con la boca seca y la lengua pegada al paladar, dije tartamudeando a misia Pepa: —Se... señora, yo soy Fu... Fulano, el... —jAh! ¡Fulanito, qué alto! Y ¡cómo lo había de conocer, si está ya un hombre! Pero, ¿se ha lastimado, Fulanito? —¡No, señora, que... que disparate! (Y todas las estrellas del firmamento desfilaban en procesión ante mis ojos: acababa de golpearme el callo del juanete). —Deje la galera, hijito, y siéntese. Estas son mis niñas. —Señoritas, tengo mucho gusto en conocerlas. —Del mismo modo, señor. —Mira, Pepe, prosiguió, dirigiéndose a su cara mitad que en ese momento entraba, viejo alto, rancio y con más arrugas que un carnero negrete. ¿Conoces a este jovencito? —No a fe, contestó don Pepe, después de calarse las antiparras y pasarme en revista de la cabeza a los pies. —Es Fulanito, el hijo de Zutana. —Hombre, ¡y cómo se parece a su madre! —exclamó el muy zopenco, después de saber que era yo efectivamente el hijo de mi madre. No conocía a este caballerito, pero por el aire de familia, de fijo que lo hubiera sacado a Vd. Había transcurrido apenas un momento, cuando tomé un olor muy feo. Lo primero que se me puso, fué achacarle la culpa a don Pepe que estaba sentado a mi izquierda, por lo de que los viejos suelen ser medio comodorros y también medio sinvergüenzas. Pero como el tufo aquel insistiera en jorobarme a ráfagas 174 Eugenio Cambaceres la membrana pituitaria, a mí y a mis vecinos, en cuyos gestos llegué a observar cierta gimnástica muscular que no se discute, dije para mí; —No, aquí hay gato; esto acusa con la persistencia de un cuerpo cualquiera... de delito. Y la música seguía... Figúrense Vds. por otra parte, el papel fuerte que representaría un zanguango de mi edad, masa neutra, ni chicha, ni limonada, ni hombre, ni muchacho, chapetón, corto de genio y zurdo de maneras, sobre todo en punto a roce de mujeres. ¿Quién de nosotros no ha pasado por ese período álgido de la pazguatería humana? Decir sí señor, no señora, no sé, así será, estrujarse los guantes, cruzar las piernas, no saber donde meter las manos, moverse como perro pulguiento y sudar la gota gorda trabajando como changador, he ahí el programa del espectáculo en la temporada en que la voz muda de registro, cuando, de pollo piador, se convierte uno en gallo ronco, es decir, entre los quince y los veinte años, edad fatal, especie de puente de los burros, de cuadrado de la hipotenusa en las matemáticas de la vida. Como item del mate que no cesó de circular en poder de una mulata andrajosa y desportillada, al sonar de las diez, la dicha mulata se presentó con una bandeja de pocilios de chocolate y una torta de panadería. Con el laudable objeto de borrar, haciéndome el fino, la impresión que indudablemente debía haber producido en la rueda, se me ocurrió ofrecer chocolate a las damas. Levantóme, pues, me apodero de una taza y la presento a misia Pepa, cuando a esta bendita señora se le antoja dejar caer el pañuelo de manos. Me agacho más que ligero para alzárselo y cata aquí que comunico el movimiento de mi mano a la cuchara que ultrapasaba los límites del platillo, la Pot-pourri 175 que, a su vez, comunicándolo a la taza, vinoso ésta faldas abajo inundando a la pobre vieja en una lluvia de chocolate y poniéndola a la miseria. Una nube negra como tormenta de tierra cruzó por delante de mis ojos... ¡Rayos y luz! si hubiera tenido un zapato a mano, aunque hubiese sido de gallego, me emboco en él de zopetón! —¡Qué bruto! —refunfuñaba atorada por la rabia misia Pepa: mire eso, ¡cómo me ha puesto mi vestido nuevo! —Este quidam debe ser un zonzo de capirote decía pian piano, uno de los visitantes. —¡Un pobre mozo! —agregaba el segundo. —¡Un infeliz! —repetía el tercero. Las muchachas, por su parte, no dejaban de mortificarme los sentimientos con sus guiñadas, cuchicheos y conatos de carcajadas comprimidas. Estaba ya a punto de cometer un atentado, cuando el apreciable, el ínclito don Pepe, puso fin a mis tormentos con las siguientes elocuentes palabras dirigidas a sus hijas: —Vamos, vamos; basta ya de chanzas; no es tan ridículo lo que ha sucedido a este caballerito para que estén Vds. todavía comadreando... U n momento de religioso silencio siguióse a tan enérgica alocución. Apaciguados los ánimos y medio olvidado ya el incidente personal del chocolate, se reanudó la conversación, emprendiéndola don Pepe conmigo y hablándome, entre otras cosas, de libros y autores. Contentísimo de que se me abriese al fin un campo en que poder explayarme y mostrar, una vez más, que el hábito suele no hacer al monje, entré de lleno en el sujet. —¿Ha leído Vd. La Vida de Jesús? (el libro del día) —le pregunté. —¡Dios me libre y me guarde! —contestó haciendo la se- 176 Eugenio Cambaceres nal de la cruz. ¡Yo, leer libros impropios y sacrilegos! ¡ H o m b r e , pues no faltaba más! — P e r o , señor... — N a d a , n a d a , no me venga V d . con esos librejos que se escriben en el día de hoy en que cualquier petate se mete a literato. Herejías, agregó con un gesto de profundo desprecio, com o La Vida de Jesús o paporretas y necedades como Los Miserables o cosa, del franchute ese farsante y charlatán (don Pepe era español). ¡Hábleme V d . de autores viejos, de un Lope de Vega, un C a l d e r ó n de la Barca, un Cervantes, esos sí, eran verdaderos talentazos! Contéstele, por supuesto, que tenía razón; que el Quijote, p a r t i c u l a r m e n t e , me hacía feliz como Carlos en Francia; q u e era p a r a mí el libro n ú m e r o uno; seguí h a b l a n d o de las a n d a n z a s del hidalgo y me fui entusiasmando solo no más, h a s t a que ya completamente monté, le dije: — V d . no h a de recordar, probablemente, un párrafo del diálogo entre los dos escuderos, q u e encierra por sí solo más filosofía q u e Aristóteles, K a n t y Descartes reunidos... Y l e v a n t á n d o m e con los ojos fijos en u n estante: — V o y a mostrárselo, agregué, pues veo desde a q u í que ese m o n u m e n t o de la inteligencia h u m a n a ocupa un puesto de h o n o r en su biblioteca. — N o se moleste Vd., me dijo don Pepe levantándose tras de mí. — S i no es molestia. —Pero... — N o h a y pero que valga, ya verá Vd., ya verá Vd., repuse e c h a n d o m a n o del Quijote, sin que don Pepe alcanzase a detenerme. Sintiendo que el libro se negaba r e d o n d a m e n t e a desertar las filas de sus compañeros, le pegué un tirón, c u a n d o sal- Pot-pourri 177 tando de pronto la tabla que lo figuraba (la biblioteca había sido engaña pichanga), ¡zas! me fui de espaldas, topando con la parte posterior de mi individuo contra la mesa que soportaba la lámpara, y mesa y lámpara, tabla y yo, rodamos estrepitosamente super duro solo. La más profunda oscuridad nos rodeó entonces. Aquí fué Troya. Don Pepe graznaba. Doña Pepa gritaba. Las niñas chillaban. Los tres mozos, ni mu, ni ma. ¿Por qué? Échense Vds. a nadar... Esta es la mia, dije para mí, ganando a tientas la puerta, no sin antes tropezar con unas cuantas sillas, tres polleras y otros tantos faldones. ¡Buena falta me hacía el aire fresco de la noche! Con el rabo entre las piernas, renegando de mis barbaridades que tan ridículo papel me habían hecho representar, llegué por fin a mi casa. Sentéme, por lo pronto, a desembarazarme de las botas que eran recién estrenadas y que me habían puesto los pies como aceitunas en prensa, cuando ¡maldición! al tirar de la derecha, casi me caigo muerto. ¡Se acabó de componer el baile! —exclamé. ¡Esto es lo único que me faltaba; haber sido el pebete, el Monpelas de la fiesta! En el paroxismo de la rabia, maldije de doña Pepa, de don Pepe, de sus hijas, de la mulata del chocolate, de Cervantes, del viejo amigo de mi tata, de los perros canallas que hacen sus necesidades en las veredas y hasta de D. Cayetano Cazón, que era entonces Jefe de Policía y que no los mataba a palos. Si me pescan de nuevo en otra igual, prorrumpí, que me... patrien. 178 Eugenio Cambaceres Empecé mal, como Vds. ven, seguí lo mismo y he acabado peor. Lo dicho: en esta especialidad nunca he podido agarrar el compás ni darle el aire. ¡Cuántas veces en mi prurito de hacerme el pulido y queriendo mostrar que soy sujeto de hablar castellano, si se ofrece, no sólo he pronunciado caballero, cuadrilla, brillante, como reza el diccionario, sino que a lo mejor, la lengua, acostumbrada a moverse en hijo del país y por vengarse, sin duda, del bárbaro tormento a que la sometía, me salía fabricando un lio o un aller, que me ponían los cachetes como friso del tiempo de Rosas! Esto es histórico, palabra de honor. U n día, en una rueda de señoras, por decir que mi abuelo estaba muy chocho, dije... ¿Dónde está el gato? Busquen al gato. Esto también. Era en París; habíamos llegado a los postres de una comida entre gente del meilleur monde y acababan de servir, con el nombre de duraznos de Montreuil, unas cosas desabridas como primicia de doncella alemana. Naturalmente, a fuer de buen criollo, se me ocurrió endigar una laudatoria a los amarillos del monte. Hablé de su monstruoso tamaño, de su color tornasolado, de su perfume y exquisito sabor. Poco a poco, me fui dejando arrebatar por el fuego del amor a la tierra y al Chateau Y quem, hasta que concluí por afirmar con toda la seriedad del que no miente, que los montes salvajes que producen los duraznos entre nosotros como se producen las bellotas en Europa, se extienden por leguas de leguas sobre las islas del Paraná y que es tal la cantidad de frutas que cada árbol da, que se pisa sobre ella como sobre un empedrado. Hasta aquí, correcto y además muy recomendable bajo el punto de vista del patriotismo. Pot-pourri 179 Pero es el caso que, poco ladino para improvisar en extranjero (viajaba por primera vez), afrancesé al pie de la letra el verbo pisar, dándole entrada a la lengua de Moliere por el presente de indicativo precedido del pronombre personal indefinido on. ¡Brrr! ¡Se me paran los pelos sólo al recordarlo! Aquello fue de un efecto buey. Y cuentes Vds. que cuando no he andado tan mal, que se diga, y por carambola, siquiera, he conseguido hasta dar golpe, la oveja más ruin rompe el corral, ha sido para los otros y no para mí que he tenido el don especial de embestiarme como tocador de contrabajo, siempre que he pisado el vpretil de la dicha sociedad decente, de esa que exige de sus parroquianos ciertas tenue, especie de estrapontín inhabitable para un particular aficionado a los Volteare, a fumar en pipa y a pasar el día en zapatillas y en saco. Amo el trapillo y la francachela; un pecho abierto, de este o del otro sexo, una botella de anisette, seis barajas para un bésigue y, por supuesto, mi pipa. Fuera de ahí no hay sujeto, como no lo hubo en el domicilio de mi amigo donde, consecuente con mi pasado honroso afirmado por los duros aprietos del presente, estuve buenamente inaguantable. No erraba una, ni de vicio. Me hablaban al derecho y contestaba al revés. Por fuera, todo el aire de un abombado. Por dentro, toda la mímica del sapo cuando, haciéndose el distraído, pone sus cinco sentidos, el muy tartufo, nada menos que en tomarles la puntería a las moscas, espiando el momento en que las desgraciadas hayan pisado la perpendicular, para tirarles un lengüetazo y hacerlas comida sin dejarlas ni pestañear. Alojar la bomba en lo gordo de las filas enemigas sin 180 Eugenio Cambaceres descubrir mis baterías, he ahí el motivó d o m i n a n t e de la música q u e m e a n d a b a por dentro. ¡Aquí de las manos de Esteban Risso o de Cruz M a r t í n p a r a u n a billa de pelo de bola sin tocar b a n d a y a cabana! C l a r o está q u e lo mejor hubiera sido suprimir al m a r i d o q u e no servía sino de estorbo, como esos hombres gordos q u e se a p l a s t a n en la luneta de al lado, se desbordan por la base y lo obligan a uno a a g u a n t a r s e perfilado de tres cuartos todo el tiempo de la función. Pero, ¿cómo? M i excelente amigo estaba lo más amable. Parecía cosa del d e m o n i o , no quiso dejarme solo ni un m o m e n t o . E n v a n o apelé a los diversos expedientes elaborados exp r e s a m e n t e p a r a tales casos; n a d a . Recordéle la promesa que me había hecho de un li,bro, no con la intención de leerlo, se t r a t a b a de un volumen de viajes escritos por u n joven compatriota, ¡Dios me preserve! Sino de q u e se largara a buscar el libro a su escritorio. Nequáquam, la literatura aquella yacía sobre la chimenea a dos varas de distancia... Pedíle u n cigarro y bueno. M e t i ó la m a n o al bolsillo y sacó uno que dijo ser excelente. Fiasco, tras fiasco. Decididamente, mi amigo J u a n , en su tenaz empeño por m o s t r a r m e agasajo, como dicen las viejas, se iba convirtiendo en u n a especie de cuña de zapato claveteado, que me p i n c h a b a atrozmente la paciencia, e m b a r a z a b a mis movimientos de artista e impedía de esa m a n e r a la proyectada representación a su beneficio. M i situación me hacía acordar a la de esos cantantes llam a d o s de ripiego, canalla que pulula en las plazas teatrales italianas; altro primo tenore, primo basso o primo rostro, ratones sarnosos del palco escénico, souffre douleur de las empresas Pot-pourri 181 q u e los t r a t a n como a negros, mediante el conchavo mensual de cento lire in carta, deducida la mediación, esto es, 30 o 40 por 100. L o suficiente, según Vds. ven, no sólo p a r a no morirse de h a m b r e , sino también p a r a poder vivir en... la miseria. C a e enfermo o miente que lo está (éste tiene corona en la casa, como el faldero de m a m a abuela), u n sommo, u n a steíla y no hay tu tía, la función no se suspende: los reglamentos d e Policía, por u n a parte, y la saccoccia h a m b r i e n t a del empresario, respectivamente, lo prohiben de u n a m a n e r a terminante. ¿ Q u é hacer? Se a c u e r d a n entonces del benemérito ripiego, como los devotos de S a n t a B á r b a r a y se ponen en cuatro, largándole al avisatore sobre la pista, con la orden de campearlo y de traerlo vivo o muerto. El dicho avisatore es siempre u n h o m b r e excesivamente práctico; conoce por A + B las guaridas del elenco y tiene, p o r consiguiente, m a r c a d o s sus rumbos de a n t e m a n o . Se eleva por lo p r o n t o a las alturas, es decir, sube por m o n t o n e s de a seis, los ciento cuarenta y tantos escalones q u e t r a n s p o r t a n a las nubes... de h u m o de carbón de pied r a , d o n d e m o r a en los tejados nuestro Apolo, giovine di belle speranze, ma privo di mezzi y festejante desgraciado de u n a de las m u s a s , la prima donna señorita E u t e r p e que, de p u r o end i n a , se e m p e r r a en no darle el sí. Ni vivo ni m u e r t o en el Helicón. L a s flaquezas de la carne h a n abierto un paréntesis a su existencia mitológica, precipitándola, como a l m a que se lleva el diablo, desde el cielo a los infiernos, o a la trattoria del pian terreno, q u e todo es uno, d o n d e se come (?) a razón de 80 centésimi p o r b a r b a . Allí, en el entreacto del minestrone al postre de nueces, surge de p r o n t o j u n t o a la mesa, como la sombra de Banco, la 182 Eugenio Cambaceres figura fatídica del avisatore que se apea m u y suelto de cuerpo con la consiguiente herejía: —II barítono d^obbligo sta male; lei deve cantar quest'oggi, algo imposible, por supuesto; digamos, ya que hemos h a b l a d o de B a n c o , il Macbetto. —Come quest'oggi? —Ordine dellHmpresa. —Ma, per Baco, ma se il Macbetto, exclama desesperado n u e s t r o h o m b r e , non lo faceto da che lo cantal nella fiera di... Cremona (o del demonio) or son dieci anni! —Questo a me non mi riguarda: órdine delVimpresa. —Ma, che maniere son queste con un primario artista? Non son mica un burattino! Cosí, come un colpo di cannone, senza una prova d'orchestra, ne menno di piano forte? —E gia, credete chi vi si paga la quindicina (la piedra de toq u e , la p a l a b r a mágica) per andaré á spasso e viver d'entrate? Y no hay remedio y no hay Dios. El infeliz tiene que a g a c h a r los lomos y pasar por las horcas c a u d i n a s del mestiere... U n a dosis bestial de atrevimiento y u n a p u r g a de dos onzas de aceite castor, por vía de demitasse y a guisa de a l a m b i q u e o filtro p a r a clarificarse la voz, se encargan del resto del p r o g r a m a , cuyo resto, no necesito decirlo, es una manifestación elocuentísima de fino a m o r y respeto, u n fanatismo, u n vero chiasso, en q u e lo menos que grita el público e n t u s i a s m a d o , es fuori, salame, porco y cañe della madonna!... Yo también, como m i colega el barítono, me encontraba entre la e s p a d a y la p a r e d . T e n í a forzosamente que andaré in scena sin previo ensayo, sin saber la p a r t e , y lo q u e es mil veces peor, d a d o el género del espectáculo, con la concurrencia a boca de j a r r o , expuesto a que m e p i z p a r a n la manganeta, me descubrieran el jueguito y m e dejaran d e s m a y a d o de u n papazo. ¡Eh, q u e diablos! pensé por fin. Pot-pourri 183 César pasó por el Rubicón, Napoleón por el puente de Arcóle, la escuadra de Urquiza por Martín García... ¿Por qué no he de poder yo también pasar el bizcocho a J u a n por las narices? Sobre todo para qué dijo la partera: ¡varón! Y, uniendo la acción al pensamiento, púseme de pie, me aboqué con la rea so pretexto de darle las buenas noches, y en un revuelo, le prestidigité la pildora en el hueco de la mano y le soplé por la posta este uivace a jior di labbra: —Tome, lea y rompa. J u a n n'y vit que du feu. A A V Sobre mojado, a las 8 a. m. del otro día, madama J u a n me servía el menú encargado, con más un hors d'oeuvre de su cocina que, sin duda, por lo bárbaramente cargado de sal y pimienta, no dejó de producirme su cierta irritación. He aquí los componentes: «Entre la infame que falta a sus deberes y el miserable que amenaza delatarla, hay uno más ruin que el otro: a Vd. le toca decir cuál es.» —jZas, cañonazo, chúpate esa! —exclamé; por lo visto, se ha resentido mi amiga. Y lo peor es que bien puede no carecer de razón, pensé después, porque al fin y al cabo, entre la infame y el miserable, etc., uno tiene que ser peor que el otro, como dice muy bien esta señora. La cuestión es saber cuál de los dos sale premiado en el concurso, y como soy yo el que ha de fallar, a estar al tenor del texto, voy a tratar de hacerlo, previo estudio y con pleno conocimiento de causa. 184 Eugenio Cambaceres Quiero empezar, desde luego, llevándome Vd. la media arroba, señora, y darle de barato que cuando la sacaron de la escuela, era inocente como un nonato y pura como el vino que mandan de regalo de las provincias. Que así no más se mantuvo hasta que se puso pintona y J u a n la arrancó del árbol materno, en uno de cuyos gajos colgaba Vd. sobre la pared del cerco, provocando las miradas y afilando el golosismo de los muchachos de la vecindad. Que cuando se decidió a abandonar el ala protectora de su señora mamá, para meterse en danzas y largarse a recorrer las tierras del matrimonio, lo hizo por tener el gusto de viajar en compañía de su esposo y no por el boleto de primera clase que él se encargaba de pagarle en los vapores y ferrocarriles, ni por vivir en los hoteles más caros, dándose un corte y sentando plaza de princesa rusa a costillas ajenas. Quiero ir más lejos todavía. Admito que fué Vd. miserablemente engañada en los informes que le suministraron respecto a las prendas personales de su compañero y que, creyendo hacer el viaje con un completo caballero, se encontró con un canalla, ni más ni menos. Que en la primera estación donde paró el tren, el tal ente empezó por mostrar la hilacha, dejándola sola en el vagón para arrimarse al mostrador del boliche y echarse una chiquita ai cuerpo. Que habiendo otras señoras en el coche, armó y encendió después un negro con olor a infierno, apestando a la sociedad, lo que motivó una queja al guarda-tren y, como consecuencia de ella, una discusión que su hombre hizo degenerar en pelea, diciendo a voces que a él no se lo llevaba nadie por delante, que había de fumar no más porque se le daba la gana, porque había pagado su plata y porque su plata era tan buena como la de los otros. Pot-pourri 185 Queda sub-entendido que durante esta tirada típica de clásica guaranguería, Vd. se lo pasó sin saber dónde meterse, o mejor, pujando por embutirse íntegra en el relleno de los almohadones. Que con el prólogo de la función se dio Vd. por satisfecha y que de mil amores hubiera tomado su sombrero y vuéltose a su casa, como grullo a su tierra, tanto más cuanto en el segundo acto representado en el comedor de un hotel bien frecuentado, su esposo, el protagonista de esta farsa, se puso a comer pescado con cuchillo, a golpear el vaso para llamar al mozo y a insultarlo a gritos porque no le servía a su paladar. Que en el acto tercero, figurando un cuarto de la misma casa, le sorprendió Vd. infraganti, en un a fondo de dimes y diretes eróticos con la china sirvienta. Que como era muy del caso, a Vd. se le subió la mostaza y que habiéndole increpado indignadísima tamaña indecencia, por toda contestación se armó de unas tenazas de la chimenea que enarboló a guisa de poder ejecutivo, dejándolas caer sobre su personita y dándole así la prueba más fehaciente de ternura conyugal. Ya ve Vd. que no puedo hacer más en su obsequio y que llego hasta suponer el non plus ultra de la bellaquería masculina. ¿Cree Vd., por ventura, que el hecho de que su marido anduviera por las patas de los caballos, le daría a Vd. derecho para arrastrarse también en la inmundicia? ¿Que porque él fuera un degradado, jugador, borracho y libertino, estaría Vd. facultada a declararse pitadora de paraguayos, mujer de cuarto a la calle y cuchillo en la liga? ¿Y la moral, dónde me la deja? Ah, pero decididamente incurre Vd. en la más deplorable confusión de todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña y manda guardar, según lo reza el catecismo del 186 Eugenio Cambaceres padre Astete, libro que me supongo ha de haber caído alguna vez en sus manos, aunque no haya sido sino para aprenderlo de memoria, como las cotorras. Acuérdese, pues, de que Tata Dios no se anda con paños calientes cuando les caemos a los Sacramentos y que el 6.° del Reglamento General de Policía conocido con el nombre de Mandamiento de la Ley de Dios, prohibe las robadas al contrato matrimonial bajo las penas más severas: prisión por tiempo indeterminado en la Penitenciaría del Purgatorio o fabricación de adoquines a perpetuidad en las canteras del Infierno. Debo, además, recordarle que la pinta o calaña de la persona paciente, según los principios de legislación que rigen esta materia, no pueden, en manera alguna, ser invocados por el acusado, ni como justificación, ni como excusa, ni aun como circunstancia atenuante de su delito y que la pena se aplica en todo su rigor, sea quien fuere el damnificado y valga lo que valiere. No me venga, pues, con que el que roba a un ladrón merece cien días de perdón. Eso será en España, si Vd. quiere, pero no en un país de cristianos, donde el que se apodera de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, incurre, ipso Jacto, en pecado mortal y tiene forzosamente que habérselas con el diablo. ¿Sabe Vd. lo que ha hecho casándose? He enajenado el uso-de su persona, ha firmado un contrato de alquiler, ni más ni menos, que si fuera una casa, contrato en virtud del cual no puede Vd. ser afectada a otros objetos que aquellos a que expresamente la destine su inquilino. J u a n la ha tomado a Vd. para habitarla y como J u a n tiene fortuna, es de suponer que no quiera vivir a medias con nadie, máxime, cuando el intruso no paga alquiler, pretendiendo pasárselo de gorro como un sinvergüenza. Pot-pourri 187 Vd., en una palabra, no es suya y siendo ajena y haciéndose usufructuar clandestinamente por tercera persona, incurre, según las prescripciones del referido Código de Astete, en pecado mortal, comete delito de robo y no es otra cosa por consiguiente, que una pecadora ladrona que no merece perdón de Dios. Y últimamente, no quiero permitirle ni a Vd. ni a mí, que sigamos calumniando a Juan, diciendo que se ha dado a la bebida, que es afecto a las aceitunas, mano larga con las mujeres y otras especies denigrantes, aun cuando todo ello no pase de supuestos infundados y puramente gratuitos. A tout seigneur, tout honneur. Sin hablar de actos que rebajan ni de vicios que degradan, J u a n no es de esos; vamos a cuentas. ¿Qué le podría Vd- echar en cara? Le prevengo desde luego que, por mi parte, no sé nada. Pero admitamos un momento que como hijo legítimo de Adán, el que lo hereda no lo hurta, suela declarar cerrado el punto de sus tareas matrimoniales y decretarse sus horas de vacaciones y de asueto. ¿Qué mal hay en eso? ¿Cuál es el perjuicio que Vd. sufre? ¿Teme, por ventura, que su marido la descuide o la quiera menos? ¡Disparate, señora! El corazón de los hombres es muy grande: caben en él cómodamente, muchas de Vds. al mismo tiempo. El Señor y la Naturaleza, en su sabiduría infinita, han dispuesto que así sea. Ahí tiene Vd., sin ir más lejos, los gallos y otros cuadrúpedos que hacen bueno lo que digo. Conocí a un amigo, verbigracia, que se pasaba las noches en casa de su ilegítima y que un buen día, por librar al suegro de una quiebra fraudulenta, entregó su fortuna a su mujer. A la querida el tiempo, a la mujer el dinero, y como el 188 Eugenio Cambaceres tiempo es dinero, tanto daba a la una como a la otra, y como el amor se mide con la vara del interés, quiere decir que dándoles a las dos, a las dos las quería igual. Me parece que esto es claro. No solamente Vds. han de ser las antojadizas: el hombre también sabe experimentar sus caprichos. Teniendo a mano roba fina, como dicen los italianos, muchas veces nos aplicamos a un fondaccio cualquiera, sin que ello importe, por supuesto, que en absoluto prefiramos lo segundo. Es el caso del habitué al café de París donde, mal que mal, se come pasablemente, que se sopla por viaraza, en un bodegón del mercado y se le afirma a un guisote de buseca. Lo del parroquiano de Colón que, empachado con las Borghi y las Scalchi, agarra veinticinco pesos y los tira a la calle por saborear el placer de pagarse una rabieta con las Pappenheim y comparsa. ¿Sería porque el ridículo la aterra y quiere sacarle el cuerpo, que Vd. se afana? ¿De cuándo acá nuestras lacras las contagian? Les llega a tocar, no digo un perdido, uno que sea así, medio peine no más y todo se vuelve puras quejas y lamentos. ¡Pobrecitaí arriba y ¡pobrecitaí abajo; ¡tan buena! si ese hombre es un canalla... y ella una santa! y ya las canonizaron también y ya las pusieron por los cuernos de la luna. Mientras tanto, cuando la suerte perra se ensaña contra el varón, lo que pasa de enero a enero y le sale adjudicando una de genio alegre, todos los pistones de la fama son pocos para pregonar sus quebrantos. Bueno, decente y honrado, es un esto y un aquello, sin embargo. ¿Por qué? Simplemente porque su mujer tiene los sesos al re- Pot-pourri 189 vés y le h a hecho creer que des vessies sont des íanternes. ¡Y decir que nosotros, los barbudos, hemos ido los maquinistas de la fiesta, los que hemos m o n t a d o el a p a r a t o , t e m p l a d o el i n s t r u m e n t o y a r m a d o el baile! ¡A b u e n a s manos ha ido a p a r a r nuestro dinero! E n fin, j u s t o es q u e paguemos la chapetonada. Q u i e n nos metió a maestros albañiles c u a n d o no sabíamos ni a g a r r a r la cuchara. Antes de echar los cimientos de ese alto de cascotes que l l a m a n edificio social, debimos empezar por a p r e n d e r el oficio, por estudiar el terreno y conocer los bueyes, por averig u a r que laya de bicho es la mujer, si h a b í a estofa en el sujeto, si era como p a r a u n desempeño y si merecía que nos fiáramos en Dios y no corriéramos, hasta el p u n t o de depositarle lo que m á s m e z q u i n a todo el que tiene cosquillas: su n o m b r e y su reputación. N o s h u b i é r a m o s dejado, entonces, de pedir peras al olmo, de p r e t e n d e r hacer milagros y, convencidos de que la donna é móbile, como dicen los tenores, en vez de entregarle las llaves de la caja, nos habríamos echado dicho adminículo al bolsillo prendiéndonos, por las d u d a s , hasta el último botón de la chapona. Sí, señora, la culpa la tenemos nosotros. H e m o s hecho u n a e m b a r r a d a , pero a lo hecho, pecho. H o y las cosas están arregladas como están y no hay remedio. Eso q u e dicen ser el honor del h o m b r e , consiste en no r o b a r y en no m a t a r por la espalda, lo demás es paja que vuela con eí viento. L a mujer lleva el suyo en otra parte. Consecuencia. P a r a q u e V d . pudiera h a b l a r con fundamento, la derecha h u b i e r a sido e m p e z a r por no sacar los pies del plato, por no hacerle la rabona al tálamo, única escuela autorizada p o r el 190 Eugenio Cambaceres Gobierno, donde, bajo la férula de su dómine, debió Vd. haber buscado el lleno de su capacidad natural, en lugar de andar a monte, recibiendo las lecciones inmorales de un repetidor nocturno, maestro Ciruela que no ha hecho sino robarle la plata. Francamente, señora mía, ¡se necesita tener aplomo para pretender alzar el gallo con semejante foja de servicios! Pero, ¿y por casa, cómo andamos? —dirá usted. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si no fuera yo un alma de Dios, si lo único de que tratara no fuese de enmendar la plana borroneada por Vd. y evitar, de puro bueno, que su marido, Vd. y su hijo lleguen, con el tiempo, a tener un disgusto, ¿quién me obligaría, hágame el favor de decirlo, a mezclarme, yo también, en este enredo, a dragonear de apuntador, soplándole su papel? Nadie, pues; esto es claro como la luz del día, porque, en resumen, a mí individualmente se me dan tres pitos de sus asuntos. Podría, con la facilidad del mundo, mostrarle que de atrás soy más bizarro, sin por eso tener que habérmelas con el Comisario de Policía. Cuando mucho lo que mismo pudiera reprocharme es que, haciendo la vista gorda, vendría a ser un... ¿cómo le diré?... un como a manera de comadrón, consentidor de cosas feas, especie de tapamugre, con lo que desciende indudablemente mi nivef moral. Pero ¿qué vale este rezongo de la conciencia comparado con la amable perspectiva de que le asienten a uno la mano o poco menos, que es el lote reservado por la gratitud humana a todo el que se ingiere en lo que no le importa? Mucho más práctico del punto de vista de mis anchas particulares, mucho más en armonía con mi carácter de cuarentón soltero, lo que tanto quiere decir como pijotero de sentimientos, fuera que me acomodara el len- Pot-pourri 191 te, m i r a r a , frunciera el gesto y siguiese de largo: 1.° Porque no conviene menear ciertas cosas, y 2.° Porque no hay comedido que salga bien. Ni se me ha ocurrido hacerlo, sin embargo, al contrario, Vd. a quien le pica, conoce mejor que nadie qué velas he llevado en el entierro; sabe que no he andado mauleando y que he ido hasta aventurar con heroica abnegación unas cuantas horas de tranquilidad, por la parte que menos, a trueque de que el diablo las cargara y de producirme un revoltijo de sueño y de digestión que habría podido traer aparejadas consecuencias funestar para mi salud. Si quiere hacerse cargo de toda la grandeza, de todo el desprendimiento que mi proceder encierra, fíjese en que soy un señor viejo y egoísta, dedicado exclusivamente al mejor entretenimiento de mi persona, a amontonarme la mayor suma posible de bienestar en la vida, para lo que reputo condición esencialísima el más inalterado reposo espiritual y el perfecto equilibrio de las funciones de la bestia. De cómo el delator y, además, miserable, según Vd. ha tenido la ñneza de calificarme, se convierte, al poco andar, en un excelente sujeto, muy capaz de echar su cuarto de timón cuando hay que hacer agarrar el rumbo a una extraviada. A ver si le gusta, aunque es mala la comparación. Vd. es, digamos, la oveja descarriada, su marido el ovejero, su hijo el cordero y yo el perro del puestero que la endereza a las casas para que no se aguache la cria y para que no se alcen con Vd., pegándole, de paso, un tarascón al cuatrero que ya se la iba llevando. Y si cree que pasa de castaño oscuro eso de compararla con un ejemplar de la raza ovina y que la referida literatura cabe, cuando más, en la sección amena de un diarujo rural, hablando de alguna guasa de la comarca, no me opongo, le 192 Eugenio Cambaceres digo que me dispense y entro de lleno con Vd. en los dominios de la ciencia. Vd. es, verbigracia, una nariz que tiene un grano en la punta. Yo la mano del operador que le suprime el asqueroso apéndice. Es claro que no se hacen tortillas sin romper huevos, que la operación da dolor, hay que meter la lanceta, apretar, sacar el humor, hacer saltar la raíz y proceder después al lavaje con algún líquido aguardentoso. El paciente, por supuesto, patalea contra el médico transformado en su verdugo; pero el sufrimiento pasa, el mal se extirpa, la reacción se opera y las maldiciones se truecan en un coro de alabanzas: —No hay ojo como el de Fulano, exclama; da en el clavo como martillazo, cura que es un milagro, etc. Y concluye por tenerle más fe que a Dios. Lo mismo le va a suceder a Vd. Hoy vomita sapos y culebras contra mí porque anda todavía con el calor de la marca; pero mañana, cuando se le pase la rabia, ya verá como me lleva en andas y se me hinca de rodillas pidiéndome la bendición. H a de ser la primera en hacerme justicia, se ha de convencer de que su mejor amigo soy yo y, si su cosa fuera de esas que pueden exhibirse sin tentar a la decencia y al decoro públicos, nada extraño sería que saliera lavándome la cara en alguna solicitada del tenor siguiente: «Atacada por una fuerte calentura que me iba secando en vida, tuve la suerte de caer en manos de D. Fulano, quien, convencido de que un clavo saca otro clavo, procedió instantáneamente a aplicarme un cáustico que me hizo bramar, pero que me curó como con la mano. «Cumplo con el grato deber de hacer público por medio de las presentes líneas mi profundo agradecimiento hacia este benefactor de la humanidad doliente, tanto más, cuan- Pot-pourri 193 do en su noble generosidad no rae h a querido cobrar ni medio por la asistencia». Basta de m a t e m á t i c a s . Sí cree que su droga me ha hecho mella, se equivoca de medio a medio. C o n este ligero trote por las calles del sentido común, tengo ya en los talones el contenido de su veneno. D e c i d i d a m e n t e , no hay pulverizador como la reflexión; es la pepsina riostras, el buche de avestruz de las indigestiones morales. U n esfuerzo m á s , un paso todavía, pensé después, yendo y viniendo p o r mi cuarto y podré g a n a r la c a m a y echarme a d o r m i r como u n lirón, con la conciencia descargada del q u e h a hecho lo que Dios m a n d a . H a l l á b a m e en aquel instante a tiro de un botón de campanilla. Poco después entró Taniete. — V a y a , le ordené, a lo del señor D. Pepe y dígale que se sirva venir antes de p a s a r al escritorio, q u e necesito verlo urgentemente. XXVI M i h o m b r e no se hizo esperar; media hora después: — T e n g a V d . la b o n d a d de sentarse y de leer el contenido de esta carta q u e me h a n encargado entregue personalmente, le decía, observándolo de hito en hito. Púsose primero colorado h a s t a las orejas, después pálido m o r t a l y luego quiso hacerse el desentendido balbuceando: — N o c o m p r e n d o lo que esto significa... — V o y a decírselo, el contesté: Esto, mocito, significa sencillamente que es V d . un canallita n ú m e r o uno... 194 Eugenio Cambaceres —¡Señor! exclamó poniéndose de pie y queriendo darse aire. ¡No puede permitir!... —Poco a poco, repuse con toda cachaza, tomándolo de un brazo y clavándolo en la silla; déjese de pretender andar jugándose la comedia. Calcule que soy más viejo que Vd., lo que importa decir que es muy difícil que Vd. me embauque y piense que debo estar resuelto a todo cuando le he hecho el honor de recibirlo en mi casa para ajustar cuentas con Vd. Le aconsejo, pues, que no me haga incomodar más de lo necesario y que se esté quieto y con juicio, tal cual conviene a un jovencito bien criado. Cuando un hombre, continué, empieza por ser un pillete que hace su escuela, de noche, en las puertas de los teatros, vendiendo contraseñas y recogiendo puchos y, de día, en media calle, peleándose con los otros a las bolitas y a los cobres, mientras su madre enferma y pobre se lo pasa tirada en una cama. Cuando otro hombre, compadeciendo a la vieja infeliz y condoliéndose de la suerte reservada al muchachuelo, estira su bolsa a la primera y se encarga de la educación del segundo, lo hace gente, lo llama a su lado y le da un puesto de confianza en su casa con entrada libre a todas horas. Cuando el nene este a veinte años, es decir, a una edad en que el roce con los hombres y el ambiente morboso en que se agitan, no han tenido tiempo aun de pervertirle el corazón, se porta como un bellaco, yendo hasta hacer de la mujer de su patrón una prostituida vulgar. Cuando todo esto sucede, digo, razón tengo y sobrada, para afirmar que en el pillo de que me ocupo hay todo el paño de un galeote. Esta es su historia, si no me equivoco, y esto lo que quise significar hace un momento, cuando me serví de un adjetivo calificativo, que no ha encontrado Vd. de su pala- Pot-pourri 195 dar y que, sin embargo, lo retrata que está hablando. Es una traducción suya al pie de la letra. Pero eso que se me ha ocurrido pensar de Vd. ha sido de paso, así, incidentalmente, sin hacer hincapié en su individuo, desde que no tengo en vista, ni me importa para nada, su reforma o mejoramiento espiritual, desde que no pretendo ser como si dijéramos su penitenciaría, sino más bien la soga reservada a los acróbatas como Vd. para ejecutar la última zampillaerostation del programa. Le hago gracia de los detalles, pues, y me voy al fondo. Su amiga está escamada. No quiere saber ya nada con Vd., según terminantemente lo declara en la misiva que me ha cabido la satisfacción de consignarle. Por este lado, la cosa no tiene vuelta y le aconsejo que pierda hasta el más remoto asomo de esperanza. A quien tal vez no desagradaría abocarse diez minutos con Vd. si supiera el eminente servicio que le debe, a Vds. es a J u a n . Pero no estoy bien seguro de si Vd. se halla animado de idénticos propósitos y, como mi carácter de dueño de casa me impone ciertos deberes de urbanidad, voy a tener la cortesía de consultarle los gustos. Sígame con atención; seré breve. Mi interlocutor, con la vista clavada en los dibujos de un Smyrne, los músculos de la cara distendidos, lívido, desencajado, tenía todo el aspecto de un hombre completamente aplati. En cualquiera otra situación, me habría movido a lástima; en aquel instante, sólo llegó a inspirarme rabia y desprecio. Continué, pues, impasible en estos términos: —Si a Vd. le duele renunciar a la mujer amada, si el asunto es serio y el fuego de una pasión intensa inflama su pecho, el remedio está en su mano, no renuncie, pero átese los calzones y aténgase a las consecuencias. 196 Eugenio Cambaceres Cierro instantáneamente la puerta con llave, mando llamar a su patrón, la abro de nuevo, entro con él y, tan cierto como que me llamo Fulano, le cuento el cuento con pelos y señales, procediendo al mismo tiempo a alargarle un revólver, y si acaso, otro a Vd. para que no salga diciendo después que lo han muerto como a un perro. SÍ, al revés, no lo toma por el lado heroico, si la mujer no le importa un zorro, o si, aunque le importe, su temperamento impresionable y nervioso rechaza las emociones violentas y opta Vd. por el género alegre y chacotón, también así nos hemos de entender. Ya ve si soy acomodaticio. He previsto el caso y me he munido de esta bolsa que contiene mil patacones en piezas de veinte francos, de este pasaporte con su nombre, ordenando a las autoridades nacionales y rogando a las extranjeras que no le pongan impedimento en su tránsito, y por fin, de este nombramiento recaído en su distinguidísima persona para desempeñar el delicado puesto de Cónsul Argentino en ... Monaco. Vaya Vd., mi joven amigo, vaya Vd. a aumentar el número de los que, salvo honorables excepciones, noble y dignamente representan a la República en el extranjero. Le recomiendo el treinta y cuarenta de Montecarlo. Es un jueguito calentador. Agáchesele, pierda hasta la camisa, llénese de trampas y hágase meter entre rejas o pegúese un balazo. Así el mundo se ocupará de nosotros y habrá contribuido Vd. eficazmente a que sigan cotizándose nuestras acciones con premio, a cimentar más y más el crédito nacional poniéndolo por las nubes, para mayor honra del país y lustre del gobierno que lo manda. Aquí la llave, continué, mostrándole mi mano derecha. Aquí el dinero y los documentos, agregué, señalándole la izquierda. Elija de una vez; no tengo tiempo que perder. 197 Pot-pourri XXVII Signarelle J'aime mieux consentir á tout que de me faire assommer. MOLIERE C l a r o , pues, se estaba cayendo de m a d u r o . . . D o m i n a d o por u n a fuerte emoción, o haciéndose el que lo estaba: — L e j u r o , señor, exclamó el j o v e n Pepe, poniéndose de pié, q u e j a m á s volverán V d s . a oir hablar de este desgraciado... Y quiso salir a paso de trote, pero no tan ligero que no a l c a n z a r a yo a cazarlo de los faldones y a meterle el envoltorio entre el chaleco y la camisa, gritándole: —¡Eh! lá bas! ¡Se olvida V d . de sus papeles! La suite au prochain numero. MÚSICA SENTIMENTAL I El «Orénoque», de la compañía Messageries Maritimes, acababa de fondear frente a Pauillac con cargamento general de mercaderías humanas procedentes del Río de la Plata y escalas del Brasil. Lotes de pueblo vasco, hacienda cerril atracada por montones, en tropa, al muelle de pasajeros de Buenos Aires, diez o quince años antes, con un atado de trapos de coco azul sobre los hombros y zapatos de herraduras en los pies. Lecheros, horneros y ovejeros transformados con la vuelta de los tiempos y la ayuda paciente y resignada de una labor bestial, en caballeros capitalistas que se vuelven a su tierra pagándose pasajes de primera para ellos y sus crías, pero siempre tan groseros y tan bárbaros como Dios los echó al mundo. Surtido de portugueses y brasileños alzados en Río, Bahía y Pernambuco. Gentes blandujas y fofas como la lengua que hablan. Pasan su vida a bordo descuajados sobre asientos de paja, comiendo y vomitando mangos y, aunque entre ellos suele haber uno que otro que medio pasa, en cambio, la casi totalidad enferma, es vulgar, dejada y sucia. Cuestión de sangre y cuestión de temperatura. Tenderos franceses y almaceneros españoles en busca de sus respectivas pacotillas. Media docena de arrastradas, albañales de detritus humanos. Y, por último, uno que otro particular decente que, 202 Eugenio Cambaceres sólo o con su familia, viaja por quehacer o diversión. Toda esta masa híbrida del gusano-rey se agita, se codea, se empuja y se agolpa confundida por entre altos de baúles y maletas, en una atmósfera de entrepuente amasada con peste de bodega, aceite rancio de máquinas y agrio de sudor. Es que acaba de oírse el silbato de la lancha a que van a ser pasados para llegar a Burdeos y nadie quiere quedarse atrás, lo que no importa, por supuesto, que nadie llegue primero. Entre los presentes estoy yo y está el héroe de mi cuento. ¿Quién es? En globo, uno que va a liquidar sus capitales en ese mercado gigantesto de carne viva que se llama París. En detalle, un hombre nacido en Buenos Aires; ha heredado de sus padres veinte mil duros de renta y de la suerte un alma adocenada, y un físico atrayente. En buenas manos, habría tenido, acaso, nociones de generosidad y de nobleza, talentos a veinticinco años, sobre todo cuando se nace de pie, se va viviendo sin la lucha por la vida y se aprende honradez y dignidad como un adorno, como se aprende equitación o esgrima, sin que cueste. Mezcla de criolla con sangre pura bretón, el cruzamiento había dado un ejemplar mestizo notable por la belleza robusta de las formas del norte bronceadas al fuego del mediodía. Pablo podía, en suma, llegar a ser lo que se llama en el argot de los bajos fondos mundanos donde iba a zambullirse de cabeza, un tipo a toquade *. Nos trasbordamos: —Venga a almorzar conmigo —le dije. —¿Adonde? * Toquade: caprichoso, alocado. Música sentimental 203 —¡Hura!... me parece más prudente esperar a que lleguemos a Burdeos. —No tenga miedo; en Francia, hasta los zonzos saben comer. —Es que yo quisiera ver esto —insistió, señalando las costas del río. —Lo que ésto tiene que ver es el vino que produce y el vino se ve en la mesa. En cuanto al río —proseguí—, es un pedazo del Paraná, angosto y con agua sucia. Se diría que necesitando tierra, aquí donde ya no caben, le hubieran revuelto al fondo al apretarlo. Desprendidos del trasatlántico, habíamos andado apenas pocas millas, cuando un chaparrón como baño de lluvia, de esos que se desgajan de golpe, puso en derrota a la distinguida concurrencia, precipitándose puente abajo hasta el trou disfrazado con el pomposo nombre de cámara donde Pablo y yo nos encontrábamos y donde, con aquella invasión de bárbaros, vinimos a quedar unos encima de otros. —Sabe —me decía mi compañero entre una docena de ostras y una botella de Chablis que nos vimos obligados a tragar de perfil, no pudiendo hacerlo de frente—, que el vehículo este estaría bueno, cuando más, para las alturas de Goya o la Asunción, pero que no se explica entre gente que tiene fama de entender la biblia! —Precisamente porque éstos la entienden mejor que nadie y son muy prácticos, mi querido señor, es que no nos tratan como a cristianos, sino que nos echan a tierra en cuenta de bestias, metidos en una especie de chiquero viejo. Hace veinticinco años-que experimenté por primera vez el sistema y debo declarar en honor a la verdad que han tenido el talento de conservarlo religiosamente intacto. Ni una silla en que poder sentarse, ni una lona sobre cubierta, ni un palmo de aire potable en esta cueva infecta y sofocada. Pero, ¿qué se le importa a la empresa del pasajero con 204 Eugenio Cambaceres quien trafica y de sus'anchas, si no le han de pagar un medio más, ni ha de recibir por eso un medio menos? Liega usted, téngalo entendido y no lo olvide para su gobierno, a la tierra donde los hombres andan a la cabeza de los demás; donde, desde el lujo que halaga la vanidad, hasta el agua que apaga la sed, todo en el comercio de la vida, se reduce a un problema de aritmética cuya más simple expresión es la siguiente: sacar el quilo al prójimo, esquilmarlo, explotarlo, quitarle hasta la camisa, si es posible, con esta sola limitación: guardar las formas, es decir, manejarse de manera que no tenga derecho a terciar la policía, deslinde de la honradez individual; donde los más nobles impulsos, las necesidades más íntimas del corazón y del alma, el hogar, la familia, se convierten en un asunto de plata que irrita; donde se llega hasta decir: Fulano ha hecho un magnífico negocio, se ha casado con tantas mil libras de renta, aunque esas tantas mü libras de renta vengan a ser el precio de su porvenir y de su vida indecentemente vendidos a un ser enfermizo y ruin y de este pacto monstruoso salgan hijos escrofulosos y raquíticos. Pisa usted, en suma, la latitud del globo, donde más echada a perder está la vida. ¿Por qué?, ¿tiene acaso ella la culpa, lleva en sí, más que otra cualquiera, el germen del vicio, causa de su propia corrupción? No, sin duda. Es un fenómeno perfectamente natural y perfectamente lógico. La población se amontona hasta estorbarse; el exceso mismo del progreso trae aparejada la más cruel dificultad en los medios de existencia —sólo el lazzarone y el paria se conforman con vestirse de andrajos y alimentarse de cascaras—, aferrado a la vida por instinto y a la vida sin privaciones ni miserias, pedir, entonces, al hombre que viva para los demás, es un absurdo. ¡Feliz cuando consigue a duras penas vivir para él mismo! De ahí que no dé nada, si nada le dan a él y que, dando uno, quiera agarrarse mil; de ahí el imperio de un egoísmo absoluto; de ahí 205 Música sentimental la relajación moral; de ahí la degradación de la especie, tanto más grande y más completa, cuanto mayor es el grado de civilización que se alcanza. Ahora, repróchele, si se atreve, al pueblo francés ser el primer pueblo del mundo,.. Larmont —dije después de un silencio mirando afuera por el tragaluz que tenía enfrente—: Nos faltan diez minutos de camino. Subamos si quiere ver la entrada del puerto y el aspecto de la ciudad. Esa misma tarde tomé el rápido y, después de zangolotearme infamemente toda la noche sin conseguir pegar los ojos, acaso porque alquilé un sleeping-car, o sea, carro al uso personal de los que quieren dormir, llegué a las cinco de la mañana a París. II Pocos días después recibí la visita de Pablo: —Vine anoche —me dijo-— y mi primera salida ha sido para usted. El deseo de saludarlo, primero, y luego, no se lo quiero ocultar, me trae también un sentimiento mezquino de egoísmo. Ando literalmente boleado. El ruido, la confusión, la gente, el tumultuoso vaivén de este maremagnum, me han aturdido hasta azonzarme. No sé qué rumbo agarrar y tengo miedo de enderezar por donde no es comida. Estoy, en una palabra, hecho un bodoque arribeño que sueltan, como nuevo en Buenos Aires. En tan fieros aprietos vengo a pedir a usted, hombre práctico, que me tienda una mano protectora, que me haga el servicio de endilgarme en este infierno. —Es decir, que pretende usted poner a contribución mis conocimientos en el ramo, ¿no es así? ¿quiere que lo ciceronee? No veo en ello inconveniente. Y para probarle toda mi 206 Eugenio Cambaceres buena voluntad, entro inmediatamente en funciones. Desde luego, mi buen señor, tiene usted una figura imposible; zapatería de Fabre, sastrería de Bazille, sombrerería de Gire —agregué, hurgándolo de la cabeza a los pies—. Muy correcto en Buenos Aires; pero aquí, donde uno es siempre lo que parece, no cuela, raya con eso... y si pretende hacer camino, es de necesidad urgentísima que se mande cambiar de forro cuanto antes. —Ya está; déme las señas y me largo instantáneamente. —Largúese enhorabuena, primero, a lo de Alfred, avenida de la Opera. Le harán pagar más caro que en cualquier otra parte, pero, en cambio, después de probarle la ropa diez veces, le vestirán peor. —Si es así, no veo que valga la pena... —Al contrario, vale la pena y mucho. Sobre el mérito del artículo está el nombre de la casa y la rédame consiguiente. Es de rigor. Vaya, luego, a lo de Charvet, rué de la Paix; se encontrará con un camisero conveniente. En seguida, a lo de Pinaud, sombrerero y, por último, llegúese por la zapatería de Galoyer, boulevard des Capucines. Le fabricarán unas chatas blindadas de cuatro suelas y varias toneladas de porte, sistema inglés. Cálceselas aunque le queden nadando. Entre esta gente es de muy buen tono ser patón, porque el príncipe de Gales es patón. Póngase, como quien dice, en compostura y después vuelva a verme que yo me encargo del resto. ¡Ah! me olvidaba decirle que trate un coupé y alquile un appartement. En el boulevard Haussmann, a la altura de la Opera, los hay habitables por mil francos mensuales, más o menos. Música sentimental 207 III N o se lo hizo decir dos veces. Así que h u b o salido de m a n o s de los referidos industriales, el j o v e n Pablo se me presentó pelechado. Su individuo t r a s u d a b a , es cierto, u n quien sabe qué a flamante, u n falso aire de tienda de tapicero o casa recién puesta. D o r a d o s y barnices que están diciendo a gritos: a q u í h a y plata, pero falta el roce del uso q u e deslustra, las arrugas de la costumbre que q u i t a n el olor a parvenú. L a verdad, no obstante, sin pretender pedir peras al olmo, es que estaba confesable: —¿Por d ó n d e empezamos? — P o r esto. Y t o m a n d o u n a p l u m a escribí: «Loulou: « T e m a n d o un coupon de avant-scene p a r a esta noche en el Palais RoyaL «Lleva contigo a Blanca, p . ej. «A mi vez, estaré yo en la orquesta con uno de mis paisanos. «Iremos después al cabaret, etc. «TUYO». Madame L. de Préville, puse en el sobre, rué de Delaborde, 4. 208 Eugenio Cambaceres IV El teatro empezaba a despertar de su sueño de veinte horas en un ambiente mohoso de encerrado, para presenciar por la centésima vez la representación de la misma farsa. La vieja araña colgaba del cielorraso, con sus picos a media fuerza y sus facetas de vidrio pardo, lo bañaba en una semiluz polvorienta y avara que blasfemaba con el oro de un decorado de cargazón. Las capas de arriba se hallaban repletas ya de blusas y de cofias, público de franco y medio que, por no perder una coma de lo que empieza a veces a las ocho, hace cola en la calle desde las cuatro. Grupos de hombres y mujeres entraban, a su vez y ocupaban sus asientos en la platea, balcones y palcos, mientras los de la orquesta, con sus caras demacradas de abrutis, templaban el instrumento, compañero de miserias, ganapán del oficio, para una de esas musiquitas canallas como la índole del espectáculo a que sirven de preludio. —No comprendo —exclamaba Pablo mirando de arriba abajo— cómo estos teatros tan chicos llegan a costearse pagando artistas de primer orden. —Es, sin embargo, bien fácil de comprender. ¿Cuántas personas cree usted que caben aquí? —Quinientas, cuando más. —Se equivoca: mil. —¿Mil, dónde, cómo? —De una manera muy sencilla: metiendo dos donde apenas hay lugar para uno. Usted se ahoga, le falta el resuello, no puede ni rascarse, tiene que pasárselo en cuclillas y tieso Música sentimental 209 como palo a pique para no invadir ai vecino sometido al mismo régimen disciplinario. Pero eso no importa un zorro; es fuerza que los dos quepan y cabe. ¿El lado higiénico y moral de la cuestión? Saque el cuadrado y el cubo. Divida, luego, entre el número de presentes y le resultará esto: alrededor de media vara de aire por cabeza, es decir, lo suficiente para que uno reviente como en camareta, ¿Pero se le ocurrirá decir a usted aquí, entonces, no hay policía ni un demonio, cada cual hace lo que se le antoja? ¡Policía! Sí, señor, que la hay, y la mejor policía del mundo, sHl vous plait. Sólo que, arriba de la policía, de la higiene, de la salud y de todo, está la explotación de marras. Es un rasgo del carácter nacional, voilá tout. No vaya a figurarse, por otra parte, que los elencos estos cuestan un negro con pito y todo, ni que se va a encontrar usted con cómicos de talla. Hago, bien entendido, excepción de dos o tres escenas de la Comedie Frangaise, sobre todo, templo consagrado al arte. Aquello ya no es farsa, es verdad. Allí no se miente, se siente. No es la inteligencia que produce, confiada a la inteligencia que traduce. No es Augier en manos de Coquelin; no es el personaje de la comedia, obra fecunda de la fantasía. Cito al acaso: es el hermano de la Aventurera, es Aníbal el que agarra una botella vacía que está llena, va bebiendo hasta vaciarla y acaba por emborracharse y por dormir la borrachera con la plácida beatitud de los borrachos. No es Gorneille en boca de Agar que recita el Horacio. Es la encarnación misma de Camila abatida por la pena la que se yergue terrible al oír el nombre aborrecido de Roma y, loca de dolor por la muerte de su amante, lanza contra su patria la tremenda imprecación. Se ve, se oye, se palpa, se siente vivir de veras y queda en el alma, sacudida hasta adentro por la fuerza de la emoción, la impresión profunda que sólo es capaz de grabar en ella el sello imponente de la verdad. No hablo, pues, de la casa de 210 Eugenio Cambaceres Moliere, donde, p a r a entrar, me saco el sombrero. M e refiero a los teatros llamados de genre. A p a r t e media docena de routiers, especialistas del r a m o que divierten porque sí, los otros no p a s a n de ser unos farsantuelos minúsculos, unos tristes cabotins. El personal femenino tampoco vale caro, que d i g a m o s . P a r a esas señoras, el arte no es u n a carrera, sino u n medio de hacer carrera; el teatro, u n a feria y el proscenio u n a b a r r a c a de saltimbanquis, un mostrador donde exhib e n d e s n u d a su mercancía q u e venden a la mejor postura y dinero de contado. Rodeadas del prestigio de la escena, pondré aux yeuz a Vadresse de novicios y mentecados, atmósfer a de artificio d o n d e el gas y la p i n t u r a t a p a n hasta los ojos de las viruelas, vienen a q u í a buscar hombres, como las otras de su m i s m a estofa, t a n d e g r a d a d a s como ellas, pero m á s feas, más brutas, o más sin suerte, tienen su mercado en los veredones del boulevard o en los fondos de b a r r o de los l u p a n a r e s , d o n d e bajan en procura de una pieza de cinco francos. Sí, señor, esa es la escala, y repito, salvo pequeñas excepciones, u n a s pocas mujeres de corazón y de talento, en los teatros de París no hay artistas sino p l u m a s . E n t r e t a n t o h a b í a subido el telón y e m p e z a b a la pieza, La Boule o sea Le Moine (el fraile) que así también llaman en Francia el brasero con q u e calientan las camas. Incompatibilidad de h u m o r entre u n m a r i d o y su mujer, reyertas diarias por q u í t a m e allá esas pajas, pleito de separación, y de ahí u n a carga grotesca, sin chispa, sin gracia, sin espíritu, salpicada de propósitos sucios. L a mujer quería, a toda fuerza, d o r m i r con un fraile. El m a r i d o , por su p a r t e , no podía soportar la vecindad de los frailes, y n a t u r a l m e n t e , se a p r e s u r a b a a protestar indignado. Bastante caliente era él de por sí, sin necesidad de un fraile en la c a m a p a r a calentarlo... Ese era el tono, el calibre de aquella turpitud, sin que, Música sentimental 211 p a r a r e m a c h a r el clavo, faltara t a m p o c o la sal de cocina de las p a n t o m i m a s inglesas, las p a y a s a d a s de circo, empujones, sombreros abollados y ropa revolcada. U n a ordure, en fin, al p a l a d a r de cierto público parisiense pur sang, que es el público m á s badaud y, agrego, más francam e n t e idiota de todos los públicos conocidos. El palmoteo de la claque, esa otra maldición de los teatros franceses, cargante como el repiqueteo de las matracas, se mezclaba a- los: ¡Oh! ¡oh! Tres drole! ¡Epatant! de los ramollis de la orquesta y a las risotadas del público s a b o r e a n d o u n a de las escenas m á s cochinas del repertorio, c u a n d o entraron tres mujeres al primer avantscene bajo de nuestra derecha. —¿Las conoce? — m e p r e g u n t ó Pablo. —Sí. U n a de ellas, la de atrás, esa con la cabeza blanca de canas, p e i n a d a en bucles a la antigua usanza, vestida de ropas sombrías, el aspecto severo, el aire reservado y digno, cuya figura se destaca apenas entre la luz b o r r a d a del fondo del palco, d o n d e a c a b a de sentarse, parece, de lejos, cosa q u e vale, ¿no es cierto? Se diría u n a reliquia de la vieja raza francesa, noble ésa y p u r a , en medio de sus preocupaciones necias de sangre. Ni tal. Acérquesela con el anteojo. Entre u n a espesa c a p a de magnesia y colorete que esconde las grietas de un pellejo entumecido por el vicio, verá dos ojos abotagados y turbios como clara de huevo clueco y u n a boca cuyos dientes de fuina y cuyos labios a m o r a t a d o s y trompudos, están revelando toda la grosería carnal de la bestia envejecida en c u a r e n t a años de orgías. En sus buenos tiempos la l l a m a b a n Rigolblague; hoy se deja decir la señora de Preville. — ¿ M a d r e de la de la carta? —Postiza. E n el hecho, su comodín. Algunas gastan ese lujo, ese género de parentela al servicio de los recién llega- 212 Eugenio Cambaceres dos. Alquilan una madre como se alquila un mueble, una yunta de caballos y la muestran a la distancia, desde el coupé en el bosque, desde la baignoire en el teatro. Es una manera como otra de faire l'article. Eso les da cierto cachet, las pose en hijas de familia y el trucs produce diez o veinte luises más. Recursos de mise en scéne, cabalas del oficio. Entre las otras dos, elija. La negra circula con el nombre de Loulou y es hija del azar. Un antojo, a la llama del gas en el entresuelo de restaurant, o un instante de abandono a ojos cerrados, rápidos como la dicha que se roba, en la sombra voluptuosa de la alcoba. Instrumentos de placer, títeres de cuerda, muñecas vivas, París las hace y París las rompe. Brotan del callejón o la bohardilla como esos pastos que crecen entre los adoquines del empedrado, sin que nadie sepa de dónde ha caído la semilla. Son un accroc de fliriation y pasan por la vida sin hacer surco, dejando apenas, en pos de ellas, el recuerdo que deja una hora de locura. Maciza y tosca, vaciada en el molde del que el Tiziano sacó sus Venus, la rubia ha sido engendrada entre dos besos a boca llena, groseros como un pellizco, de esos que no se dan, o mejor, que no se pegan sino en el estrujón casto y brutal de la cama de aldea, después de la bendición del cura. Destinada por Dios a cuidar gansos, un buen día el diablo la tienta. Tira ios zuecos, echa al hombro el lío, deserta el corral y se larga a hacer fortuna a París donde empieza su carrera de criada con el nombre de Fanchón que le dieron en la pila y treinta francos al mes, la sigue de cocotte, con diez o quince mil, llamándose Blanche d'Armagnac —es mucho más chic— y acaba por morirse averiada y sin un medio en el hospital, o por ser un ejemplar de «La Morgue». De ahí el sempiterno fin de la sempiterna historia. Ahora que usted se las sabe tanto o más que yo, vamos a hablarlas y a concertar con ellas el programa de la fiesta. Concluido el teatro y suprimida, por supuesto, la señora Música sentimental 213 m a y o r a quien a v e n t a m o s en un sapin diciéndole: Vous, allez, vous coucher!, nos metimos los cuatro en u n coupé de dos asientos. Maison Dorée, m a n d é al cochero. V Pocos m o m e n t o s después, e n t r á b a m o s a un cabinet de dic h a casa por u n pasadizo angosto oliendo a recalentado. L a alfombra era de Oriente. Los muros, el techo y los muebles, entre los q u e figuraba u n a o t o m a n a a n c h a y blanda, tapizados de l a m p a s . E n u n tiempo, todo aquello debió h a b e r sido m u y bonito. Pero las m a n c h a s p a r d a s de vino y de comida de que se h a l l a b a cubierto el suelo, salpicadas las paredes y chorreados los asientos; el negro de h u m o de las bujías pegado a los tejidos y al d o r a d o de la m a d e r a ; el cristal de los espejos r a y a d o a sortija, wrv je t'aime entre u n a flecha, u n a Coralie y u n a insolencia; el défraichi de treinta años de servicios escabrosos, en u n a p a l a b r a , imprimía al interior aquél algo de aspecto del coche de alquiler mugriento d o n d e u n o entra m i r a n d o con recelo y levantándose los faldones p a r a sentarse. Lo q u e no impide que Pablo se creyera transportado a u n cuento de h a d a s . ¿Quién, en la edad loca de las ilusiones, d e s l u m h r a d o por el r e s p l a n d o r fosfórico del m u n d o , ofuscado por sus fuegos fatuos, no h a p a s a d o por ahí?... Fiebre de vida, h a m b r e de gozar, he ahí lo q u e se siente; mujeres q u e la aplaquen, he ahí lo que se busca; impúdicas q u e la h a r t e n , he ahí lo q u e se prefiere. 214 Eugenio Cambaceres Es que, al lado de la voz imperiosa del instinto, está el grito destemplado y chillón de la vanidad. Es que el brillo de la impura que se vende, su teatro, su alcoba, su orgía, pueden más en una cabeza de veinte años, que la posesión arrobadora, pero ignorada y oscura, de la virgen o de la matrona que se da toda entera en un abrazo, pero que se da sólo envuelta entre las sombras del silencio. Se sueña con la heroína cuyo nombre, prestigiado por el velo de la mentira en las páginas de la crónica o de la novela, suena en nuestros oídos como la promesa de un mundo de delicias. Se anhela ir a ella, penetrar en el misterio de su vida, compartir sus horas de extravío, vivir envuelto en el torbellino que la arrastra, verla, quererla, dominarla y tenerla hoy, para dejarla mañana y agregar en seguida otra a la lista y otra después y otras más. Llega entretanto un día en que el sueño se realiza, en que un puñado de oro abre, como por encanto, las puertas del amoroso santuario donde la diosa palpitante y desnuda se muestra encendiendo toda la brutal avidez de los sentidos. Entonces se arroja uno jadeante sobre eso que llaman la copa del placer, la agarra y bebe, pero bebe con grosería, empinándola a dos manos y derramando a chorros por entre el borde y los labios lo que no se alcanza a tragar. Y, en el afán de sacarle hasta la borra, se cree que la embriaguez que nos embarga, ese marasmo libidinoso del alma, esa bacanal de la carne, áspera, amarga y deliciosa a la vez, se prolonga eternamente, que el tiempo no transcurre, que aquello no tiene fin. ¡Qué poco dura, sin embargo, y qué caro cuesta!... El espíritu se embota, el corazón se gasta, el cuerpo se cansa, un negro desencanto se apodera de nosotros, y cuando la reflexión o el destino no nos llevan hacia atrás, no nos vuelven al pasado buscando otra vida en otra fuente, la pos- Música sentimental 215 tración mortal en q u e caemos, p a r a no levantarnos ya, llega h a s t a traducirse en el desprecio m á s profundo por todo lo q u e es h u m a n o , en el m á s i n a g u a n t a b l e hastío de la existencia. Pablo e m p e z a b a , a p e n a s . Lo que quiere decir que no habría d a d o su noche p o r u n imperio. U n h o m b r e vestido de rigurosa etiqueta, afeitado, lustroso, limpio y tieso, al través de cuyo aire ceremonioso y glacial a s o m a b a u n a p u n t a del m á s refinado cinismo, atributo inseparable del empleo, se presentó tras de nosotros. E r a el maitre d'hótel. — ¿ Q u é debo servir a los señores? — p r e g u n t ó desde la puerta. Loulou, frente a un espejo, o c u p a d a en tironearse la b a t a de u n vestido a media espalda con un gesto rabioso de mal h u m o r p o r q u e la cruche de su costurera, decía, la había fagotée de u n a m a n e r a a b s u r d a , como si ella tuviera algo que tapar, al oírlo, dio vuelta de p r o n t o y a r r e b a t a n d o de manos del solemne personaje el catálogo impreso de los trescientos setenta y tantos platos de que se compone el repertorio francés: — L o q u e le m a n d e yo —exclamó con énfasis. Qa me regarde. T r a i g a usted ostras p a r a empezar, ostras verdes; luego un moc-tortue del verdadero, se entiende; unas écrevisses bordelaises; pollo trufado, camembert, frutas, y, como vino, Roederer desde el principio hasta el fin. — ¿ Q u é ? ¿no se te ocurre otra cosa? —pregúntele tranquilamente, mirándola de soslayo. —-C'est tout. — Y ; sin e m b a r g o , te has olvidado del postre. —Gargon, ¡pólvora! —dije después con toda calma. Así estamos seguros de reventar. H o n o r e s fueron hechos p o r los otros a las ostras y a la sopa en el silencio del primer m o m e n t o de mesa. Silencio 216 Eugenio Cambaceres laborioso consagrado al pienso de la bestia; interrumpido sólo por el choque de una cuchara contra un plato, el rechino del cuchillo que lo rasca, el crujir del pan bajo los dientes y algún sorbo plebeyo, acaso, sonando con un ruido gordo de sumidero. Por lo que respecta a mí, gato escaldado, me abstuve, como siempre, limitándome a presenciar las escenas de la noche en una cauta actitud de pasiva prescindencia. Obedecía a la regla inquebrantable de conducta que me he impuesto. Hace fecha que no agarro. Et pour cause. Alzarlas, aun bautizadas de artistas a la salida traviesa de un teatro, escalera de servicio, débouché de basuras, cloaca por donde corren las inmundicias del lugar, bajarlas en las tabernas y harto, al fin, concluir la noche en sus brazos, aspirar jadeando otros alientos, miasmas de cuerpos ajenos en una atmósfera saturada de corrupción; ¡ni preso! Conozco el juego, sé lo que cuesta y, con la experiencia que tengo, me doy por satisfecho y me atengo a lo que sé. Entretando, pasaron los cangrejos y tocó el turno al pollo. Aquí, Blanca nos tenía preparada una sorpresa, un párrafo de sentimiento, una escena preñada de afecto y de ternura. Empujó el plato que acababa yo de ponerle por delante, reculó la silla, se ladeó, se encogió, llevó el pañuelo a los ojos y empezó a enjugar amargo y silencioso llanto. —¿Qué tienes? —le preguntamos sorprendidos. —Nada. —¿Y por qué lloras, entonces? —Por nada. —¿Cómo por nada? —insistí—. No se llora sin razón. Veamos: ¿te duele la barriga, te hemos pisado un callo sin querer, te has ofendido porque te he servido mucho capón y Música sentimental 217 crees que he querido con esto llamarte comilona y grosera, te ha saltado a los ojos algún grano de pimienta, o es la mostaza de los cangrejos la que se te ha subido a la nariz? A todo lo que se sacudía como diciendo: no, mientras acosada a preguntas, concluyó por reventar llorando como un ternero: —Son las trufas que me hacen acordar de mamá. —¡Acabáramos —exclamé—. Altro que trufas, es el champagne que se te anda paseando por el cuerpo! —¡Pobre madre querida, pobre víctima! —gimoteaba, entretanto, abismada en su dolor y acompañando la exhalación de sus lamentos con unos ¡hiiii! ¡hiiii!... chillones y basosos, que iban poniéndose cargantes más de lo necesario. —Pero ¿qué diablos tiene que hacer tu madre mártir con el relleno del pollo? —díjele al fin, impacientado. —¡Y, sin embargo, no las podía pasar ni pintadas; fue por dar gusto a papá! Hasta que, a la larga, creyendo comprender: —¡Ya caigo! —exclamé—. Tu padre indujo a tu madre a que comiera trufas, tu madre tuvo un empacho, y un cólico, seco probablemente, la llevó a la sepultura en pocas horas, ¿no es eso? —Sí —dijo haciendo un puchero y suspirando. -—Pero, ¿por qué, qué se proponía ese marido infame, ese hombre Lucrecia Borgia? —¡Oh!, ¡no lo hacía por maldad, el pobre! Era porque decía que mamá se ponía muy amable con él cuando había comido trufas. U n salop seco, largado por Loulou con una mueca de repugnacia, vino, como bofetón en cara hinchada, a inflamar más aún la ya irritada sensibilidad de la otra. Viendo lo cual y queriendo, por mi parte, evitar un lance desagradable: —¡Eh! ¡qué te estás haciendo la pulcra tú también, como 218 Eugenio Carrxbaceres si no te conociéramos! —dije a aquélla—. Cállate la boca y n o seas farsante; respeta su dolor, el culto de la familia, ese sentimiento de las almas nobles. — S í — r u g i ó Blanca engreída con mis palabras y emballée de nuevo en los vapores del vino, pero a g a r r a n d o esta vez p o r otro l a d o — . Q u i e r o q u e me respeten, que respeten a mi familia, p o r q u e tengo u n a familia yo, u n a familia honorable, ¡porque yo no soy de esas que no se sabe de dónde caen, ni q u é m a d r e las parió! Estos cariños, por supuesto a Vadresse de Loulou, la que saltó como si un bicho malo la hubiera picado. — E h ! ¡lá bas! Si es a mí que viene dirigido ese envoltorio, no te voy a hacer esperar por el vuelto. Vale más no tener p a d r e ni m a d r e , q u e tener por p a d r e a un... — ¡ C h e ! ¡che! ¡che! — p e n s é a p u r a d o como parejero que va llegando segundo, a q u í se está por a r m a r la g r a n d e . ¡Intervengamos o nos lleva el diablo! Y no acabó, p o r q u e poniéndole como tapón la m a n o sob r e la boca: —¡Silencio, si no quieren que llame a u n guardia y las haga flanquear au violón p a r a q u e se refresquen las dos y se les pase el entusiasmo! —grité a mi vez, haciéndome yo también el malo y el caliente. D e lo q u e me h a b r í a g u a r d a d o m u y bien. Al revés. Fué precisamente p a r a evitar que al ruido metiera las narices algún h o m b r e de la policía y nos trajera u n mal rato, cuentos y enredos con la justicia, caso n a d a improbable d a d o el giro q u e i b a n t o m a n d o los acontecimientos. Sin e m b a r g o , a tan soberano golpe de autoridad, siguió u n instante solemne de silencio. Dos miradas terribles se cruzaron, ásperas como dos arañazos, lustrosas y afiladas como dos chuzas y resollando fuerte y rezongando como perros desapartados, las dos señoras arrugaron el entrecejo, agacharon la cabeza y se sentaron empacadas. Música sentimental 219 Ahora, tengámoslas un rato en penitencia, me dije tranquilo ya, démosles tiempo a que se les pase la rabia y amiguémoslas después y acabe la fiesta en paz. Como si tal cosa, pues, seguí conversando con Pablo que, en medio de todo aquello, se había quedado poniendo cara de zonzo. Y una vez sucedida la calma a la tormenta, serenado el mar de las pasiones, iluminado el horizonte con los colores del arco: —¿Se proponen ustedes pasárselo poniendo trompa y tan divertidas como al presente? —dije—. Sírvanse avisarlo con tiempo. Así verán si somos más bizarros de atrás que de adelante. Bonito ejemplo de francesas me han hecho dar al señor. H a n estado ustedes espumantes de espíritu y chisporroteantes de sal. Palabra de honor; si siguen haciéndonos cosquillas en la bosse de la alegría, son capaces de hacernos estallar, Loulou fué la primera en amujar. Lora como caballo de negro, en cuanto la castigaron, mosqueó; naturaleza de esas prontas a vaciarse como bolsa de jugador, al primer envide dijo quiero y soltó el rollo. Ahora podía mostrarse al revés; no le quedaba nada adentro. ¿Debía, acaso, haberse preocupado de la cosa, haber tomado a lo serio todas las balivernes con que esa grosse dinde nos había estado rompiendo el tímpano? ¡Allons done! Aquello era idiota, no tenía sentido común, y en prueba de ello, estaba dispuesta a en finir. Blanca, por su parte, ne demandait pas mieux. Sólo que la había herido profundamente eso de que quisieran insultar a su familia, que era una familia de las más decentes. Y en las tinieblas pulposas de su encéfalo atascado por el vino, volvía a la carga con su madre, víctima del atracón de trufas, agregando que razón tenía para desesperarse y lio- 220 Eugenio Cambaceres rar, que, a no ser por esa desgracia horrible, no sería ella lo que era ni estaría donde estaba. —Claro, apoyé, te quedaste sin la brújula de tu madre y agarraste mal rumbo y te perdiste. —Sí ? quedé huérfana a los trece años—exclamó en tono conmovido y lastimero—. Mi padre, loco de dolor, con el corazón despedazado por la muerte de su compañera, no tardó en buscar en los excesos más groseros el olvido de sus penas. Me dejaba sola siempre, sufriendo el hambre y el frío, mientras él pasaba su vida en las tabernas, entregado a la bebida y al juego, con los otros holgazanes del lugar. Muchas veces, después de haber estado ausente todo el día, llegaba a casa de noche y con la cabeza perdida, ebrio, sin saber lo que se hacía, me maltrataba cruelmente porque no encontraba su cena pronta, porque todo en la casa andaba mal, porque era una inútil, decía, diente de fierro y brazo de algodón, una sinvergüenza, una haragana, olvidando el pobre hombre que no me daba ni cómo comprar un pedazo de pan, y que, niña todavía, no tenía ni juicio, ni fuerzas bastantes para poder trabajar y reemplazar a mi madre. Tout y passa. Los ahorros, primero, fruto de largos años de trabajo y privaciones; los muebles, después, uno a uno, empeñados o vendidos y la casa y el pedazo de tierra, por último, que mi madre había llevado en dote al matrimonio. Fue entonces que, en la pendiente fatal que lo arrastraba, más y más necesitado de dinero con que poder costear sus vicios vergonzosos, contrajo segundas nupcias con la dueña del molino, una mujer rica y perversa. Y fue entonces, también, que empeoró mi triste suerte. Maltratada sin razón, encerrada, estropeada, con el cuerpo lacerado por los bárbaros castigos que sufría, era mi vida una cadena de horribles sufrimientos: Un día —lo recuerdo como si fuera ahora— jugando en la cocina dejé derramar, distraída, la leche que mi madrastra me había mandado hervir. Furiosa, en- Música sentimental 221 tonces, agarró el asador colgado sobre el fogón, y después de dejarme tendida a golpes en el suelo, desmayada y bañada en sangre, no contenta todavía, no satisfecha su crueldad, echó mano, como de un instrumento de suplicio, de uno de esos largos alfileres que usan en la cabeza las mujeres de mi país. Aun me parece que la veo, al recorbrar, después de un rato, los sentidos, agachada sobre mí, lívida, fula, con los ojos inflamados por la rabia: —«Para que vuelvas en ti» —decía, pinchándome atrozmente las manos y la cara—. «Yo te he de dar; para que vuelvas en ti, sinvergüenza, vaurien!» -—repetía y, encarnizada, furiosa, me hundía y volvía a hundirme el alfiler en las carnes! ¡Ah! desde aquel momento terrible que conservaré grabado siempre en la memoria, una idea única me persiguió, fija, exclusiva, persistente con la tenacidad de una manía: huir. ¿Cómo, con quién? No lo sabía; lo que quería era abandonar a todo trance aquella casa maldita. Cruzó en esos días por el pueblo una tropa de cómicos ambulantes que andaba recorriendo las ferias de la provincia. El azar se encargaba de protegerme. Me escapé de casa sin ser vista, los alcancé a corta distancia y resuelta, armándome de todo mi coraje, me ofrecí a formar parte de la banda. Fui recibida, primero, con risotadas y burlas groseras. ¿Me figuraba acaso, que estaban ellos dispuestos a mantener bocas inútiles, a echarse un estorbo al hombro? Y, llenándome de improperios y de insultos, me intimaron bruscamente que volviera a casa de mis padres, amenazándome, sino, con entregarme a la policía en el primer pueblo a que llegaran. Humillada ante el rechazo que acababa de sufrir, llena de vergüenza y confusión, iba a volverme ya resignada a esperar una ocasión más propicia, cuando el jefe de la banda, un viejo cínico, con la cara abotagada y la voz ronca: —Aguarda un momento; acércate —me dijo, tomándome 222 Eugenio Cambaceres de la b a r b a y clavando en mí sus ojos torpes— Nom de Dieuf, vista de cerca no está tan m a l a la chica; ¡eh! ¡eh! ¡tal vez no fuera difícil que nos entendiéramos! V e a m o s ¿para qué diablos podrías servirnos tú? Y levantándome el vestido: —¿A ver esas pantorrillas? — g o r d a s y d u r a s , prosiguió, a g a r r á n d o m e las piernas^—. C o m p a ñ e r o s , desde que la garce de Rosa nos dejó plantados, hace falta en la compañía un b r a z o p a r a el b o m b o y unas piernas p a r a el público. La m u c h a c h a esta es rolliza, tiene el físico del empleo; con un poco de a m o r al arte y unas medias color carne, podría llenar la vacante. — ¿ E s t á usted en su juicio, pére Grognard—objetó uno de entre ellos—, que no ve que es u n a mocosa? ¿Y si nos meten a la cárcel? Mazette! N a d a menos que un détournement de menor!... M a l negocio; la justicia no entiende de chicas al respecto. El Pére Grognard se enojó: — M é t e t e la lengua donde no te la vean, tú, y déjate de fastidiarnos con tus miedos y tu justicia, ¡collón! ¿Quién quieres q u e se ocupe de semejante andrajo, sus padres? ¡Bonitos h a n de ser sus padres c u a n d o la tienen así! — ¡ O h ! ¡yo no tengo padres o, más bien, es como si no los tuviera! Y dije toda la verdad: la conducta de mi p a d r e , la m a l d a d de mi m a d r a s t r a , la vida que llevaba, los martirios q u e sufría. Esto acabó de resolverlos, y fui admitida sin más obstáculos a formar parte de entre ellos. Pero h a l l á b a m e lejos de tocar al término de mis males. Con mi nueva vida debía empezar u n nuevo género de torturas. C u a n d o no me h a l l a b a expuesta a la vergüenza pública, m o s t r a n d o hasta las nalgas a los badauds que me rodeaban, tenía que soportar la sociedad de mis compañeros, la vida en c o m ú n con ellos, y entonces, era mil veces peor: manoseada, besoteada, estrujada con dichos y gestos torpes, arrojada como pelota, Música sentimental 223 de uno a otro, entre aquella chusma soez. El viejo, sobre todo, me perseguía con un ahínco brutal, acompañando el hato de obscenidades a favor de las que esperaba contagiarme y subyugar mi voluntad, con un juego de movimientos y visages asquerosos, que lastimaban todas mis delicadezas de virgen ofendida. Hubo momentos en que llegué hasta bendecir los azotes de mi madrastra y el pan y el agua de mis encierros, jtal fue el odio que me inspiró aquella vida entre crápulas! Una vez, de noche, habíamos llegado a una posada después de largas horas de camino, con todo nuestro miserable tren de saltimbanquis: tres carretones tirados por caballos macilentos y cargados de lienzos y trapos viejos. Sabiendo lo que me esperaba, como siempre, luego que los efectos del vino empezaran a hacerse sentir, dejé a mis compañeros bebiendo y blasfemando alrededor de una mesa, bajé sin ser sentida a la caballeriza y, en un rincón, sobre un montón de paja, caí postrada por la fatiga. Allí, por lo menos, en compañía de los brutos, preferible para mí a la de los hombres, esperaba poder dormir tranquila. ¡En vano! De pronto, un tumulto me despertó sobrecogida, tumulto de voces roncas, rajadas por el alcohol, un enredo de carcajadas, juramentos y maldiciones. Eran los otros que, echando de menos mi presencia, habían revuelto la casa, hasta que, al fin, daban conmigo. Fue una fiesta. Sonando en las tablas de la caballeriza con un ruido de caballos que se empujaban para llegar más pronto al pesebre, todos se vinieron de golpe sobre mí. Rodeada, acosada, acorralada, como la cierva por la jauría, cansada, al fin, loca de resistir, una desesperación, una rabia, un furor de turpitud me acometió de pronto, una fiebre de arrojarme a las barbas de aquellos hombres. Yo les voy a dar... ¿quieren? Vengan, tomen, hártense. Y me entregué abriéndome toda entera a sus caricias salvajes, y todos pasaron en tropel sobre mi cuerpo, bañada en llanto, jadeante, desgarrada, hecho pedazos mi pudor!... 224 Eugenio Cambaceres Durante el curso de esta lamentable historia, Loulou había estado haciendo una fuerza de changador por sujetarse. Al fin, ya no podía con el genio: —Vían, ga y est! La orfandad, la madrastra, las sevicias, la fuga, la lucha, la caída, el llanto, la desgracia y la perdición, con más una punta, por supuesto, de indispensable fatalidad escondida entre telones, sopando en la salsa, manejando los títeres de atrás con la mano del bonhomme de Guignol metamorfoseada en Pierrot o Polichinelle. Tablean. ¡Nada falta, nada ha sido olvidado; ni tampoco los clásicos saltimbanquis, la punta de charlatanes encargados de hacer su parte, de representar, ellos también, su correspondiente papel de infames! Esta última palabra fué exclamada con cuatro acentos circunflejos y una cargazón francesa de traidor de melodrama. Pablo quiso protestar. El pobre, movido a lástima, hondamente impresionado por la narración de Blanca, inclinóse a mí: —Imposible, esta mujer no inventa. Hay en su acento un sello profundo de verdad, ¿no le parece? —¡Qué me ha de parecer, hombre, no sea usted infeliz! Lo que me parece es que miente con toda desvergüenza, de una manera escandalosa; que lo que nos ha estado encajando es un cuento tártaro al uso de los novios como usted, un atajo de mentiras aprendidas de memoria y repetidas cien veces en presencia de la clientela extranjera para hacerse la interesante y la exquisita, para echarla de mártir inocente, de víctima del destino guadañada como pasto tierno por la herramienta de la adversidad. Se trata, mi querido amigo, de un jueguito muy conocido en la cancha. Es una letanía muy vieja y muy sabida. Vaya aprendiendo, pues, a no ser zurdo y a no dejarse cazar como un pichón en trampas tan groseras. Música sentimental 225 M i e n t r a s tanto Loulou había mordido y no quería soltar. Seguía impertérrita: — A mí m e sublevan estas cosas, estas farsas, esta falta de sinceridad y de franqueza. ¿Por qué no tener el coraje de lo q u e u n a hace, por qué no decir p u r a y simplemente la verdad? — ¿ L a verdad? A ver, díla tú — r e p u s e . — ¡ O h ! no es difícil, ni me ha de d a r trabajo. Somos lo q u e somos, p o r q u e el terciopelo y la seda cuestan menos q u e el percal; porque es más b a r a t o vivir en u n hotel que en las bohardillas; p o r q u e , p a r a p a g a r tres sueldos en la imperial de u n ó m n i b u s , tiene u n a que comer lo que los otros tiran, q u e m á n d o s e las pestañas sin perjuicio de quedarse ciega o tísica, mientras que, p a r a a r r a s t r a r coche y caballos, b a s t a abrir la boca y decir sí, y, últimamente, p o r q u e p a r a eso hemos nacido y esa es nuestra inclinación. Voilá! Si no les gusta, sigan de largo; c'est á prendre ou á laísser. Y, en un revuelo de sus cascos a la jineta, aleteó y vino a asentarse en Pablo: —Oh! qu'ií est dróle! E n efecto, los cangrejos, la emoción del debut, los treinta grados de calor, el vino, el olor a mujer z a h u m a d a , la desn u d e z c r u d a de las carnes, toda la mezcla aquella, h a b í a m a r e a d o el seso a mi incauto compañero, a c a b a n d o por det e r m i n a r en él u n a especie de delirium tremens de la fruta prohibida. I n q u i e t o , alterado, calenturiento, los ojos y los colores se le i b a n y se le venían; u n deseo loco se m o s t r a b a pintado en él. —Tres drole et avec ga, gentil tout plein, p a l a b r a de honor, m u c h o m á s gentil que Peterson! —repetía, entretanto, la otra con sus dos ojos dormidos sobre Pablo en u n a mirada golosa de concupiscencia. Y, diciendo y haciendo, se levantó de pronto, se fue sobre 226 Eugenio Cambaceres él francamente, le agarró la cabeza con las dos manos, se la apretó contra los senos y le dio un beso largo y mojado en la frente. —A propósito, ¿qué se ha hecho de Peterson? —saltó, después, volviendo a su lugar como si nada fuera. —Poco a poco. Ante todo, ¿quién es Peterson y por qué lo traes a colación? —repuse. —¿Por qué? Dame! Porque hemos sido muy buenos amigos con Peterson y porque ustedes deben conocerlo desde que es americano como ustedes; ¿sabe?, de la Florida. —¡Ah!, pero, ¿permítame usted? —observó horadamente Pablo— es que la Florida está en los Estados Unidos y nosotros somos de la República Argentina. —¡Bah! Los Estados Unidos, la República Argentina, est ce que je sais, moi! Para nosotros, todo eso es la misma cosa. —¡Pues! —me apresuré a intervenir poco dispuesto, como estaba, a asistir a una conferencia geográfica y sin dar tiempo a que Pablo perdiera su tiempo zonzamente, practicando con el rebaño aquel las máximas del Evangelio. Desde que Peterson es americano de la Florida y nosotros americanos de la América del Sur, claro es que estamos en el deber de conocernos. Y tan es así, que somos como hermanos con Peterson y que puedo, si ustedes me lo piden, contarles su historia, una historia del otro mundo. —Sí, sí, ¡veamos la historia! —Pues, señor, Peterson, después de haberse dejado devorar un costado en París por los afilados dientes de la señora Loulou y comparsa, antes que le encentaran el otro juzgó prudente agarrar un vapor de la carrera y largarse a sembrar papas, o a freir buñuelos. Hay sus opiniones al respecto y la verdad es que, fijamente, nunca se ha sabido a qué. El silencio de las soledades, ese silencio augusto, padre de la meditación que engendra los grandes pensamientos, hizo germinar en su cabeza un vasto plan llamado a abrir nue- Música sentimental 227 vos y dilatados horizontes, transformando, por completo, la faz del orbe y el aspecto h u m a n o . H a s t i a d o de los hombres, desencantado de las mujeres, con el a l m a llena de agrio y el corazón de desengaños, nuevo redentor, h a consagrado su existencia a la regeneración de la abyecta grey en selvas salvajes de vírgenes comarcas. ¿Cómo? F u n d a n d o una república universal. Al efecto, se h a puesto de acuerdo con una tropa de monas de su relación, se h a constituido un harem, se ha formado u n a familia, y en estos momentos, ocúpase m u y activamente de echar con ellas los cimientos del nuevo edificio social. —Cette blague! —dijo con sorna Loulou, que no tenía un pelo de tonta. Blanca, al contrario, espíritu e m p a s t a d o , romo, redondo como su cuerpo, no a l c a n z a n d o a darse cuenta exacta de la cosa: —¿Y p a r a q u é le sirven las monas? — ¡ C ó m o p a r a qué! P a r a tener hijos. — ¿ C o n quién? — C o n quien ha de ser, ¡con él! —Pas possible! — e x c l a m ó en el colmo del asombro. ¿Corno es que u n h o m b r e p u e d e hacer el a m o r con bestias? —¿Bestias? E n primer lugar, eso está por averiguar. H a y quien pretende que los monos son los padres de la h u m a n i d a d . Luego, si los monos son los padres de la h u m a n i d a d , los monos son h u m a n o s y no bestias, a no ser que la h u m a n i d a d sea u n a h u m a n i d a d de bestias. N o hay vuelta que darle. Es inútil, por lo d e m á s , q u e te quedes abriendo la boca. En todo país de monos, suele suceder que las monas, las m o n a s grandes, unas que hay m u y parecidas a ustedes, tengan trato con hombres, así como existen mujeres afectas a monos. — M u j e r e s negras, será. — N e g r a s y blancas. 228 Eugenio Cambaceres — ¡ Q u é cochinas! — ¿ D e d ó n d e te figuras, sino, que salen los mulatos? -—He oído decir siempre q u e los mulatos son hijos de blanco y negra. —Algunos sí, los lampiños, pero no los mulatos barbudos. Estos provienen c o m ú n m e n t e de la cruza de blanco o blanca con m o n a o mono. N o siendo así, ¿cómo te explicas que tengan b a r b a , c u a n d o los negros no la tienen? — T a m b i é n es cierto. — C l a r o , pues; la b a r b a les viene de los monos que son, de suyo, m u y vellosos. — C u r i o s o , ¿no? — N o tanto como pudiera parecerte. Yo mismo, sin ir m á s lejos, he conocido a u n a troglodita, preciosa criatura, en su género, que se e n a m o r ó locamente de un blanco, u n francés, u n compatriota tuyo, por más señas. El francés se alzó con ella, se la quitó a la familia, la tuvo un- tiempo y, c u a n d o se cansó de tenerla, hizo la infamia de dejarla en estado interesante y con u n a m a n o adelante y otra atrás. O t r a s , n a t u r a l m e n t e , h a n sido más felices, han d a d o con hombres m á s decentes que el francés y, esposas fieles y madres cariñosas, h a n vivido con ellos largos años en paz y gracia de Dios, ofreciendo así un ejemplo que, de diez veces, dos no son capaces de ofrecer las mujeres: el de virtud conyugal. La idea de Peterson, pues, no es nueva; lejos de eso. U n señor H a n n o n que ustedes no conocen ni de vista, c u e n t a que, a n d a n d o por África hace como tres mil años, encontró a u n a s mujeres peludas q u e respondían al n o m b r e de gorilas y que tenían sus historias con los naturales del país, cuya versión ha venido a ser plenamente confirmada p o r los javaneses y otros caballeros que aseguran que el o r a n g u t á n es u n a mezcla de m o n o ordinario y de mujer india. Pero todos los susodichos ejemplos, todo lo que se ha i n t e n t a d o h a s t a ahora, no pasa de experimentos aislados, de Música sentimental 229 ensayos individuales que, si bien prueban la posibilidad del encaste, no han tenido una mayor influencia en la práctica, mientras que lo que Peterson quiere, inspirado en un sentimiento altamente moral y filosófico, es aplicar el sistema en grande escala, plantearlo por mayor, hacer un injerto a la mata humana, inocularle nueva savia, como si dijéramos, jeringarnos un chorro de sangre fresca, porque opina, y con razón, que la que se nos anda yendo y viniendo por el cuerpo está podrida. ¿Conseguirá su objeto? He ahí el negocio. Por el momento, parece que el éxito más completo empieza a coronar su gigantesco esfuerzo... Ya a estas horas, según las últimas noticias recibidas, pasan de... E, interrumpido de pronto, tamaño atajo de disparates: —¿Cuánto tiempo hace que conociste a Peterson? —pregunté a su amiga. —Dos años. —¿Dos años? Justo, esa es la cuenta... Pasan de seiscientos, amén de los que están por reventar —proseguí muy serio— los retoños que Peterson ha echado al cabo de año y dos meses. Hamacándose en la silla, el seno arqueado, los pies cruzados sobre el filo de la mesa, un cigarrillo en la boca, una copa de vino en la mano y todo el aire de quien dice: ¡no sea zonzo! mi interlocutora, mirando los arabescos del techo, se puso a tararear por la nariz, mientras Blanca, tomando, por supuesto, la cosa a lo serio y lejos ya de su madre y de las trufas, empezó, muy sí señor, a discutirla conmigo: —¡Imposible! -—repetía— diez, quince, veinte, no, digo que no. Pero seiscientos en catorce meses, eso no, no puede ser, no tiene tiempo, de ningún modo. —No, no lo habría tenido, si la gestación de las monas fuera de nueve meses como la de las mujeres; pero, lo que tú ignoras, es que las primeras son muy sietemesinas; conci- 230 Eugenio Cambaceres ben y salen de cuidado entre los doscientos diez y los doscientos quince días, por p u n t o general, estando, a d e m á s , d o t a d a s de u n a facultad r e p r o d u c t o r a de tal fuerza, que m u c h a s de ellas d a n a luz dos y hasta tres criaturas a u n tiempo. Olvidas, a d e m á s , que Peterson dispone de un serrallo, lo que es esencialísimo. Ahora, echen ustedes sus cuentas y se convencerán de que no miento c u a n d o les hablo de seiscientos, y y a verán cómo es ia cosa m á s natural del m u n d o que el h o m b r e h a y a tenido, en corto tiempo, u n a familia relativamente n u m e r o s a , d a d a la exuberante fertilidad de sus numerosas y pacientes señoras esposas. Loulou, a todo esto, seguía contentándose con encogerse de h o m b r o s . Pablo, sin hacer alto en mi historia, la devoraba con los ojos, bebiendo copa tras copa, a dos mil leguas de contentarse con eso. En c u a n t o a Blanca, toute á son affaire, contaba y recontab a con los dedos: tantas m o n a s , tantos días, tantos hijos, hasta que medio convencida ya, no queriendo d a r a u n su brazo a torcer: —Seiscientos hijos en catorce meses, c'est égal — a c a b ó por exclamar e n t u s i a s m a d a — , ¡es necesario que ese Peterson sea u n rude gaillard, tout de meme! — ¡ Q u e no comprendes imbécil, que se está riendo de ti! —le gritó la otra exasperada de verla tan zanguanga. —¡Alto ahí! Yo no me río de ella ni de nadie; lo que cuento u n hecho rigurosamente histórico. —¡Zut! —¿Y por q u é no? ma chére; ¡quién sabe, los hombres son capaces de todo! —saltó sentenciosamente Blanca. Pero lo q u e no me explico bien — a g r e g ó después de meditarlo un m o m e n t o — , es esto: qué p o d r á venir a resultar, ¿serán monas o mujeres? — L a s dos cosas y ninguna de las dos. Rubias o morenas, Música sentimental 231 según se parezcan al padre o la madre, ñatas, de ojos vivarachos y redondos, boca risueña y dientes blancos, es probable que el cuerpo deje algo que desear porque Peterson en su plan de reformas ha suprimido el corsé. Aparecerán, por lo mismo, menos pechonas y menos barrigonas que ustedes, los brazos serán finos y delgados, las manos aristocráticas y, si las piernas flacas y los pies chatos y largos llegaran a descubrir un flanco a la crítica, en cambio sus propietarias tendrán la inmensa ventaja de no saber hablar y de querer mucho a sus hijos. —¿Y los machos? —Como físico, harán juego con las hembras. Como moral, Peterson cuenta con que no serán egoístas, interesados mezquinos, hipócritas, infieles ni ruines. Y me entré por un camino y me salí por otro, y ahí tienen ustedes una historia en pago de las historias de ustedes. Las tres de la mañana —dije después poniéndome de pie y sacudiéndome—. Basta de matemáticas. Declaro que empiezo a estar hasta los ojos de la amable sociedad de ustedes y de esta interesante fiesta de familia. Me voy a dormir. Pablo se levantó, a su vez, no sin algún trabajo. Bastante cargado de la cabeza, el pobre; las piernas se le doblaban, tenía los ojos idos, el resuello pesado y la lengua considerablemente trabada. Siguiendo una vía que no fue, por cierto, la distancia más corta de un punto a otro, consiguió llegar hasta mí: —¿Con cuál me quedo yo? —Con las tres. —¿Con las tres, dice? Y haciendo por dar vuelta y buscar: —¡Oh, y cuándo son tres! —agregó—. Aquí yo no veo más que dos. —¿No ve más que dos? Con las dos, entonces. —No; a mí me gusta la negra. 232 Eugenio Cambaceres —Pues con la negra, si le gusta. —Bueno, pero y, dígame ¿cómo hago? —De una manera muy sencilla: va y se acuesta con ella. Blanca se me acercó, ella también: —¿El señor se lleva a Louíou? —Así parece. —¿Quiere decir que usted me acompaña a mí, entonces? —¡Solamente que me hubiera vuelto loco! ¿Qué, no sabes para lo que has venido aquí, Loulou no te lo ha dicho? Gomo figuranta, hija, como comparsa, cuestión de simetría de que no «faltara un turco». Pero, ahora que la función ha concluido y van a apagar las velas, tu bulto no es necesario ya. Puedes retirarte a descansar—le dije, sacando los dedos del bolsillo del chaleco y llevándoselos a la palma de la mano. ¡Señoras, en route! Y los cuatro marchamos de a dos en fondo; las mujeres adelante, Pablo atrás empeñado en tropezar y yo en servirle de puntal. El pasadizo angosto oliendo a recalentado nos llevó a la puerta de calle; ésta se abrió y salimos. Fue como uno de los últimos bostezos de la casa rendida por el sueño. VI Pablo, al día siguiente, vino a que le hiciera el gusto de acompañarlo al bosque. ¿Por tener el placer de ir conmigo? Que no; por hablarme de su noche y trasmitirme sus impresiones. Guando la vanidad vive en el fondo, el silencio es un carozo atravesado en la garganta; hay que arrojarlo. Música sentimental 233 ¿Se ha saciado el apetito, se ha llenado el deseo, se ha pagado el capricho, se ha desfogado la pasión? No basta; es necesario que se sepa, que se diga, que se cuente, si no en público, en privado, a un amigo, a un conocido en su defecto y, naturalmente, en un rincón y al oído, con todas las reservas y precauciones del caso, pero sin perjuicio de repetirlo a un tercero, así que la ocasión se presente. Se anda como con zancos, se ve a los otros enanos, se les mira por encima del hombro. Claro, ellos no se han trepado a los cuernos de la luna. jY qué cuernos, a veces, y qué luna, Dios eterno! ¡Una luna de telón de «Don J u a n Tenorio»! Y, como siempre la vanidad vive en el fondo, para estorbar que alce el grito, fuerza es que medie una razón de estado: o que hablar importe una infamia, si es que no ha nacido uno del todo feo, o que hablando, se exponga a que le rompan el alma, ejemplo mucho más práctico. ¡Pobre humanidad, siempre así, siempre chiquita! Pablo y yo rodábamos, pues, por la avenida de los Campos Elíseos, en dirección al bosque de Bolonia: —¿Y, no me dice nada —empecé buscándole la boca como a los muchachos—, qué tal le ha ido con su conquista? —¡Cállese, si estoy loco de gusto! Esto es vivir, ¡qué noche la que he pasado, me parece un sueño, qué mujer, qué trato, qué cosa! — Q u é cosa, ¿eh? ¡Qué trato! ¡Ah! sí, indudablemente, las damas estas tienen muy buen trato y eso que todavía no ha visto nada. Ya sabrá, después, lo que es bueno cuando las cale a fondo y esté en situación de apreciarlas. ¡Un trato de no te muevas! —Lo que le sé decir es que esta es una mujer riquísima, llena de gracia y de encantos, usted convendrá conmigo. —¡Cómo no! —Es necesario ver cómo lo recibe a uno; el tono, la rique- 234 Eugenio Cambaceres za de aquella casa: ¡qué C l u b del Progreso, ni qué lo de Alvear, ni qué nada! Yo no entiendo de la misa la media en estas cosas; pero creo no equivocarme si le digo que esa mujer tiene u n a fortuna n a d a más que en muebles y chucherías. ¡Qué! si parece que a n d a u n o c a m i n a n d o sobre un colchón y no sobre alfombras. Se h u n d e en aquellos muebles como si se sentara sobre agua. Los cuartos están todos forrados de géneros de seda y de tapicerías. C u a t r o o cinco salas, u n a amarilla, otra colorada, otra verde, ¡que sé yo! Y luego en objetos de arte, eso tiene que ver: bronces de cuerpo entero, mármoles, alabastros, cuadros de Rafael, de M u rillo, de V a n Dick, ¡el demonio! En fin, mi amigo, lo que le puedo asegurar es que rae he q u e d a d o con la boca abierta y que n u n c a me figuré que, a excepción de las testas coronadas y de algún ricacho como Rotschild, se pudiera vivir con ese lujo. — Y lacayos de calzón corto, y cinco carruajes en las cocheras, y diez puros en las caballerizas, y veinticinco mil francos al mes. Conozco la boutique. El todo, h o n r a d a m e n t e g a n a d o con el sudor de los otros. C a d a cual h a metido un poco de h o m b r o , h a p a g a d o su poussée; grandes y chicos, h a n llevado su grano de arena a aquel montón; gavilanes y pichones han dejado allí u n a p l u m a . T e n g a cuidado, ande con tiento, no sea cosa que vaya usted a dejar un plumero; mire que esas sanguijuelas son herejes; u n a vez que se prenden, no sueltan al paciente sino enjuto. Lo noto muy entusiasmado y, como me ha hecho el honor de ponerse bajo mi ala protectora, creo del caso darle u n consejo con u n a comparación. Las mujeres, ni querido señor Pablo, son el coche de los hombres. Vivir sin ellas es a n d a r a pie. A lo mejor, se cansa uno, se sienta, se aplasta y se tiende a la bartola. Por eso es que más j u g o da u n cascote, como dicen, que un solterón. Son la m a n g a de a g u a que nos baña, el chorro que nos hace producir. Sin su riego, nos secamos como árboles Música sentimental 235 envueltos en m a t a s trepadoras. Aquí, la picardía, la yerba, tienen n o m b r e hastío, descreimiento, egoísmo. Las yerbas esas nos invaden poco a poco por el tronco, se nos adhieren, se nos pegan, van creciendo, se entretejen, se enredan, se e n m a r a ñ a n y a c a b a n por subirse a la corona y por despar r a m a r s e en la copa c h u p á n d o n o s toda la savia. C a d a vientito que pasa nos voltea u n a hoja, cada ventarrón que sopla nos rompe un gajo, h a s t a q u e , al fin, nos q u e d a m o s hechos unos palos viejos, caídos entre los yuyos, descascarados, comidos por la polilla y llenos de hongos. Consecuencia: si quiere vivir p a r a algo en este m u n d o , el h o m b r e ha de vivir con mujer, Pero, hay mujeres y mujeres, como hay coches y coches. Las mujeres públicas, como los coches de plaza, tienen un movimiento infame, son unos potros. G u a n d o mucho, debe u n o servirse de ellos a guisa de digestivo p a r a hacer bajar la comida: alquilarlos, sacudirse un rato, pagarles la hora y despacharlos. E m p r e n d e r un viaje largo en esa clase de vehículo es correr el riesgo de ponérselo de sombrero al primer b a r q u i n a z o fuerte que pegue. Para eso, se va a u n a casa de confianza y se compra un mueble decente, nuevo o de ocasión por m u e r t e de su propietario, si es que se prefiere usado. N o quiero decirle, en absoluto, que con esto se ve usted libre de q u e le m e t a n gato por liebre; no, de fijo: [está tan d e g r a d a d o el comercio por los tiempos que corremos! Pero, en fin, el n o m b r e de la casa mal que mal es u n a g a r a n t í a y así, por lo menos, si d a usted un vuelco en el c a m i n o y q u e d a patas arriba, no tendrá n a d a q u e reprocharse y estará siempre en tiempo de achacarle la culpa al diablo, lo que no deja de ser u n consuelo. En cuanto a su a m i g a Loulou, no olvide que es camalote. Si le raspa un poco la p i n t u r a , va a encontrarse con pino y fierro fundido. T r á tela, pues, como a coche de alquiler y agradézcame el consejo. — S e lo agradezco, pero le prevengo que es inútil. No crea 236 Eugenio Cambaceres que soy tan nene que me chupo el dedo, ni que voy a dejarme embaucar como un tilingo. Me he propuesto gozar y divertirme y bien sé yo que eso no se hace de balde. Ahora, de ahí a tomar la cosa a lo serio, va largo. Aunque no pretendo haber inventado la pólvora, ni he vivido, ni tengo experiencia, me figuro lo que puede uno esperar de esta laya de mujeres; pero lo que es a mí, se lo repito, no me han de hacer comulgar con ruedas de carreta, esté tranquilo; ¡No faltaba más sino que un argentino, un porteño, viniera aquí a sentar plaza de zonzo! Sí, somos muy diablos nosotros los porteños, muy pillitos; lo que no impide que, más de uno, pueda decirle hasta qué color tienen por dentro las paredes de Glichy, tal ha andado de divertido en la fiesta. Ese orgullo necio de nacionalidad, patrimonio de guarangos, se deja en el muelle de pasajeros al poner el pie en el bote, bajo pena de andar haciendo mal papel, señor don Pablo. Los hombres, cualquiera que sea el trou de donde salen, más o menos, son iguales. Porteño y todo, lo han de poner overo, si se descuida. —Trataré de no descuidarme, entonces. — H a r á bien. Sobre todo, sáquele el cuerpo al collage o cuando menos, mire con quién se cuela; no hay nada más tremendo. Esta es la historia; escúchela. Empieza uno por darse patente de mozo vivo y por declarar, como declara usted, que no se chupa el dedo y que no lo han de embaucar así no más, a dos tirones. Naturalmente, los casos de conocidos que han pisado el palito se le vienen, de suyo, a la memoria: el pobre diablo Fulano, el desgraciado Zutano que cayó con la última de las últimas y hoy se encuentra clavado. El prurito hijo de la petatería humana, ese prurito que estriba en reputarse uno siempre mejor que los demás, lo lleva entonces infaliblemente a exclamar: ¡sí, pero yo, es otra cosa, no he de ser zonzo como ellos, ni me he de dejar parar de punta! Pregunte por qué no ha de dejarse parar... Música sentimental 237 ¿por qué? p o r q u e no, p o r q u é usted es peine, no tiene otra r a z ó n q u e darse. A m o r propio, viento q u e lo hincha, pas plus. H u e c o , pues, con la idea de lo q u e vale, a u n q u e no valga y caliente, a d e m á s , con el jueguito que le está mojand o la oreja, comienza, en tono de chacota, con la firme intención de no seguir. L a cosa le gusta y lo divierte, sin emb a r g o ; p o r eso vuelve, c u a n d o había resuelto no volver. Vuelve hoy, vuelve m a ñ a n a , vuelve siempre. Poco a poco y sin sentir, el uso va c a m b i á n d o s e en abuso, lo accesorio en necesario, el accidente en costumbre. Y cuando, después de su b r a v a c a m p a ñ a diaria, en sus ratos de repliegue, m a n o a m a n o con el otro yo q u e tienen a d e n t r o , oye su voz que suena como r a s q u e t a en la conciencia y que le dice: «Eh! lá-bas! no era eso lo convenido nos vamos e n t e r r a n d o hasta la m a z a sin sentir», contesta usted con circunstancias aten u a n t e s , recurre a transcciones vergonzosas: ¡cierto que sí, pero la pobre es t a n b u e n a , u n a infeliz! Ahora que la conoce bien p u e d e apreciarla. H a y en ella un fondo innegable de h o n r a d e z , h a b í a nacido p a r a ser otra cosa a no dudarlo sólo que... Sólo que, como quinientas veces los hechos están m o s t r a n d o que miente, como se está estrellando usted de hocico contra la evidencia a falta de algo preciso, de algo positivo y sólido que importe u n a justificación, u n a excusa, siquiera vous pataugez dans le vague, la suerte la fatalidad, el destino, ese cúmulo de cirucnstancias y combinaciones adversas, ajenas a la voluntad, q u e m u c h a s veces determinan y precipitan los sucesos. Luego —llegamos a q u í a la razón de estado, al gran secreto, al cómo las mujeres nos cortan el ombligo y nos g a n a n el lado de las cosas— luego, ¡lo quiere tanto! Se lo dice y se lo p r u e b a . ¿No h a roto con tirios y troyanos p a r a entregarse a usted, p a r a vivir exclusivamente con usted y por usted? ¡Qué más! ¿Puede, entonces, aband o n a r l a sin ser un canalla? Evidentemente, no; su deber de caballero se lo impide. L a cadena no le pesa, por otra parte. 238 Eugenio Cambaceres Lejos de los otros, sólo con ella que lo consiente y lo mima, las horas vuelan, el tiempo se le pasa sin pensar. Tiempo feliz, uno lo cree por lo menos, cierra los ojos y se deja andar. El día menos pensado entretanto, no son ustedes dos, sino tres. Alguien que no pide permiso para entrar abre de par en par las puertas y se le mete hasta el tercer patio en el corazón. jUn hijo!... ¿Sabe lo que liga ese bichito, los sentimientos que despierta, los horizontes que descubre, las obligaciones que crea, las responsabilidades que impone? Sólo, esterilice su espíritu, destruya su salud, tire su fortuna, derroche su existencia; es cuestión entre su conciencia y usted. Padre, esa criatura inocente le pide cuenta estrecha de su vida; ¿qué ha hecho, qué hace, qué piensa hacer por ella? Y en una sonrisa que embelesa, en un balbuceo que encanta, en una caricia que arroba, mira usted al más severo juez de su conducta. Pour le coup, ha fondeado a dos amarras, mi pobre amigo, sobre un fondo de arena en que las anclas se le hunden enteritas y con una carga encima que ni puede, ni quiere echar al agua. Lo que tanto significa que el criollo como usted, el diablo, el mozo vivo, el peine, el que no se había de dejar enredar en las cuartas ni llevar en la armada, se ve en definitiva miserablemente cazado. Figúrese un torito arisco en el campo. No bien le hacen una atropellada, sale corriendo; es un bólido, una luz. Pero como no tiene sino el arranque, ahí no más se echa, se deja alcanzar, poner el lazo y, aunque cabecea y porfía en los primeros tirones, acaba por agarrar el trote cabresteando al corral con una cuarta de lengua afuera y por sufrir que le hachen las púas y le asienten la marca. Un poco de huella y de picana y ¡adiós bríos! sufre el yugo con la paciencia proverbial del buey. Menos mal cuando, mortal afortunado, acierta a dar con un ser fiel que realmente lo quiere por usted y no por su ropaje, con una mujer cuyo amor resucita en amistad. Amor o amistad, el vínculo de la Música sentimental 239 afección, en resumidas cuentas, es tan puro y tan sagrado como cualquier otro. La virtud consiste, no sólo en no caer, sino también y más aún, en levantarse de la caída. La honradez no está sujeta a ritos ni contratos; es posible que la encuentre en la querida; ¡cuántas veces pierde su tiempo buscándola en la casada, por más que ésta ande con pasaporte y muestre sus papeles en regla! Pero, ¡figúrese qué embarrada si no echa suerte! Engañado, befado, ridiculizado, explotado, hazmerreir de los otros, mantenedor de zanguangos, criador de hijos ajenos y tragándose todo eso sin saber, como el patrón que come los guisos escupidos por la cocinera. Hablemos ahora de cuando el hombre baja hasta asentir. —¡Oh! pero no embrome, ¡eso es lo último! —Pero eso se ve con frecuencia. Se asiente y se tolera por amor, por odio, porque ni se ama ni se odia, por egoísmo, de miedo y por costumbre. Suele uno querer hasta el punto de no poder estar sin la mujer que quiere. De la categoría de ente que piensa, se pasa, entonces, a la de ser que siente. Toda noción de dignidad se pierde; todo lo que constituye el hombre, muere. Queda solo el animal hambriento, el perro que se conforma con los zoquetes que le tiran, aunque le den de puntapiés y la griten ¡fuera! cuando llega gente. Se odia, al revés, se aborrece, la mujer es un objeto de reforma o bien, sin ir tan lejos, ¿se le da a usted tanto de ella como de la primera camisa que se puso? Qué remedio, ¿largarla? ¡La facilidad le encargo! Veinte arretrancas se lo impiden. ¿Huirle, entonces, dispararle? Claro, pues, y si la ocasión ha hecho de ella una ladrona y si lo pone a la miseria y si lo llena de ridículo, usted se contenta con alzarse de hombros siempre que lo deje en paz y con tal de no verla ni pintada. Otros, y de éstos habernos no pocos, apetecen y estiman, ante todo y por sobre todo, la tranquilidad, el reposo y la fruición personales. Lo demás es 240 Eugenio Cambaceres música celestial. Algo se ha dicho o se ha oído, por ahí, que importa un indicio vehemente, acaso una prueba. Bastaría sacudir un poco la pachorra para saber a qué atenerse, tomarse la molestia de dar vuelta y de mirar para que la verdad saltara clara como la luz. ¿A asunto de qué, qué se va a ganar con eso, disgustos, sinsabores, quebraderos de cabeza, amargarse uno la vida? ¡Bah! mejor es hacerse la chancha renga y no meneallo, cerrar los ojos y no ver. ¿Nombre, dignidad, vergüenza? ¡Qué importan esas pavadas con tal de que la bestia gorda y bien mantenida, se queda quieta en su concha y siga funcionando con la perfección deseada! O, si es usted un collón, anda que trina y que se muerde los codos de coraje. Todo es bueno, desde la hidalga espada hasta el garrote. Las maquinaciones más negras, los planes más siniestros hierven a montones en el horno de su cabeza. Sangue, sangue, vendetta, vendetta! como dicen los coros del «Ernani», y ¡ay! de la infiel, ¡ay! del culpable. Por suerte para los referidos delincuentes, todo ese tremendo ventarrón sopla sólo en el frasco tapado de su rabia. Otra cosa es con guitarra: el león se vuelve carnero, los barrotes del miedo lo mantienen encerrado en la jaula. Miedo de que le adjudiquen a él el lote que destina a los otros, miedo de andar moviendo aquello y de que apeste más, miedo, en fin, de todo lo que da miedo a los cobardes. Sexto y último: acontece también que uno se enoja y rompe los platos cuando le hacen una mala pasada y que lo agarran mansito y se tira a muerto y no rompe nada, cuando le hacen dos o diez. ¿Por qué? Porque «en una seca larga, no hay matrero que no caiga»; porque no existe demoledor más formidable de la osamenta animal que la costumbre. Es el caso de esos caballos viejos que sufren un rebencazo con la misma estoica indiferencia con que se dejan palmear el anca o el cogote. El hombre, como el caballo, acaba por estar curtido. ¡Mandrias y bellacos todos los que tal hacen, dirá usted, una y mil veces, Música sentimental 241 m a n d r i a s y bellacos! M a n d r i a s y bellacos, tanto cuanto quería; pero m a n d r i a s y bellacos de carne y hueso, con los q u e a n d a m o s cansados de codearnos en el vaivén de la vid a . C r é a m e , sáquele el cuerpo al collage o, c u a n d o menos, m i r e con quién se cuela. No hay n a d a más tremendo. Y seguimos h a b l a n d o de otras cosas. VII Las visitas de mi amigo e m p e z a r o n a hacerse muy escasas; se me fue yendo, poco a poco, hasta que lo perdí de vista. G u a n d o algo se debe al prójimo, un consejo que no se sigue, u n servicio que se p a g a mal o p l a t a q u e no se paga, es de h u m a n a ley sacarle el cuerpo como a las escondidas, no acordarse uno ya de d ó n d e vive, doblar a la derecha c u a n d o se le divisa a la izquierda, bajar los ojos y hacerse el replegado p a r a que pase de largo o abrirlos tamaños con u n a m u e c a hipócrita de gusto, si es que, de manos a boca, tropieza uno con él y no hay m á s camino que amujar. Dos palabras, entonces, fuera del tiesto, p a r a salir de a p u r o s , un pretexto idiota, un «bueno, ¡que le vaya bien!» y u n reniego, en seguida, de dos cuadras contra la suerte canalla. Eso sucede. E n c u a n t o a Pablo, m e debía un consejo. ¿Era un ejemplo al caso? Sí; lo supe después. 242 Eugenio Cambaceres VIII E n t r e t a n t o , el invierno se había venido en cueros; un frío varón de cero abajo. C a d a p u e r t a abierta era un cañón a p u n t a n d o a los pulmones; cada ráfaga de viento, u n sablazo en la nariz. La sangre se endurecía, los tuétanos dolían. París, el ogro enorme, seguía impasible en su afán de devorar vidas y haciendas. Sobre u n a naturaleza m u e r t a , u n foco vivo; en el hielo un brasero: París. París, un m u n d o de pasiones disputándose al hombre. Pasiones bajas, apetitos glotones excitados por el etalage crudo de todos los deleites, por el alarde cínico de todas, las torpezas. Y allá, de tarde en tarde, como extrañado en la región del vicio, u n a r r a n q u e generoso, u n a acción noble, un grito honr a d o q u e suena apenas u n instante y va a perderse a h o g a d o en el chirrido infernal de aquel hervidero de corrupción. Corrupción en las alturas donde el reflejo del oro, el roce de la seda, la llama aristocrática de las bujías, la corrección de la forma, esconden toda la irritante fealdad del fondo. Corrupción en el grueso de la masa, desde el bourgeois mezquino y egoísta hasta el obrero que vomita en u n a ordure todo el veneno de su alma. Y, sin e m b a r g o , París subyuga. Tiene el poder fascinador del opio. Vivir su vida de vértigo es soñar y ese sueño m a t a , pero m a t a enloqueciendo de placer como los efluvios del narcótico. Es el mareo del vacío que llama el abismo. Es el i m á n de la criolla cuyo contacto abrasa y cuya posesión consume. 243 Música sentimental Por eso en la hoguera está ardiendo un enjambre humano atraído por el calor y la luz, como esos bichos que salen del pajal para morir quemados en el fogón del rancho... Pero cada puerta abierta era un cañón apuntando a los pulmones; cada ráfaga de viento un sablazo en la nariz. Al sur, al sol, me dije y disparé. IX El lomo de los Alpes se corta a pique. Parece que una plata inmensa movida por algún brazo de cíclope, ha sacado una tajada a la montaña y la ha tirado lejos al mar. En aquel rincón dejado de Dios, el hombre ha creado un edén. Desde la tierra donde echan raíces y crecen confundidos de cedro, la magnolia, el naranjo y la araucaria., hasta las flechas que rematan la construcción soberbia del casino, todo le pertenece, todo ha sido puesto allí por arte de hombro y de trabajo. Era un hueco de piedra solitario y árido. Hoy es un nido de verdura, un lugar encantador, el pedazo de país más lindo, el cuadro más adorable que me ha sido dado mirar jamás. Arriba, sobre la cresta colosal de roca, perdida en lo remoto, la región blanca a la que el sol, aburrido de brillar, harto de luz, arroja las sobras de sus rayos. Bajando, una mansa primavera, las curvas fantásticas de un parque, un laberinto de jardines, un mosaico caprichoso de villas y de hoteles: Montecarlo. Abajo, el tren que pasa serpenteando y entra al túnel co- 244 Eugenio Cambaceres mo una anguila enorme ganando la cueva en los socavones del arroyo. Y allá más abajo todavía, al fin, la pampa azul. Fué en aquel puerto de sol y de brisas tibias donde busqué abrigo y di fondo a mis viejos huesos,- batidos por las recias trinquetadas del pasado. X Llegué, me bañé, me vestí, comí y fuíme... al juego, naturalmente. En Montecarlo, es fatal. Todos los caminos conducen allí, a esas cuatro paredes, refugio de vagos, guarida de pillos y de tontos, donde jamás sé entrar sin una impresión compleja. Los altos de oro y plata que se apilan y desparraman a una señal de la suerte, la voz hueca de los empleados, el ruido monótono del marfil saltando entre las casillas, los montones de hombres y mujeres que van, que vienen, se empujan y se aprietan en voz baja alrededor de las mesas, todo aquel incesante brouhaha me hace el efecto de una colmena humana trabajando en deshacer, en derramar la miel que ha recogido para que se la beban los zánganos de la Banca y el príncipe de Monaco, otro zángano. Luego el olor a metal sucio que se toma —el mismo olor de las piezas de cinco francos—, el tinte lívido de los objetos bañados por el verde-gris de las cortinas, el aspecto terroso, el color de muerto que afectan los semblantes, las facciones descompuestas, los ojos hoscos clavados sobre el azar por la avidez del lucro, la vista toda de aquel cuadro único en el mundo, su sello original, sus sombras negras, despierta en Música sentimental 245 mí una idea vaga de desconfianza y de miedo, un no sé qué melancólico y triste, algo como una alarma lejana, como una visión de ruina. Me parece que el peligro de los otros me amenaza y me alcanza a mí también. Zonceras de viejo. Yo no juego. ¿Por qué el juego no me gusta? Al revés; me entusiasma. No conozco emociones más salvajes y todo lo que sacude hasta erizar tiene para mí un poder inmenso de atracción. Aun la pena, la pena aguda, intensa, matadora. Sí, en mis horas más acerbas, de esas que son la herencia de todo el que no nace con el corazón de pulpa, en el paroxismo del mal, en sus espasmos, he llegado hasta gozar del sufrimiento, me he sentido embargado todo entero de placer, de un placer monstruoso, inexplicable, risas que eran sollozos, delicias que eran tormentos; he probado un encanto secreto, infinito, horrible, en cebarme en el dolor, en soportar encarnizado toda la fuerza de su peso. Por eso tengo siempre una palabra suave en presencia de las pasiones que hacen crujir la máquina. ¿Es acaso, suya la culpa si se rompe? La, francamente, porque no ha sido hecha de un armazón capaz de resistir! Por eso comprendo la ambición, aun la ambición sin freno, por eso me explico las mujeres, por eso excuso las noches pasadas alrededor de una carpeta y, si yo mismo no juego, es porque se me antoja no jugar. ¿Principios, moral, horror al vicio? ¡Bah, no me da tan fuerte la melodía! Consideraciones de otro orden: un incidente personal, una agarrada entre el diablo y yo; él me empuja y yo me empaco: simple cuestión de orgullo y de amor propio. 246 Eugenio Cambaceres Lo que no impide, por supuesto, que, de paso, eche un luis sobre el 17 en plein. Y digo de paso, p o r q u e u n a mesa de ruleta es como un baile por suscripción; m u c h a república. Or, declaro que la república reúne todas mis simpatías c o m o la forma m á s bonita de gobierno, pero no tardo en a g r e g a r q u e , en a c h a q u e s sociales, soy m á s realista que el rey: libertad, hasta por ahí; igualdad, ninguna, y fraternidad con mis h e r m a n o s . Prefiero el treinta y cuarenta. En él, por lo menos, se ve uno libre del m e n u d e o de los j u g a d o r e s , esa morralla infame q u e se a b r e paso a codo hasta la p r i m e r a fila, c a r g a n d o y pisoteando a medio m u n d o , con u n a indecente pieza de cent sous enarbolada en la m a n o . Boutiquiers en train de darse un corte, criados disfrazados de patrones, catins de la peor especie, viejas intercesoras y rateros. É n t r e m e , pues, a lo gordo, d o n d e los rollos de oro y de billetes empiezan p o r r o d a r de u n a m a n o a otra, p a r a ir a caer al fin en el pozo sin fondo de la banca. M i r a b a apostar fuerte a u n j u d í o : un papel de mil francos en c a d a passe, escoltado por u n luis — a h í estaba el truc, la cabala del h o m b r e , esa era su mascotte— c u a n d o sentí que u n a m a n o se a p o y a b a sobre mí. Di vuelta y me encontré con Loulou: — ¡ T ú aquí, b u e n a pieza! ¿Qué haces? — E s p e r o y me desespero. —¿Esperas q u é y te desesperas p o r qué? — E s p e r o que Pablo se levante de esa mesa maldita y me desespero p o r q u e pierde ya u n a fortuna. —¿Pablo, d o n d e está? —Allí, al lado de aquel h o m b r e viejo. Miré y vi, en efecto, a Pablo profundamente absorbido por el juego, el rostro d e m u d a d o , la vista fija sobre el naipe del tallador. Música sentimental 247 Se acariciaba la barba con una mano, mientras en un movimiento involuntario y febril, estrujaba con la otra un puñado de billetes que tenía por delante. Acababa de poner mil francos al color; los perdió. -—La —exclamó Loulou,— décidément pas de chance! Desde esta mañana no hace otras. Salió del hotel con diez mil francos y, hace un momento, me han mandado pedir otros diez mil. Alarmada, he venido yo misma a ver si consigo llevármelo de aquí. Mis ruegos, mis súplicas, todo ha sido inútil. Se ha irritado, se ha puesto fuera de sí y ha concluido por echarme en hora mala, diciéndome que lo deje en paz, que él sabe lo que hace, que no es una criatura y que no necesita tutor. —¡Muy bueno!... Y... ¿cuánto pierde? — M á s de cincuenta mil francos. —Más de cincuenta mil francos. —¡Hum!, está medio feo eso! Sin embargo, la cosa no es como para que te aflijas enormemente. Cincuenta mil francos más o menos, no lo han de hacer ni más rico ni más pobre. —Sí, pero es que sigue perdiendo... —Esto, hija, va y viene. Ahora pierde, ganará después. Déjalo al pobre que despunte el vicio. Entretanto, si la guigne se obstina en perseguirlo más de lo conveniente, te ofrezco, desde luego, mis servicios. Pero, a propósito —agregué, tomándola de la mano y sentándola a mi lado en un sofá—, dime, ¿qué es lo que te pasa, de cuándo acá tan cristianos sentimientos, qué te puede importar a ti que a Pablo se lo lleve el diablo? Que te asociaras al azar, que colaboraras con él y que, mientras tu querido pierde la mitad de lo que tiene al juego, tratarás de alzarte tú con la otra mitad, enhorabuena; eso sería lógico, humano, consecuente, no desmentirías así tu pasado honroso, continuaría reconociendo en ti a mi amiga vieja de otros tiempos. Pero que te afanes y 248 Eugenio Cambaceres te desesperes y te mates a disgustos porque uno de tus hombres va en camino de arruinarse, francamente, no me lo explico, no me entra, es ridículo, absurdo, inmoral, contrario a las nociones más vulgares, a todas las prácticas recibidas. ¡Qué diablo! no era eso lo convenido, declaro que pierdo mi latín, que no eres tú la que me han puesto por delante; me han cambiado a mi Loulou y me apresuro a protestar. —Lo amo. —¿Tú? ¡Para los pavos! —Lo amo, le digo. —¿A mí me lo dices? —Es increíble, ¿no es verdad? Estúpido, imposible, pero es; lo amo. ¿Por qué? ¡No lo sé! Pablo no tiene ni talento, ni distinción, ni espíritu. Es un hombre vulgar y, sin embargo, lo adoro. —¿Vulgar? Lo calumnias. Pablo es un buen mozo. —Sí, puede encender un deseo; eso no basta, usted lo sabe, para inspirar una pasión. —¡Bah! Deseo, pasión, todo pertenece a la misma familia. Cuestión de que dé más o menos fuerte. Pablo es rico, punto esencialísimo, tratándose de mujeres y, sobre todo, de mujeres como tú. —¿Y qué rae importa a mí la riqueza? —¿Esas tenemos ahora, que no te importa el dinero a ti que no has podido vivir sin él, que nunca te has hecho dar bastante, que has pasado tu vida desvalijando ai vecino, que has liquidado a cuando prójimo infeliz te ha caído bajo la mano, que eres capaz de comerte los millones como un ratón casca una nuez, y que no te importa el dinero a tí la impúdica, la horizontal, la mundana, a tí, Loulou en fin? Decididamente, o crees que yo me he vuelto zonzo, o voy a creer yo que tú te has vuelto loca. —¡Oh! Tiene razón, mire maltráteme, todo lo que me Música sentimental 249 diga es poco. Soy una miserable, una mujer perdida, no merezco otra cosa que el desprecio de la gente honrada. Pero Dios es testigo de la verdad de mis palabras. Cuando pienso en mí misma, en lo que he sido, en la vida infame que he llevado, me avergüenzo, el arrepentimiento, el dolor me despedazan el alma, el pasado me espanta, quisiera huir de mí como de un mostruo, no ver, no saber, sofocar mis recuerdos, perder la memoria, quisiera volverme loca, loca, sí, sería mil veces preferible: jllego hasta tenerme horror! ¡No, usted no sabe, ni puede saber lo que yo sufro! Y la infeliz mujer se puso a llorar a chorros y, para peor, arabos empezamos a llamar la atención del respetable público, lo que no estaba en el programa ni entraba en mis gustos, naturalmente. Pareciéndome duro, sin embargo, levantarme y mandarme mudar callado la boca, operación que se me ocurrió, desde luego, como la más práctica de las soluciones para salir de la situación ridicula, embarazosa y violenta en que me había colocado: —Dame el brazo —le dije— y vamos a tomar el fresco. Una vez afuera, empezamos a pasearnos largo a largo por uno de los caminos del jardín sin hablarnos ni palabra, hasta que, al fin, nos sentamos sobre un banco. —¿Conque quiere decir, mi pobre Loulou —proseguí atando cabos—, que estás enamorada, ni más ni menos? —Como una loca. —¡Qué barbaridad, mujer! ¿Y Pablo, te quiere él? —No. —¿Por qué lo dices? —Por todo y por nada. —Explícate. —La voz del corazón no engaña. Pablo no me ama ni me ha amado jamás. Soy para él un entretenimiento, un capricho. Me tiene por darse el lujo de una querida como yo, 250 Eugenio Cambaceres salvo a dejarme mañana, cuando lo gane el fastidio o dé con otra que halague más su vanidad. —Pero... —¡Oh! hace perfectamente, no se lo reprocho. ¿Qué más les valemos a los hombres las mujeres como yo, un poco de cariño, de gratitud, de lástima, somos alguien, por ventura? ¡Bah! una cosa, cuando mucho algo despreciable y vil, un pedazo de materia, la porción del bruto que reclama su alimento, del cerdo que se harta y ensucia y pisotea los restos, autómatas de carne hechos por Dios para dar gusto a los hombres, juguetes que entretienen y divierten! Y si, por desgracia, en el ser frivolo, superficial y vano, se despierta de pronto la mujer con todo su caudal de sentimiento, la criatura capaz de todos los sacrificios, si el alma se revela, si el corazón late, si la pasión que purifica y redime estalla al fin, ¿lo comprenden, son capaces siquiera, de tender la mano para ayudar a sacarnos del abismo en que la culpa o la desgracia nos arroja? No, nos hunden más y más con su desdén, una carcajada salvaje y cruel acoge las lágrimas que derramamos, el arrepentimiento es una farsa, el sufrimiento una mentira. ¿Sufren, acaso, las piedras? Y prostituidas e infamadas por la falta, la falta nos condena a seguir siendo infames y prostitutas. No me quejo, se lo repito; es justicia. —Estás desbarrando, hija. El amor te ha hecho perder la cabeza. Andas con la cabeza caliente y ves visiones. Ni es ese el mundo, ni es así cómo las cosas pasan. Delitos que manchan, marcas que se llevan en la frente, baldones de infamia y de ignominia, etc., etc., literatura, retórica, palabreo. Todo ese vocabulario de mal gusto tenía curso, según dicen, en la época de los fósforos de palo y de los candiles de aceite. Hoy se encuentra sólo en los plumitivos de a tanto el renglón, fabricantes de folletines o de dramones de capa y espada para solaz de la chuma soberana. Entre la gente Música sentimental 251 decente se ha mandado guardar, apesta a rancio. Vivimos en un tiempo de progreso, nos alumbramos con luz eléctrica, estamos muy adelantados, somos mucho más humanos y más prácticos. A nadie se le ocurre preguntar quién es uno, de dónde sale, ni de dónde trae lo que trae, con tal que algo tenga y algo traiga. Así se le antojara a Pablo una barbaridad como otra cualquiera, casarse contigo, por ejemplo, ¡y ya verías! Sólo que, claro, pues en presencia de un bicho dañino como tú, de un pájaro de rapiña que se aparece, de pronto, vestido de paloma blanca, es lo menos que un cristiano como yo abra el ojo y pare la oreja. Supongo que no tendrás la pretensión de ser tan trigo limpio como la inmaculada concepción de la Virgen Santísima y que convendrás conmigo en que el papel de arrepentida entra mejor en tus cuerdas. Nada extraño, pues, que si María Magdalena se vio en el caso de montar la guardia al pie de la cruz para que nuestro Señor la librara de los siete demonios, yo que te conocí naranjo y que no soy Cristo, ni con mucho, te haya hecho hacer cinco minutos de antesala antes de admitirte en el recinto augusto de mi aprecio y decirme tuyo afectísimo amigo, etc. Pero, ahora, ¡oh! las cosas han cambiado, es diferente. De hoy en más puedes contar conmigo sin reserva. El amor te ha levantado hasta el techo en mi concepto. Veo que eres una buena muchacha capaz de servir para algo y quiero ayudarte a salir de apuros. Veamos, ¿qué piensas hacer? —¿Lo sé yo misma? ¡Oh! si Pablo respondiera a mi cariño, si me amase un poco siquiera, ser suya siempre sería para mí el colmo de la dicha. A usted le he oído referir, según recuerdo, que la gente pobre en los desiertos de su país vive en chozas de paja con un pedazo de carne por único alimento, lejos de todo centro de recursos, expuestos a toda clase de peligros, sufriendo, ya los ardores de un sol abrasador, ya los crueles rigores del invierno, cuyas noches 252 Eugenio Cambaceres heladas, interminables, espantosas, los sorprende sobre el lomo del caballo, luchando desesperadamente en salvar los restos del rebaño azotado y disperso por las furias del temporal. U n a existencia como esa es lo que sueño, pobre, ignorada, perdida allá, ¡qué sé yo dónde! Huir, huir con Pablo lejos de París, de la Europa, del mundo, lejos de otras mujeres, con Pablo respirando, viviendo para mí. Y en el insensato delirio de mi mente, ideas perversas me acometen; llego, de pronto, hasta anhelar su ruina, su deshonra. Quisiera que perdiese todo, su nombre y su fortuna; que engañara, que robara, que matara, que para librarse del presidio o del cadalso, no le quedara otro remedio que la fuga. Yo me lo llevaría, entonces, lo arrebataría, lo haría mío. A su lado, soportaría resignada la adversidad y la miseria, dividiría con él sus horas de amargura, atenuaría sus pesares, mitigaría su dolor, lo serviría de rodillas, todo se lo daría, el inmenso tesoro de mi afecto, mis besos, mis caricias, mi cuerpo, mi alma, mi vida, sería su madre, su hermana, su mujer, su esclava y tanto y tanto haría por él, a tanto me haría acreedora, que lo habría de obligar, al fin, a pagarme con su amor la cuenta de mis sacrificios!... —¡Puse, señor, esto sí que no había entrado en mis libros! Que te hubieras apeado con algún disparate de marca mayor como, por ejemplo, querer pegarte un tiro o meterte en un convento, pase; en eso suele, a veces, parar la calentura. Pero tú, convertida en mensual de Pancho Piñeiro, dando vuelta la majada en un cuero de carnero sobre un maceta viejo, o haciendo un puchero de aujas con leña de bosta, en cuclillas, delante del fogón de la cocina, ¡hombre, hombre!, ¡no faltaba más! Non vois tu, c'estpar trop dróle! Per 7 míteme que, a pesar de la gravedad del presente asunto, me ponga a reír un momentíto... ¿Quieres que te dé un consejo, Loulou amiga, pero, la, un consejo sano y sincero? Toma el expreso de esta noche mismo y vuélvete a París. Ese es tu Música sentimental 253 teatro, no lo dejes, no cortes tu carrera en la flor de tu edad, no la sacrifiques en aras de una pasión desgraciada. Un porvenir brillante te espera, nuevos triunfos, nuevos laureles que agregar a tu corona de artista. Tu noble misión no ha concluido; quedan todavía muchas zorras por desollar, muchos Peterson, muchos pavos que pelar... Créeme, vuelve a París, al campo de tus hazañas, allí te llama el deber, allí te lleva el destino... —¡Volverme a París, es imposible! —¿Por qué? —Porque no puedo vivir sin Pablo. —Pero hija, piensa un instante, reflexiona en tu situación, hazte cargo de que, cuanto más tiempo pase, más grande va a ser la embarrada. Pablo no se ha de casar contigo, ¿no es verdad? La cosa es clara. El comercio que con él mantienes no puede tampoco durar eternamente; tienes que acabar como acaba todo en la vida, ¿y entonces? Tu amor, me dirás, tu amor... Muy enhorabuena, tu amor es una cosa muy bonita, un sentimiento que te honra, pero que no te conviene. Lo mejor es que te lo arranques de raíz, que concluyas con él de un golpe, como quien dice, que lo hagas reventar de un ataque de apoplejía fulminante, ya que estás poco dispuesta, según parece, a dejarlo morir de consunción. Los males como el tuyo, mi querida Loulou, no se curan con cataplasmas ni paños calientes. Hay que echar mano de otros medio. Acude, pues, al serrucho de tu energía y ampútate ese miembro enfermo, si no quieres que te invada y te pudra la gangrena. Créeme, te lo repito, vete, mándate mudar. Cuanto más pronto, ha de ser mejor. Se quedó un rato callada; luego: —Tiene razón —dijo— y, sin embargo... —¿Y, sin embargo, qué? —Y, sin embargo, me quedo. —Harás una chambonada. Acuérdate de lo que te digo: 254 Eugenio Cambaceres m a ñ a n a o p a s a d o te h a de pesar. —¡Ah! sí, m a ñ a n a , ¿no es verdad? ¡Como si tuviéramos m a ñ a n a nosotras, las mujeres de mi especie, como si nos fuera permitido tenerlo! Nuestro m a ñ a n a , á nous, son los trapos que nos ponemos, los brillantes, la y u n t a de Orloff que pensamos estrenar, la orgía q u e nos espera, la noche de la locura q u e v a m o s a pasar. H e ahí nuestro único horizonte, lo único q u e vemos. Lo q u e hay, después, no lo sabemos, como no sabe el borracho que el aguardiente le está quem a n d o las e n t r a ñ a s . ¡El porvenir! ¿Y qué le i m p o r t a el porvenir a quien no tiene ni presente? Eso está bueno p a r a las otras, las q u e algo p u e d e n perder, u n a posición, un n o m b r e , u n a familia: p a r a las otras, las virtuosas, las h o n r a d a s , las c r i a t u r a s de Dios, las q u e ustedes ensalzan y el m u n d o a d u la. Pero, h a b l a r m e a mí del porvenir, a mí, «la impúdica, la horizontal, la m u n d a n a , a mí, Loulou, en fin», allons done! ¿Sabe cuál es mi porvenir, lo que en este m o m e n t o me o c u p a y m e p r e o c u p a a mí? Dormir con Pablo esta noche. M a ñ a na... ¡ m a ñ a n a , quizá, m e h a y a llevado el diablo! Aquí, mi amiga, haciéndose la a t u r d i d a y la loca, de p r o n t o , m e a r r e b a t ó el cigarro de las manos: — H a s t a luego — e x c l a m ó , metiéndoselo entre los dientes—, m e voy a buscar a mi hombre... ¡ya me parece que hace u n siglo q u e no lo veo!... Y j u g á n d o l e risa a carcajadas por no volver a soltar el llanto a sollozos, la pobre diablo se paró d a n d o un salto y salió corriendo. ¡Mire q u é figura p a r a estar e n a m o r a d a ésta también, pensé, viéndola alejarse, h o m b r e , hombre!... ¡Decir q u e u n gesto de Pablo bastaría p a r a transformarla, p a r a hacer de esta perra j u d í a u n a cristiana, u n a mujercita decente y buena! Y no hay vuelta q u e darle; sería m u y capaz de e n t r a r en c o m p o s t u r a , d e ponerse como nueva con su amor. 255 Música sentimental Hasta para tener hijos podría servir, para carlos como Dios manda y como si nunca otra cosa. ¡Oh! amor, dónde te has ido a anidar, Y no ha de faltar después quien te niegue ¡Cretinos! Al otro, ahora. criarlos y eduhubiera hecho ¡oh, prodigio! y te reniegue... XI Estaba en el mismo lugar; seguía jugando. —No insista, amigo, no sea chambón, le dije en voz baja, acercándome a él por detrás.— Mire que cuando uno anda en la mala, es para peor encarnizarse. Deje que dé vuelta la suerte; levántese. No le ha de faltar tiempo después para desquitarse. —¡Oh! lo que juego no merece la pena. Arriesgo una miseria yo, nada más que por matar el tiempo —rae contestó entre risueño, cortado y sorprendido, al encontrarse de manos a boca conmigo. —Mucho o poco, es siempre cosa de zonzos eso de dejar que lo estén pelando a uno. Levántese, vamos a fumar un cigarro y a charlar un rato. Y bien, ¿qué diablos es de su vida? —proseguí—, mientras ambos nos dirigíamos al café. Se me hizo usted humo en París y ni vivo ni muerto. —Es cierto, soy un sinvergüenza, un ingrato, pero ¡qué quiere! Andaba siempre con ganas de ir a verlo y el tiempo pasaba, entretanto y mi visita se quedaba en proyecto, cuando, un buen día, alcé campamento y salí precipitadamente, con intención de recorrer la Italia. Fue un viaje improvisado, una idea del momento. Pero, ¿no recibió una cartita mía anunciándole mi partida y despidiéndome de usted? 256 Eugenio Cambaceres —No. —¡Es extraño! —¡No embrome, hombre, qué extraño ha de ser!,.. El servicio de correos está muy bien montado en Europa, no se pierde nada. Si usted me hubiese escrito, habría yo recibido su carta. Sea franco, lo que hay es que de puro entrometido, me permití una vez exponerle mis vistas y darle un consejo; que usted tuvo a bien hacer precisamente lo contrario de lo que yo le decía y que la perspectiva de pasar una hora en mi amable sociedad, lejos de constituir su delicia, le producía el efecto de una trompada en la boca del estómago. Temía, sin duda, que, a título de mentor, lo llamara a cuentas, que le echara un sermón, que le pegara un solo y por eso me anduvo escurriendo el bulto. A propósito —seguí, sin darle tiempo a protestar—, acabo de estar con su señora: ¿y son ustedes felices? —¿Con mí señora? —Sí, pues, con su señora Loulou, lo que, para el caso, es lo mismo. ¿No vive usted con ella conyugalmente? —¡Déjeme, estoy más aburrido, más fastidiado! Tengo hasta quién sabe dónde de la tal doña Loulou y sus gustos... —¿Tan pronto? —¡Uff! ¡qué clavo, amigo, qué gancho! Usted me la pintó como una sanguijuela capaz de dejarme enjuto. Qué sanguijuela, ni qué nada. La mujer esta es algo peor, es un saguaipé que se ha prendido, no en el bolsillo, sino en el corazón y que me está chupando la paciencia. Soy víctima de la más inicua explotación de sentimientos que se haya inventado hasta la fecha. —¿Cómo así? —Sí, pues, ¡no se le ha puesto a la hija de mi alma tomar su papel a lo serio, jurarme que me adora y querer que vivamos los dos eternamente a amor corrido! Un idilio, en suma, una edición de Pablo y Virginia corregida y aumen- Música sentimental 257 tada. Tengo para mí, ¡Dios me perdone!, que hasta llegaría a conformarse con dragonear de Eloísa, siempre que yo fuera su Abelardo y aun a trueque de verme rebajado al nivel del inofensivo personaje. Suave como una badana, fiel como un pichicho, mansa como un guacho criado en las casas, buenas, cariñosa, sensata, económica, es un dechado de virtudes domésticas, un modelo acabado de perfecciones. Si la reto, se pone a llorar; si rae enojo, me pide perdón; si me duele una uña, me vela; si se me antoja jugar cuatro reales, gastar aunque sea una bicoca, su señoría se permite echarla de Catón y predicarme moral. El otro día, sin ir más lejos, por ver si la corrijo, si la enderezo y la obligo a agarrar la calle del medio, quise comprarle en lo de un joyero de Niza un par de aros de veinticinco mil francos. No hubo forma. Empezó toda azorada a decirme que si me había vuelto loco, que ella no me pedía ni necesitaba nada, que en vez de tirar el dinero en porquerías, lo empleara en algo positivo, que llevara los veinticinco mil francos y los pusiera en qué sé yo qué caja de ahorros que me nombró, ¿a qué no se figura para quién? —¿Para los pobres? —No, señor, para mi hijo, porque ha de saber usted que se dice embarazada y que pretende que el fruto me pertenece. —¡Y usted pretende lo contrario, por supuesto! —Según; echaré mis cuentas y veré lo que resulta. —¿Y si resulta que es suyo? — M e daré por recibido de él, ¡qué remedio! —Pero, ¿la madre? —¿La madre? ¡Allá se las avenga como Dios la ayude! Usted comprende que yo no puedo dejar a mi hijo en manos de una degradada aunque sea su madre. ¿Qué vida, qué porvenir espera a la desgraciada criatura, con un ejemplo como ese por delante, ser un cachafás o una loca? ¿Qué 258 Eugenio Cambaceres m e hago con Loulou, por otra p a r t e , adonde quiere que vaya con semejante hipoteca encima del alma, ni qué deberes lo ligan a uno tratándose de u n a mujer así. ¡Oh! si fuera u n a doncella honesta y candorosa, lo sé, no me quedaría m á s camino que cargar con ella y en el pecado llevaría la penitencia; sin embargo, de que n u n c a ha podido entrarme bien eso de q u e hemos de ser nosotros los pecadores, ni sé hasta qué p u n t o sea legal que las mujeres tengan monopolio p a r a declararse víctimas ilustres de nuestras artimañas, c u a n d o , en m a t e r i a de doblez y picardías, son ellas las que p u e d e n darnos veinte vueltas. Pero bien, legal o no, justo o injusto, se trata de Loulou, por el m o m e n t o , de Loulou que se halla lejos de ser doncella y candorosa, q u e no es ni honesta, ni viuda siquiera, de Loulou que es lo que es y de la que estoy, se lo repito, h a s t a los tuétanos. Yo no he venido a q u í b u s c a n d o a m o r sino placer; yo no quiero que me quieran, sino que me diviertan, que me engañen, que me exploten, q u e se rían de mí pero que me h a g a n gozar, que me d e n pour morí argent, y m a l d i t o el goce ni la diversión que encuentro en ser corno u n a especie de primo donno de Loulou. N o es la vida insulsa del hogar lo que busco, lo que me pide el cuerpo no es la miel del himeneo, el plato desabrido de la familia. Para eso me quedo en mi tierra y hago lo que mis paisanos: casarme imberbe con u n a polla de calzones, tener u n hijo c a d a a ñ o y llegar a viejo rodeado de un enjambre de criaturas, sin haber visto más, ni saber otra cosa de la vida, q u e mi mujer, mis muchachos, el Club, la calle de Florida, Colón, Palermo y, si acaso, los baños de los Pocitos. El p r o g r a m a no me hacia feliz, se lo confieso. Mi cabeza soñaba con otros horizontes, mis pulmones necesitab a n otro aire, m i p a l a d a r y mi estómago me pedían otros manjares que p u c h e r o y asado y dulce de leche. Se me hacía a g u a la boca al p e n s a r en el bisque de Bignon; por eso vine. Desgraciadamente, c o n t a b a sin el difunto. La mujer Música sentimental 259 ésta con su amor de cuerno está e m b a r u l l á n d o m e el juego, m e está perjudicando, r o b a n d o , s a q u e a n d o como en el callejón de Ibáñez... Pero, ¡voto va!, entiendo que no sea así. En la p r i m e r a ocasión q u e se presente la aventó a los infiernos. E n t r e t a n t o y c a m b i a n d o asunto, ¿quiere comer conmigo hoy? Seremos tres. — ¿ Q u i é n completará el terno, Loulou? — I g u a l e y largue; piso u n poco m á s arriba: u n a condesa, s'il vous plait? —¡Diablo! —Sí, señor; como usted lo oye. -—¿Una condesa de veras? — ¡ N a d a , n a d a , q u é esperanza! ¿ Q u é se figura que andamos tan dejados de la m a n o de Dios que no podamos rozarnos con la nobleza? U n a condesa con c o n d a d u r a , si Dios quiere. —¿Y con marido? — N a t u r a l m e n t e , por ahí viene la relación. El conde es aficionado a la timbirimba y, como está el pobre medio escasó y el otro día le presté unos pesos, no sabe qué hacerse conmigo. El agradecimiento, usted comprende... Consecuencia: vivimos a partir de un confite; me ha presentado a la señora de la que soy m á s amigo que Anchorena y, mientras el m a r i d o se lo pasa entre la ruleta y las cocottes, yo a t i e n d o sus intereses, soy su vice. H e alquilado u n a casita en L a C o n d a m i n e d o n d e la condesa y yo tenemos nuestras b r a v a s conferencias. T o d o esto, con la mayor sencillez del m u n d o , sin que nadie nos estorbe ni moleste. N D COHOZCT» n a d a m á s cómodo que los maridos de estos; m u n d o s . — S í , el m a t r i m o n i o a q u í es u n a sociedad hecha p a r a q u e b r a r . U n h o m b r e y u n a fortuna forman el fondo social. El va b u s c a n d o dinero; ella, ser libre. El h o m b r e elige a la mujer por lo que ésta tiene. La mujer no elige a nadie; 260 Eugenio Cambaceres acepta al marido que le dan, galgo o podenco, como el medio más sencillo de llegar a hacer lo que se le antoja. Sin amor, sin afección, sin vínculos, cada cual endereza por su lado tirando a manos llenas el capital común, hasta que la caja queda tecleando, del nombre, ni pedazos; del dinero, algunos restos. La sociedad se desfonda, la bancarrota está adentro, pero, eso sí, las formas se guardan, se salvan las apariencias; la educación manda, ante todo, ser correcto. Uno junto a otro, usted los ve pasar irreprochables por la «Avenida de las Acacias». Nobles, altivos, la cabeza erguida, son como los caballos que los tiran: tienen la allure. Pero, una vez que sueltan el freno, es otra cosa: hacen lo que la yunta, que se muerde y se cocea si duerme en el mismo pesebre'. Por eso viven separados, por eso son como extraños, por eso el conde juega al treinta y cuarenta mientras la condesa echa su partida con usted. Pero, ande con pies de plomo, sea correcto usted también, si no quiere que la criada le salga respondona. Mire que, al enhornar, se hacen los panes tuertos y que, malgré tout, la gente ésta suele tener cosquillas. A no ser que su conde sea un jilou> un conde engaña pichanga, su condesa una condesa de cartón, usted un pavo, y perdone la franqueza. —No hay de qué. Y medio picado por dentro: —Bien puede ser —prosiguió Pablo, acabando los restos de su cerveza— que me esté dejando mecer, pero lo dudo. Usted mismo va a juzgar, por otra parte, porque acepta, ¿no es verdad?, come con nosotros. Insisto. —¿Con qué pretexto; qué le va a decir a su Dulcinea, cómo explicar la presencia de un intruso en un coloquio de amor? —Éso corre de mi cuenta. Le diré que usted es un mozo serio, una persona reservada, que usted es mi compatriota, mi amigo, que entre los dos no hay secretos, que pierda 261 Música sentimental todo temor, que estoy seguro de usted como de mí mismo. Le diré.,, en fin, no se preocupe por eso, yo me encargo del negocio, déjeme hacer. — H a g a , mi amigo, haga, es usted d u e ñ o . Lo q u e observ a b a es p o r ella y no por mí. Se me ocurría, desdé luego, q u e p u e d e no causarle risa a su conquista eso de que se le atraviese u n tercero. Ahora, si usted opina lo contrario, meto violín en bolsa. Lo que es yo, no me he de poner colorad o , le garantizo. — C o n v e n i d o , entonces, a las siete en La C o n d a m i n e , la última casa de la calle Real, a la izquierda. — C o n v e n i d o , a las siete. Así como así, pensé, no tengo n a d a peor en que perder el tiempo. XII A la hora fijada, encontré solo a Pablo. —¿Y? — N o m e h a d a d o poco q u e hacer, le aseguro; he tenido que trabajar como un buey. Ni a palos quería aceptar: «por quién me t o m a usted, q u é dirá ce Monsieur, y mi marido, y mi reputación», y pitos y flautas, hasta que, al fin, he logrado convencerla a medias y hemos concluido por transar. Va a venir, pero es valor entendido que, entre ella y yo, no hay n a d a bizco. Se trata simplemente de un antojo de enfant gaté, de un capricho de mujer consentida y coqueta por conocer mi casa y pagarse el lujo de u n a inocente cascade. Así, pues, q u e d a prevenido; no vaya a h a c e r m e q u e d a r como un negro. ¡Dios me perdone!, amigo —siguió Pablo echando un último vistazo sobre la mesa a b u n d a n t e m e n t e provista—, 262 Eugenio Gambaceres me parece que lo he clavado, q u e la fiesta ésta va a ser velorio; pero, en fin, u n a vez en el potro... ya sabe, resígnese, tenga paciencia y a g r a d é z c a m e la intención que ha sido buena. Pocos m o m e n t o s después, oímos eljrou-jrou de u n a mujer en el zaguán. E r a la individua en cuestión: traje gris, pelo rubio plateado, ojos azules grandes, nariz filosa, boca fina, tez empolvada, labios y p á r p a d o s pintados, buenos dientes, buena mano, buen pie y elástica y flexible en sus maneras; sangre p u r a , en fin, u n a mujer pschutt: —Mon Dieu, Monsieur, usted e n c o n t r a r á extraño, tal vez, que venga yo sola aquí. Pero el señor es tan amable, se ha e m p e ñ a d o tanto conmigo en q u e conociera su pied-á-terre que he creído no deber r e h u s a r m e a su galante invitación. — j O h , señora!... La amistad de Pablo con su m a r i d o basta, por sí sola, p a r a explicar la presencia de usted en esta casa. Se encuentra usted entre americanos, por otra parte. Gomo diciéndoie: no somos de su convento y no hay peligro de que se descubra el pastel. —Sí, ustedes en América — m e contestó tergiversando el significado de mis p a l a b r a s — e d u c a n de otro modo a la mujer; la hacen libre y soberana porque comprenden que ese es su verdadero rol en el m u n d o . Decididamente, están m á s adelantados que nosotros. —¡Ah! sí, señora, m u y adelantados. Lo que es en mi tierra, puedo asegurar a usted q u e las mujeres gozan de la m á s completa independencia, que hacen lo que se les antoja y da la gana. Si así seguimos, n a d a extraño será que el día menos p e n s a d o las veamos salir a la calle con faldones y otros atributos masculinos. ¡Van saliendo, dije por dentro. —Sería curioso... — Y barato. — P e r o . . . ¡est charmant id! —exclamó, c a m b i a n d o asun- Música sentimental 263 to de pronto y haciéndose la que no conocía la casa. ¡Mentira, por supuesto, que charmant había de ser! Cuatro trastos viejos en un casucho de mala muerte. —¡Ah! precioso —apoyé— un nido de amor, un bonbon, vista espléndida, jardín delicioso. Vaya, amigo, a usted le toca hacer los honores de su casa. Muéstresela a la señora —agregué, de puro y bueno y servicial. —¿Y usted no viene? —¿Para qué? Yo me lo sé de memoria ya. —Si la señora me permite, entonces, voy a servirle de cicerone. —Con mucho gusto. Y ambos salieron y echaron un rato en hacer lo que podían haber hecho en un momento, desde que la casa estaba abierta toda y no tenían puerta alguna ni entrada que violentar. Sólo que, como las mujeres son de suyo entrometidas y curiosas, lo que hubo, probablemente, es que la condesa no se dio por satisfecha mientras no se registró con Pablo hasta los últimos rincones del cuerpo del edificio y del jardín. Así fue que volvieron medio azorados, pidiéndome perdón por la tardanza y por haber abusado de mi paciencia: —No hay de qué... —repuse sentado tranquilamente junto a un balcón. — H e estado contemplando el mar; a mí me gusta mucho contemplar el mar. —¿Es usted poeta, señor? —No, señora, soy filósofo... estoico. Soporto todas las cargas de la vida tan fresco y tan conforme como usted me ve en este momento. —Pero, a propósito —interrumpió Pablo sacando el reloj— son más de las siete y media, ¿si comiéramos? Declaro que tengo un apetito de Heliogábalo. —Claro, pues, el movimiento, el ejercicio, no hay ape- 264 Eugenio Cambaceres ritivo mejor. ¿A que a la señora le sucede otro tanto? —¡Sí!, comería un pedazo de pan, no lo oculto. —¡A la mesa, entonces! —A la mesa... Guando, ¡adiós con los diablos! Un entrevero de voces llegó en tumulto hasta nosotros: «—No hay nadie, señor. «—Déjeme pasar. «—Le repito que no hay nadie. «—Déjeme pasar, ¡vive Dios!» Y se oyó el ruido como de un cuerpo que sacuden contra el suelo, la puerta se abrió como viniéndose abajo y un hombre y una mujer entraron de zopetón y se nos plantaron por delante. —¡Mi marido! —¡El conde! —-¡Lucas Gómez y Loulou! Vi el momento en que se armaba la más tremenda safacoca, en que la farsa acababa en tragedia, en que volaban los platos y las botellas, los espejos se hacían trizas y la sangre corría a chorros. Ni medio; el conde susodicho había sido un señor perfectamente correcto. Pálido como un cadáver, jadeando de fatiga y de emoción, las narices dilatadas, las ropas en desorden, pero digno, a la vez, frío y sereno en su coraje: —Deploro, señores —dijo completamente dueño de sí mismo—, y pido a ustedes, desde luego, mil perdones por haberme visto en el caso de llegar aquí de una manera que repugna a mi carácter. Pero esta mujer es mía, me la han robado y vengo a reclamarla: ¡sígame usted señora! —Escucha, oye un instante... —Saiga usted, yo se lo mando —agregó, señalando la puerta con un gesto ceñudo de autoridad. Música sentimental 265 —Señor —balbuceó Pablo—, le protesto... —No es este, señor, el lugar ni el momento de explicarnos. Tendré el honor de volver a verme con usted. Y mientras la condesa azonzada, sin saber lo que le pasaba, obedecía como un ente, el marido impasible desaparecía tras de ella, clavando en Pablo una mirada glacial. Nos quedamos mirándonos las caras: yo tentado de soltar la risa, mi amigo apampado y Loulou como la estatua del Comendador, con la diferencia de que no había sido convidada: —Grandísima oveja —rugió de pronto Pablo como un trueno—, ¡degradada, canalla! Y, en un salto de gato, la atropello ciego de rabia y la cruzó de un revés. —¡Degradado y canalla es el cobarde capaz de azotar a una mujer! —grité arrojándome indignado sobre él, y mientras, con un esfuerzo enorme, lograba tenerlo sujeto de los brazos—: Vete —dije a Loulou—, vete de una vez tú, ¡qué diablos haces aquí! La postración más completa no tardó en suceder a la violencia de la crisis. Anodado, deshecho, Pablo se dejó caer sobre un sillón: —Tiene razón —balbuceó—. Soy un miserable, un cobarde, lo que acabo de hacer es el colmo de la indignidad... Abofetear a una mujer, yo, ¡qué vergüenza!, Dios eterno, ¡qué vergüenza! —agregó hundiendo la cabeza entre las manos—•, hasta qué punto he podido descender! —¡Ah! sí, su conducta no ha sido de lo más bonito, que digamos. Levantar la mano sobre el otro sexo, c'est raide! Pero, en fin -—exclamé después, movido a lástima al ver al pobre diablo tan aplastado y tan mohíno—, lo ha hecho usted en un momento de mucha rabia... Con eso y con que salga de aquí derecho a pedir a esa mujer que se sirva perdonarlo, puede enmendar la plana, raspar a medias el borrón que se ha echado sobre el alma. 266 Eugenio Cambaceres —jEso jamás, Loulou es una infame que me ha traicionado! —Infame... infame... hasta por ahí. En primer lugar, ignoramos lo que ha pasado; no sabemos si el conde ha venido aquí de su cuenta y riesgo, sí se ha encontrado por casualidad con Loulou, o si ella lo ha traído. Usted cree esto último, yo también y, aunque es malo avanzar juicios temerarios, supongamos que así haya sucedido. Mirando las cosas a sangre fría, convengo en que ha hecho mal; pero póngase en su lugar; cuando las faldas andan con los cascos alborotados, amigo, hacen cada temeridad que canta el credo —lo sé por experiencia—, y Loulou lo quiere a usted, lo quiere como una loca, aunque la cosa parezca broma. —¡Oh, déjese de historias! —Lo adora, le digo, rae consta. He conversado con ella esta mañana y usted sabe que yo no soy un nene para estarme chupando el dedo y que nunca me ha dado por tirarla de campeón de las mujeres. —jQué amor quiere que sienta esa! —¿Y por qué no? ¿No le ha sucedido nunca, siendo muchacho, saltar un cerco de pitas, treparse a un árbol de duraznos, sacudirlo, pisotearlo, descascararlo, desgajarlo, dejarlo, sin fin, como si una manga de langostas le hubiera caído encima, volver al año siguiente y encontrarlo otra vez cargado de fruta? —Y bien, ¿qué quiere decir con eso? —Quiero decir que las mujeres son así, que una manga de hombres ha pasado por Loulou, la ha pisoteado y la ha roto, pero que el amor ha sido para ella lo que el sol y el agua para las plantas y que hoy está brotada de nuevo. Por eso se ha metido en cuentos, por eso lo ha traicionado, corno dice usted, porque lo quiere de veras y porque el que quiere de veras no sabe de aparcerías, no entiende de «fumo el suyo», de andar a medias con nadie. Porque el arnor^, en 267 Música sentimental una palabra, es esencialmente celoso y egoísta porque vive mientras no se llena, como el monstruo de la leyenda y porque, como él, salta y muerde si le arrebatan la presa que tiene entre las garras. No culpe, pues, a Loulou de haber hecho lo que ha hecho porque es lo que es. Acúsela más bien de haber nacido mujer con todos los extravíos, las pasiones y las miserias de las mujeres y, en lugar de estarse ocupando en llamarla infame y otras yerbas cuando su dignidad de hombre está de por medio y no tiene tiempo que perder, vaya a cumplir de una vez lo que su deber le manda. Sobre todo, piense en su hijo. Pablo, piense en su hijo. Cabizbajo y meditabundo, se iba de pared a pared sin articular palabra. —Noto —le dije después de haberlo esperado un rato— que se halla usted un poco dispuesto a dar su brazo a torcer. ¡Con su pan se lo coma, últimamente! —exclamé de todo punto fastidiado al verlo tan ruin y tan pequeño. ¡Dios lo guarde! —¿Se va? Nada me queda que hacer aquí y veo que lo mejor es no meterse uno en lo que no se le importa —acabé por contestarle agarrando mi sombrero y mandándome mudar, no sin antes haberme visto en el caso de administrar una brava friega de aguardiente al desgraciado portero, a quien hallé doblado en dos en el zaguán, con las carnes magulladas por el porrazo que había llevado. XIII Pero estaba de Dios que no me habían de dejar vivir tranquilo. 268 Eugenio Cambaceres Pablo me pescó en la cama a la mañana siguiente: —¿Qué lo trae? — H e recibido anoche la visita de dos caballeros acompañados de diez mil francos. Los diez mil francos son los prestados por mí al conde. —¿Y los dos caballeros? —Padrinos del referido señor. —Le paga y lo desafía. Es decir, salda sus cuentas con usted para adquirir el derecho de despacharlo legalmente al otro mundo. Muy bien hecho, el proceder es de todo punto correcto, nada encuentro que observar. —Sí, pero es el caso que yo también necesito padrino. —¿Y? —Y... —¿Y se ha acordado de mí para soplarme la pildora, no es eso? —Naturalmente, ¿a quién quiere que acuda sino a usted, cuando no conozco a nadie aquí? ¿No es usted amigo mío, por otra parte? —Según; yo no tengo sino amigos decentes. —¿Me hace la gracia de explicarme lo que eso significa? —dijo Pablo queriéndose encoger al sentir que le había entrado la punta. —¡Cómo no! Significa que, antes de aceptar su cosa, deseo saber dónde está Loulou. —En el hotel. —¿Ya, en el hotel, pero y...? —¡Qué poco conoce a las mujeres a pesar de sus cuarenta años, usted! Es muy capaz de figurarse que, poseída de santa indignación en presencia del insulto bárbaro y sangriento, fuerza me ha sido caer postrado de hinojos a sus plantas... —¡Es lo que debía haber hecho!... —Y es lo que estaba dispuesto a hacer. Dominados los Música sentimental 269 primeros impulsos de la rabia, la salida d e usted, el modo cómo me dejó, su actitud y sus p a l a b r a s , produjeron en mí, se lo confieso, u n a impresión profunda. F u e sólo entonces q u e medí toda la e n o r m i d a d de mi culpa, todo lo mezquino y lo m a n d r i a que me h a b í a m o s t r a d o ante sus ojos. Confundido y lleno de vergüenza, volvíme, pues, al hotel, resuelto a rehabilitarme, si es que rehabilitación cabía, cuando, al abrir la p u e r t a de mi cuarto, Loulou, llorando a gritos, fue la p r i m e r a en arrojarse a mis pies a b r a z á n d o s e de mí como u n a loca. — L o felicito. —¿Por qué? — P o r q u e tiene usted u n a mujer que no merece. —¡Bonito perro! Ella no m á s es la que ha a r m a d o toda la historia. —¡Ah! ¡ah! — T e n í a clavada entre ceja y ceja a la condesa. Ayer nos siguió, nos espió y a r r e b a t a d a por los celos, dice, en un mom e n t o de aberración y de extravío, fue y le sopló todo al conde. —¡Pobre mujer! — ¿ S a b e q u e está poniéndose m u y cargante usted con sus exclamaciones y sus lástimas? ¡Se diría u n corderito g u a c h o en poder de los caranchos! ¿Pobre ella? ¡Pobre la otra infeliz que, sin comerla ni bebería, es la que ha venido a pagar el pato! — S i n comerla ni bebería ¿eh? ¡Angelito! ¡Esa sí que no lo h a robado y que puede decir que lleva su merecido en toda la regla! Ó i g a m e , ¿y Loulou sabe que lo h a n desafiado? — H u m . . . me lo temo. E s t a b a conmigo anoche cuando me a n u n c i a r o n la visita de los dos individuos. Los recibí en la pieza de al lado y a u n q u e h a b l a m o s en voz baja todo el tiempo, es más que probable que Loulou se lo haya pasado 270 Eugenio Cambaceres pegada al ojo de la llave. Usted sabe lo que son las mujeres. —¡No sería chica bromal Como no se le ponga servirnos de estorbo, dar parte a la policía y, con la más santa intención del mundo, hacer un pan como las hostias, dejarlo en ridículo a usted, que vayan a decir los otros que ha tenido miedo y que se ha valido de su querida para impedir el lance... Por las dudas, bueno será que yo le hable y la tantee. Entretanto, ocupémosnos de su asunto. ¿Qué ha convenido con los padrinos del francés? — Q u e se ven con usted hoy a las dos de la tarde. —¿En dónde? —Aquí. —Precisamente; usted me encomienda su bulto, ¿no es verdad?; me da carta blanca, me autoriza a hacer lo que mejor me cuadre y me parezca? —Le doy poderes plenos y absolutos. — M u y enhorabuena. Nosotros somos los desafiados, nosotros elegimos, ¡dije como hablando solo! No es lo más derecho, pero me conviene en este caso. ¿Tira usted algún arma? —Si por tirar un arma, entiende hacer saltar el tapón de una botella a diez o quince varas de distancia, con una bala de pistola montecristo, tiro la pistola. —Sí ¿eh? ¡Pues no cualquier zonzo hace otro tanto! ¿Y cuándo ha aprendido usted esas maravillas? —Cuando mi señor padre me tenía vegetando miserablemente al cuidado de un majada de ovejas, bajo pretexto de que, para que llegue el hombre a ser hombre, bueno es que coma vache enragée, como decía el pobre viejo. En las horas de la siesta en que no siente uno sino el calor de un sol que raja, ni oye más que el canto de las chicharras, ni ve otra cosa que el cardal, cuyos troncos apeñuscados y secos, temblando entre los vapores del campo parecen batallones de fantasmas en esas horas tremendas, matadoras, embruteci- Música sentimental 271 do de spleen y de fastidio, me dejaba caer sobre un sillón bajo el corredor de mi puesto, tiraba un corcho al suelo y armado de una caja de balas, me pasaba las horas haciéndolo rebotar por el patio, más lejos cada vez, hasta que lo perdía de vista. Muchas fueron las balas que gasté, pero llegué, a la larga, a adquirir cierta baquía, cierto tino, cuya aplicación al caso puede hacer hoy si la ocasión se presenta y le parece. —Allá veremos; todo está en que su rival se preste a servir de corcho. U n a palabra más: ¿quiénes son los padrinos del susodicho? —Aquí tiene las tarjetas. —Barón de... qué sé yo cuantos y vizconde de... etc., etc., ¡pura sangre azul, pura crema! Lo mismo es Ghana que Juana, dije, dejando caer sobre mi mesa de luz los nombres de esos caballeros. Bueno, seguí, ahora necesitamos a otro más. — Q u é , ¿no basta con usted? —Sí; para lo que es hacerle romper la crisma a usted y ayudarlo, después, a bien morir, en rigor, basto yo solo. Pero como el código manda que sean dos y como el conde los tiene, sería poco lucido que se presentara usted tan escaso de personal. —¿Y a quién diablos voy a buscar yo ahora? —Ahí está el busilis, usted no conoce a nadie, ni yo tampoco. ¡Ah! aguárdese, exclamé después de pensarlo un rato. Eureka! J'ai mon homme. Vaya y tráigame al cónsul argentino. —¿Al cónsul argentino? —Sí, hombre, al cónsul argentino en Monaco, un antiguo protegido mío; yo le hice dar el empleo. Es un trompeta, pero no importa. ¡Vea si siempre sirve tener amigos! —¿Y por un trompeta me quiere hacer representar? - ^ ¡ O h , qué delicado, parece el hijo de Mitre, usted! El que no tiene más... Eso no quiere decir nada; por otra parte, para bulto puede servir. 272 Eugenio Gambaceres —¿Y a Monaco me he de largar a buscarlo? —No ha de necesitar costearse tan lejos. Por ahí no más, junto a una mesa de ruleta, lo ha de encontrar pichuleando, ocupado en aliviar al prójimo del peso de alguna pieza de cinco francos. ¿Lo conoce? —No. —Pregunte a cualquier empleado por él. Ha de ser carta muy conocida en la cancha. La policía lo ha de tener filiado. Las once y treinta y cinco minutos —exclamé—, dando un salto de la cama. Mientras tanto, yo me visto, almuerzo y me aseguro de Loulou. XIV Sabía ésta todo, por supuesto; me lo confesó al poco andar. — T e prohibo terminante, le dije, que hagas otra cosa tú que meterte en un zapato y taparte con otro, ¿me entiendes? Las polleras están de más en estas cosas. —Después de lo que he hecho yo, ¡qué más puedo hacer ahora que desesperarme y llorar y rogar a Dios por Pablo! —¿Rogar? Convenido, todo lo que quieras, cuanto credo y padrenuestro se te ocurra; eso no perjudica a nadie, al contrario. Pero, lo que es salir del terreno abstracto, ingerirte en el asunto y tratar de impedir directamente o indirectamente el duelo, si es que duelo ha de haber, ni se te ponga. —¿Impedir yo el duelo? J a m á s . Pablo debe batirse y Pablo se batirá. No seré yo quien lo estorbe. Ante esta respuesta de hombre, cuando esperaba una salida de gallo criollo, sorprendido y empeñado, por lo mismo, en despejar la incógnita, en resolver el problema que Música sentimental 273 tenía por delante, problema vivo, encarnado en una mujer y, lo que es más, en una mujer perdida: —Comprendo, le contesté encajándole la lanceta a guisa de estudio psicológico, si a Pablo lo matan o lo hieren, te vengas; si Pablo hiere o mata, la sangre del marido es una zanja cavada entre aquél y la mujer. Haces de todos modos un magnífico negocio; veo que has estudiado la cosa a fondo y que no tienes un pelo de tonta. —Si Pablo muere, me arrancan de un golpe el corazón; si el conde es el que sucumbe, su muerte arroja a la condesa en los brazos de Pablo. Ya ve que de todos modos pierdo y que el negocio, como dice usted, lejos de ser magnífico, me arruina. Pero, un momento después: —Este hombre —exclamó levantándose de pronto presa de agitación—, ¡éste también que ayer no más afectaba creer en mí!... Quiere decir que todo es inútil, entonces, que la expiación es fatal, el castigo sin remedio, que estoy condenada ¡condenada para siempre!... ¡Ah, pasado infame, mil veces maldito seas, maldita mil veces tú madre que no conozco, mil veces malditas tus entrañas! Por qué al parirm e — r u g i ó en una blasfemia atroz—, no me ahogaste más bien entre tus nalgas inmundas!... Imbéciles —prosiguió en el colmo de la exaltación y del delirio—, y hablan de Dios después, de un Dios de misericordia... mentira, ¡no hay Dios! Y arrancando al vidrio de sus ojos quemados por la fiebre una mirada insensata de reto que lanzó al cíelo, desgarrado el pañuelo entre los dientes, rígida como una muerta, los dedos retorcidos, crispada toda entera en un espasmo supremo, fue una imagen a la vez horrible y sublime de dolor. Me parece que he ido demasiado lejos, me dije al contemplarla así, compadecido y pesaroso. 274 Eugenio Cambaceres Hay exceso de combustible y puede reventar el cilindro. A ver una válvula de escape... A mi turno, entonces, me levanté, me acerqué a ella, le tomé con dulzura las manos, la agarré después de la cintura y, dejándome resbalar a una silla, la senté poco a poco, sobre mí, en un aflojamiento blanco de su ser, en una molicie inconsciente y mansa de sus miembros. Murmuró una queja: —¡Qué le he hecho yo para que me trate de ese modo! —¡Pobrecita, perdona! He sido grosero y cruel. Y, en una sonrisa triste, cerró los ojos, su frente caída en la mía, su aliento quemándome la boca, ardiente, abrasador, cortado aún a bruscos sobresaltos, últimos azotes del dolor cansado. ¡Estaba linda así, linda de comerla a besos! Luego, nos envolvió un silencio largo, turbado sólo por un ruido metálico de cubiertos salido del comedor, como el eco lejano de un canto de ranas. Fue una contemplación muda, absorbente, casi mística de aquel ser noble, purificado, a mis ojos, de aquella criatura generosa y desgraciada, reposando sin recelo sobre mí con el abandono casto de las hijas en brazos de sus padres. Pero, bruscamente, como el remolino, barriendo el suelo, levanta una tormenta, la presencia de aquella mujer, su contacto, el roce de su cuerpo con mi cuerpo, provocó en mí un estallido brutal de sensualismo. Fue un vértigo, un mareo, una borrachera. U n a ola de sangre golpeó mi sien, un velo oscureció mis ojos, una nube me hundió en tinieblas, y lealtad, conciencia, amistad, deber, el edificio entero sacudido, crujió y se vino al suelo. La materia, la carne, la hembra sola quedó de pie sobre las ruinas: —No, no quiero, dije entonces, dando un grito a pesar Música sentimental 275 mío y arrojando a Loulou lejos de mí en un esfuerzo infinito, ¡no puedo! —¡Qué es lo que no puede! —exclamó ella en el colmo del asombro, como al salir de un sueño. —Quedarme más tiempo aquí contigo, hija —le contesté como si me corrieran los indios, y disparé puerta afuera. XV En la calle, tuve una tristeza. Acababa de cometer casi una infamia; esta idea me atormentó. Una mujer había bastado, ¡y qué mujer! Cien veces se me había cruzado en el camino y cien veces había yo seguido de largo con el gesto indiferente del que está harto y a quien ponen nuevos manjares por delante. ¿En qué estribaba, entonces, mi orgullo y mi soberbia, a qué ese sentimiento altanero de menosprecio hacia los otros, a qué ese encierro de mi yo en los míos, a qué el círculo estrecho de elegidos de donde no habían salido jamás mis afecciones, las afinidades íntimas de mi alma, en el que había vivido siempre, pegado como una concha a su tosca, porque sólo en él encontraba a los que creía mis iguales? ¿Mis iguales? Mis iguales eran todos ahora, era cualquiera. Contagiado, manchado yo también, podía tenderles la mano y confundirme con ellos en un abrazo común. ¿No había estado a punto de delinquir como el más vulgar de los pillos de hacer traición a la amistad y a la fe, de engañar a un hombre que confiaba en mí, de ofender, en un 276 Eugenio Cambaceres arranque de pasión salvaje, a la mujer que, purificada al fuego de un sentimiento grande, simbolizaba a mis ojos la virtud? Y en el escape loco de mi razón, con la rificada al fuego de un sentimiento grande, simple a dos manos, pleiteaba circunstancias atenuantes, Pablo no había sido nunca mi amigo, mi conocido apenas. ¿Qué vínculos nos ligaban? Ninguno; una simple relación de mundo, de esas que se hacen hoy y que se deshacen mañana; el azar de haber nacido bajo el mismo sol, de habernos conocido en un viaje, he ahí todo. ¿Por qué me alarmaba, entonces a qué venían esos escrúpulos, toda esa hojarasca, esa vana polvareda? Sobre todo, Pablo era un degradado, un canalla que azotaba a las mujeres. Y Loulou, dónde le dejaba... ella... ¡Loulou buena pieza!... ¿Quién me decía que no había estado riéndose de mí, que toda la escena aquella, su desesperación y sus llantos, no había sido una farsa, una comedia? Decididamente, era el colmo de la estupidez y del ridículo. Solo no más me había estado dando cuerda y saliendo de la vaina. Pero, de pronto, mordiendo el freno con más ganas, volvía a salir matando. ¿Qué me importaban a mí los otros, se trataba de ellos, acaso? No, de mí, de la pureza de mis actos, de mi delicadeza, de mi propia dignidad, del respeto que yo mismo me debía. Se trataba de mi conciencia, en una palabra, ese perro de guardia que me estaba ladrando a la oreja. Al fin, cansado de disparar bebiéndome los vientos, poco a poco, como caballo desbocado que agarra el campo, me fui sujetando solo y me paré. 277 Música sentimental Sí, era feo, era indigno, era desleal, pero era humano y yo era hombre. XVI Reunidos los señores: yo y el cónsul, por Pablo, y, por el conde, el vizconde y el barón, fué esto, poco más o menos, lo que hubo en sustancia: El último tomó la palabra y dijo: que había sido nombrado con el otro para exigir una reparación en el terreno a la sangrienta ofensa inferida a su amigo y cliente; que el hecho de que se trataba era de esos que no admiten discusión, por lo que se abstenía de entrar en comentarios incongruentes; que la cuestión podía sólo dirimirse en el terreno del honor; que un duelo a muerte era inevitable y que, usando de su derecho de ofendido, el conde elegía el florete y dejaba a nuestro arbitrio fijar el día, la hora y el lugar. A lo que me apresuré a contestar agradeciendo atentamente este último acto de deferencia y de política, pero tomándome, a la vez, la libertad de hacer una ligera observación de detalle. Ni había sido ofensa sangrienta, ni hecho, ni cuestión, que no pudieran discutirse ni ventilarse en paz, ni duelo inevitable, ni derecho en el conde para elegir florete ni nada. ¿Y entonces? Las cosas habían pasado sencillamente así: encontrándose nuestro comitente en su casa, comiendo en compañía de una señora perfectamente digna y de un amigo, el marido de dicha señora, arrastrado, sin duda, por su carácter irreflexivo y violento, después de una escena de pugilato que provocó al portero, escena extraña, cuando menos, en un hombre de cuna hidalga, permitióse entrar echando casi la puerta abajo, y descuidando hasta 278 Eugenio Cambaceres las reglas más vulgares de urbanidad y buena crianza, intimar a su mujer de una manera brusca y ruda que hubiese de seguirlo. Este proceder inusitado, por no emplear una calificación más dura, constituía una violación formal de domicilio, con la circunstancia agravante de vías de hecho, golpes y heridas, a la vez que un insulto grave a la persona del propietario de la casa y a la de la señora en cuestión, la que, por el hecho de encontrarse allí, se hallaba bajo la salvaguardia y la protección dé aquél. Fundados en estos antecedentes y felicitándonos de que el contrario se hubiese anticipado a nuestras miras, éramos nosotros los que exigíamos una satisfacción por el atropello cometido, con excusas a nuestro representado, o, en su defecto, una reparación por las armas, en cuyo caso, dado nuestro doble carácter de ofendidos y desafiados, nos pertenecía de derecho la elección de dichas armas, así como la determinación de las otras condiciones del lance. No queríamos, sin embargo, llevar las cosas a sangre y fuego, deseando ante todo, en atención a los graves deberes de humanidad que sobre nosotros pesaban, apurar todos los medios de conciliación a nuestro alcance. Seríamos benignos, pues, e iríamos hasta declarar satisfecho el honor con una simple carta de excusas dirigida a nuestro poderdante, dictada por nosotros y firmada por el agresor. Este giro de la cuestión, encarada bajo un aspecto imprevisto y nuevo, sublevó un coro destemplado de protestas y un cambio áspero y vivo de palabras que hubo de poner en peligro la seriedad del debate y la solemnidad del acto. ¿Pretendíamos, acaso, reimos de ellos, tomarlos, como quien dice, para el titeo, una mujer a quien su marido sorprende en una cita con su amante y teníamos el aplomo y la audacia de negarlo? Pst, pst, poco a poco... Entendíamos, ante todo, que se sirvieran bajar la prima, Música sentimental 279 previniéndoles que estábamos con poco humor para aguantar pulgas. Y yéndonos, enseguida, al grano: —¿Sí lo negábamos? Sí, lo negábamos, lo negábamos con toda la fuerza de nuestra convicción y de nuestros pulmones. Entre la condesa y Pablo no había habido gato ni picardías. Amigo del marido a quien había prestado acaso algún servicio nos permitíamos recordarlo de paso, era amigo también de la mujer, amigo desinteresado y leal. ¿Qué extraño, entonces, que ella honrara su casa y se dignara aceptar un rincón de su mantel? Hacía un tiempo precioso, había salido a tomar el aire, acertaba a pasar en circunstancias en que entrábamos nosotros, Pablo la invitó a descansar, estaba cansada, aceptó, era la hora de comer, íbamos a sentarnos a la mesa, sentía hambre, ella también se sentó. ¿Y de ahí? Honni soit qui mal y pense! Y si el conde se tenía tan poca fe que eso bastaba para que se creyese lo que no era, lo que no había hecho Pablo, por lo menos, si tan nula era la confianza que depositaba en su esposa, una persona muy buena y muy decente, al parecer, con Dios y peor para él. Para nosotros, la condesa era inocente y de ahí no nos apeábamos. Aquí, mis contrincantes medio enredados en las cuartas, dijeron experimentar la necesidad de ir a consultar el punto. Así lo hicieron, volviendo, al poco andar, con el siguiente parte: El conde estaba en sus trece. Seguía reputando grilla la inocencia de su mujer, lo que prueba que no era tan zonzo como la mayoría de sus colegas. Pero tenía tales y tantas ganas de trenzarse con Pablo, decía, que renunciaba a todo con tal que hubiera duelo y que el duelo fuese á outrance. 280 Eugenio Cambaceres Me pegaban en el clavo; a. ese terreno quería traerlos y nada más que por eso había estado haciendo fuerza. Ahora les llevábamos nosotros la media arroba. Me apresuré, pues, a aceptar más que ligero y, quedando así reanudado el debate, arribamos de común acuerdo a un ajuste del tenor siguiente: El duelo sería a pistola; las dos cargadas; los adversarios de pie firme a quince pasos de distancia; harían fuego dentro de los seis segundos siguientes a la señal convenida y no después; se batirían hasta tanto que, a juicio nuestro, uno de los dos quedara a la miseria. A las seis de la mañana del día siguiente en el jardín de lo de Pablo. Esto último me, costó un triunfo. Los otros querían ir a Francia, pero hice hincapié por cabala; el recuerdo de su mujer, la vida del teatro de los sucesos, me dije, le han de dar rabia al marido y le han de hacer temblar las carnes. XVII Una barrera de púrpura, como el muro encantado de un palacio de hadas, bruscamente, cortaba el horizonte sobre el espejo líquido del mar, mientras los picos de los Alpes, gigantes envueltos en sudarios, se teñían de rojo ellos también, semejantes a un reflejo del incendio en que Dios iba a abrazar al mundo. Por el manto verde tendido en el suelo los pájaros gorjeaban el eterno estribillo de sus canciones, con la franca alegría de la inocencia. Las flores abrían su seno estremecido en acceso amoroso con la luz. Música sentimental 281 El soplo de la brisa, como los aleteos del agua en la arena de la playa, rizaba de ondas fugitivas el tripe de los céspedes. La naturaleza toda, aburrida de sueño y de tinieblas, se despertaba dando un grito de contento al ver el sol. El hombre, eí hombre, únicamente, haragán y vicioso, dormía aún pegado a sus blanduras en el aire encerrado de sus guaridas. Y, al contemplar a Pablo, cruzando con paso acelerado aquellas calles solitarias, habríase dicho que, marcado por el dedo del destino, en el desesperado anhelo del condenado a muerte por vivir, sólo él había desterrado el sueño de sus párpados, buscando en la contemplación de la obra de las obras una hora de compensación siquiera, a la pérdida de su vida. El cónsul y yo esperábamos en el coche que había traído a éste de Monaco y que creí oportuno retener a todo evento. Al abrir Pablo la puerta de la casa —había alejado ex profeso a su criado, testigo importuno de lo que iba a pasar allí— tuve un recelo secreto, casi un terror. Me pareció ver a aquel hombre haciendo girar él mismo la llave en la cerradura de su sepulcro. El pasadizo estrecho y oscuro, las habitaciones desiertas y luego, el jardín con su falso aire de cementerio de aldea, su cerco de pared y el cono de sus pinos, acabaron de llenarme de negras aprensiones. Fue como el presentimiento, la certeza, la intuición de un desenlace fatal. Uno de aquellos hombres iba seguramente, a morir y yo presenciaría la muerte, me haría cómplice de ese atentado: un crimen. Luego, en la inquietud, en la preocupación profunda de mi espíritu, lo que había hecho llegó a pesarme como plomo en la conciencia. 282 Eugenio Cambaceres Antes que el conde lo desafiara, ¿por qué no había agarrado más bien a Pablo, lo había metido en un vagón y le había aconsejado, sin más vueltas, que fuera a parar a la loma del diablo? Sí, era mucho mes sencillo y más práctico, quedaba así resuelta la cuestión, cortado el nudo a lo Alejandro, de un revés, en vez, de quererme meter a desatarlo como un zonzo. Si se hubiese tratado de uno de mis amigos, de alguien acreedor a mi respeto, a mi consideración siquiera o de mí mismo, era otra cosa, nobleza obliga, ¡y qué remedio! No se pescan truchas sin tomar baños de asiento. ¡Pero Pablo! ¡Qué me importaba a mí de Pablo, ni qué le importaba, por último, a él, cachafaz! Nada, al contrario, de ese modo habría podido después andar diciendo que se lo había fumado al francés y riéndose él mismo a carcajadas de la cosa. Pero no, tomando a lo serio mi papel, creyéndome padrino en toda forma, hacía un drama sangriento de lo que podía haber sido sólo una farsa ridicula y grotesca. Me había portado como un chambón y toda la responsabilidad de la sangre que iba a derramarse por mi causa, caía exclusivamente sobre mí. Sordamente, entonces, en la corriente negra en que flotaba, con la obsesión tenaz de los remordimientos, mi cabeza excitada trabajaba, buscaba aproximaciones, puntos de analogía y de contacto que reagravaran más aún la magnitud de mi culpa. Un hombre alarga el brazo, me decía, toca un resorte, cae la cuchilla del fúnebre aparato y, con ella, la cabeza de otro hombre. Justicia ha sido hecha y, sin embargo, el ejecutor, el verdugo de la ley, su oficio infame, llama sobre él la maldición y el desprecio de la humanidad entera. • ¿Qué otra cosa que verdugos somos, entretanto, nosotros los que matamos alcanzando una espada o una pistola, qué Música sentimental 283 más hacemos que un oficio infame también, inhumano y odioso, cuando, erigiéndonos en arbitros supremos de la vida ajena, ponemos a dos hombres frente a frente invitándolos a que se maten? Verdugos, verdugos del honor, si se quiere, pero verdugos de un honor de contrabando, desconocido, absurdo, sin sanción, tolerado, apenas, como se toleran ciertas monstruosidades sociales hijas de la miseria humana, como se soporta la prostitución, dique podrido, opuesto al torrente de la podredumbre. Sí, el duelo era a la sazón, lo que el lupanar a la moral, uno y otro repugnantes, pero impuestos ambos por la cara de hereje de la necesidad, ya que la sociedad era tan mandria que levantaba sus cárceles y sus cadalsos para los desgraciados que nos piden la bolsa o la vida, mientras reservaba el esplendor de sus palacios para el ladrón que nos roba lo que vale mucho más. Y con la lógica enferma de los monómanos, cuando se les aprieta el resorte de sus neurosis, latigueado por mis nervios habría seguido así, galopando como un reloj sin péndulo, del comedor donde Pablo acababa de poner por delante al degradado del cónsul una botella de cognac, a la luna, a los infiernos, a otra parte, si dos golpes dados en la puerta de calle no me hubiesen sacudido de pronto, llamándome al orden y al cumplimiento de mi deber, que era lo que por el momento importaba. Salí y me encontré con esos caballeros acompañados de un médico. Hícelos entrar a la sala, pidiendo, un momento después, a mis dos colegas que se sirvieran seguirme. Reunidos en el cuarto con el cónsul, convinimos en los últimos arreglos. La suerte designó al barón para dirigir el lance. Consultado, luego, sobre la prioridad del tiro, anduve lerdo, saqué la paja corta. 284 Eugenio Cambaceres ¿Era un aviso, un presagio, iba la suerte adversa a obstinarse en perseguirnos? ¡Si sería que estábamos realmente en la mala!... Y asaltado de nuevo por mis ideas negras, en el vuelo fugaz de la imaginación aventajando al tiempo, me pareció ver a Pablo tendido en el suelo ya, con el pecho atravesado de un balazo. Sin embargo, soflamadas las pistolas que el barón se había encargado de proveer, afirmando bajo palabra de honor que eran completamente desconocidas al conde, procedimos a medir los quince pasos, para lo que apenas bastó el recinto estrecho del jardín, y llamamos, por último, a los combatientes. XVIII El conde estaba lívido, la cara demacrada, los ojos en la nuca, pero hecho, sereno, entero o, mejor, afectando esa entereza, merced a un absoluto imperio sobre él mismo. La vergüenza, la rabia, la venganza, acaso el amor y los celos, libraban, evidentemente, una batalla en aquella pobre alma hecha pedazos. El bribón de Pablo, como si tal cosa; perfectamente impasible y perfectamente frío. U n a ligera contracción del labio superior se habría notado apenas en su cara fijándose de cerca. Era todo. Empezó a echarlo a la broma muy suelto de cuerpo. —Lo voy a parar de punta al francés, si se descuida. —Eso es, compadree no más usted. Que la vaca le salga toro y yo lo he de ver; ha de ser muy capaz, al último, de hacernos quedar peor que en Cagancha, le dije, como alcanzándole, por las dudas, una copa de pajarete. Música sentimental 285 —¡Chancho primero! —soltó, orillándole los ojos en una mirada insolente de criollo engreído y, sacando un cigarrillo negro, se puso a armarlo con toda cachaza. Entretanto, el barón, a caballo sobre la etiqueta —se había empapado en cuanto tratado y código de duelo Chateauvillard y los otros han dado a luz hasta la fecha—- asumió una actitud decorosa y digna, empezó por leer solemnemente el acta levantada antes por nosotros, en la que se hallaban especificadas las condiciones del encuentro, y después de echar una proclama a los campeones recordándoles que el honor los obligaba a sujetarse estrictamente a lo pactado, acabó anunciando que el conde había sido favorecido por la suerte con el derecho de ser el primero en hacer fuego. Aquí, clavé naturalmente los ojos en mi ahijado registrándolo hasta el alma: ni pestañeó, ¡Bien, muchacho lindo! —exclamé con una especie de orgullo en mis adentros y, dejándome seducir a pesar mío por el ascendiente poderoso, irresistible, que siempre ejerce el valor, me pareció que, de pronto, se transformaba. U n instante, no fue a Pablo a quien tuve por delante; vi en él a otro salir de él mismo y crecer grande, gigante, como salen las sombras de los árboles y se proyectan enormes con los últimos rayos del sol en el ocaso. Todo le perdoné, sus tendencias, sus instintos, el derroche torpe de su vida, la ausencia en él de sentimientos, su falta de corazón y de altura, su raquitismo moral, en suma, esa deformidad de las almas vaciadas en el molde grosero del que sale del vulgo, susceptibles, sin embargo, de reforma, merced a la acción tenaz de la voluntad, como las deformidades del cuerpo, los miembros contrahechos y torcidos se corrigen y se enderezan con el fierro de los aparatos que la ciencia inventa. Hasta el recuerdo de la acción villana, del brutal bofetón 286 Eugenio Cambaceres descargado sobre el rostro de una mujer, olvidé todo, se borró de mi memoria, fascinado por completo en la atracción de aquel valor audaz, insolente, cínico de impavidez cara a cara con la muerte... Sin embargo, el momento decisivo había llegado: —Póngase como chuchillo de filo, dije en voz baja a Pablo mientras iba a ocupar su sitio, cúbrase el costado doblando el brazo, aguante el chubasco y ¡Dios lo ayude! —Pierda cuidado me contestó, sonriéndose—, no me va a hacer ni medio, qué ¿no vé que está fulo de miedo? —Mejor para usted, entonces, tómele los puntos y conteste sobre tablas. Ya sabe que no tiene sino seis segundos. Aquellos dos hombres en mangas de camisa, de pie junto a los asientos de piedra colocados contra la pared y puestos allí, como de intento, en las dos extremidades del jardín, me hicieron, un momento, el efecto de reos en el banquillo: —¿Están ustedes prontos, señores? —preguntó el barón. Y, ante la respuesta afirmativa de ambos adversarios: ¡fuego! —agregó. El conde, entonces, bajó paulatinamente su pistola, la detuvo, apretó el gatillo y tiró. U n puñado de polvo voló de la pared a la altura de la cabeza de Pablo, como si se hubiera reflejado en un espejo el puñado de humo del fogonazo. Respiré y volví instintivamente la cara al otro lado. El eco de la segunda detonación sonaba aún, cuando una pequeña mancha roja aparecía traspasando la camisa del conde en la región superior de su brazo derecho: —Está usted herido, le dije. —No señor, no tengo nada. —El señor está herido —insistí, dirigiéndome a sus padrinos—. Ustedes saben cuál es el deber de los testigos en tal caso. Ambos se adelantaron a un tiempo; pero él, digno y tran- Música sentimental 287 quilo, los detuvo con un gesto alzando el brazo: nada absolutamente, un simple rasguño que ni dolor, ni molestia siquiera 3e causaba y que no sería, seguramente, un obstáculo para prolongar el combate. Ellos, perplejos, sin embargo, hesitaban, no se atrevían a cargar solos con la responsabilidad de una resolución tan seria. Propusieron, al fin, que el médico fuera consultado. Apoyé, por mi parte, con calor, diciéndome que el médico y el marido, siendo dos cosas diferentes, era el medio más seguro de acabar. Me equivoqué, sin embargo; contaba sin el huésped. La herida era leve, la bala había penetrado en el nacimiento del brazo, rozando la clavícula y corriendo después superficialmente sin interesar órgano importante alguno. El herido gozaba de una completa libertad de movimiento y de acción. Si el duelo era a muerte, s.u deber, declaraba el médico, como facultativo y como caballero, le ordenaba manifestar que no veía en la lesión sufrida una razón bastante para dar por terminado el lance. Le eché una maldición callado la boca, y bruscamente: —Carguemos, entonces, y acabemos cuanto antes, dije a los otros. Al soportar el fuego de su adversario, Pablo, esta vez se econgió en un tirón de sus músculos estremecidos; lo vi morderse los labios, vaciló; pero encerrando en un supremo esfuerzo todo su aliento de hombre apuntó con fijeza, con obstinación, con rabia, y tiró al fin. Redondo, con el peso de la materia inerte, como un trozo de pared que el ventarrón desploma, el conde cayó de boca. Fueron a levantarlo: estaba muerto. Entonces un desgarro del aire, intenso, agudo, una de esas explosiones de las almas preñadas de dolor, el arranque espantoso de la madre, el grito angustioso de la aman- 288 Eugenio Gambaceres te, un alarido de mujer, un rugido de hembra, hirió de pronto nuestros oídos. La puerta que daba al jardín acababa de ser sacudida contra la pared, girando violentamente sobre su eje; desesperada, perdida, loca, Loulou se había arrojado sobre Pablo, llegando a recibirlo entre sus brazos cuando éste bamboleante, pugnando por agarrarse al tronco de uno de los árboles, caía, él también, abatido por el plomo de su adversario. Corrimos a nuestra vez. El cónsul y yo lo alzamos desmayado, consiguiendo transportarlo hasta su cama. El médico, allí, dio principio a la primera curación. Al desnudarlo, vi que la bala le había entrado en el cuadril, haciéndole una herida atroz; la sangre brotaba aún, después de haber chorreado por la pierna hasta empapar el calzoncillo y la media. Quise llevarme a Loulou que no se había desprendido un solo instante de nosotros; imposible. Anhelante, seguía, uno a uno, los movimientos del médico: —¡No, no, me quedo! —exclamó. Y, como tratara de insistir por Pablo y por ella misma, dudando de sus fuerzas para soportar la vista de aquel cuadro: —No tema, esté tranquilo -—agregó resueltamente—; soy mujer, pero no me falta valor. Me acerqué, entonces, al médico: —¿Es grave, doctor? —le pregunté en voz baja. —Grave, pero no mortal; por lo menos, así lo espero. De todos modos, será largo. Entretando, mis infelices colegas, afuera, debían estar divertidos con un muerto encima del alma. Me acordé de ellos y salí. Los encontré mustios. Música sentimental 289 Habían puesto el cadáver del conde sobre uno de los bancos del jardín, cubriéndole cristianamente el rostro con un pañuelo. Nos esperaban: —Deploro, señores —les dije—, de lo más profundo del alma, tan funesto desenlace y me pongo, desde luego, enteramente a la disposición de Vds. ¿Qué cuentan hacer con el cuerpo de este desgraciado, cómo explicaremos su muerte? —Agradecemos a Vd. su deferencia, señor —me contestó el barón—, pero todo había sido previsto por nuestro ahijado. Aquí tiene Vd. lo que nos fue entregado por él esta mañana. Y me tendió un papel escrito por el conde, en el que leí lo siguiente: «Muero suicidado. «Deudas de honor que me es imposible pagar, me obligan a tomar esta resolución extrema. «Pido que mi cadáver no sea llevado a mi casa; quiero evitar a mi desgraciada esposa el dolor que le causaría su vista». Había firmado, luego, con pulso firme y sereno. ¡Pobre diablo —pensé— era decididamente todo un hombre, ni aun después de muerto ha querido dar que hacer! El único servicio que nos permitiremos, pues, solicitar de usted, es que nos autorice a dejar acá el cuerpo, por ahora. Entrada la noche, el señor, —siguió el barón designando a su colega— y yo, vendremos a llevar los restos de nuestro desgraciado amigo a un sitio apartado de estos alrededores, que haga verosímil la fábula del suicidio y aleje toda sospecha de lo que ha sucedido aquí. —Cuenten ustedes conmigo. Pero, ¿y la condesa? —me permití agregar complacido ante la idea de la situación en que quedaba ía infeliz, mujer, ¡al fin! 290 Eugenio Cambaceres — N a d a absolutamente tenemos que hacer nosotros con la señora condesa. Su cuenta es de esas que sólo se arreglan entre la conciencia y Dios. —Sin embargo, el conde mismo... —insistí. —Si el conde habla de ella en el pliego que acaba usted de leer, se comprende sin esfuerzo que es sólo en obsequio a él mismo, en el deseo de ocultar la verdadera causa del encuentro, de que quede ignorado, si es posible, el ultraje que ha padecido su honor. Y, a este respecto, señor, sufra usted que recordemos la obligación sagrada que la memoria de un hombre honrado nos impone, de sepultar para siempre en el silencio el hecho doloroso en que, por desgracia, nos ha cabido tener tan triste parte. —El recuerdo es inútil; conozco mi deber... —¡Oh! no es precisamente por usted que he juzgado oportuno traerlo; pero la intervención inesperada y brusca de un testigo que nos hallábamos lejos de suponer aquí y cuya aparición, lo confesamos, no ha dejado de causarnos la más extraña sorpresa, acaso con razón, es lo que me ha inducido a hablar. r —-Espero, señores que nos harán ustedes la justicia, a mis amigos y a mí, de creernos completamente ajenos a la presencia de esa mujer entre nosotros. Si aquí estaba, es que consiguió sin duda penetrar, a pesar nuestro, de una manera clandestina. Y, medio cargado ya con los aires que se iban dando: —Por otra parte —agregué— ustedes mismos no deben ignorar que el conde se hizo acompañar por ella y provocó en su presencia la escena que todos conocemos y que no es del momento comentar. Si el secreto, pues, ha salido de entre él, su adversario, ustedes y nosotros, no es seguramente nuestra la culpa. Por lo que a mí personalmente se refiere creo del caso repetir a ustedes que, en todos los actos de mi vida, mi norma es mi deber, agregando que, en materias de Música sentimental 291 honor y de conciencia, ni doy, ni recibo lecciones de nadie. Con lo que parece que se dieron por conformes, pues una vez llevado el cuerpo a la sala, se despidieron de mí sin hablar más del asunto. XIX Sondeada la herida y aplicados los vendajes, el médico dejó sus instrucciones: dieta, tragos de agua fría, si había sed y una poción calmante para el caso que sobreviniera fiebre. Se despidió luego, diciendo que volvería en la tarde. Por pedido mío, consentía en hacerse cargo del enfermo. Un sueño pesado, profundo, una especie de letargo, cerraba los párpados de Pablo después del golpe tremendo que conmoviera a su ser. Los postigos entornados arrojaban al cuarto una oscuridad terrosa, triste manto tendido sobre el lecho de los que sufren como un velo precusor de las tinieblas del sepulcro. En el aire, un olor acre y penetrante de botica; sobre la mesa de luz algunos frascos: armas para la guerra contra el mal; un silencio taciturno en medio del tic-tac repetido del reloj y, en un rincón, partiendo la penumbra, un rayo brusco de sol semejante al filo lustroso de una daga que, en la lucha eterna de la vida con la muerte, hubiera querido hundir la luz en las entrañas de la sombra. Parada junto a la cama, Loulou inmóvil, la cabeza volcada sobre el pecho, los ojos fijos en Pablo, gruesas lágrimas lamían silenciosas sus mejillas. Así suelen pintar a la Virgen llorando sobre el Cristo al pie de la cruz. 292 Eugenio Cambaceres Me había acercado: —¿Duerme siempre? —Sí —me contestó con un signo de cabeza. Ante la expresión dolorosa de su rostro,-quise engañarla, mintiendo cristianamente: —No es poca suerte la que hemos tenido; si la bala entra un poco más arriba, lo hiere mortalmente. Por fortuna, el medico me asegura que, antes de ocho días, Pablo estará levantado. —¡Quién sabe! —exclamó como dirigiéndose a sí misma, incrédula y cavilosa. —Sí, ten valor y no te aflijas; cuestión de un poco de cuidado y de paciencia. Pero, dime —agregué tomándola de la mano y sentándome con ella a pocos pasos— ¿sabes que casi me has hecho tener una agarrada con los padrinos del conde? —¿Por qué? —Por tu bárbara invasión de esta mañana, hija —seguí en tono de broma—, por haber caído como una bomba en medio de una fiesta a la qué no es de práctica que asistan las mujeres. Los otros la han encontrado mauvaise, yendo hasta darme a entender que no se hallaban lejos de creernos cómplices tuyos, de figurarse que te habíamos facilitado, como quien dice, una baignoire, a fin que presenciaras tú también el espectáculo. ¿Cómo diablos hiciste para meterte aquí? Recuerdo perfectamente de haber cerrado la puerta de calle después de la llegada del conde y de sus testigos. —Todas las puertas se abren con dinero. —Explícate. —Cuando sentí que Pablo salía al alba del hotel me tiré vestida de mi cama y salí a mi vez. ¿Qué iba a hacer? No lo sabía. No dependía de mí su salvación, no estaba en mi mano protegerlo, nada me era dado hacer por él y, no obstante, la voz secreta del instinto, una voz imperiosa, irresis- Música sentimental 293 tibie, me empujaba. No, no debía abandonarlo, no debía separarme de él en la hora azarosa del peligro, cuando iba, acaso, a perderlo para siempre... Y, después, ]quién sabe! U n último recurso era posible, un esfuerzo desesperado, supremo, una inspiración, un milagro tal vez podía salvarlo... ¡Qué sé yo! ¡Arrastrarme a los pies del conde, decirle que era una miserable, una infame, que había mentido, calumniado horriblemente a su mujer, que la condesa era inocente, que los celos me habían cegado, enloquecido, implorarle, suplicarle de rodillas, arrojarme de pronto entre los dos, hacer un escudo a Pablo con mi cuerpo, recibir en mi pecho el plomo de su enemigo, morir por él, sí morir. Y la idea de la muerte me sonreía como la promesa infinita de un inmenso bienestar. ¡Qué suerte más envidiable, qué sacrificio más dulce, qué felicidad más grande, el abandono de mi vida en aras de mi amor! Pero no, soñaba, era una quimera, un absurdo. Nada ni nadie en el mundo podía impedir el bárbaro combate; aquellos dos hombres iban a degollarse atrozmente, era forzoso, inevitable, fatal. Y, sin embargo, caminaba, avanzaba más resuelta cada vez sobre las huellas de Pablo, siguiendo de lejos sus pisadas, ocultándome en las esquinas, borrándome a lo largo de las paredes, esperando palpitante, cuando, en la vehemencia de mi andar, acortaba la distancia que de él me separaba, para continuar, un momento después, presa de la misma horrible agitación. Lo vi, por último, reunirse a ustedes y entrar aquí. Entonces, con la obsesión de la idea que me acosaba, anhelante, afanosa, empecé a dar vueltas como un perro alrededor de la casa buscando una puerta abierta, una entrada, espiando un descuido, una ventana olvidada, un balcón donde subir, una pared que saltar. ¿Cuánto tiempo pasé así? Me sería imposible decirlo. Sé que un hombre llegó junto a mí y que ese hombre era el criado de Pablo. U n a sola vez lo había visto, pero eso me bastaba. El también 294 Eugenio Cambaceres m e h a b í a r e c o n o c i d o ; me m i r ó con desconfianza: —¿Qué hace usted aquí? —le pregunté brutalmente. —Pero, señora... ignoro con qué derecho me dirige usted esa pregunta. —¡Ea! acabemos. Contésteme sin rodeos y tenga entendido que, si miente le puede costar caro... ¿Qué es lo que hace aquí? Conteste, le repito. Intimidado entonces por mis palabras: —Espero que sea la hora de entrar a casa —repuso balbuceante—. El señor me despidió anoche, ordenándome que no volviera esta mañana sino después de las ocho. —¿Quiere decir que usted tiene una llave, entonces? —¿Yo? Sí, señora, tengo siempre una de las dos; el patrón es el que tiene la otra. —Démela. —Pero... -—Si me la entrega, todo esto es para ustedes —exclamé ofreciéndole dinero—. En el caso contrario, le juro que hoy mismo lo hago echar a la calle por su patrón. Dueña, al fin, de aquella llave que habría pagado con mi sangre, corrí a la puerta y la abrí. El corazón se me saltaba del seno. Tendí el oído, nada; un gran silencio en el hueco desierto de los cuartos. Avanzaba mi pie con precaución, cuando un ruido confuso de voces se dejó sentir. Llegué temblando a la puerta entreabierta que tenía frente a mí. Entonces, la sangrienta escena se ofreció a mi vista. Todo lo vi, todo lo presencié, helada de terror, queriendo salir, gritar, arrojarme entre ustedes y faltándome la voz y las fuerzas para hacerlo, como en una de esas atroces pesadillas, cuando se sueña con asesinos, con fantasmas, con monstruos que nos persiguen sin que podamos huir de ellos, con escaleras que trepar, con zanjas que pasar, con barreras enormes que salvar, mientras, en el afligente torpor de los sentidos, nos retorcemos exhaustos, sin aliento en los pulmones, Música sentimental 295 sin vigor en los músculos, sin tierra bajo los pies, sin un punto de apoyo de donde poder arrancar para escapar al peligro mortal que nos aterra. Por momentos, dudaba de la horrible realidad, de mí, de Pablo, de ustedes, de todo. Los ojos se me nublaban, la sangre se agolpaba en mi cabeza, un fuego intenso me quemaba la garganta, cada latido de mi pecho era un dardo que se me encajaba en la sien, y cuando, presa de una desesperanza inmensa, pugnaba por apartar la vista horrorizada de aquel cuadro, un poder invencible, una avidez, una fiebre de saber, de devorar hasta los últimos detalles, me mantenía inmóvil en mi sitio, una mano de fierro me clavaba a las baldosas del zaguán. Por fin, al ver a Pablo dar vueltas vacilante, herido, muerto, tal vez, no pude más, fué el colmo, sentí un dolor infinito, me pareció que todo mi ser se hundía en un crujido supremo, como si una masa de piedra, rodando desde la altura, me triturara los huesos. ¿De dónde saqué aliento para arrancarme de allí, qué fuerza prodigiosa, sobrehumana, me arrojó a él? No me lo explico, no sé. Recuerdo sólo que me encontré, de pronto, asida como una loca de su cuerpo y que ustedes lo alzaron exánime de mis brazos. ¡Ah! sí, he sufrido como creo imposible que vuelva a sufrir jamás —exclamó después de un momento de silencio, doblado el cuello en un abatimiento, fijos maquinalmente los ojos en el suelo. Un instante, un segundo más, agregó— y hubiera muerto... XX Al volver, en uno de mis movimientos, la cabeza, por una de las endijas de la puerta, pizpé al cónsul en el comedor echando un párrafo. 296 Eugenio Cambaceres El también tenía, sin duda, sus bravas penas que contar y, con la cara colorada como un cangrejo hervido, los ojos opas, flotando haragana la mirada en un aflojamiento turbio, se las estaba contando, mano a mano, a la botella de aguardiente cuya relación le había hecho hacer Pablo antes del duelo. ¿Qué le decía? Su historia, acaso, su herencia, su cadena de sufrimientos, su vida entera invocada en una visión de muerte, en presencia de una tumba, al borde de la nada misteriosa, ese pozo ciego escondido entre las malezas de la tierra, donde corren a hundirse al fin, en un olvido común, las grandezas y las miserias de los hombres. Todo un mundo de recuerdos, la procesión confusa del pasado, desfilando en montón sobre el espejo de su memoria empañado por los vapores del cognac, mientras la boca de un balcón, chupando el día, encuadraba en un golpe crudo de luz su cuerpo de sapo sentado al sol. Bruscamente, en una irritación, al verlo, me levanté yendo a juntarme con él. —Usted se ha portado. Fue como quién dice, contratado para comparsa y la verdad es que ha hecho bien su papel de bulto, tanto, que es muy posible que los otros lo hayan tomado por gente. Observo además, con placer, que está cada día más degradado. A sus talentos de antaño, reúne hoy la habilidad de saber tirar al pescuezo como un maestro. Creo llegado el momento de que se acuerden de usted, premiando con un ascenso sus méritos y sus servicios. Le prometo interesarme en su favor, empeñar toda mi influencia a fin de dar a su acción un escenario más vasto, de obtener su promoción a algún gran centro, a alguna gran capital, la China, Pekín, por ejemplo. Entretanto, mándese mudar, que aquí ya no hace falta para nada. —jOh!, ¿y el coche, quién lo paga? 297 Música sentimental —¡Ah! sí, el coche —exclamé, soltando la risa a pesar mío—. Es justo, tiene razón, lo habría olvidado por completo, ¿Quién lo paga? —usted— le dije, tirándole unos luises. f XXI Empezaba para Loulou la larga serie de quebrantos, la agonía, la muerte prolongada que se vive a la cabecera de un enfermo. Eran los días angustiosos pasados en la cruel expectativa de los progresos del mal; las visitas ávidamente esperadas del médico, ese apóstol admirable cuyo saber se befa, cuyo sacerdocio es un objeto de escarnio, mientras el vago rumor de la amenaza llega apenas a nosotros perdido en la distancia de los tiempos, y a cuya mirada fría, investigadora, profunda, pretendemos, entretanto, como a un libro de sibila, arrancar los arcanos del futuro, en la omnisciencia que la mente asustadiza y cobarde le atribuye cuando la obsesión del peligro nos asalta. Eran las noches interminables veladas en zozobra; el tacto ansioso de la piel abrasada por la fiebre; el torrente de fuego de la sangre batiendo su redoble seco y vertiginoso sobre las arterias del pulso mil veces consultado; las horas infinitas girando con una lentitud desesperante en la esfera del reloj; la postración de los miembros destroncados, acusándose, de pronto, en un torpor afanoso de los sentidos, pendientes los brazos, volcada la cabeza, ni sueño, ni vigilia, donde las mismas lúgubres visiones nos persiguen, más negras, más pavorosas aún, envueltas en el monstruoso miraje de la fantasía desenfrenada. Eran luego, los bruscos sobresaltos sin conciencia del Eugenio Cambaceres 298 tiempo transcurrido/estupefacta la vista en el cuadrante, temiendo haber faltado a la consigna rigurosa de la ciencia, haber descuidado la prescripción severa de sus fórmulas. Eran las idas y venidas silenciosas, aligerado el pie en un desliz impalpable de fantasma; las abstracciones taciturnas, presa el alma de congojas, de crueles aprehensiones; el cansancio profundo, la lucha abrumadora de todos los instantes con el más implacable y el más traidor de todos los enemigos. Era el martirio sublime de la propia abnegación en el amor del prójimo, martirio que eleva a Dios y que la criatura, por lo mismo, sería incapaz de resistir, martirio que mataría si, sobre el fondo negro de sus torturas, no se alzara una esperanza, un halago, una promesa: la fe inconfesa y latente, que vacila algunas veces, que no abandona jamás. XXII Como lo había anunciado, el médico volvió en la tarde. Pablo, pasado el estupor local del primer momento, se quejaba de fuertes dolores internos en la región lisiada, a la vez que le era imposible casi el movimiento de la pierna derecha. Un color negro de sangre extravasada manchaba la boca y los contornos de la herida: —Según lo que he podido juzgar esta mañana por las indicaciones de la sonda —me dijo el médico en voz baja— la bala ha chocado con el hueso del muslo cerca de la articulación superior, y en la desviación determinada por el choque, perdiendo una parte de su fuerza, se ha encontrado detenida entre los tejidos sin alcanzar a perforar de parte a Música sentimental 299 parte. No quise hacer u n a exploración prolija por temor de fatigar al enfermo en el primer m o m e n t o , pero la cuestión ahora, es d a r con ella. E inclinado sobre Pablo, empezó a p a l p a r minuciosamente las carnes en la dirección probable, según él, del proyectil, c u a n d o después de un m o m e n t o de infructuosas investigaciones: — A q u í está, la toco — e x c l a m ó con un visible gesto de satisfacción, oprimiendo u n a ligera prominencia que se not a b a en la ingle, bajo u n a coloración de la piel semejante a la de la boca de la herida. Sacó luego uno de los i n s t r u m e n t o s de su cartera, hizo u n a incisión sin titubear y la bala, ligeramente deformada por el choque con el hueso, según dijo, fue extraída fácilmente. — A h o r a creo poder garantizar a usted señor —prosiguió dirigiéndose a Pablo—, que su herida no lo m a n t e n d r á durante m u c h o tiempo en c a m a . Le q u e d a n a ú n momentos duros de pasar. No se lo oculto p o r q u e sé que hablo con un h o m b r e ; he visto a usted en un m o m e n t o de prueba y eso me basta. Le pido, pues, como a tal, u n poco de resignación y de paciencia. Sobre todo, trate de mantenerse en la mayor inmovilidad posible; u n a completa quietud es la primera de las condiciones en el caso en que usted se encuentra. A ese precio, se lo repito, le prometo u n a curación pronta y radical. Dos lágrimas silenciosas de alegría brotaron de los ojos de Loulou, p a r a d a j u n t o a nosotros. Resuelto a t r a t a r a Pablo por el frío, el médico mismo hizo después u n a aplicación de hielo en las dos aberturas de la herida, o r d e n a n d o que fuera r e n o v a d a sin cesar. A pesar de sus palabras m u y bonitas y muy consoladoras, sin d u d a , no las tenía yo todas conmigo. — ¡ P a r a los pavos! — m e decía en mi santa ignorancia de 300 Eugenio Cambaceres profano—; una herida en la ingle no es un arañazo ni un chichón. —¿Cree usted realmente tan sencillo el caso, doctor —pregunté a éste acompañándolo a su salida—, o encierran sus palabras una mentira de médico? Yo no soy el enfermo; le ruego, pues, que me diga la verdad cruda y desnuda. —Cuando la bala cruza una red complicada de tejidos que desempeñan funciones importantes en el mecanismo del cuerpo humano, como sucede en este caso, señor, una herida es siempre seria. Sin dar a usted que no es el enfermo, como dice, una seguridad absoluta, tengo, sin embargo, gran confianza en el éxito. He conseguido sacar la bala felizmente, temía ver aparecer al través de la incisión algún asa intestinal, como sucede con frecuencia en estos casos, pero los intestinos, por suerte, no han sido dañados. El color de la hemorragia no me alarma; no hay arteria esencial interesada. Su amigo, por otra parte, es joven, parece dotado de una constitución robusta y vigorosa. Si no llega a producirse alguna complicación desgraciada, posible siempre, creo firmemente que saldremos a la orilla. Entretanto, no es prudente dejar sola a esa señora. El estado del enfermo va a exigir cuidados asiduos y constantes. Es necesario buscar quién la ayude- y la reemplace, compartiendo con ella las fatigas de la asistencia. —Por el momento, doctor, voy a quedarme yo. XXIII La fiebre no tardó en declararse, acompañada de accesos de delirio que durante gran parte de la noche y cuyas violentas explosiones eran cortadas, de pronto, por momentos de Música sentimental 301 postración profunda, en que la vida entera de Pablo parecía consumirse al soplo ardiente que lo abrazaba. Eran esas calmas pesadas y sofocantes de las noches de tormenta, el estallido salvaje del trueno en medio del inquieto y agitado silencio de la naturaleza enferma, devorada de fiebre ella también. Los hechos que acababan de labrar un hondo surco en la existencia de aquel hombre, deformados por el prisma de una imaginación calenturienta, se agolpaban en tropel en su cabeza. Acariciaba el espléndido cuerpo desnudo de la adúltera, cubría de besos sus senos palpitantes, chupaba la fresca pulpa de sus labios, aspiraba el perfume de leche de su boca, y ebrio, delirante, la apretaba más y más contra su cuerpo, sintiéndola vibrar como una cuerda entre sus brazos, cimbrarse toda entera en un infinito espasmo carnal. Ora, el marido engañado, escarnecido, se arrojaba sobre ellos airado, con el brazo pronto a herir, y él, en un salto de tigre, lo «madrugaba»; ora la figura fatídica del conde, empujando él mismo la tapa de su sepulcro, terrible en su rigidez de muerto, se levantaba, de pronto, junto al lecho y clavaba en él sus ojos hoscos, en los que todo el fuego de una vida extinguida parecía haberse encerrado para fulminarlo en una mirada siniestra de ultratumba. La mancha, sobre todo, la mancha lo aterraba, era espantosa; se agrandaba, teñía de rojo el cuello, la camisa, corría, se extendía más y más, se derramaba por el suelo y un vapor acre y caliente de sangre lo asfixiaba. Era, ya la voz egoísta del instinto arrastrándolo al homicidio, al sacrificio de otra vida por su vida, ya el grito desgarrador de la conciencia mezclándose al tumulto de la perturbación profunda en que su alma se debatía desesperada. Y, del fondo del caos de sus ideas, una idea se desprendía clara, neta, luminosa como la llama de un volcán dominan- 302 Eugenio Cambaceres do los locos arrebatos del delirio, persistiendo aún en los instantes de tregua, en los raros intervalos en que la razón alcanzaba a recobrar su imperio: la traición de Loulou, despertando en él un sentimiento de aversión y de rencor. ¿No era ella la causa de todo, la sola autora de su desgracia? Se había portado como una perversa, como una infame. Y decía, después, que lo quería... Mentira, ¡qué lo había de querer! Lo que había querido era engañarlo, explotarlo, como hacían todas las desorejadas de su especie. Ahora recién abría los ojos, ahora empezaba a conocerla. Su decantado amor, sus virtudes, la moral que le predicaba, Las prendas de que hacía alarde con sus aires de mosca muerta, todo había sido una comedia, una farsa inventada para hacerle pisar la soga y despojarlo a mansalva. Si realmente lo quisiera, si le hubiese tenido algún apego, algún agradecimiento, siquiera, en vez de venderlo como a Cristo, de ponerlo en la picota, obligándolo a romperse el alma con el conde, se hubiera callado la boca tragándose sus lágrimas en silencio, se habría sacrificado por él. Pero no, furiosa al ver que se le podía escapar la presa, cuando quedaba más todavía en el fondo del saco, se había dejado arrastrar por sus instintos, desfogando su rabia en la venganza, ese desahogo de las almas ruines. ¡Y quién sabe, al fin, cuánto se había hecho pagar por el conde, qué precio le había puesto a su traición!... ¡De todo era capaz! ¿Por qué, si tanto le dolía que él hiciera el amor con otras, no se lo había dicho, por qué no le había pedido que dejara de ver a la condesa? El le habría tenido lástima y hubiera roto con ésta. Nada halagaba tanto el amor propio de los hombres como creerse capaces de inspirar una pasión, nada quebraba más su voluntad que las lágrimas sinceras de la amante. Música sentimental 303 Sí, se habría dejado ablandar y habría concluido por ceder. Se sentía, a pesar suyo, más y más ligado a ella por mil causas: la comunidad de la vida, la costumbre, la gratitud, el afecto que insensiblemente ésta engendrada, y luego, otro vínculo más fuerte: el hijo. Quién sabe lo que la voz de la sangre habría llegado a despertar en él, hasta dónde habría sido capaz de llevarlo ese infeliz que había sido capaz de llevarlo ese infeliz que había tenido la zoncera de creer suyo y cuyo origen no podía ser sino otra infamia de las muchas cometidas por su madre. Pero, por suerte, ella misma se había encargado de arrancarle la venda de los ojos. A lo mejor, había mostrado las uñas como las gatas. No había tenido ni el talento, ni el tino, siquiera, de representar su papel hasta el fin. No había podido con el genio y, gracias a ella, ahora sabía a qué atenerse. Era eso lo único que le debía. Todo había concluido entre los dos. No quería verla, ni pintada; de nada respondía si se le cruzaba otra vez en el camino. Que volviera a hundirse hasta los ojos en la podredumbre de donde él la había sacado, que fuera a otra parte no más a buscar padre para su guacho. Lo que era él, sabía qué le quedaba que hacer, cuál era el camino que su deber de caballero le marcaba. La otra le había sacrificado todo; él, a su vez, sacrificaría todo a la otra. De ésa estaba seguro, por lo menos, no lo quería por interés, no era un móvil sórdido y mezquino el que la guiaba. Su porvenir, su vida entera, todo se lo daría, sería su amante, su marido, no se separarían jamás, juntos correrían la misma suerte, la poseería; la haría suya para siempre. Y la idea de la posesión de la condesa volvía otra vez a apoderarse de su mente y las mismas lúbricas imágenes po- 304 Eugenio Cambaceres biaban el vaivén exaltado de sus recuerdos, fantásticas, vagas, fugitivas, como las nubes doradas de una puesta de sol cayendo sobre la superficie cambiante de las aguas. Después, eran los súbitos terrores, las bruscas apariciones de muertos, la sangre saltando a chorros de heridas anchas y profundas con un ruido áspero de fuelle, como la lluvia de ascuas de una fragua, azotándole las carnes, dejando en su cuerpo acribillado la insoportable sensación de ardor de otras tantas intensas quemaduras. Entonces, entre calofríos de pánico, sentía subir una opresión. Era una mano implacable apretándole el pescuezo, hundiéndole sus dedos de fierro en la garganta, lo ahogaba, lo sofocaba, le reventaba las venas... Y un ronquido de estertor cortaba su resuello pesado y afanoso, mientras clavado por la inacción de sus músculos, cuya parálisis se extendía ahora a toda la pierna derecha, se agitaba desesperado por saltar fuera del lecho, arqueando el cuerpo en bruscos retortijones de serpiente que tiene aplastada la cabeza. Poco a poco, se calmaba, sin embargo. Un silencio caía sobre el flujo incoherente de sus palabras soltadas en retahila, sonando en el hueco oscuro de la pieza como las letanías en las iglesias desiertas al toque de oraciones, los insensatos arranques del delirio llegaban a aplacarse en una quietud reparadora, dejaba caer los brazos, abandonaba la cabeza y un sueño tranquilo lo ganaba. Por momentos, lograba descansar. Pero, de pronto, se despertaba otra vez en sobresalto, alzaba la cabeza, paseaba en derredor miradas, sin conciencia de los hechos que habían determinado su presencia en aquel cuarto, sin saber por qué se encontraba tendido en aquella cama, queriendo darse cuenta del cuadro que lo rodeaba, buscando, en un esfuerzo perezoso de su mente, la vuelta a la realidad. Música sentimental 305 Luego, de nuevo el abatimiento dominaba, los párpados inyectados, incapaces de soportar su propio peso, se le iban cerrando a pesar suyo y volvía a quedar sumido en la misma completa postración. Un instante, llegó casi a incorporarse en una tiesura violenta de su cuello: era un montón de tierra, un nido de hormigas coloradas que le habían sepultado la pierna como el tronco podrido de una mata de paja. Sentía un ardor atroz, un infierno; las hormigas le devoraban la carne y le roían el hueso. Loulou y yo, habíamos corrido junto a él; lo tomamos de los brazos; tratábamos de impedir sus movimientos para evitar un accidente en la herida. Me miró. En su vista seca y abrazada, asomó un rayo de razón. — M e parecía como que me caminaban bichos por la pierna —dijo—. Pero no ha de ser nada; la sangre, sin duda, que anda, medio alborotada en el agujero ése. —Y se sonrió. Pero, volviendo maquinalmente la cabeza al otro lado, se encontró de pronto con Loulou. Una contracción plegó su frente, sus ojos se oscurecieron en un resplandor sombrío, su rostro todo reflejó una expresión salvaje de crueldad: —¿Y tú qué haces aquí? Vete —exclamó. Ella, balbuceante, titubeaba. —Qué, ¿no me oyes? —gritó furioso. ¡Mándate mudar, te aborrezco! Hice señas a Loulou que no lo contrariara, que fingiera obedecerle retirándose un instante. Una vez solos los dos, lo fui calmando poco a poco con dulzura, haciéndole ver lo injusto que se mostraba, llamándolo a sentimientos más humanos, ya que el afecto, decía, había emigrado de su alma para siempre, pidiéndole un po- Eugenio Cambaceres 306 co de bondad, de compasión, siquiera, para aquel pobre corazón digno de lástima, para aquella infeliz mujer hondamente torturada, víctima de sus propios extravíos. XXIV El tiempo, entretanto, transcurría. La fiebre había cesado al quinto día, pero el estado de Pablo, lejos de responder a la mejoría anunciada, llegó a inspirar al médico inquietudes. Confiaba éste en que la naturaleza llevara a cabo sordamente su trabajo admirable de reconstrucción y que la expulsión de los tejidos muertos, barriendo aquella cloaca de humor, mostrara al fin en el fondo la savia bienhechora de un organismo nuevo, destinado a rellenar el hueco cavado por el mal. En vano. La supuración continuaba amarillenta, viscosa, hedionda, brotando sin cesar de las dos bocas de la herida, hinchadas y dolorosas, parecidas a esas llagas del lomo maltratado de los caballos. El proceso reparador, el esfuerzo generoso de la naturaleza, se fundía esterilizado en una fuente inagotable de materia. Inútilmente el tratamiento había sido modificado. El sistema del frío, adoptado primero como el medio más seguro de combatir la inflamación con su séquito terrible de accidentes, fue reemplazado después por una aplicación constante de compresas empapadas en agua y alcohol. El médico esperaba que el calor húmedo, desarrollado con la ayuda de este medio, trajera un cambio favorable 307 Música sentimental facilitando la obra latente de la regeneración, paralizada, acaso, por la acción retardataria del frío. Todo fue infructuoso. El cuadro de síntomas contrarios persistía. La carcoma implacable del pus seguía mordiendo los labios y las paredes de la herida, obstinada, persistente, tenaz, con la lenta constancia de las aguas minando los bordes que roza su corriente. XXV La asistencia de aquel hombre, respirando sin cesar el olor a corrompido que salía de su cuerpo en un envenenamiento de la atmósfera; el manoseo repetido de sus llagas en las frecuentes curas diarias; la violencia impuesta a la repulsión de los sentidos; el esfuerzo enorme de la voluntad para impedir que el estómago se sublevara con horror de aquella vista; los días y las noches sucediéndose inacabables, sin sueño y sin descanso, deshecho el cuerpo, el alma lacerada, estallando de pronto en deseos ardientes de acabar, de ver el fin, un fin cualquiera, harta ya de sufrir resignada a todo de antemano, para volver a rebelarse después ante el cuadro pavoroso de la muerte, perseverando en la lucha con más ahínco que nunca; la vida, en fin, cara a cara con aquel etalage repugnante de miserias, exigía, para poder ser sobrellevada, la santa caridad de la mujer bebiendo en una fuente inmensa de cariño. No vi flaquear a Loulou un solo momento. De acuerdo con la indicación del médico, le propuse llam a r a otra persona, a una hermana de caridad, o bien a una mujer asalariada, de esas que se ofrecen en las casas para cuidar enfermos. 308 Eugenio Cambaceres No quisoDe nadie necesitaba. Se sentía con fuerzas para cumplir sola su deber. Si llegaba a reconocerse incapaz, si la fatiga la vencía, estábamos siempre en tiempo de buscar quien la ayudara. Pero, mientras le quedara un resto de vida, un átomo de aliento y de vigor, no consentiría jamás en separarse de su amante. Nadie lo cuidaría, nadie, sino ella, velaría a su lado. No quería que debiera a una mano extraña o mercenaria el alivio de sus males. Ella, ella sola lo cuidaría... Era el egoísmo de la pasión celosa hasta de la gratitud, el egoísmo absorbente del amor, pequeño siempre, en medio de su grandeza. Tenía organizado su servicio. Sobre la mesa de luz, un vaso y una botella de zarzaparrilla. Enfrente, junto a la puerta que daba al comedor, sobre una mesa de pino enchapada de nogal, una serie de frascos arreglados de mayor a menor, en fila, las etiquetas vueltas todas hacia afuera y, en un ángulo, contra la pared, un alto de recetas apretadas por una concha de caracol. Al otro lado de la puerta, en el rincón formado entre ésta y la ventana, un lavatorio con jarra, palangana, varios pedazos de tela engomada y cantidad de paños destinados a compresas y cuidadosamente apilados. La cama en estado perfecto de limpieza; los demás muebles: un sofá, dos sillones y cuatro sillas de cretona colorada con arabescos grises, distribuidos acá y allá. Marcando alrededor de diez y ocho grados, por fin, un termómetro colgado en la pared junto a la chimenea, entre una de cuyas copas y el reloj, coronado por un grupo de amores de cinc imitando bronce, se veía un calentador de aguardiente. 309 Música sentimental Nadie entraba allí sino el médico y yo. En cuanto al infeliz que tan mal había salido el día memorable de la escena con el conde, ese servía para los viajes a la botica y uno que otro servicio pesado de puerta afuera. XXVI En una de sus visitas, el médico acababa de llegar. Loulou, pronta a recibirlo, había colocado sobre el borde de ia cama la palangana llena de agua fenicada. En un instante hubo destapado a Pablo; levantó las telas impermeables puestas por encima de las compresas, apretó una esponja sobre éstas, las sacó luego lentamente y empezó entonces a lavar la herida. Daba vueltas la esponja entre sus dedos, la paseaba por la carne abotargada y roja, la sumergía en el agua, la escurría después. Su mano iba y venía liviana, ligera, suave, como complacida en acariciar aquel montón infecto de materia enferma, con la delicadeza de un abanico de plumas rozando la epidermis. Ni una leve contracción, ni el más imperceptible gesto de disgusto se observaba en ella. Abstraída por completo en su tarea, su rostro expresaba sólo la solicitud tierna y prolija del bueno haciendo el bien: —Mis cumplimientos, señora; tiene usted una mano hábil. —Gracias a sus lecciones, doctor. —Aprovechadas por usted de tal manera que, a este paso, pronto seré yo el que deba recibirlas. —Tiene razón, doctor —apoyó Pablo con calor—; todo lo que le diga es poco: no es una mujer, es un ángel. 310 Eugenio Cambaceres Loulou, al oírlo, alzó de pronto la cabeza. La sombra de sus pestañas largas y azuladas, velando la luz del día, parecía avivar el brillo de raso que arrojaban sus pupilas negras y profundas. Su boca entreabierta dibujaba la curva pura de sus labios. El brazo tendido aún sobre el cuerpo de su amante, miraba a éste muda, inmóvil de sorpresa. ¿Qué significaban sus palabras, encerraban un sarcasmo, iba a lanzarle al rostro una de esas sus afrentas groseras que tantas veces había soportado de él como el cintarazo de un látigo que le cruzara las carnes, o deliraba, acaso, en una recrudescencia brusca de la fiebre, qué cambio extraordinario, inexplicable, qué transformación era aquélla? Y, en el revuelo de sus ideas, todo creía posible, imaginaba, admitía todo ? que Pablo se hubiera mostrado sincero hablando de ella, que fuera veraz su acento, que un sentimiento imperioso de justicia y gratitud, despertándose al fin en él, hubiese dictado sus palabras. Hubo un silencio. Ella, violenta, sin saber qué hacer y por salir del paso: —-No le haga caso, doctor —exclamó por último—. Pablo quiere reirse de mí. Por lo visto, está hoy de buen humor, lo que prueba que va mejor de sus heridas. ¿No le parece? —se apresuró a agregar indicándoselas al médico, como deseosa de llamar a otra parte la atención y de que no se ocuparan más de lia. Había concluido su lavaje. El mal, ahora, presentaba otro carácter, un aspecto diferente y nuevo. No era ya una herida desgarrada o incisa, según se tratara de una u otra de sus bocas, de contornos fofos y blanquizcos, manando continuamente, como ahogada en un flujo copioso de secreción. Las llagas, descansando sobre una base dura que invadían poco a poco, a medida que se dilataba la aureola color ja- Música sentimental 311 món de que se hallaban rodeadas, afectaban una forma circular de bordes netos. De entre el fondo y en medio de un pus escaso, pero acre, fétido y sanguinolento, se alzaban montones apretados de pellejos informes y nudosos, mientras acá y allá, diseminados por la piel, nuevos focos se formaban atacando el organismo en su maligna energía de destrucción. XXVII Serían las cinco y media de la tarde cuando el médico recetó y se fue. Loulou comía sola en el comedor, mientras yo me había quedado acompañando a Pablo. —Parece que vamos reaccionando —le dije. —¡Qué sé yo! Maldita la gracia que me hacen esas otras historias que se me andan paseando por el cuerpo como salpicaduras de la enfermedad. —No le hablo de sus males. Su médico asegura que está usted bueno, para el caso, y que pronto lo va a dar de alta. Me refería a Loulou. —¿A Loulou? —¡Sí, pues! ¿No me hace el favor de decirme qué vuelco es este? Antes, lo quitaba al diablo para ponerla a ella. Tenía usted agotado todo el repertorio de dicterios de la lengua, amén de los que no reza el diccionario. Vomitaba contra ella sapos y culebras y ahora, de zopetón, sin decir agua va siquiera, resulta que la canoniza, que es nada menos que un ángel... ¡Óigale, el duro se dobla! —Así no más es —me contestó entre mohino, risueño y serio—, ¡pero qué remedio! Para no comprender todo lo que esa mujer vale sería preciso que tuviera el corazón más seco 312 Eugenio Cambaceres que una loma en el mes de enero. ¿Quiere que le diga más y que sea franco con usted? Hoy Loulou es una necesidad imperiosa en mi vida. Cuando no la veo, cuando no la tengo a mi lado, siento que algo me falta, como un frío, como un vacío que se hace en mí. Los cortos instantes en que sale, las minutos que pasa fuera de aquí, se me hacen eternidades. Ahora mismo y a trueque de pasar por un grosero: Usted me ha dado más de una prueba de interés, ¿no es cierto? Su compañía debiera serme agradable. Enfermo, encerrado y como preso entre estas cuatro paredes, ¿qué más quiero que a un cristiano con quien desatar la lengua? ¿Cree que su sociedad me divierte, sin embargo? No; estoy hablando con usted y estoy pensando en ella, deseando que acabe de comer y que vuelva de una vez. En ese sillón en que usted se encuentra, junto a la cómoda haciéndome algún remedio, parada acá, al lado de mi cama, en alguna parte es necesario que la mire, que la sienta, que la sepa cerca de mí. ¿Sabe dónde duerme? Ahí, sobre el sofá, donde le hago traer y tender un colchón todas las noches, en lugar de dejar que se acueste, la infeliz,, tranquilamente en su cuarto y descanse y duerma, lo que buena falta le hace después de haberse pasado una punta de noches en vela y sin desnudarse. Nadie sino ella me ha de tocar, porque nadie sino ella me toca como con almohadillas de plumas en las manos. Cada vez que usted, de comedido y de bueno, se me ha acercado para moverme o ayudarme a cambiar de posición, sólo las consideraciones que le debo han sido capaces de contenerme, impidiendo que lo echara a rodar con cajas destempladas. En cuanto al animal del médico, cuando me estruja y me hurga y me aprieta las heridas, como si tuviera entre manos carne de perro o de hospital, le aseguro que me hago una violencia bárbara para no sacudirle un guantón. En fin, mi querido amigo, a la vejez, viruelas, como dicen. Ni yo mismo sé explicar lo que me pasa, cómo he podido Música sentimental 313 contraer este nuevo mal, peor mil veces que mi herida. Es. ridículo, absurdo, vergonzoso, indecente, pero es así. Estoy amamantado con Loulou como un muchacho mal criado con su madre, sin ser, bien entendido, un cariño inocente y puro el que le tengo, lejos de eso. La quiero, no porque sea buena y le deba lo que no soy sujeto de pagarle. La quiero porque ella es mujer y yo soy hombre, porque su presencia me enardece, porque su olor me marea, porque su contacto me electriza, ¿entiende? La quiero porque es joven, porque es linda, porque así como usted me va, tumbado en una cama y con el cuerpo hecho un ecce homo me siento hombre; porque el grito de la carne, en momento sofocado por los gritos del dolor, vuelve a retumbar en mí con más violencia que nunca; porque tengo hambre de ella; porque no conozco a otra mujer que, como ella, sea capaz de calmar el ardor varonil y brutal de mis sentidos, cuya posesión me haga entrever una fuente más inmensa de delicias para apagar las ansias de placer que me estremecen. La quiero irreflexible, ciega, instintivamente, no por ella —no la querría si fuera picada de viruelas o tuerta— sino por mí y para mí, para mí solo. Y la idea de su pasado, de que eso que es mío ahora ha sido de todos antes, que medio mundo ha metido allí la mano hasta el codo y ha sacado su ración, lo mismo que en un bodrio a la puerta de un convento, me carga y me desespera. Y tengo celos entonces, celos de toda la tropa de sus amantes, celos hasta de usted que la ha conocido primero. Quisiera... ¡qué sé yo!... Que no fuera ella, que fuera otra, verla nacer y crecer de nuevo ante mis ojos para arrancarle yo los secretos de su virginidad, para aspirar el cáliz de su cuerpo de mujer, lejos hasta del aire que los otros respiran, como esas plantas de invernáculo cuyas flores corta y marchita sólo la mano egoísta de su dueño. —Y tira al cajón de la basura cuando empiezan a oler a viejo. Ese es el amor, ni más ni menos. Está usted enamora- 314 Eugenio Cambaceres do, mi pobre amigo, miserablemente enamorado, mi pobre amigo, miserablemente enamorado. ¿Qué no lo comprende, dice, que no sabe cómo es que le han salido a la vejez viruelas, cómo ha podido adquirir esa otra nana, mil veces peor que su balazo? Y, sin embargo, es bien fácil de explicar. Se encuentra usted ahora en él período álgido, pero, no se equivoque, la enfermedad data de lejos, la tenía en incubación desde hace tiempo y, aunque era hebreo para usted, para un ojo medianamente práctico, ciertos signos que no marran, ciertos síntomas típicos y característicos del mal, estaban revelando a las claras su presencia. Los cortes que usted se daba, la soberbia indiferencia que afectaba, sus aires de Alfonso perseguido, el aburrimiento profundo que mostraba, al lado de la vida en común prolongada sin razón, de las escapadas clandestinas al «país donde florece el naranjo», de gastos descabellados, de veinticinco mil francos tirados en una alhaja, hasta su escepticismo de viejo descreído, el desamor, digo el cinismo, con que hablaba usted de su hijo, fingiendo no creer en él, mientras se le conocía por encima del forro que tenía el convencimiento de que era suyo, todo, en fin, en usted, estaba diciendo a gritos que se había dejado cortar el ombligo, que era un hombre muerto. Pero había llegado usted sin trabajo al colmo de sus deseos, fácilmente había obtenido de Loulou todo lo que una mujer como ella podía ofrecer a un hombre como usted. Más aún, puesto que, no sólo le había hecho abandono de su cuerpo, sino que le entregaba el alma también. Estaba usted harto de ella y confundía la saciedad con el disgusto. De ahí la falta de conciencia de sus propios sentimientos, la ignorancia de su amor, presente griego de la suerte que, bajo la forma insidiosa de un capricho pueril y pasajero, se le había colado traidoramente en el corazón para armar en usted una de a pie y prenderle fuego. Por eso, también, andaba a salto de mata. Hastiado de su querida, bue- Música sentimental 315 na, linda y fiel, pero monótona como las campanas y empalagosa como el dulce con su fidelidad, su belleza y su bondad, con esos ojos la miraba, por lo menos, en busca de otros halagos, de nuevos horizontes que dieran vida a sus sueños, realidad a las ficciones de su mente, entrevistas al través del polvo de oro de sus ilusiones, fué a golpear puertas ajenas y a pedir a la condesa lo que no encontraba en Loulou. Hizo usted lo de esos jugadores de lotería que cuando un número les da suerte, ya no lo quieren, figurándose que, con otros, se van a sacar la grande. ¡Disparates, mi amigo! En el amor no hay suertes grandes. Sus decantadas delicias, sus goces inacabados encerrando otros goces y otros más inmensos, infinitos, arrancados al encanto de sus arcanos insondables, son una farsa, una mentira, invenciones del lirismo humano, dó de pecho de los tenores del sentimiento que olvidan que, en achaques de amor lo mismo que de música, para que dure la melodía, hay que empezar da capo como en los organitos. Era entonces, esa su situación cuando lo hirieron. Ha transcurrido un siglo desde entonces. Día por día, hora por hora, ha visto usted a Loulou a la cabecera de su cama, dulce, abnegada, amorosa y, lo que es peor, riquísima. Se diría de veras, que está más linda, que su belleza ha crecido, que se ha desarrollado, adquiriendo una pureza de formas más escultural aun* como bañada por la savia generosa de su afecto. La dieta, pues, un poco de ejercicio al aire puro de la gratitud y, sobre todo, la vista de un manjar apetitoso, se han encargado del resto: le han dado un hambre canina o, lo que es lo mismo, mucho am<|r. Esa es su historia. —¡Será!... Y después de un momento de silencio, rumiando mis palabras una idea llevándolo a otra como alambres conductores del fluido intelectual en la red del pensamiento: —Pero, dígame, ¿qué se ha hecho la condesa? ^-preguntó. 316 Eugenio Cambaceres —Se ha cobijado, según parece, bajo el ala protectora de su señora madre. —¿Y el marido, cómo sigue, va mejor? —¿El marido? No se preocupe por él; ese está perfectamente, no tiene ni un dolor de uñas... Hombre... escuche —proseguí pensándolo un instante y resolviéndome bruscamente—; usted se encuentra ya mejorcito, ¿no es verdad? y como tarde o temprano, tiene que conocer la verdad que le hemos estado ocultando en obsequio a su posición interesante, bien mirado, lo mismo es que se la diga ahora. Sepa, pues, que el conde no fue herido, sino muerto por usted. La bala le acertó en el corazón aventándolo de patitas al otro mundo. —¡Qué dice! —Como lo oye. El cadáver quedó aquí hasta media noche, los padrinos vinieron a esa hora, alzaron con él y lo dejaron por ahí, en un terreno baldío. Al día siguiente, circulaba por Monaco y Montecarlo la noticia de que el señor ese se había pegado un tiro, o mejor dicho, dos, por acto propio de voluntad, según lo atestiguaba un papel encontrado en el bolsillo de su paleto. —¿Y ese papel? —Había sido escrito por él a prevención y entregado a sus padrinos. —¡Infeliz! —¡Así va el mundo, mi amigo; cuando lo derecho y lo justo, ya que de morir se trataba, habría sido que él lo matara a usted! Pero, en fin, no vaya a ponerse a llorar de sentimiento ni lo tome muy a pecho. Si su hombre ha recibido tras cuernos palos, esas, en suma, no son cuentas suyas, sino, primero, de la mujer, cajera infiel del capital de su marido y luego de la fatalidad que se metió a tercero. En cuanto a usted, ni amigo, ni obligado del paciente, haga lo que Pila tos. Si ha tenido la desgracia de matarlo, lo ha Música sentimental 317 muerto en sus cabales. Exponiéndose lealmente a que él le hiciera otro tanto, según manda el Evangelio. Pero, como quisiera detalles, saber si había habido comentarios, si el conde decía por qué se suicidaba, si él salía a colación, etc., saqué y le entregué un diario de Niza que daba cuenta del asunto y que tenía guardado desde hacía tiempo, en el bolsillo. XXVIII Afuera, había estallado una tormenta, una de esas tormentas bruscas, repentinas, cargadas de electricidad, ilusiones de verano en los inviernos calientes del mediodía. Sobre las olas embravecidas del mar, semejante a un hervidero de plomo, las nubes, castigadas por el látigo del viento, asomaban a lo lejos en tumulto^ en negros pelotones, como soldados envueltos entre el polvo de una derrota. Remontaban, después, se alzaban al acercarse. Hubiérase dicho que, viendo a la distancia las montañas, estorbo atravesado en el camino, tomaban a tiempo arranque para pasarlas de un salto. De pronto, se partían en desgarros luminosos. Las sombras vencedoras del sol agonizante entre los últimos asomos del crepúsculo, cedían, a su vez, vencidas un instante por la claridad cruda y fugaz de los relámpagos, enormes fuegos fatuos, A su brusco resplandor, los árboles azotados parecían agazaparse de intento, dando la espalda al viento y haciéndose chiquitos para aguantar el chubasco, mientras el trueno, saltando de hueco en hueco, rebotando entre las rocas, más remoto cada vez, iba a perderse al fin en el silencio del 318 Eugenio Cambaceres espacio, como el eco destemplado de las tormentas humanas se pierde en el silencio de los tiempos. Loulou, parada junto a una de la ventanas del comedor, inmóvil, la mirada perdida en lo infinito, al través de esos millones de vaguedades informes que la sangre en la retina arroja al aire, donde flotan pululando, había dejado caer la bella frente sobre uno de los vidrios, en los que el golpe de la lluvia sonaba con un ruido precipitado de tambor. Las formas de su cuerpo, arrebatadas a la sombra por la blanca luz de los relámpagos, traían, por momentos, a la mente el recuerdo de esas melancólicas imágenes de mármol, entrevistas al reflejo de nácar de la luna en los claustros de los cementerios italianos. Seducido por la ilusión, me<letuve un instante a contemplarla. Luego, adelantándome: —¿Qué haces ahí? —le dije. —^-Miraba —me contestó, volviendo como distraída la cabeza. —¿Mirabas o soñabas? —Soñaba, si usted quiere. Pero... ¿y Pablo? —agregó dando un paso hacia el dormitorio de éste. —Está leyendo, hija, déjalo en paz. Tanto más, cuanto no se trata de Pablo ahora, sino de mí. Son cerca de las seis y media, está lloviendo a cántaros, hace una noche de perros, no quiero irme a pie, no tengo coche y tengo hambre. Dame, aunque sea un pedazo de pan y otro de queso, si es que no anda mejor provista tu despensa. En un momento tuve sobre la mesa una taza de consommé, pollo asado, camembert y, detalle interesante, media botella de Roederer, recuerdo de la condesa, regazo de las campañas eróticas de Pablo, reliquias venerandas para mí de un esplendor pasado. —Ahora, siéntate aquí, a mi lado, y conversemos. Albricias... tengo una noticia que darte. Música sentimental 319 —¿Cuál? —Pablo te adora. Alzó los hombros con un gesto de impaciencia. Luego, poniéndome la taza de caldo por delante: —Si no se le ocurre nada más gracioso —me dijo secamente— que estar haciendo farsa de lo que usted no ignora que es serio para mí, tome y cállese la boca, será mejor. —¿No lo crees? —¿Y es usted el que me lo pregunta, usted que sabe cuál ha sido la conducta de Pablo a mi respecto, usted que ha vivido entre los dos, usted que lo ha visto, obcecado por el odio que me tiene, llegar hasta levantar la mano sobre mí, usted, en fin, que le ha oído decir a él mismo que me aborrece, arrojándome inhumanamente de su lado? ¡Ah, esa palabra cruel sonaba aún como una maldición del cielo en sus oídos! Y, agitada a la evocación de sus recuerdos, en una creciente animación: Pero todo eso no importaba, proseguía; no exigía de Pablo amor en cambio del amor que le tenía; ella lo quería, lo quería tanto, que el exceso mismo de su afecto le bastaba; sentía en su pecho cariño por los dos. Lo único que le pedía, era que soportara su presencia por algún tiempo aun, que aceptara sus cuidados, que la dejara ir hasta el fin donde su corazón y su conciencia la llevaban. Había sido desleal, culpable, criminal, la pasión la había arrastrado a cometer una infamia, el desastroso fin del conde, el infortunio de su mujer, cuyo solo delito era haber amado a Pablo loca, sin duda, ciegamente, como ella misma lo amaba, los horribles sufrimientos de su amante, todo, en fin, caía sobre ella como un mundo para agobiarla bajo el paso atroz de sus remordimientos. Pero, resignada a su destino, conforme con la suerte que 320 Eugenio Cambaceres ella misma se había deparado, quería expiar su falta, por lo menos, probar a Pablo, a fuerza de abnegación y constancia, la sinceridad profunda de su arrepentimiento. Sí, llegaría a conmoverlo, obtendría su perdón. Pablo, en el fondo, era bueno, noble, generoso, comprendería todo lo que ella padecía, la creería digna de lástima, concluiría por mirarla con ojos compadecidos, acaso por tenerle un poco de amistad. Y después, ¡quién sabe!... un último asomo de esperanza no la abandonaba tal vez, lejos, muy lejos, allá, perdido entre las sombras remotas del futuro. Y, en La visión que su mente acariciaba, empeñándose ella misma en convencerse, se acordaba de novelas que había leído y de dramas que había visto llenos de aventuras, de cosas extraordinarias, en los que el odio más encarnado y más feroz acababa por convertirse en un amor infinito. ¿Por qué no? —llegaba a exclamar— ¡no es imposible! Pero, bruscamente, entonces, se retraía arrepentida de haber dejado traslucir su pensamiento, con el rostro encendido, como ruborizada de osar, ella, pretender a tanto. Y, temiendo que el ridículo saliera de mi boca en un sarcasmo, huyendo su amenaza, se apresuraba a continuar dando nueva dirección a sus palabras. No, no sabía lo que se decía, era mucho pedir, era locura aspirar a una dicha tan inmensa. El corazón de Pablo se había cerrado al suyo para siempre, jamás alcanzaría a vencer su resistencia, una muralla de hielo se alzaba entre los dos. Y luego, aun admitiendo que el deber lo vinculara, que un sentimiento de delicadeza y de altura reatara su albedrío, ¿cómo podría ella aceptar tan inmenso sacrificio de su parte, cómo condenarlo a arrastrar la cadena de su amor, a vivir eternamente bajo el yugo odioso de un afecto desdeñado? Música sentimental 321 ¡No, mil veces no! Su propia dignidad se lo impedía, su orgullo de mujer se sublevaba, sólo, ante la idea de una bajeza tal. Era una miserable, es cierto, una mujer corrompida; pero si había sido capaz de degradarse hasta llegar a hacer de su cuerpo un tráfico repugnante, no alcanzaba su abyección hasta prostituir también sus sentimientos, hasta explotar la gratitud de su amante, exigiendo de su hidalguía el pago de lo que no le había vendido. No, no sería una carga para Pablo, no profanaría jamás la pureza de su afecto consintiendo en ese pacto humillante y vergonzoso. U n a sola vez había amado, nunca más volvería a amar, su amor era todo para ella y aun a trueque de vivir lejos de Pablo una vida de tormentos infinitos, como la hostia se guarda en el sagrario, quería guardar intacta su pasión en lo más profundo de su ser. ¿Con qué derecho se impondría, por otra parte, quién era ella para querer unir su suerte a la de un hombre, el amor rehabilitaba, el mundo olvidaba, perdonaba, por ventura? No, la mujer caída no se levantaba, el fantasma de su vida se alzaba siempre a su lado, la seguía por todas partes como las sombras siguen a los cuerpos. Era en vano que tratara de redimir su falta en la expiación, de borrar el recuerdo de su pasado refugiada en la virtud. Su arrepentimiento era comedia, su enmienda hipocresía, cálculo, conveniencia. Su vida toda, sus actos, su conducta se estrellaban sin remedio contra el dardo envenenado de la maledicencia, excitando la risa encubierta de los unos, si el brillo de la riqueza la escudaba, provocando el desprecio brutal y franco de los otros, si una saya de percal vestía su cuerpo. Todo en ella llevaba fatalmente la marca maldita de su 322 Eugenio Cambaceres origen; mujer o querida, sepultada entre los muros de su casa o arrebatada por el torbellino del mundo, era siempre lo que antes había sido: fulana la prostituta, la pluma. Indigna de su amante, ¿de dónde sacaría valor para hacerlo desgraciado, cómo exponerlo a sufrir la burla y el menosprecio de los otros, qué cuenta llegaría a exigirle Pablo de su porvenir destruido, de su vida esterilizada, de su nombre escarnecido? Porque tal era la justicia de la pena a que el mundo condenaba a las mujeres como ella: no sólo el delito las manchaba, sino que su contacto, como el de los sarnosos, infectaba también a ios demás. Sin vínculos sociales, sin familia, sin hogar reconocido, sin el refugio extremo de un afecto mutuo que consagrara su unión, ¿qué los esperaba más tarde, qué existencia les estaba reservada? ¡Oh! no era por ella que hablaba, no era, de fijo su suerte la que la preocupaba: si mil vidas hubiera tenido, mil vidas habría cambiado por una palabra, por una mirada, por una caricia sola de su amante. Pablo, Pablo sólo la alarmaba. A veces, una fuerza inconsciente, irresistible, obraba en ella. Era un anhelo vehemente de darse toda entera, a su amor, de hacerlo más grande aún, más puro, más sublime en un desprendimiento generoso de ella misma. Una obsesión de sacrificio la asaltaba. J u r a b a , entonces, renunciar a Pablo para siempre. No era ella, no, la mujer llamada a fecundar su vida, a mitigar sus penas y enjugar sus lágrimas. ¿Qué le podía ofrecer en su abyección? Un corazón pervertido y seco —eso se diría, por lo menos, eso, él mismo lo creería— en un cuerpo mil veces profanado por la mano torpe de otros hombres. ¿Era, acaso, con esa triste herencia de miserias que ten- Música sentimental 323 dría la audacia de presentarse a él brindándose a ser suya, a cruzar con él en un concubinato inmoral y vergonzoso el arduo camino de la vida? Fuera una temeridad en ella y un crimen a la vez. No llegaban las bendiciones del cielo inmensamente justo hasta donde ella había bajado. A otra le estaba reservada esa misión, ese bien, esa felicidad infinita, otra mujer debía alcanzarla. Pablo mismo lo había dicho: «Sacrificaría todo a la condesa, sería su amante, su marido». Sí, lo había dicho con el acento de verdad profunda que sólo la pasión podía haber arrancado de sus labios, aun en medio de las alucinaciones del delirio. Y bien, sí, que lo hiciera, tenía razón. La otra perdía todo por su causa; justo era que la indemnizase de la pérdida. ¿No se trataba de él, por otra parte, su felicidad no estaba de por medio? Belleza, amor, posición, nombre, todo le llevaba en dote la condesa. Había delinquido, es cierto, pero su falta ¿qué importaba? Débil, inconstante, impresionable, educada en la idea de que el amor es el único goce de su vida, su elemento desconocido, indiferente, odioso muchas veces, por el capricho de una voluntad extraña y superior que, al disponer de ella ciegamente, a quien menos consultaba era a ella misma, ¿qué derecho tenía la sociedad para descargar sus iras sobre la mujer adúltera? Abandonada por su dueño, sola, entregada sin defensa a los instintos veleidosos de su sexo, cansada al fin de luchar, se dejaba caer estremecida en los brazos del hombre que había puesto enjuego todo su poder de seducción, toda su astucia y su fuerza para arrastrarla... jOh! por más que el mundo la fustigara, su conducta era hymana, legítima, fatal, como una reconquista sangrienta de sus derechos de 324 Eugenio Cambaceres mujer y el olvido de sus deberes, un título más al cariño y a la gratitud de su amante. Sí, sí, Pablo amaba a la condesa, debía amarla y ella no podía, no estaba autorizada a violentar sus sentimientos. No quería ser un estorbo que se alzase entre los dos. Iría hasta el fin en la tarea que se había impuesto. Mientras Pablo reclamara sus cuidados, mientras el estado de su salud exigiese el auxilio de una mano amiga, estaría pronta siempre a la cabecera de su cama. Después... ¡Oh! después tendría valor para consumar ella misma su propio sacrificio. ¡Se arrancaría el corazón a pedazos, pero sacaría del caudal inagotable de su amor fuerzas bastantes para arrojar a su querido en los brazos de su rival!... Sí, eso pensaba, eso decía, eso quería en la necesidad tenaz, implacable de inmolarse, en la fiebre de abnegación que llegaba a dominarla. Pero, bruscamente luego, sólo a la idea de que otra que ella fuera a apagar su sed de amor en los labios de hombre de su amante, estremecida de deleites infinitos al contacto de ese cuerpo, ceñida por esos brazos que tantas veces habían enlazado su desnudez delirante de mujer en el loco frenesí de los sentidos, como el avaro a la vista del ladrón metiendo la mano en sus talegas, todo su ser se sublevaba en un arrebato invencible, su alma estallaba indignada en un grito supremo de rabia y de protesta. ¡No, eso jamás, primero muerto, era más fuerte que ella, no, no podía!... — H e estado oyéndote con religiosa atención, hijita —repuse después de haber concluido de mascar con toda calma mi último bocado de camembert—, y no te oculto que me has tenido seriamente preocupado. Has dicho tantos despropósitos, has hablado de cosas tan disparatadas, de abnegaciones, sacrificios y otros desatinos tan fuera de tiesto, tan poco en concordia con la índole de tu afición a Pablo, que Música sentimental 325 ha habido momento, te aseguro, en que he llegado a figurarme que no estabas nada buena de la cabeza. Por suerte, el final de tu cuento me deja completamente tranquilo. Ese arranque último, eso de la rabia y la protesta, me prueba que estás enamorada y no loca. Gomo el otro, ni más ni menos. El también quería matarte, si mal no recuerdo, creo que para que te hicieran de nuevo y agarrarte flamante o algo así. Sí, mi hija, por mucho que te quedes con la boca abierta, así es nomás. Un vuelco completo, sencillo de explicar, por otra parte, se ha producido en Pablo. Lo has puesto que quema. ¿Le durará el entusiasmo? No lo sé; pero lo que sí, te repito, lo que sí te puedo afirmar, es que se anda saliendo solo de la vaina. Si no te encontraras en el estado en que te encuentras, te diría, probablemente, que maldito lo que les convienen, ni a ti ni al otro, estos amores de ultratumba, agregando que harías perfectamente en deshacerte cuanto antes de tu amante, aunque fuera mandándoselo de regalo a tu rival. Así, todavía, sería como habrías de salir perdiendo menos. Pero, en fin, eso no es posible, el muchachito te lo impide y no hay que hacer, ¡las crías obligan! Déjate, pues, llevar por la corriente... ¡a la de Dios que es grande! Ahora, sírveme el café. XXIX Las heridas de Pablo iban cicatrizando poco a poco. En cambio, una erupción se había declarado en él, atacándole con especialidad el tronco del cuerpo. El aspecto de su piel salpicada de manchas lisas, chatas, ya redondas, ya ovaladas, de un color rojo apagado y sombrío, esparcidas sin orden en algunas partes, o bien distri- 326 Eugenio Cambaceres buidas en agrupaciones circulares, traía a la memoria el recuerdo de esas caprichosas picaduras del cuerpo de los indios. En la boca, las mismas manchas se formaban, vagas y confusas al principio, alterando los tejidos y a medida que se acentuaban y perdían su tinte colorado primitivo, para afectar un color plomo blanquizco, semejante al de la cascara de huevo de pato. El paladar, las encías y la lengua se hallaban invadidas también. De la faz interna de los labios, otras ulceraciones arrancaban en arcos truncos de círculo, en fragmentos de líneas curvas, llegando, hasta cruzar por encima los bordes libres donde, después de trasudar un líquido amarillento y viscoso que manchaba la ropa de gris como la serosidad de un cáustico, dibujaban gruesos festones de costras negras. La garganta era un foco; sobre su fondo inflamado, las lesiones aparecían numerosas y profundas, coincidiendo con una hipertrofia tal de las amígdalas, que la deglución de alimentos sólidos se hacía imposible. Pablo se quejaba además de fuertes dolores, de puntadas agudísimas que sentía hasta en las orejas y el pescuezo, cuyos dos lados, a la altura de la mandíbula inferior, se habían puesto enormes de hinchados y de duros. El aliento, sobre todo, era de una fetidez inaguantable. Solo con el médico: —¿Pero qué diablos puede haber, doctor —le pregunté—, por qué este hombre no se cura? —Lo que hay —me contestó brutalmente con el gesto impaciente del experto que se ve obligado a confesar su error—, es que he sido llamado aquí para curar una herida de bala y no barros de polvos viejos, que su amigo tiene la sangre envenenada, que corre por sus venas el virus ponzoñoso de la sífilis constitucional. Eso es lo que hay. Música sentimental 327 Y, como leyera en mi semblante la sorpresa que sus palabras me causaban: —¿Se asombra usted, no es verdad, un individuo joven y robusto, cree que es imposible, absurdo lo que le digo? Así el exterior engaña, así inducen en error las apariencias. Fuerza, vigor, salud, todo se ve reducido en ciertos hombres, hasta exceso, plétora de vida parece que hay en algunos, se diría que el tiempo mismo fuera impotente a quebrar la resistencia de sus constituciones de fierro. Son esas plantas exuberantes de savia, cuya corteza tersa y dura parece desafiar hasta el filo del hacha que las parte, mientras tienen el corazón podrido, taladrado por bichos que las devoran. Aquí, el taladro, el gusano roedor se llama sífilis. Tal es el caso de ese joven. La enfermedad latente en él, minándolo sordamente, haciendo un trabajo oculto de zapa en su organismo, tarde o temprano habría acabado por estallar. Hoy, la herida ha precipitado su explosión. El desorden traumático, revolviendo los humores, la ha arrojado a la superficie como la agitación de las aguas pantanosas levanta el barro nauseabundo que fermenta en su fondo. Debo prevenir a usted, por otra parte, que esa desgraciada mujer y que usted mismo se encuentran en peligro. Los últimos accidentes producidos, esas lesiones que ha visto en la boca y la garganta, son el agente más poderoso de infección que se conozca, el que más contribuye a perpetuar el vergonzoso mal, propagándolo en el matrimonio y fuera de él. No basta, en efecto, que el contacto inmediato lo inocule. Un simple descuido puede asimismo transmitirlo, un objeto cualquiera que haya servido a la persona atacada, un vaso mal lavado, por ejemplo, en el que la aplicación de los labios del enfermo haya dejado resto del líquido virulento. Tenaces, obstinadas, persistentes, desapareciendo un momento, reapareciendo después, cuando se creen extinguidas ya, son tanto más temibles y más graves, cuanto la enfermedad Eugenio Cambaceres 328 encuentra siempre en la naturaleza humana un terreno desgraciadamente fecundo para desarrollarse y crecer, cualesquiera que sean la edad, el sexo y el temperamento. Mi carácter de médico y los deberes que sobre mí pesan como tal, me ponen en el caso de hablar a usted de estas cosas, de decirle la verdad, de hacerle conocer el riesgo a que usted y principalmente esa señora están expuestos, a fin de que puedan evitarlo, en la inteligencia de que todas las precauciones que lleguen a tomar son pocas. Vuelto de mi sorpresa, necesité un buen momento para hacerme cargo de lo que el médico acababa de decirme. Reliquias de tiempos pasados, pensé después, recuerdos dulces de una edad feliz. Y los gratos solaces de la juventud porteña, las calles de Libertad, Temple y Corrientes, las academias de la Opera, el café de Pancho ed altri sitti se me vinieron entonces a la memoria. ¡Cuántos habremos así! XXX Ver a Loulou, sacarla de la santa ignorancia en que vivía, decirle que pusiera a Pablo en cuarentena, sí, debía hacerse, era un deber de conciencia. Pero encargarme yo del mensaje me costaba. Era algo como avenirme a tocar una cosa muy sucia; algo que rechazaban mis instintos de varón: —¿Y por qué no sería usted mismo el que hablara a la señora, doctor? —insinué al médico—. Su palabra es más caracterizada que la mía. No habiendo hecho objeción, llamé a Loulou. 329 Música sentimental El punto fué abordado con delicadeza y con finura, pasando como a flor de agua, por encima, subentendido, más bien que entrando en materia. Pero, como ella abriese cada ojo tamaño, acusando así no atinar a comprender perfectamente, el médico se hizo naturalista y le puso los puntos sobre las íes. XXXI A pocos días, una mañana estaba haciéndome la barba, cuando ocho o diez golpes fuertes y seguidos sonaron en la puerta de mi cuarto. Era el portero de Pablo con una carta que decía así: «Loulou se muere. «Mándeme al médico inmediatamente y venga usted. «Estoy desesperado». ¡Malhaya sea con la gente impertinente esta, que ni morirse sabe sin jeringar al prójimo! —exclamé envainando con rabia la navaja. Lo que no impide que, con media cara afeitada y la otra no, saliese muriendo, pescase al médico por casualidad en la puerta de su casa y lo enderezara a escape a lo de Pablo, donde caímos diez minutos después. Desde la puerta de calle, oímos los gritos de Loulou retorciéndose como una condenada, presa de dolores espantosos. Pablo, fuera de sí, caminaba de un lado a otro o, más bien, se arrastraba penosamente sobre sus piernas con el gesto azorado del que acaba de cometer un crimen, o se encuentra en presencia de una gran desgracia sucedida por su causa. 330 Eugenio Cambaceres Él, tan bravo y tan hombre frente a la muerte, se desesperaba ahora ?.nilañado y cobarde. Pálido, de esa palidez marchita y sucia que la enfermedad imprimía a su tez, demacrado, escuálido, las facciones alteradas, los ojos desencajados, la mirada estúpida, llevábase las manos crispadas a la cabeza, de la que mechones enteros de pelo se desprendían quedándosele entre los dedos. Daba asco verlo y lástima a un tiempo. Lo saqué de un brazo al comedor, mientras el médico prestaba sus cuidados a Loulou. —Siéntese y tenga calma. ¿Veamos qué es lo que ha sucedido? Cuénteme. Incapaz al principio de articular una palabra: —Vaya, le ruego, a ver cómo se encuentra —me dijo con un gesto suplicante, después de un rato de silencio turbado por el soplo de su resuello pesado y trabajoso. Así lo hice, yendo a entreabrir la puerta del cuarto donde se hallaba Loulou. A la violencia de la crisis, un abatimiento había seguido. Tendida de espaldas, el pelo suelto y desgreñado, los ojos clavados en el techo, el seno abierto, el vestido arremangado, las piernas separadas, el brazo izquierdo caído fuera de la cama, habríase dicho una muerta, una víctima de alguno de esos dramas terribles del amor, a no ser por el eco de sus quejidos, por un ¡ay! prolongado y lastimero que débilmente exhalaba su garganta en un sacudimiento interminable de sus miembros. El médico, impasible, se había inclinado sobre ella. La palpaba: —¿Y bien? —le pregunté despacio. —Nada puedo decirle aún. —¿Necesita de mí? —Por el momento, no. Música sentimental 331 Volví de nuevo a juntarme con Pablo. — V a mejor. Los dolores han pasado y descansa en este momento. No se aflija, pues; al último no ha de ser nada. Pero, dígame, insistí, ¿qué es lo que ha habido? Y rae hizo entonces una historia que tanto quería decir como esto: Se hallaba sobre el sofá de su cuarto, habiéndose levantado ese día por primera vez. Loulou, enfrente, cosía sentada cerca del balcón. U n a nube de tristeza oscurecía su rostro, apagando el brillo de la dicha que anima y da vida a la belleza. Pero, en cambio, mil veces más lindo todavía, bañado su semblante por esas sombras vagas de la melancolía que son para la mujer como el encanto misterioso que engalana a la naturaleza en las noches de luna, Pablo la miraba absorto y subyugado; era ia fuerza invencible del amor, el magnetismo de la carne, la atracción de la mujer, que hace estallar la chispa o el incendio. La miraba sin poder apartar de ella la vista. Miraba su cabeza inclinada sobre el pecho, los ojos velados a medias por los párpados, y enardecido, devorado de deseos, febriciente, le parecía verla entonces entrecerrándolos en las delicias sin fin de un amoroso abandono; miraba su boca llamando besos; miraba la redondez altanera y firma de su seno acariciado por el ritmo suave de su respiración; miraba su pie delgado y chico levantando un pedazo de pollera, mostrando el nacimiento de una pierna deliciosamente modelada. Luego, la mirada de Pablo penetraba al través de las ropas de su amante, subía, la registraba. Era el color de su carne, ese rosado mate y velloso del damasco, la pulpa maciza de sus muslos, el contorno elegante de sus flancos, la curva soberbia de su vientre. Y sentía entonces un calor, un fuego que le subía, como 332 Eugenio Cambaceres bocanadas de un horno quemándole la cara: la sangre se agolpaba a su cabeza, le martillaba la sien, le inflamaba los ojos, le hacía zumbar los oidos, y en la vibración vertiginosa de sus nervios, una idea loca, insensata lo asaltaba. ¿Arrojarse sobre ella, agarrarla, oprimirla, poseerla? No, eso era poco. Habría querido más todavía: fundir en su propio cuerpo el cuerpo de su querida, hacer uno solo de los dos, mezclar su vida con la de ella, absorberla toda entera en un dominio supremo y ser él el que sintiera lo que ella debía sentir, arrebatarle su parte de deleites, duplicando así la suya. Pero una emoción insólita, inexplicable lo embargaba. Tenía un nudo en la garganta. Las piernas se le doblaban en un temblor, ¡No se atrevía, no podía! ¿Por qué su amante le imponía, por qué llegaba a intimidarlo así? ¿No había sido suya cien veces? ¿De dónde, pues, su temor, su sobresalto, esa agitación extraña y repentina de que se veía acometido cerca de ella? ¿Los estragos del mal habían hecho de él un ser inútil, la sombra miserable de un hombre, o era que verdaderamente la quería y el amor, posesionándose de su ser, lo volvía irresoluto y cobarde hasta infundirle los terrores pueriles de un adolescente en presencia de la mujer? Y, avergonzado y confuso a la vez, herido en su orgullo de hombre, pugnaba por reaccionar contra esa timidez vana y ridicula de niño, en un esfuerzo violento sobre él mismo. -—-Ven y siéntate aquí a mi lado —pudo decirle, al fin, con voz ahogada y balbuciente. -—¿Qué quieres? — M á s cerca, más todavía. Y, como tratara de abrazarla, avanzando la cara para darle un beso: Música sentimental 333 —No, déjame, después... —exclamó Loulou volviendo la cabeza y desprendiendo su cintura del brazo con que Pablo la tenía enlazada. —¿Por qué después, mi hijita? —repuso éste suplicando, seca la boca, la lengua empastada. ¡Ahora, ahora mismo, ven! —No, no quiero, te va a hacer mal, estás débil todavía; después, insistió, mientras un gesto mal disimulado de disgusto asomaba, a pesar de ella, en la expresión de solícito interés que se esforzaba por dar a su semblante. Fue entonces una lucha, un pugilato entre los dos. Él, enardecido, inflamado de bestial concupiscencia, exasperado más y más por la resistencia inesperada que encontraba, recobrando toda su audacia y todo su aplomo de hombre en la embriaguez que el olor y el contacto de ese cuerpo de mujer le producía, como el vapor acre de la sangre y el ardor de la pelea da coraje a los cobardes. Ella, debatiéndose desesperada, locamente. No era ya una vaga aprensión lo que sentía, un alejamiento, una retracción inconsciente que la llevaba a rehuir las caricias de su amante. Un sentimiento profundo de repulsión y de horror la dominaba ahora, un empuje ciego, invencible de su instinto la obligaba a defenderse de aquel hombre como de una víbora que, enroscándosele en el cuerpo hubiese querido encajarle su diente envenenado. Un momento, incapaz de prolongar su resistencia, extenuada, jadeante, se dejó ir sobre el sofá. Fue una tregua. Pablo, invadido él también por el cansancio, sin soltarla, respiró a su vez. Luego, con los ojos revueltos de lujuria, rabiosamente se echó sobre ella. Al sentir el roce de aquella boca enferma, como al contacto de la baba negra de un pulpo que se le hubiera prendido de los labios, un grito indecible de asco salió de su garganta y atiesándose toda entera en una convulsión suprema 334 Eugenio Cambaceres de mosca presa entre telas de una araña, logró quitarse de encima a su querido, arrojándolo de golpe a un lado y huyendo despavorida hacia la puerta. Este, ensañado, furioso, ciego la siguió, llegando a agarrarla del vestido antes de que ella hubiese hecho girar el picaporte. La lucha continuó entonces más viva, más encarnizada entre los dos. Sacando aliento del torrente artificial de vida que la pasión derramaba sobre él en aquel instante, fuerte de la fuerza de su fiebre, Pablo, al fin abrazó de la cintura a su querida, la alzó y corrió con ella. Deshecha, rendida, inerte, la tenía apretada ya contra el filo del colchón, pero bruscamente llegando la cama a resbalar sobre sus ruedas, Loulou cayó de espaldas al suelo, sufriendo en el golpe todo el peso del cuerpo de su amante, que largo cayó sobre ella. Se oyó un ¡ay! ronco, algo como un ruido de estertor. Pablo, implacable, iba a consumar sin embargo, el acto salvaje de violencia, cuando un terror lo acometió: su apetito brutal iba a saciarse de un cuerpo inerte y frío, creyó tocar un cadáver, profanarlo. Entonces loco de dolor, desaforado, salió pidiendo a gritos auxilio. A su vez acudió el portero y entre ambos levantaron a Loulou y la acostaron desmayada sobre la cama, poniéndole en la cara un pañuelo empapado de vinagre... Le mot de la Jin? Un momento después se mostraba el médico en la puerta del comedor con las mangas de la camisa arremangadas y manchadas de sangre: —¿Y bien, doctor? —La madre se ha salvado. 335 Música sentimental XXXII Me encontraba yo en París y empezaba a olvidarme de todo esto, cuando volví a ver mis amigos. Acababan de llegar. El me la mandaba a pedirme que fuera a visitarlo. Quebrantada y marchita, el soplo ardiente de la pasión había pasado por aquella alma; el dolor había dejado su huella honda en aquella frente. Quebrantada y marchita, pero más linda aun en su quebranto, como la flor que, arrancada de la planta, inclina el tallo embriagando con los efluvios de su aroma: —Estás flaca, hija y défraichie —exclamé subiendo ambos al carruaje—. Se conoce que has andado mal. Me contestó con un movimiento de hombros como hubiera podido decir, ¡bah! -—¿Cómo va tu hombre —proseguí—, ha sanado de sus males? —No, sufre siempre. —¿Y tú qué has hecho de tu amor, lo conservas, lo quieres todavía? —Ayer como hoy, daría mi vida por Pablo. —Entendámonos. Hay muchas maneras de dar uno su vida por el otro. Se da por un amante, pero se da también por un amigo. Aquí entre los dos, ¿qué es Pablo tuyo hoy, tu amigo o tu amante? — M i amante o mi amigo, es un ser desgraciado, un ser que sufre, que necesita quien lo ayude y lo consuele, al que me ligan vínculos que no quiero ni puedo romper, a quien me he jurado consagrar y del que nada ni nadie sería capaz de desprenderme. No me pregunte más, no sé yo mismo ni quiero saber sino eso. 336 Eugenio Cambaceres —Como no quieren saber los parientes del difunto. Hablar de él entristece y joroba. Por eso le echan una capa de tierra sobre el cuerpo y otra de olvido sobre el alma. Es lo que te pasa a ti con tu amor. Se te ha muerto, lo has enterrado y a otra cosa. Podrías, au besoin, ponerle en el epitafio que lo mató una indigestión. Pero así como de la tierra de los sepulcros, gorda de podredumbre, brotan esas plantas robustas que les cubren de verde y de fresco con su sombra, de la sepultura de tu amor —que en paz descanse—, viva, lozana y pura ha brotado tu amistad. Sí, mi hija, es eso lo que ahora sientes por Pablo. Eres su amiga, no su querida. Si así no fuera, no palpitarían en tus labios palabras generosas, no estarías pronta a dar todo para no recibir nada en cambio, a perder tu tiempo en curar lacras ajenas, en soportar cara a cara la vista de un cuadro inmundo de miserias, tú joven y linda, tú que no habías hecho otra cosa hasta ahora que desflorar los placeres de la vida, como salta de rama en rama y picotea el pájaro las frutas que encuentra en sus volidos caprichosos. No, de fijo, no es el amor el que te inspira. Material y ruin, ése se mantiene de carne, el sensualismo le da vida. Pregunta al poeta si llega su atrevimiento hasta hacer de Romeo un Cuasimodo o un leproso: díle que vista de bruja a su Desdémona y que nos venga a contar después que Ótelo la mató de celos... ¿Qué dura? i Mentira! La sociedad y el disgusto lo matan como matan al hambre. Es ave de paso por el corazón. Hace lo que las golondrinas. Nos visita, está en nosotros y se queda, mientras el calor de las ilusiones lo detiene; se va en cuanto empiezan a picar los primeros fríos del desencanto. Es lo que te ha sucedido a ti. ¡Qué amor ni qué niño muerto vas a tenerle tú a Pablo, muchacha, cuando el alma se te ha caído a los pies, cuando no ves en él a un hombre sino a un desgraciado que da lástima! ¡Oh! no te acuso, no te hago un crimen de la cosa, no es cuestión de sentimientos esta, sino 337 Música sentimental de estómago, ¿y es acaso tuya la culpa si tus padres te echaron al mundo munida de ese aparato esencial? Otra en tu caso y especialmente otra como tú, no habría tenido ñen de plus pressé que de lácher al señor don Pablo sobre tablas, agarrando sin más vueltas la calle del medio. Tú has preferido ponerte bien con tu conciencia y te quedas y lo asistes y lo cuidas y te sacrificas por él. Eso prueba que eres una prójima decente digna del aprecio ajeno, que la fibra más delicada y más noble del corazón humano sabe vibrar en tu pecho, que hay en ti paño de amiga, lo que no se encuentra al volver de cada esquina, hija, en este mundo canalla. Sufre que te dé un beso en la frente. Y llegamos. XXXIII Tuve un mal trago, adentro. Flaco, macilento, encorvado como un viejo, sin pelo, el pescuezo hinchado, la piel arrugada y seca, la respiración ronca, la mirada muerta, mostrando en el rostro y en las manos, más profundas cada vez las huellas que la enfermedad iba dejando, veinte años habían pasado en pocos meses por la vida de aquel hombre joven, vigoroso y lindo. Al verlo: —¿Sabe que lo encuentro muy bien, es otro usted? —exclamé como dándole un caldito. —Así me dice Loulou, pero a mí me parece lo contrario. Esto, repuso tristemente, señalándose la cara, y esto otro, siguió mirándose las manos... ¡hum!... algo serio debo tener en la sangre yo, no me siento nada bien. —Y qué, ¿quiere sanar de golpe; le parece chica la broma Eugenio Cambaceres 338 la q u e le h a caído encima, un balazo tremendo como el que le pegaron? ¡Claro que esas cosas no se curan con la m a n o y q u e es necesario d a r tiempo al tiempo! Pero ya verá cómo, con paciencia y barajar, h a de salir a la otra orilla al fin. E n t r e t a n t o , ¿qué piensa hacer? Aquí no es bueno que se quede, la comida de hotel no es p a r a enfermos, ni se ha de poder asistir bien usted sino en su casa. H a g a lo siguiente: tómese u n appartement o, m á s bien, una casa entera p a r a usted solo por las alturas del Pare Monceau. Allí los dos, con Loulou, v a n a estar como gobierno. T e n d r á el aire del parq u e d o n d e p o d r á ir a d a r sus bravos paseos, y lo que es mejor y m á s sólido, puchero criollo y asado a la parrilla, q u e es lo q u e le hace falta p a r a ponerse otra vez gordito y b u e n mozo. Allí, siquiera, p e n s a b a a medida que iba hablando, vivirás sin a n d a r d a n d o que decir y sin exponerte a q u e el día menos pensado te echen de menos. ¿Qué le parece la idea, acepta? — S í , no m e parece mala, pero ¿a dónde diablos voy a b u s c a r casa yo ahora? — S i no es m á s que eso, yo me encargo de encontrársela. XXXIV Siguió mi consejo y, cayendo y levantando, se a g u a n t ó unos meses. E r a n dolores intensos, en desgarro, por la frente, la nariz y las mejillas, p u n t a d a s en el globo de los ojos. Se le querían saltar, decía como si u n a rueda le a p r e t a r a la cabeza. U n a vez, al despertarse, se encontró sumido en u n a oscur i d a d profunda y pidió a gritos que le abrieran las ventanas: estaba ciego. Música sentimental 339 Poco a poco, sin embargo, las pupilas inmóviles y dilatadas, llegaron de nuevo a contraerse y volvió a ver. Fué una tregua; una mejoría pareció entonces anunciarse; la tos sólo, una tos ronca y convulsa lo mortificaba, por momentos, sacudiéndolo todo entero como al contacto de una pila. Luego, bruscamente, chuchos violentos, lo atacaron de un calor seco y de una sed ardiente. Sin que se produjeran otros síntomas este estado persistió por algún tiempo. Los días y las noches se sucedieron en seguida, sin reposo y sin sueño. El apetito era nulo, el estómago se negaba a soportar los alimentos, los vómitos lo acometían en medio de los calambres espantosos. Agua, agua siempre era lo que pedía. Entretanto, la consunción lo iba extenuando más y más. Ya la fiebre lo quemaba, ya un frío mortal lo tenía helado horas enteras. Habríase dicho del contacto de un cadáver. Los mismos dolores en la cabeza reaparecieron más tarde, agudos y persistentes, repercutiendo como un eco en las otras regiones de su cuerpo. La misma ceguera repentina volvió otra vez a sumergirle en tinieblas, turbia la vista como vidrio sucio, las pupilas enormes de ensanchadas. Después, un marasmo completo sobrevino; el cuerpo todo afectó un tinte terroso, cantidad de petequias lo salpicaban parecidas a las marcas que dejan en la piel las picaduras de las pulgas, los párpados cayeron pesada, obstinadamente, como la tapa de un cajón de plomo sobre el cadáver de aquellos ojos, el pulso se hizo filiforme, el resuello estertoroso, bruscamente entrecortado por un hipo de agonía. El veneno implacable acababa su tarea... Postrado, inconsciente, inerte, sin saber, sin sentir, sin sufrir, como un montón de materia muerta ya, dejó de vivir al fin. ¿Y Loulou? se les ocurre, acaso preguntar. Hizo lo que 340 Eugenio Cambaceres hacemos todos. Lloró mucho, se afligió bastante y se pasó una época sin ir a ninguna parte porque no tenía humor para nada. Luego, el tiempo secó sus ojos empapados como el sol seca la tierra después de un aguacero fuerte, y hoy revista de nuevo en el batallón de Citerea como horizontal de marca. Allá, una vez al año, el día de difuntos, suele ir al cementerio a desyuyar una sepultura, es decir, guarda un recuerdo en su alma, tiene en ella un rincón donde no entran sus visitas.