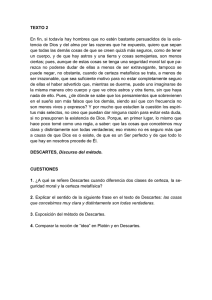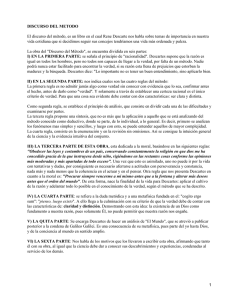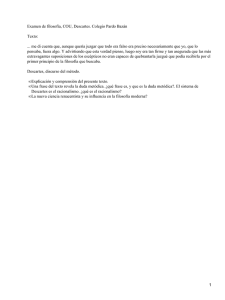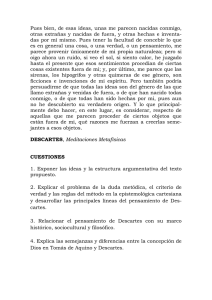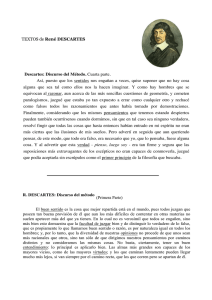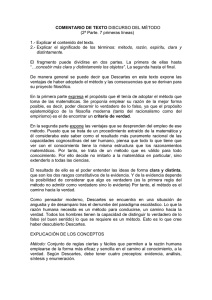(1596 1650)
Anuncio

DESCARTES (1596 ­ 1650) Contexto histórico, sociocultural y filosófico En 1519 el joven príncipe Carlos, de la dinastía de los Habsburgo (conocida en España como dinastía de los Austrias), es elegido emperador, y se convierte en el soberano más poderoso de Europa. En efecto, Carlos V era ya rey de España, y con su nueva dignidad imperial consigue reunir bajo su mando una cantidad inmensa de territorios, desde Castilla y los Países Bajos, hasta Sicilia, Nápoles, y Austria (por nombrar solamente algunos), e incluyendo las colonias españolas en América. Carlos V sueña con fundar una “monarquía universal y cristiana” que unifique todo el mundo conocido (y el que se está descubriendo) bajo un poder único y católico. La Casa de los Habsburgo (=la Casa de los Austrias), a través de Carlos V y su hijo Felipe II, tratará así de imponer su poder sobre el resto de naciones; es el intento de hegemonía de los Habsburgo. Sin embargo, este sueño pronto encuentra serias dificultades: la oposición de los reyes de Francia, que temen el poder de los Austrias, la reforma religiosa, que ataca los fundamentos espirituales de aquel sueño, y el avance de los turcos en Oriente, que pone en peligro las fronteras del Imperio, hacen que el proyecto de Carlos V se resquebraje y finalmente fracase. Ya hemos hablado de la Reforma protestante del siglo XVI y de cómo esa Reforma afectó profundamente al orden sociopolítico europeo. Después de una rapidísima expansión, el protestantismo (bajo la forma de luteranismo, calvinismo, anglicanismo o incluso de otras confesiones menores) ha prendido en gran parte de Europa, y amenaza con romper en dos el Imperio. Carlos V se enfrenta (y vence) a los príncipes protestantes alemanes, pero la ruptura en cierto modo es ya irreversible: en la Paz de Augsburgo (1555) Carlos V se ve obligado a reconocer las dos confesiones (la católica y la luterana) y la libertad de los príncipes del Imperio a imponer la religión que ellos elijan. Además, por toda Europa los enfrentamientos religiosos están produciendo sangrientas revueltas y guerras civiles. Francia sufre en esta época sus “guerras de religión”, una serie de violentas guerras internas que enfrentan a calvinistas y católicos. Hacia 1600, el frágil estado de paz conseguido dentro del Imperio entre católicos y protestantes amenaza con saltar por los aires. Los católicos y los protestantes han formando ligas armadas (la Unión Evangélica protestante y la Santa Liga católica) y Francia sigue enfrentada a la Casa de los Habsburgo. La situación explota finalmente cuando el nuevo emperador, Fernando II, católico intransigente, trata de imponer su confesión religiosa y eliminar el protestantismo de sus territorios. En primer lugar se rebelan sus súbditos checos (que tiran por la ventana a tres enviados del rey en 1618: es la “defenestración de Praga”), pero poco después la llama de la guerra se extiende por toda Europa. Comienza así la Guerra de los Treinta Años (1618­1648), en la que participan casi todos los Estados europeos. Esta situación es el contexto histórico inmediato de la vida de Descartes, quien, como veremos, participa en algunos de estos hechos. En cualquier caso, la Guerra de los Treinta Años supone el fin de la hegemonía española y el comienzo del predominio de Francia en Europa. La 1 guerra termina con los tratados de la Paz de Westfalia (1648). Pero la guerra asola también a Inglaterra, que vive en este siglo los enfrentamientos y revoluciones (1642, 1688) de los que saldrá su monarquía parlamentaria. En el siglo XVII, Francia, Inglaterra y los Países Bajos inician también sus propias aventuras coloniales, y esto propicia un espectacular desarrollo del comercio y de las estructuras del capitalismo comercial. Sin embargo, las guerras, el rebrote de la peste y una sucesión de malas cosechas traen a Europa una crisis económica que dura casi todo el siglo. En el ámbito cultural y artístico, el siglo XVII es el siglo del Barroco. En efecto, desde aproximadamente 1580 hasta aproximadamente 1730 se está desarrollando en Europa y en la América hispánica un estilo artístico que rompe con los cánones y gustos renacentistas. En vez de la línea clásica, la armonía, el equilibrio y la proporcionalidad, en el estilo barroco predomina el movimiento, la profusión de detalles y el “recargamiento”. El arte barroco se desarrolla fundamentalmente en los países católicos, vinculado al proceso de la Contrarreforma (del que ya hemos hablado), y adquiere una importancia fundamental en Hispanoamérica. En España, la creación artística vive su “Siglo de Oro”, con Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Velázquez, Murillo, etc. En resumen, el siglo XVII es un siglo de guerras, de crisis económica y demográfica, y un siglo en el que empiezan a asentarse las ideas que conforman el mundo moderno. Ya hemos visto que dichas irrumpen en los siglos XV y XVI (Renacimiento, Reforma, Revolución Científica), vinculadas al surgimiento y ascenso de la burguesía; los siglos XVII y XVIII serán testigos del triunfo definitivo de estas ideas. Desde el punto de vista filosófico, se puede decir que el mundo moderno nace tras el hundimiento de la cosmología antigua (vigente hasta el siglo XVI) y tras una ruptura sin precedentes con las autoridades religiosas. Ya hemos hablado de la Revolución Científica de los siglos XVII y XVIII, y de cómo, en menos de un siglo y medio, produjo un vuelco radical en la concepción que tiene el hombre acerca del universo y acerca de sí mismo. Desde que la Tierra no es el centro del universo, el hombre, en cierto modo, “ha perdido su lugar en el mundo”; pero además, y quizás esto sea lo realmente grave, el mundo mismo –el marco que acogía la existencia humana desde la Antigüedad–, se ha volatilizado. Ese mundo finito, cerrado, armonioso, jerarquizado y dotado de sentido y finalidad, que había sido el hogar cálido y confortable de la humanidad desde muchísimos siglos atrás, ha estallado por los aires y ahora, pura y simplemente, ya no está. La conmoción que esto supuso nos resulta hoy en día difícil de imaginar, pero los hombres y mujeres de aquella época quedaron literalmente “desarraigados”, perdidos en un universo sin puntos de referencia. En efecto, el panorama que la ciencia presentaba ante ellos era el de un universo infinito y descualificado, inhóspito y carente de sentido, un universo en el cual los cuerpos chocan entre sí al margen de cualquier tipo de armonía. Entretanto, la fe y la confianza en las autoridades religiosas han sufrido también durísimos golpes, y se tambalean peligrosamente. No se trata sólo de la Reforma protestante, ni de que la Iglesia, al mantener posturas contrarias a los nuevos hechos científicos, haya caído en descrédito a los ojos de muchas personas: sus exigencias y su rigidez en materia de opinión la hacen menos creíble a cada momento que pasa. En definitiva, los hombres de los siglos XVI y XVII ven cómo el suelo en el que siempre han vivido se deshace bajo sus pies, y cómo el edificio del saber antiguo y medieval queda, poco a poco, destruido. 2 En este contexto de destrucción y hundimiento del mundo histórico antiguo­medieval, la tarea que se le impone al pensar –y la tarea que asumirá la filosofía moderna– es la de reconstruir los fundamentos del saber, encontrar una base suficientemente firme como para sostener una nueva concepción del mundo, de la moral y de la religión. Es necesario encontrar un nuevo orden, un nuevo conjunto de ideas que nos permitan entender dónde estamos, cómo debemos comportarnos y qué nos cabe esperar. Y, al mismo tiempo, el nuevo orden, para cumplir su función, tiene que ser más sólido y más resistente: tiene que poder resistir las críticas que hicieron tambalearse al orden anterior. Pues bien, se puede decir (simplificando mucho) que la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII describe efectivamente los fundamentos intelectuales de ese nuevo orden. La filosofía moderna (en la que tendrán un papel fundamental Descartes y Kant) “descubre” cuáles son las ideas sobre las que se está levantando el nuevo mundo moderno, y las formula de manera clara y precisa. Descartes es, desde este punto de vista, el que inicia el camino, y el primer gran pensador de la Modernidad. Vida y obra René (=Renato) Descartes nació en 1596 en La Haya (pero no en La Haya de Holanda, sino en la región francesa de la Turena), en el seno de una familia acomodada. Se formó, de los 10 a los 18 años, en el colegio jesuita de la Flèche, y este dato no es irrelevante. Los jesuitas cuidaban especialmente la formación intelectual de sus alumnos, y Descartes conservaría toda su vida un buen recuerdo de sus profesores. En él recibió una sólida formación humanística (gramática, historia, poesía y retórica) y en filosofía escolástica (concretamente, en el sistema aristotélico­tomista vinculado a Francisco Suárez). Precisamente contra este sistema de pensamiento será contra el que Descartes se revolverá más adelante, cuando alumbre su propio sistema. En cualquier caso, Descartes alcanza el grado de bachiller y de graduado en Derecho en el mismo año, 1616; es instruido también en equitación, danza y esgrima, pero opta por dedicarse a la milicia y lucha –en la Guerra de los Treinta Años (ver más arriba)– entre las tropas del duque de Baviera. Al parecer, Descartes tenía desde sus años de adolescente la costumbre de meditar a solas; en el invierno de 1618­1619 se encontraba acuartelado en Alemania, sin nada que hacer y con mucho tiempo libre. Como él mismo nos cuenta en su “biografía intelectual”, “al no encontrar conversación alguna que me divirtiera y no tener tampoco, por fortuna, cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, pasaba todo el día solo y encerrado, junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme por entero a mis pensamientos”. Meditando en aquel cuartel alemán al lado de su estufa, Descartes descubre el 10 de noviembre de 1619, lleno de entusiasmo, “los fundamentos de un ciencia admirable”. De repente se siente en posesión de un principio nuevo y conoce cuál es su vocación: se dedicará al pensamiento y la filosofía. Después de pasar una época en París, en 1628 Descartes finalmente se retira a vivir a Holanda, donde espera tener una vida apacible y tranquila. En gran medida acierta, y no sufre sobresaltos graves, al menos hasta 1649, cuando la reina Cristina de Suecia, que ya venía intercambiándose cartas con Descartes, se lo lleva a Estocolmo para recibir sus clases de filosofía. La delicada salud de Descartes, el gélido clima de Suecia, y la pasión con la que se tomaba su instrucción la reina Cristina (que estableció el comienzo de las clases a las 4 de la 3 mañana), acabaron en poco tiempo con Descartes, que murió de pulmonía en 1650, a la edad de 53 años. El conjunto de la obra de Descarte presenta, desde el punto de vista histórico­bibliográfico, ciertas peculiaridades. De las 3 obras consideradas fundamentales (las Reglas, el Discurso y las Meditaciones), la primera apareció póstumamente (es decir, después de morir Descartes), la segunda se publicó en 1637 sin el nombre de su autor, y sólo la tercera satisface el concepto de lo que hoy entendemos por una publicación ‘normal’. Mencionaremos, en cualquier caso, lo siguiente: En 1628, en el año en que marcha a Holanda, Descartes tiene ya compuesta (en parte) las Regulae ad directionem ingenii (“Reglas para la dirección del espíritu”), pero la obra no llega a terminarse nunca. De hecho, aunque circularon copias manuscritas, la parte que sí estaba escrita no se publicó hasta 1701. En 1633­1634 tiene preparado y listo para la publicación un “Tratado del mundo”, en el que defiende entre otras cosas que la Tierra, como había dicho Copérnico, se mueve. Sin embargo, Descartes no quiere tener problemas con la Iglesia, y cuando llega a sus oídos la noticia de la condena de Galileo, decide abortar la publicación. En cambio sí se publica, en 1637, en francés y junto con tres tratados menores, el Discurso del método, especie de autobiografía filosófica de Descartes (de donde está sacada la cita de más arriba). Lo de estar escrito en francés era una novedad para la época. En 1641, se publican, en latín, las Meditationes de prima philosophia, junto con las objeciones de otros autores a esa obra y las respuestas de Descartes a las objeciones. Seis años más tarde, en 1647, se publica una traducción francesa supervisada por Descartes; en esa traducción se utiliza ya el título de Meditaciones metafísicas, que es como se conoce en general esta obra. A esta obra pertenece el fragmento que tenemos que leer. En 1644, por último, se publican los Principios de filosofía. Antes de partir a Suecia, Descartes dejó también en la imprenta (y en francés) una obra titulada Las pasiones del alma. 4 EL PENSAMIENTO DE DESCARTES 1. La problemática de Descartes La problemática de Descartes es, desde las primeras líneas de las Meditaciones y desde la primera línea de las Reglas, la problemática de la legitimidad del enunciado. El enunciado en general es la afirmación de que algo es así o asá (ejemplos de enunciado son “La rosa es roja”, “El 2 es un número”, e incluso “Dios es infinito”). La problemática de Descartes consiste por tanto en lo siguiente: ¿cuándo tenemos derecho a decir que un enunciado es verdadero? ¿En qué radica la validez de un enunciado? ¿Cuándo, por qué y bajo qué condiciones tenemos derecho a decir que “esto es así”? Se ve claramente que se trata de un replanteamiento de la pregunta propia de la filosofía (¿en qué consiste “ser”?), pues lo que Descartes se está preguntando es bajo qué condiciones estamos autorizados a utilizar la partícula “es”. En cualquier caso, esta pregunta se formula en la obra de Descartes, en primer lugar, en términos de “sabiduría humana” y de “saber”. “Saber” es poder afirmar con razón que algo es como es. Así pues, la problemática de Descartes se plantea en principio como la cuestión del saber: ¿en qué consiste saber? ¿Cuándo, por qué y bajo qué condiciones podemos afirmar que sabemos algo? Descartes afirma, en primer lugar, que la sabiduría humana es “una y la misma” (Regla I), y que sigue siendo la misma por mucho que se aplique a objetos distintos. La sabiduría (bona mens) es única porque la razón es única: la razón que distingue lo verdadero de lo falso, lo conveniente de lo inconveniente, la razón que se aplica al conocimiento teórico de la verdad y al ordenamiento práctico de la conducta, es siempre una y la misma. Esto supone una ruptura clara y abierta con Aristóteles. Hasta Descartes, y desde Aristóteles, se pensaba que la diversidad de las ciencias se debía a la diversidad de sus objetos. Es decir, que los objetos eran lo determinante. A partir de ahora, los diferentes modos de conocer se distinguirán solamente de un modo no esencial, puesto que ahora lo determinante será el “sujeto”, como veremos. De acuerdo; ya vemos que el “saber”, sea lo que sea, es único, es decir, que el criterio de lo que es “saber” será uno y el mismo para todos las casos en los que se aplique, pero seguimos sin tener claro precisamente lo más importante: ¿en qué consiste saber?. Descartes contesta diciendo: el rasgo fundamental del saber es la certeza, el estar seguro, el estar cierto, de algo. Y entiende la certeza como imposibilidad de dudar. Importa mucho entender esto correctamente: Descartes no se está refiriendo a la imposibilidad “psicológica” o “subjetiva” de dudar; no se trata de que a mí, por ejemplo, me resulte en este momento imposible dudar de que estoy vivo y de que estoy escribiendo a ordenador. Descartes se está refiriendo a un concepto de imposibilidad mucho más fuerte, que no significa que uno de hecho, en cierto momento, no sea capaz de dudar, sino que en términos absolutos la cosa, en sí misma, no admite duda. Se trata, pues, de una imposibilidad absoluta. Que yo estoy vivo y escribiendo a ordenador me puede parecer a mí, en este momento, indudable, pero por muy indudable que me parezca, es posible pensar una explicación alternativa (por ejemplo, que estoy bajo el efecto de una droga alucinógena). Que dos y dos suman cuatro, sin embargo, es algo indudable en sentido absoluto, porque ninguna hipótesis alternativa (ni siquiera el que yo esté drogado o soñando) pueden hacer que dos y dos sumen otra cosa que cuatro. 5 2. La matemática y su fundamento Pues bien, de entre todas las ciencias y saberes que ha estudiado en su vida (véase, arriba, el apartado que dedicamos al programa de estudios de La Flèche), Descartes sólo encuentra indubitabilidad absoluta (y, por tanto, certeza) en “la aritmética y la geometría”, en la matemática. ¿Significa eso que el único saber posible, en sentido estricto, es el saber matemático, y que todo lo demás son solamente pseudo­saberes? En absoluto; lejos de concluir que la matemática sea la única ciencia, Descartes trata de entender qué es lo que le da su certeza absoluta a la matemática: ¿a qué se debe (de dónde proviene) ese privilegio que hasta ahora sólo tiene la matemática? Si conseguimos extraer de las matemáticas (y eso es lo que trata de hacer Descartes) el fundamento de su certeza, entonces tendremos una idea de lo que tiene que hacer una ciencia en general para adquirir el rango de “verdadero saber”. Ese conocimiento que fundamenta las matemáticas y que Descartes pretende extraer de ellas de manera explícita constituiría una ciencia general del “orden y la medida” a la que Descartes llama mathesis universalis. En cualquier caso, ¿qué tienen de especial las matemáticas? ¿Por qué ellas disfrutan de una certeza que ninguna otra “ciencia” posee? Analicemos, con Descartes, cómo proceden las ciencias. Todo lo que se admite en una ciencia proviene, o bien de la experiencia, o bien de la deducción (y por deducción entendemos el pasar de una cosa a otra en la mente). Quizás no toda deducción posea certeza absoluta, pero por lo menos tiene sentido afirmar que es absolutamente imposible dudar de una deducción. Con la experiencia, sin embargo, pasa exactamente lo contrario: aquí ni siquiera tiene sentido afirmar que sea absolutamente cierta. La experiencia siempre puede ser engañosa; siempre puedo haberme equivocado al percibir algo, nunca puedo estar del todo seguro de que mis sentidos no me están transmitiendo una ilusión, algo no real. Así pues, la experiencia es por principio incierta, y siempre cabe dudar de ella. Pero, ¿nos ayuda esto a entender cuál es el privilegio de la matemática (que es lo que nos habíamos preguntado)? Pues sí, porque la matemática no recibe nada de la experiencia. La validez de las verdades matemáticas es independiente del hecho de la experiencia, y por eso es absoluta. La matemática se basa en el entendimiento, es decir, en el modo en que procede la mente en sí misma, por sí misma y al margen de la experiencia. Puesto que no recibe nada “de fuera”, ese proceder de la mente es puramente “espontáneo” y “libre”, y surge de ella misma en virtud de sus propias leyes. Ahora bien, esto no significa que la matemática sea el reino de la pura invención y la arbitrariedad, donde uno, como ya no está “atado” a nada externo, pueda hacer lo que le venga en gana. Por el contrario, la matemática es el reino de la obligación absoluta; yo siempre soy libre de creer o no creer que estoy viendo la Cibeles (porque sé que me puedo equivocar), pero que 7 + 5 = 12, eso no soy libre de creérmelo o no: lo tengo que reconocer obligatoriamente, aunque esté soñando, o alucinado o drogado, porque lo “veo” de una manera que no me permite dudar. A esta manera de “ver” (que es un “ver con los ojos del alma”, como diría Platón), la llama Descartes intuición (intuitus). 3. Método “en sentido externo” y método “en sentido interno” 6 Así pues, el verdadero saber es aquel saber acerca del cual tengo certeza absoluta, y esta certeza absoluta (=imposibilidad absoluta de dudar) sólo la obtengo, como acabamos de ver, cuando la mente no se deja “distraer” por la experiencia y se atiene exclusivamente a su propia ley. El verdadero saber consiste por tanto en el libre ejercicio de la intuición, en el sometimiento de la mente a su propia ley. A esto lo llama Descartes el método, y efectivamente a ello se reduce, en el fondo, el famoso “método cartesiano”. Pero precisemos un poco esto. Lo que de entrada se presenta como ‘método’ en las Reglas para la dirección del espíritu parece ser una serie de recetas prácticas para llegar a la verdad. En efecto, la regla IV dice: “Entiendo por método unas reglas ciertas y fáciles tales, que cualquiera que se sirviera de ellas con exactitud, nunca llegaría a tomar por verdadero nada falso”. Las reglas aparecen así como algo separado, externo a las cosas, y capaz de garantizarnos, por su propia aplicación, que distinguiremos entre lo verdadero y lo falso. El método parece reducirse en este sentido a un conjunto de reglas a aplicar, un recetario técnico. Este es, en efecto, el sentido del método en sentido externo. Consta de 4 reglas (que se enuncian en la segunda parte del Discurso del método): 1 / Evidencia: “no admitir como verdadera alguna cosa sin saber con evidencia que lo es”. 2 / Análisis: “dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea posible y en cuantas requiera su mejor solución”. 3 / Síntesis: “conducir ordenadamente los pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos”. 4 / Enumeración: “hacer enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estemos seguros de no omitir nada”. Sin embargo, es fácil ver que método entendido en este sentido no puede ser lo verdaderamente originario y primero, el principio que fundamente todo lo demás, pues el método en este sentido no puede dar cuenta de sí mismo, no puede explicar por qué hay que hacer lo que él prescribe ni por qué es necesario examinar las cosas en el orden en que dice. En efecto, ¿por qué tenemos que seguir estas reglas (y no otras)? Las propias reglas no dan respuesta a esta pregunta. El fundamento del método en sentido externo tiene que estar, por tanto, en otra parte. ¿Dónde? En cierto modo ya hemos respondido más arriba a esta pregunta. Pues, en efecto, más arriba hemos dicho ya que el verdadero saber, según Descartes, es aquel en el cual la mente (=la razón, el entendimiento) procede de manera libre y espontánea. Y esta es en realidad la intención última del método: permitir el desarrollo espontáneo y natural de la razón, librándola de todo lo que está meramente dado (por la tradición o por los sentidos). En ello consiste el sentido interno (y más profundo) del método cartesiano. Ese es el proceder que garantiza la certeza absoluta, el verdadero saber y, en definitiva, la verdad. La aritmética y la geometría, al igual que las 4 reglas del método en sentido externo, son ejemplos de los frutos que la razón puede generar dejada a sí misma. Son expresión de lo que la razón natural puede dar de sí una vez liberada de sus “cadenas”. Este sentido interno y radical de método es lo que está detrás del proyecto cartesiano de una mathesis universalis. 7 4. El camino de las Meditaciones Ahora bien, de todo lo anterior se desprende un criterio, a saber: que sólo puede ser reconocido como válido, como sabido verdaderamente, como propio de las cosas, esto es, como objetivo, aquello que pueda ser reformulado en el proceder puro y libre de la razón. Una vez en posesión de este nuevo criterio absoluto de verdad, Descartes se lanza a comprobar cuántos de aquellos “conocimientos” que antes consideraba verdaderos superan el nuevo criterio. Sólo los conocimientos que superen el criterio de la certeza, sólo los que “resistan” el medirse con este nuevo patrón, podrán ser considerados verdaderos en sentido estricto. Todos los demás tendrán que ser desechados como “falsos”. Ya sabemos que el rasgo fundamental del verdadero saber es la certeza, es decir, la imposibilidad absoluta de dudar. Por tanto, si queremos comprobar cuántos de los “conocimientos” que tenemos son verdaderos, lo que tendremos que ver es cuántos de ellos y cuáles de ellos pueden ser puestos en duda en sentido absoluto. Ni siquiera hace falta demostrar que son falsos: si pueden ser puestos en duda, entonces no tendremos certeza absoluta acerca de ellos, y por tanto no serán verdaderos en el estricto sentido que ahora estamos exigiendo. Por consiguiente, la “prueba” que tenemos que hacer consistirá en poner en duda todo lo que sabemos y conocemos. Hay que poner en práctica la duda metódica universal. El despliegue de esta “prueba” y de la duda metódica universal constituye el nervio de las Meditaciones metafísicas. Por falta de espacio y de tiempo no podemos detenernos en todos los pasos que constituyen las Meditaciones metafísicas. Estas meditaciones son 6, y llevan por título, respectivamente: I) De lo que se puede poner en duda; II) Sobre la naturaleza del alma humana y del hecho de que es más cognoscible que el cuerpo; III) De Dios, que existe; IV) Sobre lo verdadero y lo falso; V) Sobre la esencia de las cosas materiales y nuevamente sobre Dios y que existe; VI) Sobre la existencia de las cosas materiales y sobre la distinción real del alma y del cuerpo. A continuación resumimos algunos de los pasos fundamentales de este trayecto. Ya hemos dicho que, para aplicar el criterio obtenido anteriormente, tenemos que “fingir” que todo lo dudoso es falso (quizás al final no lo sea, pero por el momento tenemos que hacer como si todo lo dudoso fuese falso). La pregunta, por tanto, tiene que ser: ¿de qué cosas podemos dudar? ¿Qué cosas son dudosas? 1 / En primer lugar es dudoso todo lo que nos ofrecen los sentidos. Los sentidos no han engañado ya alguna vez (por ejemplo, cuando metemos un palo en un cubo de agua, los sentidos nos dicen que el palo está roto, aunque nosotros sabemos que no lo está). Y es razonable pensar que quien nos ha engañado una vez puede volver a hacerlo. 2 / Sin embargo, alguien podría contestar a esto de la siguiente manera: aunque los sentidos pueden engañarnos, hay un montón de cosas que conocemos con ayuda de los sentidos y de las cuales creemos saber con total certeza que son cosas reales. Por ejemplo, “que estoy aquí, sentado junto al fuego, con una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo”. Acerca de esto, se nos dirá, no es posible dudar, ¿verdad que no? Por tanto, aunque los datos provenientes de los sentidos sean engañosos sin embargo no podemos dudar de que tienen su origen en el mundo físico, es decir, de que existen las cosas que percibimos. ¿No es así? No, 8 contesta Descartes, y para demostrarlo no hay más que recordar dos argumentos: el del sueño y el de la locura. ¿No es verdad que cuando soñamos tenemos una firmísima sensación de que todo en el sueño es real? ¿Quién nos dice a nosotros que nuestra vida entera no es en cierto modo un sueño? Y el mismo argumento para la locura: ¿no creen los locos que todas sus fantasías son reales? ¿Quién nos dice a nosotros…, etc.? Por tanto, tenemos que reconocer que es posible dudar de todos los conocimientos que pretenden representarnos alguna cosa conforme a la realidad exterior (y en ello se incluye la física, la astronomía y la medicina, etc.). 3 / Sin embargo, queda todavía en pie un saber del que no resulta tan fácil dudar. La “geometría y la aritmética” (es decir, las matemáticas) resisten fácilmente el argumento de la locura y el sueño, porque, como ya dijimos más arriba, aunque yo esté soñando o en medio de un delirio psicótico no puedo sumar dos y dos y que me dé un resultado distinto de cuatro. La mente esté constituida de tal manera que no puede dudar de las verdades matemáticas. Sin embargo, dice Descartes, en sentido absoluto es posible dudar incluso de estos “conocimientos”. Pudiera ser que nuestra mente estuviese “hecha” por un Dios engañador, y que ese Dios engañador la hubiese hecho de forma que necesariamente hubiese de pensar cosas que no son “verdad” (es decir, que no se corresponden con la “realidad en sí”). Esta es la famosa hipótesis del genio maligno, mediante la cual Descartes consigue dudar también de las matemáticas (fijémonos en que, precisamente porque Descartes no detiene su pensamiento en las matemáticas, sino que pretende encontrar el fundamento de su certeza –y esto sería lo verdaderamente característico de la mathesis universalis–, por eso mismo tiene que poner entre paréntesis también a la matemática. La matemática no contiene en sí misma la clave de su certeza: no revela con suficiente claridad el por qué de su indubitabilidad, y por eso precisamente hay que trascender la matemática en busca de su fuente originaria). 5. El cogito y el criterio de la certeza ¿Qué pasa entonces? ¿No hay nada que resista la duda metódica y sistemática iniciada por Descartes? Una vez que nos hemos puesto a dudar de todo aquello de lo que se pueda dudar, ¿nos quedamos simplemente con las manos vacías? No. Hay una cosa (y además solamente una) de la cual es absolutamente imposible dudar. Puede ser falso todo lo que yo pienso, incluso las matemáticas, pero lo que es absolutamente indubitable es que yo lo pienso. En efecto, incluso cuando me equivoco puedo afirmar con absoluta certeza que yo me estoy equivocando. Por tanto, hay algo que resiste todo intento de duda: si pienso (o dudo, o me equivoco, etc.), entonces es que existo (en cuanto ser pensante, o ser que duda, o ser que se equivoca, etc.). Esto se puede expresar de varias maneras, pero la fórmula que se ha hecho más famosa es la expresión latina “cogito, ergo sum” (que se traduce como: pienso, luego existo), y a ello nos referimos cuando hablamos del cogito cartesiano. Con esto hemos alcanzado, por fin, un límite a la duda metódica, un fundamento suficientemente sólido como 9 para servir de base para todo lo demás1 : puedo dudar de cualquier cosa, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Fijémonos, además, en que al descubrir esta certeza absolutamente indubitable que nos sirve como primera verdad, también hemos descubierto las características fundamentales de toda verdadera certeza. ¿Por qué la existencia del sujeto que piensa o duda o se equivoca es absolutamente indubitable mientras que esté pensando o dudando o equivocándose? Porque se percibe con claridad y distinción. De aquí deduce Descartes su criterio de certeza: todo cuanto perciba con igual claridad y distinción será verdadero y, por tanto, podrá afirmarse con inquebrantable certeza. Este criterio afirman en el fondo que, para poder estar ciertos de algo, ese algo tiene que hacérsenos presente de modo indubitable (y eso significa “claro”) y además tiene que estar perfectamente delimitado, determinado (y eso es lo que significa “distinto”). Con esto hemos alcanzado ya, en cualquier caso, un punto de partida para “reconstruir” (después de haberlo destruido mediante la duda) el edificio del saber. Sin embargo, lo único que tenemos por el momento para realizar esa reconstrucción es la realidad del pensamiento, de las ideas (en la medida en que son pensadas). ¿Cómo podemos salir hacia el mundo y demostrar que las cosas existen y que son realmente como son? ¿Cómo podemos recuperar la realidad del mundo externo? 6. Los tipos de ideas Necesariamente tendremos que partir de las ideas, del pensamiento, que es lo único que tenemos, por el momento, asegurado. ¿Habrá alguna idea o algún tipo de idea que nos permita romper el cerco del pensamiento y salir a la realidad extramental? Al realizar este análisis, Descartes distingue tres tipos de ideas: 1) Ideas adventicias son las que parecen provenir de nuestra experiencia externa (las ideas de hombre, de árbol, de los colores, etc.). Escribimos “parecen provenir”, y no “provienen”, porque aún no nos consta la existencia de una realidad exterior. 2) Ideas facticias son las que construye la mente a partir de otras ideas (por ejemplo, la idea de un caballo con alas, etc.). Es claro que ninguna de estas ideas puede servirnos como punto de partida para la demostración de la existencia de la realidad extramental: las adventicias, porque parecen provenir del exterior y, por tanto, su validez depende de la existencia de la realidad extramental, que todavía no ha sido demostrada; las facticias, porque, al ser construidas por el pensamiento, su validez es cuestionable. 1 “Puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera totalmente indudable […]. Pero advertí enseguida que, mientras deseaba pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y al darme cuenta de que esta verdad: “yo pienso, luego yo existo” era tan firme y segura que ni todas las extravagancias de los escépticos eran capaces de hacerla vacilar, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo andaba buscando” (R. Descartes, Discurso del método, Alianza, Madrid, 1979, pp. 93­94). 10 3) Existen, sin embargo, algunas ideas (pocas, pero las más importantes) que no son ni adventicias ni facticias. Si no pueden provenir de la experiencia externa ni tampoco son construidas a partir de otras, ¿cuál es su origen? La única contestación posible es que el pensamiento las posee en sí mismo; es decir, que son innatas. Con esto llegamos a una de las afirmaciones fundamentales del racionalismo: las ideas primitivas a partir de las cuales se ha de construir el edificio de nuestros conocimientos son innatas. Ideas innatas son, por ejemplo, la de pensamiento y la de existencia, que no son construidas por mí ni proceden de experiencia externa alguna, sino que las encuentro en la percepción misma del “pienso, luego existo”. 7. La existencia de Dios y del mundo Precisamente una idea innata (la idea de infinitud) va a ser la que le permita a Descartes desarrollar el resto de su sistema y terminar de reconstruir “la realidad”. El primer paso es demostrar la existencia de Dios, y Descartes ofrece hasta tres demostraciones distintas. En ellas se puede observar que Descartes incurre en ciertas incoherencias al introducir en su planteamiento original materiales extraídos de la filosofía escolástica y medieval. En cualquier caso, las tres pruebas de la existencia de Dios que ofrece Descartes retoman material de la filosofía cristiana medieval, y se pueden resumir como sigue: a) En primer lugar, en la 3ª Meditación reutilizará en argumento gnoseológico o noético de San Agustín, que parte del hecho de que tenemos, en nuestra mente, la idea de un ser perfecto. Como todo lo que existe tiene que tener una causa de su existencia, y además una causa que no sea inferior a lo causado (todo esto es material escolástico­medieval), yo no puedo haber sido la causa de la idea de ser perfecto (porque yo soy imperfecto). Por tanto, tiene que haber una causa actual que sea causa de esa idea. Tal causa actual es Dios. b) Por otra parte, también en la 3ª Meditación, Descartes utiliza el que puede denominarse argumento causal, y que reformula la tercera vía tomista. Partamos otra vez de la idea de un ser perfecto. Yo tengo la idea de un ser perfecto, pero no tengo las perfecciones que están incluidas en la idea. Si yo fuese causa de mí mismo (es decir, si me hubiese creado a mí mismo), puesto que me habría dado ya lo más difícil (la existencia), me podría haber dado también todas esas perfecciones que encuentro en la idea de un ser perfecto, puesto que la voluntad siempre es movida por un bien claramente conocido. Pero yo no poseo esas perfecciones. Por lo tanto, tiene que existir necesariamente un ser que me ha creado (y que me conserva) y que tiene todas esas perfecciones. Ese ser es Dios. c) Finalmente Descartes re­utiliza, en la 5ª Meditación, el argumento ontológico de San Anselmo (del cual ya hablamos en su momento), de la siguiente manera: de un triángulo percibimos clara y distintamente que la suma de sus ángulos es 180º, pero no 11 percibimos clara y distintamente que el triángulo tenga que “existir realmente”. Sin embargo, en el caso de Dios también percibimos esto, porque el propio concepto de Dios incluye la existencia (pues Dios posee todas las perfecciones, y no existir sería una imperfección). La existencia del mundo es demostrada por Descartes a partir de la existencia de Dios: puesto que Dios existe y es infinitamente bueno y veraz, no puede permitir que me engañe al creer que el mundo existe; luego el mundo existe. Dios aparece así como garantía de que a mis ideas les corresponde un mundo, una realidad extramental. Fijémonos, sin embargo, en que Dios no garantiza que a todas mis ideas les corresponda una realidad extramental. Dios sólo garantiza la existencia de un mundo constituido exclusivamente por la extensión y el movimiento (cualidades primarias), es decir, un mundo que sea tratable matemáticamente (recordemos a Galileo). Quedan así excluidas del mundo objetivo cosas como los colores, los sonidos, etc., que, en principio, no se dejan tratar matemáticamente. A partir de las ideas de extensión y de movimiento pueden deducirse la física y las leyes generales del movimiento, deducción que el propio Descartes intentó llevar a cabo al desarrollar su sistema. 8. La idea de sustancia y las tres sustancias El concepto de sustancia es fundamental en Descartes y, a partir de él, en todos los filósofos racionalistas. Una célebre definición (que no es la única ofrecida por Descartes, pero sí la más significativa) establece que sustancia es toda cosa que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra cosa para existir (Principios de filosofía, I, 51). Si tomamos esta definición de manera literal, es evidente que sólo podría existir la sustancia infinita (Dios), ya que todos los seres finitos son creados y conservados por Dios. Sin embargo, podemos utilizar la noción de sustancia en un sentido un poco más amplio, y llamar “sustancia” a aquellas “cosas que sólo necesitan del concurso de Dios para existir” (Principios de filosofía, I, 52), es decir, que no necesitan el concurso de otras cosas creadas. El esquema final es que hay en la realidad tres tipos de sustancias: 1. La sustancia infinita (Dios). 2. La sustancia pensante (res cogitans). 3. La sustancia extensa (res extensa). 9. La antropología cartesiana: dualismo cuerpo – alma La res cogitans (el “alma”) coincide con “lo psíquico” y es independiente de toda sustancia extensa. Todo lo que no es res cogitans (incluido mi cuerpo, los animales, las plantas) es res extensa, y es reducible a leyes matemático­mecánicas. Esta separación tan tajante entre cuerpo y alma es a lo que nos referimos habitualmente cuando hablamos del dualismo cartesiano. Esta radical separación se opone a la concepción aristotélico­tomista según la cual el alma es la forma sustancial del cuerpo, el principio de vida de un cuerpo. Para Descartes la muerte no se produce porque el alma se separe del cuerpo, sino porque el cuerpo, como cualquier máquina, en un cierto momento deja de funcionar. En el mundo extenso rige el más 12 absoluto determinismo, pero en el ámbito del pensamiento hay lugar para la libertad, y por eso es posible y tiene sentido preguntarse por la moral (como vamos a ver dentro de un momento). En cualquier caso, Descartes no da ninguna explicación convincente acerca de la interacción entre el cuerpo y el alma (cómo puede el alma actuar sobre el cuerpo, o padecer por los movimientos del cuerpo), pero tiene que admitir que esto ocurre, y de hecho admite que ocurre. Sencillamente se limita a decir que cuerpo y alma se “encuentran” e interactúan en la glándula pineal (que estaría en la base del cerebro). Descartes distingue dos modos generales de pensamiento: la percepción (por el entendimiento) y la determinación (por la voluntad). Dentro de lo primero se incluyen el sentir, el imaginar, el concebir, etc.; dentro de lo segundo el afirmar, el negar, el dudar, el desear, el odiar, etc. Vemos pues que el asentimiento o no asentimiento ante una determinada afirmación, es decir, el juicio, es cosa de la voluntad. La posibilidad del error se explica precisamente porque el campo de acción de la voluntad es mucho mayor que el campo de acción de nuestra percepción clara y distinta: podemos pronunciarnos (y de hecho nos pronunciamos) sobre muchas cosas de las que no estamos seguros, y en eso radica la posibilidad de equivocarnos. 10. La moral provisional Descartes no escribió ninguna obra de temática explícitamente ética. Sin embargo, en algunos de sus escritos habla de una “moral provisional”, que serviría para guiar la conducta mientras estamos inmersos en el proceso de duda. Estas reglas de conducta básicas serían: 1) Obedecer a las leyes y costumbres del país, conservando la religión tradicional y ateniéndose a las opiniones más moderadas. 2) Ser lo más firme y resuelto posible en el obrar, y seguir con constancia la opinión que se ha adoptado –aun la más dudosa. 3) Tratar de vencerse más bien a uno mismo que a la fortuna y esforzarse más bien por cambiar los pensamientos propios que el orden del mundo. Obras que se han tenido en cuenta para la redacción de estos materiales: ● J. M. Navarro Cordón y T. Calvo Martínez, Historia de la Filosofía, Anaya, 2003. ● F. Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, Istmo, 1973. ● J. Grondin, Introducción a la metafísica, Herder, 2006. ● L. Ferry, Aprender a vivir, Taurus, 2007. 13