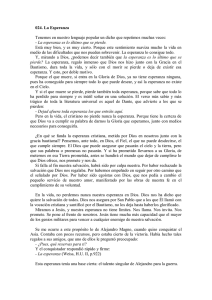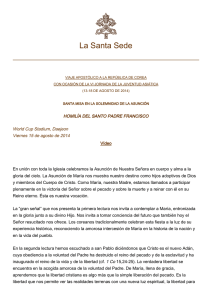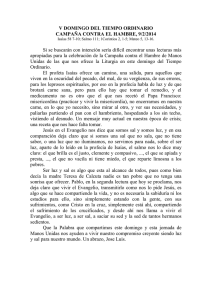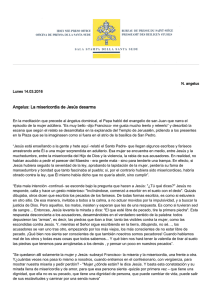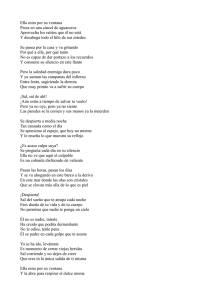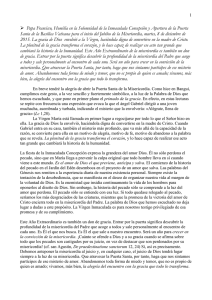Comentarios
Anuncio

Comentarios (2 de noviembre de 2008 / 2 de noviembre de 2013) Alfonso Pérez de Laborda © Alfonso Pérez de Laborda y Pérez de Rada 1 a Jesús Revuelta 2 Preliminar Estas páginas son comentarios a las lecturas de la misa de cada día en un tiempo que va del domingo 2 de noviembre de 2008 al sábado 2 de noviembre de 2013. Están escritas y supongo que han sido leídas en el contexto de la celebración en que se ofrecen. Aparecieron con voz anónima en la página web del Arzobispado de Madrid. Las escribíamos entre tres. Quince días uno y un mes completo los otros dos, por eso la estructura en cortadura de los comentarios. No son, evidentemente, páginas exegéticas, ni han querido serlo nunca. Es obvio, basta mirarlas. ¿Qué, entonces? Un comentario a las lecturas desde el litúrgico hacerse participativo de cada día. Siguiendo, pues, el lugar espiritual de quien las escribía en cada momento, siempre pensando en esa participación. No un decir lo que venga en gana cada vez, por tanto, sin conexión alguna con los textos bíblicos que toma como referencia del día, sino, quizá, un ayudar, concebido desde ellos y desde el contexto en que van a leerse. Un adentrarse, en cuanto haya sido posible, en el Misterio mismo de la Eucaristía, siempre en íntima conexión con el Misterio de la Iglesia y con el Misterio del Dios Trinitario. Una lectura, si vale decirlo así, desde el Cuerpo místico de Cristo; estas dos palabras Corpus mysticum encierran, ciertamente, la alegría y la libertad desde la que se han escrito. Y, en mi caso, al mismo tiempo, no puede olvidarse, una lectura de quien, además de presbítero, en su vida profesional es filósofo; filósofo cristiano. Podían haber sido escritas de infinitas maneras diferentes; por ejemplo, midiendo en toda su fuerza los aspectos sociológicos y políticos, muchas veces explosivos, tanto de los textos como de quien los lee. Pero, como acabo de decir, han querido dejarse escribir en el contexto celebrativo. ¿Con qué objeto? El de adentrarse en el misterio, creyendo en el Misterio. Sin olvidar, claro, los andares filosóficos muy precisos de quien las escribió, y eso se nota, ha de notarse. Lo cual al punto nos pone ante las relaciones entre razón y fe. Estos comentarios son obra de fe, la cosa es clara, pero ¿no son a la vez obra de razón? ¿Se escriben desde la pura irracionalidad de una fe encajonada en sus puros decires, quizá los de una simple conveniencia, dogmaticosa o de eclesiasticidad? Creo que no. Son escritos en libertad. Y se escriben desde la fe de un creyente que no ha dejado de ser filósofo y, en la misma tacada, desde el pensar de un filósofo que no ha dejado de ser creyente. Y, en cuanto le ha sido posible, lo ha hecho arrimándose al pálpito del Misterio del Dios de Jesucristo. El exégeta alemán Klaus Berger, en su libro Jesús (Santander 2009), no acepta —casi diría que con furia— que nadie le quite la mirada a Jesús que encuentra en san Bernardo —o también en Lutero—, queriendo conseguir de él como a la fuerza que la suya deba reducirse por arte de birlibirloque a una mirada crítica, científica, mejor, cientificista, obligada a pasar por una brutal angostura logificante, lo que inexorablemente extravía esa mirada, reduciéndola a lóbrega ceniza que tizna a quien la toca. Y nos regocija al decirnos con fuerza explosiva que el criterio último de nuestra lectura y de nuestra vida es la alegría; para Bernardo de Claraval los cristianos somos personas con flores en las manos. Por mi parte, añado la libertad a esa alegría. ¿No cabe una mirada creyente en el Misterio que celebramos?, ¿será esta siempre, por puro deber, una mirada de irracionalidades?, ¿o acaso por ser lo que soy, filósofo en mi caso, bajo mandato de lo extrínseco deberé reducir mi mirada de modo que en ella, por definición, no quepa el misterio?, ¿deberé cercenar mi mirada y todo lo que soy, filósofo creyente, filósofo y teólogo conjuntadamente, para acercarme a él? John Toland, quien barría sus amistades entre Newton y Leibniz, anunció que el cristianismo no es misterioso. Creo que no acertó. Él lo dijo así pensando no en que el cristianismo fuese falso, aunque luego las cosas marcharon casi solas hasta nosotros por sus fueros negacionistas, para quienes la misteriosidad es sinónimo de obvia falsedad, excepto cuando se trata de películas o series televisivas de exorcistas o espeluznantes sobrenaturalidades. Al contrario, Toland pensaba que todos sus contenidos podían racionalizarse, con lo que era entonces cuando se les iba a dar su ser de verdad; sin embargo, no tenía razón. La 3 lectura en libertad que se encuentra en estos comentarios muestra, creo, que ni él ni quienes le siguieron sobrepasándole tenían razón. La razón no queda vaciada por la fe. La fe no queda vaciada por la razón. Vaciada en el sentido de que una u otra puedan absorber el contenido entero de la otra, quedándose desde sí misma con todo lo de la otra, sin que nada falte. Las relaciones entre fe y razón son más complejas, más ricas, poseen mayor interés, incluso son más intrigantes; tienen una inteligencia mayor, una muy fuerte contextura teológica y filosófica. De ahí, creo, mis comentarios, que se sitúan en ese punto de cruce. Las páginas que siguen podrían leerse habiéndolas colocado ordenadamente de modo que valgan para cada día de sucesivos calendarios litúrgicos, sin tener que andar rebuscando, pero esa misión la cumplieron ya en su primitiva publicación en la web, y creo que, además, de ese modo perderían la continuidad del discurso teológico, quizá mejor, del discurso filosófico y teológico en libertad que en ellas se encuentra. Me parece poder decir por eso que en estos comentarios, siguiendo el discurrir de su escritura día a día, se ven en vivo las relaciones vivificantes para ambas que se ofrecen entre la fe y la razón de alguien que es creyente, es verdad, pero que en ningún momento ha querido dejar de ser filósofo. De ahí que parezcan pedir una lectura en diacronía, esto es, en el orden en que han sido escritas, por donde se encuentra mejor diseñada su sincronía, esto es, la ordenación sistemática que esboza una teología, pero que no deja nunca de ser la lectura de un filósofo creyente. Vale. 4 domingo 2 de noviembre de 2008 conmemoración de todos los fieles difuntos Lam, 3,17-26; Sal 129; Rom 6,3-9; Jn 14,1-6 Vivir de la esperanza Día de los difuntos, devoción tan extendida entre nosotros, tan ligada, además, a la de todos los santos, que gana al domingo. Estando en el “año paulino”, nos fijaremos de manera muy especial en sus cartas; las demás lecturas, con esta ocasión, por así decir, servirán de acompañamiento maravilloso. ¿Se me acabaron las fuerzas? Así lo parece. Soy como Job. Ya no me acuerdo de la dicha; parece habérseme alejado de la vida. Al fin y al cabo, todo y todos caen en el hoyo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Hasta el más importante acaba. Todos lo olvidan. Su vida final es arrastrada. Cuando sufre y cuando muere, lo apartan. Lo nuestro es vida de alegría, juventud y fuerza. El que no quepa ahí, al hoyo del olvido. ¿Será verdad que la misericordia del Señor no termina también ahí? ¿Será él quien no nos abandona?, ¿el único que no nos deja de su mano? Decimos con tanta facilidad: nunca te olvidaremos, que al pronunciar tal palabro uno se sonroja avergonzado. ¿Será fiel el Señor allá donde nosotros no lo somos: en el olvido, la vejez, el sufrimiento, la muerte? ¿A quién diremos, pues, sino a él: desde lo hondo a ti grito, Señor? ¿Se olvidará de nosotros? ¿Tendrá capacidad para olvidar nuestros delitos? Se los confesaremos a él; quizá solo él puede perdonarnos y hacer que nuestra carne resplandezca. ¿Qué será de los que ya han muerto?, ¿morirán para siempre entre los pecados con los que han muerto? ¿No podremos ser solidarios con ellos —los santos fueron ayer solidarios con nosotros— e interceder, todavía, por ellos? ¿Será un ir olvidando que lleva hasta la disolución en la pura nada? Qué solos se quedan los muertos. Romanos nos señala algo de extremada importancia para nosotros: hemos sido incorporados a la muerte de Cristo, pues con él hemos sido sepultados en la muerte. Vivos, sí, pero sepultados ya desde ahora en la muerte. ¿Para quedarnos en ella junto a quienes queríamos o de nada conocíamos, alejados de nosotros en el tiempo, el espacio y el amor, pero que ya han muerto? ¿Sepultados vivos junto a los que han muerto, arrastrados, como ellos, hacia el olvido de la nada? No: así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria de Dios, también nosotros —¡y ellos!— andaremos en una vida nueva. Ellos y nosotros, todos, unidos a su muerte, y atraídos a la vida nueva por su resurrección. Crucificada con Cristo nuestra vieja condición, destruido nuestro pecado, libres, viviremos con él. ¿Y los que ya han muerto?, ¿también ellos serán crucificados en la cruz de Cristo? Aquí estamos, pidiendo al Señor que también ellos hayan sido y sean asociados a su muerte en la cruz y, tomado el camino que será también el nuestro, vivan con él y no queden abandonados en el terrible “lugar de los muertos”. Él bajó a ese lugar, cargado de su cruz, para liberarlos. Somos solidarios con ellos. Le pedimos que así sea. Que tampoco ellos mueran más. No perdamos la calma, nos dice el Señor. Creamos en Dios su Padre y creamos también en él. En la casa de su Padre hay muchas moradas. Él ha ido a prepararnos sitio. A nosotros, vivos, y a aquellos que ya han muerto, por los que hoy pedimos con confianza esperanzada. Que dónde él está, estemos nosotros con él. Él es el camino y la verdad y la vida. Vivimos, pues, en-esperanza. 4 de octubre de 2008 lunes 3 de noviembre de 2008 san Martín de Porres Flp 2,1-4; Sal 130 y Lc 14,12-14 5 Os amo con desafuero La carta a los filipenses es una de las siete que todos aceptan como salidas de la mano misma de Pablo. Algunos —a todo se llega, todo alcanza a decirse—, consideran hoy que esta, y las otras con ella, no son sino escritos episódicos, de circunstancias. Verdad es que tanto esta como las otras tienen muy marcada la circunstancia y las personas a las que se dirigen; excepto Romanos, carta de presentación a una comunidad que no conoce, las otras las dirige a rostros perfectamente conocidos, a personas con las que ha tenido íntimo trato, ganados a Cristo por su predicación y gobierno. Es verdad, sin embargo, que las comunidades cristianas antiguas, la Iglesia entera, las aceptó en el seno del NT como escritos canónicos, pues entendieron que en ellas lo que se decía a una comunidad paulina particular, se decía a todas, se enseñaba a la Iglesia entera, para su bien, para alumbrar el cómo del seguimiento de Jesús, mediante fruto mismo del Espíritu Santo; por donde se nos ofrecía en ellas la palabra viva del Viviente. Lo que nació como enseñanza y reconvención particular de Pablo a las gentes que él amaba con desafuero, sus hijos queridos, tiene valor inmenso también para nosotros. Lo que en la intención de Pablo era para unos, es para todos en la intención del Espíritu. Filipos era ciudad imperial. Se gobernaba por delegación del emperador mismo. No tenían reyes ni gobernadores sobre ellos. No eran ciudades con sus particularidades. Por ello se pavoneaban de su cercanía con el emperador. Sus ciudadanos eran grandes, mayores que los de las otras ciudades corrientes. Amigos del César. Seguramente no tenía siquiera sinagoga, reuniéndose en praderas junto al río. Asombra ver a Pablo la de veces que tiene que escribir a los suyos, que habían nacido a la fe del Evangelio por su predicación, que le conocen en la más extrema cercanía, porque, una vez que se va hacia otros lugares para proseguir su apostolado, comienzan problemas y divisiones. Siempre ha sido así; desde el mismo comienzo. Manteneos unánimes y concordes en un mismo amor y un mismo sentir. A eso ha llegado su comunidad querida, a la que él mismo enseñó. Divisiones. Peleas. Desazones. Se lo pide casi desde la melancolía de la más grande pena. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor. Porque, en la lejanía, Pablo está confuso ante el descuajeringarse de la comunidad que él constituyó y dejó pujante en su fe en Cristo Jesús. Envidias, ostentación. Intereses en los que se encierran, desentendiéndose de los demás, de sus hermanos mismos. En las cenas (eucarísticas) invitaban de seguro a los suyos, “a los nuestros”, a los amigos y hermanos, a los vecinos ricos. A quienes podían devolverles los intereses de su acción. ¿Y los pobres y lisiados y cojos y ciegos? Esos no pueden pagar de vuelta la invitación. No interesan. Nada aportan. No nos sirven. Si tenéis entrañas compasivas, nos dice Pablo, no obréis así. No os encerréis en vuestros intereses. Buscad el interés de los demás. Así tendremos la dicha bienaventurada de que, al no poder pagarnos de vuelta de lo que hicimos por ellos buscando nuestro interés, ellos mismos nos pagarán cuando resuciten los justos. ¿Cómo será así? ¿Ellos? Sí, ellos, pobres malheridos, humildes que buscan al Señor. El Señor escucha a sus pobres; buscan al Señor y por eso, aunque parezca pura insensatez, el Señor los escucha. 4 octubre de 2008 martes 4 de noviembre de 2008 san Carlos Borromeo Flp 2,5-11; Sal 21 y Lc 14, 15-24 Anonadamiento y exaltación 6 Pablo exhorta a quienes él había evangelizado, convirtiéndolos a Cristo, cuya comunidad había puesto en pie, personas que conocía cara a cara, de los que tenía muy presente, con honda pena, problemas y malquerencias, a los que dejó con desgarro para proseguir sus correrías evangelizadoras, para que tengan sentimientos distintos a los que parece están dejando nacer entre ellos. Pues la fe en Jesucristo se convierte en comportamientos explícitos que nada tendrían que ver con los que empiezan a ser los suyos. ¿Cómo?, ¿cuáles?, ¿dónde mirar? Tengamos los mismos sentimientos que se dieron en Cristo. Incorpora Pablo, seguramente, un himno cristiano sobre el comportamiento de Cristo. Himno poetizado, muy distinto de sus propias maneras de escribir. ¿Lo compuso él? Todo parece indicar que se trata de algo que los filipenses conocían bien al utilizarlo en su liturgia. Como la carta fue escrita en la segunda mitad de los años cincuenta, eso indica que un texto con una cristología tan “moderna”, en la que Cristo se rebaja desde su posición divina y es exaltado hasta el mismo seno de Dios, nos da un ejemplo de cómo los puntos clave de la teología posterior, y de siempre, vienen de muy pocos, poquísimos años después de la muerte en cruz. Eran de uso común antes de las cartas de Pablo, los primeros escritos del NT. Nada de exaltadas invenciones posteriores de mediados o finales del siglo segundo, como demasiadas veces se sigue diciendo. Es clara la función retórica del himno con una finalidad ética: un ejemplo a seguir que se basa en el elogio. Ejemplo del mismo Cristo. En el contexto del himno, la mención de la cruz es, de cierto, un añadido de Pablo al texto hímnico, que no mencionaría de principio la finalidad salvífica de la muerte de Cristo. Pero Pablo lo retoma tal cual como cosa suya, porque aquí le está dando una finalidad ética; por eso sus insistencias y silencios. El abajamiento, la kénosis, sin que aparezca en el himno —excepto en el añadido paulino— la dimensión salvífica para nosotros del itinerario de Cristo. Todo ello retomado en un contexto paulino en extremo centrado en la salvación por la cruz. “Y así” —he aquí por qué— marca con claridad dos partes del himno, pues determina el momento del paso de la iniciativa de anonadamiento de Cristo a la reacción de Dios. En la segunda parte, Cristo no tiene ninguna iniciativa, nada hace, es solo objeto de bienhaceres de parte de Dios y de adoración/exaltación de todo lo creado; lo creado está como envuelto en/por el señorío de Cristo. Yendo a la primera parte, en la que Cristo es el sujeto de todos los verbos, podemos ver que su iniciativa entra en un movimiento de anonadamiento que le conduce hasta la muerte en cruz. Su identidad, en continuo movimiento, tiene un aspecto fluido, opaco, sin título alguno que fijaría ya su identidad y estatuto. Es una identidad que expresa un continuo ir-haciael-hombre, un-ser-como-cualquier-hombre, para compartir la suerte de los humillados. En la segunda parte, por el contrario, se traza un movimiento contrapuesto al anonadamiento, una hiperexaltación, el don de una identidad neta, estable, definitiva. Cristo recibe un nombre y un título: Señor, asociándolo Dios para siempre a su propia señoría universal. En la primera, Cristo quiere ser-como y en relación al hombre; a partir de ahora es la totalidad de lo creado quien obra en relación con él y le está definitivamente sometido. Hay un comentario maravilloso a la carta de J.-N. Aletti. 11 de octubre de 2008 miércoles 5 de noviembre de 2008 Flp 2,12-18; Sal 26 y Lc 14,25-33 ¿Locura insensata la nuestra? ¡Menudo ejemplo de comportamiento! Toda una ética del amejoramiento se dibuja en el paradigma asombroso del himno de ayer. Busquemos ser como él. ¿Podremos? Si hacemos que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación, entonces, sí. ¿Podremos llevar su cruz y seguirle, 7 dejándolo todo, padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas? Solo renunciando a todos nuestros bienes, a todos nuestros sueños podremos ser discípulos suyos. ¿Locura insensata? Quizá sí. ¿Qué haremos? Seguir actuando nuestra salvación escrupulosamente, continúa Pablo, como lo hacían cuando estaba con ellos, dice a amigos e hijos. Entonces, junto con él, todo parecía fácil. Pero, prosigue, mucho más hacedero es ahora cuando ya no está. ¿Cómo es posible?, ¿no se trata de una pura contradicción? ¿Dónde y en quién pondrán ahora su confianza, la seguridad del apoyo que les haga posible el comportamiento que los amejore, justamente cuando quien parecía ser el puntal de su comportamiento les ha dejado solos? Dios mismo, nos dice Pablo, realiza en nosotros su designio de amor. De ahí que podamos hacer realidad nuestra salvación, aunque, ciertamente, lo hagamos con temor y temblor. De otro modo, sea quien quiera que esté junto a nosotros, sin que sea Dios quien lo realice en nosotros, nada podremos en nuestro hacer. De él depende nuestro querer y él hace que ese querer se haga verdadera actividad en nosotros. Dios trabaja en nosotros el querer y el hacer. Si es así, ¿qué hacemos nosotros?, ¿no es superfluo decirnos que obremos nuestra propia salvación?, ¿somos autónomos y libres? En la historia de la Iglesia ha habido problemas con lo que dice Pablo, por ejemplo, en la época de la Reforma. Problemas ya superados por parte de unos y otros. ¿Excluye la obra de la gracia de Dios la acción humana? Dios obra todo, el querer y el obrar, como sostiene san Pablo aquí y siempre; mas, afirma la Declaración conjunta de representantes de la Iglesia católica y de la Federación luterana firmada en octubre de 1999, el justificado tiene la responsabilidad de no desperdiciar esta gracia y de vivir en ella. ¿Somos nosotros los que nos movemos hacia Dios?, el pecado nos lo impide, estamos inmersos en él, sofocados por él. La salvación se nos da en Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros, para librarnos del pecado y conducirnos a quien ahora podemos llamar Padre; para que su gracia y su misericordia inicie y complete en nosotros el querer y el hacer. ¿Podremos impedirlo? Sí, claro, somos libres. Podemos desperdiciar la gracia que se nos ofrece y empeñarnos en no querer vivir en ella. Pablo sabe por experiencia que lejos de hacernos individuos sometidos a quien le visita, la gracia divina nos libera de todo lo que nos retendrá cautivos del pecado y de sus concupiscencias. ¿Cómo cooperaremos a la obra salvífica de Dios en nosotros? Ahí está el problema, si hubiere problema. Actuar también nosotros en todo sin protestas ni discusiones, nos exhorta. ¿Habrá contradicción entre un sentido crítico real y, aparentemente, una obediencia ciega? Pablo no nos pide dejar todo sentido crítico, sino embarcarnos también nosotros en una total confianza en Dios, puesto que la fe es una aventura sin retorno, radical, a la que san Pablo invita simple y afectuosamente a los lectores de su carta, nosotros. La fe ofrece a Dios una vida en todas sus dimensiones; un sacrificio que se celebra en lo cotidiano de nuestras vidas, pues todos nuestros pensamientos y acciones devienen acción de gracias. 24 octubre 2008 jueves 6 de noviembre de 2008 Flp 3, 3-8; Sal 104 y Lc 15,1-19 ¿La perfección?, la encontráis en nosotros ¿Cómo es posible que san Pablo diga tamaña barbaridad, cuando acaba de poner nuestro querer y nuestro hacer en las manos de Dios? Hasta ahora (1,27-2,18), la carta ha sido una exhortación a la constancia, a la humildad, a la unidad, a la obediencia. Ahora (3,1-4,9), nos dirige Pablo una segunda serie de exhortaciones, esta vez sobre la perfección de la vida cristiana. 8 Nosotros somos el verdadero judaísmo. ¿Quiénes son los circuncisos de verdad? Los que servimos y ponemos nuestro orgullo en Jesucristo. Los que, sin confiar en la carne, damos culto con el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Jesucristo. Alegría en el cielo del pecador que se convierte. Acoge a los pecadores y come con ellos, aunque cuchicheen y murmuren los fariseos. Con ese asombroso desvarío con el que mira las cosas Pablo, nos hace ver que, como judío, considerando las cosas de la carne, ¿quién sería como él? Israelita de linaje, circuncidado cuando manda la Ley, benjaminita, hebreo por los cuatro costados, fariseo. Intransigente perseguidor de la Iglesia. Irreprochable si se es justo por el cumplir de la Ley. ¿Quién da más? Nada de esto le importa a Pablo. Lo que hubiera podido ser considerado como ganancia, comparado con Cristo no es sino pérdida. Mas Cristo significa Mesías en lengua griega, ¿podría pensarse que se trata de un mero título funcional de quien ha de venir? No, nada de eso, Pablo habla de una persona, una arrebatadora persona real, más que la Ley y su perfección. Genial Pablo: por él, por Jesús, el Cristo, todo lo perdió y todo lo ha ganado. Aquello, lo máximo que pudiera caber, ¿qué es en la comparación sino basura? ¿Lo perdió todo? Todo, pero para ganarlo todo: para ganar a Cristo. Iglesias nos pone delante palabras asombrosas en su justeza de san Juan de Ávila: demos nuestro todo, que es chico todo, por el gran Todo que es Dios. El trozo de la carta leída hoy comienza justo tras decirnos Pablo que ojo a los perros, insulto máximo para judíos y griegos. ¿Misioneros judíos que se le oponían? Parece que entonces no los había. Misioneros judeo-cristianos que querían imponer la circuncisión, y con ello el cumplimiento íntegro de la Ley, a los que se hacían cristianos. Eso Pablo no lo soporta. ¿Cómo llegaremos a Cristo?, ¿por una justicia mía que procede de la Ley? Cierto que no, sino de la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Ahí está el punto clave. ¿Cómo le conoceremos? Por la fuerza de su resurrección y la participación en sus sufrimientos; de esta manera me voy configurando en su muerte, nos dice Pablo de sí y de nosotros, para ver si consigo, si conseguimos la resurrección de entre los muertos(3,9-11). En la cruz y por la cruz. ¿Un autoelogio pagado de sí mismo? No. Pablo no busca hacer un retrato, sino dibujar un itinerario trastocado ante un cambio radical de orientación. Pasa por encima de lo pomposo de una loa de sí, para mostrar una serie de correcciones que insisten más en un itinerario que en una persona, y lo hace con una maestría técnica genial. Y esa técnica refleja una realidad: describiendo lo que le ha acontecido a él, hace entrar a sus lectores en el misterio de quien él ha querido conocer y hacerlo conocer cada vez mejor. Esencial la edición del NT del jesuita Manuel Iglesia, con traducción ceñida y notas medulares. 24 de octubre de 2008 viernes 7 de noviembre de 2008 Flp 3,17-4,1; Sal 121 y Lc 16,1-8 ¿Nuestro paradero?, la perdición Sigue Pablo proponiéndose como modelo a sus amigos. No busca un retrato de sí para, mirándose al espejo, decirse con agrado: mecachis, qué guapo soy. Nos dibuja en la exhortación un itinerario. Un itinerario en el que nuestra vida sale trastocada. Describie lo que le aconteció para que entremos, como él, en el misterio que debemos conocer mejor. Por eso, Pablo puede decir, y nosotros con él: nos tenéis de modelo. ¿Qué significa hablar así? Lo obvio. Aquellos a los que escribe, entre los que nos encontramos nosotros, no se comportan de ese modo, ¡qué bah!, sino que son verdaderos 9 enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sus hijos queridos? Sí. ¿Cristianos como nosotros? Sí. Muchos procedemos como enemigos de esa cruz. Nuestro final, ¿cuál ha de ser?, la condenación. Nuestro dios, ¿cuál es?, el vientre. ¿En qué nos gloriamos?, en nuestras vergüenzas. ¿Qué apetecemos?, las cosas de la tierra. Vivimos un cristianismo trastocado. Hemos vuelto allá de donde salimos: al pecado y a la muerte. Nuestro comportamiento nada tiene que ver con elegidos por el Padre en Cristo Jesús. ¿En gracia?, no, la abandonamos. ¿Querer y obrar de Dios?, en absoluto, volvimos a nuestro querer y a nuestro obrar. ¿Nuestro paradero?, la perdición. Decíamos estar salvados por la cruz de Cristo. Palabras vanas, engañosas. Seguimos en lo nuestro, en lo mío. Nada queremos de la gracia que viene del Padre en Cristo Jesús. Lo convertimos en puras palabritas. No lo vivimos. Lo negamos en los hecho de nuestra vida. Hozamos acá, cuando nuestra patria está en los cielos, nos dice Pablo. Sin embargo, nuestra alegría estaba en cantar mientras subíamos a la casa del Señor. De allá es de donde aguardamos como salvador a Jesucristo, el Señor. Pero, no, parece que nosotros ni siquiera nos preparamos para su venida como el administrador injusto del evangelio de Lucas. Nuestra vista la tenemos puesta en lo de acá, no en el allá que Pablo nos enseña. Lo nuestro parece ser la perdición. De no seguir el ejemplo de sí mismo que Pablo nos muestra, la cosa es segura. Hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, nos dice amorosamente Pablo, manteneos en el Señor, no os dejéis arrastrar a lo que fuisteis antaño, a lo que todavía podéis ser si os olvidáis de la cruz de Cristo, en donde se os dio clavada vuestra salvación. Exhortación deliciosa, llena de un cariño que solo puede venir de una fe extrema en Cristo Jesús y en saber que de él nos viene todo. En las sucesivas exhortaciones de la carta, Pablo comienza por presentar en pasado sus fundamentos, el itinerario de Cristo, quien quiso humillarse y obedecer; luego, en presente propone un modelo de vida centrara en Cristo; por fin, evoca el futuro de los cristianos con su gloriosa transfiguración final, operada en Cristo. Notemos siempre la importancia esencial del ‘en’ Cristo. Tres momentos en sucesión dinámica organizados en torno a motivos cristológicos, hasta el punto de decir (con Aletti, siempre con él) que el actuar del cristiano es por completo cristológico, mostrando hasta dónde debe llegar el cristiano en su humildad. ¿Un modelo de meras externalidades? No, engarzándose en Cristo, queriendo conocerle, haciendo de él centro único, que el Espíritu sea el todo de su vida. El actuar del cristiano, como itinerario hacia Cristo, conlleva en sí una dimensión futura de glorificación: llegar a ser lo que él es; ser transfigurado por y en su propia gloria. 25 de octubre de 2008 sábado 8 de noviembre de 2008 Flp 4,10-19; Sal 111 y Lc 16,9-15 Estoy entrenado para todo y en todo Terminamos con la carta a los filipenses. San Pablo es un hombre agradecido en medio de sus muchos sufrimientos y necesidades. Se ha empeñado en trabajar para no ser gravoso a nadie, ganándose la vida, y esto lo tiene muy a gala, aunque, como nos dice, tendría derecho a ser entretenido por las comunidades que funda. Pero no le llega. Por eso se atreve a pedir a sus hijos queridos filipenses. Su relación con ellos es de extremo cariño, mejor, de extrema ternura. Les faltaba hasta el presente la ocasión de demostrarle el interés que siempre habían sentido por él. ¡Ayudadme! No es que, nos dice, no sepa vivir en pobreza, como también sabe vivir en abundancia. Maravilloso: estoy entrenado para todo y en todo. Solo hay una cosa que busca con todas sus fuerzas, la que a él, como a ti y como a mi, se nos da en Cristo: evangelizar. ¿Harturas, hambres, 10 riquezas, privaciones? Qué más da. Muchas veces nos enumera sus desdichas y peligros. Pero ahí no está el punto central de su vida, ni de la nuestra. Lo ha pasado mal y nadie se ha preocupado de él de verdad; solo los filipenses le han demostrado su ayuda. Su agradecimiento es emocionante. Hicisteis bien en compartir mi tribulación. Y no es la primera vez. No busca Pablo regalos, nos señala; mas busca que los intereses se acumulen en la cuenta de quienes le ayudan. Cuenta que, como todo, también esto es de Dios en Cristo Jesús. Porque esa cuenta con vuestros intereses, ¿cómo os la pagaré?, será acción de Dios hacia vosotros, proveyendo Dios a vuestras necesidades. Quien lo ha de hacer con la magnificencia de su gracia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Siempre, siempre ‘en’. La dicha viene de quien se pone de parte del Señor. Ganaos amigos, incluso con el dinero injusto, nos dice Jesús en el evangelio de hoy, para que cuando nos falte seamos recibidos en las moradas eternas. Seamos de fiar en el injusto dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Es cuestión de independencia. La dependencia de Cristo nos hace independientes de cualquier otro valor o dinero. Autosuficientes, no como ideal de independencia filosófica estoica, sino gracias a Cristo y en él. Esto es lo que nos enseña Pablo y a lo que nos exhorta. Sin embargo, podría pensarse que estas consideraciones parece que vengan envueltas en circunloquios, pues Pablo siempre se ha mostrado fiero de su independencia económica, sobre todo en 2Co, ¿minimiza, pues, los dones recibidos de los filipenses, mostrando una cierta reticencia ante ellos? No, estamos todavía, aunque en el epílogo, en una carta que es una enorme y bellísima exhortación, y Pablo quiere hacernos comprender cómo esa generosidad es fruto del Evangelio, sacrificio agradable que merece el aliento. Les ha mostrado ejemplos en la carta, y al terminar, aceptando sus dones, Pablo quiere hacernos comprender cómo el gesto de amistad que han tendido hacia él les conforta en la dinámica en la que les ha hecho entrar el Evangelio. Por eso termina con una acción de gracias, en la que vuelve al nuestro Dios y Padre del comienzo — la lectura ha cortado el versículo 20, en donde a Dios se le llama Padre—. Cuando la generosidad, que es fruto del Evangelio, remonta a Dios en sacrificio agradable, entonces Dios es verdaderamente glorificado: el grito de alabanza no hace más que acompañarla, no la reemplaza (termina Aletti). 25 de octubre de 2008 domingo 9 de noviembre de 2008 la Dedicación de la basílica de Letrán Ez 47,1-2.8-9,12; Sal 45; 1 Co 3,9c-11.16-17 y Jn 2,13-22 Somos edificio de Dios Bonita ocasión se nos presenta este domingo de ver quiénes somos: edificio de Dios. El evangelio de Juan nos acerca hoy al templo, pero ¿qué encuentra en él?, negocio. Vendedores de bueyes, ovejas y palomas, junto a los cambistas sentados en sus mesas. Se ha convertido el templo en mercado; no es casa de oración. Ellos se han apoderado del templo para sus negocios. Jesús, haciendo un azote de cordeles, los echó de allí. ¿Puede ser el templo ocasión de negocio?, ¿lo son nuestros templos? No lo creo. He visto incluso muros que separan lo exterior del templo, lo que no pertenece al templo, de su interior, que quiere ser de verdad casa de oración. Pero, en todo caso, ahí no está el punto decisivo para nosotros. Nosotros mismos, ninguna edificación, nuestros cuerpos, son el edificio de Dios, su templo. Tú y yo, nosotros, la Iglesia. ¿Estamos nosotros, tú y yo, la Iglesia, llenos de vendedores y cambistas?, ¿deberá entrar el Señor con el azote para purificarnos? Si así fuera, no saldrían del templo las corrientes de agua que manan de él por el levante y por el mediodía. ¿Nos habremos convertido en secarral del que 11 no fluye el agua de la misericordia, de la ternura, del cariño? ¿Será que lo nuestro es el dinero, el negocio? Si fuera así, nada crecerá en derredor nuestro. No daremos frutos. No habrá cosechas. La muerte de Cristo en la cruz habrá sido en vano. Porque somos edificio de Dios. Lo es nuestra carne, todo lo que somos. Pablo, con el don que recibió, colocó el cimiento, luego vinieron otros que levantaron el edificio. Edificio de carne. Edifico que es la Iglesia, de la cual Jesucristo es cabeza y nosotros miembros. Edificio que es tu carne y la mía. Pero continúa san Pablo, contradiciéndose con la metáfora que acaba de emplear, nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Cristo. El diseño, el cimiento, los muros, los tejados, todo es de él, realizado en nuestra carne resplandeciente por la gracia. El querer y el hacer, el entero edificio es gracia. Por eso somos templo de Dios, por eso el Espíritu de Dios habita en nosotros. Templo santo. Que nadie lo destruya. Y ese templo somos la Iglesia, nosotros, tú y yo. Cuando nos acercamos al edificio que es la iglesia, la de la basílica de Letrán y la nuestra, cualquier iglesia, entramos en una casa consagrada a la oración, en la que encontramos a Cristo mismo en el sagrario pendiente de nosotros. Esperando que nosotros seamos edificio suyo, del que mane a derecha e izquierda el agua que procede en nosotros de la gracia. Deseando que seamos edificio en el que habite el Espíritu. ¿Será así en nuestro cuerpo, en todo esto que somos? ¿Seremos verdaderamente edificio de Dios? ¿Se notará en nuestros gestos, palabras, acciones, en nuestros deseos, en nuestras imaginaciones y razones? Como dice el prefacio de hoy —con frecuencia los prefacios y las oraciones dan en la diana de la estricta y austera comprensión de aquello de lo que se trata—, damos gracias a Dios, Dios Padre, porque habita en nosotros para hacer de nosotros, con ayuda de su gracia, ¿cómo si no?, templos del Espíritu, resplandecientes por la santidad de vida. Todo se nos da ahí. De nosotros mana el agua de misericordia, pero es el Padre la fuente originaria en Cristo Jesús. 25 de octubre de 2008 * * * domingo 14 de diciembre de 2008 tercera semana del Adviento Is, 61-1-2a.10-11; Sal: Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,1624; Jn 1,6-8.19.28 ¿Tú, quién eres? ¿Cómo es eso de que el Señor está sobre ti?, ¿qué quieres decir cuando afirmas que el Señor te ha ungido? Porque esas son palabras de Isaías que Jesús hará suyas. ¿No a los poderosos, sino a los que sufren, a los pobres, desgarrados y prisioneros, inmigrantes?, ¿es a ellos a quienes eres invitado? Algo raro acontece. Todo lo trastocas. Estamos tan acostumbrados con firmísima costumbre a que los poderosos todo lo sean, sin que los demás contemos para nada; a que ellos toquen sus pífanos para que todos bailemos a su son y al punto nos pongamos a danzar. En el lugar del salmo, como cosa bien rara, hoy cantamos el magnificat, para que veamos el triunfo asombroso de quien es la poco importante, la esclava del Señor, como ella se denomina a sí misma. Porque resulta que los importantes de verdad no son los poderosos, los dominantes, los que sojuzgan al silencio a quienes no quieren ser de los suyos; los que tienen prebendas infinitas para comprar a quien se ponga por delante. Ellos, los poderosos, que a golpe de silbato se harán con nosotros y los acataremos, bajando la cerviz. El importante es el Señor, y por eso cantamos su grandeza. Y es él quien hace obras grandes con gente tan pertinazmente pequeña, 12 pobre, desgarrada; abajando a los que se creían poderosos. Todo parece haberse puesto patas arriba. Siendo así, ¿cómo no estaremos alegres? Si orar es lo que nos enseña la actitud de María, Virgen, en el salmo que hemos recibido de su boca y que hoy hemos cantado, no haremos otra cosa que orar. Orar así se nos ha hecho cosa fácil, obvia, dispuesta a medida para nosotros. San Pablo nos desvela en su debut como escritor, la primera carta a los Tesalonicenses, que debemos dar gracias a Dios en todo, pues tal es su voluntad, en Jesucristo, para nosotros. ¿Será posible? ¿No deberemos dar gracias arrastrándonos ante los poderosos, a quienes buscan dominarnos por todos los medios y tan fácilmente lo consiguen, pues tan dispuestos nos encuentran? ¿Qué otra cosa podríamos hacer, pobres, desgarrados, sufrientes, abandonados, muertos de hambre, inmigrantes, parados, buscadores del pan de cada día? Si no nos ponemos al servicio de los dominantes, lo tendremos todo perdido, incluso hasta la vida. Mensaje asombroso, subversivo, que nos alcanza a nosotros, como alcanzó a María, en eso que somos: pequeños, humildes. Pero abiertos al Señor, a lo que él quiera de nosotros, por eso sus esclavos; no nos asusta esa palabra. Esclavos del Señor; pero él es un Señor de misericordia y de gracia. Él nos da su fuerza y su grandeza, pues nos dona su Espíritu. Ese que habla a María y le pide, le suplica, y espera su consentimiento, lo que nunca ni ella ni nosotros hubiéramos podido suponer, pero que estaba desde siempre en las previsiones de Dios. Llegado el momento el ángel bajaría a visitar a su esclava. ¡Menuda esclava! Así, dar gracias a Dios es su voluntad para nosotros. Pero, jamás lo podremos olvidar, es un dar gracias en Jesucristo. Una vez más en el ‘en’ nos topamos con el misterio mismo de nuestro nuevo ser. ¿Tú quién eres, pues? En medio de nosotros hay uno que, nos dice Juan el Bautista, no conocemos, es a él a quien debemos dirigirnos. ¿Dónde lo encontraremos? En quien no es poderosa, sino la esclava del Señor; pero a quien él ha mirado en su pequeñez. 2 noviembre 2008 lunes 15 de diciembre de 2008 Núm 24, 2-7.15-17a; Sal 24; Mt 21,23-27 Su ternura y su misericordia ¿Con qué autoridad haces esto?, ¿quién te la dio?, le preguntan en el templo los grandes de su entorno religioso, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. La ternura y la misericordia del Señor Dios. Él es quien nos da su misericordia, canta el salmo. ¿Así, sin más, como quien esparce de cereal el campo, al buen tuntún? Sí, de esta manera en apariencia tan dispendiosa hace el Señor la siembra entre nosotros. Pero es una siembra personalizada, en Jesucristo. Porque es en él donde se nos manifiesta el misterio de esa ternura y misericordia. En él, semejante a nosotros, imagen nuestra hasta el punto de ser de nuestra misma carne. Por eso, más que imagen, realidad nuestra; realidad semejante a la nuestra. Carne de nuestra carne. Ahí es donde se nos hace publicada esa ternura y misericordia del Señor Dios. A quien, en, con y por Cristo, ahora ya, podemos llamar Padre, como hijos suyos, ¡pues lo somos!, como el día de todos los santos nos gritaba con inmensa intrepidez la primera carta de san Juan. El Padre nos ha dado su amor. Bellas son las tiendas de Jacob, bellas son nuestras casas, nuestra moradas, porque son contempladas por la mirada del Señor. ¿Solo por eso?, ¿solo por él, Dios nuestro Señor? Hay más, he aquí el misterio, pues ahora también son contempladas por el hombre de ojos perfectos. Él es quien escucha palabras de Dios, al pronunciarlas. Él conoce los planes del Altísimo. Él contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Oráculo del hombre de ojos perfectos. 13 ¿Quién? Quien es la expresión completa —en completud— de la ternura y de la misericordia de Dios hacia nosotros, que son infinitas. En él hemos conocido que las cosas son así, pues él se ha hecho uno como nosotros, imagen y semejanza nuestra, realidad de nuestra carne; él que procede de lo alto, que viene del seno mismo de la ternura y de la misericordia de nuestro Dios. Por eso, proclamen nuestras almas la grandeza del Señor. ¿Cómo? Porque quien viene de allá ha entrado acá. Porque quien, de condición divina, como nos decía hace unos días Pablo en el carta a los Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, tomando la condición de esclavo, como nosotros, uno de tantos. Esclavo, como María, quien en su humildad adquiere su inmensa grandeza. Esclavo, con la magnificencia del Señor. Así, ahora, con él, en él y por él, Jesús el hijo de María, la Virgen, lo que entraba en los planes de Dios desde el mismo principio, nuestra condición, condición de esclavo, se hace condición de hijo. ¿Cuándo? No en los fabulosos y fingidos tiempos de algún mítico cavilar en algún eterno retorno, sino en la linearidad temporal de la historia, de nuestra historia, en tiempos del emperador Augusto. En este momento, pues, con él, por él y en él, nace la historia, no porque antes no la hubiera —estaba como enroscada en sí misma, recogida sobre sí, apenas si justo por encima del lugar de los muertos, en espera de su despertar liberador—, sino porque todavía no había tenido la ocasión de desenvolverse en lo que será la expresión de su realidad, de la realidad entera. ¿Dónde? Tras el anuncio del ángel de parte del Señor y con la aceptación de quien es la esclava del Señor, en el vientre de María, ¡menuda esclava!, se nos hace realidad manifestada la ternura y la misericordia de Dios. 3 noviembre 2008 martes 16 de diciembre de 2008 So 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 Aquél día no te avergonzarás Publicanos y prostitutas nos llevan delantera en el camino del Reino de Dios, a nosotros, que pensábamos estar ya en él, junto a los buenos, con los poderosos que merecen la pena. Los caminos del Señor son muy raros. No es al gritador de su propia fuerza y bondad y grandeza y perfección a quien escucha, sino al afligido, al humilde, al inmigrante. Apenas si tiene voz, y su pequeño vahído nunca pareció ser escuchado; tan poca cosa que a nadie le merecía la pena. Apenas si un esclavo, un pobre, un sencillo, un muriente. Una absoluta nada. ¿Para qué vale? Sin embargo, cantamos con el salmo: bendigo y alabo al Señor. ¿Qué osadía? No, al contrario, para nosotros es el puro regalo de su rostro. Contempladlo y quedaréis radiantes. Palabras hermosas, sorprendentes, que le dejan a uno aturullado. Contemplándolo será cuando nuestro rostro no se avergonzará de su humildad, de su pequeñez, de su ser apenas si una pura nada. En esa contemplación nuestro rostro se hace grande, iluminado por el suyo. Porque descubrimos que el Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Escuchad, pues, humildes, alegraos. Contemplad su rostro y quedaréis radiantes. ¿Dónde se nos da la seguridad cierta de esa contemplación del rostro mismo de Dios? En Cristo Jesús. Porque, por medio de tu Hijo, reza la oración colecta, nuestro Dios nos ha transformado en nuevas criaturas. Porque las cosas son así, le pedimos que mire con amor las obras de sus manos. A todas las obras de sus manos, claro, pero de modo especial a aquellas que él hizo a su imagen y semejanza; a nosotros, de quienes él se atrevió a enviar al Hijo para que fuera semejante a nosotros, a nuestra imagen, carne como nosotros. Qué juego asombroso de ida y vuelta en la imagen y en la semejanza. De esta manera se nos hace un regalo de grandeza 14 inesperada: nuestra carne de imagen y semejanza expresa carne de Dios, pues el Hijo se ha encarnado en el seno de María, Virgen. De esta manera, la venida del Hijo Unigénito, prosigue la oración colecta, nos limpiará las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Nuestra imagen y semejanza, ahora, se asemejará a su imagen y semejanza. Nuestra vida, así, es una vida nueva, en la que se borran las huellas de la vida antigua, vida de pecado. Jesús nos lo dice en el evangelio de hoy: se nos presenta para que creamos en él. Pide de nosotros la fe de publicanos y prostitutas. Gente baja, miserable, perdida, pecadora, apartada de la comunidad de nosotros-los-buenos. Gente, por eso, a la que la palabra del Señor llega con facilidad, pues nada tienen de lo que puedan gloriarse. Feliz la culpa que nos trajo esta salvación, grita el pregón pascual. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos escribe san Pablo. Y todo es cuestión de gracia. Una cosa nos pide: que creamos en él. Nada más, nada menos. Porque esto sí lo podemos, ayudados de su empeño y de su ternura. Para eso, al Padre, Padre del hijo Unigénito y, en Cristo, por Cristo y con Cristo, Padre nuestro, le decimos de modo tan emocionante: que nuestros ruegos y ofrendas te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude, compasivo, en nuestra ayuda. Ayuda a nuestra fe, pues, tan pequeños, incluso estamos desvalidos de ella; cosa tan poca la que se nos pide: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. 4 noviembre de 2008 miércoles 17 de diciembre de 2008 Gén 49,1-2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 Escuchad, que ya viene ¿Qué ocurre? Ya viene. ¿Quién? El hijo de David. ¿Qué hará? Que florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. ¿Cómo es eso posible? Vamos desgranando ya los días que faltan para su venida, cuando nos hará partícipes de su condición divina. Exulta cielo, alégrate tierra, porque viene el Señor y se compadecerá de los desamparados. Siempre, siempre, los humildes, los pobres, los inmigrantes, los sufrientes, los tristes, los que nada de nada poseen. ¿De dónde viene? Una vez más se nos insta: es una venida en la historia, ni en el mito ni en el puro burbujear de lo espiritual-gaseoso, de lo espirituoso. Nacerá en una tradición, en una familia del pueblo elegido, la de Judá. Descendiente de David. La promesa se cumple: no se apartará el cetro de Judá ni el bastón de mando. Cierto que de manera distinta a lo que muchos se habían acostumbrado a esperar. Dios siempre guarda la iniciativa de salvación. Nos la ofrece según sus planes y no al confort de nuestro acostumbramiento. El comienzo de Mateo nos ofrece una genealogía de Jesús. Los judíos querían saber, necesitaban saber sus tradiciones y las familias y tribus de las que procedían, pues su alianza con el Señor era una alianza con un pueblo, el pequeño pueblo que él mismo se había elegido como de su propiedad. No una alianza de principios ni de ideas, sino una alianza de carne. Es una genealogía recapitulativa, en la que llama la atención que no se han hecho desaparecer los que podrían ser considerados puntos negros. Sorprende esto siempre en el NT, porque deja verse en toda su fuerza esos puntos sobre los que quizá, con tanta facilidad, hubieran podido pasar el paño. Esta genealogía no busca dar a Jesús una ascendencia perfecta desde el punto de vista religioso y moral, ni desde el punto de vista de la raza. Se refiere a prostitutas y prosélitas, además de la mujer de Urías, implicada en el gravísimo pecado de David. Genealogía no dominada estrictamente por lo biológico de la pura generación. Se trata, además, de la línea de José. En el derecho palestino el jefe de familia era padre tanto de los hijos que había procreado como de los adoptados. 15 Lucas tiene una concepción griega, más moderna, pues en sus primeros capítulos hace una introducción histórica de circunstancias generales, religiosas y familiares. Mateo nada tiene que ver con ello. Como también Marcos, pone inmediatamente al lector frente al hecho realizado. En los dos primeros capítulos se nos presenta el libro entero: el Evangelio del reino y del sufrimiento ignominioso de Cristo Jesús. Marcos y Mateo nos presentan inmediatamente a Jesús en la soledad de una misión incomparable. No se trata de un acontecimiento puramente espiritual. El relato está en constante relación con las Escrituras, cuyo cumplimiento se realiza en la historia de Jesús. El Cristo de Mateo viene a salvar a su pueblo de sus pecados (1,21). Maravilla de la acción de Dios suscitando/engendrando un pueblo de Abrahán y, sobre todo, de Jesús (para Mateo, Pierre Bonnard). Serán días, clama el salmo, en que florecerá la justicia y la paz abundará para siempre. Hasta los montes nos traerán paz y los collados destilarán justicia. Hasta las cosas puramente mundanales se alegrarán con nosotros de esa justicia, que es justicia del Dios de la ternura, y de esa paz, que es paz del Dios de la misericordia. Faltan siete jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 4 noviembre de 2008 jueves 18 de diciembre de 2008 Jer 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 Mirad, llegan días en que la virgen dará a luz He puesto Virgen con minúscula en el título no por desprecio de María, sino para hacer vez —¡mirad!— lo imposible: que una virgen que no ha conocido varón esté de parto. Algunos miran y remiran en la biología, pero, lo sabemos bien, la biología sigue la obra de creación y de redención. Grandeza del misterio. Mirad, que ya llegan esos días, ¿Qué días? Cuando el Señor suscitará en David un vástago legítimo que reinará en la tierra. Será prudente, hará que reine la justicia y el derecho. Mirad, que llegan días. ¿Dónde nos lleva el Señor la mirada para que veamos florecer la justicia, y la paz abunde eternamente? ¿Qué miraremos? ¿En dónde se nos va a dar esa ternura del Señor hacia nosotros? ¿Quién nos viene de parte del Señor de misericordia? El pobre clamaba, y él, el Señor mismo, lo librará: llega el tiempo de su liberación. El afligido que no tenía a nadie que lo acogiera, tendrá ahora un protector de fuerza inmensa, infinita, que se apiada del pobre y del indigente. Ellos, tirados ahí como escoria sin valor, sin interés para nadie, de pronto encuentran quien salva al pobre. ¿Quién hace esas maravillas? El Señor. ¿Cómo las hace? El trozo del evangelio de Mateo que hoy leemos nos indica la tensión de la escena. Nos lo dice con palabras escuetas y solemnes: la concepción de Jesús, el Mesías, fue así. Se da en la historia, en eso que a partir de ahora se convierte en nuestra verdadera historia, en historia verdadera: una intervención de Dios que nos llena de asombro. Por su intervención salvadora, quien era virgen, desposada con José —la llegada a la consumación del matrimonio desde los esponsales era cosa larga entre los judíos—, pero con quien todavía no había tenido comercio carnal —¡eran otros tiempos!—, se encuentra preñada, viendo que esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. No tengas miedo en llevarte a María, virgen, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Mateo nos señala que las cosas suceden así para que se cumpliera la Escritura, acto que en su evangelio era esencial en la venida, en la historia, en la muerte de Jesús sobre la cruz y su resurrección. Porque con esta historia singular se cumplía la Escritura. Mirad, quien era virgen, quien no había conocido sino al Señor, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios-con-nosotros, había profetizado Isaías (7,14, en la versión de 16 los LXX). El texto hebreo, el que llaman masorético, decía así: la joven está encinta y da a luz un hijo. La vieja traducción griega de los LXX, la utilizada desde dos siglos antes de Jesús, la de la mayor parte de los judíos de la diáspora, es decir, la gran mayoría de los judíos, es la que utilizaban los cristianos también. Esas eran sus Escrituras. ¿Virgen, doncella? Notad que en la escena que nos refiere Mateo —también Lucas— es esencial la diferencia. En un caso es un acto asombroso de Dios. Así acontece con María, quien espera, no de José, aunque, adoptándolo, sea quien dé al hijo su genealogía, sino del Espíritu Santo. En el otro, en cambio, toda preñez es también obra de Dios, acogida por la mano del Señor, obra de sus manos. Un niño es siempre, también, obra de Dios. Faltan seis jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 4 noviembre de 2008 viernes 19 de diciembre de 2008 Jue 13,2-7.24-25a; Sal 70: Lc 1-5-25 En aquellos días, sí Porque todo aconteció entonces, en aquellos días. No en un mítico e impersonal tiempo de los comienzos, sino cuando vivían este y este, cuando aconteció esto y esto. Días muy concretos, tan concretos como los de hoy. Fue un hoy fechado. Como el nuestro. Se pueden conocer circunstancias precisas. Todo en el NT subraya el día y la hora. Lucas insiste más que Mateo en esta visión histórica. No un tiempo mítico, sino un tiempo real, el nuestro, el suyo, el tuyo, el mío. Tiempo de salvación que nos hace salir del mero hurgar de los relojes, falso tiempo —¿cuándo fue eso?, preguntará Herodes, pero lo decía con intención de matarle—, tiempo del rico epulón, del dominio por los poderosos, para encaminarnos al tiempo de la carne. No un tiempo fabuloso, sino real: tiempo de la temporalidad de nuestra carne. Una vez más, la oración colecta da en el clavo. Siempre dirigida al Padre, Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María —Virgen se ha convertido ahora en denominación esencial: por obra del Espíritu Santo—, has querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria. No ha sido obra de la mera biología, sino obra de Dios esencial en su plan de salvación, preparado desde antiguo para nosotros. Misterio de Dios. Estamos en el punto de inflexión de nuestra naturaleza —de la naturaleza—, cuando comienza el desenvolvimiento de la historia. Por eso, cantamos en el salmo que nuestra boca está todo el día llena de tu alabanza y de tu gloria. Gloria de Dios, es decir, el mismo centro de la presencia de Dios entre nosotros. En Dios pusieron su esperanza los pertenecientes al pueblo elegido, y esta no ha sido defraudada. En él está puesta mi confianza desde mi juventud, seguimos cantando con el salmo. Juan el Bautista es personaje decisivo en el evangelio de hoy. Lucas presenta dos niños, especialmente Jesús, como enviados por Dios para realizar en la historia el designio de salvación. Los dos vienen de Dios. Juan queda lleno del Espíritu Santo ya en el seno materno. Jesús, a más de que el Espíritu actúa en él desde el primer instante de su existencia terrestre, es verdaderamente Hijo de Dios. Juan es figura de transición entre lo que fue el tiempo de Israel y lo que es el tiempo de Jesús, el tiempo último y definitivo. No se trata de una nueva promesa que se eleva en el seno del judaísmo y de su culto, sino de un comienzo nuevo. El Dios de Abrahán y de su esposa Ana, la estéril, ha prometido y dado muchos hijos; pero en aquel tiempo permanecía silencioso e inactivo. Ahora da un comienzo nuevo. Escucha la petición de una persona, Zacarías, y a su través, como sacerdote, se recoge la oración de todo un pueblo. Borra la humillación de una mujer estéril, y, por ella, la humillación de todo Israel. Todavía no es la salvación en su totalidad, pero ya está anunciada: Juan predicará el arrepentimiento, la vuelta a 17 Dios y al prójimo, preparando así a Israel a su última y definitiva visita de su Dios (para Lucas, François Bovon y Joseph A. Fitzmyer). Le pedimos al Señor que acepte nuestras ofrendas y consagre con su poder lo que nuestra pobreza le presenta. Vida de seguimiento, de rumies, de debilidades y esperanzas. Siempre en la fuerza de su misericordia. Faltan cinco jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 4 noviembre de 2008 sábado 20 de diciembre de 2008 Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 Mirad, la virgen da a luz un hijo ¿Cómo una virgen que no ha conocido varón puede dar a luz un hijo? Isaías recrimina a la casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres, sino que incluso cansáis a Dios? Pues sabed que el Señor, por su cuenta, os dará a luz esta señal. Y a ese hijo le pone por nombre Dios-connosotros. No temas, María, Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. La respuesta de María es tan absurda como emocionante: he aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra. Y quien era Palabra se hizo carne de María, Virgen. María se turbó. No era del grupo de los que, mirándose al espejo, se llaman mecachisqué-guapo-que-guapa-soy; sabía de su pequeñez. Alégrate, llena de gracia, estas palabras dejan a María en el quicio de no entender nada de lo que está aconteciendo con ella. ¿Cómo es posible que el Señor se haya fijado en ella?, ¿que entre en los planes del Señor —sus designios, dice la oración colecta—, hechos desde antiguo para salvarnos, y que ahora con ella comienzan a convertirse en historia de carne? ¿Quién de los pequeños, de los humildes, de los que saben muy bien que no son nada, puede pensar en una cosa así? María se turbó. Ya llega el Señor, él es el Rey de la gloria. ¿Dónde llega? En la pequeñez de una virgen, María, Virgen, desposada con José, que va a parir un hijo, como las mujeres suelen hacer con tanta frecuencia, en tantos lugares del mundo y en todas las épocas. Así pues, siempre algo grande y hermoso se nos da como regalo en todo parto. Regalo de Dios. Ahora lo comprendemos en toda su profundidad. ¿Dónde llega? En el hombre de manos inocentes y puro corazón, cantamos con el salmo. En Nazaret, aldea perdida en una descolorida región del mundo, pero en la que vive el pueblo de la promesa y de la alianza, en donde los sencillos esperan la llegada del Mesías —el Cristo dirán luego en el griego del NT—, y lo esperan con la alegría de los humildes. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, le dice el ángel que viene de su parte. Concebirás en tu vientre. Como tantas mujeres. Darás a luz. Misterio de la acción de Dios. Tu hijo será Hijo de Dios. La creación, los ángeles, y el mismo Dios, esperan con impaciencia el sí de María. María se ha transformado en templo de la divinidad. Nos ha abierto el camino para que también nosotros, siguiendo su ejemplo —¿será posible?, ¿de qué me hablas?, ¿lo dices en serio?, ¿no será una manera de hablar que deba ser desmitologizada?— nos convirtamos en templos del Espíritu, templos de carne, de vida palpitante, como la suya. Así pues, que sea en la carne es decisivo para nosotros, de modo que llegue hasta nuestra carne y que no sea todo un maravilloso cuento de hermosas pompas de jabón. En el anuncio del ángel, la turbación de María y su respuesta, se juega nuestro futuro. El futuro de nuestro ser de carne salvada. Misterio de la encarnación de Jesucristo. Realidad de carne: la Navidad se nos convierte en asunto carnal y bien carnal, no, claro, en amoscar los doblones de la faltriquera con el moquillo un poco suelto ante tantos anuncios. 18 Faltan cinco jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 5 noviembre de 2008 domingo 21 de diciembre de 2008 IV domingo de Adviento 2S 7,1-5.8b-11.14a.16; Sal 88; Rom 16,25-27; Lc 1, 26-38 A Dios, por Jesucristo, la gloria por los siglos Con el salmista, cantaremos eternamente la misericordia del Señor. Ha sellado alianza con su elegido: tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca salvadora. En esa alianza Dios muestra su paternidad, y, a la vez, también su maternidad: porque su misericordia, ternura y fidelidad son eternas. ¿Con quién? Ahora se nos dice. Con nosotros. La gloria se nos ofrece por Jesucristo, o lo que es lo mismo, alianza con todos en la que se nos muestra como padre y como madre —su ternura y su misericordia. La inmensa carta a los Romanos termina con una doxología, breve alabanza a Dios, de corte apocalíptico —manifestación de lo que ha de llegar, de lo que ya está llegando—; consideran los entendidos, que bien hubiera podido cerrar todos los escritos de Pablo. Reafirmémonos en la fe de su evangelio, revelación del misterio ahora hecho patente, mantenido en secreto por tiempos eternos. ¿Y cuál es ese evangelio? Predicar a Jesucristo. ¿A quiénes? A todos. No solo a los judíos, también a los gentiles. La salvación y la gloria se nos ofrecen en Jesucristo a todos por igual. Se nos ha manifestado ahora en escritos proféticos, inspirados, pues han sido dados a conocer a todos por orden de Dios, para que todos obedezcan en la fe, todos obedezcamos en la fe. ¿Fe en quién? La ternura, la misericordia y la fidelidad de Dios se nos ofrecen por medio de Jesucristo. Por eso, con él, fe en él. Manuel Iglesias nos hace notar que en esta doxología, como en otras del NT, Cristo ocupa un puesto singular. Como mediador único en quien glorificamos a Dios (p. ej., 1P 4,11). A él se dirige de manera directa e inmediata nuestro culto junto con el Padre (p. ej., Ef 3,21). Porque a él se dirige de manera única nuestra alabanza, por ser Dios (p. ej., 2Tim 4,18). A él, nuestra alabanza por siempre. La alabanza a Dios la hacemos por él, y por él sea la gloria a Dios eternamente. No es Jesús un elegido ocasional, por más que hubiera estado desde antiguo en los planes de Dios. No es algún el más bello de los hombres en el que Dios se haya fijado y, benevolente, le ha enviado su gracia. En estos días de preparación lo vemos de manera palmaria. Es el Hijo. Hijo de Dios nacido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Engendrado según el misterio profundo de Dios. Claro que todo engendramiento participa en el misterio de Dios, pero la fuerza con la que esto se efectúa la encontramos ahora, no solo en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza, sino sobre todo en que el Hijo se ha hecho semejanza e imagen nuestra cuando ha sido engendrado en el vientre de María Virgen —decisivo, pues, que sea con mayúscula, como nombre propio de María esta particularidad asombrosa de su ser madre, Madre de Dios, hecho por el cual se ha armado siempre, dice el refrán, la de Dios es Cristo, ¡porque lo es! El ángel, que desvela a María el misterio del plan divino, guardado desde antiguo, la llama con nombre propio: Llena-de-gracia. Por causa de su Hijo. Gracia como benevolencia divina. Participio perfecto cuya acción viene de antes y dura todavía: en María se ha remansado la gracia. Faltan cuatro jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 7 de noviembre de 2008 19 lunes 22 de diciembre de 2008 1S 1,24-28; Sal: 1S 2,1-7; Lc 1.46-56 Levanta al desvalido, alza al pobre Nuestro corazón se regocija con el Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador. ¿Los que se dicen valientes? Sus armas quedarán rotas; sin embargo, los cobardes, estos son los que, por la intervención del Señor, de su fuerza y misericordia, se ciñen de valor. A los hartos, todo les falta, mientras los hambrientos, los hambrientos de siempre, comen de la salvación del Señor hasta hartarse. La mujer estéril, el desvalido, caído en el polvo, los que nada tienen, descubrirán que es el Señor quien está con ellos, que la estéril será madre de muchos hijos, mientras la madre de muchos queda baldía; que el desvalido subirá a lo alto. Es el Señor quien da la pobreza y la riqueza. Quizá el salmo lo entendía en pobreza y riqueza de moneda, pero nosotros lo entendemos con otras palabras: somos ricos de la salvación que el Señor nos ofrece como regalo. Por eso, cantamos con María que nuestra alma proclama, ¿qué?, ¿nuestra grandeza?, no, la grandeza del Señor. El mundo está patas arriba. Todo lo contrario de lo que creíamos. Nosotros somos humildes: el Señor ha mirado la humildad de su esclava, dice María con nosotros. Porque es así, todos felicitaremos a María. Quien tiene la fuerza y el poder no es María, ni siquiera nosotros, sino el Todopoderoso, con un todopoder de misericordia y de ternura, de Padre y de Madre, que ahora se nos hace patente, en María y en el fruto de su vientre. Es ahora cuando su misericordia se hace realidad definitiva. Los humildes, los que tienen hambre. Estos son los bienaventurados; en ellos se hace pura patencia la buena aventura de la salvación. Dios no se ha olvidado de la misericordia con su pueblo. Puede que solo quedara un pequeño resto de creyentes, de esperantes, de confiantes, de humildes del Señor. Mas es en ellos, en María, en nosotros, ¿en nosotros?, ¿en ti y en mí?, donde se está mostrando de modo definitivo la ternura del Señor con fuerza y todopoder de misericordia con nosotros, contigo y conmigo, y con todos. Grande lo que acontece entre nosotros, en María, Virgen, en el vientre santo, salvación para todos. ¿Para los prepotentes, para los ricos, para los orgullosos de sí mismos y de “los nuestros”, para los soberbios, para los colmados, para los epulones? No, para esos nada. Para los humildes, para los pobres, para los recatados, para aquellos a los que falta de todo, para el pobre Lázaro al que ni siquiera se le dan las migajas. Ahí, entre ellos, es donde está el fruto del vientre de María, Virgen, y José, y el burrito. ¿Qué hace un burro junto a Jesús?, lo suyo, lo que sabe hacer tan bien, rebuznar y, de vez en cuando, echar coces al aire: ¡pero allí está, junto a la pequeña familia de los humildes, los preferidos del Señor! Los demás, ¿qué?, ¿serán condenados al fuego eterno? No, ahí está lo bonito de lo que sucede estos días: acontecimiento de salvación para todos. Cosa sorprendente, ocasión para todos. El Señor de topopoder no es rencoroso y vengativo, sino tierno y misericordioso, y quiere que, con esta ocasión, viendo a María, Virgen, en el engendramiento de su hijo, en el vientre que lo porta, en el nacimiento del pobre niño —imagen y semejanza de toda carne—, en José, en el burrito, todo corazón se vuelva hacia él. Faltan tres jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 9 noviembre 2008 martes 23 de diciembre de 2008 Mt 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 Mirad y levantad vuestras cabezas 20 Las sendas del Señor son curiosas, extrañas, parecen extravagantes, pero, finalmente, sendas de misericordia, de ternura y de lealtad. Antes de seguir, conviene tener en cuenta un punto importante. En la versión griega de los LXII, aceptado por los cristianos, el orden de los libros —cuya conformación corre paralelo al nacimiento del cristianismo— pone al final a los profetas, terminando las Escrituras, el AT, por tanto, con Malaquías, en el texto que hoy leemos. En el orden del texto hebreo masorético — posterior—, las Escrituras se cierran con los libros sapienciales: nuestras traducciones ahora están siguiendo este orden, ¿por qué? En el orden antiguo, los profetas, Malaquías, y su página final, dejan unas Escrituras abiertas. Abiertas a lo que ha de venir, que ya está viniendo. Mirad. ¿Qué miraremos? A la virgen que va a parir un niño. Mirad, que el Señor envía su mensajero, Juan. ¿Juan? Pero si ese no es nombre de nuestra familia; todos quedan sorprendidos de que padre y madre, Zacarías e Isabel, coincidan en ese nombre extraño. Porque es el Señor quien pone el nombre, quien lo elige para que siga sus pasos, para anunciar al que viene detrás de él, pero del que no será digno siquiera de atar las sandalias. Miradle a él, Juan, para ver cómo tras él llega otro, Jesús. Miradlo entrar. Mirad, os enviaré al profeta Elías, nos dice el Señor. Elías fue arrebatado al cielo, y todos los judíos esperan su venida al final de los tiempos, cuando llegue el día del Señor. Pues bien, mirad, llega el día de la conversión. Llega el día de la salvación. Mirad y levantad la cabeza, cantamos con el salmo, se acerca vuestra redención. Por eso, nos confirmamos en que el Señor es bueno y recto, dirige a los humildes, les enseña su camino; porque sus sendas son misericordia y lealtad. Ahora, hoy, mirad, el Señor se confía con sus fieles y nos da a conocer su alianza. Mirad, ya llega. Llega el día de la salvación. ¿Dónde miraremos? A José y a una virgen que se acercan a Belén. En ellos, llega nuestra salvación. Mirad a lo poco, a quienes apenas si son nada ni nadie, a los humildes, a quienes nadie considera de importancia. En ellos, en el vientre de María, Virgen, está nuestra carne salvadora. La carne de un niño que todavía no ha nacido, pero al que le falta poco, muy poco, para ver la luz. Mirad. Miradlo bien, pues ahí, en lo que María lleva en su vientre, Dios, el Señor, nos regala nuestra salvación. En una carne de vientre abombado. De modo que, ahora ya, todo vientre abombado es imagen y semejanza de este. Todo vientre abombado participa, pues, de esta salvación que se nos regala en el de María. Nunca podremos decir: ¡bah!, total. Pues este vientre abombado y lo que contiene es, en la imagen y semejanza, carne de Dios. ¿Podremos decir, ¡bah!, es poca cosa? Sí, tienes razón, tan poca cosa, y, sin embargo, ahí, en ese vientre santo, llegan hasta nosotros la misericordia y la ternura del Señor. Sin alharacas. Con la alegría de todo parto al que le llega su momento. Ahí recibimos al completo —en completud— el amor total de Dios por nosotros y su voluntad de no dejarnos de su mano. Ahí, en ese vientre santo. Ahí, en ese niño humilde que va a nacer. Faltan dos jornadas para que lleguen los días de la encarnación del Verbo. 9 noviembre de 2008 miércoles 24 de diciembre de 2008 2S 7,1-5.8b-11.16; Sal 88; Lc 1,67-79 El Señor está contigo ¿Quién, me dices? Ya se cumple el tiempo en el que envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, como nos indica Pablo en la antífona de entrada (Gál 4,4); es la única vez que Pablo habla del envío de Cristo. Cuidado que Pablo es parco en decirnos cosas sobre Jesús, todo es en él, por él y con él, es verdad, pero aquí se explaya a nuestras anchas, diciendo algo esencial. No es que en la plenitud 21 de los tiempos, Dios envíe a su Hijo. El envío del Hijo provoca la plenitud de los tiempos; desde ahora son otros: tiempo de la carnalidad, tiempo de la encarnación, pura temporalidad de la carne. Si es exagerado (Antonio Pitta) decir que Pablo habla aquí de la preexistencia de Jesucristo, sin embargo, léanse a la vez las fórmulas que emplea en los himnos (Flp 2,6; Col 1,15; Ef 1,3-4), para entender toda la fuerza de lo que afirma sobre Jesucristo, desvelándonos el misterio de la Navidad. El Señor, nos dice la lectura de Samuel, nos señala cómo va a construirse una casa: una casa de carne, la carne de María, Virgen. ¿Veis qué importante es la mayúscula en esta palabra? No basta con la elección de un hombre, Jesús; eso es demasiado escaso en el misterio de Dios. Dios elige una carne en la que tomará carne su propio Hijo, quien aun siendo, desde el principio, de condición divina e imagen del Dios invisible, en el que fue creado el universo entero, por medio de él y para él, en quien fuimos elegidos antes de la creación del mundo, no desdeñó nacer en el seno de una virgen. Sabiendo muy bien cuál era su elección y de qué manera, siguiendo la profundidad del misterio mismo de Dios, esta encarnación del Hijo era por causa de nuestra salvación. Asumió nuestra imagen y semejanza carnal, para que nosotros, por medio de él, de su nacimiento y de su muerte —¿olvidaríamos la cruz?—, nos transformemos en imagen y semejanza divinas. Asombroso comercio, como nos dice tantas veces la liturgia. ¿Qué haremos, pues? Con el salmo, cantar eternamente las misericordias del Señor, porque su gracia y su ternura para con nosotros son eternas. Él sí es fiel. Con David y su descendencia. Hoy podemos decir con el Hijo, quien ha sido enviado en medio de nosotros: Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora. Porque lo suyo es para nosotros. Lo suyo es ya nuestro también. En su encarnación y en la muerte en la cruz, siempre por nosotros, también nosotros podemos llamar a Dios: ¡Padre! ¿Qué haremos, pues? Con Zacarías, padre de Juan, bendeciremos al Señor, que nos ha visitado y redimido. A todos, porque a todos fue enviado, echando abajo el muro de separación (Ef 2,14), construido con el odio, para que seamos un único pueblo, el pueblo de Dios. Ahí se nos da la salvación. Porque el misterio de Dios está transido por su gran misericordia y por su inmensa ternura para con nosotros. Todo esto se nos hace ahora palpable. Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida nos consuele y fortalezca a los que esperamos de tu amor. Porque el misterio de Dios es misterio de amor. El misterio de Dios se nos hace patente, mejor, se nos da en esa carne de niño que ha sido concebida en el vientre de María por fuerza del Espíritu de Dios. ¡Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad! 11 de noviembre de 2008 miércoles 24 de diciembre de 2008 vigilia de la medianoche de la Natividad del Señor Is 9,1-6; Sal 95; Tit 2,11-14; Lc 2,1-14 Nos ha nacido un (otro) niño Ha aparecido la gracia de Dios capaz de salvar a todos. Se nos ha colmado la esperanza que esperábamos: la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tal es nuestra doctrina. Se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos. Liberados así de toda iniquidad, ha purificado para sí un pueblo, cuajado de buenas obras. Esta es la buena noticia: nos ha nacido un Salvador. Era un pueblo que caminaba en tinieblas, pero se le ha hecho una refulgencia grande. Donde todo eran sombras, brilló una luz. Fuera el pie del opresor, su yugo, su quebranto. Isaías nos dice cómo ha sido esto: nos ha nacido un niño. Nos trae la paz sin límites. Su reino se 22 sostendrá y se consolidará con la justicia. Quedaremos así en manos del celo de Dios. Cantaremos y bendeciremos al Señor. Expresaremos a todos los pueblos su gloria. No podemos callar más. Que todos se alegren. Ya llega, ya llega a regir la tierra Lo que acontece es, pues, no solo para nosotros, para ti y para mí, sino para todos los pueblos y edades. Principio de temporalidad. Principio de la historia. Esta es la buena noticia que esperábamos, y que ahora se nos hace realidad. Se ha hecho lugar entre nosotros el Mesías, el Cristo, diremos, junto a su traducción griega: Jesucristo. Estábamos en ello, veíamos cómo pasaban las jornadas y llegaba esta medianoche el momento esperado. Gloria a Dios en lo alto. Paz en la tierra a los que Dios ama. Aquí tenéis la señal. Siendo un acontecimiento tan grande, la señal será también grandiosa. Pero ahora es cuando nos quedamos alelados por la sorpresa. Esta es la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cómo es esto?, ¿todo consiste en un niño? Algunos creen ver maravillas, estrellas y ángeles, pero debe ser cosa suya, porque la señal es clara: veréis un niño. Y ya está. La carnecita del niño, unos pañales, un pesebre de animales. Como dice maravillosamente Manuel Iglesias en nota, empieza a realizarse el programa de las bienaventuranzas. En este niño, todo niño queda iluminado por esa misma luz. En la pequeñez de esa carnecita, se nos ofrece y vemos la carne de Dios. Podemos tocarla, acariciarla, cuidarla, amarla. Todo cuidado de ese niño, de esa carnecita, toca a Dios. Todo niño recibe, en el niño Jesús, el amor infinito de Dios, su cuidado, su proyecto percibido desde toda la eternidad. La carne de todo niño, de todo recién nacido, de todo mamoncete que necesita el cuidado de su madre y de su padre para cada movimiento, para cada comida, para cada caricia, es ahora carne transfigurada de Dios. Nos ha nacido un niño, otro niño, cualquier niño. Luego, todo niño participa de la misma carne que la del niño Jesús. Desde su misma concepción, hasta su muerte y resurrección. Siempre junto a nosotros, siempre con nosotros, sin dejarnos nunca de su mano. Por eso, nosotros, con él, en él, por él, somos todos, igualmente, carne de Dios. Todos quedamos salvaguardados por su misericordia y su ternura. ¿Acontecerá, por el contrario, que nosotros despreciemos toda carne, desde el nacimiento y la concepción, hasta la muerte? Imposible, es siempre carne de Dios, ¡pues lo somos! Toda carne es bendecida por la gracia inagotable de Dios, que nos dio a su Hijo, también la tuya, la mía, la de todos. 11 de noviembre de 2008 jueves 25 de diciembre de 2008 aolemnidad de la Natividad del Señor Is 52,7-10; Sal 97; Heb 1,1-6; Jn 1-1-18 Hoy, Dios nos habla por el Hijo Fijaos, lo que la carta a los Hebreos dice en pasado, lo titulo en presente. No porque quiera convertir pasado y futuro en mera presencia de lo presente, reduciendo todo a la sola actualidad, lo que quitaría todo espesor a nuestra carne y a la de Cristo, convirtiéndonos a él y a nosotros en simples calcamonías de lo que es y somos, habiéndonos quitado todo espesor de pasado y de futuro, sino para hacer ver que aquello es esto; que aquello que se nos dio entonces, se nos da en nuestro cada día de la vida. Y ahora nos ha hablado y sigue hablándonos por el Hijo. A todos. Todos los días. ¿Quién nos habla? Quien es heredero de todo. Por él todo se ha realizado. Quien es reflejo de la gloria de Dios. Quien es impronta de su ser. Quien sostiene el universo con su palabra. Quien, habiéndonos purificado de los pecados, está sentado a la derecha de Dios. Quien inauguró la temporalidad de la historia. Quien nos dijo su palabra definitiva. Tras él, dice san 23 Juan de la Cruz, Dios ha quedado como mudo, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en Cristo todo, dándonos al Todo, que es su Hijo. Todo en él, por él y con él. Nunca nada sin él, si es Todo. Porque es Todo. Reflejo luminoso del esplendor del Padre. La delineación que hace Hebreos del Hijo recuerda la descripción de la sabiduría divina (Sb 7,25-26). Dios creó el universo por medio de su hijo, y el Hijo lo gobierna con el poder del Padre (véase Manuel Iglesias). Sin embargo, ¡qué horror!, viniendo a los suyos, los suyos no lo recibieron. ¿Lo aceptamos nosotros, tú y yo? Si algunos lo reciben —¿tú, yo, nosotros?—, les ha hecho capaces de ser hijos de Dios. Descubre en nosotros y hace realidad las predisposiciones que se nos habían dado en la imagen y la semejanza que el mismo Cristo, obrándose uno como nosotros, uno de tantos, haciéndose carne, enviado por el Padre y por la fuerza del Espíritu Santo, tomó para sí. Nosotros podemos contemplar, así, su esplendor, la magnificencia transfiguradora de su carne, pues se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne que morirá en la cruz y que el Padre resucitará. Carne que mostrará camino a nuestra carne. Desde ahora toda carne es sagrada porque semejante a la de Cristo, imagen de la suya. Toda carne, por humilde que fuere, por pobre, enferma, monstruosa —como la carne de Cristo será monstruosa en la cruz—, vieja, sin interés, muriente, por carne de inmigrante que sea transparenta a Dios. Es carne de Dios. Carne que toca a Dios. Porque en la carne visible de Jesús se nos hace visible quien es invisible. Dios ya no es invisible, sino que es visible en Cristo, por Cristo, con Cristo. Hoy, el vientre de María, Virgen, ha dado a luz al Salvador. Por eso, en mitad de la noche obscura, cantaremos: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Porque un niño se nos ha dado. Y ahí tenéis la señal: es un niño pobre, lo encontraréis en una gruta a las afueras de Belén, con María, Virgen, su madre, con José, su padre, con el buey, el burro —tan rebuznador de sus rebuznos—, con los pastores pobres. Gloria a Dios. 11 de noviembre de 2008 viernes 26 de diciembre de 2008 san Esteban, protomártir Hch 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 Se taparon los oídos y lo apedrearon Las cosas del pirado de Esteban ni se podían escuchar. Entonces, no se puede repetir hoy la función maldita e insensata de sus palabras, dicen quienes nos mandan. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, reza Esteban con el salmo. Pues él da su vida, el primero, por quien nos ofreció la suya. Uno de los siete diáconos elegido por los apóstoles para que administren la comunidad, y sirvan la mesa de pobres y necesitados, mientras ellos puedan dedicarse asiduamente a la oración y al servicio de la Palabra (Hch 6,2-4). Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba su cometido. Discuten con él, tanto que, arrebatándole, lo llevan ante el Sanedrín: habla contra el Templo y contra la Ley. Mirándole fijamente vieron cómo su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Es verdad eso? Lo es, y Esteban se larga con un discurso interminable de relectura de la historia de los padres; el mayor, con mucho, del libro de los Hechos. Es un recorrido por la historia de Israel desde la perspectiva de Jesús. La lectura de la misa, saltándose la autodefensa de Esteban nos lleva enseguida al final cuando la acción, de pronto, se acelera bruscamente ante la violenta carga que Esteban lanza a sus auditores con referencia a la muerte de Jesús. Los espíritus se recomen por dentro escuchándole y rechinan los dientes de rabia, pues Esteban les muestra cómo Moisés —salvador del pueblo, profeta y perseguido—, el emblema señero de la historia de Israel, era figura o tipo del nuevo Moisés, 24 Jesús. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu, fija la mirada en el cielo, tal es la actitud de los discípulos ante la Ascensión —antes, todos habían fijado su mirada en Esteban, algunos, mirándole a él, fijarán su mirada en quien recibe esa mirada—, ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Palabras inmensas, blasfemia suprema para los sanedrinitas de siempre. Pero esta es su fe, y la nuestra. La muerte del discípulo se calca en la del Maestro. Proceso ante el Sanedrín. Frente a sus acusadores, visión del hijo del Hombre (Lc 22,69). Muere con un gran grito (Lc 23,46a), durmiéndose en la muerte del Señor (Lc 23, 46b). Perdón para sus adversarios (Lc 23,34). Judíos piadosos toman su cuerpo (Lc 23,50-53). Continuas llamadas a una memoria de evangelio que hacen de la muerte de Esteban una Pasión continuada. Muerte ejemplar. Muerte de quienes alargan su testimonio hasta un final martirial. ¿Que os arrestan? No tengáis miedo, será el Espíritu quien hable por vosotros, nos enseña Jesús en el evangelio de hoy. Debemos perseverar hasta el final. La muerte de Esteban, que tiene algo de linchamiento, marca el paroxismo de la relación entre la autoridad religiosa del judaísmo y la comunidad de Jesús. La persecución, en la que está entremezclado Saúl, conduce al exilio a los cristianos de Jerusalén. Acontecimiento que es traza de la Providencia: la migración forzada de los creyentes abre la puerta del crecimiento del Evangelio fuera de Judea, predicho por el Resucitado a sus discípulos. Comienza la evangelización de Palestina. Después, el mundo entero. En el relato de Esteban vemos cómo el discípulo y su Señor son solidarios en un mismo destino. El sufrimiento de los testigos adquiere su significado del precedente de la Pasión: frente a la hostilidad, la fidelidad recibe la misma promesa de salvación que testimonia la proclamación de Pascua (para Hechos, Daniel Marguerat) 12 de noviembre de 2008 sábado 27 de diciembre de 2008 san Juan, apóstol y evangelista 1Jn 1,1-14; Sal 96; Jn 20,2-8 Lo contemplamos, y lo palparon nuestras manos El principio al que se refiere la primera carta de Juan no es el del comienzo del que habla el prólogo del evangelio, sino el de la predicación evangélica, de la tradición evangélica que existía al principio acerca de Cristo y se manifestó en la encarnación, y al que Juan sí encontró al principio de su manifestación pública. El sujeto es el neutro lo que hemos visto y oído, lo que era anunciado desde el principio —como dice 2,7.24 y también 3.11. El foco se pone en la experiencia de los creyentes, en los que se da la certeza de lo que fue revelado en el pasado, y en el sentido de comunión que acompaña tanto a lo divino como a lo humano. Como en el prólogo de Juan, este texto se enraíza en Is 43,8-10. San Juan de Ávila: harta alegría es para nosotros tener un amigo antiguo, el cual era ab initio. ¿Encarnación gaseosa? No, hablamos de oír, de ver, de palpar. La encarnación inaugura la historia de nuestra temporalidad, y eso se nota, se palpa. Lo que aquellos vieron, oyeron y palparon en el pasado, todavía se nota hoy; lo palpamos nosotros en nuestra propia experiencia contemplativa. Nosotros lo compartimos en comunión con ellos. Se crea así entre ellos y nosotros un vínculo estrecho. Vínculo de comunidad: compartimos la vida (1Co 1,9), participamos (Flp 1,5); véase la vida de los primeros cristianos (Hch 2,42). También nosotros somos de Dios, somos sus hijos, estamos en él, permanecemos en la luz, lo tenemos, lo conocemos, conocemos al que existía desde el principio, como dice aquí y allá la epístola (Manuel Iglesias y Judith Lieu). 25 Nos va señalando criterios y condiciones para vivir esa vida, que ya es también nuestra, vida en la intimidad del Padre y del Hijo, que busca introducirnos en la comunión del Padre y del Hijo —tenemos aquí, señala Donatien Mollat, uno de los temas mayores de la mística joánica en su evangelio (Jn 14,20; 15,1-6; 17,11.20-26). La comunidad de vida con los cristianos es camino para esa vida; así, todo cristiano participa, por la fe, de aquello que ellos vieron, oyeron, tocaron. Plenitud de alegría; por eso, con el salmo, cantamos: alegraos justos en el Señor, que amanece la luz para nosotros. A los que san Pablo llama los santos, es decir, a nosotros los creyentes en Jesucristo, el salmo les llama los justos. Santidad y justicia que nos vienen siempre en Cristo, por Cristo, con Cristo. El otro discípulo, el discípulo amado, el que se arrebuja contra Jesús en la última cena — que la liturgia entiende como Juan, cuya fiesta celebramos hoy—, corre al sepulcro junto con Pedro, al grito desaforado de María Magdalena que no ha encontrado el cuerpo del Señor. Arriba el primero, más joven, pero, esperándole a que llegue, entra tras Pedro, y, entonces, ve y cree. Este discípulo expresa lo que nosotros somos. El ansia de nuestra fe nos hace correr hasta el sepulcro, junto a Pedro; llegando, vemos y creemos. Suprema visión. Porque no vemos —el cuerpo destrozado y muerto—, creemos —en la resurrección del crucificado—, y nos recostamos, arrebujándonos en el pecho del Señor; viéndole, sin ver, oyéndole, sin oír, palpándole, sin apenas poder tocarle —atingirle— con la punta de los dedos. Sublime mística contemplativa joánica. (Bellísimo comentario de la primera de Juan en el volumen XVIII de las obras de san Agustín en la BAC). 13 de noviembre de 2008 * * * domingo 1 de febrero de 2009 4º domingo del tiempo ordinario Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-23 No enseñaba como los letrados El evangelio de Marcos, que leeremos en preferencia este año litúrgico, es paradójico y enigmático. Utiliza con frecuencia una figura de estilo en la que los dos miembros de la contradicción se excluyen de modo absoluto, pero fundándose uno en el otro; como si dijéramos ‘Sol negro’. Quiere dar así al lector un medio de integrar afirmaciones inesperadas o contradictorias, para que descubra cómo la verdad se perfila a través de fuertes tensiones. No es exagerado decirlo, la suya es una cristología de la sorpresa, estructurada intencionalmente para transmitir ese sobresalto a los lectores futuros de su evangelio. En la sinagoga de Cafarnaún. Jesús entra con sus cuatro nuevos discípulos. Ocupa el centro de la escena. Luego de haberles llamado, lo siguiente es enseñar y exorcizar, como se volverá a repetir en 1,39. Combinación programática. Lo inesperado surge de su toma de palabra. Según el comentario del narrador, la singularidad de esta toma de palabra resalta comparándola con la de los escribas, quienes en la sinagoga están en su lugar como colectividad de enseñantes titulados, intérpretes institucionalmente autorizados de la Ley, que desentrañan según sus tradiciones (7,5). Jesús enseña sin autorización institucional. ¿De dónde viene su autoridad? Para los escribas, de ningún lugar. Más tarde, ya en Jerusalén, será idéntica la pregunta (11,27-28). 26 Pasma al lector que el narrador no haya dado contenido alguno de esa enseñanza. Mas no se trata de una noticia genérica y convencional, pues esta autoridad vuelve a ponerse de relieve enseguida, tras el exorcismo (1,27). Dos actos de palabra. Del primero, el lector apenas si sabe algo; el segundo responde a una interpelación, y la reacción es eficaz en extremo. Ambos dejan atónitos, espantan a los asistentes, y al final les hace preguntarse no sobre la identidad, sino sobre el acontecimiento: ¿qué es esto? El verdadero debate sobre la identidad de Jesús no se hará con los espíritus, sino con la muchedumbre. Golpeada por lo inesperado, el gentío se interroga. El espíritu impuro no será —¡faltaría más!— el primer mensajero de la verdad sobre Jesús: le cierra el camino, expulsándolo. Su conocimiento explícito se rechaza a favor de una ruta lenta, la cual pasará por las cuestiones y plazos que impone la aproximación a la verdad. A lo largo del evangelio la comprensión de Jesús será un largo caminar con perpetuas idas y venidas que todo lo ponen en cuestión (maravilloso Camille Focant). Estando acá, en esta meándrica aproximación a la verdad comenzada con Marcos, de pronto, leemos en la primera carta a los Corintios —¿cómo olvidaríamos que estamos en el año paulino?— su mensaje sobre la virginidad y el celibato De manera sorprendente nos encontramos con el camino de esa elección de vida y de real carnalidad, cuando, siguiendo a Jesús, comenzábamos a preguntarnos sobre su identidad. Pero, al punto, interrogarnos sobre la suya es poner en cuestión nuestra identidad de vida como seguidores de Jesús. Caben muchas posibilidades de seguimiento. ¿Y la suya? ¿Seremos célibes como él, siguiéndole a él? Nadie nos obliga. ¿Mas si, en trato con él y por el reino de Dios, hiciéramos como él y le entregáramos nuestra vida en celibato? ¿Locura? Claro. Deja todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Se puede en la Iglesia entregar nuestro cuerpo, todo eso que somos, nuestra carne, en la virginidad? Contradicción absoluta. Sí, es verdad. Mas ya se da en María, Virgen. Imposible, dicen tantos. ¿Hay algo imposible para Dios? Donación total de la carne. 31 de diciembre de 2008 lunes 2 de febrero de 2009 Presentación del Señor Mal 3,1-2; Sal 23; Heb 2,14-18; Lc 2,22-40 ¿Se cierran las Escrituras sobre sí mismas? ¿Es importante el orden en que se disponen los libros del AT? Hoy vemos que sí. Algunos, poniendo al final los libros históricos, terminan con la derrota de un tal Nicanor (2Mac 15). Quienes ubican al final otros escritos, como les llaman —poesía y sapienciales—, terminan con una exhortación a dedicarse a la sabiduría (Eclo 51). Qué distinto cuando se cierra el AT por los profetas, con la página de Malaquías de la que hoy leemos un fragmento. Este es un AT abierto a lo que ha de venir. Mirad. El Señor nos envía un mensajero para que prepare el camino ante él. No un saber de los sabios, que obtendremos con cuidado y estudio. No un guerrear de los guerreros, que lograremos con prudencia, empeño y estrategias adecuadas. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién es ese Rey de la gloria que ya vemos venir? Qué diferencia en el entrar y comprender el NT. Y parecería a primera vista que no tiene importancia alguna, que es cuestión de los encuadernadores. María, Simeón y Ana, esperaban: Mirad. Sabían que las Escrituras no se cerraban sobre sí mismas, sino que apuntaban a quien había de venir. Simeón, al Consuelo de Israel, y todos los días iba al Templo; el Espíritu le había dicho que no moriría antes de ver al Mesías. Ana, hablaba todo bienes del niño a quienes allá mismo aguardaban la liberación de Israel. ¿Todo parabienes y facilidades? No, una espada te traspasará el corazón. ¿Presentado ante todos los pueblos y luz para alumbrar a las naciones? ¿Niño rico? Niño pobre, de muy poca entidad (véase Ex 27 13.2.12.15 y Lev 5,11; 12,8). Esperado por los pobres, los pobres de Yahvé. Temido, en cambio, por los pudientes, por los que chupan los pies de quienes mandan: Herodes. Decidme dónde está para que vaya a matarlo, y para estar seguro lo haré con extrema brutalidad: los mamoncetes de menos de dos años que encontréis en la región de Belén. Todo estaba anunciado ya por los profetas. Una vez más, sorprende el silencio en el que llega el Esperado, el Consuelo de Israel; aquél en quien todos habían puesto su confianza porque venía. Vuelven a su ciudad, Nazaret. Llevan vida de trabajadores. El carpintero. Mas la gracia de Dios lo acompañaba. En el silencio, es proclamado por el Espíritu, como enseña el prefacio, Gloria de Israel y luz de las naciones. Curioso, pues en su pueblo, apenas si unos pocos, a los que se añaden Simeón, Ana y Herodes, y en las naciones tres pequeños magos que han visto la estrella y vienen a adorar al que esperaban. Adoración en el silencio de la noche. Adoración en el silencio de la pobreza. Cuidadosa y modesta pobreza. Ahí, en ese silencio del pequeño vivir y convivir, el niño iba creciendo y robusteciéndose. ¿Qué de extraño tiene ver a María guardando todo lo que ve en su corazón? Le era esencial rumiar. Hebreos es de una belleza sofocante. Difícil de entrar. Merece la pena el esfuerzo. Jesús nos tiende la mano: muriendo, aniquiló el poder de la muerte y nos liberó de todo miedo; de todo pecado. Ya no somos esclavos, sino libres. Había una condición: tenía que parecerse en todo a nosotros, sus hermanos. Si no, ¿cómo sería compasivo con nosotros?, ¿cómo expiaría los pecados de nosotros, su pueblo? Ha pasado por la prueba del dolor y puede auxiliar a los que estamos en ella. 10 de enero de 2009 martes 3 de febrero de 2009 Heb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 Una nube ingente de espectadores nos rodea También nosotros nos hemos convertido en espectáculo, como lo fue Jesús en la cruz (Lc 23,48). ¿Qué esperan de nosotros? Que, quitándonos el pecado que nos ata, corramos sin retirarnos en nuestra carrera, fijos los ojos en Jesús, quien inició y completa nuestra fe, soportó el dolor y la cruz, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Quien probó la muerte a favor de todos, y lo hizo por gracia de Dios (2,9), rodeado de debilidad, como nosotros (5,2), excepto en el pecado (4,15), probado por lo que padeció (2,18). Quien a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer (5,8). Espectáculo genial en el que tomamos parte, pues autor de salvación eterna para todos los que le obedecen (5,9), nosotros, sus seguidores. De esta manera, Señor, te alabarán los que te buscan, nos dice el salmo, los que contemplan, también en nosotros, esa espectáculo admirable, el de su propia salvación. En el episodio de Jairo y de la hemorroísa veremos cómo se hila este espectáculo que se hace con nosotros llevándonos —¡hasta la cruz!— por un camino de fe, como a ellos les llevó. Varias cosas sorprenden. La complejidad del relato: dos en uno; uno reflejándose en el otro. Un interlocutor continuo, Jairo, que nada tiene que ver en el relato cruzado. El único dirigente religioso que se acerca a Jesús para pedirle algo. Claro, su misma persona está en juego con la vida de su hija. Una palabra y un tocamiento. ¿Tenían a Jesús por un taumaturgo excepcional? Bien está, porque lo era. Pero las condiciones son, lo vemos una vez más, cuestión de fe. Algo que va mucho más allá, que se acerca a Dios de manera inenarrable. Fe en su persona. Fe en su palabra. Fe en sus idas y venidas —no, no ha olvidado la curación de la niña— , que solo buscan el cumplirse de eso en lo que creen. Mejor, que en quien creen asuma la fuerza de su fe. Todo quedará como entre ellos. La niña estaba viva, no había muerto. ¿Quién se 28 interesará en una pobre mujer sola, pues los flujos de sangre la hacían radicalmente impura para la comunidad y para el acercamiento sexual a ella, la intocable, por tanto? Ya no pide nuevas atenciones de nuevos médicos: busca la curación. Recurre a Jesús, pero sin molestarle, sin solicitarlo con explicitud. Busca tocar a quien no puede tocar. Tiene conocimiento físico por su cuerpo de ese tocamiento: está curada. Y Jesús le lleva a pronunciar una palabra pública: se le echó a sus pies y confesó todo. Doce años para una y para otra. Hija, llama a las dos, aunque la hemorroísa es mayor. El diálogo con Jesús la ha integrado en el espacio de fe y comunicación con él. También a Jairo, con quien sigue el relato, abierto a lo inesperado, solo le queda la fe, y esta reposa en la palabra de quien le dijo: No temas, basta que tengas fe. La niña, a los doce años —levántate—, se ha hecho mujer, capaz de existencia autónoma. Tal es el espectáculo de la fe en Jesús del que nosotros somos primeros espectadores. No se verá la fuerza de todo lo que ha acontecido hasta después de la resurrección. Antes, todo podría interpretarse de otras maneras; malinterpretarse, por tanto. Los tres primeros de la lista de los apóstoles son ahora sus testigos, como lo serán en la transfiguración (Mc 9,2) y en la oración en Getsemaní (14,33). 10 de enero de 2009 miércoles 4 de febrero de 2009 Heb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 ¿Nuestra pelea contra el pecado? Nuestra sangre, no; ¿la de Jesús? Nuestra pelea, no; ¿la de Jesús? ¿Llegará? Llegará. Un discípulo no es menos que su maestro. Toma tu cruz y sígueme. Siendo el suyo camino de cruz, ¿el nuestro, no? Tú y yo, ¿no formaremos parte del espectáculo? ¿Se limitará lo nuestro a volver a Jerusalén una vez contemplado? No, si somos de verdad seguidores de Jesús. Si él se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado, solo este puede hacernos diferentes de él. ¿Buscamos la confrontación, el martirio? No, claro. Pero muchas veces hasta hoy se allegaron a gentes, seguidores de Jesús, que tampoco lo querían. ¿Llegará nuestra sangre a ser derramada también? Si fuera el caso, no nos espantemos. La pedagogía de Dios nos enseña y nos lleva. Es muy rara; pero compasiva y misericordiosa. ¿A dónde nos habrá de conducir? Procurad, nos enseña Hebreos, que nadie se quede sin la gracia de Dios. También el relato del Evangelio de hoy nos deja mustios. La segunda sección del evangelio de Marcos (3,7-6,6a) nos muestra el fracaso de Jesús entre los suyos. La primera (1,14-3,6), puso de relieve su autoridad (1,22.27; 2,10.28). Alcanzado un verdadero éxito popular (1,22.28.32-33.37.45; 2,12), se enquista en creciente hostilidad de escribas y fariseos (2,6-7.16.18.24; 3,2.4), quienes, al final, complotan para hacerle perecer (3,6). En la segunda sección, la actividad de Jesús se presenta como enseñanza en parábolas y gestos de poder — milagros—, pero con reacciones desfavorables de los escribas, de los familiares de Jesús y de sus conciudadanos. No convence, ahora ya. Incluso le piden que se vaya del lugar (5,17). En la sinagoga de nuevo, como al comienzo del Evangelio. En Nazaret. Será la última vez que Jesús entre en una sinagoga. Toma la palabra con autoridad. Comienza a enseñar. Seguramente, largo. ¿De dónde saca todo esto?, ¿qué sabiduría es esa?, le preguntan —la palabra sabiduría solo aparece aquí en el evangelio de Marcos—; al lector nada se le cuenta de su contenido; el relator le deja sin sus palabras. Llama la atención el paralelo con 1,22. En ambos casos se da la misma reacción: sorpresa mayúscula. Pregunta asombrada con una doble línea: ¿de dónde lo saca?, ¿quién es? El choque con lo inesperado se convierte para ellos en escándalo. Tienen una imagen de Jesús —el carpintero, el hijo de María, quien podía estar también ella en la sinagoga escuchando— y rechazan reconocer en él a otro de lo que les dice esa imagen 29 admitida. Una cierta ironía del narrador hace que los vecinos se planteen en la sinagoga las preguntas esenciales de lo que llega por Jesús, y los lectores sabemos que el narrador sitúa este origen en Dios y no en Belcebú, como lo hicieron los escribas (3,22). También el lector sabe que es Satán el adversario, opuesto al Espíritu que ha recibido (1,10-13). Desde entonces, los compatriotas de Jesús que no optan por un origen divino, se aproximan a la posición de los escribas, en lugar de reconocerlo, como hace el lector. Jesús es rebajado por los suyos al nivel social común, del que no puede salir; el lector sabe ya la hostilidad de su grupo familiar (3,21.31-35). Escandalizados porque rehúsan atribuir su sabiduría y su poder a Dios, sino que, al decir de Jesús, la refieren implícitamente a Satán. Resultado de una incredulidad encerrada en sus a prioris: Jesús no puede desplegar ningún acto de poder. Así, se han cerrado al precedente: Tu fe te ha salvado (Camille Focant). 10 de enero de 2009 jueves 5 de febrero de 2009 Heb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 Nos hemos acercado al Dios vivo Monte Sinaí. Monte Sión. Dos alianzas. Dos cultos. Dos mediadores. Dos sacerdocios. Heb 12, 18-29 —no lo hemos leído entero— es retórico, denso, y denota un perfil histórico y apocalíptico del culto cristiano (Marcheselli-Casale). Léase en alta voz, en un clima litúrgico, como hacían entonces. No nos acercamos a voz o fuego alguno, sino a la morada de Dios: monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celeste. ¿Dualismo, pues, en el que vive la asamblea cristiana? Esta ciudad está aquí, entre nosotros. Gál 4,24-26 y Ap 3,12 y 21,23, hablan también de una Jerusalén, ciudad nueva, que desciende del cielo donde los cristianos permanecen con Dios. ¿Tentativa de evadirse de la realidad? El autor pide a la comunidad que resista, decidida y fiel, en la situación concreta en la que se halla. La alianza y el culto nuevo no son una experiencia lejana, sino el acercamiento al Dios viviente, en el seguimiento del Hijo y en plena comunión con Dios. La sangre de Jesús es más elocuente que la de Abel porque la sangre de Abel pidió la muerte de su hermano fratricida, mientras que la sangre del Señor imploró la vida para quienes le perseguían (san Gregorio Magno, en Manuel Iglesias). Trasponemos el salmo a la nueva ciudad, al nuevo templo. La Iglesia es la nueva ciudad que desciende del cielo; su liturgia es desde ahora celeste. Un templo, nuestra propia carne, transida por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Lo que habíamos oído, lo que se nos había prometido, ahora lo vemos en nosotros. Comienza la tercera sección del evangelio de san Marcos (6,6b-8,30). Y empieza, como las dos primeras, con la presencia de los discípulos. Ahora no son llamados, sino enviados en la misión de los Doce. Esta sección se tejerá con tres motivos: el alimento, especialmente el pan; la comprensión y la incomprensión; la barca y sus desplazamientos. El narrador, en las dos primeras secciones, provocaba la simpatía del lector hacia los discípulos; en la tercera, se subraya su ceguera. Esto crea malestar en el lector, quien ya no puede reconocerse, sin más, en ellos. Algo pasa. Quizá es la manera que el narrador tiene de incitar al lector a un mejor reconocimiento de la identidad de Jesús, puesto que, al menos en teoría, desde el comienzo él sabe más que los discípulos. Aunque todavía no pueda responder. Le va dando informaciones que restan enigmáticas. El narrador juega con un cierto suspense. Envío en misión. Mas no encontramos ninguna localización espacial ni temporal. Solo importa la propia misión. Jesús les envía dándoles poder sobre los demonios. De dos en dos (11,1 y 14,13). La práctica era conocida por la Iglesia primitiva (Hch 8,14; 13,2-3; 15,27). 30 Carácter no individual de la misión. La misión, en correspondencia con el don que les da, queda concentrada en la lucha con las fuerzas del mal. Lógico, pues este combate es central en la actividad de Jesús según Marcos, en paralelo con el anuncio de la venida del Reino de Dios. ¿Con qué logística? Nada que prever, sino bastón, sandalias y una túnica. Pondrán su confianza solo en aquél que les envía. Pobreza absoluta. Desnudamiento tajante y espectacular: solo importa el Reino, objeto de su predicación. ¿Alguna estrategia misionera? Permaneced donde os acojan. ¿Perspectiva pesimista? Ruptura con quienes no les admitan; mas quiebra que tendrá consecuencias. ¿Éxito? Expulsión de demonios. Los misioneros no toman un camino de gloria. El narrador continúa impertérrito sin decirnos nada de contenidos (siempre, Camille Focant). 10 de enero de 2009 viernes6 de febrero de 2009 Heb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe Llama la atención el relato de la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué en un evangelio tan sobrio contar tantas intrigas palaciegas? En el plano narrativo es una pausa que deja a los discípulos cumplir la misión a la que han sido enviados. El narrador hace el relato de algo pasado. Hemos de ver las consecuencias de esta elección y sus efectos sobre el lector. Jesús, ¿Juan Bautista resucitado? Puede que para Herodes, pero el lector conoce que no es así. Sabe ya de su encuentro (1,2-9), aunque, hasta el presente, solo conozca su arresto (1,14), y solo ahora sepa de su muerte. Los actos de poder de Jesús han hecho que sea conocido, incluso de Herodes. Se ha hecho personaje público (1,45). La gente se pregunta quién es (1,27; 2,7; 4,41). Por vez primera se proponen identificaciones precisas. El lector sabe de su papel de precursor, y lo verá confirmado poco después (9,11-13). La culpabilidad de haber decapitado al Bautista hace sumergirse a Herodes en un mundo fantástico en el que este vuelve a la vida. Nada se nos dice ni del espacio ni del tiempo. Incluso es indecisa la utilización del tiempo de los verbos en el relato. El narrador tiene claro lo que le interesa. Terribles intrigas palaciegas. Negrura en las intenciones homicidas. Herodías juega un papel decisivo. Las acciones son de Herodes, pero siempre dirigidas por Herodías, la cual ha esperado la ocasión favorable. Herodes se ve encerrado en una aporía. No se atreve a no cumplir su absurda promesa. La orden de Herodes se da en un discurso indirecto, la muerte llega por el mandato de traer la cabeza de Juan. Lo esencial del drama está encuadrado por el placer del comienzo (6,21) y la tristeza final (6,26). En el entretanto la danza de la hija de Herodías. Desproporción absoluta de la promesa. La jovencilla desea por imitación de la madre, y la copia es más ardiente que el original. Ella interpreta el deseo de su madre de manera literal: la cabeza sobre una bandeja. Su deseo se cumple. El deseo mimético ha prevalecido sobre cualquier fuente de decisión y ha hecho inevitable la muerte del adversario. ¿Rey? ¡Terrible calzonazos! La pasión del precursor muestra el camino tomado por la violencia para hacerse con el justo. Reducción al silencio del profeta, de quien habla, cuya cabeza se muestra sobre una bandeja. No se podría llevar más allá el desprecio de la palabra y la confusión entre hablar y comer. Los discípulos de Juan vienen a por el cadáver, para enterrarlo. Mientras, los discípulos de Jesús siguen en su cometido: la misión de Jesús, por intermedio de los Doce, continuará más allá de la muerte. La pasión de Jesús viene prefigurada de manera discreta, incluso en la utilización de palabras y de verbos, mirados por lo menudo. Herodes y Pilatos son las dos únicas veces que vemos actuar a las autoridades políticas. Incluso hay relación entre este banquete y el de la 31 última cena. La bandeja, ¿macabro añadido o don hiperbólico del cuerpo en la comida eucarística? Asombroso cuando uno mira los detalles, aparentemente tan pequeños (Camille Focant, una vez más). Leyendo el capítulo de Hebreos que nos toca hoy, podemos hacer un contraste violento entre lo nuestro y el comportamiento de Herodes y sus cortesanos. Haga este lo que injustamente le plazca, porque, nos dice el Señor, nunca te dejaré. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. 12 de enero de 2009 sábado 7 de febrero de 2009 Heb 13,15-17,20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 Vayamos con él a descansar un poco Tras la vuelta atrás de la narración al episodio de la muerte del Bautista, vemos cómo los apóstoles vuelven de la misión. Vayamos a descansar un poco, les dice. ¿Por miedo a lo acontecido con Juan? No, el narrador ha relatado su ejecución como algo del pasado, donde vimos que sus discípulos se congregaron para enterrarlo. Los de Jesús, en cambio, convergen hacia él para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Es el único pasaje del evangelio donde la acción de enseñar es atribuida a alguien fuera del propio Jesús; los apóstoles prolongan su enseñanza, y el objeto de su proclamación fue indicado antes: la conversión (6,12). Jesús nada dice sobre su apreciación de la misión. Descansemos. Pero al punto veremos la imposibilidad del descanso, tantos eran los que acudían a ellos. En torno a Jesús parece haber un desconcierto incesante en el ir y venir que no les deja tiempo ni de comer. Una vez más, como ya había acontecido antes (4,1.36), la barca les permitirá escapar a la presión del gentío, buscando un lugar tranquilo y apartado. Pero el gentío se adelanta. Los apóstoles no vuelven a aparecer hasta el comienzo de la próxima escena —en realidad una única escena con la de hoy, cortada, simplemente, por necesidades de la liturgia—, la multiplicación de los panes, cuando reaparecen bajo la figura de discípulos. La visión del gentío al desembarcar en el lugar de su descanso le llega a las entrañas a Jesús, y le dio lástima, pues ve a la gente como ovejas sin pastor. Esta imagen se ha convertido en proverbial en el AT, para estigmatizar el hecho de que el pueblo sufre por ser dirigido sin firmeza (Núm 27,17; 1Re 22,17; Jud 11,19) o por ser mal dirigido (Ez 34,8; Za, 10,2). ¿Se refiere a las autoridades religiosas judías? El contexto parece llevar a los mismos apóstoles. Su misión ha sido en un cierto aspecto un éxito, pero en medio de una enorme desorganización, como si la muchedumbre siguiera sin pastores. Cuatro son las carencias: la del descanso, la del alimento, la del lugar desierto tranquilo y la falta absoluta de organización (Camille Focant). Todo prepara la multiplicación de los panes. Vamos viendo en Marcos cómo el Señor es nuestro pastor; cómo nos lleva a los buenos lugares de descanso, a los buenos pastos. ¿Obscuridades? Nada temo, pues él me guía. Su bondad y su misericordia estarán por siempre con nosotros. Cerramos, con pena, la lectura de la carta a los Hebreos. Lo que más impacta de ella no sea tanto, quizá, la absoluta novedad de ver a Jesús como sumo sacerdote y como víctima, cuya sangre le abre, y nos abre, el cielo, la nueva Jerusalén que somos nosotros, su Iglesia, sino todo el lado del sufrimiento de Jesús: él, que era Hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Uno queda estupefacto de esta enseñanza. Nos hace entender nuestro propio sufrimiento. Nos hace entender la pedagogía de Dios. Los sacrificios de alabanza ahora ya los ofreceremos por él. ¿Cuáles? ¿Meras externalidades, es decir, animales o, quizá, sacrificios, penitencias que nos impongamos 32 a nosotros mismos? Hacer el bien y ayudarnos mutuamente. No olvidar el vaso de agua que, dándoselo a quien no lo tiene, sin saberlo siquiera, se lo damos a él. Jesús es el gran pastor de las ovejas que sube de entre los muertos por la fuerza del Dios de la paz, quien, por él y con él, todo lo realizará en nosotros. 12 de enero de 2009 domingo 8 de febrero de 2009 5º domingo del tiempo ordinario Job 7,1-4.6-7; Sal 146; 1 Co 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 Anunciando el evangelio de balde Jesús no se queda en la sinagoga oyendo elogios. Continúa enseguida los desplazamientos incesantes de esta primera sección del evangelio, ligados a la necesidad del ministerio. Los cuatro primeros discípulos están siempre presentes, pero no participan en la acción; como si observaran para aprender, pues enseguida serán enviados para predicar y expulsar demonios. Ahora, sin duda, interceden ante Jesús. La hizo levantarse tomándola de la mano. Es decisivo el verbo levantar, que será utilizado también para la resurrección de los hombres (12,26; la hija de Jairo, 5,41, y el niño epiléptico, 9,26-27), y la de Jesús (14,28; también 6,14.16). Se anuncia discretamente un tema simbólico cuyos armónicos se irán desarrollando en lo que sigue. La acción de Jesús aventa todas las instancias del mal, demoníacas o corporales. El servicio que viene a continuación puede ponerse en paralelo con el de los ángeles en 1,13. Servicio que acá se corresponde con las reglas de la hospitalidad, sí, pero anticipación de un tema raro, pero importante, del evangelio. En lo que sigue, el verbo servir solo se utilizará para describir el de Jesús (10,45) y el de las mujeres discípulas en Galilea (15,41). El sábado ha terminado. Está permitido transportar enfermos. El haber esperado la puesta del sol marca en filigrana que el entusiasmo del gentío se expresa en el respeto a sus obligaciones religiosas. Jesús ordena a los demonios que callen, pues ellos sí conocen quién es, pero ese conocimiento debe ser el de las personas, no el de los seres demoníacos. Retiro de Jesús, alejándose de sus discípulos, y búsqueda de estos; diálogo entre ellos; vuelta al ministerio extendido ahora a toda Galilea. Jesús no quiere retener sus acciones, limitándolas a las gentes de Cafarnaún. Manifiesta su autoridad e independencia señalando nuevos caminos. El vamos, en imperativo, asocia a sus discípulos, llevándolos a lugares todavía no visitados. Predicar se emplea de manera absoluta, pero el contexto señala anuncio del evangelio de Dios (1,14), tal es el objeto de la predicación de Jesús en el evangelio de Marcos. La combinación de la predicación con los exorcismos es programática (1,21-28) y se extenderá a partir de ahora a todas partes. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Este grito de Pablo, ¿es nuestro también? Ahora que nos hemos mezclado con los cuatro primeros apóstoles y vamos siguiendo los extraños vericuetos de la vida de Jesús, pero de la que con ventaja sobre ellos sabemos su desarrollo total por el relato de Marcos, donde todo lleva a la exclamación del centurión en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, ¿no será este nuestro oficio, como el de Pablo: dar a conocer el evangelio de balde? Un evangelio de gracia y de misericordia para todos, por el que nos hacemos todo con todos. ¿Conocéis mejor trajín? Job hace temblar las carnes de quien lo lee. El puro sufrimiento, Casi un sufrimiento abstracto. Solo tiene relación, de verdad, con el mismo Dios. Terribles los amigos —enemigos mortales, más bien— que quieren consolarle, adelantándose a decir a Dios: mecachis, qué guapo soy, mírame bien. Cuando con Job solo cabe una actitud: sentarse junto a él en silencio. Silencio 33 desgarrado. Silencio que llega hasta lo profundo de quien hubiera querido consolarle. Un silencio en el que, si no es entrando en el mismo misterio de Dios, solo cabe la rebelión por el amigo y, luego, por sí mismo. Misteriosas palabras: el Hijo, sufriendo, aprendió a obedecer (Heb 5,8). 13 de enero de 2009 lunes 9 de febrero de 2009 Gén 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 Todo lo que nos acontece, ¿un caos informe? En la primera lectura de esta semana vamos a rumiar algunas de las páginas más hermosas de todo el AT, Gén 1-3. Las tomaremos como lo que son cuando las encontramos en la Biblia, una unidad; invito a leer estas páginas de ahora también como lo que son, una unidad. Si hubiera que ponerles un título sería este: ¿Hombre, dónde estás? ¿Hombre, quién eres? Encontramos en ella que Adán —debería traducirse como ‘el hombre’—, más que uno de nuestros viejos ancestros, es el hombre por excelencia; tal es el verdadero protagonistas de los tres primeros capítulos del Génesis, donde se buscan respuestas a las cuestiones esenciales del hombre. Nos encontramos en el terreno del mito de los comienzos —como se daba, desde mucho antes, en el poema de Gilgamesh—, pero ¿no son ellos grandes manifestaciones de la cultura humana, y mucho más aún, las primeras grandes teologías? Para nuestros padres, modo de hablar de un gran misterio; algo que no puede ser tratado con el lenguaje de todos los días. La Biblia nos enseña a estar atento a los grandes mitos de nuestro tiempo, como ella lo estuvo. Es esta una manera de hablar que no cierra la puerta a la historia de Abrahán, sino que la cimenta y posibilita. Va a haber un cambio esencial en el tratamiento del mito por la Biblia. Los dioses estaban fuera del tiempo y de la historia. Ahora no, al hombre se le pide despojarse de su seguridad y aceptar un futuro impredecible (Ignacio Carbajosa sobre Abrahán, pero ya eso mismo puede decirse de quien no es otra cosa que su padre, Adán), porque los once primeros capítulos del Génesis son la manera de entender en su seriedad cósmica y antropológica la alianza de Dios con Abrahán. Estamos en el terreno de la historia, no en el de una historiografía de los “hechos”, como lo han entendido demasiados desde el siglo XIX. La historia nunca puede ser reducida a mera historiografía. Muchos rechazan entre risas estas páginas como puras mitologías. Otros las toman como seria historiografía: manual de cosmología, biología y zoología a enseñar en las escuelas, y no la evolución darwiniana. Ambas posturas son por completo inaceptables. El papel de la historia es otro. Estas páginas son una gran meditación referente el hombre histórico, tal como siempre entra en escena sobre la faz de la tierra. Un punto de partida; un reflector que, iluminándonos, explica todo lo que sigue. Páginas sapienciales que se preguntan: ¿tenemos una dirección en la vida?, ¿cómo somos en el hondón de nosotros mismos?, ¿qué sentido tiene el mundo?, ¿por qué el vestido o la fatiga del trabajo o el dolor del parto o la violencia sexual o la hostilidad del hombre con el hombre? ¿Qué sentido tiene el matrimonio? ¿Por qué vemos a Dios como lejano? Estas páginas, bellísimas desde el punto de vista literario, vienen trenzadas por dos tradiciones distintas; dos retratos de una misma persona. La primera y más antigua, aparece en segundo lugar, es la que llaman tradición yavista, que traza una figura monumental del hombre, en su potencialidad (cap. 2) y en su miseria (cap. 3). La segunda, la tradición sacerdotal, más moderna, una vez aparecido el hombre, se pregunta por el cosmos; quiere ver de nuevo, lleno de optimismo, todas las maravillas antecedentes (1-2,4a). 34 Así pues, sabiduría, mito, historia, literatura nos muestran la búsqueda del ser del hombre y, también, el misterio de la revelación de Dios (Gian Franco Ravasi). 23 de enero de 2009 martes 10 de febrero de 2009 Gén 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 ¿Restregarse bien las manos? Ante estas páginas asombrosas que indican de manera tan certera quiénes somos y lo que es el mundo, señalándonos ya quien va a venir, ¿gastaremos el tiempo restregándonos las manos como los fariseos, cerrados a la increíble novedad que nos aparece como cumplimiento del “y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno”? No podemos olvidar en nuestra lectura que el cap. 1 adelanta las obscuridades que leeremos en los capítulos 2 y 3, más antiguos. Buscando recomponer el rostro de la historia de Israel, parte de un elemento fundamental: la fuente de toda la historia, más allá de nuestra historia, la creación. En el principio, un principiar que es un fin. Un inicio que es el proyecto terminal hacia el que todos deberíamos caminar. La cosa primera, la más noble y bella: la creación, lo creado; pero aún más, el hombre. Texto titánico con varios elementos. Hieratismo, solemnidad, con siete coladas que describen una arquitectura armónica; el universo en su conjunto es una catedral hecha en siete días. Aparecen números dominantes: 2, 6, 7, 8. El 2, en un primer momento, separa. Tres días de separación: la luz de la tiniebla y el agua de la tierra. Separar es un modo semítico para indicar la creación, que es poner orden: primero es el caos confuso y después las cosas que toman forma, es decir, se separan. En un segundo momento del 2, el ornamento del agua y de la tierra. El 6, son seis días de creación, pero este número es el máximo de la imperfección, de lo limitado, casi una maldición, y el hombre aparece este sexto día. Tras ese susto morrocotudo, el día 7, el descanso. ¿Destinado a quién? Las obras son 8: una cada día, dos el tercero y el sexto, ocho en total. El número expresa música, armonía. Crear. De modo contrario al del Oriente antiguo, Dios aparece aquí bien modesto: como un trabajador. La imagen más elevada de Dios es el hombre que trabaja, que crea con su fantasía, en una actividad pacífica. Crear de la nada. Y, sin embargo, para nuestras mentalidades logificadas, parecería haber ya una especie de materia prima, primordial, caótica; pero no es así, esas palabras del autor semita —con una incapacidad endémica de expresar la abstracción— indican que Dios es primero, primero en absoluto. Hay un viento del Espíritu de Dios, el espíritu creador. Dios pasa por donde nada hay e incubándolo lo hace florecer. Recuérdense los huevos rojos de la Pascua ortodoxa. Alegría del Dios creador al ver cómo todo lo que hacía era cosa buena. Alegría creciente, hasta explotar el sexto día. Si leemos esta larga letanía de los siete días veremos que son dos los actores: el cosmos y el hombre, pero que es el segundo el que sobresale por completo. La tradición sacerdotal, que ha escrito esta página, subraya que por encima de estos dos actores hay uno que todo lo domina con esplendor y grandeza única: ‘Dios dice’. Tal es el nombre de Dios, quien, creando, no mueve las manos. Un trabajador, sí, pero su instrumento es la palabra; el mayor y más potente instrumento que nosotros poseemos. En él, Logos, Palabra por excelencia, eficaz y perfecta. Nosotros, a su imagen y semejanza. Nótese que cuando llega el momento de la creación del hombre hay un microscópico cambio en el nombre: ‘Dios le dice’. Ahora ya es un hablar con otra persona, no con solas cosas. Dios establece diálogo con el hombre (Gian Franco Ravasi). 35 23 de enero de 2009 miércoles 11 de febrero de 2009 Gén 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 La irrupción de Dios, el Creador En el capítulo 2 se nos describen tres encuentros. Del Dios lejanísimo con el polvo de la tierra, que al punto se convierte entre Dios y el hombre. El gran protagonista es Adán —el hombre—, descrito en su primera gran relación, la que tiene con Dios. En el segundo cuadro vemos la plataforma de la tierra en la que el hombre camina, encontrando ante sí otra realidad: la de los animales. El tercer encuentro se da entre iguales, los ojos en los ojos, encuentro sexual también, completo, sereno, la paz y alegría del hombre. Tropezamos aquí con la descripción autobiográfica de todo hombre: se descubre como creatura en la confrontación del infinito; descubre la materia; descubre la mujer, es decir, su semejante. La nada: ausencia de agua, desierto, es decir, un horrible vacío. Extraño, la tradición sacerdotal del cap. 1 presentaba al agua como la nada. Terrible ambivalencia del agua: espanto de la inmensidad del mar, sacia la sed que a las puertas de la muerte abrasa. La nada: ausencia del hombre. Un mundo triste, porque no está el hombre. Y luego será un mundo dramático, porque está el hombre. El mundo, aglomeración de cosas, se convierte en cosmos, en armonía, cuando está el hombre en él. El soplo de la vida. Convierte al hombre en ser viviente, pero ser que toma consistencia de la tierra, del polvo. Hombre en hebreo es adam y adama significa tierra. El hombre es corpóreo. Está emparentado con la materia; la tierra es nuestra madre. No somos ángeles gaseosos. Corporeidad, materialidad, carnalidad, finitud. Recibimos de Dios el respiro; cuando uno respira es signo de que está vivo (cf. Prov 20,27). Una lámpara que penetra de más en más en la carne del hombre, llegando a perforar hasta las fronteras de lo inconsciente, iluminándolo todo. En ese soplo encontramos la autoconsciencia, el poder de introspección, el conocerse y juzgarse. Algo que nos hace infinitamente superiores a las colosales realidades del mundo (Sal 8). El hombre en el jardín. Dios quiere dar al hombre algo que se le asemeje, pero al final veremos cómo este no encuentra todavía ayuda de igual. El hombre debe custodiar y guardar el jardín. El hombre ha entrado en el mundo para vivir la gran aventura de la ciencia. Debe trabajar y custodiar la tierra, organizar el mundo. Poniéndoles nombre, el hombre da la realidad misma a los animales. Mas en el lenguaje bíblico, custodiar y guardar significan también servir a Dios y observar los mandamientos. De ahí que el hombre haya sido puesto en la tierra también para orar; para buscar un misterio ulterior; para buscar la alianza con su Creador. Hemos visto al hombre que, en la esperanza de su felicidad, se realiza; debemos tenerle delante de nosotros como utopía, como proyecto. El hombre que descubre el infinito, que no pierde el gran don de la autoconsciencia. Hombre trabajador que debe poder transformar la materia; que entra en contacto con el cosmos; que vive la experiencia de su inteligencia, su experiencia manual. El hombre como Dios lo sueña. Pero, gran paradoja, para ser completo —lo veremos a continuación—, el hombre debe tener un amor, sin él, es finito. Singularmente, aunque tenga a su Dios y todas las cosas de este mundo, estará triste sin remedio, desconsolado, descolocado; será un hombre imperfecto. Ahí se yergue el árbol en mitad del jardín. Dos árboles en realidad. El gran árbol plantado junto al arroyo, siempre tan amado de la Biblia (Gian Franco Ravasi) 23 de enero de 2009 36 jueves 12 de febrero de 2009 Gén 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 Su nombre será Mujer ¡Ah!, pero el hombre, de pronto, se descubre infeliz. No tiene a nadie de frente. Significativa consideración sobre el hombre científico, inteligente, con sensibilidad, con conocimiento. El hombre técnico, trabajador, tiene ante sí todas las cosas del mundo, mas no tiene la ayuda que está frente a sí. No tiene enfrente otros dos ojos semejantes a los suyos. El hombre y la mujer. Dios y el mundo no bastan al hombre. Un hombre solo religioso o solo técnico no está aún completado. Entramos en la parte más bella, más dulce de este gran canto. El primer canto de amor de la humanidad. Aún en el momento más dramático, cuando todo cae y se termina, siempre habrá dos personas enamoradas que se dan la mano. El autor yavista de estas páginas tiene delante de sí a toda la humanidad, expresada en esta primera pareja; está considerando el ciclo continuo del hombre, padres e hijos que viven de modo tenaz la experiencia del amor. Hombre y mujer por entero iguales. Carne: fragilidad, flaqueza. Huesos: consistencia. Misteriosa mezcolanza. Esta carne y estos huesos pasan de uno al otro: la costilla es el puente de comunicación. Conexión profunda entre ambos; tienen la misma materia, la misma urdimbre. Un sueño: ocasión bíblica de una revelación. Ahora ya tiene frente a sí dos ojos iguales a los suyos. ¿Cómo la llamará? Eva, es decir, la viviente. Hombre y mujer son siempre la misma realidad: serán una sola carne. Unidos en el acto sexual que, cuando nace verdaderamente del amor, es el ayuntamiento total de dos seres. Fusión íntima de sus dolores y de sus alegrías. Esta es la gran victoria sobre la enfermedad última que lleva el hombre cabe sí. ¿Cuál? El sufrimiento de la soledad y de la insatisfacción. El hombre que no tiene amor aunque posea todas las cosas de este mundo, que trabaja de la mañana a la tarde, no tiene todavía la ayuda que le es semejante. Y si continúa siendo verdaderamente hombre, por no haberse aún convertido en bestia, estará necesariamente triste. Solo cuando el hombre ha encontrado a la otra persona, cuando tiene diálogo íntimo, finaliza su tragedia, la magna dolencia de la soledad. La gran maldición está en todas las veces que el hombre está encerrado en la prisión de su soledad. El hombre y la mujer que se aman son una sola carne porque tienen en lo interno un profundo y misterioso diálogo. ¿Cuál es esa única carne? El niño que nace de las dos carnes unidas en íntimo ayuntamiento, pues se han encontrado en el amor, y la nueva criatura amorosa que continuará la historia de la humanidad no es ni de una ni de la otra, sino una carne única que participa de las dos y en la que se expresan sus progenitores en un nuevo ser igual a ellos mismos. Así, el hombre se ha realizado (Gian Franco Ravasi). Todos participamos de esta maravillosa aventura del amor. Somos hijos de un ayuntamiento de amor —¡que horrible infelicidad quien no lo es!—, que nos da a la vez nuestro ser igual y nuestro ser distinto. Recibimos como primicia de novedad todo lo que somos, pero lo recibimos para ser distintos, para ser otro, para pergeñar la absoluta novedad creativa de un ser propio. Las páginas que llevamos leídas del libro del Génesis nos hacen ver lo que somos en la hondura misma de nuestro ser. Pero, ¡ay!, no todo termina aquí. En el cap. 3 todo esto se tambaleará. 24 de enero de 2009 viernes 13 de febrero de 2009 Gén 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 37 ¿Seréis inteligentes, porque nada os estará vedado? El pecado original. Nos intruducimos en una reflexión que se adentrar en el hondón mismo del hombre, ‘adam’, el hombre de todos los tiempos, quien vive la experiencia dramática de su rebelión, del rechazo. Este texto es un gran examen de conciencia que toda la humanidad debe hacer. El árbol, que está en el centro del cap. 3, es el signo mismo de la vida para los orientales (cf. Ecle 24,12ss.). El árbol de la vida —protagonista de la epopeya de Gilgamesh, que se plantea una cuestión metafísico-antropológica—, desaparece aquí poco a poco, hasta que vuelva solo al final. El autor yavista tiene otros intereses, y por eso el árbol que está en el centro del jardín es el del conocimiento del bien y del mal. Conocer en la Biblia significa también el acto sexual entre dos personas, además de la actividad de la mente. La experiencia del amor en toda su plenitud: mente y corazón, afectos, sentimientos. Elección voluntaria. Decisión. Capacidad de ser artífice del propio destino. El árbol del conocimiento es, pues, el árbol de la decisión, de la elección fundamental, de la pasión, de la orientación hacia dos polos extremos: el amejoramiento o el apeoramiento. Sus ramas son nuestras elecciones morales. El árbol, pues, de la libertad. Coger de su fruto es ponerse a sí mismo como árbitro. Dios había puesto el árbol como guía para el hombre en el camino de la vida. La fuente de la moral está ahí, con la palabra divina. Pero el hombre quiere correr el riesgo de decidir cuál es su bien y cuál es su mal, y no recibirlos determinados por Dios. Con esta elección comienza su aventura de hombre; pero también de hombre pecador. Dios no ha querido que el hombre sea como los otros animales, que giran tranquilos en torno al árbol sin tomar posesión de su fruto. El hombre sí quiere ese fruto para él. Y Dios lo ha hecho libre. El pecado original, así, no es algo que se liga solo a un punto, a un instante, aunque sí a un momento preciso. En este momento, que es el de cada hombre, se repite el pecado de Adán. En este momento, fuera de nosotros y dentro de nosotros, el hombre hace su elección llamando mal al bien y bien al mal. La serpiente. Una realidad muy precisa, aquella que atraía de modo constante a los israelitas, como la tradición bíblica protesta de continuo, véanse los profetas. Santuarios cananeos —los indígenas de Palestina— en los altos con sus estelas sagradas; componente fálica de la serpiente. El peligro es gravísimo y constante. Prostitución sagrada. El verdadero tentador es el ídolo. Fascinación del mal ante el hombre libre. La serpiente se presenta como sabio. Y tú, nos dice, ¿qué sabiduría escoges? El tercer protagonista de la escena es el Señor, Dios. Nunca es el juez despiadado. Representado con la imagen del visir. Dios va en busca del hombre. Y en ese momento, el hombre descubre la desnudez. La desnudez es el estado de base —en el divorcio, el hombre despojaba a la mujer, dejándola desnuda—, la radicalidad del hombre sin especificación alguna. Esplendor, grandeza y debilidad del hombre. En paz con Dios, la desnudez no es vergonzosa. Cuando ha elegido la rebelión, el hombre tiene miedo de su desnudez (maravilloso Ravasi). Jesús mete los dedos en los oídos del sordo y con la saliva le toca la lengua. Y, mirando al cielo, suspira y le dice: Effetá. 24 de enero de 2009 sábado 14 de febrero de 2009 Gén 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 ¿Dónde estás?, ¿quién eres? 38 El relato de Marcos salta hacia delante sobre lo que hemos llevado días pasados. Estamos en esa primera sección en la que los desplazamientos son incesantes, siempre junto a los cuatro discípulos que tiene por el momento, estarán con él aunque no participen en la acción: aprenden, observando a Jesús. Aquí, intervienen con la esperanza secreta de que se escuche su demanda indirecta de curación. Es esencial el: la hizo levantarse, utilizado en la resurrección de los hombres (12,26; en la hija de Jairo, 6,41 y en el niño epiléptico, 9,26.27) y en la de Jesús (14,28; 16,6; también 6,14.16). Anuncio discreto del narrador de un tema simbólico cuyas armonías serán desarrolladas en lo que sigue. Todas las instancias del mal, sean demoníacas o corporales, son aventadas por la acción de Jesús. El servicio que sigue, como signo de la victoria sobre el mal, nos lo enseñó también en 1,13. El verbo servir ya no lo utilizará más, si no es en el servir de Jesús (10,45) y en el de las mujeres discípulas de Galilea (15,41). Curaciones a troche y moche hasta el atardecer: el entusiasmo del gentío de Cafarnaún con respecto a Jesús se expresa en el respeto de las obligaciones religiosas. Orden de silencio para los demonios, pues estos conocen quién es Jesús; mas. lo vimos días antes, la primera confesión no puede venir de estos, sino de las personas. Jesús se retira, los discípulos le buscan, dialogan con él; el ministerio se alarga a toda Galilea. Emoción de la muchedumbre ante la ausencia de Jesús. Vámonos: en imperativo. Autoridad e independencia de Jesús, marcando otro camino. Predicando. ¿Qué? El contexto indica claramente que se trata de anunciar el evangelio (1,14). Siempre es este el objeto de la predicación —pues para esto salí, dice, no, simplemente, para ir a un lugar de descanso— cuando es precisado en el evangelio de Marcos (1,24; 2,17; 10,45). Predicación con exorcismos, tal es su actividad. Siguiendo poco a poco las lecturas litúrgicas de Marcos, podemos comprender el grito de Pablo: ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Vamos aprendiendo el quehacer de la predicación con los cuatro primeros discípulos —luego, con todos los demás, con toda la Iglesia misionera— , pues, como a Pablo, este es el oficio que nos han encargado. Darlo a conocer, anunciándolo de balde, dejándonos llevar por él hasta la insensatez, hasta que nuestros derechos —que los tenemos— se disuelven, tal es la fuerza que nos empuja. Pablo nos enseña, nos dice nuestro lugar, nos marca caminos. También nosotros moriríamos si no anunciáramos alocadamente el evangelio de la gracia, con pasión absoluta. ¡Ay!, ¿lo hacemos? Quizá en los pequeños ratos que nos quedan libres de todas nuestras supremas ocupaciones. ¿Es Dios nuestra pasión? Algunos, demasiados, se fijan sin entender nada si las mujeres deben llevar toca o no, según nos dice Pablo, pero se olvidan de esta pasión de los fuertes que el nos señala: no tengo más remedio que predicar. Leer a Job da mucho susto, si uno toma la postura adecuada, no la de sus absurdos amigos —furibundos enemigos, más bien—, gente cumplidora y falaz de los que suben muy adelante para decirle a Dios: mecachis qué guapo soy, mírame, sino la de quien, en silencio, en el más puro silencio, se sienta en el polvo junto a él, sin nada que decirle, sin osar abrir la boca ante el sufrimiento inenarrable y absurdo del amigo, intentando alabar al Señor, aunque con los corazones destrozados. 13 de enero de 2009 * * * domingo 22 de marzo de 2009 4º domingo de Cuaresma 2Cr 36,14-16,19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 39 Nuevas hechuras de Dios Me parece singular por demás que uno de los grandes diccionario de griego clásico a la palabra ktísis, derivada de un verbo que significa construir casas de nueva planta, fundar una colonia, le dé un segundo significado nuevo: crear, y de ahí la creación, el universo. Para el primer significado refiere solo a Rom 1,20; para el segundo, solo a Mc 10,6, etc. En el principio Dios hizo el cielo y la tierra, dice la Biblia griega de los LXX, con el verbo, poíeo: el mundo es hechura de Dios; de ella deriva poesía. En su griego, pues, Dios será, con la palabra clásica de Platón, el Hacedor —el Poeta. El NT crea una palabra nueva: el Creador. ¿Es esto una minucia? Porque san Pablo nos dice hoy algo que asombra: somos hechura suya, ya que fuimos creados en Jesucristo para las buenas obras que Dios preparó. La salvación por la gracia, pues, es para nosotros una segunda creación; creación con esa palabra técnica, de significado fuerte, específica del NT. Esto significa que estábamos muertos, mas por su amor y misericordia Dios nos ha hecho (creado para) vivir en Cristo. Y vivimos una vida nueva. Resucitados con Cristo Jesús y sentados en el cielo. Por pura gracia hemos sido salvados. Siempre en Cristo Jesús. Nunca por nuestras propias fuerzas —por naturaleza éramos hijos de la desobediencia (Ef 2,3). Siempre por iniciativa graciosa de Dios. Nunca estirándonos nosotros de las orejas para crecer y llegar hasta él. Estamos salvados por le fe en Cristo Jesús. Mas esto es un don de Dios. Solo de ahí nos viene y alcanza la salvación. Somos obra suya. Fuimos creados en Cristo desde siempre para las buenas obras; para que caminemos por ellas; para que procedamos según lo que es nuestra vocación (Ef 4,1). Y hoy esa nueva creación, en Cristo, nos ha salvado. Palabras, pues, muy mayores. Para el pueblo de Israel fue brutal encontrar que todo se les vino abajo, aniquilado por entero, el templo, las ciudades, las personas; solo un resto tomó el camino del destierro en Babilonia. ¿Les había abandonado su Dios?, ¿no había cumplido la alianza con su pueblo? Duro e ininteligible presente. ¿Cómo era posible? A toro pasado, desterrados en tierra extranjera, el pequeño resto comenzó a pensar. Lo venían anunciando los profetas: castigo implacable de la ira de Dios por desencantarse con su pueblo. Pero, entonces, aun con su infidelidad, ¿qué pasa con la fidelidad de Dios? ¿Dios les sería infiel en esos momentos de terrible zozobra? No. Se cumplía ya lo anunciado por Jeremías: pagarán con tal desolación durante setenta años, pero la fidelidad de Dios dura siempre. Pedagogía de Dios para enseñar a su pueblo. Mirad, ya Ciro, rey de Persia, les envía de nuevo a Jerusalén y les edificará un templo. Juan nos lo dice con su inmensa fuerza. No se trata de una pedagogía transitoria: el Hijo del hombre tiene que ser elevado para que todo el que tiene fe en él tenga vida eterna. Dios ha entregado al Hijo, y lo hizo por amor. No para condenar al mundo, sino para que se salve por él. Solo nos pide que creamos en él. Que aceptemos la luz que viene a nosotros, y abandonemos las tinieblas. Así se nos abren perspectivas para siempre. Nada tiene de extraño que los autores del NT tuvieran necesidad de inventar una nueva palabra, abrir un nuevo mundo de entendimiento, para hablar de esta nueva creación. 9 de febrero de 2009 lunes 23 de marzo de 2009 Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4,43-54 ¿Creía él mismo su esperanza? Llegando esta lectura de Isaías uno se dice: no es verdad. Isaías es un iluso, un engañador, quizá, porque ¿podía creer él mismo sus palabras? No vivimos en un cielo nuevo y una tierra nueva; quien lo diga es mentiroso pertinaz. Al contrario, cada día el cielo es más viejo 40 y la tierra más hastiante, si cabe. ¿Cómo nos dices estas cosas, tan manifiestas falsedades? ¿Quieres que nos recluyamos en un corralito de mentira y mentecatez, desconociendo de manera tan burda quiénes somos de verdad y cómo es el mundo? Fijaos, las palabras que me han salido son las de alguien que ha perdido por completo la esperanza. Mas las lecturas de hoy, una vez más, son una llamada plena a la esperanza. Lecturas que no van por suelto, sino que se encuadran en un acto asombroso de acción de gracias, porque eso que nos indica Isaías no es una realidad tangible, sino una promesa, lo que está adviniendo, que ya comienza a crecer en nosotros, queriendo hacer de nosotros actores principales de eso que viene. Mas algo que se nos dona, no que sacamos de nuestras propias fuerzas al mirar el fastidio de lo que somos y de lo que es el mundo. Mirad, eso que decís, porque no tenéis esperanza, es hacedero. Lo imposible es posible. ¿Cómo? ¿Me lo tendré que dar yo a mi mismo?, ¿me lo darás tú? No, es fruto de un encuentro y de una súplica. ¿Encuentro con quién, con los hacedores de las vanas esperanzas, de las ideologías, de los engaños fumantes, del derroche sexual buscador de placeres continuados, del encuentro, por fin, con el dinero y el poder? Pues no, fruto del encuentro con esa singular persona que se llama Jesús. Encuentro vivo, en la carne. El funcionario real oyó de él y corrió a él. Había perdido toda esperanza, pero le quedaba aún un resto de inconformismo, no quería aceptar la muerte de su niño. Y corrió a Jesús en el puro anhelo. ¿Qué buscaba? Lo imposible: la vida de su hijo. Como si no murieran injustamente cada día miles de niños, envueltos también en la desesperanza. Se acercó a Jesús. ¿Qué le pide? Lo que le preocupa en lo más íntimo de sí. ¿Es que tiene alguna esperanza, hay alguna probabilidad de la curación de su hijo? Todas esas maneras las tiene ya perdidas. Pero Jesús es, para él, una esperanza, última, definitiva esperanza. ¿Por qué? Por lo que ha oído, seguramente. Signos y prodigios. ¿Por qué no también con mi hijo? Señor, baja antes de que se me muera mi niño. No tiene más dentro de sí. El mundo se le cierra con esa muerte. Ya no cabría la esperanza en su vida. Solo la negrura del vivir cotidiano en la mentira y la mentecatez, que él, por su posición social, conoce bien. Insiste: baja. Anda, tu hijo está curado. Pero ¿cómo?, ¿curado a distancia, curado por internet? Curioso, y ahora viene el punto clave: el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Una vez más, el punto clave está en ese creer que acepta hasta lo imposible, lo incontrolable, lo que de primeras no tendría ni pies ni cabeza. Lo que hace hervir en nosotros la esperanza. Bajó y vio, a la misma hora su niño quedó curado. ¿No es una historia que nos llena de asombro? Cree, y la esperanza se hace realidad en tu vida. Ahora sí, el mirad de Isaías tiene espesor. 10 de febrero de 2009 martes 24 de marzo de 2009 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Jn 5,1-2.5-16 ¿Quién eres, dime quién eres? Agua, agua, crece el agua, todo lo llena, todo lo inunda. ¿Qué es, qué significa? Ezequiel nos acaba de narrar que la Gloria ha vuelto a ocupar su Templo (Ez 43), y ahora vemos sus efectos vivificantes. El espíritu, que juntó los huesos (Ez 37), y el agua. Doble principio de nueva vida. Agua, como en el Paraíso. Allá cuatro ríos, acá cuatro etapas crecientes. Agua en la ciudad santa. Agua regada por el Señor; agua que transforma el desierto (Is 35). Porque el Señor es fuente de agua viva (Jer 2,13; 17,13). Agua de vida: continua, creciente, invasora, comunicativa. El profeta siente en su cuerpo el poder del agua. Renace la vida, como en una 41 nueva creación. Renace la actividad humana, como signo de paz y prosperidad (Alonso Schökel). Porque el Dios de los ejércitos está con nosotros, nuestro auxilio es el Dios de Jacob. Él nos da el espíritu y el agua. ¿Cómo? En Cristo, por Cristo, con Cristo. Nunca, fuera de él, en su absoluta plenitud, en su ser completo. Nunca en su completud por otro cauce, por otras mediaciones. Vemos a Jesús junto al agua de una piscina grande con cinco soportales. Muchos enfermos aguardaban el movimiento del agua. Un hombre, tendido en su camilla, espera poder llegar a tiempo cuando se mueva el agua. Lleva así 38 años. Más que una vida. Jesús, sabiendo quién era, se acerca y lo cura. Toma tu camilla y echa a andar. ¡Pero era sábado! Hoy es sábado y no se puede andar. Nos cuesta entenderlo, pero para los judíos el séptimo día, el sábado, era el día del descanso en el Señor, porque fue el día del descanso en la creación. El séptimo, descansó. Para ellos era regla estricta de su alianza con el Señor: el sábado descansarás de todo trabajo, dedicando el día a tu Señor. Regla magnífica. Maravillosa. Central en su religiosidad. ¿Quién te ha curado?, identifícalo. ¿No lo sabes? Más tarde lo encuentra en el templo. Mira, has quedado sano, no peques más. ¿Dónde encontrar explicación a todo esto? En el discurso que viene en el evangelio a continuación y que leeríamos casi entero en la misa de mañana. Pero cada día tiene su afán. ¿Quién?, ¿quién te ha curado?, ¿quién es ese? La situación del hombre en su camilla nos muestra, a la vez, una necesidad y la humana impotencia para remediarla. ¿No era lo mismo, en situaciones semejantes, el no tienen vino (2,3), doscientos denarios no bastan (6,7), tu amigo está enfermo (11,3)? Necesidad, sí; pero impotencia (Manuel Iglesias). ¿Quién puede resolver estas trágicas situaciones? En el relato, es Jesús quien toma la iniciativa. Ve y conoce. Sus preguntas incitan al enfermo, mas solo consigue disculpas: nadie me ayuda. Jesús va a ser su única solución. Pero el paralítico andante ni da las gracias ni sabe quién le ha curado. La curación va a convertirse en drama. ¿Quién es?, ¿quién eres? Porque curar y hacer llevar cargas en sábado son solo actividades de Dios (cf. Jer 17,19-27). Algo decisivo acontece con el agua vivificante y con Jesús que cura al paralítico. ¿Ha concluido la tarea del Padre con el día sexto de la creación? No, sigue de continuo actuando en la historia. Pues bien, el Hijo ha de hacer como el Padre. Jesús también tiene poder con el espíritu y el agua vivificante. Poder de curar al paralítico; pero, sobre todo, poder de perdonar sus pecados. Es el Hijo quien cura y perdona. Una nueva creación. 12 de febrero de 2009 miércoles 25 de marzo de 2009 Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Heb 10,4-10; Lc 1,26-38 Soy Jesús, a quien tú desprecias Estamos en tiempo de gracia, estamos en el día de la salvación. Salid, que ya llega. Venid a la luz. Miradlos venir de lejos, miradlos. Todo será nuevo, pues los conduce el Compasivo. Con él viene el consuelo. Porque, lo dice también el salmo, con expresión cincelada, como tantísimas veces, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. ¿A quien se refieren Isaías en el libro de la consolación y el delicado salmo de hoy? A ellos, por supuesto, a los suyos, a sus allegados que volvían del destierro, a los que rezaban al Señor viviendo en la esperanza de quien iba a venir. Pero también a nosotros. Porque el AT hablaba por entero de lo que se acerca. Mirad, ya viene con fuerza quien va a salvarnos. Hablaba del que iba a venir, del cielo nuevo y de la tierra nueva, de la nueva creación que se hace realidad fecunda 42 entre nosotros. ¿En quién?, ¿en ti, en mí? En Jesús, el Cristo, en quien se cumple la Escritura. Y en él, con él y por él, también en ti y en mí. Somos hijos de esta nueva creación. Hijos de la luz. El evangelio que leemos hoy contiene el discurso de Jesús sobre el acontecimiento de ayer, la curación del paralítico en la piscina de los cinco pórticos. ¿Admitís que Dios, como conservador del mundo, está actuando siempre, incluso en el descanso del sábado? Pues bien, dice Jesús, debéis admitirlo también en su Hijo, porque las acciones de Jesús muestran la actividad del Padre (Manuel Iglesias). Pero eso, sus enemigos judíos —nunca olvidemos que él también lo era, y María, su madre, y los apóstoles y primeros discípulos: todo el drama se juega casi de modo exclusivo entre judíos creyentes— entendieron que era hacerse igual a Dios, a quien Jesús, para colmo, llamaba Padre suyo, marcando una cercanía con él que parecía negarles a ellos. Excesivo, insoportable, fuera de toda realidad y creador de una nueva realidad que entendían como peligrosísima. Por eso tenían ganas de matarlo. Leer el discurso nos deja estupefactos. 13 de febrero de 2009 miércoles 25 de marzo de 2009 la Anunciación Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Heb 10,4-10; Lc 1,26-38 Todos anhelan expectantes el sí de María Mirad, la virgen está encinta y da a luz un hijo. En el texto hebreo: la joven está encinta. Tal es la señal del Señor que no abandona a su pueblo. ¿Quién es esa muchacha? Todas las jóvenes de Israel que cuando den a luz asegurarán con su descendencia la promesa del Señor a su pueblo. Mas la tradición judía y el texto griego de los LXX dicen virgen. Así pasa a nuestra comprensión de la promesa aplicada al Mesías que llega (Mt 1,23). Y, desde entonces, es este, Jesús, el Emmanuel, quien, llegando a nosotros por María, la virgen, habla por el salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La carta a los Hebreos —extraña y bellísima— nos habla de cuando Cristo, siguiendo la voluntad del Señor Dios, entró en el mundo, con el cuerpo que le había preparado en María Virgen. No más holocaustos ni víctimas expiatorias, sino su carne, la única que nos salva; pues conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Su sangre es derramada por nosotros una vez por todas. Su cuerpo y su sangre, nacidos de la virgen que profetizó Isaías, se nos dan en alimento, para nuestra salvación. El relato de Lucas es de una concisión y belleza sublimes. Ocasión de innumerables obras de arte. Pensad en la Anunciación de Fra Angelico y sus divinos colores azules. Asistimos atónitos a la narración de la venida del ángel Gabriel a una Virgen, a una doncella prometida en matrimonio, como emisario de Dios mismo, y al diálogo inaudito que se establece entre ambos. El saludo es religioso, traduce el deseo de paz, vida total, plenitud de los dones de Dios, pero también invitación a la alegría mesiánica (Zac 9,9). ¿Cuál es el nombre de esta doncella? Llenade-gracia, que substituye a su nombre propio. ¿Una gracia solo graciosa? Una gracia profunda, en sentido bíblico, claro es, que muestra la benevolencia divina concediendo un don gratuito. ¿Con qué se ha de corresponder? Con la acción de gracias. ¿Llenamiento pasajero de la gracia para esta conversación con el ángel? No, dicen con seguridad los que saben bien el griego: acción pasada cuyo efecto perdura. María ha sido transformada por la gracia desde antes, y en ella se ha remansado la gracia. Esa plenitud de gracia está en función de su hijo —de su Hijo—, de la maternidad divina que ahora se le anuncia. Llena-de-gracia desde siempre y para siempre. Dios te ha mirado con favor y te ha acogido benévolo. En ella se hace, primero previsión y luego realidad, el nacimiento en sus entrañas del Mesías, Jesús. ¿Cómo sucederá esto, pues actualmente soy virgen, entregada a las manos del Señor? Misterio de esa virginidad. «La 43 virginidad de María, y su dar a luz, lo mismo que la muerte del Señor quedó oculta al “jefe de este mundo”: tres misterios clamorosos, que se realizaron en el silencio de Dios» (san Ignacio de Antioquía). El Espíritu Santo te envolverá como en una nube, lenguaje bíblico para indicar la presencia de Dios: la nube envolvía el santuario o la tienda del encuentro (Ex 40,34). María va a convertirse en el santuario de Dios hecho hombre (Manuel Iglesias). Queda aún lo más singular de la narración. Porque nada ni nadie obliga a la Virgen. Como decían algunos padres: la humanidad, la creación entera, la Trinidad Santísima esperan anhelantes el sí de quien se dice la esclava (libre) del Señor. 16 de febrero de 2009 jueves 26 de marzo de 2009 Ex 32,7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47 Soy Jesús, a quien tú desprecias Sorprende, y mucho, que Moisés deba bajar del monte a prisa y corriendo, dejando solo al Señor su Dios, porque su pueblo, aburrido de tanto aguardar, se ha hecho un becerro de oro y lo adora en procesiones y bajadas de cerviz, mientras grita: este es tu dios, quien te sacó de Egipto. Saben a la perfección que no es así, tienen amplia experiencia de ello, pero ni soportan ni quieren aguantar la voluntad libre de su Dios. Prefieren construirse uno a su medida y voluntad. Total, ¿no es lo mismo? ¿No hacemos todas las procesiones requeridas y nos postramos todas las veces necesarias? Así, además, no tenemos que depender de un Dios, sí, el de verdad, pero tan lejano, tan raro, tan seguidor de sus caminos y voluntades, siempre confusas, siempre a su gusto, nunca al nuestro, nunca a nuestra conveniencia. ¡Vale ya! Nos construimos un placebo, y ya está. El resultado es el mismo. Las mismas procesiones. Los mismos rituales. Las mismas sentimentalidades. Y, ahora, podemos ver a nuestro dios: ahí lo tenemos, bien orondo, al alcance de nuestra mano. Además, ese Moisés, ya está bien de él. Nos ha conducido siempre por sendas escabrosas. A contramano. Nunca hemos podido ir por anchas y cómodas carreteras. Preparemos, pues, nuestros caminos para nuestro dios. Fuera con Moisés y con las patrañas engañadoras que él nos cuela una y otra vez. Ahora estaremos seguros. La expectativa, así, se nos convierte en realidad tangible. Vale ya de brumosas esperanzas que nunca llegan a cumplirse. Vale ya de tantas mandangas. Acuérdate de nosotros, dice el salmo, pero ¿cómo, si siempre se ha olvidado de nosotros en nuestro actuar pie a tierra para llevarnos a lo alto de extraños montes? ¡Vale ya! ¿Testimonio? Pero ya está bien, si solo das testimonio de ti mismo. Nadie que sea importante testimonia de ti. Al contrario, todos te tienen por peligroso en extremo. Tus obras, dices, dan testimonio de ti. ¡Bah!, las obras de un alumbrado, de uno que te dice al oído: soy como Dios. Un loco peligroso que nos va a poner a todos en situación de enorme peligro. ¿Que tu Padre da testimonio de ti? Sí, claro, las Escrituras todas hablaban de ti antes de que tuviéramos la mala suerte de que nacieras. Claro, y me lo creo. Seguro. Y para colmo, nos insulta con procacidad. Dice que nunca hemos escuchado la voz de Dios. ¡Será cara! Nosotros, que hacemos procesiones y doblamos nuestra cerviz cada vez que nos toca el pífano del poder. Sin vacilación. Adorando a nuestro dios, como nuestros padres abajo del monte. Que no hemos visto su semblante, nos insulta. Pero ¿cómo, si lo tenemos ahí, a la mano, capaz de responder a todas nuestras preguntas? Garantizándolas, además, según nuestra conveniencia. Ya ves, un dios que nos sirve para algo, no como ese Padre que tú haces tuyo. Como si los demás no existiéramos. Una verdadera vergüenza. No puede ser. Todos contra él, que si no acabará desbaratando lo que tanto nos ha costado construir. Qué impertinencia, decir que las Escrituras hablan todo el tiempo de él; de ese puñetero que nos está trastocando todo. Semejante creído. Soberbio. Quien nos 44 achucha una y otra vez diciéndonos que no buscamos la gloria de Dios sino la nuestra. Y nos lo dice a nosotros, que pasamos el día entero dedicándonos a procesiones, ofrendas, postraciones, todas las que el pífano del poder nos señale. ¡Pues quién se ha creído que es! 26 de febrero de 2009 viernes 27 de marzo de 2009 Sab 2,1a.12-22; Sal 33; Jn 7,1-2.10.25-30 ¿No es este al que intentan matar? ¿Quién era Jesús para que intentaran matarle con tanto ahínco? ¿Quién es Jesús para que intentemos deshacernos de él con tanto denuedo? Porque, es curioso, el Señor está cerca de los atribulados. Es pura misericordia. El Señor perdona, no condena, busca que nos convirtamos. Siempre. El Señor es nuestro Salvador y nuestro Garante. ¿Dónde, pues, ese afán en matarle? La muerte del inocente. Desde Abel lo sabemos. La muerte del cordero de Dios. Porque hemos virado hacia los ídolos. A estos sí, a los ídolos los adoramos, nos postramos ante ellos. Los construimos con nuestras manos, con nuestras ideologías, y luego, al punto, languidecemos ante ellos al toque de los pífanos y tamboriles de los poderosos. Asombra la libertad de Jesús. Mirad, habla abiertamente. No le importan las consecuencias. Sabe muy bien cuáles serán, pero las asume con entera libertad. Busca hacer la voluntad de su Padre. Lo demás, no importa. Llegarán, lo sabe. Adelanta a sus discípulos con frecuencia lo que estos ni entienden ni quieren saber: pasión, cruz, resurrección. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puede seguir siendo compasivo con nosotros? ¿Solo con nosotros? ¿Compasivo y misericordioso con todos, por encima de cualquier eventualidad, pase lo que pase, seamos quienes seamos, aunque nos mofemos de él, aunque lo olvidemos, aunque lo despreciemos? ¿Qué tienes, Jesús, que no me abandonas? ¿Quién eres, dime quién eres? Eres el que van a matar, pero parece no importarte. Sigues impertérrito tu camino. ¿Serás un filósofo estoico, un cínico, que todo te importa un bledo, porque pasas de todo? Sería una explicación. No salvadora, de cierto, pero podríamos entender algo de ti. ¿Quién eres, dime quién eres? ¿Eres el Señor? Pero ¿cómo? El Señor solo es Dios en su poder y su gloria. La primera lectura, en negativo, nos da el perfil de quien era el que había de venir. El justo, por eso nosotros, al verle, creíamos que nos achacaba lo que somos. ¿Cómo soportaríamos la vista del justo? Su sola presencia nos incita al odio, pues nos hace ver quienes somos en la verdad de nuestro ser. Diremos lo que nos guste o convenga de nosotros mismos, pero solo su presencia nos hace transparente lo que de verdad somos. Bueno, comprobaremos si se mantiene hasta el final y sus piernas no flaquean cuando se acerque el momento de su muerte. Ya le auxiliará Dios, el que dice su Dios, al que llama Padre, en ese trance último. Dice que alguien se ocupa de él, pues bien, ya lo veremos. ¿Será, como nos dice la lectura de la Sabiduría, que no conocemos los secretos de Dios, que nada sabemos del Justo? ¿Quién eres, dime quién eres? Sabemos todo de Jesús, excepto, al parecer, una cosa, la única decisiva. No viene por su cuenta, sino que es enviado por quien es veraz. Si viniera por su cuenta, ¿qué diferencia habría entre él y yo? Apenas si una pizca; su moralina sería más limpia que la mía, podría extrañar que se comportara mejor que yo. Algo mejor, quizá. Pero ¿es eso? ¿Qué significa lo de que es enviado por quien es veraz? Hemos visto tantos enviados, mandados a toque de pífano y tamboril por los poderosos. Quieren comernos el coco y que agachemos la cerviz; enviados peores que nosotros mismos, mandatarios de la mentira, aventados hacia nosotros por las meras ideologías, con extrema sutileza para lograr lo que 45 quieren. Apoyándose en nuestras briznas de esperanza para hacerse definitivamente con nosotros. ¿Lo lograrán? ¿Quién eres, dime quién eres? 27 de febrero de 2009 sábado 28 de marzo de 2009 Jer 11.18-20; Sal 7; Jn 7,40-53 ¡Vamos a por él! ¿Quién eres, dime quién eres? ¿Un profeta?, ¡bah!, el fantoche de turno. ¿El Mesías? ¿Cómo va a ser así cuando, habiendo oído todos sus discursos, hasta la saciedad, es obvio que apenas si nadie le toma en serio? Sí, un tipo bien; pero, ¡quiá!, nada más. ¿Qué tiene que decirme? Lo sabemos todo de él, estamos hartos de oírle. Ya ha gastado su turno. Mira alrededor de ti, ¿quién cree en serio en Jesús como enviado de Dios? ¿De quién dices, de Dios? Pero ¿cómo, es que hay Dios? ¿No habíamos quedado que eso estaba ya resuelto? Y arbitrado, claro es, con la negativa. Sí, Jesús es un tipo bien. Bueno, uno de ellos. Uno más. Y san se acabó. Pero ¿cómo consentir las ínfulas que él mismo se dio, y no digamos las maneras de quienes dicen ser los suyos, esa que llaman la Iglesia, con su pomposidad, sus gorritos extraños, su siempre estar en desacuerdo con los tiempos, como para fastidiar a posta? Y, sin embargo, hasta los guardias del templo, quienes debían prenderle, acuden a sus jefes. Jamás nadie ha hablado así. ¿Cómo, hasta vosotros os dejáis embaucar? Hasta aquí hemos llegado. Se acabó, ese personajillo está comenzando a resultar intolerable. No pueden ser estas libertades, como si algo dependiera de él, como si fuera el centro del mundo. Como si tuviera algo que decirnos, pretendiendo que esa palabra suya es ocasión de salvación. ¿Quién necesita ser salvado? Será él, endemoniado repelente que viene del lado de Satanás. Nosotros estamos ya salvos. Cantamos aleluyas, procesionamos, nos postramos. Y todo al toque de pífanos y tamboriles. Cuando los poderosos, nuestros señores, quieren que bailemos a su son. Porque de ellos recibimos todo lo importante. Ellos tienen mensajes de paz y contentamiento para nosotros, Llenan nuestras sentimentalidades. Nos hacen ver lo importantes que somos, justo en el momento en que doblamos nuestra cerviz. Entonces nos aplauden y jalean. Bendicen nuestros comportamientos. Yo y mis egoísmos. Yo y mis dineros. Yo y mi sexo. Yo y mi dedicación al mi trabajo. Yo y tú si cabes bien, sin molestar demasiado, en mi yo. Nada de yo y ellos. Eso nunca. Nada de yo y los que sufren. No, para eso está la seguridad social. Nada de yo y los pobres. Seguro de desempleo. O quizá, que se vayan a su casa. ¿Los padres ancianos?, ¿los viejos del barrio? Bueno, lo veremos. Si no molestan. Si no son una carga. Si lo son, ya lo sabemos… Nos han convencido, en el puro aplastamiento, de que no necesitamos salvación. Se han hecho con nosotros para que cerremos los ojos y los oídos a todo lo que sea capacidad de disenso e incluso de rebelión. Nos han comido la libertad de decisión. Nos han circunvalado con un muro para que no veamos lo del otro lado, para que creamos a pies juntillas que solo existe nuestro corralito. El de su pesebrera. El de nuestro enjuto egoísmo. Yo y los míos. Yo y mis necesidades. Yo y yo. Curioso, nos hemos acostumbrado de tal manera al pequeño ámbito en el que se nos deja estar, que ya ni siquiera sabemos que hay el más allá de ese muro. Han conseguido que él, el muro, sea nuestro horizonte. Una perspectiva a tres cuartas de nuestros ojos y de nuestras orejas, pero ni nos damos cuenta. Porque ese muro lo han hecho coincidir, con extrema inteligencia, con el cortafuego de nuestro egoísmo. Como manso cordero llevado al matadero. 28 de febrero de 2009 46 domingo 29 de marzo de 2009 5º domingo de Cuaresma Jer 31,31-34; Sal 50; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 Llegó la hora Mirad que ya llegan días. ¿Días de qué? De una alianza nueva con la casa de Israel. Ya no será como antes. Quebraron mi alianza y eligieron quedar fuera. No importa. Las cosas serán nuevas. Una nueva creación. Escribiré la ley en vuestros corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos me reconocerán. ¿En qué le reconoceremos? Precisamente en que perdonará nuestros crímenes y no recordará nuestros pecados. Porque él nos conoce, absolviéndonos, no importándole de dónde venimos ni cuál ha sido hasta el presente nuestra vida. Podremos reconocerle en el perdón que nos concede. Ese reconocimiento será expresión de lo que, en él y con él, seremos, mejor, somos ya. Mas ¿cómo habremos de sentir esa necesidad de perdón? Cuidado, no con un sentimentalismo de rosacidades, sino con un sentimiento racional. Ha llegado la hora. Quisiéramos ver a Jesús, decimos a uno de los suyos, a Felipe. Este fue a contárselo a Andrés. Junto con Felipe fueron a Jesús. Hay siempre mediación de personas. Siempre, para llegar a Jesús, tenemos a un Felipe y a un Andrés. La respuesta de Jesús es, como tantas veces, desconcertante: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. El grano caerá en tierra. Se perderá para sí. Esa es su hora. Quisimos ver a Jesús y nos desconcierta hablándonos de servirle: el que quiera servirme que me siga. Su seguimiento es un servicio. ¿Servicio para subyugar, nos preguntamos un poco sobresaltados? No, servicio para acompañarle a donde él está. Entonces, nos dice, el Padre te premiará. Mas ¿dónde está que todo su ser se muestra agitado? Al acercarme a él buscaba, quizá, paz y tranquilidad, ¿y me encuentro con agitación? Padre, líbrame de esta hora, oímos espantados que le dice. Para esta hora ha venido, continúa, sacando luego una conclusión: Padre, glorifica tu nombre. En este momento en el que Jesús acepta su hora y toma su camino, oímos una voz de lo alto —voz que se pronuncia para nosotros— que nos desconcierta más aún: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Nos explica: esa hora es la del juicio del mundo; los poderosos, los príncipes con sus pífanos y tamboriles, van a perder la batalla para siempre. Nos atraerá, pues arrebatará a todos hacia él, mas cuando sea elevado sobre la tierra. ¿Quién eres, Señor, dime quién eres? No sé si entiendo. Y quiero entender. Me encandilas, pero no comprendo. Te sigo, pero no me entero. Te serviré, si me ayudas a seguirte, pero no me lo explico. Quiero ser contigo, pero todavía no entiendo. De la primera lectura de Jeremías, pasamos por el evangelio de Juan a ese fragmento sobrecogedor de la carta a los Hebreos. Siempre magnífica, siempre desconcertante. Referencia a la vida de Jesús anterior a su pasión, en los días de la vida mortal. Ahora ya, está sentado en el cielo a la derecha del Padre. A gritos y con lágrimas. Ahora ya, está en el regazo amoroso del Padre. ¿A quién las dirigía? A quien podía salvarle de la muerte. En su angustia fue escuchado. Mas siguió su camino hacia la cruz, con empeño. Camino de pasión. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer, como traduce con fórmula magnífica el texto que leemos hoy. ¿Será ese también nuestro servicio junto con él? Jesús ha sido llevado a la consumación, convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. ¿Quién eres, Señor, dime quién eres? 28 de febrero de 2009 lunes 30 de marzo de 2009 47 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Jn 8,1-11 El Señor jamás abandona a los suyos La historia de Susana es una preciosidad. Por su medio comprendemos que el Señor nunca abandona a los suyos. Aunque el cerco se hubiera cerrado de modo tan seguro: dos testigos falsos —se requerían dos testigos— y ambos jueces de Israel. Una mujer hermosa y casta, condenada por la lascivia insatisfecha de dos viejo verdes que la quieren poseer al unísono. Maravillas de comprensión de esta historieta. Mas nos interesa su final. La asamblea, que estuvo a punto de ser engañada, se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Jesús se encuentra frente a la mujer (judía) sorprendida en flagrante adulterio. Condenada, pues, a muerte por la sagrada ley. ¡Si llega a ser hombre, nada! Caso claro para todos. Como en el suceso de Susana. Pero ahora más, pues esta mujer no ha sido casta y no va a ser condenada con engaño y alevosía. Todo ahora es perfectamente claro. Jesús es hombre orante; ama el retiro. Pero se presenta de nuevo en el templo. Todos acudían a él para escucharle. Letrados y fariseos encuentran, por fin, ocasión propicia para hacerse con él, comprometiéndole sea ante la ley, por aceptar que no se cumpla, sea antes los suyos, por su falta de piedad: la mujer adúltera. Jesús, sentado —enseñaba sentado—, se inclina y escribe con el dedo en el suelo. ¿Qué? Cada uno es libre de interpretarlo como pueda. Así lo hicieron los que buscaban acabar con él, con la atracción de quienes le escuchaban. Como insisten, incorporándose les dice esas palabras luminosas y geniales: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Llama la atención que sus enemigos no le espeten a Jesús: nosotros somos sin pecado. ¿No se atreven? ¿Esa escritura en el polvo les ha tocado en su corazón? ¿Comprenden ante las palabras del juicio de Jesús que las gentes no van a aceptar una respuesta como la de nosotros sí que somos sin pecado? ¿Es obvio para todos que sí lo son? ¿Son las palabras de Jesús las que tocan sus adentros más íntimos? No lo sé. Jesús, inclinándose, sigue escribiendo. Entonces comienza el largo desenlace, con largura de más de un tercio del pasaje entero. Las palabras de Jesús han entrado en los oídos de quienes querían pillarle y se fueron escabullendo uno a uno. ¿Será que bien sabían los unos los pecados de los otros, que todo lo suyo no era sino fachada ideológica de cumplidores de las externalidades de la ley? Empezando por los más viejos. ¿Ha tocado Jesús sus corazones? ¿Por qué no dijeron lo obvio: muerte para ella como dice la ley de nuestros padres? La escena queda enfocada en dos personajes: Jesús y la pecadora. Ni muchedumbre ni preguntantes. Nadie. Solo ellos dos. Magnífica composición pictórica: quedó solo Jesús sentado y la mujer en medio, de pie. ¿En medio de quién, pues ya no hay nadie? Se incorporó Jesús — todo el tiempo sentado, solo por dos veces se agacha para escribir en el polvo del suelo— y le preguntó. Sublime inteligencia de Jesús al no curiosear por su pecado —obvio, cogida infraganti. Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, dice, añadiendo Señor, esa fórmula tan fuerte para los judíos. Tampoco yo. Y expresa la misericordia entrañable de su perdón, benignidad recatada, nada hiriente, siempre humana hasta la raíz; raíz de Dios. Anda, y en adelante no peques más. Palabras emocionantes. ¿Quién eres, Señor, dime quién eres? 28 de febrero de 2009 martes 31 de marzo de 2009 Núm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30 ¿Quién eres tú? 48 Una serpiente de bronce colocada en lo alto de un estandarte. Los mordidos de serpiente la mirarán y quedarán sanos. En verdad, extraño pasaje del libro de los Números. ¿Buscaba explicar la presencia de una imagen de serpiente en al templo (2Re 18,4)? ¿Restos de animales fantásticos o dragones de fuego? ¿Representando al causante se conjura el peligro? Sab 16,5-14 lo interpreta quitándole toda virtud mágica. Jn 3,14 le da una interpretación cristológica: la serpiente en el estandarte es imagen de Jesús en la cruz (Alonso Schökel). ¿Qué es lo importante? Que el Señor escuche nuestra oración; porque el Señor atiende nuestra oración y nuestros gritos llegan hasta él. No nos esconde su rostro y —qué gesto maravilloso— inclina su oído hacia mí. No el lejano lleno de poder, sino el compasivo y misericordioso. Cuando reconstruya su templo y aparezca su gloria —como acontecerá en la cruz—, la miraremos y se volverá a nosotros. No nos despreciará, aunque le pidamos cosas tan pequeñas como a nosotros nos corresponden, quizá porque no tenemos mejor imaginación. Una nueva creación, y el pueblo que será creado alabará al Señor, mirando su gloria, que se ha fijado en nosotros, escuchando los gemidos de los cautivos y librando a los condenados a muerte. Jesús ha de ser el condenado a muerte, vemos que llega la inminencia de su pasión. ¿Le abandonará su Padre Dios? Porque no lo hará, por eso mismo, nosotros mirando a la cruz donde estará colgado de aquí a poco, veremos su gloria. Porque su gloria estará en el colgante de la cruz. La gloria suya, que es la gloria de Dios. Parecerá un pingajo, pero no, miradlo bien y veréis allá en el clavado la gloria misma de Dios. ¿Quién eres tú?, le preguntan. A Jesús le hastía la cuestión. ¡Qué mas da si, de verdad, no lo quieren saber! Qué más da lo que él diga de sí mismo, lo importante está en que es veraz quien le envió. Y él, Jesús, comunica al mundo lo aprendido del Padre. Su palabra, sus gestos, su pasión no son cosa solo suya. Sobre todo, si puede decirse así, son de quien le envió. Pero no comprendieron que les hablaba del Padre. ¿Cómo iban a comprenderle si miraban con antipatía extrema a Jesús, buscando el momento propicio para dar ocasión —cosa curiosa— a que se nos muestre la gloria de Dios en el crucificado? ¿Cómo miraremos nosotros a Jesús para ver a quien es?, ¿con qué simpatía atolondrada lo haremos? ¿Cómo se nos dará esa gracia? Sabremos quién es cuando sus enemigos lo levanten. Entonces lo conoceremos. Cuando lo levanten en la cruz, como a la serpiente, para que, quien le mire, sane; por mordido y emponzoñado que esté. La nuestra será entonces una mirada sanadora. Incluso la fuerza de nuestra mirada vendrá dada por quien está clavado en la cruz. Entonces aprenderemos muchas cosas. Que yo soy: palabras asombrosas, pues quien las pronuncia se da el nombre de Dios, se hace Dios, se sabe Dios: ‘Yo soy’ es el nombre de Dios, revelado a Moisés en el monte (Ex 3, 14), como todos los israelitas sabían. Nada hace por sí, sino que habla como el Padre le ha enseñado. Siempre, incluso en la horrorosa inclemencia de la cruz y cuando baje a los infiernos, no estará solo. Misteriosa cercanía que no podemos comprender. Su ser es hacer lo que le agrada al Padre. También, pues, cumple su voluntad —¡su agrado!— en la cruz. Misterio tremendo. 28 de febrero de 2009 miércoles 1 de abril de 2009 Dan 3,14-20.91-92.95; Sal Dan 3; Jn 8,31-42 Nosotros no somos hijos de prostituta Porque nuestro padre, dicen, es Abrahán. ¿Qué vienes tú a enredar? ¿Cómo vienes tú a decirnos lo que tengamos que hacer? Haremos lo que nos enseñaron nuestros padres. Hemos nacido libres y no esclavos, ¿cómo tú nos dices a estas alturas que seremos libres si mantenemos tu palabra? ¿Palabra? Palabrejas sin sentido. No queremos ser tus discípulos. ¿Cómo podríamos 49 mantenernos en tu palabra? Tenemos el orgullo de ser del linaje de Abrahán. No hay manera de que se entiendan Jesús y ellos, quizá nosotros. Si nos mantenemos en su palabra, dice Jesús, seremos libres, porque así seremos discípulos suyos. Solo de esta manera conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Buscamos la libertad?, pues bien, esta se nos da no en algún linaje o en el bailar al son de la música de trompas, pífanos, liras, cítaras, arpas, gaitas y demás instrumentos que nos tocarán los poderosos, sino en Jesús. En una persona. Es él quien nos hace hijos, y el hijo se queda para siempre en casa, no el esclavo. Difícil por demás, pues estamos tan acostumbrados a presumir de linaje, a bailar al toque de gaitas, que no podemos mantener nuestra libertad de ser discípulos de una persona. De clanes o de poderes, ah, eso sí. Pero una persona. ¿Qué nos da a cambio? Habla difusamente de la casa del padre. ¿Cuál, el suyo? ¿Será poderoso y no nos habremos enterado? Libres, ¿para qué? Con lo bonito y sencillo que es ser del clan o del pífano. Jesús nos llama a ser personas. A elegir mantenernos en su palabra, para ser libres. Yo quiero ser libre. No depender sino de la verdad que busco con pasión. Bueno, que me gustaría buscar con pasión. Muchas veces, demasiadas, flaqueo y no lo consigo. Es tan fácil el clan o la gaita. Siguiéndole, camino en libertad. Porque él me la da. Una persona. Conociéndole a él, a esa persona, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. La libertad de ser eso que soy en lo más profundo de mi ser. La libertad de mi ser en plenitud. La libertad a la que me empuja mi verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza porque, demasiadas veces, casi todas, en vez de hacer lo que quiero hago lo que no querría. ¿Cómo conseguir esa libertad que, alejándose más y más de mí, sin embargo, en realidad es la verdadera libertad de mi ser yo mismo? ¿Cómo ser en mi realidad verdadera? Siguiendo a Jesús, camino en libertad. Mas ¿cómo le seguiré si el pecado me arrastra? Pecado respecto a él, claro. Pecado de no seguirle. ¿de dónde sacaré las fuerzas para conseguirlo? Me gustaría, pero no veo la forma. Manteniéndonos en su palabra, abandonando esos compromisos externos a mí mismo, que me refugian en el clan —linaje de Abrahán o de donde quieras, por ejemplo, de una partida política, que nos comen las entrañas y nos hacen esclavos—, buscando, al punto, quitarnos la libertad que se nos dona en Jesús. Y la única manera segura de matar esa libertad donada es matarle a él. Clavarle de nuevo en la cruz. Y dejarle allá. Orgullosos de lo nuestro, nos confundimos de medio a medio pensando que solo esto nos hará ser de verdad nosotros. Solo una persona nos hará libres. Ningún clan ni ideología ni complacencia ante el poderoso nos hace libres. Al contrario, nos esclaviza. Nos arrastra al pecado, a abandonar a la persona, la única que nos hace libres. 28 de febrero de 2009 jueves 2 de abril de 2009 Gén 17,3-9; Sal 104; Jn 8,51-59 Comenzamos a comprender quién eres Jesús sigue con lo suyo: quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir eternamente. No solo la libertad y la verdad, sino también la vida. Se nos da una persona, y consigue para nosotros todo lo que nos hace personas. Personas como él. Hijos del mismo Padre. Pero los enemigos judíos al punto comprenden lo que no va en esas palabras de Jesús. Hasta Abrahán, de cuyo linaje ellos se glorían de ser, murió, así como los profetas, ¿cómo, pues, viene este ahora a contarnos esos cuentos del no morir? Comprended, esos judíos no pueden entender; el lenguaje de Jesús lo tienen por desabrida locura: ¿por quién te tienes? 50 Abrahán es el padre de una gran muchedumbre. Pueblos y reyes salieron de él. Dios hizo pacto con él y sus descendientes para siempre, y prueba de ello la tierra prometida que les regaló en posesión perpetua. Las cosas están claras. Los judíos tenían en qué gloriarse. Porque Dios cumplirá siempre su pacto. No hay más que explicar. Todo está dicho. Será su Dios para siempre, si guardan su alianza, ellos y sus descendientes. Y el Señor no olvida, nos dice el salmo, se acuerda de su alianza por siempre. Bien nítidas están las cosas. No hay más qué añadir. Y quien diga más, como ese Jesús que ahora se nos plantifica en medio de nosotros, no puede sino ser un falsario. Busca lo más grave que un judío puede pensar: la ruptura de la alianza de Dios con su pueblo. Siembra discordia, siempre muy peligrosa en el equilibrio difícil del pueblo elegido por Dios como su pueblo por siempre. Jesús, sin embargo, sigue a su rollo. Prosigue con sus palabras, al margen de lo que puedan pensar y sentir esos otros judíos. Él, también judío, no lo olvidemos nunca. Pero tenido por los otros como judío peligroso, chiflado, tocando cosas demasiado serias y sagradas, a más de traidor a los suyos. Si él se glorifica a sí mismo, de nada le valdría. No se olvide que gloria es palabra decisiva cuando se habla de Dios. La gloria es el signo de su presencia en medio de su pueblo. Su gloria habita en el templo. ¿Qué quiere este hombre?, ¿que se retire de entre nosotros la gloria de Dios? Mas Jesús, machaconamente, sigue hablando de gloria refiriéndola a sí mismo. Y no lo hace en la mera vanagloria de sí, sino que propone a los otros judíos algo escalofriante para sus oídos: quien me glorifica es, precisamente, mi Padre. Con su afán de llamar a Dios mi Padre, como para arrebatárnoslo a nosotros, parece hacerse solo con él. Como si nosotros, dicen esos judíos, nada tuviéramos que ver con el Dios de la alianza, quien habita en el templo, donde está aposentada su gloria. ¿O es que se hace como Dios mismo? Abrahán, entonces, saltaba de gozo por ver el día de Jesús, ahora: lo vio y se llenó de alegría. Su alegría resultaba de esta manera regocijo mesiánico, figura de la alegría del NT. ¿Cómo, si ni siquiera tienes cincuenta años? Pura locura la tuya. Pura desfachatez. De verdad os aseguro: antes que Abrahán llegara a la existencia, Yo soy (traducción de Manuel Iglesias). De nuevo, blasfemia suprema. Los otros judíos cogieron piedras para tirárselas. Empiezo a ver quién eres. Todavía entre nieblas, pero cada vez de modo más claro; la bruma parece querer deshacerse. Es tu relación tan estrecha con Dios, tu Padre, lo que nos muestra quién eres. 28 de febrero de 2009 viernes 3 de marzo de 2009 Jer 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42 ¿Por cuál de mis obras me apedreáis? Muchas son las obras buenas que les ha enseñado a esos judíos por encargo de su Padre, ¿por cuál queréis apedrearle? Poco a poco me ha ido haciendo suyo, y estoy de su parte. No entiendo casi nada, pero no importa. Me ha hecho suyo. En el temblor y la fragilidad, pero me voy con él. ¿Dónde iría si no? ¿Quién eres, dime quién eres? Son ahora los otros judíos, los que quieren matarlo a pedradas por blasfemo, los que hacen la luz sobre mí, me enseñan cómo comenzar a responder a esta pregunta que se me había metido muy dentro. No te apedreamos por ninguna obra buena, que sean bienvenidas tus obras buenas si de verdad lo son, sino por una blasfemia. ¿Cuál? La más grave para un judío. Tú, siendo un hombre, te haces Dios. El amigo del Dios de Abrahán, quien hizo alianza con él y su descendencia para siempre, solo tiene un temor. No la fragilidad y el pecado, sino la idolatría. El que los suyos adoren al becerro de oro. Solo esto aleja de sí a su 51 pueblo elegido, también para siempre. Adorar a los ídolos es el pecado capital. El padre de todos los pecados. Porque todos los demás, si lo son, se reducen de un modo u otro a la idolatría. Las cosas, sin embargo, no se dan por terminadas. Y Jesús puede recurrir a un texto de las Escrituras que todo judío conocía: Yo es digo, sois dioses (Sal 82,6). ¿Blasfema, pues, porque dice ser Hijo de Dios? Mas ahora las cosas se van a enredar todavía más. Creed en mí por mis obras, porque ellas son las obras de mi Padre. De esta manera comprenderéis y sabréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Blasfemia, blasfemia, chillan, y quieren detenerlo, pero se les escabulle. La verdad sea dicha, cuanto más escuchamos a Jesús más nos interpela, más llega a lo profundo de nosotros. No sé si podrá durar este enamoramiento, pero las cosas parecen más claras cada vez. Seremos miedicas hasta el hartazgo, como los apóstoles, espantadizos y negadores cuando llegue el caso, pero vemos lo que hay que ver. Comenzamos a saber quién es Jesús. La pregunta, apremiante, comienza a hacerse respuesta. Se nos está dando el regalo del ver. Falta todavía mucho por comprender, llegarán para nosotros momentos de extrema debilidad y pecado, pero casi nos dan ganas de decir que no importa, porque vemos. Comenzamos a ver quién es Jesús. ¿Podremos seguirle? No digo hacer las cosas que él hace, sino, simplemente, seguir sus pasos a través del evangelio, subir con él a Jerusalén y comenzar la Semana Santa junto a él. ¿Como quiénes seremos? ¿Como los enérgicos pescadores que le abandonaron con el rabo entre las piernas, para llorar luego de modo desconsolado, o como las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y algún jovenzuelo apenas si más que un niño, como el discípulo amado? ¿Tendremos las fuerzas para seguirle? Será él quien nos las tenga que dar, haciéndonos sus hermanos y mostrándonos al mismo Padre, ahora también Padre nuestro. Pero, los evangelios nos lo manifiestan —el de Juan estos días, pues es este el que leemos durante la Cuaresma—, nos queda todavía el momento más duro de nuestro ver. El ver a Jesús en la cruz, como un pendejo. Muerto en la pura desolación. Abandonado de todos. ¿También abandonado por su Padre? Mas, entonces, ¿cómo entender lo que va a acontecer? 28 de febrero de 2009 sábado 4 de abril de 2009 Ez 37,21-28; Sal Jer 31; Jn 11,45-57 ¿Dime quién eres, Señor, por favor, dime quién eres? Llevamos días en vilo con esa pregunta. Parece que las cosas se nos aclaran. Que muera uno por todos. Quienes entonces y ahora pronuncian estas proféticas palabras no se dan cuenta del alcance de lo que dicen. Piensan que es una manera de salir de la coyuntura política difícil en la que están y que Jesús con su predicación agrava aún más. Pero lo que no sospechan es que nos están dejando a la luz la respuesta a nuestra ansiosa pregunta. Como señala Juan, Jesús iba a morir por la nación; y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. La suya no es una vida sin alcance, un azar del instante, una casualidad bella, sino una muerte por nosotros. ¿Por qué, por qué ha de morir él que es, no cabe duda ninguna, el inocente, la víctima sin tacha? ¿Por qué él y no ellos, aquellos judíos que entonces fueron a por él, y nosotros, que ahora le despreciamos y reímos con visajes y muecas como a alguien que perdió su comba? ¿Cómo su muerte inminente puede ser buena para nosotros, puede ser sacrificio expiatorio por nosotros, y por ellos también, por todos? La suya, ¿una muerte redentora? Murió también por mí. Penetrar en la profundidad de estas palabras nos hace adentrarnos en el sentido mismo de su muerte, de la muerte de alguien que es ofrecido como víctima inocente y propiciatoria por los suyos, mejor, por todos. Él, en vez de mí. Él, por mí. Comprender esto, y 52 vivirlo, es cosa para dejarle a uno estupefacto. Mirándole a él en esta situación en la que le han, le hemos y le he puesto, se comprenden dos cosas a la vez: quién soy y, de manera muy especial, quién es él. Porque al mirarle a él en el camino de pasión, comprendo quién soy yo, quienes somos nosotros, quiénes son ellos. Y no es este un comprender de condenación para nosotros, sino de gloria, de alegría, porque él, con su camino de pasión y de muerte, nos salva, nos limpia de nuestro pecado, nos redime, purificando en nosotros desde su raíz todo lo que nos impedía ver quién es él. Ahora, es ahora cuando comprendemos de nuestro enamoramiento, porque es ahora cuando nos ha hecho ver. Ver quién es él. Y, además, ver que a quien él continuamente llama mi Padre, es del mismo modo, en él, por él y con él, nuestro Padre. Jesús, así, se convierte en nuestro punto de convergencia. Todo en nosotros, ahora ya, tiende a él, estirando de nosotros hacia él, para hacernos llegar a ese punto de realidad en donde él está. Punto de acceso al Padre Dios. A su misericordia. A su gracia. A su vida. Hemos ido, así, comprendiendo el significado de realidad de esa atracción que nos enamoró para siempre. No es una ilusa ilusión en nuestra vida, algo irreal que nos ayudará a ir tirando, sino que es la realidad misma de lo que somos, de una realidad que, en él, con él y por él, se nos dona graciosamente. Así, somos criaturas nuevas, criaturas de una nueva creación. Hechos ahora más y mejor que nunca a su imagen y semejanza, pues ahora tenemos los medios y las capacidades para serlo de verdad en el hondón de nosotros mismos y en la realidad de nuestras vidas. Solo nos queda vivir al completo de esa realidad y hacer que crezca hacia todos los horizontes. 1 de marzo de 2009 * * * domingo 3 de mayo de 2009 4º domingo de Pascua Hch 4,8-12; Sal 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 Lo veremos tal cual es Cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. ¿Quiénes?, ¿nosotros, ese débil rebaño del que habla la oración colecta? Un rebaño exiguo; disminuyente entre nosotros. Una oveja muerta a la que todos parecen querer dar patadas. ¿Cuándo, pues, se manifestará? No en una revelación escondida y en-esperanza, sino en una que nos haga ver; que nos dé la visión definitiva de Dios. El Padre Dios que nos ama. Pero parece un amor tan recóndito; poco menos que amor iluso. Dicen que antes las cosas no fueron así; dicen que llegará un día en el que todo será distinto; pero ¿y en el mientrastanto? ¿Cómo vivir ese admirable: pues lo somos? Es un grito, pero un grito de certeza, de seguridad plena. En el Hijo, por él y con él, el Padre nos llama hijos, ¡hijos de Dios!, y por más que rebaño débil hasta casi la inanición, sin embargo, lo somos de verdad. Lo somos en nuestra realidad más profunda. Lo somos en las acciones de nuestra vida. Siempre tan pequeñas. Pero ¿no lo fueron también así las acciones de la vida de Jesús, mejor, de Jesucristo? ¿Tan pronto nos hemos olvidado de la pasión y muerte del Señor? ¡Ay1, ya querríamos estar con él en la gloria, resplandeciendo en el brillo de su divinidad. Sí, él está junto a su Padre. Pero nosotros seguimos acá. Aunque aquí, somos de allá. Aunque en la debilidad, una debilidad que hasta da risa, el Señor nos ha prometido su Espíritu, quien hará de nosotros su templo. El nuevo templo seremos nosotros, nuestra débil carne, el pequeño y mísero rebaño. Tú y yo. Tal es el misterio de la salvación. 53 Nuestro Buen Pastor nos conoce, a cada uno en persona. No somos rebaño gregario. Pertenecemos a un cuerpo, el de Cristo. Nosotros, cada uno, con nuestra cara y nuestros gestos. El Pastor nos llama por nuestro nombre. Nos reconoce. Nos conoce. Le conocemos. Y ese conocer no es un puro decir de meras palabrinas. Porque en él entramos en la dinámica del conocimiento del Padre y del Hijo. Y el suyo es un conocer que da la vida por nosotros. Por ti y por mí. No importa que seamos carne de pecado, pues somos pecadores; él, con su muerte y resurrección, nos salva del pecado y de la muerte. Resuena todavía en nuestro interior el ¡oh, felix culpa! del pregón pascual, feliz culpa la nuestra, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Decías pequeño rebaño? Sí, claro. Del modo en que Jesús en la cruz es figura diminuta en la inmensidad del mundo. Un punto que se hace centro convergente: en él se nos da el conocimiento de Dios. De un Dios Padre, Padre nuestro. Punto que crece con la dimensión de la salvación. La tuya, la mía, la de todos. La del pequeño y débil rebaño. Como pequeño y débil es el madero. Como pequeña y angosta es la sepultura en la que fue colocado el cuerpo de Jesús. Mas siendo así, en la realidad de la esperanza se nos da la salvación de Dios y el conocer de la visión. El Viviente. ¿Crees lo que te digo? Sí. Pues bien, ahí, en ese sí bautismal, en la debilidad del agua y de la palabra, del pan y vino, de la Iglesia de Dios —Pablo casi siempre la llama así— , se da para el entero mundo la fuerza de Dios. 15 de abril de 2009 lunes 4 de mayo de 2009 Hch 11,1-18; Sal 41-42; Jn 10,1-10 No somos ya una secta judía El episodio Cornelio-Pedro (Hch 10,1-11,8) es cumbre de los Hechos. Un largo relato explicativo y justificatorio de por qué los paganos pueden hacerse cristianos sin primero devenir judíos. Fue complicado darse cuenta y aceptarlo. La escena es la más larga del libro. Cornelio es visitado por una visión: ve a buscar a un cierto Simón Pedro. En el entretanto, Pedro escucha una voz: come de todo lo que viste en el éxtasis. ¡Imposible para un judío comer lo impuro! Por tres veces: come. Las cosas que Dios ha purificado, no las profanes tú. Cuando se preguntaba el significado de esta visión le llegan los enviados de Cornelio. Pedro entiende que Dios no mira las apariencias: la palabra debe ser predicada a todos, judíos y paganos. El Espíritu viene sobre todos los que estaban en la escena. Son bautizados. Ahora, el cristianismo ya no va a ser una secta judía. Los de Judea se enteran que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En Jerusalén, terribles reproches a Pedro: has entrado en casa de incircuncisos y comido con ellos. Pedro se explica: la visión de la comida, el anda, Pedro, mata y come. Ni pensarlo, Señor — siempre el genial Pedro. Por tres veces la voz del cielo: Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Llegan en ese momento los hombres de Cornelio. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Al llegar y comenzar a hablar, el Espíritu bajó sobre ellos, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Se acordó entonces de lo que les había dicho Jesús. Dios les ha dado a ellos lo mismo que nos dio a nosotros. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Conclusión: en lo que es obra salvífica para nosotros, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. La decisión de Pedro —con incoherencias y revueltas—, luego de Bernabé y Pablo, junto a toda la Iglesia, abre la realidad de la cruz y de la resurrección de Jesucristo a todos los hombres. Ya no hay circuncisión ni cumplimiento de la Ley. Somos libres. Solo Jesucristo importa y la fuerza de Dios Padre que en él se nos ofrece. 54 No es decisión particular de nadie, ni siquiera de los primeros y más importantes apóstoles. La decisión es de Dios. La obra de la salvación es universal. Un regalo, una gracia para todos. Y, sin embargo, somos judíos espirituales. Las Escrituras siguen siendo las nuestras. No entendemos la profundidad del acontecimiento Jesucristo y de la gracia que se nos otorga en él, si no vemos cómo en él se cumplen las Escrituras. Comprendemos en ellas el significado del cordero pascual y de su sangre derramada por nosotros —por nosotros, pues nuestros pecados colaboran en su muerte, y para nosotros, para nuestra salvación. Seguimos siendo el pueblo de la Alianza, de la Nueva Alianza. Vemos cómo baja de los cielos la nueva Jerusalén, es decir, la Iglesia de Dios. Pedro y Pablo y los demás apóstoles comprenden la universalidad de la salvación en Cristo. Pero, durante un tiempo, para los judeocristianos será un trago duro. Él es la puerta del aprisco, y las ovejas conocen su voz. Y él nos va llamando por nuestro nombre y camina delante de nosotros. Él es la puerta de las ovejas. Quien entre por él se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Al nombre de cristiano nada se le puede apegar. Nada. 15 de abril de 2009 martes 5 de mayo de 2009 Hch 11,19-26; Sal 86; Jn 10,22-30 La voz del menesteroso Qué pregunta incauta a Jesús. Porque ¿alguien puede decir quién es el Mesías?, ¿cuáles han de ser sus signos?, ¿cómo podremos llegar a la convicción de que ese, precisamente él, es el Mesías? ¿Da uno testimonio de sí mismo? ¿Y si es un engreído papanatas? ¿Y si, por el contrario, es la piel de Satanás? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Es verdad que alguno de los discípulos llama a su amigo diciendo: he encontrado al Mesías. Mas, en el NT, sobre todo en los evangelios, encontrándose con Jesús, con sus palabras, con sus signos, con sus obras, todo el mundo se pregunta: ¿quién es este? La respuesta viene dada solo al final de su vida: su muerte y su resurrección nos dicen quién es Jesús. Solo entonces comprendemos. Solo entonces se nos anuncia la feliz buena noticia. Ahí tenían sus obras, pero no creyeron. Los discípulos de Emaús mostraron su terrible decepción: ellos habían creído que Jesús sería el Liberador. Mas él hace sus obras en nombre del Padre, y son ellas las que dan testimonio suyo. Pero apenas nadie le cree. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Jesús, el buen Pastor, nos señala la respuesta: porque no sois ovejas mías. ¿Entonces? ¿Qué señalar, qué anunciar, qué vivir, si no somos ovejas suyas? ¿Será la suya una elección injusta? ¿Elijo a quien me place y a ese le salvo, y a quien me da la gana lo rechazo y le condeno? ¿Puede ser esto un acto de misericordia de un Dios que es Amor? Mis ovejas escuchan mi voz. Me abriste el oído, como dice el salmo. La palabra de la Buena Nueva nos llega por el oído. Y es tan fácil taponárselo. Dejarse llevar de los ruidos incandescentes que nos suelta el mundo con sus seducciones. Gritos, peleas, tertulias, cuchicheos de odio, rezo de las cuentas del negocio y del interés. Cuando en medio del barullo que llenan nuestros oídos, una voz menesterosa penetra hasta el hondón de nosotros mismos, pidiéndonos un vaso de agua, una caricia, una acogida. Esa voz menesterosa abre nuestros oídos a la Palabra de misericordia. Quien cierra su voz al vaso de agua, cierra su oído a toda misericordia. Querrá entonces pruebas palpables y evidentes; certificados de los poderosos. Pero quien no escucha ni recibe a uno de estos pequeñuelos, se cierra a mí, dice Jesús. Se cierra a toda misericordia, pues clausuró su corazón a toda misericordia. Aunque sea la de Dios. 55 Aquellos que no cierran sus oídos, aquellos que están atentos a la voz del menesteroso, aquellos que escuchan la realidad del sufrimiento, quienes oyen las voces de Cristo en la cruz, solo ellos escuchan la voz del Buen Pastor. Y él las conoce, y ellas le siguen. Y él les da la vida eterna. Termina siendo de una gran belleza literaria cómo el evangelio de san Juan va añadiendo frase a frase con una simple conjunción. Parecería pobreza literaria; pero, en la grandeza del pensamiento, es de tremenda eficacia. Subyuga. Son palabras que hipnotizan. Que nos van adentrando más y más en la comprensión y seguimiento de Jesús. Y quienes escuchan su voz, no perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Es su Padre Dios quien nos ha dado a él, para que seamos sus ovejas. ¿Nos ha captado por la escucha silenciosa del lamento del menesteroso? No lo sé. Pero nos hizo suyos para siempre. Y, entonces, nadie nos puede arrebatar de sus manos: Yo y el Padre somos uno. 15 de abril de 2009 miércoles 6 de mayo de 2009 Hch 12,24-13,5; Sal 66; Jn 12,44-50 Partícipes en su divinidad La oración sobre las ofrendas dice unas palabras que le dejan a uno alelado. No es la primera ni la última que aparecen. Nos manifiesta el admirable trueque que se realiza en el sacrificio. En este sacrificio: en el de la cruz, es decir, también en el de la eucaristía que nosotros celebramos. Pues bien, por el trueque admirable, nos hace partícipes de su divinidad. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, somos seres divinos. Él se hizo hombre, para hacernos dioses, hijos de Dios. Jesús lo grita. La puerta es creer en él. Porque el que cree en mí cree en quien me ha enviado. La fe en él es el camino de nuestro alcanzar a ser hijos de Dios, ¡pues lo somos!, seres divinizados. No solo creados a su imagen y semejanza, sino, ahora ya, seres divinos. Desde aquí y en-esperanza —esperanza cierta en la fe en Jesucristo, que nos abre el camino de la caridad, del amor de Dios—, habitantes del cielo. Por eso nuestra liturgia es participación de la liturgia celestial. No dejando de estar acá, estamos allá. Muertos y resucitados. Palabra de certeza que nos llena de asombro, que cambia por completo nuestra vida. Sin dejar de vivir en este mundo, somos ya habitantes del cielo. Allá está nuestra morada. Jesús lo grita. Y el que le ve a él, ve al Padre, puesto que es él quien le ha enviado. ¿Quién le toca a él, en ese mismo acto también —cómo si no— atinge con la yema de sus dedos al Padre? Él ha venido como luz; a ser luz para nosotros y para el mundo, para toda criatura. Por eso, cuando creemos en él, porque creemos en él no quedaremos en tinieblas. A veces, muchas, quizá, nos supondremos todavía seres de tinieblas, pero no es así. En-esperanza, esperanza que nos viene dada en la fe en Jesucristo, somos hijos de la luz. Vivimos bañados por la luz como en un espléndido día de verano. Puede que a veces —algunos creyentes con mucha frecuencia— nos veamos en la obscuridad, nos creamos inmersos en la negrura de la noche; pero no es así, pues lo importante no son nuestros sentimientos, productos tan perecederos, tan del momento, tan de la imaginación, tan de los modos del cuerpo, tan teñidos de nuestra carne, sino la cercanía del Señor y su presencia en nosotros y en nuestra vida. Y es la fe en él quien nos da la certeza del acontecimiento de su presencia en nuestra carne. Desde ahora, carne divinizada, carne de Dios. Como la carne de Jesucristo. Jesús lo grita. Oigamos sus palabras. Palabras de misericordia, de paz, de concordia, de consuelo, de mansedumbre, de bienaventuranzas. Palabras del vaso de agua donado a uno de estos mis pequeñuelos. Sin embargo, tantas, demasiadas veces no cumplimos esas sus palabras. Somos pura fragilidad, vasos de barro. Qué importa. 56 Jesús nos lo grita: No he venido a juzgar, sino a salvar. A ti, a mí y al mundo. Juan suele tener palabras tenebrosas respecto del mundo. Pero, no pierdas la esperanza, no ha venido a condenar al mundo. Ha venido como fuerza de salvación para todos. No es la fragilidad lo importante, sino el rechazo. El no aceptar sus palabras. Entonces, llegará el último día. Mas, no lo olvidemos, Jesús nos lo grita, es el Padre quien le ha enviado y le ha ordenado lo que ha de decir. Y su mandato es de vida eterna. Para ti, para mí, para ellos. 16 de abril de 2009 jueves 7 de mayo de 2009 Hch 13,13-25; Sal 88; Jn13,16-20 Para que sepáis que Yo soy En el libro de los Hechos hay numerosos discursos de resurrección en los que se hace una historia del Pueblo elegido; el más largo de entre ellos es el de Esteban ante el sanedrín. Historia que termina cada vez en Jesús, porque en él se cumplen las Escrituras. Hoy y mañana, a mitades, leemos el pronunciado por Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, cuando los jefes le invitan a dirigirse a la asamblea reunida el sábado. Leen unas Escrituras —nosotros las llamamos AT— esencialmente abiertas a quien ha de venir. Por eso hacen la historia de la promesa y del cumplimiento de la promesa que, con la Alianza, Dios había hecho con su pueblo de una vez por todas. Nosotros los cristianos salimos también de ese tronco único. Según lo prometido, nos dice Pablo, Dios sacó de la descendencia de David un salvador para Israel: Jesús. No cabe un Jesús que sea Jesucristo —Jesús, el Mesías— si no está entroncado en esa historia, si no es fruto de esa promesa. Alguien en quien se da cumplimiento a esa historia de Dios con el pueblo que él se eligió para siempre. Admira la cantidad de veces que aparece en el NT la palabra cumplir, dar cumplimiento. Ni Jesús ni el cristianismo se pueden comprender si no es en la continuación, en el cumplimiento de las Escrituras. Si se compran una grandes tijeras para cortar el libro que llamamos la Biblia, separando el AT del NT, y tiramos toda la primera parte, además de haber echado a los lobos un maravilloso texto literario, lo que no es poco, nos habremos cerrado a comprender el NT: Jesús habrá desaparecido así de nuestro horizonte. La comprensión que de ese corte sale es tan traumática que nada queda ni de Jesús ni del cristianismo; como no sea el cristianonazismo, cuyos componentes justificaban con ese corte el exterminio de los judíos. Nunca se pierda de vista que AT y NT forman una unidad inseparable. Unidad de profecía y de cumplimiento. Unidad esencial. Así pues, un AT, una Escritura abierta a quien va a venir —poco más tarde quienes no aceptan a Jesús, darán cerrojazo a sus Escrituras, que nunca más habrán de señalar a quien ha de venir—, y un NT injertado en el AT, del que recibe la sabia de la profecía y de la capacidad de cumplimiento. Además de ser, por ejemplo, el libro de nuestra oración, como acontece con los Salmos. Por eso, porque las cosas son así, cantaremos eternamente las misericordias del Señor y anunciaremos su fidelidad, la continuidad de su fidelidad, por todas las edades. ¿Quien envía a Jesús? El Dios que habló con Abrahán, el Dios que se apareció a Moisés, con quien habló como un amigo habla con su amigo. ¿Quién nos envía a nosotros? Jesús, el Cristo, quien murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Él nos ha elegido. Mas, insiste también el evangelio de Juan, la escritura tiene que cumplirse. ¡Horror!, tiene que cumplirse igualmente en la traición anunciada, en la venta por las treinta monedas, en la angustia, en el abandono, en los salivazos, en el reparto de los vestidos, en el madero, en la lanzada. Todo eso estaba anunciado. Debía cumplirse. Y se cumplió en Jesús. 57 Asombra. Y todo esto anunciado en las Escrituras, para que cuando suceda sepáis que YO SOY. El que recibe a mi enviado me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a quien me ha enviado. 16 de abril de 2009 viernes 8 de mayo de 2009 Hch 13, 26-33; Sal 2; Jn 14,1-6 Origen de nuestra libertad Ser libres es, seguramente, la más hermosa de nuestras cosas. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, la libertad es el don más precioso. El que más nos asemeja a él. Y nuestra libertad llega a tanto, que somos libres, incluso frente a nuestro Creador. No es este el mejor empleo de la libertad, pero si no sucediera de este modo, no sería cierto que fuéramos libres. Por la misma, somos libres de igual modo para acercarnos a él y amarle. ¿Cómo lo haremos?, pues, además de libres, somos frágiles en extremo. Vasijas de barro. El mensaje de salvación fue enviado a los israelitas. ¿Salvación de qué? Del pecado, pues nuestra fragilidad al punto se convierte en pecado. Las Escrituras nos lo enseñan en cada página, comenzando con aquella maravillosa historia de Adán y Eva. También, junto al rey David, somos capaces de cantar el salmo: misericordia, Dios mío, misericordia, porque he pecado contra ti. Y, sin embargo, cuando llegó quien era el Enviado, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías. Tampoco nosotros. Sin ser conscientes de ello, con su muerte en la cruz abrieron las puertas de nuestra salvación, la redención de los pecados y de la muerte. Así, ellos, y nosotros con ellos, al condenarlo cumplimos las profecías. Acto injusto, insensato, el de su muerte por intermedio de Poncio Pilato, el romano, autoridad enflaquecida y temblona, que usa su poder de modo torticero. Palabras de Pablo que le dejan a uno estupefacto: cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Y estaba escrito que moría por nuestro pecados. De aquellos que lo crucificaron llevándole al gobernador romano, y de nosotros que igualmente colaboramos en ello. Murió por nuestros pecados. No hubiera habido cruz, no habría cruz —y qué lejos llega— sin nuestros pecados. Pero, culpa feliz, ellos, nosotros, tú y yo, somos causa de su muerte colgado en el madero infamante. Madero sagrado del que pende nuestra salvación. Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Extraños los planes de Dios. Arriesgadas sus maneras para que, librándonos del pecado, resplandezcamos con toda la fuera de su imagen y semejanza. De que nuestra carne viva su libertad convergiendo a aquella carne que cuelga de la cruz. Fuerza de amor por su criatura. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el amor ha llegado tan lejos? Pablo apenas si habla de nuestro amor por Dios (1 Co 2,9; 8,3 y Rom 8,28); menos aún de nuestro amor por Cristo (1 Co 16,22; también en Ef 6,24). Siempre es la torrentera del amor de Dios por nosotros. La cruz es la señal más patente. Pero no todo termina ahí. Ahora entramos nosotros —aunque ya habíamos estado antes con nuestros pecados— anunciando la Buena Noticia: la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Una vez más el cumplimiento. Porque el NT es el libro de la realización que se nos regala en Jesús. Ahora él nos prepara sitio en la casa del Padre, donde habita para siempre. Su carne prepara estancia a la nuestra. Su divinidad, en-esperanza, nos dona la mansión de la Trinidad Santísima. Y decimos con los discípulos: ¿dónde vas, por dónde nos lleva tu camino? Y tú nos respondes: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. 58 16 de abril de 2009 sábado 9 de mayo de 2009 Hch 13,44-52; Sal 97; Jn 14,7-14 Los rumies de Pablo y Juan Nos saltamos el final del discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia: al que el Señor despertó, Jesús, no experimentó la corrupción, y quien cree en él queda liberado del pecado. Al sábado siguiente acude un gentío a la sinagoga para escuchar a Pablo, mas se organiza una terrible gresca: envidia e insultos. Y esta es la ocasión para que él y su compañero Bernabé anuncien a todos que ya está bien: a partir de ahora se dedicarán a los gentiles. Cumplen así la profecía de Isaías: Yo te haré luz de los gentiles, para que les lleves la salvación hasta el extremo de la tierra (Is 49,6, segundo canto del Siervo, uno de los textos clave que se llevará a cumplimiento en la Nueva Alianza). Se cumple así, con la muerte y resurrección del Señor, no aceptada en la sinagoga, el cumplimiento de la profecía de la universalidad de la salvación. Iremos a los paganos. Al oírlo, estos se alegraron sobremanera y alababan la palabra del Señor. Lo que se planteó en torno a Cornelio y Pablo se hace ahora realidad absoluta. Bien es verdad que, según el mismo libro de los Hechos viene a contar luego, Pablo, siempre que va a un lugar nuevo, lo primero que hace es buscar la sinagoga y predicar en ella, cuando le dejan, lo que es para él causa de enormes sufrimientos. Pero Pablo entiende siempre como un misterio indescifrable para él que una parte decisiva de los judíos no aceptara a Jesús como el Enviado definitivo de Dios. En los capítulos 8, 9 y 10 de Romanos, Pablo rumia el misterio de su desolación. No puede ser: al final de los tiempos, también ellos, el Pueblo elegido, vendrá a creer en Jesús. De este modo, canta el salmo, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Así, el Señor nos ha dado a conocer su victoria. Ha revelado a las naciones su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para con todos. El misterio tiene nombre, el evangelio de Juan nos lo desvela. Quien le conoce a él, conoce también a su Padre. Porque hasta ahora, incluso los propios judíos, conocían el resplandor de Dios a través de un velo, pues Moisés, cuando hablaba con el Señor, se quitaba el velo para hablar con él cara a cara; pero cuando volvía a los suyos, se lo volvía a poner. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante, y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía hablar con el Señor (Ex 34,35). Ya no, ahora el velo del Santuario ha sido desgarrado de arriba abajo (Mc 15,38). Ahora es la carne radiante de Jesús la que resplandece con el resplandor de la gloria de Dios. Yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Por eso, quien cree en él, hará las obras que él hace, y aún mayores. Ha ido al Padre —no para dejarnos solos, el próximo acontecimiento de Pentecostés, nos lo mostrará en su esplendor—, y junto a él está. Por eso, lo que pidamos en su nombre, él nos lo dará. Jesús resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre, nos lo dará, para que sea el Padre glorificado en el Hijo. No siempre es sencillo leer a Juan —como tampoco lo es leer a Pablo, y quien habla de las sencilleces evangélicas, se confunde por entero—, pero hacerlo, ¡qué gloria! 16 de abril de 2009 domingo 10 de mayo de 2009 5º domingo de Pascua Hch 9,26-31; Sal 21; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 59 La libertad verdadera ¿Cuál es, pues, la libertad verdadera que hemos pedido en la oración colecta? Curioso, cuando llega Pablo por primera vez a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero estos le rehuían, porque le tenían miedo. No se fiaban de él; de que también él fuera realmente discípulo del Señor. ¡Con todo lo que había sido!, ¡con lo que habían visto y oído! ¿Quién es libre y quién insufla en ellos la libertad de su acogida? El Espíritu del Señor Jesús. Sin su empuje, su continuo estirar de ellos, no hubieran sido capaces. No se hubieran atrevido. Hubieran perdido a Pablo para siempre. Pero, fiándose, la Iglesia —nótese la mención de Iglesia como conjunción total y unitaria, no como particularidades de cada comunidad eclesial—, se multiplicaba, animada por el Espíritu. Quizá ellos “en conciencia” hubieran debido rechazar a un Pablo que no les producía más que inseguridades: ¿quién es?, ¿de dónde ha venido?, no es de los nuestros. Pero Dios es mayor que nuestra conciencia, y conoce todo. Ellos y nosotros solo tenemos una obra, un mandamiento: que creamos en el nombre del Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. Esa es nuestra fidelidad. Nos dejamos estar en sus manos. El Espíritu del Señor nos ha de llevar y ha de actuar con nosotros y en nosotros. Tal es nuestra verdadera libertad. Ser lo que somos —buscando ser nuestra verdadera naturaleza, a imagen y semejanza del Creador—, dejándonos guiar por él. No solo guiar, sino también, y sobre todo, dejándonos estirar por su suave mano. Pero ¿es esto libertad?, ¿no es su contrario exacto? No, porque, como aventura el capítulo 8 de Romanos con excelsas palabras, el Espíritu gime en nuestro interior gritando: Abba, Padre. Y esto se nos ha dado en la muerte y resurrección de quien es nuestro Señor. Tal es la verdadera libertad del cristiano. La tuya, la mía. Porque somos libres, aceptamos con inmenso gozo ser sarmientos de una tal vid, y no ramajos cortados de ella que se secan y no dan fruto, como no sea del fuego que con ellos se hace. Siendo libres, supremamente libres de aceptar ese don inmenso que nos ofrece la vida, nuestro fruto es abundante. Nos susurra Jesús en su inmenso amor por nosotros: porque sin mí no podéis hacer nada. Sin él, solo ponemos semblante de ser muy libres. Sintiéndonos, quizá, muy machos, como Pedro, el duro: él lo puede todo, por encima de la voluntad de Jesús; un Jesús al que adora, no lo olvidemos. Mas ¿distraeremos el apártate de mí Satanás? Comparadlo con la imagen de las humildes mujeres que seguían a Jesús en su actividad, que lloraron en el camino de la Pasión, que estuvieron junto a la cruz, que fueron testigos primerizos de la resurrección. Amaban apasionadamente a su Señor. El Espíritu de Jesús hizo de unos y de otras sus seguidores en completa libertad, en libertad extrema. Siguieron sus pasos, hasta su muerte, en libertad de amor. Pues el amor había hecho que en ellos surgiera su verdadera naturaleza de seres creados a imagen y semejanza; que en ellos se cumpliera esa profecía del comienzo. El Espíritu del Señor estiro de ellos con suave suasión para donarles su ser pleno. ¡Es el Señor! —grito de aquellos a quienes se les hizo presente Jesús resucitado, el Viviente—: porque gritamos así, henchidos de gozo, alcanzamos el hondón de nuestra libertad. Libertad de amor. Libertad en el amor. 17 de abril de 2009 lunes 11 de mayo de 2009 Hch 14,5-18; Sal 113 B; Jn 14,21-26 Somos mortales divinizados por el amor Una fe capaz de curarlo. Esto es lo que ve el cojo de nacimiento en Pablo. No es otra cosa que su palabra la que le lleva a esta convicción: la predicación del Evangelio. Tal es su única arma. Tal es su fuerza. El cojo lo percibe y grita. Levántate, ponte derecho. Dio un salto y 60 comenzó a andar. ¿Con qué fuerza? Con la de Jesús, muerto y resucitado. Esa es la única fuerza de Pablo. Piensan que Bernabé y Pablo son dioses, ¿quién si no puede curar a un cojo de nacimiento? El sacerdote del templo de Zeus quiere aprovecharse de la situación de pasmo que se ha producido. Insensatos, ¿qué hacéis? Somos mortales, igual que vosotros. Nuestra fuerza no somos nosotros, sino aquél de quien predicamos la Buena Nueva. Evangelio de conversión, para que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo. El único, el Creador de cielos y tierra. ¿Quién lo confundirá con un ídolo sacado de entre un montón?, ¿quién creerá que también nosotros, por poderosos, somos dioses? Porque desde siempre los poderosos son tenidos por dioses; quieren ser tratados como dioses; enseguida organizan sus templetes y sacrificios para hacerse, junto a sus coríferos y gregarios, con todos los adoradores de ídolos. Quieren que nosotros les demos gloria. Nosotros estamos felices de que sean benevolentes con nosotros, por eso nos apresuramos a darles gloria. ¡Tienen tanto poder! Mas la gloria no debe darse a nosotros ni a nadie como nosotros, por poderoso que sea, sino al nombre del Señor. La bondad y la lealtad son suyas y vienen de él: solo de él. La grandeza de los cielos es cosa suya, mas nos ha dejado la tierra a nosotros, para que demos gloria a su nombre santo y bendito. Es cuestión de amarle. Pero ¿cómo lo haremos? ¿De dónde sacaremos la grandeza necesitada para amarle, nosotros que solo somos mortales, y no dioses? ¿Podremos nosotros amar a Dios? Sí, nos dice Jesús. Aceptando y guardando sus mandamientos. ¿Volveremos a ser cumplidores de la Ley, como querían serlo los viejos fariseos? ¿Será el cumplimiento quien nos dé el amor a Dios? No, claro que no. Porque el mandamiento es único: dejarse llenar, en Cristo, del amor de Dios, que él nos dona y hace cosa nuestra. La fe en Cristo, pues, nos abre las puertas del amor de Dios. Es él quien nos ama; quien nos amó primero. El amor es cosa de Dios. Y se nos ha hecho patente en la muerte y resurrección de Jesús. Ahí encontramos la certeza del amor que se nos dona, y la fuerza de esa amor que nos llena. El que acepta mis mandamientos y los guarda. Otros traducen, quizá mejor, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese ama a Jesús. Al que le ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré. Es, pues, una cadena de amor que empieza en el Padre. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, podemos entrar en ella. La partícula en, una vez más, es decisiva. ¿Recordáis que Pablo apenas nunca habla de nuestro amor al Padre o de nuestro amor a Jesús? Siempre es Dios quien ama. Y quien ama de este modo, guardará sus palabras. Palabra que ni siquiera es suya, sino del Padre. Todo os lo va a enseñar el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en su nombre. Continuo fluir de amor que, viniendo del Padre, por el Hijo, impregna lo que somos. 17 de abril de 2009 martes 12 de mayo de 2009 Hch 14,19-28; Sal 144; Jn 14,27-31a Engendrados de nuevo En la resurrección de Jesucristo, acierta una vez más la oración colecta, Dios Padre nos ha engendrado de nuevo. Y nos ha engendrado para que proclamemos la gloria de su reinado. Le alabaremos, pues, y bendeciremos, dándole gracias. Nosotros; pero también todo viviente. En la resurrección de Jesús se nos ha dado toda alegría. Alegría, no pasajera, sino que participa del gozo eterno. En ella hemos sido renovados. Somos nuevos. Él se ha convertido en el punto hacia el que convergemos. Punto desde el cuál, lo sabemos, con suave suasión estira de 61 nosotros para agregarnos en esa cadena de amor que nos ofrece también a nosotros la resurrección eterna. Nos da la paz; nos deja la paz. ¿Se va de nosotros? Sí. Desde el comienzo nos lo ha anunciado. Que no tiemble nuestro corazón y se acobarde con su partida. Partida a la muerte en cruz. Pero partida gloriosa en el santo madero de la cruz, pues la muerte y el pecado son vencidos en él por la fuerza de amor de la resurrección. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Porque se va al Padre Dios, puede volver a nosotros en aquella suasión de amor. Va a quien es más que él, pues siendo Hijo, va al encuentro del Padre. Un encuentro de amor, del mismo modo que había sido en el comienzo un envío de amor. Si me amarais os alegrarías de que vaya al Padre. Pues su ida es nuestra entrada en la cadena del amor. Porque su partida podría espantarnos. ¿Cómo de otro modo cuando, tan de lejos, vimos cómo metían en el sepulcro a Jesús muerto y corrían la gran piedra de entrada? Su partida, así, nos habría dejado en la negrura de la muerte y del pecado. Dependientes de todos los poderosos que buscan sumisión adorante. Mas es la partida al seno del Padre de quien es para siempre el Viviente. No un espíritu de sobrenaturalidades gaseosas, sino el mismo Jesús: pero, cómo, ¿no me reconocéis, palpadme, ved mis manos y mis pies? Jesús resucitado en su cuerpo; en su carne. Carne asumida por el Hijo. Carne resucitada que tocamos cuando damos un vaso de agua a uno de estos mis pequeñuelos; cuando celebramos la eucaristía y comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre. Mas, antes de irse, nos advierte: se acerca el Príncipe del mundo. El poderoso que busca nuestra adoración. ¿Cómo es posible? Claro, nosotros vivimos en-esperanza esas realidades divinizadoras. Todavía estamos en este mundo que su Príncipe domina. ¡Lo sabemos bien! Él también estira de nosotros para hacernos converger a otros puntos: Mamón y Dinero. Nuestra fragilidad todavía se siente atraída por ellos. Para encadenarnos con otras cadenas que nada tienen que ver con la cadena del amor: las cadenas del dinero, del interés, de la violencia, del sexo, cuando se desaforan, toman nuestras entrañas y destrozan en nosotros el amor que se nos dona en Cristo. ¿Tiene algo de extraño, pues, que Pablo gaste su tiempo en organizar cada Iglesia? Porque no vivimos en la individualidad de una relación excluyente con Dios. Hacerlo así, es disponerlo todo para caer en las atracciones irresistibles del Príncipe de este mundo. Nuestro comportamiento es sacramental. Necesitamos tocar y ser tocados. Tocados por el amor, y tocar con gestos y caricias de amor. Gestos siempre sacramentales. Necesitamos tocar a Jesús y que el nos toque. Tocar a Dios. Ayudarnos unos a otros. Tocarnos unos a otros con la gracia, con el amor, con la paz. 17 de abril de 2009 miércoles 13 de mayo de 2009 Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8 Sin él, nada somos Permaneced en mí y yo en vosotros. Si volviéramos a la circuncisión, ¿permaneceríamos en él? Ahí está la clave del enorme problema que se nos plantea hoy en los Hechos, un terrible dilema para la Iglesia de los comienzos. ¿Debían volver a la circuncisión? Es verdad que numerosos prosélitos o, simplemente, paganos, se hicieron cristianos; creyeron en Cristo. Pero ¿no les faltaba aún un punto decisivo, el último y capital? Creer en Jesús habría sido para ellos la manera de incorporarse al pueblo de la Alianza, y la circuncisión era la señal física de pertenencia a ese pueblo. Por eso, lo que tantos opinaban: en definitiva, si no se circuncidan, no podrán salvarse. Altercado y violenta discusión. Porque esto significa, a la postre, que sería la 62 circuncisión y la pertenencia al pueblo de la Ley lo que nos salva de los pecados y de la muerte. Jesús, así, hubiera sido un medio para llegar a este final. Importante, sin duda, pues se veía el gran crecimiento de los que amaban a Jesús; era una bendición del cielo para atender al crecimiento del pueblo de la Alianza. Pero, entonces, Jesús no sería el centro y tampoco el fin. Era, sin más, un paso intermedio. Bendito y enviado por Dios, pero en ningún caso el Hijo. Se entiende, pues, el ardor decidido con que Pablo y Bernabé suben a Jerusalén. Las cosas deben aclararse de una vez por todas. Ya no estamos en la Antigua Alianza, por más que renovada en sus maneras, sino en una Nueva Alianza. Somos hijos de Abrahán, pero ya no es nuestro padre en la sangre, sino nuestro padre en la fe. Las Escrituras se cumplen, pero completándose en Jesucristo. No se cierran sobre sí mismas, sino que se abren a quien es el único Mediador, quien es la Palabra del Padre, el Hijo. Vamos alegres a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, como dice el Salmo, sí, pero esta casa ya no es el Templo de los judíos. No porque estemos contra él, sino porque nuestra Jerusalén baja del cielo, y el templo es ahora nuestro cuerpo, lleno del Espíritu Santo que en pocos días vendrá sobre nosotros. Porque todo lo que viene del Padre, la cadena del amor, se nos dona en Cristo, por Cristo y con Cristo, es decir, el quicio de nuestra vida es ahora solo Jesucristo. Ninguna ley, como no sea el mandamiento del amor. Sarmientos de una vid; y sin él nada podemos hacer, porque todo se nos da por él. No pertenecemos a ninguna Ley. Nuestros frutos no son frutos de cumplimiento de una Ley, de pertenencia a un pueblo de sangre, pues somos hijos de una fe: nuestra fe en Cristo Jesús, que es la que nos justifica; la que nos salva. Sin mí, nos dice Jesús, no podéis hacer nada. Él es el quicio. Él es el centro. Él es la ocasión. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación. Sin él, nada somos, pues toda ley y cualquier pertenencia nada son si no pasan por su carne; si no se nos dan en su carne sacramentada. Por eso, pendemos de la comida eucarística en la que comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Hasta ahí llega nuestra pertenencia. De esta manera, y solo de ella, ahora, en los tiempos que comenzaron para siempre con la encarnación del Hijo, con su muerte y resurrección, recibe gloria el Padre de Jesús, el que es también Padre nuestro. 17 de abril de 2009 jueves 14 de mayo de 2009 san Matías, apóstol Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn 15, 9-17 Y lo echaron a cara y cruz Qué curioso y qué bonito. No tenían razones para escoger entre los dos candidatos. Y lo echaron a suertes. Tal era su confianza en el Espíritu del Señor que estaba con ellos para siempre; que nunca les iba a abandonar de su mano. Ojala tuviéramos nosotros idéntica certeza… y el mismo sentido del humor juguetón. Lo de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús, hasta esto había sido predicho por las Escrituras. Por tanto, uno de los discípulos debía agregarse a su grupo. Debían ser Doce, para cumplir las Escrituras. Y se asociaría a ellos con un fin muy determinado: ser testigo de la resurrección de Jesús. Uno que convivió con él todo el tiempo, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Doce patriarcas de la Antigua alianza. Doce apóstoles de la Nueva Alianza. Pablo no está en ese grupo, él, que se llama apóstol como el que más, aceptado por Pedro, Santiago y Juan, las columnas de la Iglesia, es decir, por toda la Iglesia, como el más intrépido de entre ellos. Y echaron a suertes porque es el Señor quien penetra en nuestros corazones y elige según sus designios para ese ministerio. Lo hizo entonces. Lo hace ahora. Los Once, escogiendo a 63 Matías, saben muy bien que es el Señor quien lo elige. Porque es él quien dirige su Iglesia, incluso por encima de nuestras confusiones, fragilidades, desviaciones y pecados. Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo del cuál él es la cabeza. Y que sea así no es una vana ilusión nuestra, ni siquiera algo que vivimos en-esperanza, sino una realidad completa de nuestra vida. El punto personal en el que todo converge dirige a su Iglesia y la gobierna con suave suasión de estiramiento. Y el Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Con el evangelio de san Juan volvemos a nuestros rumies pascuales. La cadena del amor. Nace del Padre. Comienza con el amor que el Padre tiene por el Hijo. Y con ese mismo amor, el Hijo nos ama a nosotros. Amor del Padre que pasa a través del Hijo, que se nos da con el Hijo, por el Hijo, en el Hijo. Ningún amor se nos da fuera de este. Incluso el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos, padres, amigos, amantes. Porque todo amor discurre desde esa fuente de amor. Es verdad que nosotros lo podemos entenebrecer —¡tenemos la libertad de hacerlo!—, pero el amor procede siempre de quien es Amor. Habría que añadir aquello de “en última instancia” que utilizaba con tanta frecuencia Friedrich Engels para decirnos que todo procedía de la Materia. No, todo amor procede de la fuente del Amor, que es Dios Padre y que se nos da en el Espíritu Santo a través del Hijo. Este es el mandamiento que nos dona, el único mandamiento: que nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Y nos ha dado la prueba más grande del amor, su realidad más grande, pues ha dado su vida en la cruz por nosotros, sus amigos. Atención, nadie vaya a pensar que sus amigos somos solo nosotros, pues sus amigos también son ellos. Somos todos, con tal de que no lo rechacemos —e incluso en este caso todavía no se ha perdido toda esperanza—, de que creamos en él, de que nos unamos a él en su muerte y en su resurrección. 18 de abril de 2009 viernes 15 de mayo de 2009 san Isidro Hch 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17 ¿Quiénes son mis amigos? Encanta que se celebre hoy a san Isidro, puro y simple labrador, asalariado en su trabajo. Ejemplo para nosotros de vida humilde y sencilla, escondida en el Señor. Con su gracia, ¿no podremos cualquiera de nosotros vivir también la amistad con él, escondidos en nuestra vida humilde y sencilla? ¿Necesitamos aspavientos? En el mientras tanto, los apóstoles han resuelto el problema de la circuncisión y la incircuncisión, y lo hacen saber a la Iglesia extendida ya por no pocos lugares. Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido: así habla la Iglesia apostólica. Se suele denominar a esta reunión el Concilio de Jerusalén. Resolvió un problema acuciante. No sería el único. Ha habido nuevos problemas, nuevas discusiones, nuevas declaraciones: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Habrá más discusiones y declaraciones. La Iglesia es un organismo vivo, y bien vivo. Juan, mientras tanto, sigue con lo suyo. Mandamiento único: que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Hasta dar la vida por sus amigos. Y sus amigos somos nosotros. No sus siervos, sus esclavos, sino sus amigos. Lo sabemos todo de él, nos lo ha dicho todo sobre sí. Con nada se ha quedado para sí, todo lo que ha oído de su Padre, nos lo ha dado a conocer. Lo sabremos todo del Padre a través de él, cuando el día de Pentecostés nos envíe su Espíritu. Curioso, nunca dejaremos de ser vasijas de barro, pero el tesoro que llevamos dentro es el mismo tesoro de Dios. Tesoro de amor. Fuente de amor. En nuestra fragilidad, tan quebradiza, tan poca cosa, tan insegura, sin embargo, nos lo ha dado a conocer todo sobre su Padre. 64 Un conocimiento de amor. Y un conocimiento no solo de doctrina, sino de amorosidad. Nos ha recreado así como seres de amorosidad. Lo éramos desde nuestro a imagen y semejanza con el que fuimos creados, pero con un libertarismo tan quebradizo que, en Adán y Eva, nos dejamos engañar por la serpiente: queríamos ser como dioses, queremos ser como dioses; plantarnos delante de Dios. Así nos fue. Así nos va. Pero, ahora, hemos sido añadidos a la cadena del amor. No por nuestro mérito —tonto sería pensarlo, tenemos experiencia de nosotros mismos, de nuestro ser tan perecedero—, sino por haber sido asociados como amigos a la muerte y resurrección de quien es nuestro amigo y da su vida por nosotros. ¿No daremos también nosotros nuestra vida por todos, los que son nosotros y, sobre todo, los que son ellos, los que se alejan de nosotros, los alejados del Señor? Porque hemos sido elegidos para ello. No somos los electores, príncipes electores, sino los elegidos. Elegidos para que, como seres de amorosidad también nosotros, extendamos la cadena del amor en tantas personas y lugares en donde solo existe la sangre de la violencia, la muerte de la guerra, el hambre, la inmisericordia, la pobreza, el odio, el mostrarse los puños unos a otros. Hemos sido elegidos, pues, para que también nosotros vayamos al mundo, a las tantas veces tinieblas del mundo, no para condenar, sino para ofrecerle la salvación del amor, cuya fuente es el Padre. Nuestro mensaje, nuestro ofrecimiento, nuestra vida, no puede ser más que de paz, de mansedumbre, de amor. No somos tontos ni lelos ni incautos ni ilusos, es verdad, pero el nuestro es mensaje de Amor. No siempre será fácil librar y vivir ese mensaje, es verdad, pero para eso hemos sido elegidos. Para eso recibiremos el Espíritu. 18 de mayo de 2009 sábado 16 de mayo de 2009 Hch 16,1-10; Sal 99; Jn 15,18-21 Ser de amorosidad Hemos sido engendrados a la vida eterna por el agua del bautismo, habiendo sido hechos capaces de la vida inmortal. Siendo así, ¿nos dejarás caer de tu mano, Señor? El Espíritu Santo es el que dirige las correrías de los discípulos tras las decisiones tan trascendentes tomadas en Jerusalén. El Espíritu Santo, que en la línea siguiente es el Espíritu de Jesús, no les consiente anunciar la palabra en la provincia de Asia y luego en Bitinia. Las visiones nocturnas les encaminan a Macedonia. Es una maravilla. Pablo y sus compañeros tienen una fuerza de palabra y de andar por caminos cada vez más lejanos que nos deja boquiabiertos, pero que quede muy claro, quien dirige sus pasos es el Espíritu. Porque la obra que están haciendo, el edificio que están levantando, es obra y edificio de Dios. La Iglesia de Dios, como normalmente la llama Pablo en sus cartas. Tras visión nocturna, dirigieron sus pasos a Macedonia, seguros de que Dios les llamaba a predicar el Evangelio. Maravilla la certeza con que se dejaban hacer; la tranquilidad con la que vivían los caminos y las realidades de su misión. Buscaban que la tierra entera aclamara al Señor. Porque el mensaje que ellos transmitían no era para unos pocos, sino para la salvación de todos. Los judíos y los paganos, los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres, los ricos y los pobres, los poderosos y los miserables. Buena Nueva universal. Reducirla a un solo grupo, sea cual fuere, es erosionar por su mismo centro el mensaje de universalidad de Jesucristo. Nunca es para un exclusivista nosotros. Nunca es para un nosotros que deja a quienes son ellos con sus modos y maneras. Mensaje de amorosidad, claro, pero que busca el eco en todos, en toda carne de humanidad, incluso en todas las criaturas. Qué sentido más radical el de Francisco Javier corriendo a los confines del mundo para predicar el Evangelio. Y el de Francisco de Asís predicando a pájaros y pececillos. O el de Madre Teresa acariciando la mano de los que mueren tirados en las calles de cualquier Calcuta. 65 ¡Ay!, pero, nos recuerda Juan, si el mundo nos odia —¿no es este el caso más palmario de lo que acontece a los cristianos de hoy, sobre todo, quizá, en la epulonaria Comunidad Europea, tan en crisis?—, recordad que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Su mensaje y nuestra Buena Nueva lo es de amorosidad, pero parecería que solo suscita incomprensiones y odios. ¿Qué pasa? ¡Ay!, tenemos la certeza, y Jesús nos lo recuerda hoy, que si fuéramos del mundo no habría ningún problema entre este y nosotros, lo sabemos por experiencia: cuando aflojamos la nitidez de la Buena Nueva, se aflojan los odios y las decididas incomprensiones. ¿Estará ahí la solución? ¿No será, por el contrario, nuestro tirarnos al suelo con las patas al aire en señal de rendida sumisión? ¡Ay!, tenemos la certeza de que el siervo no es más que su amo. ¿No sería extraño que él terminara en la cruz, y nosotros no? ¿Sería síntoma de credibilidad que nosotros, finalmente, pisáramos los suelos alfombrados y no el barro de los pobres, de los perseguidos, de los inocentes muertos? ¿Qué significa en lo concreto de nuestras vidas que somos seres de amorosidad, que somos en la cadena del Amor? ¡Ay!, ya nos lo advierte Jesús: todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre porque no conocen al que me envió. 18 de abril de 2009 * * * domingo 21 de junio de 2009 12º domingo del tiempo ordinario Job 38,1.8-11; Sal 106; 2 Co 5,14-17; Mc 4,35-40 ¿Pero quién es este? Los discípulos se espantan de continuo con Jesús. Hasta el viento y las aguas le obedecen, como vemos hoy en el evangelio. Y el viento y las aguas solo obedecen al Señor Dios, que es quien hace maravillas por nosotros: a manera de queja se lo dice a Job. ¿Quién te has pensado que soy, pues? El creador y sostenedor de cielos y tierra. Bien, vale, en el caso del Señor Dios eso está admitido, es obvio para gentes que viven en la Alianza de él con su pueblo. Pero no, la pregunta ahora se refiere a un hombre, a este que les acompaña en la barca, a este que pueden tocar, y que les va a decir, toca aquí, mete tu dedo en el agujero de mi mano, mete tu mano en la llaga del costado. ¿Pero quién es este, este Jesús al que seguimos? San Pablo tuvo la suerte de verlo desde sus comienzos en la fe en quien se le mostró en la visión camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Es él quien se acerca a nosotros para que le toquemos, para hacernos cosa suya enviándonos su Espíritu. Para que seamos, porque él es quien es, templo del Espíritu de Dios. Llama poderosamente la atención que en las primeras palabras que tenemos en el NT, en el escrito más antiguo de él, en la primera línea (1Ts 1,1), Pablo nos diga que saluda a los Tesalonicenses “en Dios Padre y en el Señor Jesucristo”. Jesús ya siempre para Pablo, para la Iglesia y para nosotros es el Señor, nombre que antes en el AT era el nombre común de Yahvé, nombre por el que tantos mártires habían dado su vida, y por el que tantos la darán todavía. Ya desde la primera línea del primer escrito del NT Dios es Padre, revelación que solo conoce Pablo, y nosotros con él, por Jesús, quien siempre llama a Dios Padre mío, y nos enseña que le digamos Padre nuestro. Pablo no nos va contando ni historias ni historietas sobre Jesús, sino que va siempre a lo esencial: quién es Jesús y de qué manera nosotros tenemos que ver con él, de qué 66 manera se implica en nuestra vida para hacerla suya. Pues bien, desde el mismo comienzo de lo que se nos transmite en el NT, Jesús es el Cristo, hasta el punto de que su nombre será ya Jesucristo, y él es el Señor, hasta el punto que pone a Jesús y a Dios en el mismo nivel: “en Dios Padre y en el Señor Jesucristo”. Esa conjunción no es de subordinación, sino de igualdad. Asombrosa respuesta a nuestra pregunta. Por eso, ahora, en la lectura de Pablo tomada de la segunda a los Corintios, nos apremia al amor de Cristo. Ese es nuestro camino. Esa es la respuesta plena que hemos dado a nuestra pregunta. ¿Y dónde se nos muestra el amor de Cristo hacia nosotros? En la cruz. Siempre en la cruz, nos dice san Pablo. Por eso él ha ido de continuo a lo esencial y no ha necesitado —él, en el modo cronológico, primer escritor del NT— de otras presentaciones más históricas de Jesús. Cristo murió por todos, también por ti y por mí. De modo que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros. Somos, pues, criaturas nuevas. Todo se nos da en la sangre derramada por/para nosotros en la cruz. 8 de junio de 2009 lunes 22 de junio de 2009 Gén 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 ¿Cómo ver claro? Siguiendo la voz del Señor. Qué pretensión, ¿acaso el Señor nos habla? ¿Quiénes somos nosotros para que él nos hable? ¿De qué manera lo hace? Pues bien, hoy comenzamos a leer la historia majestuosa de Abrahán. Él es nuestro padre en la fe, como nos enseña san Pablo (Rm4) en uno de esos razonamientos rebosantes de enjundia con que llena sus epístolas. Su historia nos indicará caminos para que nosotros veamos claro. Hoy se nos muestran dos. Uno de ellos, en el comienzo del relato del que entonces todavía era Abrán. El segundo, en las palabras de Jesús en el evangelio de Mateo. Hay que salir de nuestra tierra y de la casa de nuestro padre. El camino, por tanto, nos saca de nosotros mismos, de nuestras comodidades ordinarias y nos echa a la aventura. Buena aventura de bienaventuranza. Aventura de la vida. De una vida nueva. Distinta. Inesperada. Fuera de aquello a lo que nos habíamos acostumbrado y que se nos pegaba con suavidad a la piel. Nos invita a que salgamos de ese nosotros mismos para inventarnos otro. Mejor, para que él, el Señor, nos invente otro. Haga de nuestra vida una vida nueva. ¿Cómo, a mis años? Abrán no era un jovenzuelo, sino que estaba ya cargado de años. Esto es para que sepamos cómo ese camino nuevo se nos presenta ahora, a nuestra edad, la que tengamos. Hasta cambiará de nombre y se llamará Abrahán. ¿Cómo es eso?, ¿novedad en nuestra vida? Cuando la tenemos ya, quizá, tan arregladita. ¿Nuevas aventuras? Quiá, nos decimos. Yo ya tengo marcados mis caminos. Que nadie venga a revolverme mis seguridades tan establecidas, tan cálidas. ¿Echarme a los caminos, como si fuera un turista, quizá turista de lo espiritual? Puede ser, pero no es seguro. Porque el Señor nos pone delante un camino de fe. De hombres de fe. De mujeres de fe. De ancianos de fe. De muchachos de fe. Es un camino de internalidades, que ha de mostrar sus consecuencias en las externalidades de nuestra vida. A lo mejor estas no son, en apariencia, muy importantes. Apenas visibles. Camino de fe que te lleva a ver mejor, a tener un trato más consecuente con tu prójimo. A no juzgarle con tanta rapidez y rotundidad: tienes una mota en tu ojo. Camino de fe que me hace ver la viga que tengo yo en el mío. Camino de fe que remueve mis entrañas y me hace ver con justicia la relación que tengo con el prójimo y conmigo mismo. Para ello no hay que echarse por senderos turísticos de montaña. No hay que irse a montañas lejanas donde tocan extraños 67 tambores. Es un camino de fe para ver las pequeñas realidades de nuestra vida, de la manera en que las expresamos. Somos, siguiendo a Abrahán, hombres y mujeres de fe, porque vemos con otros ojos. Ojos que se nos han regalado. Que el Señor nos dona. Para que veamos la realidad de nuestra vida. Para que vivamos la gran aventura de juzgar de la manera misericordiosa en que nosotros seremos juzgados. Unos ojos, pues, que ven otro mundo, otros colores. Que viven de otras sensaciones. Porque, también ellos, ojos de fe. Así, se nos abre delante un mundo nuevo. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Por eso, abiertos nuestros ojos de fe, podremos cantar con el salmo la dicha de que es el Señor quien nos ha elegido como su pueblo, como su heredad. Nuestros ojos, ahora, verán con mirada de Dios. 9 de junio de 2009 martes 23 de junio de 2009 Gén 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 Entra por la puerta estrecha Siguiendo la historia de Abrahán podríamos engañarnos. Porque él es para nosotros nuestro padre en la fe, no en sus riquezas y sus posesiones; no en la tierra inmensa que el Señor le promete. Si fuéramos hijos de su casa, quizá podríamos querer su herencia. Mas siendo hijos de su fe, lo que se nos promete son inmensos territorios; pero los de la fe. Porque la fe nos abre perspectivas tan nuevas que con ella todo cambia en nuestra vida. Nuestros ojos tienen mirada de Dios. Y lo que ven son relaciones que expresan gracia y paz, misericordia y efecto. Se nos abren con ellos ámbitos de ternura. Ternura de Dios. Con nuestros ojos de fe vemos el otro lado de las promesas y de los países prometidos. Por eso, nos es igual seguir por el de la derecha o por el de la izquierda si es que de caminos asfaltados se tratara. Son ahora nuestros ojos los que construyen contornos diferentes. Son espacios de Dios acá en este mundo. Son tierra nueva y cielos nuevos en este suelo de todos los días y en ese cielo de satélites y estrellas. No son riquezas lo que nos alcanzarán esos caminos, sino miradas resplandecientes de amor. Porque la fe nos hace seres de amorosidad. Carne de amor. No somos ya lobos para los demás. Aún en el caso, Dios no lo quera, que ellos sean lobos para nosotros. El Señor, como a Abrahán, nos señalará a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada. Mirada de amor. Una manera distinta de tratar a los demás, de frecuentarnos unos a otros, de convivir con nosotros mismos se nos enseña. Tratamiento de amorosidades. Por ello, seremos buscadores de paz, de justicia, de liberación. Por eso, siempre que se busque la paz, la justicia y la liberación, allá estaremos nosotros, con nuestra mirada de fe. Mirada de amorosidad. Ah, pero tiene razón Jesús cuando nos dice que es estrecha la puerta por la que debemos pasar. Una puerta aventurada. Una puerta por la que solo cabe el amor. Una puerta que rechaza todo líquido inflamable, todo odio incrustado, todo afán de riquezas y de poderes en pura desmesura. Que nos rechaza a nosotros mismos cuando queremos elegir, como el sobrino Lot, la mejor parte, la más rica, la de mayores y mejores intereses, la que se monta sobre los demás. Asustan las palabras de Jesús en Mateo. Parecen palabras de desconfianza hacia nosotros. ¿Será posible? ¿Acontecerá que ese camino, ni siquiera camino, ese sendero, nos estará vedado? No, no lo creo, porque, de ser así, ¿a qué vienen las palabras de Jesús?, ¿serán, simplemente, una amenaza? Quizá la cuestión está en ese cambio de mirada. No es la mirada mundanal de Abrahán la que tenemos que hacer nuestra, sino su mirada de fe. Es ahí donde está el punto clave de lo que el Señor nos toma lección. ¿Has transformado tu mirada? Mejor, ¿te has dejado conducir por el Señor que te llama por tu nombre para que te vayas con él? Porque es él, si sigues el camino que te muestra, quien transformará tu mirada. Quien te hará pasar por esa puerta que para ti, para 68 nosotros, para mí, es demasiado estrecha, que nunca por nuestras solas fuerzas podríamos traspasar. Mas ¿contando con el Señor? En eso es Abrahán nuestro padre: en la fe. Él nos señala la disponibilidad que implica esa fe en la palabra del Señor. Fe que genera confianza. Fe que dona una mirada de amor. 9 de junio de 2009 miércoles 24 de junio de 2009 natividad de san Juan Bautista Is 49,1-6; Sal 138; Hch 13,22-26; Lc 1,57-66.80 ¿No es suficiente el bautismo de conversión? Precursor, sí. Pero no es siguiéndole a él como alcanzamos la salvación. Esto debe quedar muy claro. Bautismo de conversión, sí. Pero no bautismo que hace descender sobre el bautizado el Espíritu de Dios. Como nos enseña el libro de los Hechos de los apóstoles (19,1-7), sobrevivieron seguidores de Juan que no conocían a Jesús y que no habían recibido el Espíritu. Esto no lo podemos olvidar. Porque quien sigue a Juan, y no al Cordero de Dios que él señaló con su mano, no alcanza la plenitud de la salvación, pues esta se nos da en Cristo, por Cristo y con Cristo. Irá delante del Señor a preparar sus caminos, sí. Pero esos caminos son los caminos de Jesús, y no los de Juan, si es que se queda uno solo tras él. Porque el bautismo de Jesús no es un bautismo de conversión. No es un bautismo que señala una ascesis de mudanza que, por nuestra fuerzas convertidoras, nos lleva a Dios. El bautismo de Jesús es un bautismo de gracia, que nos incorpora a la vida de Cristo, que nos dona su Espíritu, y que, por eso, es bautismo de convertidos. Pablo, siempre Pablo —para eso estamos todavía en el año paulino en el que celebramos su segundo milenario—, nos dice cómo Juan señala, pero que nadie se confunda: viene uno detrás de mí, y con él tenéis que iros. Es a él a quien tenéis que seguir, porque es él quien os salva. No mediante el ejemplo de su conversión —él no necesitaba conversión, nosotros, sí—, sino por la fuerza de su gracia que se nos dona en la cruz. Por eso, ¿para qué ayunaremos como los discípulos de Juan mientras el novio está con nosotros? Llegarán días, los días de la cruz. Y a quien nosotros seguimos, como tan bien nos señaló Juan, es al Cordero. Cordero del sacrificio en la cruz. Cordero que derrama su sangre por nosotros. Qué lejos estamos, pues, de aquella simple conversión que proclamaba el bautismo de Juan. Era señal de lo que buscábamos. Pero no prenda segura de lo que obtenemos. Era labor nuestra. Labor preparatoria de los hijos de Abrahán. Para que se dieran cuenta de lo que se avecinaba, y que tan de sopetón les tomó a ellos, y a nosotros con ellos. Había que preparar los caminos de los que hablaba el profeta Isaías. Pero todavía no hacía sino mostrar con el gesto de la mano quién era el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y mucho menos todavía cuáles eran esos caminos. Señalaba, pero no expresaba todavía quién era Jesús. Por eso, Juan fue grande. Pero anterior. Profeta, aún, de la Antigua Alianza. Tan cercano ya, que puede señalar la carne de quien es el Cordero. No es un lejano parlador de lo que ha de venir algún día, sino cercano señalador de quien ya ha venido, aunque ni siquiera él comprenda todavía la grandeza de ese a quien señala. El Señor le hizo señalar. Pero todavía no sabía lo que él mostraba. Llama la atención este Juan el Bautista que, como otros personajes que están comenzando a salir del AT, adentrándose en el nuevo. Véase al viejo Simeón. Mirad que ya llega. Mirad que ya ha llegado. Mirad que es este niño que cojo en mis brazos. Mirad que os lo señalo con mi gesto. Ese es, el que está en la fila. 9 de junio de 2009 69 jueves 25 de junio de 2009 Gén 16,1-12,15-16; Sal 105; Mt 7,21-29 ¿Quién entrará, pues, en el reino de los cielos? Creyó y le fue reputado como justicia. Por eso, su hijo es hijo de la fe. Por eso, nosotros tenemos también a Abrahán como nuestro padre. Padre en la fe. Por eso, podemos dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia con nosotros. Tenemos una razón seria. No un cotorrear por ahí diciendo: Señor, Señor, y después hacen lo que les place, porque no son hijos de la fe de Abrahán, sino que quieren ser hijos de aquella raza. Pero Dios hasta de las piedras puede hacer tales hijos. ¿Dónde está, pues, el quid de la cuestión? ¿En hacer curaciones maravillosas, en estar confabulados con los demonios o en hacer milagros? No, nada de eso. Eso nada importa. Nada señala. Nada expresa que venga de Dios. Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. Es de observar la cara que se nos pone al escuchar estas palabras tremendas de Jesús. Pero ¿no estaba todo en el cumplimiento esforzado de quienes estaban tan orgullosos de ser hijos de Abrahán? ¿Qué más se requiere? Que tu vida exprese a Dios. Que tu bautismo lo sea en el Espíritu de Jesús, que es Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad Santísima. Que tu carne sea carne de amor. Y eso, ¿cómo se consigue? ¿No habíamos dicho que era algo donado y no fruto de nuestros sudores, de nuestra misma conversión, cosa que, como todos sabéis, cuesta tanto? Solo nos pide Jesús una cosa: cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos. El quicio, la puerta, no está en nosotros, sino en él. En la voluntad que el expresa de parte de su Padre Dios. Quien construye ahí, lo hace sobre roca, y no planta su edificio en mitad de la arena, porque ahí, a la primera de cambio, todo se desbaratará. ¿Cuál es la roca? Cristo Jesús. No hay otro terreno en el que construir el edificio de nuestra vida. Y quien construya sobre él, ese será el que entre en el reino de los cielos. En cuanto que nuestras cosas sean así seremos descendientes de la fe de Abrahán, quien creyó en la palabra de Dios que le prometía, a él y a nosotros, una alianza que nunca pasará. Alianza de fe. De fe en Jesucristo: en Dios Padre y en Jesucristo Señor. De no ser así, ¿qué nos liga a nosotros con Abrahán? No somos hijos de su etnia. ¿Qué tendríamos que ver con él? ¿De qué manera él tendría enseñanzas decisivas para nosotros y para nuestra vida? Es padre en la fe. Su enseñanza tiene que ver con el creer. Un creer que nos da ser. Porque de esta manera nuestro ser es ser de la promesa que se cumple en Cristo Jesús. Abrahán nos señala una manera de ser ante Dios. Una manera de estar con él. En camino de esperanza. Sabiendo que su palabra de promesa es segura, y que solo busca de nosotros el asentimiento amoroso. Fe, caridad y amor se entrelazan en esta enseñanza que Abrahán nos expresa como hombre de fe, como nuestro padre en la fe. Una fe que cree en la palabra del Señor, en su promesa. Una fe plenificada por la esperanza. Una plenificación que lo es de amor. Así, toda nuestra vida está en las manos amorosas de Dios, quien nos da su amor en Cristo Jesús, en el que ponemos nuestra fe y cargamos toda nuestra esperanza, para ser siempre suyos. 9 de junio de 2009 viernes 26 de junio de 2009 Gén 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 Cuando Dios terminó de hablar… se retiró 70 La palabra del Señor es eficaz, y no nos da la murga. No va siguiéndonos para, pesadamente, recordarnos lo que no queremos saber; aunque, sí, sabe muy bien esperarnos en una esquina inesperada. Su palabra es única: camina en mi presencia con lealtad. Eso es lo que nos pide, junto a Abrán, que en ese caminar ahora se llamará Abrahán. No parece, dicen los que saben, que haya diferencia entre uno y otro sino dialectal, pero el nuevo suena parecido a “padre de multitud”. Recordemos que para los antiguos —y si miramos bien la imagen que nos suscita pronunciar un nombre amado— el nombre no solo designa, sino que expresa naturaleza: padre en la fe, tal es Abrahán para multitud de cristianos. Padre de los creyentes incircuncisos a fin de que la justicia de Dios nos fuera imputada, y padre de los circuncisos para que siguieran las huellas de su fe antes de la circuncisión, pues esta fue posterior. Y vio cómo luego, en el momento precisado por el mismo Señor, la promesa se cumplía, aunque, también a él, Dios se le retiró al terminar de hablar. Mas creyó en la promesa, esperando contra toda esperanza, sin haber visto. No cedió a la duda con incredulidad, como nos dice Pablo en Rom 4. Por eso, también a nosotros nos es imputada la fe, a nosotros que creemos en Jesús, resucitado de entre los muertos para nuestra salvación. Es maravillosa la manera de entrar en la lectura del AT con los ojos del amor a Jesús. Para comprender mejor este amor. Para entender nuestro papel. Papel de fe. Como el de Abrahán. Palabra, que es promesa, pero tras ella Dios se retira. No insiste. Espera para alentar nuestra esperanza. Pero la suya es una retirada de amor, no de abandono. Retirada de libertad. Para que seamos libres en nuestra fe. Dios no nos atosiga. Pero tampoco se aleja de nosotros. Nos alienta con su esperanza en nosotros. Cosa bien curiosa: es él quien primero espera, retirándose, dejando espacio para nuestra fe que, por la esperanza, genera amor. Carne de amor, porque antes hemos sido carne de esperanza; carne esperadora deberíamos decir si fuera gramaticalmente posible. Incluso, a veces, recomidos por la duda, pero una duda cuajada de esperanza: si quieres, puedes limpiarme, decimos conmocionados como el leproso que se acerca a Jesús y se arrodilla ante él. La suya es una duda esperanzada, cuajada de amor hacia quien, el leproso, y nosotros con él, todo lo confía del Señor, hasta lo imposible, hasta lo que parece absurdo pedir, pues imposible. No importa: si quieres. Son palabras plenas de confianza. Que esperan lo que piden: lo imposible. Que lo imposible se haga posibilidad en nuestra vida. ¿Pedimos lo absurdo? No, pedimos que lo imposible se haga posibilidad nuestra; realidad en nuestra vida. Quedar limpios. Eso es lo que, con el leproso, pedimos al Seños, a nuestro Jesús. Y él nos responde al instante: quiero, queda limpio. Asombroso juego de la fe, de la confianza absoluta que en él tenemos. Confianza dudosa que, sin embargo, salta por encima de toda duda. Seguridad en que lo pedido se hará realidad. Esperanza en esa realidad que se hace don en nuestro camino: vida junto a Jesús. Y, a su través, vida junto al Padre. Promesa inaudita. Promesa sin sentido en la que nosotros, como Abrahán, nuestro padre en la fe, creemos y esperamos. Promesa de vida eterna que se nos ofrece en la cruz de Cristo. 9 de junio de 2009 sábado 27 de junio de 2009 Gén 18,1-15; Sal Lc 1; Mt 8,5-17 Vio a tres hombres en pie frente a él Esta lectura del Génesis nos pone al punto ante el icono de la Santísima Trinidad de Andrei Rublev, en donde los tres hombres comen del pan eucarístico, invitados por Abrahán. Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo. Quédate con nosotros y come de nuestro pan, el que nosotros te servimos, pero que es pan de ángeles. Cosa bien maravillosa, nosotros, como 71 Abrahán, alzamos la vista y vemos a tres hombres en pie junto a nosotros. En pie, pero aceptando sentarse a nuestra mesa y comer también ellos del pan que nosotros les servimos. ¿Qué podemos hacer, pues? Con palabras de María, la madre de Jesús, proclamar la grandeza del Señor, porque ha mirado nuestra pequeñez y ha venido a nosotros. Nuestra humildad, como la de María, es exaltante para nosotros. Exultante para el Señor, quien se ha hecho carne con nosotros. Ha comido en nuestra mesa, para que nosotros comamos el pan eucarístico en la suya. Al mirar la humildad de su esclava, la misericordia llega a nosotros, sus fieles, quienes por la fe, llena de la espera y cuajada del amor, reciben la misericordia de Dios. Somos seres hambrientos. Hambrientos de ese pan: danos de ese pan. Llénanos de tu misericordia. Estate siempre junto a nosotros. Quédate con nosotros y come de este pan. El pan de nuestro sufrimiento. El pan de nuestras enfermedades. Sin embargo, pan del cielo. Para que, así, también nosotros, sufriendo aprendamos a obedecer. Caigamos en cuenta cómo queda patente que tú estás en pie junto a nosotros: que no dejas de tu mano nuestra pequeñez. ¿Haremos grandes cosas? ¿Las hizo María? Porque el Señor solo se fijó en su pequeñez, y eso es lo que el ángel escogió de ella. Una pequeñez como la nuestra, cargada de confianza, de fe. Ven a curarlo porque sufre mucho, dice el centurión a Jesús. Y ¿qué es lo que descubre Jesús en ese gentil? No ha encontrado en Israel tanta fe como la que él posee. ¿Cómo puede ser así en alguien que no es siquiera del pueblo de la alianza? También él tiene a Abrahán como padre, padre en la fe. Es uno de los que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán, por su fe, con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es la fe en Jesús la que le abre las puertas del reino. Y a nosotros con él. Porque solo se nos pide la fe, es decir, la confianza absoluta en el Señor, porque sabemos con esperanza llena de amor que él no nos ha de abandonar. Que nos va a curar de todos nuestros sufrimientos. Que vendrá a nuestra casa y nos cogerá de la mano y se nos pasará la fiebre. Y también nosotros, como la suegra de Pedro, una vez en pie, nos pondremos a servir a los demás. Una vez más nos encontramos con el cumplimiento. Consumación de la anunciado por los profetas y en los salmos. Cumplimiento de todo lo profetizado en los textos del AT. El evangelio de hoy termina con una cita sobrecogedora, tomada del cuarto canto del siervo de Yahvé (Is 53,4): él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Nos hizo así posible lo que somos cuando acudimos a él con le fe. Fe por encima de cualquier duda, aunque mezclada con ellas. Fe en espera de la esperanza. Fe en el amor de la caridad. Don que hace posible lo imposible. 9 de junio de 2009 domingo 28 de junio de 2009 13º domingo del tiempo ordinario Sab 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Y lo hizo a imagen de su propio ser ¿Sobresalimos en la fe? Así nos lo dice Pablo; en otras cosas también —¡qué majo era Pablo, siempre pendiente de nosotros, de alentarnos, de distinguirnos con un afecto que nos empujaba hacia el Señor!—, pero en este contexto solo nos fijaremos en ella. La fe es la que expresa cómo somos imagen del propio ser de quien nos creó. Porque la fe nos empuja hacia él. Hace que nosotros crezcamos mirándole. Con mirada de amor esperanzado. La fe ensancha nuestro ser. Aprovecha nuestra libertad. Porque no es algo que nos encierra, sino que nos abre, nos libera. Nos hace en verdad libres. Nos abre a la profundidad del misterio de Dios y, a la vez, nos deja también hendidos en nuestra interioridad más profunda a la acción de Dios en nosotros, para que entre en nuestras internalidades y les dé forma. La fe es una actitud de vida, en la que 72 mostramos el fondo mismo de esa imagen del ser que, con ella, somos. Curioso, porque podría decirse que de la tríada fe, esperanza y amor, la fe es la menos importante. Quizá sí, mas ella es el portillo por el que entran las otras dos y toman posesión de nuestras vidas. Sin fe ni hay esperanza ni hay amor. La fe nos hace seres de amorosidad. Carne amante. Tu fe te ha curado. Y, en el complejo evangelio de hoy, encontramos dos fes, la de la mujer que padecía flujos de sangre y la del jefe de la sinagoga, cuya hija está en las últimas. Ambos se acercan al Señor, interfiriéndose, con una fe temblorosa. Causa asombro la manera con la que Marcos describe el acercamiento de la mujer a Jesús: tocaré el manto, y de esa forma seré curada. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué dices, en el tumulto de los apretujones? Pues los discípulos, una vez más, no nos enteramos de la misa la media. Pero el Señor, sí, él ha notado cómo una fuerza ha salido de él. La fuerza que responde a la fe de la mujer temblorosa, que solo se ha atrevido a tocar en el tumulto el manto de Jesús. Esa fuerza del Señor es la respuesta a la fe temblorosa. Una fuerza curativa. Una fuerza que nos restaura en la verdadera imagen de nuestro ser semejantes. En el evangelio se mueve todo en apretujones. Apretujones de fe. Porque hoy la gente se acerca a Jesús a pedirle, a tocarle. La fe curó a la mujer con flujos de sangre. Y Jesús dice esas hermosísimas palabras al jefe de la sinagoga: No temas; basta que tengas fe. Esa es la condición. Eso es lo único nos pide. De este modo reencontramos la imagen misma de nuestro ser de vida; vida resplandeciente. Hechos a imagen y semejanza de Dios, ahora, por nuestra fe, reencontramos esa semejanza. La mujer, temblorosa de fe, toca el manto de Jesús. La niña muerta, por la inmensa fe de su padre, recobra la vida: entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo que se levantara. Porque nuestra fe es una manera de tocar a Jesús y de ser tocado por él. Así, Jesús, por el portillo de nuestra fe, nos restaura en nuestra semejanza. Así, vivimos ahora en-esperanza y nos convertimos en seres de amorosidad, abiertos a la vida eterna. Falta una condición todavía, que muera por nosotros en la cruz. 10 de junio de 2009 lunes 29 de junio de 2009 san Pedro y san Pablo Hch 12,1-11; Sal 33; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 Porque eso te lo ha revelado mi Padre Hoy, san Pablo se despide de nosotros en la celebración de su segundo milenario. Hemos estado con él lo que hemos podido, no mucho, en los correteos de cada día, para que él nos llevara a Jesús, a su Jesucristo, quien se le apareció camino de Damasco y al que ya nunca abandonó por más que arreciaran los palos y los peligros, que al final le llevaron al martirio. Nos ha enseñado mucho. Y hemos quedado sorprendidos de que, seguramente por la forma en que le conoció y por su propia idiosincrasia —lo que ha sido para nosotros una bendición—, en nada se preocupó de indagar de las cosas que le habían sucedido a Jesús en su vida, ni de los detalles de su muerte y de su resurrección. Nos llena de pasmo cómo una y otra vez va enseguida a lo que él considera lo esencial: quién es Jesús, la cruz, qué significa su muerte en la cruz, de qué manera nos justifica de nuestros pecados por su sangre, la forma de su ser, cómo es nuestra vida con él, cómo por el bautismo morimos con él para resucitar con él, del Espíritu en nosotros. De la vida de Dios en nosotros. Nos transmite y nos regala para que la hagamos nuestra esa experiencia de luz que él vivió en su caída: luz de Jesucristo resucitado. Todavía vivimos de la impresión de las primeras palabras suyas, que son además las primeras palabras del NT y que encontramos en 1Ts 1: Pablo —esa es la primera palabra cronológica—, la Iglesia, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y al punto se inventa al pasar esa tríada que se nos da ya para siempre: fe, caridad, 73 esperanza, tal como vienen en el orden que les da la torrentera de su hablar. Se despide de nosotros: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Sabiendo que ya solo le queda la muerte. Asombroso Pablo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Llevamos tiempo preguntándonos: quién eres, dime quién eres. Pues bien, ahora es Jesús quien nos cuestiona. Simón Pedro contesta en nuestro nombre. Para siempre esta, la suya, será nuestra respuesta: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora nos toca rumiar más y más esas palabras. Ver su significado. Saber y llevar a la vida lo que en ellas afirmamos. Hacer cosa nuestra esa respuesta. No unos vocablos dichos por la mera costumbre, sino palabras recogidas por la tradición de la Iglesia de manera que ella quede conformada para siempre. Esa afirmación, dicha con la fuerza exuberante de Pedro en nombre de todos, como entiende Jesús, señala la piedra sobre la que estamos construidos. No como individualidades, sino como Iglesia. Porque al Señor nos acercamos por medio de la sacramentalidad de la carne, no por las ideas más o menos geniales de una mera individualidad. Porque la Iglesia, no este o el otro espécimen, no esta o la otra comunidad, no este o el otro grupo de los puros, de los buenos, de nosotros que no somos los otros, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Si se me permite decirlo así: la Iglesia es la carne de Cristo. De ahí que sea carne sacramental. Hoy, día de san Pedro y san Pablo, es esencial que seamos muy conscientes de la sacramentalidad —sacramentalidad carnal— de la Iglesia. 10 de junio de 2009 martes 30 de junio de 2009 Gén 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 ¡Cobardes! ¡Qué poca fe! Ponte a salvo, no mires atrás: porque si lo haces te convertirás en estatua de sal. Hemos elegido seguir el camino que nos señala el Señor. Y eso tiene consecuencias en nuestra vida; tiene secuelas en nuestro ser. Las dudas de fe solo se remecen con más fe; nunca mirando hacia atrás en añoranza de lo que dejamos. Nuestra mirada solo está en ese más-allá que nos atrae, al que la fe nos conduce. ¿Nos hará, por tanto, perder la libertad? Al contrario, pues la libertad nos empujará a seguir en ese camino de la fe. La libertad no es un elegir en cada momento, al levantarnos cada mañana, de manera indiferente lo que nos venga en gana. La libertad es continuar mirando a ese punto hacia el que nuestra fe nos lleva, mejor, que mediante ella nos atrae con suave empeño. La fe es sacramental. La fe lo es de nuestra carne. Fe de encarnación. Fe encarnada en la sacramentalidad de nuestra carne. Fe y libertad son elementos esenciales en eso que somos. La fe solo puede ser libertad plena. La libertad solo se edifica en la fe. No solo no son contradictorias, sino que una se apoya en la otra, pues una sin la otra vacila y cae. Son las dos piernas con las que caminamos por el sendero de la esperanza y del amor. En el salmo le hemos dicho al Señor palabras peligrosas: ponme a prueba. Uf, que el Señor no lo haga, porque ¿resistiríamos? Es verdad que el salmista con enorme prudencia enseguida nos indica que allá delante, en nuestro más-allá, lo que tenemos ante los ojos es la bondad del Señor. Y ella es la que cubriéndonos llena nuestras entrañas y nuestro corazón, de modo que, así y solo así, caminamos en su verdad. Camino de fe, caminar de libertad, Pero la fuerza está en el Señor. No solo porque indica el más-allá hacia el que caminamos, sino porque esa fuerza está en nosotros para hacer posible ese caminar. Podemos caminar en la integridad porque él nos salva; porque tiene misericordia de nosotros. Por eso nuestro pie se mantiene en camino llano y bendecimos al Señor en la sacramentalidad de su Iglesia. 74 Se levantan temporales fuertes, en ellos estamos ahora, quizá siempre ha estado zarandeada la barca de la Iglesia hasta casi el naufragio. Y el Señor duerme. No hace semblante de estar dormido, nos dice el evangelio, sino que duerme. Tenemos que acercarnos a él gritando para despertarle. Que raro que se nos duerma el Señor, ¿no? Señor, sálvanos, que nos hundimos. Hoy seguimos con el grito, si cabe todavía más angustioso; parece que todo comienza a hundirse, que nada va a quedar, al menos entre nosotros. Como si hubiéramos vivido en un mundo que termina, cuyas bambalinas caen para poner otros proyectos, otros escenarios. Si alguna vez tuvimos el poder —Dios no lo quiera—, eso se terminó, todo parece arder como Sodoma y Gomorra. Ponte a salvo; no mires atrás. ¿Cómo podremos vivir hoy nuestra fe en Jesucristo? Solo en Iglesia. Solo viviendo esa vida encarnada; vida sacramental. No construyendo ideologías o intentando desbaratar las que se construyen al margen de lo que somos, o, peor aún, de lo que decimos ser. Solo viviendo en profundidad nuestra fe. Viviéndola en libertad. Haciendo que ella nos haga caminar por caminos de esperanza y de amor. Solo haciendo que la fe convierta nuestra carne en carne amante, haciendo de nosotros seres de amorosidad. ¡Cobardes! ¡Qué poca fe! 10 de junio de 2009 miércoles 1 de julio de 2009 Gén 21,5.8-20; Sal 114; Mt 9,1-8 ¡Qué quieres de nosotros! La aventura de hoy parece una malaventura. La manera en que Abrahán despide a Haggar con su propio hijo, Ismael, anterior a Isaac, el de la promesa, el hijo de la ancianidad de Sara, cómo les abandona en el desierto con pan y un odre de agua, es espeluznante. A ese Abrahán, ciertamente, no queremos seguir. Ese comportamiento no es el de nuestro padre en la fe. Se deja llevar por las envidias. Comete un acto malvado. Pero bien es verdad que el Señor se apiada de la madre y el niño, abandonados con tal crueldad. Vela por ellos: Dios estaba con el muchacho. Ya vimos que hay dos Abrahanes, el padre de los que considera suyos, que defiende, por más que sea como etnia de la promesa, la herencia, junto a esa promesa, y nuestro padre en la fe. No es, pues, una novela ejemplar. Y, sin embargo, hasta de ella se sirve el Señor para que las cosas marchen como él busca, para que la malaventura se convierta también en una buena aventura. Lloraron al Señor, y él les escuchó. Por más que no representaban a la promesa. Dios oyó la voz del niño. Como oye la voz de los injustamente abandonados, maltratados o muertos. El Señor está cerca. Aunque en el cielo, nunca ha sido ni es un Dios lejano. Dios siempre nos abre los ojos. Cuando el afligido invoca al Señor, sea quien sea, no importa la raza ni el color ni la edad ni la miseria, él lo escucha. ¿Solo a los suyos? No, él no hace diferencia entre “los nuestros” y “los otros”. Él es Padre de todos, y su ángel acampa en medio de todos. Jesús va a la otra orilla del lago —qué trajín con sus ires y venires, marcados siempre de significación—, a la región pagana de los gerasenos. No es tierra suya. No es gente de la promesa y la alianza. Son como Ismael, de otra raza y de otro pueblo. Son, pues, de entre “los otros”. No son de “los nuestros”. Para colmo están endemoniados. Tan furiosos que nadie pasaba por aquél camino. Pero ellos reconocen quién es Jesús. Sorprende que así sea. Mientras nosotros andamos con la pregunta a vueltas, ellos ya de primeras saben que algo quiere de ellos el Hijo de Dios. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque los atormentadores, es decir, los demonios que han anegado a esos dos pobres hombres, se van a ver atormentados y con tormento preclaro: Id. Y, abandonando los cuerpos donde habían tomado posesión, salieron, metiéndose 75 en los cerdos. Eso para los israelitas, y también para los hijos de Ismael, era la comida más ponzoñosa y prohibida; el signo seguro de que donde los hay no es tierra de promesa y de salvación, sino terreno del demonio. Para colmo la aventura de los dos endemoniados termina con los cerdos precipitándose por el acantilado y ahogándose en el agua. Tierra, así, purificada de la maldición del demonio. Lección para los habitantes de aquel pueblo, que ven cómo se les desbarata todo. ¡Qué quieres de nosotros! Que perdamos nuestros negocios si estos son acomodos de nuestra vida a lo que nos aleja del Señor. Porque los cerdos son una manera de ver cómo entonces llegó al centro mismo de sus escuchadores israelitas. La salida de nuestros demonios, cuando estamos endemoniados, poseídos por ellos, es hacia otros menesteres, hacia otros negocios prohibidos, porque son comida ponzoñosa y prohibida para nosotros. Dios o Mamón. 10 de junio de 2009 jueves 2 de julio de 2009 Gén 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 Yo soy un forastero con vosotros La aventura de Abrahán hoy nos lo hace cercano a lo más íntimo de lo que somos. Él si, ahora sí es el padre de nuestra fe. ¿Son restos de las costumbres de aquellos tiempos en que todavía se sacrificaba el hijo primogénito para conseguir que los bienes afluyeran, provocando una gran riqueza de la familia? Quizá. Pero la narración maravillosa está ahí. El padre Abrahán está disponible a cumplir lo que es la voluntad de su Señor, aunque para ello tenga que sacrificar a Isaac, su hijo único —el otro, Ismael, ha sido expulsado de casa junto a su madre, siguiendo costumbres ancestrales que consideramos injustas por demás—, el hijo de la promesa, al que quiere. Parece que el Señor se venga ahora, siguiendo otra costumbre ancestral, de la expulsión del hijo de la esclava. Y le pone a prueba. La escena es magnífica y está maravillosamente contada. Mas cuando la leemos los que somos hijos de la fe de Abrahán enseguida la comprendemos, y vemos en ella lo que luego, en Jesús, el Hijo, va a cumplirse. Altar del sacrificio fuera, lejos; fuera de la ciudad. Tres días de camino a los infiernos donde malvivían los justos en espera de su liberación definitiva. Un peligroso caminar sin víctima sacrificial. Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El Señor Dios proveerá. Llegados al lugar del sacrificio, es el propio Hijo quien es la víctima, y es el Padre quien oficiará. No podemos, pues, sino ver cómo este relato narra lo que se va a cumplir con Jesús, el Cordero que señalara Juan el Bautista. Porque estaba predestinado por su Padre a ser víctima del sacrificio. A entregar su sangre por nosotros. Todo en los relatos evangélicos nos lo va señalando de manera terrible. Caminamos también hacia un sacrificio, pero esta vez será cruento, pues se va a derramar la sangre del Hijo. La narración del sacrificio de Isaac termina bien. La del sacrificio del Hijo, no, pues finaliza con la carne y la sangre ofrecidos en sacrificio por/para nosotros. Por nuestros pecados y para nuestra salvación. Es un sacrificio redentor. Pero ¿por qué está vez sí hay muerte sacrificial? Algunos creyentes, de manera muy tonta, quitan toda idea de sacrificio en la muerte de Jesús, pero eso es dejarnos sin su carne y su sangre, dejarnos sin su eucaristía, dejarnos sin la sacramentalidad de la Iglesia. Dejarnos a nosotros sin carne redimida. Así pues, sin carne amante. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará graciosamente todo con él? (Rom 8,32). Palabras asombrosas de Pablo, en las que vemos al Padre caminar por el desierto llevando a su Hijo para ofrecerle en sacrificio en el monte Calvario. ¿No hubiera podido resolver las cosas de otra manera? ¿No hubiera podido liberarnos con otras luchas? Puede, pero esto es lo que hay. Esto son los planes de Dios. Esta es su realidad. 76 De esta manera nos dará todo con él por pura gracia. Esto es lo que, como a Mateo, cada uno ocupado en sus quehaceres, nos arrebata por dentro, se hace con nosotros y nos ponemos en seguimiento de Jesús. Pase lo que pase. Sea lo que fuere de nosotros. Porque él, de ese modo, nos llena de su misericordia. ¿Nos la merecíamos? Sería una risión decir que sí. Nos la dona en pura gratuidad. Por nuestra absoluta confianza de fe en él. 10 de junio de 2009 viernes 3 de julio de 2009 santo Tomás apóstol Ef 2,19-22; Sal 116; Jn 20,24-29 Mete tu mano en mi costado La casualidad hace que hoy celebremos a santo Tomás, apóstol. Así comprenderemos mejor lo que venimos viviendo estos días pasados. San Pablo nos lo dice. Ya no somos extranjeros, sino, allá donde estemos, ciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¡Cómo no, si hemos sido rescatados con la sangre del Hijo! Edificados sobre el cimiento de apóstoles y profetas. Hoy, edificados sobre el cimiento de Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Pues sí, somos hombres y mujeres de fe. Ese es nuestro portillo para ser ciudadanos y familia. Miembros de una familia que es edificio ensamblado, levantado para formar un templo consagrado al Señor, integrados en esa construcción, para ser morada de Dios, por el Espíritu Santo. Morada cuya piedra angular es Jesucristo. ¿Qué podemos hacer, pues? ¿No vinieron de lejos a nosotros para proclamar la noticia maravillosa, que estamos liberados del pecado y de la muerte por el sacrificio de la cruz de Cristo? Por tanto, hagamos nosotros lo mismo. Sigamos esa rueda de proclamación misionera. La fe de Tomás quería ser segura, estar basada en hechos y elementos racionales. No le bastaba con el testimonio de los demás, aunque fueran sus compañeros apóstoles, los que había correteado con Jesús hasta abandonarle al pie de la cruz. Quería seguridades en su fe. Pues bien, le fueron donadas esas certidumbres. El podía esperar que fueran exactitudes que quedaran cerradas en una lógica aseguradora. Y esas certezas no le fueron dadas. Por la gracia de Dios no le fueron dadas. Porque le fue dado un signo de verdadera carnalidad sacramental: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Porque la búsqueda de esas certezas meramente racionales es calificado por Jesús resucitado de incredulidad, pero el gesto de tocarle en las llagas de su carne, es creencia. Quien toca a Jesús de esta manera es hombre o mujer de fe. Un tocar carnal al Jesús resucitado en sus heridas, en las perforaciones de su carne que buscaban su sangre. El Hijo encarnado, está teñido con el rojo de la sangre. Y eso Tomás lo puede tocar. Los tomasianos lo podemos tocar. Pues podemos tocar la carne sanguinolenta del Jesús resucitado. ¿Dónde lo podemos hacer? En tantos que son signo de Jesús, señal suya, semejanza de su ser: esos pequeñuelos a los que damos un vaso de agua o nos negamos a dárselo. Ahí tocamos la carne y la sangre de Jesús. En la eucaristía, donde comemos su carne y bebemos su sangre, que se han ofrecido en sacrificio por nosotros y por todos. En la Iglesia, en donde se nos ofrece la sacramentalidad de la carne del Hijo. Ahora, aquí, el sacrificio del Hijo se ha cumplido. Si queréis, el cordero que salva a Isaac es el Cordero que señaló Juan con su gesto y al que siguieron los primeros discípulos. El Hijo. Y nosotros tocamos sus heridas, metemos el dedo en sus manos y nuestra mano en su costado. Comemos de su carne y bebemos de su sangre. Algunos dicen que sacrificio no, solo liberación. Pero es que, sin sacrificio no hay liberación, porque no hay carne de Dios. No hay misericordia. No hay gracia. No hay muerte del Hijo encarnado. 77 Cuando alguno se quejaba de los problemas de la Iglesia, Hans Urs von Balthasar solía decir: una Iglesia que no tiene una herida sangrante en el costado, no es la de Cristo. Cuestión, pues, de sacramentalidad. 10 de junio de 2009 sábado 4 de julio de 2009 Gén 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 ¿Es este también un beso de traición? Acércate que te palpe. Qué sorpresa, ver cómo los caminos del Señor se amoldan al engaño y, en el caso de Judas Iscariote, a la traición. De todo y por todos los medios saca él la novedad de lo que busca y de lo que quiere. ¿Será que somos monigotes movidos de su mano? No lo creo. Más bien, sabe por completo cómo hacer de nuestros actos, de nuestros engaños, incluso de nuestras traiciones, ocasión para la gracia y la misericordia. Nunca nos deja de su mano, y ese dejar es para nuestro bien. Rige la historia, la que es, la que nos encontramos, la que construimos, pero sabe sacar en ella y de ella los elementos que nos llevan a ese más allá que nos promete y nos concede. Nos parecen caminos torcidos, qué decir, son caminos torcidos, pero que llevan derechos a nuestra salvación. La justicia de Dios no es la nuestra. Incluso, para él, lo que se basa en la injusticia, es ocasión de justicia. Pero una justicia superior; justicia que es amor. Amor de perdón. Que suscita en nosotros carne amante. La transmisión de la herencia es por y para el hijo mayor. Pero, sin embargo, la herencia del Señor es la alianza y la promesa, no los bienes de este mundo, las tierras y las riquezas. Y el Señor elige lo pequeño, lo débil, lo segundón para realizar sus planes. Recordad la unción por Samuel del nuevo rey: Vete a Belén y allá encontrarás a Jesé y sus hijos, unge al que he elegido. Pasaron sus siete hijos. Tampoco este; ninguno de ellos era el elegido. ¿No quedan ya más muchachos? Todavía falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. ¡Ese es David! Miró el Señor la humildad de su esclava, María, y a ella le hizo madre de su Hijo Jesús. La transmisión de la fe de los hijos de Abrahán no se hace por primogenituras, sino por el designio salvífico de misericordia y de gracia, que nunca es contrario a la justicia. Mis caminos no son vuestros caminos. Designio asombroso de salvación. ¿Es así injusto el Señor? No, al contrario, la suya es justicia en absoluta completud. Por eso, debemos alabar su nombre porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Nosotros leemos estos episodios como señales de lo que va a acontecer cuando se cumplan las Escrituras. Porque, finalmente, la lección de Señor estará en su Hijo Jesús, el Logos que tomó carne en María. Todo nos apunta a él. Todo lo que aconteció nos señalaba a él, para que, cuando llegara, entendiéramos en todo su resplandor los planes de Dios. ¿Ayunaremos? ¿Serán los ayunos y los cumplimientos, serán los derechos de primogenitura los que marquen el camino de nuestra salvación? ¿Estará Dios doblegado por ellos a ser, obligadamente, cumplidor exacto de esas normas o será libre por completo de elegir sus caminos, los mejores caminos para conseguir lo que busca: nuestra salvación? Asombrosa pregunta del Señor Dios: ¿No quedan ya más muchachos? Porque Dios nos aporta novedad creativa y alegría originaria. No guardaremos luto mientras el novio esté con nosotros. Ya llegarán días de quebranto, cuando nos sea arrebatado. Y nos la aporta para que, desde su asombrosa libertad, también nosotros seamos libres. Porque la fe nos hará libres. Una fe que es el portillo de la esperanza y del amor. Una libertad, pues, que nos hace ser carne amante. 10 de junio de 2009 78 * * * domingo 2 de agosto de 2009 18º domingo ordinario Éx 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 El trabajo que Dios quiere Llega un momento de la vida y me pregunto: ¿por qué habré elegido este camino?, ¿por qué el Señor me ha llevado por él? ¿Qué he ganado marchando por él, como no sea, finalmente, sino un desasosiego terrible y una desazón sin medida? ¿Cómo imaginar que ese ruta me llevaría a situaciones que me obligaran a decir: ¡ojala hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto! Entonces nos sentábamos alrededor de la olla fácil. ¿Pero ahora? Pues bien, nos lo dice Jesús hoy, el trabajo que Dios quiere es que creamos en quien él ha enviado. No que creamos en estos o en aquellos, aunque hayan sido por tiempo largo a quienes seguíamos, pero que ahora nos han dejado en una estacada negra, horrorosa, que aparece sin fondo. ¿Secundándoles a ellos, no habremos seguido a Jesús? ¿Cómo discernir a quién hemos seguido de verdad, aquél en quien hemos puesto nuestra confianza por encima de todas las vicisitudes? Porque incluso cuando comíamos de la mano de Moisés el pan bajado del cielo, no era en realidad de él, sino del Señor. De él venía. Suyo era. Solo este, el suyo, el que baja del cielo nos da vida; da vida al mundo. Creíamos recibirlo de algún nuevo Moisés, el nuestro, a quien seguíamos. Mas, de pronto, comprendemos que no es así. Porque ese es un pan muerto, corrompido, pan de la desolación, que nos deja perplejos al comprobar hasta qué punto era pan depravado. Entonces, ¿qué?, ¿todo pan es, al final, comida pervertida, entremezclada con nuestra más absoluta bajeza y amasado con todas sus ansias por el más perverso pecado?, ¿pan del engaño y de la ocultación? ¿Cómo reaccionar ante una situación como esta cuando se nos plantea en la vida? Hemos recibido pan del cielo entregado por manos perversas, que resultaron infames. ¡Qué humor más negro el de Dios! Y ahora tenemos que distinguir con cuidado entre lo que era pan del cielo, pan de Dios, y las manos enllagadas y supurantes que nos lo ofrecían. Manos que, quizá, besábamos con pasión, pensando que eran manos de Dios. Repito: qué humor más negro el suyo. Situación límite en la que algunos, quizá muchos, están. La carnalidad de Dios, aparece como carne putrefacta. Hasta en esto, sobre todo en estas situaciones es cuando debemos actuar con los criterios de Dios, como nos señala san Pablo; no con la vaciedad de los criterios comunes. Porque hemos aprendido a Cristo. Preciosas palabras que nos aseguran un discernimiento. Solo es así y esto es todo: hemos aprendido a Cristo. Nadie más. Aunque lo hayamos aprendido por intermedio de la carne de sacramentalidad, carne de personas y de gestos. Pero personas y gestos que transparentan a Cristo; al resplandor transfigurado de su carne. No es en Francisco de Asís en quien vemos el fulgor de Cristo, sino en el leproso que se atreve a besar. ¿Besaremos nosotros al leproso, enfermo de tantas llagas, de tan terribles pústulas? Ese beso de carne a la carne putrefacta, es beso del Señor. Beso en el que nos hacemos uno con el Señor. ¿Encontraremos ahí, pues, el criterio del Señor? El beso del leproso nos hace abandonar a nosotros, a ti y a mí, el anterior modo de vivir. Quien teníamos como nuevo Moisés se convirtió en un obsceno leproso que nos muestra sus terribles bajezas. ¡Humor negro del Señor! Pero la fuerza divinizante del besar la carne del leproso, centellea con el fulgor de Dios. Playa Granada, 4 de julio de 2009 79 lunes 3 de agosto de 2009 Núm 11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21 Coge en brazos a este pueblo Sí, sé tú quien cojas en bazos a este pueblo. El pueblo que comía pescado gratis, y pepinos y melones y cebollas y ajos. En Egipto. Todo gratis. Mientras que ahora, ahora ya, no hay nada que comer. Desolación. Desierto. Se nos quita el apetito al ver ese repugnante maná. Lloramos a la puerta de la tienda, familia a familia, cada uno a la entrada de su casa. ¿Cargaremos nosotros, cargarás tú, con este pueblo derrengado, que solo mira los viejos buenos tiempos? Coge en brazos a este pueblo. ¿Quién?, ¿yo?, ¿por qué? Yo no concebí a este pueblo. Me encontré con él, carne de su carne. ¿Y tendré que llevarle a la tierra que prometiste a nuestros padres, Señor? ¿De dónde sacaré pan? Danos de comer carne. ¿De dónde la sacaré? Cargar con esta gente supera mis fuerzas. No soy nadie. No soy importante. ¿Por qué yo? ¿No será mejor que muera yo también y así me evitarás tales penas? Es enternecedor escuchar las palabras de Moisés. Y todos somos Moisés. La responsabilidad del pueblo ha caído sobre mí; también sobre mí. ¿Acaso mis llagas serán menores que las de aquellos? ¿No seré también yo un leproso que enseña sus pústulas? ¿Seré yo mejor de lo que fueron nuestros padres? Sofoca pensar que la responsabilidad ahora es mía; también mía. Pero si apenas soy un niño, ¿conduciré yo mejor a mis gentes de lo que aquellos hicieron? ¿Mi palabra serás más veraz, porque mis acciones sean según el Señor?, ¿o también habrá que decir de nosotros, de ti y de mí, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen? ¿No seremos también nosotros desahuciados porque indignos, mucho más indignos aún que ellos? Humor negro del Señor Dios. En despoblado. Muy tarde. Hambrientos. Multitud. A Jesús le dio lástima. Quizá los vio desalentados. De vuelta de tantas cosas. Sobrecogidos de tantas decepciones, de tantos intermediarios que al final solo enseñaban sus propias pústulas. Dadles vosotros de comer. Consoladles. Mostradles los caminos de Dios. Pero ¿cómo lo haremos, de dónde sacaremos la comida en la abundancia que se necesita? ¿En quién pondremos nuestro ejemplo, modelo que llene su carne de manera que la suya venga a ser ya carne de Dios? Este es el milagro del Señor. Tras haber comido todos hasta saciarse, recogieron doce cestos llenos de sobras. Porque es el Señor quien hace brillar su carne en la nuestra. Carne de sacramentalidad. Vasos de frágil barro, cuarteado, lleno de pegotes, pero que muestran el tesoro que llevamos escondido dentro. Porque lo nuestro no es de nosotros, nuestra carne ya no es nuestra, sino del Señor. Fijaos, hasta no importa que la nuestra sea carne supurante, como la del leproso, porque esa es la que Francisco besa, sabiendo que en ella está el fulgor de Dios. Nadie mire, pues, los remiendos de la vasija, mero barro, pura nada cuarteada, sino considere el tesoro que ella esconde. Tesoro de Dios. Qué frágil es siempre la carne. La tuya y la mía no son mejores que la carne pútrida del leproso; es tonto y falso hacerse ilusiones. Pero carne de Dios. Fulgor de Dios. Semejanza de Dios. Carne de encarnación. Carne de sacramentalidad. ¿Cómo vivir la grandeza del Señor en esta poquedad que es la nuestra, la tuya y la mía? Haciendo patentes los criterios que son los suyos. Mostrando a Jesús allá donde está y donde siempre tenemos que verle: en lo alto del madero, clavado en la cruz. Playa Granada, 4 de julio de 2009 martes 4 de agosto de 2009 Núm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36 80 ¿Por qué has dudado? Ven. Palabra crucial en el evangelio de hoy. ¿Éramos dignos, nuestra carne no es una carne lacerada, como fue la de nuestros predecesores? Es evidente que no. Pero, no importa, el Señor en medio del viento contrario que contraría nuestra barca hasta hacerla zozobrar, de madrugada, acercándose a nosotros cuando ha pasado la reciedumbre de la obscura noche, se arrima por donde no lo esperamos. ¿Quién pensaría que viene a nosotros caminando sobre el agua, es decir, por la única ruta que creíamos impracticable? Es maravilloso cómo, una vez más, los discípulos, viéndole venir por lo imposible, se asustan y gritan. Ellos, como nosotros, como tú y como yo, de comienzo no entienden nada. ¿Por qué el Señor toma siempre esas maneras que nos desconciertan a más no poder? Gritaron de espanto. Nosotros también. Y es entonces cuando nos anima y nos dice que no tengamos miedo. No miedo de él, acercándose hasta nuestra barca por lugares inseguros, insospechados, sino pavor del huracán, temblor por lo que acontece, pánico del leproso y de sus llagas purulentas. Pedro, siempre el impulsivo, el maravilloso Pedro: si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Quién le mandaba hacer petición tan inaudita: te seguiré por donde vayas, cualesquiera que sean los caminos que escojas. Ven. Empezó a hundirse, cosa evidente, y gritó: Señor, sálvame. Y este no le increpa por querer meterse en caminos imposibles para él. No pone en duda que hasta esos caminos son practicables para nosotros, para ti y para mí. Le increpa por su falta de fe. Esta es la que le hace hundirse: su falta de fe. Porque nada es ilusorio para quien tiene fe. Nada es vacía ilusión para él. Todo lo puede en seguimiento de quien es confesado el Hijo de Dios. En este contexto leemos el salmo de la misericordia. Sí, es verdad, hemos pecado contra ti, nuestra carne es purulenta, como la del leproso, pero no importa, la misericordia del Señor es inmensa. Ella borra nuestras culpas, la tuya y la mía, aunque sean como grana; aunque repugnemos como el leproso lleno de llagas. La misericordia de Dios es tan grande con nosotros, que un san Francisco vendrá a besarnos; a besar nuestra carne podrida. A hacer que también nosotros refuljamos con el fulgor de Dios. Reconocemos nuestra culpa, contra él, solo contra él hemos pecado, pero él lava del todo nuestro delito, limpia nuestro pecado. Nos ha hecho frutos de misericordia. Sacramentalidad de la carne. Sorprende el papel de Moisés. Es a él a quien el Señor habló cara a cara; en presencia y no por enigmas contempla la cara del Señor. Es él quien intercede por los suyos. Han pecado y recibieron el castigo de su pecado: María, su hermana, tenía toda la piel descolorida, como nieve. No me exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. ¿Cómo será, pues, cuando quien intercede por nosotros sea el mismo Hijo, Jesús, quien contempla de continuo la cara de Dios su Padre? Cara de amor y de misericordia. La suya, también, carne de sacramentalidad. Por eso palabra viva, gesto ligero, sacramental, construido con acciones materiales: el beso del leproso por Francisco es una de ellas. La caricia de Teresa de Calcula a los agonizantes tumbados en las aceras de aquella ciudad. Gestos materiales, un beso, una caricia, un poco de agua, de pan y de vino, unas palabras, un cuenco de aceite que se derrama, la imposición de unas manos, que son carne de Dios. Playa Granada, 4 de julio de 2009 miércoles 5 de agosto de 2009 Núm 13,1-2.25-14,1-26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28 Es una tierra que mana leche y miel 81 Curioso, siempre curioso. La que entrevén los exploradores, la prometida, es una tierra que mana leche y miel. Pero, ¡ay!, la habita un pueblo numeroso, alto, potente; frente a ellos, parecemos saltamontes. Es una tierra que devora a sus habitantes. De ninguna manera podremos con ellos. Al saberlo, la comunidad entera empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. Imposible, no hay nada que hacer. Batalla perdida de antemano. La decepción y el enfado del Señor es grande, monumental. He oído a los israelitas murmurar de mí. Resoplaban su desconfianza de quien les llevó cuarenta años por el desierto; el Señor no lo entiende. Ninguno de esta generación vivirá para verlo, y todos dejarán sus huesos en el desierto, sin entrar en esa tierra de promisión. Las palabras contra ese pueblo desleído en su desconfianza, que no ve la fuerza del Señor, son decisivas, mayores; la forma del juramento es máxima: Yo, el Señor. Apasiona que al punto, el salmista pida al Señor que por encima de nuestras inmensas flaquezas, esas que nos llevan al abandono, a la desolación, a la renuncia, se acuerde de mí, por amor a su pueblo. Que ese juramento suyo no sea de ruptura, de abandono de ti y de mí, aunque las piernas nos hayan flaqueado de esa manera tan total, tan insidiosa, tan miserable. Hemos pecado, como lo hicieron nuestros padres antes de nosotros. Hemos olvidado, tan pronto, sus obras fulgurantes. Dios hablaba ya de aniquilarnos, pero Moisés, su elegido, intercedió por nosotros, se puso en la brecha que se abría entre él y nosotros con objeto de apartar su cólera del exterminio. Moisés frente al Señor para que, por nuestros pecados, no nos extermine. Y consigue que la decidida voluntad del Señor contra nosotros se haga de nuevo voluntad de misericordia. Tiene que ser la mujer cananea, habitante de esa tierra que devora a los suyos, en nada, pues, del pueblo elegido, sino enemiga, quien grite a voz en cuello: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Ella en nada se emparenta con ese linaje. En nada ha recibido la promesa de la alianza. En nada conoce a su Dios. Pero, ella sí, ha conocido a Jesús. Ha reconocido en él la misericordia infinita del Señor. En él, puede confiar. Puede confiarle lo imposible: la curación de su hija. Ha entrevisto que ella también pertenece a ese pueblo de la misericordia, aunque no sea del pueblo de la alianza. Porque ha visto que en Jesús se muestra la misericordia de Dios con toda su infinita libertad. Mejor, que en Jesús, a través de ella, se va a mostrar esa misericordia sin límites de linajes o de etnias. Es verdad, como le dice Jesús, que ha sido enviado a las ovejas perdidas descarriadas de Israel. Ese es su lugar primero. Pero, se va a ver al punto, no único. Ni siquiera privilegiado, el más importante. Atiéndele, ruegan, por una vez, los discípulos ante los gritos que piden misericordia. Señor, socórreme. Y, también por una vez, Jesús le responde con esas palabras maravillosas: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Y la mujer cananea responde llena de confianza a su Señor. Mujer, qué grande es tu fe; que se cumpla lo que deseas. Ni fuerzas ni pertenencias ni gritos. Solo la fe. Confianza absoluta de quien cree con toda su fidelidad que en Jesús habita la misericordia del Señor. Algo nuevo se abre en nosotros. Playa Granada, 5 de julio de 2009 jueves 6 de agosto de 2009 Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14; Sal 96; 2P 1,16-19; Mt 17,1-9 Cristo, nuestro Señor, manifestó su gloria Algo nuevo se abre ante nosotros. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero. Maestro, ¡qué bien se está aquí! Hemos descubierto, junto a Pedro, Santiago y Juan, que en Jesús hay fulgores que hasta este momento no habíamos visto ni sospechado. Descubrimos que lo suyo tiene que ver con la luz resplandeciente de la gloria de Dios. Nuevo Moisés en el que refulge no solo la cara, como acontecía en aquel, sino 82 que es su persona entera, hasta sus vestidos y sus sandalias, quien se transfigura. La nube que acompañó el peregrinar por el desierto se pone ahora junto a quien es la tienda definitiva del encuentro: el Hijo amado. Tienda de carne. Carne transfigurada. Porque el misterio de Jesús es el misterio de la encarnación del Hijo. El Hijo de Dios hecho carne, carne transfigurada; traslúcida por la luz de la divinidad. Nube del testimonio. Pues la gloria de Dios se manifiesta en palabras que los apóstoles escogidos, y nosotros con ellos, escuchamos: este es mi Hijo amado; escuchadlo. Quien es Palabra hecha carne, nos habla con su palabra, con sus hechos, con sus signos. No ya palabra suelta, sino Palabra resplandeciente. La visión de Daniel brilla en el horizonte. Blancura del Anciano. Llamaradas. Río de fuego. Yo vi, en una visión nocturna, venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Su reino no acabará. Nosotros también lo hemos visto hoy: es Jesús, el hijo de María, envuelto en la Gloria de Dios. Voz traída del cielo que nosotros hemos escuchado. Lámpara que brilla en un lugar obscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en nuestros corazones. Jesús, el Hijo amado al que escuchamos. Nosotros somos testigos predilectos a los que Cristo, nuestro Señor, nos ha dado a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad, como dice el prefacio. Es necesaria la visión de este día para que podamos comprender en toda su profundidad inmensa lo que va a acontecer con la carne resplandeciente de Jesús. Carne de sacramento. Carne de víctima. Víctima pascual. Carne colgada en el madero de la cruz. ¿Qué ha ocurrido, pues?, ¿qué va a ocurrir con esa carne divinizada? Carne de despojos expuesta en la cruz. Carne purulenta, herida, traspasada. Carne muerta. De esta forma, prosigue el prefacio, ante la proximidad de la Pasión, fortalece nuestra fe, para que sobrellevemos el escándalo de la cruz, y aliente la esperanza de la Iglesia. Porque en este día vemos brillar esa claridad que un día resplandecerá no solo en él, sino en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza. La transfiguración del Señor, pues, muestra las arras de nuestra propia transfiguración, la de esta nuestra pequeña y endeble Iglesia, con refulgencia de divinidad. ¡Quién nos lo diría! Nosotros que vemos a nuestra Iglesia tan poca cosa, tan aherrojada, a veces; incluso, tan miserable. Pues bien, hoy —¿quizá solo hoy?, no lo creo, pues también en tantas ocasiones en que, a través de ella, se nos muestra la entrañable misericordia de Dios, amor de sacramentalidad—, viendo el resplandor de la carne de nuestro Señor, percibimos también nuestro propio resplandor divinizante.¿Por qué? Para que sobrellevemos el escándalo de la cruz en la que cuelgan, junto a Jesús, clavados en él, nuestras debilidades y pecados. Para que contemplemos, ya desde ahora, el relumbrar divinizado de nuestra carne asumida en la carne misericordiosa de Jesús. Playa Granada, 5 de julio de 2009 viernes 7 de agosto de 2009 Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28 ¿Hay alguien que haya oído la voz del Dios vivo? Sí. Primero Moisés. Luego, en su completud, al llegar la plenificación de los tiempos, Jesucristo. Lo que aconteció desde los tiempos antiguos fue para que reconozcamos que el Señor es Dios. Sin medias tintas. Sin que valga decir: bueno, en realidad los otros han recibido también a sus dioses y diosecillos. No, que quede claro, de esas revelaciones a medias nada: no hay otro Dios fuera de él. Ante la revelación a Moisés en el fuego, deberás reconocer que Dios se eligió un pueblo. Reconoce que ni arriba en el cielo ni aquí en la tierra hay otro Dios fuera de mí. Son siempre palabras, en su tajancia, que uno escucha con perplejidad. ¿Cómo es que ahí, y solo ahí, en ese pueblo y en esa revelación? ¿Las demás quedan excluidas por entero? ¿Cómo es esto?, ¿no es una terrible injusticia de parte de Dios? ¿Por qué ese exclusivismo? Dios se ha escogido 83 un pueblo, el pueblo de su alianza, para que se recuerden por siempre sus proezas. Medita todas sus obras y considera sus hazañas. Porque este Dios es el que creó cielo y tierra; el que nos hizo a imagen y semejanza suya; el que mostró su alianza y su misericordia con nosotros, su pueblo. Con nadie obró así. Mas, actuando de esta forma, no fue injusto con todos los demás. ¿Los abandonó?, ¿qué perseguía con este comportamiento tan austero, tan exclusivo? Cuando leemos el evangelio nos quedamos más estupefactos ante su radicalidad, casi intolerable. Si no procediéramos de un humus en el que hemos visto esa privanza con su pueblo que en su consideración nos dejaba perplejos, no podríamos siquiera oír las palabras de Jesús que hoy pronuncia para nosotros. ¿Renunciar a dioses y diosecillos? Ni se mencionan: renunciar a sí mismo. Yo, renuncio a mí. Tú, renuncias a ti. Negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo será eso?, ¿por qué? Acaso somos apestados purulentos. Es posible que sí, carne llagada y ponzoñosa. Pero, no importa, ahí no está la cuestión de hoy. Importa poco que tu carne sea sonrosada como la de un mamoncete o llagada como la de un moribundo. Debes renunciar al estado mismo de tu carne. No a ella, pues eso significaría una muerte desencarnada, y los seguidores del Jesucristo encarnado no pueden perder su carne para seguirle, pues, entonces, ¿qué?, ¿serían espíritus puros? No, la cosa es segura. Es nuestra carne la que se asemeja a la carne de Jesús. Por eso nos dice que carguemos con nuestra cruz y le sigamos. La pesantez de nuestra cruz, como pesada es la suya. Qué asombro causa. Antes de ser clavado en ella, la llevo sobre sus hombros. Y pesaba tanto que necesitó la ayuda del Cireneo. También nosotros necesitamos ayuda para llevar nuestra cruz. Él mismo nos la proporciona; él mismo es nuestro Cireneo. ¿Queremos salvar nuestra vida?, ¿queremos salvar nuestra alma, esa que queda expresada en nuestro rostro? ¿Cómo haremos? Las palabras de Jesús son tajantes: perdiéndola. Perdiéndola por él. Pero ¿qué pueden significar tan extrañas palabras? Perder la vida, perder el alma. Por él. Solo quien la pierda por él, la encontrará. Todo parece caer en una novedad revolcadora. Todo pierde su aparente equilibrio. Perder, para ganar. Perder lo mío, lo más íntimo de mí, para ganarle a él en mi. ¿Qué me importa la ganancia del mundo entero? Solo me importa ganarle a él en mí. ¿Cómo será eso posible? Lo imposible, pues, se va a hacer posible. Playa Granada, 5 de julio de 2009 sábado 8 de agosto de 2009 Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 Escucha, Israel la misericordia de tu Dios Señor, ten compasión. Quienes se acercan a Jesús con estas palabra, mejor, con esta actitud, lo tienen ganado. Y es así, porque, como nos lo dice cada vez, al allegarse a él lo hacen con una fe profunda. Fe de que en él mora la misericordia del Señor Dios. No porque él sea un curandero maravilloso —que, a lo mejor, también lo era, poco importa—, sino porque al acercarse a él de este modo, ha abandonado todo su sí mismo para darse por entero al de él, poniéndose por completo en sus manos. Manos de Dios. Manos misericordiosas que no pueden dejar de escuchar el lamento del pobre, del desamparado, del sufriente. Que no quieren dejar de acercarse a ellos. Curioso que esto, precisamente esto, sea la prueba de la intervención de Dios. No las grandes cataratas y huracanes, no los ruidos estridentes, sino, en el silencio, el suave murmullo, como tan bien lo vio y entendió el profeta Elías. Pues ese es el susurro de la misericordia y del amor. Por eso, solo eso, es arrullo de Dios. Escucha Israel la misericordia de tu Dios. Y sus palabras quedarán en tu memoria. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y saliendo de ella. Y yendo de camino y acostado y levantado. Y serán en tu frente una señal. Por eso, he ahí la razón profunda de por qué solo él será tu Dios y no tendrás otros dioses o diosecillos, solo a él le temerás y solo en su 84 nombre jurarás. ¿Extrañará, pues, que con el salmista cantemos que solo él es nuestro Dios? Mi roca. Mi alcázar. Mi libertador. Mi refugio. Mi escudo. Solo él tuvo misericordia de su ungido David. Solo él tiene misericordia de ti y de mí. Solo él tiene, pues, la inmensa capacidad de curar a todo el que se acerca con fe. ¿Los discípulos? Depende. Mientras querían ser curanderos, como su maestro, nada conseguían. A ellos les faltaba todavía la compasión. Por eso, como dice el evangelio, no han sido capaces de curarlo. Ellos no se acercaban a la misericordia con la fuerza de su fe. Gente sin fe y perversa, eso es lo que sois, les increpa Jesús, su Maestro. Él sí, en atención misericordiosa a la fe de quien se ha acercado a él poniéndose de rodillas, increpa al demonio de la enfermedad, a todos los demonios del mundo, para que salgan del enfermo, y en aquel momento se curó el niño. Extrañeza nuestra y de sus discípulos. ¿Cómo no pudimos nosotros? No hemos comprendido dónde está el motor de la curación: la misericordia; y tampoco cuál es la incitación: la fe. Hombres y mujeres de poca fe. Os acercáis a mí, como también os acercáis al tratamiento de la enfermedad y de la pobreza indigente, fuera de esa actitud de fe en mi persona. Sin saber quién soy y cuál es la fuerza resplandeciente de mi carne divina, carne de encarnación como la vuestra. Carne de sacramentalidad. Carne de salvación. Vuestra fe es tan pequeña que la más pequeña de las semillas aparece grande junto a ella. Porque si fuera grande, vencería a las montañas. Haría posible lo imposible. Es vuestra fe en mi la que hace de vuestra carne, carne de seguimiento, carne de curación, carne de amor y de misericordia. Y entonces será cuando, habiendo tomado mi cruz y siguiéndome, besaremos al leproso, como Francisco de Asís, con fulgor de Dios. Playa Granada, 5 de julio de 2009 domingo 9 de agosto de 2009 19º domingo ordinario 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 Dios, a quien podemos llamar Padre Vemos hoy al profeta Elías, también él derrengado, desalentado de todo, caminar por el desierto, buscando que el Señor le quite la vida. Y su oración puede ser, es la nuestra: pues no valgo más que mis padres. No cabe en mí el creerme más, mejor. Mis llagas son tan purulentas como las de ese que había sido mi padre. No soy mejor que él. Quizá en algún momento pude engañarme. Pero, finalmente, vi la verdad sobre mí. Por eso, con Elías, caminamos hacia la profundidad del desierto. Mas, allá, en mitad de nuestro sueño sofocado y vacilante, encontramos alimento. Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Asombra este aliento que no habla sino de la dificultad que todavía queda por delante. Con Elías deberemos aún caminar sin descanso cuarenta días y sus cuarenta noches hasta llegar al monte del Señor. El monte del susurro del amor y de la misericordia. Solo entonces, al llegar a ese lugar, será cuando podamos cantar con el salmista, el gustad y ved qué bueno es el Señor. Pero no antes. ¿Cuál será esa pan que nos es donado para tan grande camino, el pan de nuestro consuelo, el que hace posible lo imposible? Yo soy el pan bajado del cielo, nos dice Jesús en el evangelio. Mas, de nuevo, como siempre, los del realismo obtuso se repiten a sí mismos la obviedad que les impide ver lo verdadero: ¿no es este el hijo del carpintero?, ¿cómo afirma ahora, el fresco de él, a nosotros que le hemos visto crecer junto a la fuente, que ha bajado del cielo? ¡A nosotros nos la va a dar con queso! Realismo chato y quebrado que les impide ver lo evidente, pues solo quien se acerca a él con los ojos de la fe que el Padre le dona para que se allegue a él, si el Padre lo trae, sabrá que él ha sido quien le ha enviado. Y que es pan de alimento. Pan de amor y de 85 misericordia. Suave susurro del amor del Padre por los suyos. Y solo a quien el Padre le ha enviado a él, él lo resucitará el último día. Realismo de la fe. Fidelidad de quien, enviado por el Padre hacia él, construye su vida en la creencia de esa fe. Porque él, Jesús, nuestro Jesús, es el pan de vida. El único pan que baja del cielo. Quien coma de él, no morirá, sino que tendrá la vida eterna. ¿Y cuál es ese pan? Su carne para la vida del mundo. Comemos su carne. Bebemos su sangre. Ahí está contenido el suave susurro del Dios de amor y de misericordia. Hermosas palabras de san Pablo a los Efesios: no pongáis triste al Espíritu Santo. Pues hemos sido marcados con él —signados con él, ungidos con él, como con aceite santo— para el día de la liberación final. Por eso, ¿cómo hemos de ser? Imitadores de Dios, como hijos suyos que somos en la carne y la sangre de Cristo. ¿Qué haremos? Pablo emplea aquí un hermoso lenguaje de nuestra realidad sacrificial: vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros como oblación y victimad de suave olor. Muchos durante mucho tiempo han impedido hablar este lenguaje de excelsas realidades. Querrían, quizá, que perdiéramos la realidad de nuestro ser de carne, una vez que habíamos perdido ya la realidad del ser carnal de Jesús, el Hijo entregado por nosotros. Playa Granada,5 de julio de 2009 lunes 10 de agosto de 2009 Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? El título, ¿es conveniente para un Dios de amor y de misericordia? ¿Mandamientos y más mandamientos?, ¿reglas y más reglas, al estilo de las que se exigían los fariseos a sí mismos y a los suyos? La lectura del Deuteronomio de hoy habla de que temamos al Señor nuestro Dios, entendiendo muy bien, claro es, en qué consiste ese temor, que nada tiene que ver con el miedo a un Dios justiciero e implacable. Que sigas sus caminos y le ames. ¿Cómo no, cuando sus caminos son de gracia y de misericordia? Sí es verdad que habla también de mandatos y de mandamientos, pero hasta estas son reglas de convivencia y de misericordia, con el prójimo, pero, sobre todo y en primer lugar, sobre Dios, el Señor que hizo los cielos y la tierra, quien se enamoró de nosotros. Son, pues, reglas de ese enamoramiento, del amor y de la elección con la que nos escogió. Habla de circuncisión, sí, pero del corazón. Dios de justicia para el huérfano y que ama al forastero. Un temor que ha de ser nuestro orgullo, pues somos de nuestro Dios. Un pueblo numeroso. ¿Qué haremos, pues, sino glorificar al Señor con el salmista, pues nos ha hecho habitar en la Jerusalén celeste, la ciudad nueva que baja del cielo? Porque nosotros somos herederos, en Cristo Jesús, de aquel pueblo elegido, el pueblo del que Dios se enamora. Y su palabra corre veloz por el universo entero. Palabra de gracia, de amor, de misericordia que se nos dona en el Hijo. Por eso, la lectura del evangelio nos suena como una campana de catástrofe. Nos habla de que lo entregarán en manos de los hombres y mujeres sus enemigos, y de que lo matarán. Es verdad que todavía añade eso de que resucitará al tercer día. Pero ¿no será algo así como una glosa tardía para que no cunda el desánimo más pavorosos entre nosotros sus seguidores? Al oír estas palabras, nosotros, junto con sus discípulos, nos ponemos muy tristes. ¿Cómo es posible que así sea cuando todo parecía tan alegre, tan victorioso, lugar en donde podía cundir de una vez la felicidad? ¿Qué vienen a hacer acá los impuestos? ¡Ay!, tendremos que pagar impuesto tétrico por alcanzar esa felicidad tan maravillosa que acabamos de entrever en Cristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El impuesto. Impuesto del templo, impuesto de los romanos. ¡Estamos 86 exentos!, pero, para no dar mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo y encontrarás en la boca del pez una moneda de plata, cógela y paga por ti y por mí. ¿Qué significa esta historia? ¿Un simple añadido para que no se pierda nada de lo que los discípulos recordaban de Jesús? No importa lo que ella signifique en el contexto de la realidad sociológica de Jesús, porque debe ser, también, y a la vez, algo que se nos dice en esa realidad tan alegre en la que estábamos. Debe hablar de la muerte que se anuncia, aunque también de la resurrección al tercer día. Porque todo lo que acontece con Jesús, sin dejar de estar inmerso en su realidad, está también expresando lo que es nuestra vida de seguimiento. También nosotros pagaremos tributo. Aunque sea fruto de un verdadero milagro. Aunque nosotros, amigos del novio, no lloraremos sino cuando se nos quite al novio y se le conduzca a la execración y a la muerte. ¡Menudo es el impuesto que se nos cobra, pero que él paga por nosotros, por ti y por mí! Playa Granada,5 de julio de 2009 martes 11 de agosto de 2009 Dt 31,1-8; Sal Dt 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14 El Señor tu Dios pasará delante de ti y estará contigo Hay una historia del Señor Dios con su pueblo. No será Moisés quien atraviese el río Jordán para ocupar la tierra prometida. Pero eso no significa que abandone a su pueblo y olvide su promesa. La promesa se cumple, mas será Josué, su sucesor, quien pase adelante, porque el Señor estará con él, avanzando a su lado, mostrándole el camino. No te preocupes, él estará contigo: no te dejará ni te abandonará. Por eso, ante lo que tienes por delante, no temas ni te acobardes. El Señor estará contigo. En el fulgor de las llagas del leproso que Francisco besa, encontramos el camino que nos muestra el Señor. No solo para decirnos que ese leproso es también, y, quizá, de manera especial, hijo de Dios, por purulenta que sea la piel de su vida y sus propias entrañas, pues siempre, con el beso, cabe la conversión y el acercamiento definitivo al Señor, sino para mostrarnos, en segundo lugar, que nuestro camino pasa por ese beso repugnante, porque en él encontramos que el Señor, estando con nosotros, pasa delante nuestro en el camino del perdón y de la gracia. Podríamos condenar al leproso y a sus llagas, razones tendríamos, mas el afectuoso abrazo es el camino del Señor. El camino por el que nosotros caminaremos tras el Señor. ¿Será, acaso, que nos queremos contagiar de las pústulas? No, claro, queremos entrar en el camino de la misericordia y el consuelo. Ahí, en ese comportamiento se nos muestra la gloria de nuestro Dios. Esa es la tierra de nuestra heredad. Porque nosotros somos la porción del Señor. Él es quien nos conduce y no tenemos otros dioses fuera de él. El beso al leproso de Francisco lo muestra en su esplendor. Dios de amor y de misericordia; de consuelo y de cercanía. El Dios de la gracia. Aunque pensemos que no se la merece; que no nos la merecemos ni tú ni yo, ¡y sea verdad! ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Cosa nuestra y muy nuestra es andar viendo nuestras cualidades y comparándolas entre sí. Enternece ver cómo los discípulos eran como nosotros. Los evangelios nos lo muestran una y otra vez con una ligera sonrisa de afecto. Yo mejor que tú; tú mejor que yo. Ni siquiera Moisés piense que todo el trabajo es suyo, no sea que nos olvidemos que es del Señor. Que es él quien lo comenzó y que es él quien lo terminará. Y que Moisés y Josué y tú y yo, somos sus instrumentos. Indignos avíos, pero aparejos que se convierten en las manos de Dios. Ahora ponemos en pedestal tan elevado a los niños que comprendemos mal la fuerza de las palabras de Jesús. Hasta 1805, en uno de nuestros países occidentales, el rapto de un niño era castigado no por el robo del niño, sino por el hurto de sus vestidos. En tiempos de Jesús era cosa 87 parecida. Volver a ser como niños no significa volver a los juguetes y a estar sobreprotegidos, mientras a los mayores se les cae la baba, sino convertirse en nada y en nadie. Y recibir la nada y el nadie de esa pequeñez es recibir al Señor. Pobres, mansos, enfermos, leprosos, niños. Es en ellos en donde se nos muestra el fulgor de Dios; en donde transparenta la fuerza de la carne divinizada. Como la carne de Cristo Jesús, Dios encarnado en carne como la nuestra. Playa Granada, 6 de julio de 2009 miércoles 12 de agosto de 2009 Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 Venid a ver las obras del Señor Y esas son las obras de su voluntad. No para hacer lo que le venga en gana, sino para que sus hechos muestren su grandeza y nos enseñen sus caminos de justicia y de misericordia. Moisés solo vio la tierra prometida desde el monte Nebo, pero murió antes de entrar en ella y tomar posesión de ella. Esto correspondería a Josué, su sucesor. Hay una historia, por tanto. Las circunstancias de la historia, sus casualidades, sus vicisitudes, son plan de Dios. Él se aprovecha de lo que va siendo para mostrar su voluntad y para expresar los caminos de su gracia. No es que nos predetermine y nos lleve del bozal en la obligancia de nuestros haceres, en los que no seremos en sus manos sino muñecos sin voluntad. Pero en el curso de la historia se nos van mostrando esos caminos de misericordia. En lo que acontece, en lo que nos acontece, descubrimos de qué manera él se hace con nosotros y nos muestra la justicia de su voluntad. Justicia de misericordia siempre, claro. El leproso y Francisco caminaban al albur de sus negocios y vicisitudes, mas se encontraron; y ese encuentro fue ocasión del fulgor de Dios. El Señor, buscándolos, permitió ese encuentro. Moisés no cruzó el Jordan dirigiendo a su pueblo del que era guía hacía tantos años. Lo hizo Josué. Debía quedar claro que quien dirigía a su pueblo era el Señor. Claro para ellos y, sobre todo, claro para nosotros. Por ello, cantaremos con el salmo, bendito sea Dios, pues siempre en cada ocasión que se nos presenta nos devuelve a la vida. Nos muestra quién es él y cómo nosotros somos sus hijos queridos. Hijos al que llamamos Padre, como nos enseña Jesús. Padre nuestro. Así vendremos a ver las obras del Señor. Obras que el hace con nuestras manos. Pero manos que, en definitiva, son las herramientas de Dios. Él es el Creador, y nosotros somos concreadores. Lo sabemos muy bien, lo hemos venido repitiendo estos días: que nosotros somos pecadores. La nuestra es carne pecadora. ¿Qué?, ¿callaremos los pecados de nuestro hermano y él deberá callar los nuestros? No, claro. Lo miraremos a él y él nos mirará a nosotros con ojos de Dios. Nunca para condenarle a bombo y platillo. Primero, repréndelo a solas entre los dos. Le salvarás si te hace caso, mientras que si fuiste de primeras con condena y publicidad, se volverá recalcitrante en su pecado. Somos siempre maestros de la autojustificación. Mas la reprensión a solas —¿te atreverás?, ¿me atreveré?, es tan fácil la acusación pública a los gritos— abre el camino de la conversión. Si no te hace caso —si no le haces caso—, recurre a dos o tres testigos, pero no actúes nunca a los gritos; eso nunca resuelve nada. Si no hace caso siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Cabe la conversión. Cabe el perdón. Pero no cabe el encubrimiento. El encubrimiento, más allá de la corrección fraterna, es participación en el pecado del otro. Y esto nunca es camino de Dios. Pues también podemos ser concreadores del mal, sus cómplices. La verdad os hará libres. Jesús en los evangelios nunca da puntada sin ovillo, y siempre saca consecuencias hacia arriba de lo que ha explicado por lo bajo y sencillo. Lo que aquí atemos o desatemos en la tierra, se refiere a la comunidad, quedará atado o desatado en el cielo. Pues somos carne de sacramentalidad. 88 Playa Granada, 6 de julio de 2009 jueves 13 de agosto de 2009 Josué 3,7-10a.11.13-17; Sal 113; Mt 18,21-19,1 Para que vean que estoy contigo El Señor está también con Josué. No ha olvidado a los suyos ni les ha abandonado de su mano. El Señor nunca ha dejado de estar contigo, por más que algunas circunstancias parezcan apuntarlo. Y el solemne paso del Jordán se nos ofrece con Josué. El Señor está con él como estuvo antes con Moisés. No hay ruptura. No hay abandono. Un Dios vivo está en medio de nosotros. El arca de la alianza del Dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán, y quienes la llevan lo atravesarán también ahora a pie enjuto, cono a aconteció en el Mar Rojo a la salida de la cautividad en busca del camino liberador. No se enlodarán en los barros de este mundo, porque el Señor está con su pueblo. Agua de bautismo que se remansa para que todos quepamos en ella. Fuente inagotable de nuestro caminar hacia Dios. Lugar del bautismo de Jesús. Lugar también de nuestro bautismo, porque todos somos bautizados en sus inmensas aguas arrecogidas. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Nunca nos ha dejado de su mano. ¿Qué te pasa mar del mundo para que huyas de esta manera abriéndonos caminos de liberación? Vean todos, pues, que el Señor está con nosotros, porque hemos sido bautizados en Cristo. Saltad de alegría montes y colinas, pues no habéis sido olvidados, sino, al contrario, arrecogidos en las manos del Señor. Vuestro camino es de victoria. Sigamos el paso salvador de las aguas del bautismo, tras Jesús, que se sumergió en ella, mostrándonos el bautismo en agua y en Espíritu, con el que se nos ofrece de modo sacramental el ser mismo de Dios, la divinización de nuestra carne. Jesús se sumergió en la muerte para resucitar a la vida junto al Padre para siempre, con su misma carne de encarnación, carne divina, de manera que nosotros, sumergiéndonos con él en el agua del Jordán que nos limpia del pecado y de la muerte, resucitemos con él a la vida eterna. Tal es la esencia de nuestro caminar. El Señor está con nosotros. Jesús en el evangelio nos da un muestrario de esos caminares nuestros. Perdonar como hemos sido perdonados. Perdonar, sí, está bien, pero ¿cuántas veces? Sin límite, con desmesura, como nosotros hemos sido perdonados, mucho más allá de lo que parecería conveniente. Porque nuestro Dios es un Dios de justicia, pero una justicia que es gracia amorosa. Justicia de Dios. Justicia con desmesura de Dios. Justicia, por tanto, que es pura misericordia. Con esa paciencia infinita que el Señor Jesús tiene con nosotros, nos explica hasta dónde hemos sido perdonados hasta cuándo debemos perdonar nosotros. La infinita desmesura de los diez mil talentos, que se acerca a las cifras en que se maneja la crisis financiera, cifras que se salen de nuestra comprensión. Ten paciencia y te pagaré toda la deuda. Y su señor tuvo lástima, perdonándole toda la deuda. Más él mismo no tuvo lástima de quien, empleado como él, le debía una pequeñez, arrastrándole a la cárcel hasta que pagara. ¡Siervo malvado! Te perdoné porque me lo pediste, ¿no debías tú tener también compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? Cada cual perdonará de corazón a su hermano, como él mismo ha sido perdonado por el Padre del cielo. Precioso cuentecito de Jesús para que entendamos lo que quiere enseñarnos: lo nuestro es siempre perdonar, la misericordia, del mismo modo que lo del Padre, por el Hijo, es gracia. Playa Granada, 6 de julio de 2009 viernes 14 de agosto de 2009 89 Josué 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 Porque es eterna su misericordia Una y otra vez se repite la historia y una y otra vez se canta la eterna misericordia del Señor. Todo lo que nos acontece, por más que demasiadas veces nos supo a camino de negrura y desprecio, de opresión y zafio zascandileo —¡y lo era!, no lo olvidemos—, podemos verlo, nos enseña el Señor a verlo, como historia de salvación. No la conocemos antes de que se nos muestre en sus casuales vicisitudes; pero siempre la leeremos como camino de misericordia. Gritamos. Lloramos. Nos descompusimos. Rezamos al Señor. Lo olvidamos también. Y, sin embargo, el Señor estaba junto a nosotros, aunque no supiéramos cómo ni dónde ni cuándo, y, en aquello, nos hacía ver la suavidad, muchas veces arisca, incluso de humor negro, siempre salvadora, de su misericordia. Finalmente, fue él quien nos guiaba por aquellos extraños vericuetos. Para fortalecer nuestra fe; para conseguir de nosotros esa voluntad de seguimiento que se nos regaló en el bautismo. El evangelio hoy nos lleva a otras consideraciones. ¿Ponía a prueba la pregunta que los fariseos hicieron a Jesús? Así nos lo afirma el evangelio. Si es así como afirma Jesús, siguiendo la doctrina en la que se expresa la situación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, tal como queda expuesta en el libro del Génesis, dicen los discípulos, no trae cuenta casarse. Hoy muchos dirán lo mismo. Situación insostenible. El matrimonio expuesto no es sino un deseo, pero irrealizable. Hasta que la muerte nos separe, sí, pero, luego, cuando vengan las dificultades, ese piadoso deseo quedará irremediablemente descuajeringado y sin posibilidades de continuidad. Moisés permitió el divorcio. Es verdad que, entonces, esto era iniciativa del marido: solo él tenía ese poder para dar el acta de repudio. Era un comportamiento que nos aparece hoy como flagrante injusticia. Ahora, el divorcio tiene dos posibilidades idénticas de iniciativa. Mas se sigue diciendo: hasta que la muerte nos separe; por más que con el divorcio eso no se cumple, y todos lo sepamos. ¿Es, simplemente, la manera de mostrar un deseo que hubiera estado bien caso de haberlo podido cumplir, pero que, vistas las cosas, se puede romper sin perjuicio? En las iglesias hay discrepancias fuertes con respecto al divorcio. Muchas lo aceptan sin mayores preocupaciones. Algunas, solo admiten un primer divorcio. La Iglesia católica no acepta el divorcio, en consonancia con las palabras de Jesús. ¿Son estas demasiado duras, demasiado circunstanciales? También Jesús habla de arrancarse el ojo que nos escandaliza y ninguno lo hacemos, pues lo entendemos como una manera radical de hablar para que comprendamos la fuerza de lo que él nos quiere enseñar. ¿Es lo mismo en el caso del matrimonio? Ceo que no. Pues aquí, de una manera rotunda, nos jugamos la cuestión de la carne de sacramentalidad. Dos en una misma carne. Carnes complementarias que se hacen una sola, porque es ahí —iguales, pero distintos, disímiles, pero análogos— en donde se da de manera definitiva esa unificación de la carne en su identidad-dual. El sexo y sus insondables cuestiones se unifica en la relación perenne entre un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe. Unificación en el amor. Unificación que, de manera normal, produce hijos e hijas. Unificación, así, en la familia. Es verdad que ahora muchos dicen que cada uno construye la familia a su gusto, pues la entienden como una agrupación voluntaria de personas. Pero eso en nada es así. Los hijos surgen de esa coyunda en la propia individualidad personal de su carne. Playa Granada, 6 de julio de 2009 sábado 15 de agosto de 2009 la Asunción de la Virgen María Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Sal 44; 1 Co 15,20.27a; Lc 1,39-56 90 Carne refulgente Dios se ha complacido en mirar la humildad de su sierva la Virgen María y ha querido elevarla a la digitad de Madre de su Hijo, coronándola de gloria y esplendor. Pedimos hoy que, por su intercesión, a cuantos ha salvado por el misterio de la redención, nos conceda también el premio de su gloria. En la misa del día leemos el capítulo 11 del Apocalipsis como referido a ella. Encontramos que en sus palabras se nos enseña lo que la Iglesia piensa de María. Al abrirse las puertas del templo celeste de Dios se ve el arca de la alianza. Y allá aparece una figura portentosa: una mujer vestida del sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba encinta y le tocó la hora de dar a luz. Es la Iglesia en los dolores del parto. Es María que da a luz a su hijo. Lucha de la Iglesia contra el dragón. Lucha de María contra el dragón. Quería devorar al niño en cuanto naciese. Pero el varón que vio la luz fue arrebatado de las fauces del dragón y llevado junto al trono de Dios. La carne virginal de María expresa y significa la carne sacramental de la Iglesia. En esa carne da a luz al varón refulgente, el Hijo de Dios encarnado en su seno. Seno de realidad. Seno de sacramentalidad. Ella, María, es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella no conoció la corrupción como prenda de la incorrupción a la que también nosotros, frutos de redención, estamos destinados. Es consuelo y esperanza, pues en ella vemos reflejado el destino misericordioso que Dios nos presenta y que ella ya vive en la realidad de su carne refulgente. Porque la misericordia del Señor no se encerró en ella, sino que, por ella, por el fruto de su seno, Jesús, el Hijo de Dios, niño de encarnación, se nos dona como forma para nosotros. Carne como la nuestra que da a luz un hijo como nosotros. Carne que sube a los cielos para ser recibida en el seno de Dios, como primicia de lo que ha de ser nuestro destino. El destino de nuestra misma carne. Pues con ella, y con la carne resucitada de su Hijo, la carne ha encontrado su lugar en el seno mismo de la Trinidad Santísima. Y allá se nos promete a nosotros la realidad del lugar definitivo de nuestra redención. Carne redimida. Carne salvada. Porque Cristo ha resucitado. El dragón no pudo con el hijo, no tuvo la fuerza de hacerse con él. Y por él, ahora, viene a nosotros la resurrección. Por un hombre vino la muerte, y por otro, Jesús, el hijo de María, viene la resurrección. Por Cristo todos volvemos a una vida definitiva en Dios. En la oración para después de la comunión le pedimos a Dios que, por intercesión de la Virgen María, que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección. Ella nos muestra el camino, primero cuando da el sí al ángel que le habla en nombre de Dios y en su seno crece el hijo. Ella, además, nos muestra la cercanía que en la vida y en su muerte tuvo con su hijo, hasta el punto de que estando cerca de ella nos aproximamos por entero al Hijo. Y ahora ella, por la gracia especial del Padre, nos muestra el camino que, debido a su bondad redentora, en él, con él y por él, lleva al cielo. Playa Granada, 6 de julio de 2009 * * * domingo 13 de septiembre de 2009 24º domingo ordinario Is 50,5-9a; Sal 114; Sant 2,14-18; Mc 8, 27-35 Y vosotros, ¿quién decís que soy? Es esta, seguramente, la pregunta clave que nos hace Jesús a nosotros hoy. Porque aceptar que es uno más de los personajes que nos hablan de lo numinoso, de lo divino, es cosa 91 fácil, demasiado fácil. Suponer que es la revelación de Dios tal como quiere dársela a este grupo de personas y comunidades que proceden del viejo mundo grecorromano, tocado con amplitud por el mundo del AT, no es sino una respuesta mediocre e irreal, que en nada responde a la realidad de la revelación. Suponer que Jesús es una especie de superman de gaseosidades o, quizá, un nuevo Ché Guevara, dispuesto a salir metralleta en ristre en favor de los pobres y oprimidos en busca de su liberación política y social, es cortarse por entero de Jesús. Creer que Jesús era tan buen hombre, tan majo, tan sublime que Dios se fijó en él y se dijo: este ha de ser mi hijo y con él correré grandes aventuras, nada tiene de relista. Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. El Mesías que brindó la espalda a los que le golpean, tal como nos revela en Isaías el tercer canto del siervo de Yahvé. Quien ofreció su rostro a insultos y salivazos, mas sabe que no quedará confundido, porque el Señor está con él. ¿Por qué ese camino? El camino de la cruz. El de la muerte expiatoria. El del sacrificio sangriento. El de la carne y la sangre derramada por nuestros pecados. Pues tal es el camino redentor que nos ofrece nuestra liberación del pecado y de la muerte. ¿Por qué este camino?, ¿no hubiera podido hacer que sus ejércitos angélicos cayeran sobre sus enemigos, desbaratándolos en una ignominiosa muerte para siempre? Entonces, ¿no hubiera sido el fracaso del plan de Dios? ¿Dónde hubieran quedado la imagen y la semejanza? Pues, al final, seríamos verdaderos hijos del Diablo. El suyo es un camino de convencimiento; de rehacer en nosotros la entereza de lo que aparecía ya como pura perdición definitiva. De sostenernos con cuidado en sus manos redentoras para ir haciéndose con nosotros. Largo camino de encarnación. En el plan de Dios sobre su creación estaba prevista la encarnación del Hijo para hacer posible y verdadera realidad nuestra imagen y semejanza. Pero sin forzar con brusquedades nuestra mano. La redención, tal como nos la ofrece el Señor, cuenta con nuestra libertad. No se hace sin ella. Una suave suasión que estira de nosotros y nos conduce hacia él. Jesús es el Mesías, el Ungido de Dios, el Cristo. Él nos enseña y nos proporciona las fuerzas. Nos señala con su vida y con su muerte nuestro propio camino. Con su resurrección se nos da la prueba de cómo el plan salvador de Dios se cumple por entero. Y en ese cumplimiento se nos ofrece nuestro propio camino. La epístola de Santiago ha sido ocasión de zozobra para paulinistas intransigentes. ¿Obras? ¿Obras sin fe? Mas ¿cómo pueden darse fe sin obras u obras sin fe? El camino de nuestra fe se encarna en Jesús, el Mesías; sin él, nada hay. Pero queda aún una obviedad: ¿cómo puede haber fe sin que, a la vez, como fruto de ese bregar en pos de Jesús, realicemos en nuestra vida las obras de amor y misericordia que él realizó? Vana es nuestra fe si no viene cumplida con las obras de la fe. Vanas son unas obras que no tienen su fuerza real en la fe en Jesús. Playa Granada, 7 de julio de 2009 lunes 14 de septiembre de 2009 Exaltación de la Santa Cruz Núm 21,4b-9; Sal 77; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17 La salvación de todos por tu Hijo, muerto en la cruz A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Porque esa condición era la suya. Y estamos en uno de los primeros textos del NT, anterior a cualquiera de las cartas de san Pablo. Asombra la claridad con la que la primera comunidad, muy pocos años después de la muerte de Jesús, veía a su Señor; sabía de él. Ni un asomo de duda: condición y categoría. Y eso desde antes de aparecer entre nosotros en carne mortal. Jesús no es visto como un hombre endiosado por mor de sus maravillosas hazañas, sino Dios mismo que viene a nosotros, sin hacer alarde de su categoría ni contar con la que era su condición. Hombre entre 92 nosotros. Pero de condición divina y categoría de Dios ya antes de esa venida. Pero hay más aún. Fue él mismo quien se despojó de su rango. Nadie se lo quitó. Fue un acto de su propia voluntad para estar acá entre nosotros. Tomó nuestro mismo rango, él que era de otra categoría. Y en plena voluntad tomó categoría de esclavo. Se adentró en la encarnación, como uno de tantos. Como tú y como yo. En nada se distinguió de nosotros. Parecía uno cualquiera. Mas, aún continuó en ese abajamiento, pues se rebajó hasta someterse a la muerte. Nada ni nadie le obligaba a ello, pues en ningún momento perdió su categoría y condición, sino que no hizo alarde de ellas, igualándose a nosotros en la muerte. Y además una muerte de cruz —añadido de Pablo al tomar el himno como cosa suya, como aseveran los entendidos—. Muerte de esclavos. Infamante. Fuera de la ciudad. Rechazado de la propia comunidad humana. Este camino de anonadamiento llama la atención poderosamente. Es el camino por el que Dios viene a nosotros. El elegido por él para nuestra salvación. ¿No cabían otros? Pero el realismo de la elección es este: y muerte de cruz. Por eso: misteriosas palabras con las que prosigue el himno hecho suyo por Pablo. De este modo, precisamente porque las cosas habían discurrido así con Jesús, porque ese era el camino elegido, porque se había prestado con entera libertad al anonadamiento en el uno de tantos y, luego, al de la muerte en la cruz, en un segundo momento, realizando la obra de nuestra redención, Dios actúa en él levantándolo sobre todo hasta ocupar el lugar que expresaba y realizaba su condición divina y su categoría de Dios. Porque no le dejó en el fondo horrible de esa muerte anonadada, por debajo de cualquiera de nosotros, como no fueran los más pobres y necesitados de liberación, en la muerte, en el abandono y el desprecio. Lo levantó sobre todo, concediéndole la substancia de un nombre que está sobre todo nombre. Y el nombre, recuérdese bien, lo es todo para los antiguos. Un nombre que ahora se hace pura patencia. Fulgor del nombre de Jesús de modo que, ante esa carne ahora transfigurada en la resurrección, toda rodilla se doble. Cielo. Tierra. Abismos. Toda rodilla reconoce ahora quién es Jesús, nuestro salvador y redentor. De modo que ante ese nombre toda lengua, la tuya y la mía, proclame: Jesucristo es Señor. Cuando antes solo Yahvé era Señor, Jesús, el Cristo, es nuestro Señor. ¿Por qué y cómo todo este recorrido de anonadamiento y de exaltación fulgurante? Para gloria de Dios Padre. Asombrosa cruz en la que está clavado Jesús. Playa Granada, 7 de julio de 2009 martes 15 de septiembre de 2009 Nuestra Señora de los Dolores Heb 5,7-9; Sal 30; Jn 19,25-27 Aprendió, sufriendo, a obedecer Esas palabras, que leemos hoy en la carta a los Hebreos son de las más escalofriantes de todo el NT. Se refieren a Jesús. Pero también, es obvio, a María su madre. Y, quizá, a ti y a mí. Contienen la explicación explosiva de la cruz y de quienes estaban junto a la cruz y de los que llevan su propia cruz en seguimiento de Jesús. Sí, bien, Hijo, Madre de Dios, seguidores de Jesús, pero parece que su destino es el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Dios, Padre nuestro, ha querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz, como reza la oración colecta? ¿Por qué la cruz? Es verdad que en esa misma oración pedimos que la Iglesia asociándose con María a la Pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Es verdad que son palabras muy consoladoras, pero ¿por qué la cruz? ¿No hubiera podido escoger el Señor algún procedimiento menos salvaje? ¿O es que, finalmente, esa fue nuestra acción, y solo nuestra, que el Señor, a sabiendas, aceptó como el medio óptimo de nuestra redención? ¿Cómo extrañarse, pues, que la carta a los Hebreos poco antes hable de los gritos y las lágrimas con las 93 que Cristo se dirigió al Padre que podía salvarlo de la muerte?, lo extraño es que, como dice a renglón seguido, este le escuchó. ¿Cómo es eso de que le escuchó si al punto es clavado en la cruz para morir en ella? Si se lee el evangelio de Lucas (2,33-35), que se pone como segunda opción, vemos cómo ya desde el mismo comienzo de la vida de Jesús se anuncia a su madre que una espada le traspasará el corazón. Tantas cosas en el AT apuntaban a ello. Muchos de los salmos. Los impresionantes cuatro cantos del siervo de Yahvé en el último Isaías. Eran profecías de lo que había de venir; de los caminos de nuestra redención. Obediencia. Sufrimiento. Muerte en la cruz. Si se lee el evangelio de Juan nos encontramos con esa emocionante narración. Podemos estar nosotros también al pie de la cruz, junto a su madre y al discípulo que Jesús tanto quería, y escuchar para nosotros esas palabras cargadas de emoción: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego oiremos cómo nos dice a nosotros, a ti y a mí: Ahí tienes a tu madre. María Virgen nos es entregada como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de su Hijo. ¿Encontraremos mejor estancia para nosotros que junto a María Virgen dolorosa, nuestra madre? Pero, debemos insistir, ¿por qué la cruz?, ¿por qué sufriendo, aprendió a obedecer? ¿También es este nuestro sino, como igualmente lo fue el de María? ¿Cómo es, pues, el misterio de Dios? ¿Redimir nuestra voluntad maltrecha, hasta tal punto maltrecha, exige por nuestra parte la cruz del Señor y la espada que traspasa el corazón de su madre? Quizá, si no nos encontráramos con ella al pie de la cruz de su Hijo, ella no sería nuestra Madre. Ninguna relación tendríamos con ella. Es la cruz la que nos redime, pero también, y a la vez, la que nos unifica como hermanos y como hijos. Víctima pascual degollada por nosotros en la cruz que nos ofrece su cuerpo y su sangre como lugar de nuestra redención. Lugar en el que, junto a la Iglesia naciente, encontramos siempre a nuestra Madre. María, Virgen dolorosa, es signo y realidad de la Iglesia. Playa Granada, 8 de julio de 2009 miércoles 16 de septiembre de 2009 1Tim 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 Grande es el misterio que veneramos El salmo nos lo dice, grandes son las obras del Señor, esplendor y belleza, generosidad que nunca se pierde. El Señor es piadoso y clemente. Recuerda siempre su alianza y da alimento a los que creen en él, siéndole fiel. Ahora bien, el salmista todavía no tenía a la vista la grandeza de esas obras tal como se realizan en Jesús. La primera carta a Timoteo nos señala cómo debemos conducirnos en un templo de Dios, pues somos templo de Dios ya que el Espíritu de Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo, habita en nosotros. Ese templo de Dios, prosigue la carta, es la asamblea de Dios vivo, su Iglesia; la asamblea que se construye con esas piedras vivas que somos nosotros, sus fieles. Ella es columna y base de la verdad. Algunos dicen que esta carta de san Pablo fue escrita cuando ya la Iglesia había tomado el frente de la acción de Dios, una vez perdida la primigenia fuerza de la justificación por la sola fe. Es muy exagerado pensar así. Aunque, es cierto, hay un crecimiento de la comprensión de la fe y de la pertenencia a la Iglesia a lo largo de los escritos de Pablo, desde aquella primera carta a los Tesalonicenses. Sin embargo, es un crecimiento congruente de la comprensión de la Revelación de Dios que se nos hace en Jesús. Véase. El misterio que veneramos es grande. Inmenso. Llevó tiempo a los mismos protagonistas del NT, empujados por la fuerza del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, comprenderlo en su grandor. No podemos olvidar que en el NT hay un recorrido de la Revelación, una comprensión cada vez más arropada por el Espíritu, para que brillara en su conjunto en toda la esplendorosa riqueza del NT. 94 Primero se manifestó como hombre. ¿Quién? Jesús. En su encarnación, en su vida, en su ministerio, en sus hechos, en sus palabras, en sus acciones. En su muerte. Muerte en cruz. Pero no todo quedó ahí, en la muerte, aunque fuera muerte en cruz, muerte redentora, sino que el Espíritu lo rehabilitó. Lo rehabilitó a la vida. Vida del resucitado. Vida que ascendió al seno del Padre. El Viviente. La cruz fue un paso, terrible paso, paso redentor, en esa ascensión al Padre. Se apareció a los mensajeros. Porque no quedó todo ese gran misterio en la penumbra de lo escondido, sino que fue proclamado como buena noticia, evangelio de Dios, a todas las naciones. No solo a los judíos, sino a todos. Asombroso misterio de salvación para todos, cercanos y lejanos, viejos y niños, hombres y mujeres, judíos y paganos. Sin límite. Sin parsimonia. Un océano de gracia que nos hace vencedores del pecado y de la muerte. No por nuestras fuerzas, claro es, sino por su gracia. Y solo se nos pide lo que se nos da: la fe en Jesucristo redentor. Misterio de Dios. San Pablo y los primeros cristianos querían, obedeciendo al mandato de Jesús, que ese evangelio se proclamara a todas las naciones. Y ellos triunfaron en ese empeño. Lo proclamaron a todos y por todas partes. De Jerusalén a Roma. Quizá solo como esbozo, todavía, de la definitiva proclamación a todo el mundo a la que se llegará al final de los tiempos cuando veamos descender del cielo a la Jerusalén celeste. Y, entonces, fue exaltado a la gloria. Resumen magnífico de ese misterio. Mas, en total contradicción, nos encontramos siempre con una nueva generación perversa que lo rechaza. Playa Granada, 8 de julio de 2009 jueves 17 de septiembre de 2009 1Tim 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 ¿Quién es este, que hasta perdona pecados? La narración de Lucas está magistralmente construida desde una introducción que nos habla de una mujer pecadora de la ciudad hasta el tu fe te ha salvado, vete en paz. En el entretanto se desarrolla un episodio de intenso amor, por el lado de la mujer, y de Jesús, que se deja amar, y de juicio severo del fariseo, que condena a quien había invitado a comer a su casa. Curiosa la actitud del fariseo invitante. No ve la belleza plástica y espiritual de la escena. No siente el olor del perfume derramado sobre los pies de Jesús. Recuérdese que en aquellos tiempos los comensales no estaban sentados en sillas, sino tumbados sobre un camastrillo, apoyados en su hombro izquierdo, para tomar la comida de la mesa con la mano derecha, de modo que los pies quedaban dirigidos al exterior. Por eso, la mujer pecadora puede acercarse sin que ningún comensal preste demasiada atención a lo que ocurre si una mujer, colocándose detrás, junto a los pies de Jesús, se pone a regarlos con sus lágrimas, mientras los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Ante lo que acontece, el fariseo se dice a sí mismo sus reproches. Si el invitado fuera profeta, sabría bien la mujer que se le acerca: una pecadora. Y él, sin importarle, sin enterarse siquiera, se dejaba ungir los pies por una vulgar mujerzuela. Fruto de pecado público que enroscaba ahora a Jesús en ese pecado; él, que se tenía a sí mismo por profeta del Altísimo. Simón se llama, y Jesús ha visto el pensar de esos reproches no pronunciados. Como siempre, tiene esa capacidad admirable de inventar un pequeño cuentecito para hacer patente la postura del fariseo. Dos deudores perdonados. Y solo habla de amor: ¿cuál de los dos amará más? Simon veía el acontecer del momento, y seguramente el discurrir entero de su vida, con ojos de reglas y mandatos. Jesús las ve con los ojos del amor. Esa es la asombrosa diferencia entre ambos; la disparidad, tan grande, con el camino que Jesús recorre y nos muestra. La vía del amor; ruta de amor misericordioso. El camino de la justificación por la gracia. Ella, poniéndose 95 en ese camino a los pies de Jesús, sí que cumplió de verdad los mandamientos, todos ellos reglas de amor. Por eso, sus muchos pecados están perdonados. En ningún momento Jesús es un iluso. Conoce la vida de la mujer pecadora. Pero no busca el juicio condenatorio que hace Simón, sino la misericordia del perdón. Porque a quien tiene mucho amor, mucho se le perdona. Y ante el final no nos cabe sino agradecimiento: tu fe te ha salvado, dice Jesús a la pecadora, vete en paz. Los otros convidados, seguramente fariseos, como el anfitrión, se quejan con desprecio de que Jesús se atreva a asumir para sí un papel que solo es de Dios: perdonar los pecados. Esto es, en su parecer, un atrevimiento insufrible. Hace lo que solo a Dios corresponde. Luego, se pone en igual con Dios. Los Padres se delectaron hablando, por este relato, del buen olor de Cristo. Entienden que este es el perfume que, luego, al final, bajando su cuerpo de la cruz y enterrándolo a las prisas, no tienen tiempo de ungir con los ungüentos y perfumes como tenían los judíos por costumbre. Era, pues, el olor mismo del cuerpo resucitado de Jesús que la mujer pecadora había anticipado en ese acto de maravilloso amor. Playa Granada, 8 de julio de 2009 viernes 18 de septiembre de 2009 1Tim 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 De ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo La vida de Jesús, y la de quien sigue su camino, es un corretear sin pausa, para predicar y hacer realidad al Reino de Dios. La Buena Noticia. Ahí está el centro de donde dimana todo. Para eso Jesús caminaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Acompañado de los Doce y de algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, y de otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Acompañado, quizá también, de ti y de mí. ¿Cuál es esa noticia tan buena? La buena aventura de los pobres, de los oprimidos, de los enfermos, de los que sufren, de todos los que son considerados como la escoria del mundo. La buena noticia para todos los que no son supermanes o han dejado ya de serlo. Nada tienen y, por eso, son abandonados y despreciados. La buena noticia de nuestra salvación. Pues bien, la Buena Noticia es que Dios, su Padre, se preocupa por ellos. Dios está con ellos y no los abandona. Ellos son los que constituyen su Reino. No nos jactaremos de la opulencia de nuestras riquezas. Estas, para colmo, son cosa tan pasajera. ¿Recordáis los días en que éramos, también nosotros, como el rico epulón? Pues bien, hasta esos días parecen haber pasado. ¿Qué, diremos con el salmo, daremos a Dios un rescate? No, es tan caro el rescate de la vida que nunca tendremos suficiente para hacer ese pago. Porque el pago de nuestro rescate es Jesús. Solo él. Nadie más que él. Solo él es nuestra víctima, la que se ofrece en sacrificio por nosotros. Solo su carne y su sangre son comida y bebida para nosotros. Todo lo demás es, o termina siendo, vanidad de vanidades, y todo vanidad. ¿Qué otras palabras enseñaremos que las de Nuestro Señor Jesucristo? ¿Hablaremos por hablar?, ¿nos inventaremos las palabras que le substituyan, a él, que es la Palabra de Dios? Nuestra doctrina es la que él nos enseña. Ninguna otra. No palabritas a las que sacaremos punta y discutiremos sin fin. Porque la palabra que nosotros pronunciamos no es otra que él mismo, Palabra de Dios. No nos lucraremos con esas palabras, pues ellas mismas harán que nuestra buena aventura sea la de los pobres y gentes sencillas, sin importancia; aquellos cuya palabra no es escuchada porque demasiado poco importante, porque no es palabra de intereses y de mando. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. La absoluta sencillez nos basta. Porque lo nuestro es solo la Buena Noticia de Jesús. No nos crearemos necesidades absurdas que nos abismen en la codicia, raíz de todos los males. Por eso, al rezar el salmo de hoy, repetiremos una 96 y otra vez, enmarcándolo: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Así, nuestras palabras y nuestros gestos se hacen sacramento. Pues nuestros pequeños gestos y nuestras pequeñas palabras se hacen carne de sacramentalidad. Dan espesor a lo que, en el nombre del Señor, decimos y hacemos. Seguimos sus pasos y hacemos patente con esas palabras y esos gestos su fuerza y su gracia. Tocamos a Dios y, sobre todo, Dios nos toca en la pequeñez de la acción de nuestra carne, carne que es templo del Espíritu, mediante la que él dispensa su gracia. Pero lo hace a través de nuestros sencillos signos acompañados de palabras. El sacramento se adentra de este modo en el propio misterio de Dios. Playa Granada, 9 de julio de 2009 sábado 19 de septiembre de 2009 1Tim 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 En presencia de Dios te insto Entraremos en ella cantando salmos. Invitando a la tierra entera a que cante con nosotros nuestra aclamación. Pues hemos de saber que nuestro Señor es Dios, el que nos hizo y de quien somos; su pueblo y ovejas de su rebaño. Entraremos, pues, por las puertas del templo hasta su presencia con acción de gracias. Ya lo sabemos, todo lo que acontece en los salmos, y en el AT, está dicho para nosotros, pues habla de quien había de venir: Jesús, el Mesías. Estamos nosotros en presencia del Dios, el único Dios, que da la vida al universo entero, que creó cielos y tierra y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de quien era ante Poncio Pilato. Por eso la primera carta de Pablo a Timoteo le pide que guarde el mandamiento hasta la venida del Señor Jesús. Pues este ha de venir una segunda vez en el esplendor de su gloria para hacer patente cómo han crecido en nosotros los frutos de su obra en la cruz. Será entonces, aquel día, el día de su venida. Mientras tanto proseguirá la buena aventura de nuestra vida. Una vida bajo el mandamiento del Señor. Mandamiento de amor y de misericordia efectivas y que se han hecho realidad en nuestras vidas. Porque no basta con palabritas. Nuestra fe, ofrendada por el Señor, lleva por añadidura una conjunción de obras, por intervención gloriosa de su gracia en nosotros; las de nuestra vida. Porque lo nuestro, su obra de redención en nosotros, de él procede y a él se ofrenda. Llegará un día, cuando el Padre quiera que llegue, en que se nos mostrará el único Soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores le llama la carta. ¿Cabe mayor grandeza? ¿Quién es él? Jesús resucitado, que viene desde el seno mismo de la Trinidad Santísima. Por eso, el único que en su ser y en su carne posee la inmortalidad que habita en esa gloria de una luz inaccesible. ¿Quién, pues? El que, en el estado de gloria en el que se encuentra desde que subió al cielo como el Viviente, nadie puede ver, como no sea como el Trasfigurado. A él, pues, el único honor y el único imperio. Solo ante él doblaremos la rodilla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así, leyendo el evangelio y poniendo en práctica el seguimiento de Jesús —ven y sígueme—, sitúa en nuestras manos la comprensión de los secretos del Reino de Dios. Estos él nos los ofrece en parábolas, esos maravillosos cuentecitos que nos hacen comprender el misterio, si no por completo, sí poniéndonos en el camino de percibir su sentido para nosotros. Es verdad que a veces, como en el evangelio de hoy, él mismo nos los interpreta. El sembrador y la semilla que cae acá y allá. Unas se aprovechan y otras no. ¿Por qué? Por la preparación de los campos, por el lugar en donde caen. ¿Seremos campo bien arado o labrantío con las zarzas de los afanes y las riquezas y placeres de la vida que ahogan la semilla no dejándola madurar? ¿Floreceremos como buena tierra? ¿Será cosa que depende de nosotros, solo de nosotros? Pero, entonces, al 97 final, ¿no pendería todo de nosotros, de nuestro esfuerzo de laborar nuestro ser como buena tierra? ¿De dónde sacaríamos esa fuerza? ¿Cómo conseguir que los afanes las riquezas y los placeres de la vida no nos sofoquen por entero? Playa Granada, 9 de julio de 2009 domingo 20 de septiembre de 2009 25º domingo del tiempo ordinario Sab 2,12.17-20; Sal 53; Sant 3,16-4,3; Mc 9,30.37 La plenitud de la ley es el amor a ti, Señor, y al prójimo Porque la plenitud de la ley es el amor a ti y al prójimo, podemos rezar en la oración colecta, como siempre dirigida al Padre, que nos conceda cumplir sus mandatos, pues sus preceptos y reglas son de amor. Pero esto, lo sabemos bien, tiene funestas consecuencias, pues los malos acecharán al justo, que les resulta incómodo al oponerse a sus acciones. Y se oponen a ellas, simplemente, porque no las llevan a cabo ellos también. Por eso, solo ver al Justo les da grima. Lo entiende como un reproche continuo. Lleva una vida distinta a los demás y eso hace que se note la suya; se aparta de sus sendas, porque las sabe impuras. Ya veremos, se dicen, cuando llegue el final de su vida. Veremos cómo termina. Lo someteremos a la afrenta y a la tortura. Lo condenaremos a muerte. ¿No se ve aquí el resultado de la cruz como empeño final de quien es el Justo? Sí, es verdad que el Señor sostiene su vida. Pero lo va a hacer de una manera muy chusca: después de que el Justo sea colgado en el madero para que muera ignominiosamente fuera del recinto de la ciudad, como apestado. Pero Jesús recitará el salmo pidiendo a Dios que, escuchando su súplica, le salve. Dios, su Padre, es ciertamente su auxilio; pero en la cruz. Y Jesús no llega a ese final de sopetón, abriendo los ojos ante la sorpresa de lo que le alcanza. Sabe que será entregado en manos de los hombres, cuando estos creen que, así, quedará fuera de las manos de Dios. Sabe que será muerto. Aunque, también sabe que resucitará al tercer día, pues Dios, su Padre, nunca abandonará al Justo. Lee el libro de la Alianza y sabe que ha de cumplirse en el amor, no en el abandono. Aunque ese amor consienta la cruz y pase por ella. Y, en el mientras tanto, cuando Jesús, en el comienzo de su angustia, dice a sus discípulos lo que va a acontecer, tan terrible como majestuoso, no entendían aquello y, una vez más, les daba miedo. No quieren enterarse; están a lo suyo, es decir, discutiendo quién va a ser el más importante. Jesús, en su paciencia infinita, se sienta y llama a los Doce, y pone en medio de ellos un niño: la realidad, pues, de la nada y de lo apenas existente. A él es a quien hay que acoger: al último de la fila, al que nadie ve, al que nada vale. A ese. Porque quien le acoge a él, el niño de Dios, acoge al que le ha enviado. Santiago continúa con ese malentenderse de los discípulos. ¿Envidias y peleas? Ahí se darán toda clase de males. Lo importante es la sabiduría que viene de Dios, pues esa es pura, amante de la paz, comprensiva, llena de misericordia y de buenas obras. Mientras que la otra es mera apariencia, guerra, discusión, envidia, rompimiento. Cuando nos dejamos llevar de los deseos de placer que combaten en nuestro cuerpo, todo se chamusca, codiciamos lo que no tenemos y terminamos matando. Ambicionamos lo que no podemos alcanzar y todo son luchas y peleas. ¿Pediremos para colmar nuestros placeres? Debemos pedir, pero la misericordia, el amor, para que se nos concedan en plenitud. Plenitud de amor a Dios, nuestro Padre, y de amor al prójimo. Este es nuestro camino. Esta es nuestra realidad. Playa Granada,10 de julio de 2009 98 lunes 21 de septiembre de 2009 San Mateo apóstol Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 Sígueme ¿Recordáis el maravilloso cuadro de la vocación de Mateo del Caravaggio? Están en la mesa de los impuesto, absortos, recontando sus dineros. Mateo mira hacia quien está allá, en pie, delante de él, Jesús, y con el dedo vuelto hacia sí, con cara asombrada, se señala a sí mismo, ¿quién, yo?, mientras los demás nada ven como no sean sus dineros, que recuentan con ensimismada seriedad, excepto un jovencillo, a la izquierda del cuadro, que mira expectante la escena. Él, Mateo, se levantó y lo siguió. Asombra la sencillez de la llamada y la limpidez de la respuesta. Porque Mateo nada tenía de ser un justo, antes al contrario, formaba parte de una casta muy mal avenida con el pueblo judío, por más que él mismo fuera judío. Los romanos imponían una cantidad global del impuesto, y eran los recaudadores los que, contando con la ayuda de los soldados romanos si era menester, recogían el dinero, aumentado en una cantidad, que era el cobro de su propio trabajo. Se ve la posibilidad de abusos y se entiende el mal ver del pueblo. Él, en ese contexto, sin más, se levantó y lo siguió. Se juntaron a la mesa —mesa turbia, por tanto— muchos publicanos y pecadores, pues tales eran los compañeros habituales de Mateo, sin que a Jesús le importe la calidad de los comensales. Él está siempre, una vez más, a su propio rollo, tiene sus propios procedimientos y designios. Los fariseos, por supuesto no estaban en esa mesa, y por eso es a los discípulos a quienes se dirigen: ¡solo faltaría que también ellos entraran en ese contubernio! ¿Cómo es que vuestro maestro —que quede bien claro, no es en absoluto maestro nuestro— come con publicanos y pecadores? No solo por el hecho de comer con gentes de esa calaña, sino también por un comer que llenaba de impurezas rituales. Queda clarificada una vez más la categoría de ese Jesús: pecador, publicano, amigo de la hez de los judíos, de quienes han roto la alianza, de quienes se rechiflan del Señor Yahvé; de los que no cumplen normas y mandatos; de los que son peor aún que los paganos. Jesús les oye. Finísimo oído el de Jesús. Y el suyo es, una vez más, lenguaje de compasión: andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios (Os 6,6). Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y él es médico de la clemencia y del sentimiento. No es juez que condena, sino médico que sana. Porque él, nos asegura, no ha venido a llamar a los justos, como se creían los fariseos, sino a los pecadores, como Mateo. Quizá, como tú y como yo. Sed siempre humildes y amables, comprensivos, como él lo es, leemos en la primera lectura. ¿Ir por ahí condenando a regüeldos? No son esas las maneras de Jesús, como no sea en su condena a los que se tienen por los justos, los que en la primera fila del templo proclaman ante Dios sus perfecciones. A nosotros se nos regala sobrellevarnos unos a otros, siendo quienes somos. Esforcémonos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Una sola esperanza. Una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Aquel jovencillo del cuadro del Caravaggio somos tú y yo, que contemplamos cómo Jesús llama a los suyos, y cómo nos llama con una sola palabra: sígueme. Playa Granada, 10 de julio de 2009 martes 22 de septiembre de 2009 Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 99 La vuelta del exilio Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Una casa antes destruida hasta la última piedra y ahora reconstruida, siguiendo los planes del mismo Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá celebraremos su nombre. En ella estará nuestra vida. Vida en el Espíritu. El pueblo judío ha sido castigado por el Señor, permitiendo su exilio de setenta años en Babilonia. Fuera de su tierra, fuera de su templo, del que no quedó piedra sobre piedra, y allá en la lejanía han debido rehacer al pueblo, prepararlo para su vuelta. Asombra la capacidad del pueblo judío de no olvidar por completo su tierra, la tierra prometida, el pacto de la alianza con su Dios. Ejemplo vital para nosotros, la nueva Jerusalén descendida del cielo. Todos esos acontecimientos que la historia les ha deparado, los entienden como historia sagrada. Porque el Señor se revela en los acontecimientos de la historia, los cuales leemos siempre como el camino que Dios nos pone para que nos alleguemos más y más a él. Para que, así, seamos el pueblo de la alianza. Los desastres pueden leerse como desgracias que caen sobre nosotros, como si hubiéramos sido dejados de la mano de Dios. Pero esa no es la lectura que Dios hace para nosotros. Pues debemos entenderlos como nuevas ocasiones para el seguimiento, en los que se nos muestra la mano misericordiosa del Señor, que nunca nos abandona. Es verdad que sus caminos son muy suyos, a veces incluso cargados de humor negro, pero no son caminos de abandono. Somos los suyos y ovejas de su rebaño. Él es nuestro pastor que nunca nos deja. Nunca se asusta por las manadas de lobos que quieren devorarnos. Nunca nos deja de su mano; de su protección. Somos, y seguiremos siendo por siempre, el pueblo de su alianza. Nada temeremos, pues él siempre, a sus maneras, seguramente no a las nuestras, siempre estará con nosotros. Celebraremos el nombre del Señor que se nos revela en la historia. Historia a veces incomprensible para nosotros, pero historia sacra, pues en ella se nos revela la redención; en ella se nos ofrece su amor. Lo que leemos hoy en el evangelio puede ser chusco. Tenemos en tan buena consideración a la madre de Jesús, ¡y con cuánta razón!, que nos deja perplejos este aparente desprecio con que él la trata hoy. El gentío hace que no lleguen hasta donde está Jesús. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Jesús ni siquiera ahora se deja llevar a lo que no es otra cosa que predicación del Reino. Se diría que quienes le quieren dar ese anuncio esperan que en Jesús se dé un respiro, que por un momento abandone su misión, llevado de sus propios afectos. Cuál mayor que el cariño a su madre y a los suyos. Parece algo evidente a quienes le dan la buena noticia de su llegada. Pero Jesús, de nuevo, aprovecha la ocasión para ir más allá; para hacer patente lo inesperado. Mi madre y mis hermanos son estos, y señala a los que le escuchan: porque escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es lo que Jesús pide de nosotros. Y eso es lo que el propio evangelio de Lucas ha manifestado una y otra vez cuando nos ha mostrado a María, quien, desde el comienzo, proclamó la grandeza de Dios y la humildad de su sierva. No podemos leer esta escena al margen de las otras. Playa Granada, 10 de julio de 2009 miércoles 23 de septiembre de 2009 Esd 9,5-9; Sal Tob 13,2-8; Lc 9, 1-6 Nuestra historia, como historia de pecado Esdras en la oración de la tarde del nuevo templo le hace ver a Dios, y a su pueblo, cómo su historia ha sido una historia sagrada, pues la lee como una historia del pecado de su pueblo. 100 No tanto pecado moral, sino pecado de abandono de su Dios para quererse construir su propia historia. El pueblo elegido, una y otra vez, ha construido su historia, sus alianzas con los demás pueblos, ha proyectado sus propios acontecimientos, se ha enseñoreado de sus propias riquezas. Ha diseñado su historia. La historia de un pueblo que se quería fuerte. Pero lo ha hecho en detrimento de la alianza con su Señor, de la historia que este marcaba a su pueblo, pues pedía solo una cosa: la confianza absoluta en sus designios y en su fuerza, en su política y en sus decisiones. Pues el pueblo elegido confiaba en sus propias fuerzas, creía que con ellas, y las alianzas cambiantes con los pueblos circunvecinos, su historia sería de poder y fuerza. Sería un pueblo grande. Pero olvidó así que su grandeza estaba en la alianza con su Señor, Yahvé. Que fuera de esta alianza no era más que un minúsculo pueblo enredado en la política de los pueblos poderosos que le rodeaban. Y ese olvido, ese abandono de su Señor es el pecado, gravísimo pecado, que cometió el pueblo elegido. Por eso, por su pecado, el Señor le dejó en manos de pueblos poderosos que lo desbarataron, que lo redujeron a nada y que lo enviaron al exilio. Su historia, así, se había convertido en el castigo del pecado: del abandono de su Dios. Todo parecía haberse acabado. Pero ¿era así en realidad? No, porque ahora, prosigue Esdras, en un instante, Dios se ha apiadado de su pueblo. Y de su historia de perdición va a construir una historia de salvación. Porque Dios se ha compadecido de ellos y ha dejado un resto. Un resto en su lugar santo, para que quede constancia que todavía es posible esa historia de alianza y de salvación que Dios llevaba con el pueblo elegido desde Abrahán y Moisés. Que ese pequeño resto vivirá en sus carnes la historia sagrada. Dios los ha reanimado un poco para que se vea su propio poder. No les abandonó en su esclavitud. Hay todavía historia que es historia sagrada, la de ese resto que es liberado de la esclavitud y restaurado en su tierra y en su templo. Ese pequeño resto somos nosotros. Y con nosotros prosigue esa historia que es historia sagrada: la de la redención. La historia de Jesús y de los que le siguen. La intervención de Dios en la historia de la humanidad; historia sagrada, por tanto. Porque ella es una historia de salvación, de paz y no de guerra. Somos, así, un elemento de paz y de amor en esta historia cruel que tantas veces, por no decir siempre, nos pergeñamos los humanos. ¿Cómo construiremos esta historia que es sagrada? ¿Cuáles son nuestros ejércitos y nuestras armas? Palabra y acciones. Gestos y promesas. Proclamar el Reino de los Dios, la fuerza de su historia sagrada; curar las estrecheces de quienes necesitan de nosotros. ¿Cuáles serán nuestros medios? Asombrosos: la pobreza, el no llevar nada para ese peligroso camino, el entrar solo en la casa de quienes quieran recibirnos. La confianza plena en el Señor. Él es quien convertirá nuestra historia de guerras e intrigas en historia sagrada. Mas solo lo percibiremos cuando ya haya pasado. Playa Granada, 10 de julio de 2009 jueves 24 de septiembre de 2009 Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 Es tiempo de reconstruir el templo ¿Vivís bien aposentados en casas regias y no habéis aún reconstruido el templo? ¿Cómo es eso? ¿No ha sido esto ocasión de vuestras desgracias una vez que habéis vuelto del exilio?, ¿de vuestras malas cosechas?, ¿de vuestro comer sin poder saciaros?, ¿de vuestros vestidos que no abrigan? Nótese, una vez más, como su historia, lo que es lo menudo de ella, no solo las grandes cosas de la derrota y el exilio, sino lo de todos los días, tiene que ver de nuevo con la historia sagrada. Tienen que leer sus episodios como parte y juicio del Señor su Dios en torno a cómo viven los aconteceres de su vida. Nótese que ese es un juicio que viene tras los 101 acontecimientos. Para que el pueblo se diga: ¿qué nos está pasando?, ¿será que hemos olvidado a nuestro Dios?, ¿nos castiga el Señor por ello? Hasta la polilla y el mal tiempo deben leerlo, siempre pasado el acontecimiento, como palabra que el Señor les dirige, porque han tomado caminos de olvido. Porque la suya es siempre historia sagrada, la historia del pueblo que Dios se ha elegido, y que él conduce con su mano, siempre para llevarla al terreno de su alianza con él. Todo gira en torno a él en esa historia sagrada que ahora él les enseña mediante sus enviados y sus profetas. ¿Entendemos cómo nosotros, el nuevo pueblo elegido, tenemos también una historia sagrada que leemos en relación con Jesucristo? Porque lo nuestro, nuestra historia, debe ser siempre leída en relación con los acontecimientos de nuestra salvación. Son los caminos que el Señor hace patentes para que su Reino se extienda por todo el mundo. Pero, como siempre en la historia, esta viene tras los acontecimientos. Es una lectura que nosotros hacemos para comprendernos; para comprender nuestros caminos; para entender cómo seguimos al Señor o le hemos abandonado de modo que él nos señala lo que es nuestro abandono. Hay, por así decir, una hermenéutica de la historia. Herodes no sabía a qué atenerse al enterarse de lo que estaba aconteciendo, porque pensaba que Juan había resucitado; cuando sabía muy bien que él, el rey calzonazos, le había mandado decapitar. Algo pasa en su historia que le hace comprender cómo ha tomado para sí caminos que no son los del Señor; cómo se dejó llevar a lo que no quería, pues apreciaba a Juan el Bautista. Podemos leer la historia como acontecimiento de salvación. O, al contrario, como condena por lo que hemos hecho o dejado hacer. Pues la historia de nuestros acontecimientos personales y sociales no es cosa sin trascendencia en nuestro seguimiento de Jesús. Lo hacemos de modo conveniente o erramos ese camino. Y eso tiene consecuencias en nuestra vida. Las consecuencias las vemos una vez que ha pasado todo. Hay, por así decir, un juicio de la historia sobre nuestros hechos y palabras. Y ese juicio se hace sobre nosotros porque, como leemos en el salmo, el Señor ama a su pueblo. Nos hace saber cómo esa historia nuestra es historia sagrada. Hermenéutica de nuestro comportamiento para que nos demos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias; que el discurrir de nuestra historia no es como el pasar de los días, las noches, los años y los ciclos, en un tiempo puramente cósmico. Lo que hacemos es algo vivo, pues somos concreadores del tiempo y de la historia. Por eso se nos ofrece el juicio de la historia sagrada. Por eso tenemos que festejarlo y cantar alabanzas. Playa Granada, 10 de julio de 2009 viernes 25 de septiembre de 2009 Ag 2,15b-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 No temáis No temáis, porque el Señor sigue con vosotros. No os ha dejado de su mano. No se ha olvidado de vosotros. A la obra, que yo estoy con vosotros. Todavía falta un poco y llegarán enseguida esos días que serán los de vuestro esplendor. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primeros. Sí, claro, todo eso es verdad, pero también este segundo templo se destruyó y fue construido un tercer templo, el más reluciente de todos. Pero la destrucción de este tercer templo fue más rasante que la de los anteriores. Solo queda de él, como todos sabemos, el muro de las lamentaciones. ¿Cómo entender esta historia? ¿Habrá abandonado el Señor a su pueblo para siempre? Esta angustiosa pegunta ha sido el motor del pueblo elegido en estos últimos dos milenios. Pues en contra de cualquier desesperanza, los judíos creyentes confían en su Señor. Por encima de cualquier desaliento. Por encima de todas las historias. 102 ¿No está pasando entre nosotros algo similar? Apenas si queda entre nosotros nada de lo que en tiempos parecía resplandecer. Apenas si algún muro de piedra en el que ir a cantar también nuestras decepciones y nuestras desesperanzas. ¿Será verdad que el Señor no abandona a su pueblo? ¿Acontecerá que, finalmente, es el mundo —el mundo joánico— el que ha ganado la partida, mientras que los pocos que parecemos quedar entre nosotros vivimos de ilusas esperanzas? ¿No estamos entre nosotros, en nuestro país, en estos países de la Europa occidental, en una situación parecida, donde solo nos cabe ir a llorar nuestra decepción en algún lejano muro de los desalientos? Los tiempos en que vivimos, la historia que es la nuestra, ¿hará que vivamos en la pura desesperanza, en la certeza de que todo se está acabando? ¿Será verdad que el mundo se ha llevado el gato al agua? ¿Cómo entender esta situación? ¿De qué manea nuestra historia pude leerse como historia sagrada? La respuesta a la pregunta que Jesús hace hoy en el evangelio puede ser decisiva. Estaba orando Jesús, en presencia de sus discípulos, y va y les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Si tuviéramos que responder hoy a esta pregunta, habría toda una panoplia de afirmaciones: me importa una higa quién sea; no tengo ni idea ni me preocupa demasiado; fue un tipo bien, pero los poderosos lo arrasaron; alguien que decía cosas bien interesantes; un personaje inventado por sus seguidores allá por la mitad del siglo segundo; alguien en quien los que estaban con él creían a pies juntillas y que, cuando murió en la cruz, lo resucitaron en sus sentimientos y en sus afectos; en fin, quién sabe, respuestas mil. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ellos respondieron al punto: el Mesías de Dios. Porque para ellos esta afirmación tenía un contexto vigoroso, y al decir lo que dijeron entendían a la perfección eso que decían. Pero, nosotros, cuando hacemos esa afirmación junto a los discípulos, ¿tenemos conciencia plena de lo que estamos diciendo? ¿Sabemos que esa respuesta se refiere a Dios y a esa persona Jesús, en la que la completud de Dios se manifiesta a nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte? No sé, quizá sí; pero quizá no. Es posible que la nuestra sea una respuesta tan manida que no sabemos lo que decimos, porque es posible que, en realidad, no digamos nada. Si no entendemos la cruz de Cristo, si ella no es el centro de nuestra mirada, decimos solo meras palabrinas. Playa Granada, 10 de julio de 2009 sábado 26 de septiembre de 2009 Zac 2,5-9.14-15a; Sal Jer 31,10-13; Lc 9,43b-45 Que yo vengo a habitar dentro de ti La profecía de Zacarías es un inaudito grito de esperanza. Serán multitud los que vengan a habitar dentro de Jerusalén. Aquél resto apenas perceptible se convertirá en muchedumbre que el Señor protegerá con murallas de fuego. Y dentro de ella estará la gloria. ¡Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti! Veremos bajar del cielo la nueva Jerusalén y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mensaje se hace escatológico. Llegará un día; mirad, ya está llegando. El Señor, como rezamos en el salmo, reúne a su pueblo como pastor de su rebaño. Es él quien nos conducirá hasta su morada. Ya está llegando a nosotros. Sin embargo, las palabras de Jesús en el evangelio son muy claras, no podemos llevarnos a engaño. La escatología no es algo que se convierte en un cuentecito chino en que se nos da la vaselina de nuestro contentamiento ilusorio. Meteos bien en la cabeza esto: al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Y estas manos nada tienen de piadosas. ¿Nos pasará a nosotros como les aconteció a los discípulos, quienes tampoco entendían este lenguaje?, ¿cómo hemos de comprender que el punto central de nuestra esperanza, el lugar en donde se nos ofrece 103 la redención gratuita, donde vencemos al pecado y a la muerte, es la cruz, y solo ella? Les resultaba todo tan obscuro que no cogían el sentido. La cruz de Cristo. ¿Recordáis ahora cuando nos decía, añadiendo al anuncio de su muerte en la cruz, aquello de que tomáramos nuestra propia cruz y le siguiéramos? ¿No es esto un lenguaje también muy obscuro para nosotros? ¿Cómo comprender que en la cruz encontramos el grito mismo de la esperanza?, ¿de que a ella vendrán multitud de pueblos y que querrán habitar junto a ella? ¿Será que en la figura repelente de quien cuelga en la cruz se nos ofrece el amor redentor y la misericordia graciosa de nuestro Padre Dios? Pero, ¿cómo entender todo esto? ¿No es un lenguaje demasiado fosco, tan sombrío? Y sin embargo, es ahí, y solo ahí, donde tenemos el mensaje de nuestra salvación. Si es así como debe entenderse aquello de que eres el Mesías de Dios, nada de extraño tiene que se hayan buscado mil hermenéuticas que quitan eso tan umbrío y opaco. Donde parece que toda alegría ha quedado enredada para siempre en lo tenebroso. Pero ¿es tenebrosa la cruz? ¿Seremos seres lloriqueantes y enlutados que siegan a la vida todo gozo? No sé qué decir. Muchos nos lo han echado en cara. Sería así si en la cruz terminara todo. Pero no. La cruz es el lugar en donde se nos revela el amor y la misericordia de Dios. Es en ella donde se nos regala la redención; en donde vencemos al pecado y a la muerte. Así pues, no todo se enquista en ella como último lugar en donde tanto Jesús como su Iglesia, y todos nosotros con ella, terminan su vida y su acción. Y esto no es así. Aunque el paso de la cruz sea el lugar de la redención, lo decisivo es la victoria del Viviente, del Jesús resucitado. Que como tal —mirad el agujero de mis clavos, mirad la herida de mi costado— se nos muestra para siempre y que ha ascendido al seno de su Padre, y nuestro Padre, para prepararnos morada y enviarnos su Espíritu que haga de nosotros su templo. Playa Granada, 10-11 de julio de 2009 * * * domingo 25 de octubre de 2009 30º domingo ordinario Jer 31,2-9; Sal 125; Heb 5,1-6; Mc 10,46-52 Ánimo, levántate, que te llama En el exilio, el pueblo ha sido reducido a un resto. Jeremías nos hace gritar de alegría, porque de él va a hacer el mejor de los pueblos. Recogerá gentes de los confines de la tierra. Ciegos y cojos. Preñadas y paridas. Marchamos llorando, volveremos guiados por su consuelo. Nos llevará por camino llano hacia lugares de agua pura y abundante Él será nuestro Padre. Nosotros, en la pequeñez de nuestro resto, seremos su primogénito. ¿No se dirigía a nosotros que la hemos escuchado esta lectura del profeta? Por eso, la comprenderemos en su plenitud, y al Señor llamaremos Padre, mientras nosotros, en Cristo, por él y con él, nos sabremos su primogénito. ¿Para qué?, ¿buscando nuestro gozo y engorde? No, claro, sino pequeño resto que, en su mano, crecerá arrecogiendo una gran multitud que vendrá y retornará a él. El evangelio nos muestra al ciego Bartimeo sentado al borde del sendero, pidiendo limosna. ¿A dónde lleva esa ruta?, ¿quién pasa por ella? El camino de la vida, cerrado para él en su ceguera. Oye que Jesús pasa por esa calzada, y grita, aunque muchos le regañen lo inconveniente de sus alaridos: debe comportarse y aceptar lo que es. Pero él grita más y más. Hijo de David, ten compasión de mí. Eso es lo que espera, allá, sentado al borde de esa senda que él no puede transitar. Busca compasión. Buscamos compasión. También nosotros, ciegos al 104 borde de nuestro camino. Con tantos y tantos que son como nosotros. Nada podemos, solo imaginamos el paso, pues a lo más recorreremos por él unos metros a trancas y barrancas. Muchos que parecen circular por él nos espetan: callad, no gritéis, nadie os va a ayudar. Ese es vuestro destino. Aceptarlo con estoica libertad. Nada hay para vosotros. ¿Qué pedís? Compasión. Ilusos, ¿quién os va a compadecer? Cada uno vamos a lo nuestro. Nada nos importas. Allá tú. Asume tu sino. Pero Jesús se detiene. Llamadlo. Es curioso que no sea él quien le llama. Hasta en esto busca Jesús nuestra colaboración. No quiere ser un fantasma que pasa y, quizá, cura. Por eso llamaron al ciego con hermosas palabras: ánimo, levántate que te llama. Somos nosotros quienes animamos, quienes levantamos si llega el caso, quienes ayudamos a la llamada de Jesús. Estamos con él, caminando. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué voy a querer, es obvio. Maestro, que pueda ver, gritamos nosotros con Bartimeo. Curioso, curioso, palabras llenas de gracia las que Jesús pronuncia. Anda, tu fe te ha salvado. Parece que quiere dejar en nosotros la iniciativa de nuestra curación, del poder seguir tras él en ese camino de vida que nos estaba vedado. Lo que nos salva es la fe en él. Sin ella, no hubiéramos sido curados de nuestra ceguera. Fe nuestra, es verdad; pero fe en él. Simbiosis perfecta. Iniciativa nuestra, sí; pero cuando oímos al que viene. Porque, oyendo los ruidos del camino, gritamos a voz en cuello: Hijo de David, ten compasión de mí. Él nos comprende, no es sumo sacerdote alejado de nosotros. ¿Porque él mismo está envuelto en debilidades? No es un ser fantasioso, sino de carne como nosotros. Excepto en el pecado, tiene todas nuestras íntimas debilidades. Pues toda carne es frágil. Por eso, puede comprendernos. No se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, suplantándola, pues no le correspondería, sino que la obtuvo del mismo Señor, su Padre, para que, con su sangre, redimiera nuestra vida, provocando nuestra fe en él. 12 de octubre de 2009 lunes 26 de octubre de 2009 Rom, 5,12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17 “Abba!” (Padre) Dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Mirad de qué modo tan admirable subraya Pablo, en una de sus páginas más hermosas —este capítulo octavo que comenzamos a leer el sábado—, la iniciativa del Espíritu. Nada podemos sin él; si él no nos empujara, no iríamos a ningún lugar de enjundia. Mas el Espíritu de Dios estira de nosotros con suave suasión de enamoramiento. Falta una segunda cosa: nuestro dejarnos llevar. La conjunción de nuestra libertad. Nunca lo olvidemos, podemos no dejarnos llevar. Podemos resistirnos al Espíritu. Cuando se da en nosotros la suasión de enamoramiento en libertad, entonces es cuando somos hijos de Dios. Fijaos cómo insiste Pablo. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. No es el temor quien estira de nosotros y nos arrastra en contra de nuestros deseos profundos, haciéndonos no ser libres. Sino que en esa conjunción de menesteres, el Espíritu que nos empuja sin apabullar nuestros deseos de libertad y nosotros que nos dejamos empujar enamorados en acto asombroso de libertad, se nos da lo que hemos recibido como donación inmensa: un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: “¡Abba! (Padre)”. Desde ese momento hay conjunción estupefacta entre el Espíritu y nuestro espíritu. Y damos testimonio concorde. Hay fusión de deseos. Hay fusión de libertades. Hay fusión de acciones. El Espíritu ha hecho de nosotros, de nuestra carne, su casa. Y damos testimonio conjunto de que somos hijos de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que salva, como afirma el salmo. Y nos salva de esta manera pasmosa. Somos hijos de Dios. Nosotros que andábamos perdidos, rebeldes, deshilachados, en seguimiento de todo lo que nos aleja de nuestro propio ser, 105 estirados desde puntos atractores que no son sino Mamón, es decir, desaforamiento por el dinero, por el sexo, por el interés de lo mío, de lo nuestro, por el desprecio de todo lo que no me vale; aplastando y despreciando todo, y a todos los que no son de mi mera conveniencia. Quizá sumergidos por la atracción de Nada, que se hace conmigo, una vez que todo lo anterior ha mostrado su vaciedad. Pues bien, ahora hemos encontrado en Cristo, con él y por él, al Espíritu que él nos ha enviado de parte de Dios. Solo nos ubica ante una circunstancia: dejarnos llevar por el Espíritu. Nótese, sin embargo que Pablo pone una condición de ese nuestro estar con Cristo y ser de él: sufrimos con él para ser también con él glorificados. Necesitamos que Jesús nos imponga las manos, como a esa mujer que llevaba diez y ocho años enferma de su espíritu, por lo que también nosotros andamos encorvados, sin poder enderezarnos, lo acabamos de ver. Y cuando nos impone las manos, quedamos derechos y podemos dejarnos ahora llevar por el Espíritu. Curioso, en el relato evangélico, en nuestra vida, enseguida algún jefe, que se cree con derechos sobre nosotros, se queja con ardor ante la gente. No vale. Va contra las reglas. Así no pueden hacerse las cosas. Veja a nuestros dioses. Venís y os dejáis arrastrar a lo no permitido; lo que va contra las conveniencias. Os queréis alejar de nuestro dominio y para eso buscáis excusas. Sois hijos del Mal. Enredáis vuestra libertad dejándoos arrastrar por él. Las palabras de Jesús son espada afilada que separa en lo profundo de nuestro ser la libertad de sus ataduras. Impone sus manos sobre nosotros, sobre nuestros encorvamientos, y nos deja libres para vivir nuestra libertad. Con el sufrimiento, ha roto todas nuestras ataduras. 13 de octubre de 2009 martes 27 de octubre de 2009 Rom, 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-22 La Creación, expectante, aguarda nuestra plena manifestación Se diría que esta página de la carta a los Romanos las ha escrito san Francisco de Asís. Dan ganas de predicar a los pájaros y a los pececillos, porque ellos también esperan nuestra plena manifestación de hijos de Dios. También ellos quieren bendecir al Señor que los ha creado. Pero les falta la capacidad de hablar, y quieren hacerlo a través de nuestra voz. Ellos quieren alabar al Señor con nosotros y en nosotros. Tampoco ellos son máquinas. Pero les falta la capacidad de dirigir palabras que elogien a quien los creó. Por eso, con la predicación de Francisco, le miran con dulzura y, con los labios y el afecto infinito del Poverello, también ellos vitorean al Señor. Pablo siempre nos pone ante el sufrimiento. Compartimos los sufrimientos del Señor. También, en él, con él y por él, nuestro sufrimiento es redentor. Mas no olvidemos que estos sufrimientos nos serán cambiados por la inmensa gloria que un día se nos descubrirá para que entremos en ella para siempre. Toda la creación, galaxias, estrellas, planetas, aguas, animales pequeños y grandes, todos los que vimos nacer en los primeros capítulos del Génesis —y vio Dios que era bueno, pasó una tarde, pasó una mañana—, ahora resplandecerá con toda su refulgencia. El pecado la sometió a frustración. Pecado nuestro, solo nuestro, pero que empañó también a las demás criaturas. Por eso, ahora, cuando por fin resplandezca la gloria del Señor, se verá liberada de la esclavitud de la corrupción. Y también ellos, la creación entera con todos sus seres, grandes y pequeños, bonitos y feos, fieras y ganados, entrará en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es impresionante el sentido cósmico que san Pablo apunta acá (cf. Col 1,20; Ef 1,10; Ap 21,1-5). Solo nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, es verdad, y, por ello, solo nosotros hemos sido puestos sobre todas las demás creaturas como reyes del universo —no 106 tiranos y sátrapas, pues la realeza que se nos dona es de Dios, no de la serpiente—, para que demos voz a su alabanza, a su contento, a la compañía que nos ofrecen. Para que nos gocemos con todas las creaturas. Para que contemplemos la bóveda estrellada e imaginemos las maravillosas y reales aventuras de la cosmología y de la ciencia. Pues la materia, la conjunción de los seres materiales, es el primer regalo que Dios nos hace. La materia no es nuestra enemiga. Es nuestra hermana. Somos también nosotros, como todas las creaturas, como todos los seres vivos, hijos de esa materia que Dios creó al principio, modelándonos con ella al final del sexto día. Él entró en su descanso en el séptimo, y nosotros estamos en el paso de un día al otro, para alcanzar también, por su gracias y misericordia, la gloria de ese descanso. Todo ello lo vivimos aún en-esperanza. Por eso, poseyendo las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestra carne. El Señor ha estado grande con nosotros. Bellísimo lo que se nos ofrece. El reino de Dios. Pero ya nos lo anuncia Jesús, todavía es como el grano de mostaza que debe aún crecer para que los pajarillos aniden en sus ramas. Levadura que haga fermentar la masa. La masa de nuestros hermanos y hermanas, claro. Pero, hoy, sobre todo, la masa de las demás creaturas. Para que todo fermente como el reino que Dios nos ofrenda. 14 de octubre de 2009 miércoles 28 de octubre de 2009 san Simón y san Judas Ef 2, 19, 22; Sal 18; Lc 6, 12-19 Sois miembros de la familia de Dios ¿Cómo alcanzará a toda la tierra su pregón? Por la voz de sus apóstoles y discípulos. Es verdad que todo lo que hay, el día, la noche, el firmamento, proclaman la gloria de Dios, pregonan la obra de sus manos, pasan el mensaje, se lo susurran. Lo supimos ayer. Mas también es verdad que nuestra voz, la que proclama el evangelio del Reino, es parte esencial de ese susurro. Si nosotros calláramos, ¿quién de entre nuestros hermanos podría oír, mejor, entender el mensaje que la noche a la noche se lo susurra? Vivimos en un momento en el que esas proclamaciones y susurros se oyen por doquier. Tras unos tiempos en pura desazón de sequedad, en los que solo parecía contar lo probado por malinterpretadas ciencias, quedando todo lo demás rechazado, tirado al basurero como ámbito irracional, luctuoso, hay ansia de lo divino. Incluso haciendo zápin nos cansamos de ver series y películas en las que lo sobrenatural regurgita en cada escena. Susurros de la noche a la noche. Pero que, se diría, nos llevan a desconocer más aún lo que sea el Dios vivo. Por eso, necesitamos apóstoles y discípulos de Jesús, miembros de su cuerpo que es la Iglesia, que nos hablen, que nos enseñen, que nos prediquen. Que oyendo en ellos, es decir, en nosotros, al propio Jesús, al venir a escucharle, se vean curados de sus enfermedades, dejen de estar atormentados por espíritus inmundos. Que oyendo en nuestra predicación y en nuestra vida el mensaje de salvación de Dios que se nos ofrece en la vida y en la muerte redentora de Jesús, el Cristo, quieran tocarle a él, porque sale de él una fuerza que los curaba a todos. Los apóstoles primero, luego los discípulos y todos nosotros los creyentes, estamos implicados en ese susurro que pregona la obra de sus manos. Una obra de salvación. La obra que es la Iglesia. De la que él es cabeza y nosotros su cuerpo. Porque también nosotros estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles. No importa que nuestra misión no sea sucederles en la plenitud de su empeño; empeño eclesial. Porque nuestra misión sí es adentrarnos también en ese susurro que habla de él a todas las naciones y en todos los tiempos. ¿Cómo habríamos de callar? Somos ciudadanos de los santos. Qué hermosura cuando san Pablo, una y otra vez, nos 107 llama los santos, ¡pues lo somos! Por supuesto que no por nuestros méritos y gracias, sino por haber sido acogidos como miembros de la familia de Dios. ¿Qué hicimos para ello? Nada; apenas si ser receptivos a quien venía por el camino, a oír el susurro de su paso junto a nosotros. En medio de dudas y vacilaciones —¿no les acontecía lo mismo a ellos, los apóstoles y discípulos de Jesús?—, creemos en él. Corremos a él también nosotros gritando: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Edificados siempre sobre el cimiento de apóstoles y profetas, Cristo Jesús es la piedra angular. En él se ensambla todo el edificio, levantándose poco a poco para formar un templo consagrado al Señor. Siempre en Cristo Jesús, también nosotros, tú y yo, nos vamos integrando en la construcción. El verbo está en gerundio: no se logra de una vez por todas, sino en el duro bregar y en el susto del ir yendo; poco a poco, en el discurrir de nuestra vida. Para ser morada de Dios, por el Espíritu. 15 de octubre de 2009 jueves 29 de octubre de 2009 Rom 8, 31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35 ¡Quien no perdonó a su propio Hijo! ¿Quién estará contra nosotros?, ¿quién nos acusará?, ¿quién nos condenará? El Señor nos salva por su bondad. Por su nombre, nos trata bien, nos libra con la ternura de su bondad. ¿Cómo no lo iba a hacer cuando soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado? Él nos socorre y todos reconocerán su mano; que es el Señor quien lo ha hecho. Así pues, ¿ha de ser Cristo quien nos condene? Qué sinsentido. Cuando él murió y resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Somos los elegidos de Dios; del Dios que justifica. Él no puede de ningún modo estar contra nosotros. ¿Cómo habría de ser así cuando ni siquiera perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros? Mas ¿qué debía perdonarle? A nosotros, sí; pero ¿a él? ¿Qué falta, que pecado había cometido el Hijo contra su Padre? Aparece en estas palabras la inmensa seriedad de nuestra salvación. Cristo Jesús asumió nuestra faltas y pecados. Los hizo suyos al convertirse en el cordero pascual. Y su Padre lo entregó a esta función sacrificial por todos nosotros. De ningún modo fue un hagamos-como-que-no, olvidemos los pecados y las faltas, no lo tomemos en serio, como si de niñatos se tratara. Dios toma muy en serio lo que somos y lo que hacemos. Y busca que seamos salvados en lo más profundo de nuestro ser. No vale con una cobija bonita que se nos eche por encima para olvidar lo que seguimos siendo por dentro. La cuestión está en que somos verdaderos hijos de Dios; que somos coherederos. Por eso, la seriedad de la entrega de Jesús. Por eso, el plan de Dios se cumplió hasta el final. Por eso, el cordero pascual, el Hijo, asumió como cosa suya nuestras faltas y pecados, tomándolos en su carne —él que era en todo igual a nosotros, menos en el pecado—, y Dios no perdonó la cruz. Porque esta no fue una pantomima, una mera representación, de modo que, cuando todos esperaban su muerte, se desclavó con una gran carcajada de superman, diciendo: no os preocupéis, estáis salvados, todo esto no era sino teatro. El que Dios Padre no perdonara a su propio Hijo, sino que dejara que las cosas fueran a donde nosotros las habíamos llevado —¡y las seguimos llevando demasiadas veces!—, es signo, huella y traza, de la seriedad con la que nos justifica. De la realidad con la que su Espíritu viene a hacer de nosotros su morada. ¿Quién podrá, por tanto, apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, en la cruz de Cristo? Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Que pase lo que quiera con nosotros; que hagan de nosotros lo que fuere. Nosotros compartiremos, en cuanto se nos den, en cuanto seamos dignos, los 108 sufrimientos salvadores del mismo Cristo. Tal es la enorme seriedad —seriedad alegre, incluso riente, aceptadora, gozosa de estar junto a la cruz con María y el discípulo amado— del seguimiento de Jesús. ¿Herodes? Hoy y mañana y pasado tengo que caminar, dice Jesús, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como él, nosotros también seguimos el camino que nos lleva a la nueva Jerusalén que desciende del cielo engalanada como una esposa. Tal es la seriedad del camino de la cruz. Tal, la seriedad de nuestra justificación. Tal, el montículo de sufrimiento sobre el que se alza la cruz. 16 de octubre de 2009 viernes 30 de octubre de 2009 Rom 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 Por los de mi raza, quisiera incluso ser un proscrito La preocupación de san Pablo por los de su raza, el pueblo elegido por Dios, no ceja. Siempre que llega a un lugar nuevo para predicar su Evangelio, lo primero es acudir el sábado a la sinagoga. Si le aceptan, estupendo; si le echan, lo que ocurre con mayor frecuencia cada vez, los deja lleno de pena. ¿Cómo es posible que no reciban a Jesús como el Mesías? Su preocupación es tan grande que dedica tres capítulos de la carta a los Romanos a darle vueltas a su susto y frustración. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el misterio que se encierra tras este rechazo? No lo alcanza a ver. Pero hasta tal punto está con los suyos, con los de su raza —no olvidemos que el pueblo elegido es una raza, la de los descendientes de Abrahán según la carne—, que aceptaría ser un proscrito lejos de Cristo para que ellos estuvieran junto a su Mesías. Comprendemos que esta afirmación de Pablo son palabras muy mayores, porque la cuestión de ese rechazo le provoca un inmenso dolor que no termina. No comprende. Se queda perplejo. Porque ellos son los descendientes de Israel. Porque ellos fueron adoptados como hijos por el mismo Dios. Porque ellos tienen su presencia. Es en Jerusalén, en el Templo, en donde se da esa presencia. Ahí se cierne la nube que expresa la gloria de Dios. La alianza, la ley, el culto y las promesas son cosa suya, muy suya, solo suya. Suyas son las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Porque, fijémonos bien, su pensamiento es una filosofía de la carne. No predica algo gaseoso, intelectual. Predica la presencia de una carne, la de Cristo Jesús, muerto en la cruz por nuestros pecados; los de todos, judíos y griegos. Una carne resucitada por la fuerza de Dios y que envía a nuestra carne al Espíritu para hacer morada en nosotros. Todo en su predicación se da entre las carnes. Es un hecho de encarnación. Y, de pronto, a quienes les correspondía por la misma carne, rechazan a Cristo. Él, Pablo, es de su carne. Nosotros no. ¿Cómo es posible? No somos hijos de Abrahán según la carne, es verdad, pero sí somos hijos suyos, hijos de la promesa y de la alianza, por la fe. Por la fe se hace nuestra la carne de Cristo. Por ella somos su cuerpo. En ella y por ella recibimos los sacramentos. Así pues, ¿no es el espesor de la fe la que nos da esa carnalidad que ahora se nos regala, aunque no seamos los primeros destinatarios de ella? Pero, es verdad, ¿qué pasa con los israelitas, los hijos según la carne? Se diría que los primeros destinatarios de la promesa han abandonado la carne, ellos que por la carne la recibieron, para restregarse contentos en el cumplimiento de normas y leyes. Parecen haber perdido la interioridad, los adentros de la alianza, para quedarse en los meros cumplimientos, perdiendo la perspectiva de que también ellos son pecadores. Creyeron, quizá, que la mera materialidad materialista de su carne era escudo contra el pecado y el abandono del Señor. ¿Se olvidaron del corazón para quedarse en los muros encalados? Mas, eso mismo, ¿no 109 puede también acontecernos a nosotros? ¿Es nuestra fe más segura que su carne? El misterio del rechazo del Mesías de quienes eran hijos es también, así, el misterio de nuestro rechazo. 17 de octubre de 2009 sábado 31 de octubre de 2009 Rom, 11, 1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14, 1.7-11 Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables ¿Habrá Dios desechado a su pueblo? Esta pregunta perfora el corazón de san Pablo. No, también él es israelita. ¿Cómo iba Dios a abandonar al pueblo que él se eligió? Han caído, dice, pero ¿será para no levantarse más? No puede ser. Con todo, continúa, porque ellos cayeron, la salvación ha pasado a los gentiles, para dar envidia a Israel. Es el propio Señor el que le ha ido llevando una y otra vez a predicar su Evangelio de salvación a los gentiles. La Iglesia naciente no se ha cerrado, sino que, llevada de la mano de Dios, ha ofertado a todos la salvación y la gracia de Cristo Jesús. Todos los que creen, hijos por la fe en él. Porque los israelitas han caído, como interpreta Pablo, al no aceptar la buena noticia, las puertas se han abierto a los gentiles. La salvación se ha ofrecido también a ellos. Y la Iglesia es ahora el nuevo pueblo elegido, el de los hijos de Abrahán por la fe. Su caída es riqueza para el mundo. Pero, siendo las cosas así, ¿qué acontecerá cuando también ellos alcancen su pleno valor? Porque Pablo no ceja, sabe que al final el pueblo elegido según la carne se hará uno con el pueblo elegido según la fe. Pues el Señor nunca rechaza a su pueblo. Los tiempos del señor no son nuestros tiempos. Los suyos tienen mayor espesor. Él no se exaspera, no se pone nervioso. Cuenta con el tiempo por delante. Llegará el día en que también ellos, los hijos según la carne, alcancen su pleno valor. Pero, siendo así, también nosotros al final formaremos un solo pueblo con ellos, siendo también nosotros, por causa de esto, hijos según la carne, ya que formaremos un solo pueblo. Por eso, en lo que adviene, en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y ya está entre nosotros, también hemos de ser hijos según la carne; hermanos del encarnado. Cuando todos los pueblos hayan llegado acá, también Israel será salva. Porque fueron, es verdad, enemigos, confiesa Pablo, que lo ha sufrido en sus carnes, enemigos considerando el Evangelio; pero Dios los ama como hijos considerando la elección. Y los tiempos de Dios, debemos darnos cuenta de ello, no son los nuestro; su tiempo no es el de los relojeros suizos. Nuestra carne es carne de temporalidad, por eso, sumergida en los tiempos de Dios. La oración después de la comunión nos hace expresar algo decisivo. Porque es a Dios a quien le pedimos que lleve a término en nosotros lo que los sacramentos que celebramos en la eucaristía significan. ¿Y qué significan, de qué son ellos signo? De lo que hemos de poseer plenamente ese día final de los tiempos, y que ya desde ahora se nos da en lo que celebramos. Vivimos acá lo que se nos da allá. Porque nuestra mirada está fija en aquél allá que se nos ofrece en este acá sacramental. Nos acercamos a este acá sacramental con nuestra fe en Cristo Jesús, signo de aquél allá de realidad. Vivimos acá lo que allá se nos ha de dar, porque los sacramentos eso es lo que significan. Y se nos dan ahora en alimento corporal: pan y vino que son el cuerpo y la sangre del Señor. Alimento de nuestra carne. No solo alegoría de nuestra fe. La fe, por medio de la realidad sacramental que celebramos, se hace, ya desde ahora, carne de nuestra carne. 17 de octubre de 2009 * * 110 * domingo 22 de noviembre de 2009 domingo 34º: Jesucristo, Rey del universo Dan 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Jn 18,33b-37 El Señor reina, vestido de majestad ¡Mirad! Él viene en las nubes. La Ascensión del Señor nos deja en perplejidad. Es verdad que desaparece ante nuestros ojos porque va a sentarse a la derecha de su Padre, para prepararnos sitio allá en las cielos, en el seno de esa estancia de misericordia, y enviarnos al Espíritu para que haga morada en nosotros. Es verdad, y está muy bien que así sea. Nos jugamos en ello la vida. Sin que desapareciera de nuestra vista, separado de nosotros por esa nube que es la misma gloria de Dios, la vida cristiana no sería una realidad para nosotros. Para nada servirían los vasos de agua que diéramos a los sedientos; no serían sino eso, meros vasos de agua. No podríamos reconocer al mismo Jesús en el necesitado, quien no sería sino eso, un mero nadie y nada. La Iglesia tampoco sería una realidad de carne; apenas si una comunidad de amigos que se reúnen en sus nostalgias. Por ello, la sacramentalidad no sería algo decisivo para nosotros, que nos alimentamos de signos de realidad. Jesús sería algo así como un superman para nosotros. Y nada más. La encarnación habría sido solo una pequeña etapa de su vida, y ahora volvería a lo verdaderamente suyo. Es necesario el hiato de su desaparición de nuestra vista, para que lo veamos allá donde está ahora. En lo alto, en nuestros hermanos, en el pan y el vino. En las obras que el Espíritu realiza en nuestra vida. Todo esto es verdad y decisivo para nosotros; pero, hoy, al final del año litúrgico, como signo del final de nuestra vida y de la completud de los tiempos, cuando la temporalidad se haga de modo definitivo cosa de Dios, podemos gritar: ¡Mirad! Él viene en las nubes, confirmando lo que ha hecho entre nosotros. Hemos caminado acá abajo con él; mas lo hemos hecho porque había un punto en nuestras vidas que nos atraía: su vuelta en la majestad de su reinado. Nada ha sido vano en nuestra vida; incluso lo más pequeño, el vaso de agua, la caricia al que la necesitaba, el tomar la mano del moribundo abandonado de todos. Porque el Señor está viniendo ya. Al final, es verdad, él es Rey. Creador y Rey del universo. Y en él, con él y por él, creados a su imagen y semejanza, también nosotros somos reyes. Hoy lo sabemos, lo vivimos, lo cantamos. Lo disfrutamos. ¡Mirad!, está viniendo. También nosotros le atravesamos con la lanzada en el costado, después de vejarle y clavarle en la cruz. Sí, es cierto; pero no importa. Nos amó de tal manera que con su sangre nos ha liberado de nuestros pecados y nos ha hecho suyos. Estamos perdonados. Todos. Desde entonces nuestras obras han sido suyas. Mejor, fueron obras nuestras porque él nos las regaló por medio de su Espíritu. Nosotros solo pusimos nuestra fe en él. Nuestra única seguridad es esta: creemos en Jesucristo. Por más que, a veces, la fragilidad incrédula nos corroa. Pase lo que quiera pasar. Y hasta esto fue un regalo de quien ahora ya es también nuestro Padre. Nosotros somos su reino. Nos envuelve su majestad. Para siempre. No nos confundimos. Por eso oímos el grito de Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Hoy sabemos que eso que vivimos es verdad. Es la verdad misma de Dios. Buscábamos, y encontramos. 23 de octubre de 2009 lunes 23 de noviembre de 2009 Da 1,1-6.8-20; Da 3,52-56; Lc 21,1-4 Ha echado todo lo que tenía para vivir 111 ¿Que nos dice Jesús?, ¿que lo echemos todo?, ¿que, dándonos por entero y entregando todo lo que tenemos, vivamos de limosna, de la caridad que el mismo Señor nos dona? Bueno, dirá alguno, no exageremos, eso lo dice Jesús en un momento de emoción al ver cómo la pobre viuda introduce en el cepillo del templo los dos reales que tenía; mas no nos extralimitemos en lo que ese comentario al pasar quiere significar para nosotros. ¿Seguro? Estamos celebrando la liturgia de los últimos días, se nos termina el año, se nos termina la vida, ¿y todavía andaremos con estas racaneces? ¿No comprenderemos que Jesús nos lo pide todo, si es que queremos seguirle, para dárnoslo todo cuando le sigamos, si es que, de verdad, le seguimos? ¿No se nos dio él por entero en la terrible desnudez de la cruz? ¿Nos guardaremos nosotros los dos reales? Sí, ya sé que me dirás: no, cuidado, no hay que echar en las arcas del rico templo, donde después sacerdotes y levitas recuentan sus posesiones. ¡Piensa en los últimos días! Que tus días, y los míos, sean como los de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes vivían en medio de las riquezas del rey, pero conservaban la pureza de su corazón y de sus costumbres, cualesquiera que pudieran ser sus consecuencias. Dirás: pero esto nada tienen que ver con lo de echar o no los dos reales en el cepillo del templo. En ambos casos es una entrega de todo; del todo. Es un vivir ya ahora, desde ahora ya, los tiempos finales, dejándose por entero en las manos del Señor. Porque ahí está la cuestión: dejarse llevar, dejarse hacer. Que todo quede en sus manos. San Pablo nos dijo que nos hiciéramos esclavos de Dios, no del pecado y de la muerte. Aunque la palabra esclavo nos chirría —quizá porque todavía no hemos comprendido la expresión de María, nuestra Madre: he aquí la esclava del Señor—, la cuestión está en ponerse de su lado. Que nuestra vida y nuestras posesiones queden disponibles para él. Cuando esto ocurra, veremos con sorpresa cómo nos acontece lo mismo que a Daniel y sus amigos, quienes, no banqueteando de la mesa del rey, sino comiendo legumbres y bebiendo agua, tenían rostros resplandecientes. Dirás, quizá, bueno, no exageremos, todavía queda mucho para llegar a esos tiempos finales. Incluso sabemos de qué modo el alejamiento de la Parusía, de la segunda venida del Señor, fue constitutivo de las entrañas mismas del Nuevo Testamento. Debemos acostumbrarnos a vivir nuestro seguimiento de Jesús a lo largo del tiempo, en nuestra propia temporalidad, dando testimonio a lo largo de días, años, siglos. Sabemos que ahí se nos muestra la paciencia del Señor para con nosotros, quien busca, por esa inmensa perseverancia, que nos salvemos. La cruz de Cristo es paciente con nosotros; tiene esperanza de nosotros. Es verdad que vivimos en un tiempo de espera que se nos alarga, que se nos hace tiempo de salvación. Pero ¿de verdad que no tiene ningún significado para nosotros la viuda que da al Señor todo lo que tiene? Porque ella lo sabía muy bien: daba sus dos reales al Señor. Se daba por entero a él. Su vida, a partir de ese momento, estaba en sus manos. Era, ella también, esclava del Señor. No una mujer de posibles, pues solo tenía dos reales; pero con ellos, dando todo lo que tenía, ofrendaba todo su ser. Y el Señor nos lo hace notar. 24 de octubre de 2009 martes 24 de noviembre de 2009 Da 2,31-45; Da 3,57-61; Lc 21,5-11 Todo será destruido Habrá final, aunque se vaya alargando, aunque no venga enseguida. Oiremos de guerras, de violencias sin número, de revoluciones mil; pero no tengáis pánico. Tenemos que vivir esa espera del final desde nuestro largo ahora. Y la tenemos que vivir en-esperanza. Deberemos interpretar los reinos, como hace Daniel. E interpretarlos no en el puro paso del poder y la 112 soberanía de unos a otros, sino teniendo en cuenta el final. Y el final es el reinado de Dios. Todo, pues, tiende a él. Bendeciremos al Señor. Ángeles, cielos, aguas, ejércitos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. ¿Cuál va a ser la señal de que todo esto está para suceder? No tengamos miedo, la paciencia de Dios se extrema en estas cuestiones. Deja que las cosas y las personas se vayan haciendo a su reinado. Pero habrá sobresaltos mil. Pasaremos todavía por revolucione y violencias. Se derramará mucha sangre inocente. ¿Cómo deberemos comportarnos en estos tiempos violentos que nos señalan un final? Nunca pensaremos que el reino en el que estamos sea el reinado de Dios. Este circula por sus propios caminos. Por eso, tampoco nunca pensaremos que un reino es reinado del Anticristo. También él circula por otros caminos. Todo reino es construcción nuestra, de gentes como nosotros. Tenemos que laborar fuerte para que ese reino no se oponga al reinado de Dios; no favorezca el reinado del Anticristo. Nunca pensaremos que el reino que nosotros constituimos es ya el reinado de Dios. Buscaremos con todas nuestras fuerzas que no se oponga a él. Pero nunca nos hagamos ilusiones. Los reinos son cambiantes. Bastan circunstancias anómalas que, empujadas por toda la vidriosidad de la sociología política y societaria, para que en unas elecciones, en las mayorías que permiten unas leyes y no permiten otras, todo cambie. No digamos si se producen golpes, violencias y guerras. ¿Cómo conseguir que nosotros los cristianos vivamos en espera del reinado de Dios en el tumulto socio-político del día a día? Es importante que trabajemos en el reino para que en él se den circunstancias, leyes, perspectivas que nos acerquen al reinado de Dios. Mas ¿seremos tan ingenuos de pensar que ese reino por el que luchamos en el fragor de la política y de los partidos es ya el reinado de Dios? Lo hemos visto muchas veces, demasiadas. Esa confusión lleva siempre a dificultades y a dictaduras. No labora por la libertad de todos, por la construcción de un mundo menos violento, más humano y libre, más solidario. ¿Deberemos, por ello, abandonar todo trabajo en el reino para esperar a la sopa boba el reinado de Dios? No, claro. El reinado de Dios se nos da, pero trabajamos en él y por él. Nosotros somos sus peones. Estamos de la parte de Dios —somos sus esclavos, como María—, y ello tiene que resplandecer en nuestras posturas, en lo que defendemos, en lo que procuramos evitar. En lo que no callamos. Nunca dejaremos de decir aquello que es lo nuestro, por más que lo hagamos con inteligencia, nunca en el mogollón del insulto, nunca en la imposición a los otros. Pero nunca callaremos. Nunca dejaremos de luchar en defensa de la vida, de la paz, de la libertad, de la concordia, del diálogo. ¿Cómo se hace tal cosa? Véalo cada uno. Véanlo los grupos cristianos. Véalo la Iglesia en lo que le toca, que nunca va a ser de otra manera que como consejo, aliento, exhortación, empuje al siempre tan decisivo ‘no tengáis miedo’. 24 de octubre de 2009 miércoles 25 de noviembre de 2009 Da 5,1-6.13-14.16-17.23-28: Da 3,62-67; Lc 21,12-19 Mandó traer los vasos de oro y plata del Templo Os echarán mano. Se reirán de vosotros. Escanciarán el vino en vuestros cálices. Os traicionarán hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Produce espanto leer esto. En algo parece referirse a los tiempos en que vivimos. Tiempos que se dirían casi de ultimidad del cristianismo, al menos en nuestras tierras. Somos la risión de todos. Nos toman por el pito del sereno. Todo lo que decimos, todo lo que defendemos, toma el aspecto de estar mal; rematadamente mal. Todo lo nuestro se nos dice contrario a los 113 modernos tiempos que disfrutamos. Son tiempos últimos. ¿Desapareceremos de sobre la faz de la tierra, al menos de nuestra tierra? ¡Exageras! Sí, claro. Pero algo parece haber de este regusto. Es verdad que, no lo podemos olvidar, lo que acontece acá ni mucho menos es papel corriente en otras tierras; tierras más pobres, más emergentes. Pero estas, las del rico epulón, señalan una decadencia de ultimidad. ¿Son así las cosas? ¿No hay signos que indican nuevos tiempos, por los que podemos juzgar lo que son los nuestros? No solo signos que se dan en países lejanos, sino también entre nosotros, en nuestras tierras. ¿No hay también ahora unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del palacio del poder, frente al candelabro de sus luces? Mas ¿quién los verá, qué rodillas se entrechocarán por el espanto? ¿Las crisis económicas? ¿Nuestra perplejidad ante ellas, pues apenas si nadie las había visto venir? ¿Las enormes dificultades para enderezar su rumbo? ¿El sinsentido de algunas de las soluciones que se proponen para ello? ¿No tenemos que interpretar los signos de nuestros tiempos y trabajar para tomar caminos de futuro? Porque facilidades como las que nos traen las anunciadas nuevas leyes del aborto —a más de la terrible realidad que significan—, de cuyos desgarros ellas son signo, ¿no nos están llevando, por ejemplo, a una población increíblemente envejecida? ¿Vamos por buen camino? ¿No formamos parte de una sociedad suicida, que corre a grandes pasos hacia su destrucción? ¿Qué haremos? ¿Retirarnos a nuestros meros adentros en un puro desentenderse de todo lo que acontece en nuestra sociedad? ¿Dedicarnos al mero gruñir como perro malherido, al que nadie toma en consideración? Debemos construir redes de vida eterna. Crear un tejido de novedad de manera que, como en los Hechos de los apóstoles, en estos tiempos tan recios, tan destartalados, tan injuriosos, vaya habiendo gente que, desde el profundo malestar en el que se ven envueltos, se digan: mirad como se aman. Seres de amorosidad que van construyendo estructuras amorosas en esta sociedad que es la nuestra. Con su vida, claro, pero también aprovechando con inteligencia todos los caminos y vericuetos que nuestra sociedad permite. Sean redes de atención a los más abandonados y enfermos. Redes de cariños. Sean colegios en los que se forma, ¡y se forma bien!, según lo que son nuestras pautas de amor y de trabajo, que luego van a brillar en nuestra sociedad. Redes de educación. Sean grupos que buscan entrar en trabajos económicos, sociales y políticos en los que se vea la luz de las bienaventuranzas. Redes de tejido social. Sean medios de comunicación. Sean redes de pensamiento. Redes de atención y de creación de opinión. Tantas cosas y lugares en donde tenemos que hacernos presentes, si es que no buscamos, nosotros también, vivir unos últimos tiempos de lo cristiano. 25 de octubre de 2009 jueves 26 de noviembre de 2009 Da 6,12-28; Da 3,68-74; Lc 21,29-33 Lo sorprendieron rezando ¿Será posible que ni siquiera nos dejen rezar a quien nos parezca?, ¿que nos espíen a ver si oramos? ¿Que vigilen a ver si invocamos a otros dioses fuera de los que nuestros poderosos nos adelantan? Quizá no nos echen todavía al foso de los leones —¡quién sabe!, hay tantas maneras elegantes de hacerlo, sin que a penas se note—, pero todo se nos pondrá para que adoremos a los dioses que debemos venerar. Nunca a nuestro Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Los medios de comunicación, las maneras en que se produce la educación, las facilidades que se dan para que nos dejemos llevar por las rampas y recovecos de 114 los suspiros. Nos podrán decir: sois libres de seguir vuestros caminos, con tal de que no nos molestéis. Pero sabemos la fuerza opresora que tienen toda la fanfarria de la sociedad cuando toca el bombo. ¡Qué difícil es no dejarse llevar! Nos dirán: pues ahí está vuestra debilidad. Os dejáis arrastrar. No os quejéis. La culpa es vuestra. Y por todos los medios nos intentarán encerrar en un gueto. Por comodidad, o exhaustos, nos dejaremos encerrar en él. Pero, así, abandonamos el mundo a su suerte. Facilitaremos el reinado del Anticristo; no el de Dios. ¿Que habrá sido, pues, de nosotros? El libro de Daniel nos da esperanzas. Estaremos en el foso de los leones que tiene su boca sellada, pero el Señor nos salvará y, luego, el rey echará en esa fosa a nuestros enemigos, comenzando una era nueva. Era de paz y bienestar que durará hasta el fin de los tiempos. Ay, si todo fuera así de fácil. Mas parecería que a nosotros no ha sido tanto como para echarnos al foso de los leones —aunque hay fosos peores, más insidiosos, más inteligentes— ni luego nosotros hemos salido indemnes y vencedores. Quizá sea así porque estamos todavía en medio del fragor de luchas y desacuerdos. Asombra la negrura del evangelio de hoy. Jesús nos habla de tiempos duros, difíciles, últimos. En ellos, nuestra Jerusalén será destruida y pisoteada. En ellos, caeremos a filo de espada. En ellos, nos llevarán cautivos. En ellos, enloqueceremos por el estruendo del mar. ¿Son signos de otros tiempos, tiempos que a nosotros no nos tocan?, ¿son signos de nuestros tiempos? Es posible que no lo sean, pero debemos tener cuidado. Debemos vivir estos tiempos como lo que son para nosotros, tiempos últimos, tiempos en los que el Hijo del hombre vendrá sobre las nubes a recoger los frutos de su reinado. ¿Nos espantaremos si así fuere? Lo sorprendente es que no, en el decir de Jesús, pues esos tiempos, precisamente ellos, serán los tiempos de nuestra liberación. Alzad la cabeza para verlo. Tenemos que vivir en-esperanza estos nuestros tiempos, sabiendo que el Señor nunca, ni siquiera ahora, qué digo, sobre todo ahora, no nos deja de su mano. Tiempos recios. Pero que son, precisamente ellos, los tiempos de nuestra liberación. Los tiempos en los que el Señor vendrá a nosotros para hacernos miembros elegidos de su reinado. Tiempos recios, pues, que nos hacen fuertes; que nos acercan a él. Tiempos en los que el Señor viene a nosotros y nos toma con su mano liberadora. Por ello, le ensalzaremos con himnos por los siglos. Todo lo que es le bendecirá. Lo que parecían tiempos de negrura, así, se nos convierten en tiempos de resplandor, pues tienen ya la refulgencia de la segunda venida. Tiempos en-esperanza que nos fecundan como tiempos de realidad. 25 de octubre de 2009 viernes 27 de noviembre de 2009 Da 7,2-14; Da 3,75-81; Lc 21,29-33 Mirad, que ya está llegando Las visiones del capítulo 7 del complejo libro de Daniel son fastuosas. Verdaderamente estamos en los tiempos últimos. Luego, finalizando el NT, veremos cómo el Apocalipsis retoma esas imágenes y visiones para hablarnos de los cielos nuevos y de la tierra nueva, de la Jerusalén celeste que baja desde el trono de Dios, de la liturgia celestial, de la cual la nuestra es imagen y signo. Nos adentramos, pues, en un terreno maravilloso de visiones. Visiones de los últimos tiempos. Tiempos de triunfo del Anciano vestido de blanco y del Hijo del hombre. Tiempos en los que se establecerá su reinado definitivo. Tiempos a los que nosotros estaremos asociados, por encima de todas las persecuciones de reinos sucesivos que llegarán al espacio político y, luego, 115 veremos caer con nuestros ojos. Tiempo para el que se nos muestra un comportamiento ético. Tiempos últimos, tiempos de resistencia, porque, mirad, ya llega. ¿Cómo interpretar esas cuatro fieras tan espantosas?, ¿y su dominio? Hay un esencial efecto estético. Leemos esas páginas, sobre todo en tiempos de dureza, de persecución, en los que no parece haber expectativas, tiempos en los que vivir en-esperanza es cosa imposible, dura por demás, y comprendemos cómo la historia de los reinos está en las manos del Señor. Que no hemos sido abandonados a las gigantescas fieras que quieren dominarnos; que buscan acallarnos, dejándonos en el puro tembleque ante su fuerza imperiosa; que quieren corrompernos; que deciden quedarse con nosotros. Ellas pasarán, mirad, ya están pasando, mirad como desaparecen, meros azucarillos que se deshacen, su poder no era definitivo. Ellos así lo creían, y estuvieron a punto de convencernos, de modo que nos hubieran hecho suyos para siempre. Pero no, mirad, entre los cuatro cuernos nace uno pequeño que arrancó a los cuatro. Cuerno con ojos humanos que profería insolencias. Pero, no, mirad al Anciano en su trono de fuego, miles le sirven, millones están a sus órdenes. Seguí mirando, atraído por las insolencias que decía aquél cuerno, hasta que desapareció la fiera, arrojada al fuego. Mirad, no tengáis miedo, pues el Señor vence y nos salva. Somos de los suyos, por la fe se hizo con nosotros, pasaremos angustias y persecuciones —individuales y comunitarias, no lo olvidemos—, pero, mirad, ya está llegando nuestra salvación —individual y comunitaria también—, el reinado del Anciano. Seguí mirando y vi venir una especie de hombre —vi venir al Hijo del hombre— entre las nubes del cielo. Vemos a Cristo que asciende al trono de su Padre, y a él se le dio honor, poder y reino. Y a él se acercarán todos los pueblos. Su poder es eterno, no acabará. ¿Por qué no habríamos de dar este sentido cristológico a las lecturas de Daniel?, ¿por qué, si no, han sido proclamadas en nuestra liturgia?, ¿no hablan también de nosotros y de nuestro Cristo?, ¿no se da cumplimiento en el nuevo testamento al antiguo?, ¿no es esa siempre nuestra lectura del AT? Y siempre quiere decir que no es cosa ni de hoy ni de ayer, sino que el NT se construye línea a línea como la completud del AT, el lugar, mejor, la persona, Cristo Jesús, en donde se realiza ese cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. ¿Qué haremos, pues? Ensalzadlo siempre con himnos. Que nosotros y cuanto germina alabe al Señor. Que los seres todos le alaben, porque él es nuestra salvación y la suya. Somos fruto de su reinado. Mirad que ya llega. Mirad que su venida es definitiva. Ya está aquí, triunfante, para llevarnos. 26 de octubre de 2009 sábado 26 de noviembre de 2009 Da 7,15-27; Da 3,82-87; Lc 21,34-36 Manteneos en pie ante el Hijo del hombre Como a Daniel, también a nosotros nos agitan y turban las visiones de nuestra fantasía. ¿Quién nos explicará estas percepciones tan alborotadas? Esas cuatro fieras gigantescas son cuatro reinos. Cosa curiosa, e importante, es ver cómo las visiones se convierten en filosofía de la historia. Ese es su sentido, por más que sea una percepción escondida. Desde siempre se ha querido interpretar cuáles son esos y cómo se suceden unos a otros. Mas, seguramente, esas averiguanzas históricas no son lo más importante del mensaje de los apocalípticos como Daniel que miran a los tiempos últimos, sino la certeza, de parte de Dios, de que, finalmente, es su reinado quien ganará en esa lucha terrible, y de que seremos los santos los que recibamos el reino y lo poseamos por los siglos de los siglos. 116 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, decía Jesús al final del evangelio de ayer. Eso es lo definitivo. Que será su palabra, su mensaje, su reinado, el ganador de lo que acontezca en la historia. Lo que vivimos en-esperanza se nos convierte ya en un vivir en-realidad. Llegará el Anciano y hará justicia a los santos del Altísimo, comenzando el imperio de estos. ¿Qué?, ¿significa eso que los santos estableceremos aquí y ahora un reino en el que las autoridades seremos nosotros y que gobernaremos con las leyes y normas que son las nuestras, una verdadera teocracia, pues? No, claro que no. Dios nos libre. Esa sería, seguramente, la última fiera, la de los cuatro cuernos a la que le sale ese cuerno con ojos humanos que los liquida y se hace con todo el espacio. Por eso, necesitaremos establecer un cuidadoso deslinde entre lo que es del César y lo que es de Dios. No podemos soñar en convertirnos en gobernadores civiles, ¡faltaría más! Cuidad, nos vuelve a advertir Jesús, no sea que os quedéis pringados en la pegajosa preocupación por el dinero y vuestra mente se embote en el vicio, con lo que aquel día os llegará de repente, atrapándoos como un lazo de perdición. Estad vigilantes, siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del hombre. Porque, mirad, ya está llegando a vosotros. Terminamos de este modo el año litúrgico, con estos signos y señales de las visiones maravillosas que, al punto, nos llevan al consuelo del libro del Apocalipsis. El Señor se ha ido de nuestra vista, es verdad, lo buscamos con ansia, y lo encontramos en el vaso de agua que damos al sediento, en los que Jesús proclama bienaventurados, en el pan y el vino de la eucaristía, en la sacramentalidad de la carne, en la Iglesia que sale de su costado abierto. Nos deja en nuestra libertad, arropados con nuestra frágil fe en él, es verdad, con la certeza de que el Señor nunca nos ha de abandonar; mas una certeza en-esperanza. Deberemos desarrollar un modo de vida. Vida individual, sí, pero también vida social. Deberemos laborar en nuestros adentros; pero también en los afueras, en la sociedad en la que vivimos, en la que Dios mismo nos ha puesto, para que seamos sal y semilla de vida nueva. Nos deja, no a nuestro albur, es verdad, pero sí en nuestra libertad de hijos de Dios. Tenemos que inventarnos cómo vivir el reinado de Dios entre nosotros y en nuestro corazón, en espera de su segunda venida. Mirad, ya llega, estad preparados. 26 de octubre de 2009 domingo 29 de noviembre de 2009 1º domingo de adviento (año C) Jer 33,14-16; Sal 24, 4bc-5ab. 10 y 14; 1Tes 3,12-4,2: Lc 21,25-28.34.36 A ti, Señor, levanto mi alma ¿Recomenzamos de nuevo?: mirad que llegan días en que veremos al Hijo del hombre venir sobre las nubes. Sí y no. Sí, pues todavía se nos da una oportunidad: todo nos es posible aún, nada es definitivo, excepto la misericordia de Dios que se nos ofrece en la cruz de Cristo Jesús. No, porque estamos en el camino, cada vez más próximos del final; la nuestra está siendo ya una historia de salvación. No podemos olvidar ninguna de las dos afirmaciones ni sus consecuencias. El Señor nos muestra su misericordia y nos da su salvación. Lo hizo, lo hace y lo hará. Dios es paciente con nosotros. Asombra la paciencia de Dios. Porque podría decírsenos: se acabó tu tiempo, has tenido bastante, ya está bien. Pero no, quien entregó a su propio Hijo, no deja nunca de ofrecernos su gracia mientras vivimos nuestra historia. Malo sería que dada la grandeza de ese ofrecimiento que nos salva no fuera magnánimo con nosotros. Mas nos entra un enorme susto, ¿será que tarda en venir de verdad porque nos ha dejado de su mano y permanece ausente de nosotros? Una vez 117 superado ese algo de escandaloso que tiene, sin duda, esta tardanza definitiva de la venida del Señor —¡se diría que no termina nunca de llegar!—, debemos creer en la fuerza persuasiva del Amor de Dios y maravillarnos de su larga paciencia que todo lo aguanta en silencio; que aguanta siempre. Pues bien, esa paciencia responde al misterioso designio del Amor de Dios, que es el salvador de todos los hombres. ¿Suscitará alguna decepción en nosotros? Al contrario, esta demora, este volver de nuevo al comienzo del año litúrgico, este volver a empezar, este buscar insaciablemente nuestra conversión salvadora, nos conduce a darle gracias por el gran aguante que muestra con nosotros; pero también exhibe la misma paciencia mesiánica hacia nuestros semejantes. De manera bella lo decía Orígenes: tú confiarás en los otros, como se confió en ti. La salvación es ofrecida a todos. La cruz de Cristo no es instrumento exclusivista de nuestra salvación; en ella se ofrece la redención de toda carne. Hemos sido convocados a comulgar con la paciencia divina, a participar en su pasión y en su gran esperanza en todos los hombres (Joël Spronck). ¿No está ahí, precisamente, la fuente que entre nosotros nos hará rebosar de amor mutuo y de amor a toda carne? De modo que, como dice el primerizo san Pablo —esta carta es el primer escrito suyo, y de todo el NT—, el Señor nos fortalezca internamente, para que, cuando vuelva acompañado de sus santos, nos presentemos también nosotros santos e irreprochables ante Dios nuestro Padre. ¿Podremos declarar, como Pablo, que alguien ha aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios? Mirad, ya llega. Está viniendo a nosotros. Que no se nos embote la mente con el vicio. Levantaos, alzad la cabeza. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerzas. Daremos otra vuelta al año litúrgico que hoy comenzamos. ¿Será una repetición cósmica, parecida a la de los astros? No, lo nuestro es como el caminar de una flecha atraída por su punto de llegada. La flecha de nuestra vida; la flecha de nuestra historia. Todo en nosotros tiende, mejor, está en tensión de arribada a ese punto en el que se nos ofrece nuestra salvación: la cruz de Cristo. Ahí se da, repetimos nuestra fe. En ella se nos dona la gracia. 27 de octubre de 2009 lunes 30 de noviembre de 2009 san Andrés, apóstol Rom 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 El mensaje consiste en hablar de Cristo Profesar con los labios que Jesús es el Señor y con el corazón creer que Dios lo resucitó. Con eso, nos salvaremos. Cosa fácil, por tanto. ¿O no? Porque, ¿le invocaremos si no le conocemos?, ¿que pasa con los que nunca le han conocido?, ¿y con los que le conocieron, pero lo han olvidado? ¿Cómo invocarle los que no creen en él? La fe es esencial, claro, pero ¿y los que no la tienen? Mas ¿cómo tendríamos fe si nunca oímos hablar de él? ¿Quién habla hoy de Jesús? Apenas si algún locuelo, y se diría que siempre de puertas a dentro, allá donde están los que afirman ya tener fe, creen en Jesucristo. ¿Y los otros?, ¿los que se aburrieron?, ¿los que nunca supieron de él? ¿No hay salvación para ellos? Sí, por la fe, pero ¿cómo tendrán fe sin que alguien les haya proclamado a Jesús? Apenas si nadie se atreve a esta proclamación, como no sea, repito, dentro de los muros. Pero falta algo más, según san Pablo, ¿quién va a proclamar si no ha sido enviado? Porque proclamar a Jesús, ¿es cosa de que a alguno le haya picado la mosca de lo raro y se dedique a proclamar a Jesús, cuando le apetece, mientras le apetezca? En esa cadena de interrogaciones falta todavía una: ¿cómo van a proclamar si no los envían? Hay un mensaje, y este consiste en hablar de Cristo. San Pablo lo hace a diestro y siniestro, comenzando siempre por los suyos, en la sinagoga, hasta que rinde su fruto o le echan. 118 La fe en Jesús cunde entre los paganos: ¿es que los judíos, sus hermanos, no lo han oído? Nosotros preguntamos hoy lo mismo: ¿es que no lo han oído? Porque, habiéndolo oído, ¿cómo lo han abandonado?, ¿por qué les importa una higa ese mensaje?, ¿cómo es que lo aborrecen y aprietan las filas contra él? Y, sin embargo, Pablo fue enviado por el mismo Señor; no fue un arrebato suyo, sino una llamada, una vocación, que le pedía la dedicación entera de su vida, de sus palabra, de su voz, de sus actos. Predicar la cruz de Cristo. A eso había sido enviado; a ello dedicó todos los esfuerzos de su vida. ¿Somos enviados también nosotros? Asombra ver la libertad con la que Jesús, mientras pasea junto al lago, contempla a las personas y elige apóstoles y discípulos. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. A quien quiere, con ubérrima libertad. Por dos veces nos repite el evangelio de Mateo: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué pasa hoy? Lo mismo. Mas ¿seremos todos enviados a predicar el mensaje? ¿Ya no habrá apóstoles y discípulos? Hoy será como ayer, como entonces. Los habrá. Serán los que, dejándolo todo, seguirán sus pasos tras la llamada, tan particular. Hoy como ayer, sin ellos, todo flaquea. Todo comienza a ir mal y a desmoronarse. Gentes que, siendo enviados, dedican su vida entera a predicar el mensaje, porque a toda la tierra alcanza su pregón. Para que todos crean en él, hagan cosa suya la fe en Jesucristo, pues han oído hablar de él en la proclamación de quienes fueron enviados. Pero ¿eso es todo? ¿No corresponde también a todos ese hablar siempre de Cristo, a tiempo y a destiempo? Cada uno en sus posibilidades, en el ámbito en el que se mueve, en su trabajo, familia, amigos, en su acción social y política, todos los creyentes hablarán de Cristo. 27 de octubre de 2009 martes 1 de diciembre de 2009 Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 ¡Vamos a la casa del Señor! Con el salmo —es nuestro grito de hoy, primer martes del Adviento—, cantamos: vamos a la casa del Señor. Porque el Señor está viniendo. Ya viene. Apresurémonos a ir a Belén porque está llegando. Curioso, contábamos con ir a Jerusalén, cantábamos la alegría de pisar sus umbrales; pero, no, llegando a ella, deberemos dirigir nuestros pasos a Belén, la ciudad de David. Hay un hiato entre Belén, la ciudad del nacimiento, y Jerusalén, la ciudad de la subida a la cruz. En este hiato nos adentramos ahora. Toda la vida de Jesús cabe en él. Es el tiempo de salvación que, de nuevo, se nos pone delante para que lo hagamos nuestro. Nos queda aprender quién es Jesús, acercarnos a él, volver a oír su llamada, seguir sus pasos, hacernos a él, rumiar sus palabras y sus actos. Tomar junto a él, aunque seguramente de lejos y en medio de infinitas zozobras, el camino de la cruz. Todo esto lo tenemos por delante, para que se haga carne de nuestra carne. Mirad, que está llegando en carne como la nuestra. Preparad sus caminos. Estemos alerta para que cuando se acerque y llame a la puerta nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Hacia el monte de la casa del Señor confluirán las naciones. Nosotros con ellos. Pero, mirad, al llegar a él, descubriremos que todavía queda un pequeño trecho, el que ha de llevarnos a Belén, como condición de nuestra arribada definitiva al monte del Señor. Caminemos a la luz del Señor. ¿Qué?, ¿se confundiría de lugar el profeta Isaías? No, pues el espacio que él señalaba no era un lugar físico, sino un lugar de carne. Lugar de encarnación. Todo en los profetas y en los salmos lo enseñaba así. Todo señalaba a la ciudad de David, y en ella a quien debía venir. Pues en esta ciudad es donde se haría realidad la luz del Señor en la carne del Mesías. ¿Quién 119 sería el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos? ¿Los sostenedores del Templo, edificado en el monte Sión, en medio de Jerusalén? ¿No será más bien la carne que ha de nacer en Belén, como estaba anunciado? ¿La gloria del Señor serán las piedras, los intereses, las realidades de poder? No, la gloria del Señor es la carne. Miremos, pues, lo que está aconteciendo. Preparémonos a ello. Se acerca nuestra salvación. ¿A quién se acerca el centurión? A Jesús. Sabe que es él quien puede salvar a su criado, paralítico y sufriente. Sabe que es a él a quien debe dirigirse; que en su carne se nos acerca el poder de Dios. También poder curativo. Es centurión de ejércitos no judíos, de ocupación. Y, sin embargo, Jesús no duda un momento. Voy a curarlo. Escrúpulos del centurión. No soy de los vuestros. No es necesario que vengas con los míos y te hagas de ellos. Basta que digas una sola palabra y quedaré sano. Se ha deslizado el sujeto de esa frase. Somos nosotros los que quedamos sanos con la palabra del Señor. Palabra llena de poder, porque palabra procedente de Dios. Dice ven, y viene; dice, ve, y va. Como siempre —es curioso la cantidad de veces que aparece en los evangelios y en todo el NT—, solo se nos indica una condición: nuestra fe. Jesús encuentra en el centurión, en el alejado, quizá también en nosotros, más fe de la que ha encontrado entre los que se decían suyos. 28 de octubre de 2009 miércoles 2 de diciembre de 2009 Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15.29-37 Cuando llegue Jesucristo, tu Hijo Significa que ya está llegando, que se acerca a nosotros, que no nos ha abandonado, que habitaremos en su casa, porque él es nuestro pastor, y viene para conducirnos hacia fuentes tranquilas, recostándonos en verdes praderas y de este modo reparar nuestras fuerzas. Mirad, que ya llega. ¿Quién llega? El Hijo. No una salvación abstrusa, sino un ser de carne. Lo vemos llegar en el vientre de María. Acudamos a Belén para contemplar el acontecimiento de su llegada. Preparémonos para ello. Que no nos coja de sorpresa, sin la tensión de su espera, quizá porque ya habíamos perdido toda esperanza. Vivamos en-esperanza porque ya está llegando. Miremos el camino. Estemos atentos a los ruidos de los que pasan por él. Quizá al pasar nos llame. ¿No esperábamos que nos salvara nuestro Dios, aunque ya casi algunos habían perdido toda esperanza, pues aquí está llegando? Ha preparado en el monte santo un suculento festín. Arrancará en ese monte el velo que cubre a todos los pueblos y la muerte será vencida para siempre. El Mesías está llegando. Mirad que ya viene. Miremos al monte en el que se acaba de sentar Jesús. Muchos esperábamos y ha acudido a él mucha gente, porque, quizá de modo confuso, vivía en-esperanza. Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Pero ¿qué pasa? En definitiva, ¿solo se acercan a él los estropiciados? ¿Solo vivimos en-esperanza aquellos a los que nos falta algo, que necesitamos curación? Es verdad que también se acercan a él los que conducen a los necesitados, pero ¿y los otros, los sanos, los orondos, los ricos, los rellenos de toda suficiencia, los que no necesitan su llegada porque viven en su misma hartura? Como anunciaba la profecía de Isaías los ciegos ven, los cojos andan, los tullidos se levantan, Este es el tiempo del Mesías. Ya llegó, está en el monte de las bienaventuranzas. Venid a él los que vivís en-esperanza. Jesús es cuidadoso, ve la hambruna de los que se acercan a él y pide que les demos de comer —¿no hablabais del banquete mesiánico?, pues dadles de comer—, tres días llevan sin comer por llegar a él, y no quiere que desmayen en el camino. ¿Quién?, ¿nosotros les daremos de comer? ¿Cómo? No tenemos nada, apenas si algunos panes y unos pocos peces. ¿Qué es eso para tanta gente que vive en-esperanza y que se acerca a ti? Porque la gente no se acerca a nosotros, 120 sino a Jesús, pero él nos pide que seamos nosotros quienes les demos de comer. ¿Cómo lo haremos, Dios mío? Y es él quien manda sentarse a la gente en el suelo —¡menudo banquete, menudo lugar, menudas gentes!—, toma los panes y los peces, dice la acción de gracias, los parte y nos los va dando para que seamos nosotros quienes se los demos a la gente. Sobraron siete cestos. El banquete que se nos ofrece como austero signo es el de la eucaristía. No es poco que el pan haya dado de sí de esa manera tan asombrosa, que haya bastante para todos y en todos los lugares, pero lo que sí es asombroso es que ese pan —y el vino— tengan tan íntima vinculación con Jesús, con su carne. Este banquete, siempre tan austero, significa el banquete pascual que Jesús celebrará con los suyos, y ahora también con todos nosotros, en el que nos dará su carne y su sangre como alimento. Él será la víctima. Él será el sacerdote. Él será el alimento. 30 de octubre de 2009 jueves 3 de diciembre de 2009 Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 ¿Todo el que dice Señor, Señor? Qué fácil, pues, repetiremos a troche y moche “Señor, Señor”, y ya está, entraremos en el banquete celestial. Como si fueran palabras de magia, ábrete sésamo, sin nada que ver con los adentros de nuestro corazón y de nuestro vivir. ¡Ay!, ¿qué se pide de nosotros? Que cumplamos la voluntad del Padre. ¿De qué padre? De mi Padre, nos dice Jesús. Porque él ha sido enviado como palabra del Padre. Es él quien viene en nombre del Señor. Más aún, él es el Señor. Si le llamamos Señor es porque hemos escuchado su palabra. Ciegos al borde del camino. Estropiciados y tullidos que vivíamos en-esperanza —quizá por eso mismo, por ser pobres desamparados de todo y de todos, nos quedaba todavía la esperanza de quien está viniendo— y, al oír sus pasos, al escuchar el rumor de la gente que viene por el camino, comprendemos que ya está llegando y gritamos: Señor, Señor. Es un grito menesteroso. No de suficiencia. Es un grito que nos abre a su palabra, a su escucha. No es un grito protector, un escudo para evitar que nada nos llegue dentro, sino una apertura a quien pronuncia esa palabra, a quien es esa palabra. Y, de este modo, su palabra se adentra en nosotros. Vemos, ahora sí, quién la pronuncia, seguimos sus pasos, y comprendemos lo que significa llamarle Señor a él y llamar Padre —Padre suyo, y porque Padre suyo, también Padre nuestro— a quien es el Señor, lo que lleva a esa ambigüedad que le deja a uno estupefacto, pues llamamos Señor tanto al Padre como al Hijo. Por eso, quien escucha esa palabra, construye con prudencia, pues lo ha puesto todo en las manos de su Señor. Su vida, así, esta cimentada sobre roca. Él es la roca. En él vivimos. Sobre él vivimos, porque él es el buen pastor que nos conduce. Nuestra vida en-esperanza se hace en él vida en-realidad. Creemos en él y él nos conduce. Nuestra fragilidad para sostenernos en el camino es obvia; pero no importa, él nos lleva sobre sus hombros. Él es nuestra roca. ¿Quién nos hará temblar? Nos refugiamos en el Señor y él nos abrirá las puertas del triunfo. ¿Qué cabe, pues, que hagamos? Darle gracias. Nos escuchó cuando de un modo tan malhadado y frágil vivíamos solo en-esperanza —mas grandeza sin par de la esperanza, ¿cómo lo olvidaríamos?—, una esperanza casi a punto de desvanecerse, para tomarnos consigo —él es nuestra roca—, dándonos su salvación. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Somos su pueblo. El pueblo que él guía, como lo hizo en el desierto con nuestros padres. Es Dios quien nos guía. No un evanescente superman, un hombre supermajo en el que Dios, desde las alturas, se ha fijado, tomándolo para sí. Es Dios mismo quien nos guía por su Hijo. Jesús es el Hijo. Él nos ilumina. Él es la nube que señala el 121 camino, como a nuestros padres. La nube que de noche marca el lugar del descanso, que se asienta sobre el arca de la alianza. Él nos ilumina. ¿Dónde está para que nosotros también vayamos a verla? ¡Cuidado, que también Herodes quería ver esa luz! Atendamos en el camino el paso de una grandiosa comitiva en la que el Señor, nuestra luz, viene a nosotros. Pero no nos confundamos cuando veamos, seguramente, una mujer en un borriquillo conducida por su esposo. Pero ¿qué dices?, ¿estás loco?, ¿esa ha de ser la comitiva que viene de Dios? 30 de octubre de 2009 viernes 4 de diciembre de 2009 Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 Pronto, muy pronto Aquel día, aquél día, pronto, muy pronto, sí, pero ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? El Líbano se nos convertirá en vergel, el vergel en bosque. Los sordos oiremos las palabras del libro; los ojos de los ciegos verán sin tinieblas. ¿Quién nos traerá todo esto?, ¿quién conseguirá que los oprimidos volvamos a alegrarnos con el Señor? La oración colecta pone un punto especial de comprensión: el brazo liberador de Dios nos ha de salvar de los peligros que nos amenazan… a causa de nuestros pecados. No podemos olvidar esta perspectiva tan perfectamente realista, que tiene tan en cuenta lo que somos en nuestra realidad honda. No nos olvidemos del horizonte de nuestro pecado. Es verdad que, como nos anuncia Isaías, también se acabó el opresor y terminó el cínico, pero él mismo añade que serán aniquilados los despiertos para el mal. Seremos liberados del pecado y de la muerte. El mal ya no tendrá poder sobre nosotros. Veremos la santidad de Dios, que nos acogerá en su seno de gracia y misericordia. Ahí esta el quicio de lo que se nos ofrece. Porque es el Señor nuestra luz y nuestra salvación. Cuando él está conmigo, ¿a quién temeré? Tenemos ánimo, esperamos en el Señor. Viene a nosotros la santidad de Dios para, en ella, hacernos santos. Limpiemos de hojarasca nuestra vida y nuestro ser. ¿Hojarasca solo? ¿Podremos?, ¿tendremos fuerzas? No os preocupéis, que la fuerza nos viene del Señor. Sí, sí, pero ¿quién? Dos ciegos seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Ahí está la cuestión. Por un lado, Jesús que pasa por el camino. Por otro, los ciegos que barruntan que algo en él se les va a donar: la compasión de Dios, la cual llevará a la liberación de su ceguera. Prosiguen tras él gritando. Insisten. Confían en quien no han visto, pero presienten. Lo han oído. La salvación les entra por el oído. ¿Qué oyen? Ruidos, palabras sueltas. Oyen el paso del Señor. Turbamulta de gente que le rodea. Insisten. Al llegar a casa, solo entonces, se le acercan los dos ciegos. Como siempre, en Jesús se da una llamada a la fe: creéis que puedo hacerlo. Le seguían gritando, a trompicones, precisamente porque así lo creían, ¿habían oído quién era y lo que hacía?, ¿era no más que un presentimiento obscuro y sin razones, simplemente porque confiaban en la misericordia de Dios para ellos? Contestaron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos y dijo: que os suceda conforme a vuestra fe. ¿Por qué la necesidad de tocar que tiene Jesús, acto al que se añaden las palabras? Jesús hurga, toca, restriega, a veces con saliva hace un barro con el que unge, introduce los dedos en los oídos. Tiene necesidad de tocamiento, de atingencia. Y tiene, también, necesidad de palabra. Una vez más nos aparece claro. No es un supermago de película. Necesita el obrar de la naturaleza encarnada. Acciones y palabras. Que os suceda conforme a vuestra fe. Curación sacramental. Siempre es así. ¿Cuando? Cada vez que un necesitado se acerca a Jesús con fe. Tu fe te ha salvado. ¿Dónde? En el camino, en el rumorear de gente, cuando pasa 122 junto a nosotros. ¿Quién? Jesús de Nazaret, el Hijo de David. Es él quien nos ofrece la salvación de Dios. Sigámosle. Hagamos camino con él. Subamos a Jerusalén siguiendo sus pasos. Ahora vemos a María que, montada en el borriquillo, junto a José, lo lleva en su vientre. Sigámosles. Primero a Belén, luego al monte de Jerusalén. 31 de octubre de 2009 sábado 5 de diciembre de 2009 Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9, 35-10,1.6-8 Alcanzar la gracia de la libertad verdadera El contexto de la liturgia siempre parte de nuestro pecado de hombres viejos y de la liberación de él. Para eso Dios envió a su Hijo a este mundo. Un envío de encarnación, nunca lo podemos olvidar, pues si lo desdeñamos se desbarata nuestra relación con el Señor. Qué hermosa la profecía de Isaías. Con qué calidad poética nos envía las palabras de consuelo de parte de Dios. No tendremos que llorar, porque se apiadará a la voz de mi gemido. Como cuando a la madre se le encojen las entrañas al oír el gemido de su bebé, y lo toma llena de amor, lo acaricia, le da de comer y le cambia. Seres de amorosidad. También el Señor es un Ser de amorosidad. Reacciona como nosotros al oído de los gemidos de los menesterosos. Y como en nosotros llega ese lamento al hondón de lo que somos y nos tiemblan las entrañas, el cuerpo entero, nuestra carne, también llega al hondón mismo de la misericordia de Dios. Al Padre del hijo pródigo las rodillas le entrechocaban en un puro temblor. Dichosos los que esperan en el Señor. Es grande y poderoso. Sostiene a los humildes, a quienes, como María, dicen: he aquí la esclava del Señor. A los que, como Pablo en la carta a los Romanos, se hacen esclavos de Dios, y no esclavos del pecado y de la muerte. A los que nos acercamos a él con fe, con confianza absoluta de que nuestro en-esperanza se nos va a dar enrealidad. La fe no es una imaginación, sino el deseo radical y veraz de una certeza que se nos hace racional. La fe es un modo de ser ante el Señor. Fragilidad, toda la que quieras —creo, Señor, pero ayuda mi fragilidad—; mas humilde e inquebrantable certeza de que el Señor nos oye y nos acoge, que nunca nos dejará de su mano. La fe, pues, es algo, en nosotros, de Dios. Pase lo que quiera, somos de Dios. Estamos de su lado, porque él nos ha ofrecido su lealtad insobornable. La fe, así, es nuestra, pero está anclada en su fidelidad hacia nosotros, que nunca nos ha de abandonar. Será paciente con nosotros. Tan paciente como sea necesario. ¡Qué sorpresa que nos lleva al asombro, la paciencia de Dios! Con todo y con eso, Jesús necesita de nosotros. Nos llama, nos hace sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores. Necesita de trabajadores. La mies es abundante, pero los obreros son pocos, nos dice. Necesita de nosotros. Quedamos, así, en la perplejidad. Nunca un gran mago, un superman de película. Siempre menesteroso de nosotros, de nuestra fe, de nuestra colaboración. Id y proclamad diciendo que el Reino de los cielos está cerca. Se compadece de las gentes al verlas extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Parece que está hablando de lo que acontece acá entre nosotros. Y pide que nosotros vayamos a ellas. Que seamos nosotros quienes llevemos a las gentes a él. Que hagamos, junto a él, de pastores. Sorprende que así sea, que una y otra vez nos asocie a él; que nos haga ver de qué manera, sin nosotros, nada puede. Que colaborando con él, en su seguimiento, alcanzaremos la libertad verdadera. Lo vemos ahora en el vientre de María, montada en su borriquillo, junto a José, camino de Belén. Sigámosles. Hagámonos suyos, que él, encarnado, ya desde ahora tiene necesidad de nosotros. Se hizo carne y, así, nos divinizó. Nuestra libertad verdadera. 31 de octubre de 2009 123 * * * domingo 3 de enero de 2010 2º domingo después de Navidad Ecle 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 La Palabra se ha hecho carne de hombre Repetimos hoy la majestuosa introducción del Evangelio de Juan. Pocas páginas del NT han calado tan hondo en lo que decimos y en lo que vivimos los cristianos. La Palabra estaba junto a Dios, por su medio todo fue creado, en ella había vida y luz. Pero no la recibimos, y quedamos en las tinieblas. Mas la Palabra se hizo carne como nosotros, con nosotros, para nosotros. En el seno de María. También en nuestro seno. Habita entre nosotros. Por eso, contemplamos su gloria; gloria de Dios. El Hijo único del Padre. Jesús. Es él quien nos da a conocer al Padre. En él, lo vemos. Por entero. Estableció su morada en Jacob. Somos su heredad. Y echó raíces entre nosotros. La gloria de Dios se hizo carne con nosotros. ¿Qué podremos hacer, pues? Glorificar al Señor. Alabarle por siempre. Estar con él. Seguirle. Permanecer atentos a su susurro. Pues nos entrega su paz. Una paz que crece en medio del griterío que casi nos anega. Una Palabra que corre veloz. Una palabra que es feliz anuncio. Que se hace, por su medio, nuestra propia palabra. No es que nuestra palabra se haga Palabra de Dios. Sino que ella se ha hecho palabra y acción como la nuestra, buscando que también nosotros seamos divinos; que lo sean nuestra palabra y nuestra acción. Maravilloso comercio. Jesús. Jesucristo dice casi siempre san Pablo. Porque todo esto es una realidad, mejor, la realidad verdaderamente real. Ni cosas mundanales ni nuestras construcciones de realidades. Sino una realidad que es realidad de Dios. Fundamento de realidad que nos salva y salva todo lo real. Todo esto tiene un nombre: Jesús, nacido de mujer. No un personaje puramente mítico, que no desciende a nuestro mundo de carne, sino que se queda en las alturas, encerrado en ellas. Nacido de mujer: María, su madre. Bendecidos por Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. En él todo nos lo ha donado. Más, mucho más, pues, en él, nos eligió. Cuándo, ¿antes de que el mundo fuera creado? En Cristo, somos proyecto de Dios. ¿Para qué? Para librarnos del pecado y de la muerte. Mas ¿a qué se debe que nos creara de este modo, sometidos al pecado y a la muerte? Porque nos quiso libres, como él era, es y será libre. Quería que le bendijéramos desde lo más hondo de nosotros mismos. Y eso tenía sus inconvenientes. Casi hacemos fracasar el proyecto de Dios. Nos envió a su Hijo, Jesús, carne como la nuestra, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, para que supiéramos de su libre abandono en las manos del Padre. Comercio maravilloso. Y de esta manera nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos. Siempre por Jesucristo. Qué bonito cuando Pablo nos dice que ha oído hablar de nuestra fe en Cristo. Porque nuestra fe en él es el sendero de nuestra libertad. Señor, haz que crea. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cómo podríamos creer en él si no fuera el Espíritu quien gritara desde el fondo de nuestro mismo corazón: Abba (Padre)? Porque creemos, su Espíritu viene a nosotros. Pero creemos porque pasa a nuestro lado y nos mira. La suya es una suasión de enamoramiento. Algo que va más allá de la pura racionalidad; pero que nunca es contraria a ella. Ahora bien, es verdad, ¿quiénes se acercan a él? Los pastorcillos, los endemoniados, los pobres, los pecadores, los publicanos. Nosotros. 27 de noviembre de 2009 124 lunes 4 de enero de 2010 1Ju 3,7-10; Sal 97; Jn 1,35-42 Venid y lo veréis ¿Dónde iremos?, ¿qué veremos? Iremos tras Jesús. Veremos su morada. Estaban con Juan el Bautista. Tenían picor de conversión. Algo no iba bien en sus vidas. Algo les faltaba. Buscaban, sin saber qué, sin alcanzar a quién. Habían oído de Juan, y fueron donde él. Hablaba con palabras de Isaías. Era la voz que grita en el desierto. Enderezad el camino del Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál era ese camino? Ciertamente lo buscaban, pues habían ido allá, tan lejos. No estaban contentos ni siquiera consigo mismos. También habían bajado fariseos, pero estos venían a ver si lo que allá estaba aconteciendo era de los suyos, es decir, de los nuestros, porque solo los nuestros nos ofrecen una tradición protegida e indudable, en la que no pueden caber sorpresas desagradables. Pedían seguridades. No las encuentran. No las hay. Solo palabras y signos. Yo bautizo con agua, en medio de vosotros está quien no conocéis. Viene detrás de mí, pero no soy digno de desatarle las sandalias. Es él mismo, Juan, quien marca la diferencia. Él testifica. Viendo cómo Jesús se le acerca, sabe quien es. Este es el Cordero de Dios. ¿Veníais por la predicación de conversión? Pues sabed que es él, el Cordero de Dios, quien quita el pecado en vosotros y en el mundo. ¿Quién es? Todos los judíos sabían del papel del cordero en el sacrificio de Isaac. Jesús aparece como el animal más frágil e indefenso; no como los grandes y poderosos reyes y emperadores. No solo quita los pecados, sino que los carga sobre sí. Él es, pues, el cordero para la matanza. Sí, es verdad, pero también el preferido de Dios. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? ¿Quién es el que está viniendo a mí? Oímos las palabras del precursor —pues, seguramente, cada uno tenemos el nuestro—, le creemos, ponemos nuestra confianza en él, y por eso seguimos al que está ahí, junto a los otros, igual a los demás; pero tan distinto. El Cordero de Dios. De él solo parecemos saber este título, tan extraño, tan ambiguo, tan pequeño, tan cargado de infinitos sufrimientos posibles, tan en las cercanías mismas de Dios. Pero todo esto lo vemos apenas si en un puro farfulle. Nos atrae. Pensamos que ahí hay algo, hay alguien que merece la pena. Le seguimos. Se vuelve a nosotros. ¿Qué buscáis? Él sabe qué buscamos, pero nosotros no lo sabemos. Estamos ahí, escudriñando lo que desconocemos. Apenas entendiendo lo que hacemos. Maestro, ¿dónde vives? Misteriosas palabras de Jesús. Venid y lo veréis. Partieron con él a la aventura, la buena aventura; para ellos, es decir, para nosotros, para ti y para mí, esas palabras son un feliz anuncio que cambia para siempre nuestra vida. Fueron y vieron dónde moraba. Se quedaron con él. Podemos recordar incluso la hora: serían las cuatro de la tarde. Luego, corrimos a nuestro hermano. Hemos encontrado al Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando. Hermosa la mirada de Jesús. Atrayente. Esa mirada cambia nuestra vida. Le siguieron para siempre. ¿Le seguiremos para siempre? Es impresionante la lectura, estos días ordinarios del tiempo de Navidad, de la primera carta de san Juan. Hemos renacido de Dios. Por eso, todo cambia en nuestra vida. Ya no cometemos pecado. ¿Ya no cometemos pecado? No puedes pecar, porque has nacido de Dios. ¿No puedes pecar?, ¿no puedo pecar? Obramos su justicia y amamos a nuestros hermanos. Dios mío, ¿lo hacemos de verdad y siempre? Señor, de ti dependemos; de ti dependo. 28 de noviembre de 2009 martes 5 de enero de 2010 1Ju 3,11-21; Sal 99; Jn 1,43-51 125 No os sorprenda que el mundo os odie ¿Que nos odie?, ¿y por qué? Solo hay una razón: por seguirle. Su palabra hacia nosotros es única. Sígueme. Y, junto a los apóstoles, le seguimos. Nos encontró, también, quizá, debajo de una higuera. Nos miró. Se dirigió a nosotros; veníamos acompañados de alguien que antes de nosotros había tomado ya la decisión de seguirle. Nos conoce. Descubre lo que somos, nuestras cavilaciones, nuestros anhelos; sabe que buscamos, mas sin percibir ni qué ni a quién. Antes, nuestros amigos nos han dicho: lo hemos encontrado. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? De nuevo se pronuncian esas palabras maravillosas; pero ahora nos las dicen los apóstoles; las decimos nosotros a nuestros amigos. Ven y verás. Y fuimos y vimos. No vimos ningún qué, nada que fuera imperio o gaseosidad de superhombres con superpoderes. Nos encontramos desnudamente con una persona: Jesús de Nazaret. ¿Por qué de Nazaret? ¿No es alguien demasiado al modo de nosotros mismos?, siendo así, como es obvio, ¿qué novedad puede ofrecernos? Es Jesús quien nos ve acercarnos a él. Descubre al punto quiénes somos y de dónde procedemos. ¿De qué me conoces? La sorpresa nos embarga: ¿cómo es posible que me conozca desde antes, cuando estaba bajo la higuera en mis historias y cavilaciones? ¿Qué representa la higuera? No importa; es, simplemente, el lugar espiritual en donde estábamos. Esperábamos, sin saber ni qué ni a quién. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey del Universo. Curioso que, en un de pronto, ante su mirada, comprendamos quién se nos ha acercado, a quién hemos visto. Porque fuimos y vimos. Apenas nada: todo ha quedado en la profundidad de la mirada que nos llega hasta el hondón de nosotros mismos. Y, al punto, nuestra vida cambia para siempre. Seguir el camino, pues llegará un día en que le veremos tal cual es. El cielo se abrirá y los ángeles de Dios subirán y bajarán sobre Jesús. En un momento, encontrándonos con él, llevados de la mano de nuestros amigos los apóstoles, descubrimos de quién es la profundidad de esa mirada. Venid y ved. Entremos en su presencia, aclamando al Señor con alegría. Pues él es Dios. Nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entraremos por las puertas de su Iglesia con acción de gracias. Porque el Señor es bueno y su misericordia con nosotros es eterna. ¿Como será todo esto? Amándonos unos a otros. Ese es el mensaje. Esa es su palabra. Ahí está la profundidad de su mirada. Verle a él, irse con él, es estar con los hermanos y buscar que todos sean hermanos. Hermanos y hermanas en el mismo amor. Un amor que genera obras de misericordia. No os sorprenda, pues, que el mundo os odie. Si al menos quedáramos encerrados en nuestra pequeña sacristía cantando aleluyas; pero sin molestar a nadie, sin querer mostrar a otros, a todos, que ese es el camino, que ahí se da el amor. Permaneceríamos en verdad muertos; pero el mundo nos soportaría. No muy bien, pero nos dejaría estar. Mas él dio su vida por nosotros, y, por eso, arrastrados por su ejemplo, llenos de su mirada, alentados por su palabra obediente al Padre, también nosotros daremos nuestra vida por los hermanos. ¿O no? ¿Nos cerraremos a ellos?, ¿seremos homicidas, como Caín? ¿Taponaremos nuestro corazón a su grito menesteroso? ¿Amaremos de palabra y de boca? Quien tiene la mirada de Jesús en lo profundo de su ser, amará de verdad y con obras. 30 de noviembre de 2010 miércoles 6 de enero de 2010 Epifanía del Señor Is 60,1-6; Sal 71; Ef3,1-6; Mt 2,1-12 Sobre ti amanecerá el Señor 126 En mitad de la noche obscura hay un resplandor. El de la gloria del Señor que ha nacido en medio de nosotros. Hemos celebrado al niño y su contexto: los nacimientos lo expresan de manera genial. Hoy, como segunda parte de la fiesta de Navidad —los orientales reúnen las dos en el mismo día—, celebramos su refulgencia. Tal que hasta los Magos de Oriente le traen oro, incienso y mirra. ¿Signos de riqueza? Es el tributo de los paganos al rey. En ambas escenas está la Virgen. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. La luz de la estrella les guiaba. Fiesta de la luz. Fiesta del amanecer de la nueva vida. La vida del niño, al que rodea el amor de quienes lo circunvalan; los pobres de la tierra. Hemos visto su resplandor y venimos a adorarle. También nosotros. Su luz nos ha atraído. Mas la mirra nos deja perplejos: es el ungüento con el que se embalsama a los muertos. ¿Una insinuación? Misterio de vida, resplandor de vida que ahora comienza; mas no podemos olvidarlo, el mismo libro ahora comenzado nos relatará también su muerte injusta. Misterio, pues, de vida, de muerte y de resurrección. Gloria de Dios que se nos aparece en toda la luminosidad de su fuerza. El centro de toda el acontecimiento es el niño Jesús, mejor, María con el niño, pues sin ella no cabría ni su nacimiento ni sus primeros cuidados. Curiosa gloria de Dios. ¡Tan frágil! De una apariencia tan casual; tan poco importante. Parece mentira cómo en ese nacimiento vemos la división de los tiempos: un antes y un después. El amanecer del Señor sobre nosotros. ¿Qué acontecerá después con su vida? El feliz anuncio del evangelio nos lo revela. Feliz anuncio de Dios, el que nos revelará Jesucristo, y que se convertirá para nosotros en feliz anuncio del Hijo de Dios. Leamos el evangelio en su misma letra, con cuidado, para ver el misterio de esta vida, ahora comenzada ante nuestros propios ojos. Resplandor de Dios en mitad de la noche. Apenas si María, José y algunos pastores pobres. Sí, fiesta en los cielos. Pero fiesta soterrada. Se diría que fiesta de ocultación y de desvelamiento. Solo los pobres pastores y unos perdidos magos de Oriente verán el resplandor de la luz donada para nosotros. Nadie más observa en Belén lo acontecido; tampoco en Jerusalén. ¿Y nosotros? Curioso misterio. Algo tan escondido, tan apenas nada, es el mismo resplandor de Dios. Luz de su gloria. ¿Qué dices?, ¿no te estás equivocando?, ¿no será una vana ilusión tuya, comenzada ya en los primeros que nos hablaron de Jesús en las páginas del NT? ¿Estás seguro de lo que señalas? Amanece el Señor con su luz resplandeciente. La oración sobre las ofrendas nos resalta cómo el don que ofrecemos al Padre en la eucaristía epifánica es su Hijo, quien ahora se inmola, dándosenos en comida. No podemos olvidar el recorrido significante de sentido de esta luz esplendorosa celebrada hoy por nosotros. Habríamos convertido en un chinchín de festejo popular en nuestro barrio, con su compra de regalos, el espectáculo feliz de la alborada de Dios viniendo a nosotros. Hoy, Dios ha revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. ¿Cuándo? En su manifestación en nuestra carne mortal, por medio de cuyo admirable comercio nos hace partícipes de la gloria de su inmortalidad. 1 de diciembre de 2009 jueves 7 de enero de 2010 1Ju 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 Y este es su mandamiento Guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada. ¿A quién? A Dios, porque, con dicha condición, cuanto pedimos lo recibimos de él. Muy bien. ¿Cuál es ese mandamiento? Único, sí, pero, como siempre, tiene dos caras: creer y amar. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. ¿Creer en el nombre?, ¿qué significa esto? Creer en él en todo 127 lo que es. Creer en la completud de su ser. Poner la confianza total de lo que somos en él, sabiendo que en él se nos da Dios por entero, de modo que él permanezca en nosotros y nosotros en él. Abramos las puertas al Señor que viene a habitar en lo profundo de lo que somos con el Espíritu que nos da. Divino comercio. Pero, cuidado, ¿qué espíritus vienen a nosotros y les damos cabida? La condición del Espíritu es clara: confesar a Jesucristo venido en carne. Todo espíritu que confiese a Jesús es de Dios. El que no lo hace es del anticristo, quien ronda por el mundo buscando devorarnos cuando pongamos nuestra confianza en alguien distinto al enviado por Dios. Nosotros somos de Dios. Nuestra palabra es de él. Quien conoce a Dios, por tanto, nos escucha. Pero quien no es de él, no nos escucha. Creer. Fe. Una vez más, ahí está el quicio de la cuestión. Confesar a Jesucristo venido en carne. Nada de una filosofía doctrinaria y expansiva hacia cielos infecundos o de encerramientos en una burbuja ilusoria que nos metan por caminos de pensamientos abstractos o de apartamiento en nosotros mismos y en los nuestros. Creer en Jesús y amarnos unos a otros. Ya veis, cosa centrada por demás. Sorprende la concreción de la carta de Juan. Porque hubiéramos podido quedarnos dando vueltas a extraños conocimientos, raras fabulaciones y cielos fecundados. Pues no, cuidado, creer en Jesús y amarnos unos a otros. Nada más. Nada menos. ¿Jesús?, ¿y quién es Jesús? Cuando nos hacemos esta pregunta, la Iglesia nos pone delante un libro. No porque la tinta de sus letras baje del cielo, sino porque en él la Palabra de Dios se nos dona en su protagonista: Jesús, el hijo de María. A quien estos días hemos contemplado nacer en Belén. A quien hoy vemos retirado en Galilea al enterarse de que habían arrestado a Juan. Hoy le vemos establecerse en Cafarnaún, junto al lago. ¿Por qué allá? Para que se cumpliera la profecía de Isaías. En Jesús se cumplen las Escrituras, el AT; vamos a verlo página a página de este escrito, el NT, que de él nos habla. En las tinieblas, el pueblo ve, vemos, una gran luz. Y esa luz que nos está brillando es Jesús. Vamos a él. Veamos dónde vive. Sigamos sus pasos. Lleguemos hasta el final de su recorrido. Seamos de los suyos. Con la certeza fiel de que su mirada se posará sobre nosotros, llegándonos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y, con la ayuda de su Espíritu le seguiremos para siempre, aunque, seguramente, a trancas y barrancas. Recorre nuestra tierra enseñando y proclamando. ¿Qué? El Evangelio del Reino. ¿Cuál es este Evangelio? En su seguimiento, lo iremos viendo. Hoy lo tenemos curando enfermedades y dolencias de las gentes de su pueblo. No predica abstracciones. No tiene gestos de ampuloso imperio. Nos toma donde estamos: en nuestros enajenamientos, obscuridades, sufrimientos, indecisiones, paradojas, pecados. Alcanzándonos en nuestra personalidad individual, tal como somos. Sus gestos y palabras son de carne. Carne de Dios. 2 de diciembre de 2009 viernes 8 de enero de 2010 1Ju 4,7-10; Sal 71: Mc 6,34-44 Porque Dios es amor ¿Podríamos decir mejor sobre Dios? Mas, cuidado, no se trata de un amor abstracto, sin fundamento; una mera definición del amor que trasladaríamos a Dios. Hay dos signos que nos lo muestran. Fue Dios quien nos amó primero. Y mostró su amor enviándonos a su Hijo. Lo envió al mundo, hecho hombre como nosotros, en el resplandor de su carne de niño, hijo de María, carne de Dios, pero, ¿cómo lo olvidaríamos?, carne de cruz, para que vivamos por medio de él. La enteridad de nuestra vida se nos da en él y con él. Podemos engañarnos, podemos dejarnos dominar por otros espíritus y no llenarnos de su Espíritu, es verdad, tal es siempre una peligrosa 128 posibilidad inminente para nosotros; pero, por él, Dios nos dona su vida de amor. Él, Jesús, el Cristo, es el quicio de nuestra vida, la piedra basal, el amor de ella. Por eso nos podemos amar unos a otros, porque nos dona ese amor que es de Dios, no nuestro. Hemos nacido de Dios y por eso amamos. Todo el que ama ha nacido de Dios. Porque Dios es amor. El amor siempre procede de él y a nosotros se nos da como vida de nuestros huesos, de nuestra carne. Nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La carta no es ilusa: sabe de nuestro pecado, el de ayer, el de hoy, ¿el de mañana? Pero está repleta de ilusión, pues también sabe que él es «[víctima de] expiación» (como traduce Manuel Iglesias) por nuestros pecados. Cordero pascual sacrificado en la cruz, del que comemos su carne y bebemos su sangre. Con su cruz, nuestros pecados nos son perdonados. Cabe ya en nosotros una vida de amor; pues el amor de Dios ha tomado posesión de nosotros. Por eso, podemos amarnos unos a otros con verdadero amor. Y todo vaso de agua dado al sediento, se lo damos, sin saberlo, al propio Jesús. Porque, en él, nuestro amor es amor de Dios, fuente de todo amor verdadero. Divino comercio. Le serviremos por tanto, como nos señala el salmo, con un servicio de amor. El pasaje del evangelio de Marcos nos da una clave, quizá la más hermosa, de ese amor que ofrecemos a nuestros hermanos y a todo el mundo. ¿Qué les brindamos? Multitud que anda como ovejas sin pastor, sin comida, en despoblado, mareados por su propio no saber, buscando en la pura desorientación. Nos dan lástima también a nosotros. Nos acercamos a Jesús, y él, como tantas veces, nos deja estupefactos. Dadles vosotros de comer. Orientadles. Señaladles el camino del amor de Dios. ¿Nosotros? ¿Cómo vamos a alcanzar todo lo que necesitaríamos para ese menester con nuestra pequeña bolsa, con nuestras ínfimas posibilidades? Dadles vosotros de comer. Porque también nosotros podemos distribuir ese pan; pan que viene del cielo. Ese pan es el mismo Jesús. ¿Quiénes, pues?, ¿somos nosotros quienes vamos a dar a Jesús a tantos que tienen infinita necesidad de él? Sí, nosotros. Jesús nos lo ha puesto en nuestras manos. El pan de la eucaristía. Su carne y su sangre que nosotros distribuimos en su Iglesia; porque él ha dejado este menester en nuestras manos. Ese pan que es verdadera comida y ese vino que es verdadera bebida. Que vienen derechos de la cruz: su carne está allá colgada, su sangre mana de la herida del costado. Ahí, precisamente ahí, se nos da prueba palpable del amor de Dios. Ahora sabemos bien en qué consiste ese amor. 3 de diciembre de 2009 sábado 9 de enero de 2010 1Ju 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 No tengáis miedo Desde que esas fueron las primeras palabras de Juan Pablo II cuando salió al balcón de San Pedro tras su sorprendente elección, nos hemos fijado en la cantidad de veces que Jesús lo afirma. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Tiempos recios. Ventarrones contrarios. Cuesta infinito faenar en la pesca. Mas Jesús ha tenido la mala ocurrencia de retirarse al monte, dejándonos solos —¿abandonados?— en nuestro trabajo de remada en contra del viento. Marcos parece describir lo que hoy nos acontece. Pero, en mitad de la noche, se acerca a nosotros andando sobre el lago de nuestras angustias. ¡Ay!, que parece pasar de largo. ¿Se ha olvidado de nosotros, ahora que parecía arrimarse? Creímos que era un fantasma y gritamos en terrible sobresalto. Qué de veces lo pensamos nosotros, como hicieron antes los apóstoles. Pero, tras la acción y la palabra, nos hace ver que es él. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Lo más emocionante de este acercarse a nosotros por el lago desde el monte de la oración, es que tenga esta afirmación imponente: soy yo. Él, por entero. En su carne. No una figura o un símbolo. En 129 el colmo del estupor vemos que entra en la barca con nosotros: es él, y el viento amaina. Tampoco nosotros habíamos comprendido lo de los panes de ayer, porque somos torpes para entender. Qué relato misterioso. Él dice, como tú y yo decimos: soy yo. La carta de Juan nos tiene acostumbrados a esa sucesión majestuosa de pequeñas frases que, sin embargo, se enraízan y abarquillan unas en otras para formar un tapiz que nos narra un panorama asombroso de quién es Jesús y de nuestras relaciones con él, lo cual nos lleva hasta el mismo centro del amor de Dios. Porque Dios es amor. Frase condicional: nos debemos y podemos amarnos unos a otros, porque Dios nos amó de esta manera. A Dios nadie lo ha visto nunca, es verdad, pero, amándonos unos a otros, Dios permanece en nosotros, haciéndose visible de este modo. Más aún, cuando así acontece entre nosotros es su amor quien llega a su plenitud [el amor de Dios está en nosotros consumado, traduce Luis Alonso Schökel; caridad y amor de caridad traduce siempre Manuel Iglesias, quien, ahora, en vez de plenitud pone perfección]. ¿Nuestro amor concede al mismo Dios algo que antes no tenía, la plenitud de su amor, su perfección, su consumación, su compleción? ¿Os dais cuenta del papel tan asombroso que se nos ha concedido en esta narración? ¿Cómo es posible? ¿Habrá olvidado nuestra extrema fragilidad ante el pecado y la muerte? Alcancemos la afirmación siguiente, de otro modo lo malentenderíamos todo. Permanecemos en él y él en nosotros, pues nos ha dado su Espíritu. Esa consumación, perfección o plenitud del amor de Dios que se da en nosotros, se debe a su Espíritu. Está en nosotros. Aquella plenitud es cosa que tiene que ver con nosotros; con su Espíritu que vive en nosotros, por pura donación suya, con el envío gratuito de su Hijo. Y, así, nosotros hemos visto. Hemos visto el amor de Dios y damos testimonio de ello. Y ese testimonio del Espíritu que, por utilizar la expresión de Pablo, grita en nuestro interior: Abba (Padre), plenifica en nosotros el amor de Dios. ¿Cómo será esto? Confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos conocido el amor y hemos creído en él. Aquella plenitud es fruto de esta confianza; de nuestro vivir en-esperanza. Todo pasa por la fe, ¿por qué tendremos miedo? 5 de diciembre de 2009 domingo 10 de enero de 2010 Bautismo del Señor Is 42,1-4.6-7; Sal 28; Hch 10,34.38; Lc 3,15-16.21.22 Os bautizará con Espíritu Santo y fuego Isaías siempre es majestuoso. Mirad a mi siervo, a mi elegido. ¿Dónde miraremos? El Espíritu está sobre él. Con una finalidad: que traiga el derecho a las naciones. Lo hará en debilidad, asombrosa debilidad, casi menesterosa; pero, no importa, no vacilará hasta implantar el derecho en la tierra. ¿Cómo podrá hacerlo? Yo el Señor, osa decirnos Isaías, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo y luz de todas las naciones. ¿Quién es él, Señor, quién? Proclama su objetivo: los ciegos, los cautivos, los que viven en completa obscuridad. ¿Por qué estos, Señor? La lectura de Isaías siempre nos deja anhelantes, mirando las lejanías. ¿Será Juan el enviado? Él mismo lo niega. Viene detrás de mí. Ya llega. No nos bautizará con agua, buscando que nos convirtamos de nuestros pecados —¿cómo lo haríamos?—, sino con Espíritu. Con Espíritu de Dios. Mirad, ya llega. ¿Quién? Jesús, que viene de Nazaret de Galilea. ¿A qué viene? Poniéndose a la cola, a que Juan lo bautice en el Jordán. ¿Termina todo ahí y se vuelve a su Galilea con el símbolo de la conversión de sus pecados, como todos los que estaban delante de él en la fila? No. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo. ¿Quién lo vio? ¿Juan? ¿El propio 130 Jesús? ¿Nosotros? Vio cómo se abría el cielo y al Espíritu que bajaba hacia él. ¿Por qué ponerlo con mayúscula? Porque baja el Espíritu de Dios. Vemos cómo el Espíritu está sobre él, tal como anunciaba Isaías. Se oyó una voz del cielo. La iniciativa viene de lo alto. Por boca de su profeta, el Señor Dios lo había anunciado: mi Siervo, mi Elegido. Y para que no quepa duda alguna pronuncia estas audibles palabras: Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. ¿Quién oyó esas palabras? ¿Juan? ¿El propio Jesús? ¿Nosotros? La lectura del evangelio de Lucas nos las hace escuchar a nosotros. Él las ha convertido en palabras de lo alto para nosotros. Con ellas participamos de lo que aconteció junto al Jordán. Desde ahora el bautismo no es ya de lavamiento, de símbolo lleno de esfuerzos de la conversión de nuestros pecados. Es el Espíritu de Dios quien baja sobre Jesús de Nazaret en Galilea. ¿Baja a él ahora porque antes no estaba? No, baja a él para que el agua se convierta en signo del Espíritu que remueve nuestras aguas bautismales. Con él, ahora, mediante el agua, nos bautizamos en el fuego del Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu de Jesús. El Señor bendice a su pueblo con este bautismo. Su voz está sobre las aguas. Aclamamos la gloria del Señor, porque se nos ha posado en ese Jesús que venía de Nazaret de Galilea para, con humildad, ponerse a la cola de ciegos, cautivos y pecadores. Nada hará que suponga poder; que suponga desvinculación de quienes, menesterosos que viven en completa negrura, buscan la conversión de sus pecados. Pueblo fiel. Pueblo elegido. Dios no hace distinciones. Está claro. En Jesús —¿por qué esa insistencia en decir de dónde vino cuando se acercó al bautismo de Juan?—, ofrece, la salvación a todos. Hemos visto cómo le unge con la fuerza del Espíritu. Por eso, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él. Ahora sabemos a dónde debemos mirar, mejor, a quién debemos mirar. Sabemos quién es el ungido, y con qué ha sido ungido. 5 de diciembre de 2009 lunes 11 de enero de 2010 1ª semana del tiempo ordinario 1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 Se ha cumplido el plazo Comenzamos el tiempo ordinario. Tiempo en el que tenemos que ir haciendo nuestro, vida nuestra, lo que hemos celebrado las semanas pasadas. Deberemos en él ir aprendiendo a seguir a Jesús. Para ello iremos leyendo los días sucesivos de modo continuo el evangelio de Marcos. Le contemplaremos cuando habla y cuando actúa. Aprenderemos de él. Sabremos en qué consiste el feliz anuncio que Jesús nos enuncia con sus primeras palabras. «Comienzo del evangelio de Jesucristo Hijo de Dios» (Mc 1,1), refiriéndose a toda la narración que ha puesto en nuestras manos. Tras el pequeño comienzo, tan decisivo para nosotros los lectores, pues nos indica la profundidad de las intenciones de Marcos, que iremos descubriendo en el libro hasta aparecer claras en su final, se convertirá en narración sobre Jesús, al que veremos en Galilea predicando «el evangelio de Dios» (Mc 1,14). Y, conforme vayamos siguiendo a Jesús hasta el final, veremos cómo el evangelio de Dios se transmuta en el de Jesucristo Hijo de Dios, porque la feliz noticia de Dios es Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Se ha cumplido el plazo, ha llegado el momento, está cerca de nosotros el reino de Dios. Por eso, convertíos y creed en esa feliz noticia. Desde el mismo comienzo nos encontramos, una vez más, con el creer, con la fe. En ella, a través del seguir a Jesús que haremos en esta narración, pasaremos de la generalidad del «evangelio de Dios» a la concreción maravillosa «del evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios». 131 Y tras eso, tan importante para la comprensión entera de Marcos, vemos a Jesús caminando junto al lago. Siempre en acción. Siempre pasando junto a la gente. Siempre pronunciando una palabra. Venid conmigo, dice a los dos hermanos, y os haré pescadores de hombres. Un poco más adelante en ese ir pasando, encuentra a otros dos. Los llamó. No hay multiplicación de palabras. Jesús está circulando; hace camino. Junto a ellos. Les dirige la palabra; palabra persuasiva. Venid conmigo. Inmediatamente le siguieron. Unos, dejaron las redes. Los otros, dejaron a su padre en la barca con sus jornaleros. Llama la atención la escueta brevedad de la llamada. Y también nos deja estupefactos la inminencia de la respuesta. Lo dejaron todo y le siguieron. ¿Cómo es posible esa brevedad de ese encuentro que marcará sus vidas por completo? Ya nunca dejarán de ir siguiendo a Jesús. Bueno, sí, en la semana final de la vida de Jesús, cuando comience en Jerusalén su subida hacia la cruz, se espanten por completo y lo abandonen a su suerte, hasta que, por fin, se les haga presente como el resucitado. Comenzamos hoy, pues, a hacer camino tras Jesús a la manera de Marcos. Tan sincopada. Y, cuando se lee con atención suprema, narrada tan maravillosamente en función de la intención buscada por él: que también nosotros pasemos del «evangelio de Dios», que Jesús comienza a predicar cuando vuelve a Galilea tras su bautismo, a la afirmación del «evangelio de Jesucristo Hijo de Dios». El seguir a Jesús nos hará ver cómo es él la feliz noticia. ¿Cómo pagaremos al Señor el favor que nos ha hecho? Alzaremos el cáliz con su sangre, bendiciendo su nombre. Ese cáliz de nuestra salvación que se llena con los despojos de su carne y de su sangre, muerto en la cruz, justo cuando nosotros lo abandonamos. ¿Exclamaremos también nosotros con el centurión, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios» (Mc 15,39)? 5 de diciembre de 2009 martes 12 de enero de 2010 1Sam 1,9-20; Sal 1Sam 2; Mc 1,21-28 ¿Quién eres, Señor, dinos quién eres? Entonces, ya está. Sé quién eres. Mas ¿lo sabemos nosotros? No, lo saben los espíritus inmundos que nos dominan. Ellos, sí. Jesús lo increpa. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo se retuerce y, dando un grito muy fuerte, escapa de nosotros. ¿Dónde ha ocurrido esta escena? En la sinagoga de Cafarnaún. Jesús entra en ella el sábado, justo después de la escena de los primeros discípulos que, tras el sígueme, abandonándolo todo, nos fuimos con él. Pero nos encontramos con el espíritu inmundo que ha dominado ya a uno de nuestros cercanos. Estaba allá, junto a nosotros, en la sinagoga, cantando las alabanzas al Señor. ¿Qué quieres de nosotros, pues solo nosotros sabemos ya quién eres? Sutil el paso narrativo de un espíritu inmundo en singular, al plural. Pues esos espíritus están allá esperado la ocasión para devorarnos a nosotros también. ¿Has venido a acabar con nosotros? Porque, precisamente, para eso está, él, que ha sido ungido por el Espíritu y busca que penetre también en nosotros, sus seguidores. Pero a más de esa acción, en la que el espíritu inmundo sale del poseído dando un grito muy fuerte, está la palabra. Desde antes, quienes estaban en la sinagoga se quedaron asombrados de su enseñanza. Los letrados y entendidos de la Ley enseñaban lo que habían estudiado en sus tradiciones. Mas Jesús, en cambo, enseña con autoridad. Y ese enseñar, todos lo oyen y entienden, es nuevo. Sus palabras son «buena noticia de Dios». ¿Quién es este Jesús cuya acción nos libra de los espíritus y cuya palabra procede de una autoridad que le es propia? ¿Cómo es posible si él no ha estudiado en las escuelas de los 132 letrados? ¿Quién le ha enseñado? ¿De dónde procede esa autoridad que manifiesta de una manera tan excelsa y natural? La narración no puede terminar ahí, cuando esos espíritus proclaman quién es, el Santo de Dios. Ellos no pueden tener palabra, y si la tienen, no puede ser sino engañadora. Inmunda. Cantaremos con el salmo, por tanto, que nuestro corazón se regocija con el Señor, nuestro salvador. ¿De quién nos salva? De los poderosos, contrarios a nuestro Dios; tal es el contenido mismo de nuestro salmo. Él levanta del polvo al desvalido; alza de la basura al pobre. Esto es verdad. Pero hemos comenzado ya a ver en dónde está su autoridad, que ha sido tan notada y comentada por todos los asistentes al espectáculo que se les ha mostrado en la sinagoga. Autoridad que le viene de sí mismo, que circunvala a su persona. Y su fama se extendió enseguida por la comarca entera de Galilea. En la otra lectura, la primera, tomada del primer libro de Samuel, estamos adentrándonos en ver cómo, desde siempre, nuestro Dios actúa con entera libertad. Cómo prepara su intervención. Cómo aprovecha las circunstancias personales de quienes, menesterosos, como Ana, deshecha en lágrimas, se acercan a él. La oración de Ana no la podía oír el sacerdote Elí: estaba dirigida a su Señor y Dios. Solo veía el movimiento de los labios. ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? No, no, lo que pasa es que estoy afligida y me desahogo con el Señor. Hermosísimas palabras. Le está pidiendo el hijo que no le llega. Vete en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Expulsa los espíritus inmundos. Concede lo que desde el fondo de nuestra alma le pedimos, ahora, como acontecía desde antiguo. ¿Quién eres, Señor, dinos quién eres? 5 de diciembre de 2009 miércoles 13 de enero de 2010 1Sam 3,1-20; Sal 39; Mc 1, 29-39 Habla, Señor, que tu siervo te escucha Estamos todavía en el primer día de Jesús en Galilea (Mc 1,16-34). Tres escenas que se desarrollan desde la entrada a la salida de Cafarnaún, un sábado, en donde nos encontramos con la llamada a dos grupos, Andrés y su hermano Simón, el cual se llamará Pedro, y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo (1,14-20), su actividad en la sinagoga (1,21-28) y la escena de ahora, ligadas por las prisas de un enseguida que se repite tres veces. Siempre palabra y acción. Porque las acciones de Jesús son actos de palabra. Un sígueme al que responden con un dejarlo todo e irse tras él, sin saber, todavía, ni cómo ni por qué, excepto el que dejarán el ámbito de los animales, los peces, para dedicarse a partir de ahora al espacio de los hombres. Una palabra de autoridad en la sinagoga que deriva en la acción contra los espíritus dominantes. Un ir con sus cuatro compañeros, vueltos a nombrar, a la casa de los dos primeros, en donde se encuentra a la suegra de Simón en cama con fiebre. La coge de la mano y la levanta. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Aquí, el gesto de la acción de Jesús se convierte en la palabra de servicio de la suegra. Palabra y acción van unidas en íntima conexión. Palabra y acción de Jesús que se van a convertir en acción y palabra de sus seguidores. Termina ese día con tan múltiple actividad y palabra, que se encuentra con todos los enfermos y poseídos, quienes buscan a Jesús. Su actividad, y la palabra que la acompaña siempre, han comenzado de manera meteórica. Jesús anuncia «la feliz noticia de Dios». El trozo que hemos leído del evangelio de Marcos va un poco más allá, pues al amanecer del día siguiente Jesús se va a orar al descampado. Simón, siempre él como el primero de los apóstoles, junto con sus compañeros —son ya grupo de seguidores que van todo el tiempo con Jesús—, le encuentran y le hacen saber algo decisivo tras ese primer día. Todo el mundo te 133 busca. Todos quieren conocer la feliz noticia de Dios que Jesús nos trae. Y, luego, de idéntica manera, recorrerán toda Galilea. De nuevo palabra y acción. La narración nos ha dejado un deseo que obra en nosotros como signo de que su lectura deviene un acontecimiento en nuestra vida, nuestro propio seguir a Jesús. Porque la palabra de Jesús realiza lo que anuncia; su palabra ofrece un espacio para creer, vivir y realizarse. En el NT el verbo seguir solo tiene relación a Cristo en el tiempo de la vida terrestre de Jesús; ignora, además, la noción de seguimiento, tan utilizada ahora por nosotros. La relación con Jesús resucitado tendrá más que ver con el vocabulario de la imitación. Mas la manera en que los apóstoles han seguido a Jesús toma para nosotros valor de ejemplo o de parábola (Jean Delorme). Continuamos con el libro de Samuel, y es ocasión de comprender mejor la llamada y el levantarse para seguirla. Vemos al jovencillo que escucha por tres veces la llamada del Señor. Pero él no tiene experiencia alguna y cree que es Elí quien le ha llamado. Ante la insistencia, Elí, hombre experimentado en las cuestiones que se refieren al Señor, comprende que es una llamada verdadera. Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Importancia decisiva del Maestro experimentado. 7 de diciembre 2009 jueves 14 de enero de 2010 1Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45 Si quieres…, yo lo quiero Ayer vimos que Jesús, de amanecida, se iba al descampado a orar. Ahora, tras la acción de curar al leproso y la palabra de que no se lo dijera a nadie, Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. ¿Por qué? Se quedaba fuera, en descampado. Y, sin embargo, acudían a él de todas partes. Es el leproso quien toma la iniciativa de venir a Jesús. Si quieres, puedes ser tú quien me limpie; se entiende, me purifiques de la mancha que marca y excluye a los leprosos de cualquier relación de proximidad con los hombres y de toda participación a los signos del acercamiento de Dios. Si quieres…, yo lo quiero. No hay momento de duda. ¿Palabra de cólera o de compasión? Puede traducirse de las dos maneras, nos dicen. En toda caso, carga emocional, signo de que Jesús es afectado en su cuerpo por la petición del leproso. Extiende la mano y toca el cuerpo del impuro. Asume sin restricción en el suyo el deseo de él. Si fuera cólera, ¿algo se resiste en Jesús? Mas en ningún caso repulsión instintiva hacia el leproso por parte de Jesús. El deseo común se realiza: en el mismo momento en que lo toca, la lepra desaparece. Mas Jesús se pone serio con el leproso curado; se diría que refunfuña. Un descontento, una contrariedad interior. Atención, no hables; en lugar de eso, preséntate al sacerdote y ofrece como purificación lo que indica la ley de Moisés. Sin necesidad de que pronuncie palabra, su cuerpo sano hablará por sí mismo, y el sacrificio ofrecido en el Templo publicará el acontecimiento en homenaje a Dios. El hecho de la curación, bien contrastada, deberá tener la resonancia de un acto excepcional de Dios. En el si quieres…, yo lo quiero, el deseo de uno se ha apegado al del otro. Ambos deseos se han unificado. Yo he querido lo que tú querías, Ahora, tú debes querer lo que yo quiero: respeto por mi autonomía en la realización de mi proyecto. La verdad del deseo de Jesús quedaría amenazada si el leproso curado quedara focalizado en lo suyo. La palabra severa de Jesús debe despertarle a otra dimensión de sí mismo. Le hace depositario, pues, de un secreto introducido en el deseo del leproso curado, y de una misión, incitándole a que tenga con él una relación nueva: sujeto de escucha de la palabra de Jesús y de lo que se podrá decir en su silencio y en el lenguaje de los signos que realizará en el Templo, según la ley de Moisés. Deberá 134 desplazarse en el espacio para llegar al Templo, lo cual se corresponderá con un desplazamiento y una apertura de su deseo. Pero este hombre, sin embargo, se queda en la verborrea de su propio deseo. Esta publicidad ofrece de Jesús una imagen de potencia ilimitada. Carácter excepcional del acontecimiento. Acuden a Jesús de todas partes. La locuacidad del leproso curado, sin embargo, atrae a todos hacia Jesús. Pero él se retira al descampado. Su imagen se substituye a su palabra. Jesús ya no tiene espacio en el que escapar de aquello que se espera de él, en donde se le aprisiona. Como si hubiéramos encontrado la satisfacción del deseo de haber encontrado al salvador que necesitábamos. Cuando Marcos comience a hablar de fe, veremos que el leproso curado ha frustrado la ocasión de acceder a ella. Su encuentro con Jesús le ha sido provechoso, sí; pero no lo ha llevado a su remate. 7 de diciembre de 2009 viernes 15 de enero de 2010 1Sam 8,4-22a; Sal 88; Mc 2,1-22 Viendo Jesús la fe que tenían Vuelve de nuevo a Cafarnaún. Hay tanta gente que nadie más cabe en casa. Los cuatro que llevan al paralítico, lo descuelgan por el techo en el que han hecho un boquete. Jesús ve la fe que tenían. Nos encontramos, pues con la fe. Por eso Jesús, dejando descolocados a todos, como acontece tantas veces, le perdona sus pecados. Los letrados están allá, sentados, al acecho de lo que pueda acontecer. Y piensan para sus adentros lo obvio: ¡blasfemia!, ¿quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Y tienen toda la razón. Ahí está el punto asombroso de esta narración marciana. Jesús se da cuenta de lo que pensaban. Tiene la capacidad de ver en el fondo del corazón. ¿Por qué pensáis eso? ¿No sois capaces de ver cómo habéis acertado en ese pensamiento?, qué ciegos sois. Jesús les plantea la disyuntiva de lo que es más fácil con respecto al paralítico, perdonar sus pecados o curar. Ha realizado ya con su palabra lo que a los ojos de los letrados era imposible. Tus pecados quedan perdonados. Pero, ante la incredulidad de esos vigilantes de sus palabras, recurre a la acción. Levántate, coge la camilla y echa a andar. Su palabra se ha convertido en acción de curación. Mas esta acción curativa, que viene tras la palabra de perdón de los pecados, tiene una razón excelsa, dirigida a los letrados incrédulos. Para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar sus pecados. La buena nueva de Dios se convierte así en buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. La asociación del Hijo con Dios es tupida, plena, que cierra una completud definitiva. Su palabra y su acción, sin saberlo tienen razón los letrados que le espían, son de Dios, pues ¿quién puede pronunciar esa palabra y realizar esa acción fuera del mismo Dios? Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se quedaron atónitos. Primera llamada a la fe en Jesús. A diferencia del leproso curado, estos cinco, los cuatro camilleros y el paralítico, tienen fe en Jesús. Y la fe en él va a resultar parte decisiva de su relación con él. Esa confianza asombrosa de los primeros cuatro discípulos que le siguieron, yéndose con él en la pura aventura, se profundiza como fe en él. Confianza ilimitada en él. Apertura de un espacio en el que nuestros deseos se hacen uno con el suyo. Fe, lo vemos, en quien tiene poder para perdonar nuestros pecados, no solo para curarnos de enfermedades, poniéndonos así en otro ámbito de nuestra vida. Fe en el Hijo de Dios. Una fe que nos pone ante su misericordia compasiva. Jesús, para nosotros —sin pretenderlo, ni mucho menos, nos lo han enseñado muy bien los letrados-espías—, siendo ese al que seguimos, que tocamos, del que oímos sus palabras y contemplamos sus acciones de perdón de los pecados y curación de nuestra dolencias, por la fe se nos aparece como lo que es —lo hemos leído ya en el prólogo del evangelio, en el que se nos 135 dijo quién era este Jesús—, el Hijo de Dios que nos anuncia la feliz nueva. Una feliz nueva que, ahora, con nuestra fe en él, se hace cosa suya propia. Entre tanto, vemos al pueblo elegido pedir a Samuel que les nombre un rey, como reyes tienen los pueblos circunvecinos. ¿Reniegan de su singularidad y quieren ser como los demás? Parecen no querer vivir en la sola fe. 7 de diciembre de 2009 sábado 16 de enero de 2010 1Sam 9,1-18; Sal 20; Mc 2,13-17 Sacramento de vida eterna Saúl será el primero de los reyes de Israel. Mozo imponente por estatura y por fuerza. De la tribu más pequeña, la de Benjamín. Los caminos del Señor son muy raros. Porque se le extraviaron unas burras a su padre, fue enviado lejos con uno de los criados para buscarlas. Cruzaron serranías y atravesaron comarcas. Cuando Samiel vio a Saúl, el Señor le avisó. Este es el hombre de quien te hablé; ese regirá a mi pueblo. Saúl buscaba un vidente que le dijera el paradero de las burras. Y encontró a Samuel, quien se lo llevó consigo al altozano. Tomó la aceitera y derramó aceite sobre la cabeza, y lo besó. Con la acción, pronunció las palabras: ¡El Señor te unge, tú regirás el pueblo del Señor! También acá palabra y acción. Ambas de parte del Señor. Signo de la realeza a la que le destina el Señor. Mas signo corporal donde los haya: palabras de bendición y ungimiento con aceite. Signo sacramental. Comprendemos, así, cómo en nosotros se da cumplimiento de esto que aquí se significa. Porque la feliz noticia de Dios se hace para nosotros feliz noticia del Hijo de Dios. Y las palabras junto a las acciones de Jesús son sacramento de salvación para nosotros. Además, esta signación se le ofrece a Saúl por medio del elegido de Dios, Samuel. Cuando leemos esta narración desde nuestra búsqueda de Cristo, Jesús, comprendemos que aquí se nos ofrece la imagen de nuestra propia signación. También la palabra del sacerdote, de parte de Dios, junto al ungimiento con el aceite, nos hace sus seguidores. Desde ahora, por la fe, fe en él, también nosotros somos reyes y sacerdotes. Por eso, nosotros, también reyes, nos alegramos de la fuerza del Señor. Nos ha concedido el deseo de nuestro corazón. No como el del leproso curado, que no vivió de la fe, sino la de apóstoles y discípulos, que sí viven de ella. Hasta el punto de que nuestro deseo es el suyo, y su deseo es el nuestro. Pasmoso comercio. Convivimos, por la fe, en un único deseo. Admirable la escena de la conversión de Leví, el de Alfeo. Fue Jesús quien lo vio sentado en su mostrador de los impuestos. Hombre perdido, pues, donde los hubiere. Pero Jesús pone en él su mirada y le dice una sola palabra. Sígueme. Se levantó y lo siguió. Fue invitado a su mesa con sus discípulos y otros recaudadores y gentes de mala fama. Parece que Jesús busca siempre esas gentes torcidas. O menesterosos o gentes pecadoras. Como ahora, pecadores públicos. Letrados y fariseos espían, una vez más. Y ven lo obvio, por lo que increpan a los discípulos. Come con pecadores. Ni siquiera se atreven a decírselo a Jesús. Pero les oyó. Los pecadores son los que necesitan de él. A ellos es a los que ha venido a llamar. Solo ellos son capaces de la fe en él. Solo ellos pueden poner su confianza en él. Solo ellos hacen que su deseo sea el mismo de Jesús. Solo ellos pueden intercambiar su deseo con el de Jesús. ¿A qué ha venido, pues? A ungirnos con el óleo de la esperanza, perdonándonos nuestros pecados, para la vida eterna. Por eso, el feliz anuncio de Dios que él nos propone se va convirtiendo para nosotros en feliz anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se nos ofrece de este modo el sacramento de la vida eterna. La fe, así, nos alcanza el perdón y la vida futura. 7 de diciembre de 2009 136 * * * domingo 14 de febrero de 2010 6º domingo del tiempo ordinario Je 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 Bendito quien pone en el Señor su confianza ¿Ponemos nuestra confianza en los hombres, como dice Jeremías, en las cosas, en nuestras riquezas, en nuestro poder, en los nuestros, buscando en la carne nuestra fuerza? Seamos malditos, nos dice el profeta con todo su descaro. Viviremos en la aridez del desierto, cardo en al estepa. No veremos llegar al bien. ¿Qué es esa confianza? La apuesta de nuestra vida. El más allá de lo que somos y buscamos con todas nuestras ansias, que convertimos en el más acá de nuestro pequeño ombligo, de nuestro pequeño yo. Como si quisiéramos crecer a base de soplar o estirándonos de los pelos. No, no, así no. Nuestra confianza la debemos poner en el Señor. Solo en él. Siempre en él. Seremos árbol con hoja verde que dará fruto a su tiempo. Echaremos raíces junto a la corriente de nuestra bienaventuranza. El salmo es genial comentario de Jeremías. Además, entrada escrita para ser la introducción al libro de los salmos. Dichosos nosotros quienes hemos puesto nuestra confianza en la acción del Señor. ¿Cómo ha sido esto? Por su misericordia, por su gracia. Porque así lo ha querido. Porque así lo quiere. Porque hace de nuestra vida una buenaaventura, algo que en verdad merece la pena. Que nos llena por completo, plantados junto a las fuentes de agua viva. La buenaventura de su seguimiento. La enseñanza del evangelio de Lucas que hoy leemos es asombrosa. Bajó Jesús del monte. ¿Por qué tantas cosas de la vida de Jesús acontecen en el monte? Y levantando los ojos nos habla. Curioso ese bajar de su cuerpo al lugar en donde nos encuentra y ese subir de su mirada para incitarnos a ser sus seguidores. ¿Cómo se hará que nuestra vida sea una buena aventura? Cuidado, bajando de este monte no nos regala Jesús nuevos mandamientos grabados en piedra, en una nueva edición si queréis. Ahora se da cumplimiento a aquél otro bajar del monte por Moisés con las tablas de la Ley. Mas ahora se da cumplimiento en la felicidad de una vida plena, aquella a la que Jesús nos invita. Y mirándonos nos declara cuáles son las dichas de nuestra vida. ¿Ser ricos, estar saciados, reír y festejar, ser siempre considerados de todos, que hablen maravillas de nosotros? Pues no, la palabra del Señor señala los lugares dichosos de nuestra vida, beatitud plena, donde puntea también quiénes tienen la dicha de vivir la buena aventura del Señor, ¡qué curioso, qué sorpresa!, ¿cómo es posible?, ¿qué significa este poner todo tan patas arriba?, son los pobres que nada poseen, los que tienen hambre y con nada consiguen saciarla, pues les falta de todo y mueren bajo unos escombros innecesarios o en algún lugar escondido de una ciudad populosa que los deja de lado. Revuelve nuestros adentros leer dónde esta la dicha de nuestra vida en las palabras por las que se da el cumplimiento de lo que el Señor quiere con nosotros. Aquí en las bienaventuranzas encontramos cómo dar cumplimiento a nuestro seguimiento de Jesús. No mandatos de lo que debemos hacer, ¿cómo sería?, sino acontecimientos de nuestra vida que son aquellos en donde se nos ofrece y dona la confianza que el Señor nos regala para que se la devolvamos en el hacer de nuestra vida. ¿Cómo encontrar fuerzas?, ¿dónde se nos darán?, ¿cómo será posible, pues nada somos? En Cristo resucitado nuestra fe tiene sentido. Porque nuestra esperanza en él no acaba en esta vida. 137 29 de enero de 2010 lunes 15 de febrero de 2010 Sant 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 No se le dará un signo a esta generación Pedir signos es querer poner a prueba a Jesús. Porque a él debemos aceptarlo así, a pelo. Tal como él viene a nosotros. No debe traernos seguridades y cartas de recomendación llenas de sellos de caucho y de firmas de jefes, secretarios y notarios, como si fueran nuestros diplomas. Al Señor se le alcanza cuando nos alcanza su compasión, Entonces viviremos. No se nos van a dar las certezas que pedimos. Pero ¿es que en algo de lo que hacemos o decimos, incluso de las leyes que enunciamos, por más que sean leyes científicas, se da esa certeza? ¿En algo de lo que somos o hacemos se va de certeza en certeza? Que idea más falsa y ridícula de la razón se da en ese pensamiento de pomposas certezas. El salmo, en cambio, nos habla de sufrimiento. Antes de sufrir andábamos descarriados. Y es ahora, en el sufrir, cuando encontramos que el Señor es bueno y hace el bien. ¡Extraño lenguaje, extraña manera de ver las cosas! Me estuvo bien el sufrir, pues de esta manera aprendí a seguirle. El salmo nos dice que con ello aprendí sus mandamientos, mas estos no son leyes ni nada tienen que ver con argucias legales, sino que ellos son uno solo: amar. Porque es la bondad del Señor la que nos consuela. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Camino de amor. Seres de amorosidad que nos descubrimos como tales en el sufrimiento, ¡pasmosas palabras! De igual modo en el cáliz que él bebió encontró el amor del Padre, quien resucitándole tras la muerte en cruz le acoge en su regazo. Los fariseos querían discutir para ponerlo a prueba. Por eso le pidieron signos. No comprendiendo que uno solo era el signo: el del amor que se nos donó en el sufrimiento de la cruz. Pero ¿cómo iban a comprenderlo cuando estaban, quizá como también estamos nosotros, pendientes de cumplir la letra del amor, una mera palabra, y no lo que ella significa, felices, quizá, porque ya hemos llegado hasta la erre final? Y Santiago no nos viene con mejores consuelos. Seremos muy dichosos cuando nos veamos asediados por toda clase de pruebas. Pero ¿cómo se puede poner a prueba nuestra fe cuando es tan delgada, frágil y sostenida de un hilo? ¿Cómo ella nos dará constancia?, ¿cómo, pues, llegaremos hasta el final? ¡Ay!, Señor, no lo entiendo. La fe, cosa tan nuestra, solo nuestra, se pide. Pedimos con fe extrema que el Señor nos lo dé todo. Porque dejados a nuestro albur, todo son dudas, inseguridades, faltas decisivas de confianza. ¿Pediremos sabiduría pues nos vemos faltos de ella, como nos señala Santiago? Bien está. Pidámosla a Dios. Es él quien da con toda su inmensa generosidad. Sin nunca echarnos en cara nuestra fragilidad e inconstancia. ¡Ay!, pero lo tenemos que pedir con fe; sin titubear lo más mínimo. Mas ¿dónde encontraré esa fuerza para la fe? En mí, por mucho que rebusque, no la tengo. ¿Cómo no he de titubear sacudido por el oleaje del mar y el viento impetuoso? Pero, entonces, nada vamos a recibir del Señor. ¿Será posible? ¿No es esto condenarnos a la pura desesperación? ¿Dónde encontraré la fortaleza de mi fe? Solo cuando nos alcance su compasión viviremos, Señor, rezábamos con el salmo, repitiéndolo una y otra vez. Y su compasión se nos da en la cruz de Cristo a quien seguimos con su fuerza. Todo es cuestión de gracias, pues, también nuestra fe. 28 de enero de 2010 martes 16 de febrero de 2010 138 Sant 1,12.18; Sal 93; Mc 8,14-21 El que soporta la prueba ¿Podremos soportarla? De cierto que no. Si de nosotros depende, seguro que no. ¿Cómo, pues, el paradójico apóstol Santiago nos dice dichosos si la soportamos? Insiste en su insensatez: una vez aquilatados, recibiremos la corona prometida por el Señor a los que lo aman. Gracias que, ahora al final, podemos comenzar a comprender algo. Porque, amarle, si de eso se trata, malamente, pero sí lo amamos. ¿Podríamos no amarlo cuando somos, como él, seres amorosos? Es verdad que la tentación busca solo una cosa, que nos desentendamos de ese amor. No porque él sea la fuente de nuestra tentación y nos manipule, sino porque tantas son las cosas que estiran de nosotros siguiendo nuestros deseos, que nos dejamos llevar; que no nos resistimos. ¿Qué?, ¿todo deseo nuestro será suasión de mal cuando nos dejamos seducir por nuestro propio deseo? No, nada de eso, pues en nuestra misma naturaleza, en la manera en la que somos esto que somos, seres de amorosidad, el deseo que nos conforma es siempre de más, de mejor, deseo de amor: deseo de Dios. Sin embargo, ese deseo nuestro que nos arrastra y estira de nosotros hacia abajo, concibe y da a luz el pecado. Fijaos, pues, de qué manera el pecado es cosa bien nuestra, solo nuestra; lo parimos cuando el deseo que nos subyuga no es deseo de Dios. Por tanto, no producto de nuestro ser de amorosidad, sino pingoneo sobre nosotros mismos, para quedarnos en nosotros y en los nuestros, cerrando toda puerta a Dios. Y el pecado engendra muerte. Mientras que el deseo de Dios, cuando nos abrimos a él, siguiendo lo que es nuestro ser más propio, cuando nos dejamos llenar de su amor, entonces se nos ofrece el don perfecto que viene de arriba. Que viene de él. Dichoso, pues, el hombre que él educa. Al que enseña sus acciones y le da descanso en los años duros. Qué hermosura tan justa la del salmo: cuando parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Una misericordia que me llena de su amor. Y de esta manera, en Cristo, me hace como él. Se multiplicarán mis preocupaciones. Seguro. Hasta cubrirme por entero. Siempre pareciéndome que ya no podré resistir. Pero no, entonces, también con el salmo, podré decir: tus consuelos son mi delicia. Pero no. Le amamos. Mal que bien, quizá, pero le amamos y guardamos su palabra. ¿Siempre? Si su palabra es de amor, entonces sí, Quizá solo a nuestra manera. Malamente. Pero es que la fuente de todo es su amor, no tanto el que nosotros guardemos su palabra y, por eso, viene a nosotros su amor. Mi Padre lo amará, y vendremos a él. Cuidado, pues, como nos enseña el evangelio de Marcos, con el pan que comemos. Porque la levadura con la que lo amasamos puede ser la de los fariseos, todavía peor, la de Herodes. Pobres apóstoles que tampoco entienden. ¿Cuántos cestos de sobras de pan recogisteis? Doce una vez. Siete otra. Números de plenitud. ¿Y no acabáis de entender? ¿Dónde esta ese pan bajado del cielo que sobra con tanta hartura? El pan que nos da el mismo Jesús. El pan de su carne. Tal es el pan que nos sirve para soportar la prueba. Pan que nos ayuda a sobrellevar la terrible desolación que sufrió Jesús a quien seguimos: muerte en cruz. No un sufrimiento que nos lleva al valle de la muerte para dejarnos yertos en él, pues, pasando por él, subió al seno del Padre. 29 de enero de 2010 miércoles 17 de febrero de 2010 miércoles de ceniza Joel 2,12-18: Sal 50; 2Co 5,20-6,2 Tiempo de misericordia 139 Porque esto es la Cuaresma, un tiempo de misericordia. Para soltar las cintas de nuestra faltriquera y mostrar compasión con los necesitados dándoles limosna. Mas, sobre todo, y como fuente de ella, tiempo de gracia que el Señor todavía nos concede. Por eso la ceniza. Ceniza de las palmas con que celebramos la procesión que abría la Semana Santa el domingo de Ramos. Signo de que buscamos de verdad, esta vez sí, nuestra conversión. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Ven con nosotros, no sea que nuestros enemigos se rían jactándose: ¿donde está su Dios? Porque eres tú quien debes perdonarnos. Eres tu quien nos perdona. Hemos pecado contra ti, y hoy, junto a los próximos días que llenan este tiempo de Cuaresma, acudiremos a ti haciendo nuestra la oración del salmo. La rezó David, la rezaron nuestro padres, la rezamos también nosotros. Oración que el mimo Jesús hizo suya. En nuestro nombre, pero la hizo suya. Misterio de gracia. En todo igual a nosotros, menos en el pecado, mas él ayunó y fue al desierto. Para prepararse. Bueno, para que, al seguirle, nos preparáramos. Haremos camino de cruz. De su cruz. Junto a él. Siguiendo sus pasos. Hasta que, seguramente, como a sus apóstoles, también nos dé un temblor y le dejemos solo en el momento postrero. Justo el momento de nuestra salvación. Misericordia, Señor, hemos pecado. Nuestro grito se dirige a ti. Sabemos de nuestra incapacidad; que en cuanto nos descuidemos, mejor, en cuanto te descuides de nosotros, te dejaremos solo, clavado en la cruz, donde está María, tu madre, y unas pocas mujeres, junto al apóstol que tanto querías. Haremos via crucis contigo, esperando no desfallecer al final, dejándote en la desnudez de la soledad. Por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi pecado. Solo tú puedes hacerlo. Yo nada puedo, sino gritar mi propia desnudez. La desnudez de mi pecado que te dejó a ti desnudo en la cruz. No exagero, no, pues aunque todos los demás fueran santos, mi pecado te clavaría de igual manera en la cruz. Moriste por todos. También moriste por mi. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Me dicen, ¡bah!, a estas alturas vienes con eso del pecado. Sí, porque has venido y te he visto, y al verte, me he visto. Ahora sé quién soy. Ahora conozco mi pecado. Que digan lo que quieran, porque ahora sé de mí. Misericordia, Señor, porque he pecado. Formo parte de un pueblo, de una comunidad, de una Iglesia en la que abunda el pecado. Pero también sé que, como nos enseña de manera tan dulce el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia. Porque tras reconocer nuestro pecado se abre ante nosotros ese camino que, sin dejar de ser la vía dolorosa de la cruz, es el camino por el que se nos regala como don la gracia. Camino, pues de misericordia. Qué más da lo que me digan, lo que nos digan, pues sabemos que la misericordia del Señor nos redime. En su cruz nos redime. Hoy, yendo al desierto, vamos a contemplar estos misterios. El increíble misterio del amor de Dios a nosotros en Cristo Jesús. Un amor que, dándosenos en entera libertad, lleva a nuestra plenitud eso que somos por naturaleza, seres de amorosidad. Creaturas de Dios y creaturas de su amor. Aunque en medio se haya introducido el pecado, ¡y de qué manera!, porque él nos lava de todo delito. 29 de enero de 2010 jueves 18 de febrero de 2010 Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 El Hijo del hombre tiene que padecer mucho ¿Quién es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor? Jesús. Es él quien hace suyo el salmo 1. Escrito para todos, en nombre de todos, pero hoy lo hace suyo. Pues él, el Hijo, ha puesto su entera confianza en Dios su Padre. Él es quien cumple para sí lo que Moisés habló al pueblo. La vida y el bien. Porque es él quien consuma lo que el Señor Dios le señala, 140 amándole, siguiendo sus caminos, guardando sus acciones para con él. Camino de la cruz. Mas de este modo será él quien vivirá y crecerá. Su corazón no se apartará de Dios, su Padre. Porque él ante nadie se prosternará. Y, sin embargo, morirá clavado en cruz. Morirá sin remedio, portando nuestros pecados. Eligió la vida amando al Señor, pero este no lo retuvo junto a sí, sino que lo dejó ir por el camino de la cruz. Mas porque eligió la vida, sin abandonar su camino, aunque sudara sudores de sangre, vivirá él, y nosotros con él, amando al Señor nuestro Dios, escuchando su voz, pegándonos a él, pues él es nuestra vida. Es en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en quien se cumple este hablar de Moisés a su pueblo. Y, por medio de él, se cumple en nosotros, pues su cruz es redención para nosotros. Siguiéndole en ese camino, seremos como árbol plantado al borde de la acequia. En nuestro paisaje desértico, siguiéndole a él, crecerá fruto en medio de la verdura. Nuestras hojas no se marchitarán. Porque su camino de la cruz es para nosotros camino de liberación. Este tiempo de Cuaresma es ocasión para ponernos en marcha por él. Buscando la plenitud de amor que en él se nos ofrece. Siguiendo por él tras Jesús, iremos encontrando lo que es nuestra verdadera naturaleza, de modo que nuestro ser redimido se unja de amorosidad. Pues ese camino de remisión nos hará ser la imagen y semejanza de sí con que Dios nos creó. Ahora, pues, por el camino, el mismo Jesús será nuestra imagen y semejanza, aunque traspasado en la cruz, abandonado de todos, de casi todos, incluidos nosotros mismos. Mas en esa dejadez, en ese abandono, de manera asombrosa se nos dona la plenitud de nuestro ser de amorosidad. Espanta la profecía de Jesús en el evangelio de Lucas. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho. Será desechado por todos los notables. Lo ejecutarán clavándole en la cruz. Misterio de su sufrimiento. Justo cuando él se hacía nuestra imagen y semejanza, es clavado en la cruz, para que, abandonado, muera en desnuda vileza. Por nuestros pecados. Si nos atrevemos a decirlo así, para que actos nuestros devengan pecado. Para que seamos conscientes de que el pecado habita en nosotros. La cruz de Cristo es espejo de nuestro pecado. En ella nos vemos como pecadores. Nos vemos como eso que somos. Mirándole a él allá en donde lo hemos puesto, descubrimos que nuestra vida es una desventura. Que es él, ahí donde está, pendiente de la cruz, sangriento pendejo clavado en ella, quien nos dona una vida bienaventurada. Por eso, quién quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y se venga conmigo. Nuestra vida, así, recibe un segundo don —el primero fue el de la creación—, el porqué, el dónde y el cómo somos plenitud de amorosidad donada. Pues en la cruz cuelga en pura completud el amor de Dios. 29 de enero de 2010 viernes 19 de febrero de 2010 Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 A gritos, denuncia a mi pueblo sus delitos Las lecturas de Isaías de hoy y de mañana son bestiales. Casi no pueden ser oídas. Son gritos que el profeta nos lanza en nombre de Dios. Sí, sí, mucho parecer, pero todo de boquilla. Decimos tener deseos de bien y de conocer sus caminos; deseamos tener a Dios cerca. Engañar y engañarnos para pensar que practicamos la justicia y que no abandonamos nunca el mandato de Dios. Pero es mentira. Ayunamos, sí, quizá, con grandes golpes de pecho, pero solo buscamos nuestro interés y el de los nuestros. Ayunamos, sí, pero entre riñas, disputas y guerras, puñetazos y violencias. Ayunamos, sí, pero no tenemos piedad. Ayunamos, sí, pero dando grandes voces para que se nos oiga en el cielo. ¡Bah!, ya hoy, incluso es mentira que ayunemos. Quizá, y a lo máximo, algún euro para el desastre de Haití, alguna mirada a la televisión viendo cómo sacan 141 los cuerpos de debajo de las casas derrumbadas. Porque ya hoy ni ayunamos ni nos importa un comino nada que no sea nosotros y lo nuestro. ¿Es eso lo que quiere el Señor? ¿Engañarnos moviendo la cabeza como un junco? ¿Sentir un vahído de piedad cuando vemos las imágenes horrorosas de la terrible desgracia? ¿Por qué estas se ceban siempre con los pobres? Son ellos a los que les falta educación, trabajo, dinero, energía, organización del país para construir casas que no deberían caer por efecto de ningún terremoto. ¿Qué hemos hecho?, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos el sufrimiento de los más pobres? ¿De qué manera nuestra vida es una buena aventura? Hay prisiones. Hay cepos. Hay oprimidos. Hay hambrientos. Hay pobres. Hay desnudos. Y, termina Isaías, no cerrarte a tu propia carne. Porque la carne que sufre es la mía, es la de Jesús, es la tuya. Y la carne se consuela con la carne, desde la carne. Una caricia, como la Madre Teresa cuando cogía de la mano a los moribundos de Calcuta. Gesto de ternura y de misericordia que viene de parte de Dios. Entonces, clamarás al Señor y te responderá: Aquí estoy. Curioso, sorprendente, inaudito: Dios mismo dirá las palabras de Samuel cuando le llamó en mitad de la noche. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Porque el ayuno y la limosna es cosa del corazón. De él sale la misericordia. ¿Cómo iban a ayunar los discípulos de Jesús? Nuestro ayuno es disponibilidad de tiempo. Porque tiempo es lo más costoso de ofrecer a los hermanos y a los que tienen necesidad de nosotros. Quizá nos sobre dinero, aunque habría que verlo, se pega a los dedos como ninguna otra cosa, pero siempre nos falta tiempo. Regalar tiempo es el mejor regalo que podemos hacer. Por eso, regalar la vida es seguir los pasos del Señor en su camino. Regalar tiempo al menesteroso. Regalar tiempo a los hijos. Regalar tiempo a los alumnos. Regalar tiempo a las viejecitas que vienen a la parroquia o a la casa de ancianos porque, quizá, no tienen mejor lugar a donde ir; porque ahí se les quiere y se les conoce por su nombre. Dar limosna, sí, pero a organismos de los que tengamos la certeza absoluta de que hacen llegar de verdad lo que damos a los necesitados, y no se queda esto por mil y mil intersticios aprovechados. Sí, ya sabéis dónde hay que dar la limosna. Y contar también con el ayuno material de nuestra carne, que es signo de la realidad de lo que hacemos. 30 de enero de 2010 sábado 20 de febrero de 2010 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 Enséñame, Señor, tu camino Pues soy un pobre desgraciado que vive en el desamparo. Si no me lo enseñaras, ¿cómo seguiría tu verdad? Ayer nos mirábamos y comprendimos cómo no seguimos ese camino que es el tuyo. Si no inclinas tu oído sobre nosotros y nos escuchas, ¿qué haremos? Ya lo sabes, soy un pobre infeliz, apocado y triste. Pero, también lo sabes, Señor, soy un fiel tuyo. Frágil, quebradizo, roto; pero sí es verdad, soy un fiel tuyo. Y por eso, con entera confianza, te pido que salves a tu siervo. Porque, ¿quién lo podría adivinar?, en el resbaladero, confío en ti, Señor. Sálvame. Yo no sé muy bien lo que soy, pero tú sí eres bueno y clemente. Y siempre has sido rico con los que te invocan. Por eso, desde lo profundo de mi desvalimiento, alzo mi alma hasta ti, sabiendo de tu misericordia con los que te invocamos. Por eso grito con el salmo: Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. 142 Es verdad, tal es mi actitud ante el Señor. Sí, sí lo es. Porque, aunque con el corazón reblandecido, quizá, como Leví, sigo en el mostrador de los impuestos cometiendo injusticias, precisamente con los que menos tienen, desentendiéndome de ellos y, si llega el caso, recurriendo a la fuerza de los soldados romanos, porque ellos son mis valedores. ¿Qué tendría ese corazón, aparentemente tan ennegrecido? ¿Qué tiene mi corazón de seguro tan ennegrecido? Pasa Jesús junto a nosotros y, como a Leví, nos dice: Sígueme. ¿Por qué yo?, ¿por qué nosotros? ¿Qué ha visto Jesús en mí, pasando junto a mí, para que me haya dirigido esa apalabra que prenderá en el corazón de mi vida para siempre? ¿Qué ha puesto en él cuando, mirándome al pasar, ha dicho esa palabra sorprendente: Sígueme? ¿Cómo se ha establecido esa simpatía decisiva y para siempre? Misterio de la gracia. Misterio de la conversión, Misterio del seguimiento. ¿Por qué yo?, ¿por qué para siempre? Misterio de Dios. En mi vida, en nuestra vida, así, todo es milagro. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es la respuesta a las increpaciones que nos hacía Isaías de parte del Señor. La (mi) vida entera es tuya, Señor. Tú sabrás. Tú dirás. Muéstrame el camino. El camino de la cruz. ¿Tendremos fuerzas? No, claro, si la fuerza de Dios no nos sobrecoge siempre y en todo momento. Pero fariseos y escribas se molestan infinito ante lo que ven. No, las cosas no pueden ser así. Hay reglas de estricto cumplimiento. No vale esa libertad perdonadora; pura donación. No, hay que cumplir las reglas. No se puede hacer lo que a uno le venga en gana. Se levanta, y ¿a dónde irá?, ¿quién le vigilará?, ¿cómo sabremos que hace las cosas enmarcadas en las reglas de inexorable cumplimiento? Ni Leví ni Jesús, dicen, mucho menos Jesús que Leví, pues come y bebe con publicanos y pecadores, haciéndose así del partido de los contra Dios. Necesitamos médico. Somos enfermos. Somos pecadores. Y, ¡qué inmensa felicidad!, es a nosotros a quienes ha venido a llamar. Busca de este modo tan libertario que nos convirtamos. Que nos hagamos de Dios. Que caminemos tras él. Que subamos adonde él sube. Que digamos las palabras que él pone en nuestra boca. Porque busca que nos convirtamos. Convertirnos a él. A su camino de gracia y misericordia. Lo suyo es un don gratuito. Un don que hace de nosotros lo que somos por naturaleza —“a imagen y semejanza”—, seres de amorosidad. 30 de enero de 2010 domingo 21 de febrero de 2010 1º domingo de cuaresma Dt 26,4-10; Sal 90; Rom 10,8-13; Lc 4,1-13 Mientras era tentado por el diablo Sorprende en extremo que Jesús fuera tentado. Pensamos de él que está por encima de toda tentación. Mas en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Porque la tentación es cosa nuestra y bien nuestra. Busca hacer que nuestro deseo se aleje de Dios y vaya por derroteros en los que, engañados, seremos como dioses. Si eres Dios las piedras se convertirán en pan. Si te arrodillas ante mí, todo será tuyo. Si te tiras de lo alto del alero del templo, los ángeles te sostendrán ante la estupefacción de todos. Tentaciones de poder: la fuerza está en ti. Porque tú, todo lo puedes. No necesitas mendigar a ese que llamas tu Padre. Te vales por ti mismo. Serás como Dios. Qué bien sabe el diablo encontrarnos el lugar por donde ha de entrar la tentación en nosotros con mayor seguridad y eficaz. Seréis como dioses. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Cuál? Sin duda, el camino de cruz. La tentación es congénita con nuestro ser: intentar conseguir que nuestro deseo, nuestra imaginación y nuestra razón se pongan al servicio no del “hechos a su imagen y semejanza”, sino al del “seréis como 143 dioses”. Mas, no lo olvidemos, Jesús nos enseña la oración en la que terminamos pidiendo a nuestro Padre Dios que no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre del maligno. La fe es la respuesta eficaz y el antídoto seguro para la tentación, como nos enseña la lectura de Romanos. Profesar con los labios y creer con el corazón. El centro es la afirmación de que Jesús es el Señor. Es verdad que, para pasmo y espanto nuestro, murió clavado en la cruz, pero ahí, precisamente ahí resplandece la señoría de Jesús. Dios lo resucito de entre los muertos. Nuestro corazón lo cree. ¿Significa que sea esto, sin más una calentura de nuestro corazón enardecido, pero que tras ello no hay ninguna realidad? Si fuera así, todo sería una pamplina. Una mera imaginación. Un deseo de irrealidades. Una razón de irracionalidades. Amparados en la realidad de la resurrección, volvemos, cerrando el círculo, pues por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación. No vivimos de imaginaciones, sino de realidades. De otro modo no estaríamos justificados. No viviríamos de la gracia. No se nos donaría la misericordia. No habría ninguna realidad de Dios. Incluso nuestro corazón y nuestra palabra serían apenas si nada más que un vahído, una pataleta de niños descompuestos. Mas conocemos nuestro deseo. Deseo de Dios. La impertérrita razón cientificista que nos recome las composturas del corazón, la que se nos ofrece en los medios dominantes de la gente guapa, nos tienta. Todo nos lo ofrece con una condición. Que convirtamos estas piedras en pan. Que nos arrodillemos ante ella, adorándola, para que todo nos lo regale. Que nos tiremos del alero del templo, sostenidos por sus ángeles, para pasmo y confusión de todos. La fe en el Señor que nos salva es la piedra angular de la construcción de nuestra realidad. Una fe que enrojece nuestro corazón con el calor de la vida. Que empuja nuestra imaginación hasta la realidad del Dios que se nos dona. Que aguza nuestra razón para que quedemos a las puertas de ese Dios Trinitario del que Jesús es el Hijo. Pero la fe no es una imaginación ni una conjunción de razones, aunque también, sino una apertura deseante. 30 de enero de 2010 lunes 22 de febrero de 2010 la cátedra de san Pedro 1Pe 5,1-4; Sal 22; Mt 16.13-19 Porque tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo En medio de la Cuaresma la liturgia se fija en Pedro. Es el Señor nuestro pastor, pero también Pedro y los apóstoles son nuestros pastores, pues tienen un rebaño a su cargo. Así es la Iglesia. No una montonera de personas que hablan de Cristo, sino una comunidad que vive con él y de él. Una comunidad de palabra y de celebración. Una comunidad que está fundada sobre roca, y esa roca es Cristo. Pero una comunidad que responde a la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿Quién decís que soy yo? Pues esa pregunta es esencial. No nos podemos confundir. No nos imaginamos lo que para nosotros es nuestro Jesús. No es un lejano personaje, de cierto que fantástico, del que nos quedan algunos rastros y que nosotros construimos a nuestra conveniencia. Pero cuya realidad real se la damos nosotros. Jesús sería así lo que es para nosotros. Su ser sería relativo a nosotros. La suya, así, sería una verdad relativa a nosotros, a nuestra afirmación. Al final, un personaje que nosotros nos inventamos a nuestro albur. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Diversidad de opiniones, construidas según el beneplácito de cada uno. Pero Jesús no se queda ahí. Busca una confesión: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? No podemos decir cualquier cosa. Los discípulos no pueden afirmar lo que en ese momento les venga en gana, lo que entonces les mole. Han sido llamados. Han oído 144 su voz. Le han seguido. Le han visto hablando de lo que va a sufrir. Le han seguido, aunque comprendiendo a penas nada de quién es en verdad ese Jesús al que ellos siguen. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro, una vez más, se hace portavoz de todos. Su respuesta es impetuosa, grande, desaforada. Quizá no más que una ilusión desquiciada. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Sabía lo que decía? El arrebatado Pedro se sale de madre y adivina quién es Jesús. La suya no es una mirada ideológica, como la de los demonios, sino carnal. Sabe cuál es la carne de Jesús. Carne de Dios. Claro, todos lo somos, carne a su imagen y semejanza. Pero Pedro ha visto más. Se atreve a más. Mucho más. Ha visto lejos. El punto de llegada. Ve cómo en él se da cumplimiento el Antiguo Testamento. Adivina que en él, por él y con él todo lo tenemos ofrecido de parte de Dios. No sabe todavía de la cruz. Pero ha comprendido lo que es ponerse de parte de Dios. Porque Jesús, al que él sigue con tanto empeño, nos muestra a Dios, nos lleva a Dios. Dios que, ahora, es Padre Nuestro. Misterio de Dios. Porque esas cosas no te las ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. La afirmación de Pedro, en nombre de comunión con todos los discípulos, es cosa de Dios en su carne, en su palabra, en su seguimiento, en su ministerio. No invento de persona genial. Revelación de Dios Padre. Por eso, él será, mejor, es piedra en quien Cristo edificará su Iglesia. Primero la Iglesia, signo de sacramento de salvación universal. Luego, también, la Iglesia, comunidad de los creyentes. Y Jesús le asegura a Pedro, y a nosotros con él: Y el poder del infierno no la derrotará. Sacramentalidad de la carne, de nuestra carne creyente. Tal es la Iglesia. 30 de enero de 2010 martes 23 de febrero de 2010 Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 Mi palabra no volverá a mí vacía Muchas páginas del profeta Isaías son deliciosas. Como las de hoy. Es el Señor quien nos lo dice. Su palabra baja a nosotros, empapa nuestro ser, damos semillas y frutos, y vuelve a él. De esto modo su palabra no queda vacía. Su palabra hará su voluntad y cumplirá su encargo, fructificando en nosotros. Genial manera de señalarnos que pendemos de él, dependiendo de nosotros. Su palabra que viene a nosotros no es una orden de obligado cumplimiento. Sino suasión de lluvia y mansa nieve que empapa la tierra que somos para que nosotros demos el fruto. Mirando las cosas con tiquismiquis exigentes, es verdad, todo es suyo. Al fin y al cabo ya lo sabíamos, somos criaturas suyas. Él nos ha creado y él nos sostiene. Si no, caeríamos en la inexistencia del no-ser. Pero la palabra del Señor que nos escribe Isaías es más sutil, más llena de libertad. No somos carne de obligado cumplimiento, sino que, empapados por la palabra que cae sobre nosotros, en nosotros crecen frutos. Frutos de vida eterna. De este modo, su palabra cumplirá el encargo que el Señor Dios le ha dado. Y sabemos muy bien quién es esa palabra. No el agua y la nieve del cielo, aunque también, sino quien es la Palabra de Dios. Contempladlo, pues, y quedaréis radiantes. Nuestro rostro no se avergonzará. Pues producimos frutos de vida eterna. Nuestra carne, en el suave mojamiento de esa Palabra, produce frutos que, siendo nuestros, nos son dados desde lo alto. Por eso, como sigue el salmo, los ojos del Señor nos miran a nosotros, los que, por él, con él y en él, somos los justos. No justos de apreturas nuestras, sino justos de misericordia, justificados por su gracia. Por eso, cuando gritamos al Señor él nos escucha. Porque el Señor, con su Palabra, está cerca de nosotros, los atribulados. Nos salva a los abatidos. Qué hermosura y qué verdad cuando el presidente de la acción litúrgica nos dice una y otra vez: el Seños esté con vosotros. Es un deseo, una buena voluntad que se convierte en una seguridad, porque, de cierto, el Seños está con nosotros. Él, que 145 es la Palabra que el Señor hace descender sobre nosotros, produce en nosotros y con nosotros frutos de vida eterna. Contempladlo, y quedaréis radiantes. ¿Necesitaremos en la oración, por tanto, muchas palabras? No, pues todo ha sido dicho ya, y él conoce muy bien todo lo nuestro. Todo se nos ha dado. Simplemente a partir de ahora llamaremos Padre a Dios. Cosa nueva, inauditamente nueva, de cuya novedad nos olvidamos demasiadas veces. Solo con esto lo nuestro será ya un Nuevo Testamento. No mi Padre, cuya verdad queda solo en Jesús. Sino que diremos Padre Nuestro. De este modo, cada vez que oremos, estaremos rezando por todos. Así, nunca nos olvidaremos de ellos en nuestra oración. Y, después, desgranaremos las peticiones de que consta esta sencilla oración. Sorprende su limpidez. Dios, nosotros, el prójimo, nuestras necesidades y acciones, aunque también el Maligno, ¿nos olvidaremos de él, tal como traduce hoy el evangelio de Mateo? Parece que a Jesús no se le menciona siquiera. Como si fuera una oración para todos los creyentes, para cualquier creyente. Es posible, pero no podemos olvidar que es Jesús mismo quien nos enseña esta manera de orar y, en segundo lugar, que su presencia está incluida con toda su enorme potencia en que nos enseña a llamar a Dios Padre Nuestro, porque es Padre suyo. 30 de enero de 2010 miércoles 24 de febrero de 2010 Jonás 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 ¿Por qué Nínive? Qué bien parado sale hoy el profeta Jonás. Proclamó de parte del Señor la perdición de Nínive. ¿Por qué una ciudad tan populosa y que nada tenía que ver con el pueblo elegido? Lo curioso es que los ninivitas creyeron en el Señor y se convirtieron. Hasta el mismo rey de Nínive se convirtió. Y pidió que cada cual se convirtiera de su mala vida y de la violencia de sus manos. Dios, entonces, se compadeció y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a la ciudad. Es, pues, el contrapunto de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué el signo de Jonás al que se refiere Jesús? Porque esta generación, la nuestra, es perversa. Porque nosotros no nos convertimos con la predicación de Jonás. Y, sin embargo, quien nos predica es más que Jonás. ¿Olvidaremos que si Jonás pasó tres días en el vientre de la ballena es porque esta la tragó cuando se escapaba del mandato de Dios en la dirección contraria, es decir, por el Mediterráneo? ¿Olvidaremos que cuando la ciudad se convirtió, él se enfadó infinito con el Señor porque no cayó sobre ella su arrasamiento, que él había predicado con empeño, y, quizá, con fruición, se despeluncó de desazón y de rabia, cobijándose del calor del día bajo el ricino? ¿Olvidaremos que el Señor envió un gusano que libró de hojas al ricino y Jonás quedó a la luz del sol implacable? Es claro cuál es el signo: el Señor pasará tres días en las fauces de la muerte, pero será librado por la fuerza resucitadora de Dios su Padre. Mas ¿no podemos leer las lecturas de hoy, que, además, con el salmo 50, nos hablan de nuestra humillación ante el Señor, de nuestro corazón contrito y humillado, poniéndonos en los contextos de Jonás? El Señor quiere que todos se conviertan. Nosotros somos sus predicadores. Los enviados a esa Nínive de perdición. Pero, como Jonás, preferimos escapar. Es tarea demasiado difícil y engorrosa. ¿Qué haremos?, ¿por dónde empezar?, ¿a dónde ir? Nos echamos a la gran ciudad. Quizá con ánimo de venganza de que el Señor, por fin, castigue a tal sarta de malvados. Los vemos, nos rodean, nos acogotan. Todo lo ganan para sí. Predicamos en el desierto, decimos, aunque un desierto de millones de personas que nos rodean. Todos condenados a la muerte y al infierno. Por sus pecados tan desastrados. Tan bestiales. Predicamos, así, su muerte, su destrucción. Y era hora de que fuéramos enviados por el Señor a predicar la destrucción. 146 Oh, increíble sorpresa. Se convierten. Vienen a Dios. ¿Qué estoy viendo? No puede ser. No se lo merecen. Solo puede caer sobre ellos la aniquilación, como en Sodoma y Gomorra. Qué desazón. Las cosas no nos salen como queríamos. Porque anhelábamos su destrucción, nos creíamos enviados para predicarla con espumarajos. ¿Qué pasa? ¿Se convierten? No puede ser. No hay derecho. Algo falla. Y también nosotros, como Jonás, nos refugiamos del sofoco bajo el ricino. ¿No es este, igualmente, el signo (nauseabundo) de Jonás? ¿Predicamos la muerte y no la vida? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra sus culpas, lava del todo sus delitos, limpia sus pecados. Te lo pido por mí y por ellos. Para que ellos se conviertan a ti, como yo me convierto a ti; para que ellos reciban tu gracia y tu misericordia en Cristo Jesús, como yo recibo también tu gracia y tu misericordia. Lo que me das a mí, dáselo también a ellos. 1 de febrero de 2010 jueves 25 de febrero de 2010 Ester 14,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12 Líbranos con tu mano Es emocionante la vida y la oración de Ester. Por su medio el Señor libra a su pueblo, oprimido, en peligro inminente de desaparecer. Y ella está sola y desamparada. ¿A quién podrá recurrir? Solo a su Señor. A nadie más qua a él. Solo él es su defensor. ¿Dejarás, Señor, que tu pueblo quede aniquilado? Desde pequeños oímos que estabas con nosotros, que somos tu heredad perpetua. Porque, es obvio, cuando leemos en la liturgia la oración emocionada de Ester, no nos referimos sin más a unas viejas historias y a unas oraciones de aquel momento que se nos han transmitido en la Escritura, sino que con aquellas palabras, rezamos con nuestra boca. En aquellas situaciones, vemos el signo de las que son las nuestras. Vivimos en peligro inminente. Estamos solos, Qué digo, como Ester, estoy solo y parezco abandonado para siempre. Muéstranos a nosotros en la tribulación en la que nos encontramos. Líbranos con tu mano. Que cuando tenga que hablar, mi discurso sea tuyo, que tus palabras sean las que tú has puesto en mi corazón. Leer luego el salmo llena de emoción: cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Y le hemos invocado. Y nos ha escuchado sacándonos del peligro inminente de desaparición en el que nos encontrábamos. ¿No son nuestros tiempos como los de Ester, de la misma manera que ayer eran los de Jonás? Mas tu derecha, Señor nos salva. Porque sabemos muy bien lo que él nos enseña, que su misericordia es eterna. Por eso tenemos la certeza de que el Señor no abandonará la obra de sus manos. Acierta hoy Jesús en el evangelio. No es una tontería que pidamos. Tiene sentido que pidamos. Podemos pedir. Nos da la certeza de que si pedimos, se nos dará. Porque no nos atrevemos a pedir por nosotros mismos, quizá todavía menos por los demás. Sí, quizá en la retahíla de nuestra peticiones requerimos que un tal y un cual se convierta, pero, seguramente, no nos creemos del todo eso que pedimos. Ester sí, ella había puesto su absoluta confianza en su Señor. Y este le escuchó. No sé si nosotros tenemos esa confianza. Una confianza que es certeza en la acción del Señor. A sus tiempos y maneras, no a los nuestros; no, quizá, como nos gustaría imaginar que van a ser las cosas, eso es obvio, pero el Señor va a ser misericordioso por quienes oramos. Nos va a conceder lo que pedimos. ¿Tendremos esa confianza tierna en el Señor, esa seguridad de que él está con nosotros y no nos abandona y de que, a través de nuestra oración, tampoco abandona a aquellos por quienes 147 le pedimos? Qué difícil es dejar las cosas en manos del Señor. Porque queremos pedir y luego, enseguida, fiscalizar que se cumple lo que pedimos, y tal como creemos pedirlo. ¿Dejamos libertad al Señor para que él siga sus propios caminos, que se acercan a nosotros y nos llenan de esa maravillosa suasión de gracia y de misericordia? Pedir y dejar a las personas por las que pedimos —y a las cosas que también pedimos— en las manos tiernas del Señor. No fiscalizando su acción, sino en la completa confianza de quien, como un niño mamoncete, confía en el Señor Nuestro Padre. Líbranos con tu mano, a tu manera, Señor. Danos y, sobre todo, dales las cosas buenas que salen de tu mano misericordiosa. Diremos a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Que nuestra oración sea certeza en la segura confianza. Padre Nuestro. 1 de febrero de 2010 viernes 26 de febrero de 2010 Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 ¿Cómo seremos mejores que los escribas y fariseos? Sí, muy bien, hasta es posible que tenga razón el profeta Ezequiel. Si nos convertimos de nuestros pecados y guardamos los preceptos, todo nos irá de calle. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, todo será terrible. Muy bien, repito, pero ¿cómo se convertirá el malvado de sus pecados? Es fácil decirlo, pero ¿cómo lograrlo?, ¿estirándonos fuerte de las orejas? Tras esas palabras tan obvias como inmisericordes, cuánto mejor lo que nos dice el salmo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de mis delitos, ¿quién podrá resistir? Como no parta del Señor la iniciativa de perdonarnos, ¿qué podremos hacer? Gritar al Señor para que escuche nuestra voz. Rogarle que sus oídos estén atentos a nuestros desgarros. Porque si lleva un libro de haber y debe, nada nos queda por hacer, como no sea seguir envueltos en nuestro pecado. Cada vez, además, con más fuerza; con más ansia. No, no es ese el camino por el que podremos conseguir nuestro perdón. Es mi alma la que espera en el Señor. Mis entrañas gritan. No saben qué hacer, ni siquiera a qué vienen esos gritos, pero gritamos al Señor para que sea él quien tome la iniciativa. Para que llegue el día de la misericordia para nosotros. Por eso miramos los primeros resplandores de la aurora, pues de ahí nos viene nuestra salvación. Del Señor viene la misericordia a su pueblo y a cada uno de nosotros. Salvación y redención. Solo él redimirá a su pueblo de todos sus delitos. Estrenemos un corazón nuevo. Porque si nuestro corazón es como el de los escribas y fariseos, nos dice Jesús, no entraremos en el reino de la gracia y de la misericordia. Y, sí, podemos renovar nuestro corazón. Mejor que renovar, tener un corazón nuevo, distinto, divinizado por la llegada del Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios, que toma posesión de nosotros, de lo más íntimo de eso que somos, seres de amorosidad. Que podemos ser si nos ponemos tras el Señor Jesús, siguiendo su camino. Cuando sea así, todo en nosotros habrá cambiado. Seremos seres nuevos. Se notará en nuestras relaciones con nuestros hermanos. En su delicadeza. Porque, entonces, reconciliarnos con nuestro hermano, será tarea primera, anterior a cualquier sacrificio y ofrenda que se nos quiera prescribir. Porque, entonces, todo lo nuestro será obra de amor. Porque gritábamos desde lo hondo al Señor, ahora nos encontramos como seres cuidadosos del detalle. No solo nuestros pecados son perdonados, sino que, de la misma, nos convertimos en seres cuidadosos del amor. Porque el nuestro, ahora, es un ser de amorosidad. Nada de tirarnos de las orejas para crecer en bondad, porque el Espíritu que, como dice san Pablo, grita en nuestro interior: Abba (Padre), 148 habitando en nosotros consigue de nosotros que nuestra acción, nuestras obras, nuestros gestos y palabras, sean caricia de Dios. Por eso, en la oración sobre las ofrendas le pedimos al Señor que las acepte, pues con ellas, el cuerpo y la sangre de Cristo, ha querido reconciliarse con nosotros y que nosotros nos reconciliáramos con nuestros hermanos, de modo que por ellas nos devuelve, con un amor que se ha hecho eficaz, la salvación eterna. Ese intercambio de amor se nos ofrece en el sacrificio de la cruz. Admirable comercio por medio del cual amamos a nuestros hermanos hasta en el detalle de nuestra ternura amorosa. Y no solo a nuestros hermanos, claro, sino a todos. Porque a todos se ofrece la salvación. 1 de febrero de 2010 sábado 27 de febrero de 2010 Dt 26,16.19; Sal 118; Mt 5,43-48 Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú propones Inefable Moisés. ¿A que nos comprometemos? A ser su pueblo, como él nos prometió, porque él es nuestro Dios. El pueblo santo que se elevará en gloria, nombre y esplendor sobre todas las naciones. En nosotros, en la Iglesia se cumple esa profecía. Dichosos, pues, porque caminamos en la voluntad del Señor. Con vida intachable. Caminando en su voluntad. Observando exactamente sus decretos. Firme es ese camino. Qué fortaleza parecía tener el primero de los profetas, Moisés, y el salmo con él. Pero al final parece que las piernas nos flaquean, pues terminamos con estas palabras de humilde deseo: ojala esté firme mi camino de modo que cumpla tus consignas. Quiero guardarlas, pero tú no me abandones. ¡Ay!, que si tú me abandonas todo será filfa, un deseo de charlatán de feria. Una pura e ilusa vacuidad. Y el evangelio nos insiste en la aterciopelada manera en que deberemos tratar incluso a nuestros enemigos. ¿Amad a vuestros amigos? No, sino esto imposible: ama a tu enemigo y reza por los que te persiguen. De esta manera serás hijo de tu Padre que está en el cielo. Imposible. Pamplinas. ¿Cómo lo habríamos de hacer? Si no lo hacemos, insiste Jesús, ¿no seremos iguales que los publicanos? No insistas en que nos ha de ser por entero imposible. ¿Nos pides lo extraordinario, lo imposible? ¿Y cómo lo haremos? Qué fácil eran las palabritas pronunciadas por nuestro profeta Moisés en la primera lectura, y que nosotros hemos aceptado, aparentemente, de buena gana. Insensatos. Nos creímos fuertes. Pero esta fuerza no es cosa nuestra. Somos seres de fragilidad. Quisiéramos, pero no podemos. Deseamos ese más allá, pero quedamos siempre en un crudo más acá, patoseando en el barro de la charca. Salpicando a todo lo que nos circunvala. ¿Qué hacer? ¿Dónde encontrar el punto de apoyo de nuestra liberación? Porque no es que hoy nosotros nos comprometamos a hacer lo que el Seños nos dice, sino que hoy el Señor se compromete a aceptar lo que nosotros proponemos. Proposición de amor la nuestra que el Señor se compromete a aceptar logrando que sea de verdad cosa nuestra, muy nuestra. La iniciativa será del Señor. Hasta consigue de nosotros que pidamos al Padre eterno que vuelva nuestros corazones hacia él; si no, ¿qué? ¿Dónde conseguiremos la fuerza? En la celebración de las ofrendas del sacrificio de la cruz. Santos misterios que, según le pedimos al Señor, nos purifiquen de nuestros pecados, haciéndonos dignos de participar en la eucaristía, logrando que en ese inefable intercambio se nos done nuestro ser y nuestro actuar, de modo que se transfiguren por la gracia de amor y de misericordia que nos vienen de las entrañas mismas del Padre. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Por él todo se nos dona. Caminando con él todo nos lo encontramos. Y porque la iniciativa es del Señor, todo nos es posible. No hay imposibles. Simplemente, como creyentes que somos, asentados en la tan frágil certeza de nuestra fe, todo en 149 nosotros será ahora distinto. Seremos seres de amorosidad. Nuestras acciones serán de amor. Hasta en los detalles. Lo escabroso, así, se volverá aterciopelado. Porque hoy se ha comprometido el Señor a aceptar lo que nosotros proponemos. Propuesta de fe, por más que, como el personaje del evangelio, corramos nosotros también a Jesús para decirle, en pura perplejidad contradictoria: creo, Señor, pero ayuda mi fragilidad. Porque nuestra fe es recia. Con reciedumbre de Dios. Pues, en nosotros, todo pende de él. 1 de febrero de 2010 * * * domingo 28 de marzo de 2010 Domingo de Ramos Is 50,4-7; Sal 21; Flp 3,6-11; Lc 22,14-23,56 El espectáculo de la cruz ¿Quién es este que viene, convocado a la muerte? Iniciamos la semana más importante de la liturgia cristiana, una semana que se alargará en los ocho jornadas del día de Pascua. En este tiempo viviremos todo el misterio del Señor. Viéndole a él, siguiendo sus pasos en la lejanía, como hicieron sus apóstoles, se nos espabilará el oído. Con él veremos cómo pone su espalda a los que le apalean, a quienes mesan sus barbas, le ultrajan y ensalivan. Mirad qué bonito, al comienzo encontramos de nuevo al borriquillo de Belén. Sin saber muy bien ni cómo ni por qué, allá está; allá estamos con él. Quizá tampoco entendamos nada, pero allá estamos viendo el espectáculo. Pues asombra que Lucas hable del espectáculo de la muerte en cruz. La muchedumbre, habiéndolo visto, volvía dándose golpes de pecho. Nosotros también esta semana contemplaremos el espectáculo. Hubiera podido ser macabro, porque es bestial lo que vemos, pero, sin embargo, está bañado de gracia y misericordia. Comprenderemos cómo ahí se nos da la redención del pecado y de la muerte. Ahí contemplamos el espectáculo de la muerte de nuestro pecado y del camino para la vida; en el varón de dolores, en el cordero pascual ofrecido por nosotros. Apenas si nos atreveremos a mirar. Nos quedaremos lejos nosotros también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo veremos por el oído que ese espectáculo no es una mera representación teatral llena de espíritu que nos conmueve en lo profundo, esperando que en algún momento el director dirá: corten, y todo volverá a su normalidad? Contemplamos la realidad de lo que es. ¿Y qué es lo que se nos da como espectáculo? El asombroso himno de Filipenses, dicen que uno de los textos más antiguos de todo el NT, nos habla de Cristo Jesús en términos increíbles. Siendo de condición divina, le vemos en la convulsión de la angustia rezando el salmo 21, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Burlas. Meneos de cabeza. Mastines. Malhechores. Le taladran las manos y los pies, hasta que cuente sus huesos. Reparto de ropa, echando a suerte su túnica. Expuesto a todos en su desnudez muriente. ¡Bah!, ¿no eras el Mesías?, pues sálvate a ti mismo. Mas oímos también, aunque parece que muy lejanas, las palabras dirigidas al buen ladrón que muere crucificado con él: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo el centurión, capitán de la partida que le crucifica, afirma: Realmente este hombre era justo. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Palabras asombrosas que nos vienen de la cercanía cronológica de la muerte de Jesús; no invenciones 150 tardías, pasados muchos decenios, de lenguas que se ha echado a pacer con mitología. Contemplamos el espectáculo que se nos dona, y, no lo olvidemos, lo meditamos de modo especial con el oído. Nos quedan las palabras, los sentimientos, los colores, los gritos sofocados. El borboteo de la sangre. Se despojó de su rango haciéndose como uno de tantos. Y se rebajó hasta la muerte, añadiendo aquí al viejo himno: una muerte de cruz. No, no engañemos, la cruz y quien muere en ella es el espectáculo al que se refiere Lucas. Luego, pero más luego, cuando lleguemos al centro mismo de estos días, la noche pascual, el espectáculo resplandecerá con nueva luz. Mas no nos engañemos, si no nos hacemos como el borriquillo y no contemplamos en su sangrienta brutalidad salvadora al colgado en la cruz, nada habremos entendido. 8 de marzo de 2010 lunes 29 de marzo de 2010 Lunes Santo Is 42,1-7; Salmo 26; Jn 12,1-11 Judas Iscariote ¿Y si no fuera el borriquillo ni los contempladores oyentes del espectáculo quien nos representara esta Semana Santa, sino el Iscariote de las treinta monedas? ¿Por qué el empeño de la liturgia de poner en candelero a ese personaje demasiado olvidado, y de hacerlo los tres primeros días de la Semana Santa? ¿Qué busca? Sencillo es de comprender: podemos pasar la semana sin querer enterarnos de lo que allá, y por ello también acá, aconteció y sigue aconteciendo. La traición. El encontrar razones muy profundas para abandonar a Jesús; para hacer que desaparezca de nuestra vista. Para que, de una vez, se cumpla en él lo que las Escrituras decían. Porque molesta. Porque la gente guapa y poderosa que nos domina y quiere aumentar su dominio, si no, no estará con nosotros ¿Y quién de entre nosotros no quiere estar del lado del poder, el cual tiene la razón, aunque sea mera razón raciocinante y no la razón húmeda? Jesús no es como queremos, y no lo podemos soportar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Mas el Señor nos había dado el pan untado en la salsa, signo de suprema cercanía. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Al final de tanta bambalina ideológica están las estrictas treinta monedas bien reales. Pero Jesús no grita, no proclama, no vocea por las calles. Él da cumplimiento a la profecía de Isaías. No vacila, no se quiebra. Llega hasta el final. Pero Jesús no es un jabatillo tontorrón: ayer lo escuchamos en la pasión de Lucas. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Hoy rezamos el salmo sabiendo que es oración de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque abajándose y en la angustia, sabía que su Padre es su luz y su salvación. Por eso, ¿a quién habría de temer? Le asaltan y le prenden, lo crucifican en espantosa muerte romana, mas ¿quién le hará temblar? Porque en la cruz, adivinó el salmo, se siente tranquilo. Llegado el momento supremo del sacrificio, porque su muerte fue un sacrificio ofrecido para nuestra redención, su corazón no tiembla. Y no tiembla porque espera en la dicha del Señor. Todo esto ni lo entendió ni lo compartió Judas el Iscariote. ¿Nosotros sí? Por ello la liturgia nos pone por tres días su figura, ¡qué derroche de tiempo!, para que la comparemos con la de Jesús. Pues la casa, lo vieron muy bien los Padres, se llenó de la fragancia del perfume. Aquella casa, la de Lázaro, cuando María unge los pies de Cristo estando a la mesa —los comensales se tumbaban sobre el hombro izquierdo y comían con su mano derecha, ofreciendo sus pies al ungüento—, se llenó de la fragancia. ¿La del perfume? Sí, claro. Se llenó, sobre todo, de la fragancia de Cristo. Todavía ahora podemos sentir esa fragancia en la Iglesia. 151 Hoy en la oración colecta pedimos a Dios Padre que mire la fragilidad de nuestra débil naturaleza. ¿Podremos sostenernos en pie ante él? No, de ningún modo, si no lo hacemos sustentándonos en la cruz de Cristo. Que levante nuestra flaca esperanza con la fuerza de la pasión de su Hijo. No queremos dejarnos arrastrar en nuestra quebradiza debilidad por el imperio, sino que nos apoye en quien sometió, mejor, dejó hacer, para que se diera con él el espectáculo de la cruz. 8 de marzo de 2010 martes 30 de marzo de 2010 Martes Santo Is 49,1-6; Sal 70; Jn 13,21-33.36-38 ¿Por qué no puedo acompañarte? Daré mi vida por ti Qué diferencia entre el Iscariote y Pedro. Es verdad que ambos se hacían una idea muy confusa de los caminos de Jesús, pero mientras el primero lo traiciona, vendiéndole por treinta monedas, Pedro, una y otra vez, aunque se haga una idea falsa, quiere seguirle, quiere protegerle, quiere ir a donde él vaya. Jamás le traiciona. Se espanta, eso sí. Se hunde en las aguas por las que, en su seguimiento, quiere correr. Ahora, justo antes de que le abandone y reniegue de él, dice que ha de dar su vida por él. Sí, lo hará, pero todavía le falta mucho para llegar hasta ahí. Debe pasar también él por la cruz de Cristo, por su muerte y su descenso a los infiernos, por su resurrección de entre los muertos. A donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Y, como con una cariñosa caricia, le hace ver lo que va a ser su realidad. No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. No sé quien sorprende más, si el empeño tozudo de Pedro en lo que no puede, en negar su miedo y su fragilidad, la capacidad de verse en lo poco que es cuando todavía no ha sido confrontado a la cruz de quien tanto ama, porque esto no se puede negar, Pedro amaba a Jesús con pasión, quería seguirle por sus caminos por encima de toda posibilidad y de cualquier esfuerzo, o Jesús que nunca le deja, ni siquiera cuando le niegue tres veces. ¿Olvidaremos esas palabras de la pasión según Lucas? Tras el canto del gallo, el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de lo que le había dicho. Y lloró amargamente. Uno se ahorcó en sus propias ideologías, Judas el Iscariote. El otro, el inconmensurable Pedro, lloró amargamente ante la mirada de Jesús. ¿De dónde sale esa mirada? Volviéndose, dice Lucas; quizá porque le traían y llevaban. Mirada no de reproche, que hubiera llevado también a Pedro a la desesperación. Mirada afectuosa. Mirada de amor. Mirada que le llegó a Pedro hasta los entresijos más profundos de su alma. Y ahí tenemos, al duro patrón de pesca de Galilea, llorando amargamente. Qué hermosura. ¿Nos mirará a nosotros también Jesús, haciéndonos llorar lágrimas amargas? Amargas por el sabor que dejan en nosotros. No en amargura. Al contario, que abren nuestros ojos a la cruz de Cristo. Que nos permitirán verle ahí donde está. Porque, a nosotros, quizá, es en la cruz donde se volverá para mirarnos. Pedro no supo correr, entonces, al pie de la cruz. Seguramente, tampoco nosotros. Pero a Pedro se le abrieron las carnes y comprendió dónde se le ofrecía su Señor. Porque comprendió en su llorar, aceptó el hecho de la cruz. Pablo lo dice de un modo asombroso que recoge la liturgia de hoy en la comunión: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por nosotros. Palabras que nos dejan estupefactos y nos hacen comprender la fuerza de esa mirada. Pues esa muerte en cruz es por nosotros. No un evento casual de la historia. No es algo que acontece pues quiere contradecir lo que nosotros somos. La cruz de Cristo es por nosotros. En el doble sentido de que nosotros hemos ayudado con nuestra 152 acción y con nuestra pasión a elevarle en la cruz. Pero, sobre todo, para nuestra redención del pecado y de la muerte. 8 de marzo de 2010 miércoles 31 de marzo de 2010 Miércoles Santo Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14.25 Me espabila el oído Cada mañana me espabila el oído. Curioso la importancia que se da al oído una y otra vez. ¿Será porque lo principal es la palabra? Para dar al abatido una palabra de aliento nos dice Isaías. ¿Para escuchar la voz del Señor que le marca el camino de la obediencia a su Hijo? ¿Porque nos escucha en su gran bondad? ¿Para que cantemos cantos de alabanza a su Nombre? Sorprende la importancia del oído, cuando todo se da en la carne que se clava en la cruz. Descubríamos ayer una mirada, pero no podemos olvidar la importancia de las palabras de Jesús en la cruz, a donde fue llevado como manso cordero que acogía en silencio lo que le acontecía. Sin protesta, en silencio. En silencio de palabras, como no fueran las de la propia oración de los salmos. Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado. La liturgia mientras tanto nos pone por tercera vez a Judas Iscariote. Tampoco él se calló, pues fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Sus palabras de traición se convertirán en acto de entrega a la muerte en cruz. Nuestras palabras, ¿tienen siempre este alcance? Cerramos la boca y el oído a la voz de los menesterosos que claman nuestra ayuda y cariño. Mas de esta manera los arrojamos a la cruz de Cristo. Donde, destrozados, sin voz, con los huesos también ellos quebrantados, son acogidos por el corazón y la carne de Cristo que, en esa misma cruz, se ofrece a ellos, y a nosotros de igual forma, como alimento, como bebida, como manjar de vida eterna. Oímos su demanda. ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Haced esto y eso nos dice. Siempre su palabra. Y mientras comía irrumpe: Mi momento esta cerca. ¿Momento de qué? Del ofrecimiento en la cruz. El momento de nuestra redención. Mas Judas el Iscariote no acepta ese momento, lo ha trastocado todo con una ideología de poder, seguramente, y quiere que las cosas de Jesús vayan por donde él indica. Pero su palabra no es obediente, sino mentirosa. Se busca a sí mismo en ella. No quiere llorar lágrimas amargas por lo que está haciendo. Él tiene razón. Los otros son unos mentecatos que no saben dónde esta la cuestión del poder. Se dejan subyugar por la palabra inocua de Jesús. Pero yo no. Sé interpretar las palabras y los gestos. De esa manera no vamos a ninguna parte, si no es al engaño y a la dejación de nuestra propia palabra. Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Qué insistencia esta a la que nos lleva la liturgia de los tres primeros días de la Semana Santa. ¿Acaso yo, Señor? Te entrego, sí, pero tengo razón, lo hago con razones seguras, porque tu palabra no nos lleva a ninguna parte con fundamento. Mas ¿no es una traición lo que estás haciendo? ¿No te vendes por treinta monedas, como estaba anunciado? No, qué dices, yo no me vendo, es una compensación por el bien que hago… Sorprende la capacidad de engaño que tenemos, enroscándonos en nuestras propias palabras, cerrando el oído, en cambio, a la Palabra de Dios que se nos pronuncia en Cristo Jesús; que nos alcanza en él, pues él mismo es la Palabra. ¿Seremos capaces de oír para ver el espectáculo de la cruz? Aunque sea, Señor, llorando también nosotros lágrimas amargas, como Pedro. ¡Espabílanos el oído para verte! 8 de marzo de 2010 153 jueves 1 de abril de 2010 Jueves Santo Ex 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Jn 13,1-15 Haced esto en memoria mía ¿A qué se refiere el ‘esto’? Ciertamente a repetir haciendo memoria de la cena que este Jueves Santo Jesús compartió con sus discípulos. Cena que fue anticipación del sacrificio en la cruz, por lo que este pan y este vino son su cuerpo y su sangre que se nos dan como alimento de gracia y redención. Perder de vista el que Cristo se nos ofreció en sacrificio, de que su entrega y muerte fueron sacrificiales significa no entender nada de lo que fue su vida ni su muerte. Deberíamos saltarnos los escritos de san Pablo y todos los paulinos. Deberíamos borrar con piedra pómez la carta a los Hebreos. Deberíamos olvidar que por su muerte en cruz Dios Padre, en su misericordia, nos ha redimido del pecado y de la muerte. De que murió por nosotros. Mas el ‘esto’ tiene también otra vertiente de referencia, que hagamos lo que él hace, lo que él hizo en la última cena: lavar los pies de sus discípulos. ¿Entendéis esto? Pedro, como siempre, se entromete. Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? No me los lavarás jamás. Si no te lavo nada tienes que ver conmigo. Porque el gesto de este sacrificio es el lavatorio de los pies. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Nosotros tenemos que hacer el ‘esto’ que él hace con nosotros. No son cosas disyuntas, sino dos vertientes de un mismo ser. Ayuntadas en un solo acto. Redimidos del pecado y de la muerte por su sacrificio en la cruz, quedamos sueltos para, como él, lavar los pies a todos los que necesitan de nosotros, los caminantes, los pobres, los necesitados, los enfermos, los murientes, los pecadores. Porque nosotros, desde hoy, pues celebramos el sacrificio litúrgico de lo que mañana acontecerá en la cruz, somos ahora las manos del Señor. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos para los demás la muerte del Señor hasta que el vuelva al final de los tiempos. Este es el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna, como nos ha dicho la oración colecta. No, lo que acá comemos y bebemos no es para nuestro pingüe engorde como si fuéramos terneros cebones, sino para regalarlo a los demás haciéndonos nosotros embajadores del sacrifico de la cruz. ¿Y cómo lo haremos? Cuando tras la celebración del misterio de la cruz, lavemos los pies y las manos y la boca y las heridas y el hambre y el sufrimiento, con los gestos de gracia y de misericordia que el Señor pone en nuestras manos. Un lavamiento del que hayamos quitado el haced memoria de esto, es decir, de la muerte salvadora en la cruz, no es suficiente. Es querer dejar las cosas en nuestras manos, como si fuéramos nosotros también diosecillos. Como si cupiera en nuestras manos la redención. No, así, nuestra redención no terminaría siendo sino llamada a la esclavitud, de manera que seamos nosotros los amos. En ningún caso redención del pecado y de la muerte. Esto solo Dios Padre nos lo concede, y lo hace a través de la carne crucificada de su Hijo. Quien nació del vientre de María, ahora muere en la cruz y, según la tradición más piadosa, es recogido de nuevo en su regazo antes de ponerlo en la tumba. Misterio de la carne. Misterio de su carne. Es decisivo comprender lo que es la sacramentalidad de la carne. Sacramento del pan y del vino. 8 de marzo de 2010 viernes 2 de abril de 2010 Viernes Santo 154 Is 52-53,12; Sal 30; Heb 4,14-16,5,1-9; Jn 18,1-42 Hoy el altar está desnudo La liturgia del Viernes Santo es impresionante en su escueta desnudez. Celebramos la pasión del Señor. Es el momento en que todo se hace verdad. La realidad aparece en toda la amplitud. Es ahora cuando el Señor nos muestra que su ternura y su misericordia son eternas, le decimos a Dios Padre en la oración colecta, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Todo lo demás es silencio. El silencio del siervo de Dios del que habla Isaías. Nuestro castigo saludable cayó sobre él; sus cicatrices nos curaron. Hoy escuchamos el grito de su oración. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Palabras llenas de un hondo misterio que solo puede serlo de gracia y de perdón. En el silencio resuena la pasión, impresionante, tal como nos la cuenta Juan. Completo diálogo, apenas si el narrador interviene. Se cumple la Escritura. ¿Por qué ese ansia continuada de señalarnos que en la vida y la pasión del Señor se da cumplimiento a la Escritura? De igual modo resuenan las palabras de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora todo discípulo la recibe en su casa. ¿Dónde si no podría ir María cuando su Hijo ha muerto? Tengo sed, anuncia a todos los que están allá junto a él. De nuevo, para que se cumpliera la Escritura. Es como un espectáculo que estuviera reglado desde antes. Al Padre no le coge de sorpresa. ¿Cómo, pues, lo soportó?, ¿qué buscaba con nosotros? ¿No encontró otro procedimiento que dejarlo en nuestras manos, sabiendo lo que esto significaba? Guardó silencio para que se cumpliera la Escritura. Y ese silencio era no de impotencia ni de condena, tampoco de abatimiento, sino de redención, de gracia y de misericordia. El Hijo que se encarnó en la carne de María, sin dejar de ser el Hijo de Dios, iba derecho a la condena de los poderosos. Empujado por tantos. Empujado también por nosotros que ahora celebramos la liturgia de su impresionante silencio. Está cumplido. Pero, Dios mío, ¿qué?, ¿qué está cumplido? E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿No ves lo que está cumplido? Tu salvación, nuestra salvación, la de todos. Vencido el pecado y la muerte, se nos abren de par en par las puertas del cielo. Pero esta apertura se nos da en la cruz. Colgante muerto el cuerpo de Jesús. Viendo que ya había muerto, uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al punto salió sangre y agua. Salvaje tocamiento de la lanza que nos hace patente el don que en ese cuerpo muerto se nos hace. La Eucaristía y el Bautismo. Ahí, en el costado traspasado y muerto del pecho de Jesús, nace la Iglesia. En un tocar de su carne muerta nacemos a la vida. Para resucitar con él, según su Padre tenía previsto desde antiguo. Recogieron su cuerpo, lo vendaron y lo enterraron. En ese costado ahora muerto se nos van a abrir las puertas del cielo. ¿Nos olvidaremos alguna vez que esta muerte se ha dado por nosotros? Si lo hacemos, todo estaría perdido para nosotros. Contemplemos en el silencio al traspasado, porque ahí, en él, se juega todo lo que vamos a ser. Porque mirándolo a él, ahí clavado y muerto, contemplamos nuestra redención por la gracia y la misericordia de quien él llama Padre mío. 8 de marzo de 2010 sábado 3 de abril de 2010 Sábado Santo Vigilia Pascual en la Noche Santa Gén 1,1-2,2; Sal 103 / Gén 22,1-18; Sal 15 / Éx 14-15,1; Sal Éx 15 / Is 54,5-14; Sal 29 / Is 55,1-11; Sal Is 12; Ba 3,9-15.32, 4,4 / Sal 18 / Ez 35,16-28; Sal 41 // Rom 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12 155 Felix culpa! Los ojos se anublan al oír estas palabras del pregón con el que se inicia la vigilia pascual: ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! Cierto que al punto cantamos la dicha de esta noche, porque solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Mas es una sorpresa casi indescriptible que desde siempre en esta liturgia la Iglesia se atreva a contemplar nuestro pecado como refulgente, pues, por él, Cristo resucitó de entre los muertos. Cierto que de manera negativa, es decir, viendo cómo quien ahora en mitad de esta noche silente y luminosa resucita nos redime del pecado, abriéndonos las puertas del cielo. Contemplamos esta noche aguas abajo lo que aconteció con nosotros: un acontecer de salvación. De redención por quien, muerto en la cruz, ahora se levanta por la fuerza del que nunca dejó de tenerle en sus manos. Mas en este levantarse de Cristo, nosotros estamos ahora arrecogidos por él y con él. También a nosotros se nos abren las puertas de cielo. Nada de ello hubiera sido posible con nuestra terrible inmersión en el pecado, alejados del Padre, como el hijo pródigo, con voluntad decidida por nuestra parte, aunque engañada. Cristo Jesús en su muerte en la cruz nos abre a nuestra verdadera realidad. Y esta comienza ahora, esta noche, en la obscuridad silente. En ella, pues, resplandece nuestro Salvador resucitado. Bendito sea. Se encienden todas las luces. Tocan las campanas. Desde ahora somos otros, acogidos por la gracia y la misericordia. Hombres y mujeres nuevos. En-esperanza nos adentramos en el cielo, lugar de la Trinidad Santísima que a partir de hoy recibe en su seno de eternidad la temporalidad carnal del Hijo. En el mientras tanto, muerto en la cruz, el tocamiento bestial de la lanzada abrió en su cuerpo exánime las fuentes de la Eucaristía y del Bautismo. La Iglesia nació entonces, la misma que ahora ve abiertas para sí las puertas del cielo eterno. Para sí, y por su medio, para todos. Porque ella es mediadora de esa gracia que el Padre nos dona. Así pues, cantaremos a voz en cuello: felix culpa! Porque en este espectáculo maravilloso eso es lo único que nosotros hemos aportado. Todo lo demás es gracia. Mas, siéndolo, mirándolo desde aguas abajo, ha sido una culpa feliz la nuestra. Una maravillosa provocación al Padre. Le temblaban las rodillas encaramado en la azotea de la casa, esperando la vuelta del hijo pequeño. Felix culpa! Que provoca su carrera hacia el hijo que vuelve. Necesita comer. Necesita ser él mismo otra vez. Necesita tener un ámbito de gracia y salvación. ¡Oh, culpa feliz! Quien procediendo de la eternidad de los cielos vino a nosotros, se hizo con nuestros pecados, los cuales cayeron sobre él para triturarle en la cruz hasta la muerte, pero ahí en esa caída, cuando parecía que el Engañador había ganado la partida al humano para siempre, en la silente negrura de la noche se enciende la luz: Cristo se levanta de entre los muertos llegándose hasta donde estos descansan y, trayéndolos a la eternidad del cielo, nos abre sus puertas también a nosotros. La gracia del Resucitado que nos salva esta para siempre con nosotros. ¡Culpa feliz la nuestra! 18 de marzo de 2010 domingo 4 de abril de 2010 Domingo de Pascua Hch 10,34a.37-43; Sal 11l; Col 3,1-3; Jn 20,1-9 Se nos dona vivir en-esperanza Porque vivir en-esperanza se nos ha convertido hoy en un modo de ser. No una manera esperanzada de estarse, alegre, confiada. Qué poco. Se termina pronto. Apenas si dura. Lanzada bestial al costado de Cristo muerto, de donde salió sangre y agua. Sepultura. Descenso a los infiernos para hacer realidad de vida eterna lo que estaba oculto en la noche de la muerte. La 156 sorpresa maravillada de las mujeres porque en la tumba no encuentran el cuerpo sepultado de Jesús. ¿Dónde lo habéis puesto? Muerto el que es la Vida, triunfante se levanta. Tras la carrera primera de María Magdalena y las mujeres, corremos con Pedro y el otro discípulo. Vieron y creyeron. Vendas en el suelo, el sudario recogido, enrollado en un sitio aparte. ¿Cómo es posible? Nada de lo que esperaban encontrar. Entonces, solo entonces, entendieron la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Participando de la sangre y del agua que salen del costado de Cristo, también nosotros hemos resucitado con él. Hoy nuestra vida es otra. Va a ser otra. Ya no viviremos esperanzados o no según el albur de los momentos. Se nos da en-esperanza el cielo. ¿Por qué en-esperanza? Porque no algo episódico, sino que se nos ha donado un nuevo modo de ser. Por la gracia del Resucitado viviremos a partir de hoy como habitantes del cielo. No en una esperancilla que va y viene, según. Sino que lo nuestro será un asombroso vivir en-esperanza. De tal manera seremos a partir de este día de la Pascua del Señor que, estando todavía acá, viviremos allá, en el cielo. Con un vivir de realidad, por más que sea en-esperanza. Estando acá, habitantes de allá. Redimidos del pecado y de la muerte. En-esperanza, nuestro ser es del cielo. Nuestro ser vive ahora de la certeza del cielo. Hemos sido acogidos por el seno de misericordia de Dios. En-esperanza de la Ascensión. El modo de nuestro ser anhela aquel su lugar, la eternidad en donde habita la Trinidad Santísima, allá donde ahora la carne resucitada de Jesús, el Hijo de Dios, nos prepara morada. Lugar de exceso. Allá, la carne resucitada de Cristo encarnado llevó consigo la temporalidad, preparando sitio para nuestra carne. Todo es gracia. Por eso, nosotros ahora somos otros. Vivimos en otro lugar. Lugar de Dios. Junto a la cruz de Cristo se nos abre el camino del cielo. Y, como Jacob, vemos a los ángeles bajar y subir hasta lo alto. Todo es gracia. Librados del pecado y de la muerte, nuestro modo de ser recobra la originalidad de su naturaleza. Naturaleza de donación de Dios. A su imagen y semejanza. Así pues, decir que vivimos esperanzados es apenas nada, porque vivimos en-esperanza. Todo se nos ha dado, cuando fuimos creados, cuando somos redimidos, y todo lo vivimos ya en-esperanza. No es un cambio de mentalidad ni una conversión a diversos quehaceres, distintos y mejores. Es un modo nuevo de ser. Ya no buscaremos ser como dioses, al modo del engaño en que caímos desde el mismo comienzo. En seguimiento de Jesús, el cual se nos da solo en la vecindad de la cruz, nuestro modo de ser está para siempre donde se encuentra la carne resucitada, en el seno mismo de Dios. Por esto, sin que haya cambiado nuestra pinta, somos otros. Porque vivimos en el cielo, cuyas puertas nos abrió el Resucitado, en donde nuestro ser se nos regala con toda la fuerza del en-esperanza. 26 de marzo de 2010 Lunes 5 de abril de 2010 Lunes de Pascua Hch 2,14.22-23; Sal 15; Mt 28,8-15 La muerte, en huída, ya va malherida Todo ocurrió conforme al designio previsto y sancionado por Dios, tal como él mismo nos lo enseña en su Escritura. Mas no era posible que la muerte lo retuviera. Y Dios rompió sus ataduras, resucitando a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos, entonces. Nosotros, ahora. Mas, cuidado, no lo podremos ser en verdad mientras no hayamos visto de modo entrecortado y tembloroso a este Jesús clavado en la cruz y, luego, llevado por otros al sepulcro, para por fin, oír a las mujeres que no está donde lo dejaron tras el descolgamiento. Pero ahora ya nos está ocurriendo como a Pedro y los demás: somos otros, nuestro ser es otro, pues, cobijándonos en él, vivimos en-esperanza. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Mi carne 157 descansa serena porque ya no me entregarás a la muerte. Lo que es oración de Jesús es oración mía, nuestra. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Mi ser es otro. ¡Dios mío, qué carreras, qué idas y venidas! Los evangelios de este largo día de Pascua, pues dura toda la octava, nos las van describiendo. Y la iniciativa está siempre en el grupo de mujeres que acompañaba a Jesús, y que permanecieron junto a la cruz, donde estaba María, su madre. Jesús les sale al encuentro y les dice la palabra justa: Alegraos. Quien habéis visto muerto está vivo, porque Dios su Padre lo ha resucitado. Ha vencido al pecado y a la muerte. La muerte huye, ya va malherida. Se nos ofrece la vida. Vida de eternidad. Porque vivimos en-esperanza un nuevo modo de ser. Corred a mis hermanos y anunciadles lo que os digo, que vayan a Galilea, allí me verán. Todo comenzó en Galilea; todo va destinado al más allá de Jerusalén que es la Galilea de los Gentiles. El Engañador ve perdida su partida, pues parece que todo, tan bien hilado desde el mismo comienzo, se le tambalea. Cuidado, pues, pongamos atención, grita, que es momento de máximo peligro, porque quien vive ya en-esperanza es habitante del cielo. Así, ese Jesús nos habría ganado la partida. Que corran algunos de la guardia, la que debía vigilar la sepultura, y cuenten lo acontecido. No, no, os daremos una fuerte suma, decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais, y no os preocupéis que nada os ha de pasar. El evangelio de Mateo nos dice que esta es la historia que se ha ido difundiendo entre los que no aceptan a Jesús. Hasta hoy. Explicadlo como queráis, sigue diciendo el Engañador, pero que parezca claro a todos que hay una elucidación plausible de la desaparición de ese cuerpo del lugar donde lo dejaron. Que quede claro, pues, cómo la única narración no aceptable es la de que fuera levantado en su carne hasta el seno de la Trinidad Santísima. No, eso no, la gente guapa y mandante no puede aceptar este chisme. Porque, si así fuera, viviríamos ya en-esperanza ese nuevo ser que se nos dona con aquello que realizó por nosotros y para nosotros, su muerte y resurrección, en donde por gracia, sola gracia, se nos da un ser nuevo. Y se nos da en un enesperanza que es ya pura realidad para nosotros, y a nuestro través, de Iglesia, para todos. Cuidado, pues, con el Engañador de la gente guapa que tanta capacidad de persuasión convoca. 27 de marzo de 2010 Martes 6 de abril de 2010 Martes de Pascua Hch 2,36-41; Sal 32; Jn 20,11-18 Alegría del cielo, que ya empezamos a gustar en la tierra El mismo Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Convertíos y bautizaos en el agua que salió de su costado tras el tocamiento bestial de la lanzada, se os perdonarán los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo se nos ha de dar enesperanza como nuevo ser. Será el propio Espíritu quien en entera libertad nuestra gritará desde los entresijos mismos de nuestra alma: Abba (Padre). La promesa, tan de lejos anunciada, se ha cumplido. En-esperanza somos habitantes del cielo. Porque la misericordia del Señor llena la tierra. Todo es gracia. Sola gracia, incluso la que toca nuestra real libertad. Se nos cubren los ojos de lágrimas de gratitud viendo a María Magdalena llorar junto al sepulcro, tras las carreras de Pedro y el otro discípulo, quienes entraron, vieron y creyeron. Ella quedó allá restante, junto al sepulcro. Llorando. Uno de los ángeles le dice: María, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Asistimos perplejos, porque, es verdad, tantas son las gentes que se quieren llevar a nuestro Señor para traspapelarlo lejos. Mujer, ¿a quién buscas? Insensata cuestión, ¿serás capaz?, ¿el único en no saberlo? ¡María! 158 Basta una palabra. No había reconocido el cuerpo, la figura, quizá por las lágrimas, puede que por no ser todavía, hasta el reconocimiento, en-esperanza, un nuevo ser. Tiene que pronunciar su nombre. No una abstracción seca, sino una palabra, su nombre: María. En ese momento su ser nuevo toma completa realidad. ¡Rabboni! Todo está asumido. Es él. Antes me dejaba tocar en la orla de mi vestido. Falta camino por recorrer. Todavía no he subido al Padre. Suéltame. Vayamos ahora, tú y yo, a nuestros hermanos, como María, y digámosles esta palabra. Subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Porque, ahora ya, se hace pleno en nosotros el nuevo ser. Suéltame porque yo soy otro que tú. No me quieras poseer, hacer de mí apéndice tuyo, convertirme en tu idolillo. Sí, me tocarás, es verdad, pero con tocamiento sacramental. Mi carne ahora es sacramento de tu nuevo ser. Soy tu alimento. Y cuando suba al Padre, te enviaré mi Espíritu. Todavía falta camino por recorrer. Se nos da ya en-esperanza nuestro ser nuevo; pero este tiene aún que convertirse en ser pleno. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Glorifiquemos a Dios Padre —notad que ahora se hace claro cómo Dios es Padre suyo y también Padre nuestro, no es una invocación a la ligera, sino un vivir hasta los tuétanos la realidad del amor—, porque Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. También la muerte, pues nos regala la vida eterna. Porque ahora ya, en-esperanza, estamos en el cielo. Mejor, comenzamos ese proceso de un tiempo hasta que llegue la Ascensión y luego Pentecostés. Tenemos que acostumbrarnos a tocar a Jesús según el nuevo modo en el que él habita ahora entre nosotros. No ha de ser cosa fácil. Pero todo nos será posible, pues vivimos enesperanza, adentrados ya en la vida eterna que se nos ha de regalar en el cielo. Todo es gracia. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Cordero pascual. Pasmoso sacrificio en el que nos vemos implicados si estamos junto a la cruz de Jesús cuando recibe la lanzada, saliendo de su costado sangre y agua. 27 de marzo de 2010 miércoles 7 de abril de 2010 Miércoles de Pascua Hch 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 ¡Quédate con nosotros! El evangelista san Lucas en su manera de construir lo que narra tiene una fuerza arrebatadora. Nunca podremos olvidarnos de los discípulos de Emaús. Por siempre caminaremos con ellos. Por siempre discutiremos entre nosotros, mientras vamos de camino, sin saber quién se allega a nuestro paso. Tan enfrascados estamos en lo nuestro. Y es verdad que también nosotros hablamos de quien ha de venir, pero concretamos en que, tras el espectáculo de la cruz, todo había quedado en nada. Teníamos clara la liberación que Jesús nos traía, y hemos visto como fracaso inapelable y picante el fin de la cruz. No entendemos la manera en que antes le seguíamos, llena de esperanzas que se han revelado meras esperancillas, puesto que allá le dejamos, viéndole desde lejos, claro, asuetos y relinchando ante el fracaso en el que nos hemos engañado. Todo no fue sino pura falsedad; pura mala interpretación. Fracaso sin tiento. Es verdad que algunas mujeres, coplosas ellas, dicen esto y lo otro, pero ¿quién en su sano juicio de racionalidad podrá darles oído? La respuesta de Jesús sorprende. Podía habérseles presentado como el Resucitado. Pero no, no lo hace así. Quizá no lo hubiéramos aceptado, imposibles de comprenderlo. ¡Bah, se ven cosas tan raras! Por eso, Jesús —el evangelista le sigue llamando Jesús— les explica el anuncio de los profetas, para que vean cómo lo que ha sido era necesario. Curioso que Lucas escoja esta palabra: era necesario (Lc 24,26; cf. Jn 14,31). Había un discurrir de la historia de la salvación 159 con el pueblo elegido, y ahí es donde se ha dado la acción de Dios. Porque la Escritura se refería a él, y todo lo que ella decía se ha cumplido, como gritó Jesús en la cruz. Se ha cumplido la voluntad de salvación de Dios, planeada desde antiguo. Por eso podemos decir que ahora se nos dona un nuevo ser. Ser en-esperanza. Ser de gracia. Ser que sigue nuestra verdadera naturaleza. Al comienzo, el Engañador nos engatusó con sus explicaciones, prodigio de malas artes. Ahora, Jesús con tierna sonrisa nos explica el desarrollo del conjunto ordenado por Dios Padre en su inmensa compasión y gracia, para que comprendamos. Oficio de comprender. Quédate con nosotros, que contigo todo lo comenzamos a discernir. Se nos hacen plausibles lo que creíamos coploserías de aquellas mujeres que se dejaron llevar por lo que suponíamos era solo su enorme pena. Mas falta aún lo más importante. Lo decisivo. Sentados a la mesa con nosotros, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y nos lo da. Y en ese momento se nos abren los ojos. La sacramentalidad del pan y del vino, la sacramentalidad de la carne, hace que veamos con claridad lo que no acertábamos a percibir. Explicación de gesto y de palabra. Explicación del signo de realidad. ¡Ay!, no le comprendíamos cuando lo teníamos al lado, caminando con nosotros, pero ahora sí, cuando se nos da como alimento en este pan y este vino que prepara y come con nosotros. Entonces vemos toda la gracia del sacrificio de la cruz. Ya no son puras palabras, sino signo sacrificial. En ese gesto de romper el pan, se nos da como comida, se reparte con nosotros, busca que hagamos como él: haced esto en memoria mía. Siempre seremos discípulo de Emaús, y siempre Jesús partirá su pan con nosotros. No tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo: hecha a andar tú también en nombre de Jesucristo. Come de su pan. Porque todo es gracia. 27 de marzo de 2010 jueves 8 de abril de 2010 Jueves de Pascua Hch 3,11-26; Sal 8; Lc 24.35-48 Se presenta Jesús en medio de ellos Podría pensarse que los evangelistas pasaran como sobre ascuas sobre la figura del Resucitado. Si la resurrección es mero dato mitológico, del que hay que quitar toda la envoltura mítica, como tantos pensaron y piensan, porque cosa mucho más pasable ante todos, los relatos evangélicos no están por la labor: sandez para los unos, locura para los otros. En ellos, Jesús insiste una y otra vez sobre la realidad de su carne resucitada. Vieron y creyeron. (Solo en este largo día de la octava de Pascua: le abrazaron los pies, Mt 28,9; suéltame [no me detengas traduce Manuel Iglesias], Jn 20,17; quédate con nosotros, Lc 24,29; se acerca, toma el pan y se lo da, Jn 21,13; trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente, Lc 20,27). También ahora, que continuamos el episodio de los discípulos de Emaús. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Pues no, mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona [Manuel Iglesia traduce: «‘Yo soy’, en persona»]. Palpadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como podéis ver que yo tengo. Y les mostró sus manos y sus pies. Seguían tan atónitos, por eso les pide algo para comer. Tomó el trozo de pescado y lo comió delante de ellos. Se diría que los evangelistas tienen miedo de que olvidemos lo decisivo: que necesitamos el tocamiento sacramental; tocamiento de carne a carne. No nos basta, ni a Jesús ni a nosotros, como ya acontecía antes de subir a la cruz, con tener relaciones gaseosas, cocacolísticas, y llenas de almibaradas sobrenaturalidades, como acontece en tantas películas que nos ofrece a cada 160 momento la gente guapa para confundirnos y que nos entre la certidumbre de que todo esto es solo mitologías. Claro, tal sería lo simbólico, lo mítico, por eso se nos ofrece como centralidad de lo que seamos. No, acá hay tocamiento de cuerpo a cuerpo, de alma a alma, de carne a carne. Necesitamos tocar a Cristo con un tocamiento que se allega hasta la cruz y, luego, porque todo es gracia, hasta su cuerpo resucitado. Somos personas de carne, no ángeles. Jesús es persona de carne, no ángel. Necesita tocarnos para hacer en nosotros ese nuevo ser que nos regala, del mismo modo que Dios necesitó tocarnos con sus manos para moldearnos a su imagen y semejanza. La suya es palabra sacramental, es decir, verbo de tocamiento. Lo nuestro es sacramentalidad de la carne; sacramentalidad de la materia. No somos cátaros. No somos jansenistas. No nos asusta el ser tocados y tocar. La nuestra es una razón afectuosa y carnal. Se nos ha dado nuestro nuevo ser, que busca su plenitud. Somos seres deseantes. Buscamos tocar a Dios, porque él nos ha tocado primero: en el moldeamiento de nuestra carne; ahora: en el moldeamiento sacramental. En-esperanza somos ya habitantes del cielo. La nuestra es vita beata. Somos acariciados por su gracia. Somos alimentados por su carne. Seguimos sus pasos, aunque nos acerquen a la cruz. Si no, ¿cómo podríamos tocarle?, ¿cómo podríamos meter nuestra mano en la herida del costado, fruto del bestial tocamiento de la lanza? Habitantes del cielo, enesperanza. Porque vivimos ya la realidad de esa esperanza. Porque todo es gracia, vivimos enesperanza. Porque ya todo es gracia hacemos como él hizo con nosotros, de este modo, nuestra vida es también sacramental. Pura entrega al prójimo, a su carne menesterosa. 27 de marzo de 2010 viernes 9 de abril de 2010 Viernes de Pascua Hch 4,1-12; Sal 117; Jn 21,1-14 Es el Señor No se atrevían a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. ¿Por qué tras la cruz de Cristo, el Resucitado no consigue que todo vaya de rositas? Porque, es obvio, no parece bastar con que él sea clavado en la cruz y traspasado por la lanza. No basta con que nosotros estemos, por fin, en la cercanía de esa cruz. También a su Iglesia la perseguirán, la calumniarán, la señalarán con dedo acusatorio, pensarán que los demonios están con ella. ¿Por qué, cuando parecía que el misterio de Iniquidad había sido vencido para siempre, nos topamos de nuevo con él una y otra vez? ¿No será que, finalmente, sea él quien haya salido vencedor de la lucha despiadada a que somete a Cristo y a su Iglesia? Consideramos cosa tan clara cómo, en-esperanza, éramos habitantes del cielo que solo pensábamos en ese ser nuevo que se nos donaba como nuestro ser en plenitud. Mas parece que la Iglesia, y nosotros con ella, deberá ser crucificada también, calumniada, despreciada, odiada, acusada. Su sino no se realiza mejor que el de quien es su Señor. Parece que ella, y nosotros con ella, en su carne, debemos hacer nuestros los sufrimientos de su Señor. De nosotros quieren mártires. Sí, todo esto es verdad, pero el Señor está con nosotros. Y nos prepara unas brasas con un pescado puesto encima, para que a la vuelta de la faena, cuando creíamos que nuestro trabajo era vano, saciemos nuestra hambre. Porque es él quien hace que nuestra pesca sea milagrosa. Cuando quiera. Tras una larga noche, larguísima quizá, de duro bregar. Cuando a él le parezca conveniente. Pues vivir en-esperanza es vivir de la seguridad de que él siempre estará con nosotros, acompañándonos, dirigiendo nuestro pasos en su libertad, que se hace nuestra. Pero esta enesperanza no es vivir de certezas y de seguridades, sino vivir en la confianza total en él y en su gracia. Aunque nosotros seamos todavía quienes somos, y ninguna otra cosa, pura flaqueza y 161 fragilidad. No importa, todo es gracia. Porque nuestro ser nuevo se nos ha dado en la plenitud de lo en-esperanza. Porque todo es gracia, vivimos en la certeza de que, en-esperanza, resucitaremos con él. Que ya, en mitad de estos terribles vaivenes que nos asaltan, conmoviendo la hondura de nuestro ser, somos, sin embargo, habitantes del cielo. Lo expresa de modo genial la antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado que leímos la mañana de hace seis días. Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran silencio y una gran soledad. El Rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. «El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos: ‘Mi Señor está con todos vosotros’. Y responde Cristo a Adán: ‘Y con tu espíritu’. Y tomándole de la mano, lo levanta, diciéndole: ‘Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo’». Vivimos, sí, en-esperanza, es verdad, pero todavía debemos crecer hasta nuestro ser en plenitud. Somos ya habitantes del cielo, sí, es verdad, pero estamos aún en el acá. Encaramados en la cruz de Cristo. Y, por eso, nos llegan risotadas, salivazos e insultos de los que ven el espectáculo. 27 de marzo de 2010 sábado 10 de abril de 2010 Sábado de Pascua Hch 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9.15 ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque, sí, es verdad, esta gente nuestra no se calla, aunque les cueste la vida. Tienen un buen maestro a quien parecerse. Y todo es gracia. Nos podrán prohibir el hablar. Podrán amordazar nuestros labios. Podrán ridiculizarnos y reducirnos a la irrisión. Pero nuestro silencio es solo el del Sábado Santo. Silencio en espera de que el Señor fortalezca nuestro nuevo ser, que nos vaya ayudando a llegar hasta nuestro ser en plenitud, que en él nos es donado. Y esto lo vivimos en-esperanza. Porque siempre, como leemos hoy en el evangelio de Marcos, una María Magdalena vendrá a anunciarnos que Jesús está vivo y que lo ha visto. Siempre encontraremos testigos que nos lleven de su mano; que fortalezcan la nuestra. Porque todo es gracia. Puede que de primeras no nos crean, pero poco a poco, de boca a oído, no en grandes algaradas, nuestra buena noticia se extenderá en los corazones. Porque todo es gracia. ¿Nos echará en cara nuestra incredulidad el Señor? Puede, porque vivir en-esperanza, permaneciendo acá, aunque siendo ya habitantes del cielo, es plato duro. Aunque todo es gracia. Le pedimos al Padre que mire con amor a los que ha elegido como miembros de la Iglesia, para que renacidos ya del agua que sale del costado de Cristo, alimentados de su carne — este es mi cuerpo, esta es mi sangre—, obtengamos también la resurrección gloriosa. Enesperanza la vivimos ya, somos habitantes del cielo. Mas aún nos falta para llegar a la plenitud de los bienaventurados. Aunque todo es gracia. Porque él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante su Padre, que ahora ya es también nuestro Padre. Porque él quiso ser a la vez sacerdote, víctima y altar. Por eso, como todo es gracia, vivimos la vida que nos toca, la de todos los días, en-esperanza. El amor de Dios nos envuelve con la misericordia que nos ha redimido de la muerte y del pecado. Todo se nos da en la cruz del Cristo y en el silencio del Sábado Santo, para explotar en la alegría celeste de la Pascua. ¿Importarán los chismorreos contra su Iglesia, no más que trasunto de los que a él le rodearon?, ¿dejaremos de aprender de él que se dejó hacer sin chistar, colgante en la cruz?, ¿no perdonaremos nosotros a quienes nos 162 calumnian y persiguen? Todo esto, sin duda, lo vivimos ya en-esperanza. Pero no es cosa fácil ser como él y estar en donde él está. Solo, pues todo es gracia. En-esperanza, vivimos una realidad de amor. ¿Será fácil perdonar a quienes nos insultan y calumnian, aunque estén también ellos crucificados junto a nosotros? Y la vivimos porque esa esperanza nos es donada. Por eso, vivimos inmersos en ella. Liberados del pecado y de la muerte, aunque todavía en este acá a veces acongojante. Liberados, pero en pura fragilidad. Llevamos nuestro tesoro escondido en vasos de barro. Porque todo es gracia. Nadie se crea más de lo que es, pues apenas si es una nada cuando no se le da su ser en-esperanza. Ser nuevo, viviendo ya desde ahora nuestro ser en plenitud. Porque nuestro destino es el cielo. Ya que todo es gracia. Nuestro sacerdote es Cristo Jesús. Él mismo es nuestra víctima, la que ofrecemos por nuestros pecados. Y también el altar sobre el que es inmolado. En él se cumple la Escritura. Recordad el sacrificio de Isaac. Todo se ha cumplido. Pues todo es gracia. 27 de marzo de 2010 de 2010 * * * domingo 9 de mayo de 2010 6º domingo de Pascua Hch 15,1-2.22-29; Sal 66; Apo 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 Un altercado y una violenta discusión ¿De quién nos viene la salvación?, ¿del cumplimiento de la ley de Moisés o solo de creer en Jesús, el Cristo, muerto en la cruz por nosotros y resucitado para nuestra salvación por la fuerza del Padre? La respuesta a esta pregunta recorre los más profundos entresijos del NT. Las palabras de Jesús en el evangelio de Juan que hoy leemos son claras como la luz. Es cuestión de amor. Solo de amor. Amarle a él. Y quien le ama, guardará su palabra como pura consecuencia. No son primero los cumplimientos de lo mandado por la ley, por ninguna ley, pues todo comienza como una cuestión de amor. Amor a él. Y porque las cosas son de este modo, el Padre amará a quien ame a Jesús. Pero habrá más, vendremos, en plural, a él y haremos morada en él. El comienzo es cuestión de amor. El desarrollo es cuestión de amor. El final es resultado de amor. Quien no le ama a él, a Jesús, no guardará lo que él nos enseña; no guardará sus mandamientos. Porque el mandamiento es único: amarle a él. Ahí está el principio de toda nuestra acción. Cuestión de amor, no de cumplimiento. Mas, con Juan, daremos otro vuelo de águila, porque no nos quedamos en esa palabra que es suya, la que nosotros escuchamos envueltos en su amor. Sí, es suya, claro, pero es más, porque ella en definitiva no es suya, sino de su Padre que le ha enviado a nosotros y al mundo para que le prestemos nuestros oídos. ¡Escuchadle! Es él quien nos habla, pero su palabra no es solo suya, es también palabra del Padre y del Espíritu Santo. Porque el Padre del mismo modo nos enviará su Espíritu en el nombre de Jesús, y este todo nos lo enseñará en el amor y del amor. Lo que circunvala, pues, al amor que tenemos por Jesús, no es la ley y su cumplimiento, ¡qué poco sería!, sino el Padre y el Espíritu. Una circunvalación de amor. Por eso nos da su paz, no la del mundo, tan precaria, demasiadas veces tan falsa, sino la paz de Dios. Que sean así las cosas nos hace ver la importancia decisiva de que Jesús, el Resucitado, suba al Padre. Por ello, aunque sea cosa difícil por demás, pues le querríamos acá para tocarle, para sentirnos tocados por él, ser de carne con ser de carne, ser de carne todavía deambulando por el mundo con ser de carne resucitada. Habitantes ya del cielo, en-esperanza. Porque le amamos, aunque a regañadientes, 163 entendemos que debe ir al Padre. De este modo estaremos circunvalados por su amor, viviendo en-esperanza allá donde él está y allá donde nos prepara morada. Siendo así, estando acá, aunque allá en-esperanza, vemos cómo desciende la ciudad santa, Jerusalén, enviada por Dios y trayendo su Gloria. La Iglesia del Cordero, la nueva Jerusalén; la del amor, no la del cumplimiento. Y ahora ya, habitantes del cielo, en-esperanza, nos adentramos como participantes en la liturgia celeste. La nuestra, acá, es ya la liturgia de allá. Porque el templo, ahora ya, tras la circunvalación por el amor, es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. En su muerte en la cruz y en su resurrección hemos sido purificados por su gracia, para participar en los sacramentos de su amor. En la humildad del sacramento —este pan y este vino— se nos entrega la Gloria de Dios. 13 de abril de 2010 lunes 10 de mayo de 2010 Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26-16,4a Fuimos por la orilla del río Cuando Pablo llega a un sitio nuevo, al punto, el sábado, va a la sinagoga judía a predicar a Cristo. Así lo hace al llegar a Filipos, ciudad a la que luego tendrá un cariño especial; colonia romana, en suelo europeo, formada por antiguos soldados de Antonio y por campesinos italianos, con los derechos de ciudad romana. No hay edificio, les han dicho que la reunión se hace junto al río. Y con los suyos —comienzan ahora en el libro de los Hechos los pasajes en los que el sujeto es un ‘nosotros’, como si fuera una especie de diario de viaje— allá va Pablo el intrépido. Nunca dejó de acudir primero a la reunión de los judíos para hablarles de Cristo, aunque, al final, le echaran de malos modos. Lidia, que ya adoraba al verdadero Dios —los cristianos no tienen otro Dios que el Dios de los judíos, esto es decisivo— le escucha, pues el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Siempre es de este modo: no somos nosotros quienes abrimos nuestros oídos a la palabra del Señor, sino que es él mismo quien nos abre el corazón para que le prestemos atención. Si estamos en situación, la iniciativa es suya. Y ese estar en situación se da de modos infinitos. Ahora, por ejemplo, era alguien que adoraba ya al verdadero Dios, pero que todavía no conocía a Cristo. Es Jesús quien se hace presente a ella. Su palabra encuentra camino para allegarse al centro de su ser. Es Cristo mismo quien se introduce como palabra, palabra de Pablo, el predicador, en su mismo corazón. Y, así, Lidia acepta todo lo que decía Pablo, nos narra el texto, y se bautiza con toda su familia. El bautismo es consecuencia de la audición, y esta lo es de la predicación. Con el bautismo se inicia una vida en Cristo. Y Lidia invita a Pablo a hospedarse en su casa. Entonces, formar parte de los que trataban la púrpura era estar en un selecto grupo de gentes muy acomodadas que se extendía por todo el Imperio. La púrpura era una carísima materia esencial en aquella sociedad. El lugar de reunión de los cristianos fue enseguida su casa. Debemos acordarnos de que nos lo había dicho Jesús. No solo resucitará de entre los muertos al tercer día, tras el conmovedor tocamiento de la cruz, sino que, luego, se irá de junto a nosotros. Miraremos con angustia cómo se eleva ante nuestra vista; pero no, es bueno que se vaya, pues, resucitado, carne resucitada como un día será la nuestra, porque él es Señor de misericordia, como le llama la oración colecta, se dirige al Padre. No para quedar en aquel ámbito de belleza inaudita, sino para enviarnos desde allá al Espíritu de la Verdad que procede del Padre. Y será este quien, en definitiva, nos dará testimonio de Jesús. Nos pasarán cosas horribles, nos anuncia Jesús, como también a él le acontecieron; habla incluso de muerte, cuando quien nos mate piense que estará dando culto a Dios. Mas no, no es así. Cuando llegue el 164 momento deberemos acordarnos de las palabras de Jesús. Porque nuestras palabras entonces darán testimonio de él. Nuestras palabras y nuestras acciones, como le aconteció al mismo Cristo. Un testimonio que, como el suyo, procede del Padre, pues, tomando él la iniciativa, desde el principio estamos con él. Y estamos con él porque el Espíritu grita en nuestro interior esta palabra incandescente: Abba (Padre). 14 de abril de 2010 martes 11 de mayo de 2010 Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11 ¿A dónde vas? Se nos va nuestro Jesús, ¿por qué?, ¿a dónde? ¿Nos quedaremos, pues, sin ti? Pero ¿qué haremos si tú te nos vas? ¿Cómo podremos resistir tan solos? ¿No decíamos que, aunque enesperanza, ya estábamos en el cielo?, ¿un cielo sin ti? No es fácil de entender. Menos aún cuando nos anuncias que ahí está nuestra propia cruz, esperándonos. ¿Eso ha de ser el cielo? Qué desilusión, ¿no? ¿Tanta cosa para al final quedar en la pura soledad, sin ti, Señor Jesús? Pero Jesús nos cosuela: me voy, es verdad, pero os conviene que yo me vaya. He de irme para que venga a vosotros el Paráclito; si me voy os lo enviaré. Y él hará morada en vosotros. Cuando venga sobre vosotros hará ver lo que es el mundo —san Juan utiliza con frecuencia esta palabra, mundo, como el lugar de las fuerzas del mal— probando su pecado, dejando clara dónde está su justicia y proclamando una condena. El mundo se hace lugar de las fuerzas del mal porque no cree en Jesús. La justicia está en que él vuelva al Padre. Una condena, porque quien es el Príncipe de este mundo está ya condenado. ¿Nada hay que hacer, pues?, ¿será que, finalmente, fue el Príncipe de este mundo quien, en la cruz, ganó la partida, por mucho que cacarearan unas coplosas mujeres y sus amigos a los que Jesús llamaba apóstoles y discípulos? Bueno, ¿y qué?, resucitó y luego escapó de este mundo con el rabo entre las piernas, dejándolo machacado definitivamente bajo el dominio de quien ya engañó a nuestros primeros padres con astucia suprema. Somos carne de engaño. Es verdad que luego se pusieron a predicar acá y allá al resucitado, pero solo les valió para que la enemiga de los jefes y del populacho cayeran sobre ellos y dieran con sus huesos en la cárcel. Bien les está, pues se atrevieron a hablar de esas tontadas cuando se lo habíamos prohibido. Parece que los textos los leemos bajo una situación que es la nuestra de hoy. ¿No hemos quedados solos?, ¿para qué insistir?, ¿no es mejor que nos retiremos a las sacristías y allá vivamos nuestras penúltimas esperanzas pensando que estamos en el cielo? Necesitamos de manera imperiosa al Espíritu. Sin él, todo nos quedará cerrado, peor, encerrado entre grilletes, viviendo en la pura desesperanza de haber consentido a una ilusión. Bueno, ¡y qué!, él resucitó y subió a su Padre. Pues suerte que tuvo. Pero nos dejó acá, en medio de un mundo hostil por demás, cada vez más rencoroso, sin posibilidad ninguna como no sea la de protegernos en nuestras sacristías-catacumbas. Pero no, no es así, nunca es así, porque los grilletes se nos caen, las puertas de la mazmorras se abren. Quedamos en libertad. Pues el Espíritu que él nos envía de parte del Padre toma posesión de nosotros, haciendo de nuestra carne su templo. Somos ahora seres del Espíritu. Carne espiritual. También, en-esperanza, carne resucitada. Levantémonos y salgamos de la cárcel a predicar la salvación de Cristo. A gritar a todos que en él se nos ofrece la gracia y la misericordia. Que en él estamos salvamos. Que con él, en-esperanza, vivimos en otro lugar, sin haber dejado todavía este, pues vivimos ya en el cielo, participando en la liturgia celestial de la que nos ha de hablar el Apocalipsis. Es verdad que nos apalean y persiguen, que quieren 165 hacernos desaparecer del mundo, pero no lo conseguirán, porque en él gritamos desaforados: Abba (Padre). 15 de abril de 2010 miércoles 12 de mayo de 2010 Hch 17,15.22-18,1; Sal 148; Jn 16,12-15 De la resurrección te oiremos hablar en otra ocasión La predicación paulina suele ser a judíos. Esta vez, no. Confluyen acá dos sabidurías, en las que él se ha formado con primor: la helenística y la judeocristiana. Los estudiosos de san Pablo insisten de más en más en su formación retórica griega. En el discurso en el Areópago de Atenas, lugar primordial de cultura y de juicio, Pablo se dirige sobre todo a un público griego muy tocado por el estoicismo; monoteístas en un ambiente popular extremadamente politeísta. Vuestra religiosidad puede llevaros al Dios que os anuncio, el cual no está lejos de quienes entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, como dirá el Concilio Vaticano II (LG 16). Para los estoicos, Dios no habita en un templo construido por manos humanas. Por eso, ante su público ateniense, Pablo pone el centro de su predicación en el Dios único, personal y espiritual. Apoya su discurso en otros dos principios de la filosofía estoica: Dios no necesita de nada y la unidad de la raza humana. Dios lo ha hecho así para que todos en conjunto buscaran a Dios, de modo que, aunque fuere a tientas, lo encuentren. Para mostrar que no está lejos de cada uno de nosotros, pues formamos unidad de raza, utiliza una cita libre, o al menos eco de un conocido poeta, Epiménides (s. VI a. C.): pues en él vivimos, nos movemos y existimos; insistiendo en lo que dicen igualmente otros de sus poetas, Arato y Cleantes de Asos (s. III a. C.): pues, también, descendientes suyos. Somos raza divina, continúa Pablo, por eso no hemos de caer en la idolatría, como aparece en tantos altares y estatuas que pueblan el Areópago, puros productos construidos por el arte y la fantasía (Manuel Iglesias). Y ahora es cuando aparece el hiato en el discurso de Pablo: Dios ha pasado por alto las épocas de ignorancia, mas ahora manda a todos que se arrepientan; un todos que contiene el en todas partes, pues el suyo es discurso que tiene lugar en el centro mismo del espacio cultural del mundo entero, el Areópago ateniense de los filósofos y de los constructores del universalismo. Dios ha señalado ahora el momento del arrepentimiento de todos, pues ha mostrado el día en que va a juzgar al orbe con justicia. Porque ese ahora en el que estamos nos viene dado por la venida de un hombre, al que Dios, como prueba fidedigna, ha resucitado de los muertos. Hasta aquí todo ha ido de perlas. Los areopagitas estarían dispuestos incluso a vivir ese ahora, pero en cuanto oyeron la palabra resurrección, lo tomaron todo a chufla y se acabó la buena acogida al nuevo predicador. Unos rieron, otros le espetaron: te escucharemos de esto otra vez. Asombroso fracaso de Pablo, aunque se nos anuncia que Dionisio, Dámaris y algunos con ellos se le juntaron y abrazaron la fe. Asombra la capacidad retórica de Pablo, la fuerza con la que construye su predicación en el epicentro mismo de la cultura filosófica de entonces. Echa mano de sus filósofos y de sus poetas y, lo que es aún más importante, utiliza con increíble agilidad su palabra para llegar a hablar del resucitado. Lo ha realizado en medios judíos; hoy vemos cómo lo hace también en medios griegos. Con cada uno utiliza sus armas de pensamiento, aprovechando todo lo que tienen de universal y de referencia al Dios único y verdadero. Ejemplo a seguir. Mas la piedra de toque definitiva es la resurrección. 16 de abril de 2010 166 jueves 13 de mayo de 2010 Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20 Eran tejedores de lona San Pablo no quiere de ninguna manera vivir de su predicación, lo que, sin embargo, reclama como derecho. Tiene oficio, y lo ejerce. Acudía a las sinagogas para discutir, y predicaba a judíos y griegos. En el camino de sus viajes se dedica por entero a la Palabra, lo que significa, como nos señala el propio texto, testimoniar ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero al ver que reaccionaban con blasfemias, fue a los paganos. Ya sabemos esta tensión terrible de la primera Iglesia. De tal manera se cumplía el salmo: el Señor revela a las naciones su salvación. Busca que su predicación llene la tierra, llegando hasta sus confines, los cuales, así, contemplarán la victoria de nuestro Dios. Pero Pablo, allá donde se encuentre, nunca dejará de ir primero a sus hermanos de raza. Los discípulos entienden como galimatías las palabras de Jesús que nos transmite el evangelio de Juan. Dentro de un poco, ya no me veréis; dentro de otro poco, me veréis. Como tantas veces lo comentan entre ellos. ¿Qué significa ese poco? No sabemos de qué habla. Pero, una vez más, aunque no se dirijan a él, Jesús comprende lo que querían preguntarle. ¿Por qué ese pudor de los discípulos para interrogar a Jesús? ¿Tan poco entienden de él?, ¿tan en demasía lo respetan que se quedan en su lejanía? Jesús quiere hacerles ver dos cosas imposibles para ellos: la subida y la muerte en cruz, y la bajada del Espíritu a sus carnes, donde pondrá su morada. Pero en ambos casos habrá de darse en primer lugar un alejamiento de Jesús. Primero, porque ellos — con la excepción de algunas mujeres, entre las que se encontraba su madre, y el discípulo al que tanto quería, apenas si un jovenzuelo que todavía se movía entre las mujeres, recuérdese la división tajante entre hombres y mujeres en la sociedad judía— no supieron acercarse a la cruz, ni comprender su sufrimiento redentor, cuando buscaban ser soldados y jefes del inminente ejército de liberación. Y, en segundo lugar, porque tardarán en comprender eso de que es necesario que él se vaya, ascendiendo a la derecha del Padre, para que su Espíritu venga a morar en ellos. Los caminos del Señor fueron tan distintos de los que ellos habían imaginado y que deseaban con tanto ardor, cuando su razón se había volcado al papel que a ellos les iba a corresponder en el futuro reino adviniente, que tardaron en comprender. Mas el Señor emplea con ellos una pedagogía que vuelca su deseo y la razón de sus vidas a caminos nuevos. Se les abren los ojos cuando perciben, casi entre los gritos del Resucitado, que no es un fantasma: Soy yo. Y entonces, como aparece en boca del discípulo al que tanto quería, comienzan a comprender: Es él. Es el Señor. Lo comprenden cuando rompe el pan para ellos. Cuando calienta su corazón con el juego de su amor. Cuando les pide marchar a Galilea, donde comenzará su vida de anuncio. Cuando les disperse por el ancho mundo, hasta alcanzar sus confines. Cuando lleguen con su predicación al corazón del mundo. El caminar de Pablo y de Pedro es un dar vueltas y vueltas preparando la entrada final en la ciudad-capital del Imperio, Roma, donde darán su vida por Cristo. Ah, les anuncia Jesús, pero en los mientrastanto de los caminos de la vida lloraréis y os lamentaréis, y el mundo estará alegre. Mas no tengáis miedo: vuestra tristeza se convertirá en alegría. 19 de abril de 2010 viernes 14 de mayo de 2010 san Matías Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn 15,9-17 167 ¡Menudo procedimiento de elección! Llama la atención el procedimiento que utilizan los apóstoles para completar su número, tras la horrorosa defección de Judas Iscariote: echar las suertes. Pero antes san Pedro lo dice con nitidez: tenía que cumplirse la traición del amigo. El Espíritu Santo lo había anunciado en tiempos por boca de David. Tantas son las cosas que habían sido anunciadas antes y que tenían que cumplirse con Jesús, que nos quedamos sorprendidos por demás. Se entendería que, por ejemplo, el evangelista Mateo, muy proclive a su estricta formación y anhelo de la Ley judía, estuviera despiojando sus ojos para ver cómo desde antes se anunciaba lo de ahora, de manera que quedara claro para él y los suyos que en Jesús se cumplía lo que ellos estaban buscando de parte de Dios. Pero ¿en Lucas, de tan clara estirpe pagana, de la que se convirtió derechamente al cristianismo? Pues bien, en él tanto como en todos los demás. Es esencial para el anuncio que ellos hacen sobre el Viviente ver cómo lo de ahora está entroncado con lo de antes, que la Iglesia es la continuación de la Sinagoga, que estamos en la misma Alianza, que nos guía la misma nube, en la que reside la Gloria de Dios. Que ahora se cumple en el Señor lo predicho desde antiguo. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo servicio, pero fue él quien guió a quienes arrestaron a su Señor. Luego, es decir, ahora, comprendieron lo que significaba el todo se ha cumplido pronunciado por Cristo en la cruz. Son cantidad los anuncios de la Escritura que tienen cumplimiento en Jesús, también lo anunciado por David, pues el salmista siempre es él, en el Salmo 40,11: incluso mi amigo, de quién yo me fiaba y que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Ahora comprenden lo que entonces les pilló de sorpresa. Ahora están integrados por entero en ese fluir de las cosas de Dios que comenzaron con la creación y que con la muerte y resurrección, la ascensión y el envío del Espíritu llegan a su completud. Pero los salmos anuncian todavía dos cosas más con respecto a la pérfida traición. Lo primero, una terrible maldición contra el felón: que su morada quede desierta, y que nadie habite en ella (69,26). Lo segundo nos muestra el camino a seguir: que su cargo lo ocupe otro (109,8). Los apóstoles, pues, deben completar su número asociando a un nuevo testigo de la resurrección de Jesús, alguien que les acompañaba mientras él convivía con el grupo de los Doce que él mismo se constituyó desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Tras la oración, quieren, pues, cumplir la voluntad de Dios expresada en la Escritura —¿dirigida directamente a Jesús, el Señor?—, no buscan dejar las cosas a su mero albur, sino ponerse en manos de quien es su Señor. Del discurso de Pedro, portavoz y jefe de los apóstoles, se deducen tres cosas: la importancia que ellos dan al grupo de los Doce que el Señor constituyó; las condiciones que se requieren para ser testigo cualificado; la identidad entre el Jesús de la actividad pública antes de la muerte en cruz y el Jesús resucitado que actúa en la Iglesia. Presentan dos candidatos, rezan al Señor y echan las suertes, del mismo modo que se sorteaba el servicio en el templo. En el inicio de la Iglesia interesa completar el número que significaba las doce columnas de Israel (Manuel Iglesias). 21 de abril de 2010 sábado 15 de mayo de 2010 Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23b-28 Demostrando con la Escritura que Jesús es el Señor Encontramos en varios lugares del NT, como ahora, personas y situaciones de personas interesadas con profundidad en Jesús, como es el caso de Apolo, judío de Alejandría, en Egipto, o los que al punto Pablo va a encontrar en Éfeso, que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu 168 Santo cuando abrazaron la fe, pues se habían conformado con el bautismo de Juan (Hch 19,2-3; como ya había acontecido en Sacaría, 8,14-17; cf. 1,5; 2,38-39; 13,24-25). Apolo es uno de ellos. Nos lo tropezamos con largura en Corinto (1Co 1,12; 3,4-11; cf. Tit 3,13), incluso en esa comunidad han llegado a hacer de él una bandería que lleva a preguntarse a Pablo si Cristo está dividido: como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Pues bien, una vez más llama la atención que se recurra con tanta insistencia al cumplimiento de la Escritura en Jesús. Es el cumplimiento quien prueba que Jesús es el Señor. Lo hemos encontrado de manera continuo al modo de afirmación, y como esencia misma de una narración, por ejemplo, junto al partir el pan, en los discípulos de Emaús, a quienes el mismo Resucitado les pone sobre aviso de ese cumplimiento. Sin él, nada es verdadero de la misma narración del NT. Apolo, habiendo comprendido ya el Camino del Señor, puesto que hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús incluso en la sinagoga, sin embargo, debe encontrarse aún con Aquila y Priscila, compañeros de Pablo, para que le expliquen con más exactitud el Camino en el que ya se encontraba. Luego es enviado a los hermanos de Acaya, quienes lo reciben con sumo contento, pues, con el auxilio de la gracia, resultó de gran provecho a quienes habían creído en Jesús. Con todo vigor rebatía en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Una y otra vez aparece ese cumplimiento, que ahora se convierte en demostración. Quien sigue el camino que muestra la Escritura, encuentra a Jesús y recibe su Espíritu. Ya Pablo, recién convertido, mostraba esa prueba de que Jesús es el Mesías (Hch 9,22), o, como dice Lucas en otro pasaje de sus Hechos, Pablo, partiendo de las Escrituras, abría su sentido y exponía que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este es el Mesías que él les anuncia (17,3). Porque las cosas son de tal modo, podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, y recibiremos. Nos ha hecho conocer que Dios es Padre nuestro, porque Padre suyo. Pero, más aún, nos ha quedado probado que él es el Anunciado desde el mismo comienzo de la creación del mundo. En él se cumplen todas las promesas. Sin él nada se nos ofrece en completud. Él es el Señor. Asombra la casi ambigüedad que recorre todo el NT cuando se utiliza dicha calificación, y que nosotros hemos recogido con devoción. Señor es Yahvé, creador del cielo y la tierra, el Dios de la Alianza, pero también Jesús es Señor. Y porque es el Señor, ahora ya puede hablarnos sin comparaciones, con absoluta claridad. En aquel día, y ya estamos en ese bendito día, pediremos en su nombre. Todo en él alcanza cumplimiento. Y porque, en el Espíritu que ha venido sobre nosotros, que estamos en el mundo, le queremos, el Padre nos quiere. Se va al Padre, cumpliendo todo lo anunciado, para prepararnos camino y lugar para estar en su morada celeste. Todo está cumplido. 22 de abril de 2010 domingo 16 de mayo de 2010 Ascensión del Señor Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53 ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Curiosos los apóstoles, quienes, de preguntar al Señor si es ahora, por fin, cuando va a restaurar su poder y sabiduría, en la que ellos participarán, pasan a quedarse embobados mirando al cielo. Han transcurridos ya tantos días en que han visto al Resucitado, han hablado con él, comido de su mano, les ha partido el pan para donárselo, y todavía, como nosotros, apenas si entienden algo. No comprendemos cómo se va de junto a nosotros. ¿Qué haremos sin él? ¿Cómo le seguiremos si se nos va de la vista hacia lo alto, hacia un cielo en el que nosotros solo podemos vivirlo en-esperanza? Y, sin embargo, es necesario que él se vaya al lugar de donde 169 procede, lugar de Dios su Padre. Vuelve victorioso, cargado con la cruz, con las huellas del sufrimiento, puesto que, sufriendo, aprendió a obedecer. Siempre obediente a la voluntad de su Padre. Ahora ya, él está en lo alto del cielo, sentado a la derecha del Padre, y se ha llevado consigo para siempre su carne de encarnación. Puesto que ella no fue un episodio interesante de su vida, sino la asunción de su realidad definitiva. Luego su Madre, y más tarde nosotros, por su gracia y misericordia, salvados por su poder y no por nuestros méritos, tendremos lugar en ese ámbito de Dios. No, no son fantasmas, mirad todavía sus agujeros en las manos y su herida en el costado, todavía manan sangre; sangre de eucaristía que nos viene del cielo. Si el Resucitado no hubiera ascendido a lo alto, quedándose entre nosotros como jugando al escondite, faltaría la prueba definitiva de quién es y de cuál es su lugar. No podría en su completud enviarnos las gracias de redención que nos vienen de lo alto, y que nos ha ganado en la cruz, pues sin ella todo es un mero espejismo. Del mismo modo, sin la subida al cielo junto al seno del Padre, todavía no se ha completado su venida en carne como la nuestra, en todo como la nuestra menos en el pecado. Porque no ha venido para, sin más, quedarse acá, sino para ascender al cielo con el signo de su victoria, la cruz, para que los habitantes del cielo contemplen su triunfo; para presentarse con sus arras ante el Padre y sentarse en su trono, a la derecha. Descendió para, luego, poder ascender. Pero no era un juego bonito y vano, pues en el medio se dio el espectáculo de la cruz. Sin él no hay encarnación, la suya, que es para nosotros. Curioso el camino de Jesús, el Verbo encarnado, tan frágil, tan poco exitoso al fin. Senda de sufrimiento. Pero, para nosotros, itinerario de salvación. Si el Resucitado hubiera quedado entre nosotros como jefe de fila, no nos podría marcar la potencia de esa ruta que nos invita a seguir. Camino que lleva también al Padre. Camino que sube al cielo. Camino que, en-esperanza, nos hace vivir ya en el cielo. ¿Con qué fuerza caminaremos por esa senda? ¿Cómo podremos predicar también nosotros la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén? ¿Cómo nuestra vida, tan frágil, tan pequeñuzca, tantas veces pringada por el pecado, por el olvido de Jesús, podrá ser testimonio? Se va, asciende a los cielos, sí, pero nos asegura que nos enviará lo que su Padre ha prometido. Su propio Espíritu que hará morada en nosotros, gritando en nuestro interior: Abba (Padre). 27 de abril de 2010 lunes 17 de mayo de 2010 Semana 7ª de Pascua Hch 19,1-8; Sal 67; Jn 16,29-33 Tratando de persuadirlos La cosa ahora está en nuestras manos. ¿Qué cosa? La predicación, el anuncio público del Reino de Dios. ¿Quién proclamará ese anuncio si nosotros nos abstenemos de predicarlo? Ante la lluvia rellenada de peñazos que está cayendo sobre nosotros desde hace tanto tiempo, aunque parece que ahora aumenta como si fuera momento decisorio, ¿no es mejor quedarse en la sacristías, solitos entre nosotros, bien arrebujados, cantando los aleluyas? ¿No es mejor pensarse bien las cosas y hacernos igualitos a otras denominaciones cristianas que no tienen a todo el mundo que manda, la gente guapa, en contra? ¿Por qué nos empeñamos en predicar cosas que nadie quiere, que a tantos y tantos sientan mal, que les pone en vilo contra esa predicación, que buscan cualquier rendija verdadera —que las hay, pues somos frágiles y pecadores— o falsa para ponernos ante el pelotón mediático? Porque, ahí está el punto clave, la Iglesia predica, siguiendo a los apóstoles, para persuadir incluso a los reyes de la tierra para que canten al Señor. No trata de obviar lo que fuere 170 en su predicación para que los que tienen el poder le miren con mejor cara. No trata de demostrar que ese poder es usurpado por quienes hoy lo detentan, cuando legislan en contra de esa palabra predicada. No, eso no. Entre nosotros ese poder es democrático, legítimo. Por eso la predicación de la Iglesia crece para todos. Pero nunca pierde su substancia. Porque esta le viene del Señor a través de su Espíritu. Porque lo que predica la Iglesia es la palabra que el Espíritu de Dios pone en su boca y en sus gestos. No cualquier ocurrencia que le venga en gana. Lo hace en la fragilidad, claro. Siempre así. Una fragilidad que tiene en su cima la cruz. La cruz de Cristo, a la que siempre estamos tan cercanos. Y es esta la que le da la fortaleza en medio de su infinita fragilidad, incluso flojedad de hecho, porque la suya, cuando es fiel a esa palabra, proclama, canta y vive, lo que el Espíritu le sopla. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Esta pregunta sigue siendo esencial para nosotros. Porque los nuestros no son los decires que se nos ocurran en cualquier momento, por bonitos que puedan parecer o por enredados que se queden con lo que espera de nosotros la gente guapa. Solo somos libres de predicar lo que el Espíritu nos inspira. Todo lo demás son palabrillas nuestras sin interés para nadie. Por eso, recibido el Espíritu, la Iglesia no puede callar. No puede dejar de decir lo que de él procede. No puede dejar de ser y de actuar como el Espíritu le dicta. ¿Cómo, pues? ¿Todo lo que la Iglesia hace y dice procede de él? No todo, claro es, pues sus miembros somos frágiles y pecadores. La Iglesia debe dejarse en manos del Espíritu, y no caer en las enredaderas del mundo, que le promete mejor éxito y menos fatigas. La Iglesia vive, predica y actúa en una larga tradición, que no puede abandonar, auque arrecien los debates en torno a ella. Porque esa tradición es fruto de la acción del Espíritu en ella. No su construcción, sino edificación del Espíritu. ¿Lo olvidaremos? Pues si lo olvidáramos, espantaríamos al Espíritu de Cristo de nuestra vida, de nuestra plegaria y de nuestra acción. ¿Será costoso y lleno de consecuencias permanecer en él? Sí, seguramente. Mas solo de este modo él gritará en nuestro corazón: Abba (Padre). 28 de abril de 2010 martes 18 de mayo de 2010 Hch 20,17-27; Sal 67; Jn 17,1-11a Completar mi carrera y cumplir el encargo También para Pablo va llegando su hora, y comenzamos a ver en estas páginas de los Hechos de los apóstoles esa cierta nostalgia de las despedidas. Pablo es un presumido de su acción. Y lo puede ser con toda entereza y humildad, porque él no ha ahorrado esfuerzo alguno en sus inmensas e insensatas correrías por el mapa de entonces, sabiendo siempre cómo la obra que él ha realizado es la acción del Señor por su medio. Pues Pablo solo ha buscado una cosa: que todos, judíos y griegos, se conviertan y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahí no ha escatimado ninguna osadía, aprovechando en su predicación una genial fuerza de convicción retórica que ha aprendido, precisamente, de sus dos culturas, la judía y la griega, las cuales utilizan armas tan distintas, y que él ha puesto por entero al servicio de su Señor. En eso ha gastado su vida. Ha completado su carrera y ha cumplido el encargo del Señor. Y, por la fuerza del Espíritu de Dios, lo ha hecho bien, muy bien. Canten al Señor los reyes de la tierra, porque el mismo Dios ha derramado en judíos y gentiles una lluvia copiosa por medio de sus apóstoles. El salmo solo habla de su heredad, la del pueblo elegido, pero ahora es claro, su heredad es la muchedumbre entera de los pueblos. Por ello, bendito el Señor para siempre. Él lleva nuestras cargas. Él es nuestra salvación. Pues el encargo ha sido proclamar hasta los confines de la tierra la salvación en Cristo muerto y resucitado. Por más que entonces la tierra entera coincidiera con el mundo romano, que llegaba 171 hasta las columnas de Hércules, y que se centraba en la capital del Imperio, Roma. Luego nos iremos dando cuenta de que los límites del mundo crecen sobremanera. De que hay otras culturas y otros pueblos. Pero los cimientos están puestos. Ha llegado la hora de que el Padre glorifique al Hijo. De que ofrezca a toda carne la vida eterna. Le ha dado poder para ello. Y ¿en qué consiste esa vida eterna? En que le conozcamos a él, único Dios verdadero, y a Jesucristo, su enviado. Mas ¿cómo lo conoceremos? Por la predicación de sus apóstoles, pues ¿cómo sabríamos de Jesús si nadie nos hablara de él? Pablo, ahora que está de despedidas, nos enseña qué debemos expresar, a quiénes debemos decirlo, dónde debemos hacerlo. El camino de Pablo es claro. Comienza a recorrer el mundo conocido entonces. Luego se dirige a Jerusalén, el centro donde se elevó la cruz y la tumba vacía, la entraña religiosa del mundo, para luego caminar a Roma, el centro vital de todo aquel espacio, habiendo pasado por Atenas, el viejo quicio de la cultura filosófica. En Roma permanecerá aún no poco tiempo antes de ser también él sacrificado. Corretear que se expande hasta los límites, incluso anuncia que quiere venir a España, el extremo final de aquel mundo, para volver al centro religioso y, desde él, llegar al eje donde giraba el conjunto político y social de la tierra entera. Los Hechos de los apóstoles se construyen en ese juego de la universalidad que se da desde un centro, Jerusalén, salir prontamente al mundo entero, para, volviendo a él, dirigirse luego al foco mismo de aquel espacio. Así, la tierra entera ha recibido el mensaje: que la salvación se nos ha dado en la cruz. Que es en ella donde el Padre glorifica al Hijo, para nuestra salvación. 1 de mayo de 2010 miércoles 19 de mayo de 2010 Hch 20,28-38; Sal 67; Jn 11b-19 Sé que cuando os deje… Se entrometerán lobos feroces que no han de tener con nosotros ninguna piedad, como él sí la ha tenido. Incluso de entre nosotros mismos surgirán unos diciendo cosas perversas para desviar a los discípulos detrás de ellos (como traduce Manuel Iglesias). Pobre Pablo, ¿acontecerá que todo lo que ha construido se desbarate en pura nada cuando él haya desaparecido? Sabemos que puede ocurrir; de hecho ha ocurrido no pocas veces en la historia. ¡Que emocionante: nos deja en manos de Dios y de la palabra de su gracia! Quedamos, pues, en las solas manos de Dios. Por eso, a los principales de la iglesia de Éfeso les pide, mejor será decir nos pide, que tengan cuidado del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar. ¡Dios mío, qué fragilidad! Sí, es verdad que nos ha adquirido con la sangre de su Hijo. Mas parecería que todo queda ahora en el aire de lo quebradizo. Como si hoy Pablo, que anda de despedidas, se volviera atrás de aquella fortaleza suya: sois vasos de infinita flaqueza, pero transportáis dentro de vosotros un tesoro inconmensurable. ¡Mas no, porque quedáis en manos de Dios, y él no puede abandonaros! ¿Llegará a ser inútil el sacrificio de la cruz? Entre lloros, se pusieron todos de rodillas, y Pablo rezó. Lo abrazaban y besaban, pues sería la última vez que lo vieran. ¡Oh Dios!, despliega tu poder. Si tú no lo hicieras, ¿qué sería de nosotros? Es verdad que resplandece su majestad sobre nosotros, pero, ahora que Pablo también se nos va, quedamos perplejos ante la hondura y el peso de nuestra responsabilidad. Por eso pedimos al Señor que esté con nosotros, que nos envíe su Espíritu a manos llenas; de otro modo lo nuestro duraría apenas si un instante. También Jesús, en su despedida, rezaba a su Padre. Guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno. Es tan fuerte la tentación de que cada uno vaya por su lado, según 172 sus propias voluntades, olvidados los demás, mirando solo su pequeño yo, el ombliguillo de su propia persona, que necesitamos muchos rezos. Ser nosotros uno como él es uno con su Padre Dios. Pero él se nos va ahora; antes, cuando estaba con nosotros, nos guardaba y ninguno de nosotros se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Todo se ha cumplido, incluso esto. Ahora se nos va al Padre, y, nos dice, que, así, nuestra alegría la tendremos cumplida. ¿Cómo, Señor, si tú te nos vas? ¿Dónde estará nuestra alegría? El mundo nos odia, Señor, como a ti te ha odiado, pues no somos del mundo, como tampoco tú has sido del mundo. ¿Tendríamos, pues, que dejar el mundo, retirarnos de él? No, tú nos dices que no, sino que te pidamos con pasión guardarnos del mal. Líbranos del Maligno. Que no caigamos en sus manos. Pero ¿cómo será esto posible? Emocionan las palabras de Jesús: santifícalos en la verdad. Su palabra es verdad. También nosotros somos enviados al mundo, para que el mundo reciba la salvación de quienes creen en la cruz de Cristo, que es también nuestra cruz. Tú me enviaste al mundo, dice a su Padre Dios, así él nos envía a nosotros al mundo. Él ha sido santificado por el Padre y, por ello, nos santifica a nosotros en la Verdad. ¿Cómo Señor será esto?, ¿cómo? Enviándonos su Espíritu Santo que haciendo morada en nosotros gritará desde nuestro corazón: Abba (Padre). 1 de mayo de 2010 jueves 20 de mayo de 2010 Hch 22,30.23,6-11; Sal 15: Jn 17,20-26 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Vamos a ver cómo cayó Pablo en las manos de la autoridad competente, es decir, el tribuno romano, porque ni los sumos sacerdotes ni el Consejo en pleno pueden contra él, pues es ciudadano romano y si apela al emperador, como vamos a ver de qué manera tan inteligente lo hará, solo el tribunal imperial romano puede juzgarle. Pablo, listo como es, conoce muy bien a sus gentes cuando grita en pleno juicio ante las autoridades judías: soy fariseos e hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Los fariseos, piadosos, del puro pueblo, obedientes a la ley de Moisés que leen con primor de entendimiento y aplicación exacta a todos los avatares de su vida concreta, creían en la resurrección; pero los saduceos, clase alta, gente guapa —que, junto a otras corrientes judías, desaparecerán del mapa tras la destrucción de Jerusalén el año 70, dejando el campo de la judeidad en manos de los solos fariseos—, aferrados exclusivamente a las viejas letras y contrarios a toda novedad, no. Y, claro está, se produce un fantástico follón, quedando dividida la asamblea de sus juzgadores. Incluso, entonces, algunos letrados del partido de los fariseos gritan que no hallan en Pablo ningún delito. Con esto se provoca lo que Pablo esperaba, la entrada del comandante de los soldados romanos que se teme lo peor ante tanta algarabía, no sea que hagan pedazos a Pablo. Y se lo llevaron al cuartel. Allá, por la noche, se le apareció el Señor. Has dado testimonio en favor mío en Jerusalén, ahora tienes que darlo en Roma. Ved que no se refiere solo a que haya predicado la cruz y la resurrección de Jesús en Jerusalén, ni que haya sido el primero en hacerlo, como tampoco lo va a ser en Roma, sino que ha dado testimonio a las autoridades en el sitio mismo en que ellas ejercen su potestad. Por eso, su trabajo en Jerusalén está cumplido. Ahora falta solo cumplirlo igualmente ante la autoridad romana en el lugar en donde ella ejerce su potestad. Así, el anuncio se habrá cumplido: Id a todo el mundo y predicad la buena noticia. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Tales son las palabras de Pablo en esta ocasión definitiva. Y nosotros también las hacemos nuestras. 173 Jesús prosigue también con su despedida. Rogando por sus apóstoles, que están ahí, junto a él, tras la santa cena, pero también rogando por los que hemos creído en él por su palabra. Es, de este modo, una cadena asombrosa de ruegos, que pasa de unos a otros, formando todos una cadena de unidad. Porque somos Iglesia. Comunidad de oración. Comunión de unidad en uno solo, en Cristo Jesús. Porque somos uno en él y por él, en cuanto somos uno en él y con él, el mundo creerá que el Padre le ha enviado. Y que él nos transmite la gloria que recibió de su Padre, para que seamos uno. Maravilla la importancia de este ser uno en él y por él. ¿Cómo podía ser de otro modo, cuando predicamos una salvación que no es nuestra, sino suya, que solo la aportamos nosotros si lo hacemos en él y con él? El Padre nos confió a Cristo para que estemos con él donde él está, y contemplemos su gloria. Sabremos que, aunque el mundo no le haya conocido, él si ha conocido al Padre, y nosotros hemos conocido que el Padre le envió. 1 de mayo de 2010 viernes 21 de mayo de 2010 Hch 25,13-21; Sal 102; Jn 21,15-19 Señor, tú sabes que te quiero Pocos pasajes de los evangelios son para nosotros tan emocionantes como este, si tomamos como cosa nuestras las palabras de Pedro. Por tres veces le negó en circunstancias tan trágicas, cuando traían y llevaban a Jesús de unos poderosos a otros —lo mismo le traen y le llevan ahora a Pablo, también las gentes poderosas, hasta que quede en manos de quienes le juzgarán y le condenarán a su propia cruz—, eso que él, creyéndose fuerte, capaz de todo por su Jesús, había prometido defenderle con la espada si fuera necesario. Pero, allá, en las circunstancias concretas en que se dan el estar Jesús cogido en las garras de los que tienen poder sobre él y quieren usarlo en contra de su vida, a Pedro se le reblandecen las carnes y niega a Jesús por tres veces. Lucas nos dice cómo en ese momento el Señor le miró. Y enseguida cantó el gallo. Recordando lo que Jesús le había dicho y qué pronto él lo había abandonado a su suerte, lloró amargamente. Todo esto parece estar por detrás de las tres preguntas de Jesús resucitado a Pedro. Se diría casi que el caso de Pablo es distinto, porque nos queda la impresión de que este, acá, ocupa el lugar mismo de Cristo, ahora, cuando va a ser condenado a su propia cruz tras un largo proceso. En cambio, con Pedro se nos muestra la flaqueza y la debilidad de quien todavía no ha recibido en su plenitud al Espíritu. En todo caso, emocionan las tres preguntas de Jesús y las respuestas de Pedro, del que nosotros tan cerca estamos. Porque también le hemos negado tres veces. Nosotros también hemos creído en nuestra propia fortaleza. En que teníamos ganada la partida y nada ni nadie nos alejaría de nuestro Señor. Pero, como Pedro, de pronto, con las preguntas llenas de cariño y ternura del Señor a nosotros comprendemos nuestras sucesivas negaciones. Más aún, cuando Jesús insiste por tercera vez, solo podemos apelar a lo que, por encima de todas nuestras fragilidades y negaciones, él sabe muy bien. Señor, tu conoces todo; tu sabes que te quiero. Solo tú lo sabes, pues por tres veces yo te he negado. Y, sin embargo, tú lo sabes, solo si tú me ayudas con tu gracia podrás comprobarlo, pues por mis solas fuerzas no puedo alcanzar sino nuevas y sucesivas negaciones, pero tú sabes que si tú me ayudas, no puedo sino quererte, no quiero sino quererte. Apasiona esta triple pregunta. Y llama la atención la fragilidad de Pedro, tantas veces señalada en los evangelios, ante la fortaleza casi sobrehumana de Pablo. Mas en este momento nosotros, contemplando la intimidad de Pedro, nos sentimos cercanos a él, empleando sus mismas palabras. Llenos de profunda melancolía, como él, nos ponemos por entero en las manos 174 del Señor, sabiendo que con él todo nos va a ser posible, pues él conoce cómo, aunque en la inmensa fragilidad que es la nuestra, le queremos. Le queremos por encima de todos y de todo, pero necesitamos su ayuda, incluso para eso, para quererle. Si nos dejara de su mano, ¿qué sería de nosotros? Hasta esto que es la esencia misma de nuestro ser, el quererle, quedaría reducido a nada. Todo en nosotros nos lleva a él, pero parece que hasta eso se nos hace pura cuesta arriba. Y hacemos no lo que queremos, sino lo que no queremos. También Pablo, cuando nos habló de su propia intimidad, nos lo dijo. 1 de mayo de 2010 sábado 22 de mayo de 2010 Hch 28,16-20,30-31; Sal 10; Jn 21,20-25 Entramos en Roma Por fin, llegamos a Roma con Pablo. La narración se hace desde el plural, por lo que nosotros podemos entrar con él en los postreros acontecimientos de su vida. Ciudadano romano que debe ser juzgado en el tribunal del emperador. Le permiten extremada libertad. Diríamos hoy que queda antes del juicio en un estado de libertad condicional y vigilada. Los derechos de los ciudadanos romanos eran grandes, porque sobre ellos reposaba el imperio entero. Poderosos debían ser los que querían litigar en la acusación contra él, o al menos los que consiguieron condenarle en Roma. Solo llegar, habían pasado tres días, cuando Pablo convoca a los principales de entre los judíos. Era importante la colonia judía en Roma. Y poderosa. Tenía leyes propias que le permitían vivir con entera libertad su religión y no debían, ellos, los únicos, adorar litúrgicamente al emperador. Les enseña a los principales cómo nada ha hecho contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, pero las autoridades de Jerusalén, sin embargo, le entregaron a los romanos. Una vez interrogado, estos vieron que deberían ponerle en libertad, pero, como los principales de los judíos se oponían y buscaban su condena por encima de todo, apeló al César. Sin que con ello, nos advierte otra vez, tuviera intención ninguna de acusar a su pueblo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo, pues, viene a Roma cargado de esas cadenas? Por la esperanza de su pueblo. Por tal motivo ha querido convocarlos enseguida para hablar con ellos. Aunque no lo hemos leído en la narración de los Hechos de los apóstoles de hoy, ellos le dijeron que ninguna carta habían recibido de Judea a propósito de él ni ninguno de los hermanos que de allá vino le ha denunciado. Aunque, repito, nos hayamos saltado un trozo de la narración, vemos cómo al punto, del modo que siempre ha hecho, comienza a hablarles de lo que se ha cumplido en Jesús, hasta el punto de que, también en Roma, se retiran en desacuerdo unos con otros. Y Pablo, como lleva haciéndolo hace tiempo, les anuncia que esa salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que escucharán. Dos años estuvo en aquella casa, predicando el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor, a Jesús como Mesías; con toda libertad, sin obstáculos. Estas son las últimas palabras del relato de los Hechos de los apóstoles. Palabras que dejan al libro absolutamente abierto. ¿Por qué no va más allá y nos refiere lo que sabemos, que Pablo, finalmente, fue condenado y murió martirizado en Roma? Lucas quiere dejar abierto el relato de la vida de Pablo. Ha querido dejar abierta la puerta de su casa para que también nosotros entráramos en ella para escuchar su persuasiva predicación. Aún habiendo recorrido el camino global del id y predicad el evangelio a todas las naciones, todavía queda mucho por hacer. Lo mostrado en el libro es solo un esbozo global del cumplimiento de ese mandato de Jesús, aunque, en lo menudo, todavía queda todo por hacer: el 175 ir pueblo a pueblo, persona a persona, uno a uno ensayando esa predicación a las condiciones personales y culturales de cada uno de nosotros. Una manera de decirnos: ¿has visto lo que hizo Pablo?, pues bien, ahora te toca a ti. Nosotros debemos ser, pues, los nuevos Pablos. La evangelización está ahora en nuestras manos. Lucas nos ha puesto en la segunda parte de su libro el ejemplo de Pedro y Pablo. Ahora, la tarea está en nuestras manos. 1 de mayo de 2010 * * * domingo 20 de junio de 2010 12º domingo del tiempo ordinario Zac 12,10-11.13,1; Sal 63; Gál 3,26-29; Lc 9, 18-24 A quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor En Jesucristo, y como hermanos suyos, somos de la dinastía de David y habitantes de la Jerusalén que baja del cielo. Pero lo somos porque, llorosos, le miramos a él, a quien traspasaron. El luto aquel día será grande en Jerusalén; pero tras el luto vendrá la alegría. Por eso mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mí, rezamos con el salmo. ¿Qué nos ha pasado para que esto se nos haga posible? Que también nosotros, con Pedro, siempre con Pedro, le reconocemos como el Mesías de Dios. Mas este reconocimiento debe pasar por la visión de la cruz, de la nuestra, es decir, debemos renunciar a nuestra vida por su causa, no aferrarnos a ella, queriendo salvarla por encima de todo, pues solo quien pone su vida en sus manos, habrá de salvarse. ¿Quieres seguirme? Y nosotros, con gran aturdimiento, le decimos: sí, quiero seguirte. La condición es dura: Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y carguemos con nuestra propia cruz. Nuestro seguimiento, pues, ¿se corresponderá con un pequeño acto de masoquismo? Como si debiéramos decirnos: ya, ya sé, para seguirle iré al ebanista y me fabricaré una preciosa cruz de madera como la suya, y ya está. Eso vale para las procesiones de Semana Santa, cuando son signo que apuntan a la cruz del Señor, poniéndonos en su contexto, aunque sea por unos pocos momentos. No, no es eso, claro. Mas nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, la de todos los días, está lleno de pequeñas y grandes cosas que nos producen gran sufrimiento; quisiéramos abandonarlas, no nos parece justo que caigan sobre nosotros, por lo que correremos a vaciarnos de ellas, incluso si, para ello, debemos abandonar el amor con el que el Señor nos envuelve. ¡Porque nosotros no nos merecemos ese sufrimiento injusto! Por eso, vamos por la vida, que decimos vida de seguimiento de Jesús, evitando todos los charcos, todos los esfuerzos, todas las pérdidas de nuestra comodidad. Sirva de muestra un ejemplo: nos parece una cruz perder el tiempo, porque él es muy nuestro, casi nuestra única posesión segura. Y nadie se merece que pierda el tiempo por él. No quiero regalar mi tiempo a nadie. Miraré muy mucho lo que doy, siempre con tino y medida, para que a mí no me falte. Sin acordarnos que Jesús regaló su tiempo y su vida. Todo lo dio por nosotros. Arrastrado a la cruz por nuestros pecados, ¡no solo por los pecados de los demás, sino también por los míos! Estamos incorporados a Cristo por el bautismo, de manera que estamos revestidos de él. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cada uno donde está, cada uno con su marca y procedencia, pues todos en Cristo de igual manera, descendientes de Abrahán y herederos de la promesa. Pero de ahí se destila que la cruz de Cristo es nuestra cruz. Para contemplarla. Para aceptarla cuando venga a nosotros. Para no rehuirla, sino quererla con pasión como la voluntad 176 de Dios para con nosotros. Para no escurrirnos de su amor. Porque es la aceptación de nuestra cruz, la que sea la nuestra, la pequeñez, la soledad, el sufrimiento propio o de los seres queridos, el ofrecer una caricia al moribundo, el poner la vida entera en manos de los hermanos, el darlo todo como amor, quizá cosas muy pequeñas, lo que nos incorpora al amor de Cristo, 4 de mayo de 2010 lunes 21 de junio de 2010 2Re 17,5-8.12-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 Que tu mano salvadora, Señor, nos responda Interpretación de la historia, en la primera lectura y en el salmo, y comportamiento del cada día, en el evangelio. Porque el pueblo israelita está de continuo ensayando el cómo desentrañar los acontecimientos históricos que han sido los suyos. No basta con saber lo que pasa, sino que es necesario saber por qué pasa. ¿Por qué los colosales fracasos? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué la inmensa pequeñez a la que queda reducido en mitad de sus enemigos que le vencen, destruyendo su autonomía y su poder? ¿Dónde quedan los viejos tiempos en los que el Señor estaba con ellos, los sostenía y les conducía a la victoria sobre sus enemigos, aquellos en los que, aun siendo un pueblo menor, por la fuerza del brazo de su Señor, alcanzó la tierra prometida? ¿Qué ha pasado, mejor, qué está pasando con su historia de gracia y misericordia? ¿Por qué, Señor, por qué? Y el continuo rumiar de sus historiadores encuentra la razón esencial de esos tremendos fracasos del pueblo que le llevan casi a la extinción. Eso sucedió —nótese la referencia al pasado, al que buscamos interpretar— porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Ahí está, pues, la clave de su descomunal fracaso: sirvieron a otros dioses. Se olvidaron del poder de su Dios, de su mano excelsa que les había librado del faraón y de sus aguas; el que había hecho con ellos infinitos prodigios. Mas ¿cómo llegaron a servir a otros dioses? Acomodándose a las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos. La victoria fue de nuestro Dios, sí, pero luego el pueblo se ablandó ante las costumbres y maneras de esas naciones, y se hizo como ellas. Vinieron los profetas gritándoles de parte del Señor que se apartaran de esos caminos del mal, guardando sus mandatos y preceptos, siguiendo la Ley que dio a sus padres. Pero las nuevas generaciones no hicieron ni caso a la voz del Señor. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho con sus padres. Por eso, la irritación del Señor fue grande y los arrojó de su presencia. Esta es la interpretación de la historia que les lleva a gritar con el salmo: estabas airado, Señor, pero restáuranos. Nos has rechazado y abandonado de tu mano poderosa, pero, por favor, auxílianos. De ahí que, en esta confianza puedan soñar: ¡con Dios volveremos a hacer proezas! El evangelio nos lleva a otro terreno, el de cada uno de nosotros, el de nuestras interioridades. No solo las del pueblo, del que formamos parte, es verdad, sino las de cada uno de nosotros. Lo que tú hagas eso es lo que el Señor hará contigo. Lo que tú juzgues, eso es lo que caerá sobre tu cabeza. Insensato, ves la pequeñez de lo malo en tu hermano, lo que te lleva a su condena explosiva, y no eres capaz de ver la negrura inmensa de tu propio corazón, llena de hipocresía y de maldad. Y Jesús nos lo dice de esa manera tan asombrosamente sencilla y perspicaz que siempre encuentra para decirnos su mensaje. Haciendo así, abandonas al Señor que te llenó de su gracia y misericordia cuando te incorporó a su pueblo, que es la Iglesia, que te salvó subiendo a la cruz por ti, y luego tú, como pago de esa clemencia, eres inclemente con tu hermano. Lo escudriñas para condenarle. No usas de tu misericordia con él. Interpreta, pues, quién eres. 7 de mayo de 2010 177 martes 22 de junio de 2010 2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 En Jerusalén saldrá un resto Es hermosa la oración de Ezequías, rey de Judá, cuando Senaquerib, rey de Asiria, manifiesta en una carta que viene a por él. Imposible resistirle; su ejército es demasiado potente, está acostumbrado a la victoria. ¿Qué hacer? Invoca a su Dios, el único. El Dios de todos los reinos. Quien hizo el cielo y la tierra. Tal es la certeza de la que Ezequías parte. Pequeño pueblo, pero gran Dios. Un Dios, el suyo, que abre sus oídos para escuchar su oración. El pequeño rey de Judá no lo duda. Sabe cómo él le escucha y le escuchará siempre. Porque Senaquerib viene para ultrajar al Dios vivo. Los reyes de Asiria han asolado, destruyéndolos, todos los países y territorios, pero ahora es distinto, porque ahora se trata de hacer ver cómo todos los dioses de esos pueblo destruidos no eran dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra. No ocurre lo mismo con el Dios de Judá. Ahora, pues, reza Ezequías, todos los pueblos van a saber que tú solo, Señor, eres Dios. La oración no busca arreglar una situación política más que delicada. Quiere poner de relieve la importancia del Señor su Dios, el único, el verdadero. Hacer ver cómo todos los demás, incluidos los de los asirios, son barro y madera. Yo escudaré a esta ciudad para salvarla, responde el Señor a la oración del rey de Judá. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió al campamento asirio. Es una muestra del poder del Señor, porque no mucho después Jerusalén será conquistada. Pero en el intermedio se ha hecho patente la palabra del Señor: en Jerusalén saldrá un resto, del monte Sión los supervivientes. Es un mensaje de esperanza, del que Ezequías contempla las arras. Tu reinado no desaparecerá de sobre la faz de la tierra, como sí acontecerá con los asirios y con tantos imperios que han de venir. Se creerán fuertes, te despreciarán, despreciarán a tu Dios. Mas no podrán exterminar ese resto. Para siempre sobrevivirán esos pobres del Señor. Esa pequeña migaja vencerá al imperio, porque el Señor está con él y él lo ha de proteger siempre. No pienses que habrás de ser un gran imperio también tú, eso no, pero ese resto, cuidado por la mano del Señor, tu Dios, vivirá para siempre, como bandera del poder de nuestro Dios. Porque Dios ha fundado la ciudad de Jerusalén para siempre. Es la ciudad de nuestro Dios. Nadie la derrotará. Ciudad que baja del cielo. Vértice del cielo, ciudad del gran Rey. ¡Oh Dios!, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Tu diestra llena de justicia nos acompaña para siempre. Nunca nos has de abandonar. ¿No es esta una insensata oración que deja todo lo nuestro en las manos únicas de nuestro Señor? ¿No es esta una puerta bien estrecha en la que debemos confiar, alejándonos de anchos caminos que nos llevan a la perdición? Pocos dan con esa puerta. Solo un resto. El resto de los creyentes. María, la madre de Jesús, es ejemplo de ellos. Gente sin ningún poder. Gente pequeña y escondida. Pero con la que está el brazo potente del Señor. No han de ser los vuestros discursos grandilocuentes que tiran lo valioso a los perros y a los cerdos —terribles palabras de Jesús—, porque no lo apreciarán y os destrozarán. Somos un pequeño resto, amenazado, ultrajado, pisoteado, poderosos ejércitos vienen contra nosotros. Pero no importa, la mano fuerte del Señor, llena de justicia, está con nosotros. 12 de mayo de 2010 miércoles 23 de junio de 2010 2Re 22,13.23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 178 Encontramos en el templo el libro de la Ley El pueblo entero suscribió la Alianza. El libro de la Ley se encontraba perdido en la bruma del tiempo. Todos comprendieron que el Señor estaba enfurecido con ellos. Nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro cumpliendo lo prescrito en él. Leído el libro ante el pueblo, el pueblo entero sella la Alianza, comprometiéndose a seguirlo y cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y con toda el alma. Y luego el pueblo entero al unísono canta el salmo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos. Inclina mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu justicia. Mas, así como cuando ayer oímos hablar del ‘resto’, lo sentimos como cosa muy nuestra —nosotros mismos somos ese resto—, las maneras que leyendo el mismo libro encontramos hoy nos dejan perplejos. ¿Qué?, ¿acaso somos creyentes de un libro? Nuestro libro, ¿es símbolo o signo? ¿Símbolo en el que nos encontramos lo que deben ser los haceres de nuestra vida?, ¿en el que se escriben para nosotros hasta sus más pequeños pormenores? ¿Símbolo, pues lo importante es nuestro hacer en cada momento del discurrir de nuestro tiempo, y este quehacer se nos ofrece hasta en lo menudo? ¿Símbolo, porque mirando al libro y sus contenidos, vemos la fuerza de lo que somos, encontramos en él expresados incluso nuestros más íntimos sentimientos?, ¿porque mirando al libro se puede adivinar quiénes somos y qué habremos de hacer? O, por el contrario, ¿signo de una persona que en él se nos dona? Por decirlo de manera empeñada y un tanto chusca, signo eucarístico que en lugar de pan y de vino en los que se nos dona como alimento la misma fuerza de Dios, su cuerpo y su sangre, se nos dan a comer páginas escritas para que crezcamos como carne del Señor. Para que su Espíritu haga de nosotros su morada y grite desaforadamente allá en lo profundo de nuestro corazón: Abba, Padre. Lo decisivo así, por tanto, es la misma carnalidad que se nos dona como comida, alimento de pan y de vino de la celebración eucarística, alimento de letras y frases que se nos ofrecen en un libro y que tienen como sentido al mismo Espíritu de Dios. En aquel libro se nos ofrece la referencia exacta de nuestro hacer. En este, cuya primera parte es idéntica a aquel, se nos dona una persona, porque escrito con el pan y el vino de la celebración, con letras y frases de encarnación. Ahora, así, es la misma persona de Cristo la que se nos ofrece en ese libro. Pan y vino, letras y frases cuya substancia es la misma carne del Señor Jesús. Cuidado, nos advierte Jesús, que vienen falsos profetas vestidos con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo lo sabremos? Por sus frutos. Porque sus frutos no serán de encarnación, sino de seca letra, de cumplimiento de normas. Y la letra mata. Nos mostrarán el libro, es verdad, pero lo comprenderán —para lo que seguramente deberán amputar el sentido del cumplimiento que en él se nos ofrece— de modo rastrero. Se quedarán en los meros acatamientos. Lo comprenderán de modo que todo quede cerrado en una simbólica del hacer, no en la significación de un ser transformado por el Espíritu; porque el cumplimiento del libro no vendrá dado en una Persona, sino en la rigidez de una letra que simboliza la sequedad de nuestra vida. 12 de mayo de 2010 jueves 24 de junio de 2010 natividad de San Juan Bautista Is 49,1-6; Sal 138; Hch 13,22-26; Lc 1,57-66.80 El Señor me llamó en las entrañas maternas 179 Son hermosas las palabras del prefacio propio. Fue escogido entre todos los profetas para mostrarnos al Cordero que quita el pecado del mundo, y desde que bautizó en el Jordán al autor del bautismo, el agua viva tiene poder de salvación para todos. El Señor le ha escogido —y en nuestra extrema y frágil pequeñez nos ha escogido— para señalar a Jesús. Llama la atención que si alguien no nos señala a Cristo, pasaremos seguramente a su lado sin darnos cuenta. Su dedo y su voz nos señala a nuestro Salvador. Ha sido puesto ahí por Dios mismo para hacernos visible ese tocamiento del alma. Señala mientras nos dice: este es el Cordero. Nuestra vista se dirige a este, y ya no podemos apartarla más de él. Desde el vientre materno el Señor le llamó para esta función. En él se cumplió la promesa que marcaba el señalamiento de los nuevos y definitivos tiempos. Él, como señala Pablo, predicó a todo el pueblo un bautismo de conversión. Pero no era él quien debía ser mirado, sino quien él señalaba. Por eso, tampoco es a nosotros a quienes deben mirar cuando predicamos a Cristo. ¡Qué desilusión, tantas veces, para quien lo haga así! Con absoluta claridad, nuestro dedo, nuestro gesto, nuestra palabra, nuestra vida, debe señalar con claridad al Cordero que quita, con su vida, con su muerte en la cruz, con su resurrección, los pecados del mundo. Llama la atención que tan pronto Juan el Bautista hablara del Cordero. Como señalando ya desde el comienzo su destino, el final de su vida subiendo a la cruz. Cordero que será culpado de nuestros pecados. Que partirá con ellos, abatido, recogiéndolos todos sobre sus espaldas por nosotros. Porque nosotros le hacemos rostro de pecado. He aquí el Cordero de Dios. Se bautizó en el Jordán. Desde entonces ese líquido cristalino es agua viva. Agua teñida de rojo de sangre, porque dando su vida por nosotros, como continúa el prefacio, nos ofreció el supremo testimonio del nombre de Cristo. El último de los profetas, Juan, vio el destino de quien estaba ahí, puesto en la fila de los que pedían el bautismo de conversión. Él era el Cordero. En él se cumplía lo que tantos profetas antes de él había anunciado. Y no retuvo para sí la gloria de su profecía, sino que señaló al esperado. Porque la salvación debe alcanzar a todas las naciones. Por eso es necesaria la existencia de quien tiene el oficio, apenas si algo tangible, el gesto de indicar con el dedo, de proferir unas pocas palabras, pero que muestran el camino de salvación. Apenas nadie, pero sin Juan hubiera faltado quien nos señalara en quién se daba el cumplimiento. Apenas nada, pero unas palabras que dan nombre a quien, tras ser esperado, ha venido: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Un gesto, unas palabras, que deben repetirse una y otra vez, para que todos vayamos comprendiendo dónde y de qué manera se nos ofrece la salvación de Dios. En una Persona. No en una ideología ni en una noble manera de nuestros haceres —lo que lleva siempre a la terrible moralina del cumplimiento—, sino en una Persona. El hijo de María, la parienta de Isabel. Tan discreto como importante, quien terminará con su cabeza ofrecida a la infamia en una bandeja de plata, porque, como tantas veces, quien tiene el poder es un malvado calzonazos. 12 de mayo de 2010 viernes 25 de junio de 2010 2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 Dejó a algunos como viñadores y hortelanos Qué desgracia, Señor, todo derrumbado, todo conquistado, todos llevados al exilio. Nada quedó ni de las gentes ni de las cosas ni del culto. El jefe de la guardia de Nabucodonosor se llevó cautivo al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, incluso a los que se habían hecho partidarios del conquistador de la tierra prometida. Mas ¿no era ya no más que un exiguo resto? Sí, lo era. Pues bien, hasta ese pequeño resto fue llevado al cautiverio en medio de la 180 desolación. Únicamente dejó a algunos viñadores y hortelanos para que la tierra no quedara del todo yerma. Lo que era sin duda alguna la desgracia más grande que había caído sobre el pueblo elegido desde que atravesó a pie enjuto el mar, sin embargo, se convirtió en el inicio mismo de una nueva manera de ser de cara al Señor. Lo que era la destrucción total de los israelitas, ahora sin tierra, sin templo, sin rey, sin nada de aquello que había conformado su existencia, se convierte en ocasión de un nuevo y definitivo nacimiento. Los setenta años en el exilio se convierten en la ocasión de una manera interiorizada de ser con el Señor que libra siempre a su pueblo. El salmo lo recoge de modo maravilloso. Que se me pegue la lengua al paladar, Señor, si me olvido de ti. Lloramos sentados junto a los canales del exilio, en la ciudad de Babilonia que destruyó lo que éramos; lloramos allá sentados con nostalgia de Sión. Nos decían que cantáramos para enjugar nuestras penas, que les cantáramos a ellos, pero nosotros cantábamos al Señor. Mas ¿se puede cantar al Señor en tierra extranjera, tan lejos de nuestros lugares, tan lejos del templo en el que nos has mostrado tu gloria? No importa dónde estemos, porque ahora viviremos de nuestra mirada a Jerusalén, que ya no estará lejos de nosotros, sino en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en las acciones de nuestra vida. Jerusalén será la cumbre de mis alegrías. Ahora, la gloria del Señor estará con nosotros cuando cantemos su alabanza, allá donde fuere. Tendremos nuestra mirada dirigida siempre a Jerusalén, allá donde estemos. Viviremos de su nostalgia. Viviremos de su realidad. ¿Qué tenemos que ver los cristianos con esta reconversión maravillosa del pueblo elegido, del que ya solo era el resto de los creyentes? Todo tiene cumplimiento en nosotros. Mirando lo que se nos escribe, aprendemos también nosotros a ser. A ser en el Señor. En el Señor Jesús. Porque, allá donde estemos, le miramos a él. Lo miramos en donde está su gloria, allá en lo alto del monte Sión, clavado en la cruz. Allá confluyen nuestra miradas. Y todo tiene cumplimiento en nosotros, porque primero es en Cristo Jesús donde se cumple todo lo que nos narran las Escrituras. Por eso, podemos decir con esperanza segura que todo ello ha sido escrito para nosotros. Por eso, como nos cuenta el evangelio, podemos acercarnos al Señor Jesús para pronunciar esas palabras emocionantes del leproso: Señor, si quieres, puedes curarme. No nos ha dejado de su mano. No está lejos de nosotros. No estamos lejos de él, porque viene a donde nosotros estamos invocándole. Qué tierna turbación: si quieres. Pero él al punto nos dice: ¡quiero! Allá donde estemos, no importa nuestra lejanía, no importan nuestras enfermedades, nuestras fragilidades y pecados: Señor, si quieres. Y nos llena de segura emoción la respuesta de Jesús: ¡quiero, queda limpio! Y enseguida quedé limpio de la lepra. 14 de mayo de 2010 sábado 26 de junio de 2010 Lam 2,2.10-14.18.19; Sal 73; Mt 8,5-17 Se derrama por tierra mi hiel Llenan de pavor los quejidos del libro de las Lamentaciones. Todo es desaliento y calamidad. Ruina de Jerusalén. Los ancianos se sientan en el polvo. Los niños desfallecen por sus calles. ¿Dónde hay pan y vino? Ah, pero el profeta busca consolar a los suyos en medio de su tremenda desgracia. ¿Qué ha pasado? Que tus profetas ofrecían visiones falsas y seductoras, sin denunciar tus culpas. Grita con toda el alma al Señor. Desembucha torrenteras de lágrimas de día y de noche. Derrama con agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia él, diciéndole con el salmo que no olvide sin remedio la vida de sus pobres. Porque son los pobres del Señor. Es terrible la imagen de nuestra aflicción, nos han destruido a hachazos, con martillos 181 y mazas, pero te imploramos, Señor, no nos abandones para siempre. Profanaron la morada de tu nombre, pero piensa en tu alianza, Señor, que el humilde no se te marche defraudado. Porque tú, Señor, estás con tus pobres. Nunca nos has de abandonar para siempre. Asombra que el grito no solo sea de los poderosos, de los que todo lo dejaron para sus riquezas, abandonando al Señor con su vida, con la elección de sus intereses, siempre muy lejos del Señor. Hasta pudieron comprar a algunos de sus profetas. Pero la voz del Señor resuene contra ellos. Pero parece que el Señor haya abandonado igualmente al resto de sus fieles, a sus pobres. También esos han quedado desolados, pues parece que el Señor los desalienta de su mano. ¿Será así? Volverá el Señor la espalda a su pueblo, incluso al resto de sus pobres. Grita el profeta, grita el salmista, gritamos nosotros: no nos desampares, Señor, por el amor de tu Hijo. No hagas que su venida en carne mortal haya sido una mera vanidad. Basta con que lo digas y quedaremos sanos. Tenemos puesta en ti toda nuestra confianza. Como el centurión que se acercó al entrar en Cafarnaún; quizá no centurión romano, sino de las tropas de Herodes Antipas. Porque tu evangelio nos enseña que nunca abandonas a quien se dirige a ti en medio de su sufrimiento, aunque pueda parecer pequeño, como en este caso es el sufrimiento del criado de un hombre con poder; la palabra puede querer decir también hijo, pero por el contexto aparece como un siervo cualificado. Voy yo a curarlo. No, no, ¿quien soy yo para que entres en mi casa pagana?, replica el soldado. Basta con tu palabra, y mi criado quedará sano. Porque él sabe de poder y autoridad, por eso confía de modo supremo en la palabra del Señor. Su palabra es fiel y segura. Su palabra está llena de autoridad. ¿Por qué, sugiere el militar, la necesidad de ir y entrar en casa de un gentil? Sus palabras causan tanta impresión a los lectores, que las ha copiado la Iglesia en su liturgia. Todos los que nos acercamos a la eucaristía, como el centurión, no somos dignos de que el Señor entre en nuestra morada. En lo que dice Jesús a los que le seguían puede haber quizá alusión a Is 43, 5b-6. Los gentiles vendrán de todas partes a ocupar su puesto en el banquete escatológico de la nueva Jerusalén. Porque en la obscuridad de afuera, al anochecer, se da lo contrario a la luz, primera obra de la creación de Dios. Porque fuera está la morada del Dolor, donde habitan el llanto y la rabia impotente (Manuel Iglesias). 17 de mayo de 2010 domingo 27 de junio de 2010 13º domingo del tiempo ordinario 1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gál 5,1.13-18; Lc 9,51-62 Vuestra vocación es la libertad Extrañas palabras, pero en las que cabe toda vida dedicada a Dios. No porque uno decida un día dedicarse a él, sino porque, seguramente a través de intermediarios, Dios le llama a uno. Como Eliseo, uno estaba tan ricamente dedicado a sus labores, buenas labores, pues araba con doce yuntas en fila, y cuando menos se lo esperaba Elías pasa a su lado y le echa encima el manto. Tal es el signo de que el Señor le llama. Y Eliseo corrió ante él. De todo lo que tenia hizo sacrificio, y, levantándose, se puso a su servicio. Porque Eliseo, siguiendo a Elías, se ponía en las manos del Señor. Pero no por eso perdía su libertad, sino que la ofrecía en plenitud: se levantó y marchó tras lo que el Señor le señalaba. La libertad del seguimiento le señaló su vocación. Y su vocación en el Señor fue el camino real de su libertad. Por eso, con el salmista, como Eliseo, podemos decir: tú, Señor eres el lote de mi heredad. Él nos protege y nosotros nos refugiamos en él. Porque está él a mi derecha no vacilaré en el camino que me señala, para el que me ha escogido, olvidando mi rotunda pequeñez, sin tener en cuenta mi pecado. Por eso, las entrañas de mi libertad se gozan, y mi carne descansa serena. 182 Sígueme. Tal es la palabra que nos dirige. No quiere condiciones que enturbien nuestra libertad. Nada, ni aquello que tengamos por lo más sagrado. No podremos ya mirar atrás. Echaremos la mano al arado, sí, pero solo con la vista puesta en lo que viene. Nada enturbia la voluntad de la llamada y nada enturbia la decisión de nuestra respuesta. Viviremos en perfecta libertad. San Pablo nos lo dice. Es posible ese vivir en libertad porque ha sido Cristo quien nos ha liberado. Él nos ha desligado de cualquier atadura, incluso de las que parecían las más sagradas. Así, ahora, podemos mantenernos firmes. ¿Pecadores? Sí, pero no nos sometamos de nuevo al yugo de la esclavitud. Porque el pecado esclaviza, y nuestra vocación es la libertad. ¿Libertad de volver a nuestros bueyes, para refocilarnos en nuestro pecado, para que se aproveche la carne, para degustarnos en nuestros vómitos? Libertad de amor. Para amarnos unos a otros, siendo esclavos unos de otros por amor. ¿No era ese el mandamiento nuevo que Jesús nos enseñaba en el Evangelio de san Juan? Libertad para amar. No para mordernos unos a otros. No para devorarnos. Libertad del Espíritu, no de la carne que busca hacer lo que le place, pasando por encima de todos. Porque el Espíritu habita en nosotros y grita en nuestro corazón: Abba (Padre). Por eso tenemos la libertad de los hijos. Nuestros deseos serán espirituales, y no carnales. Porque ese grito que se pronuncia en nuestro corazón nos hace libres. Porque, ahora, el Espíritu guía nuestra libertad. Le da contenido. Contenido de amor. Somos libres, pues, para amar; no para algún vano haré lo que me dé la gana. Sí, es verdad, haré lo que me dé la gana, porque el Espíritu me señala los caminos de mi libertad, que me plenifican en mi propio ser. Porque he sido creado para el amor, amando, seré libre. Libre con la libertad del Espíritu de Amor. Libre con la libertad de los santos. Con la libertad de Madre Teresa que acaricia suavemente la mano de los moribundos, que, de otra manera, morirían en soledad de Dios. Lovaina-la-Nueva, 2 de junio de 2010 lunes 28 de junio de 2010 san Ireneo Amós 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18.22 Atención, los que olvidáis a Dios El salmista nos pone sobre aviso. Demasiadas veces olvidamos a Dios. ¿Cómo? Quizá no en palabrejas, que esas las solemos tener muy bien compuestas, pero sí vendiendo por dinero al pobre y al inocente, dejando que se revuelque en el polvo quien nada tiene y torciendo los procesos de los indigentes. Las palabras de Amós, profeta del Señor, son duras. Recordándonos lo que hizo el Señor por nosotros, nos pone en evidencia de cómo somos. De cómo hemos utilizado nuestra libertad para olvidarle. Para ponernos a nuestro propios afanes. Para marginar el precepto del amor. Porque hemos entendido que ser libres es buscar nuestro propio bien, aunque sea pisoteando a quienes tienen menos, a aquellos a los que solo debiéramos darles amor. Por eso, ¿qué nos dice el profeta Amós? Que el Señor nos aplastará en el suelo. Que nos dejará de su mano. Que permitirá que nos cozamos en esa nuestra libertad egoísta y altanera, aquella que se olvida del amor; amor a Dios y amor al prójimo. Llegará el día en que huiremos desnudos. Revestidos solo de nuestra propia libertad olvidadiza del prójimo, que solo lo busca para aprovecharse de él. Palabras, palabrejas muy bien recitadas, siempre hablando del Señor, pero detestando sus enseñanzas y echándonos a la espalda sus mandatos. Ladrones. Adúlteros. Soltando nuestra lengua para el mal. Engañadores. Eso es lo que somos. Hacemos de nuestros hermanos enemigos a abatir. Mas el Señor no se calla. Cuidado, pues, que el Señor desmochará esa libertad lenguaraz y olvidadiza. No es eso lo que busca de nosotros. No nos ha hecho libres para que tomemos esos 183 caminos de desidia, de opresión y de pecado. Es verdad que esos caminos pueden ser los nuestro; que tantas veces son los nuestros. Mas ¿nos quedaremos ahí? ¿No nos será posible otra realidad? ¿Nuestra libertad solo podrá llevarnos por caminos de deshecho, lejos de nuestro Dios ahuyentados de él, caminos por los que vamos, muy distintos de aquellos que planeaba el Señor para nosotros en su creación y en su alianza con nosotros? ¿Seremos libres solo para estar contra nuestro Dios y contra nuestros hermanos? Enganchan las palabras de Jesús en el evangelio. Habla de seguimiento. Tú, sígueme. Ese será nuestro camino de libertad, seguir al Señor. Él nos marca por dónde debemos conducirnos. Cómo, de ese modo, ejercemos de verdad la libertad de quienes hemos sido creados a su imagen y semejanza. Camino de libertad que nos lleva a nuestro hermanos; que nos dirige al amor; que nos pone en el ámbito del amor, amor a Dios y amor a los hermanos. Camino que nos hace ver cómo el gesto de Madre Teresa acariciando a un moribundo, indigente tirado en medio de la acera de la gran ciudad al que solo cabe esperar la muerte abandonada, cumple un gesto de suprema libertad, porque de supremo amor. El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, y Madre Teresa lo entiende de maravilla, por eso encuentra a Jesús en ese moribundo, al que solo cabe acariciarle, sostenerle en sus brazos, llorar ante él con profunda congoja ante su desvalimiento total. Es el mismo Jesús muriendo en la cruz. En él, nos encontramos con el Señor. De este modo, estando ahora al pie de la cruz, junto a María, su madre, junto a algunas mujeres, junto al discípulo que tanto amaba, se da a nuestros caminos de libertad el asistir a aquél lugar en donde entonces no nos encontrábamos. Tú, sígueme. Esos son nuestros caminos de libertad. Lovaina-la-Nueva, 3 de junio de 2010 martes 29 de junio de 2010 san Pedro y san Pablo apóstoles Hch 12,1-11; Sal 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Contempladlo y quedaréis radiantes. Porque, respondiendo a la pregunta de Jesús, sabremos que es el Mesías. Él nos llama y nosotros le seguimos. Date prisa, levántate. Nos libra a nosotros también de las cadenas; se nos caerán de las manos. Ponte el cinturón y las sandalias. Obedeceremos, como Pedro, y nos dirá: échate el manto y sígueme. Pedro le siguió en una libertad que era alentada y dirigida por su Señor. No se trataba de virtualidad, sino de realidad. Atravesaremos las puertas de la guardia que nos encerraba. Se nos abrirá el portón que da a la calle, abriéndose solo. Saldremos y, al final de la calle, se marchará el ángel que hasta entonces nos guiaba. Nuestro camino, ahora, es el camino de nuestra libertad. Libertad evangelizadora. Libertad de anuncio: es el Mesías de Dios. Libertad de correr el mundo, como Pablo, para anunciar a quien contemplamos. Como Pedro y Pablo, nuestro rostro quedará radiante. Irradiará nuestra fe en quien creemos. Nuestra libertad, así, se habrá convertido en camino de libertad. Saldremos hasta el final de la calle, para ahora, nosotros solos, anunciar al Señor: es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Como a Pedro, nos dirá nuestro Señor quién nos ha revelado lo que proclamamos. No es cosa nuestra; cosa de nuestra carne y de nuestra sangre, sino cosa de Dios, de su Padre, que está en el cielo. Pero, ahora ya, eso que es revelación suya, en los caminos de nuestra libertad, se ha de convertir en predicación radiante. Pedro es la roca, la piedra en que él edificará su Iglesia. También nosotros lo somos. Pues la Iglesia se edifica en quienes, con Pedro y como Pedro, predican con su palabra y con su vida la conversión de los pecados, comenzando por los nuestros. Predicación de libertad. Porque su ángel nos llama y nos libra de nuestras cadenas, 184 mientras nos señala las puertas abiertas y la calle libre, somos libres de elegir nuestra vida, en seguimiento del Señor. No es una libertad de la que nosotros tengamos las llaves. No, nosotros, como Pedro, estábamos en prisión, encadenados, sin palabra, sin acción. En la obscuridad de la mazmorra. Pero ahora sí, se nos han abierto las puertas de nuestra libertad. Asombra Pablo con su libertad de palabra, siempre lo hace. He combatido bien mi combate, he recorrido hasta la meta, he mantenido la fe. No tiene miedo de decirlo. Lo sabe muy bien: aquello que ha hecho ha sido con la fuerza de su Señor que le llamó. Una fuerza que le hizo seguir su camino en completa libertad. Por encima de tantas dificultades que cayeron sobre él. Por encima de su muerte, a la que ahora se acerca. El Señor, justo juez, me premiará. ¿A él solo? No, a todos, también a ti y a mi. Si henos seguido, con la fuerza del Señor, nuestros caminos de libertad. Si hemos mantenido la fe. Pablo no tiene miedo. El Señor seguirá librándome de todo mal. El Señor nos salvará y nos llevará al cielo. Porque nuestros caminos de libertad nos llevan al cielo. Son caminos de plenitud. Curioso lenguaje el de Pedro y Pablo. Sorprende sobremanera la libertad de su seguimiento. Contemplaron al Señor para quedar radiantes. De esta manera, con la fuerza de su Señor, todo les era posible, pues era el mismo Padre quien les había revelado a su Hijo. Y lo vivieron con infinita fuerza de libertad. No se achantaron. El Señor estaba siempre con ellos. Lovaina-la-Nueva, 4 de junio de 2010 miércoles 30 de junio de 2010 protomártires de la Santa Iglesia Romana (siglo I) Amós 5,14-18.21.24; Sal 49; Mt 8,28-34 Id Imperioso mandato de Jesús: id. Un id dirigido a la piara de cerdos. No a nosotros, a quienes nunca manda de esa forma imperiosa. Vosotros, seguidme. Vosotros, id, sí, por todo el mundo, pero predicando dónde está la salvación de Dios. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Para nosotros nunca tiene un mandato imperativo. El centurión que busca la curación de su servidor lo tiene: digo que hagan esto, y lo hacen. No hay camino de libertad en esas maneras. Así solo se trata a los cerdos. O el centurión a sus soldados. Las maneras de Jesús son distintas. Sígueme. Si quieres, vende todo lo que tienes, y ven, y sígueme. Atrae en nosotros un camino que es de libertad; camino en el que él, enviándonos su Espíritu, suscita la plenitud. Nuestra libertad, siguiéndole, se plenifica. Buscaremos, pues, el bien, como nos sugiere el profeta Amós de parte de Dios, y no el mal. Viviremos así, y el Señor estará con nosotros. Nuestros caminos buscarán amar el bien y odiar el mal. Pero no con un bien y un mal de pacotilla, de pura moralina, de comportamientos meramente externos, de cumplir la letra, sino el que procede de las obras de justicia del mismo Dios. ¿Cuáles, pues? Él nos las enseñará. ¿Seremos, entonces, meros seguidores de lo que Dios nos imponga, sin posibilidad alguna de rebelarnos contra ese mandato? No, claro, lo sabemos muy bien. Ahí están las primeras páginas del libro del Génesis para que veamos la consecuencia de esa rebelión, producto del enredo, pues nos dejamos engañar por la serpiente, por los demonios que caen sobre la piara, cuando creemos que seremos libres a nuestro gusto y manera al proceder como piara. Que será entonces cuando elegiremos la vida con libertad, sin mandato; levantándonos cada mañana para hacer lo que nos plazca, sin continuidad alguna con nuestro propio pasado, con lo que hicimos ayer, ni perspectiva ninguna de futuro, lo que haremos mañana; haciendo lo que nos plazca; llegando a poseer, así, el árbol del bien y del mal. Mas cuando así hagamos, entonces nuestra libertad no será plena. Al contrario, llegará a ser mero 185 simulacro; el mismo que tienen los cerdos, para los que el Señor emplea una palabra imperativa: id, y se precipitaron por el acantilado. Qué lejos, pues, de este otro id y predicad el evangelio por el mundo entero. Pues este es envío del Espíritu, quien da plena orientación a nuestro camino de libertad en el seguimiento de Jesús. ¡Qué distintos modos! Nosotros, con el salmo, seguiremos el buen camino y el Señor nos hará ver nuestra salvación. Primero oiremos el sígueme, y luego llegará a nuestros oídos el suave mandato que busca darnos la plenitud de nuestra libertad: id y predicad el Evangelio en toda ocasión, ante todo el mundo. Desparramaos por el mundo, no quedéis ante el barranco en espera de caer por él. Nos lo indica bellamente la oración sobre las ofendas en la celebración de los protomártires: concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. ¿Por qué esta petición? Por una sencilla razón: confesar su nombre, hacer parte de nuestra vida ese id de su suave mandato pone fin de plenitud al camino de nuestra libertad. Porque le seguimos, vamos. Porque queremos seguirle, vamos. Porque buscamos seguirle, vamos. Y vamos porque el Espíritu que él nos envía arrastra nuestra libertad por sus caminos, mientras en nuestro corazón grita: Abba (Padre). Lovaina-la-Nueva, 4 de junio de 2010 jueves 1 de julio de 2010 Amós 7.10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 ¿Qué es más fácil? Leer la escena del evangelio de hoy tras lo extraño del pasaje de Amós, uno de los mas viejos profetas, nos deja en una cierta perplejidad. Amós profetiza en el viejo santuario de Betel, antes de la primera destrucción del reino del norte. El reino de Israel va a desaparecer al punto. ¿Le hacen caso los suyos? Nadie. Incluso consideran que su misma palabra es causa directa de las desgracias que anuncia cuando él se levanta contra su hipocresía religiosa, rebosante de un culto exterior y formalizado. Solo estaño, todo estaño. Eso es lo que sois. Vendrá mano de hierro que devastará los hitos de Israel; sus santuarios. Pero la espada que se levanta contra la casa del rey, será la mía. Yo mismo os destruiré. Pero ¿no es Yahvé nuestro sol de justicia? ¿No está en él nuestro refugio y nuestra roca? ¿No es él quien nos sostiene? ¿No es su ley la que reconforta nuestra alma? ¿No es él quien circula de un extremo al otro del cielo? ¿No son sus juicios verdaderos y equitables? Si nos refugiamos en él, ¿quién podrá contra nosotros? Qué trajín se trae Jesús con el subir y bajar a la barca. Subiendo a ella, ahora, hizo la travesía y llegó a su ciudad. Está en su ciudad: no en Nazaret, que le rechazó, sino en Cafarnaún, junto al lago, la ciudad de sus amores cuando está en Galilea. Camino de libertad el de aquellos que le llevan a Jesús un paralítico. Indigente echado en la camilla. Se diría que sin libertad propia; sin capacidad de recorrer sus propios caminos de libertad. Aherrojado en una camilla en la que le traen y le llevan. Asombra, sin embargo, que Jesús se dirija al paralítico, y solo a él, cuando han sido sus portadores quienes eligieron en su camino llevarle donde estaba Jesús, en su casa, en su ciudad. Y viendo la fe de ellos, de quienes en su libertad se pronunciaron por llevarle donde él, Jesús se dirige solo al paralítico, que hasta ahora ha sido traído y llevado, como un peso muerto, para darle ánimo y decirle que sus pecados quedan perdonados. La fe de ellos es la que provoca las palabras perdonadoras de Jesús. No los pasos libres hacia él que hubiera realizado o pedido a sus amigos para que caminaran por él. Estaba atenazado por el pecado. Eso, su pecado, es lo que aparece al punto a la vista de Jesús. Y es esto lo que toma en consideración, para perdonarlo. Los caminos de libertad de sus amigos los portadores, llevándole a la presencia 186 de Jesús, sin que nos conste ningún acto de libertad suyo, provocan el perdón de sus pecados por boca de Jesús. ¿Se nos señala así el inmenso valor de la intercesión? Porque, lo vemos, nuestra fe hace que Jesús perdona los pecados de quien llevamos en la camilla de sus pesadumbres. Pero no todo termina ahí, pues Jesús ve los pensamientos de los que toman sus palabras por blasfemas. Lo habéis de ver: levántate y camina. El perdón de sus pecados, llevado a su presencia por la fe de los portadores de su camilla, hace que inicie su propio camino de libertad. El Señor le ha puesto en ruta. Camino de su libertad. Ha sido liberado del pecado y, ahora sí, puede caminar en la dirección de su casa. Ahora, tras la intervención de Jesús, ¿en su seguimiento?, consigue la inmensa libertad de elegir por sí el camino. El mismo Jesús la ha conseguido para él. Lovaina-la-Nueva, 7 de junio de 2010 viernes 2 de julio de 2010 Amós 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 Escuchad esto, los que aplastáis al pobre ¿Cómo podemos escuchar esas palabras? ¿Qué?, ¿se refieren a otros que no soy yo, o es a mí , a nosotros, a quienes interpelan? ¿Es verdad que nosotros somos santos de peana, que el profeta no puede echar sus gritos, de parte de Dios, si no a otros, a ellos, esos que siempre son los sin piedad? ¿Es verdad que tú y yo, nosotros, no buscamos sino hacer desaparecer a los humildes del país? Te dirás, nos diremos, pero ¿quiénes? ¿A quién se refiere el Señor por boca del profeta? ¿Quiénes son los pobres y los humildes entre nosotros?, ¿quién es ese resto que se da al Señor, y solo a él? ¿No es a él a quien despreciamos, vejamos, olvidamos? Los pobres del Señor. ¿Será posible que no sepamos quienes son?, ¿que nos olvidemos de ellos, aplastándoles? Pues cuidado, nos anuncia el profeta, porque el Señor hará que el sol se retire de nosotros, que la tierra obscurezca en mitad del día. Mas, y aquí está el mensaje de salvación, añade el profeta, vendrán enseguida el hambre y la sed sobre nosotros, pero no de pan y de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. ¡Qué habilidad maravillosa del profeta, de parte de Dios, para aprovechar hasta de nuestros terribles desconocimientos y salvaje comportamiento para ponernos a la escucha esperanzada de la Palabra! Así, en ese viraje sorprendente de nuestra vida y de la forma de comprenderla, llevados ahora por caminos de libertad, con el salmo, buscaremos al Señor de todo corazón, caminaremos por sus caminos, que se han convertido en los nuestros, porque él nos sostiene con su mano de ternura. Chupando polvo, mas seguimos la dulce ley de amor que es la del Señor. Con su apoyo, pues él ha empezado su obra en nosotros, podemos escoger el camino de verdad, convirtiéndolo en nuestro camino de libertad. Ahora ya, escuchando su palabra, viendo sus acciones, contemplando el drama de lo que acontece, desearemos sus preceptos, porque el deseo de Dios está en el centro de nuestro corazón de nuestra vida. Ah, pero tú, Señor, deberás vivificarme con la enseñanza de tus caminos, por la justicia de tu misericordia. De este modo, y solo de él, tus caminos serán nuestros caminos. De este modo, pues, caminaré, caminaremos, por caminos de libertad. Mas ¿cómo lo haremos, cuando estamos dedicados a nuestras cosas, a nuestros negocios, cuando tenemos los pensamientos absorbidos por nuestros intereses?, ¿qué digo los pensamientos, cuando nuestra vida está anegada en el crecer de nuestros dineros, en la preocupación por el mañana, en la fragilidad pecaminosa en la que nos desenvolvemos? ¿Cómo saldremos de ahí, de este suelo pegajoso que sostiene y cautiva a nuestros pies y a todo lo que somos? ¿Cómo alcanzar caminos de libertad? 187 El evangelio de hoy nos lo enseña como un rayo luminoso en mitad de la noche obscura. Jesús tiene para nosotros, para ti y para mí, una sola palabra: sígueme. Y, seguramente, haremos como Mateo, aplastador del pobre, quien se levantó y lo siguió. ¿De verdad que lo haremos? Nos quedaremos estupefactos: ¿cómo, yo? Pero, Señor, ¿sabes quién soy?, ¿conoces de verdad mis honduras?, ¿no te equivocas conmigo? Y el Señor insiste: sígueme. Una sola palabra suya provoca el camino de mi libertad. Por encima de lo que creía ser; incluso, si queréis, por encima de lo que soy. Porque esa palabra actúa en mí, me recrea por dentro, me lleva a sus caminos, haciéndolos míos. Soy, así, un actor más del drama de Dios con nosotros. Lovaina-la-Nueva, 9 de junio de 2010 sábado 3 de julio de 2010 santo Tomás apóstol Ef 1,19-22; Sal 116; Jn 20,24-29 Lo dio como cabeza suprema a la Iglesia Debemos estar muy agradecidos a la rudeza del apóstol Tomás, quien no se fió de los otros, porque aseveró lo evidente: que no creería en la resurrección del Señor mientras no metiera sus dedos en los agujeros de las manos y su mano entera en la herida del costado. Era obvio. Tomás tenía los pies en la tierra. No quería dejarse engañar por coploserías de gentes sin seso que lanzan al vuelo cualquier imaginación mentirosa. Él, como nosotros, había visto desde lejos el espectáculo de la cruz. Sabía muy bien lo que había acontecido. Su Jesús estaba muerto y bien muerto. No cabía duda. Nadie podía venir a él con engañiflas y aventuras de cabezas calientes. Él estaba muy bien colocado en la comprensión exacta y real de las cosas. ¡A mí con cuentos! Pues bien, ese pie a tierra de Tomás nos sirve a nosotros para algo que nos es por demás importante: nos hace ver la extrema corporalidad del Jesús resucitado. No, es verdad, no son imaginaciones de mentes calenturientas que ven lo que quieren donde no lo hay. Puedes tocar, puedes palpar. Puedes meter tus dedos. Puedes meter tu mano. No soy un fantasma. No me vendo en imaginaciones. Mi existencia es tan carnal como la tuya. Mira, mete tu mano en mi herida. Pon tus dedos en los agujeros de los clavos. Tocándome a mí en mi cuerpo resucitado, estás tocando a Dios. Toca a Dios en mis agujeros y en mi herida. Porque Dios puede ser tocado en la carne sufriente, muerta en la cruz, que es, ahora ya, no carne muerta, sino resucitada. Y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás es de una dignidad sobrecogedora: Señor mío y Dios mío. Y, siendo creyente y no incrédulo, reinicia su camino de libertad en seguimiento del Jesús resucitado. Junto a los demás. Con Cristo viviente. Recibiendo el Espíritu Santo. Nace la Iglesia con él y con los otros apóstoles, reunidos junto a María, la Madre de Jesús, y otras mujeres. Porque ahora, con Cristo resucitado, con su cuerpo glorioso, aunque de carne y hueso como el nuestro, no virtual e imaginario, en la Iglesia tocamos a Dios. ¿Cómo?, ¿tocando a quién tocamos, tocamos a Cristo resucitado? Recordemos de nuevo el gesto de Teresa de Calcuta acariciando la mano del moribundo tumbado en la acera, cuando nadie pone atención sobre él y le deja morir en su pequeña cruz. Esa caricia es dos cosas a la vez: caricia del cuerpo resucitado de Jesús en el muriente, en el que podemos meter los dedos en la llaga de su indigencia suprema o la mano en la herida del costado que indica la muerte tan cercana, tan aherrojada en la pura nada. Como Cristo en la cruz, mejor, Cristo en la cruz. Y, a la vez, caricia de Dios al cuerpo de su hijo abandonado y muriente en la soledad de su vida y de su muerte. El gesto de la caricia es gesto de Dios por medio de su Iglesia. Parte del drama que se juega entre Dios y nosotros a través de la palabra y los gestos que encontramos en Jesús, en su muerte y en su resurrección, en su ascensión a los cielos, en la venida del Espíritu Santo. En ese 188 gesto, en esa pequeña caricia al moribundo echado en el suelo, se resume el drama entero del Dios con nosotros. Tomás ha sido ocasión para que comprendamos cómo, tocando de esa manera, somos creyentes. Lovaina-la-Nueva, 9 de junio de 2010 * * * domingo 1 de agosto de 2010 18º domingo del tiempo ordinario Ecle 1,2.2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 Revestíos de la nueva condición Antes, el catolicismo era un cumplimiento. Debía quedar claro: lo que hiciéramos solo podía ser lo permitido; lo tolerado por la Iglesia. Esto llevaba a convertirlo todo en reglas que debían cumplirse con escrúpulo riguroso. Todo parecía haber quedado reducido a meros comportamientos, buenos, a realizar, y malos, a evitar, es decir, todo no era sino mera moral, mejor, una casuística sin cabeza. En realidad, puras mediaciones de una reducción del todo a la moralina. Ahora acontece todo lo contrario. Nada importa. Todo se puede hacer. El único límite es lo que nos permiten las leyes, pero estas nos lo facultan todo, y todo nuestro catolicismo parece haber quedado reducido a una conversación interior que uno, si le apetece, mantiene con el mismo Dios. Ahora parece no haber ninguna mediación. Piénsese lo que se quiera, hemos perdido nuestra carnalidad. Qué bien nos viene la lectura del sabio Qohelet: vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Ya no somos escrupulosos, pero hemos quedado encerrados en trabajos y preocupaciones que nos fatigan hasta reventarnos, haciéndose con todo lo que somos. Hemos caído en sus redes. Creíamos que todo nos estaba permitido y vemos cómo, en realidad, solo nos está permitido eso que la autoridad competente nos autoriza. Creíamos ser libres para siempre y estamos enredados en lo que se nos habilita en las trampas que captan nuestra vida entera. La carne, la carnalidad, se nos ha evaporado. Amasamos riquezas, las cuales, para colmo, en un plisplás se nos volatilizan de las manos en la crisis tan profunda a la que hemos sido arrastrados. Nos creíamos ricos, y ya no lo somos. Nos han atrancado las orejas para que no atendamos al consejo del sabio: vanidad de vanidades, todo eso vanidad. Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Y ¿qué ha pasado con aquel dios con el que tan placenteramente hablábamos cuando nos apetecía, cuando estábamos melancólicos o alegres, cuando teníamos contrariedades? Pura construcción nuestra. Pura vanidad. ¿Ricos ante Dios? ¿Tendremos que despertar de nuestro sueño de vanidades? Porque el dios que nos formamos para conversar con él es un ídolo. Más aún, es el ídolo que nos permiten los dominantes. Vivimos rodeados de infinitos simulacros que hemos construido con las manos de nuestra vida, pero este es el más seguro, el que nos permite ser lo que quieren los que dominan nuestro ser. Mera vanidad. Vanidad de vanidades, pura vanidad. San Pablo nos sacude: revestíos de la nueva condición. Dad muerte en vosotros a todo lo terreno. No sigáis engañándonos unos a otros. Despertad del sueño de la muerte en el que os habéis dejado encerrar. ¿No habéis resucitado con Cristo?, pues bien, buscadle a él en donde él está. Recuperad vuestra libertad. Sed de verdad vosotros mismos. Despojaos de la vieja condición, aquella en la que todo estaba permitido, en la que todo valía con el aupar de las conversaciones interiores mantenidas de vez en cuando con nuestro pequeño dios. Reencontraos 189 con la comunidad de los creyentes; vivid vuestra vida en la Iglesia. Porque vuestra conversación con Dios solo se da a través de vuestra carne, de nuestra carnalidad. La carnalidad de los sacramentos, la carnalidad de aquellos a los que queremos, la carnalidad del prójimo, de los que necesitan de nosotros, de aquellos cuyas súplicas entran en nuestros oídos. Nuestra propia carnalidad. Vivamos en este orden nuevo, revestidos de la nueva condición. Nuestra vida ahora está en Cristo escondida en Dios. Guirguillano, 6 de julio de 2010 lunes 2 de agosto Jer 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 Porque tú me has instruido Los falsos profetas, como Ananías, predicen a los poderosos todo género de bienandanzas, y, si hay dificultades, les aseguran a los jefes que enseguida pasarán. Por ello, en la seguridad de su anuncio de los bienes que van a llegar en tan poco tiempo, rompe con indignación el yugo de madera que el otro profeta, Jeremías, se había puesto en la nuca como señal de lo que iba a pasar a sus gentes con el destierro. Porque Jeremías, ¡ay!, era un profeta de desgracias, y se atreve a proclamar de parte del Señor el yugo de hierro que va a caer por muchos años sobre los suyos, desterrados en Babilonia. ¿Quién podría escucharle? Fuera, fuera con él. Matémosle. Quien nos hable de parte del Señor, seguro, solo puede anunciarnos maravillas. Fuera con los profetas de desgracias. Para eso ya está la cruda realidad de la vida. Solo queremos que el Señor nos libre. Y buscaremos profetas para que nos lo anuncien así. Fuera, fuera con Jeremías, profeta de maldades y desafueros. Porque a través del dominar a los profetas, buscamos dominar a Dios. Pero la palabra que él sopla al oído de sus profetas, los de verdad, como Jeremías, sigue su propio curso. Los planes del Señor no son nuestros planes. Sus caminos no son nuestros caminos. Por eso rezaremos con el salmo: instrúyenos, Señor, en tus leyes, apártanos de los caminos falsos y danos la gracia de tu voluntad. Sin confundirnos, pues podríamos pensar que esas leyes son como las de lo fariseos. No, son los comportamientos que el Señor induce en nosotros, los que él nos enseña, los que nosotros meditamos en lo hondo de nuestro corazón. Aquellos que nos ponen en su camino. Camino de gracia y de misericordia. Su inmensa voluntad dirige nuestros pasos, mas lo hace estirando de nosotros con dulzura. Lo suyo es la gracia. Lo suyo es la piedad para con nosotros. Busquemos a Jesús para realizar ese plan que el Señor Dios tiene para nosotros. Lo encontraremos en un sitio tranquilo y apartado. Porque ahora, lo sabemos bien, su punto de destino es la cruz. Nos perdemos en él, y él tiene lastima de nosotros, enfermos, estropiciados, alejados. En el descampado de nuestra vida, incluso los más cercanos de Jesús quieren despedirnos y que busquemos la salida por nuestra cuenta. Pero Jesús les dirige unas palabras extrañas: no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. ¿Cómo?, ¿nosotros? ¿Cómo es posible?, ¿qué tenemos nosotros que ver con ellos? Entonces es cuando se dan cuenta de que nada tienen: cinco panes y dos peces. ¿Qué pueden hacer con ellos ante la inmensa multitud que se ha acercado a Jesús? Mas, lleno de su misericordia, nos hace recostar a todos en el descanso, pronuncia la bendición, parte los panes y se los da a los discípulos, para que estos los repartan a todos. Comemos, y sobra. Vemos, pues, cómo el Señor nos instruye. Con sus profetas. Con su palabra. Con su pan. Pan bendecido. Pan eucarístico que sus discípulos reparten en su nombre. Reparten, es decir, repartimos. El Señor Dios tiene un plan para nosotros. Un plan que pasa por sus profetas y por sus discípulos. Un plan que nos da su alimento. Pan eucarístico. Porque nosotros repartimos ese 190 pan. El alimento es la propia carne y sangre del Señor. Mas nosotros lo repartimos. Dadnos de ese pan: necesitamos de él para ser. Y nosotros lo repartimos gratis. Como gratis lo hemos recibido del propio Jesús en su Iglesia. Guirguillano, 6 de julio de 2010 martes 3 de agosto de 2010 Jer 30,1-2.12-15.18.22; Sal 101; Mt 14,22-36 Ven Atrévete a venir. No tengas miedo. Ánimo, soy yo. La venida de Jesús lo trastoca todo, es él quien reconstruye Sión, quien se vuelve a las súplicas de los indefensos, quien no desprecia nuestras peticiones. Porque, sí, es verdad, el Señor se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Él es el Señor que viene. Mejor, que ha venido y está entre nosotros. Ya no hay heridas enconadas, incurables, por más que sean nuestros crímenes y pecados. Ya no hay llagas desahuciadas. Es verdad que, con toda razón, nos lo gritaba el profeta Jeremías, pero ahora es Jesús, el Señor, quien está con nosotros, quien se acerca a nuestra barca tambaleante, sacudida por los vientos, incluso por huracanes que se nos dicen amigos, muy lejos de la tierra. Pero no, porque se ha fijado en nosotros, por lejos de la tierra que estemos, y nos dice esas palabras que nos encandilan: ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! Cuánto hemos necesitado en estos últimos años que se nos diga una y otra vez: no tengáis miedo. Estábamos como aterrados, rebajados, retirados. Ya no teníamos esperanza alguna. Creíamos a todo en sus finales; que nosotros éramos los últimos mohicanos. Pensábamos que con nosotros, retirados en el retemblar de nuestras sacristías, desaparecía de sobre la faz de la tierra el anuncio del Evangelio. Que la Iglesia había perdido su lugar. Pero no, no es así. Con él, que nos dice: Ven, somos capaces de caminar sobre las aguas. Es verdad que en ocasiones, muchas, como Pedro, echamos a andar sobre ellas, pero nos entra la zozobra, la duda, el pavor, y empezamos a hundirnos para irnos a pique. Mas gritemos a Jesús que está junto a nosotros: Señor, sálvame. Porque debe quedar bien claro: lo que transmitimos no es cosa nuestra, sino de Dios. La fuerza no es nuestra, sino de Dios. Nunca podemos olvidar que todo se nos da en Cristo, por él y con él. Por eso, nosotros podemos flaquear, como el ardoroso Pedro, quien pensaba que tenía fuerzas para todo; pero no importa: Señor, sálvame. Qué grito tan maravilloso. Qué enseñanza para nosotros. Podemos ser débiles, Pedro nos enseña a serlo. No hemos nosotros de ser nunca más fuertes que él. Impetuosos y débiles. Llenos de pasión y asustadizos. Siguiendo al Señor con toda nuestra furia y hundiéndonos en todas las aguas que rugen en torno a nosotros. Intrépidos y, a la vez, llorosos, llenos de miedo. No tengáis miedo, soy yo, nos dice también Jesús a nosotros, como se lo dijo a los discípulos. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Señor, las aguas eran muy profundas, rugían hasta espantarme. No me veía con fuerzas. Dudé, dudé, sí, Señor. En medio de las olas, te creí un fantasma. Hijos de nuestra carnalidad. A la vez tan grande como tan pequeña. Es asunto, pues, de confianza en él. De ponernos por entero en sus manos. De seguirle por doquier, predicando la buena noticia. El Señor está con nosotros. No nos ha dejado de su mano. La gracia y la misericordia de Dios nos vienen con él, por él y en él. Subiremos a la barca, pues, y amainarán los vientos. No tengáis miedo, estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo?, ¿conmigo también?, ¿no es solo con Pedro? Sí, no tengas miedo, contigo también, con vosotros también. ¿de qué manera tendremos la certeza de que sea así? Porque, afirmamos: realmente eres Hijo de Dios. Guirguillano, 6 de julio de 2010 191 miércoles 4 de agosto de 2010 san Juan María Vianney, cura de Ars Jer 31,1-7; Jer 31; Mt 15,21-28 Con amor eterno te amé Curioso. Estas palabras no son de ser de carne como nosotros, sino de Dios. Palabras que el profeta Jeremías pone en boca de Dios, por una vez anunciador de maravillas para el pequeño resto del pueblo de Israel, quien halló gracia en el desierto, escapando de la espada, camino de su descanso. El Señor nos ama con amor eterno y, por eso, aunque abochornado por nuestro pecados y desidias, fragilidades y abandonos, nos prolongará su misericordia. Saldremos a cantar regocijados. Plantaremos viñas. Será de día en nuestra vida. Nos levantaremos y marcharemos juntos a Sión, al encuentro de nuestro Señor. Y el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Nos dispersó, es verdad, porque aventó nuestros pecados, pero ahora nos reunirá; estará para siempre con nosotros. Todavía resuena en nosotros el ‘Ánimo, soy yo, no tengáis miedo’. Porque con amor eterno nos amó el señor Dios y nunca nos dejará de su mano, para lo que nos ha enviado a Jesús, el Cristo, su Hijo. Y nos lo ha enviado alimentándonos con su carne y con su sangre. Nos lo ha puesto en la cruz para que nunca nos abandone; para que siempre sepamos dónde está: para redimirnos en toda ocasión y en todo caso de nuestra fragilidades, sustos y pecados. Ha hecho de nosotros su pequeño resto para siempre. Mas es aún mucho lo que debemos aprender siguiéndole. Como cuando la mujer cananea, peligrosa, pagana, adoradora de dioses falsos, tentación siempre para los hijos de Israel, se acerca a Jesús pidiéndole compasión, a él, que no es de los suyos, pues, consciente, ella misma le llama Hijo de David. Sabe muy bien que no es de los suyos; que no es de los nuestros. Pero Jesús no responde nada a ese grito. Por eso, nosotros, como los discípulos, creyendo interpretar bien a nuestro Maestro, aunque por nosotros la dejaríamos en el borde del camino, como otras veces aparece en los evangelios, hartos del griterío, y solo por eso, seguramente, le pedimos a Jesús que la atienda. Resulta así que solo por las voces queremos atenderla, sin darnos cuenta siquiera de que no es oveja de nuestro rebaño; de que ni siquiera es oveja descarriada de las nuestras. Parece que en el relato somos nosotros quienes establecemos las diferencias, que Jesús nos hace patente con sus palabras. Pero él, como se muestra en su acción, solo se fija en las palabras de la mujer: Señor, socórreme. Y a Jesús solo le importa su grito, su petición de ayuda. No le perturba quién sea ni de dónde venga. No le importa su griterío. Debemos fijarnos en que las voces y el griterío molestan siempre a los discípulos, y a nosotros con ellos, nunca a Jesús. Mas este sigue insistiendo en las diferencias, para desgranarlas, para hacer de ella, por su misericordia, una de los nuestros. Sabe muy bien quiénes consideramos nosotros, según la costumbre establecida, como los hijos, quiénes son los nuestros, muy bien separados de los que no lo son. Queremos proteger a nuestra Iglesia. Pero la respuesta de la mujer cananea es genial. El Señor sí que sabe, ella no es de los nuestros, es verdad, pero los perrillos tienen derecho a las migajas de misericordia que caen de la mesa de la celebración pascual. Porque incluso esas solas migajas son grandes con esplendor infinito. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Siempre es, al final, una cuestión de fe. Guirguillano, 7 de julio de 2010 jueves 5 de agosto de 2010 Jer 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 192 Escribiré mi ley en sus corazones Palabras reconfortantes las del profeta Jeremías. Todos me reconocerán; tú y yo también. Cuando perdone sus crímenes, y los nuestros, pues ¿qué?, ¿acontecería que los pecados solo serán de ellos, cosa bien rara, pero no nuestros? También nuestros pecados nos son perdonados. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos su pueblo. Una alianza nueva con el pequeño resto. Muchos se han desinteresado de este pueblo, de esta Iglesia, de Dios y de Jesús; están bautizados, sí, por lo que también ellos son cristianos y pertenecen a la Iglesia, pero se diría que entre nosotros, al menos en estos nuestros viejos países, prendados de su dinero, aunque ahora esté en grave crisis, solo atiende al Señor un pequeño resto. Mas no, no es así, porque eso es considerar que las cosas dependen de nosotros, y tal cosa no es cierta, aunque sí pendan de nosotros. Porque es él quien ha elegido su pequeño resto para que su ley esté escrita en nuestros corazones. El mío, el tuyo y el de ellos. Porque el Señor no los ha abandonado, cuenta con nosotros para que despleguemos en estas tierras una nueva evangelización. Por eso, con el salmo, pedimos a Dios, el Dios de Jesucristo, que cree en nosotros un corazón puro. En ti y en mí. ¿Cómo será posible, pues lo tenemos tan roñoso, tan cansado, tan obscuro? Le pedimos que nos devuelva la alegría de su salvación, que nos afiance con espíritu generoso; será de esta manera como nosotros enseñaremos a los demás los caminos del Señor. Mas ¿qué es lo que nosotros ponemos en las manos del Señor? Un corazón quebrantado y humillado, con la esperanza cierta de que esto él no lo desprecia, de que así nacerá entre nosotros y con nosotros la nueva evangelización que ahora queda en nuestras manos. ¿Cómo será todo esto posible?, ¿cuáles las armas que deberemos utilizar? El evangelio de Mateo nos lo señala hoy con asombrosa nitidez. Deberemos afirmar con Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque es este el testimonio clave de arco de toda evangelización, antigua o nueva. Todo lo demás pueden ser preámbulos con mayor o menor interés. Y bien sabemos que esos preámbulos en diálogo con la filosofía y el pensamiento de hoy, además de con las maneras y costumbres de nuestra sociedad, son esenciales, incluso para entender la afirmación que con Pedro nosotros hacemos; para aprehender la profundidad carnal de lo que decimos. Sabemos bien de la sacramentalidad de la carne, tan esencial. De acuerdo, pero quien elige quedarse en los preámbulos, no llega al quicio esencial de la afirmación que constituye la Iglesia: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Quien opta por quedarse solo en los aledaños, tan esenciales, sin adentrarse en la afirmación nuclear, no toca a Jesús. Se queda fuera de él, como si no se hubiera escrito esa ley del amor en su corazón. Porque ella lo es de amor; de afectividad amorosa; de amor húmedo y caliente. Solo el amor toca a Dios, y nos hace ser tocados por él. Porque Dios es amor. Esa afirmación es roca. En ella se construye su Iglesia. Cuidado, aunque es tan obvio que parece vano tener que afirmarlo, no nuestra Iglesia, sino la suya. No podemos engañarnos, este misterio es cosa de Dios, en el que nosotros podemos adentrarnos por la elección de su gracia. No es cosa nuestra, sino de la cruz de Cristo Guirguillano, 7 de julio de 2010 viernes 6 de agosto de 2010 Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pe 1,16-19; Mt 17,1-9 Prefiguraste nuestra perfecta adopción como hijos tuyos 193 Es muy bonito ver cómo en una fiesta tan especial del Señor Jesús en la que aparece por única vez revestido de todo su esplendor de divinidad, la oración colecta sea dedicada a nosotros, viendo en ella una prefiguración de nuestra adopción perfecta como hijos de Dios; hasta el punto de pedir que, escuchando siempre la palabra de su Hijo, nos conceda ser un día coherederos de su gloria. La gloria que hoy vemos en esta escena evangélica tan particular, tan distinta de todas las demás, tan luminosa, por su gracia y misericordia va a ser también cosa nuestra. Solo habrá una condición. Porque pronto lo vamos a ver también en lo alto de otro monte, colgado en la cruz, también allá, junto a ella, deberemos hacer punto de nuestra referencia, el lugar de nuestra vida en el que hagamos tres tiendas. Aquí en el monte Tabor oiremos la voz de lo alto que dice: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo, para que allá en el monte Gólgota sepamos quién está clavado en la cruz y quienes somos nosotros. Para que nos demos cuenta de que también para nosotros el camino de la cruz lleva a la Transfiguración de nuestros cuerpos, cuando Jesús resucitado se acerque a nosotros y, tocándonos, nos diga: Levantaos, no temáis, para llevarnos de su mano al seno de la completa y eterna Gloria. El prefacio propio añade aún mayor espesor de sentido a la escena. En la Transfiguración Dios Padre nos da a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad, para que seamos capaces de sobrellevar el escándalo de la cruz. ¿Quién, si no, podrá resistirlo? ¿Seríamos capaces de vivirlo, y perdurar nuestra vida a lo largo de todos sus acontecimientos, si no cupiera en nosotros esa esperanza? La cruz, la muerte de Jesús en la cruz, tiene pleno sentido para nosotros pues de manera extrema y paradójica es el instrumento de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Y hoy quiere darnos las arras esperanzadas de esa victoria; de otro modo caeríamos vencidos por la desesperanza de la muerte y del pecado. Seguro que los tres discípulos que llevó Jesús a lo alto del monte Tabor como testigos de su revestimiento de la Gloria, al menos en la vergüenza de dos de ellos por el abandono de la cruz a la lejanía, en el relato que hicieron a todos los demás discípulos vieron un signo de esperanza resplandeciente que apuntaba a su propia resurrección. Tronos y ancianos. Río impetuoso de fuego. Daniel nos abre una rendija para que contemplemos el lugar de la Gloria de Dios y a quienes se encuentran en ella. Porque el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, y eso nos llena de alegría. Por eso la segunda carta de Pedro nos habla de que hemos sido testigos oculares de su grandeza. La grandeza de Jesús. Y nos recuerda la voz que oyó en lo alto del monte, y que nosotros hemos oído con él, cuando la Sublime Gloria, Dios Padre mismo, nos hizo escuchar: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Voz del cielo que, continúa Pedro, oímos nosotros estando hoy con él en la sagrada montaña celebrando la Transfiguración. No se hace ilusiones vanas, sin embargo, pues sabe que es lámpara que brilla aún en lugar obscuro hasta que despunte el día, y el lucero nazca en nuestros corazones. Está ya, sí, pero todavía no. Guirguillano, 7 de julio de 2010 sábado 7 de agosto de 2010 Hab 12-2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 Si tarda, espera El justo vivirá por su fe, palabras del pequeño profeta Habacuc que han hecho un largo camino al ser recogidas, ¡y de qué manera!, por el NT. Donde el texto hebreo masorético lee ‘fidelidad’, el texto griego de los LXX, que es el utilizado casi sin excepción por el NT, pone ‘fe’, y ahí verá prefigurada san Pablo la doctrina de la justificación (Rom 1,17; Gál, 3,11; cf. Heb 10,38). La visión de lo futuro espera su momento, nos dice Habacuc de parte del Señor; se acera su término; no ha de fallar, y si tarda, espera. Esta espera es la que nos hace vivir por la fe, que 194 es fidelidad de la obra del Señor para con nosotros. Si tarda, pues, espera, no dudes de la fidelidad para con nosotros, para contigo. Por eso, sé fiel para con él. Porque el Señor, nos lo dice el salmo, nunca abandona a los que le buscan. Su justicia y su rectitud nos enseñan y nos protegen, por eso, es siempre refugio del oprimido y el pobre. Todo es cuestión de compasión por parte del Señor, y de fe por la nuestra. Compasión para quienes lo buscan, acudiendo a él con sus angustias. Pero en este caso queda patente que los discípulos nada han podido para curar los ataques de epilepsia del chaval. ¿Por qué?, ¿qué les ha faltado? Fe. Tenían poca fe. Pues con ella todo les será posible. ¿Fe en qué?, ¿en sus prácticas de curanderos? No, fe en su Señor, quien actúa siempre conmovido por la misericordia de Dios, su Padre, con todos los menesterosos. Lo suyo no es una profesión, sino una apertura a la esperanza. La fe es confianza absoluta en el Señor. Pero ¿cómo se mide esa confianza?, ¿cuánto dura?, ¿no habrá de terminase algún día?, ¿no flaqueará, al menos? La fe es la hondura de nuestra vida. Fe en que el Señor está con nosotros; en que nunca nos ha de abandonar, incluso aunque nosotros le abandonemos a él. Mas ¿dónde se nos ofrece esa fe? En Cristo Jesús allá donde lo tenemos a la vista, es decir, en la cruz donde lo encontramos colgado de sus clavos. Porque es allá, en ese ofrecimiento cruento, donde se nos muestra y demuestra la fidelidad de Dios para con nosotros. La fe es apertura completa a la gracia y a la misericordia de Dios Padre que se nos regala de manea inaudita en la cruz en la que muere clavado su Hijo. ¿Clavado por quién?, ¿por los malos redomados, los jefes del pueblo que lo entregan a los romanos para que lo ajusticien tras un proceso plagado de desapegos al Dios de la Alianza, sin que nosotros, ni tú ni yo, tengamos nada que ver con ello? Qué fácil sería para nosotros. Recibiríamos el premio por la bondad de lo que somos y siempre hemos sido. Como aquél que se adelantó hasta el Señor para que viera lo cumplidor y hermoso que él era, no como ese otro que se escondía en la última columna del templo dándose golpes de pecho. Es en la fe en el Señor Jesús, en el valor redentor de la cruz, donde encontramos nuestra vida. Y por esa fe, que se nos convierte por la gracia y la misericordia de Dios en el quehacer entero de una vida, como nos lo señala san Pablo, somos salvados del pecado y de la muerte. De este modo, la fe es vida para nosotros; la corriente de agua que nos hace producir frutos de verdad. Guirguillano, 8 de julio de 2010 domingo 8 de agosto de 2010 19º domingo del tiempo ordinario santo Domingo de Guzmán Sab 18,6-9; Sal 32; Heb 11,1-2.8-19; Lc 1, 32-48 ¿Nos fiamos de una promesa o de una realidad? Porque leemos hoy en el libro de la Sabiduría que nos fiamos de una promesa. La noche de nuestra liberación nos ha sido ya anunciada. ¿Vivimos solo, pues, de lo que se nos promete? Es verdad que esto dio ánimo a nuestros padres de la Antigua Alianza, quienes oyeron cómo ellos eran llamados al Señor como hijos piadosos, siendo todos los santos solidarios de tantos peligros en los que vivían. Pero ¿nos vale con vivir de la promesa? Jesús en el evangelio nos asegura que nuestro Padre nos ha dado ya el reino. No vivimos, por tanto, de la sola promesa, sino de una realidad. No temas, pequeño rebaño. Por eso, dejadlo todo, no sea que nuestro corazón se quede con el tesoro de bienes que no querremos abandonar. No, dejadlo todo y tened vuestras cinturas ceñidas y vuestras lámparas encendidas. Porque debemos estar como quien aguarda la venida del Señor. Estaremos preparados, como nos dice 195 Jesús, porque no sabemos el momento de su venida definitiva. Se ha abierto en nuestra vida en el reino un tiempo de espera. Vivimos una realidad, el Señor ha venido ya a nosotros: ahí tenemos la cruz salvadora. Ya no hay más promesas, sino que contamos con realidades, pero son sacramentales. Porque vivimos todavía la sacramentalidad de la carne. El reino está en nosotros con nosotros, mas, también, no podemos olvidarnos, estamos en camino hacia él. Seguimos viviendo nuestra vida de seguimiento del Señor. Y eso es así porque somos seres de carne en los que va cabiendo poco a poco la realidad de lo que se nos ha dado; la vamos haciendo cosa nuestra dulcemente, como acontece con todo lo nuestro. No somos ángeles, sino de carne y de sangre. Nuestra vida es sacramental. Se nos ha dado mucho, y por eso, como nos señala Jesús, se nos exigirá mucho; porque al que mucho se le confió, más se le exigirá. Horror, qué lenguaje. ¿cómo seremos capaces, cuando, precisamente, nos sabemos de carne y sangre, vasos de barro, un cúmulo de fragilidades? En estas circunstancias, ¿cómo podremos convivir con las palabras de Jesús en el evangelio de Lucas? ¿Exigírsenos, cuando somos una sima cuajada de debilidades? En ocasiones, como ahora, el lenguaje de Jesús es duro y cortante. Mucho se nos exigirá. Pero nosotros, él nos lo enseña, apoyaremos nuestra debilidad en su fortaleza, clavado en el madero. Solo de esta manera podremos resistir las embestidas de las circunstancias de nuestra vida. Plantados allá en donde debemos estar, en donde estamos de verdad, en el monte en donde está prendido el Cristo. No en ningún otro lugar, pues en ninguno más podemos cumplir esa exigencia. Exigencia de gracia, no de mérito. La larga tirada de la carta a los Hebreos nos da la forma de nuestro estar. Por la fe, con la fe, en la fe. Ninguna otra cualidad será la nuestra. Personas de fe. Seguros, por nuestra fe, de lo que esperamos: la venida definitiva del Señor, el reinado de Dios. Probados con ella en lo que no se ve. Añorando la patria en la que ya estamos, el cielo. Allá nos encontramos en-esperanza. Y la esperanza es la forma de nuestra fe. Pues sabemos que acá somos huéspedes y peregrinos. Añorando la patria que ya se nos ha dado, y que vivimos, como todo lo nuestro, en manera sacramental. Por la fe, en-esperanza, vivimos ya en el futuro. Guirguillano, 12 de julio de 2010 lunes 9 de agosto de 2010 Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 La Gloria del Señor El visionario profeta Ezequiel nos hace ver la Gloria del Señor en el cielo. Zigzagueo de relámpagos, nube nimbada de resplandores, viento huracanado. Cuatro seres vivientes que tienen forma humana. Rumores profundos. Estruendo, como la voz del Todopoderoso. Griterío de multitudes. Abatirse de alas. Por encima, como una especie de zafiro en forma de trono. Una figura que parecía un hombre. Fuego. Refulgencia. Era la apariencia visible de la Gloria del Señor invisible. Estas páginas impresionaron profundamente, por lo que encontramos reminiscencia y continuación de ellas en toda la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis. Llega el Señor, y viene envuelto en fulgores. Es el lugar de su morada. Ahí se aposenta la Gloria del Señor. Luego, veremos cómo aparecerá una figura nueva: el Cordero inmaculado que ha sido sacrificado en la cruz y que ahora reina en el esplendor de la Gloria del Padre. Alabemos, pues, al Señor en el cielo. Todos vayamos a vitorearle, reyes y pueblos del orbe entero. Porque su nombres es el único sublime. Llama la atención. Justo cuando el pueblo ha quedado reducido a un resto apenas sin significado, o cuando veremos al Hijo del hombre entregado a sus enemigos para que lo 196 ajusticien, en la persecución, pues, aparecen esas visiones majestuosas de la Gloria de Dios que está en el cielo, pero que desciende a nosotros para implantar su reinado. Podrá pensarse que se trata de una iluminación virtual, mero desatino, ante la pequeñez estrecha en la que hemos caído. Perseguido, y perseguidos. Ajusticiado, y ajusticiados. Despreciado, y despreciados. Apenas si una poca cosa que a nadie le preocupa, y que, por ello mismo, se reviste de grandezas difusas, confusas y falaces. Nos podrán decir, como tantas veces han dicho y repiten hoy: bueno, si con eso te conformas, sigue fantaseando grandezas en un cielo que no existe. Allá tú. Vivirás de una pura virtualidad imaginativa. ¿Alabanzas de cielo y tierra, luces y gran espectáculo? Bueno, si con eso te conformas, vale. Los discípulos se pusieron muy tristes ante el anuncio de su Maestro de que sería entregado a los hombres para que lo mataran. Ellos, que habían figurado grandezas y victorias intrépidas. ¿Todo iba a ser, finalmente, un fracaso rocambolesco, rotundo? Y desde cielos tan altos, bajamos a tierra con la escena del impuesto. ¿Por qué él no paga? Sin duda el impuesto para el templo que todo israelita varón (Ex 30,13; 38,26) pagaba anualmente, aunque para los judíos de Qumrán fuera solo una vez en la vida (Manuel Iglesias). El hijo, porque Hijo, está exento de ese impuesto, pues los reyes no cobran tasas a los suyos. Pero Jesús tiene mucho cuidado de no escandalizar, de no dar ocasión a malentendidos. En ningún modo quiere sembrar de obstáculos el camino de ellos hacia el evangelio. Espera siempre al final, cuando nos será presentado el gran obstáculo, tanto para judíos como para gentiles. Mirando a Jesús no encontramos ninguna gloria, excepto en la escena de la Transfiguración. Si vale decirlo así, tropezamos con una figura de enorme entereza moral y de sabiduría muy fuera de lo común. Una figura sin duda muy atrayente para gran cantidad de los que le ven y escuchan, aunque también capaz de generar odios mostrencos. Pero nuestros ojos tienen que acostumbrarse a verlo, sobre todo en el lugar en el que lo contemplamos con la realidad misma de su ser: en la cruz. Porque solo acá le vemos tal cual es. Y ahí, en ella, contemplamos la Gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guirguillano, 13 de julio de 2010 martes 10 de agosto de 2010 san Lorenzo Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10-14 Come lo que tienes ahí ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor!, cantamos con el salmo. Son sus preceptos nuestra delicia y sus decretos nuestros consejeros. La alegría de nuestro corazón. Tenemos ansia de sus mandamientos. Qué, pues, ¿nos invita el Señor a ser fidedignos cumplidores de la Ley, a que nuestra vida sea un cumplimiento de reglas, seguramente de moralina? No, no, nada de eso. Ezequiel nos lo enseña de su parte. No seas rebelde, sino, al contrario, abre la boca y come lo que yo te doy. Porque es el mismo Señor quien nos da alimento, por más que sea en el modo de documento enrollado —recuérdese que no se leían las Escrituras como libro encuadernado, sino como rollos sueltos en donde estaban escritos la ley y los profetas, en el hablar del NT—, que desenrolla ante nosotros y vemos escritos en él elegías, lamentos y ayes. Así pues, poesía cuajada de tristeza. Come, come, y vete a hablar a la casa de Israel, y diles mis palabras. ¿Cuáles serán esa palabras que hemos comido y que ahora se han de convertir en objeto de predicación, en buena noticia de parte del Señor? ¿Qué deberemos hacer nosotros?, ¿en qué modo cumpliremos ese mandato de comer de los rollos para que nos salgan las palabras? Veamos lo que Jesús nos indica en el evangelio de hoy. Niños, deberemos ser como niños. Con sus ojos de inocencia y de fidelidad. Con su mano levantada para que otra mano se la 197 tome y le dirija con cariño. Con la certeza de que es amado. Tendremos que volver a ser como niños para que nos salgan esas palabras de consuelo y buena noticia de lo que hemos comido en los rollos que el Señor, por medio de su Iglesia, nos ha presentado. La palabra, como a los niños, saldrá de nuestra comida. Comida eucarística. Será palabra de consuelo, de amable convivencia. Será palabra que se nos ha regalado, que hemos ido aprendiendo sílaba a sílaba, sonido a sonido, música a música. Cuidado, por tanto, de despreciar a uno de estos pequeñuelos. Y nosotros somos esos pequeñuelos, y también nuestros ángeles están siempre en el cielo viendo el rostro de su Padre celestial. El que acoge a un niño como este en su nombre, le acoge a él. ¿Volveremos a tener miedo del qué diremos o de qué modo nos comportaremos? Al contrario, iremos a donde haga falta para buscar la oveja perdida. Como niños intrépidos, con el arrojo que nos da la mano del Señor que nos inicia y nos lleva. Como niños de Dios, pues hijos del Padre, no dejaremos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Niños. Pan eucarístico. Comida que se hace palabra. No tengáis miedo, que yo pondré en vuestra boca la palabra apropiada. Aunque pronunciada por nosotros, esa palabra no es nuestra sino suya. No se nos da licencia para que digamos lo que nos venga en gana construyendo así nuestra propia iglesia, la nuestra, la de los nuestros, sino que hemos de decir lo que sale de nuestro alimento, de los rollos que hemos engullido y que, en nosotros, con nuestras inflexiones de voz, se convierten en palabra que es palabra de Dios. Que es carne de Dios. Siempre la sacramentalidad de la carne. Así, y solo de este modo, construiremos la Iglesia de Cristo, la suya, la única interesante. La que viene de parte de Dios su Padre, la que se rige por sus reglas de amor. La otra, ¿a quién puede interesar? Guirguillano, 13 de julio de 2010 miércoles 11 de agosto de 2010 santa Clara Ez 9,1-7.10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20 Mientras, la Gloria del Señor sobresalía por encima La Gloria del Señor se levantó para ponerse en el umbral del templo, y dijo al hombre vestido de lino: marca en la frente a los que se lamentan afligidos por la abominaciones que se cometen, y extermina a los demás. Porque Jerusalén revienta de sus pecados y llega el momento del castigo. Aunque el escarmiento no caerá sobre los inocentes, sino que cada uno será responsable de sí (Ez 14,12). Acabad con los demás, pero a ninguno de los marcados toquéis. Luego, la Gloria del Señor se alejó y se colocó sobre los querubines, sobresaliendo sobre todo. Muy hermosa la imaginería del profeta Ezequiel. En los antiguos tiempos cada individuo formaba parte solidaria de un grupo, pero ahora con los profetas la responsabilidad se hace personal. En el NT san Pablo hará una la reivindicación personal y la solidaridad de grupo, tanto en el pecado como en la gracia, en la formidable analogía entre Adán y Cristo (Rom 5,12-19). La Gloria se eleva sobre el cielo de modo que alabemos al Señor, nosotros siervos suyos. Bendigamos su nombre por siempre. Porque el Señor se eleva ahora sobre todos los pueblos, no para castigar, sino para perdonar si, en pensamientos y en obras, en la vida personal y en la vida solidaria, es lo nuestro alabanza suya. Porque lo suyo es buscar nuestra salvación. El pequeño versículo del aleluya nos lo dice de nuevo con palabras de Pablo: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación (2Cor 5,19). Porque él busca librar y perdonar, no castigar en escarmiento. Aunque nuestro corazón fuera negro como la pez. Qué hermosura la cantidad de veces que Jesús nos dice estas palabras de consuelo, palabras de limpieza y tersura, no de condena, que llegan al fondo de nuestra alma para abrirnos las puertas a ser de otro modo con su ayuda, a alcanzar con su gracia 198 y su perdón nuestro verdadero ser. Anda y no peques más. ¿Seremos capaces de abrirnos a esa liberación? Mientras tanto, Jesús desgrana por dónde debe ir nuestro comportamiento para ser como él es. Cómo podemos nosotros corregir a nuestro hermano, de modo que tampoco él peque ya más. Y podemos ver que no es un blandengue. Sabe muy bien que no siempre se va a dar escucha a nuestras palabras de corrección: si no hace caso, considéralo como ladrón o publicano. Jesús nunca es un iluso. Perdona, dice, solo te falta seguirme; pero deja las cosas en nuestra respuesta a su gracia. Respeta nuestra libertad hasta extremos inconcebibles. Anda y no peques más. Porque lo que Jesús funda es su Iglesia queda muy claro lo del atar y desatar. No algo que se ha de dar al buen albur de lo que a nosotros nos apetezca en cada momento, como si fuéramos nosotros los dueños de su Iglesia. Sacramentalidad de la Iglesia también, pero donde se nos da la carne de Cristo muerto en la cruz por nosotros. No una reunión de jabatillos con más o menos buenas intenciones. Una Iglesia, pues, ordenada por la gracia. Una Iglesia que siendo la de Cristo, dependiendo de él, y solo de él, sin embargo, pende de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de la eucaristía que, con sus mismas palabras, celebramos. Por eso, dependiendo de ese pender de nosotros, nos afirma de manera tan rotunda y bella: donde estéis dos o tres, constituyendo mi Iglesia, ahí estoy yo en medio de vosotros. Guirguillano, 14 de julio de 2010 jueves 12 agosto de 2010 Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-29 Tenemos ojos para ver, y no vemos ¿Seguro que el profeta Ezequiel se refiere solo a las gentes de su pueblo a las que él hablaba de parte del Señor? Ojala tuviéramos hoy la capacidad de indicar a los nuestros su mensaje de un modo tan vívido como el utilizado por el profeta. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Tápate la cara, para no ver la tierra. Es señal para la Iglesia. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad maravillosa de hacernos entender en nuestro habla de parte del Señor? No parecemos tener, como los profetas, Ezequiel en este caso, esa capacidad de imaginación para que todo el que quiera, entienda. Dicen que solo el siete por ciento de nuestra expresión llega por las palabras que pronunciamos. Vence nuestra mímica, el brillo de nuestros ojos, los gestos de nuestra cara y de nuestro cuerpo, la circunstancia. Y no sé si somos capaces de aprovecharnos de esta constitución nuestra. Me temo que no. Con frecuencia lo que decimos como buena noticia parecen ser palabras entresacadas de algún código o manual polvoroso, cuando no es sino mera y pura repetición del siempre lo mismo. Mas esto, ¿cómo no somos capaces de verlo?, no sirve para nada. Nos falta imaginación de comunicantes. No transmitimos. Nos quedamos encerrados en palabras, mejor, palabrería de pura sequedad y moralina que a nadie importa. Así en nuestras celebraciones. Así en nuestros sermones. Así en la catequesis. Así, también, en nuestra vida. Nos falta casi todo por hacer para transmitir la buena noticia. Jesús no aburría a sus oyentes, ni a quienes curaba o perdonaba sus pecados. Me temo que nosotros, sí. Termina Ezequiel con estas penetrantes palabras: soy señal para vosotros; lo que yo he hice lo tendréis que hacer vosotros. ¿Haremos que las acciones de Dios sean olvidadas porque nosotros no sabemos transmitirlas? Las maneras de Jesús en sus parlamentos son abracadabrantes, superlativas. Tiene una capacidad de imaginación cuajada de inventiva que nos deja pasmados, y de la que tanto debemos aprender. Así acontece en todas sus parábolas, como la de hoy. Con frecuencia nosotros 199 no llegamos sino a hacer aburridos comentarios de esas piezas geniales, o lecturas anodinas que no nos enseñan y ni siquiera tocan nuestra interioridad. ¡Págame lo que me debes! Eso es lo que nosotros decimos una y otra vez, sin ninguna misericordia. Mas esa no es ni de lejos la postura de Dios. Él perdona siempre. Con una condición, que nosotros aprendamos a perdonar. Pero perdonar es cosa bien difícil. Para nosotros, e incluso para Dios. Nosotros somos rácanos en el perdonar. Nunca queremos olvidar. Dios Padre se olvida de todo en la contemplación de la cruz en la que hemos colgado a su Hijo. Por nuestros pecados, no solo por los pecados de ellos. Perdona de corazón. Perdón que no deja rastro en nosotros. De idéntica manera que el suyo, el nuestro tampoco puede dejar en lo hondo de nosotros resquemores o intransigencias. También en esto del perdón tenemos que ser como niños olvidadizos, y no como viejos rencorosos. Las parábolas nos cuentan sabrosos cuentecitos en los que encontramos el parecido de nuestras acciones y palabras con el reino de los cielos que Jesús nos presenta. Porque su reinado pasa por nosotros. En este caso, por nuestro perdón. Si no perdonamos sin dejar rastro en nosotros, en nuestras acciones y palabras, como el Padre Dios nos perdona, abandonamos las fronteras de su reinado. Desaprovechamos su perdón, siempre ahí, a nuestra disposición, clavado en la cruz. Guirguillano, 14 de julio de 2010 viernes 13 de agosto de 2010 Ez 16,1-15; Is 12; Mt 19,3-12 Amparada en tu belleza, fornicaste y te prostituiste La página de Ezequiel de hoy es hermosa hasta llegar a ser cruel. El Señor preparó a su amada desde su mismo nacimiento, y ¿de qué sirvió?, simplemente, para que fuera una prostituta de lujo. Aumentó su belleza en todo lo que cabía, con todo mimo, guardándole lo mejor, para que acrecentara y resaltara la belleza de su elegida, y ¿qué consiguió?, que fornicara a manos llenas, con ansia, con violencia, con despecho. Curioso, pero nada importa. ¿Por qué? Dios recuerda su alianza. Repasa sus cuidados de moza, de cuando suspiraba de amor: hará con ella una nueva alianza. Y el profeta, de parte de Dios, nos da sus razones. Que se acuerde y se sonroje. Que no vuelva a abrir la boca de vergüenza cuando le perdone todo lo que ha hecho. ¿Hace bien?, ¿tiene algún sentido tanto perdón? ¿Seguro que no volverá sobre sus pasos y retornará a sus fornicaciones y a prostituirse en todos los altozanos, como antes? Dan ganas de pensar que Dios es demasiado inocente, que no conoce bien con quién trata. ¿Servirá para algo esa perdonar que llama a una vuelta a empezar? ¿No es un engaño en el que ninguno de nosotros caería? ¿Por qué Dios es tan iluso? Qué pasa, ¿es que no tiene experiencia? Se queda uno pasmado ante la inocencia de nuestro Dios. Hizo con ella una alianza y ante tan clamoroso fracaso, propone una nueva alianza. Si fuéramos nosotros, no lo consentiríamos, a no ser que hubiéramos caído en una trampa ante la mujer fatal que nos sorbió los sesos. Otra cosa es, seguramente, si miramos la profecía que el Señor sopla en la pluma de Ezequiel desde una mirada tan distinta como es la de la misericordia. Porque, mirando desde nuestro ojos, Dios es perdonador hasta la exasperación. Porque él, y no nosotros, cumple su ser en el amor y en la misericordia, en el cumplimiento de la palabra dada. Por encima de todo y pase lo que pase, Dios es amor. Porque su Palabra es el Hijo. Y ahí no hay vuelta de hoja. El evangelio nos habla de matrimonio y del repudio. Esa misma es la doctrina que Jesús nos aplica a nosotros. Amor por encima de todo. Amor siempre. Amor para siempre. Lo que ha sido desde el primer momento de la creación. No hay repudio del amor. No hay divorcio del amor. Palabra dada para siempre. Como la de Dios. Pues hijos suyos somos, creados a su imagen 200 y semejanza. ¿Que esta mirada es poco comprensiva de lo que somos, seres de carne tan frágil, de las situaciones que ya no tienen remedio, de lo que ya ha muerto y solo falta enterrar, de lo que no puede proseguir si no se quiere caer en males mucho mayores? También acá de modo parecido nos quedamos perplejos, ¿es que Jesús conoce la complejidad de la vida, los enamoramientos y desenamoramientos, la inconsistencia de lo que somos, la reconstrucción de sí en otras convivencias, en otras vidas? ¿No es mejor que seamos sensatos y, como los hombres y mujeres de la primera alianza, aceptemos el repudio y el divorcio, aunque con reglas más justas? Sorprendente Jesús, quien, para colmo, justo en este momento introduce el tema de quienes se quieren hacer eunucos por el reino de los cielos. Como él lo hizo. Con él no va la blandenguería de la buena conciencia. Porque lo de Dios es una alianza de amor. Y el amor es exigente con exigencia de amor. Guirguillano, 14 de julio de 2010 sábado 14 de agosto de 2010 san Maximiliano María Kolbe Ez 18,1-10.13b-32; Sal 50; Mt 19,13-15 Os juzgará a cada uno según su proceder Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Si me arrojaras fuera de tu rostro, ¿qué sería de mí? Si tu Espíritu no me sostuviera, ¿dónde estaría? ¿Qué otro sacrificio puedo ofrecerle si no fuera este, mi espíritu quebrantado y humillado? Ezequiel vuelve a la nueva alianza. No una alianza que quebrantemos y olvidemos, por más que Dios fuera nuestro Señor. Esta vez, todo será distinto, pues esa alianza la meterá en nuestro pecho y la escribirá en nuestros corazones. Seremos parte del pueblo elegido, pero esta vez la alianza será con cada uno de nosotros, de modo personal. El trato será directamente de cada uno de nosotros como personas con él. Trato interior. Trato íntimo. Conversación de amor. Amor de elección. Viviremos una unión mística. Estaremos desposados para siempre con nuestro Dios por el amor; en conversación de amor. ¿Cómo será esto posible?, ¿qué ha cambiado para que ahora sí pueda darse lo que resultaba antes imposible y cuya esperanza aparecía como vana? Esta vez, todo será distinto porque se nos ha dado el Hijo en el amor. Y hemos visto ese amor colgado en una cruz. Ahí está la prueba fidedigna de que las cosas van a ser distintas. Porque lo serán en el amor. La posibilidad, pues, la tenemos dada, pero todavía falta su concreción en una realidad de ser, de acción y de vida. Todavía falta algo, y esto es nuestro reconocimiento de ese amor. ¿Cómo será el para nosotros de ese derrame de amor?, ¿de qué manera se hará mérito para nosotros, de qué modo lo haremos nuestro? Todo estalla en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos, y a nosotros con ellos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pregunta personal. Pregunta eclesial. Pregunta que surge de la sacramentalidad de la carne. Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No palabritas al viento, que son expresión de un sentimiento que parece íntimo, de una seguridad de enamoramiento que pasa casi al punto. Respuesta que solo Dios Padre puede poner en nuestra boca. Porque es una respuesta de amor, y solo Dios es amor. Solo quienes son como niños pueden acercarse a Jesús con esa limpieza de corazón, tan necesaria para responder al amor de Dios que se derrama sobre nosotros en su Hijo. Solo ellos tienen la sencillez de la fidelidad en la esperanza. Solo ellos viven en la fe. Solo ellos responden al amor con el amor. Por eso, al no entender de lo que se trata, los discípulos procuran impedir que los niños se acerquen a Jesús. Solo los niños de Dios creen en su Padre. Otra vez deberemos ir al versículo del aleluya para entender el misterio de nuestro proceder. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y 201 tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla (Mt 11,25). A los que son como niños. El amor se nos revela si somos sencillos, cuando lo somos, si nos hacemos como niños. Entonces se da el reconocimiento de quién es Jesús. Un reconocimiento de amor. Entonces es cuando nuestro corazón se llena de la novedad del amor. Entonces es cuando correspondemos con el nuestro al amor del Padre, que nos ha dado a su Hijo para nuestra salvación. Entonces es cuando, mirando a la cruz, las lágrimas cubren nuestros ojos, porque comprendemos que ahí se nos ofrece un misterio de amor, qué digo, ahí se nos ofrece el misterio del amor. Guirguillano, 14 de julio de 2010 * * * domingo 12 de septiembre de 2010 24º domingo del tiempo ordinario Éx 32.7-11, 13-14; Sal 50; Tim 1,12-17; Lc 15,1-32 ¡Acoge a los pecadores y come con ellos! Facilidad asombrosa del pueblo elegido para caer en idolatría y pecado. Desde el mismo comienzo. Cuando Moisés está en lo alto de la montaña viendo al Señor, hablando con él, recibiendo las tablas de la ley, abajo, al pie, el pueblo, aburrido de esperar, se pervierte, desviándose del camino del Señor. Hacen un novillo de metal, y se postran ante él, adorándolo. Celebran, cantan y bailan, refocilándose. La ira del Señor bufa contra su pueblo, convertido al unísono a los ídolos construidos con sus manos. Pero Moisés intercede ante su Señor, como el amigo que habla con su amigo. ¡Acuérdate de tus siervos Abrahán, Isaac y Jacob, y no te olvides de tu promesa y de tu misericordia! Jesús baja del monte, acoge a pecadores y come con ellos. Lo peor, lo que un judío como debe ser manda jamás haría. Los pecadores han tomado el camino de los puercos, pues bien, que con ellos se estén, borrados para siempre de entre los nuestros: ¡nosotros estamos con nuestro Dios! Curioso que Jesús nos cuente esta parábola, de entre las mas hermosas de los Evangelios —¿por qué se encuentra solo en Lucas?—, como explicación de su trato con los pecadores y de su sentarse a la mesa con ellos una vez que han acogido la misericordia que Dios les ofrece en el abrazo del perdón. El hijo pequeño, pecador contumaz, que ha despreciado a su padre y la casa paterna, que ha dilapidado el tesoro recibido —y que él exige de malos modos: dame mi herencia—, en su lejanía definitiva ve su casa y, en la negrura del hambre y la desolación, vuelve para comer, quizá, las migajas que caigan de la mesa abundante, no ya como hijo, mas sí como perrillo que al final del banquete se arrastra por entre las basuras sobrantes. Pero no contaba con la personalidad de su Padre, quien le espera, subiendo todos los días a la azotea al atardecer por ver si su hijo volviera a casa. Sus rodillas se entrechocan. Vacilantes de amor. Cuando lo ve, pues él nunca ha perdido la esperanza, baja y corre a él, abrazándolo. No pregunta. No importa. Ya sabe. Lo retoma otra vez en sus brazos de ternura. Preparad un banquete. Con lo mejor. Hemos encontrado a la oveja perdida. En un momento se deshace la angustia que le envejecía día tras día al subir a la azotea, ya casi sin esperanza. Ahí está, ya viene, aquí lo tenemos de nuevo. Sorpresa mayúscula del hijo pequeño. Nunca hasta ese momento había calibrado la grandeza de su Padre, su amor, su benevolencia, su capacidad de perdón. ¡Ahora, por fin, lo 202 entiendo! Mientras que el proceso del hijo mayor es el contrario. Comprende ahora la injusticia de su Padre. He estado aquí todo el tiempo; he hecho lo que has querido; he sido tu esclavo. Pero el Señor no quiere esclavos, sino libres. Dándole fe y amor arrecoge al que en su terrible libertad, yéndose, derrocha su gracia. Se entristece ante quien aceptó lo que suponía cargas —ni siquiera se daba cuenta de que todo lo mío es tuyo—, como esclavo que se sabe sin libertad. Porque esta parábola trata de tres libertades: la del Padre, la del hijo pequeño y la del hijo mayor. Por eso Jesús es libre de acoger a los pecadores y comer con ellos. Se fió de nosotros con su gracia y su misericordia. 23 de agosto de 2010 lunes 13 de septiembre de 2010 san Juan Crisóstomo 1Co 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros En la lectura de Corintios encontramos un relato de la institución de la eucaristía. El primero. Pablo lo ha recibido por tradición. Como nosotros. Una tradición que procede del Señor. Como acontece con todo el NT. Y la exponente y transmisora de esta tradición, entonces como ahora, es la propia Iglesia. Él, Pablo, nos la ha transmitido, y nosotros también la transmitimos. Esta continuidad en las palabras y en los hechos litúrgicos, en los modos en que se hace, que repetimos una y otra vez, proclamando la muerte salvadora del Seños hasta que vuelva, es lo que conforma para nosotros el sacramento eucarístico. Pan y vino, pura materia que nosotros obramos, se hace para nosotros no solo recuerdo, sino proclamación realista de aquella muerte. Hacemos memoria. ¿Solo de una palabra y de unos gestos que se van perdiendo en la lejanía? No, pues celebramos aquel sacrificio, en el que Jesús nos regaló su cuerpo y su sangre como alimento y como bebida. ¿De modo más o menos simbólico? Tampoco, pues realizando en toda su inmensa crudeza lo que entonces aconteció comemos y bebemos lo que es su cuerpo y su sangre. Esa proclamación nos pone delante del sacrificio de la cruz, en el que Jesús se ofreció por nosotros, mejor, ofreció su cuerpo y su sangre por nosotros, para ofrendarlos de nuevo, una y otra vez, por nosotros los que hacemos memoria de él. Este sacramento del que comemos y bebemos es causa de nuestra salvación. El comer de ese pan y el beber de ese cáliz, por ello, es sello de la alianza definitiva que establece con nosotros. La estricta materia del pan y del vino, pura obración nuestra, se hace sacramento de nuestra vida, porque comiendo de él comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Se juega acá el misterio de la Iglesia, que se eleva sobre tal cimiento eucarístico. Voz de Cristo en la Iglesia. Realidad de Cristo en la Iglesia. En la que bebemos y comemos nuestra propia salvación, haciéndonos cuerpo de su cuerpo y sangre de su sangre. Misterio genial de la sacramentalidad de la carne. Esa memoria, pues, es pura Iglesia de Cristo. ¿Todo ello porque nosotros somos dignos? Al contrario, no soy digno de que entres en mi casa, pronuncio con el centurión. Ni siquiera soy digno de acercarme a ti. También él lo hace por personas interpuestas. La palabra que llega a Jesús es, así, palabra de Iglesia. Es la comunidad de los creyentes quien acoge al centurión y su demanda. Puede hacerlo porque, aunque pagano, se acerca a Jesús rendido por su fe. Ni su dignidad ni su imperio le dan derecho a ese acercamiento. No soy digno de que entres en mi casa, pero porque creo en la sacramentalidad de tu palabra, de tus gestos, de tu misericordia, la fe en ti me acerca a quienes celebran el sacramento de tu muerte y resurrección. De quienes hacen memoria sacramental de ti. Y con ellos, aunque no soy digno de que entres en mi casa, como repetimos una y otra vez antes de 203 comer su carne y beber su sangre, que la memoria de la Iglesia nos regala, me acercaré a tu mesa para recibirte como alimento y como bebida. Antes de participar en ese sacrificio en el que te das a nosotros para nuestra salvación, mi fe me acercó a la celebración de tan gran misterio, y la Iglesia me regaló tu cuerpo y tu sangre. 23 de agosto de 2010 martes 14 de septiembre de 2010 exaltación de la santa Cruz Núm 21,4b-9; Sal 77; Jn 3,13-17 La invención de la cruz Qué extraña lectura la del libro de los Números: la serpiente venenosa levantada sobre un estandarte, para que los mordidos de serpientes queden curados al mirarla. ¿Cómo entender este episodio del AT cuando nosotros lo leemos ahora? Solo sabemos de otro que haya sido levantado sobre un estandarte para que todos lo podamos mirar cuando las serpientes del pecado, de la angustia, de la desesperanza, del sufrimiento, nos muerdan: la cruz de Cristo. Fiesta de gran tradición; se celebraba en Jerusalén en el siglo V. Cuando llegó la paz para los cristianos con Constantino, buscaron el leño de la cruz. Creyeron encontrarla en el lugar en donde la tradición decía que estuvo el Gólgota. Fue un relámpago que iluminó el cielo. Desde entonces, la cruz, el leño de la cruz, la madera santa, se convirtió en el signo público y privado de los cristianos. El signo de la cruz. Ahí está; ahí lo tenemos. También nosotros, mordidos por las serpientes dirigimos nuestra mirada a ella, pues ahí está clavado nuestro Redentor, quien murió por nosotros, para redimirnos de todas las mordidas. Moisés levantó aquel estandarte en el desierto, Jesús dice a Nicodemo que ahora, de la misma manera, el Hijo del hombre tiene que ser elevado en la cruz. ¿Por qué?, ¿por qué ese lugar de infamia?, ¿por qué esa analogía pavorosa con la serpiente venenosa? Porque allí, en lo alto del madero, Jesús asume todas nuestras idolatrías, todos nuestros pecados; pero también todos nuestros sufrimientos y decepciones, que lo deforman, haciendo de él carne de serpiente venenosa, carne de pecado, carne de idolatría, carne de sufrimiento, carne de decepción. Todo lo hace suyo, deformando su propia carne, carne de Dios, entregando su vida y su diáfana limpieza por nuestra salvación, para que se borren nuestros pecados y nuestras idolatrías y nuestros sufrimientos y nuestros desfallecimientos. La condición es aceptar ser levantado en lo alto del estandarte del leño. Cuerpo transido por el pecado, por nuestro pecado, él, cordero inocente, que muere en la cruz por nosotros, para que así en él tengamos vida eterna. Antes había una palabra preciosa que calificaba esta fiesta, era la ‘invención’ de la cruz. No porque pensaran que la cruz es una pura invención mitológica que producimos para echar sobre ella los furiosos venenos de las mordidas que nos atenazan. Porque nos encontramos de sopetón con ella. Porque es un tremendo misterio de amor, en la que se nos inventa una vida nueva; porque es el portillo que nos abre el ámbito infinito de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque la cruz es señal, no de condena sino de redención. Misterio de amor de Dios al mundo; fijaos en la osadía de Juan, no solo amor a nosotros, sino amor al mundo, ese mundo que lo rechaza y se rebela contra él. Para que el mundo no sea ocasión de perdición, sino lugar en donde reina la cruz de Cristo. Para que el mundo se salve por su Hijo, muerto en la cruz. Sorprende que cuando esperaríamos que hablara de nosotros, Juan, que suele mostrar una cara tan negra del mundo, hable de este: para que el mundo se salve por él. La cruz es, así, salvación para todos; salvación para todo. 204 El prefacio compara de manera muy hermosa el árbol de la cruz con el de nuestros primeros padres: para que donde tuvo origen la muerte, resurja la vida, y el que venció en un árbol, en un árbol sea vencido. 24 de agosto de 2010 miércoles 15 de septiembre de 2010 la Virgen de los Dolores Heb 5,7-9; Sal 30; Jn 19, 23-27 La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba Nuestra liturgia es de una sobriedad que le deja a uno turbado. Nunca se sale de madre; siempre se atiene a la objetiva lucidez de los textos. No busca en nosotros expansiones que nos arrebaten, sino que nos lleva a la profundidad del Misterio. Tiene pocas excepciones. Hoy es una de ellas. Lo adivinamos por la secuencia. Muy pocos días del año litúrgico, y siempre muy señalados en su trascendencia, añaden una secuencia, una poesía que nos entrega el tono de nuestros sentimientos. Hoy la tenemos. Ayer era la fiesta de la cruz, hoy estamos junto a ella, y ¿a quién encontramos?, a la Madre de Jesús, que permanece allá, triste y llorosa. Se nos pide que la miremos a ella, que lloremos con ella, que nos apenemos hasta el sollozo viéndola a ella, en su pena infinita. Que hagamos nuestro su dolor ante lo que allá acontece. Misterio de amor. Que no nos hagamos ilusiones infundadas: por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Haz que su cruz me enamore. Haz que la muerte de Cristo me ampare. Lo que leemos hoy en la carta a los Hebreos es uno de los pasajes mas hondos de todo el NT. Gritos y lágrimas. Oraciones y súplicas, recordad la escena de Getsemaní tal como nos la enseña el evangelio de Lucas. No, no son palabrillas de sufrimientos virtuales —¿cómo podría sufrir quien es Dios, Hijo de Dios?—, porque Jesús sufrió hasta lo indecible. Ahí contemplamos a su Madre en la congoja mortal al ver ese sufrimiento. No, no son palabrinas. Son realidades hondas, que llegaron hasta lo más profundo del ser del Hijo, como también llegarán a lo más profundo del ser de María, la Virgen de los Dolores. En su angustia, fue escuchado, pero no lo libró de la muerte. La profundidad de la escucha amorosa del Padre pasaba por la muerte en cruz de su Hijo, y del dolor inmenso de la Madre. Misterio de amor. Casi incomprensible para nosotros, aunque ocasión de nuestra redención, porque en ella se nos da el perdón, la gracia y la misericordia. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. La traducción que leemos nos es particularmente clara y de una concisión sobrecogedora. En el sufrimiento, ¡y qué sufrimiento!, aprendió a obedecer la voluntad misericordiosa de su Padre. Por eso, también el sufrimiento de María, la Madre, es ocasión de que aprenda a obedecer. Mirando a su Hijo en la cruz, obedece a quien por ella ha hecho obras magníficas. Su mirada es obediencia. ¿Obedeceremos también nosotros en nuestro sufrimiento? ¡Qué horror!, decimos, y con razón. Pero ahí tenemos a Jesús clavado en la cruz, y ahí tenemos a su Madre, quienes, con su sufrimiento, dan sentido al nuestro. Porque ellos confiaban en el Padre, sabiendo que todo lo suyo estaba en sus manos, y que estas eran manos de gracia y de misericordia, no de repulsión y de condena. ¿Olvidaremos que somos nosotros quienes, por nuestros pecados, clavamos en la cruz a Jesús? Fácil sería decir, quitándonos las pulgas de encima, ¡no!, fueron ellos, fueron los otros. Pero nada de eso, también somos nosotros, tú y yo. ¿Olvidaremos dónde está la causa de ese sufrimiento, y que Dios recrea nuestra libertad, voluntad ahora redimida, en la madera de la cruz? Ahí tienes a tu madre. 205 24 de agosto de 2010 jueves 16 de septiembre de 2010 san Cornelio y san Cipriano 1Co 15,1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50 El Evangelio en el que estáis fundados ¿Cada uno el suyo?, ¿cada quién el que le apetece?, ¿según la ideología en la que quiera asentarse y de donde tome las gafas para leerlo?, ¿el que quiera ser el evangelio “de los míos”? Al menos san Pablo, con toda su fuerza, que es mucha, nos dice de modo muy tajante que las cosas no son así. Es él quien proclama el Evangelio, el mismo que los otros apóstoles proclaman también, y somos nosotros los que lo aceptamos, y es en él donde estamos fundados. Ningún otro. Y san Pablo, con esa retórica maravillosa con la que siempre nos convence, nos señala lo que él nos transmitió, tal como él lo había recibido, presentándonos un breve bosquejo de donde está el meollo de lo que creemos y cómo circula la manera en que ello nos ha sido transmitido. Una transmisión eclesial, pues. La gracia de Dios trabajó en él y en los demás apóstoles, y es la misma gracia de Dios la que trabaja en nosotros. ¿Significa tal cosa que todos somos uno? Muy desgraciadamente, es obvio que no. Ahí está tan purulenta la división de las Iglesia, y ahí están a la vista las divisiones dentro de la Iglesia. Mas en nosotros debe darse un gradiente de unidad y no de dispersión, una conjunción de fuerzas centrípetas que nos hagan uno —¡como el Padre y yo somos uno!—, y no de fuerzas centrífugas que nos desmigajen en cada uno como quiera, con sus “nuestros”. Uno es el que ha muerto por todos, y es él, únicamente él, quien nos salva. La escena maravillosa que nos describe Lucas nos alerta de cuál debe ser nuestra manera de acercarnos a Cristo. Nunca como el fariseo, tan pagado de sí mismo, tan orondo de haberle recibido en su casa, porque es él quien ha puesto las condiciones de la invitación: no me pusiste agua para los pies, no me ungiste la cabeza con ungüento. No me aceptaste en lo que soy; simplemente, te echaste un farol conmigo. Qué distinta la conducta de la mujer. Pecadora, se nos dice, como todos sabían en la ciudad. Su fe en Jesús le hace entrar en donde no estaba invitada, en donde querían retener a Jesús, recostado a la mesa, en lo suyo, en lo de los suyos, para hacerlo uno de los “nuestros”. La mujer pecadora rompe su cuadro: si fuera profeta, se dice, sabría quién es esta mujer. Ha venido con un frasco de perfume, muy caro —de ello se quejará con profunda amargura otro de los “suyos”, el Iscariote—, se coloca en el lado de los pies, llorando. ¿Por qué llorando? Por la fuerza de su desacato, la emoción de su fe, la ternura de su acto, la conciencia de sus pecados. Y se puso a regarle los pies con sus lágrimas, a él, que no había recibido agua para limpiárselos, como era de regla en las invitaciones, y se los enjugaba con sus cabellos, preludiando otro emocionante lavatorio de pies, el de la cena última. Los cubría de besos, como aquella —¿ella misma?, no lo sabemos, será san Gregorio quien una todos los personajes en una única Magdalena— que se agarrará a sus piernas cuando comprende que es el Resucitado. Sí, Jesús sabía muy bien quién era esa mujer. Tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. La mujer pecadora es signo y metáfora del gradiente de quien se acerca a Cristo. 24 de agosto de 2010 viernes 17 de septiembre san Roberto Belarmino 1Co 15,12-20; Sal 16; Lu, 8,1-2 206 ¿Resucitaremos? Sería fácil creer en la inmortalidad del alma, como los platónicos y tantos otros, pero ¿resurrección de la carne? Eso es otro cantar. En tiempos de Jesús los fariseos, y la gente llana, creían en la resurrección. El bando de saduceos y autoridades religiosas importantes, la gente guapa de entonces, no; les parecía una novedad falsaria que se había introducido en las creencias de Israel. Los cristianos, de sopetón, proclamaron que Jesús, muerto ignominiosamente en la cruz, había resucitado por la fuerza de Dios. La resurrección, así, se convirtió en quicio de nuestra creencia. Porque, no solo Jesús resucitó, y los apóstoles y discípulos, junto a su Madre, tuvieron experiencia del Resucitado, de la que dejaron muy amplia constancia en sus escritos del NT, sino que su muerte y resurrección era para nosotros perdón de los pecados y promesa de vida eterna. El pecado de nuestros primeros padres, que comieron del árbol prohibido, les llevó a la muerte, y a nosotros con ellos; la naturaleza humana quedó desde entonces quebrada por el pecado y la muerte. Mas la muerte en cruz de Jesús, al que nosotros seguimos, nos abrió las puertas de una vida distinta en el seno de Dios. Él está allá con su cuerpo glorioso, abriéndonos camino, inaugurado ya por María en su asunción a los cielos en cuerpo y alma. El argumento de Pablo sorprende. Porque nosotros resucitaremos, no tiene sentido alguno decir que Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mas, entonces, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco nuestra fe. Seguimos con nuestros pecados, y todos los que se dejaron morir por Cristo se perdieron en la pura insensatez. Somos unos embusteros, porque predicamos lo que no es, es decir, que Cristo resucitó. Así, hemos llegado a que nuestra esperanza termine con esta vida. Todo lo nuestro queda bien corto. ¡Somos unos desgraciados! No tenemos ningún más allá hacia el que mirar, en el que esperar. Vivimos en un embudo, acercándonos a marchas forzadas a su final, en donde nos aguarda la mera nada del noser. Una vida en vano la nuestra. Ilusas ilusiones. ¡Pero no!, grita Pablo. Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Y por eso, él es garantía de que nosotros resucitaremos. Como señala el salmo, al despertar nos saciaremos de su semblante, pues también nosotros veremos a Dios, nuestro Padre, cara a cara. Si la resurrección y el perdón de nuestros pecados no está en el centro de nuestra fe, esta es una vana pompa de jabón: alegra un momento con sus colores, mas luego queda en pura nada. Tal fue la convicción de los que siguieron a Jesús desde el comienzo, como vemos hoy en el evangelio de Lucas. No una convicción de virtualidades ilusas, sino la certidumbre de una vida. Lo dieron todo por él. Le siguieron, como esas mujeres que le ayudaban con sus bienes, presenciaron la crucifixión; ellas, de cerca, ellos, desde bien lejos. Bajaron el cuerpo muerto para enterrarlo en una tumba nueva. Y la mañana del domingo fueron testigos de la resurrección, y vieron al Resucitado, le contemplaron con sus ojos, metieron sus dedos en sus llagas y la mano en su costado, comieron con él, y él les envió a predicar por todo el mundo el evangelio de salvación y de resurrección. Algunos dicen que vivimos solo de la certeza en la experiencia (subjetiva) de los apóstoles, que también nosotros hacemos experiencia nuestra. ¡Pero no!, gritamos con Pablo, vivimos de una realidad: la del Resucitado 24 de septiembre de 2010 sábado 18 de septiembre de 2010 1Co 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15 Y los resucitados, ¿cómo serán? 207 Las exclamaciones de Pablo, ¡necio!, ¿cómo lo habremos de saber?, tienen que ver con las semillas, que mueren, pero es entonces cuando reciben vida nueva, vida eterna. Se siembra lo corruptible, lo miserable, y se resucita incorruptible y glorioso. ¿Cómo saberlo? Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Porque el último Adán, Jesús, es un espíritu que da vida. Primero lo animal, después lo espiritual. Primero, hombre de la tierra; pero el segundo hombre es del cielo. Tampoco lo sabe Pablo, y se expresa como puede, en la perplejidad, en lo que parece poco seguro, casi contradictorio. Porque ese cuerpo espiritual no es alma inmortal, pues entonces no hablaríamos de resurrección de la carne. Somos, sin duda, imagen del hombre terreno, Adán; seremos también imagen del hombre celestial, Jesús, el Resucitado, que nos ha abierto la vía de nuestra propia resurrección. Es verdad que Pablo no nos deja nada claro lo que se trae entre manos, la resurrección, pero sí queda seguro cómo estamos en el camino del Resucitado, que nos abrió en la cruz. El salmo nos indica también algo, cuando nos hace repetir una y otra vez que caminaremos en presencia de Dios a la luz de la vida. ¿Un caminar solo de ahora, de este corto valle de lágrimas? No, pues no sería digno de Dios. Ese caminar lo será por siempre, pues siempre nos marcará vida. ¿Cómo podríamos decirnos que Dios está con nosotros ahora, un poquito, pero que luego nos abandonará de su mano en la nada del no-ser? ¿Seguiríamos a Jesús, nuestro Redentor, muerto en cruz por nosotros y por nuestros pecados, para, finalmente, quedar en nada? Cosa bien rara. Encarnación, vida pública de predicación del Reino, muerte en cruz, resurrección, ascensión a los cielos y envío del Espíritu Santo de modo que, aposentado en el hondón de nuestros gritos, grita por nosotros: Abba, Padre, todo eso para luego quedar en pura nada. Sería como una gran broma pesada que Dios, nuestro Padre, nos jugaría, y lo que es aún peor, se jugaría a sí mismo. La finalidad última de la creación y de nuestro ser a imagen y semejanza quedaría en la pura nadería. Como si se tratara de un juego de niños alelados. ¿Para qué tanto sufrimiento, tantos sudores como de sangre, tantas exclamaciones de por qué me has abandonado?, ¿para qué la muerte en cruz, y todo el resto? No tendría sentido, fuera de, quizá, endulzarnos nuestro valle de lágrimas con fantásticas ilusiones de una vida virtual, cuando, sin embargo, estaríamos destinados desde siempre al embudo de la nada y del no-ser. ¿Un juego de Dios consigo mismo? No, porque habría sido jugar con nuestra esperanza, con la fe en el Señor, con la afirmación de que Dios es amor. Si Jesús no ha resucitado, todo esto no tiene sentido. Pero si, redimidos por su muerte en cruz, nosotros no resucitáramos también, todo terminaría por ser de parte de Dios una insensata tomadura de pelo. La semilla de la que nos habla Jesús en la parábola del sembrador es la Palabra de Dios. Fructificará en vida de resucitado. ¡Ah!, pero nos toca laborar para preparar la tierra en que se siembra. Redimidos, trabajaremos el campo para que esa Palabra fructifique, en nosotros y en nuestra predicación. Porque el reino de Dios no es un gozar de unos pocos escogidos; elegidos desde la creación del mundo. La redención es para todos. Hace unos días veíamos que incluso también lo es para el mundo. 24 de agosto de 2010 domingo 19 de septiembre de 2010 25º domingo del tiempo ordinario Amós 8,4-7; Sal 112; 1Tim 2,1-8; Lc 16,1-13 No podéis servir a Dios y al dinero El profeta Amós nos recuerda lo que con tanta facilidad realizamos: exprimir al pobre, despojar al miserable. No, no, yo no, solemos decirnos, los otros, la sociedad, el mercado, el imperio. Qué facilidad. Y nos creemos pobres y justos. Mas sería bueno que miráramos con 208 cuidado si este camino de lo fácil, en el que quedamos tan contentitos, no es una pura falsedad. ¿Nada podemos hacer por los pobres y los miserables?, ¿nada nos toca a nosotros de la condena tajante de Amós, que habla por el Señor? ¿Nada podemos hacer en la Iglesia por los que no tienen? ¿Tan fuera de lugar estará colaborar, por ejemplo, en Cáritas o con las hermanitas de los pobres? ¿Vale con que digamos, yo no robo, para que todo nos quede limpio? ¿Seguimos en la pobreza a Jesús pobre? ¿No servimos con demasiada facilidad a dos amos: Dios y Mamón, el dinero? Continúa Jesús con sus parábolas para que entendamos su mensaje sobre el reino de Dios. El hombre rico y su administrador, quien derrocha los bienes que no son suyos. Al enterarse de que su dueño le va a pedir cuentas, se las apaña para que los deudores se acuerden de él cuando llegue su despido. El amo, ante esa inmensa listura de su administrador, que Jesús califica de administrador injusto, no lo podemos olvidar, le felicita por la astucia con la que ha procedido. Luego, Jesús saca consecuencias: nosotros no tenemos la inteligencia en lo nuestro que tiene el administrador injusto en lo suyo. Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Lo nuestro es un inmenso tesoro que ha sido puesto en nuestras manos, tus manos, las mías, las de la Iglesia. Por ello, no podemos comportarnos como administradores dejados y apocados. Tenemos que gestionar este nuestro tesoro de manera intrépida, aunque, lo sabemos muy bien, lo llevemos en vasijas de barro, tan frágiles. Porque el tesoro no es nuestro, solo somos sus administradores. Por eso, precisamente por eso, necesitamos la inmensa listura en lo nuestro del administrador injusto de la parábola. No podemos esconder nuestro tesoro bajo tierra, temerosos de perderlo, sino que con intrepidez debemos gestionarlo para que produzca frutos. Frutos de evangelización, para que el evangelio sea predicado hasta el confín del mundo. Debemos poner en las cosas de Dios, quien deja en nuestras manos su tesoro, el cuidado, la inteligencia y el tiempo que hubiéramos dedicado al dinero, caso de haber sido administradores injustos. Porque, cómo lo olvidaríamos, Dios ha puesto su tesoro en manos que deben ser cuidadosas y ágiles. Él se lo ha jugado todo en esa acción, ¿seremos nosotros quienes llevemos su obra al fracaso por nuestra tímida dejadez ante tesoro tan grande? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto, precisamente esto, es lo que deja en nuestras manos con ese mandato soberano: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y si no vamos? ¿Y si nos quedamos acurrucados de miedo ante la descomunal grandeza de la obra que tenemos? San Pablo nos habla del testimonio en el tiempo apropiado. El testimonio es único: que Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. El tiempo apropiado es el nuestro. El tuyo, el mío, el de la Iglesia, que queda a nuestra inteligencia, a nuestra osadía, a nuestra acción. 25 de agosto de 2010 lunes 20 de septiembre de 2010 santos mártires de Corea Prov 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 No niegues un favor a quien lo necesita Hermosas las palabras de los Proverbios, mas no alcanzan a reflejar la verdad de nuestra vida. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado: bueno, sí, pero según y cuando, porque esa es una manera demasiado feliz y sencilla de ver las cosas. Y si no, que se lo pregunten a Jesús, o a su Madre, o a tantas y tantas personas que, al menos de primeras, querrían decir exactamente lo contrario. Porque esta ha sido una de las grandes batallas que atraviesa el AT. ¿Por qué el Señor abandona a sus fieles? Tan fácil que sería saber esto: tu casa es la del honrado, pues ya está, todo parabienes para ti. Pero no, el que sigue al Señor 209 demasiadas veces es despreciado y su vida parece que acaba mal. Tenemos los Proverbios, escritos por gentes sabias, agudas y llenos de buenas intenciones en su doctrina, pero ahí está, sobre todo, el libro de Job, quien no comprende el trato que su Señor le presta, tan contrario a esas máximas triunfalistas, pero que no alcanzan lo que es nuestra realidad. Es verdad que nuestro comportamiento no puede depender de si las cosas nos van bien; de si el Señor nos colma de bienes y dulzuras. Cuando no sea así, ¿negaremos un favor a quien lo necesita, despreciaremos al que es más pobre que nosotros? Muchas veces la vida de los santos es un puro secarral. Muchos, pero que muchos, son los santos que nos dicen cómo han debido soportar, con enormes pena, sin entender nada, años y años de sequedad espiritual, hasta la desmesura. Y nosotros, quienes pensábamos que ser santo era vivir en las dulzuras de la cercanía inmediata de un Dios que prodiga consuelos a los suyos, qué desilusión. Es verdad, ya lo sabemos, Dios sostiene y premia a los que más quiere, pero ¿esa inmensa sequedad es un premio? Sí, también sabemos que el Señor prueba a los suyos, pero ¿cómo soportar una prueba de este estilo, tan desgarradora? Señor de gracia y misericordia, sí, ¿también Señor de dulzuras? Sin embargo, las cosas están muy claras, sean cualesquiera que quieran ser tus estados de ánimo, no niegues un favor a quien lo necesita. Pues la santidad no es un estado de ánimo —qué duro es pensarlo, qué duro es vivirlo—, sino una gracia del Señor. Proceder honradamente, practicar la justicia, tener intenciones leales y no calumniar con la lengua, etc., nos canta el salmo, el que actúa así nunca fallará. La pequeña lección del aleluya se permite decirnos que alumbre así nuestra luz a las gentes, de modo que vean nuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre. El evangelio de Lucas insiste: seamos candil puesto en el candelero para que los que entran tengan luz. Tengamos, para que se nos dé más aún. Así, pase lo que quiera el Señor con las consuelos, sigamos el camino que el Señor nos traza. Sí, pero ¿cómo, Señor? ¿De dónde sacaremos las fuerzas para obrar así? No niegues favor a quien lo necesita, insiste el Señor, da el vaso de agua a quien tiene sed, y será entonces, no antes, cuando será el Señor Jesús quien te dirá que a él mismo se lo has ofrecido. ¿Qué?, ¿insistir estoicamente por encima de cualquier sentimiento, porque esa es la obligación que nos impones? No, no puede ser. Seguiremos ese camino porque nos atraes hacia ti, Señor, con suave suasión. 25 de agosto de 2010 lunes 21 de septiembre de 2010 san Mateo Ef 4,1-2.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 Sígueme ¿Quién es este que con una sola palabra transforma para siempre de manera radical la vida del recaudador de impuestos sentado en su telonio? ¿Quién es este que, tras esa palabra, acepta la mesa de publicanos y pecadores? ¿Quién es este que, tras pronunciar esa pasmosa palabra, confía de tal manera en aquel a quien la dirigió que no anda mirando para atrás nervioso para ver si, efectivamente, le sigue? ¿Quién es este que revoluciona la vida de Mateo de tal forma que lo abandona todo y se dedica a partir de ahora a predicar el evangelio por todo el mundo, que lo hace suyo, palabra de su vida, para que a toda la tierra alcance su pregón? Porque hemos sido convocados a una vocación. Se nos ha llamado. Él mismo nos ha dicho: Sígueme. A cada uno su camino, pues el evangelio deberá llegar a todo la tierra, y son infinitas las posibilidades de vida y de acción. No todos somos iguales en ese seguimiento, que es tan personal. Cada uno el suyo, porque cada uno es llamado de una manera. Pero todos oímos la llamada de la vocación: Sígueme. Cada uno con nuestros oídos, con lo que era nuestra vida, 210 con la gracia que nos acoge y empuja. Por eso son tan distintos los caminos. Por eso todos, en el seguimiento, son tan válidos. Y así se forma una tupida red evangelizadora por todo el mundo. Es verdad que por la llamada unos son constituidos en apóstoles, otros en profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Muchos, padres y madres de familia. Ingenieros, abogados, políticos, economistas, trabajadores del metal, funcionarios. Cada uno tiene su lugar en ese seguimiento. Seguimiento que se unifica en la Iglesia que celebra los Misterios, que celebra la Eucaristía. Muchos caminos, todos muy distintos, cada uno su vida, su vocación, el entendimiento de la llamada, pero una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todo, que todo lo trasciende y lo penetra y lo invade. Así vamos edificando el cuerpo de Cristo, cada uno en su lugar, cada uno en su ministerio. Hasta que lleguemos todos, termina san Pablo lo que hoy leemos, a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo. La tradición nos señala a este Mateo como autor del Evangelio que lleva ese nombre. Por eso, y en todo caso, es momento de estar agradecidos a quien lo escribiera. No fue el primero, pues se inspiró en otros relatos que ya existían. Pero, tras constatar que Jesús tuvo la magnífica ocurrencia de no dejar un solo papel escrito de su mano —excepto si, en el episodio de la mujer adúltera, trazaba palabras en la arena del suelo—, logrando algo decisivo: todo acercamiento a Jesús se hace a través de los que le han seguido y han predicado por toda la tierra su mensaje. Así en el NT, que se cierra como el lugar en donde nos encontramos siempre a Cristo, al Cristo total, al Cristo viviente; lugar al que siempre tendremos que acudir para toparnos con él. Todos los demás escritos, por importantes que sean, y que son, vienen como superabundancia, para entender la profunda realidad del Cristo que se nos revela en el NT como Palabra de Dios. Nosotros también formamos parte de esa cadena evangelizadora. Enseñamos, por la gracia de quien nos llama, una mirada a esa Palabra. Una mirada siempre nueva, por más que anclada, de qué otra manera podría ser, a aquella mirada poliédrica que encontramos en el NT. 26 de agosto de 2010 miércoles 22 de septiembre de 2010 Prov 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 No llevéis nada para el camino Qué locura, qué insensatez, con la cantidad de medios de comunicación refinados de los que hoy disponemos, mandarnos en ese seguimiento a cuerpo gentil, sin nada, ni bastón ni alforja; lo cual podríamos pensar que se debe a unos tiempos ya pretéritos, pero para que no nos engañemos, continúa: ni pan ni dinero. Pero ¿cómo?, ¿se nos ha vuelto loco?, ¿no lo tenían por tal sus propios conciudadanos de Nazaret? ¡A quién se le ocurre! ¿Dejaremos los ordenadores, las páginas web, los diálogos internáuticos, que tantos, y con tanta razón, utilizan para evangelizar, pues saben aprovechar todo instrumento, aun el más novedoso? Lo utilizaremos todo, claro es, porque somos nosotros con todo lo que tenemos quienes seguimos a Jesús. La cuestión estará en dónde poner nuestra confianza. En dónde estará la lámpara que guíe nuestros pasos. Porque algunos quieren utilizar de modo refinado los medios de comunicación para anunciarnos, para que nuestra imagen, la imagen de la Iglesia, no sufra los descalabros en los que tantas veces cae o se mete por sí misma. Deberíamos hacer, dicen, que la inmensa labor benéfica de la Iglesia, por ejemplo, se conozca de verdad y en su entereza. Deberíamos volver a una liturgia resplandeciente, que casi hemos perdido por completo. Y tienen razón. Deberíamos entrar en todos los foros de decisión cultural, de pensamiento. Y es verdad, pero, lo sabéis muy bien, al menos acá, en nuestros pagos, muchas veces se nos cierran en las mismas narices. Deberíamos tener en los distintos niveles de nuestros instrumentos de 211 evangelización gentes que presenten nuestras cosas con enorme inteligencia. Ya los hay, aunque no siempre, ni mucho menos. Pero, nos advierte con tanta razón el libro de los Proverbios: no añadas nada a sus palabras. Porque le predicamos a él, le seguimos a él. No a nosotros. No a lo nuestro. Mas no añadir nada a sus palabras no consiste en repetir una y otra vez lo mismo, como si entregáramos fotocopias del NT. Porque es palabra viva. Palabra que se hace con nosotros en el Espíritu que viene a habitar en el hondón mismo de lo que somos y, allá, grita: Abba, Padre. Esto no lo podemos olvidar, pues es lo decisivo. En muchas ocasiones una viejecita o una que apenas si es más que una niña, con sus palabras y sus acciones expresan con toda su fuerza la Palabra de Dios que actúa en la Iglesia para la salvación del mundo. Ahí está la madre Teresa de Calcuta, quien ahora hace cien años que nació. O ese fenómeno de la comunicación que resulta ser la vida y los escritos de santa Teresita del Niño Jesús, que en la Iglesia hemos hecho patrona de las misiones. Porque la Palabra brilla por sí misma. Y nuestra pequeñez desnuda hace ver dónde está su fuerza, quién sostiene a su Iglesia, quién nos empuja a todos los que seguimos a Jesús a ir por el mundo entero para predicar el Evangelio. ¿Predicadores televisivos? Sí, ¿por qué no? Mas sabiendo en todo momento, a cada instante, quién es el centro y el quicio de toda nuestra acción. Nada más. Nada podemos añadir por nosotros mismos, aunque, debemos reconocerlo, es cosa casi imposible por nuestra parte, por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. Sin olvidar nunca que, en la predicación, en la vida, a quien se ve es a nosotros, y, por el brillo de nuestra palabra y, si Dios quiere con su gracia, de nuestro rostro, pero nosotros solo expresamos a Cristo Jesús. 26 de agosto de 2010 jueves 23 de septiembre de 2010 san Pío de Pietrelcina Ecle 1,2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9 Vanidad de vanidades, todo es vanidad Uno de los personajes más bochornosos de los que aparecen en los relatos evangélicos es el del virrey Herodes. Más que personaje, habría que decir personajillo. Pinchauvas y viejoverde. Mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista sin quererlo de verdad, por un que no digan de mí. Y ahora nos lo encontramos con ganas de ver también a Jesús, pues oye muchas cosas de él. Le lleva la curiosidad, seguramente medio religiosa. Llegará el momento en que, por fin, lo tenga delante, en ese continuo ir y venir entre autoridades de medio pelo, pero con poder, que se va a dar en la pasión. Ahí lo tendrá, delante de sí. Anda, pues, háblame ahora; pero Jesús en una dignidad infinita permanecerá en un mutismo total. Llama la atención, Jesús no tiene nada que decir a esas autoridades de chicha y nabo, capaces de cometer la mayor de las injusticias, y sabiéndolo además, dueños de la vida y de la muerte de sus semejantes. Lo suyo era eso, no saber a qué atenerse. Al menos escribas y fariseos tenían las cosas muy claras, y actuarán con completa seguridad en lo que hacen. Para ellos, tildados de sepulcros blanqueados, de hipócritas redomados, las cosas estarán muy claras: irán a por Jesús, a muerte, hasta conseguir para él la condena en la cruz. Herodes, en cambio, es un personaje relleno de mera vanidad; hasta incluso esta es de poca monta. No merece la condena, sino el silencio. Personajes como él para nada sirven, no son sino vanidad de vanidades, todo vanidad. En medio de la condena y del oprobio, a ellos les gustaría ser mejores, les gustaría que Jesús les hablara, pues han oído cosas hermosas sobre él. Mas sin arriesgarse, claro. Hay que ver el conjunto de las circunstancias. Ya me gustaría interceder, pero tal como están las cosas, imposible. 212 Escuchar al viejo autor del libro del Eclesiastés nos deja un poco corridos. Tiene demasiados años para nosotros, ha visto todo lo que había y más, todo lo ha calificado con un: ¡psch!, un rictus de cansancio y de estar ya de vuelta. Sorprende encontrar estas páginas en el AT, aunque sorprende aún más que las leamos en nuestras celebraciones. Por otro lado, es una llamada al realismo más intrépido. Mira las cosas desde nosotros mismos, como para dejar tiempo y espacio a una mirada distinta, la que nos refiere a nuestro Dios. Tranquiliza nuestra vida de tantos correteos, de tantas congojas, de tantas ilusiones que resultan ser pura vanidad. Nos hace ver la facilidad con que nos engañamos, creyendo que esta y la otra batalla nos es decisiva, que ahí nos la jugamos definitivamente. Lo suyo es una llamada a no caer en las prisas, en el engaño de nuestro pequeño yo; por eso, a dejar un espacio abierto a nuestro Dios. Todo lo demás, todo lo que nos pone nerviosos, lo que nos llena de grandes ansias, lo que nos parece de necesaria obligación, nos hace ver que es pura vanidad, buñuelos de aire. Nos relativiza en nuestra propia acción. Nos hace ver, finalmente, que el centro de los nuestro, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y acción, solo puede estar en otro lugar, en el espacio de Dios. La conjunción de ambos textos en la celebración de hoy parece querer decirnos que las posturas herodianas son especialmente nocivas, necesariamente vanidosas, pura vanidad de vanidades, todo vanidad. Porque el genial Paulo, salió de entre los fariseos; de entre los herodianos, nadie. 26 de agosto de 2010 viernes 24 de septiembre de 2010 Ecle 3,1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22 Tiempo de y tiempo para Porque si hay un tiempo de todo, como tan bellamente nos dice el Eclesiastés, también hay un tiempo para la proclamación y hay un tiempo para la alegría. ¿Habrá diferencia entre un ‘tiempo de’ y un ‘tiempo para’? Entre sus infinitas diversidades, tiempo de proclamar y tiempo de alegrarse, de vivir nuestras cosas sin atosigues, con prudencia y sosiego, porque hay tiempo de todo si uno lo sabe administrar bien, lo cual es un sabroso consejo de quien ve las cosas desde el arriba de la vejez, o ¿tiempo para la proclamación y tiempo para la alegría? Porque, no lo olvidaremos, ese sosiego de vida que se nos aconseja, parece ser desbaratado por la pregunta de Jesús: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Verdad es que el consejo del anciano, tan fastuosamente bello en la literatura que nos lo transmite, quiere ordenar nuestras vivencias, de no dejarnos arrebolar por las escaseces del tiempo presente, que parece ser ahogado por las premuras. No sea así en nuestra vida, pues tenemos tiempo de todo. Y es verdad. Debemos ser conscientes de la distribución del tiempo a lo largo de la vida, sin dejarnos aturullar por las premuras de lo último que nos acontece y nos sojuzga. Debemos elevar siempre nuestra mirada a los otros tiempos, a los mas allás, y no dejarnos empecinar en meros embotellamientos del momento, como si eso terminara por ser el todo de nuestra vida. Dios todo lo hizo hermoso en su sazón. Veámoslo y disfrutemos de ello. Seamos capaces de vivir nuestra vida en la hermosura de su pequeñez, que nos ha sido dada por el Señor. Seamos capaces de vivir en el detalle de lo que nos va aconteciendo, lo que nos hace vivir en el tiempo de reír y en el tiempo de llorar; no riamos en el tiempo del llorar ni lloremos en el tiempo del reír. Seamos cachazudos con nuestro tiempo, viendo que, efectivamente, tenemos tiempo de todo. Sabio consejo de quien ya ha visto de todo, de quien lo ha visto todo, y no se deja arrastrar por las furias de lo que nos va aconteciendo, sino que, en su prudente sensatez, va viviendo la conjunción de sus tiempos. 213 Pero, nos insiste Jesús en el evangelio: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La pregunta nos sofoca, porque nos deja fuera de ese haber adquirido ya la sensatez que nos transmitía el anciano consejero. Esa pregunta nos apremia, apresura nuestra vida. Nos saca de los tiempos, tan diversos, tan calmosos, para precipitarnos en la decisión de un encuentro: el de Cristo. ¿Quién eres, Señor, dime quién eres? Andaba ya tan feliz programando mis tiempos con objeto de tener tiempo de todo, y con esa pregunta me apresuras, queriendo que responda con una confesión que ha de trastocar mi vida para siempre. Porque, con Pedro, diré: Tú eres el Mesías de Dios, con lo cual, a partir de ahora, nuestro tiempo será ya tiempo para la proclamación, una vez que hayamos visto el tiempo de la terrible pasión y muerte en cruz. Y, luego, tiempo para la alegría de la resurrección. Jesús, con esa pregunta, y con nuestra respuesta, se hace por entero con nuestra vida. Nuestro tiempo deja ahora de ser ‘tiempo de’, aunque nunca debamos olvidar el sabio consejo del anciano, para convertirse en ‘tiempo para’. Tiempo para el Señor. Tiempo para la proclamación de nuestra respuesta por el mundo entero. Tiempo para la inmensa alegría de saber que estamos salvados, y que se nos regala el tiempo eterno. 27 de agosto de 2010 sábado 25 de septiembre de 2010 Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9, 43b-45 Al Hijo del hombre lo van a entregar El anciano del Eclesiastés sigue haciéndonos disfrutar con sus soberanos consejos. Es tan apretada nuestra vida en el mundo en el que estamos inmersos, que debemos poner nuestros oídos a lo que el Qohelet nos enseña. Ni es tonto nuestro consejero ni nos quiere engañar. La juventud es una enfermedad que dura poco. Llegará el día del temblor, cuando nuestra espina se encorvará y nos ofuscaremos con lo que veamos. Hasta el canto de los pájaros se debilitará. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Porque todos marchamos a la morada eterna, y el cortejo fúnebre recorre las calles. Ante tantas cosas, el espíritu volverá a su Dios. Vanidad de vanidades, repite el Qohelet, todo es vanidad. ¿Qué le ha pasado a nuestro maravilloso consejero?, ¿ha caído sobre él la vejez, el desengaño, el sufrimiento y la cercanía de la muerte?, ¿no nos dejará vivir la alegría, embadurnando nuestro tiempo para ella? De pronto, el horizonte se ennegrece de manera asombrosa, pues parecíamos habernos acostumbrado ya a la inmensa diversidad de nuestros tiempos. ¿Será, finalmente, que el tiempo de morir se sobrepone a todos los demás? ¿Dónde queda, pues, el realismo estoico del viejo sabio? No podemos olvidar que su escrito forma parte de esa enorme cohorte de los libros de la sabiduría que ocupan una parte brillante del AT. Libros que expresan de modo perfecto la sabiduría polimorfa del Israel de Dios, el cual nunca dejó de ser un pueblo que buscaba el saber y, a la vez, de ser el pueblo de la Alianza; el pueblo elegido. Encontramos eco de ello en el NT, cuando nos habla de los escribas, no siempre partidarios de Jesús, los cuales es bueno distinguir con claridad de los fariseos, quienes estaban entonces desarrollando un nuevo y meticuloso saber, mucho más cercano a los libros sagrados, en donde encontramos la Ley. Por si habíamos quedado un poco virojos con los consejos del noble anciano, la sabiduría del salmo nos vuelve al Señor: él es nuestro refugio y lo ha sido de generación en generación. De él nos viene la misericordia y el consuelo cuando los tiempos, como al Qohelet, se nos avinagran, y las rodillas nos flaquean. Cuando avistamos la muerte, que parece querer rondarnos. Es verdad que él nos reduce a polvo, pero hemos de recordar al Señor que fue él quien nos hizo del polvo de la tierra. 214 En este ronronear de la sabiduría quiere Jesús meternos bien una cosa en la cabeza: al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres. No nos hagamos ilusiones ni sobre el ‘tiempo de todo’ que disponemos en nuestra vida ni sobre las rodillas que nos flaquean, porque el quicio de nuestra subsistencia está en otro lugar; tiene otros horizontes. El encuentro con Jesús y nuestra decisión, en la gracia, de seguirle allá por donde quiere llevarnos, tras la confesión de que es el Mesías de Dios, nos pone ante una afirmación que nos cuesta aceptar, que no entendemos, pero que debemos meter bien en la cabeza. Nada de sabidurías de bonitos colores, pues Jesús será atrapado y clavado en la cruz. ¿Cómo viviremos sus seguidores esta masiva presencia de la maldad, del Malo, entre nosotros, quien, además, parece ganar la batalla definitivamente? ¿Será que la única sabiduría ha de ser la de la cruz? Metedlo bien en la cabeza, insiste Jesús. ¿Nos pasará como a los apóstoles, menos al jovencillo Juan, que, espantados, en un principio nos alejaremos de ella? 27 de agosto de 2010 * * * domingo 24 de octubre de 2010 30º del tiempo ordinario san Antonio María Claret Ecle 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2 Tim 4,6-8,16-18; Lc 18,9-14 Los gritos del pobre alcanzan a Dios Algunas de las parábolas de Jesús, solo aparecen en Lucas. Nunca las menos interesantes. Quien se acerca a Dios diciendo erguido: ¡ajá!, aquí estoy, justo ante ti, fiel cumplidor de todo lo mandado, más majo que nadie, y, sobre todo, nada parecido a ese inmundo pecador que está allá atrás, lloriqueando, escondido por la turbación de sus muchos pecados, ¿cómo sale de esa estentórea conversación?, ¿justificado? Vomitado de la boca del Señor, que aborrece a gentes como él. Mientras el otro, pecador reconocido como tal por todos y por sí, un publicano —qué de veces gentes de mala vida a quienes el Señor llama con la ternura de su palabra—, se coloca allá al fondo, lleno de la vergüenza de su ser y de su acción, solo tiene una palabra: perdón, Señor, ten compasión de este pobre pecador. Sin embargo, este, arrecogido por el cariño de Dios, queda justificado. ¿No es una injusticia flagrante este comportamiento del Señor? ¿No es incitarnos al abandono, contando con que, después, su gracia nos justificará? ¿No es mejor la actitud del primero, quien se acerca a Dios con la lección bien aprendido y cumplida con esmero? ¿Por qué los gritos de ese rico, y de tantos ricos, ricos de tantas riquezas, no son escuchados? Dos son las razones. La primera está en que Jesús sabe muy bien que esa actitud desafiante ante Dios encierra cantidad de sepulcros blanqueados. En los evangelios, muy pocos son los comportamientos de Jesús duros, extremosos. Este es uno de ellos. Casi el único. Jesús es de un realismo perfecto al saber que somos hijos del pecado de nuestros primeros padres. Que ese pecado es cosa nuestra y bien nuestra. Que no valen las externalidades de una actitud de humilde soberbia, sino lo que son de verdad nuestras internalidades, aquello que se cuece en el hondón mismo de nuestro corazón, y que él desvela. Que eso es perfectamente conocido por quien es Padre nuestro. No valen engaños. A él no le podemos convencer de lo que no somos. Y no soporta ese pavonearse lleno de mentira. Entonces, ¿es que el Señor se alegra de que seamos todos pecadores? No, es que con humilde humildad nos conoce en lo que somos si nos alejamos de su mano tierna. La llena de gracia recita ante su Señor la razón de su grandeza: que ha mirado 215 la humildad de su esclava. Ahí, en la conjunción de ambas acciones está el misterio del Magnificat. Porque cuando el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Y la nuestra es carne de aflicción mientras no se dirige a su Señor, que la hace resplandecer con su gracia misericordiosa; porque toda carne llega a su ser cuando mira su grandeza. En esa mirada está la imagen y la semejanza. No cuando se contempla a sí misma, a lo que cree ser grandioso, no generando sino carne putrefacta, orgullosa; una nada frente a su Creador y Señor. Una vez más, san Pablo nos hace comprender dónde está nuestra grandeza. Con tu ayuda, Señor, he combatido bien mi combate; he corrido hasta la meta. Así es como tenemos la certeza de lo que nos aguarda en la meta, en donde el Señor, juez justo, espera por nosotros. Fue él quien me ayudó y me dio fuerzas en los azares de mi vida. Porque los gritos del pobre, Señor, siempre te alcanzan. ¡A ti, pues, sea dada la gloria! Málaga, 3 de septiembre de 2010 lunes 25 de octubre e 2010 Ef4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,12-17 Porque antes erais tinieblas, ahora sois luz En ese antes queda reflejada la vida de cuando no habíamos conocido el evangelio de Jesús, o de cuando ya lo hemos olvidado. En la metáfora de la claridad esta es la parte de las tinieblas. Ahora, en cambio, cuando lo hemos conocido, o cuando nos volvemos de nuevo a él, somos luz. Porque ahora somos imitadores de Dios, en Cristo Jesús, y por ello hijos suyos. Es maravillosa la aplicación a nosotros que la liturgia hace del salmo 1, introducción del libro entero de los salmos, y que marca el ámbito en que hacemos nuestra su oración. Porque nuestro gozo es el cumplimiento de la voluntad de Dios para con nosotros, y es esta la que contemplamos día y noche. Por eso seremos como árbol plantado junto al agua que da fruto en su sazón. Seremos nosotros quienes demos ese fruto, pero así será por la ayuda que el Señor nos ofrece con su agua y con su luz. Por eso podemos tener la certeza de que nuestra vida no se marchitará y de que cuanto emprendamos tendrá buen fin. Porque la fuerza está en nuestro Señor que nos da la savia de su gracia y el pan de su misericordia. Todo será nuestro. Serán nuestro fruto. Pero nada de ello sería posible, y menos aún realidad, si él no fuera el agua de nuestra acequia y la luz de nuestra vida. Un antes y un ahora de lugar, del ámbito en donde se asienta y crece nuestra vida, en donde buscamos ponernos, contando siempre con su ayuda, pues sin él nada somos ni conseguimos. Mas, si es así, ¿cómo podremos decir que el fruto es nuestro? Sí, porque será nuestra carne quien realice esa obración, quien dé el vaso de agua al sediento, quien acaricie la mano del moribundo, quien comparta su vida con el pobre, quien luche por sus derechos, quien constituya la familia, quien eduque a sus hijos, quien transmita la mirada y la realidad del amor. Sin todo eso, que es nuestro y bien nuestro, no habrá amor. Y ese será nuestro amor. Pero nuestro amor estará plantado en la fuente de donde mana todo amor, porque Dios es Amor. Y eso lo sabemos por la entrega de su Hijo por nosotros; oblación y víctima de suave olor, nos dice Pablo. Aunque algunos de entre nosotros aborrezcan hablar de sacrificio y de víctima, con lo que muestran, muy desgraciadamente, lo poco que han entendido de este Misterio de amor, pareciendo negarse en lo que es el meollo mismo del misterio de la cruz. Porque dejándonos llenar de ese amor, en nuestra vida y en la celebración de la eucaristía, podremos ofrecerlo gratuitamente a los demás como parte de nuestra vida y de nuestra acción. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Tales son las palabras de Jesús ante quien tiene necesidad de él. Y tales deben ser las nuestra, mejor, tales son las nuestras. Porque ambas son fruto del mismo amor. Amor de piedad y de misericordia. En nada somos distintos de nuestro Señor Jesús, pues el mismo Espíritu, que él nos envió, habla dentro de nosotros y mueve nuestros 216 gestos. Hay imposición de manos. Porque hay sacramento. La sacramentalidad de nuestra carne cando se hace imagen y semejanza de la de Cristo. Lo nuestro, como lo del Señor —qué maravillosa ambigüedad, pues tanto el Padre como el Hijos son calificados con ese mismo nombre—, son palabras y acciones que ofrecen la plenitud del amor. Málaga, 3 de septiembre de 2010 martes 26 de octubre de 2010 Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 Sed sumisos unos a otros Palabras difíciles de escuchar por nuestros castos oídos. Como si no fueran harto complejas de comprender maneras que recibimos del medio en el que vivimos y nosotros aceptamos como puras evidencias, sin mirarlas ni juzgarlas. Ah, pero a Pablo sí, miraremos lo que nos cuenta con la lupa de la crítica más feroz. Páginas como esta han hecho muy antipático a Pablo para muchas gentes de ahora, porque piensan que pone a la mujer en un papel de inferioridad con respecto al hombre. ¿Es así? Si es así, ¡menuda inferioridad! Dos en una sola carne, con palabras que vienen del Génesis. Compara la relación entre marido y mujer con la que tiene Cristo con su Iglesia. Sometimiento del cuerpo a la cabeza, como ese sometimiento de amor del cuerpo con Cristo, su cabeza. Relaciones intrínsecas de amor, nunca de poderío o de engaño. Amor entre los esposos como el que se da entre Cristo y la Iglesia. Entrega de sí mismo para consagrarla; entrega de purificación. Amen los maridos a sus mujeres como cuerpos suyos que son. ¿Que la comparación pone como cabeza a los maridos y como cuerpo a las esposas? Vale, si quieres pon dos cabezas, o invierte la metáfora. Nada cambiaría en lo substancial, pero en esa nueva relación se olvidaría el modo de la mujer como carne receptiva, como carne encarnativa, como carne en la que crece la carne del hijo común. Sin olvidar, sin embargo, que son dos carnes, dos maneras de encarar la carnalidad, dos modos de ser carne; sí, dos carnes, pero que se hacen en el matrimonio una sola. Carne de amor. Carne de ternura. Carne de respeto en las dificultades casi insuperables de la vida cotidiana. En fin, carne de hijo. Una relación en la que amar al otro es amarse a sí mismo, pues una única carne en lo sucesivo ambos. El marido da alimento y calor. ¿Es así en nuestras maneras de hoy? No siempre. Porque marido y mujer han igualado sus funciones en el trabajo y en tantos modos de ser en nuestra sociedad. Pero ¿también en eso a lo que se refiere san Pablo? Creo que no. Sigue siendo la mujer quien queda preñada —es bueno ver las cosas en su inmediatez natural— y quien alimenta de su cuerpo al niño que en ella está naciendo. Eso no lo hemos cambiado. Como no sea que a partir de ahora los hijos se produzcan en serie en los laboratorios, ¡que todo es posible! El misterio del amor entre marido y mujer y de sus frutos de carne, carne de hijos, carne de familia, carne de educación, carne de acompañamiento seguido, hasta la muerte, es cosa bien grande, y Pablo lo refiere a Cristo y a su Iglesia. ¿Sabremos nosotros seguir haciendo lo mismo, o nos dejaremos perder en naderías que se enredan en maneras tan episódicas de entender las sociedades? ¿No perderemos así la apertura tan sublime que Pablo nos hace al misterio del amor entre marido y mujer? Dichosos, pues, los que temen al Señor y montan su vida en el meollo mismo de ese gran misterio de amor de dos en una sola carne. Hay, es cierto, otros modos de amor, mas aquí se da en la Iglesia un amor en plenitud. De esto es de lo que Pablo nos habla, y de una manera tan sabrosa. El evangelio añade un matiz. Amor en el Reino de Dios que en su comienzo parece una pura nadaría. Solo en su comienzo.. 217 Málaga, 4 de septiembre de 2010 miércoles 27 de octubre de 2010 Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30 La puerta estrecha Debemos reconocer que Jesús en muchas ocasiones, ¿siempre?, no nos pone las cosas fáciles. ¿No sería mucho mejor que él se quedara con todas las pulgas, que para eso subirá a la cruz, y nos dejara el camino expedito, habiéndonos facilitado la entrada al Reino de Dios? ¿Por qué implicarnos en eso en que nosotros no podemos aportar nada? ¿Resultará que, en contra de todo lo que hemos pensado hasta ahora, nuestros esfuerzos y cumplimientos legales serán el modo exigido de nosotros? Mas ¿no estaban para eso ya los escribas y fariseos?, ¿sabremos hacer las cosas mejor que ellos? Seguramente no; además, ¿no es esto desdecirse de tantas y tantas palabras de maravilloso consuelo que encontramos en los evangelios de Jesús? No sé quienes sois. Nosotros entonces en la más pasmosa incredulidad le diremos: pero si comimos y bebimos contigo en tal y cual ocasión, ¿no te acuerdas?, ¿será posible que tan pronto te hayas olvidado de nosotros? Y él nos repetirá: No sé quienes sois. Llanto y crujir de dientes, porque veremos a los invitados al Reino, y nosotros quedaremos fuera. ¿Qué ha pasado?, ¿cómo es posible este viraje tan brusco en la mirada de Jesús, antes tan compasiva y ahora tan rechazadora de nosotros, que nos creíamos ya dentro, como siendo de los buenos? Tenemos una nueva advertencia de que nuestro camino se convierte de manera muy fácil en seguimiento no de Jesús, sino de los escribas y fariseos, que todo lo tienen por sí y por sus méritos. Son esos méritos los que les abren la puerta ancha en la que termina el camino real que ellos transitan. ¿Por qué, de pronto, se convierte en puerta estrecha? Porque nuestros méritos no alcanzan a ninguna, por eso nos encontramos ante una puerta estrecha, y bien estrecha. El camello no puede entrar por el ojo de la aguja, es verdad, pero ante el espanto de apóstoles y discípulos, ¿quién, pues, podrá salvarse?, Jesús dice que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Puerta estrecha no porque al ser tan pocos nuestros méritos se vaya estrechando de más en más, hasta hacerse un agujero impenetrable, sino porque solo depende de la gracia del seguimiento. Y esa gracias se nos dona. Docilidad a su camino, como Pablo nos muestra en algunos de sus comentarios sobre la obediencia. Porque no conformidad a unas reglas y mandamientos abstractos, sino obediencia en el hacer concreto y carnal de nuestra vida. Hagámoslo todo como lo haría el Señor. Por eso la puerta es estrecha, porque solo un camino pasa por ella, el camino del seguimiento. Y esto tiene maneras muy concretas en nuestras relaciones de padres a hijos, de esclavos a amos, pues esclavos de Cristo somos, esclavos de amor, con relaciones de amor. ¿Te quieres quedar en que es una vergüenza que Pablo no condene la esclavitud? Bueno, haz lo que te parezca. Pero tú convierte tus relaciones, incluso las más dependientes de las puras y nudas estructuras de la sociedad que es la nuestra, en relaciones de amor. Vive ahí, en esas relaciones, el seguimiento de Jesús. Y Pablo tiene una habilidad retórica portentosa para hacernos ver las profundidades de nuestra relación, la cual siempre tiene que ver con el camino de nuestro seguimiento de Jesús. Nuestras situaciones son tan cambiantes y tan nuevas que somos nosotros quienes deberemos inventar los modos inexplorados, tanto en la pequeñez de sus puras naderías como en el grandor de las posturas más generales. Por eso la puerta es estrecha. Málaga, 4 de septiembre de 2010 218 jueves 28 de octubre de 1010 san Simón y san Judas Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 Subió Jesús a la montaña a orar Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, y los nombró apóstoles. De varios, apenas si no conocemos más que el nombre. Luego, diversas tradiciones han ensanchado su actividad. Pero no es esta lo más importante, sino la necesidad que tuvo Jesús en fundar lo suyo en doce columnas, como las doce tribus de Israel, dándoles estructura de nuevo pueblo elegido. Todo se construirá en ellos y desde ellos, a cuya cabeza estará siempre el genial, intrépido, blando, negador y llorón Pedro. Porque ellos, su Iglesia, estará para siempre fundada sobre roca, y esa roca es Cristo, que da a sus seguidores estructura de pueblo y de cuerpo. Por su medio, a toda la tierra alcanza su pregón. Por ellos, el cielo proclama la gloria de Dios, pues son ellos los que, primera y primariamente, van por el mundo entero proclamando el evangelio, la buena noticia de nuestra salvación, de que Dios está con nosotros y de que podemos llamar a Dios Padre nuestro. Son ellos los que hablan un lenguaje por todos comprensible. Entre ellos, como número trece, está Pablo, elegido por el mismo Jesús cuando se le aparece y le envía de misión. ¿No he hecho yo, por la gracia del Señor Jesús, más que todos los otros juntos? Misterio de la apostolicidad. No es un arrebato de un momento, sino algo meditado en la altura de la montaña, orando a su Padre. Misterio de la apostolicidad que da estructura a su Iglesia. Carne de Iglesia que genera carne de salvación, mejor, carne salvada de sus pecados y a la que se le dona vida eterna. Pueblo. Edificio. Cuerpo. Iglesia. Siempre edificada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, no sobre lo que a mí y a “los nuestros” se nos ocurra en un momento de delirio o de despertar de la siesta, quizá diciendo que nosotros de los apóstoles, no, pero sí somos esos profetas a los que Pablo hace referencia, y por eso nos encontramos con derechos a todo. No, la Iglesia de Cristo, no la nuestra y la de los míos. Como si yo y los míos pudiéramos decidir cuál, cómo y por dónde ha de ir esa Iglesia nuestra. No, la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Dios. Porque es Cristo, mediante la manera que ha tenido de construirla, quien hace que el edifico quede ensamblado y se vaya levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por eso, aunque sepamos tan poco de algunos de ellos, es esencial hablar de la apostolicidad de la Iglesia, pues mediante ella se estructura ese templo como templo suyo, y no como apéndice de nuestros gustos y deseos. Este principio tiene infinitas derivaciones. Yo no puedo hacer lo que hizo Pablo, empujado por el Señor en persona de carne resucitada, erigirme en apóstol. De manera metafórica sí, claro, con lo que ello conlleva de realidad. Pero está muy determinado el papel de los apóstoles y el lugar que ocupan en la Iglesia. Y para nosotros es esencial la perpetuación de esa apostolicidad en personas de carne y hueso. Porque todo en la Iglesia es de carne y hueso. De ahí la esencial sacramentalidad de la carne. Pues la apostolicidad en la Iglesia nos va integrando en la construcción para que seamos morada de Dios en la que habite el Espíritu. Y fuera de ella, lo que hagamos tiene mucho de puro desparrame a nuestro buen albur. Málaga, 4 de septiembre de 2010 viernes 29 de octubre de 2010 Flp 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 Vuestra comunidad de amor 219 Ahí esta el quid de nuestras relaciones, pues estas muestran una comunidad de amor. Cuando la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, que Pablo nos desea en el encabezamiento de su carta, están en nosotros y se convierten en una comunidad de amor, va creciendo entre nosotros una relación que penetra en nuestra sensibilidad y nos hace apreciar los valores que Cristo Jesús nos ofrece. Pues grandes son las obras del Señor con nosotros en medio de la asamblea. El salmo nos indica cómo las obras del Señor son grandes, y, con ello, nos invita a que las estudien quienes le aman. ¿Qué encontramos en ellas? Esplendor y belleza. Una generosidad sin falla, una conjunción de obras memorables. Veremos, así, cómo es piadoso y clemente con todos; alimenta a quienes le son fieles, y nunca olvida la alianza que hizo con ellos. El suyo es un obrar con fuerza, no solo con sus seguidores, sino con todos. Tal es lo que el Señor obra en medio de nosotros. Y de él debemos aprender. ¿Cómo lo haremos?, ¿de qué manera podremos nosotros impregnarnos del comportamiento de nuestro Dios? San Pablo nos indica algo decisivo: que somos sus colaboradores, es decir, que haciendo con él lo que él hace, también nosotros participamos en la obra del Evangelio. Así lo hemos realizado desde el principio, señala Pablo, y así deberemos seguir haciéndolo. Somos actores de ese obrar, como lo fueron los apóstoles y los discípulos. Si nosotros no participamos en ella, no habrá obra del Evangelio. Nada depende de nosotros, pero todo pende de nosotros. ¿Dónde, pues, apoyaremos nuestra confianza? En que el Señor ha comenzado en nosotros una obra buena, y que será él quien la lleve adelante en nosotros; hasta el Día de Cristo Jesús, termina Pablo. Porque ese será el día en que vendrá a recoger los frutos que en nosotros sembró. Y le diremos, pero, Señor, ¿qué he hecho yo, si no tengo fuerzas, si vivo en la debilidad, si en nada parezco uno de tus discípulos? Pero, entonces, él nos manifestará: Recuerda el vaso de agua que me diste cuando se lo ofreciste a aquel sediento, pues era a mí a quien se lo dabas. Casi sin darnos cuenta, llegaremos a ese día limpios, irreprochables, cargados de frutos de justicia. ¿Cómo, nosotros? ¿No te confundes, Señor? ¿Seguro que no? No, nos dirá, no me confundo, porque todo ese obrar se nos ofreció por medio de mí, Cristo Jesús, y todo ello tenía una finalidad maravillosa, la gloria y alabanza de Dios. Frutos y virtudes que el señor hará ver cómo penden de nosotros, porque son nuestras obras, pero, a la vez, nos hará comprender de qué manera es él quien obra en nosotros como el salvador y redentor. Es de él de quien viene la fuerza. Es él quien nos impulsa en esa acción. Porque sin él, sin su gracia y su misericordia, nada pendería de nosotros como fruto granado. Le espiaban a Jesús cuando un sábado entró para comer en casa de un fariseo muy principal. Porque la fuerza no podía venir de él, sino del cumplimento. Nada de gracia y misericordia, sino atenerse a leyes y mandatos. Porque también nuestros frutos, cuando los haya, deberán ser hijos de la ley. Pero Jesús, siempre de una inteligencia soberana, les hace ver que lo decisivo no es el cumplir, en ello son cuidadosos en extremos para no perder sus posesiones, sino curar a quien necesita de nuestra comunidad de amor. Playa Granada, 8 de septiembre de 2010 sábado 30 octubre 2010 Flp 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 Cristo será glorificado en mi cuerpo En algunas ocasiones, hasta parece que Pablo es un tantico presuntuoso. Pero con una presunción que le viene de su Señor, Jesucristo. Solo le importa que se anuncie a Cristo. Todo lo demás, vanidad sin ningún interés. La predicación de la Buena Nueva se las hizo pasar muy mal, tuvo una existencia apretada de persecuciones y sobresaltos, hasta el punto de que su vida mortal 220 estuvo cuajada de trabajos. Pero en nada le importa, con tal de que se anuncie a Cristo. Esa es su alegría profunda. Y para ello cuenta con las oraciones de los suyos, y el espíritu de Cristo que le socorre siempre. Por eso, nunca saldremos derrotados. Al contrario, nuestro mismo cuerpo saldrá glorificado en Cristo, sea por nuestra vida sea por nuestra muerte. Tengamos, pues, esa presunción paulina que se apoya en el Señor, porque él es con mucho lo mejor que tenemos. Y precisamente porque es así, estaremos junto a quines reciben la Buena Noticia del Señor Jesús por nuestra boca y por nuestros gestos, por nuestras acciones. Nunca olvidemos, como Pablo nunca lo olvidó, que todo pende de nosotros. Que sin nosotros no hay Buena Nueva. Que son necesarios nuestro verbo y nuestra acción. Sin ello no hay predicación; nadie más conocerá a Cristo. Por eso, no es presunción ni lo de Pablo ni lo nuestro. Al contrario, es dejarnos por entero en sus manos. Pase lo que pase. Para vida o para muerte. Si no cuelgan de nosotros frutos y virtudes de Buena Noticia, pendientes de nosotros, Cristo Jesús no será conocido por todos, todos los que nos rodean, los que nos escuchan, los que nos ven, los que dependen de nuestra palabra y de nuestro mensaje de amor, de nuestra comunidad de amor. Porque, como reza el salmo, y nosotros con él, nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Anhelamos entrar a ver su rostro. Y marchamos a la cabeza del grupo que camina hacia la casa de Dios. ¿Presunción? No, claro que no. Es obvio que no, pero el evangelio de Lucas nos lo repite. No eres el invitado principal. Y aunque lo fueras, escoge siempre el último puesto, pues todos los demás, cualquier otro, es más digno que tú. ¿Nos enalteceremos con esa presunción? No, por Dios. Las cosas están muy claras para Jesús. Lo están en el discurrir de su vida y lo están en su continua enseñanza. Nunca pienses que te corresponde lo mejor, porque te lo has ganado a pulsos debido a tu actividad tan acertada y a tu palabra tan convincente. Aún en el caso de que fuera así, nunca olvides que quien hace crecer es el Señor. Nunca olvides que la nuestra es la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios, y no la mía ni la nuestra. Aprende de Jesús que nunca se engrió, porque sabía muy bien que todo lo que tenía procedía del Padre. Que ahí, en él, está la fuente de gracia y de misericordia. Y si es así con Jesús, ¿cómo será con nosotros? Amigo, sube al lugar que tienes preparado desde el mismo comienzo del mundo. Porque todo en ti y en tu trabajo depende de él, es acción del Padre en ti, por medio de su Hijo Jesús. ¿Cómo, pues, podrías engreírte, cuando todo depende de su gracia que en ti se convierte en acción que muestra la Buena Noticia de nuestra salvación? ¿Cómo podrías pensar que tu acción es cosa solo tuya, y no suya en ti? Playa Granada, 8 de septiembre de 2010 domingo 31 de octubre de 2010 31º domingo del tiempo ordinario Sab 11,22-12,2; Sal 144: 2Tes 1,11-2,2; Lc 19,1-10 Apenas si somos nada, pero te compadeces de todos ¿Cómo puede ser esto, pues apenas si somos algo, un granillo de arena en la balanza?; porque lo reconocemos ante ti, Señor, ¿te compadeces de todos? Compadeciéndote de mí, de nosotros, Señor, ¿te compadeces de todos? ¿Quién soy para que acontezca esta compasión de todos a través de mí? Mas por el solo hecho de ser granillo de arena, de existir como criatura tuya en un apenas nada, un pequeño buruño de carne, sostienes nuestro ser con tu benevolencia, porque nos has llamado. Tuyos somos. Tú nos has llamado a ser. Tú nos perdonas. Todos somos tuyos. Y, a través de nosotros, no solo los demás como nosotros, sino todos los otros seres mundanales que tú has creado junto a nosotros. Nos reprendes, sí, pero para que nos convirtamos y creamos en ti. ¿Qué haremos, pues? Bendecir tu nombre por siempre jamás, como rezamos con el salmo, porque siempre eres bueno con todos. Por eso, todas las criaturas te darán gracias con 221 su propio ser, a través de nuestra mediación de creaturas tuyas, preferidas por ti, pues creadas a tu imagen y semejanza. Qué hermosura encontrar al pequeño Zaqueo subiéndose a la higuera para ver pasar al Señor Jesús. Lejos, muy lejos estaba de ser un hombre de conveniencia; los justos ni siquiera le podían invitar a comer, pues jefe de publicanos y pecadores públicos, por lo que se hubieran manchado ritualmente con su mero contacto. Todos lo sabían en Jericó. Él también. Por eso, solo quería ver al Señor. No podía aspirar a más. Pero era pequeño. Rico en poder de dinero, pero pobre ante él. No alcanzaba a ver su salvación. Los demás se lo impedían. Cuando estabas bajo la higuera te vi, dirá Jesús a Nicodemo. Ahora, subiendo a la misma higuera, pues no alcanzaba ni de lejos al nivel de los justos, quiere ver pasar a su salvación junto a él. Le basta con esto. Luego, quedará nostálgico para siempre de lo que ha contemplado con sus propios ojos. Mas su Salvador se para junto a él. Le mira. Le dirige la palabra. Baja en seguida, pues hoy tengo que comer en tu casa. Un mandato lleno de persuasión y de cariño, pues si hubiera sido justo también él, Jesús nunca hubiera traspasado las puertas de su casa, y mucho menos para comer en ella. Sorpresa inaudita del jefe de pecadores. Me ha mirado. Me ha visto. Me ha hablado. Se invita a comer en mi casa. ¿Cómo es posible, no sabrá que soy un pecador? Los demás sí lo saben; ellos no se engañan. Por eso murmuran. ¡Es un pecador! Pero no le importa, su Señor está con él. Su vida entera cambia. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. No en un futuro del ya veremos, sino en un presente del ahora mismo. La salvación ha entrado hoy en esta casa. La casa del perdido, porque el Señor ha venido a buscarle para llevárselo con él. Qué hermosura la de Pablo. Nos hace comprender que podemos rogar por Zaqueo para que el Señor lo visite y le convierta a su seguimiento, la que ahora es su vocación, la llamada del Señor a bajar de la higuera. Como Pablo, pedimos que le dé fuerza para lograr que no se quede toda su vida postrera en procaces buenos deseos, sino que cumpla la tarea de su vocación y, también a través de él, nuestro Señor sea glorificado. 16 de octubre de 2010 lunes 1 de noviembre de 2010 Todos los santos Ap 7,2-4, 9-14; Sal 23; 1Jn 3,1-3; Mt5,1-12a Liturgia celestial Esta fiesta maravillosa nos sumerge de lleno en la liturgia celestial que nos describe el Apocalipsis. Nos hace desde aquí ver el cielo. A los santos que con vestiduras blancas y con palmas en sus manos gritan con voz potente. El Señor ha vencido. La victoria es de nuestro Dios. Lo vemos sentado en su trono de gloria. Junto a él está el Cordero. Muchedumbre inmensa la que canta. De todos los tiempos. De todos los lugares. Porque el reino de Dios que se nos hace Buena Nueva en Jesucristo está alcanzando los confines de la tierra. Son ellos los que predicaron ese reino, los que sufrieron por él, los que lo vivieron; porque el Señor, atendiendo a su fe, vino a por ellos y los condujo por el buen camino, por eso, cargados de sus méritos, llegaron a la patria sagrada, donde esperan el momento de la resurrección de la carne. Son aquellos que, corderos, siguieron la voz de su pastor. Y el Señor los conocía por su nombre. Se encuentran también las ovejas perdidas que desde la perdida lejanía el Señor trajo sobre sus hombros al aprisco de su Iglesia. Son ellos, fijaos, conocemos a muchos. Nos indican el camino. Nos hacen ver cómo su fe en el Señor les cargó con sus méritos, porque él los condujo personalmente a aguas tranquilas, sacándolos de torrenteras turbulentas. Mirad, son ellos. Mirad con detenimiento, pues conocemos a este y el otro. Nos aparecen sus rostros. Mirad, vivieron con nosotros y ahora están celebrando la liturgia del Cordero. Dios los conoce en lo que son; conoce sus rostros de manera personal. 222 Siempre los ha conocido así, del mismo modo que nos conoce a nosotros en nuestro rostro, de manera personal, con nombre y apellidos, conoce nuestros pasos y busca ofrecernos de esos méritos que en nuestra vida nunca dejarían de ser suyos; de ser su regalo. Porque Dios regala su santidad a manos llenas. Simplemente, ahora vemos en aquella celebración a quienes tuvieron la gracia inmensa de su fe, y se dejaron hacer por el Señor. Siguieron el camino que él les presentaba. Camino extraño, quizá, muchas veces camino de obscuridad, y de sufrimiento en tantas ocasiones, pero su camino para ellos, para cada uno el suyo. Como ahora también nos señala nuestro camino, el que él quiere para cada uno de nosotros, pues conoce muestro ser; no nos confunde a unos con otros, sabe de nuestro rostro, de nuestras maneras, de nuestras ventajas, de nuestros peligros. Siempre camino de santidad. El Señor se nos da de lleno por rutas que parecen siempre vericuetos; así ha sido siempre con los santos que celebran la liturgia del Cordero, así es también siempre con nosotros. Nosotros, desde acá, plantados en esta tierra nuestra, celebramos con ellos, en nuestra pequeña liturgia, en nuestra débil oración, en nuestra celebración en la Iglesia, cantamos en lo que podemos con aquellos santos que están junto al altar del cielo, y que vienen de la gran tribulación, pues han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Dichosos los que han tenido esa vida de gracia. Dichosos quienes han vivido la buena aventura de una vida que progresa en los caminos del Señor. Mirad el amor que nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, ¡pues lo somos! Somos ya hijos pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que seremos, como ha acontecido ya en ellos, los testigos, lavados en la sangre del Cordero 18 de octubre de 2010 martes 2 de noviembre de 2010 Conmemoración de todos los fieles difuntos Job 19,1.23-27a; Sal 24; Flp 3,20-21; Mc 15,22-28-16,1-6 Yo mismo lo veré, y no otro ¿A quién veré? A Dios. ¿Y cuándo lo veré? Tras la muerte. Porque nosotros, ya desde ahora, somos ciudadanos del cielo, y esta ciudadanía, por la gracia y la misericordia de quien siendo nuestro Creador es también, y sobre todo, nuestro Redentor, no se nos arrebatará nunca. Ni la muerte ni el pecado nos la arrebatará, pues aguardamos a un Salvador que viene desde el cielo; desde el seno de misericordia de Dios Padre. ¿Condición humilde la nuestra? Sí, humilde hasta el desencanto y la desolación. Pero él nos transformará siguiendo el modelo de su condición gloriosa. La muerte no será un final, triste, terrorífico, callejón sin salida que nos atrapará en la nada de nuestro propio ser, culmen de una degradación definitiva de nuestra carne. No lo fue con nuestro Salvador, porque la muerte en la cruz, y el quedar enterrado tras la pesada losa, no fue su final definitivo. Cristo resucitó. Resucitó por nosotros; resucitó para nosotros. Y su resurrección, cuando ascendió al seno de amor de su Padre, fue amorosa liberación para nosotros. Liberación de nuestros pecados. Liberación de una muerte que cae en la nada del ser. Por eso, hoy, con el salmo, le pedimos al Señor que recuerde que su ternura y su misericordia son eternas. Ternura con nosotros los que hoy nos acercamos a él; ternura y misericordia con todos los que ya han muerto, quienes no serán abandonados en el corral de los muertos en espera de su completa pudrición. No han sido, quizá, mejores que nosotros, pero no importa, tenemos la lengua suelta para pedir por ellos al Señor. Para que no los olvide, como tampoco nos olvidará a nosotros. ¿Nos abandonará el Señor? No, como tampoco abandonó a su Hijo en la cruz. Porque Cristo Jesús con un gran grito expiró allá en lo alto, fuera de las puertas de Jerusalén, como apestado, como excluido de la comunidad de los creyentes, como un muerto 223 viviente, para que fuéramos salvados. Nosotros y quienes nos han precedido. Porque tampoco nosotros abandonamos a los que nos han precedido en la muerte. Es una locura la nuestra, pero pedimos por ellos. Es verdad que en ellos, en su vida se cumple aquello de que lo escrito, escrito está. Pero nosotros, con nuestra oración humilde, podemos doblegar la entraña de ternura del Señor, y podemos conseguir que les mire con misericordia, como nos mira de igual manera a nosotros. Podemos conseguir de él, de sus entrañas salvadoras, que él no los olvide, por más que nosotros sí. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaremos. No es verdad, muy pronto, enseguida le olvidamos, los olvidamos. Mas de vez en cuando, y hoy es un día apropiado para ello, día comunitario del recuerdo salvador de quienes ya han muerto, nos acordamos de ellos en el Señor. Y le pedimos que él nunca los olvide. Que siempre sea generoso con ellos, con su memoria. Y su memoria no puede ser sino memoria salvífica. ¿Olvidará su grito desgarrado en la cruz? ¿Olvidará el sufrimiento de su madre y de algunas mujeres amorosas al pie del madero? Porque Dios nunca olvida a los que han muerto, como tampoco nos olvida a nosotros. Nunca olvida a los que se comportaron en su vida mortal como nosotros lo hacemos en nuestra vida mortal, siempre tan inseguros, de continuo tan en el filo que nos haga caer del lado de nuestra perdición. Pero él es un Dios de vivos. 19 de octubre de 2010 miércoles 3 de noviembre de 2010 san Martín de Porres Flp 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 Seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor Porque lo nuestro es una acción, un hacer, cuya fuente no está en nosotros, cuya fuerza procede de aquel en quien creemos, pero que sí depende de nosotros. No solo pasa por nosotros, pero sin darnos opción a otra cosa que a dejarnos ser en ese pasar, sino que se hace realidad en nosotros, en nuestro propio ser. Con temor y temblor, claro, pues pendemos de la pura gracia que el Señor nos concede colgado en la cruz, porque él es nuestro Redentor, y sabemos de quién nos hemos fiado, pero las manos para la ternura son las mías, los pies para caminar son los míos, el corazón para amar es el mío. Con ellos actuamos nuestra salvación. Y una salvación que nos viene desde la sangre derramada por nosotros, pero que penetra en nosotros y convierte nuestra vida y nuestra acción, nuestra carne, sin jamás abandonar nuestra pura fragilidad, en salvación para aquellos a los que les transmitimos con nuestra acción, con nuestras palabras y con nuestros hechos, la salvación que el Señor les regala a través de nosotros. Porque somos cuerpo de Cristo, Iglesia: esa es nuestra carne. Porque portamos la Buena Noticia. Porque en la Iglesia ofrecemos la sacramentalidad de la materia y de la carne, el agua y la sangre que manan del costado de Cristo clavado en la cruz. No carne de condenación, pues, sino carne salvada por la gracia del Señor. Porque es Dios quien acciona en nosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Porque, cantamos con el salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, y habitaremos de continuo en su casa. Esperando en él, él nos hará valientes y nosotros seremos dóciles a su voluntad para con nosotros, a la vez que indomables en nuestra acción, ¿hasta el sacrificio?, ¿hasta el martirio? Ten ánimo y espera en el Señor, que nunca te abandonará de su mano, pues hará siempre que tus acciones sean las que él te inspira, las que vienen del seguimiento de sus caminos, los que él pone ante ti, los que te regala como tuyos. Con temor y temblor, ciertamente, pero con la certeza de que él envía a sus ángeles para que nos guarden y nos ayuden en nuestro caminar por ellos. 224 ¿Camino fácil? ¡Quiá!, deberemos abandonar a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, incluso a nosotros mismos. ¿No es esto desorbitado?, ¿no es una mera exageración oriental en el hablar? ¿Llevar cada uno su propia cruz y caminar tras tu cruz? ¿Qué es esto, Señor?, ¿hablas en serio?, ¿me hablas a mí?, ¿quieres que yo me desprenda de todas aquellas personas a las que quiero, no hablemos ya de todas las cosas que me atosigan, que poseo, mejor, que me poseen a mí, para estar solo y a solas contigo? ¿Solo y a solas contigo? Deberé, por tanto, dejarlo todo. Sí y no. Según tú me vayas diciendo, pues hay muchas maneras diversas de ir dejándolo todo: la vocación de cada uno, a la que tú me llamas, las alegrías y decepciones de la vida, sus aprietos, muchas veces atosigantes, el sufrimiento, la muerte de los que queremos con pasión y ternura. Tantas y tantas maneras en las que tú consigues que me vaya desprendiendo de mí para abrazarme a ti, allá en donde tú estás. ¿Y no es en la cruz? Muerte y resurrección. 21 de octubre de 2010 jueves 4 de noviembre de 2010 san Carlos Borromeo Flp 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 ¡Tendría motivos para confiar en la carne! Pablo se sabe judío con toda la fuerza del saber según la carne. Procede de la carne y de la sangre de Abrahán: circuncidado a los ocho días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados y, por lo que toca a la ley, fariseo. Pero, todo eso, ¿qué es? Pura pérdida, nadería comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fue cuando su Señor, al que perseguía en su Cuerpo, se le aparece como luz resplandeciente que ilumina su vida entera, revolcó su vida, la pasada, la presente y la futura. Encuentra en él, que está en los más allás de su vida, el punto atractivo que estira de él para siempre con suave suasión. Todo lo anterior quedó perdido para él como pura basura, porque ahora su vida es ganar a Cristo. Dejarse atraer por él y configurar su vida en él. Ahora, toda su vida va a ser un caminar hacia él como el punto de llegada que conforma el presente de su acción, a la que entrega todos los esfuerzos del duro bregar día a día. Tendría motivos para confiar en la carne del pueblo elegido. Podría buscar a Dios en ese confiar, como buen israelita. Todo lo tiene. Su tener es un presente que le ha de durar la vida entera, pues el pueblo de Israel, al que él pertenece como uno de los que más, es presencia de Dios en la humanidad. Así pues, todo le estaría dado. Mas la visión del Señor Jesús, que se le aparece en su camino hacia Damasco, cuajado de odios para quienes quieren destruir esa presencia de Dios, todo lo trastoca. El apóstol de Jesús nace en ese momento por la presencia real del mismo Jesús en su vida. Toda su teología va a mostrar cómo se da esa presencia, de qué manera hace que todo tome un radical rumbo diferente, asombrosamente nuevo. Ahora, el centro de todo su andar, de todo su ser, de todo su pensar, de toda su predicación, es Cristo Jesús que vive en él. Ya no obrará en la pura carne del pueblo elegido, sino en el espíritu de la Buena Noticia. Ya no sulfurará odios a quienes son el Cuerpo de Cristo, sino que se convertirá en motor de comprensión de ese Cuerpo, que es el mismo Jesús, al que él antes perseguía con saña pues pensaba que iba contra Dios, mientras que ahora le busca porque en él se le ofrece la presencia del Espíritu en su vida, en su predicación, en sus comunidades, en sus escritos, en todo su hacer y en su martirio. Por eso, con él, siguiendo las palabras del salmo, nos alegraremos los que buscamos al Señor. Cantaremos y publicaremos sus maravillas. Porque también nosotros somos estirpe de Abrahán. No según la carne, sino según la fe. 225 Correremos por el mundo con Pablo para buscar la oveja perdida. Predicaremos la conversión y la redención de los pecados. No trataremos ya solo de aumentar la carne del pueblo elegido, haciendo crecer el número de los elegidos en la sangre de Abrahán, sabiendo que de ese modo aumentamos la presencia de Dios en el mundo, sino que predicaremos a todos, judíos y gentiles, nuestra salvación por la fe en Jesucristo que nos lleva a la corporalidad de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, a través de los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía: de la sacramentalidad de la carne. 22 de octubre de 2010 viernes 5 de noviembre de 2010 Flp 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 Seguid mi ejemplo, hermanos ¿Nos atreveremos a decir lo mismo? Porque siempre pronunciamos una obviedad: debemos seguir a Cristo y parecernos a él. Claro, sin duda. Pero alguno de nosotros se atreverá a decir a los demás: seguid mi ejemplo. Es verdad que podríamos entenderlo como aquel insensato que se presentó en el templo allá adelante a decirle a Dios: aquí me tienes, tan majo que soy, no como aquel que se esconde en el fondo tras la columna. Ese no es Pablo, pero sí se atreve a decir: seguid mi ejemplo. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está con él y le ampara, por eso puede decirnos que vayamos alegres con él a la casa de Señor. ¿No somos santos? Entonces, ¿cómo no podrían los demás seguir nuestro ejemplo?, ¿cómo no podríamos pedirles que lo hicieran? Mas veo que nos tiemblan las carnes ante esto que nos parece una osadía increíble. Pues ¿de verdad que somos justos? Por supuesto que no lo somos mirándolo en la escena de los dos que suben al templo, pero ved quién sale de allá justificado. Ese puede decir a sus hermanos con toda humildad: sed como yo, haced lo mismo que he hecho, escondiéndome allá en la última columna y dándome golpes de pecho. Haced lo mismo que el Señor, quien es misericordioso y es él quien os justifica. No yo, con mis obritas y meritillos, ni siquiera yo con mis golpes de pecho. Es él, el Señor, quien me justifica, es él quien pone algunos aspectos de lo que somos para ejemplo de los hermanos, también santos como nosotros. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y, como sabemos bien, todo depende de nosotros, cuando todo pende de él. Pablo lo dice con lágrimas en los ojos, pues ve que muchos se alejan de la cruz del Señor, haciéndose enemigos de ella. ¿Pecadores nosotros? Sí, seguramente sí; pero no, nunca, enemigos de la cruz de Cristo. Anhelamos la cruz, aunque demasiadas veces, ¿siempre?, aspiremos más aún a las cosas terrenas y nos dejemos llevar por ellas, arrastrados por nuestras vísceras. Porque nosotros, con Pablo, ya ahora, ya desde acá, somos ciudadanos del cielo. Curiosa contradicción de Pablo, pues siendo desde ahora vecinos del cielo, sin embargo, esperamos todavía que nos venga de allá el Salvador. Paso que parece pura contradicción entre un allá que vivimos desde acá y un allá que viene a nosotros para salvarnos, en el que nuestro cuerpo humilde se transforma en cuerpo glorioso como el suyo. Seguidme nos dice Pablo. Y nosotros decimos a nuestros hermanos: venid conmigo en esa transformación maravillosa. Os puedo enseñar el camino, aunque yo mismo ande tan poco adelantado aún en esa transformación, mas contando siempre con la esperanza de ser finalmente salvo, como tú, por pura gracia; la salvación es para todos. Por eso, ya desde ahora, vamos contentos a la casa del Señor. Pablo y yo. Tú y yo. Un camino que, por su ternura, cambia nuestras propias interioridades; cambia nuestra vida transformándonos ya desde ahora en santos de Dios. Seguid mi ejemplo, por tanto, aunque esté en trance de vivir esa transformación de mi cuerpo, como vosotros. Animémonos los unos a los otros. Subamos juntos al monte del Señor. 226 ¿Qué cálculos echaremos? Los del perdón, los de la misericordia, los de borrar el pasado de quienes nos deben. ¿Seremos así administradores injustos? Si él fuera dueño injusto, sin duda. Pero él es perdonador hasta dejarnos pasmados. Y nosotros seguiremos sus pasos en ese perdón: seguid nuestros pasos. 23 de octubre de 2010 sábado 6 de noviembre de 2010 Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 El interés que sentís por mí Emociona ver a un san Pablo frágil. Quien se emociona a su vez viento el interés que tiene por él la comunidad a la que escribe. Es verdad que es el Señor su amparo, y nadie más. Pero también él necesita el cariño de sus amigos. No le basta con los palos que le proporcionan sus enemigos, tan numerosos, que lo dejaron deslomado tantas veces. Necesita el cariño de los suyos. Y se lo agradece cuando se lo muestran. Qué maravilla: he aprendido a arreglármelas en toda circunstancia. Está entrenado para todo, para la pobreza, para el sufrimiento, para el martirio, cuando llegue. Es el Señor quien lo conforta, y en él todo lo puede. Es verdad. Pero con qué ternura leemos estas palabras suyas: hicisteis bien en compartir mi tribulación. Le enviaron limosna, que necesitaba, cosa que otras comunidades fundadas por él no hicieron. Lo agradece. Le llega a lo profundo del alma. ¿Qué puede dar él a cambio?, ¿con qué se lo pagará? Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Porque, aunque no lo vaya chiflando por ahí, san Pablo es pobre, rematadamente pobre. Todo lo ha dado a su Dios. Qué bonita esa apropiación de Dios cuando dice mi Dios. Indica la cercanía a él, y también a sus amigos, la comunidad que él fundó. Mi Dios y vuestro Dios. Tú Dios y nuestro Dios. Porque él conoce la magnificencia de su Dios y nuestro Dios. Sabe de su riqueza inconmensurable. Todo ello en Cristo Jesús. No en doblones ni en importancia de intereses. Toda su riqueza la tiene en Cristo Jesús, Toda su inmensa riqueza no es otra que Cristo Jesús. Lo demás es pobreza radical. Solo Cristo. Todo en Cristo y por Cristo. Tal es el ejemplo que nos muestra: seguidme, pues. Haced como yo, porque el Señor me ha puesto en esa luz blanca y brillante, cuando me dijo: Soy Jesús, ¿por qué me persigues? Cuando perseguía su Iglesia, su Cuerpo. Tal es su riqueza. Todo lo demás no cuenta. Aunque a veces, en la pura necesidad, tenga que pedir ayuda —como también pedirá que le lleven su abrigo, que lo había dejado abandonado—, y recibir el cariño tierno de sus amigos, los que le siguieron en la comprensión y el vivir la Buena Noticia. Porque Pablo, como Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Nuestro tesoro, nuestra riqueza es Cristo. Aunque, precisamente por vivir en ese desprendimiento que le hace pobre, rematadamente pobre, su pobreza lo enriquece con el don de su Dios. Como a nosotros, nuestra pobreza por el reino nos enriquece con el don de nuestro Dios. Seamos de fiar, así, en lo poco, en lo pequeño, en el dejarlo todo para seguirle, continuando en la senda de Pablo. Qué cuidadosos tenemos que ser con el dinero, con el interés, con el poder. Nuestro corazón estará en un o/o, o con Dios o con el Dinero. Esto Pablo lo sabe muy bien, y nos lo quiere transmitir: nuestra pobreza es riqueza. Así aconteció con Cristo Jesús, quien se anonadó en la pobreza de la cruz, él, que venía de lo más alto. Así aconteció con Pablo, quien todo lo dejó, su carrera de maestro en la Ley, la seguridad de una familia, de un lugar digno en donde vivir. Así acontecerá con nosotros, contigo y conmigo, que seguiremos a Jesús y también a Pablo, ¿o no? Pobreza de Pablo, petición de ayuda y ternura con la que le atienden los santos. 23 de octubre de 2010 227 * * * domingo 5 de diciembre 2º domingo de Adviento Is 11,1-10; Sal 71; Rom 15,4-9; Mt 31-12 Aquel día ¿Qué día?, ¿qué acontecerá en ese día? El día de la venida definitiva de Jesucristo para recoger los frutos del reinado de Dios, frutos de gracia, frutos que pendiendo de él dependen de nosotros, para iniciar con él una vida definitiva en el seno de misericordia del Padre. El día en que Juan el Bautista se nos presenta en el desierto predicando, para que preparemos el camino al Señor, para que allanemos sus senderos. El día en que el mismo Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. El día en que se nos enseña cómo las Escrituras se escribieron para que comprendiéramos lo que acontecería en nuestras vidas y en nuestros corazones ese día que está llegando a nosotros. Juego genial entre un pasado que está todavía insertado en la profundidad de nuestra carne, porque leyendo las Escrituras, leyendo a Isaías, vemos cómo se referían a nosotros y a nuestra vida en Cristo, a su gracia, que nos rehace por entero en lo que somos, y un futuro que se está haciendo presente en nosotros con su venida definitiva. Aquellas palabras proféticas, tan antiguas, son palabras nuevas para nosotros; fueron pronunciadas para nosotros. Palabras de un futuro que se refiere a nuestro presente, porque hoy vemos cumplida en nosotros la profecía de Isaías. Porque le venida del Señor tiene consecuencias en nuestra vida. Consecuencias de paz. No más guerras. No más violencias. No más enredos sangrientos. Una paz que se nos dará al final, cuando el Señor vuelva, pero que ya desde ahora nos hace seres de paz y de justicia; desde ahora mismo, desde este domingo del Adviento. Porque el Señor viene a nuestras vidas. Está viniendo. Ya llega. Desde ahora mismo, desde nuestro presente, desde el día de hoy, toma posesión de nuestras vidas para que seamos carne de paz y de justicia; para desterrar el odio y cualquier muro de separación. Para que empecemos a vivirlo en nuestras relaciones de acogida, de servicio, de entendimiento, pues somos ahora una sola voz, una única esperanza, una sola carne. Porque el Espíritu del Señor nos conmueve abrasando nuestro corazón. Es Cristo Jesús el renuevo del tronco de Jesé; sobre él reposará el espíritu del Señor. Nadie lo quiera poner en duda. En sus días es cuando florecerá la justicia. Será él quien librará al pobre y al desvalido. Mas su bautismo en las aguas de la muerte y su descenso a los mismos infiernos, nos da la vida. Porque en él, el Espíritu reposa sobre nosotros, habitando en nuestro interior más profundo. Somos su templo. Nuestras acciones y nuestras palabras son las suyas. Es él quien discierne en nosotros, y es él quien nos ofrece la inmensa magnitud de la gracia. Gracia que manará del costado abierto de Jesús en la cruz. Por eso, pendiendo todo de él, todo depende de nosotros, de nuestra vida, de nuestro arrepentimiento, de nuestro vaso de agua, de la ternura de nuestra caricia, de nuestros gestos de paz. Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, nos dice san Pablo, por lo que acoge a los gentiles. También nosotros nos abriremos a judíos y a gentiles. También nosotros derribaremos todo muro de separación y de odio. También nosotros mantendremos la esperanza. Porque ahora, desde el aquí de hoy, vivimos en el allá de su venida definitiva. Aquel día, el día del profeta, es ya nuestro día de hoy. Aquel día, el día de su venida, es ya nuestro día de hoy. 21 de noviembre de 2010 lunes 6 de diciembre 228 Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 Verán la belleza de nuestro Dios El futuro se hace presente, porque están brotando aguas en el desierto. Lo cruzará una calzada a la que llamarán Vía Sacra. Todo será distinto. Todo está siendo diferente ahora ya. Gozo y alegría. Maravilla cómo Isaías nos hace levantar la cabeza para ver lo que está viniendo, lo que llega a nosotros. Su profecía nos llena de esperanza. Todo comienza a ser pura novedad en nuestra vida. Porque nuestro Dios viene y nos salvará. Esta viniendo a nuestro presente y comienza a extenderse en nuestra vida la camino sagrado de nuestra salvación. El viejo poeta, enseñándonos el futuro que llega, nos empuja a ser en el presente de nuestra vida. En el desierto de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestras angustias y obscuridades, brotan las aguas. Todo nos está siendo distinto ahora ya. Nos abrimos a la esperanza. Porque nuestro Dios anuncia la paz, y la salvación está cerca de nosotros. Misericordia y fidelidad. Justicia y paz. La fidelidad brota de la tierra. Levantad la cabeza, mirad, que ya viene, que está entre nosotros el poder del Señor. Mirad a vuestro Dios, canta el profeta, que ya llega, trayendo el desquite, porque estábamos inmersos en lo pasado, en la guerra, en la derrota, en el pecado, en la negrura de lo que no tiene porvenir. Mirad, mirad, que ya está aquí. Se despegarán nuestros ojos ciegos, nuestros oídos sordos se abrirán, cantará nuestra lengua muda. Mirad, estamos viendo la belleza de nuestro Dios que llega, rompiendo el yugo de nuestra cautividad. Hermoso Lucas: el poder del Señor lo impulsaba a curar. No son tiempos de preparación, sino de curación, de perdón de los pecados, de comenzar una vida nueva, distinta. Una vez más queda clara la condición: nuestra fe. Porque Jesús ve la fe de los que introducen por la azotea la camilla del paralítico, pues todo estaba relleno del gentío. Curioso. La norma es que sea la persona que se acerca a Jesús para ser curada, para cambiar lo entero de su vida, para seguirle, quien ve alabada su fe, causa de la curación, del cambio, del seguimiento: es tu fe la que te ha salvado. Quizá, como Zaqueo, corremos a subirnos en la higuera porque somos pequeños y no damos la talla, mas al pasar Jesús nos mira y nos dice: Baja que hoy me hospedaré en tu casa. Tu fe te ha salvado. Siempre la fe. Este es el regalo que hoy se nos ofrece. Podríamos no mirar, ni siquiera por la curiosidad de ver a dónde va aquella muchedumbre; quedarnos indiferentes ante cualquier venida, pues en el fondo de nuestro pozo hemos aceptado como final el terrible constreñimiento de nuestra pequeñez, de la camilla en la que estamos tumbados. Podemos encontrarnos sumidos en el desaliento y la depresión, sin embargo, unos hombres nos traen a Jesús, aunque en circunstancias difíciles, por la azotea. Sorprende la escena: la fe es la de aquellos que llevan al paralítico, pero es a este a quien Jesús se dirige: Hombre, tus pecados están perdonados. Entiende muy bien que en lo profundo de la actitud de ese hombre está la tristeza infinita del alejamiento de Dios y de su poder de gloria y belleza. Tumbado, sin fuerza, sin vida propia, sin imaginación, un muerto viviente. La fe de los otros, de sus porteadores, provoca la intervención del Hijo en su poder para sanar y perdonar: A ti te lo digo. No a los porteadores de la fe, sino a ese por quien ellos han intercedido. 22 de noviembre de 2010 martes 7 de diciembre san Ambrosio Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 Consolad, consolad a mi pueblo 229 Son tantas las palabras de violencia, de condena, palabras que asolan nuestra vida, dejándola en una pura tiritona, que esta llamada del profeta de parte del Señor Dios llega a lo profundo del alma. El oficio de la consolación. ¿Por qué el consuelo? ¿Como un engaño que nos someta y nos deje para siempre fuera de toda convicción realista? No, no, no, porque el Señor llega a nosotros con poder y por eso debemos cantar un cántico nuevo, un canto de consolación. Mirad, ya llega. Mirad, que su gloria se acerca a nosotros para salvarnos. Preparemos los caminos para su llegada. Ya llega con la justicia en una mano y con la fidelidad en la otra. No para condenarnos, sino para perdonarnos y salvarnos. Porque nuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni una sola de las ovejas de su Hijo, y dispone que queden a buen recaudo las noventa y nueve para que vaya a por la oveja perdida. Cuando le veamos llegar, pues, sabremos que su venida es de consolación, no de castigo. Mirad, que ya llega, viene a salvarnos. Viene a llevarnos sobre los hombros a su aprisco. Mira también él la lejanía de los caminos para ver cuándo nos acercamos, buscándole, para ofrecernos su perdón. No quiere condena, sino salvación. ¿Cómo, pues? No estoy seguro de haber hecho nada que merezca ese cariño por su parte, ese cargarme en sus hombros. A lo más, una nostalgia de lo que pudiera ser caso de estar en sus brazos, pero me he ido tan lejos, lo he abandonado de modo tan inexorable que me creí sin remedio. Pero no, no, no, ved que ya viene, que ya está ahí. Solo necesito quien me consuele y me haga ver que esa melancolía por lo perdido, que me ha hecho pensar cómo todo mi camino sería de condena, se convierte en certeza de su venida. Mirad, que ya viene. Mirad, que el mensaje de su profeta es de consuelo, porque viene con la justicia de su inmensa misericordia, con la gloria de su gracia. Mira bien, que el Señor no es justiciero y castiga tus faltas en ti y en tus descendientes hasta la tercera o cuarta generación. Lo suyo es el perdón y la ternura. Consolad, consolad a mi pueblo. No más palabras de condena. Ni siquiera contra quienes nos atosigan con su menosprecio. Porque cuando el Señor se allega a nosotros, como está aconteciendo ahora, sus palabras y sus gestos llegan hasta el hondón de nuestro corazón, de modo que ya solo vemos y sentimos su gracia, su querencia, su misericordia, su consuelo. Malheridos, quizá, enzarzados en hechos de condenación, sumergidos en el mero desprecio, él nos busca, nos encuentra y nos recoge, llevándonos en sus hombros al lugar de nuestro descanso, el aprisco de sus ovejas, quizá también ellas malheridas y condenadas, pero ahora arrecogidas en su redil. Perdidos, quizá, en las inmensas vicisitudes del mundo buscamos un camino de vuelta y las palabras avergonzadas del encuentro, cuando vemos que el Padre se adelanta corriendo por el camino para echarse en nuestros brazos. Consolad, consolad a mi pueblo, vosotros que sois mis profetas, mis seguidores, mis amigos. Son tantos los que necesitan de ese consuelo. En su enfermedad. En su silencio. En su lejanía. En su abandono. En su pobreza. En su soberbia malquistada. Y hoy el Señor, por medio del profeta Isaías, nos enseña cuál es el camino que debemos tomar con ellos: camino de consuelo y de ternura. 23 de noviembre de 2010 miércoles 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de la Virgen María Gén 3,9-15.20; Sal 87; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38 Él la eligió en la persona de Cristo Lo que la carta paulina dice de nosotros, con eminencia inconmensurable lo podemos aplicar a la Madre de Jesús. Porque, si es verdad que nosotros somos carne de Dios, creados a su imagen y semejanza —aunque, ¡ay!, el pecado nos acecha desde siempre—, con mucha mayor razón ella dio la carne de su hijo. La inmensa fiesta de hoy es la de la carne. Carne sin pecado. 230 Preservada de todo pecado desde su mismo nacimiento, porque de esta manera se preparaba el seno inmaculado en donde Jesús, su hijo, iba a nacer. Las siempre maravillosas páginas que abren el libro del Génesis nos narran cómo nuestra carne quedó manchada por el engaño que nos llevó, y nos lleva, al pecado, al alejamiento de Dios, nuestro Creador. Parecería que queremos contradecir al autor de esas páginas cuando dice de todo lo creado, pero de manera muy especial tras la creación del hombre y la mujer, que todo era bueno. El engaño de la serpiente, tan astuto al adentrarse en las complejas relaciones hombre-mujer-mundo, chafa nuestra imagen, enturbia nuestra semejanza. En un acto de voluntad, pues fuimos creados libres. ¿Cómo podría nacer de nosotros, de nuestra carne manchada por nuestro pecado, el Hijo de Dios? Dios la eligió en la persona de Cristo para nacer en un seno virginal e inmaculado. La nueva Eva, para que diera luz al nuevo Adán. La madre de todos los que viven. Con ella nacía entre nosotros un nuevo linaje. Porque elegidos en el amor para que fuéramos santos e irreprochables. ¿Cómo hubiera sido posible esto en nosotros, manchados por el pecado? ¿Cómo, sin el seno virginal de María, hubiera podido nacer en todo parecido a nosotros, excepto en el pecado? Porque en María se corta esa sucesión de hijos de Eva, hijos engañados, engañadores, siempre frutos de la añagaza. porque aceptada como cosa nuestra, bien nuestra, y nace ese linaje nuevo cuya cabeza es Jesús, el hijo de María. Por eso, con ella, somos elegidos en la persona de Cristo. De esta manera abundará entre nosotros la Gloria de la gracia de quien, así, nos eligió desde antes de la creación del mundo. Ella herirá en la cabeza a la serpiente engañadora. Desde entonces todo nos es distinto; todo nos puede ser distinto siendo de su linaje, haciéndola también nuestra Madre. Hijo, ahí tienes a tu madre, nos dirá Jesús en la cruz. Ante tal misterio, ¿nos extrañará que quedara confusa por el anuncio del ángel enviado por Dios? ¿Quién hubiera podido creerse merecedora de lo que le era anunciado? El Señor está contigo, la llena de gracia. Elegida por Dios en la persona de Cristo desde antes de la creación para preparar una carne en la que habría de nacer el Hijo del Padre. Seno virginal. ¿Hubiera podido verse utilizado en algo que sería como una producción en serie? Su Hijo único. Quien nacía en ella, y de ella, le era anunciado como Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su fuerza te cubrirá con su sombra. En ese instante se produce uno de los momentos más emocionantes de lo que hasta entonces había acontecido en la creación: cielo y tierra, pájaros y estrellas, retuvieron su aliento, como lo hizo el mismo Dios Trinitario, para oír la respuesta de María. Asombroso y humilde silencio de la creación y del Creador en el que María pronuncia estas palabras: Sí, hágase en mí según tu Palabra. 24 de noviembre de 2010 jueves 9 de diciembre san Juan Diego de Cuachtlatoatzin Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 Transformaré el yermo en fuentes de agua Demasiadas veces nuestra vida es un secarral. Nada crece en ella, nada puede prosperar en ella porque le falta el mimo del agua. Hoy, sin embargo, nuestro tan querido profeta Isaías nos susurra al oído, y a los gritos también, por si no nos enteramos, que todo está cambiando, que el Señor va a ser clemente y misericordioso con nosotros. ¿Nos lo merecemos? Pues, mira, no. Lo nuestro es el yermo, el desánimo, el abandono. No temas, nos canta al oído el Señor, nuestro Dios, porque yo estoy contigo, tu redentor es el Santo de Israel; yo soy tu gloria. Te daré fuerzas. Harás paja de las colinas. ¿En tu indigencia buscas agua y no la encuentras? Yo te responderé; nunca te abandonaré. Serás un campo regado. Te sobrará el agua. Todo crecerá en torno a ti. Para que el mundo entero vea y conozca, reflexione y aprenda que mi mano está contigo, que ella lo 231 ha hecho. Que el Santo ha recreado todas las cosas. Por eso, todas las criaturas te daremos gracias, proclamando la gloria y majestad de tu reinado. Un reinado perpetuo. ¿Quién, quién nos susurra en el oído estas palabras de consuelo? Estamos tan decaídos, nos parece todo tan duro, nuestro corazón está tan cerrado, que apenas si podemos concebir que nadie nos susurre palabras de consuelo. ¿Quién, pues, quién eres, Señor? En este tiempo de Adviento nos topamos con Juan. Figura austera y atrayente. Nos grita la conversión mediante la limpieza del agua del bautismo. Sí, sí, pero ¿para qué me sirve esa limpieza que ha de durar tan poco, soterrada bajo el polvoriento camino por el que me arrastro? Se hace violencia contra el reino de Dios. Lo vemos cada día. No sabemos cómo actuar para no dejarnos remolcar por ella. Estamos anegados en la viscosa podredumbre que nos llega al cuello. ¿Cómo salir de esta situación tan dramática? ¿Quién nos sacará de ahí? Ninguna acción nuestra nos pondrá en pie, porque ¿quién se levanta tirando fuerte de sus cabellos? Lo entendemos muy bien, Juan el Bautista era Elías, el arrebatado en el carro de fuego, el que tenía que venir, el que todos esperaban como anunciador de los últimos tiempos; al que todos guardaban una silla vacía en las celebraciones solemnes, por si, al fin, volvía. Mas ¿es esto suficiente para nosotros? Es un anticipo, una señal, cierto, pero falta todavía ese quién que nos va a salvar, que va a hacer que salten las fuentes en el yermo de nuestras vidas. Que nos regale con ellas. ¿Quién es este que ya está llegando? Jesús, el Señor. Viene a nosotros desde ese final que nos salva. Un final que resplandecerá en la cruz. Un final que nos hará llevar desde ahora una vida honrada y religiosa, como nos asegura Pablo en la antífona de comunión. Mirando a Jesús allí donde está, en lo alto, esperamos la aparición gloriosa del gran Dios. Y es en ese mismo momento cuando nacen los manantiales de agua en nuestra vida. En esa mirada a lo por venir se nos da nuestro presente. En esa lectura del pasado profeta se nos prefigura el cumplimiento de la promesa que esperamos. ¿Quién eres, pues, Señor, quién eres? Maravilla poder celebrar la memoria de un indiecito mejicano, Juan Diego, tan importante en la evangelización del nuevo mundo. Y, cómo no, encontramos allá en medio a la virgen María, como para hacernos ver de qué modo la Madre nos lleva al Hijo. 25 de noviembre de 2010 viernes 10 de diciembre Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor Pues ¿qué otra cosa podemos presentar al Señor como no sea nuestra pobreza? Y una pobreza rogante. Porque somos menesterosos, y nuestra única ofrenda es nuestro desvalimiento. ¿Sabes de otra cosa que puedas ofrecerle? ¿Cuáles son tus méritos? Tú, y yo, claro, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿te das cuenta de lo que ahora expresas, lo que tienes?, ¿sabes de tu imagen actual y de tu desemejanza? Dirás, quizá, así me hizo el Creador y así soy. No, no es verdad. Él buscaba otra cosa de ti, pero tú te dejaste engañar y quisiste ser como él. Ser como Dios. No seguiste los caminos que te enseñaba y te sigue enseñando. Si hubieras atendido sus consejos y no hubieras entrado por la senda de tu pecado. Si te hubieras fiado de sus mandatos, que lo eran de amor y no de posesión desabrida de ti y de abajamiento de lo que eres. Quisiste ser más, y te encuentras en un enorme desvalimiento. Pero esa misma pobreza es lo que puedes presentar al Señor, y él te repondrá en el camino de su gracia. El Creador, así, será además, el Redentor. Haz caso de su Palabra. Sigue su Camino. Entonces ocurrirá lo inesperado, que el agua manará en el desierto y serás como árbol plantado al borde de la acequia. Así será como ofrezcas fruto en tu sazón. Fruto que penderá de tus ramas porque el Señor lo hará crecer. El fruto colgará de esas ramas, dependerá de ti, será cosa tuya, mas vendrá provocado por el 232 manantío en que consistirá para ti la gracia del Señor. Así, serás dichoso. Tu gozo será la ley del Señor. Una ley de gracia y de amor. Ley de libertad. De este modo será como te hagas en verdad imagen y semejanza de tu Creador y Redentor. Todo es gracia, porque, es verdad, en ti todo es gracia. Y, mirad, ya llega el Señor, salid a su encuentro y nunca abandonéis su camino. Jesús se refiere de una manera tierna a esta generación, ¿Qué?, ¿acaso no la conocerá? Su deseo de gracia y de perdón es tan enorme que nos compara a niños, quienes jugando se gritan unos a otros. Hemos tocado la flauta, pero no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones, pero no habéis llorado. Niños divirtiéndose en la plaza con el corro de las patatas. Ni siquiera en la imagen nos quiere condenar. Nos trata con enorme compasión. Ved, sois como niños. A través de esa metáfora, Jesús quiere hacernos comprender lo que somos. La suya, siendo muy consciente de lo que se está jugando, es una mirada afectuosa que emplea para hacernos ver cómo somos, para que notemos nuestra incongruencia. ¿Juan?, tiene un demonio. ¿El Hijo del hombre?, comilón y borracho. ¿No tendremos ojos para ver los contrastes de la realidad? ¿De tal manera no sabemos lo que hacemos? Perdónales porque no saben lo que hacen. No es lo suyo una condena, sino una amonestación cariñosa. Ved la realidad de lo que sois. Porque los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. ¿No seremos capaces de verle en lo que él es? ¿No seremos capaces de percibir su ternura hacia nosotros? Solo podremos ofrecerle en nuestras manos un cuajarón de pobrezas, un haz de leñajas resecas que sirven para el fuego. Pero será la vista de nuestra menesterosidad lo que conmueva su corazón. Que sea esto lo que le ofrendamos, aquello con lo que acudamos a él. 26 de noviembre de 2010 sábado 11 de diciembre san Dámaso I Ecle 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17.10-13 Surgió Elías, un profeta como un fuego Surgió ese fuego que era Elías y luego un torbellino lo arrebató a los cielos. El primero de los profetas, el que nada escribiera. Fuego y huracán eran lo suyo. Conturbado por su fracaso, caminó por el desierto y se ocultó para dejarse desfallecer. Salió a la entrada de la cueva en la que se había retirado a morir en desazón, y cuando oyó un leve susurro se tapó la faz, porque supo de la llegada del Señor. Dichoso, pues, quien vea a Elías antes de morir, porque habrá oído ese mismo susurro: la voz del Señor. Ni fuegos ni huracanes, sino un ligero murmullo. Rumor que solo se puede oír si estamos en silencio. La Palabra de Dios, más fuerte que los tornados, se escucha en el bisbiseo del silencio. Y ¿cómo enmudeceremos en este mundo tan rellenado por los ruidos insoportables que quieren dirigir nuestra vida? Retirándonos en la cueva a la espera de la llegada del Señor. Allí donde no hay bulla. Ese insensato cotorreo de las mezquindades del día a día, de sus movimientos para lograr el imperio, el asentimiento a los poderosos, el dejarnos llevar por tertulias y medios de comunicación que buscan hacerse con nosotros, y lo consiguen de una manera muy simple: neutralizándonos, para lo que llenan nuestra vida de golpeteos y de chismes. Todo para impedirnos esa mudez en la que podamos escuchar el leve susurro de Dios que nos habla. Hay ruidos informes que no se hacen con nosotros. Los malos son los ruidos conformados para entrar en el recinto de nuestro corazón y apoderarse de él. Poder del imperio sobre nosotros. ¿Cómo conseguir ese silencio en nuestra vida, en la cotidianidad de lo que va siendo nuestra tarea? Viviendo en el sigilo de cada momento, aunque este sea una murga, aunque estemos en el tráfago inaudito de la ciudad. No dejándonos llevar por quienes configuran los ruidos que nos van a arrastrar. De curiosidad. De estar a la última de todo lo que acontece entre los poderosos, siempre ellos. De la política tertuliana. De quién sale con quién. De cuáles son los 233 puntos y las comas de mis propios valores. Todo ello nos inhabilita para escuchar el susurro de Dios. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Mas solo en el silencio veremos ese rostro. Nunca en la algarabía si dejamos que nos arrastre en su curiosidad. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Vuélvete, fíjate, ven a visitarnos. Protégenos. Conduce las pequeñeces de nuestra vida a la gruta de Elías para que, así, podamos escuchar tu arrullo. El arrullo de tu Palabra. ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Porque el hombre de fuego nos enseñará el lugar del silencio en el que percibiremos el pequeño rumorcillo que nos trae la Palabra y que nos hace oírla. Sin embargo, continúa Jesús, Elías ya vino, ahí lo tenéis, Juan el Bautista, pero lo trataron a su antojo. Querían impedirnos por todos los medios que nos enseñara el lugar en donde deberemos colocarnos para escuchar el balbuceo de la voz de Dios. No os hagáis ilusiones, porque no me tratarán a mí mejor que a él. Me llevarán a la pasión y a la cruz, pero será ahí donde en el silencio de mi muerte sacrificada oirás la voz de Dios. Prepara, por tanto, el camino que te lleva a ese lugar de silencio que empezará en Belén y te conducirá hasta la cruz. 27 de noviembre de 2010 domingo 12 de diciembre de 2010 3º domingo de adviento Is 35,1-6a.10; Sal 145; Sant 5,7-10; Mt 11,2-11 Id a anunciar lo que estáis viendo y oyendo Vemos que el desierto y el yermo comienzan a florecer; que se están alegrando con enorme gozo. Contemplamos cómo se fortalecen nuestras manos débiles y nuestras rodillas vacilantes. Nos gritamos: sed fuertes, no temáis, mirad a nuestro Dios que viene en persona. Ved cómo despunta la gloria del Señor y la belleza de nuestro Dios. Los ojos del ciego se despegan, los oídos del sordo se abren, la lengua del mundo canta. Porque el Señor viene a salvarnos. Ya va llegando. Ya está aquí. Los cautivos quedan libres, los desterrados regresan a casa. El huérfano y la viuda son protegidos por su mano benevolente. Y los malvados son derrotados. Comenzamos a ver cómo el Señor reina para siempre. Ya llega. ¿Quién? ¿Eres tú quien ha de venir o tenemos que esperar a otro? Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo. Lo profetizado por Isaías, lo cantado por el salmo, se hace realidad ante vosotros. La realidad de una persona: Jesús. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La Buena Nueva del reinado de Dios. Es en Jesús en donde se nos ofrece la realidad de ese reinado. Y dichoso quien no se escandalice de él, de que es en él en donde se da cumplimiento al anuncio del profeta. Pasado y presente. Lo pasado se cumple en el ahora de Jesús, hasta el punto de que no se le comprende bien si no es teniendo en cuenta el anuncio de Isaías, esperado desde antiguo. El Mesías ha llegado. Ahí, en este presente evanescente se intercala el anuncio de Juan del Bautista, el mensajero que va delante anunciando esa llegada para que preparemos el camino. Aquí está lo que vemos: el reino de Dios se hace realidad en quien es proclamado Mesías, pues en él se cumple la profecía de Isaías. Palabras del pasado que alcanzan la realidad de nuestro presente, para que nos adentremos en el futuro entero de la redención. El reinado de Dios nos toma en el presente en el que estamos, para que, siguiendo a Jesús, vayamos al futuro que nos espera. Futuro de perdón, de gracia y de misericordia. Futuro que alcanzaremos en el seguimiento de Jesús. Con él, el presente de salvación se hará futuro de realidad. Realidad del Reino. Buena Nueva de la Iglesia, de la que él es cabeza y nosotros cuerpo. Un futuro que en Jesús se hace realidad de presente. Te seguiremos a donde vayas. Y 234 desde este presente anunciador al que nos invita Juan, comenzamos a contemplar y a seguir a Jesús. En él se ha puesto nuestra esperanza. En él creemos. En él encontramos nuestro amor. Él es la Buena Nueva de nuestra salvación de parte de Dios. Seguiremos sus pasos. Hasta donde vaya. Le veremos nacer en Belén, iremos por sus caminos. Llegaremos hasta la cruz. ¿La soportaremos? ¿Dónde encontraremos fuerzas para hacer de este presente de cumplimiento de la promesa la realidad del futuro de nuestra vida? La carta de Santiago es un sofocón de realismo. ¿Seguro?, ¿tu camino de seguimiento es real y verdadero? ¿Has sembrado presente para que te rinda futuro? No te apresures, en la esperanza de su venida aguarda paciente el fruto en ti de su llegada a ti. Mientras vas recibiendo la lluvia temprana y tardía. Manteneos firmes, la venida definitiva del Señor está cerca. El Juez está a la puerta. Juez, no lo pongáis en duda, pero Juez misericordioso. 28 de noviembre de 2010 lunes 13 de diciembre de 2010 santa Lucía Núm 24,2-7.15-17a; Sal 24; Mt 21,23-27 Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto Instrúyenos, Señor, en tus caminos y en tus palabras. Pues ¿qué significa el mensaje del profeta? ¿A quién ve acercándose ya?,¿de dónde viene?, ¿qué quiere de nosotros? ¿Quién eres, Señor, dinos quién eres, tú que te avienes a nosotros? Nos lo anuncia el pasado poeta y con sus palabras nos hace mirar más allá, a un punto que ha de configurar nuestra vida desde ahora mismo. Vemos en visión la belleza de nuestras moradas. La belleza, sin duda, de la Iglesia de ese que viene. Vegas dilatadas. Jardines junto al río. Y lo vemos desde nuestro secarral, tan presente en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestro propio ser. Es una visión, alguien que se allega a nosotros y nos trae el agua que fluye de sus manantíos. Con el profeta, escuchamos la palabra del Señor que él pronuncia para nosotros de su parte. Quien nos habla desde aquel pasado profético conoce los planes del Altísimo, y, en puro éxtasis, nos hace contemplar las visiones del Poderoso. ¿No es ahora? Sí, quizá sí, pues vemos cómo avanza la constelación de Jacob desde aquel futuro visionario para hacerse pura presencia en nosotros. Enséñanos, Señor, tus sendas y consigue que caminemos con lealtad a ti. Porque tú eres nuestro Dios y Salvador, tú eres quien viene a nosotros para llevarnos a ti. Con toda tu ternura y con tu inmensa misericordia. Acuérdate, pues, de nosotros, junto con el antiguo profeta, visionarios de lo que tú eres viniendo a nosotros. Tú eres bueno y recto, y perdonas nuestros pecados a nosotros tus humildes, enseñándonos tus caminos para que vayamos por ellos hacia ti. Nuestra humildad es nuestra única fuerza. Solo nuestra menesterosidad son las arras de nuestra vida que está en tus manos. Muéstranos, por tanto, tu misericordia y danos tu salvación. Pues ¿qué haríamos sin ti?, ¿a dónde iríamos lejos de ti? ¿Qué autoridad tienes para realizar eso que haces?, le preguntan en el templo los grandes mientras enseñaba a los pequeñuelos. ¿Quién te ha dado la autoridad tan crecida que te abrogas? ¿Cómo reconocer la autoridad de Jesús como algo que viene de Dios y no es una pura manopla que él agita para sí? Pero a él no le gusta aceptar las preguntas que los grandes le hacen como trampas para que caiga en ellas. Es demasiado listo y consciente de por dónde le quieren agarrar, haciéndole callar, no sea que ellos terminen perdiendo su autoridad frente a los pequeños y humildes a los que Jesús trata con tanta asiduidad y cuidado para que la Buena Noticia se haga patente en sus vidas. Ellos, tan grandes, no necesitan ya de nada que sea nuevo, menos si tienen la pretensión de venir del futuro que esbozaban con tanta fuerza los profetas. Consideran que todas las buenas noticias están ya en sus manos; que ellos detentan de todo lo tocante al templo y 235 a su Dios. No caben novedades. No caben nuevas presencias. No puede ser más que un impostor. Pero, ¡ay!, la inmensa listura de Jesús responde a su pregunta con otra pregunta. Deliberan cómo responder y se dan cuenta de que cualquier respuesta les deja en sus puras evidencia ante el pueblo. No sabemos. Y Jesús se niega a decirles de dónde le viene su autoridad. Jesús responde a la pregunta cuando no lo es, es decir, cuando esos pequeñuelos comprenden quién es al acercarse a él con fe, para ser suyos y seguirle. 29 de noviembre de 2010 martes 14 de diciembre san Juan de la Cruz Sof 3,1-2.9.13: Sal 33; Mt 21,28-32 Entonces, solamente entonces, en aquel día No obedecimos, no escarmentamos, no confiamos en el Señor, no nos acercamos a nuestro Dios. ¡Ay de nosotros! Entonces, solo entonces, será cuando se purifiquen nuestros labios e invocaremos todos el nombre del Señor. ¿Cuándo, Señor, cuándo? En el futuro será cuando los fieles dispersados le traeremos ofrendas. Aquel día será todo distinto. Pues entonces no nos avergonzaremos de nuestros pecados contra él, porque los arrancará de nuestro interior. Nada de soberbias ni bravatas. Aquel día. ¿Qué pasará aquel día que nos llega en el futuro adviniente? El profeta nos lo anuncia: quedará un pequeño resto en medio de nosotros, y este sí confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. El pequeño resto de Israel, que estará en medio de nosotros. Dios mío, ¿estaré en ese pequeño resto, o quedaré fuera para siempre en las tinieblas exteriores? Es verdad, tú eres, Señor, quien elegirás a tus pequeñines, pero ¿formaré parte de ellos? ¿Cómo podría ser así? El salmo nos enseña la manera: si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Porque no estarán incluidos en ese resto los orgullosos, los seguros de sí porque sus méritos sobrepasan su propia cabeza. ¿Cómo, Señor, serán entonces los pazguatillos, los humildes, los que apenas saben articular palabras, los que no cuentan entre los poderosos?, ¿estarán entre ellos los pecadores, los que saben que no pueden acercarse a ti si no es de lejos, subiéndose a la higuera, como Zaqueo, pues era demasiado pequeño?, ¿serán entonces los que reconocen su lejanía de ti, los que no se atreven a mirarte si no es avergonzados, apretujados, escondidos? ¿Esos serán los que formarán tu pequeño resto? ¿Cómo es posible? ¿Quedarán fuera los orgullosos, los que tienen motivos para serlo, mientras que entrarán los atribulados, los abatidos, los que con vergüenza enseñan sus pústulas solo al Señor, atreviéndose a hacerlo desde lejos, desde muy lejos? Porque es a estos a los que redime el Señor; porque es a estos a quienes salva. Es verdad, no será castigado quien se acoge a él. Este sí, pertenecerá al pequeño resto que Sofonías nos profetiza para el futuro que está haciéndose presente hoy entre nosotros. Ven, Señor, y no tardes, perdona los pecados de tu pueblo. Con la habilidad pasmosa que tiene Jesús para inventarse esos cuentecitos maravillosos, las parábolas, se lo dice a los poderosos, a los que mandan, a los que siempre creen poder mangonear en las cosas de Dios y de su pueblo, sin darse cuenta de que el reino de Dios es suyo y no cosa nuestra. Es su viña. Nosotros trabajamos en ella. Pero ahí Jesús distingue con enorme inteligencia. Uno, el primero, quizá el mayor, al requerimiento del trabajo, dice: voy, y no va. Mientras que el segundo, quizá el pequeño, dice: no iré, pero sí va. Las palabras del primero eran mentirosas, puro engaño para quedar bien ante su señor; pero luego, en el día a día del seguimiento, elige sus propios intereses, los trabajos que son los suyos, importándole un bledo la viña de su señor: total, ni se va a enterar, es tan lejano, nos importa tan poco. Cree resolverlo todo con sus palabrinas. Voy, pero no va. Las palabras del comentario de Jesús son salvajes, 236 aguzada espada de dos filos, como tantas veces, porque no se anda con chiquitas: publicanos y prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. ¡Y nosotros que decíamos ser tan buenos en nuestro camino! 30 de noviembre de 2010 miércoles 15 de diciembre Is 45.6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 Yo soy Dios, y no hay otro Juan no está seguro y envía a dos de sus discípulos: ¿tenemos que esperar a otro? Vieron cómo Jesús curaba a muchos, y luego, en su respuesta, les habla del cumplimiento. Mirad cómo lo que los profetas predijeron se cumple ante vuestros ojos. Los ciegos ven, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Hoy es el día que ellos señalaron. Ante vosotros tenéis las pruebas. Lo que se anunciaba para aquellos días del final se realiza hoy entre nosotros. El futuro se hace presente ante vuestros ojos. Parecía una línea que iba derecha del pasado profético al futuro de los últimos tempos, pero ahora vemos que ese futuro se hace presente entre nosotros en la persona de Jesús. Dichoso el que no se escandalice de mí. En él se inaugura un bucle decisivo, el cual, naciendo en el pasado profético que habla de un futuro por llegar cuando sea el final de los tiempos, se presenta a nosotros en este hoy de su presencia. La salvación final se nos hace patente en él, en la carne de Jesús, enviado a nuestro hoy desde el futuro indeclinable de Dios. Mirad que ya está aquí. A las pruebas nos remite. Las profecías se cumplen en él, que viene del futuro de Dios para hacerse presente entre nosotros. Este es el bucle de nuestra salvación: del pasado profético al futuro de la promesa, para llegar al presente del cumplimiento. Pasado y futuro se cumplen en el presente. Id, pues, y anunciad a Juan lo que habéis visto. Así, la obra de la salvación se lleva a cabo en nosotros en el sacrificio que ofrecemos hoy. En él se expresa nuestra propia entrega, de modo que el sacramento que él nos dio se cumpla en nosotros. Ya desde hoy, pues, estamos en el tiempo de la encarnación y, por eso, en el tiempo de la cruz. Este es nuestro presente, con el que caminamos al encuentro definitivo de nuestro futuro. Escuchemos lo que nos dice el Señor, quien nos anuncia la paz y la salvación. Ved el que está entre nosotros, y ved lo que hace. Ved cómo es él, su persona, la Buena Noticia del reinado de Dios. En él la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Ved cómo en él se nos da el futuro de Dios. En su carne. En sus acciones. En sus palabras. En el seno de María, su madre. En la cruz y en la resurrección. En la subida a los cielos para aposentarse en el futuro indeclinable de su Padre. Razón tenía el viejo poeta cuando nos decía estas palabras proféticas: Yo soy Dios, y no hay otro. Tómese el ‘Yo soy’ con la fuerza con la que, desde el episodio de la zarza ardiente, nos dice quién es Dios. El Dios de Israel. El Dios de Jesucristo. Vemos de qué manera Jesús se hace realidad en nuestro presente, en el hoy de nuestras vidas, enviado por parte de quien es Yo soy Dios. No hay posibilidad alguna de desconcierto. No hay modo de que nos confundamos, dirigiéndonos a otros dioses. Porque estamos asistiendo al bucle de nuestra salvación, y esta procede del Yo soy Dios que viene de su futuro indeclinable, para hacerse presente en nosotros. Presente en la carne de Jesús. Ved que ya viene, ved que ya comienza a estar acá, entre nosotros, en el seno carnal de María, su madre. Mirándole a ella, veremos nacer al Hijo de Dios. 1 de diciembre de 2010 jueves 16 de diciembre 237 Is 54,1-10;Sal 29; Lc 7,24-30 Alégrate, la estéril, rompe a cantar de júbilo Este segundo Isaías, largo y reposado, tan distinto del primero, breve y rompiente, poeta señero, nos llama de parte de Dios a la alegría. Eras estéril, pues bien, ahora tendrás que alargar tu tienda para que quepa tu descendencia. El Señor estará contigo. Futuro, siempre futuro. Heredarás la tierra entera, De nada tendrás que avergonzarte. Ya no serás soltera ni viuda, sino que quien te hizo te tomará por esposa. En tu abandono y abatimiento, el Señor te volverá a llamar, como a esposa de juventud. El arrebato de ira de tu Señor, que te abandonó, pasará pronto. Podrán vacilar los cimientos de la tierra, mas no se retirará de ti mi misericordia. Tal es el anuncio profético. Futuro. Siempre futuro. No se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Porque el Señor te quiere. Nótese el futuro en el que nos encontrábamos de pronto transformado en presente: el Señor te quiere, ahora mismo te está queriendo. El suyo es un amor de presente. Un amor de presencia. El salmo salta de júbilo, porque el Señor nos ha librado, ahora, en nuestro presente. ¿Qué ha acontecido para que el futuro venga a nosotros de modo que nuestro pasado de luto se haya convertido para siempre en presente de gracia? El futuro se está haciendo realidad en nuestro día de hoy. De nuevo el bucle que, viniendo del pasado profético, el cual señalaba el futuro en el que todo se colmará, hace que todo se nos cumpla en el hoy que estamos viviendo. Es Jesús el bucle de esa presencia anunciada en el pasado profético para que se cumpliera en el futuro del Señor. Él es la prueba de que el Señor Dios te quiere, que nos está queriendo desde ahora en nuestra frágil carnalidad. ¿Quién eres, Señor, dinos quién eres? Cuando marchan los mensajeros de Juan, quienes habían comparecido para obtener una respuesta a la acuciante pregunta: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?, Jesús, con mirada soñadora, se dirige a la gente. No buscamos a nadie vestido de lujo, representantes de quienes nos dominan; quienes se han llenado de méritos y de poder hasta cubrirles la cabeza. No es eso lo que nos atrae. No es a esos a los que buscamos. Buscamos a un profeta que nos haga ver el futuro consolador que nos viene de Dios. Buscamos el consuelo de poder mirar a un presente que se dirige a grandes pasos a ese futuro en el que el Señor Dios nos quiera, como de su parte nos señalaba el profeta. Buscábamos al profeta de la consolación. Por eso leíamos al segundo Isaías. Él nos traía de parte del Dios de Israel un mensaje de consuelo y esperanza, no de condenación, por habernos dejado arrastrar lejos de él por quienes son los poderosos del imperio. Buscábamos un profeta de conversión. Por eso nos dirigimos al desierto, al encuentro de Juan el Bautista. Su bautismo de agua era una llamada a orientar nuestra vida no hacia los poderosos, sino hacia el Señor. A vivir la conversión de nuestro pecados tal como nos gritaban los antiguos profetas. Es temeroso ver el modo en que, tras las palabras de Jesús, las aguas se dividen en dos. Quienes, incluso publicanos, habían recibido el bautismo de Juan, y los poderosos, fariseos y maestros de la Ley, que no lo habían aceptado, haciendo fracasar el designio de Dios para con ellos. ¿Frustraremos el designio de Dios para con nosotros? 2 de diciembre de 2010 viernes 17 de diciembre de 2010 Gén 49,1-2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 Genealogía de Jesucristo 238 Hoy, sin ser fiesta alguna, se celebra el 17 de diciembre. Comenzamos a contar los ocho días que faltan para la Navidad. Mateo nos ofrece la genealogía de Jesús, hasta llegar a la encarnación del Hijo en el seno de María, siempre Virgen. Suplicamos a Dios que Cristo, su Unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. ¿Os acordáis aquel seréis como dioses, las palabras del engaño primigenio que nos robó tanto de la imagen y la semejanza con la que fuimos creados? Pues bien, pedimos hoy a Dios que por la encarnación de su Hijo nos devuelva la condición divina que entonces extraviamos. No es que él nos la enturbiara, sino que nosotros nos dejamos convencer de que ese era nuestro excelso destino, desgraciado destino: ponernos contra Dios, hacernos dioses por nosotros mismos. Abandonamos la entereza de nuestro ser creado para hacernos hijos del engaño, quedándonos sumidos en el océano del pecado y de la muerte. ¡Qué infidelidad! Pero no, llevamos un largo tiempo en el que se nos dice: Mirad, mirad que ya viene. ¿Quién viene? Nuestra salvación. Quien nos va a restaurar con creces en nuestra imagen y semejanza del comienzo creador. Y nuestra salvación es una persona, un niño que nos va a nacer, que pasa sus últimos siete días en el seno inmaculado de María. Un niño que nos viene de parte de Dios, que fue engendrado cuando la sombra del Altísimo cubrió con sus alas a María. Ahí tenemos su genealogía. No es un niño que vista su inmensa guapez fuera adoptado por Dios para hacer de él jugador de lo nuestro. La encarnación del Hijo estaba pensada desde antiguo. Dios quería probar el ser de carne, y por ello la Trinidad Santísima envió al Hijo para que él, que era la Palabra, se hiciera carne como la nuestra en el seno virginal de María, haciéndonos partícipes de su propia divinidad. Actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No elección desde lejos que recaiga en el más bello de los hombres, sino un modelar carne nueva para que en su seguimiento, viendo quién es, sabiendo quién es, el Hijo enviado del Padre y del Espíritu a nosotros en la carne inmaculada de María, por su gracia y su misericordia, que le llevarán hasta el infierno de la cruz, se rehaga en nosotros la imagen y la semejanza. No la primitiva, como si lo nuestro fuera una vuelta atrás, sino la que viene a nosotros desde el futuro de plenitud, haciéndonos hoy mismo partícipes de su divinidad. Ya viene aquel a quien le está reservado el cetro y el bastón de mando. Cantamos con el salmo que en estos sus días florece la justicia y la paz abunda por la eternidad. Los montes traen paz, los collados justicia. Es él quien defiende a los humildes del pueblo. Siempre los humildes. Siempre los hijos de los pobres. Así pues, siempre nosotros. Siempre nuestro: Jesucristo, nuestro Señor La genealogía, ‘documento escrito del origen’, era esencial para los judíos. Abrahán, nuestro padre en la fe, está en el comienzo, él recibió las promesa mesiánicas: se afirma implícitamente que Jesús es verdadera criatura humana; el esperado del pueblo, el Mesías. La genealogía de Jesús es propiamente la de José, su padre legal, por quien pasa la descendencia de David; la descendencia era más legal que biológica. Tres bloques parejos de generaciones: patriarcas, monarquía, postexilio. Jesús, nacido de María: Yahvé salva, porque todo cuanto hace es salud (Manuel Iglesias). 3 de diciembre de 2010 sábado 18 de diciembre de 2010 Jer 25,3-8; Sal 71; Mt 1-18-24 El nacimiento de Jesús fue de esta manera De esta manera, no de otra. Con este significado, no con otro. Con estos presupuestos, no con otros. Con este sentido, no con otro. Llegaron los días, anunciados por el Jeremías de parte del Señor para el futuro adviniente en que suscita a David un vástago legítimo. El futuro anunciado desde aquel pasado profético se hace presente entre nosotros. Sus día ya han llegado. 239 Todo es nuevo entre nosotros. El futuro se nos hace presente. En estos sus días florece la justicia. Los que estamos viviendo oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, somos liberados por el nacimiento en el seno de María del Hijo de Dios. Hemos comenzado así a habitar en sus campos. Hemos salido de la tierra de la expulsión a aquella en la que se destila el reinado de Dios. El Señor se apiada del pobre que clama, y lo libera del pecado y de la muerte. Salva la vida de sus indigentes. Su gloria llena la tierra. Porque María espera un hijo por obra del Espíritu Santo. Sí, claro, ya, podremos decir, estás hablando en metáforas. Pues no, mira, no. Bueno, se podrá proseguir, es obvio que el hijo es de José, con quien María estaba desposada, pero que, mucho después, cuando la Iglesia se constituyó con fuerza, entendió ese nacimiento como algo lleno de maravillas, y así lo escribió. ¿Lo crees así? ¿Hay algo que para Dios no sea posible, él, que creó el cielo y la tierra por su Palabra, sacándolos de su propia fuerza creativa? Quien ha creado las increíbles bellezas de lo que hay, su orden y legalidad, la sorprendente capacidad que ha puesto en nosotros para entender y explicar, para construir y rumiar, ¿no podrá hacer con idéntica fuerza de creación que María espere un hijo por obra del Espíritu Santo?, ¿no podrá anunciar a José que no tenga reparo en llevársela a su casa? El anuncio de que la criatura que está en el seno de María viene del Espíritu Santo, ¿podrá ser una metáfora sin mayores contenidos de realidad, cuando no acontece lo mismo con la creación entera del mundo, la cual se nos convierte en excelsa realidad de belleza inaudita? ¿Milagro? Misterio insondable de la encarnación del Hijo en el seno de María. Quien todo lo está pudiendo con la fuerza de su acción, ¿habrá de transigir con que quien vaya a nacer en Belén, Jesús, sea no más que un adoptado, por considerar, quizá, que es el más bello de los hombres? ¿El misterio de la creación no podrá contener el hecho del nacimiento del Hijo en el seno virginal de la Madre? ¿Es la creación un puro hecho de objetividades físicas y biológicas en las cuales nada hay de misterioso? ¿Somos acaso nosotros un mero refajo de objetividades explicables, que podemos predecir, haciéndonos reconstruibles en una sencilla y mera recreación técnica? ¿No hay en nosotros, en eso que somos, en nuestro ser, un exceso que expresa la inmensidad de lo que somos? ¿No es nuestro ser una conjunción que aviva el misterio inalcanzable de nuestra individualidad? ¿Cuáles son nuestras huellas digitales, por mucho que logremos perfeccionarlas, que encierran toda la individualidad de nuestro ser, su destino personal? Somos seres tan inmensos, creados a imagen y semejanza, que la encarnación con su Misterio de ser cabe en nuestra carnalidad. Dios no tuvo que crear una carne distinta, sino que tomó la nuestra del seno de María. Una carne a la que no le había visitado el pecado. 4 de diciembre de 2010 * * * domingo 16 de enero de 2011 2º domingo del tiempo ordinario Is 49, 3,5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Jn 1,29-34 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad La salvación de nuestro Dios no solo nos alcanza a nosotros, sino que llega hasta el confín de la tierra. ¿Cómo? Con quien cumple con todo cuidado su voluntad; quien se deja en sus manos. Desde el vientre nos formó para que reuniéramos a los supervivientes de Israel y llenáramos la tierra entera. ¿Es que era yo importante, es que lo somos nosotros? No, pero esperábamos con ansia al Señor, y este se ha allegado a nosotros. No éramos nada, pero le gritábamos a él, y él se inclino a nosotros. Nos abrió el oído para que dijéramos: aquí estoy. Y 240 aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que sea así, y llevamos en nuestras entrañas la ley de amor que tú has puesto en ellas. Por eso, con tu gracia, proclamamos tu salvación. Apóstoles de Cristo. Porque él nos enseñó el camino, camino de salvación, y a él seguimos cuando cumplimos la voluntad que, dándosenos en nuestra entera libertad, nos arrastra con suave suasión, haciéndose con nosotros. La gracia y la paz de parte de Dios están con nosotros. Dios que, nos enseña Jesús, es nuestro Padre. Pero una gracia y una paz que son también y a la vez de quien proclamamos nuestro Señor Jesucristo. En igualdad. Sin disminución de categoría. Sin subordinación. Y nosotros, como Pablo, somos también apóstoles; llamados a serlo por voluntad de quien nos ofrenda su camino de gracia y de paz. ¿Cómo?, ¿nosotros? Pero ¿no estaba reservado el serlo a ellos y a los que ellos manifestaron como sucesores? Sí, claro, pero Pablo nos invita a consagrarnos en lo que es el envío de Cristo Jesús. Sus santos, como él nos llama, los que invocamos su nombre. Y nosotros, ¿cómo lo somos? Invocando su nombre en todo momento de nuestra vida, de nuestras pequeñas circunstancias, a quienes nos rodean, estando con nosotros. Transmitiéndoles a ellos, en el mundo entero, lo que nosotros vivimos. Anunciando a troche y moche, acá y allá, siempre, quizá solo con actos simples y palabras silenciosas, la buena noticia de que tenemos un Salvador. De que la gracia y la paz de nuestro Señor vienen ya a nuestra vida, aposentándose en ella y ofreciéndonos la plenitud de lo que somos. Apóstoles del Señor, aunque pequeños, mínimos, apenas si como una mancha de aceite que se extiende. Apóstoles, pues, de la gotita de aceite. Apenas nada, pero tan importante. Por eso, también, aunque nada en definitiva pende de nosotros, esto, solo es del Señor, todo depende de nosotros, de nuestras pequeñas palabras y acciones. La figura de Juan nos enseña anunciándonos a quien era mayor que él y venía tras él. Nos señala quién es el Cordero de Dios en el que se cumplen las viejas expectativas. Nos anuncia que ha contemplado al Espíritu que bajaba del cielo para posarse sobre Jesús, y que nosotros seremos bautizados con agua en un bautismo del mismo Espíritu. Él lo ha visto y da testimonio de que quien se le acerca, Jesús, es el Hijo de Dios. La figura de Juan nos enseña a ser apóstoles, anunciadores de lo que hemos contemplado, de lo que hemos sentido en nuestras carnes, del seguimiento en el que hemos embarcado nuestra vida. Él nos señala dónde está la plenitud de nuestra vida. Es verdad que, demasiadas veces, el aguijón, como a Pablo, hiere nuestra ser, pero él, Jesucristo, es el Cordero que quita nuestro pecado y el del mundo entero. 3 de enero de 2011 lunes 17 de enero de 2011 san Antón, abad Heb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 Aprendió, sufriendo, a obedecer Esas palabras están entre las más brutales de todo el NT; de toda la teología: Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Sumo sacerdote como es, aunque del orden de Melquisedec, en el que se está por elección, mejor, por proclamación del mismo Dios, y no del orden de Aarón, al que se pertenecía exclusivamente por encadenamiento familiar de sangre, nos representa a nosotros los hombres en el culto a Dios, ofreciendo dones y sacrificios; el sacrificio de su propio cuerpo, inmolado en la cruz por nuestros pecados. ¿Camino de facilidad el suyo? Quia, pues camino de sufrimiento. Y él, que era Palabra, palabra por la cual se creó el mundo, por nuestra causa, para restablecer la alianza de imagen y semejanza que rompimos con nuestro pecado, colectivo y personal, obedeció. Y obedeció con su sufrimiento. Fue la manera que Dios encontró para salvarnos, consistiendo libremente en nuestra libertad. No quiso pasar por encima 241 de ella. Respetó, respeta siempre, nuestro ser libre. Aunque sea a costa del sufrimiento del Hijo. Lo que no fue imposición a nosotros, sino el dejarnos en la amplitud de nuestro ser libre, y porque quiso que volviéramos a él, a su alianza con nosotros, en plena libertad, fue él quien aprendió, sufriendo, a obedecer. Para que nosotros, en él, con él y por él, aprendiéramos a obedecer también. A sus costas, en el sacrificio de la cruz, él intercede por nosotros y nos señala cómo salvarnos siendo seres libres, pues atraídos por la enseña de la cruz, aprendiendo en su obediencia nos dejamos traspasar por la gracia, él que había sido traspasado por los clavos y la lanzada del dolor en obediencia al Padre; nuestro caminar, desde entonces, le tiene a él como guía. Gritos, lágrimas, oraciones, súplicas a quien podía salvarlo, siendo el Hijo, librarlo de la muerte, fue escuchado en su angustia. Asombra pensar que este fue el camino elegido por Dios para nuestra salvación, la redención de la muerte y el pecado. Casi parece una monstruosa injusticia. Sin embargo, llevado a consumación plena en la cruz, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Porque ahora está sentado a la derecha de Dios, como nos canta el salmo. También nosotros debemos aprender a negarnos a nosotros mismos sirviéndole en una vida santa. Negarnos, para amarle. ¿Cómo lo haremos? Desde ese lugar de Dios en que está la carne de Cristo resucitado, lugar del Hijo, nos atrae hacia sí, a todos, a nosotros y a las criaturas del mundo, enviándonos su Santo Espíritu para que grite en nuestro interior: Abba, Padre. Misterio asombroso de los caminos de Dios. ¿Cómo podríamos, pues, ayunar ante el contento de una presencia que nos dona la plenitud de nuestro ser libre? Lo dice muy bien en el evangelio de Marcos: el novio está con nosotros. Lloraremos cuando nos lo lleven. Nuestro ayuno será verlo lejos, clavado en la cruz, en el sufrimiento de los que, como él, aprenden, sufriendo, a obedecer. Qué mundo horrible en el que parecemos gozar a manos llenas del sufrimiento de los demás, de los niños, de los pobres, de los indecisos, de los enfermos, de los viejos, de los oprimimos con nuestra fuerza, tan superior. Mas también estos, como Jesús, encuentran que, obedeciendo, su camino del sufrir es senda del amar y del caminar hacia el Padre. Su obediencia en el sufrimiento, como la de Jesús muriendo en la cruz, es para nosotros camino de redención. 3 de enero de 2011 martes 18 de enero de 2011 Heb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 Para que se cumpla nuestra esperanza Abrahán, perseverando, alcanzó lo prometido. También nosotros deberemos perseverar para que se cumpla nuestra esperanza. Porque el Señor nos ha prometido bendiciones y que nos multiplicará abundantemente. Nos ha prometido una esperanza que es para nosotros como ancla del alma, porque el designio de Dios no perece, y por eso nosotros buscamos refugio en él. La prueba es que, como precursor, Jesús, sumo sacerdote para siempre, penetra más allá de la cortina que nos separa del centro mismo del templo —impenetrable, excepto por el sumo sacerdote una vez al año para realizar el sacrificio expiatorio por el pueblo—, cuando ahora él está allá, en el seno mismo de la gloria de Dios, lugar en donde nos ofrece la plenitud de nuestro descanso. Esta es nuestra esperanza. Ahora, por tanto, todo nos está permitido. No hay sábado que nos impida hablar o actuar. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La certeza de nuestra esperanza arrasa con toda prohibición cultual. Es el designio de Dios quien conduce nuestra esencial libertad. Y es así porque seguimos a quien es nuestro Maestro. Allá donde él esté, iremos nosotros. Seguiremos sus caminos. Haremos de su vida tradición para la nuestra. Nada ni 242 nadie nos lo impedirá. Daremos la vida por él y con él, ¿seremos capaces? El Hijo del hombre es nuestro único Señor y con nadie nos acordamos si no es con él. Para nuestra salvación y para la salvación del mundo. Tal es nuestra esperanza. Por eso damos gracias al Señor de toda corazón con el salmo. Él nunca olvida el designio de su alianza. No estamos solos ni caminamos aislados. Porque entre las obras inmemorables del Señor está el habernos constituido en Iglesia. La Iglesia santa de Dios. El pueblo de su alianza. La comunidad que vive en esa esperanza y que, por ello, ya ha penetrado en el santo de los santos, al otro lado de la cortina. Una esperanza que es realidad para nosotros. No, simplemente, un esperar en un más allá que nunca llega y que nos deja siempre en la tensión de lo que jamás alcanzaremos, porque solo lo obtendremos al final de los tiempos, cuando los muertos del valle de Josafat recobren la carne y los tendones para sus huesos. Nuestra esperanza es realidad de ahora. Aquel postrero terminar de un más allá tan lejano para nosotros se hace realidad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Por eso, damos gracias a Dios de todo corazón, pues vivimos en nuestro ahora lo que se nos da desde aquel final. ¿Cómo?, ¿qué dices?, ¿acaso no te estás inventando esa esperanza que sería realidad en nuestro ahora, en este día que amanece por encima de nuestras casas? No, nada invento. Lee, mejor, rumia y reza la oración sobre las ofrendas y verás en dónde está nuestra esperanza, cómo se nos da en la realidad del despertar de este día. Esperanza eclesial, puesto que se nos ofrenda en la celebración de la eucaristía. Le pedimos al Señor que nos conceda participar dignamente en los misterios que celebramos, pues en el memorial del sacrificio de Cristo, que es la esencia misma de la Eucaristía, se realiza la obra de nuestra redención. Porque nos tomamos en serio la materialidad eucarística, porque vivimos en su plenitud la sacramentalidad de la carne, porque sabemos que ese pan y ese vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro Señor, vivimos la realidad plena de esa esperanza. 4 de enero de 2011 miércoles 19 de enero de 2011 Heb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 Tú eres sacerdote eterno ¿Cómo Jesús podía ser considerado sacerdote, sumo sacerdote? Asistimos a una consideración similar a la que Pablo realiza con Abrahán. Cómo el AT se cumple en el NT; cómo Jesús da cumplimiento a las promesas del designio de Dios en la alianza con el pueblo elegido. Jesús no pertenecía según la carne a una familia sacerdotal. Por sus venas no corría la sangre de Aaron y de sus hijos. Hubiera tenido rigurosamente prohibido con graves penas cualquier entrometerse en la función sacerdotal que se realizaba en el templo por quienes eran los sacerdotes y sus levitas. Tampoco los cristianos salidos de la gentilidad eran hijos de Abrahán según la sangre. Por eso no eran judíos, del mismo modo que Jesús, del linaje de David, de la tribu de Judá, no era sacerdote. Hubiera sido una infamia inaceptable considerarle sacerdote, del mismo modo que ofrecer la salvación del Mesías a quien no era israelita, perteneciente por su sangre a la raza de los descendientes de Abrahán. San Pablo encuentra un cumplimiento genial. Los cristianos somos descendientes de Abrahán no por la sangre, sino por nuestra fe; somos hijos de Abrahán por la fe, pues él creyó y eso se le computó como justicia. Nosotros creemos, y por eso somos justificados. Pues bien, la carta a los Hebreos realiza un corrimiento audaz del mismo género cuando hace de Jesús sumo sacerdote de un culto nuevo que se realiza en un templo nuevo y con víctima nueva. Una nueva alianza. Un nuevo testamento. Para ello recurre a ese personaje tan misterioso que aparece en un único momento en todo el AT, apenas si unas líneas. Cuando Abrahán se encuentra con 243 Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo y rey de Jerusalén, quien le bendice y al que ofrenda el diezmo de lo conquistado (Gén 14,17-20). Luego, esa tan austera aparición será festejada en un importantísimo salmo real en el que se habla del Mesías, cuyas prerrogativas son la realeza universal y el sacerdocio perpetuo (Sal 110/109), lo cual no se desprende de investidura terrena alguna, como ya aconteció antes con Melquisedec, y que se aplica también a Jesús en Mt 22,44 (véase además, por ejemplo, Mt 26,54; Mc 16,19; Hch 2,34; Rom 8,34). Mas la participación se hace pura sorpresa: es Melquisedec quien, dice la carta a los Hebreos, en virtud de su semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No es el pasado el que marca al futuro, sino que es el más allá de ese futuro, que se hace presente en nosotros, el que confirma la promesa. Una nueva alianza. Un nuevo templo. Un nuevo sacerdocio. Un nuevo sacrificio. Una nueva entronización en el seno mismo de Dios. En el cumplimiento, por tanto, todo ha cambiado, haciéndonos vivir en un presente de justicia plena y de sacerdocio eterno. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio de la nueva alianza. Por eso son su carne y su sangre lo que se nos ofrece en el pan y en el vino de la Eucaristía. Por eso el Mesías Jesús es Señor del sábado. Por eso tantos le acechan para acusarlo. Por eso quiere salvar nuestra vida y no dejarnos morir. Pero tantos y tantos se obstinan en que el único cumplimiento es el de la letra, el de la ley. Por eso se ponen a planear el modo de acabar con él. Y, cuando lo consiguen, colgándolo en la cruz, no perciben que es en ese sacrificio en donde se da la plenitud del cumplimiento. 4 de enero de 2011 jueves 20 de enero de 2011 san Sebastián, san Fructuoso Heb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3.7-12 El Hijo, perfecto para siempre Porque Jesús vive para siempre puede interceder siempre por nosotros. Lo suyo no es un episodio local, terminado en el espacio y el tiempo de un instante. Vive para siempre para interceder por nosotros. Tal esa magnitud de su sacerdocio según el rito de Melquisedec. Convenía que fuera nuestro sumo sacerdote. No uno que se agosta como el heno, sino que es perfecto para siempre. Siempre. Sacerdote, que es víctima. Santo, inocente, sin mancha, como debía ser el cordero pascual. No necesita volver una y otra vez, cada día, a ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Tal acontecía en el antiguo testamento. No será así en el nuevo. Él ofreció sacrificio de una vez por todas. Para siempre. Y se ofreció a sí mismo. Antes, sumos sacerdotes llenos de debilidades. Ahora, el Hijo, perfecto para siempre. No un sumo sacerdote que se retira cada vez, sino uno tal que está sentado a la derecha del trono de Dios. Ha penetrado en la tienda del encuentro de una vez por todas. Santuario construido por el mismo Señor, no por hombres como nosotros. Si estuviera todavía en la tierra, como los sacerdotes de la antigua alianza, debería retirarse cada día para que otros ofrecieran de continuo nuevos sacrificios. Esos sacerdotes cumplían un servicio que era esbozo y sombra de las cosas celestes. No así ahora, pues por siempre le ha correspondido a él, a Jesús, no se olvide, la persona de Jesús, sin mayores títulos, para que no quepa duda ninguna de la personificación en él que la carta a los Hebreos quiere hacer evidente. Alianza mejor. Promesas mejores. Tal es lo que ahora se nos ofrece. Para siempre. Por eso, reza con el salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él, que es el Señor, llama Señor por boca del salmo, a quien es su Señor y Padre. Pues él es el Hijo del Padre. Por su acción se le abren los oídos. A él, que es la Palabra, pues nada pronuncia que no se lo haya escuchado al Padre. Estaba escrito en el libro: para hacer tu voluntad. Por eso también nosotros 244 rezamos con el salmo: buscaremos tu voluntad, Señor. Abriremos nuestros oídos para escuchar tu palabra. Proclamaremos tu salvación ante todos aquellos ante los que tengamos ocasión. Correremos el mundo para darle la Buena Nueva: para anunciar a todos los pueblos en quién se nos ofrece. No cerraremos los labios. Proclamaremos, como también cosa nuestra, lo que el salmo comenzaba poniendo en boca de quien es la Palabra. Iremos contigo, como hacían tus discípulos, por todas partes. Si sabemos mirar, veremos cómo nos sigue muchedumbre de gente que ansía la voz de Jesús. Tendremos que ser cuidadosos, porque quizá nos dejemos llevar de rumores, jaleos y barullos que cerrarán nuestros oídos y no veremos ni oiremos la realidad anunciadora de la Buena Noticia que siempre, siempre, nos trae la palabra y la acción de ese a quien seguimos. ¿Seremos capaces de no darnos cuenta de que el gentío es tan numeroso que estruja a Jesús? ¿Nos quedaremos en las vaciedades de tantos Grandes Hermanos de los poderosos —¡siempre ellos!—, quienes quieren mostrarnos lo que es verdad que somos, pero incluso en donde podemos percibir lo que, en el seguimiento de Jesús, palpita en nosotros, siempre, siempre, hasta en lo que aparece en las peores situaciones, porque es otra cosa la plenitud de lo que queremos ser y que el Señor Jesús nos muestra? 5 de enero de 2011 viernes 21 de enero de 2011 santa Inés Heb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 Alianza nueva Y el pasaje del evangelio de Marcos que hoy leemos nos dice los nombres de aquellos con quieres estableció su alianza nueva. Los Doce. Las nuevas doce tribus que constituirán el nuevo pueblo de la nueva alianza. No al albur de una sucesión de padres e hijos que traen y llevan la misma sangre, lo cual es poderoso y sugestivo, sino en el designio personal de aquellos a quienes ha llamado por su nombre y les ha dicho: Sígueme. Nosotros también. Llamados por nuestro nombre. Llamados en nuestra vida. De manera personal: Tu fe te ha salvado. De persona a persona. Elegidos en el designio de Dios para que, en la libertad personal de cada uno de nosotros, le sigamos. Venid y ved. Y fueron y le siguieron aquel día. Para siempre. Mediador de una alianza nueva, basada en promesas mejores. Las promesas de la Eucaristía. Para que nuestra vida, en su materialidad, sea eucarística; sacramentalidad de nuestra carne también. Una alianza mucho más perfecta que la primera. Ya no necesitamos mirar a aquel futuro que se nos señala pero que no llega y nunca terminará de arribar, excepto en el momento en el que se llenen de tendones y de carne los huesos que se desparraman en el valle de Josafat. Porque el futuro se ha hecho presente entre nosotros, en nosotros, para siempre. ¿Seremos también nosotros infieles a esta nueva alianza? ¿Seremos nosotros mejores de lo que fueron nuestros antiguos padres del antiguo testamento? Se cumplirá en nosotros lo que estaba anunciado: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí, sí, pero ¿por qué íbamos nosotros a ser mejores de lo que fueron ellos? Porque no es nuestra sangre, la sangre de nuestra etnia de descendientes de Abrahán, la que nos ofrecerá la continuidad del seguimiento, sino que será la materialidad de nuestra carne que se hace sacramento eucarístico cuando come y bebe la misma materialidad del pan y del vino consagrados en el sacrifico de la cruz, que es el quicio mismo de la nueva alianza. Porque el Señor de este modo ha mostrado su misericordia con nosotros para siempre, quedándose en la pequeñez del pan y del vino que guardamos en el sagrario. Apenas nada. Es verdad. Pero, qué diferencia tan sorprendente. Ese pan y ese vino, convierten la materialidad de lo que somos en la plenitud de la carne, que, de este modo, se hace también carne eucarística. ¿Cómo, te dirás con 245 razón, si es también carne pecadora? Por eso en cada celebración pedimos al Señor que no tenga en cuanta nuestros pecados, sino la fe de su Iglesia. La fe de los Doce. Porque la trabazón que nos une es no la sangre de la descendencia de Abrahán, sino la confianza segura de quienes, en medio de sus infidelidades, ponen su fe en el Señor Jesús en el centro y motor de sus vidas, escuchando el ‘sígueme’. Débiles somos, pero elegidos por Dios para confundir a los fuertes de este mundo. Porque participamos de la carne de los mártires, del sacramento de su carne, en todo igual a la nuestra. En todo igual a la de Jesús, el Cristo. Por eso, una y otra vez pedimos al Señor que nos conceda la gracia de vivir encendidos en el fuego de su amor, como viven sus mártires, quienes dan testimonio pleno de su seguimiento. Quienes viven, en su sacrificio, la plenitud de su carne; carne santificada. 5 de enero de 2011 sábado 22 de enero de 2011 san Vicente Heb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3, 30-21 Venid, ved y gustad Había un tabernáculo en donde estaba el candelabro, la mesa y los panes presentados. Era el santo. Mas luego, tras la segunda cortina, había otro, el santísimo, en el que solo penetraba el sumo sacerdote. Pero todo ello perecedero. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, los que son para siempre, los que duran siempre. Mucho más grande, no construido por mano de hombre; no de este mundo creado. El de este nuevo testamento no usa sangre de animales, sino la suya propia. Y ha entrado en el recinto nuevo para siempre, consiguiéndonos la liberación eterna. La antigua sangre consagraba en su pureza externa a aquellos sobre los que se derramaba. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, ofrecida como sacrificio, en virtud del Espíritu Santo? Es él quien se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, por lo que podrá purificar nuestras conciencias, nuestro ser libre, de las obras exangües del pecado y de la muerte, de las obras mundanales, de las obras del poder del imperio, llevándonos al culto verdadero del Dios vivo. ¿Extrañará, pues, que se allegara tanta gente a él y a sus discípulos, que no les dejaran tiempo ni de comer? Pero ved enseguida cómo actúa el mundo que nos circunda y que busca de continuo hacerse con nosotros, pues al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. ¿Será que eran ellos quienes tenían razón?, ¿será que todo eso no son sino pamplinadas, o, todavía peor, locuras de un poseso del diablo? Locuras que, so capa de una nueva alianza, nos alejan de la única alianza, aquella que apostaría en definitiva por el futuro, y que todo bruscamiento para pensar que ese futuro está viniendo a nosotros, peor aún, que ya ha venido a nosotros y tiene nombre, Jesús —pero ¿cómo?, ¿de Nazaret puede venir algo bueno?—, es comenzar a perder el terreno en el que ya estábamos aposentados, al que ya nos habíamos acostumbrado, con la certeza de que, siendo nuestro, era el de Dios. Con Dios solo nos hemos de encontrar en el valle de Josafat. Antes, acamparemos en la anchura de nuestra alianza, tal como la entendemos, tal como la poseemos. No necesitamos ninguna nueva alianza que nos ponga la presencia de alguien de carne y hueso como nosotros. Pues ¿quién será?, ¿qué querrá? Nosotros seguiremos a Abrahán, pues de él somos hijos, y él nos arropa. Nada de fe en quien apenas si conocemos y que, seguramente, disturba nuestra vida en un breve momento, dejándonos luego descolocados con sus síguemes. Qué perspectivas tan distintas. Una visión lineal hacia el futuro, en el primer caso, arrastrando hacia él nuestro presente, pero sin llegar jamás a ese futuro. Lo que, seguramente, 246 nos hace acomodarnos en nuestros comportamientos. El cumplimiento es únicamente el de las largas cuentas de los mandamientos. Los evangelios muestran la enemiga integral que ellos tienen con Jesús, el impostor, el aguafiestas. Quien parece entretenerse solo en desmontar sus realidades de poder. ¡Vamos a por él, que ya está bien, peligra el asentamiento de nuestra vida! Por otro lado Jesús, acompañado de sus discípulos, para quienes el futuro se hace pura presencia de una nueva alianza en el hoy de nuestra vida terrenal. Aquello lo viviremos en este presente de nuestra carne. Porque la vida que ahora tenemos en su seguimiento es signo y sacramento de lo que se nos ha de dar, la vida eterna. ¿Señor, dinos quien eres? Venid, ved y gustad. 5 de enero de 2011 domingo 23 de enero de 2011 3º domingo del tiempo ordinario san Ildefonso Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 Venid y seguidme Cómo llama la atención la extraña simplicidad con la que el Señor nos llama. No corre tras nosotros. Ni se vuelve para ver si, efectivamente, le seguimos. Quizá somos demasiado ricos. No nos da explicaciones. Venid y ved. Y fueron y vieron. Y se quedaron con él. No más que esta maravillosa sencillez. Nos habla con mansa autoridad, venid, y nosotros le escuchamos con austera libertad, seguidme. ¿Cómo es esto posible? Porque, caminando en tinieblas, vimos una luz grande. Nos brilló aquella luz que condujo a pastores y magos. Esa luz, para nosotros, se concentra en una sola palabra luminosa: Sígueme. Y renqueando, siempre renqueando, contando solo con su fuerza, corremos tras él. Ese seguimiento se hace tradición en nuestra vida. Se hace Iglesia eucarística en ella. Llenos de gozo, acrecentada nuestra alegría, estamos con él haciendo su camino, que ahora es también el nuestro. Nuestro seguimiento será renqueante, es verdad, pero nada ni nadie, contando con la fuerza de su gracia, que estira de nosotros con suave suasión, podrá con nosotros, ni la vara del opresor ni el bastón en su hombro, porque tenemos la certeza de que él los quebrará. Cantamos, pues, con el salmo, que el Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Renqueando demasiadas veces, esta inmensa fragilidad es parte de nuestro mismo ser redimido, en espera de que lleguemos a la plenitud de nuestro ser verdadero, nunca por nuestros esfuerzos, siempre por la suave suasión de su gracia, le seguiremos y predicaremos como él a todos los pueblos, por más que tú y yo, seguramente, solo tenemos la gotita de aceite en nuestro mundo, tan pequeño, tan particular. Diremos a todos: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Convertíos a él para seguirle. Convertíos a él para que os llene de su gracia redentora. Convertíos a él como miembros de su Iglesia; la Iglesia eucarística en la que también ellos vivirán la sacramentalidad de su carne. Convertíos a él e invitad a todos a participar en la mesa en la que se nos ofrece el fruto de su sacrificio. Enseñad por todas partes y a todas las gentes, predicando el Evangelio del reino. ¿Cómo andaremos, pues, divididos entre nosotros? Un único cuerpo, el de la Iglesia, del cual Cristo es cabeza. Por eso, nos exhorta Pablo, estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Porque tanto nuestra palabra como nuestra acción no son cosa de pura individualidad, de Dios conmigo, de Jesús conmigo, sino que ha hecho de nosotros un cuerpo. Cuerpo único. Cuerpo eucarística. ¿Dividiremos a Cristo diciendo que yo soy de esta facción eclesiástica y tú eres de aquella otra, y nos miramos de reojo con odio, haciéndonos signos de violencia? ¿No comprenderemos que, siendo lo que somos en la entera libertad en la que vivimos, y que se nos 247 regala, lo nuestro es una dádiva de unidad? Un solo Dios. Un solo Señor. Una sola Iglesia. Una sola eucaristía. Una sola la materialidad de nuestra carne. Mas nosotros, demasiadas veces, andamos ladeantes, apoyados en nuestros propios deseos imperturbables de que Cristo es cosa nuestra. Y nos lo apropiamos de modo medio sectario. Mi Jesús es mío y es mucho mejor que el tuyo, porque el tuyo es uno falsificado. ¡Qué horror! Porque la Iglesia de Cristo, que vive su realidad en su extrema diversidad, no es la tuya ni la mía, sino la Iglesia de Dios. 6 de enero de 2011 lunes 24 de enero de 2011 san Francisco de Sales Heb9,15.24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30 Cristo es mediador de una alianza nueva Mediador único entre Dios y nosotros. Alianza en continuación de cumplimiento con la primera, pero alianza nueva, en la que todo se consuma, mas todo es distinto. Hay muerte, pero ha sido de una vez por todas; una muerte por la cual se nos han redimido los pecados y se nos han abierto las puertas de la vida eterna. Lo que era promesa, ahora, en Cristo Jesús, es realidad. La antigua alianza vivía en imagen; el templo había sido construido por hombres, así, pues, imagen —solo imagen— del auténtico en el que se ha adentrado ahora Jesús para siempre, intercediendo por nosotros. Un único sacrificio, no tantos y tantos como antes se realizaban, tantas y tantas veces, cada año, en la que el sumo sacerdote ofrecía sangre ajena. Cristo, no. Padeció una sola vez, ofreciendo su sangre. Se ha manifestado una sola vez. Y esta manifestación es el final de la historia. Historia de la destrucción del pecado con el sacrificio de sí mismo. La historia, el despliegue en una línea que alcanza el futuro de la vida eterna; una línea en la que progresamos abandonando el pecado del que hemos sido redimidos. Mas una historia en la que vivimos ya desde ahora la realidad de una presencia, la de Cristo, muerto en la cruz, que nos invita a seguirle en el camino de su Ascensión al seno del Padre, a la vez que nos da la fuerza sacramental para hacerlo. Camino que, por la gracia, se hace realidad en nuestra vida, preñada de acción. Porque, al final de la historia, la aparición gloriosa de Cristo será ya sin ninguna relación con el pecado. No más tinieblas. Veremos con claridad a quien, entregado como sacrificio de suave olor en la cruz, ahora resplandece acreditado en la Gloria, atrayéndonos a ella con suave suasión de libertad. Porque es así, no podemos engañarnos: mediador único. Y porque mediador único, predicaremos siempre la conversión a la Buena Noticia que él nos trae: su sí mismo. Cualquier otra perorata nuestra sería un apenas nada, un permanecer recluidos en una imagen que en definitiva se cierra sobre sí, porque cualquier otro mediador se queda en imagen desvaída, encerrada en las tinieblas de lo que no es. Imagen de un por ahora provisional, mientras se llega al conocimiento esplendoroso de quien es único, porque solo él nos abre las puertas del seno de la Trinidad Santísima, en la que habita su carne gloriosa. Porque solo él es el Hijo. Porque su carne es carne de Dios, haciendo, por tanto, que también lo sea toda carne nuestra. Porque él, y solo él, nos empuja a comprender la fuerza eucarística de la sacramentalidad de la carne. Tiene dentro a Belzebú, decían de Jesús. No me extraña que así se puede gritar con rabia suprema. ¿Cómo hacer que todo lo de Dios pase por él, y deba pasar solo por él? Malo sería que nosotros lo afirmáramos de él, en pura exageración empecatada, pero que lo afirme él de sí mismo no es más que pura desfachatez. ¡Hacerse igual a Dios! Osadía bestial. No se puede tolerar. Por eso, junto con el joven Saulo, iremos a por él: esa afirmación remueve los cimientos de la tierra y destroza cualquier antigua alianza, aun aquella que es clara imagen de la nueva. No 248 digamos todas las demás. Pero ¿es así? No. Porque la nueva alianza es cumplimiento de la antigua. En ella se cumplen todas las demás alianzas. 11 de enero de 2011 martes 25 de enero de 2011 la conversión del apóstol san Pablo Hch 22,3-16 o 9,1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18 Id al mundo entero La providencia de Dios es muy curiosa, sin el Saulo que se convierte en Pablo es muy posible que todo hubiera sido distinto en la Iglesia naciente, no fuera más que por el empeño casi insolente en ir a predicar a los gentiles, cuando parecía que todo se hubiera podido quedar en un judeocristianismo más o menos apetecible; judíos que se hacían cristianos, pero sin dejar por nada de este mundo su judeidad, incluso buscando que los paganos, para hacerse cristianos, debieran primero devenir judíos con toda la fuerza de su tradición. Pero a Saulo, al convertirse en Pablo, apareciéndosele el mismo Jesús, se le muestran las cosas claras por completo. Todo fue con un enorme resplandor que lo envolvió, cuando iba camino de Damasco rezumando ira, porque ese grupo de catetos querían estropiciar a los judíos de manera irremediable, haciéndolos abandonar su único Dios, el Dios de sus padres. Oyó una voz que le llamaba. ¿Por qué me persigues? Pues Saulo conocía bien lo que esos novedosos eran, qué enseñaban y lo que querían. ¿Quién eres, Señor? Porque en ese momento comprende cómo lo suyo no era un mero entrometerse con grupos de sectarios peligrosos, pues ponían en dificultad la esencia misma de su judeidad, sino que es el Señor quien le habla y se le aparece. Desde su respuesta a la voz de Jesús, entiende que su Señor le habla. Soy Jesús, a quien tú persigues. Rezumando ira, creía perseguir a unos pazguatillos que comenzaban a mostrar su peligrosidad, pero es a su Señor a quien estaba persiguiendo. Ha sido un cambio drástico. Se le aparece el que será su Señor a partir de ahora, quien haciéndole un apóstol más, lo que Pablo defenderá con insistencia ardorosa, le envía a predicar con la fuerza de llegar hasta los confines de la tierra, lo que quedará mostrado con su presencia en Roma, la Urbe del Orbe, en donde será mártir de su Señor. Nunca abandonará a los suyos, tanto porque cada vez que llega a un lugar nuevo lo primero que hace es ir a la sinagoga a predicar la Buena Nueva de Jesús, por lo que pronto se verá echado de ella sin contemplaciones, pero sin que una y otra vez nunca deje de hacer esa acción de ir a los suyos para hablarles de su Señor, y también porque siempre recordará a la comunidad de Jerusalén, en donde encontró a los demás apóstoles, los cuales le recibieron como uno de los suyos, partícipes de una misma fe y creadores de una misma tradición, una pequeña y pobre comunidad judeocristiana que él nunca quiso abandonar. Desde hace decenios se termina hoy el octavario por la unidad de las Iglesias, en donde rezamos compungidos ante la vergüenza de nuestras divisiones y pedimos a Dios que nos conceda el don de la unidad en la que es su única Iglesia. ¿Cómo es posible que no seamos una Iglesia, sino que estemos divididos en varias? A veces, aunque no siempre, por puras miserias o por legalidades canonísticas. Respetar la diversidad de tradiciones, sí, pero viviendo en una Tradición única, la que nos viene de Pablo y de los apóstoles. Sin embargo, no es fácil vivir la unidad de una Iglesia; demasiadas veces nos dejamos cegar por la historia que nos trae sus historietas y sus desmanes. O porque, con razón, no podemos perder partes esenciales de la Tradición. No podemos cejar en la oración y en el diálogo ecuménico. 11 de enero de 2011 249 miércoles 26 de enero de 2011 santos Timoteo y Tito 2Tim 1,1-8 o 2Tit 1,1-5 ; Sal 95; Lc 10,1-9 Dios nos ha dado un espíritu de energía, amor y buen juicio Porque san Pablo no se anda con chiquitas y modestias deslucidas. Sabe cómo Timoteo recibe el don de Dios con la imposición de las manos, por eso le pide que no se avergüence del Señor ni tampoco de él, sino que se lance a los duros trabajos del Evangelio. Sabe también cómo el Señor, el mismo Jesús a quien él perseguía, se le apareció en el resplandor y le encargó la misión de apóstol. Por eso, no tienen miedo. Buscan con todas sus ansias promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, apoyada en la esperanza de la vida eterna. Fe, conocimiento de la verdad, esperanza. Han sido elegidos por Dios para estos menesteres. Dedican la vida a ello. Por entero. Se inicia con ellos una línea de proclamación de la Palabra que llega hasta nosotros. Y entre nosotros están sus continuadores, los que recibieron la imposición de manos que de ellos nos viene. Somos sus descendientes, quienes recibieron de ellos la Buena Noticia del Señor Jesús. También entre nosotros hay elegidos por Dios para estos menesteres. Compartimos entre nosotros y con ellos una misma fe. Por eso nos deseamos la gracia y la paz de Dios. Por eso cantamos también con el salmo las maravillas del Señor para que sean proclamadas a todas las naciones. Porque el Señor designa también hoy a otros setenta y dos, mandándoles por delante de él, para que anuncien la Buena Noticia. Demasiado pocos los obreros de una mies tan abundante, por más que la pensemos tan raquítica. Parecemos conocer mal el designio del Señor y la importancia que da a este envío. Nunca ha sido fácil ese caminar de dos en dos, pues lo hicieron, lo hacemos y lo harán como corderos mandados en medio de los lobos. Llama la atención el realismo de Jesús. Una vez más no se anda con complacencias y engaños, sino que nos anuncia la dificultad de ese envío. Sin preparación. Sin medios. Sin arcas llenas. En la pura pobreza. Sin que nos diga a quiénes tenemos que ir a saludar de su parte porque quizá sean de los seguros. En la pura improvisación. Entrando en donde se tercie. Comiendo lo que sea posible; lo que la caridad de aquellos con quienes nos crucemos quiera darnos. Sin certeza de que encontraremos gente de paz. Curando a los enfermos que haya. De dos en dos. ¡Qué insensatez la suya por enviarnos así, y la nuestra por aceptar ese envío! Es obvio, como no dependa todo de la fuerza de su designio, nada nos toca hacer, fuera de esa voluntad de seguirle de dos en dos predicando lo que nos inspire. Muchos nos dicen que no tenemos en cuenta la profesionalidad del hablar en público, convenciendo a los que escuchan, ni la tecnicidad de los medios. Es verdad. Pero el Señor parece no haber querido prepararnos para ello. Ni siquiera nos ha dado algunas indicaciones acá y allá. Lo que ahí hagamos parece dejarlo a nuestra propia cuenta, al buen albur de lo que nos vaya ocurriendo, con la convicción profunda de que lo decisivo está en el espíritu de energía, de amor y de buen juicio que nos ha dado. No nos ha indicado en qué universidad vamos a encontrarnos con ello. Lo ha dejado en nuestras manos. De dos en dos. Pero nos ha donado su Espíritu. Él es la fuerza de la evangelización. 12 de enero de 2011 jueves 27 de enero de 2011 Heb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 El camino inaugurado para nosotros es el de su carne 250 Hasta aquí llega la encarnación. Entramos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús —es notorio cómo la carta a los Hebreos, simplemente, se refiere a Jesús, para que quede claro cómo su nombre, sin más complementos, es santo—, siguiendo el camino nuevo que se inaugura para nosotros a través de su carne. Sorprende lo lejos que estamos de cualquier moralina, aplicados a un reduccionismo moralizante. El seguir a Jesús no se termina en un conjunto de comportamientos morales, por maravillosos que sean. Acá hablamos de víctima, de sacerdote, de sangre, de santuario, de cortina rasgada, de la propia carne de Jesús. Carne crucificada. Carne resucitada. Es ahí donde se da nuestro seguimiento. Sacerdote de la nueva alianza, según el rito de Melquisedec, ofreciendo su sangre en sacrificio expiatorio por nosotros, se adentra en el santo de los santos, atravesando la cortina rasgada de su carne, para ascender al seno mismo del Dios santísimo. Purificados por su sangre aspergeada sobre nosotros, redimidos por ella, perdonados nuestros pecados, caminamos con él hacia la vida eterna. Firmes en nuestra esperanza, pues atravesamos la cortina de su carne. Carne muerta, exánime, colgada en la cruz. Carne resucitada que atraviesa la cortina para adentrarse en la Gloria de Dios. De este modo nos muestra el camino de su seguimiento, acercándonos al gran Día. Vivimos en la esperanza; estamos firmes en ella. Su carne salvadora se hace nuestra, alimento para nosotros, pues carne eucarística. Por eso, con el salmo, podemos decir que somos el grupo que viene a la presencia del Señor; que subimos al monte en donde habita la Trinidad Santísima. Hasta aquí llega la encarnación. No solo un rollito de carne que nace del vientre de María Virgen, su madre, y que, junto a los pastores y los magos, vamos a contemplar en el pesebre de Belén. No solo alguien que nos atrae por su manera de vivir, de hablar, de tratar a los enfermes, de convivir con los que nada tienen, si no es puro sufrimiento. Todo ello es para nosotros, cómo no, digno de admiración, y, al modo de Zaqueo, porque no damos la talla, subimos a la higuera para verle. Y es ahora cuando una palabra suya trastorna toda nuestra vida: Sígueme. Y le seguimos. No sabemos muy bien a dónde. Porque es mucho todavía el camino que él debe recorrer, y por el que nosotros debemos caminar. La carta a los Hebreos nos muestra, lo estamos viendo, la profundidad de su carne. No es un espejo en el que mirarnos para imitarle. Aunque también. Sino una carne como la que ser. Sumo sacerdote de la nueva alianza, propone su propia carne en sacrificio de suave olor, que él mismo ofrece al Padre por nosotros. Para que nuestra carne sea semejante a la suya. Creados a su imagen y semejanza, ahora asemejamos de manera definitiva nuestra carne a la suya. La creación entera, pues, buscaba que fuéramos como él iba a ser, y para que siendo como él es, ahora imagen suya, imagen divinizada, carne de Dios, completáramos con la libertad del seguimiento de nuestra carne la realidad misma de la creación que, así, se nos da en su entera plenitud. Nunca mejor expresada la sacramentalidad de la carne que en la carta a los Hebreos. Porque nuestra carne es semejanza de la suya. Por eso se nos abre el camino que, liberados del pecado y de la muerte por el ejemplo de su gracia, da la vida divina. 13 de enero de 2011 viernes 28 de enero de 2011 santo Tomás de Aquino Heb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 Compartisteis el sufrimiento Sufrimiento. Prueba. Palabras sofocantes que aparecen, además de ahora, en varios momentos de la carta a los Hebreos (véase 2,18; 5,8), como también en las páginas sublimes de la oración de Getsemaní (Lc 22,39-46; y más recatadamente en Mc 14,35s y en Mt 26,38s). Porque Jesús es la víctima inmolada. Y porque la suya es una carne sufriente como la nuestra, 251 hasta el punto de que, a partir de ahora, la nuestra es carne como la suya. Sufrimiento redentor. El suyo, claro, pero también el nuestro, por ser nuestra carne a semejanza de la suya. También nosotros nos hacemos solidarios de los que son tratados injustamente, de los que ni siquiera reciben un vaso de agua, de los encarcelados por cualquier causa, no digamos si es por su fe o por pura injusticia prepotente e imperial. También nosotros aceptamos alegres que se nos confisquen los bienes, porque sabemos que los nuestros son mejores, pues son de allá arriba. Da alegría escuchar cómo el autor de esta carta, tan hermosa, nos dice que no renunciemos a nuestra valentía. ¿Cómo seremos capaces de ello, nosotros, personas tan débiles, un puro cúmulo de fragilidades? Ah, sí, porque ahora nuestra carne se asemeja a la suya. Él, siendo Hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Nosotros, siendo hijos, porque con él, por él y en él somos hijos, siguiendo sus pasos, obedecemos a lo que nos traiga el camino de su seguimiento, aunque sea, y cómo no sería de este modo, sofocos, sufrimientos, incluso puras debilidades. Como la de Jesús, nuestra carne se hace carne martirial. O es así o no somos de verdad seguidores de la carne traspasada de Jesús. El Señor vendrá, falta muy poco para su llegada. No podemos arredrarnos, no sea que él nos quite su favor y nos convirtamos en desgraciados caminantes sin camino. Porque nosotros, nos indica la carta a los Hebreos con fuerte alegría, somos hombres de fe para salvar el alma. Es el Señor quien salva a los justos como José, a los humildes como María, a quienes, como los discípulos, le siguieron, a los que necesitaron subirse a la higuera para ver, porque eran pequeños, y el Señor, al pasar, mirando a lo alto nos dijo: Sígueme. La aventura nuestra es suya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Y, pues tan pequeños, compartimos tus sufrimientos, porque nuestra carne es como la tuya, hecha a tu semejanza. Carne sufriente. Carne crucificada. Carne resucitada. Carne redimida. Carne cuyo lugar de su descanso está, finalmente, en el seno de la Gloria del Dios Trinitario, junto a la carne de Jesús resucitado y ascendido a los cielos. También nosotros, sufriendo, aprendemos a obedecer. Carne redimida la nuestra. La visión sacrificial de la cruz de Cristo, pues, es esencial para saber quiénes somos y cuál es nuestro camino genuino; para que nunca olvidemos la complejidad salvífica del camino que, siguiendo a Jesús, por la suave atracción de su gracia, nos conduce hasta el cielo. Camino de purificación; muchas veces en pura fragilidad, casi en el borde del abandono. Mas sin ella no seremos carne semejante a la suya. Pues el reino de Dios que adviene a nosotros es pequeño grano de mostaza, que crece y echa ramas. La tierra va produciendo la cosecha en nosotros, ella sola, porque la sangre derramada de Jesús es redentora, pequeño grano que se convierte en frondoso árbol. Así crece en nosotros y entre nosotros el reino de Dios. 14 de enero de 2011 sábado 29 de enero de 2011 Heb 11,1-2,8-a9; Cántico de Lc 1; Mc 4,35-41 La fe es seguridad de lo que nos espera La fe, por la fe, con fe. La fe te ha salvado. Esperamos con la fe. Por la fe salimos sin saber hacia dónde vamos, porque, como Abrahán, obedecemos la llamada del Señor: Sígueme. ¿A dónde, Señor? No lo sabemos. Pero por la fe que en él tenemos, pues ella es nuestra única posesión, aquello que, siendo nuestro, se nos da por gracia, anhelamos el buen camino. También nosotros esperamos la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por la fe y con ella estamos embarcados en una tarea fantástica, la de construir el reinado de Dios, viviendo en la esperanza de lo que nos llega, sabiéndonos herederos de la promesa. Consideramos digno de fe a Dios. Por fe y con ella buscamos el lugar en donde se dará ese reinado. Mas ¿no estaremos todavía a tiempo de volver allá de donde partimos antes de oír la 252 llamada del Señor? Sí, lo estamos, pero por fe esperamos y confiamos, aunque en nuestra fragilidad, porque Dios no tiene reparo en llamarse nuestro Dios. Por fe y con ella participaremos del sacrificio que se cumple con el nuevo Isaac, Jesús, porque esta vez no será substituido por ningún cordero sin mancilla. El cordero será ahora el propio Jesús y, por fe, seremos rociados con su sangre para el perdón de nuestros pecados, para la obtención de la vida eterna, para la afirmación del camino de nuestro seguimiento. Porque de esta manera vivimos el sacrificio de Jesús como figura y realidad del futuro que se hace presencia eucarística entre nosotros. Bendito, pues, sea el Señor porque ha visitado a su pueblo y ha mirado la humildad de su esclava, suscitándonos una fuerza de salvación, predicha ya desde el Antiguo Testamento. Por la fe, también nosotros tomamos parte en esa inmensa procesión de los que han creído, y su fe les fue computada como justicia. Véase de qué manera tan exacta concuerda la carta a los Hebreos, quien quiera que la escribiera, quizá Apolo, según dicen algunos entendidos, con la doctrina asombrosa de san Pablo. ¿Aún no tenéis fe?, ¿no habéis comprendido que es ella lo único que os pido para que seáis mis seguidores? La imagen de la barca en plena tempestad es pura maravilla para comprender lo que somos y lo que es la Iglesia. Se levantan fuertes huracanes, las olas rompen contra nuestra barca. Zozobramos de angustia. Todo parece caerse. Nada va a subsistir. Hasta cuando la UE hace un calendario para regalar a sus jóvenes estudiantes, señala las fiestas de todas las religiones que aparecen entre nosotros, menos las cristianas. No florecen ya entre nosotros. Somos la risión de todos. Estamos dejando de existir. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Porque vemos a Jesús, en el que creímos confiar, al que queremos, durmiendo, desinteresado de todo lo que nos acontece. En estas circunstancias es duro mantener la confianza en lo que ha de venir, pues todo nos increpa, y las aguas abisales rebullen a nuestro alrededor. Nos tiemblan los pulsos. No entendemos lo que está aconteciendo. No sabemos si habrá salvación para nosotros o se nos caerán los sombrajos de una vez por todas. Pero entonces Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio, cállate! El viento cesó y vino un gran calma. ¿Acontecerá lo mismo ahora? ¿Despertará a tiempo, o dejará que nos hundamos con él? ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? 15 de enero de 2010 * * * domingo 27 de febrero de 2011 8º domingo del tiempo ordinario Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6, 26-34 ¿Me ha olvidado mi dueño? Mas bien, ¿no somos nosotros los que hemos olvidado al Señor? Dios no es madre que olvida a sus hijos, pero nosotros sí somos hijos que con demasiada facilidad olvidamos a nuestra madre y a nuestro padre. De él tenemos la promesa, mil veces repetida, de nuevo hoy en la breve lectura de Isaías: Yo no te olvidaré. Me conmueve el Señor. ¿Puedo yo decir lo mismo?, ¿lo puedes tú? Porque una madre, un padre, tienen siempre su pensamiento en el hijo, pero, ¿este?, campa por sus respetos, y demasiadas veces no canta su corazón como el salmo, porque nuestra alma no descansa en todo momento en solo Dios. ¿Qué haríamos de nuestras preocupaciones?, ¿de nuestro dineros?, ¿de los infinitos agobios del vestir y del comer y del llevar a la familia y del prever nuestro futuro? 253 Descansa solo en Dios, alma mía. Porque tengo la certeza de que solo de él viene mi salvación; nuestra salvación. Porque solo él es mi roca, nuestra esperanza, nuestro refugio. Sí, sí, eso cantamos con el salmo, pero Jesús nos advierte: Dios o Mamón. El Dinero. Puede darse que cantemos el salmo con la boca mientras nuestro corazón está transido de mamonerías, de preocupaciones por el dios Dinero. ¿De dónde sacaremos las fuerzas para atender con cuidadoso esmero a esa disyuntiva tan tajante? Porque lo nuestro es la preocupación y el cuidar y prever lo que va a ser de nosotros. ¿Cómo llegaré a la jubilación?, ¿no me convertiré en un mileurista?, ¿qué haré de mi vida en aquel momento? ¿Qué haré, si ahora, en estos tiempos tan tramposos en los que vivimos, ni siquiera soy mileurista? ¿Cómo viviré?, ¿qué será de mí mañana? ¿Resistirá mi familia? ¿Resistirá mi comunidad? ¿Qué será de mí cuando llegue la vejez, o el dolor, o las dos cosas a la vez?, ¿cuando mueran seres tan queridos para mí?, ¿no quedaré en el más puro de los abandonos, justo en el momento en el que más necesito de los demás, de su ayuda, de su dinero, de su cariño? No, no, nadie se engañe, no son agobios sin sentido. Son la urdimbre misma de nuestra vida. Por eso las palabras de Jesús llamando a que lo dejemos todo en manos de ese a quien llamamos Padre, ¡porque lo es!, él nos ha enseñado a llamarle de este modo. Tal es nuestra realidad profunda. Es Padre para nosotros. Y Madre. Tenemos la confianza de que nunca y por nada nos va a abandonar. Siempre estaremos en sus manos amorosas. Cuidado, no pienses que ya está todo arreglado, pues Jesús termina diciéndonos que un agobio traerá a otro, porque cada día tiene su afán, y nos quedan muchos días por delante. Lo que nos pide, pues, es una actitud de entrega confiada; a cierraojos, como los niños. Como él la tuvo. Puso su confianza en quien es su Padre, aunque esta se le ofreciera como tal en la cruz. Porque el Padre no impidió la cruz. Y la confianza del Hijo pasó por ella. Incomprensible. Sacrificio. Víctima. Sumo sacerdote. La elección de Jesús en la disyuntiva fue resplandeciente, mas esa elección pasaba por la cruz. ¿Cómo lo podremos olvidar? ¿Cuál es nuestra cruz? En tus manos, Señor, están los azares de mi vida. Soy todo tuyo. San Pablo nos lo escribe en su carta: sé fiel, y deja el juicio de esa fidelidad a quien nos absuelve. Porque mi juez es el Señor. 13 de febrero de 2011 lunes 28 de febrero de 2011 Eclo 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27 Con una entrega confiada y pacífica Con frecuencia las oraciones colecta son hermosas, dando en el clavo de lo que pedimos a Dios Padre. Que la Iglesia, su Iglesia, para que el mundo progrese según sus designios, goce de una paz estable. Entonces, ¿qué?, ¿vivimos bajo los designios de Dios?, ¿es él quien todo lo predetermina, y lo ha hecho desde los primeros días de la creación, quitándonos todo asomo de libertad? Es obvio que no; de ser así, no pediríamos al Padre que nosotros anduviéramos en sus designios con entrega confiada y pacífica. ¿Cómo, pues? ¿Podemos contrariar sus designios, yendo por donde a él no le gustaría, incluso por donde él no lo ve para nosotros? Toda la historia de la Alianza es de este género. Una y otra vez vamos por nuestros caminos, no por los suyos, como si él se viera impotente frente a nosotros y nuestra voluntad libérrima de caminar por donde nos place, sabiendo que no es su camino. El relato del evangelio de hoy, tomado del tan genial como escueto Marcos, es una sima de entendimiento de lo que somos nosotros y de lo que es nuestra relación con el Señor. Cuando el joven sale al camino, a su camino, nosotros salimos corriendo con él y nos arrodillamos, preguntándole por la vida eterna. En Jesús hay un reproche; ¿Por qué me llamas bueno? Hay 254 como una desmesura en el acercamiento, que no es necesaria; un decirle, fíjate en mí, ¿es que todavía no lo has hecho? Todo eso lo he cumplido desde pequeño. Arrasa y enternece la mirada de Jesús, que nos rodea de su cariño. Sin embargo, una cosa te falta. Seguramente nos acercábamos a él, nos habíamos puesto bajo su mirada, para que nos reconociera en nuestra bondad. ¡Ay!, pero una cosa te falta. ¿Cómo, si todo lo he cumplido desde pequeño? Entendimos nosotros con el joven tan rico que todo iba a ser cuestión de cumplimiento, de una pureza e inocencia natural de espíritu que de cierto poseíamos, que muchos poseen, que muchos creen poseer. Pero, no. Falta algo. Ya que te has querido entrometer en el camino de Jesús —¿quién te mandaba hacerlo?—, este no pierde la ocasión. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y sígueme. Se nos frunce el ceño y nos alejamos, porque éramos demasiado ricos para seguir al Señor. Las palabras con que Jesús continúa diciendo son bestiales; de entre las más fuertes de los evangelios. Incompatibilidad con la riqueza. Sí, claro, diremos que las agujas eran no sé qué pináculos del templo, por los cuales no un camello, pero sí un burro pequeño. Si al menos fuéramos nosotros un borriquillo, como el pollino que le acompañará en la procesión del Domingo de Ramos. ¿Qué, pues?, ¿no podremos siquiera acercarnos al Señor. Mejor será, ¿no? Pero hay un acercamiento maravilloso, el del pequeño Zaqueo que debe subirse a la higuera para ver a Jesús, porque era pequeño. Ni corre, como no sea para adelantarse y trepar al árbol. Mira desde lejos, se sabe tan indigno. Ha cumplido tan poco, ha trasgredido tanto. Lo suyo es mirar al Señor entre lágrimas de melancolía por las cosas de Dios, de las que tan lejos vive. ¿Cómo habremos de acercarnos al Señor? Con sencillez absoluta, sabiendo que el Señor miró la humildad de su esclava, su Madre, la Virgen María. Conociendo muy bien quiénes somos, no en general, sino en el detalle de nuestra vida. Con ansia de las cosas de Dios. 14 de febrero de 2011 martes 1 de marzo de 2011 Eclo 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 Por este sacramento Apenas nos fijamos en las oraciones, ni la primera, la colecta, ni la segunda y la tercera, sobre las ofrendas y después de la comunión, que encuadran la celebración. Pero hoy nos dejan claro dónde estamos y cómo vamos a poder seguir el camino que Jesús nos marca. Porque Pedro se hace eco de tantos de nosotros: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esa es la realidad de no pocos de entre nosotros. Incluso el pequeño Zaqueo fue de estos. Pero, claro, luego, el camino se alarga. Lo nuestro no es cosa de un día. Jesús nos consuela diciéndonos lo que hemos dejado por el Evangelio y lo que nos regalará en la edad futura. Pero ¿y en el mientrastanto? Mira la segunda y la tercera de las oraciones de hoy, que repetiremos durante toda la semana 8ª del tiempo ordinario: es el mismo Dios, a quien oramos con ellas, quien nos ha dado lo que henos de ofrecerle, y mira la ofrenda como un gesto de nuestro devoto servicio. ¡El mundo al revés! ¿Habíamos creído que el sacrificio era el nuestro, el hecho de todo lo que habíamos dejado por el seguimiento? Las cosas se clarifican. No es así. Es el mismo Dios quien nos dona eso que nosotros vamos a ofrecerle, y de esta manera mira con complacencia infinita el gesto de nuestro servicio. El sacrificio eucarístico. Ahí está la grandeza del don que recibimos de Dios nuestro Padre. Ahí está su complacencia. Porque lo que expresamos, celebramos y realizamos es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Es ahí donde encontramos la complacencia del Padre. Y por eso, ahí, se nos dona la inmensidad de su amor. Porque estamos junto a la cruz. Porque seguimos a Jesús hasta ella. Porque ella es instrumento para nuestra 255 salvación. Sacrificio de su carne y de su sangre. Pan y vino, como en la última cena, que ahora celebramos, haciéndola realidad en nosotros y con nosotros. Jesús mira con ternura al Zaqueo que se ha hecho alto en lo alto del árbol, y le sigue. También miró con ternura al joven rico, pero este no le siguió, tenía demasiadas prebendas; era demasiado suyo. Nosotros, no. Acercándonos a la cruz, nada tenemos, pues hemos debido dejarlo a un lado para vestirnos con la desnudez de Cristo. Y desde ella se derrama sobre nosotros su sangre y su agua, las que salieron de su costado tras la lanzada sobre el cuerpo muerto. Nuestra ofrenda es él, su sangre y su carne. Y tal es el regalo que Dios Padre nos hace. Ahí está la fuerza de nuestro caminar. No en algo así como en estirarnos de las orejas con grandes gimnasias para crecer ante Dios. Nuestro crecer es el mismo Cristo. La oración tras la comunión insiste en la misma verdad esencial. Sin remachar sobre ella una y otra vez nada hemos entendido; lo nuestro será un mero alejarnos de él, por más que seamos puros y buenecinos como las amapolas. Mírate bien, porque nosotros, ni tú ni yo, somos así. Mírate en la cruz de Cristo. En el agua y la sangre que salen de su costado y te cubren por entero, haciéndose comida de pan y de vino para ti. Es el sacramento en el cual ahora participamos quien nos fortalece. Y él es un don de Dios para nuestra salvación. No hay otro camino. No hay otro medio. No hay otro cauterio. Es él quien nos hará un día partícipes de la vida eterna. 15 de febrero de 2011 miércoles 2 de marzo Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sal 78; Mc 10, 32-45 Y los que seguían iban asustados ¿Qué será de nosotros cuando, siguiendo a Jesús, subamos con él hacia Jerusalén? ¿Qué acontecerá con él?, ¿qué será de nosotros? Él se nos adelanta y nos dice cosas que nos extrañan por demás. Seré entregado a los poderes fácticos. Me condenarán a muerte. Seré traspasado a los gentiles. Mas, en mitad de esas palabras, porque no entendemos nada, algunos de entre nosotros, se siguen preocupando de cómo sentarse en la gloria. No sabéis lo que pedís. ¿Seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es maravillosa la respuesta insensata de Santiago y Juan: lo somos. Una intrepidez de boy scout, pero que nos enternece, pues se parece tanto a la nuestra, la tuya y la mía, cuando las cosas parecen irnos bien, cuando nos encontramos seguros junto a Jesús, calentitos a su regazo, mas sin saber el huracán de abandono y de muerte que llega. Jesús no nos increpa: El cáliz que yo he de beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo de sangre con que yo me voy a bautizar. Jesús no emite ningún quejido ante la petición estrambótica de sus jóvenes discípulos, que parecen no enterarse de nada, que viven todavía a sus rollos, como si estuvieran en una historieta de Roberto Alcazar y Pedrín. Pero, siempre humilde, siempre amable y compasivo, queriendo a sus discípulos, queriéndonos a nosotros, a ti y a mí, hasta la extenuación, Jesús aprovecha para enseñarnos. Entre vosotros, el grande será el que más sirva. El primero, el esclavo de todos. Él ha venido a servir para dar su vida en rescate por todos. También por nosotros, insensatos, que quisiéramos demasiadas veces vivir una vida de comic. Su compasión nos alcanza pronto allá en donde estamos, mejor, en donde estemos. Porque llegará el día en que estemos agotados, en que se nos caiga ese mundo de bambalinas, el del Guerrero del Antifaz. El seguimiento de Jesús por sus caminos, no por los que habríamos soñado, sino los que la humildad de la vida nos depara, nos hace realistas. Realistas en nuestros gemidos y, sobre todo, en el saber con qué fuerza contamos. Con la suya. Con la fuerza de su cruz. De su muerte y resurrección. De su ofrenda de pan y de vino. Cuántas veces nos repite que 256 nuestra ofrenda no es nuestra, sino suya. ¿Qué haremos, pues? Darle gracias una y otra vez. Porque somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Por eso, cantaremos siempre sus alabanzas. Cuando él nos salva, y porque es él quien nos salva, todas las naciones terminarán por saber lo que nosotros sabemos: que no hay Dios fuera de él. Gritaremos que tenga compasión de nosotros, como la tuvo con nuestros padres. Porque nuestra fuerza es la suya, claro es, no nuestra gimnasia. Porque él nos ha elegido somos de ese pequeño pueblo, los pobres de Yahvé, al que pertenecía María. El Señor se fijó en su humildad. Ahora se fija en la nuestra. Ya no iremos asustados tras de él, aun sabiendo muy bien nuestra poca valía, nuestro amateurismo, incluso, ¡horror!, nuestro pecado. Porque solo él puede darnos lo que no tenemos. Solo él puede enmendar nuestras fatuidades. Nuestros pecados. Solo él puede hacer de nosotros instrumentos de su salvación, de manera que todo penda de nosotros sin que nada dependa de nosotros. Pura gracia. Por eso, mediante la acción de su Espíritu que grita en nuestro interior: Abba (Padre), gracia que genera en nosotros obras de misericordia. Ternura. Caricia. Amor. 16 de febrero de 2011 jueves 3 de marzo de 2011 Eclo 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52 Voy a recordar las obras de Dios Todo ha sido creado por la palabra de Dios. Dijo: Hágase, y se hizo. Su voluntad es la que emitió esa Palabra que produce toda acción de lo creado. Es la gloria del Señor la que se refleja en todas sus obras. Él es de siempre y para siempre. El único desde la eternidad. El tiempo, el espacio, todo lo creado es obra de sus manos. Y su palabra creadora, qué digo, toda palabra suya es sincera y todas sus obras son leales. Él lo dijo, y existió, él lo mandó, y surgió, lo suyo es siempre, siempre. Es el eterno. Y su obra excede toda otra belleza, ¿quién se saciará de contemplar esa hermosura? Por ello, cuando recordamos las obras del Señor nuestro Dios nos llenamos de gozo, porque todo lo hizo bien, y todo lo hizo para nosotros, para que llenemos la entereza de lo que somos con su belleza, la que él ha creado. Todo lo hizo bien, es verdad, pero nosotros demasiadas veces hemos sido tozudos en nuestro rebelarnos contra él, hasta provocar su aborrecimiento, como cuando Noé. Pero el Señor siempre guardó un resto, el de los pobres de Yahvé: en él tenía toda su esperanza. Curioso, es él quien tiene la esperanza puesta en nosotros, aunque sea por la intercesión suplicante de Noé o de Moisés o de tantos otros, hasta llegar a su culminación en Jesús. Y de este modo, Dios se compadece siempre de nosotros. Mirad al ciego Bartimeo. Sentado al borde del camino, por si alguien quiere darle limosna. En las manos de los viandantes y de sus humores. ¿Conseguirá la compasión de quienes pasan junto a él? Sí la del Señor Jesús. Oyó, y gritó y gritó. Desaforadamente. Fuera de toda conveniencia. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Una y otra vez, de modo que los que rodean al Señor le increpan para que calle; no puede ser tanto berrinche y desvarío. Jesús se detiene, no a su lado, pues dice a los suyos que lo llamen. Entonces sí, ante las palabras del Señor, ellos, al parecer siempre tan solícitos para con él, le llaman. Entonces sí, ánimo, levántate, que te llama. Como si fueran funcionarios de un cortejo, la corte celestial, seguramente. Y nuestro ciego, tan majo, tan pendiente de quien tiene compasión de él, de quien no le trata como a una piedra o un monigote más de un camino ya de por sí demasiado áspero, suelta el manto, salta y se acerca a Jesús. Qué salto más hermoso. Salto de esperanza. Anhelante de lo que puede suceder, porque ha sido él quien lo llama junto a sí. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué?, ¿será Jesús el único en no ver la evidencia de lo nuestro, nuestra bestial ceguera? ¿O será porque todo él está disponible para nosotros? Maestro, que pueda ver. Y ahora vienen las palabras de Jesús. 257 Palabras creadoras las suyas; no tanto una curación como una recreación. Su palabra creó el mundo entero, y ahora su palabra recrea los ojos del ciego. No como taumaturgo, quizá de pacotilla, sino como el Señor de la creación. Los ciegos, en nuestro saltar, recordamos que su palabra es creadora, que no medicina nuestros ojos para que volvamos a ver, sino que todo lo hace nuevo en nosotros para que de nuevo podamos ver y le sigamos. Anda, tu fe te ha curado. Fe en Jesús, en su palabra recreadora por la fuerza del Espíritu. El milagro es siempre una recreación. 17 de febrero de 2011 viernes 4 de marzo de 2011 Eclo 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-26 Fueron como si no hubieran sido Higuera frondosa con sus hojas, pero sin fruto. Jesús la mira. Nunca jamás coma nadie de ti. Pero si no era época de higos, ¿a qué viene ese decir extemporáneo de Jesús? ¿Se había levantado con mal pie? Mas bien parece que prepara su palabra del día siguiente, además de ponernos en consideración de lo que va a hacer con los comerciantes del templo. Fuera, vosotros fuera, nadie trafique acá, está escrito que la casa del Señor será casa de oración, y mirad en qué se ha convertido. Una higuera llena de sus hojas, pero sin fruto ninguno, y vosotros decís, simplemente, que no es época de higos. ¿Así es el templo de Dios?, ¿y os dedicáis en el mientrastanto a vuestros negocios en él, diciendo que cuando llegue el momento de los frutos, entonces el templo será utilizado de otra manera? El templo debe dar siempre frutos de oración. Siempre. Con un siempre de Dios. Y si no es así, cuando no es de este modo, la higuera se seca y no vale sino para el fuego. Tened fe en Dios. Esta es la cuestión. Al final, cuando nos acercamos a Jesús, en todo lo que él toca o a lo que se refiere, siempre es cuestión de fe. Una fe que se resuelve en oración. Ella todo lo puede: mueve montañas. Porque actúa con la fuerza misma del Espíritu de Jesús, que es Espíritu de Dios. Por la fe vivimos en la oración, sabiendo que todo lo que en ella pedimos, se nos concederá. ¿Cómo? En un acto supremo de confianza. Creed que se os ha concedido lo que habéis pedido, y lo obtendréis. Qué locura. No, esperaremos a ver, cuando se nos conceda, cómo se nos ha ido otorgando lo que pedimos. Pero los caminos de Jesús son otros. Su voluntad está tan inmersa en la del Padre, que todo lo que le pide se cumple, porque pide lo que quiere el Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. No porque no se va a hacer lo que es mi voluntad, sino porque la mía está inmersa en la tuya, de modo que si quieres permitir que suba a la cruz, en el sufrimiento más bestial, subiré a ella, para que, en la mía, se haga tu voluntad. Dios mío, qué palabras. ¿Deberemos ser esclavos de modo que lo que yo quiero sea lo que quiere el mi señor, para lo que estaré mirando de continuo a sus manos? Sí, eso es. Tal es la actitud de Jesús, el Hijo de Dios, sí, pero también el Siervo de Dios. En él se dan cumplimiento las profecías terribles del Siervo de Yahvé. ¿Religión de esclavos, pues? ¿Tenía razón quien acusó con este título al cristianismo? En parte sí. Lo que no entendió es esa conjunción maravillosa de voluntades que se da entre el Padre y el Hijo. Conjunción de un amor perfecto, de una adecuación singularmente fina de una voluntad en y con la otra. Siervo, de la misma manera que lo es María, porque Dios ha visto su humildad. ¡Y luego algunos nos dicen que hemos convertido a María en una diosa! Es como si nada se hubiera entendido del misterio cristiano. El estar con Cristo, el seguirle, adecua nuestra voluntad a la suya en sintonía fina. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando las cosas son así, se cumplirá todo lo que pedimos en la oración, porque habremos de pedir eso que el Señor nos regala. 18 de febrero de 2011 258 sábado 5 de marzo de 2011 Eclo 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 ¿Quién te ha dado semejante autoridad? A los jefes, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, les enrabia Jesús. ¿Cómo se atreve?, ¿quién le ha dado vela en esos altos asuntos, los que tienen que ver con el templo, con el pueblo y con Dios? ¿Cómo se atreve él, un desconocido llegado de la periferia niebla del norte, tierra de poco fiar, pues de galileos, comparándolo con su centralidad, con su autoridad reconocido por todos los israelitas piadosos y de bien? Nosotros nos hacemos continuamente la pregunta: ¿quién eres, Señor?, pero ellos se hacen otra, más insidiosa, menos real, e incluso menos realista, porque pone el centro en la cuestión de la autoridad que ellos detentan con toda la fuerza ¿Con qué autoridad haces esto?, porque, es obvio, la autoridad es cosa nuestra y no vamos a dejar fácilmente que nos la arrebates. Sería ir contra los designios mismos del Dios de Israel que ha puesto la autoridad en sus manos; ellos son los que deben comprender; ellos son los que deben aconsejar; ellos son los que deben mandar. La autoridad de Dios es cosa suya y bien suya, y viene ahora este impío queriendo arrebatárnosla. De ninguna manera. Llegaremos hasta donde haga falta para que no lo logre. Porque tenemos razón. La razón de Dios está evidentemente con nosotros. De ahí la pregunta insidiosa. Pero Jesús es listo, lo demuestra a lo largo de toda su vida. Conoce a las gentes y sabe cómo tratar a cada uno, a cada grupo, como acontece esta vez. Por eso, a la pregunta responde con otra pregunta. Lo de Juan el Bautista todavía estaba vivo, y sabía que ahí les ganaba la partida de la discusión, cerrándoles todo camino, porque todo el mundo estaba convencido que Juan era un profeta. Lo de Juan, ¿fue cosa de Dios o de los hombres? Deliberan, viéndose derribados. ¿Qué diremos? Si de Dios, ¿por qué no creísteis en él? Si de los hombres… No sabemos. Los que se creían con toda la autoridad se ven, así, encerrados. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Qué?, ¿no quiere Jesús revelar la fuente de su autoridad? Esa cuestión está bien clara desde el comienzo, y lo estará más aún al final de su vida, en su muerte en cruz y en la cortina ocultadora que se rasga, como nos contará el mismo evangelio de Marcos (15,38): el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, donde se mostrará cómo es él quien, yendo al Padre, nos abre el camino para llegar a sí. Único camino. Autoridad de quien es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, su Palabra. Palabra siempre creadora y recreadora. Palabra salvadora. Es él quien, de este modo, envía al Espíritu a través de su cuerpo rasgado y resucitado para que anide en nosotros, haciendo de cada uno de nosotros su templo. Único camino para la bajada del Espíritu. Es verdad que las grandes autoridades de Jerusalén no conocían todo esto, pues vienen en lo posterior. Pero tampoco lo conocían todavía sus apóstoles y discípulos. Hay una diferencia esencial entre ambos. La cuestión de la fe. Unos desconfiaban en la raíz misma de quién fuera Jesús. Solo veían en él ganas de quedarse con su autoridad, tan propia, arrebatándosela, y eso no lo podían soportar. Otros, en cambio, estaban abiertos por la fe en Jesús a todo lo que él era y les iba a ir mostrando. Aquellos se torcieron para siempre. Estos desearon la sabiduría con toda el alma. 19 de febrero de 2011 domingo 6 de marzo de 2011 9º domingo del tiempo ordinario Dt 11,18.26-28.32; Sal 30; Rom 3,21-25a.28; Mt 7,21-27 259 La justicia de Dios Bendición o maldición. Esto es lo que el Señor nos pone delante. Bendición, si escuchamos sus preceptos. Maldición, si no lo hacemos y nos desviamos del camino que él nos marca hoy. Bien está, pero ¿cómo lo haremos?, ¿de donde sacaremos el vigor para hacerlo?, ¿deberemos aprender alguna gimnasia espiritual, la cual, estirándonos de las orejas, nos haga crecer? Pondremos por obra todos sus mandatos y decretos. Bien está, ¿pero cuál será nuestro modo de hacerlo? Jesús insiste en lo mismo. No se trata de cuestión de parlotear diciendo: Señor, Señor, ni de haber tenido poder para expulsar demonios, sino de cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos. Sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Seremos santos como el Señor es santo. Mas, repito por tercera vez, ¿cómo lo haremos? Importa lo que Jesús nos dice a continuación. Escuchar sus palabras y ponerlas en práctica, pues sus palabras en nosotros son recreadoras de nuestra acción. A quien escucha sus palabras le envía el Espíritu para que more en él, haciendo de él su templo. Alguien decía una cosa muy hermosa: cada uno de nosotros, puesto que el Espíritu habita en él, es Iglesia, la entera Iglesia, en él se articular la Iglesia por entero, en su particularidad se expresa la universalidad de la Iglesia. Por eso somos santos, porque el Espíritu habita en nuestra carne, se posesiona de ella y en ella grita por nosotros: Abba, Padre. De este modo nuestras obras, pues donadas por él, son acciones del Espíritu. Quien de entre nosotros escucha así las palabras de Jesús, edifica sobre roca y se refugia en ella; la toma como el baluarte que le salve. Con frecuencia la comprensión unitaria de las tres lecturas de la misa de los domingos debe hacerse de este modo: del AT —primera lectura y salmo—, al evangelio, que nos da la palabras de Jesús, para, finalmente, entender el conjunto en la segunda lectura, que con mucha frecuencia es de Pablo. Hoy esto es pura obviedad. La justicia de Dios que atestiguaron la Ley y los Profetas se ha manifestado. ¿Dónde?, ¿en el cumplimiento de la Ley? De ninguna manera. Lo ha hecho en aquellos que creen en Jesucristo. Esta es la condición. Esta es la puerta estrecha. No hay otra. Porque, así, la justicia de Dios viene a todos los que creen. La puerta que nos abre a la santidad de Dios por el envío de su Espíritu. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Solo algunos? No. Todos hemos pecado. Por eso, sin la fe en Jesucristo, quedamos lejos de la gloria de Dios. Es su gracia la que nos justifica. Y esa gracia la recibimos gratuitamente. No por arte de nuestras cabriolas o de nuestras supuestas bondades, sino mediante la redención de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros y para el perdón de nuestros pecados. Porque Dios ha constituido sacrificio de propiciación a ese mismo Jesús, y lo ha hecho mediante su sangre derramada. En estas palabras encontramos ya un esbozo genial de lo que será en su momento, bastante más tarde, la maravillosa carta a los Hebreos. Puerta estrecha. No hay otra. Puerta santa. La fe en Jesucristo nos pone en sus umbrales y nos hace traspasarla para entrar en el reino mismo de la gloria de Dios. Puerta que franqueamos —lo afirma la oración sobre las ofrendas— llenos de confianza en el amor que el Padre nos tiene en Jesucristo, con él y por él. 21 de febrero de 2011 lunes 7 de marzo de 2011 Tob 1,3.2,1b-8; Sal 111; Mc 12,1-12 ¡Ahí lo tenéis, enterrando muertos! 260 El pequeño libro de Tobías es espectacularmente bello, y nos indica las ansias profundas de los israelitas. Matrimonio. Ángeles. Bien hacer de un deportado a Nínive. Ejemplaridad. Prepara un banquete, pero envía al hijo, Tobías, a que busque un pobre de entre los compatriotas deportados, para invitarle. De ahí salen pues las parábolas de Jesús en las que se va por los caminos para encontrar invitados a las bodas. Te espero, hijo, hasta que vuelvas. Mas, ¡ay!, han asesinado a un israelita y está tirado en la plaza. Tobit da un salto, abandonando su comida sin haberla probado, y recoge el cadáver. Con él cumple lo que son los ritos de sus costumbre. Y llora. Y entierra al asesinado. Se lava, y come entristecido. Los vecinos se ríen de él. Nos enteramos de que ya ocurrió algo similar, y le buscaban para matarlo, pero ahora ahí lo tenéis, enterrando muertos. Madre Teresa de Calcuta entendió el mensaje de Tobit y lo llevó a la práctica. Bendito sea Dios por ello. Porque el justo, jamás vacilará, siendo clemente y misericordioso, como el Señor Dios lo es con nosotros. Las parábolas de Jesús tienen destinatario, y la de hoy es terrorífica. Imaginaos como sumos sacerdotes, escribas y ancianos que la escuchamos temblorosos de rabia. La viña con su cerca y su lagar. Casa del guarda y labradores que la trabajan. Señal completa del pueblo de la Alianza. Quiere percibir su tanto del fruto, y va a las autoridades al cuidado de los que está el cotarro, enviando un criado, y luego otro, y luego otro. Los agarran, apalean, descalabran y matan. Enviaré al Hijo, a este lo respetarán. Mirad, es el heredero; venga, lo matamos, y la herencia será nuestra. Teníamos autoridad en la viña; ahora ya es nuestra posesión. La herencia será nuestra. Seremos como dioses. Lo matan y arrojan fuera. Como harán con Jesús. Las autoridades comprenden a la perfección el decir de Jesús. Para ellos, todo es pura claridad en la terrible condena. ¿Qué hará el dueño de la viña? La Alianza será con otros. Todo será distinto. Ahora, todo se cumplirá de otra manera. Una nueva Alianza, un Nuevo Testamento. Todo lo será en el Hijo. La parábola iba por ellos. Lo entendieron muy bien. Intentaron echarle mano. Pero temieron por la gente. Debemos asegurarse mejor las cosas, no sea que haya una revuelta contra nosotros. Deberán contentar al pueblo y hacerse con él; son su autoridad y conocen cómo hacerlo. ¡Ahí lo tenéis, como Tobit, enterrando muertos! Porque el seguidor de Jesús, enterrando muertos —no olvides que tú estás también de los primeros en esa fila—, hace lo que el Señor le pide. Vivir con piedad. Bajar a Jesús de la cruz y trasladarlo a la tumba preparada a toda prisa para él, como si las cosas vinieran de sopetón, cuando este es desde siempre el plan del Padre para nuestra salvación. Dios Redentor. Ahí, en ese cuidado de Tobit y en esa caricia de Madre Teresa, se cumple la voluntad de Dios para con nosotros. Voluntad de gracia. Porque ese cuidado y esa caricia son siempre abrazo al mismo cuerpo muerto de Jesucristo, Pero ¿cómo?, ¿cuándo te di yo a ti un vaso de agua? Mira, cuando lo hacías a uno de esos pequeñuelos, de esos moribundos que mueren en extrema soledad, a mí me lo hacías, a mí me cuidabas, acariciabas mi muerte, mi cuerpo muriente. Porque en el camino de seguimiento de Jesús, todo es gracia. 22 de febrero de 2011 martes 8 de marzo de 2011 san Juan de Dios Tob 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 ¿Y dónde están tus obra de caridad? 261 Porque Tobit era persona caritativa y corría a socorrer al necesitado. Pero, como en Job, las inclemencias de la suerte se ceban en él y queda ciego. Ciego y pobre, pues su mujer Ana debe ponerse a hacer labores para ganar dinero. ¿Recibirá él la ayuda que siempre dio a los menesterosos? Sí, alguien regala a su mujer un cabrito, además de pagarle su labor. Pero Tobit es suspicaz ante esto y piensa que su mujer ha cometido una infamia, robándolo. ¿Qué pasa?, ¿no concibe que los demás puedan ayudar a quien tiene menester, es decir, él ahora? Es un israelita practicante y que cumple, lo vemos, todos los ritos de purificación. Tiene la suerte inmensa de que todos se apiadan de él. ¿Qué?, ¿no puede aceptar ser un menesteroso también él, o piensa que solo él es cumplidor de las obras de misericordia?; quizá su relación con el Señor ha quedado dañada visto el cúmulo de situaciones inextricables que le llevan a la ceguera total. Por parte de Ana hay un reproche claro, aunque no nos queda claro en la lectura la causa de él. ¿Para qué te han servido tantas obras de misericordia, cuando te ves ahora en esta situación tan lastimosa, en la cual, para colmo, no quieres ser tú el menesteroso y quedar en la mano de quines, como tú antes, practican su misericordia? Pero, canta el salmo, el corazón del justo está firme en el Señor. Pase lo que pase, sea la que fuere la situación que llegue en su vida. No temerá las malas noticias. Confía en la misericordia de su Señor. Sabe que siempre le llegará; que nunca le abandonará de su mano. Jesús parece ir por sus propios fueros. No alcanzo a ver de qué manera podremos leer aquí Tobit a la luz de Marcos, o viceversa. Mas ahí tenemos sus palabras en la escuetez de un apotegma: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con brevedad tan inteligente como soberana. Se nos suele olvidar que Jesús es alguien profundamente perspicaz y sutil. Sabe salir de las encerronas en que le quieren meter las autoridades —enviaron fariseos y partidarios de Herodes, ¿quiénes?, sin duda, los que quieren ser los mandamases de las cosas de su Dios—, y lo hace con clarividencia soberana. Se acercan sibilinamente llamándolo Maestro. ¿Os fijáis cómo reacciona Jesús casi con violencia a quien le viene con esas, como si adivinara que tras esa titulación pomposa se esconde un cúmulo de viscosas intenciones? Los que se acercan a él para engancharle en la pregunta son untuosos, lamedores, sibilinos, llenos de malos deseos; sabemos que eres bueno… Recordad la respuesta inmediata que da al joven rico. ¿Por qué me llamas así?, solo Dios es bueno. Y haced memoria de la melancolía con que le mirará al final, cuando no le sigue: porque era muy rico. Aquí es distinto, aquel joven no venía con malas intenciones, pero sí los de hoy. ¿Por qué intentáis cogerme? Es un lamento soberano. ¿Tan mal comprendéis las cosas de Dios? ¿Cómo estáis tan exclusivamente a vuestra bola? Corazones cerrados y empedernidos. Os hacéis con la voluntad soberana de Dios. A ver, traedme un denario. Ya han caído en la trampa, pues era su moneda corriente, la garantizada por los romanos, lo que llevaban en sus faltriqueras, con las que hacían sus negocios. ¿Es del César esa imagen? Así pues, la respuesta es obvia. 23 de febrero de 2011 miércoles 9 de marzo de 2011 miércoles de Ceniza Joel 2,12-18: Sal 50; 1Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición El mundo al revés, porque hoy es el día en que pedimos el arrepentimiento de Dios. Pues, harto de nosotros, quería abandonarnos, dejarnos de su mano, desecharnos a nuestra propia suerte. Lo vemos en la historia de Noé. Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, pues me pesa haberlo hecho. Tales son las palabras del Señor viendo el crecer de la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todos sus pensamientos tienden siempre y únicamente 262 al mal. Se arrepintió el Señor de haberlo creado y le pesó de corazón. ¿Es mejor la situación del hombre ahora? Habría que verlo. Noé con su apelación obtuvo el favor del Señor (Gén 6,5-8). Nueva creación del hombre, de los cielos y de la tierra. ¿Mejoraron las cosas? Parece que no. Con el pueblo elegido, ni una pulgada. Tras la historia del becerro de oro, que nos deja perplejos, el Señor se queja amargamente. Veo que este pueblo no merece la pena; déjame: mi ira se va a encender contra él hasta consumirlo, y de ti, solo de ti, volveré a hacer un gran pueblo ( Gén , 32,9-10): es Moisés quien intercede ante el Señor, casi con violencia. En ambos casos el Señor se ha hartado del hombre y del pueblo que se había escogido, arrepintiéndose de su creación y de su alianza, pero también en ambos casos uno intercede por todos. Primero, Noé. Luego, Moisés. Y ambos consiguen que el Señor no cumpla del todo lo que deseaba con ardor: acabar con nuestra desfachatez, nuestra voluntad decidida de ser como dioses y de construirnos ídolos a los que adorar, alejándonos con violento resquemor de él. Hoy, quizá, debería ser el día en el que pidamos a Dios: arrepiéntete del mal que piensas hacernos por nuestros pecados. Curioso miércoles de Ceniza este en el que pedimos que sea Dios quien se arrepienta y nos deje todavía su bendición. ¿Cómo ha de ser posible?, ¿quién será nuestro Redentor? ¿Dios mismo, para que no se diga que no acertó en la creación y, menos aún, en el pueblo de su elección? ¿Una confusión tremenda de la que ahora se arrepiente, mientras le pesa el corazón? Sí, porque hoy es su miércoles de Ceniza. Y en este día se nos muestra a Jesús, el Cristo, en el desierto, siendo él quien hace penitencia, no por sí mismo, sino por nosotros; siendo él quien intercede por nosotros ante el Padre para que no se desembarace de una vez por todas de nosotros, hastiado hasta la saciedad de lo que somos. ¿Podremos ser redimidos? ¿Quién es mi Redentor? Dios. No hay otro. En él es donde oímos el grito del Hijo que por el Espíritu clama diciendo: Abba, Padre. Un grito estentóreo, desgarrador, que emite en lo alto de la cruz, cuando de su costado abierto salen el agua y la sangre salvadoras; cuando se hace pan y vino sacrificado para nuestro alimento. Quizá, mirando Dios el maravilloso espectáculo de la cruz se arrepienta de nosotros y nos redima, nos señale caminos de gracia y de salvación. Es él quien debe arrepentirse de su asco, ante la certeza de que todo le ha salido mal. ¿Por qué los haría libres? Pero se arrepiente de estos pensamientos inicuos, destructores para nuestro ser, condenatorios, cuando ve el corazón de su Hijos traspasado por la lanza, su cuerpo colgante de la cruz. Por eso, hoy es su miércoles de Ceniza. 24 de febrero de 2011 jueves 10 de marzo de 2011 jueves después de Ceniza Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 Tú eres, Señor, nuestra fuente y nuestro fin Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. La oración colecta nos indica mucho. Hacemos obras que agradan a Dios. Después de tanto decir cómo nuestra redención no está en el cumplimiento de la ley, ¿a qué viene ahora esta afirmación que parece contradictoria? El salmo 1, pórtico de todo el libro de los salmos, afirma cómo nuestro gozo es estar cabe el Señor, rumiando lo suyo día y noche; no habla de cumplimiento, sino de estar en la estela del Señor, por lo que al estar plantado al borde de la acequia seremos árbol que da fruto. Lo decisivo es nuestro seguimiento; queremos estar en su estela, aunque desfallecemos en nuestras fuerzas, demasiadas cosas alteran nuestro deseo y nuestro rumiar, llevando nuestra vista y nuestros pasos a donde no querríamos. Nuestra experiencia, ¿no es la de san Pablo, quien se 263 encontraba también haciendo eso que no quería? ¿Cómo haremos para no dejarnos arrastrar y prosternarnos ante ídolos? ¿Cómo elegiremos nuestra vida y la de los nuestros amando al Señor, escuchando su voz, pegándonos a él? Es claro, tomando la cruz de cada día como participación en la cruz de quien nos salva y nos redime. Volvamos a la oración colecta. En ella hemos suspirado al Señor Dios por su gracia. Le hemos dicho que sea su gracia la que nos inspire, sostenga y acompañe. Porque sin su inspiración, ¿a dónde se nos irían nuestros haceres? Sin su sostenimiento, ¿no terminaríamos en un santiamén derrengados y desechando nuestro quehacer? Sin que él nos acompañe con su vista y su mano cuidadosa, ¿por qué derroteros nos desviaríamos al punto? Quizá no nos faltaría buena voluntad en el mismo antes del comenzar, aunque habría que verlo en lo menudo, pero al punto iríamos por caminos de puro disturbio y abandono, o como niños que cantan de manera olvidadiza en la plaza o como bandidos que solo buscan su interés y para ello utilizan todas sus armas. Es tan fácil buscar nuestras propias acequias y las aguas turbias en las que estarnos en compañía de tantos demonios que se introducen en nuestras vidas. La vida es tan larga, tan compleja. Hemos pedido, por tanto, que sea su gracia la que nos inspire, sostenga y acompañe, de otro modo nuestros caminos no serán los suyos, aunque de inicio así lo quisiéramos. Hoy le hemos pedido por nuestro trabajo —cada día tiene su afán, es decir, en cada día pedimos que ayude nuestro ser y nuestro quehacer en sus aspectos infinitos—. Sin que el Señor Dios lo sostenga con su gracia, todo se nos caerá de las manos. Y este trabajo, que es el nuestro, pendiente de nuestras acciones, tiene una fuente, solo una: la gracia de Dios. Es nuestro, no cabe duda, pero pende de su gracia, fuente de todo hacer bueno por nuestra parte. Mas ¿eso es todo? No, falta todavía algo esencial. Todas nuestras acciones, y nuestro ser entero, deben tender al Señor Dios como a su fin. Es cosa nuestra, pero la fuente y el fin de todo nuestro bienhacer es el Señor con su gracia. No cabe otra fuente; no cabe otro fin. Todo es gracia que se nos da en Cristo, por Cristo y con Cristo. Queda por ver, pues, en qué consiste esa gracia y cómo transforma nuestro ser y en nuestro quehacer. 25 de febrero de 2011 viernes 12 de marzo de 2011 viernes después de Ceniza Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 Entonces, te dirá: Aquí estoy Las lecturas de hoy y mañana están entre las más fuertes del AT. Se parecen a aquellas de entre las menos sosegadas de Jesús contra escribas y fariseos, hipócritas. Contra ti y contra mí, seguramente. Sí, sí, mucho hablar, pero todo es de boquilla. Hablas y no cumples. Tus obras se te quedan en la lengua. Ni eres misericordioso ni practicas la justicia. Buscas tu interés mientras dices ayunar y comportarte cual meticuloso cumplidor de las leyes; mueves tu cabeza como si fueras un santo, para que se te vea, o para verte tú mismo en la emoción de lo que eres para ti, qué más da. Practicas abortos de quienes te parecen monstruosos y añoras la eutanasia para los que molestan o te hacen gastar demasiado. Vete a saber, puede que busques ganar ahí tus dineros. Chillarás escandalizado: yo no hago esas cosas. Quizá. Pero vivimos en una sociedad que va derecha por esos caminos; caminos de desprecio y de muerte. Nos estamos dando leyes que van por ahí, que no respetan al otro, al enfermo que nada nos aporta si no son menoscabos. En cuanto te descuidas amas la guerra y la violencia, y en ellas piensas primero en tus intereses. Sí, claro, yo no, son ellos, los otros. Pero estamos configurando una sociedad en la que eso se da a manos llenas. Es lo nuestro. ¿Tú no, me dices? Bien, te creo, pero ¿en qué se nota? ¿Cómo trabajas para que las cosas no vayan por esos derroteros? ¿Cómo vives en tu vida eso que ya se 264 está convirtiendo en una sociedad de muerte, de engaño y de meros intereses? Dime qué haces cada día para que las cosas, no solo las tuyas, las de tu pequeña vida, sino las de la sociedad se muevan por caminos de amor y de compasión. No vale que me digas: yo no puede nada, es la sociedad la culpable; la sociedad que me sobrepasa y sobrecoge. ¿Seguro que no? ¿No será lo tuyo un quedar bien contigo mismo y querer engañarte respecto a lo que el Señor piensa de ti? Porque la sociedad somos tú y yo, y otros como tú y yo. No es una carcasa en la que estamos encerrados. Y si lo estamos se debe a que nos hemos dejado encerrar en ella. Menos aún vale que digas, no, eso es el Estado, y lo pones con una mayúscula muy grande, para que quede clara tu impotencia ante él: ya ves, contra el Estado, nada se puede. Pero te olvidas de que la administración la erige la sociedad, es cosa nuestra; la construimos nosotros. Por eso, debemos luchar, democráticamente, pero con fuerza, para impregnar nuestra sociedad de valores de vida, de compasión, de amor, de acogida de los que tienen poco o apenas son nada, de los que van a nacer, aunque sean poco más que un buruño sanguinolento, quizá, además, con problemas y disfunciones, incluso graves; de los que, ya al final, son poco más que un vegetal junto a nosotros; de los menesterosos a los que todo les falta. Son personas porque nosotros las cuidamos como tales. Con el enorme respeto y amor con que nosotros las tratamos, con la caricia con la que las obsequiamos, les damos ese déficit, recreándolas con nuestro mismo ser. Hacer saltar los cerrojos de los cepos. Partir el pan con el hambriento. Hospedar a los pobres sin techo. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás y te dirá: Aquí estoy. 26 de febrero de 2011 sábado 12 de marzo de 2011 sábado después de Ceniza Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 Señor, mira compasivo nuestra debilidad Cuando lo hagas así, nos dice el Señor por el profeta: Brillará tu luz en las tinieblas, tu obscuridad se volverá mediodía. No estamos condenados, por tanto. En medio de nuestra debilidad, el Señor es compasivo con nosotros. En el más crudo de los desiertos manará agua y crecerán a su vera árboles con preciosos frutos. El Señor no ha terminado con nosotros, porque Dios es nuestro Redentor. ¿Cómo? Ahí está la cuestión. ¿Cómo lo ha de conseguir él?, pues él será quien nos redima, no nuestra sofisticadas gimnasias. Es verdad que, viéndonos en el estado en el que estamos, nos crece un deseo irresistible. Melancolía de Dios. Por eso, sabiendo muy bien quién somos, a la luz de la lectura del Isaías de ayer, gritamos al Señor con el salmo. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor. De otro modo, ¿qué haré?, ¿cómo saldré de ese estado de putrefacción, desidia y menosprecio a que todo parece invitarme en este mundo torcido, antes epulonario, pero que está en crisis abierta? Señor, escucha mi oración, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Atiende la voz de mi súplica. Si él no lo hace, ¿quién, pues? ¿Tú, yo mismo?, ¿cómo?, ¿estirándonos de las orejas? Leer el evangelio de hoy nos llena de consuelo. Vemos a un pecador público, empedernido, rechazado por todos con mucha razón, sentado allá en donde ejerce su trabajo esquilmatorio, seguramente protegido de cerca por la autoridad romana. Está enfermo. Necesita de médico. Posiblemente él es muy consciente de esa necesidad. Médico del alma. Médico de sus nostalgias. Médico del su quehacer en la vida. Ni siquiera como Zaqueo quiere ser él quien vea a Jesús, para lo que correrá a subirse al árbol, porque era pequeño. Levi, no. Ni se entera. Ni le importa. Está a sus cuentas y dineros. Posiblemente con la nostalgia de Dios en su corazón, aunque ni siquiera eso lo sabe muy bien, porque él ha decidido estar solo a lo suyo. Es Jesús quien le ve y le llama: Sígueme. El pasmo del recaudador es asombroso, ¿cómo, yo? Él, 265 dejándolo todo, se levanta y le sigue. La iniciativa es totalmente de Dios. Es Jesús quien le ve y le llama. Por su parte no hay nada previo. A lo más esa difusa nostalgia de Dios. Con la mirada, todo se le da en un de pronto. Jesús le mira y todo se le hace posible en él. Aquella nostalgia, tan difusa, tan nada, se hace salto enorme en su silla y en su vida cuando Jesús, tras la mirada, añade: Sígueme. Ese es el momento fundamentador de su vida. Desde ese instante es otro, y sigue a Jesús. Le da por entero su vida. Un seguimiento menesteroso, pero cuajado de la gracia. Ya no vive en la nostalgia, si es que estaba enfrascado en ella, sino en la plenitud de su realidad. La mirada de Jesús es una suave suasión que le hace levantar la vista hacia él, para siempre, y dejarlo todo por seguirle. Una vez más, los fariseos y escribas, que solo se miran a sí mismos, nada comprenden, y condenan, porque, es verdad, Jesús y los suyos comen con publícanos y pecadores, lo que ellos, en nombre de su Dios, jamás harían. No entienden lo obvio, que Jesús ha venido a llamar a los pecadores, para que se conviertan. Una mirada suya lo consigue. Y tras la mirada, la palabra: Sígueme. 26 de febrero de 2011 * * * domingo 10 abril 2011 5º domingo de Cuaresma Ez 37,12-14; Sal 129; Rom 8,8-11; Jn 11,1-45 El Maestro está ahí, y te llama ¡Qué hermosura! Está ahí, a mi puerta, y me llama. Marta es más trabajadora, ya lo sabemos, toma las cosas en su andar de todos los días, infatigable, y recibe al Señor con el cariño de una pulcritud llena de cercanía y amor. María, por el contrario, está a sus cosas, a su bola podríamos decir. Ni siquiera se da cuenta de que hubiera debido ayudar a su hermana infatigable. Para Marta el servicio es acción, trabajo tierno en el quehacer diario. Para María, contemplación, rumie, incluso olvidadizo de lo que hubieran debido ser sus deberes, ayudando a su hermana. Y, sin embargo, en el decir de Jesús, es ella quien ha escogido la mejor parte. Mas ahora es Marta quien arranca de Jesús esas palabras maravillosas: Yo soy la resurrección y la vida. Oyendo su confesión, tan parecida a la de Pedro, la mujer hacendosa deja la traza de que lo suyo es una plena y confiada seguridad en quién sea Jesús. Qué sobresalto para María cuando la hermana hacendosa le dice esas palabras sobrecogedoras: el Maestro está ahí, y te llama. Se levanta, va a las carreras a quien ama, todavía a las afueras de la aldea. Está ahí, y te llama. ¿No son las de María las maneras con las que también nosotros debemos ir acercándonos a la Semana Santa, aunque sea olvidando un poco nuestro quehacer diario? ¿Y qué haremos? Rumiar y contemplar lo que acontece. Ver de qué manera es verdad que él, Jesús, nuestro Jesús, hace que, al menos por unos momentos, olvidemos todo lo que no sea él, su seguimiento, su mirada, su subir allá donde va. Porque, con la suya, nos va a mostrar cómo nuestra resurrección y dónde nuestra vida. Pues el Señor nos infundirá su espíritu, y sabremos quién es. Será él quien abrirá nuestros sepulcros, quien desliará nuestros sudarios. Porque el Padre le ha escuchado, mejor, le está escuchando en la absoluta profundidad de lo que se acerca: la cruz. Y será de esta manera como sabremos que ha sido él quien lo ha enviado. Pues del Señor viene la misericordia. Está llegando. Avistarlo bien. Ya desde ahora, pues, contemplad la cruz. No por los maderos que la forman, sino por quien va a ser clavado en ellos. Felix culpa, como cantaremos la noche de Pascua, pues nos ha llevado hasta la cruz y en ella se nos ofrece la gracia de la redención. Seremos librados del sepulcro y de la muerte; se borrarán nuestros pecados. Con María, contemplemos lo que va a 266 acontecer en Jerusalén, pues allá se juega nuestra vida. Olvidemos por un momento nuestros quehaceres de Marta y sentémonos junto a María para empaparnos del amor que sigue su camino hasta la cruz. Y junto a ella, lo sabemos, también estará la otra María, la madre de Jesús. No vayamos como los apóstoles —menos el tan jovenzuelo que apenas si era un hombre— a comentar desde lejos lo que acontece, quizá tomando vinos, sino estemos con María, allá, siguiéndole a ella y a las otras mujeres —asombra siempre la presencia de las mujeres, mientras los hombres están desaparecidos o renegantes—, preparándonos para también nosotros sentarnos al pie de la cruz. Tenemos el Espíritu de Cristo, pues somos de Cristo. Él está en nosotros, por eso ya no somos cuerpo de pecado, sino que vivimos por la justificación obtenida en la cruz. Preparémonos a contemplarla, y el mismo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. 9/15 de marzo de 2011 lunes 11 de abril de 2011 san Estanislao Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Jn 8,1-11 Nada temo ¡Qué horror! Cuanto más viejo, más pellejo, dice el refrán. Viejos lujuriosos y perversos aprovechándose de su poder para condenar a Susana, la cual prefirió la muerte antes de romper su castidad. No escaparé de vuestras manos; caeré en ellas antes que pecar contra Dios. Magnífica Susana. Magnífico Daniel que le libra de una muerte infamante. Pero no caerá en sus redes. Y aquel día se salvó una vida inocente. La casta mujer salvó la vida de una muerte denigrante. Mas no fue este el caso de Jesús, quien vivió perfecta castidad, dedicado por entero a cumplir la voluntad de su Padre, pero murió en la cruz con muerte ignominiosa. Caminó por cañadas obscuras. Pero Dios su Padre estaba con él, y decía con el salmo: Nada temo. El Señor iba con él. Nunca lo dejó de su mano, aunque le permitirá subir a la cruz y morir en ella. La bondad y la misericordia del Señor le acompañarán, incluso cuando parecía que su Padre le empujaba al suplicio., puesto que no se preciaba en salvarle. Tras tanto rezar, tras tanto salmo, ¿le habría abandonado a su suerte, dejándole en manos de sus enemigos crueles, que lo buscaban con encono para matarle? No es fácil entender la misericordia de Dios que pasa por la cruz y la sangre y el agua que saldrán del costado de Jesús, muerto, colgado en el madero. No es de extrañar que los apóstoles se quedaran confusos y espantados, sin poder comprender lo que estaba aconteciendo. Misterio de Dios. Podemos estar en manos de los que arrastran a Jesús a la cruz, o entre los que se van a tomar vinos, entristecidos hasta lo más profundo de sí, para comentar lo incomprensible. Pensábamos esto y esto y esto sobre lo que haría Jesús y nosotros con él, cuando todo ha caído en el fracaso más horripilante, la horrísona muerte en la cruz. ¿Cómo podremos entenderlo? Qué distinto, sin embargo, el ser y el actuar de María, la madre de Jesús, y el grupo de mujeres que le acompañaban. No sabían, tampoco entendía, todo lo que acontecía les sobrepasaba por completo, pero confiaban. Confiaban en Dios a quien ya ahora también ellas llamaban Padre. ¿Cómo podría abandonarlas?, ¿cómo podría desentenderse de quien estaba muriendo en la cruz? Ellas, sin saber cómo, repetían con el salmo lo incomprensible: nada temo. Debemos prepararnos en lo que nos falta hasta la cruz para sentir en lo profundo de nosotros los sentimientos de quienes contemplaban aquel espectáculo. Escoger cuál va a ser el lugar en el que nos coloquemos, qué figura de la pasión escogeremos para verla desde ese su lugar, y desde él comprender con el corazón lo que está sucediendo; lo que nos está sucediendo. 267 Imaginad por un momento cómo viviría los días siguientes la mujer que fue encontrada en flagrante delito y que, según la Ley, debía morir apedreada. Terrible injusticia solapada en esa condena: en el lugar paralelo no habría ningún castigo para el hombre sorprendido en situación de adulterio. Mas la punta del relato de Juan es otra: Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? Ninguno. Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Ella había sido remecida por la misericordia e invitada a vivir en adelante fuera del pecado. Qué diferencia entre el comportamiento de Jesús y el de sus acusadores. Estos sí cogieron piedras, y lo crucificaron. Estábamos en pecado y le tiramos las piedras que lo clavarán en la cruz. 16 de marzo de 2011 martes 12 de abril de 2011 Núm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30 Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy Los enemigos de Jesús no comprenden lo que dice. ¿Levantarle?, ¿dónde? En el madero de la cruz. Como a la serpiente maldita, para curación de todos; para que cuando nos muerda con su veneno, miremos al madero en lo alto. Quedaremos limpios al mirarlo. Nuestra mirada a la cruz, por tanto, será de salvación. Pero ¿qué dices?, no te entendemos. Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy. Pues te entendemos menos aún. ¿Qué significa eso de que yo soy?, ¿no te das cuenta de que te aplicas a ti mismo de manera blasfema el nombre de Dios?, porque ‘Yo soy’ es el nombre del Señor; ‘Yo soy’, Yahvé, es su nombre impronunciable, y tú te lo apropias. Blasfemia. Qué más tenemos que oír. Y, sin embargo, al oírle, muchos creyeron en él. Porque Jesús nada dice y nada hace por su cuenta sin que venga del Padre, quien se lo enseña. ¿Cómo?, ¿cómo dices? Te haces igual a Dios. Si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Pues no creer en él, que ha sido enviado por el Padre, es morir por los pecados que uno ha cometido. Sin él, sin mirar al madero en donde está colgado, no sanaréis de vuestros pecados y de la muerte que les acompaña. Hemos pecado contra el Señor, y queremos que nuestro Mediador, desde lo alto del madero, rece por nosotros para que aparte de nosotros las serpientes. Maravilla cómo se acopla el AT con el NT. En este, aquel obtiene su cumplimiento. La mirada a la serpiente colocada en un estandarte era figura de Jesús clavado en el madero. Quien le mire, quedará curado de toda mordida venenosa del pecado. ¿Podremos mirarla desde la lejanía? Sí, podremos. Como los apóstoles. Porque la atracción de ese madero es estupefaciente. Las mujeres, con María, estaban al pie de la cruz. Nosotros, quizá, la contemplábamos de lejos. Pero eso no importa, porque esa mirada de fe es la ocasión para que la gracia de la curación debida a la misericordia se haga con nosotros, atrayéndonos con suave suasión. Mirada de fe. Quizá como la de Zaqueo. En nuestra lejanía, pero que al punto se convierte en acercamiento, pues Jesús, clavado en su cruz, viene a nosotros. De esta manera, aunque inicialmente en la distancia, nos ponemos al pie de la cruz. Porque la cruz de Jesús viene a nosotros y nos salva, haciéndonos, como él es, de allá arriba. Los arribas del madero de la cruz. Ayudándole, quizá, a llevarla al lugar del suplicio, como el Cireneo. Puede que clavados a su derecha, como el buen ladrón. Siempre cerca, así. Mirando al Señor. ¿Qué ha ocurrido? Que el Señor ha escuchado mi oración. La oración de mi mirada. Por eso, mi grito ha llegado hasta él. Que el Señor no me esconde su rostro. Que lo puedo mirar allá donde él está. Rostro de serpiente infame. Rostro de pecado. Rostro de salivazos. Rostro de muerte. ¿Cómo?, ¿eso es lo que veré? Rostro desfigurado. ¿Cómo pensar, pues, que ese es el rostro de Dios, el rostro del Hijo? ¿Es que me he vuelto loco? ¿No es ahí, precisamente, el único lugar al que no debería mirar, pues rostro de muerte? Misterio de Dios. 268 Todo parece estar trastocado. Ilumíname, Señor. Que comprenda este misterio insondable; que lo viva en la contemplación de la cruz. ¿Será cruz de muerte la tuya, o madero santo donde se nos haga donación de la vida? 17 de marzo de 2011 miércoles 13 de abril de 2011 Dan 3,14-20.91-92.95; Sal Dan 3; Jn 8, 31-42 ¡Nosotros no somos hijos de prostitutas! Se les hincha el pecho a los gritadores. Son hijos de Abrahán, dicen, de su linaje, y nunca han sido esclavos de nadie. ¡Que suerte la suya! El pecado no es cosa que les toque; les resbala; no les mancha. No es cosa que ataña a lo que ellos son: pura soberbia, porque se saben los elegidos, miembros de ese pueblo inmaculado que ha sido elegido por el Señor. Elegido porque ellos son como deben, ¡faltaría más!, no como ese publicano pecador que está allá escondido tras la última columna, sin atreverse a poner el pie, porque se sabe indigno y pecador. En cambio, nosotros no somos hijos de prostitutas. Llama la atención la buena conciencia de esos judíos que se acercan a Jesús porque habían creído en él. Mas, a ciencia cierta, para encerrarle en las mallas de su comprensión, de su buena conciencia, tan segura de sí. Porque lo peor que nos puede acontecer ante Jesús es vivir de esa buena conciencia de nuestra dignidad, de modo que es precisamente nuestra honorable señoría la que nos hace meritorios para acercarnos a él, aunque, quizá mejor, de que él se acerque a nosotros: ¡no somos hijos de prostitutas! No entienden nada de Jesús. No saben quién lo envió. Desconocen para qué vino a nosotros. Si Dios fuera su Padre, le amarían, porque ha sido enviado por él. Quien le ve, ve al Padre. Pero nosotros, no; subimos hasta la primera fila del templo que nos hemos construido por nuestro buen obrar y para poder allá, en el mismo centro, hacer saber a Dios quiénes somos. No sé si da bochorno o un poco de risa vernos en esa situación. No dejamos chistar al enviado del Padre, pues todo lo hablamos nosotros. Qué distinta la manera de acercarse a Dios de Daniel y sus tres amigos. Pasaron la prueba del fuego, y Dios los libró milagrosamente. En el horno encendido gritaron a él, y él les escuchó. Cantaron himnos, sabiendo que su Dios no les abandonaría. Y lo hacían desde la pobreza más radical. Pero el Señor vio la humildad de quienes eran sus esclavos, como María, la madre de Jesús, y los sostuvo en el momento del desamparo. El horno ardiente se convirtió para ellos en el lugar ardiente de la fe en su Señor. Y este los libró. Se sabían apenas nada, si es caso un puñadito de polvo ante el gran rey Nabucodonosor; ante los triunfantes medios que dominan la opinión y que nos dicen cómo saciar nuestra buena conciencia, por supuesto que abandonando las pamplinadas de un Dios. De haberlo, muchos diosecillos rientes, del buen sexo, de la buena comida, del buen buscar nuestros intereses, todo ello, por supuesto, bajo la vigilante mirada del Gran Hermano. Pero Daniel y sus amigos se liberaron de esa esclavitud, y el Señor al que ellos invocaban no les abandonó de su mano. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro padres. Porque miraste nuestra pequeñez de hermanitos de Jesús, y en él nos acogiste. ¿Qué teníamos nosotros para que nos libraras de esa manera? Nada, en nuestra pequeñez traíamos las manos vacías. Solo, quizá, nuestra fe en él. Porque él nos miró y nos dijo: Veníos conmigo. Y nosotros, sin saber muy bien que significaba esa palabra, le seguimos. No teníamos dinero que nos lo impidiera; no éramos ricos. Teníamos las simples manos vacías, pero el corazón rebosante de amor a él. A ti la gloria y la alabanza por los siglos. 19 de marzo de 2011 269 jueves 14 de abril de 2011 Gén 17,3-9; Sal 104; Jn 8,51.59 Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre Estás endemoniado, sin duda, pues ¿quién puede decir esas insensateces que van en contra de lo que arrastramos desde Abrahán? Porque él murió, y nosotros también moriremos, pues la Alianza no es cosa de no morir, sino de bien vivir de cara a Dios. Lo sabemos muy bien, todos los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Y, es verdad, Jesús vivía en la osadía de tenerse, de sostener lo que dice, no porque se gloriara a sí mismo, sino debido a que es el mismo Padre quien le glorifica. La Gloria es la máxima expresión de Dios; la palabra que sintetiza mejor lo que él es y lo que nosotros decimos de él. Palabra de analogía; no de posesión, Y esa Gloria está en Jesús, pues es el mismo Padre quien lo glorifica. Tampoco nosotros somos quienes lo divinizamos con palabras y discursos, así, gloria de meras virtualidades; obra idolátrica construida con las virtualidades de nuestra palabra. Él recibe la Gloria del Padre, porque es el Hijo; esa Gloria es cosa suya; le pertenece desde siempre. Por eso mismo él podrá glorificarnos con una vida que ha de ser para siempre. Pero nosotros demasiadas veces no le conocemos; no reconocemos en él la Gloria de Dios. No nos interesamos en él, y cuando lo hacemos, demasiadas veces es para denigrarlo y para negar lo que, evidentemente, terminaremos por no ver en él: es un impostor, se apropia el ser mismo de Dios. No puede ser, fuera con él, cojamos piedras para lapidarle y que desaparezca de una vez de nuestra vista sin dejar raíces entre nosotros. Mas Jesús, porque todavía no ha llegado su hora, se esconde en el templo de su carne, hasta que llegue ese momento en que, por fin, nos las apañaremos con él y expondremos su carne muerta y traspasada para ludibrio y risión de las gentes. Sin embargo, es verdad, nosotros no estamos con los que le querían coger y borrarlo del mapa de la tierra para que no siga engañando y rodeándose de la capa que dice ser de Gloria. Nosotros somos sus seguidores. Él nos ha llamado. Indignos, ramplones, demasiadas veces tristes, pero, caramba, le seguimos, aunque sea con la pretensión de los hijos del Zebedeo. El cáliz de mi sangre, sí lo beberéis. Porque vivimos en-esperanza: hemos puesto nuestra esperanza en su misericordia. Su gracia, acogiéndonos, nos redime. La oración colecta pide para nosotros, porque vivimos en-esperanza, que el Padre nos limpie de todos nuestros pecados, y de esta manera podremos vivir una vida santa, y perseverar en ella. Pues, sin su ayuda, ¿qué podríamos hacer? Con el salmo hemos gritado que el Señor se acuerde de la alianza que hizo con nosotros. Alianza personal cuando me dijo: Sígueme. Y me arrastró con suave suasión en la osadía de seguirle. Alianza con su Pueblo, con su Iglesia, Iglesia de Dios, por supuesto, pero una alianza en la que estoy implicado con todo lo que es mi persona. Porque en mí, el seguidor de Jesús, con todas sus numerosas ramplonerías, e incluso pecados, se expresa la Iglesia de Dios, pues por su medio se me ofrece la salvación, ya que es ella la que recoge la sangre y el agua que manan de su costado, muerto en la cruz. Siendo su seguidor, y sin mirar demasiado la calidad de mi seguimiento, muchas veces temblorosa, vivo en la alegría de una vida que es ya desde ahora vida eterna. París, 22 de marzo de 2011 viernes 15 de abril de 2011 Jer 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42 270 Delatadlo, vamos a delatarlo Lo abatiremos porque queremos vengarnos de él. ¿Qué ha hecho contra nosotros? Blasfema. Siendo hombre, se hace igual a Dios. Si al menos se hubiera quedado en la modestia de saberse interesante, sin ir más allá. Pero no, quiere hacerse parejo con Dios. ¿Cómo lo soportaremos? Tampoco lo haremos con quienes hablen de él como si fuera Dios. ¿No les bastaría con quedarse en lo singular del personaje, si queréis, con lo majo que era? ¿Por qué ir más allá? ¿Es que él tenía conciencia de ser más del buen hombre que todos reconocen como tal? ¿Por qué nosotros se lo añadimos?, ¿quién nos ha dado permiso para cometer la infamia de hacerlo igual a Dios? Para los importantes que soportaron a Jesús, ahí estaba el meollo de su cuestión. Mas para los que ahora quieren comandar nuestra vida, la piedra de escándalo sigue estando en el mismo lugar: siendo un hombre, se hace igual a Dios, lo hacéis igual a Dios. A penas si sabemos si hay Dios, y ya vosotros decís que la única manera de conocerle es a través de Jesús. ¡Qué ignominia!, ¡qué insensatez! Si sigue así, si continúan así sus seguidores, sin duda que lo apedrearemos, y si se sigue empeñando en poner nuestra barraca imperial en grave peligro, pediremos a la autoridad romana que lo suba a la cruz, haciéndole morir cruelmente ella. Se lo tiene bien merecido; así, las cosas quedarán claras para siempre. Pero Jesús prosigue en el maravilloso evangelio de Juan que leemos todos estos día: todo viene dado para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Le creeremos por sus palabras y por sus obras. Mas no basta con que solo le oigamos referir que el Padre está en él, pues es aceptable, leyendo el AT, decir que somos dioses. Hay que añadir algo decisivo: él está en el Padre. Hay una compenetración asombrosa entre el Padre y el Hijo. Hay entre ellos una relación de estar, que se convierte en relación de ser. Hasta el punto de que las obras que él hace son las de su Padre. Y tenemos que creer en las obras del Padre. El Padre lo consagró y lo envió al mundo. Desde el principiar mismo, como nos lo enseña con fuerza majestuosa la introducción al evangelio. Nada se hizo sin contar con él desde la misma creación del mundo. No hay manera de engañarse. Este es el todo en el que creemos. No nos bastaría con un buen Jesús histórico que hizo cosas que nos parecen dignas de mención, arrastrando nuestra vida hacia él y sus comportamientos. Porque solo esto olvida la relación expresiva que se da entre el Padre y el Hijo. Y sin ella no sabemos quién es Jesús; impedimos mostrar la conciencia que él tenía de sí mismo. Conciencia de Hijo. No el abanderado de nuestras relaciones con Dios, y, por ende, con el prójimo. Eso es singularmente poco, pues no abarca el ser mismo del Jesús que apareció y vivió en la Palestina ocupada por los romanos. No abarca la conciencia que él tenía de sí mismo. Conciencia de su relación extremadamente singular con ese a quien llamaba Padre. Y podía tener esa conciencia, pues era su propio ser. Conciencia de ese ser. Tal cosa es lo que nos transmite el NT a través de los escritos que la Iglesia reunió en ese libro. Tal lo que nos transmite con su testimonio de vida la Iglesia de Dios. París, 22 de marzo de 2011 Sábado 16 de abril de 2011 Ez 37,21.28; Sal Jer 31; Jn 11,43-57 Este hombre hace muchos signos Porque, es verdad, Jesús los hace, y es ahí donde los sumos sacerdotes y los fariseos, reunidos en el Sanedrín, manifiestan su grave preocupación. No se trata solo de símbolos que con mayor o menor vaguedad apuntan a Dios, sin implicar por nuestra parte ninguna carnalidad 271 en la relación con él, mucho menos en la de él con nosotros. Se trata de signos. En ellos se ve la urdimbre misma de la relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Relación de Hijo. Relación de ser. Relación de palabra. Relación de perdón. Relación de amor. Pues bien, precisamente porque descubren esa conexión tan íntima de Jesús con Dios, por un lado, y con nosotros, por otro, las autoridades se preocupan. ¿Qué va a acontecer? ¿Se quedarán cortados, pues solo alcanzarán ahora a ser dueños de una simbología que Jesús con sus signos deja caduca? La imagen y la semejanza, que fue desvirtuada entre las espesas nieblas del pecado y de la muerte, dejándonos a lo máximos en una mera simbología del templo y sus aledaños, del cumplimiento minucioso de reglas y costumbres, de las que ellos se había apoderado con todo su disfrute, se nos ofrece ahora en la misma carne de Cristo. Es en él en quien aprendemos y recibimos esa nueva imagen y semejanza que se nos ofrendó en el hecho mismo de la creación, pero que ahora se nos dona renovada y crecida en la persona de Cristo clavado en la cruz. Porque el gran signo hacia el que todos convergen. Y hacia allá arrastran a Jesús quienes no soportan que su palabra y sus gestos sean signo. Signo de quien de modo visible nos hace ver al Dios invisible. Pues quien contempla a Cristo en la cruz, a modo de signo, hace visible al Padre. Y la cruz es de esta manera signo de la misericordia de Dios que nos redime de los pecados y nos dona la vida eterna. Qué bien comprendían las autoridades la importancia de los signos de Jesús. Y, por eso mismo, no los podían soportar. Para cargárselos eligieron el camino de la muerte en la cruz, el del sacrificio de su sangre. Creyeron que eso terminaría la carrera sígnica de Jesús, desbaratando así todo lo que él era; que su recuerdo desaparecerá sin dejar rastro. ¡Cómo se confundieron!, ¡cómo nos confundimos! A empujones y salivazos llevan —llevamos— a Jesús por la vía dolorosa hasta el Gólgota, para allá hacer desaparecer para siempre al personaje. Insensatos que fuimos, no nos dimos cuenta de que nuestro empujar llevó a Cristo al lugar de su Gloria. Porque, de este modo, el sufrimiento de Jesús es nuestra alegría. Es él quien abre sus puertas a la realidad de la muerte y de la redención. Su muerte y resurrección será el Signo de lo que en ellas se nos dona. Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisará para prenderlo. Necios, no sabían que de esta manera abrían las puertas al signo de la cruz, donde se nos muestra y se nos dona nuestra salvación. Hasta el punto de que innumerables veces hacemos sobre nuestro cuerpo el signo de la cruz en el nombre de la Trinidad Santísima. Así, con este Signo, se nos da la imagen y semejanza que recibimos al comienzo, pero que ahora se nos dona en su plenitud. Enterémonos, pues, dónde está Jesús para donar a todos el Signo de nuestra redención. París, 23 de marzo de 2011 domingo de Ramos Is 50,4-7; Sal 21; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 Elí, Elí, lama sabaktaní Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Impresiona y conmueve encontrar esas palabras en la boca de Jesús muriendo en la cruz, pronunciadas en su propia lengua. Es verdad que se trata del comienzo del salmo 21, el cual termina como canto de alabanza. Pero ahí están, en su propia negrura. Jesús murió en la obscuridad y abandono de todos. ¿Incluido el de Dios, su Padre? No, pero este ser recogido por él lo vivió en-esperanza. Se dejó caer en esas manos, sabiendo que en sus brazos toda salvación se le ofrecía, porque su Padre, finalmente, nunca le abandonaría. Y tuvo razón, mas para llegar ahí tuvo que beber su cáliz hasta las heces, pasando por la muerte, abriendo su costado para que manara sangre y agua, como nos indica la 272 Pasión de Juan que leeremos el Viernes Santo. Misterio asombroso del sufrimiento de Jesús, que se convierte para nosotros en alegría casi insoportable al ser la causa de nuestra salvación del pecado y de la muerte. Porque, cumpliendo la voluntad de su Padre, se rebajó hasta esa situación ofuscante, penosa hasta el extremo, sometiéndose a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, nosotros ahora, en un arrebato de alegría, proclamamos que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mas ¿cómo pudo llegar la situación hasta ese extremo insostenible, a un abajamiento tan bestial?, ¿por qué el Padre le pide tal cosa? Para lograr nuestra redención, ¿no hubiera habido otros medios menos crucificantes? ¿Tan poco es el poder de Dios? Quien nos creó a su imagen y semejanza, quiso retomarnos en la entera libertad de nuestra elección y de nuestra alegría. No le valía imposición ninguna sobre nosotros. Llegaría hasta donde nosotros le lleváramos. Y lo llevamos a la cruz. Por eso, él se abajó, a pesar de su condición divina, sabiendo que por ese despojo de su rango final, y también de su carne, muerta en la cruz, se nos ofrecería esa suave suasión que nos habría de llevar hasta él de nuevo, proyectando sobre nosotros una nueva imagen y semejanza a lo que él mismo nos mostraba en su carne y en su ser. En la suya, ahora, se nos daba la redención de nuestra carne. No su substitución por otra, sino la santificación de la nuestra, aquella misma que le había alzado en la cruz. Así, nos ganó la partida. Y lo hizo en nuestro mismo terreno. Por eso, su gesto de libertad suprema, provoca en nosotros la suave suasión de nuestra libertad en plenitud, y nos salva del pecado y de la muerte. Por eso, no sentía los ultrajes; por eso, endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Por eso, cuando tras un gran grito exhaló su espíritu, el velo del viejo templo se rasgó y dejó a la vista de todos los que quieren mirar, y saben hacerlo, las entrañas de misericordia de Dios, nuestro Padre. Por eso, aterrorizados viendo lo que pasaba, el centurión y sus soldados dijeron confesando que realmente este era Hijo de Dios. ¿Cómo sabremos mirar de este modo? Con la mirada de María, la hermana de Marta. Con la mirada lejana, pero tan anhelante, de los discípulos desperdigados, que veían a su Señor clavado en la cruz. Con la mirada de María, la madre. Mirada en-esperanza. Mirada de amor. Mirada de compunción suprema ante lo que Lucas llamará el espectáculo de la cruz. Mirada que ha de provocar en nosotros una suprema alegría, porque en ella veremos la acción de Dios para con nosotros. París, 24 de marzo de 2011 lunes 18 de abril de 2011 Lunes Santo Is 42,1-7; Sal 26; Jn 12,1-11 Judas Iscariote ¿Nos habíamos olvidado de él?, pues bien, la liturgia nos lo recuerda machaconamente tanto hoy como el Martes y el Miércoles Santo: Judas Iscariote está en nuestro horizonte; es una de nuestras posibilidades; una de las figuras de la Pasión, desde la que podemos ver todo lo que aconteció en aquellos días, figura la más horrible, pero que de ningún modo podemos olvidar, aunque, por supuesto, tampoco debemos quedar fascinados por la negrura de su ser. Su aparición extemporánea es una llamada de atención a que no olvidemos nunca la fragilidad de nuestra naturaleza, que ponemos en las mismas manos de Dios, como pedimos en la oración colecta, a lo que añadimos que levante nuestra vida en-esperanza. Mas, una vez hecha esta introducción a estos tres días Santos, toda nuestra mirada se dirige al Siervo de Dios, su preferido, sobre quien ha puesto su espíritu. En su fragilidad 273 asombrosa, se dejará hacer, mas ni vacilará ni se quebrará. El Dios de la magnificencia, que hizo cielo y tierra, le ha llamado, lo ha formado y cogido de la mano, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de las prisiones y de la obscuridad de las mazmorras. Porque en él está la salvación. Su fragilidad cuidará de la nuestra. En él, quienes nos asaltan para devorar nuestras carnes, tropiezan y caen. Él es nuestro salvador. Seis días antes de la Pascua, de nuevo nos encontramos con Jesús en la casa de Marta y María, y ahí está Lázaro a la mesa, devuelto a la vida, como signo de nuestra propia resurrección. Le ofrecen en ella una cena. Marta servía. María, siempre a lo suyo —y lo suyo es la contemplación del Señor—, unge los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Fragancia de Cristo. El buen olor llega hasta nosotros. Nunca perfume tan costoso ha durado tanto, de modo que todavía llega su fragancia hasta nosotros, indicándonos dónde está el Señor. No es olor de muerte, sino de vida. María no lo sabe, pero ese perfume es primicia de los que ungirán el cuerpo de Jesús muerto, bajado de la cruz. Fragancia de su cuerpo en el sepulcro. Porque es ya desde ahora frescura del cuerpo resucitado. Esa fragancia del perfume de María nos señala un horizonte que es el contrapunto del de Judas Iscariote. Horizonte de vida el uno; de muerte el otro. Uno, con su acto de traición parece tener solo como final el árbol descarnado, no el madero santo. La otra, en cambio, enjugando los pies del Señor con su cabellera, nos indica nuestro tocar santo al Señor, porque no solo seguiremos el camino de Pasión de Jesús esta Semana Santa, sino que tocaremos su cuerpo, como María, la hermana de Marta, como María, la madre de Jesús, que sostendrá el cuerpo de su Hijo, recién bajado del madero, como aquellos que recogerán el cuerpo muerto para ponerlo en una tumba que nunca había sido utilizada hasta entonces, como quienes ungirán su cuerpo para embalsamarlo. Y nuestra casa, que es la Iglesia de Dios, se llenará de su fragancia. Una fragancia que perdurará para siempre. Hasta el punto de que ese olor santo será signo indeleble de que esa Iglesia es la Iglesia de Cristo, de que vive en plenitud de la santidad de su Palabra y de sus Sacramentos. ¿Por cuál de los dos horizontes posibles nos decantaremos? París, 25 de marzo de 2011 martes 19 de abril de 2011 Martes Santo Is 49,1-6; Sal 70; Jn 13,21-33.36-38 Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿por qué no habré de acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Tan cerca del desenlace, y los Doce no acaban de ver en dónde están ni lo que va a acontecer. Judas Iscariote, ahí sigue, y después de tomar el pan, salió inmediatamente, desabrido, vengador, con la inmensa buena conciencia de que él sí está por los pobres, no por el despilfarro, ¡vaya conque pobres los tendréis siempre entre vosotros! Pedro se enfurruña con el Señor: te acompañaré a donde vayas. ¿Darás tu vida por mí?, te aseguro que esta misma noche no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Nosotros, con los Doce, apenas si nos enteramos de nada. Pero Jesús no nos lo echa en cara. Todavía, el acontecer de Jesús está inserto en el Misterio de Dios. San Ambrosio tiene palabras preciosas sobre lo que estamos viviendo con los Doce: Pedro negó una vez y no lloró porque el Señor no lo había mirado. Le negó una segunda vez, y tampoco lloró porque el Señor todavía no le había mirado. Le negó por tercera vez; Jesús le miró, y lloró amargamente (cf. Magnificat). El Señor tiene que mirarnos para que comprendamos lo que significan nuestras mismas palabras, nuestros actos de insensata fanfarronería: iré a donde tú vayas. La mirada del Señor 274 llega hasta lo profundo de nosotros, y es entonces cuando comprendemos el sentido de nuestra negación. No nos atrevíamos a implicarnos en lo que es su camino final. Nos creíamos con fuerza infinita: te seguiré a donde vayas, sin comprender nuestra extrema flaqueza que nos hará dejarle, espantándonos al ver por dónde van a ir sus caminos. Pero no nos lo echa en cara. No se aleja de nosotros. Bueno, ni siquiera puede, pues le traen y le llevan, dejándolo tiempo solo para esa mirada conmovida y conmovedora. Ha llegado su Hora, y tendrá que beber el cáliz en soledad y abandono. Pero tiene tiempo para esa mirada salvadora que conmueve nuestras entrañas, y lloramos amargamente también nosotros. ¿Qué tiene, Señor, esa tu mirada, que arranca de nosotros lágrimas enternecidas? No nos condenas con ella, sino que nos abres a la comprensión de tu Hora. Mirada que nos acoge en lo que somos. Un Señor profundamente conmovido ante la traición, además de, seguramente, ante la tenaz incomprensión de los suyos. Pero ni una ni otra le hacen desviarse un ardite de lo que es su camino, cuando acaba de llegar su Hora. Hora de ser entregado a sus enemigos para que acaben con él de la manera más cruel e indigna. Hora de ser elevado en lo alto del madero con rostro de pecado, como la serpiente en el estandarte. Mirada que acompaña a la nuestra para que le veamos allá en donde dentro de tan poco, al final de su camino, va a subir. Mirada compasiva que nos atrae hacia sí con suave suasión, pues con su muerte en la cruz nos donará la plenitud de nuestro ser. Por eso, mirada de acogimiento y de donación. Mirada que nos promete el perdón con nuestra viva de participación en las celebraciones de su Pasión. Mirada de acercamiento, pues la nuestra había quedado lejos de la suya. Mirada sin reproches. Mirada de amor. Mírame, mi dulce Jesús, con la mirada que regalaste a Pedro, para que llore en torrentera de lágrimas. Lágrimas de amor las mías, plenificadas por tu ardiente mirada. Mirada que me hace participar en el Misterio mismo de Dios. Misterio de amor. París, 24 de marzo de 2011 miércoles 20 de abril de 2011 Miércoles Santo Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? No nos es posible quitar a Judas Iscariote de nuestro horizonte. ¿Por qué esta insistencia en la liturgia? ¡Tres días con él!, y hoy con el mejunje mismo de su traición. Al final, tras tanto hablar, lo traiciona por dinero. Busca ser rico al alejarse de Jesús. ¿Buscamos ser ricos para alejarnos de él? El joven que tan buenas trazas tenía, se alejó de Jesús porque era muy rico. La ideología se le convierte al traidor en avidez de una pequeña riqueza. ¿Soy yo acaso, Maestro? Formulas zalameras que querrían esconder su realidad. Tú lo has dicho. No era necesario, pero tú haces que tu palabra se convierta en realidad de traición. Espanta que nosotros podamos parecernos a él; que traicionemos a Jesús. Incluso después de tantos años con él. La ideología que se convierte en afán de riqueza, aunque sea pequeño, doblega todo lo que podamos llevar en el camino. Señor, por favor, apártanos de ello. Que nunca te traicionemos. Quedarnos tomando vinos cuando tú eres arrastrado a la cruz, quedarnos con la boca llena como Pedro, cuando nuestra realidad es miedosa y negadora, ser fuertes buscado sentarnos entre los primeros puestos, apartar a la gente porque pensamos que te molestan. Ese es nuestro propio estar en el camino de tu seguimiento, todo eso es una de las posibilidades, aunque solo sea parcial u ocasión de un momento, pero, por favor, Señor, que no te vendamos por treinta monedas. Que nunca te traicionemos como Judas Iscariote. Escúchame con tu gran bondad el día de tu favor, ahora que preparas la cena de Pascua en la que tú mismo ofrecerás como alimento tu carne y tu sangre que serán derramadas el 275 Viernes Santo. Mi momento está cerca, dices, y deseas celebrar esa Pascua con nosotros. Podíamos haberlo adivinado en el correr de los salmos, los cuales nos muestran cómo se iba a dar en ti el cumplimiento de lo que en ellos rezaste. Aguantarás afrentas. La vergüenza cubrirá tu rostro. Serás extraño para tus hermanos. La afrenta destrozará tu corazón, y desfallecerás. Te echarán hiel en la comida. En tu sed te darán vinagre. Mas nunca perderás esa certeza que te hace ser: la de que tu Padre jamás te ha de abandonar. Tu lengua será de iniciado. En medio del abandono, sin embargo, sabrás decir al abatido una palabra de aliento. Me espabilarás el oído para que escuche tu palabra. Me abrirás el oído. No seré, simplemente, carne abstracta, sino que mi cuerpo se abrirá para que tu palabra penetre en mi interior y me convierta en carne oyente de tu carne sufriente. En tu sufrimiento no dejarás de hablarme con tu palabra, y yo, en el cuerpo de mi carne, no dejaré de escucharla. Tu Padre no te abandonará, por eso no sentirás los ultrajes. Bueno, los sentirás hasta lo más profundo de tu alma, pero no te abatirán, todavía te quedará palabra para mí, para que penetre en mi interior y me transforme a tu mismo ser. Mirad. El Señor Dios, su Padre, le ayuda, ¿quién le condenará? Buscaremos al Señor allá donde está; allá donde se presta a nosotros: camino de la cruz. Mas, ¿por qué colgado del madero? ¿Qué ha hecho? Muere por nosotros, para nuestra salvaciónNosotros ayudamos a que hiciera esa camino de sufrimiento y de muerte, pero él no lo retiene para nuestra condena, sino que se hace instrumento de salvación que nos libra del pecado y de la muerte eterna. París, 25 de marzo de 2011 jueves 21 de abril de 2011 Jueves Santo misa vespertina de la Cena del Señor Éx 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Jn 13,1-15 El Misterio del amor más grande ¿Llama la atención que en el evangelio de Juan no encontremos el relato del pan y del vino en la Cena del Señor? Desde Pablo, y los evangelios sinópticos, todos los cristianos lo conocían, era parte esencial de la liturgia: memoria de la carne y de la sangre de Cristo entregada en la cruz por nosotros, quien en la sacramentalidad de su carne nos dona la materialidad del sacramento. Por eso, como tantas otras veces a lo largo de su evangelio, Juan substituye el relato central de la Cena por su significado: el lavatorio de los pies, signo del Misterio del amor más grande que se realiza en el pasar del Jueves al Viernes Santo. Jesús se ha rebajado no teniendo a gala su procedencia, de la que nos hablaba de manera tan espectacular el prólogo del cuarto evangelio, haciéndose uno de tantos, en cuerpo igual al nuestro en todo, excepto en el pecado, y ahora, al final, antes de arrastrarse con ayuda del Cirineo para ser colgado en el madero santo, nos ha lavado los pies para que comprendamos cuál es nuestro ministerio, si quiere parecerse al suyo, y, luego, nos ha entregado su cuerpo. Su carne, verdadera comida. Su sangre, verdadera bebida. Alimento para nosotros cada vez que hagamos ‘esto’ en memoria suya. Un esto donado en signos de amor. Sacramento de amor que de manera significativa nace, después de la Cena, en la sangre y el agua que, tras la lanzada, se derramarán de su costado muerto. La Iglesia naciente, pues ella se ha hecho realidad entre nosotros desde el ‘hágase según tu palabra’ de María al ángel, alcanza su realidad profunda, su realidad eucarística, su realidad sacramental. No sorprende que María, la madre de Jesús, al pie de la cruz, esté en las inmediaciones de ese derramarse de amor, pues ella es el cuenco en el que nace la Iglesia. Señor, si es así, grita Pedro, ¡siempre Pedro!, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque tu amor a nosotros, que ahora se nos muestra en su expresión suprema, es 276 amor de madre. Nuestro sacramento eucarística conlleva el que nos lavemos los pies los unos a los otros, el que acariciemos la mano de los moribundos, el que demos lo nuestro al que no tiene. Sacramento que se hace realidad de vida en el amor de unos por otros. Amor a todos los que ama el Señor. Amor que reencuentra su imagen y semejanza, la que perdimos por el pecado, por cuanto había quedado desfigurada y entre nieblas. Ahora, en cambio, en el paso del sacramento, en el significado abisal del lavatorio de los pies, se nos ofrece en Cristo la imagen y la semejanza con la que fuimos creados. En Cristo, la encontramos en toda su fuerza. De ahí que haciendo ‘esto’ en memoria suya, atinamos con ellas en todo el esplendor de su plenitud. Curioso que sea en la entrega a la muerte, a los salivazos y la corona de espinas, en el camino al Gólgota, en el ser clavado, en el grito estentóreo, en la muerte colgado del madero, donde encontremos la perfección de la imagen y semejanza. Diríamos que es guiñapo moribundo, carne traspasada, risión de tantos que contemplaron el espectáculo, y, precisamente ahí, se nos dona la plenitud de lo que somos. Es verdad que la historia de Jesús no termina en el descenso del cuerpo y su puesta en una tumba nueva, pero, sin duda ninguna, pasa por ello, y no se manifestará su Gloria y el resplandor de nuestro ser en plenitud si no es haciendo camino de Jueves y de Viernes Santo; si no es sumergiéndonos en sus honduras. París, 26 de marzo de 2011 viernes 22 de abril de 2011 Viernes Santo Is 22,13-53,12; Sal 30; Heb 4,14-16. 5,7-9; Jn 18,1-19,42 Yo soy Al decirles ‘Yo soy’, retrocedieron y cayeron a tierra. Ya lo veis, ha blasfemado, se apropia el nombre mismo de Dios. Conque, ¿tú eres rey? Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué es la verdad? Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Aquí tenéis a vuestro rey. ¡Fuera, fuera!, crucifícalo. No tenemos más rey que el César. Se cumplió la Escritura. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliese la Escritura dijo: Tengo sed. Está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Saltó de su costado sangre y agua. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Hasta podemos decir de manera salvaje, que su sufrimiento es nuestra alegría. Porque él nos salva de la muerte y del pecado, ¡qué mayor alegría! Hasta el punto de que nuestro sufrimiento, al contemplarle, como María su madre, que tuvo su corazón traspasado por el dolor de ver a su hijo en la cruz, y el que nos puede llegar, el que llega a tantos de nosotros, se hace también mediador, pues incrustado en el suyo. Llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, para todos los que sufren con él y por él, en autor de salvación eterna. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación por nosotros. Fue contado entre los pecadores, su rostro quedó desfigurado por nuestros pecado; lo tomó sobre sí e intercedió por nosotros los pecadores. Él, de este modo, es nuestro Redentor y Salvador. Por eso podemos acogernos a él, sin que nunca nos defraude. Contemplémosle: está clavado en el madero quien es el camino, la verdad y la vida. Quien nos marca el camino para por medio de la visibilidad de su cuerpo, de su carne, a través de ella, alcanzar el vislumbre de quien es invisible: camino que, sin embargo, termina en la cruz, en donde tocamos a Dios. Quien es la verdad de todo lo que somos, de todo lo que es, puesto que concreador y recreador del mundo, y que a nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, nos alcanza la verdad en su completud, mientras nos va donando nuestra propia verdad en la plenitud de la imagen y de la semejanza que ahora, en Cristo, elevado en el santo madero, alcanza todo su 277 valor: verdad que, de este modo, se expresa en la cruz, el lugar material en donde Dios nos toca. Quien es la vida en su absoluta perfección de completud, desde la que nos hace donación de la nuestra en la plenitud de eso que somos, la cual se nos ofrece siguiendo su camino y alcanzando su verdad, mejor, adhiriéndonos a la verdad: vida que, sin embargo, muere clavada en la cruz, lugar en donde Dios nos regala su ser. Quien es la resurrección y la vida ha quedado como un pingajo clavado en lo alto, con rostro de pecado, como estandarte para que le mire todo aquel que es mordido por la serpiente venenosa de la culpa y de la muerte: en ese rostro vulnerado resplandece la Gloria misma de Dios. Completa paradoja en la que se diría que nada está en su lugar, que todo es diferente de su expresión, porque todo parece distorsionado, trastocado, precisamente, por la materialidad de la cruz de Cristo. Pero hoy en la adoración del instrumento de muerte salvaje comprendemos el Misterio de Dios, pues se nos hace patente que es la cruz el lugar en el que se nos dona nuestra salvación. Mas nuestra aportación tiene un motor que nos dirige hacia ella: la fe en Jesucristo. Por medio de él hemos obtenido por la fe el acceso a esta gracia en la que nos encontramos: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios (Rom 5,2). Hágase lo que pides, tu fe te ha salvado. Quien está muerto, colgado en el madero, es el camino por el que nos lleva nuestra fe en Jesús; es la verdad que se nos dona por nuestra fe en Jesús; es la vida que se hace con nosotros como impetuosa corriente por nuestra fe en Jesús; es la resurrección que nos abre las puertas de la vida eterna, de la vida en Dios, por nuestra fe en Jesús. Y a él, en definitiva, lo encontramos en la cruz. Misterio profundo de la muerte de Cristo. Misterio de Dios. Pues el verdadero icono de Dios es la cruz de Cristo. París, 26 de marzo de 2011 sábado 23 de abril de 2011 Sábado Santo El gran silencio Al descender el cuerpo muerto de Jesús, lo dejamos en la tumba nueva. Y hoy, Sábado Santo, es el día del gran silencio. Todos, los que estaban junto a la cruz y los que miramos de lejos el espectáculo, quedamos desalentados, tristes, cuajados de lágrimas. Juan tuvo un consuelo: Ahí tienes a tu madre. Pero ahora ya todo se ha terminado. Razón tenía Judas Iscariote, quien le traicionó, pues el camino de Jesús no llevaba sino al más cruel de los fracasos, ahí tenemos la prueba: muerto y enterrado. Bien es verdad que Jesús no dijo que todo se había terminado, sino, tras repetir tantas veces aquello de que en él se cumplían las Escrituras, todo está consumado. ¿Consumado en un punto que parece ser la tumba? Ahora nuestros ojos la contemplan. Siempre, cuando vamos a enterrar a una persona querida, al alejarnos del lugar donde hemos depositado el cadáver, hay una última mirada a la tumba. También nosotros, al alejarnos, echamos una última mirada al sepulcro nuevo en el que han depositado el cuerpo muerto de Jesús. Y nos adentramos en el gran silencio. Silencio de Dios. Todo parece haber terminado en el más rotundo de los fracasos. ¿Merecerá la pena nuestro seguimiento, para que se nos caiga de la mano de esta manera tan dolorosa, tan brutal? ¿No ha sido todo una imaginación virtual y pasajera? ¿No nos subyugó quien tan pronto iba a morir de una manera tan cruel e indigna? De haberlo sabido, ¿hubiéramos seguido a Jesús? ¿No fue todo lo nuestro, en definitiva, sino un gran engaño? No porque Jesús nos engañara, pues él, pobre, creía en lo que hacía y en el camino que era el suyo, sino porque nosotros nos dejamos engañar por un buñuelo de viento. Silencio de Dios. Todo está consumado. ¿Por qué Jesús al final de su suplicio en la cruz diría consumado? ¿Qué?, ¿pensaba en algo que acontecería para nosotros tras su enterramiento? Porque para él, ciertamente, las cosas estaban terminadas: la plenificación de la carne de Jesús se nos dona en la 278 cruz. ¿Podría significar, simplemente, que en todo lo que hasta el momento había sido su vida, tan extraordinaria, se había consumado algo por medio de lo que el Señor Dios, al que él llamaba su Padre, quería indicarnos caminos a seguir similares al que había sido el suyo, aunque terminara en el fracaso de la muerte? ¿No había acontecido ya cosa similar, persecuciones y muerte, con algunos de los profetas de Israel, los cuales nos habrían mostrado así nuevos caminos de esperanza? Mas el gran silencio en que hemos caído parece ver que, efectivamente, todo ha sido consumado, y que, a partir de ahora, deberemos sacar las consecuencias de aquello que hemos vivido junto a Jesús, de quien hemos aprendido la profundidad de nuestra relación con Dios, quien nos ha enseñado a llamar Padre nuestro, y también la hondura de nuestra relación con el prójimo. Su muerte, pues, no ha sido vana. Tenemos que rehacer con nuestra vida lo que fue la suya. Esto es lo que dará sentido a esa palabra tan hermosa que pronunció en la cruz. ¿Todo se ha consumado, porque, seguramente, todo vuelve a la vida en nosotros, y somos nosotros los que consumamos lo que ya, con la muerte de Jesús, se habrá terminado? Silencio de Dios Cavilaciones del día en el gran silencio, cuando nos mantenemos deliberativos entre un aceptar las cosas como están o un seguir viviendo en-esperanza, sin comprenderlo bien, es verdad, pero seguros de que las cosas no pueden terminar en la pura nada de la muerte. Dios Padre, Ser de amorosidad, ¿nos va a dejar sumidos en tal abandono, tras haber abandonado de modo definitivo a quien ha llamado mi Hijo, en el que decía tener puestas todas sus complacencias? ¿Estamos alocados por seguir viviendo en-esperanza? Silencio de Dios. ¿Viviremos en-esperanza? ¿Será posible que quien es Padre suyo y Padre nuestro, en definitiva nos haya dejado no solo descentrados, sino solos, no abandonados porque nos quedará para siempre su recuerdo y su quehacer, pero sí dependientes de nuestras propia fuerzas y de nuestras propias remembranzas? ¿Será posible que todo haya acabado al haber dejado a Jesús en el sepulcro nuevo? ¿No quedará resquicio alguno a nuestro en-esperanza? Porque lo que él vivía y enseñaba iba más allá, ahora nos damos cuenta, incluso más allá de la muerte. ¿Nos abandonará Dios, peor, abandonará en la muerte a quien llamaba su Hijo, dejándonos en el desamparo mas desabrido? ¿Qué significaba, pues, nuestro vivir en-esperanza? Silencio de Dios. Oíd, ¿qué está sucediendo? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida. Porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Así comienza el bellísimo relato que toma el libro de las Horas de una antigua homilía sobre el grande y santo Sábado, en el que vemos a Jesús descendiendo a los Infiernos con el poderoso atributo de su cruz, para ofrecer palabras salvadoras a Adán y a todos los muertos que, en la obscuridad del abismo, aguardaban ellos también en-esperanza, la liberación definitiva. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz y enterrado en la tumba nueva, comienza a hablar en la gran majestad de su silencio. noche del sábado 23 de abril de 2011 Vigilia Pascual La eclosión de nuestro vivir en-esperanza Por fin, exulten los coros de los ángeles, por la victoria de Rey tan poderoso, cantamos en el pregón pascual, solo comenzar la Vigilia. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Necesario —qué palabra tan tremenda puesta acá— fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció —de nuevo, qué palabra tan tremenda puesta acá— tal Redentor! Noche maravillosa, clara como el día. Noche de alegría. 279 Noche en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. La noche santa de la resurrección del Señor. Siete hermosísimas lecturas, seguidas de su salmo responsorial y de una oración. La creación del mundo no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos; por eso, ahora, en él, encontramos en todo su esplendor nuestra imagen y semejanza. En las siete lecturas del AT vamos viendo cómo ahora, en la plenitud de los tiempos, lo anunciado se cumple en Cristo. Los prodigios antiguos se iluminan con la luz de Cristo, haciendo del mar Rojo imagen de la fuente bautismal. Somos hijos de la promesa por la gracia de la adopción que ahora se cumple, pues en Cristo también nosotros somos hijos, descendientes de la fe de nuestros padres. Por los profetas se anunciaron los misterios de los tiempos presentes, de modo que progresemos en la virtud por efecto de la gracia. El Señor hace crecer a su Iglesia, defendiendo con su constante protección a cuantos purifica por el agua del bautismo. Le pedimos, finalmente, que lleve a término la obra de la salvación, de modo que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta, lo viejo se renueva y vuelve a su integridad primera, por medio de Jesucristo. Todo el AT es una flecha que anuncia el Misterio de esta noche. Misterio de resurrección. Misterio de gracia y de misericordia y de alegría. Misterio asombroso de nuestra salvación. Cristo murió por nosotros en la salvaje cruz y resucita para sí y para nosotros de modo que a partir de este momento su vida vaya al Padre y nuestra vida esté siempre en él. Celebremos la gloria de la resurrección del Señor en esta noche santa. Por el bautismo fuimos incorporados a la muerte de Cristo. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una vida nueva, en una resurrección como la suya. Muertos con Cristo, viviremos con él. Moriremos al pecado de una vez para siempre. ¡Cristo ha resucitado! Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ha resucitado como había dicho. Por eso, al comienzo de la celebración, hemos cantado a la culpa feliz que mereció tal Redentor. Asombroso que nos atrevamos a hablar de nuestra culpa como merecimiento nuestro. Por eso hemos cantado también que el pecado de Adán, y el nuestro, fue necesario en este inmenso derroche de amor de Dios hacia nosotros en Cristo, por Cristo y con Cristo. ¡Alegraos y corred a anunciar la buena nueva! A partir de ahora comienza, pues, la liturgia bautismal, en la que la Iglesia, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, va tomando cuerpo resucitado, y en la que nuestro vivir en-esperanza se hace un vivir-en-realidad. El cirio pascual nos llena de la luz del Señor, de modo que brillemos interiormente, y borrada la obscuridad de nuestros pecados, persevere en nosotros la luz de la fe y de la caridad. Porque ese cirio, como antes lo fue la nube ardiente que conducía al pueblo elegido en su caminar en el desierto, es el signo del pasar de nuestro vivir en-esperanza al vivir-en-realidad, con realidad de gracia. Misterio de una creación nueva. Misterio de la Gloria. 30/31 de marzo de 2011 domingo 24 de abril de 2011 Domingo de Pascua Hch 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 o 1Cor 5,6b-8; Secuencia; Ju,1-9 Vio y creyó Dios nos ha abierto las puertas de la vida por medio de su Hijo, vencedor de la muerte, por eso le pedimos que nos conceda ser renovados por el Espíritu para resucitar en le reino de la 280 luz y de la vida. De esta manera, con el Espíritu que venga a habitar en nosotros, permaneceremos en-esperanza, más ahora ya con un vivir-en-realidad. Nosotros somos testigos del quehacer de su vida y de cómo lo mataron colgándolo de un madero. Mas las cosas no quedaron ahí, pues Dios, su Padre y Padre nuestro, lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver. Somos, así, sus testigos. Testigos de su vida y de su muerte, testigos de su resurrección, pues hemos comido con él y de él desde entonces. Y recibimos de él un encargo: predicar al pueblo, a todos los pueblos, dando solemne testimonio de que Dios, su Padre y nuestro Padre, lo ha nombrado juez de vivos y de muertos, de modo que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados y la vida eterna. ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! Por eso nuestro en-esperanza, sin dejar jamás de serlo, toma coloración de en-realidad; pues lo nuestro es desde ahora un vivir-enrealidad. Muertos con él por el bautismo, vivimos con él por la realidad, una realidad que nos viene dada en la sacramentalidad de la carne, de la suya y de la nuestra; la suya, que se nos da en alimento a la nuestra, alimento para la vida eterna. Lo nuestro, así, no son virtualidades vanas y lagrimeantes imaginaciones, sino la misma realidad amorosa de Dios para con nosotros y para con toda criatura. Da gusto ver al discípulo joven ganar a Pedro en la carrera, asomándose, pero sin entrar, para ver el sepulcro vacío, con las vendas y el sudario enrollado en sitio aparte. Es Pedro el primero que entra, no el primero que ve. Y cuando entra, también el otro discípulo se aviene a entrar en el sepulcro vacío: vio y creyó. ¿Por qué creyeron cuando vieron lo que no vieron, es decir, que el cuerpo muerto de Jesús ya no estaba en el sepulcro, y que este estaba vacío? Porque fue entonces cuando entendieron la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Toda la Escritura anunciaba y apuntaba a este momento. Pero no era nada fácil adivinarlo. Hubo un acontecer para que Pedro y el otro discípulo comprendieran. Comprendieran lo que había significado la cruz y quién era, en definitiva, el que había muerto en ella, y al que vieron enterrar en la tumba nueva. Por eso, al no ver lo que no vieron, comprendieron que vieron lo que no vieron. Y ahora se les abren los ojos y los oídos a la fuerza de Dios que ha suscitado a la vida al que va a ser ya siempre el Viviente, quien nunca más les abandonará y una vez que suba al Padre les enviará su Espíritu Santo para que tome posesión de ellos y con ellos edifique la Iglesia. Son los primeros testigos. Un grupo de mujeres y de hombres que seguían a Jesús y que habían tenido comportamientos tan diversos el Jueves y el Viernes, pero que ahora son arrecogidos para siempre por quien murió para ellos, viviendo su en-esperanza como un cierto y seguro vivir-enrealidad la realidad del Espíritu. Por eso rezamos a Dios que proteja a su Iglesia, de modo que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Vimos y creímos. 31 de marzo de 2011 * * * domingo 22 mayo 2011 5º domingo de Pascua Hch 6,1-7; Sal 22; 1Pe 2,4-9; Jn 14,1-12 La palabra de Dios iba cundiendo En los primeros días de la Iglesia, los Doce tomaron varias decisiones que la marcaron para siempre. Esta es una de ellas. Crece el número, deben implementarse nuevas soluciones a nuevos problemas. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la 281 administración. Habrá, pues, quien ocupará el puesto de Marta, la hacendosa. Hay que atender a las viudas y a quienes lo necesite. Olvidarlo sería extraviar lo que la misma Iglesia debe ser y hacer. Los nuevos diáconos tendrán esa tarea. Habrá, por tanto, quienes se dediquen al servicio. Pero en el servicio no se termina todo. Recordemos a María. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Asombra la nitidez con la que Hechos plantea el problema y refiere su solución. Se deslindan campos en la actividad de la Iglesia. Sin la dedicación de los Doce no hay Iglesia de Dios: oración y ministerio de la palabra. Ahí está la fuente de su ser. Para otros, elegidos con ese fin, servicio a los menesterosos y administración, como dice el texto. Todo ello se nos da en el camino al Padre, en el cual encontramos la libertad verdadera. No es, por tanto, una ocurrencia sabia del momento, que toman los Doce ante la premura de los trabajos. Es seguimiento de Jesús, quien ha ido a prepararnos muchas estancias, pues cada uno tenemos nuestro trabajo en ese seguimiento. No somos robots igualados. Seguimos nuestra vocación, la llamada del Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Mirándole a él, encontramos nuestro hacer. La Iglesia naciente encuentra en él el camino a seguir, pues no ha sido abandonada a su buena suerte: el Señor está con ella, y el Espíritu le sugiere modos y caminos nuevos, sabiendo que en ellos encuentra la verdad, no la suya, sino la del Señor. La vida se le da caminando en el Señor. Estos son los procedimientos mediante los que vamos viendo al Padre a través del Señor Jesús a quien seguimos, el cual nos envía su Espíritu para que descubramos nuevos modos de caminar, es decir, de evangelizar. También a nosotros se nos ofrece el buscar nuevas maneras de evangelizar. No podemos quedarnos anclados en lo que fue, y, seguramente, fue bien. Debemos recorrer nuevos caminos en el Señor, que nos donen su verdad y hagan fuerte una vida, la nuestra, que es suya. El Señor Jesús se nos va al Padre, pero envía su Espíritu, el Espíritu del Padre, para que nos haga imaginar modos distintos de evangelizar. Con el servicio, con la oración, con la palabra, con la invención de nuevos caminos de acción y de diálogo, para que también la palabra de Dios cunda entre nosotros. Si nos quedamos encerrados en lo que tuvimos, ya hemos muerto a la Palabra; la Iglesia no sería sino un ser canijo, refugio de sacristanes encerrados en sus sacristías. ¡Dios nos libre! Somos piedras vivas con las que se construye el templo del Espíritu. La piedra viva desechada por los arquitectos se ha convertido ahora en piedra angular, pero jamás podremos olvidar nuestra parte en la construcción. Todo pende de nosotros, aunque depende del Espíritu que se insinúa en nosotros para hacer de nosotros su templo. El nuestro es también un sacerdocio sagrado que cree en su palabra. Raza elegida, nación consagrada, pueblo elegido por Dios. El Señor deja enorme cancha a nuestra acción y a nuestra oración para que la Palabra sea hoy también predicada a todas las naciones. 30 de abril de 2011 lunes 24 de mayo de 2011 Hch 14,5-18; Sal 113 B: Jn 14,21-26 Levántate, ponte derecho El hombre dio un salto y echó a andar. Pablo y Bernabé, como antes Pedro y Juan, no poseen ni oro ni plata, sino que dan lo que tienen: la fuerza del Resucitado. Pero el contexto ha cambiado, ya no es Jerusalén, en donde quisieron matar a los apóstoles. Estamos en terreno pagano. El gentío se adecua a lo que vive: dioses en lugar de hombres han venido a visitarnos. Lo que antes, cuando se trataba de Jerusalén, había sido un terrible fastidio, ahora, entre gentiles, adoradores de falsos dioses, es una fiesta. Traen a las puertas de la ciudad de Listra toros y guirnaldas para ofrecerles sacrificios. Pasmo de Bernabé y Pablo. Eran judíos creyentes, nunca se les había pasado por la cabeza que el gentío pagano quisiera trasladar la curación del cojo de 282 nacimiento a su propia valía, a la fuerza de ser tenidos por dioses, y no por los más pequeños, sino por Zeus, el máximo dios, Bernabé, y por Hermes, el portador del mensaje divino, Pablo. Hombres, pero ¿qué hacéis? Su predicación, y la curación que ha sido su consecuencia, busca, precisamente, que abandonen los dioses falsos y se conviertan al Dios único y verdadero. Porque, y este es su mensaje profundo, hay un solo Dios vivo, quien creó el cielo y la tierra. Recordad de qué manera el AT nos retrotrae desde el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el único Dios vivo, a ese mismo Dios, el Señor de los comienzos, quien hizo cielo y tierra, porque el mundo es creación. Ahora el proceso es el mismo. Nadie vaya a pensar que el Dios de Bernabé y de Pablo es, simplemente, más grande que los demás dioses; es el único Dios, el Dios que creó todo lo que hay, quien en los comienzos del tiempo creó el mundo. No hay lugar para otros dioses, sean pequeños o grandes. En el pasado, continúan, Dios permitió que cada pueblo siguiera su camino, sin dejar nunca que nadie desconociera sus beneficios. No fue Dios quien se ocultó. Siempre fue para todos un Dios visible, que enviaba desde el cielo a todos la lluvia y las cosechas. Llama la atención, pues, que Bernabé y Pablo en su justificación de quienes eran ellos mismos —no somos diosecillos, ni grandes ni pequeños—, recurran a un pensamiento sobre Dios que podríamos tener por filosófico, pues en su discurso en ningún momento añaden que su Dios es el Dios de Jesucristo, a quien este llama Padre, que ha muerto en la cruz por nosotros todos, y que ha resucitado siendo llevado al seno de misericordia del Padre de donde salió y ahora vuelve envuelto en la materia de su carne resucitada. No, los dos apóstoles se quedan en un estadio anterior. Quizá para que apareciera bien claro eso que ellos no eran; para que no se diluyera todo en un acelerón de nuevos dioses, que aparecen al gentío como los mayores, ante un hecho tan trascendente como la curación del cojo de nacimiento de Listra, el cual tenía una fe capaz de curarle. Por eso, Pablo, mirándole, le grita que se levante. Mas la reacción del gentío pagano les hace ver que hay un paso previo antes de llegar al Dios de Jesucristo: el de predicar al Dios único, el Dios vivo que hizo cielo y tierra. Solo quien ha recibido esa predicación puede aceptar el mandamiento del amor. Solo este le ama. Y a quien me ama, le amará mi Padre. La Revelación pasa por ahí. 3 de mayo de 2011 martes 24 de mayo de 2011 Hch 14,19-28; Sal 144; Jn 14,27-31a Que no tiemble vuestro corazón Todavía resuena en nuestro oídos la palabra de Jesús que el papa Juan Pablo II pronunció cuando se presentó a los creyentes en la plaza de San Pedro tras su elección. No tengáis miedo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde, porque me voy, lo estáis viendo, pero vuelvo, lo habréis de ver. Este es uno de los entresijos más sorprendentes del Misterio de Cristo. Está en plenitud con nosotros y esta plenitud llega a ser completa, precisamente, cuando, yéndose de nosotros, se va al Padre con su carne resucitada, de modo que la materia, la nuestra, la suya, entra ahora en el regazo de amor de la Trinidad Santísima. Se va de nosotros, es cierto, pero vuelve cuando, tras llegar a aquel lugar de amor completo, envía a su Espíritu, Espíritu del Padre. Él queda entre nosotros en sus evangelios, en la predicación, en la palabra, sobre todo en la eucaristía y en el regazo de los pobres y necesitados. Queda entre nosotros como signo de quien ha sido, el Encarnado, en todo igual a nuestra carne, excepto en el pecado, y de quien es, el Resucitado, sentado a la derecha de Dios, su Padre. Signo pleno que significa lo que es; que se nos da a nosotros como alimento, con su palabra y con su cuerpo. Signo en el que se nos ofrece 283 la misma completud de Dios. Y esto se va a realizar ahora, de aquí a unos días, cuando, tras ascender a lo alto, nos envía su Espíritu el día de Pentecostés, para que este, de modo definitivo, haga de nosotros su templo. Templo de amor. Templo de oración en donde es él quien grita con todas nuestras fuerzas: Abba, Padre. Por eso, cuando llegue ese alejamiento de la plenitud que se nos da completa en el seno de la Trinidad Santísima, cuando desaparezca de nuestros ojos elevándose al cielo con todo lo que él es, Hijo del Padre, carne resucitada, será el signo real de que efectivamente todo se ha consumado. Todo se nos habrá dado entonces. También nosotros seremos carne de consumación. Siguiendo junto a la cruz de Cristo, le veremos ascender al Padre y cómo el Espíritu del Padre, que es también su Espíritu, se posará encima de nosotros, logrando de nosotros lo que era una posibilidad imposible. ¿Cómo, pues, habremos de tener miedo? Mas, cuidado, que será ahora, nos advierte Jesús, cuando se acerque a nosotros el Príncipe del mundo, como león rugiente buscando a quién devorar. Sí, precisamente ahora, pues puede que se nos suba el éxito a la cabeza, sin comprender que nuestro lugar está junto a la cruz. Quizá el Viernes Santo, junto a los apóstoles, huimos —solo las mujeres, con la madre de Jesús, y el discípulo que apenas si era más que un niño— para ver las cosas desde lejos, no sea que nos descubran y muramos con él. No sé de quién me hablas, y canto el gallo. Es ahora, al volver a los pies de Jesús en la cruz, cuando se nos da la plenitud del Espíritu, comprendiendo que es ahí donde está la fuente de nuestra salvación. Que es ahí donde la misericordia de Dios se hace con nosotros, inundándonos con su gracia. Que solo ahí somos templo del Espíritu. Pobre Pablo, qué de palos cayeron sobre él, precisamente porque comprendió esta inmensa realidad. La realidad de la justificación y de la gracia que se nos da en la cruz. Agarrados a ella, ¿quién de entre nosotros tendrá miedo? 4 de mayo de 2011 miércoles 25 de mayo de 2011 Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8 Que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios Caramba, pues, pensábamos que ahora todo iba a ser coser y cantar, pero vemos a Pablo apedreado hasta dejarlo por muerto. ¡Qué está pasando aquí! ¿No basta con la muerte de Jesús? ¿Resulta que ahora a todo el que como Pablo se atreve a ir por las calles anunciando su Evangelio, lo desloman, cuando no lo matan? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Nos deja de su mano al albur del primero que quiera darnos de palos y dejarnos molidos, cuando no muertos? Algunos dicen que nos lo teníamos bien ganado, pues antes éramos nosotros los que arreábamos los palos. Bien, sea, aunque habría mucho que discutir de esa tesis tan injusta y que tiene tanto que ver con lo que no fue, pero ¿y ahora, qué? Hemos vuelto a los tiempos de Pablo, los cuales no son otros que los del mismo Jesús. El Señor nos da su paz, mas, nos lo advierte, esa paz no es la que da el mundo. Esta es paz que quiere tomarnos para sí. Una paz que solo busca hacernos suyos. Si somos del mundo, entonces, el mundo nos da su paz. La paz del poder. La paz del imperio. Ahora bien, la condición es clara: debemos ser del mundo. Es obvio que somos del mundo y no seres extraterrestres, pero el evangelio de Juan da una coloración muy especial a esa palabra, mundo. El mundo es el lugar en el que vivimos, mundo creado, y todo lo creado es bueno, pero en Juan hay un corrimiento del sentido de esa palabra hacia aquellos que dominan al mundo, dejando de lado a Dios, enfrentándose con él. Como si lo nuestro fuera, finalmente, una batalla campal para que el Malo logre, en nosotros, vencer a Dios. Para lo cual se hace con el mundo, con el poder del mundo; un mundo que nos arrastra a ser como dioses. Bueno, a ser como dioses solo quienes detentan el 284 imperio, pero buscan hacernos a nosotros sus adoradores. Análogo a lo que se hacía con los emperadores romanos: se les ofrecía sacrificios, se les adoraba, no porque fueran inmortales, pues todos sabían que morirían, y en más de una ocasión los poderosos les arrastraron a la muerte. No, lo decisivo era el adorar al imperio en la figura del emperador, fuera este quien quisiera ser. Por eso se ofrecía el incienso. No era necesario ser creyente en nada, excepto en el propio imperio. Por eso todos los dioses debían estar sometidos al imperio. Imperio político y militar. Lo demás no importa. Por eso nadie puede dejar de adorar al emperador y ofrecerle incienso. Por eso, también, los cristianos se niegan a ofrecer ese incienso —pero, no seas tonto, si apenas es nada, no hay que creer siquiera en ello—, porque solo adoran al único Dios, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, o se llega a un pacto con el imperio de alguna porción de los imperados para que se acepte no incensar la estatua del emperador, mas contando muy bien con que se estará esencialmente bajo su dominio, o se entabla una lucha a muerte con quienes solo adoran a Dios, y se les perseguirá con saña, como a Pablo, como a Jesús. El Señor nos da su paz, esa contra la que el Príncipe del mundo revienta en guerra. Pero no tiene poder sobre Jesús. Es necesario, pues, que el mundo comprenda que amamos al Padre y que el Padre nos ama. 5 de mayo de 2011 Jueves 26 de mayo de 2011 san Felipe Neri Hch 15,7-21: Sal 95; Jn 15,9-11 Contaron lo que Dios había hecho con ellos Comenzamos uno de los acontecimientos más importantes y peligrosos del nacimiento del cristianismo: ¿deben los gentiles primero hacerse judíos, y observar la Ley de Moisés, para, luego, devenir cristianos? ¿Deben tomar decisión las cúpulas eclesiásticas por consenso y según su sano entender? Desde el comienzo, con Pablo y Bernabé, el argumento es otro. Simplemente, contaron lo que Dios había hecho con ellos; cómo se convertían los gentiles. Se convertían a Jesús, muerto y resucitado. Recibían el Espíritu en su plenitud. Obligarles a circuncidarse era un paso atrás, un abandono de la cruz de Cristo, una vuelta a la Antigua Alianza, cuyo cumplimiento definitivo se había dado, para todos, en la Nueva Alianza. Un obligar a la observancia de la ley, que negaba el cumplimiento de quien los profetas habían anunciado. Un posponer la figura de Jesús como mero anunciador, pues la salvación no se nos alcanza en él, sino en la circuncisión, en el observar la ley. De esta manera, Jesús viene a ser, a lo más, un nuevo profeta de la Ley de Moisés. Un hombre majo que, finalmente, ha cumplido un empeño interesante en favor del pueblo judío, cuyos jefes llevaron a condenar injustamente a Jesús al cruento suplicio de la cruz, pero que, ahora, reconociéndole como quien nos dirige a una observancia más exacta de la ley, aumenta el pueblo