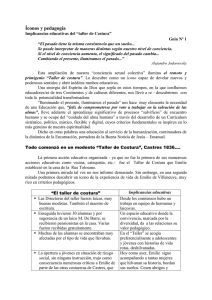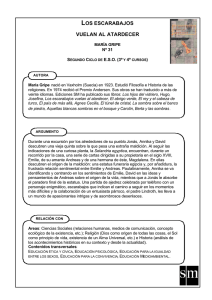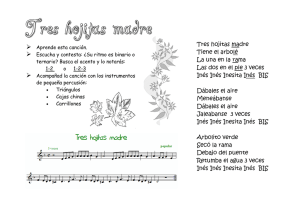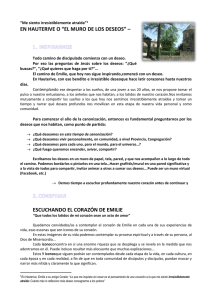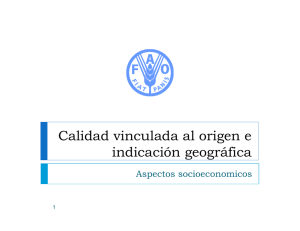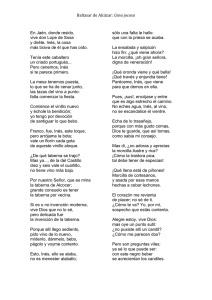- GitHub Pages
Anuncio

Dietario de coartadas Dietario de coartadas. Víctor Olaya. c Copyright Víctor Olaya, 2015 ISBN: 978-1517444648 Víctor Olaya Dietario de coartadas Notas 2014–2015 Prólogo La escritura acostumbra a desvelar aquel que somos. Se escribe una novela, un poema, un relato, incluso un puñado de frases sin literatura alguna, y el escritor abre una ventana por la que otros pueden otear en sus adentros. Lo escrito explica quién es aquel que lo escribe para que los demás puedan conocerle. Cuando se escribe un diario, se asume en cierto modo que al lector le es familiar la vida del escritor, y lo anotado no cuenta a quien lo crea, sino que, en su lugar, lo justifica; las entradas de un diario son coartadas que uno puede emplear para exculparse del cargo de ser una persona distinta, porque explican por qué se es de esta forma, cómo se ha llegado hasta quienes hoy somos y no a alguien diferente. Supongo que iba siendo hora de recopilar mis coartadas, más que nada por el miedo que uno empieza a tener al futuro, a ese futuro que no parece ya tan lejano y en el que, como acaba sucediendo sin remedio, se acaba cuestionando de un modo u otro lo que se es y lo que se ha dejado de ser. Las reuno aquí con la esperanza de recuperarlas más adelante y entender así el fundamento del que vengo, y, sobre todo, para poder excusarme ante ese yo futuro cuando todo aquello que constituye mi identidad comience a generarme más extrañeza que certidumbre. v Dietario de coartadas A las afueras del pueblo hay una casa sencilla, sin valla, con un jardín simple en el que apenas hay plantados unos árboles, pero que solía tener siempre el césped bien cortado. El otro día, nos encontramos con los ingleses y nos dijeron que la dueña había muerto hacía un par de días, de cáncer, una muerte repentina. Era una de las pocas personas aquí que no conocíamos. Hoy paso por delante mientras paseo con Inés, y veo que la hierba está alta, descuidada. La casa ha empezado a coger un aire de abandono mientras el césped crece y le salen algunas flores altas y de poco color. Se confirma que la vida de unos es siempre una señal de la muerte de otros. *** En el campo al lado del molino los girasoles están ya altos y a punto de florecer. Pero hay uno, en la mitad, que se ha anticipado y ha encaramado ya una flor a lo alto para observar a los demás, dejando un punto de amarillo en la lisura tan verde del resto. Una flor prematura, valiente, impulsiva. O tal vez tan solo temeraria. *** El campo a la salida del pueblo está plantado de soja. Con el viento de las mañanas, tiene un sonido rítmico y 1 acariciante, un tono que no es ese crujir agitado del maíz, ni tampoco el ruido quejumbroso de los plátanos. La soja es una planta aburrida, de poco atractivo y sin belleza, pero tiene en estas mañanas una musicalidad innegable que vale la pena escuchar mientras se observa el resto del paisaje. *** A Inés le gusta dormir sobre la cama, en el centro, con todo el sitio para ella. Le relaja estirarse entre los cojines y saberse dueña de tanto espacio. A veces la tumbamos allí y nos quedamos en el borde de la cama observando, mirándola moverse mientras descubre hasta dónde alcanzan sus manos, y si al rato se queda dormida, seguimos allí sin movernos, viéndola respirar muy lentamente. Desde esta atalaya, nos sentimos como observando el vasto imperio de un reino, el nuestro, en el que tenemos la sensación de que el sol no va a ponerse nunca. *** La luz se fue esta tarde en mitad de una tormenta llena de rayos. Después escampó y salí a dar un paseo con Inés, y en el camino encontré al alcalde, que me dijo que aún estaban arreglándolo y no creían que volviera la electricidad hasta las diez de la noche. A las diez, la lluvia había vuelto con más fuerza y hubo otra nueva tanda de relámpagos, y seguíamos sin tener corriente. Acostamos a Inés y nos quedamos en el sofá a la luz de unas velas, hablando y bebiendo un licor de café que un amigo mío gallego trajo hace unas semanas cuando vino de visita. Ahora es medianoche y Emilie está acostada, y yo me he quedado en el salón, escribiendo esto aprovechando la batería que le queda al ordenador y la última luz de las velas, en una estampa que se me antoja tan romántica como incongruente. *** 2 Hoy volvía en coche a casa y, no muy lejos de aquí, por una carretera estrecha, me he encontrado con un tractor que bloqueaba el camino. Iba cortando los setos a un lado de la carretera, y he ido detrás de él unos minutos sin poder adelantarle. Al llegar a una zona con un talud lleno de hierbas, ha pasado la cortadora y ha dejado de pronto en el aire un olor a hierbabuena. Después se ha echado al borde y me ha dejado pasar, y yo he seguido mi camino llevándome un poco de ese aroma. *** Es el verano más húmedo en veinte años. Eso, al menos, dice el hombre que se encarga de mantener las zonas ajardinadas del pueblo, que pasa la cortacésped de vez en cuando y atusa un poco los setos justo antes de los días señalados. Hoy le hemos encontrado a mitad de un paseo y se ha parado a decirnos que está desbordado de trabajo. Hace una semana que debería estar ya de vacaciones, pero las malas hierbas han decidido no agostarse este verano y le están dando más labor que de costumbre. Desde que se encarga de esta tarea, dice que nunca ha tenido una temporada igual. Es verdad que el tiempo es muy errático este último mes. Llueve muy a menudo y a la lluvia le siguen días de calor, el escenario perfecto para que el campo esté pleno de vida y no descanse. —No es un verano, es una segunda primavera —nos dice el hombre antes de reemprender su marcha para seguir trabajando. Nunca llueve a gusto de todos. El padre de Emilie cogió orgulloso la semana pasada tres cestas llenas de boletos, algo inesperado en estas fechas. Para nosotros, este tiempo es a veces una molestia, pero no tenemos mucha razón para quejarnos, sino más bien indiferencia. Y a este hombre que trabaja acicalando los pueblos y sus jardines, las lluvias del verano le resultan poco agradables aunque, a decir verdad, tampoco parecía especialmente contrariado. Al llegar de nuevo a casa, el cielo se empieza a poner gris y anuncia una nueva tormenta de verano. 3 *** Inés se rió por primera vez hace un par de meses, cuando yo volví de un viaje y al reconocer mi voz se puso contenta y echó algunas carcajadas como no había hecho hasta entonces. Ahora la risa es parte de los muchos ruidos que hace a lo largo del día, sobre todo a la tarde, y el que más disfrutamos al escucharlo. Inés tiene la risa más contagiosa del mundo. Cuando se pone a reír, yo no puedo dejar de reírme con ella, a veces hasta las lágrimas, hasta que me acaban doliendo los pómulos de tanta carcajada. Creo que nunca he sido tan feliz como cuando los dos nos reímos juntos. *** Hemos recordado hoy, lo hacemos a veces por buscar un recuerdo fácil y reconfortante, la forma en que Emilie y yo nos conocimos. La historia es la siguiente: Yo llevaba trabajando en la Universidad cerca de nueve años. Había llegado justo al mismo tiempo que ella, que estuvo allí haciendo unas prácticas. Coincidimos en el mismo edificio durante algo más de un mes tal vez, pero nunca llegamos a conocernos. Mi compañero de despacho, que era profesor y llevaba más tiempo, sí que la conoció. Después de ese tiempo, ella organizó un viaje con unos compañeros de trabajo a Extremadura, para pasar algunos días aprendiendo cosas sobre la dehesa. Se puso en contacto con el profesor con el que había trabajado en su primera visita, que era también amigo mío, y se llevó a sus colegas de trabajo a Plasencia. Como no sabía bien si él le ofrecería alojarse en su casa, decidió buscarse un alojamiento, y probó suerte en una página web en la que yo estaba apuntado, donde podías encontrar a gente que ofrecía su casa para quedarte a pasar unos días, haciéndote de anfitrión. Según me confesó luego, la foto que yo tenía en mi perfil, aunque le pareció rara, le resultó la más interesante de todas, así que me escribió y yo le dije que podría venir y quedarse en mi casa sin problemas. 4 Al final, el profesor acabó proponiéndole quedarse con él y su familia, y después de intercambiar un par de mensajes descubrimos que los tres estábamos más relacionados de lo que a primera vista parecía. Emilie me propuso quedar al menos a tomar un café a pesar de que ella ya no tuviera necesidad de alojarse conmigo, y yo le dije que mejor quedáramos a comer en mi casa. Cuando acabó su primera jornada de visita, le dijeron dónde estaba mi despacho y ella vino a verme y trajo una tarta de manzana para el postre. Comimos en casa y yo hice la comida, aunque no recuerdo qué fue lo que preparé. Lo que sí recuerdo es que después estuvimos hablando y nos contamos cosas de viajes. A ella parecía interesarle todo lo que yo contaba, así que me fui animando y saqué toda mi colección de historias, y como veía que ella iba cediendo un poco de su voluntad ante el relato de mis aventuras, podría decirse que comencé a emocionarme. También recuerdo que según esto sucedía, algo por dentro me repetía que esta era una tarea ilusionante pero inútil, porque era casi seguro que, sin importar lo que esta primera impresión entre nosotros le hiciera pensar o sentir, no íbamos a volver a vernos ya más. Ella volvió a Francia y efectivamente no nos habríamos visto más de no ser por un mensaje que me mandó cuando vino unos meses después de viaje por Asturias, y que sin mucha esperanza yo me afané en utilizar para retomar el contacto. Esa, no obstante, es una historia que escribiré otro día. Cuando se tienen recuerdos de los que se está tan seguro y se sabe que no van a olvidarse nunca, la escritura pierde toda su urgencia y uno puede permitirse estos lujos. *** Hemos paseado con Inés esta tarde, haciendo el camino que sale del pueblo y pasa por la capilla. Cuando se atraviesa el último cultivo antes de subir al molino de viento, Emilie se ha dado cuenta de que un grupo de tres árboles que había antes al borde del camino, hoy sólo quedaba uno. Al parecer, ya se sabía que el propietario tenía intención de quitarlos, y el alcalde lo había comentado hace algunos días con enfado. 5 Emilie se ha puesto de muy mal humor, y cuando hemos vuelto a casa ha buscado en las fotos antiguas para comprobar que efectivamente eran tres los árboles que allí había antes. Yo he pensado que, a pesar de que paso por allí casi todos los días, no habría sabido decir si había un árbol, si eran tres, o si incluso no había antes ninguno. Mi capacidad de observación siempre ha sido nula, y a estas alturas ya no puede hacer sino empeorar más aún. *** Nunca he tenido intención de perpetuarme o buscar eternidad alguna. No me he preocupado por dejar huellas que persistan en el mañana, y todo cuando he venido haciendo hasta ahora no tenía más alcance que el instante mismo en que sucedía. Desde que Inés nació, me ha atrapado un deseo creciente de crear cosas más duraderas. Donde dejo algo de mí mismo, pienso ahora en el tiempo que habrá de quedar allí y, sobre todo, el valor que tendrá llegado el día de acudir de nuevo a esa verdad. Sigo sin tener afán de eternidad o de que una parte de mi recuerdo logre sobrevivirme, pero me acucia la necesidad de legar algo, un algo de interés que pueda heredarse con pasión y revivirme en cierta medida al hacerlo. Estas notas tienen ahora ese peso de lo trascendente, porque ya no me ha de importar tanto la prosa o el mérito literario que puedan guardar, sino saber que cuentan una historia valiosa solo por el hecho de ser mía. Quiero legarle a Inés algo más que los recuerdos que los años construyan, y esta es la mejor forma que por ahora tengo de hacerlo. Por el contrario, he perdido casi de golpe el interés por mi trabajo. Sigue siendo una labor creativa que en sí me resulta estimulante, pero que da un fruto que no sirve para nada en este juego de futuros y pervivencias. Y crear algo sin valor para estos planes míos de persistirme en el mañana me resulta de pronto una cosa incómoda, como de andar malgastando el tiempo, y ahora trabajo con desgana y he perdido la eficacia de antes, que sólo con una cierta pasión logra alcanzarse. 6 Escribir es ahora la única de mis aficiones que me satisface por completo. *** Hoy he descubierto que soy el único habitante de este departamento que lleva mi apellido. Al menos, si hacemos caso a la guía telefónica. No es mucho decir, y es obvio que este es un logro de nulo mérito, pero me parece una forma simpática de sentirse algo especial. Hay quien pasa la vida buscando un algo a lo que llegar el primero, una gesta de la que nadie más pueda vanagloriarse. Cierto es que no hay nada de orgullo en este logro mío, pero a decir verdad no me parece un hecho más estéril y banal que muchas de esas metas en las que otros dejan toda su energía. El acto mismo de buscar ser alguien extraordinario me parece en sí de lo más fatuo. No tengo espíritu alguno de conquistador. *** Otra comida más de domingo en el pueblo, esta vez para recaudar fondos para la capilla de Saint Jean d‘Angles. Por primera vez en las últimas semanas el tiempo ha sido bueno y hacía sol. Debía haber unas ochenta personas. Hicham y yo hemos llevado las guitarras y hemos tocado durante la comida, sin demasiado público porque la música no se oía mucho entre las conversaciones, pero a los que estaban más cerca o se han acercado a escuchar parece que les ha gustado. He estado charlando con un hombre antes de sentarme a la mesa, mientras me servía un vaso de floc. Me ha contado que ha estado de viaje por España y ha visto Burgos, Toledo, León y Segovia. El año pasado dice que estuvo en Andalucía. Opina que, por regla general, los franceses conocen más de España que los españoles de Francia. Estoy completamente de acuerdo, y añadiría aún más: los franceses tienen más respeto por los españoles que los españoles por los franceses. Al menos en esta parte del país que conozco, que pudiera ser que en otros sitios no despertemos tanta simpatía. 7 Después de terminar de hablar con este hombre, al que era la primera vez que veía en una de estas comidas, he descubierto que vive en una casa solitaria a la salida del pueblo, una casa ruinosa a punto de derrumbarse, con un campo a la entrada lleno de basuras por el que pastan unas ovejas mal cuidadas. La semana pasada una de las ovejas murió y pasaron cuatro o cinco días hasta que quitó el cadáver, que quedaba a apenas diez metros de la carretera y lo estuve viendo cada día al pasear por allí con Inés. Siempre pensé que en ese lugar debía vivir alguien extraño y sin duda con poca capacidad social, pero este hombre aparentaba ser todo lo contrario y era muy agradable. El alcalde incluso le ha dedicado un agradecimiento al final de la comida por su ayuda en los trabajos de la capilla. También es verdad que uno no ha de fiarse de las primeras apariencias porque, por lo que he oído hablar, el tipo es no solo bastante huraño, sino una mala persona en muchos sentidos. Será una de esas personas que solo vale la pena conocer así, superficialmente, sin involucrarse más allá. A la comida han venido la hija y el hijo del alcalde, que tienen más o menos mi edad, cada uno con su pareja. Se les veía muy bien integrados. Al volver a casa, me ha dado por pensar si estas comidas y estas actividades sociales se seguirán organizando dentro de unos años, cuando Inés tenga la edad de participar en ellas por propia iniciativa y ser uno más en este grupo. Los que queden entonces en el pueblo, ¿seguirán haciendo este tipo de cosas? ¿Tendrán el mismo valor para nosotros que tienen ahora? *** Hemos venido a pasar las vacaciones en Asturias. Mis padres están emocionados con Inés y algo menos conmigo. Yo ya soy alguien demasiado común a quien han visto mucho, es normal que deje de despertar emociones y haya quien me sustituya. Les he traído unos ejemplares de los últimos libros que he escrito. Al dárselos, su emoción ha vuelto, les he visto de nuevo ilusionados, orgullosos. Aún antes de que leyeran la 8 primera página, esto me ha hecho sentir feliz y satisfecho de haberlos escrito. Desde que nació Inés, pienso que escribo todo esto para ella, para dejarle un testimonio de quienes somos ahora y, tal vez, de quienes seremos más adelante. Pero aunque ella podrá leerlo en un futuro, en realidad me doy cuenta de que, hasta que alcance la madurez suficiente para hacerlo, yo para quien escribo todavía es para mis padres, ellos son los lectores en los que pienso cuando hago esto. Incluso sabiendo que no guardan mucho interés por lo que escribo y que nuestros gustos literarios son bien distintos. Con la edad viene siendo cada vez más difícil hacerse saber cosas los unos a los otros. Escribir es la forma más eficaz, la única ya tal vez, que tengo de lograr despertarles alguna emoción y darles un poco de orgullo. *** Es injusto que aquello que más amas acabe por resultarte saciante al cabo de un tiempo, que no puedas soportar la exposición continuada a nada en la vida, ni siquiera a aquello que quieres. Es injusto que lo bueno sea dos veces bueno si es breve. Debería ser mejor cuanto más tiempo pasara, haría las cosas mucho más fáciles. Al cabo de un cierto tiempo, acabarás por necesitar alejarte de lo que aprecias, tus seres queridos se te harán un lastre cada vez más pesado. De igual modo, es seguro que a lo largo de tu vida vas a soliviantar la paciencia de todos los que te quieren, sin importar la intensidad de ese sentimiento. Luego está el juego de las nostalgias y los arrepentimientos, ese vaivén emocional de querer de nuevo ver a quienes hace un minuto deseabas dejar atrás por un tiempo para recuperar la libertad, la calma o la cordura. Esto no hace sino complicar más el asunto. De cualquier forma, más vale acostumbrarse a está realidad inevitable de la vida y armarse de paciencia, porque no nos queda otro remedio. Aunque sea injusto. *** 9 Hemos vuelto de Asturias. Me traigo muchas ideas y reflexiones, y el regreso convoca una colección de emociones distintas, pero tal vez la más notoria de todas ellas sea un aprecio aún más intenso por esta tierra en que vivimos, que gana enteros cuando se pone ahora a la luz de otros lugares. La vida en el campo siempre fue dura en todos sitios, pero si ha de haber un lugar donde el hombre sufre menos en esa vida rural, donde la naturaleza le planta cara con menos energía, este de aquí es un buen candidato. Comparado con el rural asturiano de estos últimos días, o con otros que me vienen a la cabeza ahora si pienso en ello, esta de aquí es un vida campesina agradable, provechosa. El campo provee lo justo y suficiente, y no hostiga más de lo necesario. El clima es moderado, los relieves son amables, las estampas no son ni lúgubres ni aciagas ni deprimen el alma en los días difíciles. No se me ocurre ningún lugar mejor para el hombre que este, ningún sitio donde sea tan fácil y cómodo cubrir las necesidades físicas y sentimentales de una persona como yo. Es el equilibrio exacto entre la soledad y el bullicio, entre lo salvaje y lo civilizado, entre la ocasional vacuidad de la urbe y la vida ardua del campo. Vivir de la tierra nunca fue sencillo, ni siquiera hoy en día en que todo resulta más cómodo, pero algunos lugares enseñan una filosofía más acertada que otros, recompensan el esfuerzo de un modo más noble. Este ha de ser, pienso ahora, uno de los rincones del mundo donde la tierra es más benevolente con el hombre que la habita. *** He empezado a levantarme muy pronto para poder acomodar mis horarios con los de Emilie e Inés. Ahora suelo empezar a las 6 de la mañana y trabajo casi sin pausa hasta más o menos las 11, y así el resto del día, si es necesario, puedo dedicarme a otras cosas sabiendo que una gran parte del trabajo diario ya la llevo resuelta. Este septiembre sigue con el clima alterado de todo el verano, y ahora llegan con retraso los días de calor y el 10 sol castiga en la mitad del día. Pero por la mañana, justo cuando el sol asoma, el aire es fresco y hay una niebla posada por todo el campo, incluso aquí mismo, en el jardín que se ve al otro lado de las contraventanas que abro para empezar mi jornada. Hoy a esa hora he salido y he hecho un paseo muy breve, solo atravesando de un lado a otro el pueblo todo neblinoso. El paisaje tenía la melancolía de los octubres y el encanto de las cosas añoradas y dulces. Cuando el sol ha comenzado a calentar, la niebla ha desaparecido y a media mañana el día era completamente veraniego y distinto. Ahora antes de dormir me queda la duda de si mañana me estará aguardando allí esta esquina prestada del otoño, o si habrá que esperar aún algunas semanas para tenerla entonces, cuando ya todos los días sean de ese modo, cuando ya no resulte tan bienvenida y la tristeza de esas mañanas sea más un lastre que un pequeño bocado de calma. *** Ciertas cosas están hechas para olvidarse. Marion, la prima de Emilie, acaba de tener un bebé, Milo, y hemos ido a visitarla el fin de semana. Milo nos ha parecido diminuto, minúsculo en comparación con Inés, que en su día, no hace mucho, pesaba bastante menos que él cuando nació. No importa si leo lo que entonces escribí, o si miro las fotografías que entonces hicimos de ella; la sensación de estar frente a alguien tan pequeño y frágil es algo que he olvidado y que no puedo recuperar ya. No hay forma de que esos sentimientos y esas impresiones se queden más allá del momento en que suceden. Me inquieta pensar que todo lo que he de vivir con Inés de aquí en adelante esté condenado a perderse, que no haya forma de poder revivirlo más adelante, y que encontrarse en una situación similar me vaya a causar siempre una extrañeza incómoda. Tengo la sensación de que uno no puede conocer a su hijo en otra forma que la presente, y que lo anterior se ha de olvidar para poder entender el ahora y saber cómo afrontarlo. 11 A decir verdad, lo único a lo que esto me incita es a disfrutar lo más que pueda cada instante, a aprovechar cada ocasión sabiendo que es única no solo por lo especial que esta tarea de ser padre resulta, sino porque quizás no hay otro empeño más volátil e incierto que este. *** Decía Pessoa que su patria era la lengua, pero bien pudiera ser que no basten las palabras para darnos pertenencia. La frontera entre los lugares que nos son familiares y los que nos son extraños no es tan solo una frontera lingüística, sino una barrera que se fundamenta en otras cosas distintas, quizás más etéreas pero igualmente humanas, tan humanas como lo es el lenguaje que uno habla. Todavía hablo un francés imperfecto, y es más que probable que nunca vaya a ser de otro modo. Pero este lugar, a pesar de que en él se habla un idioma que no es el mío, es más una patria para mí que muchos sitios de España, que muchos lugares de mi país donde podría hacerme entender mejor en lo puramente lingüistico, pero quizás no en lo sentimental y humano. Por ejemplo, este lugar no es para mí un hogar más natural que el del Madrid donde nací, o que el de la Extremadura en que viví antes de venir aquí, ni tampoco más que ese rincón de Asturias donde mis padres ahora tienen casa. Pero fuera de esos sitios que conozco, España está llena de lugares donde, a pesar de hablarse la misma lengua, las cosas me resultan más forasteras y las conversaciones más distantes; lugares donde me siento más extraño que en esta región en que ahora habito. Al volver de Asturias, me he dado cuenta de que el norte español, salvo Galicia y Asturias misma, me resultan enormemente ajenos. La lengua allí no sirve para ubicarme y darme ese sentir de pertenencia. A veces me parece que venir aquí ha enriquecido los horizontes de mis emociones, pero es probable que también haya puesto ciertos límites y haya acotado lo que significa pertenecer a una tierra y a una cultura, llevándolo más allá de cuanto pueden delimitar las naciones o las lenguas. 12 Es extraña esta combinación de idiomas y sentires y fronteras, cosas todas ellas que acaban siendo arbitrarias y subjetivas, y que a fin de cuentas no hacen sino confirmar que cada cual es de donde desea ser, y que no hay más hogar que el que por una u otra razón los adentros nos piden etiquetar como tal. *** Se llega a un momento en la vida en que uno ha pasado ya más o menos la mitad de esta, y al mirar atrás se da cuenta de que en este tiempo no hizo sino ganarse lo que ahora tiene: los recuerdos, las amistades, los amores, las certezas. Es decir, que ha pasado la mitad de la vida en que se siembran y se cosechan las piezas en que se apuntala lo que uno es y lo que uno vale, y que esta cosecha ya tal vez no crezca, sino que comience a diezmar de modo inevitable. La segunda mitad de la vida, la que supuestamente queda por delante, es una en la que sobre todo habremos de enfrentar pérdidas, en la que esas piezas que nos sustentan irán poco a poco desapareciendo. Por alguna razón, hoy me da por pensar que estoy ya entrando en esta segunda mitad, acercándome a las perdidas que van a venir quizás dentro de no mucho a alterar este presente tan dulce. Pero no lo hago con pesimismo ni con sentimiento de encarar una catástrofe inevitable, sino con entusiasmo, tomando esta verdad como un instigador de otras ansias más positivas. Porque al mismo tiempo, pienso también que tal vez sea ahora, en esta calma chicha en el huracán de la existencia, en estos años en que se dispone intacto de todo el rédito humano que ha logrado acumularse, cuando la vida tenga más valor y más deba exprimirse. Y así tengo pensado hacerlo. *** He venido pronto al aeropuerto para ir a un viaje de trabajo a Alemania. Emilie se fue ayer a casa de sus padres para poder dejar allí a Inés mientras está en el trabajo. 13 Por la mañana, el aire era húmedo y con un toque de intriga bajo la luz de las farolas del pueblo. La carretera se metía pronto en una niebla densa hasta más allá de Auch, una blancura espesa por la que se circulaba mal y agotaba rápido. Me he dado cuenta de que iba avanzando muy lento, más despacio aún que de costumbre, y con mucho cuidado al tomar las curvas o cruzarme con alguno de los camiones que a esas horas son los únicos habitantes de las nacionales. Tengo ahora una percepción distinta del riesgo, no con más miedo, pero sí tal vez con mayor consciencia, sabiendo a ciencia cierta lo que implica. Pensamos en lo que puede perderse y se nos acongoja el sentir, andamos cuidadosos como si lleváramos en las manos una pieza muy frágil, pues es así la vida de quien se sabe feliz y lo es más aún cuando se tiene una familia, un hijo, uno de esos pocos tesoros en que se concentran las bonanzas de nuestros días. La felicidad es una riqueza que, como todas las riquezas, ha de saber manejarse, y que no viene sin el peso de una responsabilidad a la que ha de hacerse frente. *** Escribí en otro libro que las cosas cambian más deprisa cuando uno sale de viaje y regresa después. Ahora sé que no hay nada que cambie tan rápido como un niño, y que incluso la más breve de las excursiones depara sorpresas a la vuelta. Al volver de Alemania, Inés tenía una voz distinta a la que recordaba. No era el tono lo que había cambiado, pero sí la forma de usarla, la intención al tratar de hablar. Parecía tener realmente la voluntad de decir palabras y no solo ruidos, de articular algo con significado. Un par de días después, descubrió que podía hacer sonidos con la garganta y cambió su forma de hablar una vez más, para pasarse las horas haciendo sonidos vibrantes y guturales. La novedad le ha durado solo unos pocos días más, y ahora ya tiene otra voz distinta, mezcla de todo lo que va aprendiendo de sí misma cada día. Curiosamente, en ninguno de estos pequeños viajes que he hecho he notado a la vuelta cambios físicos, siempre 14 la encuentro con el mismo aspecto. El cuerpo cambia más despacio, pero los otros caracteres, esos en los que no nos fijamos normalmente para ver la evolución de alguien (la voz, la personalidad, los gestos, las profundidades de la mirada) pueden cambiar en apenas unos días. Al igual que los viajes sirven para hacernos sentir en el regreso más cerca de aquello a lo que volvemos y que siempre cambia en nuestra ausencia, todas estas pequeñas temporadas en que no estoy en casa me traen un deseo más fuerte de no volver a salir, de quedarme y estar con ella, observando, vigilando, como con miedo a perderme algún cambio que pudiera ser importante o que incluso pudiera volver a cambiar antes de haberme dado tiempo a disfrutarlo. *** Inés empieza a sentarse. Ha tardado menos de una semana en aprender a mantener el equilibrio, y ahora la podemos dejar sola sobre la alfombra sin miedo. Es un gesto que no volverá a aprender, y que será a partir de ahora algo natural, algo que resulta casi imposible imaginarse que un día no se supo hacer. Damos por hecho casi todo lo que tenemos: la capacidad innata de hacer algo, los derechos que parecen irrevocables y fundamentales, la propiedad de cada cosa que sentimos nuestra. Y sin embargo, casi todo lo que tenemos lo hemos adquirido a lo largo de la vida de un modo u otro, y bien pudiéramos perderlo de igual modo. Podríamos no saber sentarnos, perder el equilibrio y la capacidad de estar de pie, quedarnos sin posesiones, sin derechos, sin la mayor parte de aquello que nos define o que nos resulta fundamental para ser quienes somos. Darse cuenta de esto quizás le hace a uno sentirse más afortunado de lo que tiene y de lo que es capaz de hacer. Pero tal vez la verdadera fortuna no sea esta, sino observar cómo son otros quienes repiten nuestras conquistas, porque acaso confirme que nosotros, al igual que ellos, somos merecedores de tal suerte. *** 15 Emilie y yo hemos leído hoy algunos correos electrónicos que intercambiamos poco después de conocernos, antes siquiera de estar juntos. El valor literario de estos textos es nulo, pero su valía emocional está por encima de todos los textos que he escrito y puedo llegar un día a escribir. Y sobre todo, tienen un valor testimonial inmenso, que es en realidad lo único que yo busco a la hora de escribir tanto mi prosa como mi poesía. Los correos no cuentan, no obstante, cómo fue que, después de aquel primer encuentro en Plasencia, Emilie y yo comenzamos a salir juntos, así que este es un buen momento para continuar el relato de esa historia. Emilie volvió a Francia y durante algunos días después de aquello nos escribimos correos, esos mismos que hoy hemos estado leyendo. Unas semanas más tarde, hizo un viaje con una amiga por Asturias, y aprovechando que estaba en España me envió un mensaje de texto al móvil. Yo le respondí diciendo que estaba pensando en ir a Francia en el verano con un amigo para recorrer una ruta que rodea el Mont Blanc, y le pregunté que si vendría conmigo. Al final no hice aquel viaje veraniego, pero aquella propuesta sirvió para que retomáramos el contacto. A final de agosto conseguí convencerla para que viniera a un festival de música folk que se hacía en Plasencia y se quedara en mí casa, y allí fue, básicamente, donde comenzó todo. La historia fue de lo más natural y tuvo pocos sobresaltos, demostrando que las cosas relevantes no siempre han de tener inicios deslumbrantes, y que los hechos que van a definir buena parte de cuanto uno es y será en la vida pueden entrar en escena de una forma tranquila y sosegada. De los días del festival, en aquellos inicios inciertos, el recuerdo no es especialmente nítido, pero algo que recuerdo es la sensación de recorrer lugares bien conocidos que tenían sin embargo sabor nuevo: las calles del centro, la carretera que llevaba al puerto, ciertos rincones, ciertas esquinas encontradas en el paseo de noche de vuelta a casa. Todos esos lugares pertenecían entonces a otra persona dentro de mi imaginario, y en apenas un par de días tuvieron de pronto 16 una nueva identidad, quedaron libres del peso del pasado. En aquel entonces era algo que creía prácticamente imposible. La semana después de que Emilie volviera a casa, yo me vine a pasar con ella unos días, quizás demasiado apresuradamente pero con ilusión y una seguridad que incluso a mí mismo me sorprendía. Cuatro meses más tarde, dejé el trabajo y me vine a vivir a Auch. La historia que arranca en ese momento también la iré escribiendo aquí poco a poco cuando tenga ocasión. *** Ser padre viene acompañado de la certeza incuestionable de que el verdadero sentido de la vida es tener hijos. Nada es comparable a la experiencia de ser padre y ver evolucionar a alguien desde el mismo instante en que nace. Es un hecho puramente biológico contra el que nada puede hacerse. Hay quien niega esta verdad y defiende vivir la vida sin tener descendencia, disfrutando la libertad de ser uno mismo sin la responsabilidad de educar a sus hijos y de dedicar a ello momentos que pueden ser empleados en otras cosas. Qué duda cabe que es opción defendible y válida, y no seré yo quien critique a otros por llevarla a la práctica, pero ahora estoy convencido de que si existe es no más por ignorancia o por un convencimiento extraño que no tiene ningún fundamento. Me resulta tan ridícula esta opción como la del religioso que opta por la castidad sin haber disfrutado nunca sexo alguno, o la de quien jamás salió de su región pero está convencido de que viajar no sirve de nada y no quiere ver lo que hay más allá. Aunque esté revestida de una cierta modernidad, como si esa supuesta independencia y libertad sirvieran de por sí para hacer de ello una opción vanguardista y moderna, a mí me resulta una idea de mentes cerradas. Es, como digo, similar a esa filosofía de quien reniega de todo viaje y no siente interés por ver el mundo: una elección equivocada fruto unicamente del desconocimiento. *** 17 Ahora empiezo a entender que el orgullo que me produce Inés se debe a que es la única persona a la que conozco desde su primer día de vida, de la que sé todo cuanto se puede saber, y que sabré de ella cosas que ella misma no podrá conocer y seré testigo de episodios que ella nunca recordará haber vivido. Pero también, con algo de miedo y de pena, pienso que habrá un momento en que yo ya no esté, que si las leyes de la naturaleza funcionan como debieran, algún día ya no podré dar testimonio de nada de cuanto haga, me habré ido dejando sin conocer una parte fundamental de su vida. De estos pensamientos concluyo dos cosas. La primera, que uno nunca puede conocer completa a otra persona. La segunda, que el orgullo y la tristeza no tienen problema en caminar juntos. *** Emilie piensa que los padres sufrimos una amnesia aguda. Cuando nuestros hijos hacen algo que nos disgusta, somos capaces del enfado más violento, pero todo ese odio momentáneo se desvanece si unos minutos después obtenemos una sonrisa, un gesto dulce o cualquiera de esos otros momentos tiernos que un hijo es capaz de ofrecer. Los malos recuerdos de un hijo parecen borrarse con una facilidad asombrosa. Estoy de acuerdo con esta teoría, pero creo que es un hecho aún más complejo. Mi teoría es que, en realidad, el amor es el director de la memoria. Los recuerdos se asientan cuando el amor así lo dicta, y del mismo modo, se borran cuando este considera que ya no sirven a sus propósitos. La creación o eliminación de un recuerdo es tan solo una decisión de nuestros sentimientos. Esto explica esas amnesias paternales y también el hecho de que el recuerdo sea una fuerza rebelde a la que no podemos controlar, donde se almacenan instantes arbitrarios que no obedecen a nuestra voluntad. Porque recordamos y olvidamos lo que el amor decide que ha de ser recordado u olvidado, y el amor es algo que no está bajo nuestro control. No podemos decidir a quien amamos, ergo no podemos imponer a la memoria nuestras normas. 18 *** Mi jornada ahora tiene la siguiente forma: me levanto sobre las 6:30 y trabajo hasta las 10:30, haciendo un pequeño descanso a eso de las 8:00 cuando Emilie desayuna. Después le doy de comer a Inés y la llevo a casa de Christine, la mujer que la cuida hasta las 18:00. Vuelvo a casa y sigo trabajando, y según cunda el día, me tomo tiempo para cocinar sin prisas, o salgo a pasear o a montar en bici, o toco la guitarra. Está dinámica de alternar el tiempo de trabajo con el tiempo con Inés, y tener también algunas horas para mí mismo, me parece perfecta. Es el equilibrio justo para disfrutar de todas esas cosas en su justa medida. A las 18:00 recojo a Inés y normalmente hago algunas reuniones con mis compañeros de trabajo. Emilie llega entre las 18:30 y las 19:00, e intentamos pasar tiempo haciendo algo juntos, a veces incluso dar un paseo rápido. Alrededor de las 20:30 Inés come y la acostamos más o menos media hora más tarde. Entonces Emilie y yo disfrutamos de nuestro momento de pareja y hablamos y nos contamos el día con calma. A mí me gusta tomarme una cerveza en este momento. Emilie se acuesta sobre las 23:30 y entonces yo vengo aquí al ordenador y escribo mis notas como esta. Es una rutina que puede parecer demasiado fija, casi mecánica, pero tiene el sabor dulce de las cosas espontáneas, o al menos el de los momentos naturales que por aquellos azares de la vida suceden siempre a la misma hora sin que ello le reste valor. Como el atardecer al que el astrónomo puede poner hora exacta y que se repite cada día según una formula bien definida, mas sin que por ello deje de resultar hermoso. *** Las casas de las afueras del pueblo están dispersas, solitarias, salvo un par de ellas juntas que son las primeras si se coge la carretera que va hacia la capilla. De todas formas, todas quedan relativamente cerca, y se puede venir desde ellas andando hasta el pueblo, porque la commune es 19 pequeña y esta es una geografía de andar por casa. Es decir, que aunque no estén conectadas con el pueblo, por la escasa distancia bien se podría decir que forman parte de él, y que quienes las habitan deberían tomar partido en lo que aquí sucede, por poco que esto sea. Sin embargo, las casas de fuera del pueblo parecen vivir en una realidad diferente, como ciudades satélite alrededor de una gran urbe, a las que la gente va cuando lo necesita pero no se siente parte de ella. Aquí, con un pueblo que no ofrece servicio alguno, tal vez esta gente no venga nunca por estas calles ni le interese lo que sucede intramuros, como si el pequeño espacio del pueblo fuera no más el de una finca ajena en la que nada tienen que hacer. A decir verdad, hay una separación evidente entre quienes habitamos en el pueblo y quienes lo hacen a esta distancia escasa pero lejos del centro. En nuestro paseo de hoy, al pasar cerca de algunas de estas casas, Emilie y yo hablamos de esto y nos damos cuenta de que no conocemos demasiado a estos habitantes del extrarradio tan próximo de nuestro pueblo, y de que es raro pensar que así sea a pesar del poco espacio que nos separa de ellos. Ya sea en este u otro lugar, la distancia es un concepto impreciso, errático, y quizás sea más lo que nos separe de estas casas que lo que a primera vista el espacio parezca decirnos. Lo que está claro es que, al volver a casa, nos sentimos parte de este pueblo, y esto no es ya una cuestión de distancia física, sino de pertenencia, de mera historia. *** Emilie vuelve hoy más tarde del trabajo, se ha quedado a tomar algo con los compañeros. He pasado la tarde jugando con Inés y ahora le he dado el biberón antes de acostarla. Se queda tranquila, con una paz repentina, apoyada contra mi brazo izquierdo a punto de caer dormida. Con la mano derecha, tecleo esta pequeña nota mientras la miro ir cerrando los ojos. *** 20 Estamos ya en noviembre y el otoño sigue sin llegar. El sol brilla desde primera hora y el frescor de la noche desaparece pronto y a media mañana ya tenemos más de veinte grados. Es sábado y me he despertado pronto, empujado por la inercia madrugadora de otros días y el maullar insidioso de la gata, que no entiende de fines de semana y quiere su desayuno a la hora habitual. Fuera, el helor breve de estas mañanas ha comenzado a retirarse. Mientras espero a que Inés y Emilie se despierten, estoy mirando fotografías mías de hace algunos años, sobre todo de viajes. En la mesa tengo el libro que escribí después de mi primer viaje invernal a Siberia, y que he mandado encuadernar en tapa dura. Llegó ayer por correo, y la edición más lujosa y elegante parece darle más porte a los recuerdos que contiene, y también más fuerza para despertar melancolías. A falta de días fríos aquí, miro las fotos de esos inviernos rusos y hojeo entre las páginas los pasajes que hablan de esas imágenes. Me va cogiendo poco a poco una morriña ligera que no sé muy bien si obedece a los paisajes o al idioma o a las gentes, o tal vez a aquel que era yo en aquel entonces. Y paso despacio por las frases y las fotografías, que conozco muy bien y ya no traen nada nuevo, pero que reconfortan al tiempo que escuecen la memoria. Sucede, tal vez, que ya no volveremos a generar ciertas clases de recuerdos: los de infancia, los de encontrar nuevos amigos, los de viajar en solitario a lugares remotos. Nos debemos contentar con las memorias que ya tenemos, y asumir que las memorias futuras contendrán otro tipo de nostalgias. Y quizás por ello, sabiendo que son los últimos de su especie, nos afanamos en proteger esos recuerdos, en pasar por ellos una vez más para fijarlos y que nunca se olviden. Cuando, como estos, se trata recuerdos importantes, de pronto uno se da cuenta del valor que tienen, y quiere volver a aquel entonces no ya por disfrutar de nuevo todo aquello, sino por el recuerdo en sí, por volver a darle forma y asegurarse de que vive. Se me hace extraño pensar que ahora, en esta mañana cotidiana de noviembre, el mayor tesoro que parezco guardar 21 acerca de mí mismo es el recuerdo de un tiempo al que, aun siendo hermoso, yo no querría sin embargo volver. *** La dirección de la casa donde viví de niño era La Laguna, 137, en el barrio de Carabanchel. Nuestro número de teléfono era el 4651513. Por aquel entonces no era necesario usar el prefijo de la provincia si no se llama a otra distinta, lo que mi abuela llamaba una «conferencia», pronunciado con voz de circunstancia para hacer ver que el coste era mayor y que era algo evitar siempre que fuera posible. Teníamos un Renault 9 de color verde champagne, con matrícula M– 3696–EZ, que aparcábamos en un garaje al fondo de una callejuela cercana, en la plaza con el numero 10. Cuántos datos en apariencia estériles guardamos de nuestra historia. Se van quedando allí pegados, sin hacer demasiado ruido, y si un día uno hace recuento advierte que tiene toda su historia sembrada de pequeñas cosas así: cifras, frases sueltas, tal vez algún detalle irrelevante o fugaz que de por sí no significa nada. Pero si se ponen todos ellos en conjunto, conforman el paisaje sentimental del que venimos, y no hay mejor contexto para regresarse a ese ayer esquivo que armando el escenario sobre esta clase de memorias. Ahora pienso en qué partes de este hoy van a grabarse en la memoria de Inés o en la mía misma, y con las que reconstruiremos mañana cuando así convenga estos momentos. Tal vez sean las horas a las que suena la campana de la iglesia, el modelo de coche en que el cartero trae la correspondencia, el color de la funda de nuestro sofá o la marca de cereales que solemos comprar. Al final, será el corazón quien elija sus referencias. De las fuerzas que empujan la vida de un hombre, no creo que haya ninguna tan poderosa como esta unión estratégica del amor y la memoria. *** En Madrid el Metro tiene ahora unos trenes muy nuevos, de diseño moderno, con los vagones unidos y abiertos de 22 forma que se puede pasear sin problema de un extremo a otro o simplemente quedarse en un lado y ver como el cuerpo del convoy serpentea siguiendo las ondulaciones de la línea. Antes, los vagones estaban simplemente conectados los unos a los otros, como en un tren, y había una puerta en cada extremo por la que se podía pasar, pero no sí el vagón estaba en marcha, cruzando una plataforma algo precaria. A los niños traviesos siempre les ha gustado ponerse ahí, es como una especie de pasatiempo rebelde y universal en todos los lugares donde hay trenes o metropolitanos así. El otro día estuve en Madrid y fuimos a cenar con mi tía. Quedamos en su casa y desde allí fuimos en Metro, en uno de esos de vagones unidos que parecen una enorme sala rodante y diáfana. Mi padre me contó que de pequeño, cuando no tenía más que once o doce años, le cogieron yendo entre dos vagones junto a un amigo suyo que también debía ser aficionado a esa clase de travesuras, y les llevaron a comisaría, esposados incluso. Así que, con esa edad aún de chiquillo, mi padre ya había estado oficialmente detenido. Eran, por supuesto, otros tiempos, y aunque en su tono no había ninguna melancolía de la situación de aquella época, cuando esposar a un chaval de once años debía ser de lo más normal, tenía en la mirada un aire de gozo nostálgico, como si mirando a lo largo de estos vagones ahora comunicados entre sí, viera entre ellos esas puertas viejas y esas plataformas donde viajar era un acto de lesa conducta pero por eso mismo tan divertido para el pequeño que era entonces. A mí me gustó mucho escuchar esta historia. Creo que mi familia no es muy dada a estos recuerdos ni a compartir historias viejas salvo cuando estas afloran de pronto por alguna inercia extraña. No somos especialmente narrativos, quizás nos falte esa vena teatral que hace que recuerdos así tomen la forma de un cuento y aparezcan más a menudo. De cualquier forma, sí que puedo decir que he oído unos cuantos relatos así, y junto a ellos tengo las pequeñas aventuras y anécdotas que yo mismo he visto, también ya recuerdos que pueden rescatarse para dar forma a una pequeña historia. He pensado que quizás sea buen momento para ponerlas 23 en papel y que otros puedan saber de ellas, para escribir también entre estas notas algún que otro episodio de la biografía de esta familia, que sirva para recordar todos los momentos que a fin de cuentas nos dan forma. Qué mejores protagonistas para un relato que aquellos que el escritor conoce de primera mano, junto a los que ha pasado todos y cada uno de los días de su vida. Algún día, tal vez, alguien leerá esto y podrá imaginarse entonces cómo fue el día que hoy pasó mi madre, o aquel episodio curioso de la infancia de mi hermana, o el miedo de mi padre aquel día en comisaría, del mismo modo que él lo imaginaba —porque los recuerdos así lejanos no son en realidad sino imaginaciones— mientras en aquel vagón de Metro una voz grabada anunciaba la próxima estación y él me contaba aquella aventura con cara todavía de niño travieso. *** Mi madre, como mi tía, salía de trabajar pronto y llegaban las dos a comer a casa de mi abuela, que les tenía preparada puntualmente la comida. Vivíamos todos en el mismo bloque: mi tía en el segundo piso, nosotros en el primero y mis abuelos en el cuarto. Mi madre y mi tía comían en casa de mis abuelos aquello que tuviera a bien preparar mi abuela, que creo que nunca fue especialmente mañosa en la cocina, pero en aquel entonces, ya se sabe, toda mujer se defendía más o menos a los fogones. No recuerdo la comida de mi abuela, pero recuerdo que tenía en la cocina una piedra grande, un canto bien redondo, con el que golpeaba los filetes antes de hacerlos. Ahora sé que esto se llama «espalmar» la carne y que se hace para ablandarla rompiendo las fibras y haciéndola más fina, pero sospecho que a mi abuela el lado culinario le importaba más bien poco y su único objetivo era hacer el filete más grande y que cundiera más o al menos así lo pareciera. Como mi madre salía pronto de trabajar, era ella quien me venía a recoger al colegio. Ella cuenta que yo salía con mi libro bajo el brazo y le decía a la señorita algo como 24 «Seño, esa es mi mama», y ella me esperaba toda orgullosa, porque el resto de niños estaban empezando a leer las letras y yo ya sabía leer con soltura y simplemente me ponían a leer con mi libro y yo me entretenía mientras los demás se esforzaban en juntar la pe con la a. La verdad es que no me acuerdo de nada de esto, ni de lo que hacía en la clase ni de cómo recibía a mi madre a la salida del colegio. Lo que sí recuerdo es, ya algo más mayor y en otro colegio, que un día cuando mi madre fue a recogerme se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas y yo no sabía bien el porqué, y cuando se lo pregunté ella me explicó que había habido un incendio en el edificio donde trabajaba y, quitándole importancia al asunto, me dijo después que no pasaba nada, que ella estaba bien, y que se alegraba de verme. Yo me alegré también mucho de que ella estuviera sana y salva, y los dos nos fuimos paseando hasta casa bien contentos. Es ahora que lo escribo, treinta años después, que me doy cuenta de que aquella fue la primera vez en mi vida que supe que alguien me quería lo suficiente como para llorar ante la idea de no volver a verme. *** Inés aprende el idioma silaba a silaba. Ayer era el día de decir ma. Hoy ha sido el día de decir di. Con una sola sílaba cuenta todo cuanto necesita decir. Tengo ganas de que empiece a hablar y podamos contarnos cosas, que más adelante serán conversaciones, y que tal vez un día sean ideas y pensamientos como estos que yo hoy escribo y que dejo a veces sin pronunciar o sin saber bien cuándo compartirlos de viva voz. Pero por ahora, este diálogo descompensado de pocas silabas me deja el regusto de las buenas charlas, y da algo de pena pensar que un día ya no vaya a ser posible. *** La felicidad es volátil en la memoria y la importancia que tienen aquellos que nos hicieron felices es menor de lo que uno cree. 25 La felicidad es un hecho que se disfruta tan solo en el momento en que sucede, pero que resiste mal el paso del tiempo. Nada hay más estéril que una felicidad pasada. Cuando se piensa en la gente que dejamos atrás, aquellos que tan solo nos proporcionaron alegría y nos hicieron felices quedan como poco más que una anécdota, hermosa sin duda pero también irrelevante. Sin embargo, hay siempre quienes no nos dieron tal gozo, quienes incluso nos obsequiaron tristeza, o rabia, o frustración, pero que gracias a ellos podemos ser quienes somos hoy, y es en ellos en quien se fundamenta el bienestar del que disfrutaremos a partir de ahora. Mi vida está llena de gentes de quien no guardo buen recuerdo, de quien tal vez tenga memorias intensas o que en su día sí me hicieron sentir bien, pero después dejaron un poso amargo. A la luz de este presente, es menester decir que brillan más que otros en quienes supe encontrar no más una alegría y una calma que no ha logrado sobrevivir más allá de esos momentos. Quizás sea injusto recordar no con más cariño, pero sí como más valiosos que aquellos que tan solo nos supieron dar un bonanza temporal, a quienes de un modo u otro nos hicieron aprender algo aunque fuera a costa de dejar al mismo tiempo una herida. Pero al Cesar ha de dársele lo que es del Cesar, y también ha de ser así en los recuerdos y en lo que a construir nuestra persona respecta. Resumiendo, la felicidad del ahora no depende de las felicidades pasadas, sino de los aprendizajes, de las preparaciones. Este momento hermoso de hoy, agradéceselo a quienes te enseñaron algo y te hicieron capaz de disfrutarlo, no a quienes en otro tiempo te hicieron sin más feliz. *** La furgoneta se para al lado nuestro a la salida del pueblo, mientras damos un paseo. Es una furgoneta Renault grande, algo antigua, y la conduce un hombre mayor con aire risueño. En el asiento del conductor hay un perro que viaja muy erguido mirando por la ventanilla con aire curioso. 26 Nos pregunta si el pueblo tiene salida por el otro lado, porque no quiere entrar y después tener que recular por la callejuela estrecha con la furgoneta. —Sí, se puede salir por el extremo, la calle gira hacia la derecha y baja a la carretera. —¿Donde estaba el restaurante? —Sí, justo ahí Entonces el hombre tira del hilo de sus recuerdos y nos dice que él conocía bien ese restaurante, que es verdad que la calle sale, que ahora lo recuerda, y nos sigue contando ante la mirada atenta del perro sus años jóvenes cuando era cartero de remplazo y pasaba por todos estos pueblos. —Pero si estaba por esta zona, siempre venía aquí a comer, ¿eh?. Se comía muy bien. Era un restaurante muy pequeño, no tenía más que una mesa. También conoció la discoteca que se abrió después, aunque de ella no dice nada salvo que era el hijo de la dueña del restaurante quien la regentaba. —Hace mucho ya de aquello. La furgoneta sigue en marcha, ronronea y bloquea la carretera, pero no pasa nadie más por allí. El hombre engancha un recuerdo con otro, lanza de pronto alguna pregunta y luego nos cuenta que aunque vive cerca, en Vic, va viajando y duerme en la furgoneta, y visita los pueblos de estos alrededores como si estuviera viajando por un lugar lejano. Después, sin dejar de hablar, sin dejar de rememorar el pasado, ese autrefois donde se comía tan bien en los pequeños restaurantes de pueblo y podías servirte tú mismo de la cazuela, levanta el pie del freno y la furgoneta va deslizándose lentamente, alejándose y llevándose al hombre y al perro y a sus tiernas nostalgias. *** Con María —aunque siempre la he llamado Masha—, hice buena parte de uno de mis viajes a Rusia, e incluso llevé a mis padres y a mi hermana a cenar con su familia en otro de mis viajes, cuando estuve con ellos en Moscú a la vuelta del Baikal. De todas las personas que conocí recorriendo el país, con ella fue con la que más cercano siempre estuve. 27 Cuando vino a España, pasó unos días en mi casa de Madrid, y después nos fuimos a Valencia, donde vivía Ester, mi novia de entonces, y que además resultaba que cumplía años el mismo día que ella, el 7 de diciembre. Se entendieron a la perfección a pesar de no ser capaces de intercambiar ni media palabra, y creo que Masha disfrutó de ese viaje tanto como yo de los viajes por Rusia con ella, así que de algún modo pude devolver la hospitalidad que me había obsequiado en todas mis visitas anteriores. A Masha no le gustan demasiado los ordenadores y consulta su correo electrónico raras veces. Aunque esto hace que no podamos tener una relación frecuente dada la distancia a la que estamos, yo le escribía de vez en cuando algunos correos, y ella me respondía largas parrafadas, y así manteníamos un contacto suficiente para que cuando yo volviera a Moscú, donde ella vive a pesar de no tener en absoluto espíritu moscovita, nos encontráramos y retomáramos los mismos temas —casi siempre sobre viajes— como si el tiempo no hubiera pasado. Hace unos meses que le escribí un correo después de no saber nada de ella, y para contarle además que Inés había nacido. Esperé durante semanas, pero no hubo respuesta. Cuando ya me había olvidado de aquel mensaje, hace más o menos un mes, pensé que tal vez habría cambiado de dirección y por eso no me respondía, pero insistí y volví a mandarle un nuevo email, añadiendo algunas fotos de Inés más recientes. Hoy por fin he encontrado una respuesta en el buzón, que tan solo dice «¡Hola! Enhorabuena por el bebé». Me ha resultado muy decepcionante. La mayoría de las amistades están condenadas a apagarse, quizás a conservar valor en el recuerdo pero no ya un valor actual y legítimo. Puede ser que a esta en particular le haya llegado ya su hora, y como todas las cosas que perecen, es posible hacerlo con honra o sin ella. Quizás dejando escrita aquí esta nota a modo de recordatorio, junto a lo que sobre María ya escribí cuando relaté esos viajes rusos en que coincidimos, logre al menos en parte que esta pérdida no resulte tan hiriente. Para compensar tal vez la frustración y la tristeza de 28 recibir este mensaje, hoy he hablado durante un rato largo con Zhenya, otra amiga de Moscú con la que, a diferencia de Masha, tengo contacto muy a menudo, y con quien, pese a ser completamente distinta en su personalidad, tengo una relación también cercana. Le he dicho que voy a enviarle a su casa un tarro de miel de las abejas de Emilie, porque la última vez que nos vimos, mientras tomábamos algo en una terraza del Parque Gorki, le resultó muy interesante saber que Emilie tiene colmenas aquí cerca de casa. Estoy seguro de que recibirá el pequeño regalo con ilusión. Es reconfortante ver que uno tiene amigos de muchas clases distintas, que es capaz de vincularse a gentes que no se parecen entre sí y que guardan poca más similitud que la de haber nacido en el mismo país. Llegado el momento, algunos de ellos habrán de remplazar a los otros, y es bueno saber que en cualquier caso se encontrará siempre alguna amistad cercana en la que deleitarse. Pero ello no quita que una perdida, independientemente de lo que quede tras ella, escueza en el pequeño orgullo que uno guarda. *** Este mes va ser intenso en lo que a viajes respecta. Ahora estoy en el aeropuerto camino de Muenster, en Alemania, y desde allí iré a Amsterdam para una reunión, sin volver a pasar por casa para así ahorrar trayectos. En total será casi una semana lejos de Emilie y de Inés. Después, a principio de diciembre, vuelo a Washington para otra reunión, vuelvo para estar tan solo una noche en Francia, y me voy de nuevo, esta vez a España para celebrar la boda de un amigo de la universidad. Algunas de estas actividades son interesantes y otras menos, pero el hecho de tener que desplazarse y estar fuera durante un tiempo hace que pierdan una parte de su interés, o al menos que aparezcan revestidas de una cierta incomodidad y se participe en ellas con desgana. Al viaje de la boda, el plan original era ir con Emilie e Inés, pero resultaba demasiado complicado y al final iré 29 solo, con más tranquilidad y más facilidad para organizarme. Otra cosa ya es la logística sentimental, el adaptar todos estos compromisos a las voluntades del sentimiento, a los momentos en que uno prefiere quedarse y no partir, y a los ritmos de cada cual para con los demás. No resulta fácil poner distancia de por medio cuando se desea estar cerca para compartir algo, aunque sea no más la rutina de las tardes o el minuto que pasamos justo antes de acostarnos, mirando cómo duerme Inés en su cuna. Esperando a que llegue la hora de embarcar, tengo la sensación de que aquí arranca no solo una pequeña excursión de trabajo de unos días, sino todo este mes que me espera yendo de un lado para otro, alejándome de casa y volviendo para irme de nuevo, como si fuera un recorrido más largo el que me aguarda o un viaje de esos importantes que requieren el ritual melodramático de la despedida. La misma sensación que en otro tiempo tuve cuando emprendía alguno de mis viajes a solas por el mundo, y que entonces era igual de inquietante pero a la vez era agradable, significaba algo en mi historia que me provocaba un cierto regocijo, incluso un poco de orgullo quizás, en lugar de esta melancolía de ahora. No debe haber lugar más doloroso para sentirse triste y solo que un aeropuerto. *** Estos viajes de trabajo no son en realidad viajes, o no al menos en el sentido de lo que la experiencia de viajar significa. Apenas hay tiempo para ver nada, todo está más o menos establecido y controlado (y sin algo de azar y de sorpresa el acto de viajar es estéril), y nunca se es capaz de llegar a la gente del lugar que se visita, que es a fin de cuentas lo más importante de todo viaje. A veces, sin embargo, estos días de trabajar fuera de casa, de acudir a una reunión o una conferencia, dejan el sabor mismo de los viajes, en ocasiones incluso con la intensidad en que lo hace un buen viaje en los días inmediatamente después del regreso. Porque en estas pocas jornadas de trabajo a veces se hacen amistades fugaces pero agradables, 30 se reencuentra a algún compañero o a alguien a quien se conoció en una ocasión similar tiempo atrás, y el momento de la despedida guarda esa melancolía de los vínculos breves, aún sin completar, y de los que no se tiene certeza alguna sobre su futuro. La experiencia emocional en estos viajes de trabajo a veces es, al menos en la incomodidad que causan en el alma del viajero, muy similar a la de un viaje intenso y cargado de componente humana. Ahora voy camino de Amsterdam desde Alemania, dejando atrás mi primera reunión, de la que he disfrutado más de lo esperado y en la que he conocido gente interesante, y hacia otra que, en principio, no me estimula especialmente. Tengo la sensación de estar en una de esas transiciones violentas que a veces aparecen en los viajes largos, cuando un lugar que se visita le ofrece al viajero una satisfacción inesperada y se ata más de lo debido a otros durante un tiempo, y aunque le gustaría quedarse allí tiene que partir y dejar atrás algo a lo que es probable que nunca regrese. Y le sobreviene entonces una melancolía anticipada, una que las más de las veces desaparece pronto, pero que hace difícil continuar camino y le trae deseos de volver a casa. Al menos, este viaje entre lo hago en tren, y no debe haber mejor modo de transporte para un viajero melancólico que un tren. *** Apenas hay unas veinte personas en nuestro pueblo. Si salgo de casa a hacer mis paseos o a dar una vuelta con Inés y Emilie, a lo sumo me encuentro con una o dos personas, tal vez algún coche de alguien conocido que saluda. Hay días en que no veo a nadie salvo Inés y Emilie en toda la jornada. Hoy paseando por Amsterdam debo haberme cruzado con unos cuantos miles de personas. Al cruzar las calles, esperando que el semáforo se pusiera verde o que el tranvía pasara, grupos de unas cien personas se agolpaban al borde de la acera, alrededor de mí, y reanudaban de nuevo la marcha como enjambres bien coordinados. Toda esta 31 cantidad de gente me resulta apabullante, demasiada para lo que ahora soy capaz de tolerar, aunque al cabo de un rato de pasear entre el gentío toda esa masa ha empezado a resultarme indiferente. Lo más perturbador de esta experiencia ha sido, sin embargo, ver a la gente con bebés, empujando sus carritos mirando hacia todos lados y abriéndose paso a través de la gente y las bicicletas sin poder moverse fuera del flujo de estas. Me ha causado una especie de angustia imaginarme en esa situación, con Inés, caminando por aquí en lugar de hacer nuestros paseos lentos alrededor de casa. Todo lo que hacemos allí sería aquí imposible: ir por la mitad de la carretera, lanzar el carrito hacia adelante y dejarlo marchar sabiendo que no ha de pasar nadie, pararme y girarlo para intentar que ella vea los corzos corriendo por el campo o la garza que ahora suele haber en uno de los campos de las afueras y echa el vuelo siempre a nuestro paso. Cada día estoy más convencido de que hemos elegido un lugar perfecto para vivir, no ya por lo que a Emilie y a mí respecta, que a fin de cuentas sabríamos adaptarnos, sino como familia. No digo que sea mejor o peor para un niño crecer en uno u otro lugar, pero la experiencia de ser padre la encuentro más completa en la vida que llevamos en nuestro pequeño pueblo. *** Me gusta las cosas que cumplen una función inútil, esos elementos de un paisaje que parecen puestos en otro tiempo en que tal vez su tarea tuviera más sentido, o tal vez dejados allí a la espera de que un día cumplan un cometido más necesario, y mientras tanto le van dando valor y algo más de entidad al lugar que adornan. Me llama la atención el panel grande y bien lustroso que hay a la entrada de pueblos casi desiertos donde nunca arriba ningún forastero necesitado de esa información, o una señal de «stop» en un cruce de dos carreteras olvidadas en el que jamás coincidieron dos vehículos, o un banco frente a una vista sin interés en mitad de un camino que nadie transita. 32 Estas pequeñas cosas tienen una honestidad motivadora, y se me hacen símbolos de una tozudez admirable frente a la que no puedo sino sentir una cierta compasión o al menos esbozar una sonrisa. Y sobre todo, me hacen recordar que nuestra propia existencia no tiene mucho más sentido, y que no solo es que estamos aquí para cumplir una tarea inútil, sino que ni siquiera sabemos cuál es nuestra misión y nuestro cometido, nuestra razón de ser, y a pesar de ello aguantamos y luchamos como si se tratara de un ideal bien definido. *** Nunca he tenido capacidad alguna para la ficción. Alguna vez, con poco éxito, he intentado escribir alguna historia, crear personajes e inventar una trama más o menos imaginaria, pero nunca he logrado nada que valga la pena. No estoy capacitado para la inventiva literaria, y hace tiempo ya que he asumido que no voy a ser capaz nunca de escribir nada que no sea la pura realidad de la que soy testigo. Durante un tiempo, viajar tuvo para mí el aliciente de proporcionarme una historia digna que poner en papel. No importaba si el viaje era excitante o rutinario, si lleno de sobresaltos o completamente predecible; salir de casa y echarme a la carretera me ponía en un contexto sobre el que valía la pena escribir, y me daba una oportunidad de ejercitar mi prosa sin necesidad de tener que inventar un escenario yo mismo. Sin ese cambio de lugar y de entorno que el viaje aportaba, me faltaba la inspiración necesaria para escribir nada. Hace tiempo que escribo sin necesidad de viajar, e incluso con más intensidad cuando estoy en casa que cuando salgo de viaje. Mi narrativa, que sólo despertaba en la carretera, de pronto empezó a ver temas interesantes en el lugar mismo donde vivo, historias inspiradoras en lo que hago cada día u otros hacen alrededor mío. Pensándolo bien, mi vida viajera no es más interesante que mi vida de diario, e incluso, dejando de lado el exotismo del viaje — que nunca fue el eje de ninguno de mis diarios—, menos intensa y cargada de 33 significado. Mi vida normal, en realidad, es mejor material para un libro que cualquiera de los viajes que he hecho, da más juego a la hora de hacerla prosa. Ahora, mientras atravieso una de las épocas en que escribo con mayor intensidad y placer, me paro a pensar en ello y me siento satisfecho de que así sea, de haber aprendido a ver en este cotidiano los mejores temas para mi escritura. Quizás el mayor logro de mi vida no haya sido sino darme cuenta de que lo más valioso y profundo de mi existencia es lo que sucede cada día, los despertares en apariencia irrelevantes, el paso imperceptible de las rutinas cada jornada. *** Papá y mamá han estado pasando unos días aquí. Nada especialmente destacable: dimos un paseo por el Bois de Montpellier, fuimos a comer a Bassoues y a Vic, pasamos las tardes en casa e hicimos un poco de bricolaje. Esta parece ser la tónica general de todas sus visitas, y el plan más que probable para las próximas veces que vengan. Sienta bien dejar que otros tengan sus propias rutinas allí donde tú tienes las tuyas propias. Que otros habiten tu hogar sin sentirse extraños, teniendo sus costumbres y sus lugares comunes, es una buena señal de entendimiento. *** Otra nota para mi compendio de lecciones vitales: cada cual tiene sus ritmos y sus instantes precisos en que las etapas de la vida comienzan y terminan, y no vale la pena intentar que sea de otro modo. Es decir, no es buena idea pensar que ciertas cosas han de hacerse a una edad y otras tantas más tarde. No hay muchas experiencias vitales para las que exista como tal la idea de «pronto» o «tarde», y lo único que existe en todo caso es una horquilla muy amplia de tiempo en la que cada etapa puede desarrollarse. Tampoco existe un orden concreto en que llevar a cabo el plan de nuestra vida, que tiende a ser caótico y a no cobrar sentido 34 más que al cabo de los años, cuando ya se tienen todas o casi todas las piezas del rompecabezas. Yo a veces he tenido la sensación de ir desacompasado con los ciclos vitales que habrían de corresponderme, como si hiciera las cosas a una edad que no era la normal y quizás no la más adecuada para ello. He visto como la mayoría de la gente a mi alrededor pasaba por etapas que para mí quedaban ya atrás, o para las que en ese momento no estaba preparado y tendría aún que esperar algunos años para estarlo. Solo ahora, ya con un cierto bagaje y con un buen número de esas etapas a mis espaldas, puedo ver que, haciendo balance, he pasado por todas las mismas experiencias que los demás, si bien en momentos distintos y con enfoques tal vez también diferentes. Algunas quizás hubiera sido mejor cambiarlas de instante, pero es probable que eso hubiera alterado otras que llegaron en el momento preciso. Globalmente, estoy satisfecho con el plan que dejo atrás, y llegados a un punto medio de la vida como este, creo que cualquiera debería estarlo. Hay un tiempo para ser responsable y otro para cometer locuras, un tiempo para ser libre y otro para dejarse atrapar, un tiempo para explorar y otro para indagar tan solo en lo inmediato. Esos tiempos son distintos para cada cual, y de nada sirve intentar cambiarlo, es inútil reordenar los periodos que el azar dispone en nuestra vida. *** Creo que siempre he tenido algo de miedo a escribir sobre el lado aciago de mi historia, como si poner en papel las cosas difíciles por las que he pasado pudiera de algún modo conjurarlas y traerlas de vuelta. O, más bien, como si fuese mía la culpa de esos momentos oscuros y al materializarlos en un texto esta se hiciera más evidente, y el texto mismo fuera un dedo acusador más difícil de acallar que la simple memoria. Con la poesía es distinto; he escrito mucha poesía triste, derrotada, pero tiene un tono más genérico y menos personal. La prosa da demasiados detalles.Quizás por eso resulta tan 35 arduo enfrentarse a ella cuando viene para echarte en cara algo de tu pasado. El caso es que, aun en esta época tan feliz por la que paso, los momentos duros siguen estando ahí. En realidad, siempre lo están. El hombre esta hecho para lamentarse, y aunque sepa que es afortunado y sus dolencias son apenas una incomodidad pasajera, encontrará algo con lo que sentirse desdichado al menos de cuando en cuando. Yo creo que tengo una notable propensión al melodrama en este sentido. Cuando me llega alguno de estos momentos, comienzo rápidamente a cuestionarlo todo, a evaluar de nuevo si tiene sentido lo que hago o debería buscar otro plan que no me llevara a estas situaciones desagradables. No suelo expresar estas ideas, me las guardo para mí mismo, pero llevo dentro un espíritu agorero al que parece caérsele el mundo encima ante cualquier adversidad. E igual de rápido que llegan estos momentos de angustia vital, desaparecen en cuanto recupero la normalidad, siempre con un poco de arrepentimiento por poner en entredicho, aunque solo sea en mis adentros, las cosas que me hacen sentir bien la mayor parte del tiempo. Soy de un pesimismo muy tragicómico, debo reconocerlo. Ahora Emilie y yo tenemos poco tiempo para nosotros, estamos más apurados y no dedicamos apenas tiempo a los pequeños detalles entre nosotros dos a solas. Tenemos muchos instantes especiales, pequeñas risas, ternuras breves, pero casi todas son alrededor de Inés. Es difícil ahora encontrar esos momentos cuando estamos los dos solos, algo que tan solo sucede por la noche, cuando Inés se acuesta y podemos cenar tranquilos y hablar. Y si Inés tarda en dormirse o tiene un día malo en que reclama más atención, a veces es difícil soportar la situación y nos empezamos a angustiar y acabamos refunfuñando. Creo que mi mayor motivo de enfado ahora es que cuando tengo que ocuparme de Inés en estos momentos, o incluso cuando se porta bien pero requiere estar con ella y no se la puede dejar sola (esta semana ha tenido, por ejemplo, unos días caprichosos en que no quería quedarse sola al irse a dormir y había que pasar tiempo a su lado hasta que 36 cayera rendida), pienso demasiado en el tiempo, en esta forma impuesta de gastarlo. El tiempo siempre ha sido algo muy valioso para mí, y algo con lo que he sabido siempre jugar bien y aprovecharlo al máximo. Ahora, mi tiempo está casi todo en manos ajenas, y sentir que me faltan minutos al final del día para hacer ciertas cosas me produce una cierta angustia. He dejado de hacer algunas cosas, y a otras les dedico mucho menos que antes, pero sigue habiendo un mínimo necesario, un rincón que necesito para poder ocuparme de todas esas tareas que me persiguen: terminar bien mi trabajo, escribir estos textos, salir a pasear, hacer música. Tengo que intentar ser más comprensivo en estos momentos y dejar de lado esa vena apocalíptica que me asedia y exagera los problemas. No pasa nada por no poder hacer ninguna de esas cosas, ya se harán otro día, o tal vez no se harán nunca, qué más da. Tengo que aprender que el tiempo con Inés no es tiempo perdido aunque sea difícil de sobrellevar a veces. Y tengo que darme cuenta de que estos momentos no son en realidad tan malos, solo hace falta un poco más de paciencia para transitarlos. Esto me repito a mí mismo cada vez que pasan estos episodios y pienso en la angustia que he tenido, en cómo tenía ganas de olvidarme de todo y estar en otro lugar; me digo que, en realidad, no son cosas importantes, que no tengo nada vital que pueda perderse, que estas crisis en mi vida de padre son solo un mal menor, una simple incomodidad que es parte ya de mis rutinas. Que, a fin de cuentas, Inés y Emilie son lo único que de verdad importa. *** Conocí a Emilie gracias a que ella se puso en contacto conmigo a través de Internet para preguntarme si podía quedarse en mi casa unos días, como ya he contado antes. Cuando volvió a Francia, mantuvimos el contacto a través de correos electrónicos y llamadas, y estas después se convirtieron en videoconferencias. Siempre que podía, cogía el avión para venir a verla, o ella hacía lo propio y volaba a España para poder encontrarnos durante un par de días. 37 Cuando me vine a vivir a Francia, no dejé de tener estos encuentros virtuales, simplemente cambie las caras al otro lado del aparato y puse a mis padres y a mi tía en lugar de a Emilie. Es a través del ordenador como me mantengo ahora en contacto con ellos, y también con todos los amigos que he dejado atrás pero con los que sigo compartiendo cosas como hacía antes. Y es de este mismo modo como mi familia puede seguir el día a día de Inés, que aunque lejana, está presente en sus vidas y así ellos pueden ir desarrollando con ella el vínculo que ese contacto, directo o virtual, alimenta con el paso del tiempo. Y cuando tengo que ir a verlos, lo hago en avión, en uno de esos cacharros que no me despiertan gran simpatía pero que son verdaderos prodigios de la técnica y la capacidad creadora del hombre. Hay todavía quien piensa que la tecnología deshumaniza, que los avances de la ciencia nos separan a unos de otros y que la vida primitiva nos hace más cercanos y mucho más humanos. Yo no sé cómo son las vidas de otros, pero las cosas más humanas, más sentimentales, mas hermosas de mi vida, sin duda habrían sido muy difíciles o quizás imposibles sin el concurso de toda esta tecnología que tengo la suerte de poder disfrutar, sin esas máquinas, sin esos medios de transporte fríos tal vez, pero modernos y eficaces. La tecnología no deshumaniza, sino que, al contrario, nos permite dedicar más tiempo al lado humano que escondemos, ser más eficientes en el uso de nuestra humanidad, nuestra bondad o nuestros afectos. ¿O es que acaso podría yo hacer llegar este texto tan mío, tan personal, tan orgánico, a aquellos a quienes quiero si no fuera gracias a este supuestamente frívolo ordenador en el que lo escribo? *** Como el otoño es tardío y hace más calor de lo normal a estas alturas del año, las hojas resisten en los árboles algo más tiempo, y los tonos que debieran ser rojizos aún son amarillos y los amarillos todavía verdean. Los chopos del pequeño bosque enfrente del molino, esos han perdido la hoja casi por completo, pero los plátanos del paseo aguantan y se van desnudando muy lentamente. 38 Al pasear junto a ellos, en estos días de viento, se va notando cómo cambia su voz según pierden hojas. Al principio, tienen el vibrar completo, ese sonido de hojas crepitantes y alborotadas. Luego van perdiendo fuerza y hay más fuelle que crujido, y muy pronto, cuando un frío repentino acabe por tirar el resto de hojas, no quedará más que el puro ulular del viento sonando aflautado entre las ramas secas, sacándole notas a la madera sin hoja alguna que baile a su ritmo. El paso de los árboles desde la vitalidad del verano a la latencia inerte del invierno es un espectáculo triste para la vista, pero más triste aún para el oído. *** Ya es de noche cuando voy a recoger a Inés a las seis. No noche cerrada, pero casi, justo un punto antes de que el cielo se opaque y se deje de distinguir el relieve. Hoy había la claridad justa para intuir al fondo las colinas según venía de casa de la nounou (me gusta mucho esta palabra, es mucho más entrañable que decir niñera, que no es una voz nada simpática), que está en la línea de colinas de enfrente. Sobre este paisaje, las únicas luces a la vista eran las ocho o diez bombillas de las farolas del pueblo, anaranjadas como pequeños fuegos ardiendo en la distancia. Todo lo demás era oscuridad, un vacío despoblado que, mientras lo atravesaba en el camino de vuelta viniendo hacia esas luces como quien marcha guiado por un faro, me ha hecho sentir perdido, abandonado en mitad de una nada desierta. Desde la soledad oceánica de esta colinas nocturnas, llegar a casa ha sido como arribar a tierra firme, al calor del interior donde Inés ha sonreído con gesto de también ella saberse a salvo. *** Inés comparte la nounou con otro niño, Helio, que es el hijo de los de la granja vecina, donde se hace un queso brie de cabra que a Emilie y a mí nos encanta. Helio tiene apenas un par de meses más que Inés, pero es completamente 39 distinto, enorme y gordo, y muy feo, aunque es verdad que tiene una sonrisa dulce y un aspecto bonachón. Viéndoles juntos, Inés parece mucho más frágil y también más refinada, como una pequeña damita al lado de un pequeño monstruo rudo. Helio es como una especie de muzhik ruso hecho bebé. A Inés no le gusta mucho que la toquen, y al principio no le agradaba la presencia de Helio. Ahora se va acostumbrado y ya juegan juntos, aunque aún tiene algo de recelo, porque él sabe gatear y ella todavía no se mueve, y a veces eso la pone nerviosa. Se debe sentir algo indefensa ante la envergadura y la torpeza de su amiguito, es comprensible. Christine, la nounou, les sacó a pasear el otro día en el carricoche de gemelos que tiene, uno al lado del otro, para aprovechar que sigue haciendo buen tiempo. Parece que a Helio ya no le gusta tanto el ir sentado y sin moverse, prefiere explorar por sí mismo, agarrarlo todo, curiosear, así que como lo único que tenía cerca era Inés, decidió probar suerte. Inés no estaba especialmente recelosa en ese momento y no se quejó, y él le acabó cogiendo la mano y fueron así durante un rato. Christine me lo ha contado hoy cuando he recogido a Inés, y me ha parecido una historia simpática. Me los puedo imaginar con sus manos mal cogidas, él curioseando y ella probablemente sin prestar demasiada atención. Es una escena graciosa. Ahora estamos Inés y yo en casa, esperando a que llegue Emilie, y la tengo sentada en su trona jugando con un muñeco. —Me ha dicho Christine que ya tienes novio —le digo. Como si me entendiera y se ruborizase un poco, esboza una sonrisa con su boca aún sin dientes y agita frenética el pequeño monito de peluche mientras mira hacia otro lado. *** Hoy es miércoles, el día que Emilie no trabaja y se queda en casa, y no llevamos a Inés con Christine. Ha sido un día rico, hemos hecho muchas cosas y hemos disfrutado de estar los tres juntos. Aunque estos días Inés estaba más nerviosa 40 y le costaba dormirse por la noche, hoy ha caído rendida después de tomar el último biberón, y nosotros hemos recuperado este tiempo nuestro de estar a solas después de la cena. Lo que nos ha faltado hacer hoy ha sido dar un paseo. No hemos salido casi ni a la puerta de casa, y no porque el día no acompañase, que era algo frío pero soleado, sino por haber estado ocupados con otras cosas. Le digo a Emilie que voy a ir a tirar la basura, y ella me dice que me acompaña, que demos un paseo juntos ahora que Inés ya está dormida. Cojo la bolsa de basura y ella agarra un par de cosas sueltas para reciclar, y caminamos despacio en una noche muy oscura, calle arriba hasta los cubos que hay a la entrada del pueblo, contándonos las cosas mismas de las que habíamos empezado a hablar a la cena. El paseo son unos doscientos metros como mucho, pero hace frío y Emilie no lleva abrigo, ha salido con lo puesto. Tiramos la basura y yo la abrazo para darle algo de calor, y volvemos así a casa mirando las luces del pueblo, que está como congelado en su abandono nocturno pero tiene unos tonos cálidos y cercanos. El arco de la entrada es especialmente fotogénico. Mi madre, en los días que estuvo aquí hace poco, salía por las noches a dar un paseo como este, muy breve, solo para mirar la quietud del pueblo y esta iluminación tan agradable. Este aire bucólico es lo que más le gusta de nuestro pueblo. Por el camino, nos paramos a escuchar las lechuzas en la distancia, y luego miramos una vez más las dos luces de la muralla que no llevan funcionando más que unos meses, y entramos a casa como de regreso de una excursión lejana. *** ¿Qué edad es necesaria para leer como se debe estos textos? ¿Cuándo puede decirse que un otro es capaz de descifrar lo que guardan estas frases, devolviendo a la vida exactamente a aquel que soy ahora? Cuando el escritor se siente cómodo con sus habilidades y ya se sabe capaz de poner su verdad en el papel, entonces comienza a preocuparse 41 por la otra vertiente del mensaje, la de aquel que un día, cercano o no, leerá lo escrito y lo convertirá en una idea, una imagen, una emoción. ¿Cuándo me sentiré seguro de que Inés será capaz de leer esto (si es que algún día tuviera interés por ello) y entender en estas palabras lo mismo que yo he querido dejar escrito y no algo distinto? Supongo que es meramente una cuestión de edad, o mejor dicho, de madurez, de madurez lectora o literaria tal vez. Se necesita quizás tener la misma madurez del escritor para poder rememorarle fielmente en la lectura, haber atesorado ya la experiencia vital desde la que el texto fue construido. Tambien pudiera ser, y esto es lo más probable, que toda respuesta a esta pregunta carezca de sentido, porque la pregunta en sí no lo tiene: resulta imposible recuperar a quien escribe a través de sus textos y no hay forma de leer estos que rememore todo lo que uno fue en su momento. Es probable que así sea, ya digo, porque uno ni sabe (ni quiere) contarse completo en sus diarios, y aun si fuese capaz de hacerlo, ese futuro lector quizás tampoco quiera revivirlo de esa manera integra y precisa, sino de un modo más acorde con su sus imaginaciones y querencias. Y así voy cruzando esta tarde cualquiera, hoy menos confiado en el valor de estos apuntes, juzgando si es buena señal esto de ir hacia el mañana más ligero de equipaje, pero también más desprovisto de defensas. *** No tengo nada de lo que escribí antes de cumplir dieciocho años. Tengo esta manía, no guardo nada de lo que hago si no me satisface, es una mera cuestión de higiene creativa. Antes de esa edad, todos los textos tenían poco valor personal y todavía menos valor literario, así que un día los mandé sin arrepentimientos a un olvido feliz. Lo escrito desde entonces, con matices y aun con deseos siempre de corregirlo, me resulta merecedor de ser preservado, y así lo hago con no poco orgullo y sobre todo ese valor testimonial que al cabo del tiempo he descubierto que es el activo principal de la literatura. Pero todo lo anterior me deshice de ello sin demasiado miramiento. 42 Está claro que no tengo ninguna pretensión de archivar completa mi labor literaria, o mi música, o cualquier otra cosa de las que he ido componiendo a lo largo de mi vida. No me interesa recopilar y preservar las huellas que he podido ir dejando, mi único interés es el de preservarme a mí mismo. Sucede, no obstante, que no hay todavía demasiadas cosas en las que haya logrado dejar mi verdadera impronta. *** Hace tiempo que a Inés le llama la atención la guitarra, sobre todo el «guitalele», supongo que por ser un instrumento más chiquito. Si se lo acerco, se queda mirando, lo manosea, le da algún que otro golpe, agarra y estira las cuerdas, o incluso intenta morderlo. Yo vigilo para que no se haga daño e intento sin mucho éxito enseñarle la forma de tocarlo. Hoy mientras exploraba el instrumento a su manera, le ha dado con el dedo a la parte de la cuerda que hay entre el clavijero y el mástil, y ha sacado un sonido agudo muy gracioso. Le ha gustado tanto que se ha echado a reír, y después lo ha repetido durante un minuto, tocando una y otra vez y echando una carcajada con cada nota que producía. De pronto, su forma de explorar la pequeña guitarrita ha cambiado. Ahora ya no agarra las cuerdas ni mete los dedos entre ellas, ni las aporrea sin ton ni son. Parece que ha empezado a entender cómo funciona este mecanismo y cómo ha de hacer para sacar sonidos agradables, y ahora mueve los dedos sobre las cuerdas con más calma, con algún que otro ataque de furia para aporrear la madera, pero con más delicadeza. Y cuando pasa un rato sin conseguir algo melodioso, vuelve al clavijero, a esa parte que ya cree dominar, y con su pequeño pulgar, con una precisión increíble, pulsa la cuerda y obtiene lo que busca. Y con cada nota, vuelve a reírse como si fuera la primera vez que estuviera descubriendo ese sonido, y después insiste y repite la operación, y al final levanta la vista y me mira, contenta, satisfecha, tal vez con la misma sensación que tengo yo cuando después 43 de mucho trabajar una pieza soy capaz de tocarla completa por primera vez. *** Por encima de cualquier otra cualidad, la paciencia es la mayor virtud que puede poseer una persona. Lo que aún desconozco es cómo desarrollarla, cómo ejercitarla. Me temo que se trata más de un don que de algo que pueda adquirirse con el esfuerzo. *** A media tarde he salido a dar un paseo hacia la capilla. Todo estaba muy tranquilo, mucho más que de costumbre, detenido como si no hubiera nadie viviendo en muchos kilómetros a la redonda. Me ha recordado a cuando Emilie y yo estuvimos en Suecia el verano pasado, y paseábamos de noche aprovechando que el sol no se ponía allá tan al norte en esa época del año. La sensación era parecida, esa de cruzar un lugar bajo la claridad del mediodía pero con la vida congelada de la madrugada, cuando sabes que nadie va a salir a tu encuentro porque todos duermen. Quienes no dormían esta tarde eran los pájaros, cantando como de costumbre, posados sobre los árboles ahora casi sin hojas en los que se hace más evidente el muérdago, que parece aprovechar la coartada de esta tranquilidad otoñal para invadir sin pudor alguno. En el lavadero, las ranas han saltado una tras otra al agua al verme pasar. Me he quedado un minuto mirando en silencio, intentando encontrar alguna que siguiera en la orilla, pero no lo he conseguido. Al hacer un pequeño movimiento, han saltado dos más, justo cuando pensaba que no quedaba ninguna. Siempre me pasa lo mismo. Me gusta esto, me gusta esta tranquilidad, estos pequeños detalles, los entretenimientos breves de este paseo o de cualquier otro de los que hago por estos alrededores. Me gusta esta región, esta luz, este silencio, el habitar una aldea diminuta, el significado distinto que la cercanía o la distancia cobran en este lugar. Pienso que todavía hay mucha gente a 44 la que aprecio que no ha venido a visitarme y no han podido ver cómo es esto, mi vida aquí, la idea de este aquí como yo lo entiendo. Pero también pienso que a todos ellos tal vez esto no les interese de la misma manera, por una u otra razón, y que siendo de este modo resulta entonces imposible transmitir estas sensaciones, como lo ha sido ya, por otra parte, cuando otros de mis amigos han estado aquí. Sirven de poco los orgullos cuando no pueden compartirse. Si no se puede hacer que otro desee lo mismo que uno ha conquistado, el orgullo tiene entonces un sabor extraño, como de victoria lograda en una lucha que uno cree importante pero los demás no comprenden y nunca anhelan. Le quita mérito a las conquistas y un poco de valor a las satisfacciones. Habrá tal vez que conformarse con el disfrute en sí de las cosas, como si todo en la vida lo hiciéramos en privado y nadie fuera a saberlo nunca. A fin de cuentas, los orgullos suelen ser algo más bien inútil y estéril. *** Hay una época en la vida en que se viaja para descubrir otros lugares, otros mundos, para enriquecerse en el calor de los rincones distantes y conocer por uno mismo aquello que se ha visto tan solo en fotografías. Pero más tarde o más temprano, acaba llegando un momento en el que el único destino valioso es el lugar que uno habita, y se viaja entonces para descubrir lo que queda cerca, para explorar el aquí a través del allí, para tomar distancia y entender mejor por qué se aman ciertas cosas. Para aprender, tal vez, a contemplar la estampa cotidiana de cada día con el deseo de quien mira la fotografía de un paraíso lejano. *** A la salida del pueblo, junto a la parada del autobús escolar, hay un campo de alfalfa del que se ocupa, creemos, el alcalde. En la última cosecha, dejó un pequeño cuadrado, como de diez o quince metros de lado, sin segar. Dice Emilie que cree que es porque ahí debe haber algún nido, tal vez 45 de faisán. Lo dice con una voz alegre, orgullosa, se nota que le gusta la forma de pensar del alcalde en estos temas. La alfalfa estuvo ahí creciendo, en su cuadrado bien definido, mientras fuera quedaba ya solo el barbecho, la tierra seca durante todo el final del verano. Era un contraste curioso, el vigor de la hierba que se había librado de la cosecha frente al vacío del resto del campo, como un oasis para que esos faisanes pudieran seguir con sus rutinas. Hoy al pasar me he fijado en esa parcela y he visto que la alfalfa vuelve a crecer, no demasiado alta, pero ya haciendo un tapiz verde oscuro que no deja ver la tierra. El cuadrado de antes ahora está marrón, de hierbas largas y agostadas, y el pequeño oasis es ahora una especie de cementerio confinado, a salvo de la invasión de la vida que crece fuera. Es probable que los faisanes sigan ahí, al abrigo de las pajas largas y secas, sin saber que el lugar que ocupan ya no es un reducto de verdor, sino un pequeño cercado de desolación donde no parece quedar mucha vida. *** A veces creo que los únicos textos de valor que escribo son aquellos que dejan alguna especie de moraleja, o aquellos donde al menos se describe algo de verdadero interés, algo que por su propia relevancia da entidad de por sí al texto y, si es que este está bien desarrollado, conceden al escritor una suerte de elevada categoría. Tiendo a releer algunas cosas que escribo y sentirme apesadumbrado cuando descubro que no entran en esta definición, me da la sensación de haber perdido el tiempo en una labor literaria prescindible. No obstante, la literatura, o al menos el arte y oficio de escribir y contar, y aunque a veces me cueste convencerme a mí mismo de ello, no está en el episodio que uno cuenta o en si este ha de despertar el interés de un cierto lector o impartirle alguna lección valiosa en su lectura. La literatura, a decir verdad, depende muy poco de todo ello. Tengo una historia de la que me siento particularmente orgulloso, y que ilustra bien lo anterior. 46 Hace algunos años, me embarqué en un gran proyecto: escribir un libro libre sobre Sistemas de Información Geográfica y hacer partícipes de esta aventura a cuantos quisieran unirse a ella. La propuesta tuvo buena acogida y había mucha gente interesada en colaborar, pero como suele suceder en estos casos, la emoción inicial se desvaneció y el trabajo real que se llevó a cabo fue nulo. Decidí tomarlo como un proyecto personal e intentar acabarlo yo mismo, a pesar de que era un trabajo tal vez demasiado extenso. Un par de años después, el libro vio la luz y puedo decir que a día de hoy es el trabajo que más satisfacciones me ha proporcionado, y del que quizás mayor rédito profesional haya obtenido. Aún así, lo mejor que saqué de aquel libro no fue por su lado profesional o técnico, sino por su faceta literaria. La escritura de este libro me proporcionó el mismo placer que escribir poemas o novelas, pero nunca pensé que el texto tuviera más valor en sí que el de transmitir aquellos conocimientos técnicos, útiles sin duda, pero poco valiosos como germen de literatura alguna. Nunca se me ocurrió pensar que pudiera haber nada literario en esas páginas, hasta que un día recibí un un correo electrónico de alguien que decía haber disfrutado el texto no sólo por su valor práctico, sino simplemente por la lectura, por la mera prosa de sus páginas. Era argentino, se llamaba Javier y era poeta. Era también viajero y trabajaba en el mismo sector que yo y tenía más o menos mi edad, así que de partida ya teníamos un buen número de cosas en común. Nos escribimos unos cuantos correos y él propuso mandarme algunos de sus poemarios, algo que yo acepté con gusto. No tengo la arrogancia suficiente para juzgar mis propios poemas, pero creo haber leído suficiente poesía como para saber distinguir unos versos de calidad de unos mediocres. Me tengo a mí mismo por un buen lector de poesía, y debo confesar que no albergaba mucha esperanza de que aquellos libros que iban a llegarme desde Argentina fueran a ser algo especial. Si uno quita a los autores consagrados, lo cierto es que la mayor parte de poetas aficionados (probablemente yo 47 entre ellos) no van más allá del ripio insustancial o empalagoso. En poesía la clase media apenas existe, el poema que no es bueno acostumbra a ser poco menos que espantoso. Para mi sorpresa, el par de libros que me envió eran de una calidad fantástica, y era además una poesía con un ritmo muy similar al de mis propios versos, muy cercano. Fue un placer recibir aquellos poemarios y leerlos con detalle, al calor de una amistad que, si bien era poca y se materializaba en no más que unas cuantas misivas entre nosotros, le daba un aire distinto. Eran, como digo, poemarios de gran calidad. Supongo que esto significa en realidad poco, pero en ese rincón petulante que todo artista guarda en mayor o menor medida, sabe bien descubrir que se tienen admiradores de un cierto nivel, e incluso de un nivel por encima del de uno mismo. Admiradores a los que uno es capaz de admirar con tanta o mayor intensidad, que ya se sabe que la reciprocidad siempre es bienvenida cuando se trata de asuntos personales. Esta historia me viene a la cabeza ahora, entrañable y al tiempo reveladora, porque ayer vi un documental sobre la vida de Delibes, y contaba que de entre los libros que él consideraba claves para formar su estilo, el más importante de ellos era un tratado de derecho mercantil, un frío y poco literario tomo académico donde, sin embargo, Delibes encontró la prosa perfecta que llevaba tiempo buscando. Ahora releo mis textos desde un punto de vista distinto, ya sean poemas, relatos, estas mismas notas o un texto técnico que dejé escrito hace tiempo. Al final, lo que encuentro en ellos es la prueba de ser capaz de transmitir una idea, de tener la suerte de haber aprendido a relatar lo que guardo, lo que veo, y de este modo poner fuera de mí, en un papel, las verdades fundamentales de aquel que soy. Las historias, buenas o malas, ya irán llegando si así ha de ser, o tal vez no, pero al menos estoy preparado para contarlas, que no es poco. *** He enviado un relato a una revista para ver si lo publican. Es una revista pequeña y nueva que solo tiene versión digital, 48 pero parece bien hecha. Tampoco puede uno empezar con aspiraciones grandiosas, sobre todo siendo esta la primera vez que hago algo así. El relato es en realidad un capítulo adaptado de uno de mis libros, que a su vez viene de una pequeña historia que escribí tiempo atrás. La verdad es que nunca he sido buen escritor o lector de relatos, pero ahora me doy cuenta de que la mayor parte de lo que escribo últimamente puede leerse como una colección de historias breves, imbricadas tal vez pero independientes. No sé cuándo tendré una respuesta, pero confieso que sería un fracaso importante para mí si no aceptaran mi relato. Por otra parte, no creo que me produzca un gran orgullo verlo publicado, o que considere esto como un triunfo relevante en mi carrera literaria. Lo más probable es que no tenga ninguna importancia ni provoque en mí cambio alguno. Siendo así, me pregunto por qué me enfrento a un riesgo tan innecesario. *** Le ha salido el primer diente a Inés. No se le ve aún, porque ella lo tapa con la lengua y todavía no asoma apenas, pero cuando le damos de beber un poco de agua en un vaso, el cristal y el diente entrechocan y hacen un tintineo muy gracioso. Se lo he contado a mis padres y a los dos les ha hecho mucha gracia. *** Ayer llegué a Washington para pasar unos días de trabajo. Salí a cenar con unos compañeros, y a las diez ya estábamos de vuelta y cada cual se fue a su habitación. Washington no es una ciudad donde se pueda hacer mucho, al menos en este vecindario donde está el hotel y la oficina de la empresa. Yo lo agradecí, porque el viaje había sido largo y llevaba en pie más de veinticuatro horas, así que caí rendido en la cama. A las tres de la mañana ya no podía dormir más y he aguantado dando vueltas en el colchón hasta casi las cinco y después me he puesto en el ordenador a hacer cosas. 49 El cambio de horario juega en mi contra para el sueño, pero a mi favor para hablar con Emilie. Inés se acababa de despertar y hemos podido darnos los buenos días por Skype. Emilie había dormido bien y tenía la cara radiante. Es otra persona cuando consigue conciliar el sueño, tiene una sonrisa que incluso en la frialdad pixelada de la pantalla le alegra a uno la mañana por completo. Después he salido a pasear y a deambular por estos barrios, que ya empezaban a tener algo de actividad en esos últimos momentos de la madrugada. A unos diez minutos de aquí, he llegado hasta el Potomac, que es un río amplio, sereno, y donde los primeros brillos de la mañana iban ganando posición sobre el agua. De allí salía una senda, la Potomac Heritage Trail, que avanzaba paralela al río. Era un camino hermoso, con la vista sosegada del agua, pero confinado entre la margen del río y la carretera de tres carriles que pasa a apenas treinta o cuarenta metros. Era una vista hermosa, pero el ruido, a decir verdad, afeaba un poco la experiencia. El Potomac tiene en este tramo una orilla de piedras grandes, algunas de ellas en la mitad del cauce, con bloques grises apilados que le dan un aire más salvaje. Un hombre remaba en una canoa, con mucha tranquilidad, y el agua seguía inmóvil a su paso casi como si fuera flotando. Posado en una roca cerca de la orilla he visto un martín pescador de un color azul apagado. En todo el camino junto al río no he visto a nadie, pero en el breve paseo hasta coger la senda había mucha gente corriendo por las aceras a pesar de la hora temprana. Nunca entenderé el poco interés que estas trochas urbanas despiertan en las gentes de ciudad para sus rutinas deportivas. Hacía frío a esas horas, no demasiado, pero sí suficiente para que las manos se me quedasen algo dormidas. El frío es bueno para pasear y abstraerse, estimula por igual las reflexiones y las nostalgias. Nada como un paseo en este clima, pertrechado de abrigo y gorro, para darle vueltas a algunos pensamientos y poner en orden los adentros, para pensar en esas ideas que se asoman a tomar el fresco y piden 50 un poco de atención mientras el caminante deambula sin destino. Pensaba esta mañana, por ejemplo, que a veces la felicidad le puede llevar a uno a una peculiar forma de nihilismo, donde algo le hace tan feliz que todo lo demás deja de importar, se hace irrelevante, e incluso casi la vida misma importa poco, como si el bienestar del que se disfruta tuviera entidad por encima de la propia existencia de uno. El sufrir es sin duda mejor cimiento para las ideas y las convicciones, porque la alegría es un sustrato etéreo, de una solidez caprichosa, y sobre ella no han de construirse pensamientos durables. En esa caminata apresurada, feliz de pensar en mi familia a pesar de estar ahora lejos de ella, se me ocurría que podría dejar a un lado mi habitual vergüenza y entrar en un bar a desayunar y hablar con alguien al azar sin que importara lo que pueda pensar de mí, o que podría no presentarme en unas horas a la reunión a la que he venido, y que si por ello me echaran del trabajo tampoco me importaría demasiado. Incluso pensaba que, dado el caso, podría hacer muchas otras cosas de las que tal vez en el futuro me arrepintiera, pero que ahora, embriagado de esta completitud vital, me darían absolutamente igual. Diría que no tengo en este momento ningún principio, o al menos ninguno capaz de manifestarse por encima de esta satisfacción y del gozo algo amargo de pensar en el regreso a casa dentro de unos días. O más bien, que no tengo más principio ni convicción que la de volver con Inés y Emilie lo antes posible. Todo lo demás, debo confesar que no me importa. *** Tengo, en cierta forma, el espíritu de un viajero de antaño, cuando los viajes eran difíciles y arriesgados, cuando llevaba meses o años cubrir estas distancias y el viajero estaba verdaderamente lejos, aislado y con poca garantía de regreso. Pienso en la distancia entre Emilie y yo ahora, miles de kilómetros que sin embargo lleva poco menos de un día cubrir, y me parece aun así que me queda mucho para volver a casa. En este imaginario del viajero melancólico, tengo la 51 sensación de tener por delante una empresa casi imposible, de días de navegación y riesgos, de mundos que pueden cambiar en ese tiempo, y con la inquietud de que hasta entonces no me aguarda más que el silencio, o tal vez una carta que tardará días en llegar y una respuesta igual de lenta. Ha cambiado mucho la forma de viajar desde esos tiempos, pero la tristeza sigue haciendo que los viajes sean aventuras y las lejanías angustian todavía como entonces, porque al corazón le afectan poco los logros del progreso y la distancia conserva aún su capacidad de amedrentarnos. Con el tiempo, el viajero aprende que para experimentar la ardua realidad de un gran viaje, para sentirlo así como una gran empresa, no se requiere más que una buena dosis de soledad contra la que luchar en el camino. *** Qué diferente luce hoy el Potomac. Está lloviendo y no he salido a pasear esta mañana, pero lo miro desde la ventana de la habitación, desde el décimo piso del hotel. Ya no parece tanto un río en calma, con ese reposo meditabundo de correr por entre los bosques; ahora es más un río sojuzgado, sumiso, apático, plegado a las formas y los ritmos de la ciudad y decorado ridículamente por la guirnalda de luces rojas y blancas que dejan los coches que cruzan el puente con los faros encendidos. Me siento como si viera a un viejo amigo en sus horas más bajas sin poder hacer nada por remediarlo. *** Inés ha empezado a comer pan. Ayer Emilie le dio un trozó, se lo acercó a la boca, y ella empezó a chuparlo. Mientras lo chupa, murmura igual que cuando come el puré, como intentando contar algo. Hoy la he visto hacerlo cuando he hablado con Emilie por Skype. Ha sido gracioso, aunque observar estas nuevas etapas desde la distancia es un tanto frustrante, uno tiene la sensación de que llega tarde a ellas si no las observa allí a su lado, en primera persona. 52 *** Al acabar la cena, a la que hemos ido todos juntos, cada cual elije su plan para seguir la noche. Yo me he quedado en el bar del hotel con Matt y Victor, tomando unas cervezas y mirando la misma vista sobre el río que tengo desde la ventana de la habitación, pero con un ventanal mucho más amplio y el doble de altura. Hay que reconocer que es una vista imponente en estas horas nocturnas. Les cuento mi paseo del otro día y me comentan que el río está muy sucio, que ya a doscientas millas de aquí el Potomac corre lleno de suciedad y raro es quien se baña en sus aguas. A mí la verdad es que me pareció bastante limpio, perfecto para un chapuzón si el tiempo acompañase. Como sucede cuando median todo tipo de afectos, se hace difícil cambiar de opinión y aceptar que algo no es como lo crees, así que me resisto a verlo así y sigo pensando que el agua era transparente y hermosa, ideal para bañarse en ella. Qué resistencia tan curiosa tenemos a empezar a apreciar lo que hasta ahora no nos gustaba, o dejar de querer lo que hasta este momento nos despertaba simpatías. Es algo bien sabido, pero no deja de resultar llamativo lo poco objetivos que son en realidad los afectos. *** Es buena costumbre despedirse de los lugares a los que uno viaja. Conviene echar ese vistazo tranquilo de último momento, o tal vez pasear un poco, o comer algo mientras se mira el escenario que en unas horas se hará extraño y distinto. Hoy antes de dejar Washington me habría gustado dar un paseo como el de la otra mañana, tal vez en dirección contraria hacia la isla de Roosevelt, a la que se llega cruzando un puente desde esta orilla del Potomac. En lugar de eso, apenas he caminado cien metros hasta la parada del autobús, y ahora ando en esa melancolía que estas transiciones extrañas causan en las entrañas del viajero, mientras espero la hora de embarcar en un aeropuerto casi vacío. Acabo de darme cuenta, además, de que he olvidado una camiseta en la habitación del hotel. 53 *** He aterrizado en Londres y me he conectado a ver mis mensajes y hacer tiempo en Internet hasta que salga el siguiente vuelo. Tengo un mensaje de Maite, una amiga de Plasencia que ahora vive en Alemania, a la que no veo desde que me fui de allí pero con la que intercambiamos algunos mensajes de vez en cuando. Me dice que tiene cáncer, de hígado y de páncreas. El mensaje es en realidad una carta de despedida. No sé muy bien qué hacer o qué responder. Por ahora le he pedido que me dé su número de teléfono alemán para llamarle y hablar con ella, porque me apetece oírla y darle ánimos, pero también porque no soy capaz de escribirle nada como debiera. Mi capacidad para transmitir lo que siento en momentos así está notablemente mermada; soy muy malo dando apoyo, eso es innegable. No creo que hablando con ella sea capaz de decirle mucho más, pero al menos haciéndolo de viva voz, incluso a través del teléfono, reconfortará más que si sólo envío unas letras. Maite y yo nos conocimos hace ya bastante, en los primeros tiempos míos en Plasencia. Ella es mayor que yo, siete u ocho años más, si la memoria no me falla ahora. Mantuvimos a lo largo de años una relación peculiar: compartíamos momentos cercanos, nos acostábamos de vez en cuando, nos contábamos nuestras historias sentimentales con otras personas cuando necesitábamos un confidente, nos enfadábamos algunas temporadas. De una forma u otra, siempre acabábamos apoyándonos entre nosotros cuando así lo dictaba ese curioso destino que une a las personas de maneras a veces incomprensibles. Al final, detrás de los altibajos, las risas, los consejos, el sexo desordenado y todas esas cosas que compartíamos juntos, lo que queda no es sino una amistad entre dos personas que se deben la una a la otra una buena colección de momentos felices, de aprendizajes y de pequeñas pero firmes memorias. Eso es lo que me recuerda en su mensaje, esos momentos, que son los únicos que pasan por la criba de la memoria cuando uno enfrenta perspectivas poco alentadoras, 54 tal vez porque así todo ha de resultar más fácil, por un mero instinto de supervivencia emocional. Nunca he perdido a ningún amigo, y tal vez esta vaya a ser la primera vez. Es curioso cómo asomarse al final de las cosas tensa los lazos entre la gente, y cuando uno hace retrospectiva de lo vivido todo parece más cercano y más relevante de lo que hasta entonces se creía. Me gustaría llamarla ahora y repasar uno por uno todos esos momentos que tenemos guardados, sé que a ella también le haría ilusión. Pero estoy en un aeropuerto sin saber su número y lo único que puedo hacer es escribir y revivir a solas los recuerdos, esos recuerdos que son por definición algo ya inexistente, pasado, pero que de pronto parecen hacerse más volátiles, como si en secreto uno guardara una mínima esperanza de poder repetir todas esas felicidades, hasta que la vida le hace saber de pronto que ya resultan materialmente imposibles. Qué horrible forma de concluir un viaje, por cierto. *** He estado en la boda de un amigo en España. Las bodas son eventos raros que conjugan una sentimentalidad edulcorada pero escasamente poética, una buena dosis de felicidad y diversión, y a veces, según se tercie en el espíritu del invitado, una cierta emoción en los adentros que incomoda como la melancolía o el nerviosismo de una primera cita. A mí, como supongo que le pasa a muchos otros, las bodas me despiertan sentimientos encontrados. Por una parte, los discursos almibarados, ñoños, casi horteras, que adornan toda boda, me resultan vacíos y poco reales, pero al final acaban depositándome un poso inquieto y me pongo a pensar que no dejan de ser hermosos, que incluso me gustaría estar yo allí, ser el novio, enunciar mi amor sin sentir vergüenza aunque sea con palabras poco acertadas. Más allá del poco gusto que le tengo a esta manera de publicar los sentimientos, el fondo puede en este caso más que la forma y acierto a ver esta celebración como algo hermoso a pesar de todo. Por otro lado, pienso que el amor no necesita este tipo de ocasiones, y me puede al cabo del tiempo mi querencia 55 natural por las cosas íntimas, por ese hermetismo de los pequeños mundos que cada cual, si la suerte acompaña, acaba formándose junto a otro. Poner en papel mis sentimientos como hago aquí es tal vez la opción intermedia, una especie de declaración de amor sin testigos pero al alcance de cualquiera, una confesión sin público y sin saberse protagonista de un momento concreto, pero que queda como constancia firme de lo que uno siente. Emilie y yo hemos estado hablando últimamente acerca de la idea de casarnos. El motivo es principalmente práctico, por aquello de dejar atados los cabos burocráticos ahora que tenemos a Inés, pero no podemos evitar ver también ese lado ceremonioso y algún significado más personal en esta historia. A mí me seduce la idea de tener aquí al mismo tiempo a tanta gente cercana, es una excusa perfecta para que hagan algo que de otro modo quizás no fuese posible. Hoy, sin embargo, me apetece poco pensar en esto de casarme. Quizás cumplí mi cupo de casorios de la temporada y no tengo energía para pensar en otro, mucho menos si es el mío propio y he de imaginarme en estas lides, hermosas tal vez pero, como digo, farragosas y poco poéticas. Hoy me apetece simplemente volver a casa, estar allí, celebrar las rutinas diarias hasta agotarme, hasta que toda la felicidad de los gestos diarios se haya evaporado. Y si acaso luego, tal vez, pensar en otra forma distinta de conmemorar lo que ahora tan solo puedo echar de menos. *** Con bastante retraso, le he enviado el tarro de miel a Zhenya. El envío, en una caja de cartón que preparó Emilie y dentro a su vez de un bote de metal de unas galletas que compre en Amsterdam, me ha costado la friolera de 13 euros. Es una cantidad desorbitada, pero me hace ilusión mandárselo y sé que a ella le gustará recibirlo, así que merece la pena. También, pienso, es probable que no solo me motive la mera idea del regalo en sí, sino algo de miedo, de miedo a que las amistades se apaguen y se disuelvan entre las distancias y lo diferente de nuestras vidas, y que haga esto 56 no más por insuflarle a esta amistad entre nosotros algo de vida, como un recordatorio de que se piensa en el otro y se hace un pequeño sacrificio de vez en cuanto porque compensa el rédito así obtenido. Es, en todo caso, una razón noble. *** Parece que Emilie se ha enganchado con un libro de Rusia que compré hace tiempo: Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson, la epopeya de soledad de un hombre que pasa seis meses a solas en una cabaña perdida en medio de Siberia. Lo lee un poquito cada noche antes de dormirse, y creo que le atrae no solo la historia y el trasfondo humano que el libro tiene, sino también el destino, esa Rusia que parece llamarla aunque diga que un lugar tan frío y con tanta desolación como lee en esas páginas no está hecho para ella. Hoy le ha picado la curiosidad por salir del libro y saber algo más sobre el autor, y ha encontrado un pequeño documental que grabó sobre esta aventura. Lo hemos visto frente al fuego, hoy paradójicamente intenso, con un leño que ardía con violencia y ponía el contrapunto a las imágenes heladas e inhóspitas. Me gustaría que algún día fuéramos todos allí, Emilie, Inés y yo, para poder enseñarles lo que conozco y repetirles a ellas dos las ideas y los sentires sobre los que tanto he hablado y escrito desde mi primer viaje a Rusia. O tal vez, si lo pienso bien, no quiero que así sea, no quiero compartir ni esos lugares ni esa cultura, ni tampoco los momentos en que estando allí pude descubrir algo valioso. No es por egoísmo, ni tampoco por querer tener solo para mí ese pequeño tesoro que en el orgullo de mi alma viajera representan esos viajes; es más bien una cuestión de inseguridad, de recelo. A decir verdad, no sé si Emilie o Inés el día de mañana estarán preparadas para entender ese país y esa realidad como yo lo hago, y tampoco si sabrán amarlo como yo lo amo. Tal vez prefiera no arriesgarme a esa frustración de mostrar a alguien lo que aprecias y encontrar que el sentimiento no es 57 compartido, porque ese es un encuentro demasiado violento con la realidad de los afectos, con la verdad de que a veces estamos solos en nuestra pasión por algo o alguien. Creo que es mejor no ser demasiado procaz en cuestión de pasiones, no presumir demasiado de aquello que nos hincha el sentir o, más aún, que permite que nosotros hinchemos el suyo. Es siempre una apuesta más segura amar en secreto. *** A uno le gusta pensar que es el artífice de su persona, pero esta de creer que cuanto somos lo debemos sobre todo a nuestras elecciones y nuestro propio trabajo es una ilusión tan solo cierta en parte. Cuanto más experiencia tengo, cuanto más leo, cuanto más aprendo, en definitiva, cuanto más me formo a mí mismo, más me doy cuenta que la forma final de la persona depende sobre todo de la educación recibida, no de lo que uno se procura por su cuenta. Esta labor continua de seguir aprendiendo es no más un pulir las asperezas, un añadir un barniz lustroso sobre el fundamento que uno ya tiene. Con el paso del tiempo soy cada vez más consciente de que nada puedo agradecer a mis padres tanto como la manera en que me han educado, pues no es sino desde ella que después he logrado llegar hasta donde estoy ahora. Pensar que tan sólo a base de mi esfuerzo, tesón y talento propio hubiera sido capaz de alcanzar lo mismo, me resulta una idea prepotente y nada realista. Ahora pienso mucho en la educación de Inés. Sé que queda aún bastante tiempo hasta que pueda como tal ejercer una labor educadora, que aún no puedo transmitirle saber alguno o aconsejarla en las disyuntivas de la vida; también sé que la de educar no es una tarea exenta de malos momentos y dificultades, pero me gusta sentarme a imaginar lo que le diré en ciertos instantes o cómo afrontaré algunas cuestiones que sin duda habrán de surgir tarde o temprano. Quizás lo haga no más porque ni yo mismo sé qué debería hacer en esos casos, y estas fantasías mías jueguen el papel de ser como un campo de entrenamiento donde ensayo para ese 58 futuro no tan lejano. Y al hacerlo, pienso también que la educación es algo que se hereda en cierto modo, es decir, que aún siendo ahora responsabilidad mía, el buen hacer de quienes me precedieron es de alguna manera una garantía de que la educación de Inés irá por buen camino. La buena educación, dicho de otro modo, incluye enseñar también el cómo educar a los que vienen después y continuar así la labor pasada. Esto, a decir verdad, me hace sentir tranquilo y seguro de sacar adelante con éxito esta empresa. *** No comprendo el mar. Hay algo que se me escapa de ese aura bucólica de los atardeceres marítimos, donde las parejas pasean o uno se detiene a solas y se siente en paz frente al ocaso. No comprendo las emociones que el mar convoca, apenas me exalto ante el espectáculo de los horizontes marítimos. Y confieso que nunca he tenido uno de esos momentos románticos a la orilla del mar, o tal vez sí lo tuve, pero en mi lista de instantes en que encuadrar esa magia esquiva de la vida, ninguno de ellos aparece en ese escenario. Emilie tampoco es emocionalmente de mar, y aunque hemos visto el mar juntos, no alcanzo a recordar entre esas visitas ningún momento íntimo de verdadera importancia. Como pareja, somos indiferentes a la belleza del océano, e insensibles a todas las pasiones que desata. A cambio, tenemos este paisaje, la vista de las colinas desde lo alto del pueblo, allá al fondo, el verde en lugar del azul y los olores dulzones del campo en lugar del aroma a salitre. Y cuando nos detenemos a contemplarlo cada día, rutinariamente, nos vienen entonces esas emociones que el mar no sabe arrancarnos, y hay un levante que sopla arrastrando las pesadumbres lejos de nosotros, hacia la distancia, hacia el mar adentro de nuestra historia. *** Hay que saber buscarle los rincones creativos al día. Cada jornada tiene esa revuelta escondida donde dar forma a lo 59 que nos inquieta, el momento en que uno recibe mejor a la musa o al menos sabe ser más espontáneo. Antes solía irme a correr por las mañanas, a primera hora, y a lo largo de la carrera ponía en orden las ideas de trabajo, le daba vueltas a problemas y volvía siempre con alguno de ellos resuelto o con un planteamiento sólido con que después trabajar el resto del día. Ahora he dejado de hacerlo, pero en su lugar he encontrado otro oasis extraño en mi rutina, uno donde ya no busco inspiración para esas mismas labores de entonces, sino para estos momentos de escritura en que proso los vericuetos de la jornada. Antes de acostarnos, le hago a Emilie un masaje en la espalda para que se relaje y duerma mejor. Empezamos con esta costumbre al poco de quedarse ella embarazada, y ya se ha convertido en un rito insalvable cada noche. Y es en ese momento, los dos en silencio en la habitación, cuando voy pergeñando la mayoría de estas historias, a veces buscando en el recuento del día el relato que tal vez vale la pena, otras dándole forma y pensando las frases. Como hoy, que he pensado esto cuando hace un rato le hacía su masaje de cada día a Emilie, y ahora he venido al ordenador a escribirlo antes de irme a la cama. *** Ish y Tom están de visita esta semana. Me he cogido un par de días de vacaciones y les he llevado a dar paseos y visitar algunos sitios por aquí cerca, nada especial, pero parecen contentos con este plan tan sencillo. Son buenos invitados, que no es tarea fácil, al menos cuando el anfitrión, como yo hago, busca el beneficio mutuo y no tiene especial interés en ejercer de guía. Desde siempre he estado convencido de que ser un buen anfitrión no pasa por volcarse en el visitante, darle lo mejor de la casa, acosarle para que disfrute de cuanto podemos ofrecerle como si el honor de quien recibe a otro dependiera de un cierto rédito tangible que el viajero puede llevarse de regreso. Creo que basta no más hacerle partícipe de las rutinas, ponerle un plato más a la mesa y dejarle proponer 60 sus temas de conversación. En lugar de guiarle, dejar que sea él quien nos guíe no sobre el territorio, sino sobre el paisaje de quien él es y de quienes nosotros somos. Ser un buen anfitrión no es muy distinto a escribir este diario: dejar una pequeña ventana por la que otros husmean con delectación en nuestro privado. Y más allá de la literatura o del valor práctico que guarde, lo verdaderamente importante es dejar testimonio verídico, preciso; suficiente para estrechar el lazo entre quien escribe y quien lee, entre quien ofrece y quien toma. *** Emilie nunca ha tenido sueño fácil, pero desde que nació Inés le cuesta más dormirse, cosa de las hormonas, tal vez. Para ayudarla a conciliar mejor el sueño, la dejo acostarse antes, o incluso duermo en la otra habitación para no molestarla. Ha estado pasando una mala racha, así que las últimas semanas hemos dormido separados y ahora al fin parece que empieza a mejorar. Como estos días tenemos visita, tenemos que dormir juntos de nuevo. Cuando todos se acuestan, me quedo mirando cosas en Internet, escribiendo, o a veces incluso trabajando, y al cabo de un cierto tiempo me deslizo sigiloso en la habitación y me meto con cuidado en mi rincón de la cama. No me acerco a ella, no nos rozamos siquiera, e intento ocupar una parte pequeña para no molestarla. Pero volver a dormir a su lado me devuelve un regusto de hogar que no puedo tener de otra forma, y duermo feliz, y sueño, y me despierto a salvo de todo, con una seguridad infantil como si nada malo pudiera sucederme. Dormir y despertar a solas está sin duda entre las cosas que mas fácilmente se desaprenden en la vida, y a las que ya uno nunca parece volver a acostumbrarse. *** Entiendo que a la gente le guste pasar todo el año en manga corta, ir a la playa o poder salir de casa sin preocuparse de coger el abrigo. A mí también me gusta el verano y el buen tiempo y sentarme en el jardín a leer en camiseta. 61 Pero esta luz del invierno sobre el campo perlado, serpenteando entre los arboles desnudos y tiritantes, esto no hay buen tiempo que pueda compensarlo. Podría renunciar a todos los veranos que me quedan por delante si cada uno de mis días futuros amaneciera como este. *** Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Pero a veces no es necesario ir a ningún lado, basta con un poco de paciencia y todo, incluso las montañas, acaba acercándose. Desde aquí, desde el jardín de casa, se sienta uno a mirar hacia el sur y a través de la primera calima del día comienza a intuir el perfil de los Pirineos. Cuando el sol arriba, va trazando poco a poco los contornos con pulso firme, se empiezan a distinguir los tonos allá a lo lejos. Con el día ya entrado, se ve entonces el relieve, el color de la nieve, allá sobre los picos aún lejanos. Y ahora, al final de la tarde, en el contraluz del ocaso, la montaña parece estar aquí, bien definida, inspiradora, dispuesta a escuchar lo que queramos contarle. La montaña vino hacia nosotros. Y el profeta que llevamos dentro puede predicar ahora su verdad abiertamente. *** He llevado a Ish y Tom a comprar paté y foie gras a la granja que hay a un par de kilómetros de aquí. Siempre voy allí cuando tenemos visita, y aunque cada vez me atiende alguien distinto, la mujer ya me conoce, quizás porque es más cotilla que el resto de la familia y se fija más en esas cosas, y porque me preguntó por mi vida la última vez que estuve allí, en lugar de simplemente despacharme la mercancía. —Ah sí, usted es el español. Vino hace poco, ¿no?. Vive en Saint Arailles y trabaja en informática, ¿verdad? Esta vez nos atiende su hija, una chica de unos veinte años con aire inocente y gafas grandes, pero la mujer se queda curioseando. Parece llamarle la atención que hoy mis acompañantes sean otro país. 62 —Él es de Croacia y ella es australiana —le explico. —Entonces, ¿usted habla español, francés y también inglés? ¿Y lo ha aprendido así, sin más? Pone cara de asombro, y a mí me da la sensación que en realidad no es cara de admiración, sino más bien de sorpresa, de no saber encajar este perfil mío cosmopolita dentro de este territorio en el que ahora estamos. Como si no entendiera por qué alguien en apariencia tan curtido en culturas y lenguas ha acabado recalando en este pequeño rincón del mundo. A mí, claro está, no me parece que exista tal paradoja, y pienso que ella, que supongo que nació aquí y ha vivido esto desde siempre, debería entender esta querencia y esta historia mía mejor que nadie. Hay cuestiones en la vida que no sabemos contestar, que nos desconciertan, pero ninguna parece dejarnos tan perplejos como aquella para la que nosotros mismos somos la respuesta. *** A Inés la concebimos la noche del solsticio de verano, en una cabaña muy coqueta en mitad de la Höga Kusten, una ruta de tres días que hicimos por la costa de Suecia. Así al menos nos gusta creerlo, porque suena a historia romántica, pero también es probable que sucediera un par de días antes, en Oslo, en un apartamento que alquilamos nada más llegar al país. En cualquier caso, aquellos fueron nuestros primeros intentos de tener un hijo y la primera vez que conscientemente perseguimos esta idea. A la vista está que el azar estuvo de nuestra parte y no necesitamos muchas más tentativas. Hoy he llevado a Ish y Tom al aeropuerto, y en el viaje me han contado que llevan tiempo intentando tener un hijo, pero que no consiguen que ella se quede embarazada, y que irán a ver a un médico dentro de poco. He pensado que esta es una historia triste, y al tiempo, con algo de apuro y casi arrepentimiento, me he sentido lleno de felicidad por ver que también en esto la suerte me sonríe. De vuelta, ya solo en el camino, he pensado que a veces la fortuna es un tesoro que resulta incómodo poseer. 63 *** Creo que hoy el mundo se olvidó de girar. No lo digo en el sentido figurado, sino de veras en el meramente físico, en el astronómico. Me parece que esta mañana, cuando se acercaba la hora del amanecer, la Tierra se ha parado y no ha llegado a dar esa fracción de vuelta que le quedaba para que saliera el sol, y así hemos pasado todo el día en esa antesala oscura del alba conquistada por los grises y las marchiteces. Ha sido uno de los días más oscuros que he visto aquí nunca, de un color ceniza casi apocalíptico. Ahora, al llegar la noche, creo que se ha puesto en marcha de nuevo el mecanismo pero en sentido opuesto, y este día no empezado se ha vuelto por donde vino, reculando hacia la noche que, a decir verdad, resulta menos deprimente que ese paisaje sin cielo y con colores sojuzgados. Después de comer he ido a tocar a con el grupo. A través de los campos oscurecidos, donde el trigo había perdido el brillo verde de los últimos días, se surcaba una soledad de esas difíciles de entender, de esas frente a las que a uno le entran ganas de preguntarse por qué el mundo tiene rincones tan solitarios, a qué propósito sirven, quién tuvo la idea de crear lugares de un abandono tan abrumador. Iba pensando en el camino que es una suerte tener esta libertad de trabajo, poder escaparme a cualquier hora del día para tocar la guitarra con unos amigos y volver después para llegar a tiempo a recoger a Inés; venía sintiéndome orgulloso de esta filosofía de vida y de esta forma calmada de entenderla, de saber aprovechar el tiempo como se debe. Entonces he visto al borde de la carretera, con una gorra azul, un hombre parado que miraba al infinito. Era un hombre que no esperaba nada, que no estaba en el cruce de un camino o de otra carretera, un hombre para cuya presencia la única explicación que he podido encontrar al pasar a su lado es que simplemente estaba allí haciendo tiempo, deleitándose en el paisaje tal vez a mitad de un paseo. Al mirar por el retrovisor, me he dado cuenta de que el hombre ni siquiera se había girado para seguirme con la vista, y continuaba 64 observando algo indefinido en la distancia. Antes de perderle de vista, he visto como daba una calada lenta a un cigarrillo. *** Quizás cueste creerlo, pero en otro tiempo yo era alguien más triste que ahora, propenso a la quejumbre y a esa clase de llanto vergonzante de bien entrada la noche. Testigo de aquello son los versos que entonces escribía, que por cierto he mandado encuadernar en tapa dura hace no mucho, como señal definitiva de que no creo tener ya nada más que añadir a ese respecto. También las charlas con amigos, las confesiones, los paseos solitarios, las tonterías tantas que uno hace cuando lo apresa el miedo y el desaliento, o la preocupación vigilante de mis padres, que aun sin decir nada supongo que sabrían de esos malos momentos míos. Quizás cueste creerlo, pero en otro tiempo yo era alguien más triste, y aunque ya digo que todo aquello está bien documentado, me ha venido ahora una urgencia de escribirlo aquí por si acaso, para que se sepa de un modo distinto si todo aquello se perdiera de pronto. Casi se diría que tengo miedo a que esto se olvide, incluso como si fuera motivo de orgullo el tener episodios grises a la espalda. Llega un momento en que se le empieza a tener miedo a perder lo que se tuvo, los años de entonces que ahora uno llama «juventud» sin saber muy bien lo que aquello significa, y hay que aferrarse a todo lo posible para confirmar que sigue siendo nuestro ese pasado. Que el destino nos conserve los instantes pasados, los buenos y los malos, las sensaciones felices o aciagas de ser quien fuimos. Porque no hay peor soledad que la de no saber de dónde venimos. *** Yo tenía dieciocho años, estaba en el primer curso de la universidad y acababa de publicar un poema en un libro recopilatorio de nuevos poetas al que le estaban dando mucha publicidad y con el que iban a organizar toda una serie de actividades. Mi poema, de un estilo bien distinto a cuanto escribí después, era el que sigue (aprovecho para escribirlo 65 aquí y dejarlo a buen recaudo, porque no lo incluí después en ninguno de mis poemarios y ya no lo encuentro en ningún sitio más que en ese libro): NADA Todo este tiempo he vagado de jungla en jungla, de muerte en muerte. He ido de un lador a otro eyaculando en el lodo dulce y cariñoso de las ciénagas mi justa porción de existencia, para luego exudar gotas de alma carcomida. He escupido pesadillas tras masticar sueños blandos y pegajosos, he vomitado el profundo amor intestinal eternamente ignorado. Embriagado de un repugnante amor infantil, en ocasiones he deshojado margaritas de plástico mientras el Mundo se suicidaba por enésima vez: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere. . . Y esta mañana, como colofón místico y tenebroso, he aparecido en los diarios de páginas inflamables pidiendo socorro: "Pretendido poeta de diecisiete años, etc.,etc. . . "(lo que viene después no lo pongo por vergüenza). Y ahora, ¿qué soy? Acumulo en mí desechos de peligrosa naturaleza, caricias etereas que un día creí sentir sobre mis manos de yeso. Amordazado el adivino, no me queda esperanza puesta en el futuro y vuelvo a regurgitar dudosos instantes de un pasado ya desgastado. (¿Por qué vuelvo al mismo punto si ya he escrito y leido esta página cientos de veces?) Con una aséptica fantasía esparciendo dolor por mi mente, pienso con estúpido orgullo que yo un día tuve una de esas sonrisas de complicidad, y mientras tanto, desde los diarios de páginas inflamables, 66 pido socorro. Yo, expeliendo decapitados poemas, pido socorro. La presentación del libro se hizo en el Ateneo de Madrid, y aunque yo luego haría muchas lecturas y participaría en muchos eventos, algunos de ellos algo extravagantes, todo sea dicho (a la editorial le gustó mi perfil y el hecho de que yo fuera uno de los más jóvenes de la antología, y me invitaban a todo lo que preparaban), en aquel entonces no conocía a nadie y simplemente fui por curiosidad, por ver un recital más y tal vez, con algo de suerte, escuchar mis versos en la voz de otro. El recital lo llevaban tres actores que iban turnándose para leer algunos de los poemas del libro. Uno de ellos era conocido, salía en algunas series de televisión, aunque no recuerdo su nombre. Fue él el que leyó mi poema, más o menos a mitad del recital. A mí no me suele gustar como leen poemas los actores, son demasiado melodramáticos, pero aquel me pareció correcto, me gustó. Fue una sorpresa para mí que lo hubieran elegido. Mientras lo leía, yo iba murmurando las estrofas en voz baja, acompañándole como si quisiera confirmar que su ritmo era el mismo que yo le habría dado a aquellos versos. A mi lado había una chica que me vio y se dio cuenta de ello, y yo quise pensar que ella entendía que aquel era mi poema y me miraría con algo de respeto, aunque también puede ser que pensara no más que yo era raro. Algún tiempo después, cuando hice amistad con los editores del libro y compartimos esos otros recitales y actividades juntos, me contaron que de todos los poemas que aquel actor había leído, su favorito había sido el mío, y que le sorprendió que lo escribiera un chaval de apenas diecisiete años. Confieso que no me causó demasiado orgullo, quizás porque aquella lectura inesperada en el Ateneo suponía ya una confirmación difícil de superar. Es, tal vez, el momento de más orgullo que esta costumbre de escribir me ha regalado, más intenso en aquel entonces que lo que me despierta visto desde ahora, pero intenso a fin de cuentas. 67 Cuando acabó el recital sirvieron algo de beber y la gente hizo tertulia. Yo nunca me he sentido cómodo en esos ambientes bohemios donde siempre abundan los personajes presuntuosos, y además estaba solo, así que me fui rápido, feliz y satisfecho, como si fuera el triunfador de la noche que escapa por la puerta de atrás antes de que concluya la ceremonia y deja al resto la tarea de repartirse los halagos. A uno le vienen a veces memorias con un magnetismo especial, el corazón repesca ciertos recuerdos y los echa sobre el discurrir del tiempo, para que interfieran en el ahora y nos reclamen en aquel entonces. ¿Quién no ha tenido ganas, sin saber bien el porqué, de volverse a otro instante del pasado, a veces incluso si aquel fue mucho menos gozoso que el presente? No sé por qué, pero hoy ha venido a llamarme este momento de mi historia, el de esa noche en el Ateneo sentado en una butaca de una de la primeras filas, musitando mis propios versos, y el rato del paseo de después de vuelta al Metro. Me he estado imaginando de vuelta allí, intentando recuperar la voz y el ritmo con que sonaban mis estrofas, y recordar la cara y el gesto de esa chica sentada cerca de mí. Ahora llevo un rato dándole vueltas al porqué de esta querencia, por qué ese episodio exacto, y por qué es hoy que regresa. Lo más fácil será concluir que no es más que mero capricho de la nostalgia, y si acaso agradecer que momentos así, reconfortantes, retornen como por arte de magia, porque no dejan de ser un regalo, y porque si hay algo peor que la nostalgia es sin duda el olvido. *** La primera vez que mi padre se encontró con el Chino fue hace muchos años, cuando yo era todavía un crío, en un viaje que hicimos en coche por Asturias. Por una de las carreteras pequeñas de ahora, que entonces debía ser no más un camino de tierra, mi padre se aventuró demasiado a través del barro y el coche se nos quedó bloqueado, enfangado y sin forma de sacarlo de allí por nosotros mismos. Mi padre se echó a caminar en busca de alguien que pudiera ayudarnos, y acabó 68 llegando al bar —o chigre como dicen allí— del Chino, que a esas horas jugaba la partida con los amigos como venía siendo costumbre. El del naipe es un ritual que en esas tierras no tiene rival alguno, y si alguien osa interrumpir a mitad del juego, más aún si se trata de un forastero, lo más normal es que no reciba atención alguna, o en todo caso incluso una reprimenda. Eso es exactamente lo que obtuvo mi padre ante su rogativa de ayuda: una absoluta indiferencia mientras el Chino y sus compinches jugaban la mano correspondiente, ajenos a lo que un tipo desconocido pudiera necesitar, y que sin duda habría de ser menos urgente que la resolución de aquella partida. Mucho tiempo después, mis padres se compraron una casa muy cerca de allí, y el bar del Chino se convirtió en el lugar de peregrinación obligada, amen del centro de otras actividades a las que mi padre se ha venido sumando desde entonces siempre que le es posible. Un día, cuando ya tenían confianza, le contó al Chino la historia de aquel primer encuentro, y este, que es de suponer que lo había olvidado, pero a quien no extrañaba para nada el suceso, le puso cara de comprender sin problemas que así hubiera ocurrido, como si aquello fuera lógico y no hubiera otra forma de comportarse en esa circunstancia. Le debió mirar como dándole a entender que, ahora que él también vivía allí y acudía a las tertulias de la tarde —aunque mi padre no ha sido nunca amigo de las barajas—, él haría lo mismo si apareciese un extraño a perturbar esos momentos. Probablemente tuviera razón. Yo vi al Chino no más de una decena de veces, más o menos una o dos por cada vez que fui de visita a Arganzúa a ver a mis padres y cumpliamos el paso obligado por el bar. Es decir, que tampoco le vi mucho ni entablé amistad alguna con él. Lo más que hice fue traerle unas cajetillas de tabaco cuando estuve de viaje en China, que él colgó en una bolsa y las dejo a la entrada del comedor, en un perchero, donde estuvieron durante un tiempo y al parecer las mantenía ahí con cierto orgullo, más a modo de broma que otra cosa. 69 No obstante, le cogí cariño al Chino, al menos al personaje en sí, no tanto por la relación breve que tuviéramos —incluso la mejor de las personas requiere de un cierto tiempo para despertar en otros la emoción de la amistad—, sino por cuanto su figura supuso para esta nueva vida que mis padres tienen allí desde que compraron la casa. El Chino, figura emblemática por derecho propio de esta comarca, se hizo en cierta forma también el emblema de todos los tratos humanos, muchos y muy variados, que mis padres han encontrado desde que se instalaron allí. El Chino, que no salía de su bar ni en las ocasiones más señaladas, fue el mejor embajador de toda aquella región por la que, a fuerza de no pisar más allá de su chigre, hacía tiempo que no transitaba, pero que entendía y ejemplificaba como pocos. Si le cogí ese cariño, no fue ya por la amistad, como digo muy superficial, entre él y yo, sino por haberle dado a mis padres una amistad mucho más sólida y valiosa, y por haberles concedido un verdadero espacio como habitantes de ese pequeño mundo en el que ahora tanto disfrutan. Muchos años después de aquel primer encuentro, se puede decir que el Chino le dio por fin a mi padre el recibimiento que entonces le negó, y que lo hizo con intereses más que suficientes para saldar esa deuda, acogiéndole de la mejor manera que él podría esperarse, y proclamándolo así habitante de ese rincón del mundo por derecho propio y ya no más un forastero como en aquel entonces. El Chino se murió hace un par de días, un desenlace esperado porque andaba muy enfermo y el asunto ya no tenía vuelta de hoja. Lo enterraron allí mismo, en Linares; habría sido mal gesto llevarlo más lejos de aquel bar suyo del que no se separaba nunca. Al parecer no había demasiada gente, tal vez porque él no iba a los entierros de los demás y se quedaba sirviendo cafés como de costumbre, y ahora esos desplantes le han pasado factura, aunque bien es cierto que poco le ha de importar ya, o incluso que poco le hubiese importado si siguiera vivo. De cualquier forma, si se quieren saber las cifras e identidades exactas de quienes acudieron y quienes no, basta mirar las tarjetas que quedan tras el entierro, porque allí la gente tiene la anodina costumbre de 70 dejar una tarjeta de visita en todo funeral para que quede así constancia su asistencia, como quien va a tratar con un cliente y espera de este modo cerrar una venta. Por aquí no hay personajes como el Chino, ni chigres ni tampoco partidas al caer la tarde. Cada lugar tiene sus historias, y este mío, tan similar en algunas cosas al del pueblo de mis padres, no se parece mucho en lo que a estos asuntos respecta. Pero sí que hay sin embargo tertulias y vasos de armagnac tranquilos y juegos de petanca sobre los que se articula el tiempo, y alguien habrá no lejos de aquí a quien, llegado el día, otro le escriba una pequeña semblanza como esta después de haber vivido una vida de humanidad suficiente como para merecer ser puesta en unas líneas. Y sobre todo, y es por esto por lo que me gusta vivir aquí, queda ese espíritu por el que los hombres valoran lo que hacen junto a otros y se toman la vida con mesura, ajenos a las prisas de otros, o a las preguntas de un forastero que no parece que hoy traiga intención de dejar de serlo. *** Cuando estuve por primera vez en Rusia, un rublo venía costando lo que en España se llamaba un «duro», es decir, cinco pesetas. Aunque ya no teníamos la peseta, era sencillo aplicar esta conversión para estimar los precios, mucho más que andarse con cifras menos redondas y tratar de pasarlo a euros. Con el desplome de la moneda rusa, hoy un rublo viene a costar más o menos unas dos pesetas. La situación es dramática. Para quitarle un poco de hierro al asunto y no pensar sobre todo en lo que esto significa para mis amigos de allí, le doy la vuelta a la situación y me digo que, con esta caída de la divisa, comprar algo en Rusia tiene que ser ahora más barato que nunca, y que quizás sea un buen momento para, por ejemplo, comprarse esa cabaña en mitad de Siberia que siempre he querido tener. Medio en serio medio en broma, busco rápidamente en algunas paginas de inmobiliarias alrededor del Baikal, y por unos pocos miles de euros encuentro casitas muy básicas y pequeñas con 500 71 o 1000 metros cuadrados de terreno para plantar. Nada especial, pero es por ello que me resultan más interesantes, porque es ese el tipo de casa de campo que el ruso medio tiene, desastrosa y rústica, y la que, aunque sea en fotografías poco afortunadas en una página web, alcanza a despertarme algo de nostalgia. Se lo cuento a Emilie y le gusta la idea, no por lanzarnos a invertir en esta locura mía, sino por curiosear las opciones que hay y husmear hasta encontrar una que valga la pena. Dice que le recuerda a cuando estuvo buscando casas aquí y al final acabo encontrando esta. Es como esa gente que va a los mercadillos a regatear tan solo por conseguir bajar el precio, no porque la pieza en sí le interese. Ahora que ya tenemos nuestra casa, le falta un reto con que entretenerse, y este parece gustarle, al menos por hoy. Nos hemos pasado la noche mirando casi todas las dachas más humildes en el sur del Baikal, yo haciendo de intérprete y ella sentada encima de mí dando su veredicto a cada una de ellas. Al final solo había dos que nos convencieran, pero claro, era solo un juego y en eso se ha quedado la historia. La verdad es que me gustaría comprarme una casa así si fuéramos a usarla. Es decir, si pudiéramos dejar esto por un tiempo, digamos un año, tal vez dos, e irnos a vivir allí y luego regresar de nuevo a esta casa. Es una fantasía como otra cualquiera, a la que hoy de forma inesperada me acerco un poco más, no para conquistarla, sino para recordarle que me acuerdo de ella y no la olvido. Con sus fantasías uno se comporta como con una amante, la desea y le promete mucho pero en el fondo sabe que no va a dejar a su mujer, o, en este caso, que no va a dejar la realidad aunque se sienta tentado a hacerlo a menudo. Lo malo de la felicidad es que uno se va quedando sin sueños, se le van disolviendo y ya valen poco, no son tales si no han de traer algo mejor que lo que se tiene. Y los que sobreviven a esta criba lo hacen porque son los más irreales, los imposibles, los demasiado idílicos. Creo que este de vivir un día en una pequeña casita siberiana, lejos de todo, es el único sueño que me queda. A estas alturas, me debo ya haber hecho a la idea de que no va 72 a servir más que para llenar alguna noche así o procurarme un tintineo bucólico en la imaginación de vez en cuando, pero mientras siga ahí no me importa. Porque son estos sueños los que hacen falta para seguir avanzando, como la zanahoria delante del burro, y quizás sin ellos la felicidad sepa de pronto a poco. Ser inconformista es otro de esos regalos envenenados que a veces nos hace el destino. *** Inés lleva unos días de sueño algo extraño. A las ocho, después del biberón, se empieza a frotar los ojos y la ponemos a dormir y tarda apenas unos minutos en caer rendida, pero en lugar de aguantar ya toda la noche, se despierta una hora más tarde y comienza a llorar sin parar. Entonces hay que cogerla en brazos y calmarla, y cualquier intento de volver a ponerla en la cuna termina irremisiblemente en una nueva llantina. Como no hay nada que hacer y está en realidad cansada y con ganas de dormirse de nuevo, al final la acabamos tumbando y la dejamos llorar hasta que se duerme, y nos turnamos para estar a su lado por si aquello ayuda algo, aunque la verdad es que no vale para mucho. El llanto es histérico, muy fuerte y desgarrador, y se le llenan de lágrimas los ojos y los mofletes se le ponen muy rojos. En realidad sabemos que no le pasa nada, que es todo una especie de teatro, así que la escuchamos con la más absoluta indiferencia, si acaso molestos por la estridencia y el volumen al que llora, pero sin rastro alguno de pena. Nos hemos hecho ya por completo indiferentes a este sufrir suyo. Cuando consigue al fin dormise, tiene un gesto plácido, tranquilo, pero le queda un pequeño espasmo de tanto como ha llorado. Le puede durar una hora entera, se va apagando poco a poco, y a mí, aunque sé que no es ya más que un reflejo fisiológico y que no hay sufrimiento alguno, este espasmo sí que me causa una tristeza honda, a veces tendría incluso ganas de despertarla para ver que está bien. A este signo de malestar no he logrado hacerme insensible aún, tal vez no sea capaz de conseguirlo. 73 Uno nunca aprende bien a distinguir el dolor auténtico, el enraizado, y el corazón tiene su propio criterio cuando se trata de hacernos sentir incómodos ante el sufrir ajeno. Uno nunca entiende lo que otros sienten, la empatía es una herramienta imperfecta y demasiado fácil de engañar. En realidad es peor, mucho peor que esto. Porque, en realidad, lo que sucede es que ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo nuestro propio dolor es verdadero. *** He llevado a Inés a casa de Christine esta mañana como de costumbre. Hoy estaban allí Romain —el padre de Helio— y Reinout, el holandés que vive por aquella zona, que habían venido a hacer un pequeño cónclave de trabajo con Alain. Los tres se dedican a lo mismo, y supongo que tendrán negocios comunes de algún tipo. Tenían los ordenadores sobre la mesa del salón y parecía que iban a hacer algunos papeleos, aunque ninguno tenía aspecto de ir a trabajar con mucho ahínco. Emilie ha bautizado esto como «la reunión de los queseros» cuando me ha llamado por teléfono después. Alain estaba sacando una buena colección de sus cervezas y vasos correspondientes, enseñando a los otros sus nuevas adquisiciones en la materia y, por supuesto, con intención de degustarlas. Al parecer es un gran amante de la cerveza y compra todo tipo de ellas en una tienda en Tarbes, según me ha explicado. Me han invitado a quedarme y probar una, y aunque no eran más que las 11 de la mañana, no he sabido decir que no. Ellos han seguido con sus charlas y yo no he querido molestar demasiado y me he puesto a hablar con Christine. He estado allí algo menos de una hora; ha sido muy agradable. Ahora en casa no tengo ninguna motivación de trabajar. ¿Cómo va uno a ponerse a trabajar después de este principio de jornada, más aún cuando ahora al final del año la labor es escasa y un poco de descanso furtivo no lo va a notar nadie? Apetece poco jugar al trabajador responsable. Se han acabado las cervezas en casa, luego tendré que ir a comprar, pero si tuviera alguna me la serviría y me sentaría 74 a hacer otra cosa, o quizás a trabajar incluso, pero con calma, echando tragos largos y sirviéndome otra más después. Como no tengo nada que beber, escribo estas líneas. *** Las aficiones y gustos de la gente a veces me resultan excesivamente amplios. Hay personas a quienes les gusta todo lo que pueda surgir de una determinada temática, que abarcan sin distinción todos los ángulos de una disciplina como si no pudiera ser de otro modo. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en el arte; parece que, si uno tiene un sentir artístico, tiene que entusiasmarle cualquier manifestación artística. Es más, hay como miedo a decir que, por poner un caso, uno es un melómano fanático pero lee más bien poco y nunca va al cine. Hay que pretender ser culto en todos los ámbitos, y no solo serlo, sino además sentirlo, disfrutar de cada una de esas formas artísticas con igual entusiasmo. Pasa algo parecido con el deporte. Hay quien muestra interés por las actividades más variopintas, desde el fútbol a las carreras de motos, pasando por el ciclismo o la natación, cosas que no tienen en común más que el mero hecho de gastar calorías y cansarle a uno el cuerpo, pero que englobadas bajo el epígrafe de «deporte» gustan a quien, con poco criterio, se siente atraído por todos ellas como un todo. Solo eso explica que la gente lea la prensa deportiva de principio a fin y se emocione con cualquier clase de competición. Reconozco que yo no soy de esos. Volviendo a la cuestión del arte, la literatura y la música son para mí dos pasiones intensas, pero no me avergüenza decir que el cine no me estimula, el teatro me aburre, la pintura no me despierta el menor interés, y las artes plásticas en general me dejan indiferente. No me parece que sea motivo para sentirse mal con uno mismo. Creo, de hecho, que la capacidad pasional del hombre tiene un límite, y que no se pueden tocar demasiados palos si se quiere apreciar algo con verdadero interés y pasión. Más vale centrarse en unos pocos asuntos, aquellos por los que el corazón guarda una verdadera querencia, y dejar de 75 lado los otros sin remilgos. Lo contrario no es sino una forma políticamente correcta de gestionar las pasiones. Mi experiencia me dice que quienes proclaman un gusto tan extenso, esos amantes del arte en general, sin acotamientos, suelen tener en realidad poca sensibilidad artística. En el arte no existen las medias tintas, hay que darse por completo, y ya se sabe que el que mucho abarca, poco aprieta. He discutido sobre estos asuntos muchas veces con amigos y conocidos, a quien sorprende, por ejemplo, que en todos los años que viví en Madrid nunca fuera a ver el Museo del Prado, o que la única vez que estuve en el Reina Sofía fuese para acompañar a una amiga rusa, y además llegamos tarde y no pudimos visitarlo ni siquiera una hora. ¿Para qué ir a hacer algo que no va a despertarnos mucho más que una curiosidad ligera, cuando podemos optar por algo distinto, algo que nos logra tocar de una forma mucho más intensa y duradera? ¿Para que ir a ese museo si aquello que contiene —aunque de gran valor, sin duda— no va a procurarme el mismo disfrute y enriquecimiento que quedarme leyendo un libro? Siempre he creído en las prioridades, incluso cuando una cierta sentimentalidad se interpone. Me irrita especialmente cuando alguien me dice que es una pena (o incluso, más aún, que es «una vergüenza») que teniendo la oportunidad de ir a ver esos lugares no aproveche que me quedan cerca y además tienen un precio asequible, habiendo gente que viene desde lejos exclusivamente para ello. El hecho de tener un museo importante en la ciudad parece obligarle a uno a visitarlo, con independencia de su aprecio por el arte que allí se exponga. No suelo discutir con mucha virulencia este tipo de afirmaciones, porque soy de naturaleza más bien perezosa en las confrontaciones dialécticas, pero creo que rebatirlas sería tan sencillo como lo es enunciarlas. Tan cerca o más que esos museos están un buen número de librerías, donde por una cantidad probablemente menor que lo que cuesta la entrada a un museo normal se pueden comprar un par de obras de, digamos, Shakespeare, que son en la historia de la literatura más relevantes de lo que la colección completa de la mayoría de museos lo es en la historia de la pintura. 76 Curiosamente, la mayor parte de quienes me recriminan mi actitud no han leído ni un solo libro de Shakespeare, y tratan de quitarle importancia a la falta, diciendo que no son cosas comparables. Yo la encuentro una comparación muy acertada, todo sea dicho. En el fondo, el problema es tal vez que en esta vida me han tocado las pasiones menos glamourosas (leer a Shakespeare hoy en día en el sofá de casa no es una afición de la que uno pueda vanagloriarse, pero ir a un museo, eso da mucho más caché), y que aquellas cosas que más me aburren suelen ser las más vistosas para el resto. Cuando las conversaciones se empiezan a poner intelectuales, a decir verdad es un gran lastre que a uno no le guste el cine y aborrezca los museos, especialmente cuando los demás le presuponen un mínimo nivel cultural en esos asuntos y lo único que se puede hacer es decepcionarles estrepitosamente. No obstante, no dejaré por ello de reivindicar mi derecho a que me gusten ciertos pasatiempos y no otros. Siempre que, como ahora, vuelvo a Madrid, este tipo de discusiones acaban saliendo, y estos pensamientos míos al respecto vuelven a aflorar, si cabe con mayor resistencia cada vez. Es el precio de los lugares cosmopolitas y turísticos, supongo. Hoy, que se conoce que ando con menos paciencia que de costumbre, he querido escribirlo aquí para desahogarme un poco más, aunque sirva de poco discutir con la página en blanco. Si alguien lo lee algún día, sepa disculparme por esta muestra tan gratuita de irritación. *** Una de las formas más elevadas de afecto es tal vez buscar en el otro la confirmación de un pequeño orgullo, uno de esos orgullos fugaces e irrelevantes que a veces tenemos; el mostrarle al ser querido una de esas victorias a veces insustanciales que se logran sobre la vida, pero que sentimos importantes y nos falta tiempo para correr a compartirlas con quien sentimos cercano. Es, en cierto modo, una manera de efectuar una pequeña confesión, porque hacer ver que ese logro nos llena de emoción no es un gesto pretencioso, sino 77 más bien una muestra de debilidad, la prueba de que hay formas a veces banales y casi estúpidas de llegarnos dentro. Un día, cuando todavía estaba en la universidad y vivía con mis padres, mi padre vino a verme desde la habitación donde tenía el ordenador (que llamábamos quizás algo pomposamente «la biblioteca»). Estaba escribiendo una carta y al teclear el encabezado, el procesador de textos había añadido automáticamente la fecha del día, algo que él no sabía que fuera así, y venía rápido para enseñármelo. Me hizo ir hasta su ordenador, y allí tuvo lugar una pequeña demostración para que yo lo viera por mí mismo. Era un descubrimiento ridículo, de ninguna importancia, y además creo que yo ya conocía esa funcionalidad del programa, por lo que su explicación me resultó mas bien insulsa e intrascendente. Pero su forma de contarlo, con emoción, como si hubiera descubierto un gran secreto que solo quisiera compartir conmigo, me causo una emoción difícil de describir, una sensación de intimidad que pocas veces he encontrado en otros contextos. Aquella fue la primera vez que comprendí que estos gestos en apariencia inánimes son una demostración de cariño poderosa, y que se han de entender más allá de lo que se cuenta en ellos, pues son, como digo, quizás una de las formas más reales de afecto. Cuando mi padre volvió a redactar su carta como si nada hubiera pasado, yo quise poner esas sensaciones mías en un poema, y escribí unos versos que, para mi sorpresa, fueron incluidos más tarde en una antología de poetas jóvenes. En realidad, el editor, al que ya conocía, me pidió un poema para el libro, y en lugar de darle uno, le di un poemario completo y le dije que eligiera él mismo aquel que prefiriera. Eligió aquellos versos que hablaban de esa historia, y aunque yo no habría tomado ese poema en particular y no consideraba que fuera el mejor de los que le había dado, me hizo una ilusión curiosa ver que el resultado más tangible de aquel episodio había conseguido emocionar a alguien más. Escribir no es sino una forma de perpetuar una experiencia, y ver cómo un instante al que uno le tiene aprecio consigue sobrevivir un poco más es una fuente de satisfacción notable. 78 Hoy Inés no tenía ganas de dormir. Hasta más de medianoche hemos estado intentando ponerla en la cuna, pero se arrancaba a llorar sin parar, y cada vez que esto sucedía yo me iba poniendo más nervioso y más irritado. Al final, la he traído al salón y la he puesto en la alfombra a que jugara, sin ganas de seguir intentándolo. En algún momento estaría suficientemente cansada y se quedaría dormida. Como estaba algo nerviosa, no bastaba con sentarla en la alfombra, así que le he acercado la guitarra, que es ahora su juguete favorito. Ha empezado a trastear con las cuerdas, y después ha cogido una de ellas y la ha tocado varias veces, despacio pero con firmeza, con el pequeño pulgar como ya ha aprendido a hacer. El sonido era dulce, rítmico, y a ella también le ha gustado esa pequeña melodía. Entonces ha levantado la vista y me ha mirado sonriendo, como diciendo «mira, papá, lo que sé hacer». Si no hubiera sido por el enfado que yo tenía después de tantos intentos para que se durmiera, si hubiera estado en mejor situación para este tipo de lances, estoy seguro que me habría puesto a llorar, pero lo más que he acertado a hacer es devolverle la sonrisa y sentir ese leve cosquilleo en el lagrimal de cuando uno no sabe bien cómo responder a una emoción. Ella tenía una cara inocente y feliz, y en ese gesto me confiaba el pequeño triunfo de aquellas notas a la guitarra. La he dejado tocando mientras toda mi frustración se perdía igual que el tintineo de esas notas. Ahora Inés está en la cama y duerme tranquila. La guitarra está en la funda esperando a mañana. Y yo escribo esto esperando que algún día, si ella llega a leerlo, este relato mío lleno de intimidad y sentimientos sirva para pagar de vuelta la emoción que me ha hecho sentir. *** A mi madre le gusta coleccionar cosas muy diversas, sospecho que más por el ritual de la colección que por el valor de lo coleccionado. Ordena las piezas en cajas, en carpetas, en álbumes; arma unas colecciones de lo más recoleto que sin embargo guarda en algún lugar de su cuarto y no salen 79 nunca para que los demás las veamos. A mi padre ahora le ha dado por hacer marcos, pero lo que siempre ha creado por encima de todo son fotografías. Los álbumes de las fotografías están más accesibles, y ahora incluso están casi todos ellos escaneados, pero no reciben más visita que algún vistazo rápido para entretenerse en un retrato antiguo. Las colecciones más artísticas, las de fotos quizás más profundas y reflexivas, duermen un sueño tranquilo sin que nadie venga a violentarlas. Cada cual, de un modo u otro y con más o menos arte y acierto, va dejando su huella en forma de creaciones. Así lo hago yo también con mis textos, y los archivo para que cuando así corresponda alguien los desempolve y les saque algún partido. Me gusta imaginar que Inés leerá esto algún día, quizás dentro de muchos años, a la edad misma que yo tengo ahora o incluso más tarde, o puede ser que aún después, cuando yo ya no esté y esto sea lo único que le quede de mí junto a los recuerdos. Pero esta hipótesis, me doy cuenta ahora, es posible que sea demasiado optimista, que entre padres e hijos haya un vínculo afectivo pero no por ello un interés en lo que los otros hacen, ni siquiera cuando en ello concurre una parte de nosotros mismos. Yo no he visto esas colecciones de mi madre llenas de recortes donde uno puede pasarse horas leyendo, ni tampoco he mirado con detalle todo esos álbumes de fotos de mi padre, del mismo modo que ellos, aunque leen algunas cosas ligeras que yo escribo, nunca se han sentado a leer mi poesía o estas mismas reflexiones. A mi madre le asusta, y lo dice medio en broma de vez en cuando, lo que habremos de hacer mi hermana y yo con la casa de Asturias cuando ellos no estén. Esa casa es un museo que habla de ellos, donde cada pieza tiene un significado, y que debiera valer para ocupar su ausencia, en la medida en que una ausencia puede ser ocupada, que no es mucha. Pero tal vez no sea esta la representación de ellos que yo soy capaz de entender, o siquiera la que me gustaría explorar para intentar revivirles. No sé qué haremos con la casa, pero me temo que no seremos capaces de quizás entenderla como la entienden 80 ellos, de rebuscar en cada rincón los significados o prestar la atención que esperarían. Es probable que guardemos la casa como mis padres guardan mis libros de poemas, con orgullo, en un lugar relevante de la biblioteca y sin escatimar palabras sobre ellos si alguien pregunta un día, pero sin leerlos porque quizás no haga falta, o tan solo porque a uno no le estimulan este tipo de artes. No podemos moldear a nuestro antojo la forma en que otros nos miran o nos habrán de recordar algún día. Dejar pistas —un libro, una casa, una creación cualquiera en la que pusimos nuestro anhelo— para que otros las sigan es inútil si a nadie le interesa buscarnos por ese camino, es solo un bálsamo para nosotros mismos. Nuestra creación es únicamente nuestra, sirve solo a nuestros propósitos. Aunque duela pensarlo, es probable que Inés, o quienquiera que venga a buscar mi verdad un día, no lo haga en estas páginas. Cuando se me eche de menos, cuando ya todo símbolo de mí sea inútil para amansar la tristeza y la nostalgia, es probable que prefieran buscar un modo distinto de llegar hasta mí y satisfacer así el recuerdo, e ignorar esta puerta aunque yo ahora crea que no hay manera mejor de adentrarse en mí mismo. Triste tarea hoy esta de escribir un libro que es como un testamento sin herederos. *** Esta mañana Inés se ha despertado mientras yo estaba en la ducha, algo antes de su hora de costumbre. Le he dado el biberón y la he cambiado, y después he ido con ella al salón a terminar de secarme el pelo. Desde siempre, como a muchos niños, le han gustado los ruidos así mecánicos y murmurantes: un secador, un aspirador, la campana de la cocina, un motor de coche. El arrullo de estos sonidos la deja relajada, y era en sus primeros meses una forma de mantenerla en calma cuando andaba inquieta. Hoy según he encendido el secador, el efecto ha sido el contrario. Ha abierto los ojos de par en par, ha puesto un gesto de sorpresa y miedo, y se ha quedado bloqueada, 81 presa de un pavor como no lo había visto antes. Ni siquiera ha llorado, solo ha empezado a moverse, como si quisiera escaparse de algo que le causaba un pánico muy intenso. La he dejado en su silla y me he ido al baño, y según yo me iba ella miraba el secador todavía con recelo, aunque ya más tranquila. Creemos que el tiempo nos hace más valientes, pero no es así, ni siquiera a estas edades tan tempranas. Nos acostumbramos a algunas dificultades, le perdemos el miedo a ciertas cosas cuando nos son familiares o hemos sufrido el mal que pueden hacernos y sabemos que no es tan doloroso como creíamos, pero siempre hay temores nuevos. La vida nos hace más cautos, también más resistentes, y quizás nos importe menos el daño, pero no paramos nunca de hacer acopio de inseguridades. Lo único que cambia es, tal vez, la manera de escondernos de ellas. Creemos que la edad nos convierte en personas con menos temores, pero hay siempre algo que nos asedia. Y sucede incluso, aunque nos cueste asumirlo, que comienzan a darnos miedo las cosas que en otro tiempo, tal vez no demasiado lejano, nos procuraban sosiego. *** 24 de diciembre. Hemos venido a casa de los padres de Emilie. Mañana iremos a comer donde su tía Helene junto a toda la familia, será un gran evento, pero hoy la cena es tranquila y simple, quizás más simple que en un día normal, y todo el mundo se ha ido ya a dormir aunque no es ni siquiera media noche. Ahora mis padres estarán todavía cenando, celebrando la cena de navidad en la que este es el primer año que yo no estoy. La comida será ceremoniosa y elaborada, como lo es siempre, y mi madre me lo acaba de confirmar cuando he hablado con ella. —Papá ha preparado una buena mesa, lleva todo el día en la cocina —dice como si fuera algo nuevo, que no lo es, pero quizás con deseo de reconocer el esfuerzo del cocinero. Nada nos da tanta perspectiva sobre la vida como pensar en lo que sucede en un instante dado en otro lugar y en 82 cómo otra gente pasa este mismo tiempo por el que nosotros transitamos. Ahora mismo, por ejemplo, habrá muchos que hayan terminado una cena sencilla, como nosotros aquí, y también muchos que estarán disfrutando su comida más fastuosa del año, como hacen mis padres. En este mismo instante, habrá también quien esté solo, quien esté triste, quien haya decidido pasear por el campo; habrá una mujer dando a luz un hijo y otra perdiendo la vida, habrá dos personas peleándose y dos haciendo el amor, habrá alguien que observa un atardecer y alguien que mira el sol alzarse, habrá quien guarda un secreto y quien traiciona a un ser querido, habrá quien pierde a un amigo y quien lo recupera, habrá quien hace lo que yo hice ayer y quien está ya haciendo lo que yo haré mañana. Y más inquietante y revelador que todo eso, habrá alguna otra persona, o tal vez varias, que sentadas delante de un ordenador imaginan la vida de otros, la escriben y se sienten felices. *** Llegará el día en que tenga que decirle a Inés eso de «con la comida no se juega», por aquello de enseñarle algo de modales. Pero, por ahora, cuando le damos un trozo de pan y lo muerde y lo babea y se lo restriega por la cara y disfruta de él haciendo ruidos y no hace sino jugar con él, me quedo mirándola y contemplo este espectáculo tal vez no demasiado refinado pero completamente fascinante. *** Acabo de pasar mi primera navidad lejos de mi familia. No parece un gran logro, pero le hace a uno pensar en lo enraizadas que están ciertas costumbres, incluso si al final no resultan tan importantes. Podría haberlo hecho mucho antes y no le hubiera importado a nadie, pero la ocasión ha llegado por primera vez ahora, este año, y no deja de sorprender que a estas alturas de la vida se puedan hacer cosas nuevas, cosas así poco relevantes pero primerizas al 83 fin y al cabo, que ponen de manifiesto algunos vínculos y ataduras en las que uno no reparaba antes. La comida ha sido buena, muy tranquila. Por la tarde hemos vuelto a casa de los padres de Emilie y he aprovechado para llamar a casa, a Madrid. Estaban los convidados habituales, la pequeña familia, pero esta vez sin mí. Se hacía raro verles en la pantalla de ordenador, lejanos, a pesar de que estaban contentos y yo estaba también disfrutando en este lado. Después hemos vuelto donde la tía de Emilie, que era quien organizaba la velada, y hemos tomado una cena ligera, y he dejado de pensar en esto y de sentirme extraño. Quizás, piensa uno, las costumbres y los ritos tengan mucho menos valor del que le damos, y lo verdaderamente relevante sean las uniones que no se manifiestan, las que no tienen ritos o celebraciones, las que suceden en la sombra. Esos momentos en que amamos a los protagonistas de nuestro ahora sin proclamarlo, sin hacer partícipe a nadie, así como lo hacemos con esos amores enquistados de otro tiempo que guardamos y nunca contamos. *** Decía un amigo mío que tener un hijo le permitía verse a sí mismo cuando era un crío, en esos años en que uno ya existía pero no tenía consciencia de sí mismo. Se completa así el rompecabezas de nuestra memoria, llenando el espacio de nuestros primeros años no con nuestros propios recuerdos, sino con los que ahora formamos viendo a nuestros hijos. Me parece una buena teoría, pero no la comparto por completo. Yo no acierto a verme en Inés, no porque no seamos similares, que creo que sí lo somos, sino porque cada cual tiene su forma de ser y evoluciona por uno u otro camino, no necesariamente el mismo, y ayer quizás yo no hice lo mismo que ella hace ahora. Lo que sí veo, sin embargo, de mi pasado cuando miro crecer a Inés es todo el contexto que la rodea: me veo a mí cuidando de ella como en su día lo haría conmigo mi padre, veo al resto de la familia, veo los gestos de la gente frente a ella, veo la manera en que el mundo mismo va cambiando 84 según avanza el tiempo. Diría que Inés me enseña poco de mí mismo, pero mucho sobre cómo era mi mundo entonces y cómo eran los que lo habitaban conmigo. A mi amigo tener un hijo le da la oportunidad de ser algo así como su propio padre y verse crecer a sí mismo. A mí, por el contrario, creo que me permite ser yo mismo de nuevo y mirar desde dentro de ese pequeño que yo entonces era, descubriendo ahora un mundo que entonces todavía no entendía. *** Una vez unos amigos míos organizaron una fiesta en un edificio abandonado al borde de la carretera de La Coruña. Se tomaba la vía de servicio y después se aparcaba a la entrada, en una explanada. Llegué algo antes que la mayoría, para ayudar un poco, y casi no había coches a esa hora, así que despisté y me salté la entrada y cogí por error un camino que salía justo después. Me di cuenta de que no era esa la entrada, así que volví por donde había venido, serían unos cien metros o algo más, y encontré esta vez la entrada. Solo cuando hube aparcado el coche caí en la cuenta de que la vía de servicio, a pesar de tener dos carriles, era de un solo sentido. Es decir, que había recorrido esa centena de metros en dirección contraria, como un conductor suicida, sin haberme percatado de ello. Por fortuna, no pasó ningún coche, pero me invadió en ese momento un pánico que me tuvo todo el resto de la noche en un estado inquieto, alterado. Incluso después de ese día, estuve mucho tiempo dándole vueltas a la idea de lo que podía haber sucedido, me venía ese pensamiento de vez en cuando y me dejaba un malestar incómodo. Saber que se ha estado cerca del abismo, cuando uno tiene esta propensión a exagerar algunas de sus tragedias, es un terreno fértil para la fantasía dramática. Hoy a la merienda Emilie estaba en la cocina preparando la compota. Inés estaba en la silla y Pierre y yo estábamos cerca, él en la mesa y yo en el sofá. Le echábamos una mirada de vez en cuando, pero sin mucha atención, porque era cuestión de medio minuto que Emilie llegara para darle 85 de comer, y sobre todo porque estábamos convencidos de que era imposible que pudiera salirse de la silla. Pero antes de que nos diéramos cuenta, sin saber cómo, se ha volcado por el lado de la silla y ha caído al suelo. Cuando yo me he girado para mirar, la he visto aterrizar sobre la espalda y quedarse en el suelo llorando. No se ha hecho daño, la he cogido en brazos y no ha llorado ni siquiera un minuto. Ha sido un buen aterrizaje, pero podría haber sido peor, podría haberse hecho daño en el cuello, o en la cabeza, o en la cara. Siempre hay lugar para un resultado más grave en todo accidente. Igual que ese día en la fiesta de mis amigos, se me ha instalado el melodrama en la mente y en el cuerpo la inquietud de imaginar lo que hubiera podido suceder si no hubiera sido una caída tan limpia. Todavía ahora, cuando todos duermen y este percance ya se ha olvidado, me queda algo de mal cuerpo y no puedo evitar seguir moliendo esta idea de que podría haber tenido un desenlace diferente. De niño, como ahora, siempre fui muy cobarde, toda cosa más o menos arriesgada me daba miedo, al contrario que a mi hermana que no tenía reparo alguno y se partía la cara una y otra vez cayéndose desde todo tipo de alturas. Ahora que ya no estoy en edad de jugar y caerme —o más bien, que ya he aprendido la manera de no meterme en ese tipo de asuntos—, creo que mis miedos los he puesto sobre Inés, como este pequeño episodio de hoy se ha encargado de demostrarme. También es probable que esto sea un gaje inevitable en el oficio de padre, porque estos sustos siempre van a suceder, y mala señal sería que a uno no le dieran miedo. A mis padres, sin ir mas lejos, y a pesar de que yo fui poco o nada travieso y ellos progenitores responsables, se les han presentado escenas pavorosas en más de una ocasión, que ahora las cuentan con humor pero que no serían bien distintas en aquel entonces. Una de ellas fue en la casa de Cercedilla a donde íbamos a pasar el verano, fines de semana y algunas fiestas. Era nochevieja y yo tenía pocos años, porque mi hermana no había nacido aún, y dormía en la habitación al lado del salón. Entre el salón y la habitación había una chimenea 86 que se alimentaba por el lado de este primero, pero que calentaba también esta última. De algún modo, el calor acabó prendiendo la colcha de la cama en la que yo no dormía (había dos camas porque ese cuarto lo usaban mis abuelos y usaban una cada uno), y se puso a arder y a echar humo. Cuando aquello se hizo irrespirable, según me cuentan, me levanté y fui al salón seguido de una humareda negra, con el consiguiente pánico en mis padres, que pasaban una velada tranquila entre el fuego y el televisor. Podría haber sido distinto y haberme quedado allí asfixiado o quemado, quién sabe. Seguro que mis padres pensarían aquel día en como habría sido la vida si algo así hubiera sucedido. Otra historia similar que me viene a la cabeza, menos peligrosa a decir verdad, pero también inquietante para unos padres primerizos, sucedió cuando yo tenía algo más dos años. Mi abuela, que me cuidaba entonces, cerró la puerta de la casa para ir a su piso, en el mismo bloque, olvidándose de coger la llave. La puerta era de esas que no se pueden abrir por fuera sin la llave, así que me quedé dentro sin poder salir y sin que nadie pudiera entrar a verme. Los intentos de mi abuela para convencerme de abrir la puerta desde dentro no dieron mucho fruto (he sido siempre torpe y a esa edad girar un pomo quizás requiriera mucha más habilidad de la que yo tenía), pero mi madre llamó por teléfono y yo descolgué, y así me tuvo hablando un buen rato y pudo controlar que estaba bien. Tampoco es que aquello le tranquilizara mucho, porque cuando me preguntó lo que estaba haciendo mi respuesta fue que tenía un cuchillo en la mano y estaba comiendo mantequilla. Viendo mi afición actual por este alimento y mi forma de comerla, la escena me resulta muy creíble. Mi padre puso fin al incidente cuando pidió permiso en el trabajo para escaparse antes de tiempo y se descolgó desde un piso superior con una cuerda para entrar por el balcón. A esta maniobra los vecinos acabarían acostumbrándose, porque no fue ni la primera ni la última vez que lo hizo. En cualquier caso, es de suponer que también este episodio les causaría un nada desdeñable sobresalto y que no podrían evitar esa desagradable pero embriagadora costumbre del «y 87 si...», donde uno se asoma hacia las alternativas más aciagas de su vida pero lo hace desde la seguridad de que, por el momento, han dejado de ser posibles. Más o menos como a mí me sucede ahora con Inés y lo vengo a escribir aquí ahora. Siendo optimista, puede ser que esto sea un síntoma de la suerte que uno tiene, que nos guste plantear con morbo los otros senderos que la vida podría haber tomado, siempre que estos sean más oscuros. Porque también, sin duda, habremos dejado atrás bifurcaciones en que tomamos la ruta más sombría, habrá momentos en que podríamos haber tenido más suerte y no fue así, pero en estos no nos detenemos ahora ya tanto, porque a quien vive satisfecho ya le sirve de poco el arrepentimiento o el lamento por las oportunidades fallidas. El daño posible, no obstante, cuando quien lo ha logrado evitar disfruta de una vida que le place, ese acucia más, porque si las grandes alturas causan más vértigo no es sino porque se sabe que la caída será más dolorosa. Cuando Inés se ha calmado, le hemos dado la merienda y ha comido como de costumbre, haciendo sus ruidos a cada bocado y confirmando así que todo estaba bien. Luego la he tenido en brazos, abrazándola fuerte, casi todo el resto del día. *** En algunos aspectos, adaptarse a las nuevas tecnologías es más difícil. Por ejemplo, cuando se escribe un diario como este, a uno le sigue pareciendo más poético decir cosas como «vengo a estas páginas» o «frente al papel en blanco», en lugar de escribir «vengo a este teclado» o «frente al fichero vacío». Algún día tal vez no sea así, pero hoy, incluso si uno es partidario de la innovación tecnológica, la parte más poética de nosotros se resiste a estos avances. Quizás solo sea que la poesía, o la sentimentalidad misma, es en sí una historia viejuna a la que le cuesta más asimilar el progreso. *** 88 Hablando de poesía, me gustaría volver a escribirla de nuevo. Podría ser un buen propósito para este año que va a comenzar, si no fuera porque uno no elige lo que necesita escribir, y todo apunta a que el futuro más inmediato no va a traerme muchos deseos de componer versos. Pero sí, no estaría mal volver a la poesía. De todo lo que he escrito hasta hoy, de lo que más orgulloso me siento es de mis poemas, y sin duda son los que mejor resisten el paso del tiempo. A veces me arrepiento de este utilitarismo que tengo ahora a la hora de escribir, anotando estos párrafos por el mero testimonio y pensando en lo fácil que resultará recuperarlos el día de mañana. Sería menos reconfortante y traería quizás menos felicidad futura el volver a escribir poemas, pero se quedaría uno tranquilo sabiendo casi desde el mismo momento en que los termina que es muy poco probable que nadie los lea, ni siquiera las personas más cercanas. He escrito ya más poesía que la que todos mis seres queridos, con independencia de su afición lírica, pueden tolerar. *** En el trabajo dicen que van a empezar a establecer un sistema de estimaciones. Cada uno ha de proporcionar una estimación del tiempo que le llevará efectuar sus tareas, y en función de eso se podrá después hacer predicciones más exactas, viendo el tiempo que en realidad ha necesitado. Habrá quien sea conservador y espere tardar más de lo que luego tarda, y quien, al contrario, suponga que el tiempo que necesita es menor que el que acabará empleando. Estoy seguro de que yo estaré en el primero de estos grupos, en el de los que sobrestiman la magnitud del trabajo. Tengo una tendencia a ver lejos todos los instantes de mi futuro, cualquier momento por llegar me parece siempre más lejano de lo que realmente es, y el esfuerzo necesario para llegar hasta él se me antoja poco menos que un vacío insuperable. Sucede tanto en mi labor profesional como en mi vida privada; todo lo que me espera por delante me parece más distante de lo que realmente es. 89 Recuerdo cuando empecé a tocar la guitarra. Cualquiera que supiera dar un par de acordes me parecía un gran guitarrista y pensaba que yo nunca llegaría a ese nivel. Es algo normal cuando uno no tiene experiencia, cualquier saber le resulta deslumbrante. Algún tiempo después me paraba a pensarlo y me daba cuenta de que yo no solo había alcanzado ese nivel, sino que incluso tocaba mejor, pero al mismo tiempo esa destreza me sabía ya a poco. Entonces encontraba otro músico algo más experimentado y la historia volvía a repetirse. Si no me pasa ya hoy es porque me he estancado en estas lides musicales y pongo poco esfuerzo en aprender, pero adolezco de una falta terrible de confianza en mí mismo; cualquier avance me parece improbable o enormemente dificultoso aunque luego el tiempo me demuestre que no era así. Esto mismo me sucede ahora mucho con Inés. La veo crecer cada día pero me da la sensación de que la siguiente etapa queda siempre lejos. Cuando ella no tomaba más que biberón, ver a otro bebé que ya comía algo solido me parecía cosa de otro mundo; cuando ella ha comenzado a gatear aun poco, ver que otro bebé anda e imaginármela a ella andando me parece tan imposible como mirarme a mí mismo y esperar que sea ya capaz de hacer todo lo que yo hago. Quizás no es que me falte confianza en mí, sino en el propio tiempo, en que consiga con su paso hacer que cambien las cosas, yo entre ellas. Parece que aún no comprendo bien el ritmo de la vida, no tengo seguridad alguna en lo que a la evolución de las cosas y las personas respecta. A los que somos de este perfil, los que hacemos estimaciones sobredimensionadas, el encargado de personal nos llama «pesimistas». Quizás en lo meramente laboral la etiqueta sea correcta, pero a mí me parece que, en lo humano y lo sentimental, debería llamársenos «optimistas». Porque a uno le parece que todo está lejano, inalcanzable, incluso la misma muerte, y un día de pronto se ve ya viejo, al final de la vida, y solo entonces se da cuenta de que el tiempo era poco y había que aprovecharlo, de que creía que aún restaban muchos envites y no era así. Y descubre con horror que su estimación era demasiado feliz y que no era cierta, y 90 la tarea de vivir, por desgracia, se ha completado antes de lo que uno aguardaba. *** He empezado a escribir una especie de ensayitos sobre cartografía, nada técnicos pero con más literatura de lo que sería habitual, como un intento de combinar estas dos quehaceres —literatura y cartografía— que tanto me gustan. Los escribo como si fueran columnas de un periódico, pero como no sé mucho de esos temas que allí suelen tratarse, pues hablo de algo que conozco más. Es curioso que uno, aunque escriba cosas para sí mismo, le conforte más escribir sintiendo al menos una punta de autoridad; será tal vez que en el fondo se aspira siempre a que alguien lo lea. De cualquier modo, es un buen entretenimiento para estos días que estamos pasando tranquilos en casa de los padres de Emilie, donde mi ocupación principal, cuando Inés así lo permite, no es otra que leer y escribir. Mañana salimos para España a repetir este mismo esquema pero en casa de mis padres, y supongo que allí la rutina no será muy distinta. Esta es tal vez la primera temporada de mi vida en la que mi actividad principal ha sido esta: escribir. Atravieso un momento en el que la escritura tiene más relevancia que ninguna otra ocupación; me paso todos los momentos del día dándole vueltas a ideas y apuro el tiempo libre que tengo para tratar de anotarlas todas. Es agradable tener estos días todo este tiempo, sin prisas, y poder y detenerme algo más en mis historias. Tuve algunos años atrás una época parecida, pero entonces no escribía prosa alguna, sino poesía. Tenía un poemario empezado que quería acabar, y de repente me vino una urgencia de escribir todo lo que faltaba, me visitaba una musa que más que inspiradora era avasalladora y me perseguía sin descanso. La obsesión con la que me tomo a veces algunos proyectos, como si el mundo fuera a terminarse mañana mismo y hubiera de concluirlos lo antes posible, supongo que también contribuyó a que esta fuera una época productiva. El caso es que en esos días yo acababa de mudarme a Plasencia para empezar allí mi trabajo, pero el contrato 91 tardaba en firmarse y me consiguieron un trabajillo de un par de meses. No tenía nada que ver, consistía en ir por las dehesas y hacer mediciones en los alcornoques para luego estimar las producciones de corcho. El entorno era magnífico y me permitió recorrer la mayor parte de Extremadura — que desconocía por completo—, pero el trabajo en sí he de reconocer que no era nada estimulante. Conmigo trabajaba un chico algo más joven que yo, soso y bastante raro, y sobre todo muy aburrido. Tenía una conversación insulsa y algo pedante, y cuando acabábamos el trabajo si estábamos lejos de casa y teníamos que dormir fuera, tomábamos algo en un bar rápidamente y se quería ir a dormir a eso de las 9 o las 10, como muy tarde. A mí esto me parecía muy triste, pero al menos me dejaba tiempo en esas noches para dedicarme a mis cosas, que por aquel entonces eran escribir poemas (mientras medíamos todos aquellos árboles yo tenía la cabeza en mis ensoñaciones líricas) y estudiar ruso con un libro que me había comprado, porque aquello sucedió en la primavera del año en que hice mi primera visita a aquellas tierras, y además de con la escritura estaba volcado con pasión en aprender el idioma antes de emprender viaje. Quizás él pensara de mí que yo también era raro y aburrido, no sin razón. Ahora es de noche y todos duermen, y yo me quedo en el salón y continúo con mis textos, algo parecido a lo que hacía entonces cuando mi compañero apagaba su luz y se echaba a dormir. Tiene algo de inquietante esto de escribir aquí a estas horas, porque podrían levantarse los padres de Emilie a hacer algo y ver que sigo aquí en el salón, frente al ordenador, y preguntarse qué hago así tan tarde. Pensarían cualquier cosa salvo que estoy escribiendo, y aún así es la escritura, no el hecho de no dormirme todavía, lo que le da ese toque furtivo a esta costumbre. Está visto que, cuando esta ola creativa llega, poco importa donde uno decida trabajar sus palabras. *** Le he escrito a Maite para saber cómo está. Va a empezar la quimioterapia, y hace unos días me pidió que le mandara 92 algún libro mío de poemas, porque tenía ganas de leerlo. Me ha confirmado que ya lo ha recibido y al parecer anda pasando algunos días en Portugal con unos amigos. Me agrada ver que está bien y se lo toma con ánimo. Cada vez que le escribo un mensaje, siento como si estuviera jugando una especie de ruleta rusa. No tenemos amigos en común, no conozco a nadie de su entorno, así que, si algún día esa enfermedad suya ha de ganarle la batalla, no tengo forma de saberlo. Solo el silencio en su respuesta servirá para darme una pista o, si se prolonga, confirmar lo peor. Por eso cuando me responde, aunque sea con cuatro palabras rápidas que teclea en su móvil, el mensaje sirve para tranquilizarme. Entonces le envío un nuevo mensaje y la historia vuelve a empezar. Me gusta, por supuesto, estar en contacto con ella, pero nuestra relación ahora puede decirse que se basa sobre todo en el miedo y la angustia, y en el placer fugaz que me produce resolver ambos de cuando en cuando. Es un panorama poco alentador. *** Aprender y enseñar son cosas bien distintas. De las cosas que sabemos, son pocas las que somos capaces de transmitir a otros, no porque sean complejas o no las conozcamos bien, sino porque la forma en que han de entenderse para poder explicarlas es muy distinta, y no solemos estar preparados. Hace falta mirar a nuestros saberes y nuestras ideas desde muchos ángulos distintos, ángulos que no acostumbramos a explorar cuando lo más que hacemos es utilizar un conocimiento, o tan solo atesorarlo sin que sepamos siquiera sacarle alguna utilidad. Hasta hoy he venido aprendiendo todo tipo de cosas, algunas con verdadera voluntad y esfuerzo, otras impuestas o asimiladas sin casi pretenderlo; he formado opiniones, me he posicionado a favor o en contra de ciertas pensamientos y he escorado mi persona en una u otra dirección ideológica. Y todo ello, o casi todo, sin plantearme demasiado su significado, sin explorar esos otros ángulos menos comunes de lo que se aprende y pasa a formar parte de uno mismo. 93 Ahora que le doy vueltas a la futura educación de Inés, empiezo a reconsiderar todo lo que sé y de un modo u otro me corresponde enseñarle a ella: las ideas, el espíritu crítico, una cierta moral. Un hijo le transforma a uno de aprendiz a profesor y, siendo las cosas que ha de inculcarle del tipo de las que no ha enseñado nunca o ni siquiera ha pensado enseñar algún día, la capacitación es inexistente, se siente uno desnudo y absolutamente inútil para esta labor. Así que se pone a intentar elaborar una verdad más sólida, a preparar la lección para que no le coja desprevenido sin recursos. Recapitulo ahora y me doy cuenta de cuántas cosas ridículas he creído, cuántos valores tengo que no sé bien de dónde vienen, cuántos errores cometí y también cuántos aciertos a los que no les saqué todo el partido que pude como experiencias vitales. ¿Por qué debería transmitir esta idea que yo mismo no entiendo a qué obedece? ¿Quién la puso ahí? ¿Alguien me ha demostrado que es correcta y, sobre todo, inamovible? Se aprende más, sin duda, con la vergüenza que con la vanidad, y me enriquezco más al revisitar y encontrar esas verdades ante las que uno se siente ridículo que ante aquellas que causan orgullo. Pero es vergüenza al fin y al cabo, o al menos inquietud porque se da uno cuenta de que tiene cimientos pobres, y, siendo así, ¿cómo va a construir la casa de otro si la suya resulta que no es tan robusta como creía? Supongo que hay ciertas cosas que no me corresponde a mí enseñarlas, porque cada cual ha de aprenderlas por sí mismo, igual que a mí no me las enseñó nadie. Pero no está de más revisar todo lo que se sabe de vez en cuando, estudiarnos a nosotros mismos como si hubiéramos de formar a alguien en todo aquello que sabemos para que sea una persona idéntica a lo que somos. Es una experiencia curiosa y rejuvenecedora, constructiva. Y, todo sea dicho, no exenta de disgustos. *** Ya estamos en Madrid. Mis padres han venido ha recogernos al aeropuerto, que por alguna razón estaba más lleno 94 de gente que nunca. Cuando a la llegada hay una comitiva así tan numerosa, la impresión acostumbra a ser muy deprimente; te sientes extraño saliendo ante una masa tan grande de gentes que te miran durante un solo instante y después te ignoran porque no eres lo que buscan, y hay un momento, justo cuando casi al unísono todos te retiran la mirada y pasan a escrutar al siguiente que sale por la puerta para seguir buscando a su ser querido, en que la sensación de insignificancia es categórica, irrevocable. El avión en el que hemos venido era pequeño, no habría más de cincuenta personas, pero he contado nada menos que ocho bebés entre el pasaje. Había entre los padres una obvia complicidad, todos se habían dado cuenta rápidamente de que viajaban más bebés de lo normal y andábamos cruzando miradas, algún que otro comentario, o haciéndole carantoñas a otro niño como si fuera una extensión del nuestro propio. Tiene un regusto entrañable esta fraternidad de los progenitores recientes, deja ver de una forma distinta lo que significa esta aventura de ser padre. También es cierto que, si uno se levanta con un cierto cinismo encima, no deja de ser en realidad algo ridículo. *** Inés ya ha empezado a reconocernos. La prueba más definitiva es que antes iba con cualquiera, no le importaba quién le hiciera compañía y la tuviera en brazos, y ahora tiene una clara preferencia por nosotros. Juega con mis padres, con mi tía, con Paula, pero cuando se pone nerviosa es sólo con nosotros que se calma por completo. Y si está jugando con alguno de ellos, cuando llegamos y nos descubre se le ilumina la cara, el rencuentro es de una alegría exagerada. Hemos ido a dar un paseo después de comer. En el camino, Emilie me comenta que esto le hace sentir orgullosa, como si solo después de que Inés la reconozca como su madre ella empieza a saberse parte de su universo sentimental, a sentir que merece ese título de madre. A mí creo que me pasa lo mismo. Parece ser que ninguna distinción depende tan solo de nosotros, siempre es alguien quien en última instancia ha 95 de imponérnosla. No deja de resultar curioso que seamos nosotros los que le demos la vida, los que la eduquemos, pero solo cuando ella nos considere como tales empecemos a sabernos padres. Antes pareciera que a uno todavía le faltan méritos por lograr. En la onomástica árabe, existe una práctica conocida como kunya, por la cual, cuando uno tiene su primer hijo, recibe de este un nuevo nombre que hace referencia a su recién estrenada condición de progenitor. Este nombre se forma con el nombre del hijo y la palabra Abu en el caso de los hombres o Umm en el caso de las madres. En otras palabras, uno pasa de ser uno mismo a ser «madre de» o «padre de», y este es el nombre con que a partir de ese momento, sobre todo en contextos donde se haya de mostrar cierto respeto, los demás deben dirigirse a este. Aquí, aunque nuestros nombres sigan siendo los mismos, opera en nosotros una lógica similar en la que hemos dejado atrás algunas caras de nuestra identidad para convertirnos en el padre y la madre de Inés, que es ahora a quien le debemos parte de lo que somos. Cosas así suceden a menudo, incluso con vínculos menos intensos que el de la paternidad directa. Al tío de mi padre, por ejemplo, todo el mundo le conoce como «tío Luis». Es de mi padre de quien viene esta forma de llamarle, no de nadie más, ni siquiera de ninguno de sus otros sobrinos, pero está ya establecido, al menos en nuestra parte del núcleo familiar, que es así como uno ha de referirse a él. La distinción, en este caso, tiene el sentido de una condecoración afectiva, pues ha sido para mi padre mucho más que un simple tío, casi un padre, y es la forma de reconocer esta labor. De forma parecida, a mi tía la llamamos «tía Tete», y es seguro que Inés la conocerá como tal a pesar de que no sea ese exactamente el vínculo que la une a ella, porque el lazo es lo suficientemente estrecho como para otorgarle esta categoría y no llamarla de otro modo menos cercano. Le voy dando vueltas a todas estas ideas mientras paseamos, compartiendo algunas de ellas con Emilie, otras guardándomelas y pensando sobre ellas cuando nos quedamos en silencio. Cuando llegamos, Inés está jugando con 96 Paula, que ahora se ha convertido en «la tía Paula». Nos ve llegar y sonríe enseñando sus dos pequeños dientes. *** Para empezar el año, escribo mi primer haiku. Empieza enero, después vendrá febrero y después marzo. *** Aprovecho que estoy en Madrid para hojear algunos libros de poesía de los que dejé aquí antes de irme. En uno de Gil de Biedma encuentro estos versos: Pero antes de ir adelante desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres, que no me estarán leyendo. Son muy oportunos, porque la idea de la inutilidad de esta escritura cuando se trata de llegarse hasta otros, sobre la que ya he escrito, me sigue rondando todavía la cabeza. Se desnuda uno sobre estas páginas sabiendo que quien lo vaya a leer no será alguien importante, cercano, alguien de quien se valore su reacción o su juicio al respecto. Es como desnudarse a solas antes de entrar en la ducha, sin público alguno, ajeno a todo el resto del mundo. No tiene ni morbo ni emoción. Como regalo de Navidad, Paula nos ha regalado unas camisetas que ella misma ha pintado, y papá a mí una réplica a escala de una Stratocaster que ha hecho él en madera. Ambas cosas son obras de una artesanía muy hermosa. Estos regalos que uno crea con sus propias manos son, por supuesto, los más valiosos, y también los que más lucen. A mí también me gustaría poder hacer cosas así, pero, por desgracia, lo único que yo puedo crear son estos escritos, que no sirven como obsequios, al menos en este contexto. Los libros que 97 regalé la última vez que estuve en Asturias, todavía nadie los ha leído, y es probable que sigan así. No vale la pena otro regalo similar. Para compensar, me ha llamado Charlie y me ha dicho que está enfermo, y aprovecha que guarda cama para leer algunos de mis libros. Le están gustando y no escatima buenas palabras. Sus elogios, como todos los elogios, son bienvenidos, pero apenas reconfortan. *** No tenemos bañera pequeña aquí para bañar a Inés, así que hemos intentado ducharla, pero la ducha resulta que le da miedo. Cuando el agua le cae sobre la espalda o la cabeza, se asusta y empieza a llorar. Me he quitado la ropa, la he cogido en brazos y me he metido en la ducha con ella. Así, abrazada a mí, estaba mucho más tranquila. Escenas así, de una intimidad y una dulzura tan clara, suceden muchas veces de forma inesperada, como accidentes repentinos antes los que nada puede hacerse. Llegan tan de sorpresa que uno no tiene siquiera tiempo para recordarlos o atrapar algún detalle, y cuando se escapan y luego uno viene emocionado a anotarlos, no sabe qué poner y lo más que acierta a escribir es una torpe descripción del momento. Pero, aun así, estos sucesos sirven como hitos que recuerdan el camino por el que ir, o más bien recuerdan que este camino que se va siguiendo es el correcto y que, si se continúa por él y nada se tuerce, habrán de arribar algún otro día instantes igual de hermosos. *** En poesía, el amor y, sobre todo, su ausencia son fáciles de fingir. Hay un sinnúmero de poemas de desamor escritos por poetas de quienes se sabe que llevan desde hace tiempo una vida amorosa tranquila y feliz, ya resuelta, incluso rutinaria; poemas desgarrados escritos en una tarde en la que tal vez quien los anota se sintió completamente feliz y a salvo del asedio de las nostalgias y los duelos. A nadie le sorprende esta usurpación de los sentimientos, le damos al 98 poema amoroso una validez plena sin preocuparnos por el linaje de las emociones que porta. Yo, que no soy capaz de esta impostura y solo logro escribir aquello que me acecha en el ahora —y que por ello hace ya tiempo que no escribo verso alguno como hacía antes—, confieso sentir a veces una especie de indignación ante estos poemas, como si fueran una perversión de la poesía, que ha de escribirse cuando la lágrima está fresca y el sufrir aún se escucha dentro. Pero confieso también que, a pesar de su impostura, estos poemas me alcanzan como cualquier otro, y sé bien que así ha de ser, porque cualquier literatura no deja de ser fantasía y no por ello menos válida. Porque uno lee unos buenos versos, de desamor fingido o real, da lo mismo, y los encuentra reales como inimitables tragedias, siente al hacerlo que las pasiones del corazón se le han puesto en su contra, que recién perdió a la mujer de su vida, o que nada de su amor es correspondido; las estrofas le transportan al mundo donde esos sentimientos son ciertos, le hacen casi desear que esa tristeza fugaz que le causa la literatura fuera verídica, para poder de ese modo alumbrar versos como aquellos. Y al hacerlo, nunca se pregunta si son auténticos, si la persona al otro lado del poema recorría al escribirlos la misma senda emocional por la que ahora este le arrastra. Quizás esa sea la señal definitiva del artista: el convocar en otros los sentimientos que él mismo no siente, y que incluso comienza a olvidar que siquiera existan. *** Inés despierta de la siesta, la llevo a mi habitación y le cambio el pañal. Sobre la cama tengo tirados dos libros: uno de los diarios de Trapiello que compré ayer en Madrid y un ejemplar de mi Au village. A Inés siempre le han llamado la atención los libros y las libretas. Los coge, los manosea, intenta arrugarlos y romperlos y, por supuesto, se los mete en la boca. Ahora ha cogido mi libro y le da vueltas con excitación, y lo somete a su clásica rutina de dobleces y lametones. Yo siento de 99 pronto un orgullo fugaz de verla con él en las manos y tan emocionada, me imagino que le despierta más pasión que otros libros que no he escrito yo. Esta debe ser una de las emociones más ridículas y estúpidas que he sentido nunca, pero qué más da. *** Una pequeña reunión de amigos en Madrid. Estaban algunos compañeros míos de la universidad y me acompañaron dos amigas rusas con las que había quedado antes, que están pasando estos días aquí. Antes de llegar al sitio, Emilie y yo dimos un paseo largo por Madrid, desde Manuel Becerra a Tribunal. Ninguno de los dos apreciamos este ambiente cargado de la ciudad, resultaba de hecho bastante angustioso caminar por entre tanta gente en estos días navideños en que es tan difícil moverse por las aceras, pero era nuestro primer paseo juntos por la ciudad y tuvo su atractivo, casi como si paseáramos por una ciudad que ninguno de los dos conocíamos. El bar donde habíamos quedado era pequeño y nos arrinconamos cerca de la entrada. Yo hice las presentaciones entre todos ellos: Emilie, las rusas, mis amigos. Me veo muchas veces en estas mezclas algo eclécticas en las que yo soy el punto en común, quizás porque tengo amigos de estilos muy distintos, que sin mi concurso nunca entablarían amistad alguna entre sí. A decir verdad, me produce un pequeño orgullo ser el eje sobre el que orbitan estos encuentros, y esta tarea de hacer de moderador en el inicio me gusta, porque es agradable saberse capaz de congeniar con gentes diferentes. Más interesante que las presentaciones, que son un placer fugaz, es sin embargo dejar que luego sean las afinidades quienes guíen la escena y observar desde esta posición aventajada las conversaciones entre quienes acaban de conocerse, haciéndolo con esa superioridad de quien sabe de cada uno de ellos mucho más de lo que entre sí van a contarse. Se piensa entonces lo que cada cual andará opinando en sus adentros, si se caerán bien o no, si volverán a encontrarse algún día, y en las historias que uno conoce acerca de ellos 100 pero que van a ocultarse deliberadamente entre sí por uno u otro motivo, y ese discurrir de conversaciones desde esta atalaya tiene un aire vivaracho, como lo tienen ahora en el invierno los arroyuelos que se congelan en la superficie pero bajo los que aún fluye saltarín un cierto caudal. Y así, visible pero también subrepticiamente, fluye la vida como las amistades y los vínculos. Fuimos los primeros en irnos, porque Emilie había dormido mal ayer y estaba cansada. Y nos quedamos entonces solos, de vuelta por un Madrid ahora más vacío, más amable, y todo lo que nos unía era claro y sólido y sin subterfugio alguno, así como acaban siendo los vínculos cuando por fin cristalizan. *** De vuelta en casa. Han sido casi dos semanas en hogares ajenos, conocidos pero al fin y al cabo no nuestros, y más actividad de la que nosotros mismos hubiéramos tenido si hubiera estado en nuestra mano decidir el ritmo de estos días de descanso. Ya no estamos preparados para estos lances, yo he perdido la paciencia y me alcanza pronto esa sensación incierta que no se sabe bien si es un deseo de regreso o de huida, si de echar de menos un lugar o más bien echar de más ciertos otros rincones, o gentes, o rutinas. He vuelto a este hogar para esconderme igual que el niño bajo la sábana, para estar en un rincón que no pertenece a nada y donde me siento a salvo aunque sepa que no es sino una guarida inútil y lo único que es capaz de hacer es protegerme de aquello que hoy me incomoda el espíritu. La casa estaba muy fría al llegar, apenas diez grados. Encendimos los radiadores y la chimenea, y nos mantuvimos cerca del fuego hasta que Inés empezó a tener sueño. En la habitación, le pusimos una manta encima y durmió sin pasar frío. Emilie aún no ha recuperado su ritmo de sueño y me pidió que durmiéramos separados. En lugar de irme a la habitación de arriba, he abierto el sofá y he dormido en el salón, al lado del fuego, porque arriba el calor no había llegado y seguía el 101 cuarto frío. Con la luz apagada, la chimenea brillaba de una forma entrañable, con las llamas moviéndose muy lentas, y yo tenía más que nunca ese espíritu de crío agazapado, bajo una sábana cálida, de regreso a un hogar más enraizado que nunca. He mantenido el fuego encendido hasta la mañana, añadiendo madera a lo largo de toda la noche sin dejar que se extinguiera; me he ido despertando con no sé qué mágico resorte más o menos a cada hora, justo cuando a las llamas les sucedía la gema anaranjada de las brasas, y sin estar apenas cansado en estos despertares. Me acercaba al montón de troncos, tomaba uno, lo posaba sobre las brasas y me quedaba unos segundos sentado mirándolo. Después me volvía a dormir casi al instante. Ha sido como un ritual para conjurar esta llegada de vuelta a lo nuestro, o más bien, a lo mío, porque la casa me parecía vacía esta noche, toda para mí. Hay un ansia de posesión en quien echa algo de menos con necesidad, no basta recuperar lo que se busca, sino acapararlo, que no haya riesgo alguno de perderlo a manos de otros. Ahora todo vuelve a ser normal, parece que ni siquiera hubiéramos estado fuera estos días. Cuando las rutinas son dulces, es sencillo adaptarse de nuevo a ellas. Cuando la luz se enciende, incluso el niño más cobarde sale de debajo de las sábanas sin problemas. *** Haciendo memoria, creo que no he llorado apenas desde que conozco a Emilie, y es probable que en ese mismo tiempo haya llorado de felicidad más que en todo el resto de mi vida. Si existe algún modo de cuantificar la bondad del tiempo que habitamos, un índice sentimental que refleje cómo andan las cosas por allí dentro, este bien pudiera uno de ellos. Lo escribo aquí para que quede constancia. *** No sé cómo hacen otros con sus libros, pero a mí me gusta escribir el prólogo de los míos en un momento cualquiera, 102 no al principio, no al final, sino como un capítulo más que puede escribirse cuando parezca buen momento para hacerlo. Hoy he terminado el de este diario, que parece que ya va tomando forma para ser un volumen por sí mismo algún día. He decidido también el título. Es significativo lo distinto que luce ahora este proyecto una vez que tiene nombre y prólogo, como si necesitáramos darle forma a nuestras fantasías para saberlas más factibles. Quien no cree en el destino y los milagros, cree en su lugar en su propia dedicación y su capacidad de aplicar una cierta metodología. Como todas, es una creencia que necesita reafirmarse de vez en cuando. *** Mucho de cuanto aquí escribo debería contarlo también de viva voz, porque son historias mías, íntimas, de las que podría compartir con alguien y disfrutarlas de otro modo más tangible. Pero, en su lugar, me basta dejarlas aquí, compartidas tan solo conmigo mismo, que es poco menos que nada. A las páginas de un diario se viene para evitarse el trance de conversar. En la motivación de un diario hay tanto de pereza como de introversión o timidez, no vamos a negarlo. Se podría decir que cada uno de estos fragmentos es, pues, una infidelidad, porque se deja de contar algo a otros a los que les corresponde con más derecho el ser partícipes de ello, y quién sabe si incluso lo esperan. Pero son infidelidades inocuas, a nadie solivianta la costumbre de llevar recuento de lo hecho y sentido. No puedo evitar, pese a todo, pensar en lo que resultaría de todo este esfuerzo si lo empleara en contar a alguien estos pensamientos míos. Sería sin duda más útil y provechoso que dejarlos escritos así, en silencio y de noche, para quién sabe qué destino el día de mañana. Las infidelidades inocuas. Es buen título para un diario. Si continúo con esta costumbre lo suficiente como para rellenar un tomo más, quizás lo llame así. Y esta entrada podría bien ser el prólogo. *** 103 Qué grandes ultimas palabras se han dicho en la historia de la humanidad. Todas esas frases pronunciadas en el último momento como epitafios que uno mismo improvisa en el filo de la vida, que si son ingeniosas otros se encargan de difundir luego para gloria póstuma del difunto. Parece mentira que en esas circunstancias haya quien disponga del cinismo o la poesía suficiente para crear tal clase de aforismos; quizás sea que el contexto estimule y agudice esas reflexiones apresuradas, igual que suele estimular los sentimientos y la tendencia al melodrama. Luego están las palabras que no fueron pensadas para este fin, las de quienes no sabían que la hora estaba ya al caer y se les interrumpió el discurso a mitad de la obra. De estas, pienso ahora, se han de sacar las mejores historias, porque ¿cuántas frases extrañas habrán quedado allí como postreras expresiones de una vida? ¿Cuantas palabras como abismos súbitos, profundos, donde se corta de pronto un relato que no ha ya de reiniciarse? Escribir, visto así, es asumir otro riesgo más: el de dejar incompleto un texto y crear otro más de esos precipicios abruptos en que concluye la vida. Lo bueno de las entradas de un diario y los poemas es que conforman pequeños mundos, se vive y se muere en ellos, rara vez se dejan a medias. Esta debe ser una de las pocas ventajas de no tener imaginación y ser incapaz de urdir una novela. *** La noticia de ayer fue que dos radicales islamistas mataron a doce personas en la sede de la revista Charlie Hebdo, entre ellas cuatro dibujantes que estaban amenazados por haber publicado unas caricaturas satíricas de Mahoma. Todo el mundo habla de ello, y por alguna razón me ha llegado más dentro que otros sucesos similares y me ha dejado una incomodidad extraña. He escrito una pequeña columna sobre esto, que luego he compartido con mis amigos. La copio 104 aquí para conservarla. Escribía Celaya aquello de «la poesía es un arma cargada de futuro», pero yo nunca me lo creí. Incluso en los tiempos en que leía y escribía poesía más que hoy día, estuve siempre convencido de que los versos no servían para combatir otra cosa más que las nostalgias de uno mismo. Y el de poeta nunca me pareció un oficio arriesgado ni valiente. En aquel entonces leía a los poetas sociales, a los bardos comprometidos con las revoluciones y las protestas, y me emocionaba, pese a las distancias del tiempo y la geografía, con sus arengas y sus proclamas. Pero aun así, no podía evitar que, en el fondo, esa particular lucha poética me pareciera casi una frivolidad en esos contextos donde la gente perdía sus derechos, sus dignidades o incluso su vida. Porque pensaba que, en última instancia, toda lucha se gana en la calle o en el frente de batalla, no en un poema. Y yo, que nunca tuve gallardía alguna y serviría de muy poco en una contienda, pero que aun así escribía versos, creía por ello que el poeta era en realidad un luchador aburguesado y cobarde. Admiraba, si acaso, la entrega de los poetas que fueron a la vez soldados, esos que luchaban sin lírica alguna y sólo después de la refriega se refugiaban en la quebradiza trinchera de las palabras para componer sus versos y hacernos llegar lo inhumano de la guerra. Aquellos para quienes la poesía no era un arma, sino un consuelo que les ayudaba a después batirse con el alma más tranquila. Como escribió Owen durante la I Guerra Mundial: «Sobre todo no estoy preocupado por la poesía. Me ocupo de la guerra, y de la pena de la guerra. La poesía está en la pena». Lo de pensar que un verso pudiera esgrimirse contra un enemigo siempre me pareció demasiado pretencioso. Pensaba esto de la poesía y de los poetas, pero también de otros escritores, y de los cantautores, y, por supuesto, de los dibujantes, porque no tengo ninguna destreza para el dibujo ni lo he practicado nunca, y cuando a uno algo no le 105 resulta necesario, ese algo le parece siempre más inútil. Hoy he dejado de pensar de este modo. Hoy he entendido por fin que la poesía es un arma, como lo son las canciones y, sin duda, las viñetas. Y he entendido también que los poetas, los cantautores y los dibujantes, como todo aquel que empuña un arma, asumen un riesgo y no siempre hacen labor de retaguardia. Tal vez no fueran esos poetas a los que yo leía, sino yo mismo, que me atreví a juzgarles desde este tiempo mío en que la poesía es un pasatiempo sin peligro, el que debiera ser acusado de burgués y cobarde. El arte en sí es un arma cargada de futuro. Porque el arte no es sino una forma de comunicarse, y crearlo es el mejor ejemplo de aquello que nos hace humanos: la necesidad de expresarnos libremente para que otros nos interpreten. Una necesidad que, en opinión de algunos, y aun a estas alturas de la historia, parece ser un acto de lesa conducta. Diría que no sólo son un arma los versos reivindicativos o las canciones de protesta o las viñetas satíricas, sino también aquellas creaciones que no golpean sobre ninguna tiranía ni soliviantan a nadie. Porque no hay mejor arma que crear, que imaginar, que componer. Y porque tal vez los poemas de amor o las melodías hermosas o las ilustraciones inocentes no combatan a ningún enemigo, pero nos enseñan la lección valiosa del respeto, una alternativa mucho más veraz y humana que la del odio y la barbarie. *** Ya se empieza a notar que los días se alargan. Cuando recojo a Inés todavía hay luz y se ven al fondo los Pirineos, muy nítidos y de un color algo azulado. Me quedo mirando un momento, intentando saber por qué los atardeceres tienen esa luz que no tienen los amaneceres, si es algo meramente psicológico o se trata de un hecho real, físico. Supongo que habrá una razón, algo astronómico que puedo buscar en Internet luego en un minuto para entenderlo, pero así a simple vista no sabría decir qué hay de distinto entre esos instantes o si esta sensación diferente es tan solo que a estar horas ando más nostálgico que recién levantado. Si me 106 dejaran mirando al horizonte, con el sol justo por debajo de él y sin saber dónde está el norte, y me dijeran que adivinara si se trata del alba o del ocaso, es seguro que no sabría qué responder, salvo que esperase lo suficiente como para ver el sol subir o bajar. Ya he dicho muchas veces que soy un observador muy poco dotado, se me escapan la mayoría de rasgos y gestos de un paisaje. Algo que un padre suele recomendar a su hijo es lo siguiente: busca un trabajo del que disfrutes, algo que te guste hacer. Yo hoy añadiría otra cosa: busca un trabajo que te permita ver el amanecer y el atardecer, uno en el que puedas salir a verlos cuando quieras. Esta breve contemplación del horizonte hace sin duda los días más ricos, más amplios. Y si, como yo, no eres capaz de saber qué es lo que los diferencia, incluso a veces puede parecerte que el día comienza dos veces y dura el doble de tiempo. *** Hablando de atardeceres, ayer estuve tocando con un amigo que hacia tiempo que no veía, en uno de los encuentros musicales que organiza en su granja los viernes por la noche. Había dejado el coche aparcado a la entrada y las guitarras dentro de él, por no sacarlas hasta que fuese el momento. Estuvimos hablando y comiendo, cuando empezó a animarse la cosa salí para cogerlas. Y allí estaba, frente a mí, en mitad de la noche, una luna grande y amarillenta velada por unos penachos finos de nube, a punto de sumergirse en el otro lado del mundo. Era un ocaso de luna precioso. Tenía la misma melancolía que un atardecer, pero con el fondo negro, como un artista sobre el escenario con el foco alumbrándole solo a él. Me vino un pellizco de nostalgia y me quedé mirando como un minuto. Luego volví a dentro a tocar. *** Tengo el impulso de escribir sobre cosas acerca de las que ya he escrito. Este regreso, el inicio del año, son cosas todas ellas que ya están en alguno de mis cuadernos, como lo están estas mismas emociones y pensamientos, porque de 107 uno a otro episodio cambiamos menos de los que nos gusta pensar. Va siendo cada vez más difícil contar una historia original, es lógico. Esta repetición de escenas e ideas no es tan solo porque la vida en sí se repita o porque transitemos las mismas bonanzas, sino porque el hombre se da forma a sí mismo de un modo asintótico, y se llega a un punto donde poco va quedando ya para ser como uno se imagina que ha de ser y sentir lo que espera sentir a lo largo de su vida, y aunque nunca se alcanza ese punto, tampoco se avanza apenas. Vaya, que en lo emocional y lo humano uno se estanca antes que en lo creativo, y no hay mucho que hacer al respecto. Hoy hemos tenido la ceremonie des voeux. Había muchas cosas que eran distintas al año pasado: Inés no había nacido entonces y en aquella ocasión nos acompañó un amigo mío que estaba de visita. Personas que ahora conocemos muy bien eran entonces desconocidos con los que cruzábamos nuestras primeras palabras, y el pueblo mismo nos era extraño de cierta forma. A la reunión de este año ha acudido mucha más gente, algunos incluso que no son de esta comuna. Era una celebración más oficial, de un aire más circunspecto aunque igualmente cómico, como son estas convocatorias de pueblo siempre que se les trata de insuflar un poco de solemnidad. El alcalde vestía de traje, y estaba también el alcalde de Auch y el presidente de la Communauté des Communes. Se impusieron unas medallas al antiguo alcalde y a otros representantes de la política local, y también a los voluntarios que trabajan en algunas asociaciones de la comuna. Para los niños hubo regalos, y a Inés le dieron un pequeño peluche. En resumen, una ocasión distinta a la de hace un año, pero que a pesar de todo esto, parecía ser fundamentalmente la misma de entonces; las sensaciones que deja han sido muy parecidas. En otras cosas, sin embargo, se encuentran luces nuevas, a veces aunque se hayan visitado más veces que otras, y quizás porque tenemos una sensibilidad distinta para ellas o tan solo porque el azar así lo quiere. Algo que no cambia pero sí que aprecio de modo distinto son las pequeñas excursiones 108 nocturnas. Al paseo que hacemos de vez en cuando Emilie y yo para ir a tirar la basura cuando Inés ya duerme —y que, pese a su banalidad, se ha convertido en un ritual nuestro lleno de significado— sumo algún que otro paseo nocturno a solas, ahora entre las brumas y las neblinas, o junto a los reflejos de las farolas en la escarcha que cae algunas noches. O casi a oscuras, como hoy, con solo la luz de la luna y sin las farolas, que ahora se apagan a partir de la medianoche desde que el alcalde decidió cambiar el horario para ahorrar energía. Le busco en estas salidas nocturnas alguna esquina desconocida al pueblo, o simplemente, siendo esta una costumbre algo extraña y que se hace con sigilo, me deleito en el morbo de las cosas subrepticias, que siempre parecen más excitantes y más novedosas. Va siendo cada vez menos evidente el darse cuenta de que la vida avanza, pero esta tarea es en realidad como la del músico que ensaya una pieza una y otra vez hasta saber tocarla, que conforme la va dominando advierte ya poco cambio, pero aún así, y sin importar cómo sea la ejecución, disfruta igualmente al hacerlo. *** Para Navidad, la hermana de Emilie me regaló una pequeña colección de cervezas. Mismo regalo que el año anterior, pero con diferentes tipos y marcas. Es un valor seguro, y yo lo agradezco, porque nada hay peor que encontrarse con un regalo que no deseas recibir, sobre todo si es voluminoso. Las cervezas me gustan, tienen un ligero factor sorpresa porque muchas no las he probado antes, y además, una vez que uno las bebe, no queda en la casa rastro de ellas ni se convierten en trastos inútiles. El caso es que las cervezas me las voy bebiendo por la noche a razón de una cada día, en ese tiempo que tenemos para nosotros cuando Inés se ha acostado ya, y que siempre se antoja exiguo. Emilie prueba un poco de cada una, y luego intercambiamos opiniones con un donaire de fino catador, aunque nuestra crítica siempre es muy de andar por casa. 109 Por curiosidad, después de probar cada cerveza miramos en un par de foros en Internet la opinión que hay sobre ella y la puntuación que la gente le da, que suele coincidir con la nuestra, aunque no siempre. Ahora quedan ya solo dos cervezas por probar, y le he dicho a Emilie que vamos a buscarlas antes de probarlas, para saber lo que nos espera. Ella se ha negado, dice que prefiere la emoción y hacerlo después, tan solo para contrastar. Yo preferiría hacerlo antes, no le veo ninguna desventaja a tener de antemano toda la información posible, pero ella no comparte mi opinión. Cuando se trata de conocimiento, mi criterio parece ser siempre el de recolectarlo lo antes posible, y nunca me detengo a valorar si esto puede afectar a las sensaciones o los sentimientos que han de venir después. Ahora cuando termine de escribir esto, creo que buscaré ese par de cervezas, y mañana disimularé como si no lo hubiera hecho. *** Tengo pocos libros en casa, casi ninguno. Dejé todos los que tenía en Madrid y no me traje ni uno solo de ellos. La colección de libros de poesía, que era a la que más cariño le tenía, la intenté regalar para así sentirme menos culpable y ver que tomaba nueva vida, pero lo más que conseguí fue deshacerme de unos cuarenta o cincuenta libros, generalmente de poesía sencilla, adecuada para iniciar en el género a algunos amigos que así me lo pidieron. La anécdota es representativa de lo aislado que se puede sentir uno como lector de poesía, no digamos ya como escritor. A la gente le gusta hacer acopio de libros, y casi todo el mundo tiene una biblioteca en la que guarda más volúmenes de los que ha leído, ya sea esta una enorme colección de miles de tomos o una muy discreta. El destino de los libros parece ser este, el de estar hechos para la lectura solo como segunda opción, siendo el mero coleccionismo y el adorno la principal de sus utilidades. Yo hace tiempo que no guardo los libros que leo, me desembarazo de ellos como del frasco de una conserva después de haberla comido, sin ningún placer ni tampoco ninguna 110 tristeza. A veces los acabo llevando a casa de mis padres, otras los olvido intencionadamente en un aeropuerto o cualquier otro lugar público, o si puedo se lo doy a alguien para que haga con él lo que considere oportuno. Ya digo que este trasiego de páginas resulta en la mayor de las indiferencias, y el único sentimiento que me provoca un libro es mientras lo leo, no antes ni después, y nunca en relación con su posesión o su pérdida. En el fondo, tiene algo de petulante este comportamiento mío. Me satisface ver que tengo una biblioteca más escasa que la mayoría de la gente, y saber al mismo tiempo que leo mucho más que casi todos ellos. Le tengo un gusto intrigante a las virtudes ocultas, al hecho de que la imagen que uno da de sí mismo sea la de carecer por completo de una cierta virtud y que la realidad luego sea bien distinta. No se trata, no ha de confundirse, con la falsa modestia o la humildad. Es en realidad un sentimiento poco noble, a uno le gusta saberse superior y que los demás no se den cuenta de ello, porque esto es como sentirse todavía más por encima de quienes no son capaces de advertir lo que uno vale. *** Las cervezas que quedaban eran, como así auguraban las calificaciones que pude leer en esa página web sobre el tema, bastante normales, sin nada especial. Fue un poco decepcionante, porque la última que había tomado era excelente, y pasar a un producto de calidad inferior siempre causa algo de frustración. Pero es así como han de venir las cosas en la vida, no siempre en orden creciente de intensidad, sino en un orden aleatorio, que de pronto una experiencia nos decepcione y otra nos sorprenda. Si fuéramos siempre mejorando, la vida no tendría esas frustraciones, pero sería mucho menos interesante y, sobre todo, muy angustiosa. Tendríamos cada vez menos ganas de dejar de vivir, aunque veríamos que el final se acerca de igual modo. Y sería asfixiante enfrentar la muerte sabiendo que siempre habría de llegarnos en nuestro mejor momento. Es mejor que sea todo más desordenado y las cosas vengan sin esquema predecible. Para no perder el interés y 111 que los momentos más dulces no eclipsen a los que habrán de venir, la vida ya se encarga de salpicar nuestro tiempo con algunas tragedias, que son como esa copa de champán que sirven en los restaurantes para separar los platos y que uno pueda saborear el siguiente sin que el sabor del anterior se entrometa. *** Lunes sin reuniones y sin tener que salir de casa para nada. Inés se ha levantado tarde y muy tranquila, así que el inicio de semana no podría ser mejor, imposible hacerlo más suave. Después de comer salgo a pasear. El tiempo es maravilloso. Un sol intenso que, entrada la tarde, ya no llega a todos los rincones y deja unos contrastes de temperatura vivos. Al pasar de la umbría a la solana, al caminante se le revitaliza el ánimo y mira el paisaje de forma distinta. No sopla ni una brizna de viento, y el campo parece una instantánea congelada donde no se mueven las hierbas ni las ramas de los árboles, pero donde tampoco parece que tengan intención de moverse los colores sobre las colinas, y el sol irá bajando sin que se alarguen las sombras ni viren los tonos dorados y verdes de la tierra. Doy una vuelta de algo más de veinte minutos, lo justo para que se estiren los músculos y las ideas. Llego a casa y Emilie me acaba de mandar un mensaje para preguntarme si he salido a disfrutar del día. *** Bart me comenta que uno más de nuestros compañeros va a dejar la empresa, y que es probable que algún otro le siga en breve. Es una mala noticia, pero no le doy mayor importancia; las cosas de trabajo, más allá de la parte técnica que yo hago, siempre me han dejado indiferente. Lo que sí pienso es en cómo la gente va siguiendo su camino profesional, que también es en cierto modo su historia personal, y la facilidad con que en apariencia se aventuran a comenzar nuevas andanzas. De todos los que trabajaban 112 conmigo cuando yo empecé, hoy quedan muy pocos, la mayoría se han ido marchando por voluntad propia camino de otros proyectos, unas veces con cierta explicación y otras sin aclarar mucho, casi en silencio, por la puerta trasera que obsequia esta situación de trabajar a distancia y sin vernos en persona más que unas pocas veces al año. Yo no me siento capaz de hacer lo mismo. Es probable que ninguno de mis compañeros esté en una situación mejor que yo para lanzarse a estos cambios, porque a mí me sería fácil encontrar otro trabajo con un sueldo suficiente, y tengo ahorros en el banco y aquí nuestros gastos son muy pocos. Tampoco creo que ninguno tenga más motivación para dejar esto que la que yo tengo, porque no aparentan guardar tanta inquietud como yo por otras cosas de la vida. A mí se me cruzan a menudo los sueños de dedicarme a escribir, o a vivir de trabajos pequeños, mínimos, apañándomelas con muy poco y ejercitando ese perfil asceta que siempre me ha llamado la atención y sigue haciéndolo hoy en día. Y sin embargo, me parece una temeridad abandonar este trabajo y hacer algo distinto. No es un miedo laboral ni económico, que ya digo que en ese sentido no hay razón para inquietarse. Es más simple que eso, es un simple miedo a cambiar. En lo emocional, tengo un alma pesada y holgazana a la que le cuesta mucho ponerse en marcha, tiene una inercia enorme. Pero entiéndanme, ¿quién en mi lugar querría aventurarse a cambiar algo, si yo nunca he sido tan feliz como ahora? *** De entre las cosas que Inés no ha desarrollado todavía, la más llamativa de ellas sea tal vez la capacidad de identificar el enfado y el mal humor. En su mundo no existe aún la inquina, se puede llorar, se puede protestar también, pero nadie puede guardarle enemistad a otro ni enunciar el deseo de amonestarle. Acabo de acostarla. Hoy ha costado más que otros días, han hecho falta varios intentos y a pesar del esfuerzo seguía 113 despierta y agitada. Al final parecía cansada y se frotaba los ojos, pero seguía gritando y pataleando, y al tumbarla se daba la vuelta al instante y empezaba a llorar. He perdido la paciencia y le he puesto cara de enfado, le he soltado un pequeño grito y la he sentado en la cama cuando ha empezado a moverse. Como respuesta, lo único que ella ha hecho cuando se ha tranquilizado es mirarme y sonreír, y después ha estirado el brazo para tocarme. Todos mis intentos para hacerle ver mi enfado después de eso han sido inútiles, ella seguía sonriendo como si no fuera más que un juego. Resulta imposible no enternecerse ante esto. Son muchas las cosas que se aprenden con un niño, una de ellas el papel que nuestras emociones juegan en convertirnos en individuos sociales, del que quizás seamos mucho menos conscientes de lo que creemos. Se descubre así, mientras uno acuesta a su hija, que para vivir en sociedad, para enfrentarse al resto de semejantes y también a la vida misma, hay que prescindir de ciertas virtudes que, aunque inútiles tal vez, son bellas como pocas otras. La inocencia, y también esa mirada siempre limpia e idealista con la que Inés me responde a mi enfado, están entre ellas. A veces la tarea de educar puede ser entristecedora. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que no solo consiste en añadir sabiduría, sino en borrar ciertos caracteres que son hermosos y capaces de alumbrar las sensaciones más tiernas, de hacer en un instante que uno pase de estar lleno de ira a irse a la cama emocionado y casi con la lágrima fuera. *** Momento de nostalgia hoy en el supermercado: el carrito tenía una ranura para monedas que decía aceptar una moneda de diez francos. Ha funcionado, no obstante, con una de un euro sin problemas. ¿Acaso se puede tener nostalgia de algo que no se ha vivido? Parece ser que sí. Cuando se establece un vínculo con un lugar, se hereda en el afecto toda su historia, y la voluntad de conocer ese pasado se manifiesta en forma de nostalgia, como si ya se hubiera vivido aquel entonces. 114 Una vez viajé por Francia cuando todavía había francos en lugar de euros, pero lo recuerdo muy poco, por lo que viene a ser como si nunca lo hubiera vivido. Pero ahí está en mi memoria, en esa memoria falsa que es el deseo, ese tiempo en que los carros de supermercado pedían una moneda de diez francos y los coches aquí tenían esas viejas matrículas de fondo negro. Y, aún sabiendo el engaño, la siento tan parte de mí como este ahora, e incluso creo que un día, si corresponde hacer recuento de viejas glorias, le contaré a Inés las historias de ese tiempo como si yo mismo lo hubiera conocido. A medida que se va madurando, a veces a uno le parece que, en lo sentimental, construirse un pasado resulta más sencillo que labrarse un futuro. *** Hablando de viajes que apenas se recuerdan, es menester asumir que la mayoría de los viajes sirven más bien poco como experiencias humanas, no son más que divertimentos. Sucede como con las personas, que son pocas las que nos llegan a lo profundo, y las demás lo hacen sin pena ni gloria, alegrándonos la vida pero sin dejar de ser un pasatiempo que no contribuye apenas a la construcción de nuestra persona. Quien cree que ha crecido vital y emocionalmente en todos sus viajes, quien vanagloria en exceso lo que sus periplos le han supuesto en los adentros, es probable que o bien haya viajado poco o bien nunca haya sabido cómo hacerlo. Es como esas personas que creen haber amado a todas sus parejas anteriores, que, lejos de ser románticos incurables, lo más probable es que no se hayan enamorado nunca. *** Que alguien lea entradas de este diario que aún no están terminadas me causa una gran inquietud. El texto sin cerrar, sin pulir, en el que queda solo el recuento de un instante o la idea bruta, pero sin haberle dado la pátina fundamental de un poco de literatura, me produce una vergüenza inmensa. No me importa escribir historias personales aquí y que un 115 día otros las lean, pero si no he tenido tiempo de acicalar la prosa, esas mismas historias me dan un pudor enorme cuando pienso que alguien pudiera verlas. No es en realidad tan raro. Es la literatura la que aporta valor a estos episodios que, de otro modo, no habremos de negarlo, son bastante ridículos. Sin ella, ¿cómo no iba a sentirme avergonzado de que alguién los descubriera? *** Parece decidido que iremos a Rusia en verano. Hemos mirado algunos documentales estos días, por entretenernos por las noches, y Emilie se ha convencido de que es un buen plan. Le gusta la idea y yo, aunque sé que puede no ser como en otros viajes y que el tiempo será escaso, no me veo capaz de decir que no a cualquier oportunidad de volver a ese país que tanto me gusta, en especial después de todo el tiempo que ha pasado desde la última vez. Soy muy débil ante los señuelos emocionales, eso está claro. *** Ha comenzado a salirle un tercer diente a Inés. Es uno de los comillos de arriba, que va saliendo en solitario y le da un aspecto malicioso de pequeña vampira mellada. Acentúa mi convencimiento de que va a ser espabilada y bribona, incluso cuando tenga todos los dientes y su aspecto sea más dulce. Y atestigua que tengo ya un gran interés por saber cómo será su personalidad el día de mañana, incluso si todavía no sabe ni hablar y apenas ha empezado a arrastrarse por el suelo. *** No hay peor droga que el alcohol. Es perniciosa como pocas, embrutece a quien lo bebe en exceso, y no hay nadie más intratable que un borracho. Pero, aun así, tiene una virtud que ninguna otra sustancia posee, y que es la de invocar la melancolía y la tristeza si se dosifica correctamente. Y estas son, cuando se tienen bajo control, las sensaciones más excitantes del ser humano. 116 Ese punto cerca de la ebriedad, en el que las nostalgias vienen a invadirle a uno sin violencia, es sencillamente incomparable cuando el bebedor es un hombre feliz. Qué gran placer este de gozar las tristezas amaestradas, mirarlas desde la barrera y con la certeza de que habrán de evaporarse pronto y se volverá estar satisfecho. Qué dulce arribar a ese estado en que uno es dueño de su pesares y puede traerse las penas pasadas y las angustias futuras, y domeñarlas a su antojo sin arriesgarme a nada. Jugar con las tristezas es un ejercicio morboso y excitante como la montaña rusa o tirarse por un puente atado a una cuerda, con ese atractivo del riesgo que en realidad no existe. Brindemos por poder seguir disfrutándolo durante mucho tiempo. *** Hoy he ido a pasear por el camino que lleva a Riguepeu, el que sale detrás del castillo. Hacia tiempo que no iba por allí. Tanto tiempo que, en el campo que hay a mitad de recorrido, la última vez el maíz estaba en su máxima altura y recuerdo haberme metido por una de las líneas dejadas por los tractores como si fuera un laberinto, y hoy no quedaba nada de eso, solo una parcela vacía donde la hierba empezaba a tapizar el barbecho y algunos restos de maíz olvidados. Quizás no haga en realidad tanto desde mi última visita por aquí, y sea solo que estos cambios bruscos del paisaje dan la impresión de hacer avanzar el tiempo más deprisa. Sucede lo mismo con todo en la vida, cuando algo no es como solía ser, parece que lo anterior siempre queda lejano, probablemente porque nos resistimos al cambio y es más fácil asimilar la novedad si uno piensa que ha sido un proceso lento, progresivo, de esos que no causan dolor ni angustia. Se me ocurrió mientras paseaba, por aquello de que el decorado no era el habitual y eso estimula siempre la procacidad de los pensamientos, echar una mirada hacia atrás y recalar en los tiempos ya pasados, los de antes de venirme aquí o incluso alguno más lejano. Y aunque el juego 117 parecía inocente y no dado a la sorpresa, sucedió que me encontré, sin esperarlo, con un vacío enorme. No era un vacío en el recuerdo en sí, que seguía allí en bastante buena forma, sino entre ese recuerdo y este ahora, un ahora completamente desconectado de aquel entonces. Me he acostumbrado tanto a este cotidiano que todo ayer donde no lo tuviera resulta exótico y distante. Me he acostumbrado, sobre todo, a Emilie, voy siendo cada vez menos capaz de entenderme a mí mismo sin ella. Pienso, por ejemplo, en las cosas íntimas que hacemos y cómo hemos ido descubriendo el uno los rincones del otro: la forma de tocarnos, las palabras que tiene un efecto más vivo, los momentos del día en que nos es más fácil darnos a esas confidencias. Ese tiempo viejo, cuando transitaba estas sendas junto a otras personas, cuando aprendía resquicios similares en otras gentes, más que un recuerdo antiguo parece el recuento de lo hecho por otra persona, como si me imaginara a mí mismo siendo otro y compartiendo mis momentos con alguien extraño. La idea de hacer todas esas cosas con otra mujer distinta parece ya una empresa imposible, tengo la sensación de haber olvidado cómo es todo eso en otro contexto. He olvidado que cada persona es diferente y no hay dos gustos iguales, y diría que tengo en su lugar el convencimiento de que existe una sola manera, canónica e indiscutible, de practicar esas intimidades. Y, siendo así, me sobreviene una pereza enorme sólo pensar que —no lo quiera el destino—, hubiera de comenzar de nuevo en estas sendas de lo personal, incluso sabiendo que las primeras etapas de un amor acostumbran a ser las más excitantes. ¿Será así acaso como sobreviven las relaciones cuando el cariño se agosta, no más por mera pereza? ¿Será a base de vagancia que se sustituye la pasión perdida? ¿Llegado un cierto momento, es el acto de enamorarse una rutina cansina como la de hacer una mudanza, una especie de mudanza sentimental con demasiados y muy pesados bártulos? *** De vez en cuando aparece algún viejo amigo del que llevas 118 años sin saber, algún amigo de la universidad o quizás de antes. Alguien de tu entorno que trata más con él lo menciona y te da algunos detalles de su vida, o te lo encuentras sin esperarlo en algún lugar o topas con un perfil suyo en Internet. En estos casos a mí lo más normal es que me dé por pensar en lo extraña que es hoy la vida de ese conocido, una vida que no hubiera predicho de esta manera, sino de otra muy distinta. Es como hubiera tomado prestada la vida de otro y la estuviera hoy viviendo pero sin llevar al bagaje que tal existencia ha de arrastrar. Dejando de lado si cada cual merece o no la suerte que tiene, o si la vida es justa o injusta, cuando el presente y el pasado de alguien no parecen encajar, se tiene una sensación algo incómoda, quizás porque viene a explicarle a uno el porqué de que esa amistad haya sido ya rescindida. Pero se le da aún así muchas vueltas, como si se estuviera graciosamente sorprendido de que aquel que conocíamos se haya transformado en este del que ahora tenemos noticias. Y se intenta luchar contra la obviedad de que hemos dejado de conocer a esa persona, porque no fuimos capaces de imaginarla más que en otra senda distinta. El uno, porque ahora es un tipo serio y con su trabajo, mujer e hijos, y en su tiempo era más bien un gamberro y la última cosa de él que recuerdas es algún acto de rebeldía contra el sistema. El otro, porque era poco hábil para los números y las letras y hoy se dedica precisamente a eso y hasta tiene un aire inexplicable de intelectual. Y el de más allá, porque tal vez le augurabas un futuro más brillante y ahora lleva una vida simple, fofa, y te da la sensación de haber echado a perder la ventaja que parecía tener en aquel entonces. La casuística es muy variada, pero al final es lo mismo: te hace ver que la juventud y la madurez no están conectadas por un camino fácil de intuir. La vida tiene, visto así, muy poco de determinístico. Si estos reencuentros provocan extrañeza, lo más probable es que sea porque pensamos que, igual que nos sorprende a dónde ha llegado ese otro, a ese otro le sorprenda tanto o más lo que nosotros somos hoy día. Y bien pensado, no es para menos, porque si miramos atrás y borramos alguna 119 época de nuestra vida, el antes y el después tiene las más de las veces muy poca continuidad. Si no se conoce todo el linaje de nuestras experiencias, es imposible entender lo que somos. Podríamos ser un otro bien distinto, no es ninguna sorpresa, pero constatarlo así de un modo tan evidente es un recordatorio de nuestra suerte, ya sea esta mucha o poca. Darse cuenta de lo aleatorios e improbables que somos no resulta fácil; a los asuntos del sentir no le va bien la probabilística. Lo escribí en el prologo de este libro: escribir un diario sirve para explicarnos, y es ahora la única solución que se me ocurre para este asunto. Porque quizás sea así que un día, incluso si la memoria se nubla, pueda volver atrás para explicar por qué soy como soy y no sentirme a mí mismo como un amigo antiguo al que perdí de vista en una encrucijada de la vida. *** Buscábamos hoy unas fotos de la casa antes de venirnos a vivir aquí, de las que hicimos cuando cabilábamos si comprarla o no. Queríamos saber qué tipo de muebles había antes en la habitación de arriba, para coger alguna idea. En la búsqueda nos hemos topado con las primera fotos de Inés, las del hospital y las que hicimos ya en casa, cuando era todavía una recién nacida y a nosotros todo nos daba miedo. No he visto mucha en diferencia en nosotros, puede ser que sigamos con ese reparo de entonces o, más probablemente, que a pesar del miedo de esos inicios ya tuviéramos una cierta seguridad y eso queda al final en las fotos. No parecíamos muy distintos en nuestra tarea de padres, quizás es que seguimos siendo demasiado novatos aunque nos guste pensar que ya estamos curtidos en ello después de casi un año. La que si era muy distinta era Inés. Siempre he pensado que los bebés suelen ser feos hasta una cierta edad, pero ella me había parecido desde que nació más guapa que otros, como con una cara ya de niña incluso en los primeros días, 120 no con un rostro de bebé. Pero hoy al verla en las fotos me ha parecido que tenía los rasgos poco dulces de un bebé normal, no era tan especial como recordaba. Seguía teniendo la belleza de su ternura, era entrañable como cuando la vi por primera vez y como lo sigue siendo ahora, pero en la imagen, objetivamente, no tenía la misma belleza física que creí ver entonces. Emilie confirma que ella ha pensado lo mismo: hemos estado engañados por el cariño y el vínculo, que no parecen ser buenos consejeros de la objetividad y las valoraciones estéticas. ¿Hasta qué punto es real la opinión que tenemos de algo o alguien? Cuando se entremezclan los afectos, es difícil juzgar con propiedad, se atina mal al valorar aquello que se ama. Al final del día, si ya se sabe que tenemos el criterio sesgado y lo que sentimos es en parte falso, la vida viene a ser tan sólo buscarse aquellas falsedades y engaños que a uno le permiten ser feliz y seguir creyendo, tal vez, en las pocas cosas ciertas que conocemos. *** Estoy pensando presentar a un concurso un libro que casi he terminado. Me ha dado por pensar que podría tener posibilidades, y en medio de la altanería que estos pensamientos provocan, ando puliéndole los capítulos para ver si queda como quiero y me decido a enviarlo. Si tengo algo de recelo no es solo por el texto en sí, sino porque también me da por pensar que esto no es buena idea, y que sería mejor seguir haciendo como hasta ahora, escribiendo solo para mí y si acaso dejando a los amigos que lo lean y poniéndolo en Internet para el que quiera. El mundo editorial me despierta muy pocas simpatías, y me gusta que estas creaciones sin futuro tengan al menos la libertad de acabar allí donde puedan hacer falta, o al menos que mueran en paz pero sabiendo que nada les impidió llegar a uno u otro lugar. En fin, que no lo tengo todavía demasiado claro. Me parece que en otro otro tiempo los concursos literarios como este tenían más sentido: era costoso publicar y hacía falta una ayuda para sacar adelante un libro. Servían, vaya, a 121 un fin, que no era sino el de lanzar autores al mundo editorial, las más de las veces para dejarlos caer poco después sin mucho más que hacer en el dudoso manglar de la literatura. Ahora está visión tiene ya un toque rancio, sobre todo en estos tiempos en que publicar un libro es más sencillo y económico, y hacerlo llegar hasta otros es una cuestión poco menos que trivial. Los concursos existen hoy tan sólo para ser acicates de la vanidad de los escritores, esa es la verdad. Los concursos literarios deberían funcionar como las Fallas de Valencia, que cada uno enviara la única copia de su obra y al final solo la ganadora se salvara de la quema. Los demás participantes perderían para siempre su trabajo. De este modo estoy seguro que no habría tanto concurso estéril y tanto escritor pretencioso probando suerte. La mayoría no se atrevería nunca a mandar nada. Yo, por supuesto, el primero de todos. *** Estuvimos viendo una película. No era mala, pero la trama resultaba un poco angustiosa y yo estaba cansado, así que me quedé dormido encima de Emilie. Ella se fue a acostar, apago las luces del salón y me dejó allí en el sofá. Cuando me desperté algo más de una hora después, estaba todo oscuro y frente a mí no tenía más que la brasa ya casi moribunda de la chimenea. Fue un despertar muy agradable. Me fui a la habitación a continuar con mi sueño. *** Como tantas otras veces, un proyecto empezado se me queda en el camino antes siquiera de cobrar forma. A veces es irritante esta necesidad mía de que todas mis creaciones hayan de formar parte de un todo con más entidad, y que cuando no alcanzan a hacerlo no tarde en estimar que no sirve de nada el esfuerzo y dejar en tierra todo lo hecho para poder dedicarme a empresas de más futuro. Me gustaría aceptar el hecho de tener una obra más dispersa, hecha de piezas perdidas que nada tienen que ver las unas con las otras, pero no creo que eso vaya a suceder. 122 Esta vez le ha tocado el turno a esa colección de artículos sobre cartografía. No estaban quedando mal, pero creo que no darán ni siquiera para un librito. Es una idea buena, pero no puedo exprimirla más allá de unos pocos artículos, y como esto se me antoja poco, he perdido el interés en continuar. Hay uno de ellos con el que estoy particularmente contento. Se lo enviaré a alguno de mis colegas cartógrafos para que al menos haya servido de algo el trabajo. Y aprovecho para copiarlo aquí, no ya porque encaje o no en este diario, sino porque, siendo esto a veces más bien un cajón de sastre, sea tal vez también el gran proyecto en el que incluir todas esas piezas huérfanas. Semblanza del viejo mapa Hace unos días me crucé en la calle con una pareja de novios en una calesa tirada por dos caballos, una de esas calesas elegantes, con los corceles vestidos de paño festoneado y un chófer de traje, que no salen a trotar si no es para celebrar alguna ocasión especial. La pareja, a quien seguía un pequeño séquito de coches también elegantes, era fácil ver que iba camino de su propia boda, y que había elegido para tal circunstancia, como muchas otras, aquel transporte lento, ineficiente, anacrónico, pero sin duda con más empaque y prestancia que otros. La pareja, en resumen, elegía una forma de desplazamiento poco efectiva por el mero hecho de la liturgia que conlleva, y porque, en un día sin prisa como ese, lo ceremonioso y sentimental tiene más peso que lo práctico y efectivo. Supongo que, de vuelta a su vida normal, aquella pareja utilizará su coche o su bicicleta, dejando atrás esa forma de transporte que hoy día parece poco lógica cuando existen soluciones más modernas y prácticas. Siempre que una tecnología sustituye a otra, existe una división entre quienes adoptan esta sin problemas y quienes se resisten a ello. Ahí están, por ejemplo, los partidarios y detractores del vinilo, con sus diatribas empalagosas y sus 123 frases engoladas dando forma a una discusión que, aunque con poco sentido, se sabe desde el origen que nunca llegará a resolverse. Porque, según dicen los expertos en materias de sonido, con la teoría y la ciencia en la mano, el formato digital es superior al analógico en todos los frentes, y los estudios de doble ciego concluyen que ni siquiera aquellos que defienden la superioridad del vinilo son capaces de distinguir entre este y el soporte digital. Esto es, que el vinilo no parecer ser mejor que el CD, o ni siquiera diferente para el oyente medio. Y aun así, siguen siendo muchos los que coleccionan vinilos en lugar de CDs o simples ficheros en un ordenador, y su justificación para ello suele ser siempre la misma: el vinilo ofrece una calidad de sonido superior. A la luz de los datos objetivos, argumentar la superioridad del vinilo sea tal vez una opción tan anodina y terca como argumentar que el transporte en coche de caballos es una opción más ventajosa, veloz y cómoda que usar un automóvil. Si se quiere continuar con la tecnología anterior y no hacer uso de la nueva, tal vez fuera mucho mejor, como hacen quienes alquilan una de esas calesas para sus momentos señalados, acudir a lo sentimental, a lo intangible, que no es mérito menor sino simplemente una razón distinta pero igual de válida para preferir una opción frente a la otra. Y sin embargo, ahí persisten los acérrimos del disco intentando una y otra vez la argumentación más técnica, aquella que todo parece indicar que no se basa en verdades contrastables, sino en simples creencias. Tal es la naturaleza humana, esto no sorprende a nadie. La pugna entre el libro electrónico y el libro impreso es fuente de otra discusión también llamada a convertirse en clásica al tiempo que agotadora. Es algo paradójico, no obstante, que en este caso los defensores de la versión analógica, el libro en papel de siempre, sí recurran con frecuencia al argumento sentimental: la sensación de tocar el papel, el olor del libro y la tinta impresa, la presencia hermosa de los tomos en una biblioteca. Paradójico, digo, porque en este caso, al contrario que en la disputa entre CD y vinilo, resulta posible defender con argumentos sólidos y fundamentados la mayor bondad del formato analógico en muchos aspectos. 124 Es decir, no hace falta apelar a los intangibles y al sentimiento del lector para justificar que uno prefiera la letra impresa frente a un dispositivo electrónico. Porque entre el libro electrónico y su antecesor en papel existen diferencias conceptuales que no existen entre el CD y el vinilo, y la comparación, aunque suela abordarse de igual modo por sus detractores y partidarios, es bien distinta. Un libro en papel es más que una historia, un poema, un relato; es todo eso y también una manera particular de llevarlo al papel, una tipografía, una forma, la labor artesana del editor que hace mucho más que simplemente arrojar los caracteres sobre la hoja en blanco. Una labor que la máquina no puede aún llevar a cabo con la misma maestría, no porque la máquina en sí sea limitada, sino porque nosotros mismos somos limitados y no hemos todavía logrado enseñarle a realizarla. Y una labor que, si bien un texto bien conformado resulta más agradable a la vista, no obedece tan solo a un fin estético, sino sobre todo a uno comunicativo: el texto bien editado sobre el papel se comprende mejor, la lectura resulta menos fatigante y la experiencia del lector es más agradable, lo que redunda en una mejor transmisión de las ideas. O, visto de otra forma, y como escribía Juan Ramón Jiménez: «en edición diferente, los libros dicen cosas distintas». Al libro electrónico, pese a sus innegables ventajas, le queda aún terreno que recorrer en estos aspectos. A los mapas les pasa como a los libros. La hoja impresa tiene el candor de las cosas físicas, de las que pueden abordarse con varios sentidos; despierta un respeto entrañable. Pero, al igual que el libro en papel, el mapa impreso no solo tiene el dato útil y práctico que constituye la parte fundamental de este, sino también la labor paciente del cartógrafo que invoca en sus líneas y sus tonos una geografía más veraz, más comprensible, un modelo de la realidad que es más realidad y menos modelo que su gemelo electrónico. Además del valor sentimental, el mapa de papel es aún una herramienta mejor en muchos aspectos, una forma más eficaz de transmitir la verdad de aquello que recoge. Esa cartografía a la que nos vamos acostumbrando poco a poco, con esos mapas en línea que cubren el planeta de 125 un extremo a otro, luce pobre al lado de una hoja clásica de aquellas en la que el cartógrafo desplegó su orfebrería de símbolos y grafías. No es una cuestión de digital o analógico, de ordenador o papel, sino de esa artesanía cartográfica que en estos productos tan amplios y mundiales no tiene lugar porque no resulta viable. Se eligen bien los colores, se ajustan los símbolos con detalle, pero luego todo eso se aplica por igual y se deja a la máquina tomar decisiones, se automatiza malamente lo que no sabemos todavía expresar en algoritmos. Entonces uno mira un mapa común, extendido sobre la mesa, y ve allí todas esas etiquetas abigarradas pero limpias, y ese mapa en línea, enorme, práctico, global, le parece al mismo tiempo pobre y vacío, como si le faltara una última etapa. Es como el producto de un cartógrafo perezoso que no aplicase todo su saber y se saltara las tareas más tediosas. No hay forma de competir con esa cartografía cuando de comprender el mundo en su conjunto se trata, pero en lo local, en esa unidad tan arbitraria como significativa que es el espacio que cabe en una hoja cartográfica, el mapa impreso nos permite entender la verdad de un territorio mejor que ningún otro. Y mientras no se tengan pantallas del mismo tamaño y definición que la hoja de un mapa, esa visión que nos permite el mapa impreso no nos la dará el mapa digital por más interactividad que le añadamos. Quizás el mapa impreso no vaya a resistir el tiempo como lo hará el libro en papel. No, al menos, por sus méritos técnicos, sino quizás solo salvado por el afecto que convoca. Con el mapa se hace algo más que leerlo: se analiza, se edita, se exprime de él hasta la última gota, y la funcionalidad que el dato digital permite es quizás un obstáculo insalvable para la simple hoja cartográfica, una hermana tal vez demasiado menor y poco dotada para estas tareas. Es probable que el mapa impreso sobreviva como las calesas, como los discos de vinilo, como las máquinas de escribir o las misivas de puño y letra: gracias a la melancolía y la sentimentalidad de quien las usa. No será, probablemente, gracias a lo que en realidad lo hace merecedor de seguir dando todavía la réplica a esos mapas digitales que vienen 126 a acabar con él. Pero si ha de morir, que sea al menos con el orgullo de saber que no es así como debiera haber sido la historia. Y, a ser posible, que no se lleve consigo a los cartógrafos que miman los recodos de una carta, los artesanos, los que saben hilvanar las piezas del mundo sobre un mapa. Que esos todavía nos siguen haciendo falta. *** Si me gusta ese pequeño artículo es sobre todo por la construcción de la historia y, más aún, por la prosa, quizás no mucho mejor o peor que la de otras entradas que aquí escribo, pero que, comparada con lo que es habitual en textos de este tipo, luce mejor y parece algo más deslumbrante. Lo suficiente, al menos, para que uno se sienta orgulloso de ella. En un par de meses, a finales de marzo, estaré en una conferencia contando algunas historias parecidas a las de ese texto. Mi charla llevará por título «Algunas ideas sobre música, literatura y mapas», y en realidad fue el inicio de estos pequeños artículos hoy fracasados, ya que pensé que podría ser buena idea poner en papel lo mismo que voy a contar allí, que no es sino una visión distinta, algo más filosófica, de este oficio de los mapas en que ando metido. Para mi desgracia, mi colección de ensayitos ha varado en el arrecife de la escritura insuficiente, y además se ha llevado consigo parte del entusiasmo con que preparaba esta charla. Porque una vez que se ven las ideas escritas en el papel, con la mejor prosa de la que uno es capaz, y se piensa que podría dar ese escrito a otros para hacerles llegar su mensaje, ¿cómo van a quedar ganas de contarlo de viva voz, sin más arma que el discurso improvisado? ¿Cómo seguir queriendo hablar así ante un público si se sabe que la oratoria está condenada a ser siempre más floja que le letra impresa? Me sucede con estas presentaciones como con la poesía. Hice algunos recitales de poesía hace ya tiempo, cuando estaba en la universidad, y no me pareció que quedara mal la cosa. La mayoría de los poetas son muy malos lectores, así que, aunque pudiera ser que yo también estuviese en esa 127 categoría, era fácil creerse que lo hacía algo mejor que el resto y mi ejecución me resultaba entonces más que correcta. Algo suficiente, vaya. El problema, ahora lo veo, es que la poesía escrita está hecha para quedar en el papel, no para enunciarse de viva voz. Escuchar un poema, salvo si uno lo puede leer al mismo tiempo o lo conoce al dedillo, es una forma muy poco eficaz de comprenderlo, completamente inutil salvo para entender, si acaso, su ritmo y su música. Es más o menos como hacer la película de un libro; aunque suene a cliché, el libro siempre es mejor. En esos recitales, mis amigos solían decirme que les gustaba escuchar así mis poemas, no ya por el poema en sí, sino por la lectura y la voz como tales. Se ve que no tengo talento para cantar, pero tal vez sí para declamar textos, porque no era la primera vez que alguien me lo decía. Una vez incluso los grabé y preparé una recopilación sonora de algunos poemarios, como regalo para mi novia de entonces, que también me sugirió que los poemas quedaban mejor en mi voz que en el mero texto. El regalo pareció hacerle una ilusión tremenda, a juzgar por su reacción, pero lo más probable es que no escuchara luego más de tres poemas y que se olvidara pronto de ello. No la culpo, yo los he vuelto a escuchar tiempo después y me parecen un versión aguada y sin carisma, la letra escrita refleja mucho mejor lo que hay en ellos. El papel es el destino final de las ideas y los sentimientos, del mismo modo que el polvo es el destino final del hombre. Por eso la labor del poeta o del escritor es llevar hasta las letras todo cuando ve, oye y siente, convertir en caracteres estáticos el dinamismo y la inquietud de la vida. Y, al contrario, la labor del actor, del cómico, del que da un discurso cualquiera, es devolver a la vida lo que un día fue puesto sobre el papel. Opino que este último es un esfuerzo imposible, y que el proceso de la escritura es del todo irreversible. Será por eso que nunca he guardado interés alguno por las artes escénicas. *** El cartografo esconde siempre un alma pirata, porque 128 para él todo mapa oculta un tesoro, un lugar donde está escrita la equis que marca el lugar en que cumplir un sueño. Y así, con ese espíritu, confecciona sus cartas a la espera de descubrir algo, tal vez donde nadie lo espera, en el recodo que sólo él conoce, porque un mapa es sí mismo tan insondable e imposible de abarcar como el territorio mismo que representa. Entonces un día el cartógrafo descubre que no es él quien está llamado a hallar el tesoro, veinte pasos al oeste, diez al norte, tomar la pala, cavar hasta tocar algo duro, sacar el cofre y admirar el botín antiguo. Pero lejos de sentirse desdichado, se llena una satisfacción plácida, como un triunfo silencioso que viene sin anunciarse. Porque ese día el cartógrafo comprende que no es él el pirata que anda buscando el oro, sino el que ya lo tuvo y lo deja. Y que el mapa que dibuja tiene, en efecto, un tesoro, pero que lo que a él le corresponde no es sacarlo a la luz, sino el placer tibio y moroso de decidir dónde enterrarlo. *** Desde que escribo este diario parece como si viviera dos vidas: una, la real, y otra, la del diario. Más que una vida distinta, es una forma paralela de disfrutar la vida real, de moldearla un poco a mi antojo. El tiempo que corre sin descanso en la vida cotidiana puedo malearlo como desee en estas páginas: me detengo en ciertos episodios, paso por alto otros, reconsidero la forma de habitar esos instantes en los que, si no tuviera esta costumbre de dejarlos anotados, no tendría más remedio que vivirlos en una pura improvisación según van llegando. Escribir un diario enriquece la vida, no cabe duda, pero también tiene un riesgo. Y ese no es el de haber escrito lo que entonces parecía válido y ahora queremos desterrar de quienes somos, ni tampoco el de descubrir en lo escrito que hay formas mejores de vivir el tiempo que nos es dado, sino el de un día darse cuenta de que esta vida de papel, aunque luzca distinta, es igual de inútil que la otra. Y que ahora ya no tenemos uno solo, sino dos caminos distintos de conducirnos a la muerte. 129 *** Hoy me he comido uno de los chorizos (palabra poco literaria esta, suena extraña cuando se ve así escrita) que trajeron mis padres cuando estuvieron aquí. Tengo varios paquetes de esa última vez, cada uno viene de un sitio distinto, porque allí todo el mundo hace su propio embutido y quien más quien menos acaba regalándoles unos cuantos, más de los que pueden comer ellos mismos, y por eso me los traen, porque saben que me gustan. Están empaquetados al vacío de tres en tres o de cuatro en cuatro, y su origen escrito con rotulador en la bolsa. Esta bolsa que he abierto hoy decía «Chino 2014». No volverá a haber más chorizos de estos. Mi merienda, que se antojaba inocente, ha tenido sin embargo algo de homenaje y de nostalgia, porque no todos los días come uno la última tanda de viandas que tuvo a bien crear alguien que hoy ya no está vivo. Quizás no suene muy poético dejar como ultima huella un chorizo envasado al vacío, pero en verdad no resulta menos noble que otras formas de persistirse. A mí me gustaría dejar como herencia sentimental algo similar, algo que pueda disfrutarse de modo casi vulgar, con nostalgia y cotidianeidad a partes iguales. No estoy hecho para dejar tras de mí la pompa excesiva de ningún réquiem. Mientras medio mundo se afana en dejar rastro y buscar una eternidad ornamentada y glamurosa, a mí me parece que quien sigue viviendo en las cosas simples, en esas mismas de las que apenas te dabas cuenta cuando aquel que las hizo todavía estaba paseando por la vida, ese es quien deja un legado sentimental más valioso. Y al que se acaba recordando con más fuerza. La eternidad, desengañémonos, no es el tiempo que habremos de durar en la memoria de otros, sino el placer simple, fugaz, que podemos obsequiar a quienes estarán esperando señales de aquel que fuimos. *** El relato que propuse para la revista no ha sido elegido. Me acabo de enterar en una pequeña nota que han sacado 130 con los nombres de los autores afortunados, entre los que no estaba el mío. No diré que se trata de un suceso muy trágico, lo cierto es que más bien lo recibo con indiferencia. Esperaba que la aceptación del relato no me causara mucha emoción, y que si era rechazado me apesadumbrara y me hiciera reflexionar, pero al parecer no ha sido así. Este fracaso me es indiferente, y tal vez si hubiera cosechado el éxito y fuera a ver mi historia publicada, mi emoción y mi contento habrían sido mucho mayores de lo que anticipaba, no lo sé. Siempre es difícil prever los sentimientos, en esto parece que el tiempo no nos ayuda mucho y, a pesar de los años, se sigue siendo siempre igual de torpe en los augurios emocionales. He vuelto a leer lo que envié. No me parece ni tan bueno ni tan malo, como suele ocurrir cuando se visitan de nuevo los escritos pasados. Se encuentran siempre cosas que debieran cambiarse, porque los humores del lector son volubles y en cada época se prefieren ciertas cosas, y también pasajes en los que se despierta el orgullo, frases redondas, destellos de una prosa que a uno le gustaría saber mantener a lo largo de todo el texto. Como la cuestión de publicarlo o no no depende tan solo del texto en sí, sino de los otros relatos presentados a la convocatoria, ahora me entran ganas de poder leer las otras propuestas para ver si, en ese contexto, la mía era en efecto merecedora de quedar fuera. Supongo que me parecerán correctos, poco más, y no sabré emitir un juicio sólido, más que nada porque, como ya digo, este es en el fondo un asunto de poca relevancia. No creo que me presente a otras convocatorias similares, no me aportan nada con independencia de lo que logre en ellas. Quizás lo más valioso de esta, incluso si el relato hubiera sido escogido, no sea más que esta nota en este diario. *** Ese momento en que Inés al fin se duerme, en que se queda en la cuna y gruñe un poco, como un estertor último 131 antes de rendirse al sueño, pero tú ya sabes que no volverá a llorar, tiene algo de victoria amarga. Más que eso, tiene a veces la incomodidad que causan las victorias que avergüenzan al vencedor, que sin ser derrotas dejan una amargura semejante porque no acaban de comprenderse ni la propia victoria ni la batalla en sí que se ha luchado. Después de que se queda dormida, vuelvo al salón con Emilie como si fuera entonces que el día empieza, y voy corriendo a aprovechar este tiempo ahora sin ataduras, y a hablar con Emilie, y a escribir mis notas, y tocar la guitarra, y tal vez incluso leer un poco. El tiempo disponible ya se antoja poco desde su inicio, y hay ansia de aprovecharlo lo más posible antes de tener que irse a dormir. Pero Emilie y yo nos contamos las mismas cosas que antes, porque no era que Inés nos impidiera hacerlo, y es ya tarde para ponernos a ver una película y preferimos dejarlo para mañana. Si intento escribir, la mitad de las veces no tengo mucho que contar, y cuando intento leer me canso pronto y si toco la guitarra me falta entusiasmo y además tengo que hacerlo muy bajo para no despertarla. En resumen, que de todo lo que parecía tener tanto deseo de hacer una vez que volviera a poseer mi tiempo, ahora no hago nada, y entonces viene la pregunta de por qué se deseaba ganar esta batalla de dormir a Inés. Se siente que, como todas las victorias inútiles, esta tiene más interrogantes que verdadero logro, y el sentimiento que domina es una especie de culpabilidad pegajosa. Mañana, cuando la despierte y la vuelva a tener en brazos para darle el primer biberón del día, toda esta sensación se irá y purgaré este pecado inocente de haber querido librarme de ella, y todo volverá a ser como de costumbre. Es decir, que me volverán los deseos de ocuparme en otras cosas y ser libre, y querré librarme de ella por unos minutos al menos, porque tal es la vida y nada hay que podamos hacer contra ello. *** Tuve una llamada perdida en el móvil a principio de año, de un número español que no reconocía. Me sonaba 132 familiar, pero no acertaba a saber quién era. Como se me da bien esto de memorizar cifras, era cuestión de tiempo que acabara saliendo a la luz la identidad de la llamada, sin más que dejar a la memoria tiempo suficiente para rescatar la información de sus profundidades. Hoy me ha venido a la cabeza de pronto el nombre al que se asocia ese número, más que nada por haberlo marcado una infinidad de veces hace ya algunos años: es el de mi antigua novia de la universidad, Teresa. Debe hacer más de tres años que no sé nada de ella, salvo una vez que me mandó un mensaje de texto por un cumpleaños o algo así. Siendo de este modo, mi reacción debería ser sobre todo de sorpresa, pero sin embargo ha sido muy distinta: me ha dado una tremenda pereza. Ponerle nombre a esa llamada me llena de un desasosiego y una vagancia enormes. Por supuesto que no tengo que devolver ya la llamada, pero es una de esas ideas que solo de pensarlas le hacen a uno perder energía, le dan un cierto resquemor al pensar que puedan suceder y no haya forma de evitar un trance tan poco estimulante. Más que la idea de rencontrar a una vieja pareja (que no es de por sí desagradable), es la idea de rencontrar a alguien que ha quedado anclado en un pasado extranjero, y frente a quien, pese a estos nuevos tiempos, no se tiene nada distinto que hacer o decir. Es como volver a ver a un amigo de la infancia, pero no para ponerse al día y ver cómo cada cual ha hecho su vida, sino para hacer las mismas cosas que se hacían entonces, y que ahora, cuando ya no somos niños, no interesan a ninguno de ambos. En un breve recuento, diría que en el recuerdo de mis romances pasados es posible encontrar casi todas las emociones que este tipo de asuntos puede causar: hay novias a las que les guardo rencor, otras que me causan indiferencia o ya ni siquiera recuerdo, otras que me despiertan arrepentimiento y algunas que traen como un soplo ligero de cariño, casi ternura. También, por supuesto, están esas pocas a las que de un modo u otro uno sigue queriendo, porque los sentimientos no entienden bien el paso del tiempo y lo único que sucede es que se deja de ejercer el amor del mismo modo 133 o se prefiere sin más manifestarlo junto a otra persona. Y junto a todas ellas, parece que hoy tengo también una vieja relación que solo me causa pereza, mucha pereza. La vagancia que este recuerdo me provoca la explica el hecho de que fue una relación de juventud y que a su vez fue intensa —o eso se creía entonces—, con lo cual tiene un aspecto mucho más descolorido a la luz del ahora. A veces escondemos en nuestro pasado episodios tristes que son difíciles de borrar, o heridas de las que entonces no eramos conscientes y un día, al mirar atrás, nos llenan de desolación cuando nos damos cuenta del rastro de daño que dejamos. Pero más probable que eso es que dejemos a nuestra espalda temporadas enteras que hoy solo suponen tedio, el tedio de los sentimientos erróneos y de los amores falsos o al menos equivocados, de las pasiones caducas que definen periodos de nuestra historia sobre los que no queremos saber mucho, porque da congoja ver lo distinto que se era entonces. Los amores que no son tales maduran malamente, se convierten rápido en anécdotas que no significan nada, salvo por lo que en su día fueron y que hoy más que otra nos hace sentir algo ridículos. Porque en cuestiones de amor, de ese amor real que no es el que uno conoce cuando es joven, la juventud no es el divino tesoro que cantan. Más que tesoro, se trata de un lastre, y no es divino salvo el día en que uno por fin consigue soltarlo. *** Es asunto poco literario este de los amores antiguos, al menos para mí. Se me atraganta la prosa en las descripciones y las valoraciones de aquellos momentos, de los que el recuerdo sigue claro pero que no resultan fáciles de pasar de una forma convincente a esta posteridad irrelevante del papel. A veces me planteo escribir algo más sobre estas historias, porque a fin de cuentas son episodios con enjundia y que forman parte fundamental de lo que uno es, pero se trata de una empresa que se sabe inútil desde antes de comenzarla. Ayer volví a pensar en intentar dejar escrita una parte de ese pasado mío, al menos, me dije, esas tres o cuatro 134 historias de más calado que para bien o para mal acabaré arrastrando siempre. Pero hoy ya, que es fin de semana y tengo tiempo para sentarme a escribir, me veo sin fuerzas y no soy capaz ni de arrancar. Cuando me enfrento a la perspectiva de escribir el pasado más sentimental, doy de frente con otro tipo de pereza, esa de ahondar en aquello que ya nunca podrá despertar más emoción que en su momento, y que se antoja estéril desde el instante en que uno plantea tal regreso. Y además, ¿para qué prestar atención a un pasado que nunca podrá ser como lo que nos espera en el futuro? *** Ayer movimos la cuna de Inés a la otra habitación. No es que queramos ya que duerma sola, sino para que no moleste a Emilie por la noche y así no tenga problemas de sueño. Como Inés tenía un día algo excitado y no quería irse pronto a dormir, hemos tenido la excusa perfecta para este cambio, y así Emilie pudo irse a la cama pronto y yo me quedé con ella jugando y tratando de acostarla. No fue fácil, me tuvo en pie hasta más de medianoche, pero al menos Emilie pudo descansar sin problemas. El nuevo emplazamiento de la cuna y el hecho de que Inés ocupe ahora la otra habitación en lugar de la nuestra no es un gran cambio, pero tiene algunas pequeñas consecuencias. Una de ellas, la más simpática quizás, es que ahora esa habitación tiene que estar a una temperatura algo mayor que antes, que la teníamos cerrada y no la calentábamos, y como no hay radiador alguno allí, hay que calentar más el piso de abajo y dejar el calor suba, para lo cual no queda más remedio que encender la chimenea. Es decir, ahora hay que tener la chimenea en marcha. Una chimenea encendida siempre es buena cosa, así que esto es una gran noticia. Hoy después de recogerla de la nounou me he puesto ya manos a la obra con el fuego, y luego hemos estado los dos en la alfombra, ella con sus juguetes y yo leyendo y echando un ojo para que no se acercase demasiado. La gata, que resiste el calor mejor que ninguno de nosotros, 135 se pone a apenas unos centímetros y se queda como sin vida, anestesiada por la temperatura, hasta que el lomo está tan caliente que casi quema al tocarla. Entre la lectura y las mirada para comprobar que Inés no se ha movido, miro al fuego cuando va perdiendo fuerza, y allí están las brasas luminosas haciéndome señales, convocándome, como si quisieran exigirme el sacrificio de un nuevo leño allá en sus fauces. En el tema de los gustos, la vida tiene muchas dicotomías en apariencia superficiales pero aun así relevantes, a saber: la tortilla con o sin cebolla, el agua con o sin gas, playa o montaña, ese tipo de cosas. Estas elecciones dividen a las personas en bandos sólidos y bien formados, y dicen mucho que quien toma lugar por una u otra causa. Son más que meras preferencias, son verdaderas facciones muchas veces enemistadas, otras simplemente excluyentes. A todas ellas yo añadiría una que siempre me ha llamado la atención: cuando se enciende una chimenea, ¿qué es más hermoso observar, el fuego o las brasas? Me cuento entre los partidarios de estás últimas, aunque sé que sin duda se trata de la opción minoritaria. A la gente le gusta quedarse mirando el fuego, pueden hacerlo horas y horas y no escatimar la más fatua de las líricas al hacerlo, pero yo lo encuentro aburrido más allá de unos pocos minutos. Las brasas, sin embargo, eso sí que es un espectáculo digno, mucho más sutil, de irisaciones palpitantes pero sin estridencia, los pulsos que llaman desde lo profundo de la madera encendida; es algo mucho más irrepetible y único que una colección de llamas ondeando, no hay color. Yo me podría pasar horas mirando las brasas en lugar de la lumbre, pero las brasas no pueden prolongarse indefinidamente sin volver a pasar por las llamas, y tienen así el atractivo añadido de la fugacidad; razón de más para preferirlas. Es tarde cuando añado el último leño. No hace ya falta, pero esto del calor y la chimenea es un entretenimiento al que se hace difícil darle fin, es muy adictivo. El último leño que uno echa viene a ser algo así como la última copa que toma en una noche de fiesta, esa que siempre sobra, que no aporta nada y lo único que logra es que la resaca del día 136 después sea mucho más dolorosa. Este leño vuelve a encender la hoguera y hace que las llamas tomen de nuevo el lugar, fuertes y frescas. Y cuando me voy a dormir, bien entrada la noche, es entonces cuando comienza la culminación de este espectáculo ardiente y empiezan a refulgir los restos del último tronco, y no me queda más remedio que ausentarme y dejar que representen su función sin público, en la soledad del salón ahora anaranjado a quien le irán guiñando sus luces sin que nadie devuelva el gesto. *** Emilie anda preparando unas felicitaciones de principio de año con una fotografía de Inés, con la idea de mandarlas a amigos de aquí y de España (tenemos la felicitación en dos versión: española y francesa). Yo debo confesar que colaboro poco en este empeño, porque no es esta una costumbre española y por ello se hace con menos emoción, amén del hecho de que no soy demasiado amigo de tales muestras de simpatía. Más bien, no soy amigo de ser yo quien las produzca; recibirlas ya es cosa bien distinta. Es una posición un tanto egoísta, no hemos de negarlo. Para cada destinatario, a modo de tarjeta, escribe por detrás de la foto algunas palabras de agradecimiento. Hoy ha escrito la que corresponde al alcalde y su mujer, y me ha pedido que se la echase yo en el buzón. Quería que la dejara antes del paso del cartero, porque si no no volverían a comprobar el correo hasta el lunes. Me ha parecido una buena excusa para dar un paseo, y he salido de inmediato a llevar la tarjeta dentro de su pequeño sobre. Era todavía pronto. Fuera hacía frío y el sol empezaba a tomar su sitio, y el campo tenía ese color azulón que deja la combinación de la escarcha y la luz tempranera. Como era de esperar, ha sido un paseo solitario; no había nadie en el camino y las casas estaban silentes y sin rastro apenas de actividad. He vuelto con un paso muy lento, pensando en cosas sin importancia y rebuscando en el paisaje los signos desconocidos que sé que aún me guarda. 137 Mientras subía la cuesta que entra en el pueblo, el campanario ha repicado su primer anuncio del día. *** Durante los años de universidad, fui a clase de saxofón con un chico joven, como mucho diez años mayor que yo, que tenía tras de sí la siguiente historia: A mediados de los años 80, Paco, que así se llamaba, había formado con algunos compañeros del barrio un grupo de rock, muy en la onda de lo que se llevaba en esos tiempos entre las gentes de su edad. Era la moda, y aunque ninguno de ellos tenía ningún conocimiento musical, se repartieron las tareas, se compraron sus instrumentos y empezaron a ensayar y a aprender los rudimentos del oficio al mismo tiempo. A él le toco el papel de cantante, quizás porque tenía mejor voz, o tal vez porque tenía más presencia que el resto, como pude comprobar cuando me enseño una especie de postal promocional en la que salían todos ellos, con él al frente posando y vestido con una chaqueta de cuero en actitud de macarra. Era de lo más cómico, la verdad, y estaba claro que él pensaba lo mismo al verlo ahora años después. El grupo tuvo poco futuro y lo abandonaron cuando uno de ellos acabo metido en un asunto de drogas, el otro tuvo un hijo, y al de más allá le surgió algun contratiempo que tampoco era compatible con su incipiente carrera artística. Pero curiosamente, y a pesar de ser el único que no tocaba ningún instrumento, a Paco le picó el gusanillo de la música y decidió que quería continuar la aventura. Se compró un saxofón (nunca me explicó por qué eligió este instrumento), tomó algunas lecciones, y como la cosa parecía gustarle, lo dejó todo y se fue a Estados Unidos a vivir y estudiar a fondo. Cuando volvió unos años después, era ya un músico de jazz solvente (aunque siempre con una querencia sentimental por el rock urbano en el que dio sus primeros pasos) y podía convertir aquella afición suya en una ocupación más o menos rentable. Ahora daba clases de saxofón, ejercía de músico de sesión, y por las noches de los fines de semana se iba de 138 gira por discotecas y garitos, donde una marca de bebida organizaba sesiones de música en vivo en las que, sobre una base electrónica, un percusionista y él improvisaban ritmos y frases para que el personal bailara. Un trabajo fácil, decía, porque el público era de lo menos exigente. Toda esta historia me ha parecido siempre digna de elogio y de contarse sin descanso, y suficientemente interesante como para que valiese la pena perder la mitad de una de nuestas clases escuchándola, como así sucedió el día que me puso al corriente de sus orígenes musicales con todo detalle. Y si lo pienso ahora, me da algo de pena no seguir con aquellas clases, que a decir verdad no recuerdo bien por qué abandoné. Sería gracioso ver en qué clase de asuntos, musicales o no, anda metido ahora el bueno de Paco. El caso es que, sin venir mucho a cuento, hoy me he acordado de él mientras trataba acostar a Inés. La tenía en brazos intentando que se quedara dormida, y como la cosa parecía ir para largo, me aplicaba en pensamientos y devaneos mentales varios, que son buenos para distraerse y suplir esa falta de paciencia que ya he dicho que tengo. En esas andaba cuando el bueno de Paco y su saxofón han aparecido en mis cabilaciones. Es curiosa esta naturaleza poco recíproca de los recuerdos. Nos acordamos de otros que lo más probable es que nunca piensen ya en nosotros, o que incluso no fueran capaces de recordar nuestro nombre. O tal vez, quien sabe, sí que hayan pensado alguna vez en nosotros hace un tiempo, justo en ese entonces en que nos quedaban en el más absoluto de los olvidos. Tambien sucederá que haya quienes nos recuerden, quienes evoquen el pasado común que tuvieron con nosotros, sin que por nuestra parte hagamos nada, ignorantes de su gesto y de ellos mismos, a los que habremos relegado a los rincones menos nobles de la memoria. La reciprocidad es una rara avis cuando de recuerdos se trata. Sobre esto escribí hace tiempo en un poemario, diciendo que el recuerdo tiene dos caras: aquella de quien recuerda y aquella de quien es recordado, y que esta última siempre es la más deseable, a salvo de todo el dolor que los recuerdos imposibles provocan. Lo escribí cuando Celine se fue de 139 vuelta a Estados Unidos, y el verso del primer poema decía exactamente «Hay poco que hacer / a este lado del recuerdo». Al decir este lado, me refería al mío, al de aquel que recuerda a la otra persona, al que pone más empeño en no olvidarla y tiene para ella todo su deseo, y es por eso que la saca de la memoria continuamente como único consuelo que ya le queda. El lado que, inevitablemente, se asocia con la más dramática de las circunstancias, como bien lo era para mí en esa época en que escribí aquellos versos. Con el tiempo lo que se acaba aprendiendo es que importa poco en qué lado del recuerdo nos hayamos quedado. Aquel lado mío era entonces triste, muy deprimente, pero ahora que sigo estando en este mismo costado y siendo yo el que la recuerda a ella (aunque solo sea para nombrarla en estas páginas), es un recuerdo inofensivo, más anecdótico que otra cosa, e incapaz de causar ya tristeza alguna. Lo importante es simplemente estar satisfecho y en paz con nuestros propios recuerdos, o aprender a neutralizarlos cuando dan más quehacer del deseado. Entonces es cuando uno puede mirar a los símbolos del pasado y no siente más que ganas de reírse de él, esbozar una de esas sonrisillas cómplices, algo maliciosas, que mezclan a la vez la nostalgia con esa especie de vergüenza ajena que el pasado ya superado produce. Y entonces uno se puede reír de todo ello, sin importar cuál sea ese símbolo. Y la memoria de aquel último vestido con que viste a tu amor de otro tiempo causa la misma sonrisa que recordar esa ridícula chupa de cuero de un profesor de saxofón que un día había soñado con ser estrella del rock. *** Por la mañana vinieron el alcalde y Jean Paul Agut para hablar sobre el seto de la parcela de enfrente. Jean Paul va a encargarse de preparar el terreno, y le esperábamos ayer después de la comida, pero al final no vino. Se ve que la puntualidad y el compromiso son bastante laxos por aquí para según qué asuntos. Hoy llegó algo antes del mediodía, sin habernos avisado, y con el alcalde para poder discutir 140 los límites y las distancias a la carretera y tener de primera mano su beneplácito. Estuvieron ni siquiera media hora, lo justo para discutir un par de cuestiones técnicas y charlar de algunos otros asuntos. El día era excelente, muy frío pero soleado, y daba gusto estar fuera. Bernard agradeció el detalle que tuvimos enviándole la carta y añadió que «especialmente por lo que habéis escrito», que no era sino la constatación de que estamos muy bien aquí y que este pueblo no solo es para nosotros un lugar tranquilo y pintoresco para vivir, sino también una comunidad de gentes que valoramos tanto o más que el entorno mismo. Es de suponer que estas palabras le harán sentir bien, no ya tanto como alcalde, sino como habitante de esta comunidad y este territorio al que su familia esta arraigada desde hace muchos años, según parece. Se hicieron un par de comentarios entre ellos sobre el tiempo en que, de críos, pasaban por nuestra casa cuando iban a la escuela, que era el edificio contiguo. Lo que más gracia les hizo a ambos fue recordar cómo venían a coger higos del árbol que crece en nuestro muro, y cómo aquello soliviantaba el humor del hombre que habitaba aquí entonces, que se escondía detrás cuando les sabía llegar y les azotaba con una vara si les sorprendía con las manos en la masa. Nos reímos con ellos, e imaginamos ese otro tiempo en el que las cosas debían ser muy distintas. La higuera no parece tener años suficientes como para corroborar aquella historia, quién lo imaginaría, pero parece ser que las apariencias engañan también cuando de árboles se trata. La higuera, de hecho, no parece tener historia alguna, tiene un aspecto tan reciente que no se diría que a partir de ella puede reconstruirse de modo alguno la memoria de este lugar. Y sin embargo, tiene bastante edad como para llevarnos a través de esa historia profunda y asequible que tienen los lugares como este. Porque tal vez este sea uno de los grandes atractivos de los lugares pequeños: que su dimensión geográfica es escasa, pero su dimensión temporal, al contrario que en los lugares populosos, es amplia y sencilla de descubrir. Cuando terminaron de ver el terreno, se pusieron en 141 marcha con premura, como si tuvieran otro asunto que atender. Nos dimos cuenta de que, aprovechando ese golpe de nostalgia y recuerdos, podríamos haberles preguntado por la ventana en la parte de abajo de la casa, esa que no sabemos bien a qué obedece o si esconde una cámara secreta. Quizás ellos supieran algo más o en aquellos tiempos hubiera allí algo distinto. Nos queda así para el próximo encuentro un tema de conversación y una forma de seguir desovillando la madeja de este pasado sobre el que ahora venimos construyéndonos. *** Domingo. Hemos pasado el día en casa de los padres de Emilie, pero esta vez solo hemos vuelto Inés y yo. Emilie tiene mañana una reunión cerca de allí y se queda a pasar la noche para evitarse los kilómetros. Es la primera vez desde que nació Inés que Emilie no dormirá con ella. Y también la primera vez que seré yo quien me ocupe a solas de cuidarla. Salí después de cenar, ya de noche, como hacemos de costumbre. La carretera estaba vacía, también como es habitual, pero parecía más solitaria y la sensación de recorrerla era más hostil. Cuando uno se hace responsable de otra persona, parece que asume para sí los riesgos y los miedos del otro, se siente doblemente vulnerable y se multiplican las amenazas, en especial esta de la soledad nocturna que tan bien sabe despertar nuestras otras inquietudes. Fuimos hablando por el camino. Yo le iba contando mis cosas y ella respondía con sus ruidos. Creo que yo lo hacía por romper esta soledad de la carretera, como esos niños que van caminando de noche por el bosque y se hablan sin descanso tan solo para comprobar que el otro sigue ahí y no dejarle ni siquiera un pequeño rincón al miedo. La oscuridad por la que transitábamos era una oscuridad profunda, de esas que asustan porque en su enormidad pueden ocultar cualquier cosa. Inés se durmió a mitad de camino y a partir de ahí fui pensando en mis cosas, en el desamparo de los animales que cruzan la carretera en mitad de la noche, en lo poco que sucede en algunos rincones olvidados de las colinas. 142 La casa tenía al llegar un aire abatido, como si no fuera hoy que nos esperara y se hubiese puesto huraña, sin ganas de recibirnos. Como con esa actitud seca que se tiene justo después de haberse peleado con un amigo. He llamado a Emilie para decirle que habíamos llegado bien, y los dos estábamos un poco tristes. Luego he llevado a Inés a la cama y no se ha resistido, ha caído rendida en el primer intento. Sin nada mejor que hacer, me he sentado a escribir estas líneas. *** A Emilie y a mí rara vez nos verán bailando. No tenemos talento para ello y no es algo que nos guste hacer, ya sea por vergüenza o porque simplemente no nos llama esta actividad. Bailamos poco, más bien nada, a pesar de que a los dos nos gusta la música. Para bailar, dicen, hay que llevar el ritmo dentro, en las piernas, en los brazos, que la música invite a moverse y seguirla. Y parece que nosotros no tenemos ese don. Pero ahora, desde que Inés nació, nos arrancamos en todo tipo de bailes cuando la tenemos en brazos, y a veces incluso si ella solo está delante, para que se ría al vernos hacer estos movimientos extraños, desordenados, sin belleza ni plasticidad alguna. Ponemos una canción y damos pasos, giros, nos movemos de un lado a otro con aspavientos. Y lo curioso es que no solo disfrutamos por ella, por verla reaccionar ante estos bailes, sino por el baile en sí, que ahora ha empezado a ser una diversión nuestra, más cercana y real que antes. Lo que no sabemos apreciar por nosotros mismos, Inés lo hace interesante. Solo otro síntoma más de los cambios enormes que obra esta condición recién adquirida de padre a la que quizás uno no llegue a acostumbrarse nunca. *** Llevo un par de días un dolor en la parte baja de la espalda, debe ser alguna especie de lumbago. Supongo que es de tener a Inés en brazos, porque últimamente se resiste algo más a dormirse y a veces no queda más remedio que 143 esperar a que se duerma en brazos, a oscuras en la habitación hasta que se relaja del todo. Estábamos en la alfombra junto al fuego los dos, y Emilie en la habitación haciendo cosas. Para ver si se me calmaba un poco esta molestia, me he estirado sobre la alfombra haciendo a la vez de barrera para que ella no pudiese llegar hasta la chimenea. Se ha pasado media hora recorriéndome de un lado a otro e intentando pasar por encima de mí, y yo la dejaba escalar un poco sobre mi espalda y luego la quitaba con el brazo, con cuidado para que no se cayera de forma busca, y ella no paraba de reír en todo momento. No se me ha pasado el dolor, pero me he olvidado de él por completo durante este tiempo. *** En última instancia, a lo único que se tiene miedo en la vida es al dolor. *** No debe haber ningún padre que no le haya reprochado a su hijo alguna acción que cree equivocada, y que, para justificar el porqué, se escuda en su mayor experiencia. «La experiencia es un grado» que dice el refrán, o aquel otro del diablo que sabe más por viejo que por diablo. Es el recurso fácil para dotarse que una superioridad moral con que imponer nuestras ideas. Inés todavía no habla, pero muy pronto, en unos pocos años, hablará y entenderá el francés perfectamente, mucho mejor de lo que yo podré hablarlo y entenderlo nunca. Mi experiencia en esto es mayor que la suya, pero ya no me es posible aprenderlo como ella lo hará, a este aprendizaje llego irremediablemente tarde. ¿Por qué no pensar que en otros asuntos de la vida también estamos ya incapacitados para entenderlos mejor que quienes nos siguen? Haber nacido en otro tiempo o en otra circunstancia distinta a la nuestra quizás faculte a nuestros hijos a comprender partes de la realidad mejor de 144 lo que nosotros lo hacemos. A veces la experiencia no tiene el valor que le adjudicamos. Me apunto esta idea aquí para en el futuro, cuando llegue el turno de rebatirle a Inés algún comportamiento, no creer siempre que mi palabra es ley solo por el hecho de ser más antigua. *** Otro día más sin Emilie. Tenía una cita con el médico en Toulouse para sus problemas de sueño, y se queda allí esta noche en casa de su tía Cecile para ir mañana a una reunión no lejos de allí. Se ha ido de aquí a mediodía, un poco triste y apagada, preocupada con sus cosas de trabajo, y con ese aire marchito que se tiene cuando se van perdiendo poco a poco algunas esperanzas. No tenía mucha fe puesta en su cita, y cuando me ha llamado después estaba decepcionada: el encuentro ha durado apenas diez minutos y el médico solo le ha dicho que vaya rellenando un cuestionario con las horas que duerme cada día y que no se acueste salvo cuando ya sienta sueño. Le ha dado cita para dentro de cinco meses. La decepción es comprensible. Por la tarde he hablado con mis padres. Se les veía hoy muy felices, muy reposados, como con ganas de contar alguna buena noticia aunque no hiciéramos más que hablar las historias de siempre. Yo he intentado estar animado, pero nunca he sido bueno escondiendo las pesadumbres, así que han acabado dándose cuenta de esta preocupación que tengo por Emilie y de lo incómodo que es ahora tenerla lejos. Son muy desagradables estos momentos en que la vida te sitúa en una especie de fuego cruzado de emociones. Están los sentimientos de alguien cercano, los tuyos propios, los de otros, y cada uno de ellos es diferente, y todo se complica cuando alguno de ellos anda mucho más triste y deprimido que el resto. Querríamos que nunca existieran estas diferencias, y, sobre todo, que nunca hubiéramos de estar en medio de ellas, en este papel que es como tratar de mediar en una negociación imposible. 145 Inés, todavía ajena a todo esto, se ha quedado dormida pronto a pesar de que esta tarde, según me ha contado Christine, había dormido tres horas, y ha estado a punto de rendirse al sueño mientras le daba la comida. Lo que llamamos «ironías de la vida», a veces más que ironías se diría que son muestras de un cinismo de lo más despiadado. *** Lo peor de la soledad son los sonidos. La ausencia se nota sobre todo en los timbres, en los ecos, en las respuestas que no llegan pero el oído las sigue esperando. Reverbera ahora por la casa la campana del microondas, viene a decirle a uno que está solo esta noche, que para la cena se calienta unas sobras viejas porque no tiene ganas de cocinar y porque tan solo cocina cuando está ella para disfrutar esos sabores. La mitad de cuanto hago resulta ahora tan fútil como el ruido que dejan los gestos más simples. No cierro las contraventanas porque los goznes oxidados tienen un sonido demasiado triste. Da menos miedo mirar hacia el fondo de la noche, asustan menos las criaturas que ahí esperan que el ruido oxidado de clausurar las ventanas. Lo peor de la soledad son los sonidos. Los que perduran y vibran y tañen la piedra misma de las paredes, los que se pierden demasiado pronto, los que no es posible escuchar todavía. *** Leo en una biografía de Ajmátova que ella pensaba mucho en la muerte y eso puede verse en sus versos. Es una afirmación trivial; todos los escritores lo hacen, incluso si al final no acaban escribiendo sobre ese tema. No hace falta ser un escritor ruso atormentado y suicidarse como ella hizo, es más sencillo y común que eso. Yo mismo lo hago, pienso en la muerte a menudo, en la mía y en la de otros, cercanos o lejanos, jóvenes o ancianos. Ningún otro supuesto le da a uno tantas cabilaciones e ideas como este, es un juego inocuo y muy práctico para entender lo que se espera de la vida. 146 No me he visto, por fortuna, aún en la situación, pero creo que en su momento tendré muy poca capacidad de soportar una perdida. Lo único en claro que he sacado de mis reflexiones al respecto es que aquello que dicen de que el tiempo lo cura todo es una verdad a medias. El tiempo cura las heridas de poco calibre: un arañazo, una pequeña quemadura, un hueso roto, un desamor liviano, una afrenta que alguien nos hizo. Pero el tiempo no cura el cáncer, ni la peste, ni una traición cercana, ni tampoco la muerte de alguien querido. Cuando uno sufre estos males, el tiempo lo único que hacer es correr paralelo a nosotros para atestiguar que cumplimos la condena que la vida nos ha impuesto. *** Uno de mis grupos de amigos de la universidad anda polarizado últimamente. Por un lado están los que siguen una vida similar a la que llevábamos hace algunos años, sin compromisos familiares, sin pareja estable o al menos sin que esto suponga demasiada atadura. Algunos viven una segunda juventud después de unos años de vida en pareja, otros ni siquiera han pasado por esta circunstancia. En el otro extremo estamos los que tenemos ya hijos, los que tenemos responsabilidades y no estamos ahora en disposición de participar en todas las andanzas que la otra mitad de la pandilla organiza. A los unos nos parece que los otros hacen bien en disfrutar así la vida pero se están perdiendo esta experiencia irreemplazable de la familia, y a los otros les parece que los unos somos aburridos y hemos claudicado ante unos valores y unas circunstancias frente a las que debiéramos haber resistido unos años más, pues aún somos jóvenes para ello. No nos entendemos bien, y se hace difícil organizar actividades en común, pero de un modo u otro respetamos la opción del resto, que para eso cada cual es libre de elegir su senda y no somos quién para enjuiciar las decisiones ajenas. Tengo un amigo en este grupo, no obstante, a quien la alternativa familiar le resulta particularmente molesta. Cuando tratamos de poner en común algún plan, se encarga 147 rápidamente de dejar claro que no tiene interés en ver a nuestras parejas y vástagos, y que sólo participará si se trata de una reunión a la que no acudamos más que nosotros. Su negativa tiene con frecuencia un tono belicoso, y es en los últimos tiempos motivo de disputa cada vez que se propone algo. Está a la vista de todos que su actitud es egoísta, aunque a veces la intente camuflar bajo la apariencia de la amistad sincera, como si el papel de amigo cercano y entregado pudiera cumplirse unicamente cuando uno acude solo, sin parejas ni hijos. Y siendo el nuestro un grupo de amigos, es decir, de hombres, su postura tiene además un tufillo misógino nada agradable. Hace unos días que se baraja la idea de quedar para despedir a otro amigo del grupo que se vuelve a Canadá, donde vive y trabaja. Como era de prever, nuestro colega con mayor enemistad a los núcleos familiares se ha apresurado a decir que esta ha de ser una reunión sin mujeres y a la que los bebés y niños no son bienvenidos, y las respuestas no se han hecho esperar. Se ha desatado una polémica un tanto agria y al final no se ha llegado a ningún acuerdo. Nuestro otro amigo se volverá a su hogar americano sin poder llevarse homenaje alguno, y además con algo de fricción con su mujer, a la que, como es lógico, empieza a no hacerle gracia el ser rechazada de este modo por otros miembros del grupo. Como digo, tengo un amigo con especial aversión a parejas y niños, aunque quizás a estas alturas sea demasiado condescendiente llamarle así y quizás fuera mejor entrecomillarlo y decir «amigo», o mejor «conocido», o incluso llamarle a secas antiguo amigo, porque por estas y por otras diferencias el caso es que ya he perdido todo el interés en tratarle. A una buena parte del grupo le sucede algo parecido, en especial a los que andamos en la facción familiar, como cabe esperar. No vale la pena el esfuerzo de discutir con él, porque en realidad es muy poco lo que a día de hoy nos aporta. No todos evolucionamos de un modo similar, y se llega a un punto en que las distancias se hacen ya insalvables. No sé si debiera apenarme esto de perder amigos en el camino, pero el caso es que no lo hace. Ni siquiera lo 148 llamaría pérdida, es tan solo alguien que queda atrás según yo avanzo en mi vida, del mismo modo que van cambiando los paisajes en un viaje y no causa pesadumbre pasar de uno a otro, por muy hermoso que sea lo que queda ya a la espalda. No se trata de perder a un amigo, se trata más bien de perder a alguien que ya había dejado de ser amigo, y a quien en estas circunstancias de hoy ya no valoras más que a un desconocido. En otro tiempo, las amistades se sostenían sobre las aficiones comunes, sobre algunos momentos intensos donde el azar favoreció el compadreo y las risas compartidas, tal vez sobre algunas ideas y preceptos acerca de los cuales se pensaba de forma semejante. Pero ya no. Ahora las amistades las estimo sobre todo en el valor humano de las personas, y la criba del tiempo ya solo la soportan los que, ademas de conectar conmigo y haber logrado crear un vínculo entre nosotros, son personas con un mínimo de integridad. En otro tiempo, tal vez era perfectamente capaz de tener amigos de dudosa valía humana; ahora lo creo tarea imposible. Visto así, dejar en el olvido a viejos compañeros de otro tiempo que ya no pasan el filtro de la bondad y la generosidad no solo no ha de causar pena, sino que más bien debiera considerarse un motivo de orgullo. *** Después de mucho tiempo, volví a la jam session del bar irlandés de Jegun. Había quedado con Paul y Michelle, y llevé la guitarra y el ukelele. Tocamos algunas canciones en el escenario y después hicimos la versión más íntima en un rincón del bar, en acústico, mientras el resto del bar seguía a lo suyo y sólo algunos se quedaban a escucharnos de cerca. A mí esta forma de tocar es la que más me gusta, todo improvisado, sin presiones, que el que quiera escucharte tenga que arrimarse y prestar atención, y que si nadie se acerca disfrutes tú mismo y nada te importe. Soy amigo del público, pero no amigo de los escenarios, aunque pueda sonar algo incongruente. Llegué tarde, cuando ya había un grupo tocando, un grupo casi todo de ingleses que hacían versiones de clásicos 149 del rock. Eran sencillos, pero no sonaban mal. Llegué tarde porque la carretera estaba bloqueada por el paso de uno de esos convoyes que transportan piezas de avión hacia Toulouse, y casi a la altura de Auch tuve que dar media vuelta. No sabía muy bien qué otra ruta coger, pero como no era difícil orientarse y sabía hacia donde tenía que ir, tome la primera desviación en esa dirección. Después de unos pocos cientos de metros, se convertía en una carreterilla estrecha en la que apenas cabía un coche. El malhumor que tenía por este contratiempo y por saber que iba a llegar tarde se me pasó pronto mientras conducía por esa ruta perdida, porque aquello fue poco menos que un viaje lejano. Apenas había casas en el camino, todo estaba muy oscuro y llovía con fuerza, y me sentía como haciendo un incursión en uno de esos lugares recónditos de la noche y el mundo. Los lugares hermosos le dan al viajero respuestas a los interrogantes que arrastra, que a veces son cuestiones nimias y otras son de esas cuestiones vitales sobre las que casi se ha perdido ya la esperanza de encontrar una contestación convincente , pero los lugares interesantes, los trascendentes, son los que en vez de eso dejan nuevas y más insidiosas preguntas. ¿Cuánta gente habrá pasado por aquí a estas horas de la noche haciendo algo más que simplemente transitar esta carretera? ¿Ha paseado alguien por estos llanos de madrugada, intencionadamente, solo por el hecho mismo de recorrer el olvido y la lejanía de estos campos? Me entraban ganas de parar el coche en mitad del camino y salir a fuera a mirar y mojarme bajo la lluvia, y después apagar las luces y simplemente estar allí. O incluso de quedarme dentro a echar una cabezada, como quien estuviera acampando en lo remoto de un desierto, seguro de que no tendrá más visita que alguna bestia curiosa y los sonidos del viento y el agua. Duró poco este viaje, que era más por las imaginaciones de uno que otra cosa. Cuando me quise dar cuenta, la carretera salía ya a Jegun casi sin transición alguna, de lo oscuro y distante a las luces acogedoras del pueblo. Compensé mi llegada algo tardía siendo el último en 150 irme. Michael me invitó a una cerveza cuando ya estaba el bar casi vacío y Paul y Michelle se habían ido hacía un rato, y me la tomé sentado en la última mesa mientras él hablaba con las dos únicas personas que se quedaron después. Estuve también tocando la guitarra sin que me prestaran mucha atención. Tiene un atractivo cautivador esto de tocar en escenarios que dejan de pronto de ser tales, donde hace unos minutos alguien te hubiese escuchado y ahora es casi como tocar en la soledad de casa, pero aún con un poco de esa ceremonia de la que un lugar así no acaba nunca de desprenderse por completo. El camino de vuelta lo hice ya sí por la carretera nacional, mucho más práctica y cómoda, pero también más aburrida. *** Ayer hubo bal disco en la salle des fètes. No tenía intención de apuntarme, porque no es el tipo de velada que me gusta, pero Hicham pasó por casa para decirme que él sí que iba, y que si quería acompañarle para charlar un rato y tomar una cerveza. Emilie me dio un pequeño empujoncito y acabé saliendo. La cosa resultó mucho más interesante de lo que esperaba, fue una de las reuniones más espontáneas e interesantes que recuerdo. Hacían una soirée tapas donde podías pedir platos de charcutería o pescado, y aunque había algunas mesas sueltas para el que quisiera sentarse y comer tranquilo, casi todo el mundo estaba de pie, en la barra o en otras mesas más altas. Todo esto sucedía en la parte vieja de la sala, que tiene mucho más encanto que la nueva, donde estaban esas mesas con sillas y la especie de escenario con luces que habían montado para que se instalara el DJ y pinchara su música más tarde. Aunque no se decía en ningún lado (o quizás ya iba implícito al mencionar tapas), el asunto tenía inspiración española: se bebía sangría, el plato de charcutería traía incluso unos pedacitos de tortilla de patatas, y en el de pescado la mitad era pescadito frito. Ninguna de las viandas estaba especialmente lograda, todo sea dicho, pero no faltaba 151 intención y a la gente parecía gustarle. Por supuesto, no dije nada de que aquello no eran tapas por más que así quisieran llamarlas, o que la sangría tampoco estaba muy conseguida. Al contrario que otros, creo que cada lugar tiene su derecho a reinterpretar platos e ideas de otras culturas, ya sea con acierto o sin él. No me parece falta de respeto, y de hecho es bastante divertido. Tampoco se puede ser intolerante en esto cuando uno mismo lo hace de igual modo, y de este pecado no hay sociedad que esté libre, así que lo más coherente es no convertirse en un extremista cuando se trata del producto patrio, por mucho orgullo que a uno le despierte. Quizás lo más español de la noche no fue la comida ni la bebida, sino el ambiente en esa parte vieja y más acogedora de la salle des fètes, que a mí me recordó a un verdadero bar de pueblo español, con su aire distendido y sus mil historias cruzándose frente a una bebida. Lo imaginé no como algo especial que sucede solo este día, sino como algo cotidiano, la reunión de cada tarde donde quien más quien menos se acerca a echar un ojo y ver a la concurrencia unos minutos, sin que sea fiesta de ningún tipo sino un mero asunto de rutina social. Así como funcionan los bares de los pueblos españoles, vaya. Se lo comenté con un punto de nostalgia a Hicham, y él me dijo que, si algún día sus planes del molino arriban a buen puerto, esa es la idea que él tiene, la de crear un lugar de reunión sencillo al que pueda acudirse sin celebración ni ceremonia alguna. Se me antoja una realidad lejana y quizás no demasiado factible, pero qué duda cabe que, si así sucede, nadie dará más apoyo a esa causa que yo. Me volví a casa un poco más tarde de las diez, cuando habíamos ya comido y bebido y charlado suficiente con unos cuantos. Estaban los sospechosos habituales, a estas alturas ya hay poco lugar para la sorpresa, pero las conversaciones eran animadas y me parecía, como de costumbre, que algunos se guardan sus mejores frases y actitudes para estos eventos. No me parece mala práctica, hay quien reserva sus mejores galas para los encuentros así, y más importante que ir bien vestido a estas reuniones es sin duda ir bien dispuesto a dar conversación y ser cordial con los otros. Igual que uno no 152 puede permitirse vestir elegante todo el tiempo, quizás haya quien no sea capaz de ser abierto y social de continuo, no lo sé. Al poco de regresar, la tranquilidad de las tapas tocó a su fin y la música atronadora comenzó a sonar. Desde aquí oíamos los golpes rítmicos del bajo, retumbando por la casa. Nada sorprendente, era lo que esperábamos. El martirio de la música disco duró hasta las tres y media de la mañana. Hoy a las ocho he salido a pasear antes de que Inés y Emilie se despertasen. Hacía frío, soplaba viento y el cielo estaba cenizo, pero el tono solitario del paseo no tenía nada que ver con los meteoros ni los paisajes, era algo meramente psicológico. Me sucede después de una noche de fiesta, incluso si no me he quedado despierto hasta muy tarde, que los lugares me resultan luego vacíos por la mañana y con el aire de seguir todavía durmiendo. Aunque sé que no es así, tengo la idea de que todo el pueblo estuvo ayer disfrutando la noche, bailando y bebiendo hasta bien tarde, y ahora, mientras yo ya estoy en marcha y me tomo mi paseo, todos ellos duermen aún y no tienen intención de levantarse en breve. A veces se falsean las verdades para tener sensaciones distintas y entender las cosas cotidianas de otro modo, uno más romántico tal vez. En este caso, es la búsqueda de ese extraño orgullo de creerse el único que esta mañana ha despertado temprano, de sentir que estas primeras horas del día hoy le pertenecen tan solo a uno mismo. Di una vuelta corta, volviendo por la carretera principal. A Emilie le pareció extraño que caminara por ella, porque lo normal es hacerlo por las otras carreteras más pequeñas o por los caminos, pero tampoco es que esta sea muy distinta. El firme está en mejor estado, pero el tráfico es más o menos el mismo, esto es, ninguno, porque a esas horas no pasa más que algún coche de cuando en cuando, y siendo tan breve el recorrido lo más normal es no cruzarse con ninguno. Así se lo dije, pero no pareció entenderme, ella me hacía más en las sendas bucólicas y no en la frialdad de la carretera principal. En esto, como en todo, las percepciones son relativas: habrá a quién la carretera más importante de toda esta zona le 153 resulte poco más que una trocha perdida, y a nosotros aquí nos parece una vía de primer rango, suficientemente importante y concurrida como para que un paseo por ella no sea tan bucólico. Aunque ahí están las colinas al fondo y el silencio de la mañana y el helor tímido de los márgenes para poner en entredicho esta idea. Y si no, ya digo, tampoco es tan difícil engañarse a uno mismo para que todo rincón visitado nos resulte más recoleto de lo que es a ciencia cierta. *** Los padres de Emilie han venido a traernos un mueble para la entrada que el padre había hecho. Es un perchero– zapatero del mismo tono que el aparador que ya nos regaló, y con esta pieza podemos decir que el salón está ya más o menos completo. En lo que a muebles respecta, está claro que no podemos quejarnos. La madre trajo su clásico confit de canard con zanahorias y se quedaron a comer. A mí me habría gustado ser yo quien preparase la comida, pero no me han dejado opción. Avisaron ayer que vendrían con todo ya preparado, así que lo único que he podido hacer ha sido cortar un poco de embutido y ofrecerles un vaso de floc para el aperitivo. Eramos solo cuatro y la mesa tiene espacio más que de sobra, pero la madre opina que nos vendría bien una mesa más grande. Son esos comentarios típicos de madre, a quien siempre le parece que se necesita algo más, exactamente algo como lo que ella tiene ahora y que se diría que es el mínimo necesario sin el cual una casa se encuentra en flagrante carencia de infraestructura. Seguidamente, le quita toda la validez a su comentario, cuando recuerda cómo en esta misma mesa, que era suya y la tenían en su antigua casa cuando Emilie no era más que una niña, comían toda la familia, de cinco personas, sin dificultad alguna.El padre de Emilie respondió a este recuerdo con una sonrisa nostálgica, y se pasaron un par de minutos rememorando aquellas comidas familiares ahora tan lejanas. ¿Cuántas veces durante el tiempo que vivieron allí pensarían en lo que significaba sentarse a aquella mesa? ¿Cuántas 154 veces serían conscientes del pequeño milagro que era reunirse toda la familia y encajar allí cinco asientos en ella sin pasar estrecheces? Es probable que ninguna, pero ahora, años después, la idea les traía un poco de esa felicidad calma que los momentos así esconden, y que acostumbra a llegar de modo inesperado. Echar la vista atrás es, además, mucho más entrañable y reconfortante cuando uno tiene un pasado humilde, con las limitaciones justas para hacer anécdota pero sin que se sufrieran penurias. Hay sucesos que se disfrutan en el mismo tiempo en que suceden, que dan su alegría de forma instantánea. Estos se recuerdan poco, porque recuperar los triunfos lejanos no es tan placentero como saborearlos frescos y recientes. Otras circunstancias, sin embargo, pasan sin pena ni gloria, nadie se fija en ellas cuando ocurren, y solo es después al rescatarlos que dejan un cierto bienestar. Así ha sucedido con este recuerdo de la mesa, y yo, como espectador ajeno a la historia, me he deleitado viendo a Emilie y a sus padres volver con gusto sobre aquellos momentos. Se llega a un punto en la vida en que la felicidad ya no solo consiste en aquello que vives, y se puede así ser feliz sin nuevos episodios de dicha, sin aspirar a nada que no se haya tenido antes. No se trata de rumiar los viejos éxitos, que esa es costumbre fatalista y deprimente, sino de buscarle nuevo significado a las cosas que no parecían tenerlo y valorar aquello que en su día, a falta de la perspectiva que solo dan los años, no se podía valorar como merecía. No sabría decir bien por qué, pero esta forma de felicidad se me antoja hoy superior a todas las demás. *** Me levanté esta mañana pronto, como de costumbre. Estuve trabajando un par de horas mientras aún era de noche, con las contraventanas cerradas aún porque para qué vamos a abrirlas si ahí fuera no hay mas que negrura, sin saber lo que sucedía al otro lado. La gata empezó a dar demasiada guerra y fui a abrirle la puerta para que saliera, o más bien echarla a la calle antes de que acabara con mi 155 paciencia. Y entonces, al abrir la puerta, allí estaba frente a mí un paisaje distinto, chocante, tan inesperado que solté a la gata y me quedé mirando embobado mientras ella corría de vuelta hacia dentro y aprovechaba mi confusión para evitar el castigo. Había nevado toda la noche sin que nos diéramos cuenta, con ese silencio tan privado con el que cae la nieve, y ahora teníamos diez o quince centímetros de blanco que ayer se hubiesen juzgado poco menos que imposibles. A esas horas tempranas, con el primer resol, la nieve en realidad no era blanca, sino de un azul muy ligero. Era una nieve húmeda, pegajosa, que envolvía las ramas como un musgo y se agarraba a los troncos y los aleros de las casas, y se descolgaba sin vértigo de cualquier saliente con la plasticidad de un atleta. Salí a dar un paseo muy breve y hacer algunas fotos. Emilie se despertó poco después, y como la nieve había cubierto las carreteras tuvo que quedarse en casa el resto del día. Tampoco pudimos llevar a Inés, así que tuvimos una jornada familiar. No pude trabajar demasiado, pero el ambiente familiar compensó la falta de productividad con creces, y tampoco era además un día en que tuviera nada urgente que hacer. A eso de las once, a la hora a la que normalmente llevamos a Inés a la nounou, me fui a inspeccionar un poco el terreno por ver si más allá de nuestra calle estaba todo tan nevado, o si bien otros coches habían hecho ya huella y se podría tal vez circular con cuidado. Me acerqué hasta algo después del molino, que es donde está la cuesta más empinada, donde quizás estuviese el problema mas difícil de salvar del recorrido. En realidad, sabía que iba a estar poco transitable, pero así tenía la excusa para darme un paseo por la nieve y ver como lucía en otras partes del pueblo y allá sobre los campos. Emilie me animó a salir a hacer mi labor de avanzada, aunque se notaba que no le importaba tener a Inés en casa todo el día. No lo hizo por una cuestión práctica, sino por satisfacer las ganas que yo tenía de explorar un poco los alrededores, que también eran evidentes. Como bien dijo, desde que había visto la nieve a primera hora de 156 la mañana me estaba comportando como un niño que no podía dejar de pensar en salir ahí fuera a ver todo aquello más de cerca. No le faltaba razón. Cuando se nos da un paisaje nuevo en un lugar que ya conocemos, lo miramos como si nos fuera extraño, nos preguntamos el aspecto que tendrá desde aquel o aquel otro lugar y queremos rebuscar en todos los rincones como si tuviéramos miedo a no saber cómo era antes, en aquella antigua forma que de pronto se antoja lejana. El panorama no era muy prometedor y seguía quedando bastante nieve, pero cuando volví a casa después de mi exploración juzgamos que quizás mereciera la pena intentar llevar a Inés para que pudiéramos trabajar más tranquilos. El plan se frustró antes de lo previsto, porque con la nieve y el barro que se había formado bajo ella no hubo forma de mover el coche. Tanto plan para reconocer el terreno y al final no pudimos ni siquiera salir de casa; fue algo así como el cuento de la lechera en versión invernal. Por la tarde salió un sol animado y la nieve empezó a irse. Desapareció de los árboles y la carretera, y se fue aclarando sobre los campos y los tejados, sin acabar de irse del todo. El paisaje sigue teniendo aspecto de invierno, pero puede verse que no habrá de durar mucho, aquí estos episodios son fugaces y no se sabe tampoco cuándo volverán a darse. Ahora que acaba de caer la noche, ha vuelto a bajar la temperatura y la nieve que aún queda sobrevivirá hasta mañana, pero todavía se sigue oyendo el rumor de los arroyuelos que arrastran este deshielo humilde, de los canalones que gotean sin prisa o de los árboles donde aún se deshace un poco de blanco y escurre calmo y moroso, como un almíbar que embriagara los paisajes. Es el ruido con que se despiden las emociones del día, algo así como el murmullo que dejan los últimos aplausos de una función. Unos aplausos, qué duda cabe, bien merecidos por quienquiera que haya sido el que ha tenido a bien concedernos esta jornada. *** Hoy he podido sacar el coche sin problemas y he llevado a Inés a casa de Christine como de costumbre. Las carrete157 ras están ya limpias, pero queda aún nieve en los campos, en algunos cubriéndolos completamente, en otros dejando entrever las líneas de los tractores, como una nieve peinada o espolvoreada muy ligeramente sobre la tierra. La vista desde casa de Christine, desde aquella colina, era una estampa de una belleza difícilmente superable. El paisaje nevado confirma lo que ya se sabía viéndolo desnudo: este lado nuestro del valle es mucho más hermoso y fotogénico. Lo que vemos desde aquí es menos sugerente que la vista del pueblo y de nuestro entorno desde la distancia, y a uno le gustaría vivir con el encanto de esta casa y entorno, pero teniendo frente a sí cada mañana el paisaje de esta misma casa y sus circunstancias; cosa esta imposible, claro está, pero al menos se puede decir que nunca fue tan cierto aquello de que conviene de vez en cuando mirarse a uno mismo desde la distancia. Se diría que a este lado del valle no le falta ni le sobra nada. Están todos los ingredientes que hacen un territorio así, mezclados en la justa proporción y con mano diestra. En apenas un par de colinas caben todos los elementos fundacionales del paisaje, como en una de esas ilustraciones didácticas de los libros de texto que explican lo fundamental de la orografía. O como en esas láminas en que aparecen los animales de un cierto hábitat, con un solo ejemplar de cada uno de ellos y todos muy juntos, en una armonía artificiosa pero muy aparente. Puede verse un bosque de árboles caducos ahora desnudos, otro de árboles de hoja perenne, un seto, un pie solitario en mitad de una ladera, un cultivo a medio crecer, una parcela en barbecho, un pueblo, una casa aislada, un castillo, una carretera, un río, un valle, un coche, un tractor, un hombre. Pero sucede además que, cuando uno siente empatía por un paisaje, a lo físico le empieza a añadir sentires, y entonces todas esas piezas traen a su vez emociones que encajar sobre el horizonte. Así, junto a todo lo anterior, en este pequeño paisaje pueden verse también alegrías, tristezas, esperanzas, el deseo de alguien de regresarse hasta estos confines, los sueños con que se amanece en esas casas, las voces de las tardes, las intrigas, las despedidas, las nostalgias, algún que 158 otro orgullo y también algún fracaso. Siendo de este modo, es fácil explicar la felicidad que nos causa vivir aquí: este minúsculo cosmos que habitamos tiene en sí todo cuanto nos es necesario. *** Salí a dar un paseo y me crucé con Veronique, la mujer del alcalde, a la altura de su casa. Venía también de dar una vuelta, al parecer. Estuvimos hablando de cosas sin importancia, del pueblo, esas cosas que discuten dos vecinos cuando se cruzan por la calle. Me preguntó cuándo era el cumpleaños de Inés, y yo le dije que en dos semanas. Quizás quieran regalarnos algo, no sé. Como no podía ser de otro modo, también hablamos del tiempo y de esta nieve que nos ha cogido por sorpresa. —Está todo muy bonito, ¿verdad? Hay que aprovechar para estar fuera, que aunque hace frío es muy agradable ver así el campo —me dice. Yo le doy la razón y parece gustarle. —Para trabajar es duro, el tractor avanza mal y a las plantas esto no les viene bien, pero son solo unos días y merece la pena. La nieve siempre es bonita. Después se ríe cuando se da cuenta de que, sin tener que salir de casa, a mí esta nieve me afecta poco en mi trabajo, y repite una vez más lo agradable que le resulta a pesar de todo este paisaje de invierno. Qué razón lleva este pequeño discurso suyo. La nieve tiene el don de satisfacer siempre, al menos durante un tiempo. Gusta a unos y otros, sin importar condición o lugar, y nunca cae sin dejar un poco de bienestar. El dicho aquel de «nunca llueve a gusto de todos» sería bien distinto si dijera «nunca nieva a gusto de todos». Sería mucho menos cierto. *** Otra visita más en casa. Esta vez es una amiga de Emilie, Juliette, que no es la primera vez que viene. Tenía una reunión esta mañana en Toulouse y ha decidido venir después 159 por aquí a pasar con nosotros el fin de semana. La visita, en realidad, tiene en el fondo un fin catártico, porque acaba de sufrir no hace mucho un nuevo desengaño amoroso y viene en busca de un plan que la mantenga sin pensar demasiado en ello, y también para poder desahogarse con una amiga y hacer más llevadero el trance. Es el enésimo fracaso en una carrera repleta de infortunios sentimentales, frutos todos ellos de la mala suerte y también, aunque no sea de buen gusto decirlo, de ella misma y de su personalidad un tanto excesiva en según qué aspectos. En cualquier caso, no entraré en más detalles, que no es esto lo interesante que hoy tengo para contar, y ademas lo de prosar las miserias ajenas nunca fue lo mío; tengo otras cosas mejores en las que emplear mis palabras. Lo interesante de hoy sucedió cuando fui a buscar a Juliette al final de la tarde. Ella llegaba a Vic en covoiturage a eso de las ocho, y yo quería aprovechar el viaje para hacer algo de compra antes de que cerraran el supermercado a las siete y media. Hice mí compra y ella me llamó para decirme que llegaría algo más tarde de lo esperado. Es decir, que en total tenía casi una hora de espera. No era una buena noticia, pero como ya sabía que me tocaría esperar, había llevado un libro y al menos podía entretenerme. Y así fue que, de repente, cuando la última cajera salió del supermercado y echó el cierre, me quede solo en el aparcamiento donde apenas media hora antes se agolpaban coches y personas y carros, y donde a esas horas, o durante todo el resto de la jornada, esta soledad parecería casi imposible. Caía una nieve fina y el sitio estaba a oscuras. Encendí la luz de dentro del coche, que se quedó alumbrando como un farolillo en mitad del mar, y saqué mi libro. Entre página y página me paraba a ver la nieve, que caía sin prisa, y escuchaba pasar los pocos coches que circulaban por la carretera. No deja de ser cómico que existan lugares aquejados de tal temporalidad, que a una hora del día tienen un significado y algo más tarde o más pronto en esa misma jornada son completamente distintos. Este, que durante el día tal vez sea el sitio más concurrido del pueblo, se transforma a estas 160 horas en un escenario desierto donde uno podría cometer un crimen y pasar desapercibido. Me gustan estos abandonos fugaces, en lugares así que el resto del mundo abandona durante unas horas para que uno pueda venir a habitarlos y sentirse a solas. Sobre todo de esta manera, con un libro, en el pequeño habitáculo del coche y vigilando el revoloteo de los copos ligeros de esta nieve poco común, porque pocas cosas le dan a la soledad un barniz tan romántico y dulce como lo hacen la nieve, un refugio cálido y la fantasía de la literatura. El tiempo que estuve esperando se me pasó demasiado deprisa, me habría quedado allí un poco más con mis historias y mis pensamientos. Cuando a uno le sacan de una soledad plácida como aquella es como si le despertaran en lo mejor del sueño y de forma ya irreversible, hay una frustración notable, sobre todo por que uno piensa que le faltan no más que unos pocos minutos para quedar satisfecho, un breve rato más de estar a solas, una cabezada más para despertarse renovado y fresco. Leí menos de lo que había creído, lo cual quiere decir que casi todo el tiempo lo pasé dándole vuelta a pequeñas ideas y ponderando la nieve que se iba desmigando sobre el parabrisas. Ya digo, me habría quedado otro rato haciendo eso mismo, aunque ahora apenas pueda decir qué fue exactamente aquello que hice, porque debían ser ideas estériles y porque los espectáculos así, lentos y sin aspiraciones como este de la nieve, tiene la virtud de hipnotizar y hacerle perder a uno la noción del tiempo. Por la carretera, la nieve seguía cayendo, pero esta vez ya no con la misma calma, sino con ese frenesí que parecen tener los copos cuando surcan el frontal del coche en movimiento, y que es tan cómico como las películas de ciencia ficción cuando las naves aceleran y se ven pasar las estrellas de este mismo modo. Iba prestando más atención a esto que a lo que que la amiga de Emilie me iba contando, sé que no es de buena educación, pero a veces resulta demasiado sencillo abstraerse en cosas plácidas y sencillas. La nieve paró de caer algo antes de llegar a casa, muy 161 poco a poco, dejando casi el último copo a mis pies cuando salimos del coche. *** La gata trajo esta tarde un pequeño conejo. Lo traía agarrado de los cuartos traseros, y era casi la mitad de su propio tamaño. Aún así, era un conejo pequeño y se podía ver claramente que se trataba de una cría, tenía incluso el aire infantil, y en la mirada, aunque ya inerte e inexpresiva, le quedaba un poso de inocencia. A los ratones y las musarañas ya estamos acostumbrados, caza un par de ellos casi todos los días, y cuando viene a enseñarlos la saco de vuelta al jardín o, si no quiere salir, le quito el animal de la boca y lo echo fuera, entre los arbustos. No me da demasiada pena más allá de cuando el ratoncillo anda todavía algo vivo y parece dar un último coletazo, o cuando uno cree ver alguna señal evidente de que el pobre ha sufrido en la captura, que entonces entra un breve amago de angustia. Si no es así, la cosa resulta rutinaria y sin sentimentalismo alguno. Es lo normal, las tragedias repetidas son mucho menos tragedias. Esta vez, quizás por el mayor tamaño o por ese aire juvenil del conejito, el asunto lo cierto es que daba algo más de congoja. Lo dejó tirado en mitad del pasillo y yo fui a tirarlo, aunque confieso que lo hice no con la misma indiferencia de siempre, sino algo más afectado. Por si esto fuera poco, cuando lancé el animal entre los arbustos para que cayera hacia el talud, vino a chocarse con una rama y rebotó hacia mí, cayendo de bruces en una postura de lo más anodino y a la vez triste. Daba mucha pena verle así, espatarrado, y más aún tener que cogerle y lanzarlo de nuevo para que se perdiera en el vacío del talud, esta vez sí con más acierto. Tampoco es que fuese una escena tan dramática que entraran ganas de ponerse a llorar, pero era de lo más incómoda; lo suficiente para desear que la gata no vuelva a repetir estas capturas y regrese a su dieta de pequeños roedores, que esa no nos resulta tan violenta de asumir. 162 Nunca he sido muy amigo de los animales y las mascotas, algo extraño si se piensa que he vivido siempre rodeado de gentes con gran amor por todo tipo de ellos. No es que les tenga antipatía alguna, todo lo contrario, pero no acaban de despertarme emociones ni sentimientos intensos. Y ante escenas como estas que protagoniza tan a menudo nuestra gata, tiendo a pensar que no han de verse con sentimentalismo; no son sino el día a día de una naturaleza que no es ni tan amistosa y ni edulcorada como nos gustaría que fuese. Pero a veces, es inevitable, se siente uno triste, muy triste, cuando presencia alguna de estas escenas, y ello tiene poco que ver con el cariño que se le tenga al animal en sí, sino más bien con el cariño que uno se tiene a sí mismo o a otros más semejantes. Reconozco que el pequeño conejo como tal me importaba muy poco, más bien diría nada. Pero si me entristece y me afecta esta forma tragicómica en que lo he visto morir, es no más por una cuestión de empatía, porque uno se imagina a sí mismo o a alguien de los suyos en esa misma circunstancia y entonces se le resiente el corazón. El conejo infante no es tan conejo como infante, y en él uno ve el posible destino de otros pequeños con los que sí guarda un vínculo estrecho. Ese es el escenario que duele, el de traspasar el mismo daño a otras víctimas más tangibles. Los animales, ya sea que a uno le gusten o no, están en esto de la vida de modo similar a nosotros, luchando lo mejor que pueden y con una caducidad ineludible. Son la versión de carne y hueso de esas fábulas clásicas en las que se aprendían las ideas fundamentales del ser humano y su circunstancia. Y siendo así, sucede que este de los animales es un teatro donde vemos representadas las escenas que nosotros mismos estamos condenados a repetir, y cuando estas no son hermosas nos revuelven y alcanzan a herirnos las sensibilidades. A otra escala, tal vez, pero herirnos al fin y al cabo. *** Sigue coleando la historia de las reuniones de amigos y la lucha entre los casados y los no casados (llamémoslo 163 así aunque de todo el grupo solo uno de nosotros haya formalizado como tal un matrimonio). No hay ya discusión sobre la reunión que se propuso, porque esa fecha ya ha quedado atrás, pero continúan las reflexiones, las discusiones y, de vez en cuando, las acusaciones mutuas. Nuestro amigo más beligerante, aquel que ya dije que es enemigo natural de parejas y prole, sigue sosteniendo, ahora con más intensidad si cabe, las mismas teorías, a saber: en primer lugar, que los que hemos optado por la vida familiar nos hemos dejado vencer por la presión social o las malas artes de nuestras parejas, y que, tal vez no completamente pero si al menos en parte, estamos en este estilo de vida en contra de nuestra voluntad. En segundo lugar, que él valora por encima de todo su libertad, algo que al parecer nosotros no apreciamos de la misma manera, ya que la hemos perdido desde hace tiempo, como evidencia el hecho de no poder acudir más a esta clase de encuentros si no es acompañados de nuestras familias. Escribe todo esto en unos alegatos muy graciosos, la verdad, que además de ser graciosos resultan también tristes, o como los ha calificado otro de los miembros del grupo, «patéticos». Este compañero nuestro ha mantenido hasta el año pasado una relación con una amiga del grupo, también de la universidad. Fue una relación de algo más de ocho años, en apariencia de lo más insípido, pero relación seria al fin y al cabo. Ella se marchó a Berlín a buscar trabajo y él se fue con ella, y allí ha vivido hasta que se separaron. Durante este tiempo, él no dejó de repetir hasta el aburrimiento que Berlín era un lugar horrible y que su vida allí no le satisfacía en lo más mínimo, incluso a pesar de que pasaba una buena parte del tiempo fuera, viajando por otros lugares más de su agrado, sin trabajo conocido y en una suerte de hedonismo paradójicamente torturante que nunca alcanzamos bien a entender. Cuando la relación se terminó, en una de las pocas ocasiones en que nos hizo partícipes de su vida sentimental (no es especialmente dicharachero en estos asuntos), nos vino a decir que en realidad no había estado nunca enamorado de ella y que había tenido un sinnúmero de aventuras para164 lelas. Dejando a un lado lo moralmente poco correcto que esto pueda ser, la historia puede resumirse entonces en lo siguiente: se fue a vivir a un lugar de lo más aborrecible (al menos para él), siguiendo a una chica a la que ni siquiera quería. A mí me parece que alguien con ese historial no está en condiciones de criticar la entrega de otros a sus parejas, sea cual sea el nivel de libertad del que esto les prive, ni de acusar de sumiso a nadie. Hablando de la libertad, esa que él tanto alardea de poseer intacta, convendría discutir qué es lo que entendemos en realidad por libertad. Si ser libre es poder en cualquier momento coger un avión para irse al otro extremo del mundo o reunirse con sus antiguos colegas a solas mañana mismo, sin aviso previo y sin dar explicaciones a nadie, entonces está claro que él es más libre que nosotros. Pero la libertad es algo distinto a eso, algo más simple: la libertad es poder hacer lo que uno desea, como uno lo desea, y cuando uno lo desea. Puesto que nunca se es completamente libre —esta es discusión infinita para los filósofos—, escogemos una acepción de la libertad que tenga al menos un sentido práctico, una libertad que nos satisfaga y nos haga considerarnos libres, nada más que eso. En este caso, no creo que su libertad sea mayor que la del resto, quizás incluso más limitada. Lo que este amigo tiene problema en entender —o quizás le duela asumirlo— es que ese «hacer lo que uno desea» ya no le incluye a él como antes. Esas reuniones de amigos ya no nos interesan como en otro tiempo, al menos no en la forma en que ahora se plantean. No es que no nos guste disfrutar la compañía de los viejos amigos, pero según el momento, hay otras cosas que preferimos, como por ejemplo quedarnos en casa con nuestra familia o acudir con ella a esa reunión para así poder compaginar todos los afectos que ahora guardamos. Y puesto que seguimos siendo libres, ejercemos esa libertad para hacerlo así, por mucho que a otros pueda dolerles, y por mucho que otros argumenten que esto no es sino un síntoma de rendición en lugar de una prueba de nuestro libre albedrío. Todo esto lo podría compartir en esas discusiones de 165 amigos, así tal cual en una parrafada como esta que dejo aquí, pero siempre he sido perezoso para las confrontaciones. Es más reconfortante traerse los argumentos a estas páginas, en especial cuando se tiene en frente a un adversario tan terco; vale más la pena enfrentarse al silencio de un diario. Otra cosa es cuando la dialéctica le aporta algo a uno, entonces apetece esforzarse en dar réplica, pero no es este el caso. Además, como digo, uno es libre cuando puede hacer lo que le place, y qué mejor libertad que la de ignorar a quien no proporciona más que discurso estéril. *** Las noticias traen de vez en cuando alguna historia sobre niños abusados por otros niños de su misma edad, a veces con consecuencias trágicas. Es el cuento antiguo del matón de colegio, actualizado a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías y los valores de hoy en día. Suelen ser historias lejanas, de otros países o de alguna ciudad grande, y siendo así resultan poco verosímiles en el contexto de uno, que las observa con pena pero sabiéndose a salvo, del modo en que se miran las suertes arriesgadas desde el tendido. Ahora le presto algo más de atención a estos asuntos, por aquello de que Inés más pronto que tarde tendrá que compartir el colegio con otros niños, pero siguen sin despertarme inquietud alguna, igual que tampoco me inquietan los asesinatos de las ciudades o las guerras de África. ¿Me engaño acaso pensando que a Inés no pueden sucederle algún día cosas como estas? Probablemente. Hay ciertos peligros de los que nadie está a salvo y este bien podría ser uno de ellos. Si lo pienso ahora, me doy cuenta de que en estos asuntos he sido muy afortunado. Podría haber sido el blanco de muchas más iras y burlas, y podría haber tenido una infancia más complicada, pero no fue así. De niño, hasta lo que entonces se llamaba 6o de EGB, fui a un colegio pequeño y muy familiar, y era el ojito derecho de los profesores, que incurrían en toda clase de favoritismos conmigo y adoraban 166 mi buen rendimiento escolar, mi talante tranquilo y mi intelecto inquieto. En mi calidad de niño resabido, tenía todas las papeletas para que los malos de la clase me hicieran la vida imposible, pero en su lugar decidieron hacérmela muy agradable. Está claro que cada uno tenía sus preferencias a la hora de hacer amigos, pero eramos un grupo muy bien avenido, y lo único que a veces tuve es la sensación de ser algo distinto y de que el resto me veía también así, pero nunca que aquello fuera motivo para despertarles antipatía. Recuerdo un día que el profesor comenzó la clase preguntando acerca del principio de Arquímedes. Iba pasando la pregunta de uno a otro sin que nadie supiera darle una respuesta, con un enfado que aumentaba muy visiblemente. Preguntó a todos sin éxito y a mí me dejo él último, probablemente sabiendo que yo sí podría darle la respuesta que esperaba, como así hice. Si me viera ahora en esa situación, la vergüenza que sentiría sería enorme, pero en aquel momento responder me pareció lo más normal del mundo, como si en lugar del último yo fuera el primero al que hubiera preguntado. El profesor me dio un balón de baloncesto y me mandó al patio a jugar mientras todos los demás se quedaban en clase trabajando, probablemente copiando el enunciado de aquel principio unas cuantas decenas de veces. Cuando la clase acabó y los demás bajaron al recreo, nadie me recriminó nada, a lo sumo alguien me contaría el castigo del que me acababa de librar, pero sin acritud alguna. Supongo que nos pondríamos a jugar nuestro partido de baloncesto como en un recreo más. Otra vez recuerdo que la profesora tuvo que salir y me dejó a mí al cuidado de la clase. Dejó un libro y me dijo que hiciera un dictado, y yo me puse en su silla y dicté a la clase. Todos escribieron como lo hacían habitualmente cuando era un profesor de verdad el que les mandaba el trabajo, algunos con más atención, otros con desgana, pero nadie hizo intento de otra cosa ahora que la autoridad se había ido a ocuparse de otros asuntos. Ningún otro niño me acuso después de nada. Yo me llevaba bien con todo el mundo, más popular en unos círculos que en otros, es algo 167 lógico, pero nunca nadie me faltó el respeto por ser el listillo de la clase o tener más facilidad para las tareas académicas. Como digo, podría haber sido todo menos sencillo, tuve suerte con aquellos compañeros con los que, por otra parte, no guardo ninguna relación desde hace mucho tiempo. El respeto no iba unido a amistades tan intensas como para haber sobrevivido una vez que me cambié de colegio, pero era respeto al fin y al cabo, que no es poco tratándose de esas edades. Muchas veces, cuando alguien emprende un proyecto con futuro y no logra sacarlo adelante por una u otra razón, hay quien culpa de ello a la envidia del prójimo. Se saca entonces ese tópico de que este es un país de envidiosos donde el talento se persigue y no se aprecia, donde se ensalza más al pícaro que al inteligente. A mí la experiencia me ha demostrado sin embargo lo contrario, que eso no es así ni en este país ni en ningún otro, y que salvo unos pocos energúmenos, la gente corriente sabe apreciar con gusto los valores de otros, incluso si en cierto modo sienten algo de envidia. Pudiera ser que en esto peque de cierta inocencia; la gente no es quizás tan bien intencionada como creo, menos aún en esas cortas edades. Como en tantas otras cosas, es de justicia reconocer que en esta yo he estado también en el lado de los afortunados. Pero quiero creer que esta suerte la tendrá Inés de igual modo, o que, si bien se ha de contar siempre con algo de fortuna, también es uno mismo quien trabaja y gana el respeto de otros. Y puesto que nada se puede hacer para convocar la suerte, es esta última la lección que habré de enseñarle, la de saber defender ante otros lo que uno es —que tampoco es que yo la conozca demasiado bien, y que no conocía en absoluto en aquellos años escolares—. Y si es que acaso descubro un día cómo hacerlo. *** Me estoy dejando crecer la barba. Es decir, algo más larga de lo que la llevaba habitualmente. Nunca me han preocupado demasiado las cuestiones estéticas, a la vista 168 está, pero esta de la barba, junto con el pelo largo, es la única seña de identidad a la que presto algo de atención. Sigue siendo una barba descuidada, porque no tengo ni paciencia ni maña para ocuparme con algo más elaborado, simplemente la dejo crecer más tiempo antes de recortarla. Cuando eramos pequeños, mi padre, que entonces llevaba barbas más pobladas que ahora, se afeitó antes de irnos a un viaje de esquí. No era una razón estética, sino práctica: el hielo sobre los bigotes y barbas es una gran molestia. Mi hermana, que no debía tener en aquel tiempo más de cuatro o cinco años, fue incapaz de reconocerle cuando se despertó, y se puso a llorar mientras preguntaba quién era aquel señor que estaba en casa en lugar de su padre. Recordamos esta historia el otro día, porque ella misma me vio más barbudo que de costumbre cuando hablamos por Internet un día que estaba en casa de mis padres. Incluso si se es poco dado a cuidar la apariencia, uno va cambiando de aspecto a lo largo de la vida, a veces de modo paulatino y otras de forma tan brusca que de un día para otro incluso su propia hija deja de reconocerle. ¿Será acaso esta forma mía de hoy con la que tanto me identifico la que Inés considerará como mi aspecto «estándar»? ¿Me recordará como soy ahora o como seré dentro de unos años, con más o menos barba, con más o menos pelo, gordo o delgado? Es superficial fijarse en las apariencias, en lo meramente físico, pero al hacerlo se ve claro que cada cual tiene pasados que desconocemos, y que si así sucede con lo más externo y evidente, ¿qué no pasará en lo invisible, en lo interior y más íntimo? ¿Cuánto desconocemos de quienes nos preceden y cuánto ignoraran de nosotros quienes nos continúan? *** Está claro que los gustos cambian con el tiempo, pero lo que cambia sobre todo son las satisfacciones. Aquello que nos causa bienestar es distinto en cada época, y la vida nos va poniendo objetivos discretos que muchas veces se van igual que vinieron, y que al cumplirlos satisfacen nuestros 169 deseos más básicos. La felicidad no es, visto así, más que ir llevando a buen puerto las pequeñas tareas que en cada circunstancia de la vida aparecen para dejarnos un placer fugaz cuando las completamos. Las satisfacciones, como digo, van cambiando. Uno se entretiene en cierta actividad y al cabo del tiempo comienza a plantearse metas, y cuando estas ya se han superado aparecen otras, o tal vez se busca un entretenimiento distinto, y así se sigue, siempre con algo que perseguir para obsequiarse un poco de confort y relanzar los deseos de seguir adelante. Mi mayor satisfacción a día de hoy consiste en encontrar algún objeto distinto con el que Inés pueda entretenerse. Puede sonar a algo de poca monta, pero la tarea es menos trivial de lo que aparenta, porque a veces las cosas menos llamativas pueden bastar para mantenerla ocupada durante horas, y aquellas que se anticipan como más interesantes no logran llamar su atención más allá de unos segundos. Tiene un criterio completamente distinto al mío, y ello hace de esta búsqueda de juguetes una empresa errática y llena de sorpresas. La satisfacción de lograr este objetivo obedece a dos razones: la primera, está claro, por conseguir que esté entretenida y no dé más guerra de la necesaria. La segunda, más profunda y mucho más reconfortante, porque cuando se da con uno de tales objetos, su felicidad es exultante, pareciera que están a punto de saltársele las lágrimas de felicidad. Verla descubrir todos los rincones de su nuevo juguete es todo un espectáculo. Hoy el éxito ha sido completo. Hemos encontrado en la habitación una cajita de cartón, redonda, gris, en apariencia poco estimulante, que sin embargo se ha convertido durante toda la tarde en el centro de toda su atención. Era de lo más entrañable verla jugar así, siempre con la esperanza de encontrar algo nuevo, con ese espíritu explorador que se le despierta cuando algo le atrae. Durará poco este juego y mañana habrá que probar con otra cosa distinta, tal vez volver a alguna de las diversiones de hace días si es que a ella le traen un interés renovado. Porque igual que mis satisfacciones y gustos cambian, también lo 170 hacen lo suyos más rápido aún, y la historia entonces vuelve a comenzar de nuevo y se ha de salir a la caza de algo con que mantenerla feliz. Cuando las satisfacciones de uno se resumen en que otro cumpla las suyas, el esquema simple de los disfrutes se vuelve asunto complejo. Se diría que la labor de disfrutar así la vida junto a otros es como el pasatiempo del perro que persigue su rabo: algo divertido, pudiera ser que absurdo, y siempre sin un final evidente. *** Si escribir de las tragedias de uno resulta arduo, hacerlo sobre las de un ser querido se torna tarea espinosa, a evitar siempre que sea posible. La empatía que sentimos se multiplica cuando ponemos en papel los sentimientos, es un hecho constatado. Emilie lleva unos días con poco ánimo. Duerme mal y en el trabajo, donde el jefe muestra poco respeto a su labor, apenas disfruta. Ella se toma estos asuntos muy en serio, se angustia, y las inquietudes así le minan un poco más el descanso y por las noches consigue descansar aún menos que antes. Es un círculo vicioso que no parece tener fácil solución. Ayer decidió que hoy iría a hacer trabajo de campo y así al menos se relajaría y volvería con la sensación de haber hecho algo útil en lugar de estar en el despacho entre papeles. Pero cuando le escribió a su compañera para decírselo, esta le contestó que la necesitaba hoy en la oficina para terminar un documento que su jefe les había, como siempre a última hora y con prisas. Tenía un aire abatido y volvió a pasar la noche sin pegar ojo, y esta mañana se ha ido sin ningún convencimiento, como quien va hacia una obligación desagradable. Le he grabado un vídeo con Inés, poco más de medio minuto, y se lo he mandado para intentar animarla cuando lo viera a mitad de mañana. Me ha respondido con buenas noticias: parece que el trabajo que le esperaba hoy era menos de lo que suponía, solo algunos remiendos de cosas antiguas, y tendrá tiempo para tomarse el día con calma y preparar 171 unas entregas de la semana que viene. También escribe que estaba pensando en nosotros dos, y que nos quiere mucho y le animamos el día. Me he quedado mucho más tranquilo. Ahora Inés se acaba de dormir. Emilie volvió del trabajo y estaba mucho más contenta que cuando se fue, era verdad que había recuperado un poco de optimismo. Yo me he sentado a escribir esto después de cenar. No es fácil escribir sobre las desventuras de alguien cercano. De cualquier modo, anduve pensando ayer en contar todo esto con más detalle, y también hoy, porque me decía a mí mismo que si esto es lo que sucede y nos trae de cabeza, habrá que dejarlo aquí escrito de un modo u otro. Pero por más que lo intenté no fui capaz de saber cómo hacerlo; parece ser que tengo una prosa poco amiga de recoger el sufrir ajeno. Ahora es mucho más fácil. Los disgustos ya pasados se cuentan sin problema, y esta nota sale casi sola. Paso por el trauma de ayer y el de esta mañana cuando Emilie se ha ido, y escribo el desenlace agradable de la historia. De lo anterior doy testimonio porque sirve para explicar la calma que ahora vivimos, porque es así como mejor se cuentan los momentos difíciles, como transiciones hacia los instantes felices que debieran ser lo normal de la vida. *** Volvíamos el otro día de dar un paseo y nos cruzamos con un coche que se paró a saludarnos. Era la pareja que vive en las afueras, en la casa que, tal vez con aspiraciones de latifundista tejano, llaman «L’Rancho». Son una pareja simpática, algo pesados, la verdad, pero de trato fácil. La primera vez que les vimos en una de las reuniones en la «salle des fêtes», él nos enseñó todo el muestrario de capturas de sus últimos años de pescador, convenientemente archivados en su teléfono móvil para mostrar a propios y extraños, como estoy seguro que había hecho muchas veces antes. Como digo, son algo pesados, sobre todo él, pero simpáticos a fin de cuentas. Lo de pararse al lado nuestro para hablar era quizás un poco excesivo, yo no habría esperado más que un saludo 172 y aminorar la marcha un poco tal vez, pero todo tenía una explicación. El hombre, que iba conduciendo, bajó la ventanilla, me dio la mano, le hizo una rápida carantoña a Inés, y me preguntó: —Tú trabajas con ordenadores, ¿no? —Sí, más o menos. Y a partir de ahí, como ya era fácil prever, me empezó a contar que tenía un problema con el suyo, que la pantalla le hacía a veces cosas raras, y que si no me importaría pasar a echarle un ojo, mañana mismo si era posible. En un exceso de diligencia, se ofrecía incluso a venir a recogerme a casa. A mí estas muestras tan exageradas de entrega, con evidente interés personal, me dejan algo bloqueado, no sé bien como responder. Será porque yo no soy capaz de ser tan directo y mostrar tanta desvergüenza. Le dije que mejor ya pasaría yo, que no creía poder ayudarle en mucho, pero que no hacía falta que viniera a buscarme. Él insistió en que fuera al día siguiente, que después le vendría peor. Nos despedimos y siguieron su camino. Yo sabía, por supuesto, que no iba a pasar por su casa a mirar nada, y no sé si él sospechaba que así sería, pero no me preocupaba mucho, la verdad. Emilie y yo lo comentamos en el camino de vuelta y no me había vuelto a acordar de ello hasta ahora, pasada ya la fecha de nuestra supuesta cita de servicio técnico. Supongo que a ellos pueda habérseles olvidado también. No sé quién le habrá contado a esta pareja que yo me dedico a la informática. Tengo la tentación de, a quien haya sido, hacerle algunas correcciones para precisar que no es arreglando ordenadores que me gano la vida, sino desarrollando programas que lo más probable es que a ellos les interesen bien poco, pero de qué serviría, mejor dejarlo así. A fin de cuentas, es un avance respecto a la ultima opinión sobre mí de la que tengo constancia, cuando Hicham me comentó que mi nombre había salido en mitad de una conversación y todos estaban convencidos de que yo no tenía trabajo ni ocupación conocida. Que salga a mediodía a pasear o a montar en bicicleta parece ser indicativo suficiente de que ando ocioso el resto de la jornada, tal es el funcionamiento de esta rumorología típica de lugares así. A decir verdad, no 173 es que me importe mucho lo uno o lo otro, cada cual puede pensar lo que quiera. Emilie es distinta en esto. El otro día, cuando estaba tan harta del trabajo, comentaba la posibilidad de dejarlo y de tomarse un tiempo de descanso para recuperar energías. Yo le animaba en esta idea si eso era lo que deseaba, pero después del arrebato inicial ella decía que no era tan fácil, y que ademas, a saber lo que la gente pensaría, que está muy mal visto eso de no hacer nada productivo en la vida. A mí, que me avergüenzan tantas cosas y que temo el juicio de otros tal vez más que ella, este asunto me resulta indiferente. Podría ya vivir sin trabajar y no me importaría lo que otros pensaran. Como tantas otras cosas, es una cuestión de convencerse a uno mismo. Y yo en este punto tengo ya el convencimiento de haber hecho lo suficiente, haber ganado mi pan de forma digna y haber contribuido en buena medida a eso que, siempre con más pompa de la necesaria, gustan de llamar el «bien común». Vaya, que quizás en otro tiempo me podría haber causado más reparo ser un holgazán y que otros así me vieran, pero creo que, a estas alturas, no hay quien pueda venir a ponerme en entredicho en estos asuntos. *** He intentado recortarme un poco la barba, la parte de arriba, para darle algo de forma y quitar algunos pelos sueltos. Era, a primera vista, una operación muy sencilla de hacer con la maquinilla, pero con mi habitual torpeza me he trasquilado más de lo debido. Para rematarlo, y como el resultado era asimétrico, he intentado corregirlo cortando en el otro lado, y lo único que he conseguido es estropearlo más aún. Un desastre. Ahora me miro en el espejo y no puedo dejar de mirar ese corte mal hecho, hay un vacío demasiado conspicuo que salta a la vista en cuanto uno se ve. Ha sido una mala idea, la cosa no estaba tan fea en realidad y no hacía falta recortar nada, más aún considerando el riesgo que había de estropear todo el conjunto. Emilie llega de trabajar y no dice nada. Por una parte, uno se siente bien de ver que lo que juzgaba como verdadera 174 debacle ni siquiera es un hecho perceptible. Por otra, es muy ridículo y humillante saber que se tiene esta tendencia a la hipérbole dramática, tan quejica o más que un niño de parvulario. Al final, lo que se extrae de esta lección es que siempre es bueno tener otros puntos de vista para evaluar las realidades. Creo que lo más fundamental de compartir nuestro tiempos con otros, lo que hace necesario el aspecto social de los hombres, no es poner en común nuestras alegrías o descargar en los demás nuestras penas. Más bien, es poner nuestras tragedias junto a las ajenas para tener referencias y calibrar el daño que enfrentamos, porque de otro modo andamos perdidos sin saber valorar bien si aquello que nos sucede es merecedor de la angustia que le dedicamos. *** Inés ya se pone en pie. Le ha llevado apenas un par de días dominar la técnica y ahora parece que se siente mejor estando de pie que arrastrándose por el suelo. Se acerca a cualquier mueble, se agarra donde puede, y en un segundo se alza para mirar su mundo desde un poco más arriba. Bien podría considerarse que este es el comienzo de una nueva etapa, otro más de esos ritos de paso que no van a dejar de venir, y que delimitan las edades por las que se avanza mientras se crece. Sin embargo, esta transición sabe a verdadera metamorfosis; la criatura que se arrastra por el suelo balbuceando frases sin sentido de pronto se incorpora y se convierte en una auténtica persona, pequeña tal vez, pero ya erguida, con la presencia misma de un niño de más edad o incluso casi que un adulto. Es una transformación que tiene algo de mágico, una de esas cosas ridículas y comunes que, si uno se para a pensarlo con detalle, resulta que son pequeños milagros ante los que en lugar de indiferencia se debiera sentir asombro. La dejo en el suelo y ella avanza hasta el borde del sofá, echa mano a la tela y se pone de pie con una movimiento grácil y eficaz. Yo la miro y cuando se gira me echa una sonrisa. 175 Se diría que no es solo que ella sube y se yergue, sino que uno, al observarla, descendiera y quedara por tierra, y la mirase entonces desde allá abajo con la vista levantada, así como se miran las estrellas, las montañas, o las ardillas que saltan de árbol en árbol. *** Estuve en mi primera session irlandesa en el bar de Michael. Emilie pensaba venir conmigo y dejar a Inés en casa de sus padres, pero nuestro plan no tenía en cuenta que este fin de semana estarían ayudando a hacer la matanza del cerdo, así que fui solo, igual que la última vez. O incluso más solo que entonces, porque esta vez no había quedado con Paul y Michelle y no esperaba encontrar a nadie conocido. Lo de ir a solas a un bar me resulta de lo más violento. Hay a quien no le asusta la perspectiva de salir solo, a sabiendas de que la noche suele encargarse de procurarle compañía a uno a poco que tenga algo de espíritu social y se deje ver, pero yo nunca he sido de esos. Quizás la única forma en la que soy capaz de hacerlo es esta, llevando una guitarra. La guitarra es en cierto modo una compañía, y sobre todo, es una forma casi infalible de establecer contacto con otros. Este es mi razonamiento, erróneo tal vez, pero que al menos me hace sencillos estos momentos de soledad pública. El evento era muy sencillo, con una mesa alrededor de la cual se sentaban los músicos, bebiendo sus cervezas y tocando sus instrumentos. De lo más familiar y espontáneo, como ha de ser. Como yo nunca había estado en una de estas sessions al estilo irlandés, dejé la guitarra en la funda, me senté cerca, y me limité a escuchar por el momento. El grupo lo formaban un hombre a la guitarra y la voz, dos a los violines, uno a la flauta, otro a la percusión, y una mujer también al violín. Salvo el guitarrista y uno de los violinistas, americano e irlandés respectivamente, los demás eran franceses y mucho más callados. De hecho, al principio pensé que todos serían ingleses, porque solo se hablaba en inglés. Los franceses, ademas de menos comunicativos, tenían 176 un aire inocente, como asustados, y se diría que solo tenían presencia a través de sus instrumentos. Cuando dejaban de tocar, se les quedaba como un gesto casi de vergüenza, a pesar de que, aparte de mí, la gente no prestaba especial atención a lo que hacían. La mujer, también tímida, destacaba entre el resto, con el pelo corto y muy blanco, y una belleza serena que llamaba la atención, sobre todo cuando dejaba de lado su timidez y sonreía. Conforme vamos creciendo, vamos valorando más las cosas duraderas; la constancia es una virtud que ahora pesa más que de las virtudes efímeras y deslumbrantes que en otro tiempo nos atraían. Será que, a medida que uno va viendo cómo la vida se cobra sus predios y el tiempo no perdona, todo aquello que logra sobrevivir se convierte solo por ello en merecedor de elogio. La belleza sea quizás el mejor ejemplo de ello, y esta belleza madura, sólida, de mujeres así, la encuentro ahora de un valor difícil de igualar. Para mí es además la confirmación de que Emilie seguirá teniendo todo su atractivo dentro de muchos años, porque si algo tiene este país es que sus mujeres envejecen mejor que las de ningún otro y mantienen su hermosura intacta, tan solo matizada por los años. Tal vez las francesas no tengan el atractivo magnético que pueden tener las españolas, o el estilo despampanante de las nórdicas, o la exuberancia de las rusas, pero a partir de una cierta edad está claro que no tienen rivales. Cuando se trata de belleza, lo suyo es la carrera de fondo, no el sprint. Como digo, esto me parece ahora más digno de admirar que nunca. También sucede que, a medida que nos hacemos mayores, los asuntos estéticos pesan menos en lo que a nuestro trato social respecta. Este grupo de hombres más bien comunes, poco agraciados, con una mujer así tan hermosa, no resulta nada extraño. Si fuera un grupo de chicos jóvenes igual de poco apuestos y una chica de tan buen ver entre ellos, la cosa sería distinta, con un tinte sospechoso y la sensación de que ella desentona en esa compañía. Madurar no es tanto el cambiar de gustos o de opiniones como darse cuenta de estas cosas e incluso darles rango de interesantes. 177 Dejando de lado las mujeres y volviendo a los asuntos musicales, la velada fue perfecta. Me uní a tocar con ellos después de una media hora de oyente y fui muy bien recibido. Incluso me hicieron tocar un poco de flamenco yo solo, algo que, por otra parte, sabía que acabaría sucediendo. La reunión se disolvió algo después de la medianoche, y me quedé deambulando por el bar y tocando un poco a solas, igual que la última vez. Luego estuve hablando con el irlandés, que se quedaba por allí echando un último trago con algunos conocidos. Es el que venía de más lejos, de cerca de Toulouse. Dice que solo viene para estas sesiones irlandesas del segundo viernes da cada mes, porque aunque bares irlandeses hay en todos lados, este es el único de entre los que le quedan asequibles que tiene el verdadero espíritu de allá. Estuvimos hablando sobre este asunto de los bares así, familiares, y de cómo la música que se toca en ellos a ambos nos gusta tanto. A él, porque es de ese modo que se toca en Irlanda, y a mí porque, aunque no la haya vivido igual ni arrastre una experiencia similar, siempre me ha parecido que la música no pertenece a los escenarios ni los estudios de grabación, sino a los simples encuentros de amigos y las mesas de reuniones. Para la próxima reunión, dentro de un mes, han previsto hacer también una cena previa. Insistió en que fuera a ambas, y que se lo confirmara a Michael para que pudiera reservar la comida. Sin pensarlo mucho le dije que sí, y ahora que Emilie confirma que le parece un buen plan para ir todos juntos, no me cabe duda de que allí estaremos. Como todas las cosas buenas suelen tener algún efecto secundario negativo, esta también trae el suyo. Ahora no tengo mucho interés en ningún otro tipo de música ni en ningún encuentro musical más formal, mucho menos aquellos que tienen como fin principal el formar una banda y dar conciertos, y en los que la música no se toca sino que se ensaya. Y así, mis encuentros con el grupo han dejado de pronto de interesarme. *** 178 No sé si a todos los niños les sucede igual, pero Inés es incapaz de concentrarse en dos cosas a la vez. Cuando coge un juguete, por muy interesada que esté en él, si después llega algo que le llame más la atención, tan pronto como agarra este último deja caer el primero. Toda la atención pasa de un objeto a otro con la mayor de las facilidades, y no hay medias tintas en su dedicación. No sé, como digo, si esto es algo normal a estas edades o un rasgo del carácter, pero si fuera este último caso, está claro que en buena parte ha de haberlo heredado de mí. Pierdo demasiado pronto el interés por las cosas cuando otras mejores vienen a reemplazarlas. Profeso una fidelidad importante hacia las personas, a las que me cuesta sustituir y, de hacerlo, sucede siempre con sentimiento de culpa, pero con el resto de cosas mi apego es muy endeble. Los objetos, las aficiones, las ideas, todos ellos viven sobre la cuerda floja, a la espera de que el azar me traiga tal vez una opción mejor con la que quedarme. Es intrigante vivir así, o al menos lo era hasta hace un tiempo. Pero conforme la vida se hace más constante, uno se empieza a plantear que, si se sigue haciendo lo mismo que antes, acaso sea que ya se encontró lo mejor a lo que puede aspirarse. Es decir, que en esta lucha incesante por ganar el privilegio y la atención de uno, se ha llegado ya al climax, al apogeo, al estado en el que ninguna nueva opción puede ya tener más peso que la que actualmente reina. Visto así, es una razón más que suficiente para sentirse feliz. *** Ignoro si ha sido siempre así, pero esta es una época en la que se diría que la cultura puede adquirirse no con un esfuerzo productivo, sino simplemente rechazando aquello que creemos que no forma parte de ella. Tengo la sensación de que en otro tiempo, no hace mucho, la gente que se vanagloriaba de su cultura lo hacía enunciando los libros que había leído, los museos que había visitado, el vasto número de músicos a los que había escuchado, u otras cosas 179 por el estilo. Esto es, si la cultura se había de medir de algún modo, este era la cantidad de ella que se poseía, o, en su defecto, al menos la calidad de aquellos elementos culturales a los que uno había estado expuesto. Ahora parece existir una forma más simple de apropiarse de una intelectualidad que lucirla frente a otros, sin necesidad de valorar capital cultural alguno. El camino hacia la cultura no es un camino sencillo. Ni los libros se leen solos ni los museos se visitan sin moverse de casa; hay que poner algo de esfuerzo de nuestra parte. Así que, como presumir de cultura parece gustar a todo el mundo, pero gastar tiempo en procurársela no es para muchos un plato de buen gusto, se está poniendo de moda una forma distinta de pedantería intelectual: lucir no aquello que se conoce y se aprecia, sino aquello que se rechaza. El pretendido hombre culto de hoy día, por ejemplo, no habla de los libros que ha leído, sino más bien de aquellos cuya lectura ni siquiera se plantea, como si excluir las malas literaturas de sus costumbres ya le convirtiera en un lector exquisito. Si hoy se quiere presumir de estatus literario, uno no dice cosas como «soy un gran aficionado a la literatura del país X» o «conozco la obra del escritor Y al completo». En su lugar, basta decir «yo no leo bestsellers», afirmación tan común como estúpida, que a ojos del que la pronuncia parece tener el poder de elevarle a uno hasta el rango más elevado en la dudosa escala de la valía lectora. Quienes así se laurean olvidan precisar las obras que, en lugar de esos bestsellers, suelen leer. La omisión es, las más de las veces, voluntaria, ya que no resulta de tanta categoría confesar que no se lee nada en realidad, o que como mucho se le echó el ojo a un par de novelillas a lo largo del año pasado, que es lo que suele suceder. Pocas imposturas hay tan fáciles de localizar como esta, y sin embargo resulta tan habitual como ridícula. El buen lector, aquel que a través de su dedicación va de un modo u otro haciendo su cultura y acumulando un bagaje literario, no tiene ni miedo ni odio hacia el bestseller. Si no le gusta o lo estima falto de calidad, simplemente no lo lee, pero no hace de ello la razón de ser de su actividad 180 literaria. Y si gusta de leer también ese tipo de libros, o si le apasionan las novelas románticas y edulcoradas, pues los lee de igual modo y no por ello pierde categoría. Tampoco la pierde cuando lee los prospectos de las medicinas, las etiquetas de los productos que compra o los documentos de un notario, todos ellos igual de poco literarios que la novela de la peor calidad, y de los que sin embargo nadie reniega. Le tengo poco aprecio a las actitudes pretenciosas, ya sea que puedan justificarse o no, pero esto de presumir a base de menospreciar el trabajo de otros (incluso si ese trabajo es en efecto menospreciable), me irrita sobremanera. Tengo algunos amigos que a veces hacen este tipo de cosas, y la verdad es que cuando así sucede se me queda una mala sensación en el cuerpo, como siempre que un amigo nos decepciona de un modo u otro. Resumiendo, que se puede ser muy culto aunque uno lea (entre otras cosas) literatura de consumo, y muy ignorante aunque uno despotrique sin cesar de ella. Se conoce que esta verdad, como tantas, es más fácil escribirla que comprenderla. *** Es difícil apreciar la magnitud de esta empresa de tener un hijo si lo que se hace es mirar sin más hacia el futuro, mirar hacia delante como buscando una luz al final del túnel. No se acaba de tener buena perspectiva. Sin embargo, es muy fácil si lo que uno hace en su lugar no es mirar lejos, sino mirarse a sí mismo. Por ejemplo, yo me veo y pienso que algún día Inés sera como yo, treinta y seis años, una hija, una pareja, unos amigos, un pasado de otras gentes ya olvidadas, una capacidad de tomar decisiones, de hacer el bien y el mal, de cambiar la vida de otros, una independencia, un carácter, tal vez un diario donde anotar los pensamientos más profundos de los que se es capaz. Entonces, cuando se piensa que todo eso es lo que le queda y nos queda por delante, lo que habremos de preparar para que ella tenga un futuro parecido a nuestro presente, entonces es cuando se advierte lo descomunal que todo esto resulta. 181 Por el momento, no hemos hecho más que comenzar. Pasado mañana Inés cumplirá un año. *** Cumpleaños de Inés. Todo el mundo comenta lo deprisa que pasa el tiempo, que si ya es un año y casi no nos hemos dado ni cuenta, esa clase de cosas. Es lo que cabe esperar en estos casos. Como mis padres vienen a pasar unos días al final de la semana, le he propuesto a Christine dejarle a Inés hoy miércoles en lugar del viernes, y así ellos podrán tenerla aquí el viernes y hoy nosotros podemos pasar un día tranquilo. A Emilie le vendrá bien para recuperar algo de energía, porque lleva algunas noches sin dormir apenas. El plan le ha gustado, pero anda desde primera hora del día sintiéndose culpable por no estar con ella el día de su cumpleaños. El sentimiento de culpa no es solo por no estar con Inés, sino porque esto sucede en un miércoles, que es cuando normalmente ella no va a trabajar e Inés está en casa. Y también porque le preocupa lo que otros puedan pensar al saber que ella aprovecha el día libre para descansar mientras deja a Inés con la nounou, en lugar de disfrutar juntas de una jornada de cumpleaños. A la gente que llama no les cuenta que Inés no está en casa, dice que le da vergüenza. Es otra vez más esta preocupación por la opinión de otros, que en este caso más que nunca me parece de lo más ridículo. Yo le he repetido lo que pienso una y otra vez: que todo esto no tiene ninguna importancia. Está visto que soy mucho más práctico evaluando estas circunstancias. A Inés poco le importa lo que suceda hoy, porque para ella no es un día distinto, no es como dejar a un niño más mayor sin su día de cumpleaños. Para nosotros, sin embargo, sí que existe una diferencia: ella descansará, yo trabajaré más tranquilo, y tendremos tiempo para estar a solas, que siempre es buena cosa. En el balance global de esta familia, confiar a Inés a Christine durante unas horas hoy es positivo, no cabe duda. A Emilie le convence este razonamiento, pero no se le despega de esa sensación de quizás no hacer lo correcto. 182 En el fondo, dice, es algo simbólico, un ritual que debiera haber seguido. Y yo pienso: ¿de qué sirven los símbolos, los ritos, las celebraciones arbitrarias como estas, si no procuran felicidad, que es lo que de verdad importa en la vida? *** Trae a alguien extranjero a tu casa y te enseñará rincones que no conoces, pondrá atención en detalles que tú pasaste por alto y te descubrirá que hay esquinas en las que después de todo este tiempo nunca te habías fijado. Pensarás entonces que es la mirada fresca la que obra este pequeño milagro, que a ti la costumbre te borra ya la capacidad de sorprenderte con esos retazos. Pero hubo un tiempo en el que tú eras también un recién llegado, y entonces verías otras cosas llamativas y enseñarías a tu anfitrión de aquel tiempo nuevos recodos y singularidades en las que él mismo no habría recalado antes. De todo esto, no queda sino deducir que tenemos la mirada y el sentir sesgado, y que no es sino con ayuda de otros que vamos corrigiéndolo y acercándonos a la verdad como una mezcla de lo que vemos entre todos. Y que cuanto más solos estamos, más equivocada e imprecisa es la concepción que tenemos del mundo. *** Han sido dos días de una extraña especie de placer culpable, de calma bonancible que al mismo tiempo esconde una inquietud a punto de quebrar todo ese descanso. Anteayer me llamo por teléfono la directora de la empresa para decirme que el proyecto en el que llevo trabajando más de un año ha sido anulado. Estaba previsto que saliera al mercado dentro de un par de semanas, pero al parecer se ha decidido desde arriba que no es una buena idea continuarlo. La decisión es, según cuenta, incontestable. La llamada fue muy breve, diría que no más de un par de minutos, y también bastante fría. Yo no pregunté nada, me limité a escuchar y a no dejar que se hiciera demasiado patente mi sorpresa. El teléfono no es un buen 183 medio para debatir las frustraciones, y preferí guardármelas para rumiarlas luego a solas. Más de un año de trabajo que ahora no sirve para nada. Se siente uno como si no hubiera hecho otra cosa desde entonces más que perder el tiempo. Más o menos, como si después de escribir páginas y páginas de este diario, un día se esfumaran sin que nadie hubiera tenido tiempo de leerlas. También pienso que no había en ese trabajo, por mucho que lo haya disfrutado, el contenido emocional que tienen estos escritos, y que la mayoría de la gente trabaja sus ocho horas diarias haciendo algo que al final de la jornada no le reporta nada de provecho más que el dinero que gana. Eso debería hacerme sentir algo mejor, pero tiene un efecto más bien nulo; sigo sintiéndome frustrado. La llamada sucedió el miércoles, cuando era el cumpleaños de Inés. Hoy es viernes y me he pasado estos dos últimos días sin hacer nada, porque nadie me ha dicho en qué debo ocuparme ahora, y porque sería estúpido seguir trabajando en algo que está condenado al abandono. Es como vivir en un limbo ocupacional de lo más inquietante, la verdad. Es en estas calmas inciertas, sin embargo, cuando suceden algunas de las cosas más significativas de la vida. Se piensa con más claridad sobre el presente y el futuro, y acaso incluso se entiende con más seguridad el pasado. Mis padres parecen preocupados, no saben si esto puede ser una señal de que van a prescindir de mí en un futuro cercano. Mi tía, al enterarse, ha empezado incluso a elucubrar sobre lo difícil que será encontrar otro trabajo que pueda hacerse desde casa (que no lo es en absoluto), y qué haría en caso de no encontrarlo, si tendría que moverme a otro lugar. A mí, por el contrario, ninguna de estas inquietudes parece alcanzarme. Como no sirve de mucho hacer predicciones, me entretengo en valorar las cosas positivas que esta situación pueda traer según se desenlace de una u otra manera. Por ejemplo, pienso en qué otro trabajo podría buscar si hiciera falta, con quién hablar, qué carta de presentación llevar. Entonces, como cuando uno viaja, empiezan a venir deseos de echarse a la carretera antes de lo previsto, o si no es así al menos de viajar desde el sofá hacer algunos planes. ¿Y 184 si empezara a buscar algo ya mismo aunque no sea necesario? ¿Por qué no comenzar con aquella idea que un día tuve y que quizás pueda servirme para abordar a este o a aquel otro contacto? En la víspera de las tragedias o de los grandes cambios, se descubren mejor que nunca los sueños que se guardan, porque se tienen los deseos pero no aún las angustias de la necesidad ni tampoco los miedos ni los reproches a uno mismo. También están luego los sueños que se saben imposibles, que aprovechan este momento para volver a reivindicarse en esa fugaz vida que tienen en estas ocasiones, antes de volver al olvido al que se saben condenados. ¿Y si en lugar de un trabajo como este aspirara a uno igual pero de menos horas, con un sueldo mínimo pero teniendo para mí mucho más tiempo? ¿Podría vivir así, con lo justo, y sería capaz de pedir a alguien que me empleara de ese modo? ¿Y si intentase alguna de mis fantasías, como la de ser escritor? Ahí están todas esas ideas asediándome ahora que me saben débil de espíritu, en este estado de sorpresa que me hace vulnerable a las imaginaciones que de otro modo ni siquiera se atreven a asomar la cabeza. Se irán todas en breve, condenadas por su propia naturaleza imposible, a esperar hasta que otro episodio de indecisión vuelva a otorgarles una nueva oportunidad de tentarnos. En realidad, se irán de un modo u otro a lo largo de esta semana, porque tenemos una muy oportuna reunión de empresa en Miami, y es de suponer que en ella discutiremos sobre esta cuestión y sobre el futuro de quienes trabajábamos en este proyecto ahora difunto. Que los interrogantes encuentren una respuesta rápida ayuda a que las inseguridades no pesen demasiado, así que es solo cuestión de un poco de paciencia. Antes de partir hacia Miami tuve un concierto con el grupo en un pequeño bar de Courrensan. Fui con muy poca gana, porque ya he contado que he ido perdiendo el interés por esta clase de eventos musicales, y también porque la logística era complicada, con mis padres, con Inés que tenía que acostarse pronto, y además con el avión a primera hora de la mañana, lo que me obligaba a salir de casa no más 185 tarde de las cuatro de la madrugada. Pero aún así, había que cumplir, y la velada al final resultó muy agradable, especial, casi de esas que se podría jurar que van a quedar en la memoria durante mucho tiempo y en lugar privilegiado. La música en sí no fue gran cosa, más bien mala, aunque todo el mundo parecía tener buena opinión. Hubo muchos fallos, en algunas canciones fue poco menos que un desastre, y los desastres no agradan nunca, incluso si pasan desapercibidos para el resto. En ese aspecto, el concierto puede decirse que fue algo frustrante. En lo personal, sin embargo, todo fue bien distinto, placentero como saben ser las cosas cuando tienen significado más allá de los errores o los descuidos. El grupo tenía una satisfacción orgullosa y estaban mucho más contentos que yo con nuestra actuación. Y como parte de aquel supuesto éxito era culpa mía, me lo agradecieron al final con un cariño sincero. Mis padres miraban con orgullo, y a Emilie se la veía relajada por primera vez en estos últimos días, y le asomaba una pizca de tristeza por saber que voy a estar fuera toda la semana. Sentada sobre ella, Inés miraba con curiosidad, y yo le devolvía la mirada, a veces haciéndole tanto caso que a punto estaba de olvidarme la canción y estropear más aún el concierto. Estaban también Hicham y Dorothé, y en general todo el mundo parecía disfrutar de una noche que era sencilla y sin pretensiones, pero que poco a poco iba tomando el sabor de esos momentos llamados a ser importantes. Volvimos a casa nada más acabar el concierto, todos felices. Me hubiera gustado quedarme algo más, pero ya estaba apurando demasiado el tiempo. Mis padres se marcharían pronto por la mañana, y Emilie se iría a casa de sus padres para quedarse allí mientras estoy fuera. Después de una tarde tan agradable, sintiéndonos tan cercanos, la despedida fue algo más incómoda. Se lo noté a todos, y también, por supuesto, me lo noté a mí mismo, porque se anticipaba ya esta tristeza y esta apatía con las que ahora voy de camino a Miami, volando un un avión apagado, medio vacío, escribiendo esto. Se va uno de viaje a resolver sus dilemas laborales, pero 186 lo hace sin interés, como si le diera igual cómo se resuelva todo, porque lo único que en realidad querría sería quedarse, e incluso preferiría no ir y recibir una mala noticia desde casa que partir para que le cuenten buenas nuevas. Y es que mayor satisfacción que la de superar los obstáculos de la vida es la de saberse a salvo de ellos, saber que, si llegan, no habrán de causar daño alguno porque uno tiene ya a salvo todo cuanto le importa. Y es así como yo me encuentro ahora. *** Se debe viajar a los lugares donde uno no viviría. No necesariamente lugares feos o desagradables, sino simplemente a aquellos donde, por una u otra razón, no imaginamos nuestra vida, y donde otros sí que parecen encontrar lo que a nosotros nos faltaría si hubiéramos de pasar allí nuestros días. Se hace siempre extraño ver a otros tomar decisiones que no tomaríamos, pero nunca es tan revelador como cuando atañe a esta elección de nuestro lugar en el mundo, la que quizás resulte la decisión más importante que puede tomarse y la que más ha de condicionar cuanto somos. Yo no viviría nunca en esta ciudad de Miami, la sola idea de pensar que así fuera me resulta harto incómoda. Pero la calle está llena de otros que han optado por hacer aquí su vida, y que quizás no imaginasen esto posible en otro sitio, mucho menos en aquel donde yo vivo. Mirarles ahora, disfrutando sus libertades y sus deseos en este escenario, es más que nada un ejercicio de introspección con el que averiguar algo más sobre mí mismo, sobre por qué echo de menos otros lugares o por qué en otros paisajes dejé vínculos que aquí se antojan imposibles. No hay suelo estéril para las pasiones, y esta es una verdad tan cierta como difícil de asumir en ocasiones. Viajar a esos lugares donde uno no quiere quedarse es una manera de convencerse de que cada cual tiene sus querencias, y también de que somos afortunados quienes podemos poner en práctica las nuestras. 187 *** Paseo matutino aprovechando el jet lag, algo antes de las seis, aún de noche. La temperatura era perfecta y las calles estaban vacías, rectas enormes que se perdían en la distancia y por las que no había ni un coche, a lo sumo alguien paseando el perro. Se ve que este es un barrio residencial, todo de chalets y parques, con coches de gama alta en los garajes y verjas algo ostentosas. Pero a pesar del aire algo frívolo, era a esa hora un barrio agradable, casi familiar, y el paseo tenía un poso muy tranquilo. Es revelador esto de caminar por una ciudad de noche, cuando aún no ha cogido el ritmo, cuando las calles están vacías, las casas apagadas o acaso con alguna luz tenue al otro lado de una ventana, los negocios cerrados, los bares limpios y con los taburetes encima de la mesa. Porque las ciudades, como las personas, donde más se diferencian no es en su carácter cuando la vida discurre sin contratiempos, sino en su forma de enfrentar el abandono, de tratar de comprender la melancolía cuando esta llega. Ahora estamos solos tanto esta ciudad como yo, temporalmente olvidados y sin acabar de entendernos el uno al otro, y a ella le faltan sus gentes tanto como a mí me faltan ahora las mías. Y pese a que las ausencias duelen igual aunque sean compartidas, nos ayudamos como bien podemos a pasar el trance: ella me da algún rincón propicio a los recuerdos dulces, yo le pongo algo de presencia en sus aceras, poco más se puede hacer. Cerca del hotel, encuentro un café abierto que es a la vez librería, y pienso en entrar, tomar algo de desayuno y entretenerme curioseando los libros, pero me doy cuenta de que he salido sin dinero. Vuelvo a la habitación y escribo esto. *** Da igual lo que haya venido a hacer, tengo la sensación de andar perdiendo cinco días de mi vida, porque todo lo que hoy sea estar lejos de Emilie e Inés me parece malgastar el tiempo. Diría que incluso siento culpa, como si esta distancia 188 fuera una traición, no ya a ellas, sino a mí mismo, una traición por desperdiciar de esta forma tan vulgar lo más valioso que tengo. *** Parece que no habrá malas noticias ni sorpresas desagradables en el trabajo. Siguen contando conmigo para futuros proyectos, y de hecho los planes que tienen para mí no me disgustan. Se lo he contado a Emilie y a mis padres, y ahora todos están tranquilos. El entusiasmo por el trabajo, no obstante, sigue sin aparecer. Era escaso antes, y ahora, después de este cambio de planes tan frustrante, es aún menor. Pudiera ser que esta antigua pasión mía por lo que hago ya no vaya a volver, del mismo modo que se pierden otro tipo de pasiones y ya nunca se recuperan. Sigue siendo un trabajo estimulante, pero ya no alcanza a despertarme esa emoción de entonces. Sucede en la vida como ha sucedido ahora en mi empresa: los proyectos un día se juzgan sin futuro, y se abandonan para continuar con otros de los que se espera obtener mayor beneficio. Así debe ser como, sin darnos cuenta, gestionamos nuestra capacidad de emocionarnos, sin gastar recursos en aquello que no sirva ya para la consecución de nuestro objetivo vital, cualquiera que este sea. *** Escala en Londres. Me he quedado solo; Bart compartía el vuelo desde Miami, pero ahora se ha ido a coger el siguiente y yo todavía tengo que esperar unas tres horas. La puerta de embarque no está anunciada, así que me siento en la zona común a hacer tiempo. En esta misma sala, casi en este mismo sitio, recibí la última vez que estuve el mensaje de Maite en el que me hablaba de su enfermedad. Es fácil recordar los lugares cuando son escenario de tragedias, mucho más que cuando en ellos somos felices o simplemente no sentimos nada remarcable. Maite está bien, enferma aún pero según parece lejos todavía de cualquier desenlace. Lo sé porque me envió un mensaje hace pocos días. Para bien o para mal, la vida parece a veces avanzar muy poco. 189 *** De vuelta del aeropuerto, hacia el final de la tarde. El atardecer llega cuando cojo las carreteras más pequeñas y empiezo a surcar las últimas colinas. Desde la otra cara del mundo, el sol deja una luz vaporosa, mística, como la de los faros de un coche que viniera hacia mí desde detrás de un cambio de rasante. *** Hay veces en las que, aun lejos de casa, no se tiene la sensación de estar viajando. Ciertos escenarios —los aeropuertos, las reuniones impersonales en las que uno solo trata con gentes que ya conoce, todas esas sentimentales tierras de nadie— dejan más bien la sensación de estar privado de aquello que se necesita, pero sin que nada venga a tomar su lugar. No hemos cambiado de sitio, sino que hemos escapado de nuestro hogar para no ir a ninguna parte, al menos en lo que a las emociones respecta. Cuando así sucede, la vuelta no es el regreso de un viajero; es la liberación de un prisionero. *** Cuando era pequeño, solíamos ir a un parque acuático no lejos de casa, de esos con toboganes enormes y trampolines y piscinas de olas. Nunca me han gustado mucho los parques de atracciones, pero reconozco que en este lo pasaba muy bien. Lo que más recuerdo es que siempre al volver, cuando veía de nuevo nuestra piscina de casa, me resultaba de lo más insignificante, era un espectáculo casi triste verla allí después de haber disfrutado de sus hermanas mayores. Aquella piscina más que suficiente para mis chapuzones veraniegos, y por la que muchos suspirarían, se me antojaba poco menos que inútil al regresar de ese parque acuático como embriagado de unos ciertos aires de grandeza. Algo similar me sucedía cuando algún domingo íbamos mi padre y yo a alguna carrera de bicis en las que entonces yo participaba. Con la resaca de la emoción, de las victorias 190 y de las derrotas, de ese espectáculo intenso que durante aquellas horas era para mí el centro del mundo, la vuelta a casa, a mi fin de semana de familia de clase media, se antojaba de lo más insulso. Me habría gustado quedarme para siempre en el ambiente de esas carreras, o en el bullicio de la gentes por aquellos toboganes y piscinas. O quizás, más bien, me habría gustado volver a casa pero seguir teniendo allí toda esa gloria de la vida que solo alcanzaba a deslumbrarme fuera de ella. Hace ya tiempo que no tengo estas sensaciones en los regresos, sino más bien las contrarias. Como si hubiera aprendido que lo grandioso está en realidad en las pequeñas escalas, en las cosas repetidas y cotidianas, y que todas esas experiencias intensas son artificios sin vigencia sobre los que nada sólido puede levantarse. Todo lo vivido en esta semana se aparece ahora como un pasatiempo menor, y el viaje, que antes solía dejar emociones similares a estas que cuento, es en este regreso una circunstancia irrelevante que palidece al lado de lo que aquí tengo. Y donde ahora me gustaría quedarme no es allí, en esa otra realidad pasajera, sino aquí, en casa. *** Se dice que somos aquello que recordamos, pero en realidad debiera decirse que no somos nadie si a ese recuerdo no le sumamos nuestro presente, lo que hoy sabemos, lo que sentimos, las circunstancias, en definitiva, que nos permiten interpretar todo eso que guardamos en la memoria. Con los años, vuelven los recuerdos de un modo en que podría decirse que no son tales, sino meras imágenes, y las nostalgias más que nostalgias son revisionismos de un pasado que ahora interpretamos con otros valores. La memoria es la misma, se trae al presente de igual manera, pero se entiende de otra forma distinta. Desde que Inés ha empezado a dejar de ser un bebé y la veo más como una pequeña niña que habrá de hacerse cada día más independiente de nosotros, mis recuerdos familiares se revisitan a una luz nueva. Y es sobre todo el papel de 191 mis padres el que ahora se antoja distinto, como si esa luz nueva estuviera sobre ellos y no tanto sobre mí, que en otro tiempo creía ser el protagonista de esas escenas. Hoy me he acordado de la navidad de 1992, año fatídico para la familia. Mi padre perdió el trabajo y, cuando el año estaba a punto de terminar, el 27 de diciembre, me caí con la bici y me rompí el bazo. Estuve algo más de un mes en el hospital, incluyendo un par de días en lo que llamaban reanimación (una especie de unidad de vigilancia para después de las operaciones) y el fin de año en una habitación del hospital, sin tener, lógicamente, mucho que celebrar. De este recuerdo destacaba antes el miedo que entonces tenía, la noche que pasé sin moverme apenas para que el hematoma de mi bazo no creciera y hubiera que operarme (de lo que al final, por suerte, me libré), o el hecho de que, cuando me llevaron a la habitación y me dieron como única comida una taza de caldo, yo pensé que después de tanto ayuno merecía un filete y al final no fui capaz de tomar ni la mitad de esa taza. Esas eran las anécdotas de aquel recuerdo y esos eran los planos de aquella experiencia sobre los que, al rememorarla, enfocaba mis lentes. Ahora pienso más en mis padres, en su miedo y no en el mío, en lo que fueron para ellos aquellos días de hospital a mi lado o en la entrevista de trabajo que mi padre tenía al día siguiente y a la que fue desde el hospital sin haber dormido. Pienso en cómo sería si fuera Inés la que esperase un diagnóstico en lugar de mí, y Emilie y yo los que la veláramos en la habitación cuando el dolor no la dejase dormir. El mismo recuerdo, a esta luz, me dice ahora cosas muy distintas de mí mismo y de quienes lo compartieron conmigo. Somos aquello que recordamos, y por eso mismo estamos obligados al cambio, a evolucionar según lo dicten las nuevas consignas que el mundo nos haga llegar y la forma en que están habrán de moldear lo que nos traemos del pasado. Porque en cada recuerdo está guardado todo lo que somos y podemos ser mañana, y el secreto está en saber en cada 192 momento sacar de ese todo aquello que nos haga valiosos en el contexto de este ahora. *** Me he cortado la barba. Ahora tengo mi aspecto habitual, aunque me veo mucho más joven. Es la historia tantas veces contada de las virtudes que uno pierde por ignorarlas y luego las valora no más cuando le faltan, de los amores que se rejuvenecen con las ausencias, de las cosas sencillas que vuelve a amar quien un día las dejo atrás para disfrutar lujos imposibles. Qué prueba tan prosaica y ridícula de que, incluso en lo más banal, siempre nos atrae más aquello que no tenemos. *** Me despierto pronto y me voy a correr algo antes de las siete. Está lloviendo y la luz es aún muy tímida. Para no hacer ruido y no molestar a Emilie, salgo sin ir al baño y me pongo directamente en marcha, y un poco después, cuando ya he alcanzado el camino y entrado en el campo, me paro a evacuar sobre unos arbustos. Y allí estoy, bajo la lluvia, en la penumbra que antecede a la mañana, a solas entre los ruidos del bosque y el agua que escurre de los árboles, enfrascado en asunto tan prosaico. Es un momento soberano y a la vez íntimo, furtivo. Empezando así el día, diría que, al menos por hoy, ya nada pueda venir a quitarme mi libertad. *** Dice Christine que, después de esta semana sin ver a Inés, la encuentra muy cambiada, que ha hecho muchos progresos. No le falta razón, porque en estos días ha empezado a gatear, se mantiene de pie mucho mejor, y además hace unos cuantos sonidos que antes no hacía. Dice también que ya le ha oído decir algunas palabras: bateau (porque al parecer la mece mientras le canta una canción sobre barquitos e Inés lo dice cuando quiere que lo siga haciendo) y merci (esta mañana cuando le ha dado algo). Yo creo que esto son 193 más imaginaciones suyas, porque nosotros no somos capaces aún de reconocer en sus sonidos ninguna cosa coherente, y porque se nos hace raro que sus dos primeras palabras las diga con ella y ambas sean, casualmente, en francés. A estas edades, lo de entender palabras con sentido es como ver formas en las nubes, o como quienes creen escuchar voces en las casas abandonadas donde no hay más ruido que el ulular del viento. Cada cual añade sus fantasías según convenga y sin miedo, porque a fin de cuentas no hay después forma de comprobar si se estaba o no en lo cierto. Es así en realidad como funcionan toda clase de discursos: uno habla y siempre deja algo, aunque sea pequeño, que resulta impreciso y abierto a interpretaciones, y quien escucha al otro lado aprovecha para introducir allí las ideas que desea, lo que le gustaría oír y creer, porque si hay ambigüedad en el mensaje, ¿para qué vamos a pensar que lo que en realidad se dice es lo que no deseamos oír? ¿Por qué no mejor engañarse y llenar ese vacío con lo que más nos conviene escuchar? Así hablaremos el día de mañana con Inés, entre las certezas y las imprecisiones, entre los equívocos y los intereses, porque es de este modo que nos hacemos entender todos sin distinción. Y el uno se adueñará de las palabras del otro y el otro de las del uno, tan solo porque resulta más sencillo hacerlo así que adueñarse de sus pensamientos. *** Inés no solo ha cambiado mucho en esta semana, sino que sigue cambiando cada día, ahora más rápido que antes. Ayer era incapaz de subir el escalón de la cocina, y hoy lo pasa sin problema y llega hasta la puerta, a mirar a través del cristal, y se ríe viendo la calleja por la que no pasa nadie. Nunca se vio tanta emoción frente a un paisaje tan apático. Es difícil mantenerla ahora quieta, exige toda la atención que uno puede darle y no se la puede dejar sola ni un segundo. Cuando la recojo de casa de Christine, todo lo demás queda a un lado; no puedo hacer nada ya mientras la cuido. Ahora Emilie la está vigilando abajo y yo estoy en el piso de arriba en una reunión aburrida. Me he venido aquí 194 para poder hablar sin que me molesten las voces, aunque la verdad es que tengo poco que decir y puedo hacer otras cosas al mismo tiempo, como por ejemplo escribir esto. Las oigo hablar e Inés se ríe sin parar, con esa risa suya que cada día es más contagiosa, y que el día que cambie va a ser lo que más echaré de menos de esta etapa de ahora. Me gustaría bajar con ellas y ver de qué se ríe, a qué andan jugando las dos. Es asombrosa la poca distancia que hace falta para echar de menos a alguien. *** Anuncian tiempo soleado para las próximas dos semanas al menos, y el campo, como dice Emilie, ha empezado a oler a primavera. Pero hoy, quizás por reivindicarse una última vez, el invierno nos deja un día de viento y cielos grises, y al caer la tarde llueve con estruendo sobre la claraboya de la escalera. Es un lluvia sentimentalmente inocua, no deprime, no deja melancolías ni instiga las tristezas. Tenemos tanta fe en el parte meteorológico favorable que no importa si hoy ha de llover de esta o de otra forma aún más dramática, porque los dramas dejan en parte de ser tales si se saben finitos y prontos a ser olvidados. Mañana saldrá el sol y eso es lo que nos recuerda esta lluvia. Qué iluso se es a veces cuando a uno le embriagan estas esperanzas tan de andar por casa. El caso es que andábamos mirando por la ventana, disfrutando la estampa de esta lluvia que sabíamos ya derrotada, y entonces Emilie volvió a recordar lo mucho que le gusta esta casa, y añadió que lo mejor era que podíamos estar seguros de que esa vista no habría de cambiar nunca, porque todo cuando se ve desde aquí —el jardín, la parcela de enfrente—, era nuestro y nadie podría cambiarlo. Era otros de esos pensamientos sencillos en los que uno no ha reparado hasta entonces, y en los que tal vez nunca lo habría hecho de no ser porque alguien le da la idea, y que al escucharlo le resulta cuando menos curioso. Yo veía caer la lluvia y pensaba en algo muy distinto: que no debe haber pasatiempo más simple y completo que este de mirar escurrir el agua, 195 aburrido quizás a veces, pero tan lleno de significados en otras. Me estaba llegando una cierta vena poética, supongo, y cuando Emilie vino a enfrentarla con sus comentarios tan prosaicos, casi me entraron ganas de echarme a reír. Qué aburridas deben ser esas parejas en las que ambos piensan lo mismo. Qué ideal más ridículo ese de que cada uno pueda leerle la mente al otro y que ambos piensen lo mismo, cuando lo verdaderamente interesante es que el otro nos deje leer lo que piensa y lo hagamos como quien lee un buen libro, descubriendo cosas que nos alcanzan, que nos estimulan, pero que nunca antes habíamos visto enunciadas de ese modo. Inés anda por la casa desplegando sus nuevas habilidades, esas que siguen aumentando cada día de forma casi mágica y no dejan de asombrarnos. Y yo ahora vengo a escribir estas líneas y no cuento nada de todo eso, sino sobre esta historia nuestra de lluvias y pequeñas frases, sobre lo que Emilie me dice y me hace sentir sin casi saberlo. Si hoy tuviera que dar una prueba de lo que el amor significa, tal vez no haya otra mejor que esta: que después de tanto tiempo, aún hay días en que Emilie me sigue sorprendiendo incluso más que Inés. *** Quería haber ido a tirar el vidrio al contenedor antes de ir a recoger a Inés, pero al final se me ha echado el tiempo encima y lo que he hecho ha sido meter las botellas en el maletero, ir a buscarla, y después pasar a tirarlas aunque estuviera ella conmigo. Total, es cuestión de un minuto y el contenedor no queda demasiado lejos. Me intentaba dar prisa para que no estuviera esperando demasiado tiempo con el coche parado, porque cuando el coche está en marcha se queda tranquila en el asiento, pero si el motor no está encendido no tarda en ponerse nerviosa. Sin embargo, según he empezado a tirar botellas y tarros, ha empezado a reírse a carcajadas; el ruido de todo ese cristal rompiéndose le hacía mucha gracia. Al final, he acabado tirando las botellas de una en una, muy despacio, parándome después de cada una de ellas para ver como ella seguía riendo 196 unos segundos, y después la miraba a través del maletero abierto, y ella me devolvía una sonrisa como invitándome a tirar algo más y continuar con aquel estruendo tan gracioso. En casa, le he dado luego un gajo de naranja, pero no parecía gustarle. Lo ha tenido diez minutos entre las manos, espachurrándolo y llenando todo de líquido, pero en todo ese tiempo no ha hecho más que un amago de llevárselo a la boca, y cuando parecía que iba ya a probarlo, se ha quedado a medio camino y no ha llegado a probarlo siquiera. Al final, he acabado comiéndome yo el gajo, que de tanto manosearlo era ya una masa de fibras secas, casi como si lo hubiera estado masticando. Por la noche le he dado una ramita de brécol (que ahora en lugar de brécol la gente gusta de llamar brocoli, supongo que porque le hace a uno parecer más fino) que acababa de hervir para la cena. Ha sido un fracaso aún mayor que el de la naranja, porque ni siquiera ha querido tocarlo. Al acercárselo ponía una cara de asco muy graciosa y retiraba las manos; nos hemos reído mucho viéndola y al final Emilie me ha pedido dejar de instigarla con mi trozo de verdura, aunque reconozco que yo habría seguido un rato más, porque era de lo más divertido. Le pasó algo parecido hace unos días con una crêpe, le daba repelús tocarla y no conseguimos que probara ni un bocadito. Ha sido, pues, un día de muchas risas y descubrimientos, ninguno de ellos relevante, pero que aun así le dan a estas jornadas cotidianas un brío y una vitalidad que las hace muy agradables. Y estas anécdotas, escritas aquí ahora, se sabe que un día al desempolvarlas traerán una nostalgia plácida, esa de los momentos sin los que podríamos vivir, los que no tienen protagonismo en nuestra historia, pero nos llenan de bonanza como un abrazo en el momento adecuado. *** Dentro de poco cumpliré treinta y siete años. Es más o menos la mitad, si nada extraño sucede, de los años que habré de vivir. Esto quiere decir que, en el recuento de personas, de experiencias, de aprendizajes, debería llevar acumulada la mitad del total esperado, lo cual no es poco. 197 De otro modo, se puede decir que hay un cincuenta por cien de probabilidad de que haya conocido ya al mejor amigo que tendré nunca, que haya experimentado la mayor alegría y la mayor tristeza, que haya observado el suceso más fundamental de mi existencia, o que haya encontrado ya a la mujer de mi vida. Y otro cincuenta por cien de que, si la vida es mera cuestión de números y lo suficientemente homogénea como para validar esta hipótesis, todo eso esté aún por llegar. Es una buena razón para inquietarse y perder el sueño. O para dormir más tranquilo. *** Una de las compañeras de trabajo de Emilie propuso quedar a cenar por la noche en su casa. Estaríamos nosotros, ella y otro compañero también de trabajo, que traería a su vez a su novia, que vive en el norte de Francia y ha venido a pasar unos días. En la franja de edad infantil, estarían Inés y Óscar, el hijo de la anfitriona, al que ella ahora cuida sola, porque su novio está trabajando en el sur de España. Al final de verano tiene previsto mudarse allí ella con el niño para estar todos juntos de nuevo, una opción sabia, porque esto de mantener la familia escindida de tal modo no es cosa buena. Habían propuesto quedar a las siete, y Emilie y yo pensamos que el siguiente podía ser un buen plan: yo recogería a Inés algo antes de lo normal, a las cinco en lugar de a las seis, le daría de merendar, y luego nos iríamos a Auch a recoger a Emilie, y desde allí a Fleurance, a más o menos una media hora de viaje. Como Christine viene al pueblo a las cinco a recoger a otro niño al que cuida solo por las tardes, me propuso traer a Inés para que yo no tuviera que subir hasta su casa. Yo solo tendría que ir hasta la parada de autobús y recoger a Inés. Hacía un día perfecto, la temperatura algo fresca y el sol brillando sin ni una sola nube. El campo tiene un color verde muy uniforme, denso, pero solo donde crece el trigo. En las parcelas sin plantar y en los bosques aún sin hojas, 198 siguen los tonos apagados, que hoy lucen más cenicientos que nunca y no son rival para esas otras partes más brillantes del paisaje. La historia de los paisajes a lo largo del año es una historia de reivindicaciones en las que cada pieza logra su victoria sobre las demás durante una temporada: hoy son estos cultivos, mañana serán los bosques con sus hojas tiernas o sus flores, es una alternancia sana, como ha de ser en toda disputa para que ningún bando se haga con más poder del necesario. Como el tiempo invitaba a salir y estaba ya satisfecho con mi trabajo del día, hice un paseo muy breve en lugar de ir directo a la parada. Según volvía, me crucé con el coche de la peluquera, que también recoge a su hijo a esa hora, y aunque le hice un saludo tímido no me dio saludo alguno. Tampoco esperaba mucha efusividad por su parte, todo sea dicho. Es una chica algo más mayor que yo, muy seca y arisca, que no se junta con nadie de aquí, y de la que todo el mundo, cuando su nombre sale en alguna conversación, se pregunta por qué ha elegido este lugar para venirse a vivir si es tan poco amiga de todo trato social, siendo los pueblos como este sitios donde resulta inevitable tener contacto con los vecinos. La chica vive con su novio, al que solo hemos visto una vez y que es simpático y dicharachero, lo cual no hace sino despertar nuevas cuestiones sobre ella y su presencia aquí. Llevan en el pueblo desde antes de que llegáramos nosotros y no parecen con intención de mudarse, aunque a estas alturas ya es improbable que logren integrarse mejor. Sabiendo que ella estaba en la parada del autobús, y como Christine no había llegado todavía, me apetecía poco esperarla yo también allí, porque la situación iba a ser de lo más incómodo. Quizás no para ella, que debe estar acostumbrada a lucir su actitud tan agria en contextos varios, pero sí para mí, que no me encuentro cómodo en estos bretes, más aún si el otro protagonista es alguien que vive en mi mismo pueblo. Buscando un lugar donde poder esperar sin contratiempos, se me ocurrió sentarme en la zona de picnic que hay a la salida del pueblo. Un año y medio ya que vivimos aquí y creo que esta era la primera vez que me acercaba hasta allí, a pesar de que cada día paso a unos 199 metros escasos de esas dos mesas sueltas y de sus bancos en los que nunca he visto a nadie sentado, probablemente porque nadie viene a sentarse en ellos. Era un lugar anodino pero, por eso mismo, con algo de encanto. ¿Con qué fin se ponen un par de mesas en un pueblo de veinte vecinos con apenas tránsito? ¿Quién habrá venido a sentarse aquí antes y en qué circunstancia? Sentado en uno de los bancos, miraba hacia el campo que hay enfrente, escuchaba el ir y venir de pajarillos sobre las ramas, cosas de poca importancia pero que tenían su interés, porque cuando uno se para en un lugar por primera vez, incluso si es tan cercano y poco exótico como este, es como si le hubieran puesto un mirador desde el que estudiar la realidad más sobresaliente. Christine llegó pronto, apenas tuve unos minutos de reposo, pero me prometí a mí mismo volver a sentarme allí sin prisa uno de estos días, como una forma diferente de ver el pueblo. Quizás baje con la guitarra y algo de comer algún día de esta semana que viene, aprovechando que se espera buen tiempo. La reunión con los amigos de Emilie fue tranquila, muy familiar. Se notaba que teníamos nuestros bebés y les dedicábamos gran parte de la atención, y también que, según me dijo Emilie, su compañero de trabajo y su novia estaban pensando en tener uno. Es decir, que directa o indirectamente todos allí estábamos orquestando nuestras vidas alrededor de nuestros hijos o nuestros proyectos al respecto, y eso sin duda se hacía notar. Pedimos unas pizzas y no nos quedamos hasta muy tarde. En el camino de vuelta íbamos los dos medio dormidos, pero este paisaje nocturno tiene la virtud de mantenerme despierto, porque cada vez es distinto y nunca deja de ser intrigante. Es lo que tienen los vacíos y los espacios sin esquinas, las noches profundas, las inmensidades, que son más imaginación que verdad y es uno mismo quien las define. La noche trae a estos rincones del mundo una amplitud inabarcable, ya sea que uno quiera sentir ese vértigo de las soledades o la calma de una distancia y una individualidad anheladas. 200 A la entrada del pueblo, el banco seguía tan solitario como siempre y me dio algo de pena verlo. Prometí una vez más volver y me lo dije para mí mismo en esa voz alta con que uno puede hablarse en los adentros para reafirmar sus ideas. Por entre los setos, se escuchó una lechuza ulular cuando nos bajamos del coche. *** Ninguna idea tan prostituida como esa del carpe diem. La enuncian sin vergüenza los bohemios, los vividores de todo tipo y, sobre todo, aquellos que gustan de disfrutar sus días al límite, en busca de emociones fuertes y actividades estimulantes, y con manifiesto rechazo por las cosas cotidianas. Si alguno de esos me viera hoy, en este día de sol en que la vida parece invitarnos a sacarle todo el jugo, sentado aquí en mi ordenador mientras escribo esto, es probable que, esgrimiendo ese cansino carpe diem, me dijera que estoy perdiendo una gran oportunidad y que debería ocuparme en algo más intenso, salir ahí fuera y no en quedarme en casa tecleando. Lo sé porque tengo algunos conocidos de esta clase, que si gustan de proclamar de esta forma su amor por cierto tipo de pasatiempos no es sino por alardear de ello, y con los que ya he tenido en alguna ocasión alguna pequeña disputa al respecto. Mal entiende esta máxima quien piensa que esto del carpe diem consiste en tentar la suerte de continuo o en tratar de llenar todo el tiempo del que se dispone con asuntos excitantes y exóticos, en rehuir las ocupaciones más prosaicas, no vaya a ser que la vida tenga a bien terminarse antes de lo previsto y uno se quede sin haber saboreado esas mieles tan dulces. Quizás lo que se entiende mal no es la frase en sí, esa idea de aprovechar el hoy sin pensar en el mañana, sino la vida misma, porque se piensa que para exprimir el ahora se ha de recurrir a todas esas andanzas, y que son esas las cosas que se han de disfrutar mientras se pueda, sin esperar a que mañana podamos darnos a ellas de igual modo. Lo cierto es que, para aprovechar el ahora, la receta es mucho más sencilla: basta con hacer lo que ahora nos apetezca y 201 dejar de lado todas las otras opciones, sin pensar en lo que esta decisión pueda suponer, y sin establecer más juicio que lo que nos pidan los deseos en cada momento. De otro modo, quienes pregonan esa forma tan intensa de aprovechar el hoy en realidad hacen todo lo contrario a lo que debieran, más preocupados por las oportunidades que pueden pasar que por el placer del instante. Reivindico desde aquí este hedonismo sin estridencias, la predilección por las cosas reposadas y banales que no han de dejar huella. Reivindico que no hacer nada, o sentarse a escribir aunque el día se ofrezca para tareas más gloriosas, sean opciones validas como cualquier otra para exprimirle todo el jugo a la vida. Esto escribo aquí ahora. Sencillamente, porque es lo que más me apetece hacer. *** Estos días tan luminosos, de luz de final del invierno que ha decidido dejar de lado su vergüenza y venir a alumbrar con todo su ímpetu, son ideales para muchas cosas: mirar los horizontes, tumbarse en el jardín a recibir en la cara los calores ya casi olvidados, reparar en los tonos de las cosas cotidianas sobre las que hacía mucho tiempo que no entraba una claridad así. Y sin embargo, en ningún lugar tiene más prestancia esta luz que sobre las páginas de un libro. Qué placer el de leer iluminado por estos rayos tan decididos, es un espectáculo en sí mismo la lectura, como si fuese un escenario tan perfecto que bien podrían no salir los actores o los músicos, y uno no los echaría en falta y daría por buena la tarde sin más que sentarse a mirarlo. Me siento junto a la ventana y allí están las huellas en cada página, las sombras chinescas de mis dedos, tan nítidas, un segundo negro sobre el blanco del papel, contando una historia distinta a la del texto. Y al leer, se imaginan los escenarios de la novela con una iluminación así, implacable, que alegra incluso los pasajes melancólicos y nos lleva a reflexiones frescas, casi como si todo aquello se hubiera escrito en un día tan brillante como este. 202 Y es así que habitan el libro, de la mano, las fantasías paralelas de la literatura y la luz. *** Leía hace unos días que, al contrario de lo que se acostumbra a pensar, las personas ciegas no ven todo negro como cuando un vidente cierra los ojos. Ver negro es ver algo, pero ellos no ven nada. Se hace difícil imaginar esto cuando uno siempre ha visto algo, sea negro o no, y darse cuenta de que la ceguera es algo muy distinto a la oscuridad, que es lo que equivocadamente asociamos a aquella. Es siempre complicado imaginarse lo que significan los vacíos que uno no ha conocido. Esta reflexión nos lleva, a poco que uno quiera filosofar sobre la vida, a pensar en cómo será aquello de estar muerto. Debe ser algo similar, algo que no tiene nada que ver con ninguna de las sensaciones que forman la vida, sino a una nada absoluta de la que nunca se guardara certeza. Exactamente, como sucedía antes de que naciéramos. Es un pensamiento que procura tranquilidad, porque trae la idea de una muerte vacía y estéril, lo cual no deja de reconfortar. Hace buen tiempo y hemos comido en el jardín. Soplaba un poco de viento y se oían por un lado los trinos de los pájaros y por otro la actividad del pueblo: la radio de la vecina, la campanada solitaria y rotunda de la iglesia al dar la una, las voces de los ingleses que parecían estar disfrutando una comida animada con amigos. «Qué silencio», hemos dicho los dos mientras comíamos sin decir nada, y yo he pensado que en realidad este silencio no es una nada ni una ausencia, como no lo es lo que percibimos con los ojos cerrados, donde queda aún una última brizna de estímulo que viene a demostrarnos que todavía somos capaces de ver. Quizás Emilie ha pensado esto mismo y por eso ha apostillado que no es el silencio completo lo que le gusta, sino este lienzo mínimo de sonidos, los justos y necesarios para tener esta sensación de calma sin saberse abandonado. Es más, dijo que distinguir los sonidos de las casas, así suaves y tan discretos, le hacía sentirse más parte del pueblo, menos 203 sola, era un sonido que traía un cierto sentir de comunidad. A mí esto me resultó muy poético, y no pude por menos que darle la razón. Como si quisiera arruinarnos este momento, el inglés que vive fuera del pueblo, al otro lado de la carretera, arrancó una de sus muchas máquinas y se puso a hacer ruido. Son una pareja peculiar, muy simpáticos y cordiales, pero él tiene una verdadera obsesión con las cosas a motor. Cuando no está con la cortacesped, anda moviéndose con su quad de un lado a otro, o bien está usando la motosierra o algún otro cacharro de similar sonoridad. Que vuelva a su rutina diaria de quemar gasolina es una señal inequívoca de que la primavera está llegando, así que en lugar de indignarnos, lo tomamos por el lado positivo y nos alegramos de que estos símbolos del buen tiempo, aunque irritantes, estén ya de vuelta. *** Es un hecho que la soledad no depende únicamente de lo solos que estemos ahora, sino de lo solos que estuvimos en otro tiempo o de cuanto esperamos estarlo en el futuro. Porque la soledad no es un hecho puntual, sino más bien un sombra global y de límites difusos. Emilie no ha venido hoy a dormir. Mañana tiene una reunión en Condom y ha ido a pasar la noche en casa de sus padres, para así ahorrarse el viaje al despertar y de paso hacer una visita a la familia, que han pasado ya algunas semanas desde la última vez que estuvimos por allí. Mi día ha sido lento, lleno de un tedio espeso del que sin duda puede culparse a esta soledad de hoy. Y también ha sido un día solo, con la sensación no de ir a pasar una jornada entera sin ella, sino un tiempo indefinido que pudieran ser semanas o meses o, quién sabe, ser así ya por siempre y no acabarse nunca. La soledad futura se alcanza hasta el ahora de un modo que no lo hacen las presencias esperadas ni los reencuentros, que apenas dejan inquietud ni emoción, pero no logran borrar la falta hasta que por fin arriban. Recogí a Inés de casa de Christine y salimos a dar un paseo antes de que se hiciera de noche. Al fondo, los Pirineos 204 iban perdiendo detalle y color según se iba el sol, desde la base hacía las cimas. Al principio, se distinguía la nieve solo en las cumbres, con un resol amarillento, flotando encima del horizonte como ilusiones; después no eran más que siluetas grises que se fueron haciendo oscuras, y para cuando volvimos a casa habían empezado ya a desleerse en la noche. Inés ha cenado pronto y la he llevado a dormir algo antes de lo normal. La casa se ha quedado sola y no encuentro mucho que hacer aparte de escribir esto. El tiempo, que acostumbra a ser escaso para hacer todas esos entretenimientos míos a los que me gustaría dedicar más atención, hoy es inmenso, y las holguras ya se sabe que no estimulan la acción y mucho menos la creatividad. Duermo a pierna suelta, ocupando toda la cama, y a pesar de la soledad tengo unos sueños de lo más plácido, todos ellos simples, dulces, insignificantes. *** Contarle cosas a un diario no es tan sencillo como aparenta. En particular, contarle penas y rabias, fracasos, indignaciones y todos esos asuntos de los que uno no se siente especialmente orgulloso, resulta complejo y suelen faltar las energías. Con ciertos temas, sucede además que se siente el pudor mismo que al contárselo a alguien, y al final se acaba decidiendo que no merece la pena poner por escrito estos episodios, y que es mejor dejarlos guardados en los adentros o en todo caso compartirlos con alguien cercano si la ocasión se presenta. A estos efectos, no es tan distinto un diario de un confesor de carne y hueso. Al fin y al cabo, si nadie lee lo que contamos, ¿qué desahogo nos procura ponerlo en papel? Y si alguien lo hace, entonces nos habrá de provocar todavía más vergüenza que contado en vivo cuando el asunto es aún reciente, porque si algo tiene el tiempo es que hace que los conflictos y las disputas aparenten ser mucho más ridículas de lo que entonces parecían. Y todo conflicto es ya de por sí ridículo en cierta forma, así que razón de más para no dejarlo escrito. 205 Hoy Emilie y yo tuvimos una pequeña pelea. No fue mucho, una riña doméstica, pero a estas cosas no estamos ninguno de los dos acostumbrados, no ya porque sean muy raras entre nosotros las desavenencias así de airadas, sino porque a los dos se nos da mal esto de entrar en conflicto. Para ser buen luchador no basta saber atacar y defenderse, es necesario también saber asumir que uno está en lucha, saber asimilar el hecho de tener enemigos y de que exista una animosidad evidente contra nosotros. A Emilie y a mí esto se nos da francamente mal, nos sentimos muy incómodos en cualquier tipo de disputa. El caso es que la pelea pasó rápido, discutimos un poco y al cabo de un rato nos sentamos en el sofá, ella me puso una mano en la pierna para señalar que era el momento de hacer las paces, después nos abrazamos y en un instante se fueron todas nuestras inquinas y volvimos a entendernos, que eso se nos da mucho mejor que andar enfadados. Para que dos personas se entiendan, lo importante es que tengan similar tolerancia al enfado y el enfrentamiento, y que así quieran reconducir las aguas a su cauce con igual prontitud. Si una de ellas es capaz de soportar la situación más que la otra, entonces la cosa es fácil que se complique más de lo recomendable. Como digo, Emilie y yo no estamos hechos para la lucha, nuestra tolerancia es en ambos casos muy limitada. De no haber concluido bien esta trifulca, es probable que no hubiera escrito nada sobre ella. Me habría acostado enfadado y hoy habría sido un día sin nada que traerse a este diario. Vale para poco un diario cuando se trata de desahogarse, si acaso para dejar constancia de los desahogos y el día de mañana sonrojarse. Es decir, labor inútil se mire por donde se mire. Sin embargo, como la cosa acabó bien, el suceso merece sus líneas y es una historia más que añadir aquí, de la que tal vez nunca se saque nada, o tal vez sí, quién sabe. Sirve de poco escribir los odios, sobre todo esos que persisten tras las batallas inconclusas. Pero los rencores superados, esos merece la pena inscribirlos con firmeza en nuestra historia. Porque si dulce es el orgullo de llevar a 206 buen puerto las diferencias, más dulce es aún el tener un documento que pruebe nuestra capacidad de reconciliarnos con quienes nos importan. *** Emilie ha cogido la regadera del jardín para regar una planta del salón. La llena con un poco de agua y la trae hasta aquí, y cuando va a echarla en el tiesto se da cuenta de que hay una ranita en la boca de la regadera, oteando el mundo como si nada ocurriera. Allí, como encarando el viento sobre la proa de un barco, la ranita se deja arrastrar surcando la habitación de un lado a otro, con cara feliz casi como la de un dibujo animado, de camino a la calle donde Emilie la acerca a unas plantas y ella salta y se va, a seguir su vida después de haber visto mundo. *** Le habíamos pedido a Jean Paul que viniera a trabajar la tierra de la parcela para poder plantar el seto. Emilie lleva tiempo con esta idea y pone mucha ilusión en ello, pero necesitábamos que alguien nos hiciera esa labor. Como ya nos habían advertido, la palabra de Jean Paul vale bien poco, y cuando dice que pasará en un par de días, lo más probable es que no aparezca hasta dentro de un par de meses, si es que acaso aparece. La semana pasada, nos le cruzamos mientras paseábamos y nos aseguró que esta semana vendría sin falta, que había mirado la previsión del tiempo y anunciaban sol para todos los días. Como llevábamos tiempo esperando que viniera y no habíamos tenido noticias de él, no nos lo creímos del todo, pero Emilie en el fondo esperaba que esta semana el terreno estuviera al fin preparado. Para darle algo más de suspense, Dorothé llamó ayer, miércoles, para decirnos que a ella también le vendría bien que Jean Paul pasara por su casa a roturarle la zona donde tiene las patatas, y que le llamaría para ver si haciendo presión se decidía de una vez a venir. No parece que sea la clase de persona a quien la presión de los otros le haga ningún efecto, porque se diría que todo le da igual y quedar 207 bien con unos o con otros le es indiferente, pero por probar no se perdía nada. Al final, la llamada tuvo efecto y Jean Paul se presentó esta mañana en casa de Dorothé. . . pero no en la nuestra. A ella le sorprendió tanto como a nosotros, y dimos por hecho que se había olvidado de su compromiso con nuestro jardín, y que a estas alturas ya era difícil que viniera algún día de esta semana. Pero a mitad de la tarde, cuando menos me lo esperaba, ha llegado un tractor y, sin decir palabra, se ha puesto a trabajar la tierra. He salido a ver y ha resultado que no era Jean Paul quien conducía, sino Reinout. Al verme, se ha bajado del tractor, me ha dado la mano, y cuando le he preguntado por qué venía él, se ha limitado a decir: —Me lo ha pedido Jean Paul. Después se ha subido en su tractor y ha seguido trabajando. Hablar con este hombre me parece de lo más difícil e incómodo, no tiene ni la menor capacidad de comunicación. Era buena noticia que alguien viniera a trabajar la tierra, pero me ha dado muy poca alegría verle, la verdad. Bien es cierto que Jean Paul no es alguien de quien te puedas fiar, tampoco alguien por quien una persona como yo pueda desarrollar ningún tipo de amistad o siquiera de camaradería, pero hay que reconocer que el hombre es de trato agradable, campechano casi en exceso. Reinout, por el contrario, le quita a uno cualquier deseo de confraternizar; causa esa sensación incómoda de tratar con alguien que no te parece una mala persona, pero con quien no quieres tener relación alguna. Reconozco que soy vago para estas relaciones superficiales, pero en este caso hice un gran esfuerzo. Cuando había hecho un par de pasadas, se volvió a bajar para comentarlo conmigo, por ver si todo estaba como debía ser, y creo que también por curiosear un poco. —Luego tendréis que pasar alguna máquina para trabajar la parte superficial. —Creo que Emilie había pensado en plantar directamente. La textura de la tierra es buena y ella quería solo trabajarla un poco en profundidad. La conversación era de lo más anquilosada. Si dialogar 208 con este hombre ya es asunto poco fluido, hacerlo sobre estos temas que a mí ni me interesan ni tengo saber alguno en ellos es garantía de que será una charla poco menos que ridícula. De nuevo, intenté hacerlo lo mejor que pude. Le ayudé a mover un par de piedras grandes que habían quedado al descubierto y después él terminó su trabajo, volvió a bajarse del tractor para darme la mano, y se fue sin hacer más esfuerzo por entablar conversación. Allí estaba nuestra parcela con una franja de tierra removida, sin que pareciera muy distinta de lo que era hace unas horas, si acaso como más desordenada, como rota y con necesidad de un descanso para que sanaran aquellas heridas. Me quedé mirándola y supuse que al menos a Emilie le haría feliz ver que ya estaba el trabajo hecho y podía empezar a plantar. Volví a casa y seguí trabajando, casi como si nada hubiera sucedido. Luego pensé que quizás debiera haber sido algo más amable, haber intentado sacar algo más de conversación, aunque solo fuera yo quien hablase. Seguro que, igual que yo le cuento a Emilie lo raro que ha sido hablar con él, Reinout le estará contando al resto que tampoco he sido el más acogedor y que todo esto del campo y la tierra me resulta indiferente. E igual que supongo que a él estas habladurías le traerán sin cuidado, a mí tampoco me importará mucho lo que se diga o deje de decir sobre mí. Al final, todos contentos, no está tan mal la cosa. En realidad, soy malo para las medias tintas. Mis amigos suelen tenerme por alguien muy atento, alguien que gusta de dar más de lo que recibe, pero solo soy de ese modo con quienes verdaderamente lo merecen. Fuera de ese estamento superior de amistad, nunca he sido buena compañía, me falta voluntad para entregarme. ¿De qué sirve el esfuerzo gastado en los contactos fútiles, si luego uno lo resta de aquellos que valen la pena? Emilie volvió pronto hoy, era aún de día, Le sorprendió la cantidad de piedras que habían salido a la luz, y sobre todo su tamaño. Estuvo paseando por la parcela, mirando la labor como si no fuera lo que esperaba pero aún así fuese suficiente. Entró en casa y parecía contenta. 209 *** Con las amistades se puede sentir en los inicios la misma inquietud y emoción que uno siente con una pareja. A veces, por lo que esas amistades pudieran representar en el mañana, los encuentros tiene la inseguridad de las primeras citas, con sus dudas y sus esperanzas, con sus sueños aún inciertos que no han hecho más que asomarse y no dejan todavía de ser sino eso, sueños que siguen sirviendo para muy poco. Me sucedió algo así ayer, cuando fuimos a Jegun para la sesión de música celta. Llevaba esperando el día desde que hace un mes me invitaran a unirme, y me pasé todo el día con ese hormigueo incómodo que dejan las incertidumbres cuando se mezclan con las esperanzas. Tenía también los mismos nervios de un concierto, pero sabía que no era por eso, porque la música al final era lo de menos y no habría ningún problema; eran nervios por la reunión en sí, por esa especie de primera cita desde que les conocí hace un mes y me dejaron entran a formar parte de su comunidad musical. Hay a quien la gente seca y cerrada les infunde más respeto y les causa inseguridad. Pero a mí es la gente tan abierta, tan hospitalaria y amistosa, la que me provoca estos miedos, porque le dejan a uno el camino libre y la responsabilidad que esto conlleva es grande, todo parece quedar en manos de uno mismo para sacar adelante ese vínculo al que ha sido invitado. Había disfrutado tanto con ellos la última vez, que a lo largo de este mes se habían ido depositando en mí muchas ilusiones, y todas ellas venían a materializarse, o tal vez no, ayer noche. Suena algo ridículo, pero tampoco va uno a excusarse por emocionarse con cosas simples y agradables como una amistad que inicia su marcha. Al final, se me fueron los nervios poco después de llegar, porque el ambiente era relajado y porque, como era de esperar, la cosa salió rodada. Qué grupo más entrañable este, son todos encantadores y nos hicieron pasar una velada perfecta, con sus historias, su tertulia y, por supuesto, su música. Aunque la música en realidad es lo de menos, es más un medio que un fin, y no creo equivocarme si digo que para todos ellos es también así. 210 Cenamos en un restaurante enfrente del bar, demasiado elegante y chic, o al menos más de lo que Emilie y yo lo esperábamos. Si el grupo no desentonaba en ese ambiente era porque es allí donde vienen haciendo todas estas cenas de confraternización y son ya conocidos, pero la mujer que atendía tenía un aire prepotente y no era difícil ver que tras aquellas ínfulas suyas ella deseaba una clientela más distinguida para su negocio. No es que fuera un grupo con malos modales, más bien al contrario, todos bien educados, pero la gente natural y espontánea hace mala combinación con esos protocolos artificiosos y engalanados que imperan en lugares así, no encaja en el refinamiento tan impostado de estos sitios. La mujer, que no tenía ni siquiera la amabilidad mínima para hacer sentir algo de cordialidad a la clientela, hacía un contraste abismal con todo el resto del grupo, aunque esto parecía no incomodar a nadie, tal vez por la costumbre o tal vez porque la gente así sencilla sabe no dar importancia a esta clase de cosas. Estaban todos los de la última vez y algunos nuevos. Enfrente de nosotros se sentó una pareja bastante mayor, menudos y dicharacheros. Ella hablaba sin parar de cosas tan dispares como sus inicios tardíos en esto de la música o el tiempo que habían pasado en España en los años de la dictadura, con ritmo tal que casi no daba tiempo a interpretar las nostalgias con que contaba estas cosas, poco evidentes pero escondidas allí tras las palabras y las historias, como sucede siempre que se araña en el recuerdo. Nos habló sobre sus encuentros de juventud con un grupo de anarquistas españoles, con el divertimento propio de a quien le resultan interesantes las revoluciones y los movimientos sociales cuando son lejanos y románticos, es decir, cuando uno no tiene que sufrir las injusticias frente a las que esas revoluciones se levantan. No había aún confianza suficiente para entrar a discutir esto, así que me limité a escuchar su relato, que la verdad es que era entretenido. Comenté que los españoles de la generación de mis padres venían a Francia a ver las películas que eran censuradas en España por ser ligeramente subidas de tono, y que hacían poco más que cruzar la frontera, llegar hasta un cine cercano convenientemente 211 situado para responder a esta demanda, y después daban media vuelta y volvían a casa. Ninguno de los dos parecía estar al corriente de esto, y les hizo gracia. Para cuando terminamos la cena y nos fuimos al bar a tocar, aquello estaba ya completamente lleno, mucho más que de costumbre. La gente había venido a celebrar el día de San Patricio, que no caía exactamente en esa fecha sino una semana más tarde, pero que Michael había decidido mover por alguna razón. En cualquier caso, como esta no es una fiesta que tenga mucho arraigo ni significado por estos lares, la gente acudió igual a pesar del cambio de fecha, porque lo que al fin de cuentas quieren es una excusa para pasarlo bien y da igual si el calendario se sigue con rigor o no. Había bastante ruido y a la gente le importaba poco la música, pero nos pusimos a tocar de todos modos como si fuera un día más tranquilo. Yo saqué con orgullo las piezas que llevaba aprendidas, aunque se me oía más bien poco entre el bullicio de la gente y los sonidos de los violines y la gaita, que son instrumentos de más presencia. Aun en ese segundo plano obligado, la experiencia de colaborar en el sonido de esta pequeña orquesta tan bien engrasada tuvo el mismo sabor dulce de la última vez. Emilie andaba con Inés de un lado para otro, mitad escuchando la música, mitad ocupándose de mantenerla entretenida, y cuando hacía esto último acababa siempre llamando la atención de alguien que venía a comentarle lo buen bebé que parecía o lo guapa que estaban las dos, amén de algún que otro bohemio existencialista con una o dos cervezas de más que se acercaba a disertar sobre la paternidad y el futuro. Sé que a ratos le hubiera gustado poder darse un descanso, y que hacía todo eso por mí, para que yo pudiera disfrutar tocando, y me fui a agradecérselo siempre que hacíamos una pequeña pausa entre canciones. Nos fuimos cuando el bar seguía aún lleno y todos los músicos continuaban en faena, serían algo más de las once. Parece que esperaban que me quedara hasta el final, y me pidieron que antes de irme les tocara alguna pieza de flamenco. —Mi mujer ha venido para escuchar algo de flamenco 212 —me dijo Patrick, el violinista irlandés con el me quedé hablando hasta tarde la última vez. No sé si exageraba, pero en todo caso no me costaba nada quedarme cinco minutos más y tocar algo. Emilie puso cara de resignación, pero le pareció bien. De algún modo, conseguí que la gente, que apenas se callaba cuando el grupo tocaba, bajara el tono mientras yo interpretaba mi canción. No todos, pero la mayoría hablaban ahora sin levantar la voz o incluso se quedaban en silencio y escuchaban. A esto de convertirse de pronto en el centro de atención nunca me acostumbro, ni siquiera escudado tras un instrumento y aunque sea para evidente satisfacción del resto, pero siendo de este modo, imponiendo de forma pacífica la música en medio del griterío, esta fugaz actuación tuvo un regusto agradable. Hay instrumentos que suenan por encima del resto, que saben sobreponerse a los ruidos y hacerse oír, y para los que no son de esta clase siempre está la opción de amplificar o poner un micrófono delante si uno quiere que le escuchen. Esto tiene sentido en escenarios grandes, pero creo que cuando la música es así, íntima y familiar, el instrumento debe sonar a su volumen natural, y si este es flojo, como le pasa a la guitarra, no quedará mas remedio que verse ensordecido por los otros instrumentos y las voces. En mi opinión, la única forma en la que un instrumento ha de reivindicar su sonido en un contexto así no es subiendo por encima del resto, sino haciendo que los demás callen. No siempre resulta, pero cuando lo hace, se siente uno en una comunión verídica con su música, la siente de veras y la comprende. Qué placer el del músico cuando consigue que le escuchen así, conquistando el silencio con el solo arma de sus melodías. Gritar es fácil, pero hacerse oír sin levantar la voz, eso ya es otro cantar. Me despedí rápido y prometí volver dentro de un mes a la siguiente reunión. Lo cierto es que volvería mañana mismo si estas reuniones fueran más frecuentes, porque la noche me supo a poco, y me hubiera sido escasa también incluso si la hubiera apurado hasta su fin. Uno quiere siempre un poco más de las cosas que le apasionan, sobre todo en los 213 inicios, cuando además de la pasión entra la prisa y hay como una necesidad de aplicarse todo lo posible en esa nueva querencia. Me queda el recurso de trabajar nuevas canciones, de pensar en el próximo segundo viernes del mes, que será más tranquilo y al que supongo que vendré ya solo. En el fondo, un poco de deseo siempre viene bien para instigar este tipo de aficiones; no hay razón hoy para quejarse de nada, me digo. *** Anoche llegamos tarde y tardamos además un poco más de lo normal en irnos a la cama. Emilie no ha dormido demasiado bien esta semana, así que yo dormí arriba en la habitación con Inés, para que ella pudiera descansar mejor. Entre el cansancio y las buenas sensaciones que traía, dormí un sueño plácido, muy profundo, pero a las siete de la mañana la gata comenzó con su insoportable cantinela para que le diéramos comida y no solo me despertó a mí, sino que consiguió despertar a Inés. Al principio se movía un poco de un lado a otro de la cuna y sollozaba a envites cortos, casi como con vergüenza. Después se incorporó y se quedó mirando sin saber muy bien a qué, y al final acabó por ponerse de pie agarrada al borde e intentando mirar por encima. A mí me daba pereza salir de la cama tan pronto, así que, aunque ya sin dormir, seguía tumbado, moviéndome poco para que, en la débil luminosidad de la habitación, ella no se diera cuenta de que yo estaba allí y entonces reclamara mi atención. Y sin que ella me viera, yo la miraba hacer todas sus cosas, esos entretenimientos suyos de bebé recién levantado y a solas en una habitación, que pueden ser a veces un espectáculo de lo más fascinante. Era como uno de esos fotógrafos de naturaleza que se agazapan en su escondite del que asoma apenas la lente del objetivo, y se apostan frente al nido de una rapaz a observar indiscretamente su cotidiano, tan cerca que pueden fotografiar hasta el más mínimo detalle, pero sin ser descubiertos, y que hacen su vida paralela a la vida del ave, que nada sabe de ellos. 214 Estuvimos así casi una hora, con alguna pequeña cabezada entre medias. Entonces me moví un poco y ella giró la cabeza hacia mí y nos cruzamos las miradas, y al instante se puso a reír. La saqué de la cuna y la metí en la cama conmigo, y estuvimos jugando, ella sin parar de reírse, muy relajada. Le acabo de dar el biberón y ahora esperamos a que Emilie se levante. Se la vez muy feliz, casi tanto como yo. *** Me escriben del congreso de Girona en el que dentro de un par de semanas estaré dando una charla. Había mandado una comunicación sencilla, sin aspiraciones, para poder contar sin presión todas esas ideas que en su momento intenté escribir en aquel librillo mío sobre cartografía que se quedó a medio hacer. Me piden que en lugar de hacerla en una sesión normal la haga como sesión plenaria en la apertura del congreso. Me hace ilusión que piensen en mí para esto, sobre todo sabiendo que apenas queda tiempo, lo que quiere decir que confían en mi solvencia como conferenciante más incluso de lo que yo mismo lo hago. Es un pequeño honor, no cabe duda. Por otra parte, el cambio de escenario me quita ese ambiente más íntimo y sin presión, y ya no podré enfocar la presentación del mismo modo. He aceptado la propuesta, pero a ratos me apetecería poder hablar para unos pocos, con menos ataduras, algo así como cuando toco ahora la guitarra en estas reuniones de música celta. Claro que, en otros, se me sube a la cabeza lo de ser una vez más un ponente de alto rango, y embriagado de estas mieles del éxito me imagino con gusto sobre el escenario frente a tanta gente. Es la disyuntiva clásica entre lo humilde y lo grandioso, entre lo cercano y lo impersonal, cada uno con sus luces y sus sombras. Me llega otro mensaje. Como ahora soy responsable de una ponencia plenaria, la organización del congreso corre con los gastos del hotel y me invitan a la cena de ponentes, a celebrar la noche antes. Esto casi me da más satisfacción 215 que el hecho de dar la charla. Qué ridículo y vacío se siente uno al ver que a veces son las recompensas más superfluas las que le hacen ratificar sus decisiones. *** Recuerdo muy poco de los libros que he leído. La mayoría de las veces no pasa del mero título y el hecho mismo de haberlo leído, y solo en raras ocasiones recuerdo la trama de la historia, el nombre de algún personaje, las ideas que contenía o el estilo en que estaba contado. Y nunca he sido capaz de memorizar ninguna frase, a pesar de que he encontrado un buen número de ellas que podrían considerarse memorables, y que, puesto que no tengo la costumbre de anotarlas, quedaron perdidas irremediablemente apenas unas páginas más tarde. Si participara en tertulias literarias, es difícil pensar en alguien con tan poco que aportar como yo. Pudiera ser que incluso se pusiera en duda que en efecto leí todos esos libros. Lo que sí recuerdo, sin embargo, con todo lujo de detalles son las emociones que cada uno de los libros que he leído logró despertarme. Desde los que cambiaron mi forma de pensar hasta los que pasaron sin pena ni gloria o ni siquiera pude acabar de lo insulsos que resultaban, todas las pasiones o vacíos que dejaron se han guardado de forma milimétrica como los recuerdos de experiencias fundamentales, y si bien no sabría citar ni un miserable pasaje, podría volver a reconstruir toda mi sentimentalidad lectora con precisión exquisita. Sucede en realidad que esta memoria mía tan poco apta para el detalle literario sufre una falta igual en otros contextos. Recuerdo poco las cosas o las personas que han jugado un papel importante en mi vida, pero de los sentires que causaron no dejé sin archivar ni un ápice. Ahora pienso en viejos amigos o en amores ya archivados de otro tiempo. Podría describir los momentos y las emociones tal y como fueron entonces, pero de ellos cada vez voy guardando menos, de algunos incluso no sabría reconocerlos hoy ya, decir cómo eran sus voces o qué acostumbraban a 216 hacer o comentar, ni siquiera contar alguna historia común. Lo único que queda nítido, y además cada vez con más significado, son todas aquellas sacudidas que dejaron en los adentros, y podría contar exactas las veces que me hicieron reír, las que me hicieron llorar, los sueños que alumbraron o devastaron en ese entonces. Se va perdiendo la memoria, es un hecho sobre todo para quien nunca fue hábil en retener las formas, los envoltorios en que la vida trajo sus instantes más sólidos. Pero los sentimientos, que tal vez no residan en el mismo lugar que las ideas y los recuerdos de otro tipo, allá donde quiera que se guarden parece que están por ahora a buen recaudo. *** Tenía esta tarde el paisaje capas y capas de distancia, como láminas superpuestas, cada una más lejana que la anterior y de un gris mas leve. Cada fila de colinas llegaba con su luz distinta, hasta llegar a la última, casi transparente. Qué lejos queda el fin de los relieves cuando se mira en estas horas últimas. Tiene que llegar un día así, de luz caprichosa, para que nos demos cuenta de lo distante y fugaz que es el horizonte, de lo poco que somos incluso en los confines más inmediatos. *** Emilie se ha tomado el día libre hoy. Es un día ya de primavera, soleado, alegre, aunque aún hace frío y hay que abrigarse un poco si se está a la sombra. He llevado a Inés con Christine y he trabajado como de costumbre, y Emilie ha pasado toda la mañana fuera en el jardín, plantando el seto. Es trabajo agotador, pero a ella le hace tanta ilusión como a mí cualquiera de mis aficiones: mi música, mis paseos, este mismo diario. No quiere que le ayude, prefiere ser ella la que se encargue de esto, pero sí que le gusta compartir después las impresiones y enseñarme lo que ha hecho. Se ve que está orgullosa, no ya de su trabajo, sino de cómo va tomando forma esa parcela donde antes no había más que hierba seca, y que también forma parte de nuestro proyecto 217 aquí. Como si plantando un seto uno hiciera mejor no solo un pequeño trozo del paisaje, sino toda su vida, su futuro, su familia, sus ambiciones humildes para con este territorio y este tiempo. Bernard trajo hace unos días un par de pacas de paja, para echarla junto a las plantas y evitar que crezcan las malas hierbas. Emilie había calculado que harían falta dos, pero ahora, con casi la mitad del seto plantado, ni siquiera se ha gastado la cuarta parte de una de ellas. Preveo que se quedarán allí aún mucho tiempo, pudriéndose poco a poco, una de ellas intacta y la otra a medio consumir. No está mal, la verdad es que dan un aire bucólico cuando uno sale de casa. Hemos comido en el jardín. El silencio de esa hora es siempre aquí más rotundo, parece que fuera en ese momento cuando tiene más sentido, algo después del mediodía, entre los pocos ruidos que salen de alguna casa y esa sensación de vacío que flota por el paisaje. Ha pasado un solo coche mientras comíamos, uno allá lejos por la carretera que además ha tocado el claxon. ¿Para qué iba alguien a tocar el claxon en una carretera desierta?, he pensado, pero no se me ha ocurrido ninguna respuesta convincente. «Habría algún animal», ha dicho Emilie, que siempre anda preocupada por las bestiecillas que cruzan. Me he tumbado un minuto en el banco después de comer. No era demasiado cómodo, pero la vista era perfecta: un cielo profundo y de un color uniforme, sin ningún relieve, y delante de él las ramas del tilo aún sin hojas. Si tuviera algo de talento para la fotografía, habría hecho una de esta vista, y habría quedado algo soberbio, sin duda; una de esas instantáneas artísticas, sin nada obvio en ellas, sin una historia evidente, solo el cielo y esas ramas, puro gozo estético, algo así como una prosa perfecta hecha imagen. Por la tarde fuimos a pagar a Dorinne y Reinout por la labor del tractor. Nos cobró 50 euros, a los que se han de sumar 11 más de un bote de yogur, unas salchichas y un queso que les compramos. Por suerte, era Dorinne la que estaba en la casa, y ella es mucho más amistosa que él, aunque a veces demasiado insistente cuando quiere venderte 218 algo. Nos enseñó la granja, las partes que no conocíamos, sobre todo la zona de los cerdos, donde tenía unos cerditos negros como el carbón que parecían pequeños peluches. Llevo mal esta amabilidad interesada, no acabo de sentirme cómodo en estos casos en los que se mezcla la verdadera hospitalidad con un interés que asoma más de lo aceptable. No disfruto las cosas como debiera si no sé que me las están entregando sin condición alguna. En cualquier caso, los cerditos eran entrañables. Intenté que Inés los mirará, pero no parecía interesada; es aún demasiado pequeña para fijarse en cosas así, a cada edad somos sensibles a una clase distinta de ternura y belleza. Mientras comprábamos el queso, Inés se puso algo nerviosa, así que la saqué fuera a pasear y dimos un par de vueltas por la granja. La vista desde allí la verdad es que es fantástica, se domina el mismo terreno que desde aquí pero con más amplitud, y los Pirineos con la luz de esa hora de la tarde y el día tan claro parecían enormes, de cimas casi inalcanzables. Levanté a Inés por encima de mi cabeza para hacerla volar un poco como le gusta a todos los niños, y entonces me encontré con otra imagen como la de la hora de la comida: el cielo seguía con el mismo azul sin manchas, y en primer plano estaba la cara sonriente de Inés a la luz del atardecer. Era otra instantánea perfecta, y al igual que la de entonces, fugaz y esquiva. Habrá de quedar tan solo en la memoria, que además tiene la virtud de saber revelar bien estas imágenes y hacerlas aún más interesantes cuando se recuperan. Ahora, al recordarla, me parece todavía más hermosa, como también lo es la del tilo, y como lo son los recuerdos de todas las cosas bellas que algún día he contemplado. El día atardeció de una forma un tanto extraña. El cielo, como digo, tenía en lo alto un color azul profundo y no había ni una mancha de blanco, pero sobre el horizonte se habían posado unas nubes densas, espesas, que formaban un zócalo casi opaco, como derramadas sobre las cumbreras de las últimas colinas. Cuando el sol llegó hasta las nubes, comenzó a sumergirse tras ellas y el atardecer fue allí, sobre 219 esas nubes en lugar de sobre el horizonte, y la luz última de la tarde tuvo unos tintes extraños. Solo por el placer de sentarnos frente al fuego, encendimos la chimenea y volvimos a mirar allí en las llamas otro atardecer, otro sucedáneo falso del ocaso con su colores encarnados y sus melancolías. *** A veces, buscando un mensaje, caigo en algún viejo correo electrónico que aparece en la búsqueda y lo leo por curiosidad. Recuperar esas líneas, sobre todo si la misiva tiene ya un cierto tiempo, se hace, como es lógico, con cierta nostalgia, pero sobre todo con una buena dosis de vergüenza. Qué mal suena lo que uno escribió hace tiempo, todo parece más descuidado, la prosa pobre, el contenido vacio. Algunos de ellos incluso dan ganas de borrarlos, y si no se hace es porque esa nostalgia nos para los pies, y porque aun habiendo estado allí durmientes durante este tiempo no han causado mal alguno, así que parece seguro seguir conservándolos. Los peores mensajes son, claro está, aquellos que tienen algo íntimo, no digamos ya si en aquel entonces se intentó escribir algo romántico. Estos pueden incluso hacerle a uno dudar de todo su pasado. Curiosamente, son también los que el azar más parece gustar de sacar a flote, o tal vez los que, con el morbo que estas cosas suelen traernos, más nos atraen para releerlos. Lo malo del correo electrónico es que, a diferencia de lo que sucedía con las viejas cartas de papel, quien la envía se queda con una copia. Y sucede que estos correos sentimentales quizás guardan vigencia y emotividad en el lado del destinatario, pero en esta orilla del remitente envejecen muy mal. Lo único peor que esto es encontrarse con una conversación de chat donde se dijeran también asuntos así personales, ahí todo suena todavía peor y es difícil reconocerse en esas frases, o más bien nos gustaría no tener que hacerlo. ¿Y si acaso todo lo que decimos fuera igual que lo que escribimos en esos correos o en esas notas? ¿Pudiera ser que 220 baste un poco de tiempo para que toda nuestra comunicación resulte así de sonrojante, tan atolondrada y poco concisa, y que siempre pensemos que debiéramos haber expresado todo eso de otra forma? Por fortuna, aún no hemos llegado al punto en que la tecnología nos permita archivar todo cuanto decimos, y parte de la belleza de hablar y contar lo nuestro a otros es saber que bien pudiera perderse, que nadie salvo quien escucha recoge nuestro mensaje y podría olvidarlo un minuto después o guardarlo toda una vida, quién sabe. Es una de esas cosas de nuestra vida en las que se agradece un poco de olvido, porque sería desmoralizante recordar todas nuestras palabras mañana. No están hechas todas nuestras frases para durar; debiéramos incluso agradecer que así sea. Bienaventurados los que no tienen memoria, porque pueden vivir sin la losa de la vergüenza. *** Hace un par de meses alguien aparcó una caravana a la entrada del pueblo. Era una caravana vieja, con una lona en el techo porque debía tener goteras, y la dejaron allí calzada sobre unos ladrillos. No sabíamos de quién era, pero a veces había gente en ella, aparentemente trabajando en restaurarla, y un par de días, al pasar por delante cuando salía a dar un paseo, vi a una chica joven con el pelo teñido de un rojo muy chillón. Me entraron ganas de preguntarle, pero lo más que hice fue saludarla, y ella me respondió sin mucha ganas, casi diría que con un poco de vergüenza. Un día lo comenté con Hicham y el no sabía nada sobre la caravana, así que, por más que elucubramos, no supimos a quién pertenecía o qué tenía que ver su dueño con el pueblo. El caso es que hoy la caravana ya no está. Puede ser que la hayan quitando esta misma mañana, o puede ser que haga ya unos días, pero ha sido esta tarde al pasear cuando me he dado cuenta de que no esta ahí. Y es ahora que me pongo a pensar en las cosas que se han marchado junto a esa caravana, en las preguntas curiosas que quedan ya sin respuesta. Debería haber preguntado más, haberme acercado a preguntarle a aquella chica para saber de dónde 221 venían y por qué escogieron este lugar. Podría haber tras todo esto alguna historia interesante, una que ahora ya no parece sencillo desenterrar, y que, de hacerlo, tendría ya poco valor a estas alturas. Algunos días, cuando pasaba por delante, me decía que tenía que escribir algo sobre esa caravana o sobre el movimiento que se veía en ella. Era, a fin de cuentas, una parte de esos paseos míos y de la vida de este pueblo, y esas son las cosas que vengo aquí a contar. Nunca tuve, sin embargo, inspiración para escribir nada, no se me ocurrió cómo poner en papel mis sospechas. Solo ahora, cuando ya no está, la traigo a estas páginas para relatar la pérdida, porque de las pérdidas y los abandonos siempre se sacan historias. A uno le deja siempre cierta frustración algo que se marcha, por aquello de imaginar lo que podría haber sido y arrepentirse de lo que hizo o dejo de hacer. Y así es que se sienta a escribir sobre algo que es ya como un fantasma, pensando que nunca lo hizo entonces, cuando aquello mismo era una realidad tangible. Sucede así también con las personas, y esto es ya más grave. Pareciera que cuando alguien ya falta entre nosotros es cuando todo su potencial se nos aparece; pensamos en lo que podría haber resultado si hubiéramos tenido un lazo más cercano, ya sea que existiera alguna relación o no, y queda siempre un rincón para el arrepentimiento. Lo más doloroso es que con las personas es más difícil ver un lado positivo, la pérdida es siempre una tragedia; con las cosas resulta más fácil. La caravana, por ejemplo, era fea y vieja, así que se llevo sus historias pero también su decoración poco agradable. Ahora la entrada del pueblo, es justo reconocerlo, luce mucho mejor que antes. *** Nunca hubo peor momento que este para morirme. Cuando se es feliz, la idea de la muerte angustia más que nunca, porque se piensa siempre que esa felicidad ha de durar, incluso ha de hacerse más intensa, y no habría peor desenlace ahora que dejar de existir sin poder disfrutarla. Cuando se 222 es feliz, acostumbran a surgir nuevas ideas, nuevas propuestas que uno se hace para continuar todo aquello que le da felicidad, y ninguna perspectiva es tan frustrante como la de no poder llevarlas ya a cabo; se le pide a la vida que nos deje más tiempo, que no nos lleve ahora que al fin tenemos un plan futuro en que ocuparnos. Nunca hubo peor momento que este para morirme. Si pienso ahora en Inés, qué angustia la de imaginar no estar aquí cuando ella crezca, qué drama el de pensar que solo sepa de mí por lo que he ido dejando escrito y por lo que habrán de contarle. La vida ha de darme al menos el margen suficiente para llegar a ese momento en que podamos conocernos y sabernos al lado del otro, conversar, dejarnos recuerdos. Es tanto lo que hay por hacer, o más bien tanto lo que hay que esperar, porque esta edad infantil de un hijo es como una cuerda floja que hay que atravesar para llegar a esos tiempos en que el enlace entre padre e hijo tiene ya la misma fuerza en ambos sentidos. Qué inquietante la idea de comenzar este camino y que la vida pueda no darnos ni siquiera el tiempo de llegar a las primeras escalas. Nunca hubo peor momento que este para morirme. O, dicho de otro modo, nunca hubo mejor momento que este para vivir con pleno convencimiento. *** Es de noche e Inés está ya durmiendo. Salimos fuera porque el día ha sido templado y no hace frío, a escuchar los sonidos nocturnos como a Emilie tanto le gusta. Hoy son las ranas las que dominan el paisaje sonoro de este mundo nuestro, una especie de rugido tímido, reverberante, de cientos de ranas que conversan alrededor de nosotros. Nos quedamos muy callados e intentamos distinguir las voces de cada una, como si fuéramos a descifrar un mensaje en alguna de ellas. —Es mágico —dice Emilie. Y yo pienso que no es mágico el croar de las ranas, ni el silencio de la noche, ni este lugar, ni la naturaleza misma. Mágico es tener la suerte de poder estar aquí para dar testimonio de todo ello. 223 *** Hoy había eclipse parcial de sol, pero el día se ha levantado lleno de niebla y no se veía más que un gris lechoso en todas direcciones. Imposible observar eclipse alguno si apenas se lograba saber por dónde andaba el sol. Se podría decir que la niebla ha eclipsado al propio eclipse. *** Nunca deja de haber primeras veces. Quizás vayan perdiendo un poco la relevancia, porque nos vamos curtiendo con los años, pero siempre queda algo a lo que no nos hemos enfrentado antes, algo a veces intenso y vital, y no es cierto que todos esos ritos de paso lleguen cuando se es joven, sino también más adelante. En realidad, sucede hasta el mismo día en que morimos, que no deja de ser otra de esas primeras veces, esta sí ya sin réplica. Dentro de un par de días voy a Madrid con Inés. Emilie se quedará en casa y yo pasaré una semana en España, entre Madrid y un congreso en Girona. Inés se quedará esos días con mis padres, que así tienen la oportunidad de estar con ella, y de esta forma Emilie no tiene que encargarse a solas de cuidarla. Son dos primeras veces las que esto implica: mi primera vez de viaje a solas con ella y la primera vez que Emilie se separa de Inés durante un tiempo tan largo. Y como todas las primeras veces, tenemos algo de inquietud y de miedo, porque es así como sucede cuando se doblan en la vida ciertas esquinas. Emilie ha soñado esta noche que eramos los tres los que íbamos de viaje a España, y al volver, ya dentro del avión, yo le decía que Inés tenía que salir y quedarse con mis padres. Se ha levantado con la angustia de este sueño, y al acostarse ha dicho que espera que no se repita. No parecía muy convencida, quizás queriendo decir con esto que no hay forma de sacarse esa inquietud que le produce el ir a separarse de Inés toda la semana. Yo tampoco sé como librarme de la mía. 224 *** Es día de elecciones. Aquí, las departamentales, y en España, las autonómicas andaluzas. Sigo ambas con poca emoción, ya sea porque no les veo mucha importancia (aunque lo son, las andaluzas sobre todo como antesala de las generales del año que viene, donde se auguran cambios notables) o porque anda uno cansado de ciertos asuntos políticos. Y sobre todo, porque al poner estas dos elecciones la una al lado de la otra, es fácil ver esa realidad que suele arrastrarme al descrédito y mitigar mi implicación democrática: el campo político es tan subjetivo y tan distinto en cada lugar, que uno no tiene nada claro lo que significan las ideas, las siglas, las promesas o las adhesiones. En esa bruma de conceptos, se siente uno muy poco preparado para enfrentarse a esta responsabilidad, y por desgracia sobrevienen la pereza y la desidia. Ayer por la tarde pasaron a visitarnos los representantes del Front de Gauche/Partie Communiste, un hombre y una mujer. A mí me pareció algo excesivo esto de andar buscando el voto puerta a puerta, hasta que me di cuenta de que no eran simples candidatos, sino que viven en el pueblo y a él le habíamos visto hace poco en una de las reuniones de la salle de fêtes. Con mi poca capacidad para reconocer gentes («eres poco fisionomista», le gusta a Emilie decirme), no les había reconocido, y solo caí en la cuenta cuando Emilie les saludó de forma más efusiva. La verdad es que no se habló mucho de política, nos contaron sus cuatro ideas fundamentales como quien cuenta un chascarrillo. Hablamos de los otros partidos que se presentan y de los encuentros que habían estado haciendo estos días por los pueblos de alrededor, pero poco más. Nada, vaya, que pudiera convencerle a uno para votar o dejar de votar la opción que representan. No sé bien si es que lo que buscaban era más una visita social y transmitir con ella una imagen de cercanía, o que aún no han aprendido cómo funciona esto de hacer campaña. En cualquier caso, estuvieron un cuarto de hora en casa, fue simpático y pudimos charlar con alguien del pueblo, que no es poca cosa. Como estábamos a 225 punto de comer, ni siquiera les ofrecimos un aperitivo, y se fueron rápido sin querer molestar más de lo necesario. No sé si esta visita influiría algo en el voto de Emilie, pero en lo que a mí respecta no sirvió a la postre de nada, porque al final ha resultado que en estas elecciones los no franceses no tenemos derecho a votar. Me he quedado, literalmente, con la papeleta en la mano delante de la urna. De haber podido hacerlo, mi voto —con poca convicción, todo sea dicho— creo que habría de ser para el Partido Socialista, en el que es candidata la hermana del alcalde. Lo de que sea socialista o comunista o del color o tendencia que sea, habría importado bien poco, porque ¿qué significa a día de hoy, en este contexto cercano, que alguien se diga, por ejemplo, «comunista»? Probablemente, algo muy distinto a lo que en otros lugares pudiera esperarse, o a lo que debiera significar si uno sigue la historia como debiera. Las etiquetas así, sobre todo cuando es uno mismo quien se las adjudica, tienen poco valor real, y sirven no más para convencer al votante que se deja llevar por las denominaciones y no por las realidades. Estos, por desgracia, son mayoría, como bien demuestra el resultado algo más al sur, en esas otra selecciones, las andaluzas, que ahora voy siguiendo al mismo tiempo que veo con Emilie los resultados de estas de aquí. Se debería votar sin conocer quién está al frente de cada candidatura o tras qué nombre se amparan, porque hay muchos a quienes esto les importa más que ninguna otra cosa. Como esto no es sino una utopía imposible —y también tendría sus problemas, claro está—, deberíamos al menos votar como si así fuera, como si lo único que pudiéramos saber de cada opción fuera su programa, y en lugar de decir «quiero que X gobierne mi país», diríamos más bien «quiero que mi país se gobierne de esta manera», que es a fin de cuentas lo que importa y lo que se trata de decidir. Claro que, para esto, habría que garantizar que los programas se cumplieran, cosa de partida harto improbable. En fin, un día con cierta política, aunque sin afectarnos mucho, que lo que nos trae hoy alterados es otra cosa. Mañana vuelo con Inés a Madrid, y esta separación de la familia 226 nos inquieta, para bien o para mal, mucho más que lo que suceda en las urnas de aquí o de allá. *** Qué día más inexplicable hoy. Si los viajes resulta inútil imaginarlos de antemano, más lo es aún imaginar cómo son la partida y el regreso, porque no ha de haber instantes más caprichosos e impredecibles que estos. Lo de hoy fue buena prueba de ello. Los viajes están hechos sobre todo de incertidumbres. Pasa el tiempo y las singladuras se hacen más sencillas, se evaporan ciertas dudas, pero queda siempre un infinito de cabos por atar y siempre las mismas inquietudes sobre el regreso y la distancia. Quién nos lo iba a decir, pero venirme hoy desde casa a Madrid para pasar esta semana fuera ha sido una aventura convulsa que uno ni siquiera sabe bien como contarla para no dejarse fuera ninguna de las emociones por las que se ha pasado. La de hoy fue una partida extraña, acaso mucho más intensa de lo que tanto Emilie como yo podíamos haber augurado. Por delante parecían existir las inseguridades antiguas de la navegación, como debían ser aquellos viajes de exploración distante de otro tiempo. Y en tierra quedaban las emociones de esas despedidas marítimas, trasatlánticas, preparándose para la ausencia indefinida, quién sabe si pudiera incluso ser perenne. Recogí a Inés después de comer y volvimos a casa a por sus cosas y a hacer una última despedida. Intentamos que el trance fuera breve, pero aún así el viaje iba agrandándose frente a nosotros, siendo cada vez más distante y dramático, sin que supiéramos bien si había de ser así o exagerábamos lo que debería ser poco más que un trámite. A Emilie incluso se le asomaron unas lágrimas a los ojos algo antes de que nos fuéramos. El camino al aeropuerto se me hizo largo, porque Inés lloraba y yo tenía la sensación de ir viajando con una responsabilidad enorme, una de esas tan grandes y pesadas que uno casi no sabe como manejarlas. Y no sabía si debía 227 conducir con mucho más cuidado, o si quizás debiera hacer como si nada, tranquilo, para despistar a la mala suerte y que no se diese cuenta de esta empresa nuestra, de la misma manera en que se transportan sin llamar la atención las cosas de gran valor, de incógnito, para evitar percances. Paré a mitad de camino para darle algo de comer, porque no dejaba de llorar y el tráfico era lento. Eso la calmó hasta llegar al aeropuerto, pero se la veía extrañada, a disgusto, y yo pensaba que acaso sentiría esta misma aflicción que yo, aunque bien sabía que era algo distinto. En el aeropuerto, le cambie el pañal dos veces, una de ellas en el servicio de señoras, que en esto de la higiene infantil parece que las batallas por la igualdad no se han ganado aún, o más bien no se han luchado siquiera. La otra fue para ponerle un supositorio, porque tenía algo de fiebre, seguramente por el diente que le esta saliendo, lo cual explica también el carácter taciturno con que pasó todo el viaje. No hay lugar más perturbador que un aeropuerto para quien no quiere viajar. Se te llena el tiempo de pensamientos dudosos, de esa mezcla extraña entre lo impersonal del lugar y la seguridad que sabes que representa, como una especie de hogar que hubiera olvidado cómo acogernos. Porque nada malo sucede en los aeropuertos, pero tampoco nada bueno, son rincones estériles como ningún otro. De todo el viaje, al final lo más agradable resultó ser el vuelo. El avión iba casi vacio e Inés estuvo tranquila, y de algún modo nos trajo un poco de consuelo y de calma. Cerca de nosotros iba sentada una señora mayor que viajaba sola, y que no hacía más que mirar hacia Inés y sonreír, y se la veía con ganas de decir algo. Al final no pudo aguantarse, y después de aterrizar le hizo alguna carantoña y dijo que se había portado muy bien. Estuvimos hablando hasta que salimos de la terminal, parecía una mujer agradable, quizás con hijos a los que recuerda en sus primeros años cuando se cruza con algún bebé como Inés. Este de los recuerdos futuros es un pasatiempo curioso, cuando uno se imagina cómo le dejarán su señal los momentos que vive ahora, e intenta desentrañar el misterio observando a otros para quien estas experiencias ya quedaron en un ayer distante. Quién 228 sabe si yo algún día seré como esa mujer, no parece una opción descabellada. Ahora vuelvo a estar en mi habitación de Madrid, un lugar en el que cada vez queda menos de mí, casi sin pertenencia ya alguna, de no ser por algunos libros que tengo aquí o algunas cosas pequeñas que, aunque prescindibles y de poco valor sentimental, recuperan a veces un trozo de pasado suficiente como para hacerle sentir a uno algo de nostalgia. Inés duerme. Por un tiempo, tenemos el beneplácito de un hogar distante, distinto al habitual. Y la bendición de pasar al menos unas horas sin que la lejanía nos caiga encima y nos abarquille las esperanzas. *** Este de esperar es un acto misterioso. A veces es algo insoportable, la más insidiosa tortura a la que algo o alguien que no llega pueden condenarnos. Se ve el tiempo pasar con esa lentitud horrible, y no es ya que ese tiempo se pierda, sino que por esa ventana parece írsenos también parte del que nos resta por delante en la vida. Otras, sin embargo, la espera puede ser hasta gozosa, como un descanso al margen del camino. A veces los tiempos muertos saben a pequeña victoria sobre el discurrir del tiempo, se aguarda con gusto porque en ciertos días no hay nada que a uno le reconcilie con su historia tanto como sentarse a desgranar incertidumbres. Según los días, el alma prefiere las esperas concretas o las indefinidas, la de esperar a que llegue una hora marcada o la de aguardar a un amigo que se retrasa, o una llamada que ni siquiera sabemos si habrá de suceder. Para la espera, pocas cosas mejores que un libro. O mejor dicho, para un libro, pocas cosas mejores que una espera. Porque las esperas son el hogar natural de la literatura. Los libros que se leen mientras uno espera no son como los libros que se leen en la tranquilidad de las certezas, no son como los que se leen en un espacio de tiempo que nosotros mismos nos concedemos en lugar de en uno que es el azar o la vida 229 quien nos lo obsequia. La literatura es en sí una forma de espera, se escribe para que pasen ciertos tiempos y otros se queden junto a nosotros, siempre con la incertidumbre de lo que el transcurrir del tiempo acabará brindando. He llegado pronto a la estación del tren. Mientras espero que sea la hora de partir, escribo esto. *** Cuando uno piensa en cuál fue la vez en la que paso más frío en su vida, no suele ser tal fecha un día crudo del invierno, o una jornada en que visitó lo alto de una montaña, o aquella vez que estuvo de viaje por alguna región helada del norte. Lo más normal es que fuese una de esas noches imprevistas de verano en las que refresca y no se tiene nada con qué cubrirse, o en un día cálido en el que, al entrar en una estancia, inesperadamente el aire acondicionado funcionaba con más potencia de lo habitual. Es decir, no cuando las circunstancias son en principio más propicias para pasar frío, sino cuando uno menos preparado se encuentra para enfrentarlo. Con la soledad, que no deja de ser como una hermana emocional del frío, sucede algo parecido. Uno tiene momentos en que no puede sino sentirla, momentos de esos de soledad grave, indiscutible, en los que la vida no deja más opción que saberse desamparado. Pero están luego esos momentos en que nada hace predecir una sensación así, si acaso como mucho una incomodidad por allá adentro, y de pronto nos llega una soledad mucho más virulenta de lo esperado. Pero nos falta el abrigo, o el cobijo, o la compañía, o el hatillo de recuerdos templados al que pedir auxilio, y poco podemos hacer más que esperar a que pase, que al final todo es cuestión de paciencia y el tiempo sabe amansar cualesquiera oleajes de la vida. Así ando ahora, habitación de hotel, despierto antes de que amanezca, con la convicción de estar lejos de todo lo importante y poca esperanza de que esto amaine. Ayer fue un día alegre: estuve por la mañana viendo a un antiguo compañero de universidad, y luego en el tren que me traía 230 a Girona me encontré por casualidad a un amigo que venía también para aquí y nos pasamos el viaje en la cafetería del tren bebiendo y recordando viejas historias. Por la noche me invitaron a cenar y fue todo cordial, cercano, lo suficiente como para mantener dormidos los fantasmas de la distancia, y para que la llamada de vídeo que hice con Emilie y con mis padres e Inés fuera dulce y sin tristezas. Pero ahora, sin avisar, me llega esa soledad que ataca cuando la guardia esta baja, a traición, y en ella se le hacen a uno difíciles de habitar todas las estancias, más aún las que son inhóspitas y enemigas como esta de una habitación de hotel donde ni siquiera he logrado dormir en paz. *** En una de mis visitas a Rusia, Zhenia me regaló una camiseta de la facultad de geografía de la Universidad de Moscú, donde ella había estudiado. Además del valor personal que tiene, es justo decir que se trata de una camiseta bonita, bien diseñada, mucho mejor que todo el merchandising que en su día había en mi universidad o que se creaba recaudar dinero para alguna actividad, el cual no invitaba a comprar nada, salvo si era con la intención de contribuir a tal actividad. Llevaba puesta esa camiseta cuando hace un par de años me invitaron a dar una conferencia en Zurich, como digo porque es una prenda que me gusta, pero también porque esta clase de guiños, aunque la mayor parte de las veces solo sea uno mismo quien se dé cuenta de ellos, hacen que esto de presentarse en público tenga un sabor distinto y sea más entretenido. Al acabar mi charla, durante la pausa de café, se me acercó una chica que había estado en el público y me preguntó de dónde había sacado esa camiseta. Le había llamado la atención porque ella era rusa y había estudiado también allí, en esa misma facultad, y no era algo común ver a alguien como yo vistiendo algo así. Le expliqué algo de mi historia con el país, mis viajes y mis amistades allí, y le dije que había sido una de esas 231 amistades quien me la había regalado no hacía mucho. Aun sabiendo que era pregunta de poco futuro, me preguntó por el nombre de mi amiga, y yo se lo dije como quien cuenta algo sin sentido, porque era muy poco probable que aquel nombre hiciera resonar nada en su memoria. Para sorpresa de ambos, resultó que Zhenya era no solo compañera suya de estudios, sino una amiga íntima. Esta casualidad, que nos resultaba casi poco creíble así de buenas a primeras, se hizo más cierta y sólida cuando la llamamos desde allí mismo y ella confirmó que, efectivamente, nos conocía a ambos, que ellas eran muy buenas amigas desde hacía años, y que aquella camiseta era un regalo suyo. De aquel congreso, algo soso por otra parte, esto es lo único que hoy recuerdo. Ayer en mi charla, para ilustrar una de mis ideas, añadí un mapa de la isla de Oljón, en el Baikal. Podría haber elegido cualquier otro sitio, habría servido de igual modo, pero era otro de esos guiños para, como le gusta decir a Emilie, darle «picante» a las cosas. La charla salió muy bien, quizás podría decir que fue la mejor presentación que he hecho nunca. De algún modo, sin que me haya dado cuenta, he pasado de ser alguien que cuenta un trabajo o una idea (como son la mayoría de ponencias en este tipo de eventos) a alguien que realiza una especie de actuación, que representa un monólogo en el que la prosa o el ritmo o la dinámica importan tanto como lo que se cuenta. Me he dado cuenta de que los otros ponentes plenarios de ayer, todos de excelente calidad, eran también así, y que eso es tal vez lo que distingue al orador de nivel del resto. Es esta una cualidad mía de la que me siento muy orgulloso, cada vez más, de esto no cabe duda. El caso es que uno de esos otros ponentes vino a hablar conmigo en el descanso y me preguntó si había una razón para haber elegido esa zona en concreto para mi mapa. Yo le conté más o menos lo mismo que a aquella amiga de Zhenya entonces, y él me dijo que tiene una casa no lejos de allí, en la orilla oeste del Baikal. Su mujer es de esa zona y van todos los veranos a pasar las vacaciones. Me invitó a que pasará por allí si volvía pronto a hacer algún viaje por Siberia por esas fechas, y parecía una propuesta sincera, 232 como si además de tener casa en esas tierras hubiera hecho suyo también el espíritu hospitalario de las gentes de allí, ese que tanto he disfrutado en todos mis viajes rusos. En nuestro plan de viaje para el verano, decidimos hace poco que iríamos a Rusia y llevaríamos a Inés con nosotros, y para que el viaje sea más sencillo hemos pensado en alquilar un coche. La ruta está aún por definir, no es algo fácil por aquellas tierras de carreteras dispersas y poca gente, pero sería una opción interesante el hacer una visita a la casa de este hombre y su mujer. En cualquier caso, acabemos o no visitándole, la anécdota es curiosa y deja un buen sabor, y ya se la he contado a Emilie, a quien estas casualidades inesperadas le son siempre muy simpáticas. Las anécdotas así acaban siendo el ladrillo fundamental de nuestra historia. Maduran siempre bien y, sin que nos demos mucha cuenta, se hacen más sólidas e importantes de lo que al principio nos parecieron. Será de esto de lo que me acordaré mañana, y a partir de ahí quizás pueda rememorar los otros momentos, interesantes también, que han sucedido en estos días. La otra cosa que recordaré de este congreso es que alguien corrió la voz de que era mi cumpleaños, y al acabar mi presentación todo el auditorio me cantó el «cumpleaños feliz». Fue una bonita sorpresa. *** A la chica que iba sentada a mi lado en el tren, veintipocos años, menuda, muy delgada y con una cara aniñada, la estaba esperando en la estación su novio, que era alto y gordo, con barba muy espesa, y aparentaba ser mucho mayor que ella y tenía aire bonachón. Se abrazaron primero, él agachándose y encorvándose para estar a su altura, y luego se besaron. Era una escena algo chocante, incluso un poco ridícula, pero al mismo tiempo entrañable, de las que una vez se supera la sorpresa resultan reconfortantes. De anécdotas se compone no solo nuestra historia, sino la de lo que vemos en otros, de instantes así pequeños que nos arrancan una sonrisa o un pensamiento más cálido que de 233 costumbre. Nos sirven para consolidar las emociones como la del amor mismo, y no solo ya el amor que nosotros sentimos, sino el concepto como tal del amor. *** La historia, de confirmarse en su totalidad, roza casi lo inverosímil, sería una de esas casualidades que cuesta creer y uno poco menos que tiene vergüenza a contar porque pareciera que no son sino invenciones extravagantes. Se la conté ayer a Emilie y ella se sorprendió tanto como yo, pero lo creyó todo, y de hecho me ha preguntado hoy por la mañana y por la noche si tengo novedades al respecto, y si he recibido ya confirmación de que este suceso es en efecto cierto. El caso es que recibí hace un par de días un email de una supuesta lectora de mis libros. Trabaja en el mismo sector que yo y conoce mi trabajo, y a través de él llegó hasta mis otros textos y, siendo lectora y aficionada a la literatura, decidió darle una oportunidad a uno de ellos. Eligió Au village, porque, según me cuenta, ella también vive en un pueblo pequeño y esto le atrajo. Al leer el libro, descubrió que mi historia tiene más en común con la suya —es también siguiendo a su pareja que ella ha acabado en ese lugar—, que algunos episodios de nuestras vidas son similares y, sobre todo, que nuestra percepción de lo que esta vida rural significa tiene muchas coincidencias. El email es en su mayoría un comentario de los pasajes en los que se ha visto más reflejada, que no son sino aquellos en que mis palabras coinciden con sus sentimientos, porque no deja de ser así, por mera cercanía, como la literatura nos llega. Esta circunstancia de compartir nuestros contextos rurales hace más fácil esta responsabilidad del escritor para con quien lee sus textos. El email es hermoso, poético y bastante sentimental a ratos, quizás demasiado literario para una misiva —yo tengo muy poca afición a escribir correos de este estilo, todo sea dicho—, pero agradable. Leerlo me recordó un poco a aquella historia de Javier, el poeta argentino que descubrió de forma 234 parecida mis libros y del que ya he hablado aquí, aunque se ve rápido que son personas distintas, y sobre todo que sus historias desembocan en tramas muy diferentes, como ahora explicaré. La de este mensaje sería hasta aquí una historia curiosa y emocionante, pero lo más sustancioso, esa parte casi increible del relato, viene ahora. Comento yo en mi libro que mis padres compraron hace unos años una casa en un pequeño pueblo de Asturias, y que su vida allí se asemeja en cierto modo a esta nuestra de aquí. También hablo en un capítulo del nombre de esa casa: «Casa Chuis». Esta información le sirve a la remitente de este email para imaginar y transportarse a los escenarios de libro, lejanos como lo son todos los escenarios de la literatura, pero al mismo tiempo tal vez más cercanos de lo que imagina. Escribe lo siguiente: «Me resulta curioso pensar que quizás “Casa Chuis” no esté muy lejos de mi hogar de acogida, teniendo en cuenta que la che vaqueira es típica por estos lares, y en casa nos ha servido para imaginar que quizás la pareja de Madrid que se instaló hace unos años en Arganzúa sean los padres del autor de “Au Village”, quién sabe. . . » Fui corriendo al libro a buscar si en algún lugar mencionaba Arganzúa, y tal y como esperaba, resultó que no. Es ella quien ha añadido el nombre, no sale del libro. Es decir, que quien me ha enviado este email vive en el pueblo mismo de mis padres, y que esa «pareja de Madrid» que se instaló allí hace unos años, a los que ella en su bucólica fantasía asimila a mis padres, son en realidad mis padres. Como si la irrealidad de la literatura volviera a materializarse en una realidad que es la misma desde la que todo empezó, un viaje de ida y vuelta que pasa por los sitios y personas más dispares y, casi mágicamente, acaba en el mismo lugar exacto. Le he enviado un email agradeciendo sus palabras y, por supuesto, preguntándole por esta supuesta coincidencia. Por el momento, no hay respuesta, pero aquí andamos Emilie y yo atentos a lo que el correo electrónico pueda traer, para confirmar o no que estas cosas suceden y tener algo entretenido de lo que hablar. 235 Sea cierta o no esta casualidad, recibir mensajes como estos da mucho que pensar, tienen estas misivas más contenido del que a primera vista uno les adjudica. En primer lugar, porque yo mismo no sería capaz de escribirlas, y ver cómo otros hacen por ti lo que tú no serías capaz de hacer por escritor alguno (pese a que admiras a algunos de ellos sin duda más de lo que nadie va a admirarte a ti en esa faceta tuya) es cuando menos intrigante. Hay un punto incómodo ahí, entre la vergüenza y la intimidad mal gestionada; como escritor, resulta fácil confesarle los adentros a un lector indefinido, pero hacerlo con alguien en particular es una cosa muy distinta. También dan que pensar esos comentarios profundos sobre algunos capítulos y las menciones de ciertos pasajes, rincones no tan obvios del texto en los que está claro que el lector se detuvo y que ahora evidencian la dedicación que puso en leer esas páginas. Quizás al escritor acostumbrado a que le busquen las cosquillas los lectores esto no le sorprenda, pero para quien no está acostumbrado a tal escrutinio, confirmar que hay lectores así es perturbador y cambia la perspectiva sobre lo que se escribe y sobre lo que uno mismo tiene. Por ejemplo, ahora sé que esta lectora de la que hasta hace un par de días no sabía nada ha leído de ese mi diario francés mucho más que ninguno de mis amigos o familiares. Esto es, que alguien a quien no conozco sabe cosas de mí que mis amigos más cercanos ignoran, simplemente porque no han leído lo que escribo, y ciertas cosas uno no ha aprendido aún a contarlas de viva voz y necesita ponerlas en papel para hacérselas saber a otros. Se dice pronto. Ser capaz de convencer a un desconocido para enfrentarse a un par de cientos de páginas de reflexiones y andanzas personales, al tiempo que no se logra que los más allegados le dediquen a uno ni siquiera el esfuerzo de leer un par de líneas, esa es otra historia que invita de igual modo a la reflexión. Lo mejor, sigo pensando, es escribir como uno lo lleva haciendo desde siempre, para nadie o en todo caso para un nadie que el día de mañana pudiera convertirse en alguien concreto, como hago yo cuando pienso en Inés y en que pueda pasar por aquí algún día en el mañana. Es así como, 236 sin mucho buscarlo, llegarán tal vez más mensajes como este, habrá más lectores a quienes enseñar un recoveco que de otro modo no sabemos sacar a la luz. O con el paso del tiempo, uno mismo se olvidará de lo que escribió y se convertirá en ese lector a quien la literatura le transporta a mundos que de tan reales parecen suyos, pero que en verdad pertenecen a otros. *** Desde que hemos vuelto de España, a Inés le cuesta separarse de mí por la mañana. La llevo a casa de Christine y parece contenta, pero cuando la dejo allí, se pone a llorar y se me agarra a la ropa y no quiere soltarse. Me da algo de apuro dejarla llorando, pero se ve que Christine prefiere que el transito sea rápido, quizás para que luego sea más fácil para ella calmarla. El primer día me dijo que, después de un rato llorando, se quedó en sus brazos casi media hora, acurrucada, como si tuviera miedo o estuviera esperando a que yo volviera sin querer moverse. Ahora me la estoy imaginando así, con ese aire indefenso y temeroso. A medida que va creciendo, la veo cada vez más vulnerable y necesitada de toda la protección que le damos. Porque no es nuestra debilidad lo que nos hace frágiles, sino lo capaces que somos de enfrentarnos al mundo y lo conscientes que vamos siendo de la desventaja que tenemos en esta batalla. *** No hay pasión que no necesite ser apuntalada. Incluso a aquello que más deseamos le viene bien de vez en cuando un poco de apoyo para seguir cautivándonos. Pronto se da uno cuenta de que las emociones tienen siempre un punto errático, y no está de más afianzarlas cuando se tiene ocasión. No hay mejor manera de dar solidez a nuestros esfuerzos que compartirlos con otros, es un hecho tan simple que uno a veces lo observa con indignación, porque le gustaría que sus pasiones fueran igual de válidas sin ayuda de nadie, intensas aunque se sepa que nadie más las comparte, o más intensas 237 aún precisamente por ello. Pero es una verdad innegable: cuando vemos a otros apasionarse por lo mismo que nosotros, esa pasión nuestra sale siempre fortalecida. Juanma y Muriel han venido a pasar aquí las vacaciones de Semana Santa. Somos en estos días algo más que dos familias cada una con sus hijos, en realidad se siente más bien como una familia mayor en la que todos los roles estuvieran repetidos: dos padres, dos madres, tres hijas pequeñas. Valentina y Lea, sus niñas, juegan con Inés y la cuidan, y nosotros atendemos a todas por igual según convenga. Y a veces uno deja de sentirse padre, y otras lo siente más que nunca, sin poder predecir cuándo habrá de llegar cada una de estas fases. Emilie y yo no estamos faltos de entusiasmo cuando de Inés se trata, pero compartir estas tareas y ver cómo otros las desempeñan con igual disfrute nos da aún más ánimo y un convencimiento más sólido. Nos alegra esta visita porque siempre es hermoso recibir amigos, pero también porque a nadie le desagrada que le confirmen aquello que ama, y porque las pasiones solitarias son tan arduas como tristes, y también mucho más frágiles. Como además Valentina y Lea son algo mayores, esta convivencia nos permite incluso empezar a emocionarnos por un futuro no tan lejano y entender que este entusiasmo de padres va a ser voluble, cambiante, pero siempre igual de intenso que el de ahora. Todo funciona despacio, apenas nos ha dado tiempo en un par de días a ir al mercado, dar algunos paseos y estar en el jardín disfrutando del primer sol templado de la primavera. No parece importarle a nadie, este es el ritmo que conviene al grupo en estas circunstancias, para qué querer cambiarlo si no se nos ocurre mejor forma de pasar el tiempo. Su visita, además, tiene poco de turístico, más bien es un acto social o un detalle para con sus pequeñas y para con esta amistad nuestra a quien este tiempo juntos revitaliza. Ayer por la noche fuimos a Jegun a ver un concierto. Se suponía que era un pequeño concierto de folk, dos guitarras y dos voces, y uno de los músicos era el que toca la guitarra en las sesiones irlandesas de mitad de mes. El bar estaba lleno de ingleses, apenas habría un par de franceses despistados 238 y fuera de lugar. Debían ser todos ellos conocidos de los músicos, lo más normal en esta comunidad de angloparlantes ya de cierta edad que además no hablan la lengua local, y tenían el ambiente tan acaparado que al final el concierto se hizo en una de las mesas, sin amplificadores y sin escenario. Nos pedimos unas cervezas y nos sentamos a escuchar, pero se oía mal y nos acercamos a ellos, y Michael trajo unas sillitas de mimbre para las niñas, que se instalaron muy cerca, como seguidoras fieles en primera fila, y esto divirtió mucho a todos, músicos y público. Hoy hemos estado en Bassoues, comiendo en el restaurante donde solemos llevar a todas las visitas, y que es aquí la única de esas pequeñas tradiciones que uno suele tener para cumplir con sus invitados, más por el placer propio de revisitar un lugar en compañías distintas que por lo que esos invitados puedan apreciar la actividad en sí. Después de comer estuvimos en la iglesia, que nunca está abierta a esas horas en que pasamos por allí, pero que esta vez sí lo estaba por ser Semana Santa. Es una iglesia sorprendentemente grande, parca pero bien cuidada, con unas vidrieras imponentes que desde fuera parecen mucho menos pero desde dentro obran un milagro de luz admirable. Las de uno de los extremos estaban hechas de pequeños círculos y tenían un brillo casi de neones a esa hora; a Emilie le hizo gracia ese aspecto tan luminoso, fresco, mucho menos imponente que las del altar, que eran más clásicas. Dimos un paseo alrededor, curioseando en algunas casas muy aparentes, bien cuidadas y con jardines bucólicos. Hay en el pueblo tres o cuatro así, de esas que da gusto mirarlas y están llenas de detalles bien pensados, casas antiguas pero bien renovadas, que con la torre del Donjon o la iglesia al fondo resultan llenas de encanto. Para compensar, la mayoría de las otras casas están abandonadas y decrépitas, y en muchas cuelgan carteles de «se vende» que a veces son recientes y otras parecen llevar allí décadas, y que en cualquier caso dan la impresión de ser inútiles, porque se diría que ninguna de esas casas es probable que encuentre ya un comprador. Por el camino, fuimos discutiendo esta peculiar realidad 239 inmobiliaria, la de un pueblo atractivo que en su día debió ser importante, y del que hoy parecen liquidarse sin éxito más de la mitad de sus edificios, mucho más que lo que sucede en otras poblaciones de los alrededores. Y yo, que tiendo a pensar más de lo que debiera en los futuros y en los desenlaces de todos mis ahoras, me imagino cómo habrá de ser el mañana de este pueblo, si acabará por estar todo él en venta y estos de hoy no son sino signos de un declive inevitable, o sí resurgirá y algún día las casas recoletas como esas en las que nos deteníamos serán mayoría y devolverán a este lugar el brillo de los rincones donde concurren el interés de foráneos y locales. Acaso sea esta una reflexión estéril, pero uno no puede evitar hacerlo, y en el paseo que dimos lo fui comentando en voz alta con los demás. Después volvimos a casa todos satisfechos. [...] Se acaban de ir hace apenas media hora. Al final se marcharon hoy sábado en lugar de mañana domingo, para hacer el viaje en dos etapas y que no se haga tan duro. Nos hemos quedado otra vez solos, lidiando como bien podemos con esa deriva emocional que traen las despedidas y los cambios de compañía, en esas horas que suceden a estos episodios y en las que las sentimentalidades andan sin timonel por allá adentro. Inés está tranquila y juega en la alfombra, y Emilie está sentada cerca de ella leyendo mientras yo escribo esto. Han sido muchas de estas transiciones en estas últimas semanas, pero a emociones así uno se acostumbra raramente. Primero fue en Girona, después del congreso. Al rencuentro con compañeros a los que me une mucho más que lo profesional hay que sumar el éxito de mi presentación, la celebridad efímera en la que prosperan las emociones intensas y uno incluso se siente el objeto del afecto de desconocidos. Y de pronto todo eso se acaba y se regresa al anonimato de todos los días, cada uno de esos conocidos y desconocidos vuelve a sus rutinas, a su ciudad, y uno se ve en un tren de vuelta a Madrid sin más pretensión que la de recuperar todo lo que pueda de una normalidad bien distinta de este impasse en el que ahora se siente. Después los días en Madrid trajeron también encuentros 240 intensos, que acabaron por ser el recordatorio de que, si algo echo de menos en esta vida mía en el rural del sur de Francia, eso son los amigos y las reuniones como aquellas. Y para la siguiente despedida, uno se queda pensando en si esto será cuestión cultural, o tal vez del idioma, o simplemente sucederá que en esto de las amistades la suerte le ha sonreído allí y no aquí y a estas alturas ya queda poco que hacer para remediarlo salvo soportar la distancia con el mayor estoicismo posible. Así que aquí estamos, con los ritmos algo alborotados pero felices, muy felices, y teniendo además por delante un par de días sin obligaciones, porque aquí el lunes es Lunes de Pascua y es festivo. Un par de días para hacer lo que más nos gusta: pasar el tiempo en familia, disfrutarnos los unos a los otros sin ambages. Lo que más nos gusta y que ahora sabemos que apasiona por igual a otros, y con esto el alma se llena de energía y nos impulsa a seguir con más empeño, como quien acelerara el paso al saber a ciencia cierta que el camino que sigue es el correcto y conduce a donde quiere llegar. *** Emilie encontró en el borde de un armario una pequeña tablilla con un dibujo. Estaba en el espacio que separa la pared del armario, uno de los pocos muebles que los antiguos dueños dejaron en la casa. Nadie sospechaba que hubiera nada ahí, pero el otro día a ella le pareció que había algo allí, metió el dedo y acabó sacando esa tablilla para gran sorpresa e ilusión. Es un panelito de publicidad de una marca de limonadas, del tamaño de una cuartilla más o menos, y con un dibujo antiguo y un termómetro pegado. Dice «Sirène. Limonade». Debe ser de los años 70 u 80, y tiene ese aire retro que ahora tanto gusta. Se podría vender en un mercadillo de esos que venden anuncios viejos y carteles de esa época en la que aún estos no acostumbraban a llevar fotografías. Lo ha puesto en la habitación, en la repisa de la ventana que da al baño, donde ahora da la sensación de llevar ahí desde siempre, 241 porque queda bien y porque, en su calidad de habitante antiguo de esta casa, se diría que este cartel tiene derecho a adornar cualquier rincón de esta sin desentonar. ¿Qué otras cosas nos quedarán por descubrir en esta casa? Casi dos años aquí, habiendo abierto y cerrado ese armario cientos de veces, y de pronto aparece algo que ni siquiera habíamos imaginado. Puede ser que no quede nada ya por descubrir, la casa no tiene tantos escondrijos, y de tenerlos es probable que lo que haya que descubrir en ellos sea mucho menos significativo que esto, pero también es cierto que nunca se conoce nada por completo, y que tras la esquina menos esperada salta la sorpresa. Es esto lo que hace que los lugares no se apaguen, queda siempre el ascua de lo inesperado, incluso cuando parece ya improbable que se presente. También las personas son así, no acabamos de conocer nunca a nadie. En los bagajes de cada cual, ocultos tras los muebles que se llevan en el recuerdo, aparecen cosas como estas un día y nos sirven para estrechar los lazos, para seguir al lado de alguien con la curiosidad de encontrar algo aún más íntimo que lo que ya conocemos. El pequeño termómetro que hay en el cartel marca ahora 22 grados. Es una tarde de primavera tibia, muy tranquila. Se oyen algunos pájaros trinando y nada más, solo a veces algunos estertores de la olla express en la que Emilie ha preparado una sopa, y que sigue soltando pequeñas bocanadas de vapor de vez en cuando. Es una escena típica, podría ser un día cualquiera, ayer o mañana, de este año o de dentro de unos cuantos; podría incluso no ser primavera. Pero en esta rutina de los días, donde rigen la estabilidad y la constancia, hay siempre espacio para algo no aguardado, por pequeño que sea. Y es eso lo que hace que, sin importar en qué momento, esta de vivir me resulte siempre una aventura estimulante. *** Ha pasado una semana desde que respondí al email de esa supuesta lectora mía que pudiera ser que viviese en el 242 mismo pueblo que mis padres, y todavía no hay respuesta. Intuyo que no la habrá ya, aquella era una carta solitaria, un fogonazo que no estaba llamado a convertirse en intercambio de correspondencia, por más que yo insista en obtener respuesta. Sigue sin resolverse el misterio de esa posible coincidencia, pero a decir verdad no es eso lo que perturba de esta historia. Incomoda mucho más el saber que ciertos vínculos, repentinos pero a la vez intensos, pueden ser así de fugaces, llegar y desvanecerse sin que uno pueda hacer nada. Yo no escribiría un correo así a alguien de quien leyera su libro, pero de hacerlo es seguro que no desaparecería después, sería más bien el primer paso de algo más. Lo que inquieta, pienso ahora, es descubrir que alguien entiende lo que escribes, alcanza a comprender todo o casi todo lo que dejas sobre un papel, y al mismo tiempo tú no consigues entender lo más básico de ese otro lado, sabes poco y lo que sabes te resulta confuso. Ni siquiera entiendes que tras un mensaje así pueda no haber respuesta. A falta de noticias, me pongo yo mismo en el papel del lector y leo por encima algunos pasajes del libro, y también del que escribí de mi viaje invernal a Rusia, que es otro de esos escritos míos a los que regreso con regularidad, no sé muy bien con qué intención. Debería hacer esto más a menudo, esto de volver a leerme, quiero decir, aunque quizás fuera mejor no hacerlo de este modo, así hojeando los capítulos, sino de principio a fin, como si abordara un libro por entero desconocido del que al inicio no se tiene ni la menor idea sobre su contenido. Es buena costumbre volver sobre uno mismo, aunque se suele olvidar y uno prefiere pasar el tiempo leyendo el pasado de otros o escribiendo su presente, ese que siempre le resulta más importante que lo hecho en otro tiempo. La aparición de esta lectora al menos sirve para tener un incentivo para repasar lo que se ha dejado escrito. Se va dando uno cuenta con el tiempo de que lo de escribir para recordar sirve para más bien poco. Lo fundamental de los momentos suele ser imposible de recoger, y si lo que se quiere es tener una copia fiel de lo que sucedió en 243 tal instante, hay formas mejores de recogerlo, en esto la tecnología además ha avanzado mucho. A falta de medios, puede incluso ser mejor dejar que la memoria haga su trabajo a solas y sin las perturbaciones de la literatura, que si bien es cierto que ayuda a rememorar algunos detalles, también lo es que distorsiona otros, y en cuanto a la veracidad del recuerdo, al final no se gana nada. En resumen, que si se quiere un fresco fiel de nuestro pasado, escribirlo está lejos de ser la opción más recomendable. Para lo que sirve la escritura, esta labor redundante de narrar lo ya vivido, es para amplificar la dimensión del recuerdo, para darle ángulos y sombras y caras nuevas. Pasamos por la vida como ante una imagen plana, rica pero sin relieves, y cualquier modo en que intentemos preservar esto lo único que nos devolverá será otra imagen también plana y con los colores además imprecisos, gastados por el tiempo, así como el sol se los roba a las fotografías sobre un papel. Al escribir no intentamos guardar fieles esos colores, se sabe ya que esta es una labor imposible, pero en su lugar convertimos esa imagen en un relieve, le damos los lados que le faltan para el día de mañana poder mirar su realidad desde otra perspectiva, le construimos la espalda a lo vivido, le damos el angulo justo y unos planos nuevos. [...] Estaba escribiendo las últimas líneas frente al ordenador, y justo acaba de llegar ese mensaje de respuesta que ya creía improbable. Se conoce que mi lectora ha estado haciendo algunas indagaciones y por eso se ha demorado en la respuesta. Me escribe un mensaje gracioso, con un tono más relajado que el primero, supongo que porque ya no es tal primero y porque la casualidad de toda esta historia invita a una cierta confianza. En efecto, ella confirma que vive cerca del pueblo de mis padres, al tiempo que cuenta que le ha sorprendido tanto como a mí que habláramos del mismo lugar sin saberlo. Al parecer, su pareja es de Linares, el pueblo de al lado, y aunque mis padres no le conocen, sí que conocen a sus vecinos. No hace falta tirar mucho del hilo en estos lugares pequeños para empezar a atar cabos, si la coincidencia era 244 cierta bastaban un par de preguntas aquí y allá para dar con alguien que conozca a ambas partes implicadas. Así que eso es todo, este es el final del asunto. Hay que reconocer que, a pesar de la intriga y del deseo que había por saber si la historia era verídica, se le posa a uno encima esa pesadumbre de los finales mal avenidos. Porque, en lo que a emociones respecta, los finales suelen ser siempre mal avenidos; los desenlaces son un objetivo a perseguir, pero uno al que no se desea llegar, y es ese camino tortuoso de la intriga y la duda lo que en realidad se disfruta. Debo responder a este mensaje, quizás mañana, que hoy ya es tarde, pero de pronto las ganas de hacerlo se disuelven y hay poca motivación. ¿No está acaso la historia ya terminada? *** Me llamo Emilie Bourgade. Soy francesa. Soy colegiala. Soy de Condom. Mi fecha de nacimiento es el veintiocho de août[sic] de mil novecientos ochenta y uno. Tengo trece años. Así empieza el cuaderno que Emilie ha rescatado hoy de entre las cosas que hay en el pasillo de casa de sus padres, las que sacó allí cuando cambiaron hace unos meses el parqué de la habitación y que aún no ha vuelto a colocar en su sitio. Es el cuaderno de su primer año estudiando español. Me entretengo leyéndolo, mirando la caligrafía, las correcciones, imaginándola como la niña aplicada que debía ser entonces. Ella está en el sofá leyendo y no le hace ya caso al cuaderno, me lo deja y se va y sabe que con esto tengo yo material suficiente para pasar la tarde entre fantasías, como si volviera a descubrir por primera vez todo aquello que hace que ella signifique hoy tanto para mí. Escribo ahora pensando que ojalá algún día alguien recupere estas frases con la misma emoción intensa con que yo leo esas suyas de entonces. 245 *** Ha llegado el violín. Otra actividad más que sumar a la lista de cosas por hacer, yo que me prometo a mí mismo cada día que no voy a empezar nada nuevo, que es mejor centrarse en las tres o cuatro aficiones consolidadas en las que uno más o menos ya se da cierta maña. Al final, puede más el gusto de irse superando que el de acabar dominando un oficio. A estas alturas, estoy ya más que satisfecho con lo que soy capaz de hacer en todas esas otras disciplinas en las que me gusta aplicarme, pero me falta el ímpetu y la dedicación para ir un poco más lejos, practico por el mero disfrute, sin esperar progreso alguno. Pero en estas nuevas ideas, ya sea al violín o a cualquier otro divertimento en el que no me haya ocupado antes, qué sencillo es mejorar, se acuesta uno sintiendo ser mucho mejor que al despertar. Supongo que esto de ver que se avanza es lo que nos mantiene ilusionados, reconforta más saberse un principiante con posibilidad de mejora que un experto a punto de tocar techo. He ahí, supongo, la explicación a este flujo incesante de nuevos hobbies que voy procurándome. Por el momento, como es natural, no he conseguido sacar del violín más que ruidos estridentes. Qué instrumento más desagradecido, la verdad; si no fuera por este bienestar que da, como digo, el verse progresar, volvería a la guitarra inmediatamente. En cualquier caso, auguro que esta será una afición que acabará enraizándose. *** Hablando de aprendizajes, no cabe duda que el más relevante de todos ellos es el de esta tarea de ser padre. No le queda a uno más remedio que ejercerla y aprender cada jornada un poco (o mucho, según el día); es parte de las razones por las que ayudar a crecer a un hijo resulta tan reconfortante. Los días que Juanma y Muriel estuvieron en casa, compartimos nuestros saberes sobre esto de ser padres. Más bien, ellos compartieron conmigo los suyos y yo no hice más que 246 escuchar, porque en estas lides me llevan una obvia ventaja y yo poco o nada tengo que enseñarles. Les contaba yo con orgullo que Inés había conseguido hace un par de días escalar hasta lo alto del carrito mientras yo la miraba sorprendido y estaba a su lado para que no se cayese. Juanma me comentó que, cuando los padres están delante, los bebés arriesgan más y hacen cosas como esta, y que de estar a solas quizás no intentarían esas empresas. Lo dijo como si fuera un hecho bien conocido, algo que quizás hubiera leído en algún sitio, pero tenía esta verdad también, creo yo, un eco de su propia experiencia. De entre las conversaciones que tuvimos en estos días juntos, la de esta breve lección se ha quedado guardada con algo más de brillo, por esos caprichos que la memoria siempre tiene para resaltar parte de lo que aprendemos. Lo peculiar de este aprendizaje de la paternidad es que aquí la satisfacción es la misma siendo el experto o el aprendiz, porque al final este acabará siendo aquel y además esta es labor con la que uno se emociona y se realiza, pero de la que siente en realidad poco orgullo. No hay maestros y alumnos en este oficio, hay más bien compañeros de viaje, cada cual con más o menos leguas a la espalda y siempre dispuesto a echar una mano al rezagado. Luego están las cosas que se aprenden y solo sirven para uno mismo, porque cada hijo es un mundo y tiene sus propios secretos, y lo que en uno es una verdad incontestable en otro no se cumple en absoluto. Y se va llenando uno de pequeños trucos en este oficio de ser padre, todo sea por hacer de ello un trance más sencillo. Inés todavía llora cuando la dejo por las mañanas con Christine. Quiere quedarse en mis brazos y si la intento pasar a los brazos de ella, se pone a llorar y se resiste. Hemos adoptado la siguiente estrategia: la siento en la mesa, le doy un peluche, y cuando esta tranquila y me puedo separar de ella, Christine la coge de la mesa y ya no hay problema alguno. Es un pequeño engaño que nos hace las cosas más dulces a todos. Convivir no es en realidad sino esto: aprender los trucos y las mentiras piadosas que engrasan los mecanismos con 247 que nos unimos a otros, saber hasta dónde el engaño es legítimo y sirve para estrechar lazos en lugar de romperlos. Y así vamos, aprendiendo esas astucias para jugar mejor nuestro papel social sin que nadie se dé cuenta del engaño y dejándonos engañar a su vez por otros. Algún día se nos olvidarán todas estas sutilezas, porque a ciertas alturas de la vida quizás importen menos ya los vínculos, y seremos viejos gruñones a quienes no merecerá la pena esta mascarada. A esas alturas, digo yo, ya no quedará sino rezar para que al menos no se nos olviden los engaños que acaso nos sirven para convivir con nosotros mismos. *** Qué rápido parece pasar un año, pero al mismo tiempo, qué fácil olvidar lo sucedido entonces, en esa última primavera que se siente ya lejana, casi como si esta hermana suya que ahora llega fuera más bien una nueva estación que no conocemos. Se nos extravían los recuerdos de cómo era la vida en ese tiempo, de esa vida misma que estamos ahora a punto de repetir en idéntico escenario. Un año da para mucho, al menos en materia de olvidos. Lleva toda la semana haciendo buen tiempo, y es ahora al fin, tras esta racha de calor, que volvemos a sabernos en la temporada cálida y bonancible. Un paseo como el de cada día, una comida en el jardín, y la sensación es la de visitar un tiempo nuevo, como si nunca antes se hubiera conocido esta verdad del campo primaveral. O acaso sea que se la esperaba con más deseo que otras veces, los sentidos más despiertos para disfrutarla, y se encuentran así cosas de las que no se tenía hasta entonces constancia. En realidad, le faltan todavía unos días a esta primavera para instalarse. Faltan aún los olores, la agitación de las mañanas, algunas flores, y también las hojas del tilo, que aún sigue sin asomar ni un solo brote. Llega tarde a su cita este año, Emilie estuvo mirando fotos del año pasado y por esta fecha ya había más color en todos los árboles. También eso lo olvidamos, nos hacen falta las fotografías para saber si llega con premura o retraso la estación. 248 Volverá a suceder de idéntica forma el año próximo, y también al siguiente y al de de después. Nos daremos cuenta de que todo nos sabe a nuevo, excepto el hecho mismo de apreciar esta novedad, que es a fin de cuenta la sola constante de la vida, la de no ser capaz de poder anticiparla a pesar de sus ciclos. Salimos de un tiempo como quien parte de viaje, y el regreso es también como quien vuelve a casa después de recorrer mundo: nada está como lo recordaba y además hay polvo sobre los muebles. *** Antes de acostarnos, fui a tirar la basura a los contenedores. Estaba refrescando y las ranas estaban más calladas que de costumbre. Cuando volvía, al doblar la esquina, me encontré con Emilie que había decidido salir también y venir a mi encuentro. Hicimos esos últimos cien metros hasta casa juntos, muy despacio, como si hubiéramos de apurar el poco recorrido que teníamos por delante. La luz de las farolas daba un tono dulce a las flores de los ciruelos, blancas pero cálidas, como estrellas arracimadas. La piedra del pequeño muro alrededor de la huerta tenía también un color acogedor, y parecía con esas sombras una obra mejor acabada y firme de lo que en realidad es. Emilie tenía en la cara el orgullo de cuidar esta tierra, se le notaba cuando hablaba de los árboles o del trabajo que viene haciendo en la huerta, todo ello bien distinto ahora a esta luz nocturna. Me lo digo siempre a mí mismo cuando salgo de noche por estos alrededores: tengo que compartir estas pequeñas excursiones con mis amigos, traer a las visitas a una breve caminata bajo esta luz de farolas, en este silencio, contarles cómo en las noches de luna me entretengo en adivinar al fondo la línea de algunas colinas. Al final acabo llevándoles al circuito clásico de actividades o dejándoles hacer a su antojo, y a la noche nos quedamos en casa o salimos a hacer algo, pero nunca paseamos por el pueblo. Es este el verdadero tesoro de vivir aquí, el de poder tener esos minutos de nocturnidad palpitante y esa oportunidad 249 de estar así con uno mismo. No es el paisaje de los días soleados, ni la calma, ni al aire entrañable de los pueblos; no es la tarde en el jardín sin que pase un solo coche, ni la libertad de deambular por la carretera a plena luz del día en la más completa soledad. Es la noche, es la forma de poseerla lo que vale la pena de este lugar. Sea tal vez que, aun sin quererlo, trato de guardarme este secreto para mí y no compartirlo con nadie. *** Cuando fui a recoger a Inés esta tarde me la encontré con un chichón en la cabeza. Era reciente, se acababa de caer y empezaba a coger ya el color de la piel amoratada, y aunque Christine le había puesto hielo se había hinchado rápido. No parecía dolerle, se la veía contenta como si nada hubiera pasado. Christine me dijo que lo sentía, que estaba atendiendo a Helio y en ese momento Inés se había escurrido sin que ella pudiera evitar que cayese de frente. Yo no dije nada, me parecía poco más que un accidente sin importancia, y volvimos a casa como de costumbre. Cuando la saqué del coche, el chichón me parecía más evidente, y además tenía arañado el borde de la nariz y un poco en un carrillo. Aunque sonreía, daba algo de congoja verla así, esas señales violentas son mucho más dramáticas en un bebé. Pensé que quizás debiera haberle dicho algo más a Christine, haberle recriminado que estas cosas lleguen a ocurrir, pero no siendo la cosa tan grave me parecía exagerado. Es lo que tienen estos contextos íntimos de los pueblos así, que a fuerza de conocer a todo el mundo se piensa uno más las cosas antes de echárselas en cara a otro. De haber sido en otra circunstancia, es probable que se pudiera esperar una reacción distinta, pero creo que aquí hice lo correcto, aunque no por ello me dejaba de inquietar ver a Inés con su primer chichón en la frente. Hicham llamó justo después de que llegáramos a casa para decirme que si nos veíamos esta tarde. Debía hacer más de un mes desde la última vez que hablamos; se me pasa por la cabeza a menudo la idea de hacerles una visita 250 y al final por una cosa o por otra lo voy dejando. A él se conoce que le pasa lo mismo, pero hoy que estaba solo le pareció buen momento para llamarme, o simplemente tenía más necesidad de hablar con alguien. Por el camino nos encontramos con Paulette, que venía en coche. Paró en mitad de la carretera, puso los intermitentes y se bajó a saludarnos. Qué mujer más enérgica, no para de hacer cosas y de ir de un lado para otro, y siempre está sonriente y llena de vida. Este pueblo es más suyo que de ninguna otra persona, no ya por el tiempo que habrá pasado aquí y por la historia que ella misma representa, sino por esa vitalidad que pasea sin descanso. Uno la ve y piensa que no debe haber mejor embajadora de esta vida rural que ella, es de esas personas que parecen haber hecho suyo ya todo el saber de un lugar y a todo lo que se dedican ahora es a pregonarlo de ese modo tan enérgico. Es digno de admirar, merecería un libro entero en lugar de esta pequeña mención en un diario. Me dijo que había abierto el bote de miel que le regalamos a Bernard hace poco. No hizo comentario alguno sobre si le había gustado o no, ni siquiera dio las gracias, pero dijo que tendría que correspondernos con algo. —Te daré unos huevos. Y de inmediato olvidó el tema y se vino a hacerle carantoñas a Inés. Le conté lo del chichón y ella dijo que eso era normal, que a esas edades tarde o temprano tienen que pasar cosas así. No lo decía con intención de quitarle importancia al asunto, creo que ni siquiera se le pasó por la cabeza que algo así pudiera tenerme preocupado. Me contó algunas historias y se puso de nuevo en camino. Fueron apenas cinco minutos, pero qué vigoroso se siente uno después de hablar con ella aunque sean cosas sin importancia. Es curioso que el resto de su familia sean tan más bien tranquilos y algo apocados, uno pensaría que son de una estirpe distinta. A Hicham le encontré algo cabizbajo, sobre todo después de ver a Paulette, porque era un contraste llamativo. Dorothè está pasando unos días fuera y él esta solo. La pareja 251 que vivía con ellos y que había venido para pasar el año trabajando en el molino ha decidido de pronto marcharse. —Decían que estaban bien, y de pronto una mañana sin más dijeron que no estaban a gusto y que se iban. Lo cuenta con cara de sorpresa, aunque se nota que ya no le sorprende este desenlace, del que debe llevar hablando y pensando desde que sucedió hace un par de semanas. Lo que parece no irse tan deprisa es la decepción, el bache que esto supone en este proyecto suyo del molino, tal vez la afrenta hacia su confianza que intuyo que él ve en esta huida. La tarde se empezaba a poner algo gris, y con ese aire algo abatido que él tenía, se me antojó el molino como un lugar triste y esta empresa de reconstruirlo como una lucha tal vez no perdida, pero sí estéril. Qué incómodo se siente uno ante problemas así que nunca ha compartido, yo que soy amigo de las posesiones y los proyectos poco ambiciosos, de tener esta casa nuestra pequeña a la que llegamos y en la que no tuvimos que hacer nada para empezar a habitarla, porque es así y no de otro modo como a mí me gustan las cosas, sin meterse en demasiados líos y pudiendo disfrutar sin más demora de la vida. Parecía faltarle algo de la ilusión que tenía hasta ahora por vivir aquí, como si se hubiese dado cuenta de pronto de que las metas que se había propuesto son poco menos que inalcanzables. No es extraño que sucumba a esta desesperanza, porque lo cierto es que el molino está casi igual que cuando les conocimos, o al menos queda tanto por hacer que lo ya hecho, pese al esfuerzo que ha costado, se antoja insignificante. Todo avanza muy lento, lo que preveían para dentro de un mes tarda un año en completarse, y lo que preveían para un año es mejor no estimarlo ya para no perder más aún las ganas de continuar. Hace tiempo que vengo pensando esto, pero al verle solo y con ese gesto de decepción frente a la enormidad de todo este trabajo, volví a pensarlo con más fuerza, y me pareció que yo también me perdía la esperanza que pudiera haber tenido de que este proyecto llegara a buen puerto. Quedamos en comer juntos mañana y charlar con calma. 252 Según volvía a casa, me pareció que el molino estaba más alejado y fuera del pueblo que nunca. *** Fue hace relativamente poco que descubrí de que «Mediterráneo» quiere decir «entre tierras». No había caído antes en la cuenta de ese significado hasta que un día, leyendo un texto en ruso, me encontré con la traducción del topónimo y allí, en ese otro idioma, la etimología de la palabra me resultó mucho más evidente. Me ha pasado igual con otras palabras, como por ejemplo «equilibrio», que al encontrarla por primera vez también en ruso me di cuenta de que quiere decir «de igual peso». Aprender un idioma extranjero nos sirve para entender mejor el nuestro propio, de la misma manera que tratar con otras personas nos ayuda a saber más de nosotros mismos. Cuando intentamos desvelar lo que otros guardan, acabamos aprendiendo más sobre lo que nosotros escondemos. Es cuestión de perspectivas y puntos de vista. Una forma aún mejor de profundizar en nuestro idioma y buscarle esos recovecos desacostumbrados es ver cómo otros lo aprenden. Lo que para nosotros fue natural aprender un día para otros es un aprendizaje tardío al que se llega por un camino tan distinto que saca a la luz cosas en las que de otro modo no repararíamos nunca. A mí esto me pasa a menudo con Emilie, cuando la oigo hablar y escucho sus giros, sus pequeños errores, las traducciones literales que hace de algunas ideas en francés. Así he visto, por ejemplo, que muchos adjetivos que indican colores no varían con el género: un coche es naranja o violeta o rosa, y no naranjo ni violeto ni roso, como sería más lógico. Son detalles curiosos que a quien habla sin pensar en reglas gramaticales no le saltan a la vista. Las excepciones se hacen reglas para quien desconoce las reglas mismas. De todo esto puede deducirse que la mejor forma de conocerse a uno mismo es no más observar cómo otros nos van descubriendo, abrirse a los demás para ver de qué modo nos interpretan. Y efectivamente es así como sucede, nada 253 mejor que las miradas ajenas para indagar en lo propio. Solo así conseguimos avanzar en este desempeño inabarcable de comprender quiénes somos. *** Hicham vino a comer a las 12:30 como había dicho, extrañamente puntual para lo que suele ser él. Nos sentamos a comer en cuanto llegó y saqué un par de cervezas para compartir. Parecía como si hubiera escuchado todos esos pensamientos que yo tuve ayer cuando pasé por el molino, porque empezó a contarme sus nuevos planes y todos eran en realidad una sola idea: el molino es un proyecto que se les queda grande y no pueden conseguir nada si intentan hacer tantas cosas a la vez. Así que han decidido concentrar sus esfuerzos en las obras del edificio y, una vez que estas estén terminadas, volver poco a poco con el resto. Han puesto a la venta las vacas y las gallinas, y van a dejar toda la labor agrícola para aprovechar el tiempo en reconstruir la casa, que es ahora su única prioridad. Lo interpreté para mí como una respuesta a esas cuestiones que me vinieron ayer a la cabeza, una respuesta, todo sea dicho, que satisfacía a mi tranquilidad porque me parecía un buen plan y porque él la enunciaba con convencimiento y seguridad. Las razones de este cambio resultaron no ser solo de mera logística. Me confesó después, supongo que porque al calor de la comida y la cerveza es más fácil entrar en intimidades, que él y Dorothé ya no están juntos, y que ella no está pasando unos días fuera como me dijo ayer, sino que se ha ido a vivir a casa de su madre. No supe bien qué decirle, porque es en estos contextos cuando las limitaciones que uno tiene hablando un idioma extranjero se manifiestan con más notoriedad, y todo lo que se intenta decir suena demasiado afectado y poco creíble. En estos trances difíciles, lo que corresponde es acudir a las frases hechas y las formulas de cortesía bien probadas, justamente las que el hablante no nativo nunca aprende o no sabe bien cómo utilizar. Me dijo que a pesar de separarse tenían intención de continuar 254 trabajando en el molino los dos y sacarlo adelante como estaba previsto, aunque ahora con ese plan más enfocado. Me sonó todo un poco raro, pero tampoco aquí supe qué decirle. Volvimos rápido al tema del molino, y entonces la poca esperanza que yo había recuperado sobre su proyecto la perdí pensando que ahora, estando él solo en la casa, y en esa situación tan extraña —e inestable, aunque eso a él le sea difícil verlo— con Dorothè, las posibilidades de llevar a buen puerto esta empresa vuelven a ser escasas. Cuando se fue me dijo que se había apuntado a un concurso de músicos para el mes que viene, y que tal vez me pediría que tocara un par de canciones con él. Pensé que aquel parecía un plan mucho más realista que los otros, y le dije que podía contar conmigo. Por la tarde fui a recoger a Inés andando. Hacía buen tiempo y me apetecía pasear, así que cogí el carrito y subí hasta casa de Christine con él. En el camino me crucé con la mujer muy mayor que vive en la granja al lado de la carretera, que parece salida de una película extraña. Anda siempre por fuera —cuando pasé yo estaba partiendo unas ramas secas con las manos—, tiene cara huraña y va encorvada, y le queda no más que un único diente largo. Sería cómica si no fuera por la forma que tiene de hablar, que más que hacer reír da miedo, a pesar de que nunca he logrado entender ni una sola palabra de lo que dice, porque balbucea más que habla. Le saludé cuando llegué a su altura y pensé que eso sería todo, pero se acercó diciendo algo que no entendí y se puso a mirar dentro del carrito, donde no había más que un peluche. Aquello la debió desconcertar y se me quedó mirando con cara de no entender lo que hacía yo paseando un conejo verde de tela. La escena habría sido también cómica, de no ser porque me miraba con una cara nada simpática, que no cambió cuando le intenté explicar que no llevaba ningún bebé de paseo, sino que iba a recoger uno. Tampoco sé si me entendió, o si siquiera la mujer oye lo que le hablan, pero como no tenía mucho sentido seguir allí, le dije adiós y seguí andando. No me di la vuelta para mirar, pero estoy seguro 255 de que se quedó allí siguiéndome con la vista durante un buen rato. De mayor preferiría no convertirme en un anciano así, debe ser una vida muy triste. Qué comparación más odiosa entre esta mujer y Paulette, tan vital y feliz cuando la vi ayer por la tarde. Convencí a Christine y Alain de que vinieran por la noche a la sesión de música celta en Jegun. Hacía tiempo que me habían dicho que les interesaba, y aunque no me había acordado de avisarles antes, se apuntaron al plan sin pensárselo dos veces. Resultó ser un mal día para acudir a la cita, porque por allí no apareció ningún músico. Salvo yo, claro está, que era el único que no debía haberse enterado de que los demás no tenían plan de venir. Michael confesó no saber nada, el evento estaba convocado y esperaba ver a alguien por allí, pero no pareció darle más importancia. A fin de cuentas, tenía al menos un músico, y el bar estaba especialmente animado. Como era de esperar, me tocó dar un concierto, aunque esta vez no fue en la sala principal, sino en esa trastienda que el bar tiene, que siempre está vacía y que hoy albergaba una especie de celebración, con algo de picoteo y gentes pasando allí el rato en lugar de junto a la barra. Toqué tres o cuatro canciones hasta que la gente empezó a hablar demasiado alto, y después salí de vuelta al bar a tomar otra cerveza. Alain y Christine disfrutaron la noche más que nadie, a pesar de que, como les repetí varias veces, era un día de lo más atípico, no ya porque no hubiera música en vivo como correspondía, sino porque la gente andaba extrañamente animada, bailando y gritando, como si se celebrase algo. Había una mezcla equilibrada de ingleses y franceses, y faltaban, además, los grupos de ingleses más mayores, mujeres normalmente, a los que Emilie suele llamar las «inglesas burguesas». Atípica o no, la noche era entretenida y tenía buen ambiente, algo que, a juzgar por como lo disfrutaban, intuyo que Christine y Alain no encuentran habitualmente allá donde vayan cuando salen de casa. Me repitieron varias veces que el sitio les había encantado y que volverían para la próxima sesión de música. 256 Nos sentamos en una mesa a charlar tranquilamente. En esa mezcla de culturas que el bar acostumbra a ser, hablamos de orígenes y de pertenencias, de cómo ellos vienen de una parte distinta de Francia, al norte, y de cómo a pesar de mantener la misma lengua, la forma de ser aquí es distinta a la de allí. Les interesaba mi parte de la historia, la forma en que Inés asimilará nuestras culturas y lenguas, todos esos detalles en los que es fácil reparar si se piensa en lo que significa educar un hijo que arrastra tras de sí más de un origen cultural. Acabaron saliendo, como no podía ser de otro modo, mis historias por otros países: los viajes a Rusia, mi trabajo para una empresa americana, los veranos que pasé en Irlanda cuando era pequeño (una Irlanda muy distinta a la que este bar da a entender, por cierto. La edad supongo que también influye en esto). Escuchaban con atención y a veces incluso preguntaban o comentaban algo de lo suyo, porque poner nuestras historias a la luz de la de otros siempre ayuda a conocer mejor de dónde venimos. O, más que eso, para darse cuenta hasta dónde hemos llegado. Como ya las he contado muchas veces, fue un relato bien orquestado, a pesar de que me parece que esa era la primera vez que lo contaba en francés. Se siente uno bien contando sus trajines antiguos y viendo que los demás le escuchan y disfrutan. Valemos lo que valen nuestras historias, lo que tenemos que narrar y nuestra capacidad de narrarlo. No es sino esa la tarea fundamental del hombre para con otros, contar lo nuestro y dejarnos contar lo que los demás guardan. Luego está la literatura, que es añadir su lado artístico a todo esto y ponerlo en papel para que persista, pero lo necesario es el relato desnudo, la historia contada en noches así como forma máxima de establecer alianzas. Me volví antes de que el bar cerrara, sin echar en falta que no hubiera habido sesión irlandesa tal y como la esperaba. *** Inés está fascinada con la lavadora. Cuando la ponemos, va corriendo a ella y se queda delante de ella mirando girar 257 el tambor y escuchando el traqueteo que hace. A falta de televisión, es lo más parecido que debe haber a quedarse embobado delante de una caja tonta. Me he venido con ella para vigilarla mientras está ocupada en esta diversión suya y aporrea la puerta o trata de alcanzar las luces y los botones. Como sé que va a estar entretenida así un rato, me traigo un libro y me siento yo también enfrente de la lavadora, en el suelo, a leer. Ella se gira de vez en cuando y luego sigue observando, pegada la cara al tambor como si fuera una escotilla que diera a otro mundo fascinante. Hacemos una escena de lo más ridículo, pero también de lo más entrañable. *** Avanzo con el violín mejor de lo esperado. La mano izquierda no es problema, y con la derecha voy cogiendo rápidamente el mecanismo del arco. Sigue sin sonar demasiado bien, pero soy capaz de hacer ya algunas melodías, y la mejora es evidente cada día. Como ya dije, pocas experiencias tan gratificantes debe haber como esta de aprender. La satisfacción de estudiar es mayor que la de obtener logros por el camino, y si algún día llego a ser un intérprete decente y capaz de tocar piezas avanzadas, el camino hasta allí habrá sido de mucho más valor que el hecho mismo de haber llegado hasta ese objetivo. Está claro que parte de esta satisfacción obedece al estudio tardío, a empezar en esta tarea cuando ya uno tiene una edad y una experiencia pasada, cuando puede ser consciente de sus progresos o incluso, como aquí, escribir acerca de ellos para tal vez un día revisitar esta evolución. Es bien distinto aprender las cosas así, deliberadamente y siendo uno mismo quien decide esforzarse en ello. Con los saberes y los conocimientos se tiene la misma pertenencia que con los países y las culturas, hay quien nace en ellos y hay quien los descubre más adelante, ya como extranjero. La experiencia, en cada caso, es por completo distinta, porque no se aman de igual forma el lugar donde uno nace que aquel al que uno se vincula más tarde cuando lo visita mientras trata de comprender el resto del mundo. 258 Si hubiera aprendido a tocar el violín de crío, hoy es probable que fuera capaz de tocar piezas que quizás ya nunca llegue a poder interpretar, pero habría perdido todo este disfrute previo. No sabría decir bien cuál de estas opciones prefiero ahora. Supongo que, mientras uno tenga su parte de cada una de ellas, se ha de sentir satisfecho con lo que ya sabe y con lo que a día de hoy se ha propuesto aprender. Me pasa esto mismo con los idiomas, que también son como países que uno puede visitar o tierras a las que uno pertenece. Lo hablé el otro día con Anna, una amiga rusa que está viviendo este año en Vigo, la última vez que nos vimos en Madrid. Yo no hablaré el ruso como lo habla ella ni como hablo el español, ni ella tendrá tampoco mi nivel de español por más que lo estudie, pero para los dos la experiencia de estudiar la lengua del otro es única y maravillosa. De nuestro idioma solo podemos apreciar la belleza que da la práctica, leyendo o escribiendo, deleitándolos en los juegos de palabras o las inflexiones, pero de el del otro vemos la belleza del descubrimiento, de la tierra ignota por la que vamos abriéndonos camino. Son dos formas diferentes de amar una lengua, pero dos formas incompatibles que se niegan mutuamente, del mismo modo que el local y el turista no pueden sentir un lugar de igual manera aunque ambos sientan por él emociones intensas. La primera canción que he aprendido al violín se llama Fainne Geal an Lae. Mi sonido es aún tan malo como lo debía ser mi pronunciación rusa cuando empecé a aprender las primeras palabras, hace ahora doce años. *** Parecía que se hubieran puestos todos de acuerdo para dar al unísono su primera señal de la temporada. Estábamos comiendo en el jardín con los padres de Emilie y su hermana, y empezaron a llamarnos la atención uno tras otro todos esos signos tan evidentes: el cuco, que no cesó de cantar hasta el final de la tarde; un grillo dando su cantinela, los primeros brotes del tilo abriéndose ya en pequeñas hojitas. Parecía más bien que habíamos estado insensibles a todas estas 259 pruebas de la primavera, y que ahora de pronto las sabíamos ver y no eramos capaces de ver otra cosa. Estuvieron ahí acosándonos todo el tiempo, tan conspícuas, en un día que, por otra parte, era discreto como pocos. No soplaba viento y en todo el tiempo no pasó ni un solo coche, ni siquiera por la departamental, a lo lejos. Incluso el inglés había decidido no sacar su arsenal de maquinas ruidosas, y todas esas voces primaverales se oían en un primer plano glorioso. Para cuando los padres de Emilie se fueron, ninguna de aquellas señales era ya tal, habían dejado de anunciar algo y pasaban ya a ser rutinarias. Se habían hecho nuestras, parte del paisaje de este tiempo que parecía no haber comenzado justo ahora, sino llevar ya un tiempo largo entre nosotros. Y allí estábamos, de lleno en la primavera, casi con intención ya de esperar al verano, o a lo que tuviera que venir después, porque no es sino la sucesión de los deseos lo que da sentido al paso del tiempo. *** Paseo con Emilie e Inés por las afueras del pueblo; la vuelta de siempre justo antes de que se vaya el sol. Ella, claro está, va descubriendo más de esos símbolos de primavera que yo creía ya todos asentados, tiene una sensibilidad distinta a todo este entorno, menos metafórica quizás, más tangible; encuentra cosas que yo no veo o que creo haber visto allí siempre y no me llaman ya la atención. Hoy era el aroma de los lilos y sus flores abundantes arriba de la calle. Habrá otros detalles mañana, como puntos ciegos a los que mi mirada no alcanza. Y será hermoso descubrirlos con su ayuda. *** Buscando algo en Internet, acabamos tropezando con uno de esos fragmentos de hemeroteca que uno asocia con algún punto de su propia historia, y en torno al que se arremolinan más emociones que de costumbre. La noticia es una noticia menor, relativamente reciente. El 18 de febrero de 2012, Marine Le Pen dio una rueda de prensa para denunciar que todos los mataderos parisinos llevaban a cabo prácticas 260 inadecuadas con objeto de producir carne halal. «Toda la carne de los mataderos de París es halal», en sus propias palabras. Estaba claro que a ella poco le importaban los animales o los mataderos, y que usaba esta excusa para su cruzada anti–musulmana, y no tardaron en salir a dar la réplica los gerentes de la industria, amén de políticos y activistas de todo pelaje, a veces tan predecibles y vacíos de contenido como aquellos contra los que se enfrentan. Se formó un cierto revuelo, y en los días después de aquello, aprovechando la coyuntura, la pequeña de los Le Pen se paseó por las emisoras de radio contando su versión de la historia. Entre ellas la emisora nacional que Emilie tenía sintonizada en su despertador y que se encendía cada mañana para sacarnos del sueño. Y allí estaba ella, con su voz cazallera y amenazante, soltando su discurso a las ocho de la mañana y dándonos la bienvenida a aquel día. No nos hizo mucha gracia, pero se nos quedó en la memoria, más que por ella por el hecho de que yo acababa de instalarme en Francia y ese era, si no el primero, uno de los primeros días en que Emilie y yo vivíamos juntos. Las noches de entonces eran hermosas, pero los despertares ya se ve que no eran tan idílicos. Hoy leyendo esta noticia nos ha dado por recordar todo aquello: la hora a la que solíamos acostarnos, cómo estaba dispuesta aquella habitación en la que yo aún no tenía un lugar para mis cosas, el desayuno, la despedida cuando ella se iba a trabajar. En aquel entonces yo no tenía trabajo, me quedaba en casa haciendo cosas o salía a explorar los alrededores, y a la hora de la comida ella volvía y yo le tenía algo distinto preparado cada día. Comíamos en el sofá, delante de la pequeña mesita que ahora tenemos aquí junto la ventana, con los platos en la mano y uno al lado del otro. Después ella se iba y yo seguía con mis cosas, que a veces no eran sino quedarme allí mismo leyendo o haciendo algo en el ordenador. Fue una época feliz, de una de esas felicidades sin aspavientos que hace falta rescatar de la memoria con esfuerzo para que vuelvan a traernos su bonanza hasta el presente. Era una felicidad discreta, como lo eramos nosotros y como 261 era también la vida que llevábamos. Yo tenía todo el tiempo libre del mundo y nada en realidad que hacer, ningún objetivo más que estar allí, curiosear los lugares cercanos no porque tuviera deseo de hacerlo o porque valieran más que otros, sino porque eran el escenario de esas calmas, de esas rutinas sosegadas que, sin uno saberlo, se iban haciendo el cimiento de toda una vida. Hoy lo escribo aquí porque no lo había hecho antes, igual que nunca antes habíamos recordado Emilie y yo esos tiempos, y de haberlo hecho los habríamos rememorado con distinto cariño. Lo cierto es que en aquella época escribía mucho menos que ahora, incluso en estas labores tenía la agenda vacía. Lo escribo ahora porque acaso sea este el único momento para recoger aquel episodio, y pensando que a veces no hace falta ni siquiera escribir lo vivido para dejar muescas a las que luego regresarnos. La vida ya se encarga de hacerlo en formas quizás más prosaicas pero igual de eficaces. *** Ya se ven las ramas del tilo cubiertas de hojas al salir por la puerta de casa. Es poco menos que un milagro ver todas esas hojas tan evidentes, sobre todo teniendo en cuenta que hace menos de una semana que asomaron los primeros brotes, del tamaño de una almendrita, y que vistos así parecían aún estar muy lejos de tornarse en hojas completas. Le falta todavía al árbol para estar completo y dar su sombra, pero no deja de ser increíble este cambio tan repentino, casi pareciera que es una de esas películas en time–lapse donde las cosas suceden a una velocidad inusitada, las nubes galopan por el cielo y las flores se abren en cuestión de segundos. Entre las cosas que olvidamos cada año está también la velocidad con la que llega la primavera, que siempre es así de impresionante y nunca deja de causarnos asombro. Como digo, se abre la puerta y al salir a la calle las ramas ya parecen más llenas de hojas que peladas, es una imagen nueva cada mañana, porque por más que se intente no se logra predecir la magnitud de este cambio. Me recuerda un 262 poco a ese día en que nevó hace un par de meses, cuando abrí la puerta después de levantarme pensando que era un día más y me encontré con el campo todo blanco y la nieve recubriendo las ramas. La extrañeza de este despertar fulgurante del tilo es todavía mayor si se piensa en lo inerte y dormido que parecía hace tan solo unos días, poco más que una madera nudosa, casi muerta, a la que todo ya debiera sucederle con esa lentitud que solo saben entender los más ancianos. Y de pronto se arranca con la vitalidad de una hierba joven, y aquí estamos nosotros, observándole cada mañana mientras se convierte en un árbol distinto. Claro que, ¿de qué otro modo podría ser este renacer después de todo un invierno esperando? ¿Quién querría perder tiempo cuando de revivir se trata? Detrás de su aspecto meditativo, tan zen y reposado, los árboles como este tilo son en estos días seres ansiosos por entregarse a la vida, se lanzan precipitadamente a la existencia como esas mariposas que apenas viven unas horas y las pasan en un frenesí absoluto por reproducirse antes de caer muertas. Desengañémonos de las filosofías meditativas y las lentitudes: el hambre y la impaciencia son los motores del mundo. *** Hace un par de días que murió un profesor que me dio clase en el colegio. Daba la asignatura que entonces se llamaba «Ciencias Naturales», en los dos o tres últimos años antes de entrar en la universidad. No era un mal profesor, tampoco era especialmente bueno, sabía de lo suyo lo suficiente y tenía una cierta pedagogía, y si destacaba era más bien porque el resto de docentes dejaban mucho que desear. Eso, y que tenía un trato más distendido con los alumnos, a veces sabía ser algo macarra incluso, lo que le permitía llegar a casi todos, no ya en lo académico pero al menos sí en lo personal. La noticia, claro está, da pena, porque una muerte es siempre triste y más si es alguien conocido, por mucho que 263 no se guarde especial recuerdo. La pena, de hecho, es más por sus íntimos, que aun no conociéndoles despiertan la empatía de uno, que se imagina lo duro que ha de ser perder a alguien tan cercano. Aun así, ya digo, no habría de apenarme ni más ni menos que la de la mayoría de profesores que he tenido. Lo curioso de la historia es que, una vez sabida la noticia, se ha desatado una oleada de mensajes de afecto entre mis antiguos compañeros de clase y de otros cursos que también fueron alumnos suyos. Los mensajes en sí no están mal, porque nunca sobran unas palabras de cariño, pero hace gracia leer las frases rimbombantes y los laudos exagerados, más aún si uno conoce la historia del colegio, de aquellas clases y de quienes ahora se entregan a tan sentido homenaje. Sucede que allí están, cantando la valía del antiguo profesor, sobre todo aquellos a quienes en su día no les importaba la educación que recibían, los matones de patio de colegio, los niños mimados y maleducados, esto es, los más zopencos y cantamañanas de todo el centro, como si quisieran quitarse de encima ese pasado de malos alumnos. Se deshacen en alabanzas profundas cuando, en realidad, lo mejor que podrían decir de aquel hombre es que tenía algo más de manga ancha y apenas les amonestaba cuando les cazaba fumando un cigarrillo en los recreos. Y sin embargo allí están, dejando en las redes sociales comentarios que dicen que el finado fue, literalmente, «una de las luces blancas que pasó por mi vida», «el que más me ayudó a ser lo que soy hoy» o «el que me enseñó a pensar», entre otras hipérboles semejantes. No es mucho decir del pobre profesor, si se considera que «lo que han llegado a ser» es poco más que lo que eran entonces, porque a la vista está para quien les siga conociendo que, aun con más madurez, no han dejado de ser los mismos brutos de aquel tiempo, igual de engreídos o prepotentes o ignorantes. No les guardé especial amistad entonces, y tampoco se la guardo ahora, al contrario que otros a quienes he visto evolucionar y hoy considero buenos amigos. El profesor de literatura de aquellos años, también de ese estilo de compadreo con los estudiantes —y por suerte aún vivo y con buena salud—, es otro de los favoritos de estos viejos alumnos. Cierta vez que publicó una noticia sobre su 264 situación laboral algo difícil (ya se ve que las tragedias, de una u otra magnitud, estimulan el gusto por los homenajes), no tardaron estos en hacerle responsable de sus actuales logros, de su capacidad de pensamiento crítico o de su gran amor por la letra escrita. Aquella vez fue más gracioso que ahora, porque las frases de entonces venían repletas de faltas de ortografía y de algunos comentarios que evidenciaban que ninguno de aquellos que, supuestamente, habían visto la luz literaria con aquel docente, leía más que los prospectos de las medicinas o los folletos de publicidad del supermercado. Como profesor de literatura, pocas cosas se me ocurren que resulten más frustrantes que recibir aquellos mensajes, aunque en lo humano la intención pudiera ser noble. A este otro profesor le tengo menos simpatía que al de ciencias, porque guardaba, tras su pretendida bohemia, un punto arrogante, demasiado engreído. Había en su forma de dar las clases una petulancia manifiesta, como de alguien que estaba convencido de que su estilo de docencia relajado y disperso le otorgaba una especie de superioridad. Siempre tuve la idea de que había visto demasiadas veces aquella película de «El club de los poetas muertos», donde el protagonista era un profesor de literatura de ese estilo, y que pretendía ser una copia de aquel. Le presté en una ocasión un libro de poemas, no sin cierto valor sentimental, y no llegó nunca a devolvérmelo a pesar de que insistí un buen número de veces y le recalqué el significado que tenía para mí. ¿Qué profesor de literatura puede uno aspirar a ser si no es capaz de entender lo que un libro de poemas puede significar para alguien? Pero claro, era un tío enrollado, y eso vende más entre el alumnado rebelde en plena adolescencia. Curiosamente, la otra profesora de lengua que teníamos entonces, aborrecida por la gran mayoría, era una profesora excelente, la mejor sin duda del colegio, a la que yo tenía gran cariño, y el sentimiento era además recíproco. No sé qué habrá sido de ella, pero de lo que haya de ocurrirle no me enteraré por los comentarios de mis compañeros, que dudo que le dediquen palabras tan sentidas. Mientras leo todos estos mensajes de condolencia, pienso en cómo gustan algunos de novelar su propia historia. Se 265 diría que no les basta una trama común, un proceso corriente en el que es uno mismo, con pequeñas ayudas de uno y otro lado, quien se va construyendo, ya sea que lo haga bien o mal. Es necesario, como en esas películas llenas de una pedagogía más épica que práctica, muy hollywoodiense, que alguien venga a iluminarle a uno el camino que no podría descubrir de otro modo. Luce bien en nuestra historia la figura del maestro que fue capaz de cambiar nuestra vida, porque le da renombre a nuestro pasado y también, en cierto modo, pone en nosotros un halo especial, como de persona indomable a quien solo alguien con tanto carisma consiguió enseñar las artes de la vida. No he tenido demasiados profesores destacables durante mi vida académica. Algunos pocos sí lo fueron, otros hicieron su trabajo de forma digna, y la mayoría fueron más bien malos. Pero incluso entre aquellos más especiales, ninguno tuvo ese papel vital en mi desarrollo, como probablemente tampoco lo haya tenido ningún otro en el de todos esos viejos compañeros míos a los que hoy les ha dado por reivindican el nombre de nuestro profesor de ciencias naturales. Es de todo punto exagerado proclamarlo así. Visto de otra manera, se puede decir que yo hoy sería el mismo si hubiera tenido otros profesores distintos de los que tuve. También es probable que hubiera acabado siendo alguien muy parecido si hubiese encontrado otros amigos o si hubiese tenido otras parejas antes de conocer a Emilie, y no por ello todos ellos son mejores o peores. Simplemente sucede que no es fácil cambiar el rumbo de una vida, y hacerlo está solo al alcance de personas y circunstancias muy extraordinarias. Es más el conjunto lo que nos dota de personalidad, el contexto mucho más complejo que el de una individualidad aislada, por muy genial que queramos creer que es. En fin, una pérdida triste la de este profesor mío, y una oportunidad de recordar por qué en aquellos años de colegio siempre me sentí un poco perdido entre esos compañeros de entonces. Lo seguiría estando hoy si todo lo que tuviera alrededor fueran ellos; por lo que veo, seguimos siendo muy 266 distintos. Descanse en paz ese buen hombre, y que cada cual siga su camino como hasta ahora. *** Claire ha venido de visita. Están fuera en el jardín hablando, Emilie con Inés en brazos y un gesto radiante. Ha dormido bien esta noche y la visita de la amiga no hace sino remarcar lo feliz que se siente. Son días así los que ratifican el amor que uno siente, porque no conozco nadie como ella a quien tanto le cambie el gesto cuando se encuentra bien; pasa de la belleza habitual a una hermosura verdaderamente incuestionable, excelsa. El caso es que andan las dos hablando de sus cosas y yo desde dentro las veo hacer, y me doy cuenta de cómo Inés no interfiere en su conversación, tan solo se agita un poco, trastea, se deja cuidar, pero todo son cosas que Emilie y Claire pueden tener bajo control mientras discuten y se cuentan sus historias. Así era también cuando Juanma estuvo aquí, no me importaba nada tener que vigilar a Inés mientras los dos charlábamos, casi se podría decir que era agradable ocuparse de ella mientras tanto, por combinar así los placeres de la paternidad y la amistad en una sola escena. Qué distintas se hacen las compañías según los contextos. La compañía de Inés, más sencilla de disfrutar, más evidente en su valor cuando alguien nos acompaña, y la compañía misma de ese amigo que comparte su tiempo no solo ya con nosotros, sino con esta pequeña familia que ahora tenemos. A veces no es fácil ocuparse de Inés. Surgen entonces pequeñas disputas cuando uno considera que le ha dedicado más minutos que el otro y tiene derecho a un poco de tiempo libre, a abandonar por un momento esta responsabilidad que se convierte en carga. Es la fricción inevitable de la pareja con hijos, no debiera inquietarnos. Ahora pienso que lo que deberíamos hacer sería pasar Emilie y yo más tiempo así, charlando como cuando estamos con amigos, contándonos nuestras historias como si el otro acabara de llegar de visita y le guardásemos lo mejor de 267 nuestro pasado. He ahí el secreto para que las relaciones sobrevivan: preservar la voluntad de narrarle al otro lo que nos sucede y escuchar lo suyo. «Valemos lo que valen nuestras historias», escribí hace poco. Pero no es menos cierto que las historias no valen nada si no hay alguien cercano que las comprenda. *** Estaba el día brillante, apenas algún penacho de nube despistado. De pronto ha llegado la tormenta a mitad de la tarde y el cielo se ha puesto de un gris ceniza muy oscuro. No sé diría que han llegado las nubes desde algún lugar, sino que alguien apagó la luz al otro lado del cielo y lo dejó así de plomizo, vacío como cuando estaba azul hace unas horas pero de un tono triste, sombrío. Sobreviven, aún así, todos esos símbolos coloridos de la primavera de los que vengo hablando: las hojillas del tilo, con su verde tan claro; las flores de los lilos, de un morado fresco y joven. Frente al horizonte tan gris, lucen como en esas fotografías retocadas en las que todo queda en blanco y negro salvo un objeto de color, que resalta y brilla por encima del resto. Doy un paseo alrededor del pueblo y me siento como habitando el fondo de una de esas instantáneas trucadas. *** Hacía tiempo que Emilie no veía a sus abuelos, así que este domingo tocó visita. Estuvimos en casa de los dos, los maternos por la mañana y el abuelo paterno por la tarde. Fue como tantas otra veces, un trance ya repetido pero aún así agradable, sin sorpresas. Tomamos el aperitivo en la primera visita, vasito de floc, patatas fritas y salchichas de cóctel de esas pequeñas; y por la tarde unos chocolates y un zumo delante del televisor, mientras el abuelo, calzado con sus pantuflos, miraba el final del partido de rugby. Ni siquiera en los horarios la cosa fue diferente de otras ocasiones, pero ¿qué interés tiene intentar hacerlo de otra manera si esta nos satisface? Además, no resulta sencillo innovar cuando 268 vas a visitar a gentes que llevan repitiendo escenas como estas más años de los que tú mismo llevas vivo. Sirven las rutinas así, ya lo he escrito alguna vez, para apuntalar lo que sucede en el resto de momentos, para darles la libertad de ser extraordinarios, únicos, tan irrepetibles como repetibles son esas costumbres en las que recalamos habitualmente. Ahora, mientras pienso en esto, se me ocurre que estas visitas del domingo, y las otras que vinieron antes y las que vendrán después, no son solo rutinas nuestras, sino rutinas futuras en la niñez de Inés. Esto significa más de lo que así dicho aparenta, porque si hay momentos que quedan grabados en los recuerdos de infancia, esos son los que corresponden a rutinas y costumbres, los ritos habituales que a esa edad uno convierte en poco menos que tradiciones ancestrales. Así que, sin darnos cuenta, le estamos dando a Inés esas rutinas y construyendo los pilares de su historia. Quizás aún sea demasiado pronto, pero como esperamos seguir haciendo esto mismo durante mucho tiempo, es de suponer que visitas como las de este día irán a grabarse pacientemente en la memoria que mañana guardará de estos años. Emilie rescata a veces una de sus memorias preferidas de cuando era pequeña. Los sábados, después de bañarse, se sentaban los tres hermanos frente al televisor y comían biscottes y una taza de leche con chocolate. Era su pequeño ritual de cada fin de semana, y uno que al parecer ha dejado su huella bien marcada. Esta rutina que ya no es tal, cuando se revisita aunque ya solo sea en el recuerdo y no se lleve a cabo como entonces, sigue teniendo el encanto de lo cotidiano, pero también el brillo de lo exótico. Porque no hay nada más exótico que lo pasado, lo que no solo queda lejos de nosotros, sino a una distancia tan insalvable como lo es el tiempo. Cuando Juanma vino a vernos, se dejó aquí un paquete de galletas María que había traído para el desayuno de Lea. Yo no tengo ningún ritual parecido al de Emilie, pero recuerdo que de pequeño las desayunaba a veces con mantequilla, uniendo dos en forma de sandwich y mojándolas en leche, 269 donde quedaban después manchas de mantequilla flotando, como las lunas redondas y brillantes de un buen caldo. También recuerdo que mi padre las comía así de vez en cuando, tal vez no tan a menudo pero sí lo suficiente para que el recuerdo quede y este peculiar desayuno lo tenga uno como algo propio de sí mismo, una pieza más de esas que nos dan forma. Así que me he tomado una merienda de galletas María mojadas en una taza de leche fría, como hiciera entonces tantas veces, y ahora no me cabe duda de que estos gestos repetidos del pasado son los que dan consistencia a todo lo que vayamos a sentir de ahí en adelante. Qué sensación más agradable. De entre todos los recuerdos, los más agradables de desempolvar son los que no han sucedido una única vez, sino muchas, los que no tienen una fecha exacta, sino que andan dispersos en pequeñas muescas que fuimos dejando en nuestra memoria de infancia. Después, ya por curiosidad, me ha dado por preguntarme por qué aquí en Francia no hay galletas María, y si es que, como parecía lógico pensar, es un producto típicamente español. Supongo que, en parte, quería confirmar esta última suposición para poder unirle al recuerdo un poco de nostalgia patriótica, perfecta para redondear el momento y hacerlo aún más dulce. Una rápida consulta en Internet para salir de dudas, y resultó, no obstante, que la galleta María es un invento inglés de finales del siglo XIX. Para mayor decepción, venía mencionado también que una forma típica de tomarlas es hacerlo de dos en dos con mantequilla o una pasta llamada marmite entre medias. Vaya, que no sólo el producto no tiene mi mismo origen, sino que además esa manera de disfrutarla es de lo más extendido. No es que a uno le quite esto el regusto nostálgico de tales recuerdos, pero para la próxima vez quizás sea mejor no buscar tanta información. Las tradiciones inocuas pero placenteras como estas es a veces mejor preservarlas a base de asumir una cierta ignorancia. Importa poco de dónde venga la costumbre de tomar estos aperitivos de esta forma, si es algo francés o de este sur o simplemente algo personal de estos anfitriones en particular. Importa que estará allí un día para rememorarla, 270 de esta o de una manera distinta, a solas o junto a otras costumbres también cercanas. Y más aún, importa la ilusión que a uno le hace pensar en ese mañana, que no es poco. *** Después de unos días de tormenta, el buen tiempo ha vuelto. Ha venido de pronto, en ofensiva sorpresa, y a los nubarrones grises no parece quedarles mas remedio que la retirada. Se puede aún ver en el cielo la línea del frente de batalla, esa en la que hacía un lado quedan todas las nubes grises, derrotadas, y hacia el otro el cielo abierto y limpio, el territorio reconquistado por la luz y el calor. Se va alejando con el viento que sopla y así se marchan las ultimas nubes despavoridas, la retaguardia de un ejército humillado que ya no ha de volver. Nubes que son ahora el enemigo que huye, y a quien se le pone un puente esta vez no hecho ya de plata, sino de azul celeste. *** No sé muy bien cómo surgió la conversación, pero el caso es que Emilie y yo nos dimos cuenta de que teníamos una idea común: poner algo en la parte del jardín que hay al otro lado de la calle, entre el seto que le da fin a nuestra parcela y la cabaña. Es un cuadrado de hierba donde no hay nada, pero al que le sentaría bien algo de ornamento, o eso al menos nos viene pareciendo ahora. Será quizás que este aspecto primaveral invita a estos pensamientos, porque de pronto parece un rincón de lo más recoleto, con las lilas detrás y con la hierba recién cortada, lo que le da un aspecto de lugar preparado para acoger alguna que otra escena más relevante en lugar de estar no más allí medio abandonado. Me lo estoy imaginando con una mesita y unas sillas, poca cosa, como dispuestas para un tomar un aperitivo con un amigo. Una mesa y unas sillas a las que probablemente no nos iremos a sentar nunca porque el jardín de casa bajo el tilo sigue siendo más acogedor, pero aun así la idea de vestirlo de este modo me gusta, me da ganas de encontrarle 271 esos complementos ya mismo. Quien lo iba a decir, con lo poco que me interesan a mí este tipo de cosas. La imagen tiene un regusto como de bodegón, una especie de naturaleza muerta hecha de sillas, una mesa y tal vez algo puesto encima de esta última, frente al fondo de esta otra naturaleza tan viva y primaveral que ahora ocupa lo todo. Esa es, supongo, la motivación de Emilie para este pequeño cambio: engalanar sin excesos este rincón para que parezca algo más y luzca mejores vestiduras. Podría imaginar que es algo similar en mi caso, pero lo que me atrae de esta ocurrencia nuestra es algo bien distinto: las historias. Con esos breves adornos, la mancha de hierba inerte se convierte en un lugar donde pueden tejerse historias, donde se puede charlar y jugar y existir al tiempo que cada cual deja allí sus tramas. Qué se le va a hacer, uno tiene debilidad por estas cosas. Los paisajes, si no tiene habitantes o al menos se prestan a que uno los imagine, en realidad me atraen poco. Son mucho más interesantes los lugares así, gastados por las vidas de otros o las nuestras mismas. El pueblo está ahora todo elegante, con la hierba bien cortada y todo limpio, porque dentro de una semana tenemos la fiesta de las orquídeas y el hombre que se encarga de estas cosas lleva unos días trabajando sin descanso. Y entre todo ello, uno imagina esta esquina con ese par de sillas y piensa en lo que habrán de pensar quienes vengan de visita ese día y encuentren tal panorama. Es un pensamiento gracioso, excitante, como resultan las historietas así para quien sabe tomarlas como lo que en realidad son: un aderezo para nuestra gran historia que no es otra que vivir cada día hasta que esto tenga a bien terminarse. Al final, es posible que no compremos nada y el sitio quede como está, porque hacer planes es, las más de las veces, más entretenido que llevarlos a cabo. Pero lo que cuenta es que la imaginación ya tiene su sustrato para seguir novelando, y esto nos alegra el día, que no es poco. Hay quien espera un día encontrarse con una gran historia, ser testigo de ella o incluso protagonista. Y luego estamos los que, en lugar de eso, lo que esperamos son mu272 chas historias pequeñas, fugaces, a veces imaginarias, con las que un día lograr ese reto imposible de narrarnos a nosotros mismos. *** Desde que nos hemos instalado aquí, no había venido nunca nadie a revisar el contador de la luz. Lo sabíamos porque seguían cobrando la misma tarifa cada mes, y porque el reajuste que esperábamos cada final de año nunca llegaba. Es de esas cosas que sabes que no son correctas, pero que acabas por no hacer nada, porque tampoco la cosa es grave y ya un día se solucionará, o si no lo hace tampoco pasa nada. Otros habrían llamado a la compañía o habrían investigado al respecto, pero nosotros no somos de esos, no hay más que verlo. Hoy al mediodía llamó a la puerta un hombre alto, enjuto, de unos 50 años y con el pelo canoso pero bien poblado. Tenía aire de buena gente. Dijo que venía a ver el contador de la luz y yo le enseñé el cajetín. Como el tipo parecía simpático, le dije que creía que era la primera vez que venían a hacer la lectura, para ver si así confirmaba el porqué de que siguieran pasándonos idéntico recibo cada mes. —Efectivamente, si llevan aquí desde esa fecha esta es la primera vez. Las últimas tres veces no estaban en casa, aquí hay marcadas tres ausencias. Me enseñó su aparato medidor como para darle solidez al argumento. No era muy probable que no estuviéramos en casa las tres otras veces que alguien vino, sobre todo considerando que yo trabajo aquí y estoy siempre en casa en horario laboral. Se lo dije y el hombre, que parecía además tener ganas de hablar, me miró con cara tranquila, como quitándome responsabilidad, y me explicó que al compañero que llevaba esta zona le habían despedido. Dio a entender que la razón del despido era su falta de profesionalidad. Es decir, que no es que no estuviésemos en casa, sino que ese compañero suyo era más holgazán de lo debido y se había saltado la visita, anotándola como ausencia. Aquello lo explicaba todo. Es 273 curiosa la sensación de reposo que da llegar a la razón de las cosas, incluso si no es una razón de por sí tranquilizadora, sino todo lo contrario. El hombre, como ya había intuido yo, era amigable y tenía ganas de hablar, pero no de las facturas de la electricidad ni de la poca profesionalidad de sus colegas; de lo que él quería hablar era de otra cosa: abejas. Emilie ha dejado fuera en el jardín una colmena vacía, con la esperanza de recuperar algún enjambre. El año pasado, más o menos por estas fechas, había conseguido un nuevo enjambre que se había formado en un arbusto no lejos de la casa del alcalde, y había dejado escapar otro en un jardín del pueblo porque estaba demasiado alto y no era fácil atraparlo. Alguien nos dijo que es habitual este paso de enjambres por aquí en esta época, y que debe existir algún corredor por el que transitan en busca de un nuevo lugar donde instalarse. Ahora, para aprovechar la circunstancia, ha dejado fuera la colmena, esperando que así, si hay suerte, algún enjambre tendrá a bien instalarse en ella por su propio pie y le ahorrará el trabajo de capturarla. Por el momento, no parece tener mucho éxito. Resultó que el hombre era aficionado a esto de la apicultura, y al ver la colmena no pudo evitar mencionarlo e interesarse por lo que hacíamos con ella. Yo le expliqué que no era yo quien se encargaba de eso, sino Emilie, y que lo único que sabía era que la colmena estaba allí para intentar hacerse con un nuevo enjambre de una manera sencilla. —Así no van a venir. Hay que poner más panales dentro, y que estén usados. Y con dejar abiertos los agujeros de la entrada es suficiente. Si dejas la tapa así un poco entreabierta no se quedarán, es demasiado para ellas. Parecía saber de lo que hablaba y, sobre todo, tener entusiasmo. Se le notaba porque hablaba sin importarle mucho lo que yo dijera, casi como quien necesita pronunciar las bondades de una persona o un lugar que echa de menos, para así conjurar la incertidumbre de tal vez no volver nunca a verlos. Se le veía pasión en la palabra, y eso es siempre de agradecer, incluso si el tema no es lo que a uno más le apasione. 274 Yo no le dije que a mí esto de las abejas ni me va ni me viene, ni que lo único que me ilusiona es ver a Emilie contenta y tener de vez en cuando algún bote de miel para regalar a los amigos. Tampoco hubiera venido a cuento, y además me lo estaba pasando bien hablando con él. Me servían de poco aquellos consejos, bien es cierto, pero pensaba en cómo se los contaría a Emilie y lo que a ella le gustaría escuchar esta historia. He ahí una vez más esa predilección mía por las historias, cada día se diría que me encandila más esto de escuchar o recontar alguna de ellas, sobre todo de estas pequeñas e intrascendentes. El caso es que estuvimos hablando como unos diez minutos, y si al final el hombre se marchó fue porque tendría por delante más trabajo, y porque había dejado el coche encendido y en mitad de la carretera, seguramente esperando que la visita fuera más breve. Le dio tiempo, aun así, de contarme que en su día había llegado a tener hasta 130 colmenas, y que después de unos años de parón en que había perdido la mayoría, ahora andaba en proceso de recuperar esos números, no sin cierta dificultad. —Pasar de 40 a 80 colmenas es sencillo. Lo difícil es llegar hasta esa base de 30 o 40. Parece ser que esto de las abejas es como el dinero: cuando ya tienes un cierto capital es fácil hacerlo crecer, pero llegar hasta ahí es todo menos sencillo. También me dijo que era una pena que él no viviera en esa zona, porque si no podría dejarme su teléfono para que Emilie le llamara si necesitaba algo, y él vendría con gusto a echarle una mano. No deben quedar demasiados miembros en el gremio de los apicultores aficionados, así que supongo que serán una comunidad bien avenida y dispuesta a compartir sus experiencias, como sucede cuando uno se sabe extraño en sus pasiones y encontrar a un alma similar en esas lides es casi como encontrar un tesoro perdido. Se marchó sin dejar de hablar, dándome la impresión de que se habría quedado con gusto comentándome todas sus peripecias de apicultor amateur, y con cara de marcharse satisfecho. No debe ser el suyo un trabajo que proporcione muchas alegrías, así que la cosa resulta comprensible. Segu275 ramente lo que a él le gustaría sería trabajar solamente con sus abejas, que sin duda le habrán de dar mayor felicidad que esto de andar revisando contadores. Ahora le acabo de contar todo esto a Emilie, y se ve que le da algo de rabia por no haber estado aquí cuando ese hombre vino, pero también alegría por saber de todo esto, y por dentro deben estar haciéndose más fuerte su interés por este mundo de las abejas. Yo vengo a escribirlo aquí y es así que se une su afición con la mía, para que los dos salgamos ganando y, si hay suerte, algún enjambre incómodo se nos pose dentro en el corazón ahora abierto y se quede allí a recordarnos lo mucho que, aún sin compartirlas, pueden hacernos sentir las pasiones del otro. *** Me hicieron hace tiempo una entrevista para una revista, en la que se incluía la siguiente pregunta: «¿De qué decisión del pasado te arrepientes?». Era una revista técnica, pero entendí la pregunta como algo más general y respondí lo siguiente: Ninguna. Estoy muy satisfecho con mi situación actual, y no habría llegado a ella si no fuera por haber tomado todas esas decisiones, sean buenas o malas. Sigo pensando lo mismo. El pasado es el camino hasta el presente, y quien se sabe feliz debe asumir que no conoce otro camino para llegar a esa felicidad que aquel que ya ha recorrido. Aun así, lo he recordado hoy y he pensado que, si bien no se trata de arrepentimiento (para arrepentirse hace falta reconocer un error o una falta), sí que cambiaría una buena parte de mi pasado. De hecho, lo cambiaría casi completo. Esto lo venía pensando esta mañana mientras daba a primera hora un paseo y caía en la cuenta del poco tiempo que llevo disfrutando de esta vida de aquí, tan idónea, tan hecha a mi medida, la vida más feliz de cuantas he conocido. Habría sido mucho mejor si hubiera vivido toda mi etapa adulta 276 enfrascado en estas rutinas, me gustaría llevar más tiempo siendo esté que soy ahora, porque nunca antes estuve tan a gusto conmigo mismo. No es arrepentimiento, no erré en ningún momento de mi pasado y disfruté lo más que pude, que no fue poco. Es más bien deseo, la fantasía de, si algo pudiera hacerse por mejorar lo que tengo, retroceder en el tiempo y lanzar este cotidiano de ahora desde un poco más atrás. Con la felicidad se tiene a veces el miedo de que haya llegado ya tarde, no nos basta con disfrutarla el tiempo que se nos concede, siempre pedimos un poco más. Sucede también que, cuando uno tiene unas costumbres que le procuran un contento tan superlativo, lo que siente por ellas es un orgullo intenso. No son estas de hoy rutinas que hayan llegado de pronto, sino más bien rutinas de las que uno es plenamente responsable, les ha dado forma con sus propias manos. A uno se le dio la vida y la fue puliendo hasta llegar a esto, esta forma de vivir que acaso haya de ser la obra máxima que se es capaz de pergeñar con la materia de uno mismo. ¿Como no sentir orgullo de haber sabido ser feliz sin más, de encontrar la receta infalible para sentirse así todo el tiempo? *** Otra mañana más de jardinage. Hacía buen día y dentro de una semana será la fiesta de las orquídeas, así que todo hacía prever buena asistencia, pero al final la jornada resultó muy pobre. Poca gente y con no demasiado entusiasmo, se echaba de menos el ambiente de camaradería de otras veces. Emilie se ocupó del monument aux morts y yo del triángulo que hay plantado frente a la iglesia. Estuvimos solos todo el tiempo, cada cual con lo suyo, salvo la compañía de Inés, a quién nos íbamos turnando, y que se portó muy bien durante toda la mañana. Faltaron incluso algunos de los más fieles a la cita, como los ingleses de las afueras del pueblo, que si no acudieron debió ser sin duda por alguna causa de fuerza mayor. Quedó el evento un poco deslucido, porque lo que de verdad interesa no es la labor de acicalar el pueblo, sino 277 el lado social de poder hablar con otros y compartir el trabajo. No hubo, por ejemplo, café de media mañana, ese que siempre alguien trae y va repartiendo entre los que están en faena, y que es una excusa perfecta para hacer una parada y comentar algo con los demás. Lo dicho, no fue tan acogedor como otras veces, pero al menos el pueblo quedo elegante y arreglado al final de la mañana. A la comida eramos tan pocos que ni siquiera utilizamos la salle des fêtes. Bernard y Veronique no se quedaron porque tenían una vaca que acababa de parir, y del resto algunos se retiraron a casa sin dar mucha explicación, como si la comida de después no fuera con ellos. Sue propuso comer en su casa, y de los siete que éramos, todo el resto salvo nosotros eran ingleses. Fue una reunión peculiar, algo cómica tal vez, pero distendida en cualquier caso. Los ingleses, además, perdían en esta pequeña comitiva ese histrionismo suyo que suelen tener cuando hay más gente y tratan de hablar en francés. Se les veía como más de andar por casa y era, todo sea dicho, muy agradable. A su manera particular, no dejan de ser los bastiones más firmes de este pueblo y de lo que guarda. Con sus costumbres y su francés mal hablado, tan extraños como puedan ser a veces, siguen siendo los tesoreros de ese espíritu que a unos y a otros ha acabado por traernos a este lugar y retenernos. Son ellos los que lanzan estas jornadas y los que se quedan después a compartir la comida, los que propician los encuentros y las emociones. Y es justo reconocerles el esfuerzo, como también es justo reconocer que esta comida de hoy la disfrutamos tanto o más que otras anteriores, porque a fin de cuentas nos hizo sentirnos parte del pueblo y nos avivó esos sentimientos tan reconfortantes de pertenencia que aquí tenemos. Nos volvimos a casa cuando Inés empezó a pedir su siesta, y les dejamos allí con su charla en inglés, quién sabe si comentando algo sobre nosotros o sobre lo curioso que estas circunstancias les resultan, como nos sucede a nosotros. Por la tarde, el hombre que limpia el pueblo estuvo trabajando, tomando el relevo que dejamos nosotros, meros aficionados, y acabando de arreglar lo que aún quedaba sin 278 hacer, con toda su parafernalia profesional de máquinas y herramientas. Pocos trabajos se antojan tan solitarios como el suyo, y pocas reflexiones tan llamativas como esta de comparar nuestra jardinería matutina y social (aunque hoy no lo fuera tanto), con su soledad mientras conduce esa gran cortacésped o desbroza los bordes. Al final de la tarde llamaron a la puerta y era él. Vino a decirnos que había visto un enjambre en la rama de un árbol en la entrada del pueblo, y que sabía que eso nos podría interesar. A Emilie se le encendió la cara y fue a verlo, y una vez que dejamos a Inés durmiendo, se fue para allá a recuperarlo, ante la atenta mirada del hombre, que sabía poco o nada de apicultura, pero que había terminado ya su jornada y quería quedarse a ver aquello porque el tema le interesaba. El enjambre estaba en una rama baja, que además estaba muerta y no tenía hojas, así que era una operación fácil. Yo ayudé a llevar las cosas, pero luego volví a casa por no dejar a Inés sola aunque estuviera durmiendo, y dejé a Emilie que se ocupará de sus asuntos. Le llevó al hombre un tarro de miel de regalo para agradecerle el aviso, y él se quedó hasta que ella terminó de coger el enjambre, quién sabe si con la idea de ser él mismo quien hiciera aquello algún día, porque parecía realmente tener interés en ello y no dejó de hacer preguntas de todo tipo en el rato que yo estuve allí. Estuvimos hablando en el sofá después de la cena, el único momento del día para nosotros en medio de toda esta actividad, y los dos teníamos esa sensación de haber pasado por un día largo, de esos en los que cuando llega la noche la mañana parece tan lejana como la de cualquier otro día pasado. Antes de acostarse, Emilie se encontró una garrapata debajo del brazo. Era diminuta y apenas se veía, y por el lugar en que estaba me tocó a mí intentar sacarla. Por suerte, conseguí arrancarla limpiamente con unas pinzas, mucho mejor de lo que en realidad yo esperaba, si se tiene en cuenta lo difíciles que son de quitar estas tan pequeñas y lo poco habilidoso que soy yo para este tipo de tareas. Era el golpe 279 de gracia que le faltaba a este día, aunque por fortuna acabo bien y sin contratiempos. Ahora que lo vengo a escribir todo, parece que llevara sin pasar por estas páginas al menos una semana, porque son tantas historias distintas que no está uno acostumbrado a que sucedan en un mismo día. Será por eso que sabe tan bien dejarlas aquí, como demostración de que la vida quiere mantenernos ocupados en todas estas insignificancias dulces. Y de lo mucho que nos gusta que así sea. *** Que las emociones en la vida viene por oleajes es algo bien sabido. Ahora está claro que andamos en la marejada intensa de la felicidad, porque no ha habido desde que nos conocemos un momento en que Emilie y yo hayamos sentido tanta alegría. Nos lo decimos casi cada día, en esas últimas horas que compartimos, mientras llegamos al final de jornadas que siempre parecen mejorar la anterior, y en la que todo nos parece más sólido, los sentimientos más intensos, los futuros aún más llenos de bonanza. Da casi algo de vergüenza escribirlo, no es fácil contar cosas así sin caer en algo de cursilería. Pero, aunque sea sin detalles, vale la pena dejar una pequeña nota para recordar esta racha de buenaventura en otro tiempo, en algún mañana en el que, ojalá no suceda, la perfección de estos momentos se nos antoje una fantasía imposible y ajena. *** Uno no solo se abstiene de prosar esos momentos íntimos que no es capaz de llevar al papel sin que le queden demasiado edulcorados, y no es únicamente por impericia o vergüenza que deja fuera de un diario ciertos episodios de su vida. En realidad, casi todo queda fuera, y es por muy diversas razones que no se registran escenas, pensamientos, sentimientos, anhelos, personajes varios que cruzan la vida de quien escribe y no encuentran reflejo de ese paso en página alguna. 280 Así visto, un diario —o toda literatura, más bien— se antoja testimonio poco preciso de quien lo pergeña, por cuanto es una ventana abierta solamente sobre determinados paisajes, que pudieran bien ser una imagen precisa del escritor, aunque también, de igual modo, pudieran no serlo en absoluto. La literatura es una verdad sesgada, eso ya bien se sabe. Lo que no es quizás tan evidente, aunque sí igual de cierto, es que este pecado no lo cometemos solamente cuando escribimos, sino por el acto mismo de vivir. A nadie contamos todo lo que hacemos o todo lo que vemos, no es posible que otros vean todo el teatro de nuestra vida. E incluso quienes comparten la vida a nuestro lado, los mas cercanos, saben de nosotros una pequeña parte, porque aunque puedan estar en todas nuestras escenas, les contamos solo ciertos pensamientos, siempre escondemos algo, no ya como un engaño, pero sí como omisión inevitable. De otro modo, no somos más que una impostura, una visión sesgada de nuestra realidad. Y aquellos que nos aman, aman solo esa parte que les dejamos conocer, como nosotros amamos no más lo que nos dejan descubrir de ellos, no lo que ignoramos. Igual sucede con los que nos odian o los que odiamos, que quién sabe si podrían hacernos sentir distinto si fuesen otras las partes de sí que nos mostraran. De esto, como de tantas cosas, uno se da cuenta un día y no puede hacer más que resignarse. Lo escribe en un su cuaderno y sigue viviendo como si nada hubiera ocurrido porque, impostada o no, la vida corre y va quedando cada vez menos tiempo. *** Emilie ha estado sin trabajar toda esta semana. Se la tomó libre para poder descansar y desconectar del trabajo, y para así tener algo de tiempo para ella misma. Aprovechó para hacer cosas en la huerta, reposar y encargarse de algunas gestiones de esas que no son demasiado tediosas pero que en el día a día dan demasiada pereza y le acaban partiendo a uno la jornada. 281 La semana ha sido muy distinta, más íntima y cercana, pero sobre todo hermosa por tener a Emilie aquí todo el tiempo y verla tan relajada. Cada día tenía ganas de venir aquí a contar cómo iban siendo estas jornadas diferentes, pero ahora leo lo que he escrito y no he dicho nada de ello; leyéndolo bien podría decirse que era una semana más, cada cual atendiendo su trabajo y reencontrándonos por las tardes como hacemos de costumbre. Pero, ya digo, fue distinta, sobre todo en el ritmo y en esa tersura que tienen los días en los que uno sabe que es difícil añadir algo que los haga mejores. Aunque no hay ningún episodio que contar, porque todo fueron las mismas rutinas pero matizadas y con más encanto, hay un momento que bien se presta a ser escrito, y que atesora todo ese regusto dulce de estos días. El jueves Emilie fue a Auch para hacerse unos análisis. Apenas tuvo que esperar, así que para cuando acabó en el laboratorio era todavía pronto para ir al ayuntamiento, donde quería preguntar unas cosas. Se fue al centro y se sentó en la terraza de una cafetería, y allí pidió una taza de té y una chocolatine, y disfrutó de un desayuno pausado, a solas, sin nada más que hacer que mirar pasar a toda esa gente para quienes esa mañana no era tan extraordinaria. No debió estar allí mas quince o veinte minutos, pero no le hizo falta más. Cuando volvió a casa no hablaba de otra cosa que de aquello: de esa paz de su desayuno, de la liberación de olvidar el tiempo, de cómo la mujer que le atendió tenía un aire refinado, algo pedante, cuando vino a decirle si el té estaba a su gusto. Podría decirse que, aunque solo fuese por ese instante, esta semana valió la pena. No ya por ella, a quien le bastaron esos pocos minutos para sentir todo ese remanso de satisfacción, sino por mí, que descubro una sensación parecida cuando lo pienso y me la imagino en esa terraza como si yo mismo estuviese sentado al lado desayunando con ella. A uno le gustaría estar siempre en los momentos hermosos del otro, quizás por una razón un poco egoísta, por aquello de pensar que se es necesario para que tales felicidades sucedan. Pero lo cierto es que nos hemos de perder la mayoría de ellos, los que habrán de venir y, por supuesto, 282 los que ya llegaron, porque en la vida de todo el mundo ha habido momentos felices antes de que nosotros apareciéramos. Está bien que así sea, porque imaginar esas bonanzas nos hace partícipes no solo de los buenos momentos del otro, sino también de sus sueños y fantasías. Aprendemos así un poco más sobre cómo han de ser los sueños del otro, ya que, aunque son en este caso hechos ciertos, para nosotros no dejan de ser imaginaciones, y estas nos permiten saborear la imagen de la otra persona siendo feliz de una manera perfecta. Semana hermosa, pues, la que dejamos atrás, y que nos regala su colección de estampas con las que dar forma en el anhelo a los futuros. Esos mismos que uno hoy no puede imaginarse sino idénticos a estos últimos días, igual de dulces, igual de calmos, igual de llenos de bonanzas y olvidos. *** No hace ni una semana que Emilie recuperó el enjambre y hoy ha vuelto a encontrar otro casi en el mismo sitio. Al parecer son sus propias colmenas las que se dividen, y ha tenido la suerte de estar ahí en el momento apropiado y así evitar que esa nueva colonia busque otro asentamiento. Ahora tiene el mismo número de abejas, pero repartidas en cuatro colmenas en lugar de dos, lo cual garantiza un mejor futuro para su actividad apícola. La casualidad ha querido que, cuando bajaba con la colmena vacía y todos sus bártulos a atrapar el enjambre, el hombre que se encarga de la jardinería del pueblo estuviera allí, más o menos donde le dejó el otro día. No es tanta casualidad en realidad, sino que hay mucho trabajo que hacer y mucha hierba con la que lidiar, y todo viene a quedar cerca, en ese contorno del pueblo lleno de taludes y verdura desbordante a estas alturas del año. Le preguntó si había funcionado la labor de hace unos días, y ella le respondió que sí, que ya tenía ese enjambre a buen recaudo en la colmena, pero que acababa de descubrir otro y se disponía a repetir la operación. A él le hizo gracia el asunto y siguió con su trabajo sin entretenerla. 283 El hombre estaba cortando el pequeño talud que hay a la salida del jardín cuando Emilie volvió, y supongo que porque ella venía contenta y eso estimula la naturaleza generosa de cada cual, le ofreció entrar y tomarse algo. Yo me uní a ellos y abrimos una botella de cerveza y nos la bebimos en el jardín, de pie junto a la puerta, mientras Inés se entretenía con las plantas e intentaba comerse las piedras de la entrada. En el espíritu rebelde que todos guardamos de un modo u otro, estos descansos algo furtivos saben mejor que un simple trago en otras circunstancias. Debería estar trabajando, pero tampoco tenía mucho que hacer, y sustituir el trabajo por una cerveza era una opción mucho más atractiva. Después ya no pude volver a concentrarme y di la tarde por perdida, y creo que esto lo hizo aún más placentero. A veces abuso un poco de esta situación de trabajar a la distancia sin que nadie me vea, pero me digo a mí mismo que se ha de compensar con los días en que dedico más horas de las establecidas. Probablemente esté en lo cierto. Al hombre le quedaba aún mucho trabajo que hacer, pero se le veía con ganas de hablar y seguir bebiendo antes de volver a pelearse con las malas hierbas. Aprovechando que nos estábamos tomando una, se confesó gran aficionado a la cerveza, a lo que yo, claro está, le respondí que también era mi caso, feliz de ver que teníamos algo en común y de que podríamos hablar de otra cosa que no fueran las abejas y su cuidado. Añadió que su cerveza favorita era la Guinness y que había pasado algún tiempo en Inglaterra e Irlanda, donde vivía su hermana, y que allí había disfrutado de estas y otras marcas, mucho mejores que las que acostumbra uno a encontrar por estos lares. Lo decía con verdadero entusiasmo; yo creo que lo de las abejas le llama la atención y se estará pensando quizás la idea de tener alguna colmena, pero se le veía más apasionado de la cebada que de la miel, no había comparación posible. Cuando le comentamos que íbamos a ir a Irlanda de vacaciones dentro de un mes, dejamos la conversación encarrilada y estuvimos charlando sobre el tema hasta que no quedó cerveza en la botella y él consideró que era ya buen momento para retomar el trabajo. A Emilie le ha gustado este gesto de haberle invitado, 284 no tanto por la compañía en sí y por haberlo disfrutado como tal, sino por el acto mismo de ofrecer. Lo comentaba en la cena, horas después, como quien ha hecho su buena acción del día, solo que esta vez la cosa era más íntima, más personal, porque no era una buena acción de esas a la que nos arrastra la pena o la caridad, sino la mera amistad, incluso si es hacia alguien a quien apenas conocemos. *** Las notas de un diario pueden dividirse en dos clases: las que se sabe ya antes de escribirlas cómo interpretarlas y las que no. Entre estas primeras están las notas que uno deja sobre un hecho cualquiera, y que, sin importar lo que haya de acontecer con posterioridad, tendrán siempre igual significado e interpretación. Las segundas por el contrario, tienen un carácter abierto, y su validez o la verdad misma de aquello que cuentan la habrán de definir los hechos futuros. Pudieran ser testimonios muy valiosos un día, del mismo modo que pudieran ser prosas inútiles, o incluso llegar a ser fragmentos que, por obra del tiempo, solo inducen ya a pensar que fue mala idea apuntarlos en su momento. Como estas últimas son inciertas, tienen un carácter más literario, y por tanto son siempre más estimulantes para el que las escribe. También sucede que, no sabiendo lo que habrán de devenir tales notas, le gusta a uno pensar que los hechos del mañana habrán de revalorizarlas al alza, y las considera una inversión con grandes visos de éxito, lo que acrecienta más todavía el interés por escribirlas. Ya puestos a imaginar glorias para lo que dejamos escrito, qué menos que pensar que podrían ser, por ejemplo, como esas entradas de los diarios de guerra que se escriben sin trascendencia alguna, mera confesión del diarista, y luego, recuperadas años después de esos eventos, se convierten en testimonios objetivos de toda una época oscura y son elevadas al Olimpo de las notas, más aún si el autor resultó luego ser relevante o perdió la vida de forma desacostumbrada. Es fácil, pues, entender que encontrarse ante la aparición de una de estas ideas sea para el escritor de diarios (al menos 285 para el que esto suscribe) una circunstancia excitante y a la vez dificultosa (y tal vez por esto último más excitante aún). Hoy venía yo a escribir aquí que acabo de terminar un nuevo libro titulado «Elogio de la colina», con el que pretendo presentarme a la edición de este año de un premio literario. Quería contar también los pensamientos que se me pasan por la cabeza sobre esto, porque, como suele sucederme en tantas cosas, no las tengo todas conmigo que esta sea una buena idea. El libro me convence, lo veo con posibilidades, pero en cuanto me pongo a darle vueltas al asunto con más detalle, aparecen rápidas las dudas y las cuestiones sobre lo idóneo que resulta participar en un concurso o hacerlo con una obra como esta. ¿Será demasiado literario quizás, en un premio en el que parece primar su propia temática sobre la literatura en sí? ¿Acaso no me gustaría guardármelo para mí como el resto de lo que escribo y sin depender de otros para que llegue hasta quienes quieran leerlo? También es de rigor contar las fantasías que a uno le vienen en este tipo de situaciones, y que, como no podía ser de otro modo, en este caso son sobre todo imaginar la celebración del premio en caso de ganarlo, el sentimiento triunfal, la fama moderada que habrá de traer, las reacciones de amigos y familia, etc. Es todo un poco cómico, pero casi podría decirse que esta fase de jugar a la clarividencia (siempre con resultados positivos, por supuesto) es más excitante que el mismo triunfo si hubiera de llegar. Con todo esto, resulta que escribir aquí cualquier vaticinio o impresión acerca de este concurso es abrir una puerta que solo se cerrará cuando el concurso se falle. El cierre de esa puerta, claro está, puede ser muy distinto dependiendo del resultado. Estas líneas que hablan de mis ilusiones pueden convertirse en un documento valioso de cómo se ha gestado un libro que resultó ser relevante, o bien pueden quedar como el acta de una esperanza fallida, quien sabe si incluso de un fracaso, con un regusto mucho más amargo. Pudiera ser que mañana me gustara volver a ellas, o bien que deseara no haberlas escrito. 286 He aquí un claro ejemplo de esas entradas de diario volubles, de esas en las que uno no hace sino poner una semilla en forma de palabras, y que será el tiempo quien un día las haga crecer hasta ser emociones y sentimientos y recuerdos. Como árboles floridos a contemplar o malas hierbas de las que solo vale la pena desembarazarse. *** Más novedades sobre las abejas. De los dos nuevos enjambres capturados los últimos días, uno de ellos ha abandonado la colmena. Al parecer no les gustaba para establecerse a pesar de lo idóneo que parecía, al menos en opinión de Emilie. La otra colmena se la ha llevado hoy Emilie a la parcela que sus padres tienen cerca de Condom, porque dice que allí hay más flores y mejores condiciones para conseguir buena miel. Aprovechando el viaje, ha pasado a ver a sus abuelos y se ha quedado con sus padres casi todo el día, así que Inés y yo hemos pasado el nuestro aquí los dos solos, sin salir mucho porque no ha parado de llover. Era hoy el día de las orquídeas, que este año ha debido de tener poca afluencia por culpa de la lluvia. Al menos, eso se diría viendo el poco tránsito que había por delante de casa, y que en nuestra parcela no ha aparcado ni un solo coche cuando lo normal es que se llene. Mientras Emilie se ocupaba en procurarles un nuevo hogar a sus abejas, yo entretenía a Inés, que hoy tuvo un día algo excitado, sin parar de moverse de un lado a otro. Es curioso que escriba tanto sobre los trajines de abejas y colmenas, cuando está claro que no tengo interés alguno en esta afición de Emilie. Pero no se trata solo de algo que condiciona nuestro diario (como lo hacen todas las aficiones en las que uno se ocupa, y tanto más cuanta más pasión despiertan), sino de algo que además sirve para describir los vaivenes de nuestra vida. Todo lo que hacemos, puesto que es parte de esta, serviría a tal fin, esa es la verdad. Tampoco es tan extraño escribir de cosas que no nos emocionan, siempre que uno, como ya digo, halle la forma de emplearlas para contarse a sí mismo. La literatura tiene esta 287 virtud, la de estar por encima de las temáticas y ser válida ya sea que emplee unos u otros personajes, unos u otras escenarios. Sucede en la escritura y también en la lectura, y es por eso que los buenos libros se leen aunque lo que desfile por sus páginas sean temas sobre los que tenemos poco o nulo interés. Sobre este asunto he pensado estos días mientras le daba vueltas a ese concurso literario al que quiero presentarme. Es un concurso de literatura de montaña, más montaña que literatura, como ya dije, y si es así es porque la literatura de montaña en realidad apenas existe. Lo que hay es mucha narrativa de montaña, pero si hablamos de literatura como tal la cosa ya es bien distinta. Esto se ve fácilmente si se piensa en la gente que lee ese tipo de libros. ¿Cuántos de ellos lo hacen sin tener interés por la montaña en sí? O de otro modo, ¿cuántos de esos libros logran atraer a lectores que no sean montañeros? Pocos, tal vez ninguno. Pero la literatura es distinta, captura más allá de las historias mismas, y el único asunto del que trata no es otro sino la vida misma. De haber literatura en esos textos, la montaña o la ausencia de esta sería poco menos que irrelevante. Se leerían de cualquier manera, igual que uno lee relatos de vidas que en sí no le atraen en absoluto, pero que sirven no más como mediadores entre el lector y sus propias verdades. Decía José Hierro, con gran acierto, que la diferencia entre periodismo y poesía estaba en el ritmo. Se podría decir, parafraseando aquella cita, que la diferencia entre periodismo y literatura, o entre esas novelas que son únicamente narrativa y no alcanzan a literatura, está en el valor de la noticia: en un caso lo es todo y en otro solo tiene importancia en apariencia, como andamiaje de una verdad que se le adosa pero sigue siendo independiente. *** Como era de esperar, la parcelita junto a la cabaña sigue igual de desnuda que hace unos días, cuanto tuvimos aquel arrebato de vestirla con una mesa o algo por el estilo. Todo 288 lo más que he hecho ha sido cortar la hierba para que no desentone con el resto de los alrededores, que están pulcros y bien segados después de los días de trabajo de ese hombre que, paradójicamente, nos contó el otro día que nunca ha venido a esta celebración a pesar de encargarse de dejar el pueblo primoroso para disfrute de visitantes. La inercia de esta fantasía amuebladora y decoradora ha hecho, no obstante, que cambie dentro de casa mi lugar de trabajo, y ahora en lugar del antiguo escritorio con su silla he empezado a trabajar de pie. Me dio por mover el ordenador a una estantería, añadirle una tabla para el teclado, y empezar a trabajar así. Lo de trabajar de pie no es un invento mío, parece que se va poniendo de moda por ser supuestamente bueno para la salud, pero esta solución casera tan eficaz me hace sentir orgulloso, he de admitirlo. El bricolaje no fue asunto muy placentero, y tampoco diré que ha quedado un resultado nada reseñable, pero como sucede siempre que es uno mismo quien se busca las soluciones a los problemas, la satisfacción es mayor o al menos uno se convence de ello, que viene a ser lo mismo. No sé si el trabajar de pie sea en efecto beneficioso para la salud, pero qué duda cabe que hace que todo sea bien distinto. El rincón donde ahora estoy me parece mucho más mío, más privado, quizás por aquello de que constituye una opción más personal que la de simplemente instalar la combinación clásica de silla y escritorio. Lo noto cuando trabajo, pero más aún cuando escribo, porque por alguna razón le da a esta labor de la escritura un halo más privado. Es casi ridículo este insospechado disfrute y este orgullo de haber montado mi nuevo escritorio; ando a ratos como un niño, como si hubiera descubierto la piedra filosofal no ya de la ergonomía laboral, sino de la vida misma. Los cambios así, cuando uno se siente convencido de ellos, pueden ser tan excitantes como viajes lejanos, supongo que porque nos dejan ver que, con poco esfuerzo, todavía nos es posible cambiar cosas en nuestra vida y descubrir nuevos placeres. Se lo cuento a Emilie y le parece gracioso, pero le gusta verme en este estado. Pasará pronto, como todo, quién sabe si quizás se me antoje volver a la silla un día de estos. 289 *** Acababa de terminar un par de libros y me entró de repente uno de esos arrebatos catárticos en los que cualquier cosa que no sea verdaderamente útil parece mirarme y decirme que sería mejor librarse de ella en lugar de tenerla ocupando espacio en casa. Y aunque no eran libros malos sino todo lo contrario, más bien de esos que da gusto leerlos y se recordarán sin problema más adelante, también es cierto que yo tengo muy poca tendencia a la relectura, con lo cual pasar la última página los había convertido de inmediato es despojos inertes y completamente inútiles. Vaya, que tenía ganas de librarme de ellos y de algunos cuantos más, en parte por quitármelos de en medio y satisfacer esa higiene literaria que a uno le ataca de vez en cuando (los libros son las piezas de la casa de las que con más soltura parezco desembarazarme), pero también por disfrutar la emoción de dejar abandonado un libro, que cada vez la voy encontrando más agradable. El caso es que, a diferencia de otras veces, se me ocurrió que podía esta vez anotar los volúmenes y dejarles escritas algunas frases. Hay quien aprovecha y escribe en el libro una explicación de por qué lo abandona, a modo de instrucciones para quien lo encuentre y lo disfrute después, y con la esperanza de que el tomo continúe su viaje más allá del siguiente dueño, enorgulleciéndole a él, poseedor original de la obra, al ver como su vástago de papel hace mundo y cosecha las atenciones de un lector tras otro. La cosa está incluso podría decirse que institucionalizada, y la práctica no solo tiene un nombre (bookcrossing), sino que existe una página web en la que puede registrarse un libro, identificarlo, y después seguir su trayectoria si aquel que lo encuentra sigue las instrucciones que añadió quien lo dejó libre por primera vez. A mí tanta organización la verdad es que me resulta algo frívola, le quita, a mi entender, parte del encanto y la espontaneidad a este gesto. No saber lo que le sucede a esos libros que leíste con tanta pasión es también algo estimulante. 290 Se me ocurrió, como digo, escribir algo en mis libros, pero no de este tipo de notas, sino otras distintas, del tipo que uno puede escribir cuando entrega un libro a alguien conocido en lugar de abandonarlo para que lo rescate otro cualquiera. Les quería poner dedicatorias, unas dedicatorias sentidas, profundas, como si esos fueran regalos que yo hacía a alguien o alguien me hacía a mí. De esta forma, junto con el libro dejaría otra historia paralela, la de la dedicatoria, quien sabe si incluso más fascinante aunque se trate de algo fingido, que eso no va a saberlo quien lo encuentre. Nunca se me ha dado bien esto de dedicar libros. Lo he hecho algunas veces con libros ajenos y algunas otras con los que yo mismo he escrito, y creo que nunca he estado satisfecho con lo que puse, ya sea que tuviera que improvisarlo rápidamente o se me diera más tiempo para pensar una buena frase. Poco importa ahora, la verdad, porque estas notas no han de ser de calidad alguna, sino simplemente contar con ellas algo. Quedarán incluso más realistas si tienen un punto cursi o demasiado afectado, porque es así como suelen ser las dedicatorias de los libros, sobre todo si las lee alguien a quien no están dirigidas. En total escribí cinco dedicatorias en otros tantos libros, y ahora acabo de dejarlos sembrados a lo largo de este viaje de trabajo. Allí están ahora, abandonados esperando que alguien los encuentre y le dé vida a esas dos literaturas, la del libro como tal y la de mis pequeñas historias garabateadas en sus primeras páginas. Quién sabe si serán ignoradas o harán que quien lo encuentre decida no llevárselo consigo por entender que ese libro tiene un valor emocional importante para quien lo ha olvidado; o tal vez se lo llevará e imaginará después qué historia hay detrás de esas otras palabras. Es todo tan incierto como la literatura misma, de ahí que resulte interesante. No es mal modo este de lograr lectores para lo que uno escribe, aunque sean apenas un puñado de frases. Se aprovecha uno de la obra de otro para usarla como cebo de sus propias historias, que dicho así puede sonar egoísta y frívolo, pero que no deja de ser algo hermoso, porque así lo 291 son siempre las alianzas y esta tan literaria no habría de ser menos. *** Qué escenario más teatral el de la casa desvencijada que hay a la salida del pueblo, no hay día que al pasear por allí no me pare a mirar y descubra algo nuevo que me sorprenda o al menos me arranque una sonrisa. Es una colección interminable de pequeñas catástrofes, a cual peor, en las que uno puede imaginarse cualquier historia. Debería venir alguien y escribir un libro, o varios, porque en tal decorado no hay nada que no pueda suceder o, mejor aún, que no haya podido tener lugar antes. Imaginar el porqué de una sola de esas piezas desordenadas que hay esparcidas por el terreno es ya suficiente para montar un relato de lo más enrevesado. No tengo intención de hacer ficción alguna, pero es tal vez hora de dejar aquí una descripción del lugar, todo lo fidedigna que pueda hacerse, que no es mucho, porque ya digo que es una de esas cosas que hay que ver en persona, sentarse frente a ella e imaginar su extraña razón de ser. Otra razón por la que también vale la pena detallarla en estas páginas es que quizás en unos años ya no será de este modo. Podría suceder, aunque es poco probable, que el dueño cambie y alguien la reconstruya, la adecente un poco y le dé una forma más normal, con lo que la estética del pueblo ganará notablemente pero perderá este lado suyo tan caótico y teatral. Más probable será que la casa quede abandonada y entonces se convierta en una ruina, con el encanto que tienen los abandonos, pero sin vida alguna. Y lo que en realidad le da este aire especial a esta casa es que tiene vida, mucha vida, en un lugar donde se diría que no vendrían a instalarse ni los pájaros. La casa va muy acorde con su dueño y único inquilino, que es también así: un tipo solitario, malhumorado, ya mayor pero aún con años por delante y un cierto entusiasmo por algunas cosas del pueblo, pero a quien, viendo su persona y el lugar que habita, uno lo imagina con una absoluta falta de vitalidad, diríase que más muerto que vivo. 292 En el catálogo de esta especie de museo de los horrores rural no falta de nada y todo cambia casi cada día. Lo que uno no acierta a averiguar es si estos cambios, discretos pero constantes, son obra del dueño o suceden por sí solos como parte de esa vida propia que la casa parece tener. En el centro está el tractor, un esqueleto varado, viejo, de un color rojo al que el sol le ha quitado ya todo su brillo. Alrededor hay pilas de leña, cinco o seis de ellas, cada cual con su tamaño, desordenadas. El porqué de esa disposición se antoja caprichoso, aunque cabe sospechar que no obedezca a más ley que la de la pereza. Al lado de una de ellas está la raíz de un árbol grande, volteada, como si se hubiera arrancado allí mismo y le hubieran quitado el tronco para hacer leña y después hubieran dejado esas raíces inservibles allí al aire. Pero no es de allí de donde viene, porque no hay en ese lugar ni en toda esta parte de la parcela ningún hoyo, y debe ser que alguien lo ha puesto allí por la misma razón poco lógica por la que se amontona la leña en esos montículos dispersos. También hay montones de palets y algunos de hierros de varios grosores, y cerca de la carretera hay bolas de alambre de espino enrollado, que parece que cualquier día van a arrancarse a rodar como las hierbas secas en las películas del oeste americano, para así darle al lugar un aire aún más perdido. Hace un tiempo excavaron una zanja entre la carretera y la casa, pero quedó allí abierta sin que se hiciera nada con ella. «Será para meter algún tubo» nos decíamos. Pero hasta hoy nadie ha hecho nada, y el surco abierto es ya parte del paisaje y parece que ha venido para quedarse. Una de las piezas más llamativas de la casa son las columnas. Por todo el exterior hay diseminadas, también sin ninguna lógica aparente, columnas de un metro y medio de alto. Las hay de piedra y de cemento, de formas varias, y algunas coronadas con alguna planta. Según el humor que uno lleve, le pueden recordar a esas columnas de las ruinas griegas que son lo único que queda en pie de una historia grandiosa, o bien a un pilar sin sentido puesto por alguien con pésimo gusto estético. Suele ser más bien esto último, porque 293 esas columnas de las ruinas es fácil llevarlas hacia atrás en el tiempo e imaginarse el conjunto completo del que vienen, pero estás de aquí hay que echarle mucha imaginación para intuir en ellas ningún pasado medianamente interesante. La más destacable de las columnas es una redonda de cemento pintada de blanco, sobre la que hay una enorme caldero oxidado como maceta, y en ella hay plantada una tuya pequeña, perfectamente triangular y de un verde muy luminoso. Hace un conjunto hermoso, pero en este escenario acaba siendo un detalle de un patetismo inabarcable. Las ovejas suelen pastar u holgazanear por entre todos estos cachivaches, y mantienen la hierba muy corta, que es lo único de todo el conjunto que tiene aspecto bien cuidado. Hace un contraste cómico ver ese tapiz verde tan tupido y apenas milimétrico, como el del green de un campo de golf, y toda la chatarra ruinosa esparcida sobre él. El rebaño, que más que tal parece un grupo mal avenido, porque las ovejas suelen andar desperdigadas y con cara de pocos amigos, está también en consonancia con la casa. O, mejor dicho, con el dueño, que les aplica igual cuidado (o falta de él) y será por eso que hoy tiene este aspecto. Las hay blancas y negras, también una de un color marrón chocolate muy hermoso, aunque el animal en sí no es especialmente agraciado. Le falta lana por muchos sitios, como si fueran calveros de un bosque, y más bien parece que tuviera una especie de sarna ovejuna. Da esa tristeza de ver a alguien que fue bello y pudiera seguir siéndolo, pero a quien los azares de la vida le han robado antes de tiempo esa fugaz posesión de la belleza. También hay de vez en cuando algunos borreguitos, que aparecen un día y desaparecen con más o menos celeridad, quién sabe si vendidos, sacrificados, o huidos por su propio pie en busca de un mejor lugar donde vivir. Las ovejas comen a veces la paja que hay dentro de un remolque y cubierta con una chapa ondulada, y la escena de verlas intentando alcanzarla es de lo más gracioso. Tampoco sé si esa paja esta ahí puesta para ellas o es otra pieza abandonada a la que han decidido ellas mismas darle utilidad en vista de que no sirve para otra cosa. 294 Luego está la casa, el edificio en sí, que es enorme y tiene la parte trasera totalmente derruida. La delantera está bien, con los muros y el tejado en buen estado, pero las ventanas están rotas y por las noches no se enciende más que la luz de una habitación. Todo el resto debe estar abandonado por dentro, quizás lleno de trastos amontonados igual que en el jardín. Es de esas cosas que, en lugar de ser excitante imaginarlas, acaban dando algo de pena. Ya digo, pasar por allí es siempre entretenido, a poco que uno tenga algo de curiosidad y ganas de cotillear. Debería salir ahora mismo a dar otro paseo y ver qué encuentro, seguro que a estas horas de la noche tiene que tener un aspecto inquietante, entre lo tétrico y lo enternecedor. Mejor aún, debería dejar esta entrada abierta e ir apuntando cada día los nuevos descubrimientos, sería una novela condenada a no acabarse y estar siempre llena de suspense. *** El día de la fiesta de las orquídeas, al final de la tarde, y viendo que Emilie todavía no volvía de sus asuntos con las abejas, salí con Inés a dar un paseo. Debían ser ya más de las siete, y en el pueblo no había ni rastro de visita alguna. Ni un coche aparcado, ni una persona paseando, nada. Claro que, a esas horas, el paseo botánico ya habría terminado y todo el mundo, muchos o pocos, se habrían ido de vuelta a casa. Yo suponía que la afluencia debía haber sido escasa, por aquello de que nadie aparcó en nuestro jardín, como ya conté, pero viéndolo así, parecido a un día normal, me daba la impresión de que no había sido distinto de uno de tales, y que nadie había venido de visita para ir al encuentro de las orquídeas. El paseo botánico, no obstante, tuvo lugar, no sé sin con publico abundante o en pequeña comparsa, pero con algún participante al menos. Lo sé porque en la calle, no lejos de la entrada de casa, encontré una pequeña libreta tirada que debió habérsele caído a uno de ellos. No tenía mucho escrito, le eché un vistazo rápido a las hojas y eran todo pequeñas palabras sueltas y algunas cifras, 295 ni siquiera había suficiente para que fueran ideas o historias. En la primera página se podía leer «Poa Bulbosa», nombre que reconocí como el de una planta y supuse, pues, que el dueño de la libreta había ido consignado en aquel cuadernillo sus avistamientos de la jornada. Emilie fue más curiosa cuando se la enseñé a la vuelta, y anduvo mirando todas las hojas que estaban escritas, que tampoco eran tantas. Dedujo que, más que plantas, la libreta tenía anotadas observaciones de aves, pues a estas correspondían casi todos los nombres. Las cifras a su lado suponemos que serían en número de ejemplares vistos, lo cual tenía sentido, porque los números más abultados correspondían a las acuáticas, que suelen congregarse en grupos más grandes. La libreta se quedó sobre la mesa y desde entonces no ha hecho más que perder hojas. Inés le arrancó un par de ellas, otras se cayeron y acabaron perdidas bajo la mesa, y de otras Emilie se sirvió para anotar algo. Está ya muy delgada, más desmejorada aún de lo que ya estaba cuando la encontré, y eso que ya entonces evidenciaba haber librado más de una batalla. Pienso en el dueño y me da algo de pena, porque aunque sean de naturaleza bien distinta, esos apuntes ornitológicos vienen a ser similares a las entradas de este diario. Y claro, ver cómo no solo se pierden todas ellas lejos de su autor, sino cómo además se va deshojando la libreta como una flor marchita, da tristeza si uno piensa que podría sucederle lo mismo a sus anotaciones. Queda el solo consuelo de pensar que estas notas, aquí escritas en el ordenador, no tienen la posibilidad de una muerte así lenta, y que si se perdieran un día sería de una forma menos trágica, más fría e indolora. De la forma misma en que se pierden y mueren los recuerdos, de inmediato, sin purgatorio alguno. *** Desde que hemos cambiado la silla en el carricoche de Inés, los paseos son otra cosa. Ahora en lugar de ir mirando 296 hacia atrás, va sentada hacia el frente, abriéndonos camino como en primera línea de combate, y puede mirarlo todo tal y como nosotros lo vemos. Le encanta salir a pasear de esta nueva forma; es mover la silla para sacarla y se emociona al instante pidiendo que la montemos. Y una vez que está instalada, se queda quieta y observa todo con detalle, como quien se acomoda en una butaca a ver una película o un espectáculo cualquiera. No es para menos, porque el paisaje de estos días es todo un espectáculo, y si los demás no nos quedamos tan embelesados quizás sea que no sabemos apreciar todo esto como se merece, o que nuestra forma de pasear no es tan contemplativa como debiera. Ahora que tanto ella como nosotros vamos viendo las mismas estampas, esta de pasear se ha convertido en una actividad mucho más interactiva. Si antes era yo quien le iba contando mis historias a ella mientras la miraba tumbada en el carrito, ahora lo que hacemos es dialogar sobre todo cuanto nos sale al paso e intercambiar nuestras opiniones. Ella de vez en cuando señala algo que le llama atención, y cuando ve un perro o un gato cruzar la carretera, o un corzo atravesando un campo, dice «didi», que es la palabra que en su particular idioma utiliza para todo animal. Yo por mi parte le hablo de las colinas, de cómo van los cultivos, de las luces a esa hora del día; le cuento lo que sé acerca de alguien que nos cruzamos, o de quienes viven en una casa del camino. Reincido en los mismos temas, igual que ella repite lo mismo a cada animal que pasa, y así sabemos que el otro entiende lo que queremos decir y lo que se esconde por allá adentro. Hablamos sin esperar respuesta, es un diálogo de sordos, no cabe duda, pero de sordos sentimentales y honestos que no tienen problema en desvelar sus emociones. En estos días, me doy cuenta de que le voy repitiendo, con otras palabras tal vez, lo que he dejado escrito en ese libro mío sobre las colinas. Vienen a ser las mismas ideas, y a veces esto a uno le hace plantearse aún más si vale la pena presentar el libro a concurso, porque no hay lector que uno pueda imaginar más deseable que ella, y siendo así cabe preguntarse para qué esforzarse en cualquier otro lector, para qué guardar otras aspiraciones más allá de la de 297 poder seguir contándole a Inés en estos paseos lo que pienso de todos estos relieves. Hoy hablábamos de los campos de habas que crecen cerca del pueblo. No había visto este cultivo desde que vinimos aquí a vivir, se conoce que las rotaciones no le habían dado su lugar hasta ahora y antes eran solo la alfalfa o el maíz los que ocupaban esas mismas parcelas. Tienen estos campos de habas un aspecto de lo más sugerente, con sus plantas de hojas grandes que parecen pequeños arbolitos. Con la altura que tienen en este momento, con ese perfil de árboles en miniatura, si uno los mira no cree estar mirando un cultivo, sino más bien un bosque. Parece como si se volase por encima de una arboleda densa que se extiende kilómetros en la distancia, o se observase desde lo alto de un monte perderse a lo lejos. Esto le venía yo comentando a Inés hasta que volvimos al pueblo, a la verdura menos salvaje de las flores, los setos y las cunetas de hierbas que ahora lucen bien cortadas. Al final el paseo se nos hizo más largo que de costumbre. Yo tenía ganas de andar y ella iba tan feliz que no se quejaba aunque pasase el tiempo, así que para cuando volvimos a casa era ya tarde y Emilie había vuelto del trabajo. Nos esperaba en el jardín ocupándose de sus plantas, y fue un reencuentro muy teatral, porque Inés se puso muy contenta y empezó a reírse y a hablar, y nosotros la imitamos en los gestos. Inés se está convirtiendo ya en toda una viajera. Quiero decir, en una viajera en el sentido emocional de la palabra, en lo que implica el partir y el regresar cuando ese tiempo de viaje le desordena a uno los sentimientos. Tiene la excitación de partir a estos pequeños paseos, pero le gusta tanto o más regresar y encontrarse de nuevo con sus cosas, con sus lugares, o con Emilie si es que no vino con nosotros. Son síntomas inequívocos del alma viajera, qué duda cabe. Entramos en el jardín y ella sigue mirando al frente, como los pasajeros en la cubierta del barco que atraca y buscan en el puerto algún familiar que les aguarde. Y entonces se gira y me mira a mí y parece decirme que gracias por este paseo, que ha sido un viaje agradable de completar en mi 298 compañía, y que a ella le gusta ser mi compinche en estos viajes cercanos de la tarde. Y me acuerdo de esa palabra rusa tan bonita que quiere decir exactamente eso, compañero de viaje: sputnik. *** Mientras la cambio, Inés coge uno de sus zapatos, se lo pone en la oreja y sonríe. Yo cojo el otro y hago lo mismo. Y es así que los dos escuchamos reverberar la vida como en una caracola, y oímos el oleaje y la espuma, o tal vez no sea eso sino el sonido de los caminos por los que paseamos, de los árboles, de las campiñas, y esa sea la melodía no del mar sino de estos paisajes que también son profundos, musicales, oceánicamente infinitos. *** Cuando decidí empezar a tocar la guitarra, debía tener unos 13 o 14 años. Estaba pasando las vacaciones de verano en Irlanda, a donde me mandaban mis padres para que aprendiera inglés. La familia con la que vivía allí organizó una pequeña fiesta, y entre los asistentes había dos hombres, uno de ellos español, que sabían tocar la guitarra. Al final de la noche se arrancaron a tocar y cantar unas canciones, y a mí aquello me impresionó lo suficiente como para desear poder un día hacer eso mismo. Aquellas canciones y aquellas guitarras fueron durante bastante tiempo mi referente a la hora de aprender el instrumento. Uno sueña sobre todo con provocar en otros las emociones que ha sentido con agrado, y qué mejor objetivo que poder algún día tocar una guitarra frente a alguien y emocionarle del mismo modo que esos hombres me habían emocionado a mí. Me parecían, además, grandes músicos, idealizados desde mi perspectiva por la forma en que habían conquistado la atención de esa fiesta, y allí quedaron como modelos a seguir, o al menos como destinos finales de ese camino de aprendizaje en el que me había embarcado con mi guitarra. La empresa, claro está me parecía compleja, si no inasequible. 299 De pronto un día uno se da cuenta de que, sin esperarlo, ya ha llegado a donde quería, pudiera ser que incluso un poco más lejos. De que ya puede tocar con soltura aquellas canciones, de que se ha convertido en el músico que entonces soñaba. Y de que esto no le proporciona la satisfacción de lograr conquista alguna, sino que, al contrario, le descubre que le queda por delante mucho más de lo que ya ha recorrido, y de que el objetivo que perseguía sabe a poco y por delante le quedan otros muchos, o quién sabe si quizás ninguno y no se vislumbra final en este recorrido. Es como subir a esas montañas en las que uno cree avistar la cumbre, porque no ve nada por encima de un punto, y conforme se va acercando va apareciendo por detrás otra cima más alta, y nunca se sabe si aparecerá alguna más o se trata ya de la definitiva. Puede incluso ser peor. Los sueños de entonces, además de dejar de ser tales por haber sido ya alcanzados, pueden convertirse en pesadillas, porque no solo es que ya no queden delante de nosotros, sino que quedan atrás, y lo que uno anhelaba y a veces hasta creía fantasía imposible, ahora es algo a lo que no desearía volver. Si me dijeran que mañana en lugar de tocar la guitarra como lo hago hoy lo haría como aquellos hombres que me iniciaron en estas lides, quizás dejara de hacerlo. Porque ahora sé que eran en realidad guitarristas bastante simples, rudimentarios, capaces de ser el centro de una fiesta, sí, pero eso hace tiempo que ha dejado de ser para mí algo suficiente, y ni siquiera necesario. Qué extraño esto de aprender, sobre todo si se hace con emoción y metas que a uno le despiertan las ansias. Además, ocurre que se pierde con el tiempo la noción de andar persiguiendo un objetivo. Todo ese trabajo en pos de lograr lo que se busca pasa a ser parte de lo cotidiano, y no se advierten los hitos que se van superando porque ya no resultan algo extraordinario. Escribía hace unos días lo distinto que era aprender ahora el violín de aprender en su día la guitarra, que todo era más consciente y que podría además dejar aquí testimonio de mis progresos. Pero no he vuelto a escribir nada a pesar de que voy progresando mucho más rápido de lo que esperaba, o quizás tal vez por eso. Ganar terreno en este recorrido 300 ya no es llamativo, y escribirlo sería como si un viajero anotara en su diario el hecho mismo de moverse, cuando lo vital de la experiencia es conquistar, descubrir, asombrarse, trasmutarse en otro. No solo es esta tarea de aprender un instrumento, o de estudiar algo, o de desarrollar cualquier destreza. Sucede de igual modo con muchas otras ocupaciones, o más bien con todas en las que nos aplicamos a lo largo de la vida. No es así, sin embargo, con las personas, a las que siempre resulta emocionante ir indagando. Más aún, a veces pareciera que cuanto más alguien se instala en nuestras rutinas, más sorpresas nos da y mayor deseo tenemos de contar lo que nos descubre cada día. Será, supongo, que las personas, las amistades, los amores, esos no los entendemos como objetivos, no perseguimos nada más que lo que ya tenemos. Lo que nos importa no es arribar mañana a un cierto punto, sino disfrutar de este presente. Y será por eso que, incluso cuando ya son por completo rutinarias, escribir esas rutinas es un placer que en lugar de menguar va creciendo cada instante. Tanto, que uno incluso decide un día escribir un diario, y cuando se quiere dar cuenta ya no sabe cómo dejar de hacerlo. *** Había pedido algunas cosas por Internet, entre ellas un libro de un filósofo francés, Frédéric Gros, titulado Marcher, une philosophie. El paquete con todas estás cosas no logró llegar a su destino —lo traía esta vez una compañía de envíos distinta a la habitual, parece ser que sin experiencia en esta zona—, así que lo dejaron un par de días después en un punto de reparto en Vic, de donde lo he recogido esta tarde. Las cosas que se hacen de rogar, ya se sabe, después se cogen con más interés cuando por fin llegan, así que lo recuperé con más ilusión de la que cabría esperar, y con ganas de empezar a leerlo cuanto antes. El libro es un pequeño ensayo sobre el caminar, sobre esta costumbre de pasearse a la que algunos le tenemos tanta afición, y me llamó la atención cuando lo vi unos días antes 301 en la página de una editorial española. He decidido darle una oportunidad al original francés, con la esperanza de que no sea una lectura demasiado pesada. Me imaginaba el final del día tranquilo, sentado en el sillón leyendo en silencio este nuevo librito, pero no dejaba de parecerme algo irónico eso de apoltronarme a leer, siendo el que era el tema de la lectura. Así que, como la tarde era buena y no tenía trabajo, salí con Inés a pasear después de recogerla y me llevé el libro para leerlo sobre la marcha. ¿Qué mejor manera de leer sobre andar que hacerlo andando? Por lo leído hasta ahora, no diría que es una gran obra, pero se hace interesante más por una cuestión de enfoques y ángulos que por la prosa o la filosofía en sí. Leer sobre estos temas en apariencia tan baladís (y por ello al mismo tiempo tan universales) es una de las mejores maneras de encontrar en la literatura una de sus mejores sensaciones: aquella de aprender sobre los lugares comunes, de descubrir colores nuevos en lo que uno mira cada día y ve de una forma distinta. Se leen estos textos y, cuando uno encuentra algo con lo que se identifica, se dice a sí mismo: ¿Por qué no he escrito yo estas frases? ¿Acaso no es evidente este pensamiento? Y así se disfruta la lectura, entre una pequeña dosis de envidia y el placer de ver puestas en palabras rotundas las verdades sobre las que uno construye sus pasiones. Pienso en lo fascinante que sería leer sobre cosas aún más cercanas: sobre mi misma familia, sobre esta casa, sobre las costumbres exactas que yo tengo. Si acaso existieran, si acaso alguien antes hubiera vivido lo mismo que yo y lo hubiera escrito, con qué pasión leería esos libros para ver cuánto de lo que hay en ellos no lo supe ver antes. Y también —porque esa es otra de las grandes satisfacciones de la lectura— para encontrar tal vez algo que yo ya he escrito, una idea hermana que otro tuvo en otro tiempo, como si eso a uno le confirmara en su papel no ya de escritor, sino de persona misma que pasa por la vida mereciendo aquello que disfruta. *** Le dimos de comer a Inés a la hora de costumbre y 302 ella dio cuenta de todo con gran entusiasmo, con hambre, como suele hacer. Entonces nos pareció que la mañana había pasado muy rápida y que no habíamos tenido casi tiempo de hacer nada, desde que ella se había despertado hasta esta hora de la comida todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos, y tratábamos de recorrer las pocas cosas que habíamos hecho en ese tiempo para justificar que ya hubiéramos llegado al mediodía sin apercibirnos. Fue Emilie la que primero se dio cuenta de por qué el tiempo nos parecía tan veloz: la hora del reloj del horno estaba equivocada. Llevaba más de una hora de adelanto, a causa sin duda de lo mucho que a Inés le gusta acercarse a tocar los botones. Se conoce que lo había hecho esta misma mañana y no nos enteramos de ello. El asunto nos hizo gracia y los dos empezamos a montar nuestras pequeñas películas, imaginándonos que Inés había adelantado la hora a propósito para que le diéramos de comer antes. Era divertido imaginárselo así, como cuando la gente le supone a un animal de compañía alguna cualidad humana y se lo figura de este modo, sintiendo una emoción que en realidad desconoce pero que a su dueño le reconforta creer que posee. Ella nos miraba y se reía con una sonrisilla pícara, y claro, ante aquello, y aún sabiendo que nuestra fantasía era irreal, cómo no convencerse de que en efecto nuestra pequeña era capaz de tales maldades. Seguiremos así toda la vida, imaginándole pensamientos y actos que no son suyos, dándole una identidad que nace de nosotros en lugar de ella. En el fondo, es tan solo por mera posesión, para no sentirnos nunca desasidos de ella y convencernos a nosotros mismos de que es cómo nosotros la imaginamos, no de otro modo, y que es por esa imaginación nuestra que tiene esa personalidad y no otra. Debe ser hoy un día de pesimismos y aires derroteros, porque no se explica de otra manera que a estas alturas tan tempranas de la obra uno ande ya luchando contra el miedo de verla alejarse algún día. *** Otra sesión de música irlandesa más en Jegun. Después 303 de la tentativa frustrada de hace un mes, esta vez todo salió a pedir de boca, sucedió exactamente como lo venía esperando desde que comencé a participar en ellas, o más bien desde que hace ya tiempo descubrí esta naturaleza social y comunicativa de la música que ahora tanto aprecio. Fue todo muy de andar por casa, con poca gente y un ambiente cercano. Habría unas veinte personas sentadas tomando algo, poco bulliciosas, y como músicos estaban Patrick al violín, la mujer mayor tan guapa del pelo blanco que también toca el violín, y su marido a la flauta. Vino también el hombre que toca el bodrhán, que bien podría ser el percusionista más discreto del mundo, porque golpea con una timidez deliciosa y parece siempre tener miedo de salirse del plano de fondo y cobrar demasiado protagonismo. Él mismo tiene un carácter similar a esa forma suya de tocar, lo cual no es extraño, porque uno toca y se expresa con el instrumento de manera similar a como lo hace en los otros lenguajes que conoce. Apareció algo más tarde un inglés que no había venido antes y no era conocido de nadie, también con un violín. Para mí fue una sorpresa muy grata, porque resultó ser un muy buen músico, sacaba de aquel violín unos sonidos dulces y profundos, y sabía tocar suave cuando así correspondía y darle más ritmo a las canciones que lo pedían. Al resto pareció impresionarles menos que a mí, quizás porque a pesar de su valía musical el tipo era un tanto desordenado, impetuoso, y su estilo no encajaba en la bien calculada estructura que ellos llevan repitiendo años y años en estas sesiones. Comparado con ellos, era un violinista heterodoxo, se apoyaba el violín de una forma rara y cogía el arco por la mitad, pero saltaba a la vista que los resultados de aquella forma suya eran de cualquier modo brillantes. Entre todos tocamos un popurrí muy simpático de canciones irlandesas, piezas de guitarra y algunos temas más animados que solo el inglés conocía y en los que yo intentaba seguirle improvisando con más o menos acierto algún acompañamiento. De las canciones que todos conocían, el inglés preguntaba a veces sobre su historia o sobre los detalles menos 304 musicales, y Patrick, a quien parece gustarle tanto o más el lado folclórico que el musical, le explicaba cómo una melodía formaba parte de un conjunto de piezas de danza antiguas, o le citaba una fecha lejana en la que ese tipo de canciones se había desarrollado. Tiene una erudición agradable, de esas que invitan a preguntarle más cosas. Me dijo al llegar, cuando le conté mi intento fallido del mes pasado, que a veces el resto del grupo piensan que él es el organizador de estas sesiones, pero que en realidad es uno más y se limita a venir y tocar como cualquier otro. Supongo que quería excusarse en caso de que la ausencia de los demás hace un mes pudiera imputársela a la suya propia. A mí no me ha dado nunca la sensación de ser organizador o líder de nada, ni tampoco el más enérgico de este grupo, porque de hecho es un hombre de poco carisma, pero cuando uno le ve tocar y hablar de esta música le imagina bien en ese papel de abanderado al que los otros siguen. A veces el carisma puede obtenerse por vía más tranquila, no es uno mismo en sí el que resulta carismático, sino su buen hacer en según qué cosas. O quizás es que, en un mundo donde todos parecen querer destacar sin merecerlo, quien guarda sus saberes y no pretende nada con ellos es tan extraño que esto lo convierte en una personalidad poderosa. Se fueron antes que de costumbre, no mucho más tarde de la medianoche, porque iban en dirección Toulouse y esta noche pasaba el convoy de Airbus, y si se retrasaban más de la cuenta la carretera estaría bloqueada. Me quedé yo solo con el inglés, que había venido con su mujer y dos amigos, pero a los que no hacía mucho caso porque parecía preferir la música a la conversación. Seguimos tocando, aunque de una manera ahora distinta, más espontánea, improvisando cada cual su parte. Acabaron saliendo unas canciones muy interesantes, diría que las mejores de la noche, yo mezclando un poco de flamenco con algunas de mis pequeñas ideas, y él añadiendo sobre todo esto unas melodías hermosas, a veces incluso algo pegadizas. Al final ni siquiera estábamos en la mesa donde al principio, sino que yo estaba en la barra, sentado sobre un taburete, y él orbitando con el violín por los alrededores, perdido entre sus frases. 305 Sentí allí, en ese final de la noche, esa sensación esquiva de haber conquistado el bar, de haberlo hecho mío. No con la idea de triunfo con la que pudiera entenderse si se tratara de un concierto en el sentido habitual de la palabra, porque aquello poco importaba aunque el público hubiera sido agradecido y disfrutase con las canciones, sino más bien como se podría decir si hubiera estado tocando en casa, con amigos, y estos no sólo hubieran dado el reconocimiento artístico a mi música, sino también una prueba de la amistad que nos une. Estuve tentado de llevar el violín, aunque solo fuera para que alguien le echara un vistazo y pudiera darme una opinión, sin intención alguna de tocar nada. Al final lo dejé en casa, más que nada por el miedo a que me pidieran que tocara aunque acabase de empezar con el instrumento. Lo cierto es que alguna canción podría haber tocado, y probablemente se sorprendieran de lo rápido que avanzo, pero es difícil librarse de las vergüenzas y las inseguridades. Uno siente que, faltando todavía intimidad con estas amistades tan recientes y aún poco profundas, hacer música frente a ellos tiene un lado amigable, cercano, pero también otro que pudiera decirse más belicoso, arrogante, en el que se trata de demostrar lo que se sabe hacer, como si fuera necesario ganar el respeto de los demás. Y siendo así, siendo que se afronta el trance como una especie de trifulca amistosa, la idea de hacerlo con un arma en la que uno no tiene apenas experiencia se antoja poco apropiada. Por el momento, seguiremos escudados en la guitarra. Cambiar esto, ya digo, es cuestión de ahondar en esta amistad más que de mejorar como violinista, así que es algo que habrá de llegar más pronto que tarde si continúan produciéndose estas veladas musicales. Hoy, no cabe duda, el progreso en este aspecto fue significativo. *** La idea está ya en mi libro Au village, y la he utilizado después también en ese Elogio de la colina que vengo de terminar hace poco. Se podría decir que es una idea a la que 306 le tengo especial afecto, o al menos una que en lo literario da juego y hace sentir cierto orgullo por haber sido capaz de desarrollarla. Es en realidad una reflexión simple: lo que más se echa de menos en las ciudades con respecto al campo es el horizonte, no hay una ausencia más notable. A partir de ahí se puede divagar en abundancia sobre el significado de los horizontes, que es lo que he hecho ya en unas cuantas páginas en esos libros que digo, pero el concepto es fundamentalmente ese. Escribía hace unos días sobre lo reconfortante que es encontrar las ideas de uno en la voz de otro escritor, y hoy me topo con esta frase en uno de los diarios de Trapiello: En la ciudad no hay crepúsculos ni amaneceres, no hay luna ni estrellas, en la ciudad todo es ajeno a uno. En el campo tiene uno la sensación de que la naturaleza se le entrega por entero, en exclusividad. Se dice uno, todo esto es mío, soy el dueño del horizonte. Pudiera ser porque, como digo, a esta idea le tengo más cariño que a otras, pero el encuentro esta vez no ha sido tan agradable, sino más bien algo violento, desconcertante. No acierto a decir si pesa más la sensación de que a uno le han usurpado sus ideas (que no es cierta), o la de ser uno mismo quien se ha apropiado indebidamente de las de otro (que tampoco lo es). Quizás sea un poco de ambas. Así que aquí estoy, escribiendo esto para disponer de una historia nueva que añadir en estos diarios, y así al menos tener el consuelo de que, aunque algunos escritos han de perder su valor por estos caprichos de la labor creativa, sigo todavía siendo capaz de alumbrar otros nuevos. *** Sucedió hoy otro de esos días en que el paisaje se viste de lejanía, un día viajero, casi con sabor de exploración y descubrimiento. Por la mañana salí temprano a hacer un paseo, por la carretera hacia la capilla, y en lugar de hacer la vuelta de 307 siempre pensé que sería buena idea intentar cruzar el río hacia el otro lado. Han construido hace tiempo un puente de madera, como parte de un proyecto para habilitar una ruta que une el pueblo con el Bois de Montpellier. En realidad el camino ya existe, pero para cerrar el recorrido hace falta cruzar el río, de ahí la necesidad de este puente. Lo habíamos visto desde la carretera, aunque como nadie había dicho nada de que la ruta se hubiera abierto (estas cosas, además, suceden siempre con cierta pompa, incluso en estos pueblos pequeños y a pesar de lo discreto que es aquí el alcalde), pensábamos que estaría sin terminar. Efectivamente, el puente aún no esta acabado. Parece una obra dejada a medio hacer (y lo es, porque lleva allí ya un tiempo y no he visto a nadie trabajando en él), con la madera sin barnizar y a punto de empezar a deteriorarse. Se apoya sobre dos pilares de hormigón, y el acceso desde el camino a la plataforma no existe, hay que alzarse algo más de un metro para subirse sobre él. Eso sí, el puente como tal está completamente listo y puede cruzarse sin ningún problema. El camino en realidad no existe, o más bien es que, a falta de tránsito, se lo han comido las hierbas, especialmente altas en esta época del año. De la carretera hasta el puente, por ambos lados, hay que cruzar unos cien metros de pradera salvaje. De hacer la ruta completa tal y como está pensada, una vez se llega a la carretera hay que cruzarla y continuar hacía arriba de la colina. En su lugar, yo cogí la carretera misma de vuelta hacia el pueblo, que es la carretera departamental, por la que rara vez paseo. A esas horas de la mañana, y siendo domingo, era una vía desierta. Se oían en lugar de coches todos los trinos matutinos de las aves, mucho más dulces, y uno podía caminar por mitad del asfalto sin preocupaciones. Ahí vino el primer vaho de distancia, soplado de súbito y sin aviso a lo largo de esa carretera. La ruta desacostumbrada, el abandono del camino, me trajeron de pronto la sensación de estar lejos o, mejor aún, de querer estarlo, como si la dirección que hubiera tomado no me acercara a casa sino todo lo contrario. Apenas serían veinte minutos hasta 308 volver al pueblo, pero esa ultima legua del camino se antojó lejana, en manos de esa ventura viajera de quien anda lejos de sus referencias. El segundo envite vino por la tarde. Había quedado con Hicham en su casa para ensayar esas canciones que va a tocar en el concurso de la semana que viene, y en las que quiere que toque el banjo. Los otros músicos habían llegado por la mañana y yo le dije que pasaría a mitad del día, así que cuando Inés hacía la siesta cogí el banjo y me fui dando un paseo. A la hora de la siesta, todo estaba tan desierto o más que por la mañana, y la imagen de estar allí, con el estuche del banjo en la mano, era de lo más surrealista. Ahora no cantaban los pájaros, era todo muy silencioso; lo único que se escuchaba eran los rumores de los árboles y los trigos. Me dio entonces por imaginarme, como si aquella estampa no pudiera entenderse de otro modo, que no iba a la vuelta de la esquina, sino que había emprendido un largo viaje sin más equipaje que un banjo. Allí estaba yo, creyéndome en mitad de la nada y dispuesto a vagabundear de aquella guisa por el mundo sin tener destino, ni plan alguno, ni fecha de regreso. De haber pasado algún coche, creo que podría haber sacado el dedo para hacer autostop y la escena ya habría sido de lo más teatral. Ahora estoy de vuelta en casa y las lejanías se han perdido y ya todo vuelve a ser como antes, cercano y nada venturoso, pero en días así queda al final de la jornada un poso de distancia que no es ya geográfica, sino temporal. Habiendo tenido la sensación de viajar tanto, la mañana en la que el día dio comienzo queda a muchas leguas de la noche y es otra forma de singladura igual de satisfactoria. Deja así este viaje, como todos los buenos viajes, un confort almibarado al revivirlo: se tiene la ilusión de que por delante aguardan días como este, enormes, dispuestos para sembrarse de otros futuros. Y de que, siendo así, la vida pudiera no resultar tan breve y fugaz como cuentan. *** Es el tiempo de los grillos. Basta salir a la calle a partir 309 de cierta hora para ver cómo han conquistado el paisaje sonoro de la noche, no queda un resquicio de silencio en el que no resuenen sus vibraciones. Las ranas, reinas hasta hace no mucho de los sonidos nocturnos, se oyen ya solo en segundo plano, lejanas, haciendo su música en petit comité sin aspirar a mayor platea. Fuimos a tirar la basura como tantas veces, ahora escuchando este nuevo fondo de gorjeos, y disfrutando también los nuevos aromas que trae el campo, que Emilie conoce mejor que nadie. Y como siempre, nos volvimos muy lentos y encontramos en este rincón de la noche y en esta cita nuestra con la basura el momento más íntimo de toda la jornada. Me dio por pensar en lo cómico que ha de resultarle esta costumbre nuestra a quien pueda observarla, si es que acaso algún vecino nos ha visto en estos paseos. Qué habría de pensar alguien de nosotros si nos viera acometiendo esta tarea tan burda siempre en compañía del otro, andando de la mano, como si ni siquiera en tal circunstancia asumiéramos estar separados. Y eso sin contar las pausas que hacemos a mitad de camino para escuchar el campo, a veces incluso pasarnos el brazo por el hombro y pararnos a mirar hacia alguna distancia mientras nos decimos lo mucho que esto nos gusta. Ahora, cuando lo escribo, pienso que puesto en el papel resulta todo mucho más ridículo aún, casi que uno hasta debería avergonzarse de esta costumbre poco menos que estrafalaria. Y también pienso que, a decir verdad, me importa bien poco que así sea. *** Inés ha estado mala este último par de días. Nada grave, es solo una diarrea, pero quizás al ser durante el fin de semana, cuando más tiempo pasamos con ella, se nos hace más dramática la circunstancia. Está algo irritada y no quería comer mucho, tampoco beber, a pesar de que intentáramos que tomara mucha agua, que es lo que dicen más necesario en estos casos. Por lo demás está como siempre: juega y se divierte, tiene sus rabietas, lo habitual, vaya. 310 Esta mañana seguía todavía suelta, y algo mejor de la irritación. Antes de llevarla con Christine, Emilie me ha llamado para ver cómo estaba, y le he puesto al día. Parecía que mejoraba, pero poco a poco, y ninguno de los dos nos quedábamos muy tranquilos con este veredicto. Lo que más nos preocupaba era que no quisiera ya comer, no ya por estos días en que está mala, sino por si acaso eso fuera una señal de que a partir de ahora va a ser más difícil darle de comer, de que va a ser más caprichosa en lo que a comida respecta. Temores infundados, sin duda, pero temores al fin y al cabo. La dejé donde Christine como con ese deseo de quien cierra los ojos esperando que al abrirlos se hayan ido sus fantasmas, con la esperanza de que cuando volviera para recogerla habría sido un día normal, habría comido bien y no quedaría más que el recuerdo de este pequeño problema. No fue una transformación radical, pero lo cierto es que a la tarde estaba algo mejor, había comido sin problemas, y Christine, más acostumbrada que yo a ver niños enfermos de una u otra dolencia, me tranquilizó diciéndome que no era nada. Nos volvimos a casa todos contentos y, aunque en realidad la situación era más o menos la misma que por la mañana, se habían ido los lastres de mis miedos y la vida parecía más ligera y amistosa. Igual que antes, sí, pero un punto más amable. Emilie tiene mañana una reunión de trabajo lejos de aquí, más al norte, y se queda esta noche en casa de sus padres. Llamó nada más llegar allí para saber cómo estaba Inés y si había buenas noticias, y yo le conté todo lo de esta tarde. No hablamos nada de nosotros ni de nuestro día, sólo nos transmitíamos nuestro alivio, y los dos sabíamos que era todo muy exagerado, pero también que, en nuestra inexperiencia, esta era una reacción legítima. Da confianza saber que alguien guarda las mismas preocupaciones que nosotros, por muy infundadas que estas sean. Cuando Inés se fue a dormir, volví a llamarla, ahora ya para contarnos nuestras cosas, y porque la casa para mí a solas se me hacia vacía y triste. Habíamos asumido ya nuestra calma, estábamos despreocupados y solo queríamos 311 hablar el uno del otro, y quizás porque los asuntos de la casa y la familia quedaban ya solventados habiendo discutido antes sobre Inés, nos contamos más intimidades que en un día normal, incluso más que en aquellos en que estamos más separados que hoy. Después me puse a pensar en lo que de debe ser tener un hijo realmente enfermo, con algo grave, en la angustia que eso debe dejarle a uno enquistada ya para siempre allí dentro. Y como estas cosas uno no es capaz de asimilarlas ni imaginarlas si no es que realmente le toquen en suerte, se me hacía difícil ver lo que puede haber de valioso en esa experiencia de ser padre en tales circunstancias. No es fácil amar algo que, aún hermoso, está desprovisto de buena parte lo que nos hace amarlo, y son tantas las cosas que disfruto con Inés y que no tendría en un caso así, que se me antojaba una realidad con más oscuridades que luces. Claro que esto uno no puede juzgarlo desde este oteadero, sino solo cuando la vida le pone en esos bretes, o eso me decía yo a mí mismo, pudiera ser que por quitarme un poco de culpa por pensar de este modo. Me acosté pronto, sin mucho sueño pero con menos ganas aún de quedarme despierto a solas. En lugar de dormir en nuestra habitación, dormí en la de Inés y la escuché respirar, y así las tranquilidades se asentaron definitivamente, de vuelta a la normalidad de los días fáciles y sin sobresaltos. *** Llamó Paula a eso de la media tarde. Estábamos Inés y yo solos, porque Emilie había ido a recuperar otro enjambre más, está vez en el tejado del molino. Hablamos de Inés y le puse la cámara para que la viera haciendo sus correrías habituales, y ella me contó algunas historias de trabajo, no demasiado halagüeñas. Lo que realmente quería contar, no obstante, no era eso, sino anunciarnos un acontecimiento: ella y Germán van a casarse. La fecha y el lugar no los han decidido aún, pero él se lo ha pedido y ella ha dicho que sí, así que ya llevan recorrido en realidad la mayor parte de ese viaje, o al menos suficiente para que pueda anunciarse. 312 La noticia fue tan inesperada como bien recibida, y a mí me alegró ver que la contaba con ilusión, con un entusiasmo moderado pero que dejaba entrever que, aunque quizás a ella también le había cogido desprevenida aquello, no por ello le resultaba menos hermoso. Se la veía contenta no solo de vivirlo, sino de poder contarlo, como sucede cuando nos encontramos con alguna de esas circunstancias que, de tan agradables, no acertamos a asimilar completas y buscamos apoyo en otros haciéndoles partícipes de ellas. A mí me dio mucha alegría, y aunque soy torpe con las felicitaciones, acerté a darle la enhorabuena de una manera que nos hizo sonreír a ambos. Por lo visto la noticia fue recibida de modo menos entusiasta por mis padres y mi tía, a quienes el aviso les dejó atónitos y reaccionaron pensando que aquello debía ser acaso una chanza de ella. No es que no les hiciera ilusión, todo lo contrario, pero era un anuncio tan sorprendente que no demostraron tanta efusividad como cabría esperar. Se ve que a ella esto le decepcionó un poco. La historia de este momento la escuché varias veces, de Paula directamente y también de mis padres y mi tía. Y como pasa siempre en los recuentos corales, las diferencias son notables, y aunque a veces son dramáticas, otras, como en este caso, hacen el asunto más entretenido y le dan un barniz curioso. A cada cual le parece que jugó su parte de la manera correcta, y si el otro opina de modo distinto, será que exagera su postura. Tenemos una tendencia muy llamativa a creer que estamos siempre en ese termino medio virtuoso, y es socorrido recurrir a él para justificar nuestras acciones. A Paula le parecía que la reacción había sido escasa, esperaba más emoción, y el resto decían que ella era muy sentida para estas cosas, y que tampoco había sido una respuesta tan fría teniendo en cuenta lo sorprendente de la noticia. Ya digo, cada cual con su cantinela, pero en el fondo a todos se les veía contentos, y un poco de tiempo sirve siempre para aproximar las posturas y hacer que se entiendan. Se lo conté a Emilie cuando volvió y ella también se sorprendió, pero le pareció como a mí una gran noticia. Me preguntó si yo le había contado algo sobre nosotros, sobre 313 las veces que habíamos hablado sobre esto, y le dije que no, que no era momento de contarlo. Me parece que esta era la respuesta que esperaba, y se podía notar algo de alivió en ella al escucharla. Son hermosas y agradables las noticias así, anuncios de momentos dulces que no tienen sin embargo una fecha, solo saber que allá, a no mucho tardar, se habrá de celebrar algo. A mi tía esto le resultaba un poco desconcertante, esperaba, supongo, que todo estuviera ya más decidido, pero a mí me pareció que hacía todo más interesante, le permite a uno disfrutar el anuncio por partida doble, al recibirlo y al confirmarse más adelante. Deberían darnos más buenas nuevas de esta manera, que le digan a uno que le va a suceder algo hermoso pero sin decirle cuándo, dejando un poco de intriga, pero de intriga sana, como no puede serlo de otro modo siendo que lo que está por llegar es un evento agradable. Sería lo justo, más que nada por compensar lo de ese otro suceso inevitable del que todos tenemos constancia, ese que sabemos desde siempre que un día llegará sin que podamos hacer nada, y del que tampoco tenemos manera de averiguar cuando habrá de suceder. *** Tuvo Emilie hoy dos destellos brillantes, como dos reflejos tornasolados sobre la superficie pulida de un día que, por otra parte, aconteció sin mucho más que reseñar. Fueron dos momentos de esos pequeños pero mágicos, de los que pasan fugaces y hay que atraparlos al vuelo, y aún así no da tiempo a observarlos con asombro más que unos instantes y luego si acaso escribirlos para recuperar después algo del brillo que dejan. El primero sucedió antes de cenar. Le mandó a su amiga Lila un mensaje por su cumpleaños, y esta le respondió agradeciéndole el detalle y anunciándole que, si todo sale bien, dentro de cuatro meses tendrá un bebé. Emilie se quedó sentada con un aire algo agridulce, me leyó el mensaje y yo le note un tono decepcionado a pesar de la felicidad 314 con que contaba la noticia. Acabó diciendo que era una noticia predecible, de hecho habíamos hecho alguna cábala al respecto algún día que el nombre de Lila salió en una conversación, pero que le hubiese gustado que le hubiera dicho algo antes. De no ser por este mensaje de cumpleaños, es probable que no hubiera sabido nada de su embarazo hasta que el bebé naciera, en el probable anunció que Lila habría de hacer en ese momento. Esto, como era fácil entender, le dolía en ese orgullo de la amistad que todos tenemos. Se le asomó a la mirada una ternura piadosa, indefensa, y la encontré hermosa en su pequeña tristeza. No le dije nada, pero comprendía bien lo que pensaba, esa sensación de irse distanciando de algunos amigos que a mí también me asedia últimamente. Que esto sucede así no sorprende a nadie, más bien es algo esperado, se sabe que los años son la criba mas efectiva para las amistades menos profundas, y a veces sin quererlo se nos escapa también alguna de las más enraizadas, de las que creíamos que no se diluirían a pesar del tiempo. Pero aunque sepamos que ocurre, constatarlo de este modo brusco amplifica las penas y las decepciones, como si fuéramos andando cada cual en un sentido distinto, y en un momento dado nos diéramos la vuelta y viéramos al otro en la distancia, mucho más lejos de lo que habíamos calculado, y además dándonos la espalda y enfrascado en poner más espacio entre nosotros, quizás también ignorando la magnitud de esta separación, como hacíamos nosotros hace un instante. De cualquier forma, da no poca tristeza cuando se tropieza con estos momentos, y a Emilie se le notó aquello en cuanto terminó de leer el mensaje. Se sentó en el sofá a tomarse una infusión, y toda esas pesadumbres parecieron evaporarse, pero le quedaba todavía la dulzura que deja la tristeza, sobre todo esa que llega con las desgracias de poca monta, que por no ser graves hacen que el que las contempla no sienta mucha pena pero se enternezca. Entonces se le ocurrió —y aquí viene el segundo de esos momentos brillantes— que sería buena idea mandarle a Paula un mensaje para felicitarle por lo de la boda. Me lo consultó y le dije que me parecía perfecto, y se puso a escribirlo de inmediato y con ilusión. Y entonces a toda 315 esa ternura que tenía en la cara se le sumó una felicidad divertida, una inocencia como de adolescente, porque por alguna razón le entretenía escribir aquellas pocas palabras. No era algo importante, creo que ni siquiera lo veía como un gesto de cortesía, era más una diversión para ella misma. Escribió un mensaje breve, muy sencillo, le añadió una pequeña broma y me lo leyó para que yo le dijera si me parecía correcto. Luego lo mando y se le fue desvaneciendo ese punto de malicia, y más tarde el de ternura y volvió a ser la de siempre Lo vengo a consignar aquí antes de que se pierda el recuerdo, tan pasajero como esas emociones suyas, y del modo en que se anotan las cosas que otros no van a creernos si es que se las contamos. No por lo grandiosas que fueron o porque suenen a mentira exagerada, sino por ser tan diminutas, tan insignificantes, y aún así haber llamado nuestra atención y además haber sido capaces de emocionarnos. Pero sí, a algunos estas cosas son las que nos llaman, y más aún, nos llena de orgullo anotarlas de este modo. *** Era el principio del ocaso, la hora más musical del día, con toda esa sonoridad de los grillos, las ranas, las algarabías de las aves antes de retirarse. Emilie se había ido con Inés a Condom, a pasar el día con sus padres, y yo me había quedado en casa para limpiar la cabaña y que puedan empezar a trabajar, ya que por fin parece que vamos a arreglarla. Cogí la departamental, por si acaso vinieran antes de lo esperado encontrármelas de camino y tener así uno de esos encuentros teatrales que a los dos nos gustan. Estaba desierta como cabía esperar, y el campo a ambos lados parecía más olvidado aún, dejado a su suerte y sin que nadie fuera a venir a cambiar eso en mucho tiempo. Durante todo el día había soplado un viento incómodo del que ahora no quedaba ni el menor resquicio, y era tal la calma que los trigales estaban estáticos, congelados, y se diría que las espigas dormían como los pajarillos, con las articulaciones de sus patitas bloqueadas para que estas no se doblen. 316 Me había puesto un programa de radio ruso en el móvil, y lo iba escuchando por el camino. No suelo hacer esto, porque me gusta oír el campo tanto como ir mirándolo, pero esta tarde me pareció buena idea, se ve que andaba con algo de nostalgia rusa. De hecho, era la primera vez que salía a pasear escuchando algo, ya fuera un programa de radio o un poco de música, y el paseo se me fue haciendo cada vez más extraño sin sus sonidos, como si en lugar de haberle despojado de ellos le hubiesen quitado colores a esta vista y aquello inquietase a la mirada. No se da uno cuenta de lo que pesan estos sonidos en la identidad de un territorio, la verdad que esconden, y que de no estar ahí no deja apreciar las otras verdades de la tierra. Como ocurre con tantas cosas, el valor de estas solo se calibra cuando se ausentan. Caía la tarde muy deprisa, con esa inquietud que las sombras parecen tener cuando se recuestan sobre las planicies cereales. Iba el sol obsequiando a cada minuto una luz distinta. Al mismo tiempo, las palabras de lo que yo iba escuchando eran monótonas, lineales, sin reflejar ese paso intenso del tiempo (me pregunté a qué hora del día se habría grabado aquel programa, frente a qué paisaje), y el sonido del idioma ruso, siempre acompañado para mí de una punta de nostalgia, hacía un contraste chocante y perturbador con ese paisaje tan francés, tan de este lugar ahora mío. Pasó el tiempo y, como Emilie no parecía venir y se hacía de noche, di media vuelta y volví a casa. A mitad de camino, se acabó el programa de radio y me quité los auriculares y volví a escuchar los sonidos del campo. Y allí estaban todos ellos, en la oscuridad que ahora nos iba tomando, más orgullosos que nunca mientras reivindicaban su merecido lugar en esta estampa. Fue como un reencuentro, una reunión con un viejo amigo a quien creías cambiado y resulta que sigue como siempre, y con quien sigues conservando los lugares comunes que permiten que esa amistad siga. Resultó que Emilie había venido por otra carretera, y estaba ya en casa sin que nos hubiéramos cruzado. Acababa de llegar y estaba sacando las cosas del coche mientras Inés dormía aún en su asiento. Se despertó al cogerla en brazos, 317 pero en ese estado letárgico, aún adormilada, en el que parece todavía más tierna. La pusimos en la cama y apenas tardó unos segundos en volver a dormir profundamente. Fuera en la noche, las orquestas del campo volvían a su tarea con las mismas armonías de cada noche. *** El tiempo nos trae a veces simpatía por ciertos enemigos, sobre todo por aquellos con los que no se lucha en realidad y simplemente se guarda una animadversión extraña, pudiera ser que incluso sin fundamento. En ocasiones no solo acaban dejando de ser enemigos, sino que hasta pasan a ser amigos cercanos, con la intimidad de quien además de la amistad ha compartido el odio. Al final acabarán gustándome los aeropuertos y los aviones, a mí que durante tanto tiempo no solo los he detestado, sino que he dejado escrito en múltiples ocasiones el poco aprecio que les tengo. Pero con el tiempo parece que me van ganando, al menos por cierto flanco, y ahora vamos reconciliándonos poco a poco. Por el momento, ya soy capaz de disfrutarlos, se podría decir que, aunque sea todavía pronto para nombrarnos amigos, puedo habitarlos sin demasiado disgusto. Ahora estoy en uno de ellos, de camino a Copenhagen para una semana de trabajo, y creo que podría incluso confesar que lo echaba de menos, si no el aeropuerto sí al menos este ambiente, la atmósfera impersonal y tan poco humana. El problema con estos lugares es tratar de entenderlos como partes de un viaje, porque así, puestos frente a los destinos hacia los que vamos o el hogar al que regresamos, juegan con clara desventaja y siempre salen derrotados. Los aeropuertos no son rivales para ningún otro lugar de los que encontramos en un viaje, y a la sombra de estos es improbable que nos inspiren algo más que desidia. Pero fuera de esta circunstancia, entendidos como meras islas desconectadas de nuestro viaje, pueden ser rincones de una valía muy notoria, sobre todo administrados así, en pequeñas dosis de algunas horas de cuando en cuando. 318 Un aeropuerto es, por ejemplo, un lugar idóneo para la escritura. Se busca uno un lugar cómodo, desconecta de sus realidades (algo de lo más sencillo en este escenario) y pergeña allí sus frases, que suelen salir más frescas que otros lugares, acaso por esa ausencia completa de referencias que los aeropuertos tienen. Lo que no se debe hacer, no obstante, es intentar escribir sobre el viaje, porque uno no conseguirá llevarse apuntado nada de valor y además se le evaporará la emoción viajera. De lo que ha de escribirse es de la vida misma, de las emociones más fundamentales, porque en lugar tan frío, con la indiferencia casi cruel que esas salas de espera destilan y ante la visión de esas gentes que por allí pululan, ¿qué otra cosa tendría sentido escribir? Los aeropuertos son lugares para escribir ensayos, diarios como este, poemarios tal vez. Cuando a uno no le alcanza la inspiración, siempre puede ir a una de las tiendas en las que venden libros y curiosear los tomos y recuperar así al menos parte del deseo de escribir. No porque esos libros inciten a seguir su estela, del modo en que las fotografías hermosas de otros lugares nos incitan a viajar, sino por todo lo contrario, por regresar a una literatura, la de uno mismo, más real y sólida, más honesta. Qué deprimente es la oferta literaria de los aeropuertos, si es que acaso puede llamarse así. Cabe preguntarse por qué en los aviones se han de leer textos tan pobres, o qué clase de público es el que da negocio a estos puestos, porque de otro modo no es fácil comprender estos rincones y su genero, tan homogéneo de un aeropuerto a otro, tan poco estimulante. No hay nunca más de uno o dos libros que puedan salvarse, normalmente escondidos, y al comprarlos no se sabe si sentir alegría por haber encontrado algo que leer (en caso de que así se necesite) o pena por dejar la colección desprovista de su único miembro digno. Me he dado una vuelta para ver las novedades, lo hago siempre por mera curiosidad, y ahora vuelvo a sentarme, retomando esta escritura con un nuevo interés. Después de sobrevolar la escritura de otros, y siendo esta además de una clase por la que no guardo ninguna simpatía, me saben estos diarios de una forma más nutritiva, diría que los encuentro 319 más auténticos. Y en esta soledad aeroportuaria lo cierto es que se escriben con una naturalidad muy reconfortante. Le decía ayer a Emilie que no tenía ganas de irme de viaje, que iba a echarla de menos a ella y también a Inés, y ella me respondía que sí, pero que seguro que al mismo tiempo iba a disfrutar de estos días a solas, lejos y sin la responsabilidad de la familia. No hay por qué negar que también se agradecen escapadas así, porque permiten al viajero tener su intimidad y sentir algo de distancia, ver a gentes a quienes se aprecia, descubrir otros lugares o soñar con los actos domésticos que de otro modo en lugar de hacerse sueños pueden acabar desembocando en el hastío. De todos los males se puede extraer alguna ventaja, y este de poner distancia no iba a ser menos. Lo que duele, o al menos molesta, es que ahora no sean esas cosas las que se valoran y le hacen feliz a uno, sino esta circunstancia estéril de estar en un aeropuerto rodeado de desconocidos, que no es ni viaje ni experiencia ni nada, pero de algún modo me trae todas esas sensaciones que la libertad de marcharme estos días debiera convocarme. Para compensar, habrá que disfrutar lo mas posible de los días que se pasan fuera, en el viaje como tal. No es este mal incentivo. No había nadie esperando en esta puerta de embarque mía cuando he llegado, pero ahora empieza a llenarse, empieza a haber suficiente gente para que uno no pueda ya sentarse sin tener a otro en el asiento contiguo. Es curioso que, antes de pasar unas horas encerrados todos en un avión y más o menos apretados, se intenté aquí estar lo más lejos posibles de los demás y nadie se instale al lado de otro si no es que no quede ya otra alternativa. A mi lado se ha sentado un mujer de unos cuarenta años. Venía hablando por el móvil y al acercarse me he dado cuenta de que era rusa, así que he estado poniendo la oreja por curiosidad, por esa atracción inevitable que en este idioma me causan incluso las conversaciones más fútiles. Como ella debía suponer que nadie aquí la entendía, hablaba como con más indiscreción, como si estuviera sola, y así mi curiosidad resultaba una intromisión menos punible, 320 por cuanto no había en realidad una intimidad que respetar o violar. La mujer tenía un perrito pequeño, un schnauzer, con una goma del pelo haciéndole un moñito en la cabeza. Lo intentaba mantener cerca de ella, pero sin mucho convencimiento, y el animal llegaba hasta mí y rozaba contra mi pierna. Me pidió perdón en francés, pero se veía que no conocía del idioma más que aquellas dos palabras, y después siguió hablando. El perro, por su parte, siguió aproximándose a mí con total impunidad y ella le tiraba a veces de la correa sin mucho efecto. Al otro lado del teléfono debía estar su marido, y le iba contando entre risas que el perrito debía echarle de menos, porque buscaba la compañía del que estaba sentado al lado de ella (esto es, yo), quizás pensando que se trataba de aquél. Podría haberme molestado, porque los dueños de perro así tan poco asertivos suelen irritarme, pero esta vez el can era pequeño y simpático y no incomodaba. Cuando acabó de hablar, viendo que yo estaba de acuerdo en compartir el espacio con el animal, la mujer me preguntó en un inglés también muy tosco si de verdad no me molestaba, y cuando le dije que no había problema se relajó más aún y el perrillo se acomodó a sus anchas junto a mí. Pensé en decirle algo en ruso, pero luego no me sentí con ganas. Le hice una caricia el perro por parecer simpático y, después de haber estado escuchándola a ella hablar, estuve a punto de hablarle al chucho en ruso. Habría sido de lo más gracioso. Pudiera ser esta otra virtud de los aeropuertos, la de dar historias como estas, ridículas y sin sustancia propia, historias sin las que bien podría vivirse pero que así disfrutadas de vez en cuando nos sirven para salpimentar nuestra realidad doméstica. [...] Escala en Amsterdam. Para rubricar esta tregua que hemos instaurado entre los aeropuertos y yo, he puesto a navegar en este de aquí dos libros más, cada cual con su correspondiente dedicatoria entre lo cursi y lo profundo, ideal para despertar curiosidad y hacer que quien queda en este lado de la despedida pueda seguir imaginando durante 321 un tiempo. Fue en la puerta de embarque desde la que salía un vuelo hacía Madrid. Quizás sea la manera más extravagante que uno jamás vaya a idear de hacer patria desde la distancia. *** Confesaré algo: cada vez que salgo a uno de estos viajes y tomo un avión, cuando pienso en lo que podría pasar y en que pudiera no volver y no ver más a mis seres queridos, y que ellos tampoco supieran ya más de mí, no se me va de la cabeza la idea de que estos diarios morirían conmigo y no servirían de nada. Todo este esfuerzo, todas estas verdades que hablan de mí y de ellos y de lo que nos une, puestas en palabras para luego quedar solo aquí, en un ordenador, donde lo más probable es que nadie las encuentre nunca. Es un pensamiento ridículo, hay cosas más importantes en las que pensar, mismamente en el hecho mismo de la muerte o en los dolores que siembra, pero esto de dar a leer mis diarios algún día es algo así como expiar los pecados, algo necesario antes de uno concluirse. Si algo malo me ha de pasar, que sea al menos una vez que haya revisado estos textos y haya mandado imprimir un libro para que otros lo lean después, aunque para ese entonces ya habré empezado a escribir nuevas entradas y volver a rodar la rueda de esta angustia. Tiene mala solución el problema. «Que Dios nos coja confesados», dicen quienes creen en otra vida, y el deseo que expresan es el de no dejar deudas a este lado para que luego les reciban bien allá al otro, en ese de la vida eterna. Los que no creemos en la otra vida nos preocupamos en su lugar en que nada de lo hecho haya sido en vano y podamos legar todo lo posible a quienes se quedan, que tengan de nosotros hasta el último resquicio. Porque es en ellos, en quienes nos sobreviven, donde acaso esté la única forma de eternidad que podemos tener. *** No hay esta vez diferencia horaria pero, al igual que en esos otros viajes de trabajo a Estados Unidos, el sueño me 322 dura menos de lo habitual y ando despierto desde las cuatro o las cinco de la mañana. Contribuye a esto el amanecer tan temprano de estas latitudes, que viene a suceder más o menos sobre esas horas, pero también una especie de jet lag emocional, de melancolías y nostalgias, que no le deja a uno seguir en la cama cuando ya se ha despertado. Se mira por la ventana y de lo que hay ganas es de salir, pasear, vivir el lugar porque las cosas que se viven de costumbre a esas horas hoy nos faltan, y el despertar pone eso de manifiesto de manera demasiado evidente. Recomendaba la revista del avión en un artículo sobre Tokio que si el turista que acude a la ciudad se ve aquejado de estos insomnios viajeros, aproveche para acudir a la subasta de atún de cierta lonja, al parecer todo un espectáculo, cuyas entradas, escasas, se despachan a eso de las tres de la madrugada. No hay nada de este estilo por estos alrededores, porque nos han situado en mitad del bosque, en un campus hecho de cabañas de madera y rodeado de espesura, pero salgo a pasear y curiosear, a escuchar los piares de los pajarillos, quien sabe si acaso subastando entre ellos alguna pieza de comida recién capturada. Hay un sinfín de caminos que se bifurcan cada poco, ideales para perderse. Sirven los paseos así para sacudirse de encima esas pesadumbres y nostalgias viajeras siempre inevitables, sobre todo en estos primeros días. A su manera, son un regreso a casa, al espacio conocido y seguro, si es que uno tiene la suerte de encontrar en esa soledad caminante la intimidad de un hogar, porque la soledad es a fin de cuentas un sentimiento cotidiano, hogareño, más nuestro y privado que ningún otro. Eran las siete de la mañana cuando volví del paseo, justo cuando se abría la cantina que servía los desayunos. Me senté en una mesa a comer y los demás fueron llegando poco a poco, una transición suave entre el estar solo y el verse rodeado de tanta gente con quien has de hablar e interactuar, y que aun siendo amigos no son la mismas personas con quien compartes tu sentimentalidad cotidiana. Qué sensación tan estimulante esta de sentir como si el 323 día ya estuviera a punto de terminar y saber que en realidad no ha hecho mas que iniciarse. *** El verano en que trabajé dando clases de inglés en Rusia, la organización me alojó en una casa con una chica de mi edad y su madre. Me dejaron una habitación (realmente era su propia habitación y ella se movió a dormir a un sofá–cama en el salón, en una de esas muestras siempre sorprendentes de hospitalidad rusa) y me daban de comer como a un miembro más de la familia. En lugar de dinero a cambio de mi trabajo, me daban cama y comida. El sistema funcionaba de la siguiente manera. Por las mañanas me ocupaba de las clases con los niños en la escuela, asistiendo a una profesora. Por las tardes, en unas aulas en el mismo edificio del colegio, daba clase de conversación a adultos, en su mayoría chicas de entre 20 y 30 años. Cuando algún nuevo voluntario se inscribía en el programa, el organizador preguntaba a los alumnos de la tarde si alguno quería ocuparse de su manutención y alojamiento, para lo cual nunca faltaban candidatos, especialmente si el voluntario en cuestión venía de algún lugar exótico o llamativo. Ejercer esta tarea de anfitrión no reportaba beneficio económico alguno, y los interesados debían incluso seguir pagando sus cuotas por las clases de inglés. A mí este arreglo me pareció siempre algo injusto, pero a juzgar por el interés que todos parecían tener por acoger en su casa a algún voluntario, supuse que habría alguna parte de la historia que se me escapaba. A medida que conocía mejor a Anya (la chica con la que yo vivía) y al resto, y después según fui conociendo otros rusos en viajes distintos, la historia se fue haciendo más clara. Sucedía que, además de tener interés en aprender un idioma extranjero, toda aquella gente lo que tenía era interés por el extranjero en sí, por las culturas distintas, por saber algo más de todo eso que leían o veían por televisión, y aprendían inglés por poder descubrirlas mejor si es que acaso un día tenían la suerte de viajar fuera. Tener a un extranjero 324 en casa no solo les daba la oportunidad de practicar algo más de inglés fuera de las clases, sino que les traía hasta su propio salón una pequeña esquina de otro país distinto y fascinante. Así me lo confesaron algunos, Anya entre ellos, con el razonamiento de que, si uno no puede visitar un cierto sitio, la única forma en que puede conocerlo es haciendo que ese sitio le visite a uno a domicilio. La historia es hermosa, sobre todo por esa concepción del viaje como experiencia cultural, y por esa convicción de que es la gente quien define los lugares a donde vamos, y que se pierde muchas veces cuando uno viaja y se centra en los monumentos o en los paisajes o en cualquiera de las realidades no humanas del territorio. Y tan hermosa como resulta, es a la vez difícil de entender para quien ha viajado siempre sin impedimentos, por cuanto uno acaba convencido de que no ha de haber más forma de ver mundo que saliendo uno mismo a su encuentro. Ayer fue la cena de clausura de esta semana de trabajo. Cenamos en medio del bosque, en una gran tienda con un fuego en el centro y mesas para grupos de ocho. Después de la comida, nos quedamos alrededor del fuego bebiendo cerveza y charlando, en una mezcla de conversaciones tan reconfortante como el calor de esas llamas que invitaban a contar cada cual lo mejor de su historia. Somos un grupo diverso, casi cada uno de un país distinto. Somos también un grupo bien avenido, cordial, en el que a todo el mundo le gusta saber curiosidades de las vidas de los otros, y eso es lo que hacemos cuando nos vemos, no más de un par de veces al año. Y aunque ya hayamos oído contar algunas cosas de esos países, volvemos a preguntar, de la misma manera que se pregunta a alguien por sus hijos, porque las geografías y las culturas también crecen y cambian, y es siempre dulce oír contar de ellas buenas noticias. Allí estaban los italianos, siempre dispuestos a contar historias con ese histrionismo suyo, sobre todo tras un par de copas. Uno de los franceses está aprendiendo español, y con él intercambié impresiones sobre estos dos países nuestros. Tanto como él aprendió de España en esta charla 325 lo aprendí yo no solo de Francia, sino incluso de la misma España, saltando de sorpresa en sorpresa, de coincidencia en coincidencia. Que uno haya nacido o viva en un país no le hace inmune a nuevos descubrimientos, a veces más bien lo contrario. Martin, un checo que vive en Indonesia, me contó la última erupción de un volcán cerca de su casa, la forma en que de noche, en la distancia, se puede ver la luz anaranjada de la lava, y cómo mientras tomaban algo en la terraza de su casa les sobrevino una tarde de pronto una suerte de nevada de cenizas volcánicas, cayendo blandas como copos de nieve. Podría contar muchas más de estás historias breves, porque a pesar de su brevedad y ligereza las fabullilas así acostumbran a quedarse en la memoria, quizás a modo de señuelos para un día escuchar más detalles de esos lugares que cuentan, interesarse por ellos, quién sabe si acabar yendo hasta ellos. Me estuve acordando de Anya al final de la noche, y de esa felicidad suya de poder descubrir mundo a través de mí cuando viví en su casa. Me gustaría que estuviera aquí para contarme alguna historia pequeña, una anécdota de esa ciudad que en aquel tiempo compartimos, del mismo modo divertido en que se cuentan todas las otras anécdotas de esta noche. Creo que podría conformarme con esta forma de viajar sin desplazarme, solo escuchando la voz de otros países en la de quienes salen de ellos para venir a narrárnoslos. Incluso pudiera ser que, para mitigar las nostalgias, prefiriera encontrarme con Anya en cualquier lugar en vez de acudir a aquella ciudad suya y revivir esos días de hace ya tantos años. Cuando visitamos un lugar, dejamos allí un poco de nosotros, y si queremos regresar es acaso para recuperarlo o volver a estar junto a esa parte que nos falta. Cuando alguien nos habla de sus lugares, ya sea donde nació, donde vive o donde ha pasado el tiempo suficiente para enraizar sus melancolías, lo que sucede es que nos deja una parte de ese lugar, como un préstamo de geografías y culturas. Y si queremos ir allí no es sino para reintegrar aquello que nos 326 prestaron, porque uno siente la responsabilidad sentimental para con ese destino y sabe que, en la vida, pocas deudas habrán de ser tan hermosas de saldar como esta. *** Hay algo peor que perder un avión: perderlo en el trayecto de vuelta a casa. Creo que nunca antes me había pasado, pero el avión que me traía desde Copenhagen a Amsterdam aterrizó con retraso y no pude conectar con el siguiente a Toulouse, así que me han dado un billete para el primero que sale mañana y esta noche no me queda más remedio que pasarla aquí. Si los regresos son siempre extraños, los regresos interrumpidos han de estar entre las experiencias más deprimentes y grises, más aún si uno los ha de lidiar a solas, desde la habitación de un hotel que ni siquiera ha elegido y rodeado de otros en similar trance. A pesar de haber cubierto ya una parte del viaje, se siente uno más lejos que cuando arrancó, como si hubiese estado marchando en dirección equivocada. Las distancias, que son enormes pero a la vez fáciles de cubrir, de pronto no resultan tan fáciles y solo se ven como enormes, casi insalvables. Estos contratiempos vienen a recordarnos que seguimos muy lejos, y que solo es gracias a nuestros adelantos y nuestras tecnologías que salvamos esas distancias, pero cuando estas no están de nuestra parte, lo que nos separa del destino es un abismo que no podemos cruzar por nosotros mismos. Y claro, interrumpir un regreso dulce para aprender esta lección de humildad viajera no es plato de buen gusto. Cuando fui a reclamar y ver qué podía hacer, me atendieron dos chicas muy simpáticas, guapas, de ojos muy azules ambas. La primera me dio la nueva tarjeta de embarque para el vuelo de mañana, y la segunda el bono para el hotel y un neceser con una infinidad de artículos de aseo. Cada una de las dos me repitió unas cuantas veces con su mejor sonrisa que sentía mucho que no hubiera podido tomar mi avión, como si hubiera sido culpa de ella personalmente. Será todo una cuidada estrategia de empresa para evitar que los pasajeros más contrariados e irascibles monten en 327 cólera, pero el caso es que funciona y el trance se hace al menos algo más llevadero. Al hotel he venido en autobús, uno de esos autobuses de cortesía que hace la ruta por dos o tres hoteles de la misma cadena. Creo que no debía haber nadie en ese autobús que no estuviera en la misma circunstancia que yo, colgado en mitad de un viaje. Se les reconocía fácil porque la mayoría llevaba en la mano un neceser igual al que me habían dado a mí, y algunos incluso, a falta de mejor pasatiempo, lo iban abriendo para ver qué traía dentro. Era una visión deprimente, todo un autobús lleno de gente frustrada a la que se les había abierto un paréntesis de unas horas en su vida y lo único que tenían para enfrentarlo era tedio y desgana. Y como casi todos viajábamos solos, en el autobús no hablaba nadie y había un silencio que hacía todo aún más triste. Nada fue tan triste, sin embargo, como la cena, que también estaba incluida, allí mismo en el comedor del hotel. Nos dieron un vale en el que decía que podía canjearse por una comida de dos platos y postre, así que, viendo que el hotel era de buen nivel y las habitaciones amplias, supuse que aquella sería al menos una cena distinguida y me ayudaría a recuperar algo de moral. Resultó ser todo lo contrario, pudiera ser que fuera la cena más descorazonadora que he hecho nunca. Todo lo que había era un buffet frío con panecillos, queso, embutido y unos tomates y pepinos aburridos. Debían ser los restos del buffet de desayuno. A esas horas, los huéspedes normales del hotel ya habían cenado, y en el comedor no estábamos más que los que habíamos venido en el autobús hacía una hora. Todos tenían las mismas caras abatidas, algunos más aún que entonces, y como seguíamos sin tener compañía guardábamos todos idéntico silencio, cada uno en su mesa individual. La escena era tristísima. Si no fuera porque uno ya está en el trayecto de vuelta, este panorama precipitaría de inmediato el final del viaje, porque ante él es difícil que queden ganas de seguir viajando. No debí quedarme más de diez minutos. Me volví a la habitación a 328 buscar algo de consuelo, y en comparación con el comedor me pareció incluso un lugar entrañable. Llamé a Emilie para darle las malas noticias. A decir verdad, no era un contratiempo tan grande para nuestros planes, porque ella había ido a pasar el día con sus padres y no tenía pensado volver a casa hasta mañana, pero las distancias pesan siempre si uno es consciente de ellas. Fue una llamada reconfortante. Ahora escribo esto antes de dormir, y me viene una calma chicha triste y dulce a la vez, la mezcla de esta distancia y de la seguridad de que, después de estos problemas de viaje, mañana nada puede ir mal y estaré de vuelta en casa a mediodía. Entra por la ventana toda la luz furiosa de esta periferia del aeropuerto, el paisaje de edificios rectilíneos bien ordenados y calles poco transitadas a estas horas. Al mirar, tengo la certeza de que, no importa que lo escriba aquí o con cuánto detalle lo haga, este paisaje y esta noche están condenados a olvidarse en mi memoria. *** Inés ya anda. He estado fuera cinco días y en ese tiempo ha pasado de mantenerse en equilibrio y ser capaz de dar uno o dos pasitos, a poder caminar tanto como quiera. El equilibrio es aún pobre, trastabillea un poco y avanza con los brazos en alto, como si en lugar de tratar de mantenerse así equilibrada fuera invocando a alguna extraña fuerza. Es muy gracioso verla moverse de un lado a otro, sobre todo porque ella misma parece disfrutar más que nadie de este nuevo talento suyo. Le ha sobrevenido tan de golpe que no sabe bien cómo asumirlo, como un poder inesperado al que se va uno acostumbrando poco a poco. No son muchas las cosas en la vida que nos dan esta recompensa repentina a nuestro trabajo, este descubrimiento súbito de haber al fin dominado un arte. Son esas delgadas líneas que uno cruza casi sin darse cuenta, para de pronto saberse dueño de una nueva realidad de sí mismo. Es la misma sensación que se tiene la primera vez que uno consigue 329 rodar en bicicleta sin necesitar patines, o lanzarse de cabeza a la piscina y entrar limpiamente, o hacer que suenen todas las cuerdas de la guitarra mientras se pone un acorde con cejilla. A partir de ahí, ya no se vuelve atrás, se diría que la mente pone todo su esfuerzo en retener ese saber hacer y ya no nos deja ejecutar la misma tarea de la forma imprecisa en que lo hacíamos antes. No son muchas, ya digo, las cosas así, casi todas ellas en los años primeros de nuestra vida, como cabría esperar. Conquistarlas tiene en el orgullo un peso aún mayor que el de las grandes gestas, no hay nada que nos reafirme tanto como una de esas pequeñas victorias. Y al compartirlas con otros, a veces esos otros tienen también la recompensa del orgullo, y no dejan de mirarlo, de cerciorarse una y otra vez que es cierta la consecución del logro, como esta tarde en que me he sentado a ver a Inés pasear arriba y abajo, paso tras paso, y podría quedarme así todo el día sin aburrirme de este espectáculo. *** Nuestro viaje de vacaciones a Irlanda ha comenzado de manera trágica. Debió suceder antes de pasar el control de equipajes, o quizás a la llegada al aeropuerto, pero el caso es que Inés salió del coche llevando su doudou en la mano, y cuando estábamos en la puerta de embarque nos dimos cuenta de que ya no lo tenía. Emilie hizo todo el camino de vuelta hasta el control y preguntó a un par de par de personas, pero no consiguió encontrarlo. Al aterrizar, le compramos en el aeropuerto de Dublin una ovejita de peluche muy graciosa, blanda, esponjosa, y parecía abrazarla con gusto. El alivio, sin embargo, nos duró poco, porque al llegar la noche no quería dormir y si la acostábamos se echaba a llorar y llamaba a su viejo amigo de peluche, y la oveja no le daba calma alguna. Ha acabado durmiéndose después de un par de horas de llantos y rabietas, extenuada de mostrarnos de esta manera tan violenta todas esas inseguridades que la falta de su peluche le provoca en este escenario remoto. Nos hemos relajado 330 al fin, pero al mismo tiempo se nos abre un panorama nada reconfortante, con diez días por delante y probablemente teniendo que sufrir estás sesiones de llantina cada noche. No se ha de salir de viaje sin llevar uno todas sus referencias consigo. Los lugares nuevos pueden hacerse invivibles si no se tiene contra qué calibrarlos, las miradas del viajero, de otro modo siempre curiosas, pierden su capacidad de juzgar y comprender incluso los exotismos más mínimos. Las nuestras, de Emilie y mías, son referencias mucho más difíciles de dejarse olvidadas: la presencia del otro, nuestro pasado juntos, los recuerdos, las imágenes del hogar que hemos dejado atrás estos días. Las suyas, al contrario, son referencias frágiles, tan sencillas de perder como ese peluche gastado. Y para apreciar la magnitud de la tragedia, basta pensar en cómo sería si nosotros perdiéramos una de las nuestras, el miedo qué tendríamos al no poder recuperarlas. Al hacerlo, se le quitan a uno los enfados después de oír a Inés llorar, comprende bien todos esos llantos y gritos, y si ahora se despertara lo único que tendría ganas de hacer sería abrazarla e intentar consolarla. [...] La mañana del segundo día la hemos pasado a la búsqueda de un peluche que pueda recordarle al que quedó en el aeropuerto, por si esto pudiera solucionar de una manera eficaz el asunto del sueño para el resto de días. Lo más parecido que hemos encontrado ha sido una tela con una ovejita, y aunque se la hemos comprado está claro que no tiene el mismo efecto: lo ve y no se lleva el pulgar a la boca, como hace con el otro, señal inequívoca de que tampoco habrá de procurarle igual seguridad y predisponerla a un sueño reposado. Ha sido Emilie la que la ha puesto a dormir esta noche. La ha tenido en brazos en la oscuridad de la habitación, canturreándole sus nanas y hablándole con vocecillas tiernas, mientras yo esperaba sentado en la cama, sin hacer ruido para que ella no sintiera que estaba allí. Cuando se rindió a estos sonidos, la puso en la cuna y vino a mi lado, y los dos nos tumbamos en la cama con mucho sigilo, más atentos a 331 los ruidos que hacía o dejaba de hacer Inés que a nosotros mismos. Nos contamos cosas en voz baja, nos cogimos la mano y, siempre con cuidado de no hacer ruido, nos abrazamos con torpeza, muy lentamente. Parecíamos dos adolescentes en plena sesión de amor furtivo, los dos adolescentes que fuimos mucho antes de conocernos, y que solo se amaron ya de adultos sin necesidad de esconderse. Nos supo a experiencia fresca, a juego recuperado de un tiempo en que quizás no supiéramos disfrutarlo con tanta certeza. Nos hicimos jóvenes y se hizo joven con nosotros toda nuestra historia. Inés no se durmió de inmediato, solo se quedó tranquila en la cuna. A ratos estaba en silencio y otros hablaba, como sí le estuviera contando a algún amigo imaginario todo lo que ha pasado en este día. Era muy gracioso, decía palabras sueltas y a veces frases largas, con una entonación cantarina, muy expresiva. A nosotros nos daba la risa, pero la ahogábamos para no hacernos notar, y nos mirábamos en la poca luz que entraba por el borde de la cortina y creíamos ver en el otro una sonrisa o uno de esos destellos que les salen en los ojos a las personas que se buscan la mirada a tientas para darse cariño. Cuando se durmió, nos quedamos escuchando su respiración y nos preguntamos en voz más baja aún sobre lo que íbamos a hacer ahora, si salir al bar del hotel o acaso sentarnos fuera, porque aún no era tarde y podríamos sacarle un poco más de jugo al día. Al final, entre susurros, resolvimos no hacer nada y seguir allí, tumbados, musitando nuestras letanías en voz muy queda, porque ¿qué otra forma mejor hay de disfrutar estas horas juntos? ¿Para qué salir a viajar, aunque sea ese viaje inmediato al bar del hotel, si podemos quedarnos aquí y tener tanto nuestras referencias más valiosas como los exotismos breves de esta habitación? *** Están echando la siesta. Hemos conseguido que Inés duerma y Emilie ha aprovechado para descabezar un sueño junto a ella o al menos reposar un poco en la cama. Yo he 332 venido al bar del hotel y estoy sentado en la barra con el ordenador, escribiendo y bebiendo una pinta. Me imagino una vida de literatura y bohemia solitaria, de cervezas y bares, una de esas vidas legendarias de escritor maldito, tan soñables como insoportables. Pero es un salto con red, un flirteo inocuo con el peligro, o el abismo, o como quiera llamársele a esta fantasía. Porque abajo está la red segura y mullida de mi vida, esa que ahora duerme en una habitación de este hotel y me espera para hacer buena esta ensoñación, acotarla a este momento de ahora, hacerme saber que la vida que tengo es bien distinta y mucho más hermosa. *** A los libros, como a las personas, les viene bien esto de viajar. Se van recogiendo ideas, anotando frases o escribiendo páginas enteras en lugares distintos, y al final el libro sale más viajado, lo cual acostumbra a ser bueno. Claro que, como también sucede con las personas, hay libros a los que el viaje no les cambia mucho o les hace más mal que bien, igual que hay personas a quienes viajar lo único que les aporta es algo más de pedantería en sus discursos. Este no es un libro viajero. No le sientan bien estas temporadas fuera de casa, probablemente porque quien lo escribe no es capaz aún de recoger en unos pocos días ninguna impresión valiosa de esos lugares que visita. Lo supe hacer en otros viajes, más largos y solitarios, pero parece que en estas circunstancias las musas son de un tipo distinto y uno no tiene madera de viajero en los envites más breves. Los únicos viajes que parecen quedar bien en estas páginas son los de trabajo, porque apenas hay lugar para contar nada de esos destinos y traigo aquí únicamente los contratiempos y las fantasías que se me ocurren en ellos. Más o menos, como ando haciendo en este periplo irlandés, donde no he contado más que las desventuras del sueño de Inés, sin dejar ni una sola línea sobre esta tierra por la que transitamos, y a la que no le faltan cosas que de otro modo sí recogería. *** 333 Supongo que rusos e irlandeses se han de entender bien. Son pueblos muy distintos, no hay duda, pero las almas rusa e irlandesa tienen muchas cosas en común, además de sus gustos similares por la bebida y la embriaguez, y sendas famas a cuenta de esta querencia. Pero lo que más acerca al ruso y al irlandés no es el alcohol, sino la nostalgia, ya sea esta instigada o no por aquel. Qué nostalgias más poéticas tiene aquí la gente, son de esas nostalgias innecesarias, superfluas, que se tienen más porque uno las crea para deleite propio que por la distancia y el abandono en sí. Nostalgias dulces, casi fingidas, y barnizadas siempre de una poesía tierna. Es un arte esto de lucir melancolías de esta clase, y que duda cabe que estas gentes de aquí lo tienen, igual que otros tienen el don de hacer ritmos golpeando cualesquiera dos cosas o lucir elegantes con cualquier atuendo. Cada pueblo, ya se sabe, tiene sus predilecciones y sus talentos. Cosa igual no le he visto más que en Rusia, donde las nostalgias también son poéticas, y donde los poetas, como aquí, son más nostálgicos que en otros lugares, siendo que el de poeta es ya un desempeño harto nostálgico de por sí. Estábamos en un bar tomando una cerveza. Era un pueblo pequeño y no tenía más bar que ese, muy clásico, con maderas muy gastadas y un olor a alcohol acumulado en muchos años de servicio. Era un lugar auténtico, con el espíritu que uno imagina cuando le hablan de un pub irlandés clásico, pero sin nada de glamour, todo muy parco. Había un hombre en la barra y empezó a hacerme algunas preguntas: de dónde éramos, hacia dónde viajábamos, si disfrutábamos del viaje, todo cosas más bien ridículas. Debía haberse tomando ya dos o tres pintas, pero no parecía borracho, a lo sumo tenía ese aire de tristeza que se le asoma a uno a la mirada cuando ha bebido un poco más de la cuenta y no tiene euforias que sacarse de dentro sino melancolías o hastíos. El resto de la parroquia del bar, que eran casi todo hombres solos con sus cervezas, escuchaban nuestra charla sin mucha emoción, por aquello de que este de cotillear las escenas ajenas es el deporte oficial de estos lugares, y porque las cervezas hacen tal vez compañía pero no cuentan historias. 334 No sé cómo acabamos hablando de ello, pero el hombre de repente se arrancó a predicar las bondades del aire fresco del país y a decirme que, incluso si el tiempo no era bueno, al menos en este viaje disfrutaríamos de ver estos paisajes abiertos y de respirar estos aires tan saludables. Parecía una conversación banal, y de hecho lo era, pero una de esas que de pronto se hunden a profundidades mayores sin dar aviso. Yo le respondí con alguna frase también tópica y él se quedó un momento pensativo y añadió: —Aunque aquí ahora ya no es como antes. Y no es como donde yo vivía de pequeño. No dijo el nombre de aquel lugar de su infancia, pero estábamos en un pueblo minúsculo rodeado de verde por todos lados, así que se hacía difícil creer que existiera un lugar con un aire más puro que ese. —Son las flores. Las flores no huelen como las de allí —añadió. Después se encogió de hombros como si no pudiera hacer nada para evitar aquel pequeño drama, bajó la mirada y echó otro trago de su cerveza. Terminamos la cerveza, nos despedimos de él y volvimos al coche. El resto siguieron impasibles como si nada sucediera frente a ellos. El aire en la calle tenía un olor limpio, silencioso, estéril. *** Las islas Blasket son cinco islitas a un par de kilómetros de la costa, en el extremo de la península de Dingle, al oeste del país. Lo primero que a uno le viene a la cabeza cuando las ve es preguntarse por qué alguien decidiría irse a vivir a una de ellas cuando en tierra firme, en esa isla mucho más grande que es esta Irlanda, encuentra exactamente lo mismo y con menos dificultades. Por la razón que fuera, el caso es que allí vivieron hasta 1953, año en que se despoblaron definitivamente, algo más de cien personas, entre ellas algunos de los más importantes escritores que ha tenido la lengua irlandesa. Casi todos ellos son de principios del siglo pasado, para cuando el modo de vida de las islas se sabía condenado 335 a desaparecer, y esos hombres no hicieron sino poner en papel su tradición oral, al parecer intensa y abundante, sin más objetivo que documentar una realidad que habría de morir con ellos mismos. Su labor, que en origen fue más de cronistas que de literatos, les ha obsequiado, no obstante, un merecido lugar entre los grandes escritores de este país. Y es aquí donde, para mí, la historia cobra su interés, porque tal profusión de talentos literarios no podía sino despertarme la curiosidad, sobre todo apareciendo de esta forma sorpresiva en mitad de un viaje. Enfrente de las islas está Dunquil, un pueblo pesquero desde el que se organizan ahora excursiones a las islas, y en el que hay un centro turístico de factura muy nueva, elegante y bien pensado, es de suponer que con objeto de lanzar este nuevo turismo y preservar al mismo tiempo la historia rica de este rincón del país. Fue en ese centro turístico donde descubrí esta mañana toda la tradición literaria de las islas Blasket, de la que no había oído nunca hablar, y que como es lógico figuraba en lugar destacado entre sus contenidos. A la entrada, en la inevitable tienda de recuerdos, había una surtida colección de obras de todos esos autores locales, e inevitable fue también que me hiciera con uno de ellos, The Island Man, de Tomás O’Cronham, del que acabo de leer unas páginas ahora, en este descanso del día que nos concedemos Emilie y yo una vez que Inés duerme. Qué lectura más verídica esta, como lo son siempre las lecturas que tienen un contexto y a las que les tenemos por ello reservada su pequeña alcoba en nuestros adentros. Con el recuerdo fresco de las islas y esas vistas tan imponentes que hoy hemos disfrutado, o las emociones y las melancolías que despertaba el lugar a pesar incluso de lo soleado del día, cada frase tiene una rotundidad que se paladea con un gusto lector insuperable. Estuvimos dando un paseo por la costa, frente a las islas, contra el viento que soplaba fuerte por los acantilados y en una soledad completa. Allí se me ocurrió pensar que estaría bien poder pasar algo más de tiempo escrutando estas vistas, o los colores del mar o la simple idea de tener como rutina el procurarse sustento en esos parajes, porque es de ellos de 336 donde habían salido esos libros, y era esa la tierra que había gestado tantas inquietudes literarias. Ahora, después de la lectura, lo que se me antoja pensar es justo lo contrario: ¿de qué sirve observar esos paisajes, gastar el tiempo en ellos de cualquier modo, si en este libro están condensados cincuenta años de no hacer otra cosa, de vivir la vida más completa sin salir de esas tierras? Se siente uno inútil frente a las realidades de las que otros, mucho más dotados, ya han sabido sacar toda su esencia y legarnos prueba tangible de ello. Y el deseo de viajar se diluye así, mientras uno piensa que debiera tan solo leer y buscar en los testimonios ya escritos, que son una forma de conocer el mundo y el hombre más eficaces que el mundo y el hombre mismos. Tal es la magia de la literatura, que a veces deja en sombra incluso a la magia del viaje. Ademas de magias, la literatura tiene también ironías y contradicciones fabulosas. Una de ellas es la de poder hoy, lejos de casa, volver a sentirme allí al leer estos relatos exóticos de una tierra y unas vidas tan distantes, más cerca de nuestro hogar que en ningún otro momento de este viaje. Porque lo que cuentan siempre los libros así son las circunstancias fundamentales del hombre, a saber: el amor, el miedo, la dureza de la vida, y estas son cosas que cada cual tiene no donde viaja, sino allá donde vive, y es allí a donde ha de transportarse para darles sentido. Y sucede así que, cuando otro le relata las suyas propias, aunque aquello hubiera de suceder en un confín distante, uno pierde la noción de hallarse de viaje y se regresa al hogar por ese atajo pintoresco que las letras extranjeras le descubren. *** Entran ganas al leer este libro de O’Cronham de estar de vuelta en casa, no ya porque, como digo, sea allí donde estas cuestiones vitales sobre las que escribe se sientan más reales, sino porque se tiene el deseo de confrontar las experiencias de ese libro con las que uno tiene en su propio territorio. Cada cual tiene sus islas, sus tradiciones que tarde o temprano acabarán perdiéndose, sus vidas que, ya sean más o menos 337 difíciles, dejan siempre arañazos y bálsamos. Por eso esta lectura lejana, aunque sea aquí donde tenga un sabor más intenso, uno querría hacerla también en su propio hogar, y ver allí si todo eso que se cuenta tiene vigencia en ese otro escenario. La cuestión es más retórica que otra cosa, porque en estos asuntos todos los lugares vienen a ser lo mismo, y aunque cada uno construya formas de vida bien distintas, es la propia naturaleza humana y no el territorio quien tiene la última palabra. Lo que interesa, sin embargo, es preguntarse dónde han quedado los testimonios así sobre las vidas que hubo donde uno habita, si es que acaso están por llegar o si es que nadie ha tenido interés nunca en escribirlas. Porque allí, como aquí, como en cualquier lugar, se van perdiendo historias cada generación, y el mecanismo que preserva unas y no otras es de lo más azaroso e incomprensible. He leído que O’Cronham no era un escritor, sino tan solo un hombre corriente con un cierto talento para contar historias, a quien alguien, consciente del valor de aquello que contaba, consiguió convencer para poner por escrito sus relatos. Se sabía un hombre simple, cotidiano, y pensaba que en esa vida suya no había materia para literatura alguna. Después el destino hizo llegar el fin de los días de aquella isla suya, y fue así que, ya convencido de su escritura, escribió el testamento literario de aquella forma de vida a punto de morir, ese mismo que yo ahora ando leyendo. ¿Cuánta gente como él no llega a poner nunca sobre un papel historias similares, quizás incluso más intensas aún? ¿Cuantos pasados se van sin dejar huella, solo porque nadie tuvo la convicción de que valía la pena escribirlos? En esto es de suponer que influye el modo en que las cosas se apagan, si lo hacen de pronto o con calma, si es un final bien conocido o colmado de incertidumbres. Viene a ser un poco como con las personas, que las que mueren ya ancianas, de una manera natural pero sin saber si la muerte llegara mañana o todavía dentro de años, no se molestan en hacer nada para dejar tras de sí mejor rastro, y a quienes se les anuncia una muerte inminente e inesperada, se apresuran a hacer buenas acciones, proclamarle su amor a los seres 338 queridos o redactar su vida, por aprovechar de la mejor forma posible esas últimas horas concedidas. Pienso en nuestra casa, en ese nuestro suroeste rural de Francia, y en que en esa sociedad las pérdidas y los olvidos son lentos, nada bruscos. Se van apagando las costumbres como si a un árbol se le murieran unas ramas, sin que nadie se dé cuenta allá entre la verdura del follaje. No median en estas desapariciones abismos ni plazos, quien más o quien menos sabe que se lleva una parte de una tradición que ya no ha de pervivir, pero también que quedan otros a continuar el resto, y la esencia de aquello que uno es sigue allí, evolucionando tal vez pero sin extinguirse. Es así que nadie siente la urgencia de persistir en el papel esas memorias, y ahí ando yo, con mis diarios, anotando lo poco que sé, ejerciendo esta tarea para la que no estoy cualificado aún, porque mi historia es demasiado reciente. Me siento como el niño al que se le confía una tarea innecesaria solo para mantenerle entretenido, y cree tener en sus manos a responsabilidad de hacer girar el mundo. *** Emilie y yo tenemos con las ciudades una relación similar a la que la mayoría tiene con el campo, sabemos apreciarlas en el corto plazo pero se nos hacen insoportables al cabo de poco tiempo. Cuando tenemos visita en casa, a todo el mundo le encanta el lugar donde vivimos y no ahorra elogios para cuanto nos rodea: el pueblo, la gente, el paisaje. Y después de los elogios, viene la coletilla a la que ya nos hemos acostumbrado: «Eso sí, para unos días. Yo aquí no podría vivir». Lo hemos oído tantas veces que empieza uno a pensar si no seremos un poco extraños disfrutando algo de lo que los demás quieren escapar después de apenas unos pocos días. A nosotros con las ciudades nos pasa más o menos lo mismo. Nos saturan con sus gentes y sus sonidos, con sus tiendas, con sus opciones infinitas, de la misma manera que el visitante ocasional del campo le embriagan los olores, las distancias o los silencios. Y todas esas cosas son agradables 339 y bienvenidas, pero lo que para unos es necesidad de diario, para otros es mejor mantenerlo como algo exótico, no acostumbrarse a ello, porque lo que resulta hermoso mientras es lejano se hace excesivo si pasa a formar parte de nuestras rutinas. Ahora estamos en Dublín, terminando este viaje. Se nos ha hecho cuesta arriba la llegada, porque para devolver el coche ha sido toda una aventura, atrapados en el tráfico y sin poder aparcarlo, y cuando al final lo hemos conseguido, ha empezado a granizar y no sabíamos donde meternos. Ha sido un recibimiento muy poco amigable. Y aunque nos cuesta adaptarnos a estas realidades metropolitanas, lo hacemos con gusto porque es cosa de unos días, de unas jornadas intensas pero bien delimitadas tras la que vendrá nuestra calma habitual, y ahora se trata de disfrutar lo más posible de todo eso que no tenemos y solo la ciudad puede darnos. Está bien haber dejado esta parte urbana del viaje para el final, después de los días de campo, de carreteras pequeñas y pueblos y verde. Nos van a sacar definitivamente de nuestras rutinas, igual que el fin de semana en el campo que se toman los habitantes de la urbe para respirar aire fresco. Y volveremos no a nuestra agitada vida de ciudad, sino a nuestro reposo rural de siempre, al contrario de lo que hace la gente cuando regresa de sus retiros vacacionales. El mundo al revés, podría decirse. Pero es nuestro mundo, al fin y al cabo. *** Han empezado estos diarios a ocupar su pequeño espacio en la vida de la familia. Lo tenían ya antes en la mía, por supuesto, pero ahora silenciosamente han ido tomando posición y se están convirtiendo en una pieza más de lo que somos nosotros juntos, algo de lo todavía solo yo soy dueño, pero que no es ya un asunto tan privado como hasta hoy. Emilie me pregunta a veces por ellos, por lo que escribo, o si sucede algo llamativo, como en muchas de las pequeñas cosas que han dado brillo a este viaje, me hace algún comentario para que no me olvide anotarlo. Nada de eso 340 acaba aquí escrito, porque los diarios solo son como uno los concibe, y esa relevancia que ella ve en todos esos sucesos no es la misma que yo busco para estas entradas, pero me gusta ver cómo ella ha empezado a entender esta costumbre mía como lo que en realidad es: un testimonio de nosotros, una memoria de nuestra familia, aunque acaso no de la manera en que ella la imagina. Ayer me preguntó también, con curiosidad y algo de picardía, si estaba escribiendo sobre ella, y yo le dije que en ese momento no, pero que ella claro que aparecía en estos diarios, No tuvo intención de leer nada, sabe que por ahora no quiero que se lean porque ya le había explicado esa vergüenza mía con los textos sin revisar, pero la respuesta, obvia por otra parte, le arrancó una sonrisa. No sé si tendrá interés en leerlos algún día, pero la pregunta en sí bastó para hacer también que yo sonriera y escribiera mis líneas de ayer con más placer. También en mi propia vida va creciendo el protagonismo de estas letras, que ahora traen más bienestar o angustia según lo que se haya escrito al final del día. Porque si el escritor le tiene miedo a la página en blanco, el escritor de diarios, ahora lo sé, tiene un miedo distinto al vacío, no por ver que la página no logra llenarse, sino por pensar lo que esto significa sobre su vida. Si no hay nada que escribir, si se tiene la impresión de haber escrito ya todas las ideas que vale la pena guardar o todos los episodios que merecen ser archivados, ¿acaso será que la vida ya no habrá de ofrecer nuevas emociones, que lo que vivimos no es reseñable o ya se ha vivido antes? Si este vivir nuestro no nos inspira para escribir, ¿dejará tal vez de inspirarnos también otras emociones y otros sentimientos? Y cuando algo queda escrito, existe entonces por partida doble y causa doble alegría o tristeza, y de este modo, ¿cómo no juzgar lo que tenemos a través de lo que escribimos acerca de ello? Uno acaba por convencerse de que el diario no es solo un reflejo de lo vivido, sino una realidad igual de verídica por la que podemos valorar la vida misma. Nuestra vida vale lo que valgan las entradas del diario en que lo narramos, si son hermosas, si nos salieron emotivas e inspiradas, si esconden 341 algún saber importante. Resumiendo, que si se ha de vivir en una novela, que al menos lo hagamos en una que valga la pena. *** De los viajes se vuelve siempre con lecciones aprendidas, o al menos con lecciones viejas asimiladas, de esas que andan esperando que algo las haga más evidentes y comprensibles. La lección que hemos aprendido en este viaje es que esto de viajar con Inés no es tan fácil como creíamos, y que no estamos preparados para esta clase de viajes, si es que acaso lleguemos a estarlo algún día, y si es cierto, que bien pudiera ser que no, que son compatibles estos periplos con el cuidado de un bebé como ella. Y a través de la realidad del viaje aprendemos a perder parte de nuestro idealismo, de nuestra inocencia, y asumir que no es siempre con ella que queremos estar, que a veces nos gustaría estar solos, tener la libertad de antes. Perder, vaya, el miedo a decir lo que pensamos en los momentos malos, y no por ello sentirnos peores. Los viajes nos hace más sensibles a ciertas cosas, pero también nos roban otras sensibilidades, sobre todo de esas superfluas, innecesarias, que tenemos sin saber muy bien el porqué pero que asumimos como imprescindibles. De esas que, al perderlas, nos hacen parecer quizás algo menos humanos, más fríos, pero es solo que somos más realistas, más prácticos, y nuestra humanidad está en otras sensibilidades menos evidentes. Habíamos hablado de viajar a Rusia en verano, y la idea de hacer el viaje sin Inés no terminaba de convencernos. Ahora no sabemos si haremos ese viaje u otro, si partiremos a algún lugar más o menos lejano o nos quedaremos en casa, pero está claro que, de viajar, será nosotros dos solos. Sabido es que los viajes consolidan o destruyen las amistades y también los amores. No es menos cierto, al parecer, que ponen igual a prueba otras relaciones como estas de padres e hijos, así que será mejor por ahora no seguir tentando la suerte. *** 342 He mandado el libro al concurso. Acabamos de volver del viaje, y aún sin haberme metido de nuevo a la vida de cada día, quería quitarme este trámite de en medio. He revisado el resultado una y otra vez y, como me pasa casi siempre, al cabo de un tiempo he perdido la paciencia y he decidido mandarlo como estuviera, sin más indecisiones. Lo ideal sería no volver ya a saber nada de este asunto, que no hubiera noticias y yo mismo lo olvidase. Tenemos sueños en los que vale la pena aplicarse, que han de estar ahí para que no perdamos de vista lo importante que es alcanzarlos. Y luego tenemos otros, como este de ganar un concurso literario, que son no más que fantasías fatuas y en los que gastamos tiempo e ilusión de igual modo, y que son bienvenidas si al final se cumplen, pero que lo mejor que puede suceder es que desaparezcan en silencio igual que llegaron y nos dejen seguir con nuestras otras aspiraciones más verídicas. *** La mujer dijo que venía de hacer el Camino de Santiago y ahora iba de vuelta a casa, en Holanda. Le quedaban, según contó, un par de meses aún de trayecto en este largo viaje suyo. Debía tener no mucho más de cincuenta años, la piel castigada por el sol y tanto tiempo en la carretera, y llevaba un perro con un arnés. En lugar de mochila llevaba un carrito que arrastraba a modo de trineo, que era como un esqueleto de aluminio con ruedas, y supongo que sería por eso que pasaba por aquí, porque el Camino de Santiago no atraviesa el pueblo, pero es probable que los senderos más pequeños no serán viables cuando se arrastra algo así y habrá que buscarse rutas alternativas. Preguntó si conocíamos un camping por la zona, y como por aquí no hay nada así, le invitamos a que se instalara con su tienda en nuestro jardín. Le dijimos también que si necesitaba algo más nos lo hiciera saber, y lo único que pidió fue utilizar el baño y cogió agua para ella y el perro, sin querer abusar más de nuestra hospitalidad. Por la tarde Emilie estuvo hablando con ella, pero la conversación no dio mucho de sí; la mujer apenas chapurreaba 343 algo de francés y Emilie tampoco conseguía hacerse entender en inglés. Bastó, no obstante, para que Emilie tuviera buena impresión de ella y le gustara escuchar lo poco que logró entender, y supongo que también para que la mujer se diera cuenta de su interés y se sintiera bien acogida. Debían ser algo más de las diez, se acababa de hacer de noche y estaba durmiendo en su tienda desde hacía rato, porque según dijo se pondría en marcha a las seis de la mañana, es de suponer que para aprovechar el fresco del amanecer y poder luego descansar en las horas de más canícula. A Emilie se le ocurrió entonces que podría haberle propuesto algo para el desayuno, darle un termo de agua caliente para que pudiera tomar un té por la mañana aunque nosotros a esa hora estuviéramos durmiendo. Le hubiera gustado dárselo ella misma antes, pero como la mujer dormía lo preparó en una bandeja, le puso una nota y añadió unas galletas, guardadas en una fiambrera para que no se las comiera ningún animal. La bandeja la dejó silenciosamente frente a la tienda, de forma que la viera al salir por la mañana. Fue un gesto bonito, sobre todo por la emoción con que lo hacía. A decir verdad, a mí la mujer no me despertó mucho entusiasmo, no sé muy bien por qué, pero incluso en esto de la hospitalidad uno tiene siempre sus propios intereses, y yo, que suelo encontrar en cualquier invitado algo de lo que disfrutar, no le vi nada llamativo a esa mujer, y por eso no le presté más atención de la necesaria para resultar cordial. Emilie, por el contrario, parecía con ganas de mostrar su hospitalidad, daba igual si con uno o con otro, y se la veía disfrutar al ser de ayuda. No alcancé a ver lo que decía la nota, y esta mañana, aunque me desperté antes que ella y podría haber ido a recoger la bandeja y verla, preferí no hacerlo, porque aquellas letras bien podían ser como estos diarios, algo que puede causar vergüenza si quien lo lee no es aquel a quien está destinado. La bandeja la recogió Emilie a mediodía, y se quedó algo decepcionada al ver que la mujer había bebido el agua y comido las galletas, pero que no había dejado ninguna nota 344 por su parte. Esperaba algo más de reciprocidad, o al menos alguna constatación más evidente de que aquella pequeña ofrenda le había alegrado el despertar a esa mujer que ahora andaría lejos de aquí. Las relaciones entre viajeros y no viajeros son siempre así, desequilibradas. Entre quien está de paso y quien vive en un lugar se pueden gestar vínculos hermosos, pero que están condenados a concluir de modo asimétrico. Ya sea quien parte o quien se queda, uno de ambos habrá de guardar más del otro, al menos durante un tiempo, y el recuerdo muere con celeridad distinta en las dos cara de esa moneda que es la amistad viajera. Emilie lo habrá olvidado ya, fue una frustración breve. La mujer ya no recordará el desayuno que tuvo esta mañana, quizás esté ahora disfrutando la hospitalidad de otros o su soledad sin nadie cerca. Y yo estoy escribiendo esto sin más afán que el de contar lo sucedido, porque esta es la otra manera en la que uno puede participar de viajes y vidas: sentándose sin más a observar cómo se desanudan y crecen. *** Hoy comieron con nosotros Philippe y Maxim, que están trabajando en la obra de la cabaña. Como aún estamos de vacaciones, nos parecía feo no comer con ellos, y no costaba nada preparar un par de raciones más. La comida les gustó mucho, pero para el postre no teníamos nada especial que ofrecer y sacamos unas manzanas y unos yogures. Los dos cogieron manzana. Emilie estaba contando algo, no recuerdo el qué, y entonces los dos, mientras escuchaban, se pusieron a darle vueltas al rabillo de sus manzanas para quitarlos antes de comérselas. Lo hacían casi al unísono, de un modo muy mecánico y sin prestarle atención, girándolas casi a la misma velocidad. Eran rabillos resistentes, porque debieron estar más de medio minuto haciendo girar la fruta acompasadamente el uno con el otro antes de que cedieran, también casi al mismo tiempo. Es gracioso cómo se pierden ciertas costumbres que no significan nada, de pronto un día dejas de hacer algo que era 345 normal y apenas te das cuenta. Yo solía hacer eso con las manzanas, como tanta gente, pero ni recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. Van y vienen las manías pequeñas como esta, las acogemos como costumbres porque resultan simpáticas o tal vez levemente útiles, y del mismo modo las dejamos escapar sin darnos cuenta. Es gracioso también ver que hay recuerdos que son tan estériles como esos mismos gestos. Ves a alguien haciendo algo que tú solías hacer y eso te devuelve a un pasado que no vale nada, a un pasado en el que la única diferencia es que tú quitabas el rabillo a las manzanas, algo que no tiene peso emocional alguno. No es uno de esos pequeños detalles que de pronto te lleva a una infancia hermosa o a un momento importante de tu vida en el que llevabas tiempo sin pensar, y ahora vuelves a él a través de ese pequeño recordatorio que abre una puerta hacia ese pasado que sí causa revuelvo en los adentros. Sienta bien de vez en cuando volver a esos ayeres inertes. *** Paula llamó a mitad de la tarde. Hoy era el día en que le daban la carta de despedida del trabajo y, aparte de la sesión de carantoñas con Inés, de eso fue de lo que hablamos la mayor parte del tiempo. Como estos temas poco simpáticos no son agradables de discutir más de lo debido, en especial así a distancia, pasamos rápido a otros más interesantes. Ya han decidido la fecha de la boda, que será el diez de octubre. Al final no podrá ser en casa, porque al parecer el alcalde no se desplaza, y será en el ayuntamiento, menos personal pero más práctico. Al final de la llamada, no sé muy bien como salió el tema, me dijo que tal vez me tocaría leer algo. Lo dijo con naturalidad y, ante mi cara de sorpresa, dio una explicación también de lo más natural: si alguien de la familia le toca esta tarea, es lógico que sea a mí, que soy al que gusta de escribir y al que se le supone más maña en esto de las palabras. No es fácil que otros comprendan con exactitud a qué nos dedicamos o hasta dónde alcanza lo que hacemos en 346 nuestro tiempo libre. Tampoco es fácil hacer entender que porque uno escriba a veces unos poemas, o relatos, o anote su vida en un diario, tendrá la misma facilidad para escribir un pequeño discurso con el que ornar un momento señalado. De hecho, pudiera ser que incluso se sintiera menos capaz que los demás y por ello el encargo le resultase más difícil, y mayor fuera el miedo a no lograr lo que se espera. Emilie me ve nervioso por esto y me tranquiliza diciéndome que en este tipo de bodas rara vez se lee, que eso es en las bodas religiosas, pero se me ha quedado de todos modos una inquietud insidiosa, como sucede cuando le encargan a uno una misión que cree que le queda grande. Ahora mismo no sabría que escribir, qué decir si tuviera que hacer esa lectura de boda. No es el tipo de texto al que uno sabe cómo enfrentarse. Hace no mucho un amigo mío tuvo la boda de uno de sus hermanos. Me pidió permiso para leer algunos de mis poemas en ella. Yo le dije que por supuesto podía leerlos si así lo quería, y me sentí orgulloso de aquella petición, pero al mismo tiempo pensé que yo nunca leería ninguno de mis poemas en una boda. No creo que sirvan para ello, lo veo algo ridículo, la verdad. Y quien dice poemas dice cualquiera de las cosas que he escrito. En fin, que si hay que decir unas palabras, allí estaré para hacerlo y lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Hay que buscarle el lado bueno al asunto: que nos presupongan unas facultades que no creemos tener quizás nos pone en un aprieto, pero es hermoso ver que confían de tal modo en nosotros. *** Salí a correr al final de la tarde, por el camino de siempre. El trigo estaba de un amarillo pálido, clarísimo, como el de una de esas melenas largas y oxigenadas, y se movía sin prisa. No debe haber otra planta a la que le siente tan bien agostarse como a esta. Apenas da tristeza ver las espigas secas, más bien al contrario. Hacen buena esa frase de «vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver». 347 *** Inés está jugando sobre el sofá. Se alza y de pronto se deja caer sin miedo, y se haría daño si no fuera porque yo la vigilo de cerca y la sujeto, y a ella esto le hace gracia y sonríe y deja caer la cabeza hacia atrás mientras enseña los dientes y tiene cara de felicidad. Luego habla algo en su idioma sin sentido, se vuelve a levantar y comienza de nuevo la historia. Cabe preguntarse qué tendrá en la cabeza al hacer todo esto, o qué querrán decir esas palabras que balbucea tan feliz, en ese imaginario tan insondable de los niños que por más que intentemos no tenemos manera de comprender. Es en momentos así que siempre hay alguien que comenta lo hermoso que es ese universo de los críos, tan inocente, tan puro, frases un tanto tópicas y edulcoradas que se dicen como con un punto de envidia. Querríamos ser de nuevo niños, tener esos valores y esas fantasías que desde aquí ya no acertamos a entender. Pero lo que nadie dice es que todavía más hermoso es este mundo nuestro, el de quienes les observamos jugar y ser como hoy son, el de quienes hemos forjado todo lo que ellos hacen e incluso a ellos mismos, y gozamos un orgullo que no pueden aún comprender. No, a mí no me gustaría volver a ser un niño así; prefiero este mundo mío de adulto, y que sea ella la que es una niña y disfruta siéndolo. Y sentarme a observarla hasta que un día deje de serlo y su mundo sea entonces el mío, ya no tan puro e inocente, pero uno que podremos entender y vivir juntos. *** Era la hora de recoger a Inés y se acercaba una tormenta. Habían retumbado ya un par de truenos, y la luz tenía esa pincelada tan melancólica y deprimente que se da justo antes de las tempestades repentinas, mientras conviven aún el sol intenso y la oscuridad de los nubarrones. Cuando llegué a casa de Christine, aún no había alcanzado la lluvia hasta allí, pero soplaba un aire fuerte y empezaban a notarse algunas gotas. El salón tiene un 348 ventanal amplio hacia el oeste, donde el cielo estaba aún claro, y al mirar desde allí no se hubiera dicho que el tiempo andaba tan perturbado. Por el otro lado, en cambio, todo era negrura hacia el horizonte, y mirando en uno y otro sentido parecía que uno estuviera a punto de ser engullido por el fin del mundo, justo allí en el borde que separa el bien y el mal. Son muy épicas y literarias las tormentas así, no hay duda. Salimos de allí justo antes de que empezara a descargar, pero nos alcanzó el chaparrón a mitad de camino, y para cuando aparqué delante de casa caía tan fuerte que no podíamos salir sin calarnos de arriba abajo. Apagué el motor y nos quedamos allí esperando sin más. No serían más de diez o quince minutos los que estuvimos en el coche. La cosa no podía ser larga, porque las tormentas así no duran mucho, y en caso de que esta sí lo hiciera, la paciencia de Inés tampoco es muy duradera. Al final la lluvia duró más de lo previsto e Inés se hartó de esperar y se puso a gritar; no tuvimos más remedio que entrar en casa bajo el chaparrón, que ya empezaba, no obstante, a remitir un poco. Fueron, ya digo, apenas quince minutos, pero estuvimos de lo más a gusto allí dentro, escuchando el repiqueteo de la lluvia, que tamborileaba el techo del coche, el tejado de la cabaña y los árboles, y hacía al mismo tiempo un rumor espumoso al golpear la tierra. Qué acogedores son en estos casos los lugares así tan pequeños. Los refugios en que guarecerse durante episodios como este han de ser sólidos para proteger de esas inclemencias, pero también a ser posible reducidos, chiquitos, para poner a salvo los espíritus de igual manera y darle calor a las emociones. Se nos hizo muy hogareño el coche con aquella tormenta, una sensación de estar bien resguardados y tener suficiente en nuestro pequeño mundo para sobrevivir así tanto tiempo como fuera necesario. A Inés parecía darle igual la violencia de la lluvia, que tan pronto azotaba de un lado como venía del otro, ni tampoco le inquietaba el color inquisidor que ahora tenía el cielo, tan poco amistoso. Ella cogía su peluche y me miraba para que yo jugara con ella, divertida de ver que había una pequeña 349 novedad en nuestra rutina y que yo no bajaba del coche a sacarla como sucede siempre. Así estuvimos hasta que se cansó de jugar y abandonamos nuestro campamento para llegarnos a casa. Nos mojamos un poco por el camino, pero no pareció importarle. En casa, se fue corriendo hacia la puerta para reclamar que saliéramos de nuevo, como si fuera no lloviese y fuera un día cualquiera. Me miraba con cara de súplica y una sonrisa pícara al mismo tiempo. Las ignorancias más osadas son a veces también las inocencias más tiernas. *** Hay escritores que piensan que todo lo que pueden contar está ya en sus obras, y que sirve de poco preguntarles después por ellas. Cada libro se basta a sí mismo para contar su historia, y todos ellos en conjunto para contar la de quien los escribe. El escritor no debiera, a partir de ese punto, hacer nada salvo dejar que otros lean su trabajo. Se lo he leído ya a unos cuantos escritores, aunque también es cierto que eran todos ellos más o menos famosos, lo suficiente como para sufrir el martirio de las entrevistas y las ruedas de prensa más de lo recomendable, con lo que es probable que lo dijeran para tratar de esquivar ese trámite o al menos hacer evidente su desagrado. En cualquier caso, parecen existir dos tipos de escritores: aquellos para los que la labor concluye una vez se ha escrito un libro, y aquellos para los que esta no ha hecho más que comenzar y pueden a partir de ese libro seguir ejerciendo su labor literaria, o al menos darle una vida distinta a esas palabras escritas. Yo creo que los libros son solo una parte del juego de la literatura, el primer elemento tangible que asoma y puede tocarse, y que materializa ya las ideas y las fantasías del escritor, pero al que le queda aún mucho por delante. Hay otras piezas del juego que están más allá de lo escrito, y en las que el escritor puede, y tal vez debe, participar de igual modo. El libro es al escritor como la partitura es al músico: contiene lo fundamental de sus ideas, las líneas melódicas, 350 las armonías, pero sobre esa base hay margen para construir otras creaciones, y es ahí donde en ocasiones está lo más interesante. Esto, claro está, depende del libro y del autor, de la misma forma que hay estilos de música que se prestan más a la improvisación y otros que no. Tanto mis libros como yo, creo que ambos encajamos bien en esta idea, nos gusta contar y ser contados de formas diferentes, tenemos un alma de músico de jazz oculta tras las letras y los párrafos. El escritor reescribe el libro cada vez que lo cuenta de viva voz, y también incluso cuando habla de algo distinto, porque los libros que uno escribe pasan a formar parte de su bagaje, y de ese bagaje se nutre lo que decimos y comentamos, ya sea que hablemos o no de literatura. He escrito ya alguna vez esa concepción mía, materialista tal vez, de la literatura como una herramienta para representar nuestra propia vida, para contar mejor nuestras historias y nuestros pensamientos. Se escribe acerca del pasado, pero se escribe para el futuro, pues es en él donde contaremos lo que hemos escrito, cambiado siempre por nuestra propia interpretación en cada momento y por las pátinas que el tiempo va dejando. Ando estos días con ganas de darle más vida a estos escritos. Sería bueno sacar estas partituras ahí fuera, interpretarlas de otro modo, hablar de esto que uno escribe para quien quiera saber lo que aquí se cuenta. Tal vez sean solo deseos de encontrar para mis palabras lo mismo que ahora tengo para mi música: un escenario sin relumbres donde compartir lo creado, como en las sesiones irlandesas de los viernes, donde siempre se hace alguna pausa y alguien me pide que toque a solas uno de mis temas, y yo aprovecho para enseñarles alguna canción que he compuesto y comentar de dónde viene. Bien sé que no tengo interés en alcanzar fama alguna con lo que escribo, pero a eso de tener lectores y un poco más de actividad social podría acostumbrarme rápido, no por la popularidad, que me importa poco, sino por el trato con la gente, que traería a estos cuadernos una visión distinta de lo que escribo. Le faltan conciertos a esta música mía de 351 palabras, y presentar este o aquel de mis libros delante de algún pequeño grupo sería una experiencia grata. No puedo evitar pensar en ese premio al que he presentado mi libro, que vendrá sin duda acompañado de sus correspondientes presentaciones en público y sus charlas. Quizás sea esto lo más valioso que tendría esa victoria, y ya puestos a entregarse a triunfalismos, lo que me da por imaginar son esos eventos y la forma en que yo habría de contar las razones que hay tras los textos, ahondar en las pequeñas historias que lo componen. Se siente todo muy infantil, porque así es este juego de suponerse vencedor de algo, pero incluso las fantasías tiene una parte de ilusión que acaba reconfortándonos como si fuera cierta. En resumen, que se le acumulan a uno las ideas en el papel y hay que sacarlas de algún modo para que sirvan para algo más que llenar las páginas. Aunque nadie nos lea, contar a ráfagas estas mismas historias incluso sin que se sepa que andan escritas desde hace tiempo; que el diario siga siendo íntimo, pero que se manifieste a través de nosotros y nos dé una vida diferente. Y que no haya que escribir entradas como esta, metaliteraturas, sino que podamos contar directamente lo que esto de escribir significa para nosotros. *** Estuvimos en Labastide dÁrmagnac hace dos o tres años (es un hecho incontestable que soy completamente inútil para las fechas, ni siquiera soy capaz de estimar las más cercanas) cuando íbamos de camino a España para ver a mis padres. Pasábamos por el pueblo y me llamó la atención un cartel que anunciaba una cuchilleria artesanal, no para mí, sino para mi padre, que le gustan esas cosas y me había pedido que le comprara una navaja si encontraba alguna interesante. El artesano trabajaba en un taller minúsculo, con todo muy desordenado excepto una vitrina diminuta donde exhibía tres o cuatro piezas que ya tenía terminadas. Le compré una de tipo Laguiole, sencilla pero bien hecha, y nos estuvo explicando el proceso casi más por agradecer la compra que otra cosa, porque era todo bastante obvio 352 sin más que mirar a su taller y entender un poco las piezas a medio hacer y las herramientas que tenía repartidas por todos los rincones. Recordaba el pueblo más pequeño, más insignificante de lo que lo vi hoy, y el taller de ese hombre, que hubiera dicho que era el único comercio, resulta que es solo uno de una pequeña colección de tiendas pintorescas, como lo es el pueblo en sí. Es un pueblito con encanto, bien cuidado y recoleto, ideal para una visita tranquila y un paseo. He quedado hoy allí con Juanma y Muriel, que están pasando unos días en la costa y nos apetecía vernos, y a falta de mejores lugares intermedios en los que reunirnos, este parecía una buena opción. Habíamos quedado a las 2, una hora algo tardía para que nos dieran de comer, así que llevé todo lo que tenía por casa para poder improvisar un picnic. Ellos venían sin nada, y les cogió de sorpresa toda la comida con la que yo desembarqué. Se ve que les hizo ilusión, no tanto porque nos salvaba la situación o porque la comida en sí les gustase, sino por el detalle como tal. Al final fueron más de dos horas de viaje entre la ida y la vuelta, y no mucho más tiempo allí con ellos. Un esfuerzo quizás excesivo para tan poco encuentro, pero no es así como se sopesan estos asuntos de la amistad. Valió la pena, y en el fondo en estos reencuentros con los amigos lejanos las distancias tiene un valor distinto. A mí me parecía que en esa hora de trayecto había hecho mucho más que unos pocos kilómetros para ir a otro pueblo de esta misma región, casi como si me hubiera cundido lo suficiente como para llegar hasta Madrid a verles en tiempo tan corto, y siendo así, el esfuerzo estaba entonces más que justificado. En el coche volvía feliz, entretenido en observar esa sucesión de paisajes en metamorfosis desde las llanuras más abiertas que orillan las Landas hasta este relieve ondulado de aquí. Y pensaba que este momento sin duda habría que ponerlo en papel, porque aunque no fuese nada especial, aunque fuera tan breve, qué duda cabe que lo había merecido. 353 *** En este universo nuestro de pocos blancos y negros pero muchos grises, no tiene apenas sentido afirmar que una opción siempre es mejor que una contraria, porque lo más probable es que nos exista una opción contraria sino más bien solo una alternativa distinta. Ni tal destino es mejor que otro, ni ese plato más sabroso que este, ni la película es siempre mejor que el libro. Cada aquel tiene sus ventajas, y la mayoría de cosas pueden coexistir con sus semejantes mejor de lo que solemos creer. A esta cita con el diario falto pocas veces, y traigo siempre que puedo alguna historia sobre Inés, por una parte por ser el eje de todo cuanto uno hoy siente, y por otro porque es para ella para quien voy archivando aquí la memoria de estos años. Se me podría reprochar, sin embargo, que a pesar del trabajo que hago con estas notas, apenas le hago fotografías o vídeos, y le está quedando una historia gráfica más pobre de lo que podría esperarse. Confieso que soy perezoso para esas tareas, lo de la imagen nunca fue mi fuerte. No vamos a negarlo, prefiero las letras y veo esta colección de ellas como un documento mucho más valioso que todas las fotografías que pudiera tomar para relatar este tiempo y la manera en que ella lo vive. Hoy estaba muy activa desde primera hora. Papá y mamá han venido a pasar unos días y andaban jugando con ella. Han traído un cubo lleno de juguetes con una tapa de plástico redonda, y la tiraban rodando de un lado a otro del salón, con ella en medio viendo el disco desfilar a su lado, y eso le hacía mucha gracia. Cada tirada le hacía reír sin parar, sobre todo si la trayectoria salía algo torcida y acababa la tapa estrellada contra algún mueble. Como era tan gracioso verla así, le he grabado un vídeo, uno corto en el que no deja de reírse y que podría estar mirándo durante horas, porque tiene esa risa suya tan pegadiza ante la que es imposible que uno no se ría y se sienta feliz. Ahora quería escribir esta historia aquí, pero, ¿de qué forma hacerlo que pueda capturar lo mismo que ese vídeo? 354 ¿Como describir la escena mejor que con el recuento exacto y tan gráfico de la escena misma? Es inútil, no se puede competir con el realismo de estas tecnologías, y mucho menos con palabras. Tampoco nos hace falta; aquí a lo que uno viene es a contar otras cosas, la emoción de ese momento, lo que se siente al acompasar nuestro reír con el suyo, la forma en que eso nos hace distintos el resto del día. Todas esas cosas que no pueden recogerse en imágenes, desde los orgullos que afloran hasta las tristezas anticipadas al pensar que esas risas tan desbocadas y puras habrán de ir poco a poco apagándose. Con un poco de cada cual, intentamos dejar el mejor relato de lo que somos y de lo que otros son alrededor de nosotros. Es este un trabajo como de cartógrafo, porque nunca se ha de lograr la copia exacta. No existe ni tiene sentido (salvo en los relatos de Borges) ese mapa a escala 1:1, ni existe tampoco la película o el relato o el poema que guarde todo lo que se contiene en un instante de nuestra vida. Estamos, como el cartógrafo, obligados a seleccionar lo relevante, los accidentes del terreno que quedan sobre la carta, y a jugar con las líneas y las tintas, con las tramas, con el lugar exacto en que anotamos un topónimo, todo ello para intentar lograr la reproducción más fiel pero siempre deficiente del original en que nos inspiramos. Para que, en este mundo de muchos grises, podamos hacer más evidentes esas pocas cosas de la vida que sí son rotundas e inequívocas, blancas o negras, y sobre las que resulta más seguro construir lo que venimos siendo. *** Es curioso cómo, de entre todas esas amistades mías a las que no les despierta simpatías esto de la vida familiar y los hijos, y que lucen muy convencidos el hecho de seguir siendo tal y como eramos hace unos años, la gran mayoría se ven a sí mismos como gente moderna, contestataria, incluso algo revolucionaria por el mero hecho de renegar de esta forma de vida nuestra que juzgan costumbrista y poco excitante. Nosotros somos los que seguimos la evolución impuesta, lo 355 esperable, y ellos los que se revelan y alargan el tiempo pasado, ese que era mucho más dinámico y que ahora, bajo el peso de otras cargas de las que ellos aún huyen, hemos perdido quizás para siempre. Y yo pregunto: ¿acaso no es eso, en lugar de revolución, una resistencia terca al cambio, a ese cambio que nos sucede con los años según descubrimos paso a paso la vida? ¿Acaso no es igual esa negación de la edad adulta y sus costumbres que la de quien no sabe romper con las malas prácticas de su propia historia, quien mira hacia atrás en lugar de hacia delante, quien se nombra conservador en lugar de progresista? Porque, digamos las cosas como son: Peter Pan no era un adulto revolucionario, sino un niño conservador con miedo al progreso. *** Hablé ayer con Anna por la noche y me dijo que estaba triste: acababa de saber que su abuela tiene cáncer, algo que el resto de la familia le ha venido ocultando hasta ahora, porque ella no quería que la nieta que vive lejos de casa lo supiera. A la tragedia de la noticia se unía la de la distancia, esa distancia que, sin contratiempos como estos, era algo que a ella le resultaba dulce y placentero, pero que ahora le enseñaba su lado más duro. Siempre se está lejos, da igual donde estemos, siempre son más las cosas que nos quedan distantes que las que están cercanas. El bienestar consiste en quedarse cerca de las que ahora nos importan, pero cuando el viento de las prioridades vira, nos sabemos de pronto muy lejos incluso de nosotros mismos, y es ahí cuando el espacio se nos hace amargo. Poco podía hacer yo por animarla, porque también hay distancia entre ella y yo, y a través del ordenador no es fácil procurar consuelo. Aun así, estuvimos hablando un rato; se veía que tenía ganas de contarle a alguien las verdades que esta repentina noticia le ha revelado, a saber: la importancia de la familia, lo fácil que es perder conciencia de ciertos vínculos, lo volátil que es el bienestar cuando median lejanías. 356 Se me ocurrió mandarle un texto que escribí en su día y que hablaba de mi abuelo, porque sé que le gusta a veces leer estas cosas que escribo, y porque cuando de animar a alguien se trata, es bueno que quien anima le haga saber al otro que tiene o tuvo en algún momento un contexto similar, para que las empatías se pongan de nuestro lado y hagan más fácil confortarse. Lo leyó y me dijo que le había gustado, que le hacía sentir bien, y después, curiosa como es ella con esto del idioma, me mandó un puñado de palabras que no entendía pero que le sonaban interesantes, para que yo se las comentara en lugar de ir a buscarlas al diccionario. Y fue así que, una vez más, acabamos hablando de lenguajes y palabras y dejamos atrás los temas tristes. La lista de palabras era la siguiente: recodo, somero, cabilación, aturdido, jalonar, afligirse, barniz. Pensé según las leí así todas juntas que es cierto que tienen todas ellas una sonoridad hermosa, parece mentira la profundidad que unos sonidos pueden darle a un solo vocablo. Las releí otra vez con gusto, como las releo ahora, y es asombroso lo bien escogidas que me parecen, como una lista hecha solo de palabras bien seleccionadas, aunque en realidad no sea más que una colección de aquellas más rebuscadas que ella no entendía. ¿Será que suenan mejor por lo exóticas que resultan? ¿O será que dejamos sin pronunciar algunas de las palabras mas bellas y nos quedamos con otras tal vez más prácticas, menos poéticas pero que acaban siéndonos más cercanas? Estuvimos dándole vueltas a estas pocas palabras, ella aprendiendo los significados y los matices, yo redescubriéndolas y volviendo a leer ese texto mío en el que aparecen, y en el que ahora tiene una musicalidad distinta. Esta es la razón por la que el texto compartido con otros se enriquece, porque cada cual le añade sus perspectivas y da luz o sombra a la verdad de las palabras, de las frases, de las ideas. Fue, en realidad, como esa tertulia que dije hace unos días que echaba de menos alrededor de lo que escribo, algo más íntima y de andar por casa, pero intensa y reveladora de igual modo. Al final, ella parecía algo menos triste, y yo alegre de 357 que así fuera. En este entusiasmo nuestro por los idiomas del otro, encontramos cada uno siempre un motivo para la sonrisa. Es hermoso y reconfortante ayudar así a un amigo a través de una pasión común. Por un lado, por el amigo que recupera el tono de sus humores. Por otro, y siendo ese remedio una pasión que uno mismo guarda, porque nos tranquiliza saber que lo que a otro le cura podría acaso servir para sanarnos a nosotros un día. *** Empiezo a entender por qué estas sesiones de música irlandesa (ayer tuve una) me gustan tanto y, sobre todo, por qué me siento en ellas tan cómodo. Es una cuestión más allá de la música, porque en realidad me hubiera dado igual que fuesen gentes que guardaran cualquier otra afición similar a las mías. Lo fundamental es que no es esa afición lo que ostentan, sino a ellos mismos, personas como otras que por azar tienen querencias en las que uno también recala. He tenido pocas aficiones, pero las que he tenido las he cultivado con gran pasión. No por talento, sino más bien por insistencia y tesón, he logrado en ellas un nivel más que aceptable, no suficiente para destacar pero sí para ser tomado en serio y para que a uno le acepten de buen gusto en los círculos correspondientes. Y nunca en ninguno de ellos acabé de sentirme a gusto, había siempre un momento en el que deseaba volver a mi ocupación solitaria, porque la incomodidad de no encajar en el grupo era mayor que el beneficio de estar junto a esos otros supuestamente semejantes. Y siempre me rondaba la paradoja de sentirme más cómodo en otras compañías que en aquellas de quienes compartían aficiones conmigo. Sucede que todas esas aficiones mías más intensas (a saber: escribir, hacer música) son de tipo creativo, y la creatividad tiene el peligro de alentar ciertas vanidades y crear personajes dudosos. Y la sensación que tuve a menudo fue que esa creatividad, o más bien ese saberse partícipe de tal ocupación creativa, ocupaba demasiado espacio en la vida y en la personalidad de esas gentes. 358 Cuando en la universidad empecé a participar en recitales de poesía, me vi rodeado de personas que se consideraban poetas por encima de todo, y que así lo hacían saber con su forma de ser. En lugar de personas que esconden un poeta, que tienen ese gusto por los versos igual que quien gusta de pasear por el campo o jugar a las cartas con los amigos (y siendo una preferencia ni más ni menos honrosa o elevada que estas), eran poetas con tal vez una persona tras ellas, y a mí eso de darle primer plano a algo como la poesía, por encima de la humanidad misma de cada cual, no acababa de resultarme simpático. Junto a los poetas más vocingleros, investidos de esos aires bohemios y arrogantes que parecen gustar tanto en este gremio, estaban también los poetas silenciosos, los retraídos, que no hacían alarde de nada salvo su propia introversión. Estos también son otra especie típica en estos ambientes, y en el fondo no son tan diferentes de los otros, pues no dejan de pretender rodearse de un aura distinta, más poética y mística, aunque más silenciosa. Siguen pretendiendo ser más poetas que personas corrientes. Con la música me viene ocurriendo algo similar. Quien le concede una buena parte de su tiempo a la música tiene tendencia a asumir que esta tiene unas propiedades casi mágicas, divinas. Y claro, siendo así, no es descabellado colegir que aquel que la ejecuta y la considera motor de su vida ha de ser también alguien especial. Supongo que este será el razonamiento que explica esa propensión de los músicos a la vanidad. La mayor parte de los músicos que he conocido, con independencia de su valía musical (a veces muy grande), han sido de este tipo; músicos a los que me gustaría escuchar tocar, pero con quien el trato directo nunca me resultó estimulante, ni siquiera teniendo un instrumento entre las manos. Después están, tanto en la música como en la poesía, los locos, los amigos del designio cósmico, los que viven en realidades paralelas y exhiben su anómala condición con orgullo. Es la lacra de todos los oficios creativos: si en su historia hubo algún personaje de renombre que fuera poco cabal, o inadaptado, o histérico, entonces no faltaran quienes 359 crean que es en esa anomalía donde reside la clave de su genio. Y como es más sencillo fingir la locura que ser un verdadero artista, tomarán ese camino rápido para creer que por ello ya merecen ser poetas o músicos del más alto rango. Lo de este grupo nuestro de las sesiones irlandesas es diferente, todo mucho más cercano y espontáneo. Es de suponer que cada cual tendrá sus aspiraciones, si fueran meros conformistas no tocarían como lo hacen, pero estas serán de otra forma o, en todo caso, se entenderán de un modo distinto. Nos reunimos para tocar como otros se reúnen para comentar sus novedades o para dar un paseo, y dándole la misma mística a aquello que hacemos que si nuestra reunión tuviera otro de esos fines. No sé por qué escribir versos o hacer música le hace a uno más relevante que pasear, no veo diferencia alguna. Y este debe ser el primer grupo de gente que, aun siendo músicos, deben entender esta realidad de esta manera. Es bueno reconciliarnos con nuestras pasiones, dejar de pensar que nuestra forma de ejercerlas es extraña y que quienes las cultivan han de tener siempre esos caracteres que uno no comparte. Es bueno no sentirse menos parte de esos universos pasionales, ya sea la escritura o la música o cualquier otra la tarea donde uno decida dejar sus intimidades. Y aprender que no por discretas y humildes las pasiones son menos apasionadas. *** Lo mejor de las celebraciones acontece muchas veces no cuando estas tienen lugar, sino poco antes, en las vísperas y los preparativos, en esos momentos previos que van alimentando el espíritu festivo. Es ahí cuando se tiene ya parte del entusiasmo que el evento le causa a uno, pero aún no las expectativas ni las cargas, lo que acostumbra a resultar en una especie de ocasión paralela que no solo completa a esa cita posterior, sino que incluso la supera. El sentir de esa celebración futura se infiltra en los días previos y deja ya sus emociones, y uno las vive con deleite, con imaginación, de la manera misma que quien parte de viaje y no puede 360 en la jornada previa concentrarse en otra cosa que en las fantasías de ese periplo que le aguarda. En Madrid tenía la costumbre con algunos compañeros de universidad de salir la noche del 30 de diciembre por el centro, tomarnos algo y disfrutar más o menos como si fuera un día normal, y al mismo tiempo como si el año nuevo hubiera ya llegado con un día de adelanto. Esa de fin de año es una celebración de la que no he sido nunca muy amigo, tan artificial, tan forzada, y con ese aire de impostura que le quita toda la espontaneidad a una noche en que los encuentros se han de suponer naturales y ciertos. Pero la de la víspera de nochevieja es bien distinta, las calles tienen ya un espíritu parecido al del día siguiente y aun así todo es más fácil, los horarios y los precios más asequibles, las actitudes más distendidas. Sustituíamos la fiesta de nochevieja por esa hermana suya más, y siempre lo pasábamos mejor que en la nochevieja, si es que acaso acabábamos saliendo también ese día. Algo así sucedió hoy cuando salimos a pasear y en el pueblo parecía haber ya algo del ambiente de la feria de los quesos que se celebrará mañana. Iba a ser un paseo más, íbamos con mis padres pero sin intención de enseñarles nada, porque ya lo conocen de sobra, y esperábamos no encontrarnos a nadie, como es lo normal. El cielo estaba gris, poco amistoso, razón de más para que estuviera todo el mundo en casa y pudiéramos pasear como siempre, desapercibidos y con esa sensación de que todo el pueblo y todas las carreteras son solo para nosotros. Nos encontramos con el alcalde en la misma entrada del pueblo, bajo el arco. Venía algo preocupado por el tiempo. Le pregunté si estaba todo preparado y asintió con una suerte de sonrisa incompleta, como queriendo decir que ya habían hecho todo lo que estaba en su mano, pero quedaba aún por resolver la incógnita de la lluvia, sobre la que no tenían control y que podría arruinarles el evento. Pasó por allí su cuñada, a la que vemos poco, y por supuesto el tema del que hablaron fue el de mañana, unas consultas rápidas sobre la organización, para confirmar que no quedaban cabos sueltos. 361 Nos encontramos con los ingleses al pasar por delante de su casa. Se diría que andan apostados en la puerta, sobre todo él, y cuando oyen alguna voz conocida se asoman de inmediato a decir algo. Salieron los dos al mismo tiempo, él con una copa de vino en la mano y casi de un salto, haciendo una entrada en escena bastante cómica, muy en su estilo. Puso cara de sorprendido al ver que no eramos solo nosotros, sino que también venían mis padres, pero continuó con su discurso y sus aspavientos habituales como si nada. Nos presentaron a su hija, a la que no conocíamos aún, y que es de suponer que haya venido para estar aquí mañana. Con más gestos que palabras nos hicieron saber que habría una demostración de esquilado a media mañana, con tres ovejas, como si eso fuera el momento estelar de la jornada, o quizás porque ellos participaban en ello. Estaba en la calle también Silvie, algo nerviosa y excitada dando los últimos retoques a la especie de performance que planea hacer. Va a poner un puesto en el que, en lugar de vender nada, ofrecerá una ruta por el pueblo y los alrededores, explicando la historia y algunos detalles que conoce sobre ciertos rincones, sobre los paisajes, sobre orígenes de esos acerca de los que nadie inquiere pero que al conocerlos siempre resultan interesantes. Lo contaba todo con una emoción nada contenida, y hablaba del trabajo que le ha costado recopilar esos datos, un trabajo paciente, largo, pero que repetía una y otra vez que había sido lo más interesante de todo el proceso. Tiene encanto ver la pasión con la que se toma este cometido, sin otro fin que el de enseñar a unos cuantos desconocidos las curiosidades de esta tierra suya. No me había parecido antes alguien muy sentimental en ese aspecto, tal vez porque vive la mayor parte del año en París y porque no aparenta tener con este territorio los mismos vínculos que el resto de los que han nacido y viven aún aquí. El suyo es, según creo entender, un apego a la tierra más similar al mío, menos visceral, más reflexivo, quizás también más abstracto. Pero sigue siendo —y eso salta a la vista— una relación intensa, y no importa cuáles sean las raíces de un apego, este acaba manifestándose del mismo modo si es que 362 tiene la magnitud suficiente. Se notaba en todo el mundo la ilusión que había en esa antesala de la fiesta grande del pueblo, pero eramos solo los de aquí quienes estábamos, aún sin toda esa gente que viene a darle color y energía a estas calles pero también a llevarse nuestra intimidad por unas horas. Ahora nos quedaba aún esa intimidad, y pasear por el pueblo y hablar con los vecinos era algo así como asistir al ensayo general de una obra antes de su estreno. Seguimos nuestro paseo, y al salir del pueblo ya era todo igual que siempre, la carretera vacía, como si nada fuera a ocurrir mañana. [...] La fiesta de los quesos salió redonda. El preludio tan dulce de ayer era una señal acertada de lo bien que resultaría el día de hoy. El tiempo no deslució la jornada y el pueblo estuvo lleno desde primera hora de puestos y de gentes curiosas, con un ambiente inmejorable. Paseábamos por las calles entre la gente, igual que ayer cuando todo estaba por llegar, y nos íbamos encontrando conocido tras conocido, saludando brevemente a unos, charlando tranquilamente con otros. Es agradable verlos a todos así, poco a poco, apareciendo entre la masa de desconocidos; a uno le parece que tiene más amistades de lo que creía. Había música en la plaza, con varias gaitas, banjos y acordeones. Era la misma música folclórica de otros años, pero con más músicos esta vez y con mejor disposición, y no pararon de tocar en toda la mañana. Christine, que estuvo todo el día de un lado a otro y se veía de lo más contento, no dejó de repetirme que al año que viene debería tocar yo también. La que más disfrutó de todo fue una vez más Inés, a la que tuvimos danzando arriba y abajo de la calle sin descanso. A ratos en brazos y a ratos andando entre la marabunta, disfrutaba cada momento y encontraba siempre algo en lo que divertirse. El esfuerzo le pasó factura y luego a la tarde se la veía cansada, y después de cenar cayó dormida mucho antes que otros días. El día fue una pequeña vorágine de cosas diminutas, 363 todas ellas bien simpáticas, de las que al final uno acaba sacando no otro conjunto de pequeñas anécdotas o aprendizajes, sino una sensación global de bienestar que obedece a todas ellas al mismo tiempo. Eso es lo que queda ahora, en la resaca de esta jornada: la paz de volver a las rutinas y el sosiego de ese extraño abismo humano en que se sabe que tal actividad no habrá de repetirse hasta dentro de un año. *** De las conversaciones que tengo por internet con mis padres, las más intensas y dulces son las que tienen lugar después de habernos visto, ya sea que fueran ellos quienes vinieran a visitarnos o nosotros quienes hiciéramos lo propio. No es que estemos más sensibles tras del encuentro, tampoco es que tengamos más cosas que contarnos. La razón detrás de esta ternura no es otra que la culpa, ese sentimiento de culpa con el que concurrimos siempre a la primera llamada después de haber estado juntos. Se hace más difícil convivir a medida que pasa el tiempo, y dejar de lado el papel de padres e hijos no parece posible incluso cuando hace ya años que no es necesario representarlo. No hay nada de que avergonzarse, es algo lógico, aunque no por ello ha de ser bienvenido. Sucede así que, al final de estos encuentros, que aunque hermosos acaban siempre por ser algo tensos y agotadores, uno siente el alivio de la despedida y es como quitarse un peso de encima. Pero como esa despedida es siempre cordial, sucede también que al instante llega el arrepentimiento, y entonces uno cuestiona sus sensaciones, piensa que no debería ser así y que debería saber compartir su espacio con otros de modo más amistoso, sin que este final le procurara ningún consuelo, sino más bien algo de tristeza. Se arriba así al próximo contacto, a esa llamada que se hace cuando cada cual ya está en su propio hogar, cargados de culpa, y la conversación es una especie de reconciliación entre dos bandos que se siente culpables de no haber sabido disfrutar como debieran el tiempo que acaban de pasar juntos. Y la contrición se torna en esa dulzura de las palabras, en mensajes tiernos, más cuanto más remordimiento sea el que se guarda. 364 También lo que uno escribe se hace más cálido, porque lo que nos contamos a nosotros mismos refleja igual las pesadumbres, sobre todo aquellas en las que, como sucede con los remordimientos, creemos habernos fallado a nosotros mismos. Lo vengo a escribir aquí para que quede bien clara mi convicción de que es afortunado seguir siendo padres e hijos, hijos y padres, no como una forma de expiar el pecado, sino de asumir esta realidad en la que, más allá de las inconveniencias que la edad hace inevitables, sigue quedando el poso de los afectos que siempre nos hemos tenido y que es más que probable que siempre sigamos teniéndonos. *** La primera vez que la vimos fue en la biblioteca, de la que se encarga los lunes y jueves un par de horas por la tarde. Debíamos llevar ya al menos medio año aquí, pero no habíamos ido nunca en esas horas en que está abierta, y aquel día nos cuadraron mejor los horarios y le hicimos una visita sin más interés que el de curiosear un poco. A la mujer se la veía aburrida, lo lógico si se tiene en cuenta la poca gente que pasa por allí a interesarse por los libros, la mayoría de los días probablemente nadie en absoluto. Nos estuvo haciendo algunas preguntas y comentándonos algunas de las las ultimas adquisiciones, libros nada recientes, de poco interés, pero a falta de mejor conversación ella se deleitaba en recitarnos el catálogo por saber bien cumplida su labor, y nosotros escuchábamos sin demasiado entusiasmo. No sé si nos llevamos muchos libros o no, pero al volver a casa Emilie y yo nos preguntábamos de dónde sería esa mujer, porque no recordábamos haberla visto antes por el pueblo. Creo que nos daba algo de pena el verla allí sola, entregada con un entusiasmo extraño a esa biblioteca tan pobre y malograda, y más aún porque suponíamos, quien sabe por qué razón, que no sería del pueblo y que ese trabajo era entonces menos fructífero aún para ella misma. A partir de ahí empezamos a verla de vez en cuando por la calle, un día paseando, otro en coche, y se paraba siempre a saludarnos e invitarnos a pasar de nuevo por la 365 biblioteca. Para cuando nació Inés, esos encuentros fortuitos comenzaron a prolongarse algo más, por aquello de que un bebé favorece siempre el contacto y la charla ligera, y con lo poco que nos contaba o creíamos entender en sus palabras, Emilie y yo jugábamos a investigar su vida y tratar de desvelar los vínculos que la traían a esta ocupación suya. Hoy por fin hemos desentrañado el misterio, que ni era misterio siquiera, porque podríamos haberlo resuelto con una pregunta, pero que no lo habíamos hecho, quizás porque era más divertido jugar a pesquisar que saber las respuestas de ese modo. El caso es que el alcalde llamó hace unos días para preguntarle a Emilie si estaba interesada en recuperar un enjambre que se había instalado en casa de sus suegros. Dejó un mensaje en el contestador diciendo que, de ser así, llamásemos al teléfono que nos daba, de la familia Dubocs, y preguntáramos por Mireze. El mensaje era muy conciso, pero bastaba para lanzar toda una colección de imaginaciones y cábalas, como así sucedió. Por una parte, nosotros sabíamos que los Dubocs eran los dueños del palacio, la casa más grande de todo el pueblo, pero conocíamos de ellos no más que el apellido, que es lo que puede leerse en el buzón de la puerta. No habíamos visto nunca entrar o salir a nadie de ese edificio, y aunque las ventanas estaban a veces abiertas y otras veces cerradas, ni siquiera teníamos la seguridad de que alguien viviera allí. Pudiera ser que alguien se encargará de mantener la casa y viniera solo algunos días, labor lo suficientemente sigilosa y discreta como para que nunca nos hubiéramos topado con quienquiera que la llevase a cabo. Ahora parecía confirmarse que la casa estaba habitada, y que los inquilinos tenían relación familiar con el alcalde. El otro asunto curioso era que Mireze fuera el nombre de la suegra del alcalde, porque es así como se llama la mujer de la biblioteca, y este no es un nombre muy común. En esas elucubraciones nuestras, la habíamos postulado en alguna ocasión como posible encargada del mantenimiento del palacio (si es que esa había de ser la hipótesis correcta sobre la naturaleza de sus habitantes), por alguna frase que había dicho acerca de este y porque nos parecía factible que 366 esa labor fuera la excusa para acabar ocupándose ya de paso de la biblioteca del pueblo. Lo que no pensamos nunca, qué ocurrencia más disparatada, es que la casa fuese suya. Y es así que allí teníamos, en un mensaje de unas pocas palabras, la solución inesperada a nuestro rompecabezas sobre esa mujer y sobre los inquilinos del palacio: la casa pertenecía a Mireze, que resultaba ser además la suegra del alcalde. Los cabos, que duda cabe, eran fáciles de atar, pero la historia nos resultaba tan inverosímil que no acabábamos de verlo claro. Era un desenlace anodino; lógico y perfectamente factible, pero anodino. Cuando uno lleva ya un tiempo asignándole a los demás un cierto papel, que de pronto los hechos vengan a negarle sus suposiciones se hace difícil de asumir. Nos vamos haciendo imágenes de los otros, juicios siempre sesgados, y estos no tienen por qué encajar en lo que realmente son. No se nos habría ocurrido nunca pensar que esa mujer podría tener esa casa, con el aspecto triste y deslucido que siempre lleva encima. No es cuestión de apariencias, es más bien de profundidades: a esa casa la sabemos con historia, con bagaje, y es difícil imaginarle a ella algo semejante. Somos duros en nuestros juicios, a veces aunque ni siquiera nos demos cuenta de ello, solo por negarle en nuestra fantasía a alguien un rol que bien podría ocupar si no fuera por nuestras presunciones. Tampoco habríamos imaginado, quizás menos aún, que fuera la madre de Veronique. No cabe imaginarse dos mujeres más distintas. A la madre de Veronique la suponíamos en todo caso más similar a Paulette, la madre de Bernard, con esa vitalidad y ese desenfado tan suyos, pero ya se sabe que en esto de los parentescos a veces uno hereda lo obvio y más visible, y otras sin embargo los parecidos son mucho menos evidentes. Para terminar de dar por buena la historia, Emilie le ha preguntado a Christine, quien ha confirmado que en efecto todo esto es cierto. Lo dijo como si fuera algo nada sorprendente, como de hecho es salvo para quien se ha dado 367 a elucubrar al respecto con poco acierto y acaba creyéndose sus propias invenciones. Lo curioso de todo esto es que la próxima vez que la veamos la seguiremos tratando como siempre, quizás incluso imaginándole esa misma verdad errónea. No la sentiremos más parte del pueblo, tampoco nos resultará más cercana a pesar de saber que Veronique, por quien sentimos una simpatía mucho mayor, es su hija. Cada cual es quien es, y lo que uno mismo no comunica con su persona tiene poco valor en el balance que otros hacen de él. A no olvidar: somos lo que podemos llevar con nosotros. Nos guste o no, las posesiones o las circunstancias que uno tiene fuera de sí acaban por no importar demasiado cuando se trata de afectos. *** Hoy dimos Inés y yo un paseo muy tranquilo, mucho más que de costumbre. Íbamos a un paso extremadamente lento y nadie decía nada, nos pasamos todo el camino en silencio, cada cual con sus cosas en la cabeza y sus miradas, porque, eso sí, íbamos los dos mirando con detalle, girando la cabeza a cada cosa que veíamos. Soplaba un vientecillo muy agradable, en el límite entre la brisa gustosa y el viento que ya se hace incómodo. Había movimiento de hojas, de hierbas, de animales; los escarabajos cruzaban la carretera y, al paso que íbamos, nos daba tiempo a verlos hacer casi todo su tránsito. No había en todo el paisaje animales más reposados que nosotros. Andábamos como abducidos, absortos en nuestras diatribas, a un ritmo lentísimo, meditabundo. Podríamos haber seguido así quién sabe cuánto tiempo, en ese andar mecánico, de no ser porque también nuestro recorrido era mecánico y habíamos cogido por inercia una de las rutas habituales, y el camino nos devolvió a casa sin que casi nos diéramos cuenta. Al llegar, Inés volvió a sus locuras y sus juguetes y sus caprichos, y yo a la tensión de intentar trabajar algo y vigilarla al mismo tiempo. Se nos fue toda esa calma en un 368 instante. Pero allí fuera, a solo un paso, seguía aún el mismo remanso de tranquilidad en el que habíamos navegado. Reto a cualquiera a que encuentre una tierra con tanta paz y descanso como esta. *** Hay una hora a la que el cielo tiene una profundidad distinta, mucho más lejano que en ningún otro momento. Sucede en los días despejados, justo en el último estertor del sol antes de que todo caiga en la negrura. Si es antes, la luz aún es demasiado clara y el firmamento no tiene relieve, las distancias allá arriba no pueden aún resultarnos abisales. Si es más tarde, el cielo ya no existe, es un vacío negro que no acertamos a emplazar ni mensurar su lejanía. Pero en ese momento exacto entre ambos, antes de que vire el día hacía la noche y si no hay nubes ni luna que lo impidan, se tienen unos pocos minutos en que puede mirarse más allá que de costumbre, como si nos dieran más volumen a esta parte del universo que sentimos nuestra, menos sideral y más tangible. Hoy cuando salí a llevar la basura era exactamente ese momento: el tono justo en el cielo y esa sensación de profundidad tan marcada. Se veían solo un par de estrellas, las más brillantes, más insignificantes que nunca en ese azul tan oscuro. Esto sucedía hacia el este, por donde empieza la noche a engullir el mundo, pero en el oeste, donde el sol acababa de perderse, aún ascendían unas gotas de luz, y el horizonte tenía colores distintos en cada esquina. Estuve mirando en derredor un par de minutos, las estrellas, las siluetas que iban desapareciendo, y cuando quise darme cuenta ya era de noche y todo era ya como en un instante nocturno cualquiera. El tiempo, como el espacio, está lleno de rincones secretos; son esquivos, duran muchas veces no más que unos minutos, regresan con periodicidades extrañas, pero es en ellos donde se guardan algunas de las verdades más fundamentales. Por eso, la mejor manera de descubrir la vida no es siempre andar viajando o salir al encuentro de las realidades distantes, sino 369 a veces sentarse a mirar una y otra vez las mismas estampas nuestras, a la espera de ese instante en el que habrán de verse de otro modo. *** Se confirma que tendré que leer algo en la boda de Paula. La ceremonia no estará completa sin que alguien diga unas palabras, y al parecer han decidido que esa tarea recaiga sobre mí. Esas palabras, por otra parte, siguen pareciéndome igual de esquivas que la última vez que consideré esta circunstancia y vine aquí a escribirlo, o quizás más aún. Lo único que ha cambiado es que ahora es una realidad más cierta, y que el mandado es, por tanto, más irrevocable, sin importar que uno no se sienta capaz de salir del apuro de manera tan holgada y limpia como quisiera. *** Nos habíamos olvidado de la fecha y a punto estuvimos de perdernos la ocasión. El evento vino anunciado, como suele suceder, en un papel pequeño y poco llamativo, apenas unas pocas frases mal escritas. De tan parco que era, ni siquiera contaba con detalle todo lo que la celebración incluía, y se limitaba a decir que hoy a partir de las 8 de la tarde se celebraría la noche de San Juan y habría un fuego en el pueblo, además de una pequeña actuación de la coral. Olvidaban decir que todo esto se acompañaría de comida y bebida, lo cual es de suponer que habría aumentado la afluencia. Creo que habría que darle algo más de color y vida a esos avisos, porque uno acaba acudiendo solo por aprovechar las ocasiones así, que son pocas, pero podría decirse que anunciadas de este modo casi pierden interés, como si el papel tan deslucido y pobre fuera una mala señal y no invitaran a participar. Fue Emilie la que se acordó del evento cuando salió a dar un paseo y vio que la entrada al pueblo estaba cortada con una valla. Me lo dijo al volver a casa y decidimos pasarnos a ver de qué trataba la cosa, con poco entusiasmo, más bien por tener algo que hacer en esta tarde de viernes. 370 Resultó que la convocatoria había sido todo un éxito y había más gente que en ningún otro encuentro que yo recordase. Estaba casi todo el pueblo, además de los de Mirannes, que celebran esta fiesta conjuntamente con el nuestro. También estaban los de la coral, que debían ser una treintena, y que tal vez hubieran traído a algunos conocidos. En conjunto, muchos mas de los que preveíamos y mucho más animados; fue una sorpresa encontrar algo así cuando esperábamos que fuera a ser no más una reunión rápida y poco menos que anecdótica. El coro empezó a cantar al poco de llegar nosotros. La gente guardó silencio las dos primeras canciones, pero después fue subiendo el tono de las conversaciones y nadie prestaba atención, si acaso para un aplauso tímido al final de cada tema, sin siquiera dejar de hablar. Era un coro con ilusión, no cabe duda, pero no encajaban mucho en esa circunstancia. Y en honor a la verdad se ha de decir que no eran especialmente buenos: las canciones sonaban blandas, sin fuerza, aburridas después de haber escuchado un par de ellas. El inglés no perdió la ocasión para demostrar la poca simpatía que le tiene a la directora del coro, vecina suya (y nuestra), y antes de terminar la primera pieza se acercó a nosotros y comentó que la música le parecía «fúnebre». Curioso que, con el poco francés que sabe, esta palabra la conozca. Yo creo que traía el comentario preparado de casa. Vino hacia nosotros y lo comentó en voz baja, discretamente, algo raro para él, que acostumbra a hacer aspavientos con cualquier cosa que dice. Lo dijo con una sonrisa entre dientes, deleitándose en la crítica y satisfecho de compartir con nosotros esta opinión, a sabiendas de que ni Emilie ni yo le tenemos a ella mucho apreció y pensamos como él, si acaso con algo menos de inquina. Su mujer se unió rápido, también con poco entusiasmo por la labor de la coral pero sin hacerlo tan patente. Me hicieron una propuesta de lo más inesperado: quieren que toque el violín para el espectáculo que organizan todos los años en la capilla de Saint Jean dÁngles. Es un representación teatral en inglés de alguna obra de Shakespeare, con la que congregan a la comunidad inglesa de los alrededores y 371 sacan algo de dinero que utilizan en la reconstrucción de la propia capilla. Al parecer me han oído tocar en uno de esos raros días que he salido al jardín con el violín, y no podían dejar pasar la ocasión de preguntarme si querría participar en su espectáculo, quizás tocando algunas canciones en el entreacto. Me lo pidieron con gran emoción, incluso ella se puso expresiva y gesticulante para dar énfasis a la petición, como si creyeran que yo necesitaba esa clase de halago tan visual para aceptarla. «Cést charmant», decía ella refiriéndose supuestamente a mi música, con ese acento inglés tan cerrado que tiene, de una forma que era de por sí bastante entrañable, bastante charmante. Me cogió tan desprevenido que dije que sí sin mucho pensarlo, y esto les alegró mucho. La invitación tiene tanto de ilusionante como de frustrante. Mas de media vida tocando la guitarra y no me ha sucedido algo así antes; ni siquiera ellos mismos, que también me habían oído tocar y en alguna ocasión habían comentado en forma de cumplido cuánto les agradaba hacerlo, habían pensado antes en darme un lugar en su espectáculo. Y ahora sin embargo, después de apenas dos meses con el violín, esto parece resultarles mucho mejor y se apresuran a contar conmigo. No se puede luchar contra lo que los demás ven en lo que hacemos, y mucho menos hacerles entender la valía de nuestras creaciones o nuestros logros. Estaré allí tocando en esa fecha, porque es más el placer de hacerles un favor y contribuir a mi manera en su trabajo, que la incomodidad de aceptar un encargo que me queda indudablemente grande, pero la extrañeza sigue estando ahí de un modo u otro. Mientras ellos se regocijaban en la noticia y me contaban los planes que tienen para gastar el poco dinero que recaudan con esta actividad suya, me dio por pensar en el coro. Me entró una cierta empatía, porque no deja de ser su situación similar a la mía, cada cual actuando con su música. Claro está que, según si ellos se asemejan más a mi yo violinista o a mi yo guitarrista, la consideración es bien distinta. Si fuera que llevan apenas unas semanas practicando este arte del canto y dan este concierto porque alguien los considera merecedores de tal distinción a pesar de todo, 372 entonces no debiera uno sentirse culpable por la falta de atención. El respeto lo merecen, por supuesto, pero no se puede culpar a alguien por no entusiasmarse con un trabajo pobre, sobre todo si esta pobreza no es por culpa de una limitación de quien lo ejecuta, sino simplemente por falta de tiempo y dedicación, que estas cosas tienen fácil solución sin más que esperar y seguir esforzándose. A mí no me importaría si así fuera en mi concierto de violín, sería de una presunción enorme pretender que han de escuchar a un principiante con la misma devoción que a un experto. La condescendencia es peor obsequio para un artista que la simple falta de atención. Por el contrario, si acaso es que en este coro hay alguien con más experiencia y talento (que de seguro lo habrá, soterrado entre las voces menos diestras), uno al pensarlo se siente algo mal por no dedicarle toda la atención que quizás merezca, porque esto entre músicos se sabe, se da uno cuenta de inmediato quién de entre el público es capaz de apreciar lo que uno hace, quién es el que escucha con criterio distinto, escrutador al tiempo que sincero. Acabado el concierto (y la bebida que se servía al mismo tiempo y en la que todos ponían más afán), se pasó a la comida: unas piezas enormes de paté y unas bandejas de salchichas. Los otros ingleses del pueblo, los que viven fuera y andan siempre ocupados cortando la hierba, estaban también por allí, muy dicharacheros, yendo de conversación en conversación a pesar de que apenas saben unas pocas palabras en francés. Se les veía con más ánimo de socializarse que otros días. En las jornadas de jardinage no acostumbran a quedarse a la comida, se van en cuanto el trabajo concluye. Alguien comentó una vez que los dos eran vegetarianos muy estrictos, y que preferían volverse y tener su dieta bajo control en lugar de quedarse comiendo con los demás, donde a cada instante alguien va a intentar convidarte a una pieza de foie gras o algo peor (peor para su punto de vista, entiéndase). Nos pareció una explicación razonable y les pusimos un aura de gente algo extravagante, a sumar a su ruidosa y evidente obsesión con las cortacespedes, aunque no por ello dejaron de parecernos de lo más simpático. Hoy le hemos 373 visto a él comerse sin miramientos un par de salchichas y una buena rebanada de pan con paté, así que esta teoría, que ahora no sabemos bien de dónde venía, ha quedado desmentida. Poca diferencia en cualquier caso: nos siguen resultando un punto extraños e igual de agradables que antes. Cuando ya habíamos saludado a todo el mundo y tenido con cada cual nuestra pequeña charla, nos retiramos para casa porque no sabíamos muy bien cómo continuar la noche. Parecía que todos estaban enfrascados en sus conversaciones, que seguramente serían tan superficiales como las que veníamos de protagonizar nosotros, pero en las que daban la impresión de estar entretenidos. Por alguna razón, a nosotros nos apetecía algo más intenso, más profundo, arrancarnos tal vez a hablar de cosas sustanciosas con alguien cercano, y la idea de continuar con la cháchara ligera se nos hizo poco apetecible. Podríamos habernos acercado a alguien, conocido o no, y haber hablado de cualquier cosa, o entrar al abordaje en cualquiera de esas pláticas que sucedían ante nosotros, y a buen seguro habríamos sido bien recibidos. En su lugar nos quedamos mirando como si se tratase de una función, y cuando nos cansamos de hacerlo nos marchamos sin que nadie se diera cuenta. *** No hay virtud más difícil de poseer que la coherencia. Llegados a un cierto punto, todos le somos infieles a nuestra historia, a lo que en otro tiempo pensamos o dijimos. Estamos hechos de contradicciones, algunas aceptables porque la evolución no puede suceder de otro modo, y otras más imperdonables en las que verdaderamente podemos encontrar una traición a aquel que somos. Y más difícil aún que mantener ese respeto para con nuestro pasado es admitir que no se fue capaz de hacerlo, negar limpiamente nuestro pensamiento de entonces o de ahora y aceptar el error, lo que viene siendo como pedirnos perdón con elegancia a nosotros mismos. Estos días anda el panorama político en España bien poblado de incoherencias. En la resaca de las elecciones 374 autonómicas, quienes pasan de la oposición al poder o del poder a la oposición dejan cada día buenos ejemplos de ello: le piden al otro lo que no hicieron ellos mismos, le recriminan lo que ellos hicieron, reivindican como fundamentales valores que hasta ayer mismo ignoraban. Es muy teatral, no ya por las poses fingidas y el gusto tragicómico de algunos políticos, sino porque este mundo de la política resulta ser como una película o una obra de teatro, donde a través de palabras altisonantes, histrionismos y escenas forzadas se consiguen mostrar las verdades de la vida de un modo más evidente. Uno mira el panorama político de estos días y tiene allí un ejemplo exagerado de lo inasequible que es el reto de ser coherente, y a decir verdad solo espera que sus contradicciones no sean tan bochornosas como las que ahora contempla. En política, resulta hoy casi imposible proclamar algo sin que nuestra propia hemeroteca venga luego a desdecirnos. La lucha política se hace hoy en los archivos, silenciando los propios y escrutando los ajenos en busca de esas incoherencias inevitables. Pero en lo personal, donde no hay rival que pretenda sacarnos los colores, las incoherencias pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de las veces que renegamos de nuestras propias verdades anteriores. Y sin embargo están ahí, menos obvias pero igual de verídicas, para que, si así lo deseamos, sepamos que de este pecado de no ser coherente no hay quien se libre. Todo cuanto sabemos lo aprendimos casi siempre más tarde que pronto. Y mucho de cuanto pensamos lo creíamos en otro entonces equivocado. La lección de hoy debiera ser, pues, que lo más probable es que no estemos preparados para dar lección alguna. *** Hay quien toca un instrumento para ser popular o ganarse con él el favor de ciertas amistades, para tener un grupo y que a uno lo admiren los demás, o incluso, como confesó en cierta ocasión Eric Clapton hablando de sus orígenes musicales (y que a buen seguro muchos otros músicos podrían 375 hacerlo de igual modo), simplemente para ligar, por aquello de la erótica del escenario. Yo he escrito ya muchas veces sobre la música como forma de comunicación y vínculo, como en esas sesiones irlandesas en que participo últimamente. Existe, no hay duda, un lado social de la música, ya sea con uno u otro enfoque, y ya sea que se busque uno u otro objetivo con ello. A veces, sin embargo, pienso que la música más que compañías me ha procurado soledades, porque este es un oficio solitario a fin de cuentas, y si bien uno es capaz con esa música de unirse a otros y entenderlos mejor, saberse a solas es parte también del juego para quien se vincula por igual a un instrumento, a una costumbre así tan íntima, a otra forma de expresar lo que se guarda. Son soledades estas siempre inocuas, por cuanto suelen ser buscadas y recibidas sin daño, pero no dejan de ser soledades, y allí están como tales, ejerciendo su peso en el recuento final. Yo me he sentido en ocasiones muy solo tocando mi guitarra, es un hecho incontestable. Me había invitado Michael a tocar en el bar durante la fiesta de la música, que se celebraba hoy, y para la que tenía preparada una sesión espontánea, nada serio. Le dije que pasaría a media tarde si podía, y si había hueco haría un pequeño concierto yo con mi guitarra. Cuando llegué había un grupo tocando en la calle y solo un par de mesas con gente escuchándoles. Tocaban canciones tranquilas, la chica que cantaba tenía una voz muy dulce, y pensé que era buena señal, porque si después iba a tocar yo sería una transición natural entre su estilo y el mío. Al otro lado de la calle debía haber unas cuarenta personas en las mesas del restaurante, terminando ya el postre y el café a esa hora. No parecían especialmente interesados en la música. Michael me sirvió una cerveza y me senté a escuchar. Para cuando el grupo terminó de tocar, las mesas del restaurante estaban ya todas vacías y en una de las del bar habían pedido la cuenta y estaban a punto de irse. En la otra quedaba una pareja con unos niños, que resultaron ser amigos de los del grupo. Es decir, que no me restaba 376 como público más que los músicos que acababan de dar su concierto y su par de conocidos. Con ese panorama, y siendo la cosa tan poco formal, no era necesario tocar, podía quedarme tranquilo a tomar otra cerveza o volverme a casa, pero ¿qué razón había para no sacar la guitarra? ¿Acaso era mejor estar allí sin nada que hacer? Sin llamar mucho la atención, me puse a tocar como si tal cosa. A algunos pareció cogerles de sorpresa y dejaron alguna mirada extraña, otros no hicieron caso, y a la mayoría parecía importarle lo mismo que el concierto de antes, ya fuera mucho o poco. Desde la mesa de los músicos, me echaban algunas miradas curiosas y aplaudían al final de cada canción, y uno de ellos (el guitarrista del grupo, no podía ser de otro modo) cogió su silla y se sentó muy cerca, y cuando paré un momento de tocar se arrancó a hacerme algunas preguntas. Acabó trayendo su propia guitarra e improvisamos algo que la verdad es que sonó muy poco inspirado. Después volvió a su mesa y yo seguí tocando. Michael me puso otra cerveza en la mesa, animándome a que la música no parase; cualquiera diría que esperaba que mi labor acabara por atraer más clientela, por muy poco factible que eso pareciera. Tardaron algo más de una hora en irse; tuvieron que recoger todo su equipo y entonces me quedé más a solas, ahora ya sin audiencia alguna. Lo hacían todo con cuidado, sin hacer ruido, menos aún que cuando antes estaban sentados charlando, y toda la acústica de la plaza era mía: las reverberaciones pacientes de las piedras, los silencios de todas las cosas que habían dejado de suceder para que yo pudiera escucharla así. Yo mientras tanto tocaba ajeno a todo, de la misma manera que quien se acoda en una barra a beber un trago y lee una revista o curiosea algo en el móvil, como si nada de lo que sucede a su alrededor le preocupase y, por supuesto, como si a nadie de los que le rodean le importara lo que él mismo hace. Sentía una soledad completa, absoluta, una de esas soledades públicas tan acuciantes que le llegan a uno cuando pasa a solas más tiempo del necesario en un lugar concurrido, a la vista de otros que no alcanzan a hacerle 377 compañía. Y era, claro está, una soledad obsequiada por la música, por mi propia música, porque a cuento de qué iba uno a pasarse la tarde allí en la terraza de un bar sin conocer a nadie, en lugar de estar en casa u ocupándose en algo distinto, menos solitario. Llegó un grupo de cuatro personas, tres hombres y una mujer, justo cuando los otros estaban apunto de irse. Les dieron el relevo y no fueron muy distintos para conmigo: un poco de interés curioso, aplausos de vez en cuando, alguna que otra palabra agradable. Cuando le hube dado toda la vuelta a mi repertorio y ya no tenía más ganas de tocar, les dije adiós y me fui de vuelta a casa. —Gracias por la música, camarada —dijo uno de ellos al verme recoger. Unas soledades sirven para descubrir otras, y aun ya sin la intimidad de la música, el pueblo se veía solitario, abandonado, como por otra parte lo está cualquier pueblo pequeño y perdido en una tarde calurosa de domingo. Las soledades nos llevan de la mano a otras, no nos dejan escapar hasta que encontramos otro vacío que continúe su labor, y al encuentro de esta soledad musical vino la soledad de los pueblos desiertos en el camino de vuelta, de las carreteras y las campiñas llenas de olvidos, la desolación tan verde y fotogénica de estos paisajes. Se me hizo largo y triste el regreso, me volvía antes de lo que había previsto pero parecía que hubiera estado fuera más tiempo del que debiera. Cuando aparqué el coche, me fije en el buzón y en cómo la etiqueta con nuestro nombre se veía muy marcada, con las letras bien perfiladas. El sol se va comiendo el color poco a poco, y Emilie se encarga de repasar el texto de vez en cuando, escribiéndolo de nuevo. Supongo que habría hecho esto hoy, o quizás hace ya un par de días y yo no me he dado cuenta hasta hoy. Decía «Famille Olaya Bourgade». Me pareció entrañable; se me quitaron las soledades de golpe solo por ver así escritos nuestros apellidos, uno junto al otro y junto a ese «famille» que sonaba tan dulce. Cuánta catarsis pueden darnos los símbolos más simples. A veces pienso que la música me ha dado más soledades que compañías, sí, y son soledades en cierto modo hermosas 378 y algo dulces, sin amargor. Pero también de estas soledades satisface siempre escabullirse, porque la soledad es como sumergirse en el mar conteniendo el aliento: ya sea que uno vea corales o aguas turbias, lo más reconfortante e imprescindible es salir a la superficie a tomar aire. *** He tenido dos sueños recurrentes en mi vida, los dos relativamente recientes. El primero era bastante ridículo, lo tuve hasta no hace mucho y se repetía con cierta frecuencia. Me imaginaba a mí mismo de nuevo como estudiante universitario, pero uno que ya creía haber acabado la carrera y descubría de pronto que todavía le quedaba la mitad de ella por delante. Ya digo que suena ridículo, pero esto me causaba una gran angustia, más que nada por la enorme pereza que me daba enfrentarme de nuevo a todas esas asignaturas más tediosas del final de la carrera, y me veía sin fuerzas para volver a completar de nuevo todo ese trabajo. Acabamos una etapa y podemos embarcarnos en otra aún más ardua y costosa, pero repetir de nuevo la precedente provoca siempre una desgana inmensurable, es psicológicamente mucho más difícil. El sueño era curioso, sobre todo porque nunca tuve ningún estrés en esos años de estudios, y porque acabar o no la carrera no me ha supuesto ninguna diferencia. Es decir, que si ahora me dijeran que tengo que repetir unos cuantos exámenes o perder mi título, está claro que aceptaría esto último y ello no me causaría angustia alguna. De cualquier forma, me despertaba siempre de ese sueño y recobraba de inmediato la tranquilidad, ya fuera porque me veía de nuevo lejos de esos años universitarios, o bien porque volvía a ser este yo de hoy día a quien le importan poco sus logros académicos y no tendría problema en que ese sueño fuese cierto. Del segundo sueño también me deshice no mucho tiempo atrás, y es aún más reciente, empezó a visitarme algo después de conocer a Emilie. Me veía en el final de alguna de mis anteriores relaciones —solía ser Celine la mayoría de las 379 veces—, en esos momentos dramáticos del después y las angustias que conllevan, pero en lugar de verme entre llantos y tristezas, lo que me asediaba era la idea de volver a estar solo, el vacío sentimental ante el que aquel final me dejaba. Me angustiaba ese fracaso no por la persona a quién perdía, sino por la pérdida en sí y por cómo me dejaba indefenso, sin nadie cerca, necesitado una vez más de buscar alguien con quien compartir el tiempo. Todo el sueño eran reflexiones apresuradas sobre lo que vendría después, hipótesis, intentos de reorganizar desde ese mismo momento la vida, que bien se diría que corría durante esas pesadillas de forma especialmente veloz y acuciante. Era un lamento de lo más materialista y práctico, no había nada del desamor con que, en la realidad, esos momentos se habían vivido, quizás porque uno prefiere no traerse de su pasado los momentos dolorosos, y si se los trae, aunque sea en un sueño, les asigna dolores distintos. La angustia, en cualquier caso, era intensa, como lo era la liberación que tenía al despertar y encontrarme a Emilie a mi lado, y saber así que no tenía que enfrentar abandono alguno. Este segundo sueño se hizo más habitual en la época en la que Emilie y yo empezamos a vivir juntos, cuando entre nosotros se había asentado ya una seguridad plena de querer compartir todo lo posible, una estabilidad que, en apariencia, hacía imposible escenas como aquellas de mis pesadillas. En esos días, la tranquilidad emocional que tenía con Emilie era ya mayor que la que había tenido antes con nadie, y el futuro se veía más abordable que nunca; quizás esto tuviera algo que ver en esos episodios nocturnos, quién sabe. Ayer me quedé dormido en el sofá después de cenar. Emilie salió a hacer unas cosas a la huerta y yo me puse a leer, pero me vino el sueño y en vez de pelear contra él y contra las letras al mismo tiempo, me recosté y caí rendido. Cuando ella volvió, apagó las luces, se sentó a mi lado y mientras se tomaba un té me miraba dormir y me pasaba de vez en cuando la mano por el pelo. Fue así que me desperté muy tranquilamente, sin sobresaltos, y tuve entonces una sensación muy similar a la de aquellos despertares tras ese 380 sueño mío reincidente: la de recobrar una seguridad que no es tuya, sino otorgada por otros que están junto a ti y así lo quieren. No había sueños ni angustias ahora, y no era yo quien al despertar la miraba a ella dormir cerca, sino ella quien me veía despertarme. Todavía adormilado, lo único que yo hacía era decirle algunas palabras suaves, de esas que se dicen cuando uno tiene aún la razón neblinosa y no acaba de despertarse, cuando se anda todavía en ese delirio onírico que pareciera que en lugar de dormido se está embriagado o febril. No hace falta perder algo para apreciarlo, ni soñar con tragedias para valorar la realidad si es que esta nos es más bonancible. Hay que amar lo que se tiene para poder soñarlo más adelante, para que sean estos los episodios que nos visiten mañana. Y para ser así feliz ya sea que uno ande a este o al otro lado de las quimeras. *** Emilie ha tenido unos días muy malos de sueño últimamente. No consigue dormir más de tres o cuatro horas y se levanta no solo agotada, sino también desesperada. Hoy se ha quedado en casa y no ha ido a trabajar; a mitad de la noche aún no dormía, así que desconectó el despertador para poder aprovechar al menos unas horas si es que conseguía que le llegara el sueño aunque fuera ya casi por la mañana. Estuvo en la cama hasta casi medio día, pero apenas consiguió descansar más que otras noches. Tenía la mirada perdida y un aire mustio, abatido. Ha estado así todo el día, con altibajos, con episodios fugaces donde parecía recuperar su energía y su optimismo. En los momentos en que parecía más deprimida, le he estado contando historias, me he sentado al lado de ella y le he hecho alguna bufonería ligera para animarla. He trabajado poco y ella lo sabe, pero quería poder ofrecerle algo que le diera al menos un poco de ánimo. A mitad de la tarde se fue a pasear, dijo que quería aclararse las ideas, porque todo este problema de sueño tiene que ver con su trabajo, con las angustias y las presiones, 381 y también con la forma en que ella lo afronta, tomándose todo con demasiado ímpetu. Las responsabilidades le pesan más de lo que deben, eso ella lo sabe bien. Cuando volvió parecía nueva, tenía todavía el rostro cansado pero parecía haber puesto en orden sus ideas, como si hubiera visto una luz allá al final, quién sabe qué clase de luz o de qué color o lo que viene a significar, pero una luz que al menos le diera algo de confort y un poco de esperanza. Dijo que tenía que tomárselo todo con más calma, el trabajo en especial, y aunque no traía ninguna decisión tomada ni ningún cambio, esa voluntad suya resultaba suficiente para dejar atrás los pensamientos agoreros y las pesadumbres. A la cena me dijo que se sentía mejor, muy cansada pero con la cabeza más tranquila. Me dijo que yo hoy me había portado muy bien con ella, que tenía suerte de tenerme cerca, y que me lo agradecía y que no iba a olvidarse de lo que la había ayudado hoy. Sonó algo teatral, casi pomposo, como quien agradeciera la vida a un desconocido que acaba de salvársela de pronto, inesperadamente, así como sucede en las películas. No supe bien qué responderle, yo que me había pasado todo el día diciéndole cosas hermosas, casi cursis, a la que ella apenas respondía por lo agotada que se sentía, y ahora era al contrario y fui yo quien no acertó a devolverle más que una sonrisa. Se fue a dormir y yo me acosté arriba, en la habitación de Inés, para que pudiera tener toda la cama para ella y le fuera más fácil conciliar el sueño. Me he despertado hoy con algo de miedo, inquieto por ver si es que todo lo de ayer sirvió de algo o esta había sido otra noche en vela. Cuando la he oído despertarse, he ido a verla y tenía una cara alegre, mucho más viva, y me confirmó que la noche, sin ser especialmente buena, había sido suficiente y ella había conseguido dormir bastantes horas. Se fue a trabajar y tenía un ademán de felicidad y alivio, también un algo de ensoñación, y volvió a decirme gracias mientras me daba un abrazo. Y aquí estoy yo ahora, escribiéndolo, sintiéndome como un héroe en mitad de esta mañana. *** 382 El calor es mucho más solitario que el frío; las soledades bajo el sol (hay una semejanza fonética, quien sabe si querrá decir algo. . . ), a la calor del estío, son más profundas que las del invierno, donde los helores y los abandonos parecen no entenderse entre sí con tanta destreza. Lo venía pensando hoy mientras paseaba, en este verdadero primer día del verano, con un calor sofocante, intenso, que, sin ser de esos excesivos y abrasadores, lo era mucho más de lo que resulta agradable. Debiera haber salido a caminar antes, pero esta lección parece que se resiste uno a aprenderla. Siempre que salgo a primera hora me digo a mí mismo que nunca hay que dejar pasar la oportunidad de aprovechar el frescor matutino, que luego me vendrá el deseo de salir y me arrepentiré y pasaré calor. Y así sucede, y al parecer no por ello dejo de reincidir en estos errores. Cada cual tiene sus terquedades, no es nada nuevo. Los calores así, como digo, refuerzan las soledades, y los campos vacíos en esas horas centrales del día se sienten más solos que en cualquier momento del invierno. Qué duda cabe que las estaciones frías traen estampas más desoladas, grises, pero uno tiene armas con que enfrentar las soledades que esto causa, o al menos tiene costumbres cálidas que lo reconfortan también en lo mas hondo. Frente al frío uno se arropa, se ajusta el abrigo, regresa a casa y busca una manta, el abrazo de alguien, enciende un fuego, se frota las manos para recuperar su temperatura. Son cosas todas ellas entrañables, que calientan no solo el cuerpo sino también el espíritu, gestos que tienen un punto de ternura. Contra el calor, sin embargo, uno poco puede hacer salvo despojarse de su ropa o buscar la sombra o abanicarse con desgana, y estos son gestos que satisfacen al cuerpo pero no al sentir, son sentimentalmente insípidos. Me vino entonces de repente el recuerdo de los días de verano en que salía a montar en bicicleta cuando vivía en Plasencia. Salía a primera hora de la mañana y volvía a la hora de la comida, inevitablemente bajo el sol ardiente que allí impera a esas alturas de la jornada. Entre el calor, la distancia inabarcable de esas carreteras rectilíneas y desiertas, el cansancio y el sufrimiento tras las horas de esfuerzo, 383 uno volvía a casa y lo que más deseaba no era ya beber agua fresca o dejarse caer agotado sobre el sofá, sino tener algo de compañía, volver de ese mundo tan solitario a uno más humano. A los recuerdos no puede uno llegarse por cualquier camino. Para llegar a las soledades de entonces hace falta una soledad en el ahora, y sucede igual con las alegrías, con los miedos, con cualquier sentimiento que se tuviera en otro tiempo, y que solo logra recuperarse íntegro si es que ahora sentimos algo semejante. Es por eso que las alegrías pasadas no consiguen nunca consolarnos de las aflicciones del presente, y que las pesadumbres de antaño no destruyen nuestra felicidad de hoy cuando las rememoramos. Tenemos, en realidad, no una sola vida, no una única línea narrativa, sino varias que se entrelazan: la de los triunfos, la de las soledades, la de los llantos, la de los desamores. . . Vamos saltando de una a otra, retrocediendo hacia el pasado cada vez por una senda distinta. Del calor al frío, del frío al calor. Como las estaciones. *** Se levantó un día triste, con una sola y enorme nube cubriendo por completo un cielo que se veía sin relieve, de lo más estático. No se veían los Pirineos; mirando en esa dirección uno se acababa topando con ese vacío grisáceo algo lechoso, y en lugar de pensarse que era la bruma quien tapaba la visión, más bien se diría que alguien había quitado las montañas, que el cielo que se veía estaba más allá, detrás de estas, que habían sido borradas de alguna manera. Y entonces caí en la cuenta de que, a pesar de los días claros que habíamos tenido últimamente, llevaba mucho tiempo sin ver los Pirineos, podría ser un mes o más, ni siquiera lo recordaba. Miraba por esa ventana cada día, pero lo hacía últimamente sin profundidad, sin detenerme en ese fondo de montañas que sin duda había estado allí y que en el que solo reparaba ahora, cuando la falta era evidente. Acaso pudiera ser una señal más de cómo toda mi vida se va replegando sobre estas coordenadas del mundo, en 384 torno a esta casa, como mucho a este pueblo, no más allá. Se va concentrando en este radio todo lo que uno es, cada vez más pequeño el círculo que uno abarca, y lo lejano no nos alcanza ya como lo hacía antes. No sucede solo en el espacio, sino también en el tiempo, donde le vamos quitando peso a las memorias y anticipamos mucho menos los futuros, y son todas nuestras distancias, las físicas y las sentimentales, las humanas, más reducidas cada día. Ya sea evolución o involución, parece que voy avanzando hacia esta cortedad de miras, o dicho con otras palabras, a focalizar los amores y las pasiones en un ámbito más reducido, que suena mejor enunciado de esta manera. Llegados a este punto, bien podríamos enunciar la siguiente máxima: no vale la pena entretenerse pensando en los lugares en los que nadie nos espera. *** Somos afortunados, qué duda cabe. No hace falta anotarlo, basta leer lo ya escrito para darse cuenta de la suerte que tenemos, tanta que incluso uno se puede permitir el lujo de acentuar algunas tristezas cuando llegan, jugar con ellas para sacarles más jugo y, al escribirlas, deleitarse en una parte de ellas, porque para quien se sabe feliz las tragedias tienen siempre una esquina valiosa, podría decirse que hasta hermosa. Lo pensaba hoy, un día como otro cualquiera, si acaso más reposado, sentado en la terraza de casa de los padres de Emilie. Le habíamos dado a Inés su primer baño en la piscina, tuvo miedo al principio pero luego ya no quería salir, solo quería seguir en su flotador, chapoteando y riendo, y ahora la mirábamos todos pasear alrededor del agua reclamando la continuación del chapuzón de una manera muy graciosa. ¿Cómo no va uno a plantearse su fortuna en circunstancias así? Podría decir, de forma teatral, con afectación, que no merecemos esta suerte, pero sería erróneo. No porque sí que la hayamos conquistado por nosotros mismos, sino porque no cabe hablar de merecimientos cuando se habla de la vida 385 que uno tiene. Porque, ¿quién merece o no su destino, sea este trágico o afortunado? ¿Quien puede sentirse responsable de algo que, en última instancia, le fue dado en el instante mismo de nacer, esto es, antes siquiera de poder hacer nada para erigirse merecedor de uno u otro porvenir? Merecemos esta suerte, como la merecen todos los demás, y solo cabe afirmar si se tiene o no, pero no darle más vueltas. *** Javier, mi amigo el poeta argentino, me ha dejado hoy un comentario en Internet en el que me llama «uno de los últimos enciclopédicos». Halago hermosísimo, solo podría venir de un poeta como lo es él. Me hubiera sonrojado de no ser por la forma en que me llega este cumplido, así escrito como respuesta a otro comentario que yo le hice. Si hay algo que demuestra lo frías que son estas conversaciones virtuales, es el hecho de que, da igual lo que uno hable, resulta casi imposible lograr que el otro se ruborice. *** Se oía de fondo en la noche el ronroneo de las cosechadoras. Andan estos días apresuradas, recogiendo la cosecha desde que se va el sol, como si fueran urgentes todos esos minutos de oscuridad. Dejan un rumor de madrugada que silencia los murmullos habituales: las ranas, los grillos, las cigarras que se entregan a sus violines nocturnos desde que el calor ha llegado. No acabo de comprender por qué esta labor ha de hacerse durante la noche. Entiendo que el calor no hace agradable laborar el campo durante el día, pero en estos tractores modernos, con sus cabinas con aire acondicionado y todos los equipamientos posibles, el sol es un enemigo irrelevante, no debiera ser la causa de esta costumbre. Tampoco acierto a ver una razón agronómica, toda vez que que lo recolectado se antoja idéntico y las circunstancia muy parejas, aunque en esto también es cierto que no soy un experto. En cualquier caso, la pregunta no es esa, da igual el porqué de este hecho. La pregunta para alguien como yo, ajeno a toda esta 386 operación, que lo más que hace es recabar en ese sonido de las maquinas en la noche o las ve algún día pasar es otra bien distinta, mucho más poética: ¿Cómo ha de ser eso de recorrer así los campos en la oscuridad, a solas uno con su máquina, línea tras línea en esa soledad profunda de los sembrados nocturnos? ¿Que sensación dejan las bestezuelas que saltan ante las luces, los ondulares del cereal entre las sombras? A veces vuelvo de algún lugar de madrugada y en la carretera vacía me cruzo con otro coche. Y entonces, por lo extraño del encuentro, imagino de dónde ha de venir ese otro conductor, qué razones lo llevan a estar ahora aquí, en mitad de la nada a estas horas perdidas. Es algo así como quien cruza un caminante arriba de una montaña y le saluda y se queda pensando un instante acerca de su historia, porque si está allá en lo alto, donde no hay nadie salvo uno mismo, será que ha de guardar una razón tan desacostumbrada como la nuestra para recalar en ese rincón infrecuente. Así ando, imaginándome las vidas de esos agricultores nocturnos, insulsas quizás, pero misteriosas a esta luz de las fantasías. Entonces viene Emilie y, sin yo haber dicho nada, me dice que cree que no son cosechadoras, que es un ruido demasiado constante estas noches. Habrá cosechadoras en algún campo, lo sabemos porque las hemos visto, pero ese rumor no es suyo, no cuadra. Ha de ser el sonido de una bomba que saca agua del río para regar cuando se va el sol. Sí, esa es una hipótesis más correcta. De falsas creencias, de percepciones erróneas, de equívocos; de todo esto están hechas incluso nuestras imaginaciones. *** Estábamos solos en casa Inés y yo; Emilie se ha quedado en casa de sus padres para ir a una reunión. Hace tanto calor que no podemos salir a dar un paseo, así que estamos dentro jugando con sus juguetes, pero ella quiere salir, subirse al carrito, y se pone nerviosa. Le doy la caja con los juguetes viejos, los que ya hace tiempo que no le interesaban, por ver 387 si así se entretiene, y la novedad la mantiene ocupada unos minutos. Después de coger todos lo que encuentra, acaba quedándose solo con dos cosas: un peluche que al tirarle de una cuerda suena una nana y unas llaves de plástico con un botón que al apretarlo tocan algunas canciones. Solo las cosas que hacen ruido parecen interesarle. Le pongo en marcha todos estos mecanismos, el del peluche, el de las llaves, y le doy los juguetes mientras están sonando, pero ella no quiere tenerlos, quiere dármelos a mí y que yo los tenga. Me mira mientras dura el sonido, como si fuera un regalo que me hace para que yo lo disfrute, y yo pongo alguna cara cómica para que vea que me gusta y vuelvo a activarlos cuando dejan de sonar. Así estamos la mitad de la tarde, el tiempo que era tan lento se acelera con estas diversiones. Luego llama Emilie para saber cómo estamos. Inés pierde su interés por todos los juguetes y se acerca el teléfono. Se la ve nerviosa, no intenta nada pero se la nota incómoda. Le acerco el aparato para que escuche, tal vez para que balbucee unas palabras y Emilie pueda oírlo, y en lugar de esto se queda muy atenta, como si quisiera entender lo que le llega a través del teléfono. Y entonces sucede. Parece que reconoce la voz de Emilie, y de pronto se da cuenta de que esa voz allí, en la lejanía del teléfono, significa que hoy no vendrá a estar con nosotros, y que solo es así como la tendrá consigo esta noche. Y se pone a llorar y dice «ma–ma», así con las sílabas rotundas, y se le llena la cara de una pena que no es esa misma pena impostada que tiene cuando le dan rabietas, sino una aflicción real, de las que punzan por allá adentro. Pudiera ser que todo esto fuese producto de mi fantasía, un intento mío por darle literatura a la escena, pero parecía real como las tristezas mismas por las que uno pasa o ve pasar a otros con certeza. Y es así que uno asiste a su primera ausencia, al primer momento en que ella es consciente de que puede perder a alguien, tenerlo lejos, echarlo en falta cuando lo necesite. Desde aquí ya todo es cuesta abajo, a esta primera angustia le seguirán otras, vendrán más intensas, más repentinas, 388 por una o por otra razón. Lo que uno presencia es, pues, el arranque de toda una historia de soledades, de abandonos, de pérdidas personales, porque no vamos a decir que la vida no es más que esto, claro que no, pero sería demasiado optimista negar que una buena parte de ella se vertebra sobre estos asuntos tan grises. Se habla mucho de cómo son esas otras primeras veces de un hijo en la vida de un padre: la primera palabra, el primer paso, el primer amigo, la primera noche fuera de casa, el primer sentimiento que comparte con nosotros; todas esas cosas que habrán de llegar tarde o temprano, y con las que uno, en calidad de artífice último de ellas, se emociona como no podría ser de otro modo. Pero también hay primeras veces menos mediáticas, no tan populares, y también por ello menos esperadas, y que al suceder nos cogen a contrapié y arañan más de lo que debieran. De ellas nadie nos habla, y solo al encontrarlas entendemos la razón de este silencio: de estas primeras veces, lo único que querríamos es que en lugar de primeras fueran ya últimas. *** De entre las cosas a las que uno no le encuentra explicación, esas costumbres y tradiciones que uno no sabe muy bien a qué obedecen, una bien intrigante es la de asociar la luna a las horas de la noche, como una oposición al sol que representa el día. Extraño es este emparejamiento, siendo que la luna aparece tanto a plena luz como con nocturnidad, y sobre todo, que las lunas más intensas, mas conspicuas e impresionantes, son las lunas diurnas de media tarde, aún con luz, esas que arrebatan todo protagonismo a los otros rincones del paisaje. Lunas así, intimidantes, luminosas no por la oscuridad en que habitan sino por la fuerza misma de sus cuerpos, lunas henchidas, orgullosas, rotundas. Lunas como la que hoy custodia este atardecer, y que debieran quedar como estandartes de lo más profundo del día. *** 389 Esta es una buena casa para vivir a solas. No solo la casa, sino también el pueblo, el paisaje, los humores que vagan por estos aires, todos son propicios para habitarse en soledad. Es un buen lugar este para vivir uno solo. Lo pienso ahora que Emilie no está y tengo todo para mí, ahora que Inés está durmiendo y en el salón estoy no más que yo con mis palabras, en esta de la escritura que es quizás la soledad más agridulce de todas. No es que me hayan entrado de pronto deseos de hacer vida eremita en este mismo lugar, nada de eso; es mucho más hermoso ocupar estos rincones como lo venimos haciendo nosotros, en compañía, y no hay ya forma de que pueda entenderlos de otro modo. Y sin embargo, también puedo decir ahora que este no es mal sitio si es que uno lo ha de llenar no más que con sus convicciones. La mayor parte del tiempo desde que dejé la casa de mis padres he vivido solo. Pasé algo mas de nueve años en Plasencia, y únicamente en el último medio año compartí casa con un amigo. Por aquellas otras casas en las que estuve como único habitante pasaron soledades y compañías, hubo noches en que a uno le devoraba el abandono y otras en las que quedarse a solas en el salón de casa era un triunfo exquisito, y también hubo momentos junto a alguien imaginando que toda la vida podría a partir de entonces ser así de íntima, completa, nunca más pasar otra jornada de soledad entre esas paredes. Pero si he de imaginarme todas esas soledades allí y aquí, diría que han de ser más dulces en este lugar, o al menos hacer menos mella en quien las vive. Todo esto no deja de ser teoría, porque nunca sabré como es eso de estar solo en esta circunstancia mía de ahora. Con un poco de suerte, no lo sabré ni aquí ni en ningún otro lugar, no conoceré ya más casa que esta ni más persona que Emilie con quien compartirla. Han quedado atrás, así lo quiera el destino, los días de soledad, y son solo conjeturas lo que uno puede ya hacer a este respecto. Lo irónico es que es también ahora, sin el apremio de esa soledad, que uno pone atención en descubrir las esquinas en que acaso sería agradable saberse desasido de todos los otros. A salvo ya de los abandonos, cuando creemos tener resuelta 390 la sentimentalidad de la vida, empezamos a escrutar todo de una manera distinta, buscándole un hogar incluso a esas emociones de las que en otro tiempo queríamos huir. Es un buen lugar este para vivir a solas, igual que hay funciones a las que uno hace mejor en acudir sin compañía, paseos que deben darse sin nadie al lado, o paisajes que es mejor contemplar tan solo uno mismo. Y si pudiera elegir un lugar donde revivir mis soledades de antaño, querría que fuera aquí y no donde entonces sucedieron. Se llega tarde a estas revelaciones; este descubrimiento sirve no más que para un rato de fantasías. Pero, ¿qué fantasía hay mejor que volver a nuestro pasado y darle un barniz nuevo donde las soledades no son tales, donde pasamos por encima de nuestras pequeñas tragedias y seguimos siendo los mismos, los de entonces, pero eso sí, un poco más felices? *** Llamaron a la puerta. Era algo más de mediodía y yo estaba en casa trabajando, como de costumbre. El que llamaba era un hombre de unos sesenta años, más bien bajo, con una mata densa de pelo canoso. Venía sin camiseta, enseñando el pecho donde también le lucían algunos pelos blanquecinos. Tenía un color de piel muy moreno y uniforme, por lo que debía haber andado ya un buen tiempo de esa guisa, descamisado. No es de extrañar, con estos calores. Me dio la mano y me dijo que era afilador, y que si tenía cuchillos o tijeras para afilar. Lo contaba con un aire como tímido, casi como si le dirá algo de pudor presentarse así a ofrecer sus servicios, y el gesto se veía honesto, cálido. Yo le dije que no teníamos nada para afilar, que no lo necesitamos, y que lo sentía mucho, y el hizo un gesto leve, sin agravio alguno, me dio la mano de nuevo y se fue por donde había venido. La conversación no debió durar más de diez o quince segundos, fue tan breve que dejó la sensación de algo interrumpido, como si hubiera de haber sido al menos un poco más larga, alguna que otra frase más para decorarla. Volví a dentro a seguir con mis cosas, pero durante unos minutos 391 me quedé pensando en el hombre saliendo de vuelta a la carretera bajo el sol que caía a plomo (supongo que habría venido en coche y lo habría aparcado delante de la entrada, aunque ni siquiera me dio tiempo a verlo), de camino a otras casas en la que repetir idéntico ritual y probablemente con idéntico resultado. Qué desasosiego el que me vino entonces al pensar en él y en su oficio, bien fuera por lo antiguo y olvidado que este último parece, o por lo de tener que ir preguntando en las casas de los pueblos perdidos como este, o por lo sufrido de este día tan caluroso, o quien sabe si no más por una de esas razones incomprensibles que hacen que uno se ponga más sensible ante ciertas cosas. Ya era tarde, pero me entraron ganas de alcanzarle y sacarle aunque fuera algún cuchillo pequeño, algo para poder honrar esa labor suya que venía ofreciendo. Yo sé que estas empatías, cuando van empañadas de esa suerte de ideal solidario, son algo ridículas, infantiles, pero es difícil evitarlas. Se siente uno mal en su comodidad, frente al ordenador, mientras piensa en otras labores como la de ese hombre, casa tras casa cosechando algo de dinero si hay suerte y un puñado de fracasos si es que esta no llega. Es el peso de una culpa extraña, una que no alcanza a ser culpa pero incomoda igualmente la conciencia. Se me ha quedado esa sensación culposa dentro, no hay forma de que se vaya. Aun así, se marchará dentro de un rato, más pronto que tarde, porque estas cosas igual que llegan se van, de un modo tan veloz como frívolo. Pero hasta entonces, ¿cómo voy a seguir trabajando con esta pesadumbre? En su lugar, me pongo a escribir esto, por si acaso fuera que así pudiera limpiarse la culpa, aunque no creo que resulte. *** Le cuento a Emilie la historia del afilador y ella me dice que no sabe de qué le hablo, que no sabe qué es un afilador ni ha visto nunca antes uno. Parece que ni siquiera en el folclore tiene esta profesión ya un lugar; al escuchar mi historia parece que estuviera oyendo un relato medieval, poco menos que si le hubiera contado que pasó por aquí 392 un hombre vendiendo yugos o aceite de ballena para llenar los candiles. Supongo que en España, aunque es de suponer que el gremio esté también a las puertas de la extinción, la figura del afilador tiene más arraigo, aunque solo sea por la musiquilla con que se anunciaban, inscrita ya en la cultura popular pese a que hace tiempo que ya no debe escucharse apenas. Busco un poco acerca de los afiladores franceses, y efectivamente compruebo que es ya aquí una profesión olvidada, una curiosidad histórica con muy pocos representantes. Casi se siente uno relevante por haber tenido hoy la visita de uno de ellos, más aún viendo que esto es algo que Emilie nunca ha conocido en toda su vida, ni siquiera de oídas. Y también porque bien pudiera ser que no volvamos nunca a ver no ya a este mismo afilador, sino a ningún otro de sus escasos compañeros de oficio. La culpa de esta tarde ya no está cuando recuerdo de nuevo al hombre marchándose, pero sí que queda algo de tristeza, por cuanto ahora se le sabe más abocado al olvido, más luchador de una causa perdida. Me siento como quien hubiese visto pasar un fantasma, pero uno que no asusta sino que apena, un espectro desolado que vino a decirnos lo mucho que le gustaría seguir aún a este lado de la muerte. Me pongo a hacer la cena. Para cortar una cebolla cojo el cuchillo de cerámica, ese que no necesita nunca afilarse. *** No debe haber otro oficio mejor para hacer acopio de historias que el de cajero de supermercado. Se habla de los taxistas o de los camareros de un bar de noche, que sin duda presenciaran su buena colección de historias y personajes mientras trabajan, pero a mí me parece que sentado en la caja de un supermercado uno tiene ante sí el mayor desfile de personalidades y novelas posible. La cesta de la compra, sin más que mirarla allí sobre la cinta que la mueve, es una ventana abierta al interior de quien compra y un resumen preciso de su vida en ese momento. Es solo cuestión de saber interpretarlo en esos instantes breves que dura toda 393 la operación, antes de pasar al siguiente cliente, que vendrá a depositar sus compras y contarse con ese gesto a sí mismo de una forma concisa y simple. Hoy era viernes, día de mercado, y aunque el mercado en sí fue emocionalmente pobre (hacía demasiado calor y ello no propicia intimidad alguna en ese contexto), después pasé por el supermercado a comprar algunas otras cosa y allí estaba todo más lleno que nunca, no solo de esas pequeñas historias cotidianas, sino de algunas que aparentaban ser más relevantes, más llamativas . Los pasillos estaban concurridos a esa hora, y no había apenas nadie de entre toda aquella gente que no aparentara ser, por una u otra razón, un buen personaje novelesco. No hacía falta más que verles, quien más quien menos tenía algo extraño, o algo discordante, o alguna peculiaridad de esas que le hacen a uno pensar que, más allá de lo insulsa que pueda parecer la vida de esa persona, si nos dejaran mirar en ella con algo más de detalle pudiera ser que encontrásemos algo casi cinematográfico. Deambulaba por los pasillos en busca de mis cosas, prestando más atención a la gente que a las estanterías, y ellos parecían a veces fijarse también en mí, pudiera ser que con idéntico afán de descubrimiento. Es curiosa esta suerte de camaradería en los supermercados, donde no hay intención de conversar o tener trato alguno con otros, sino no más de observarlos desenvolverse. Y es por ello que surge esa empatía, porque cada cual sabe que el otro está allí jugando los mismos roles que uno mismo, los de observador y de observado, los de actor y público. Una pareja se detuvo delante de mí a discutir la marca a comprar de unas galletas; una señora mayor escrutaba junto a su nariz los ingredientes de un producto, a la búsqueda de vaya usted a saber que información que le hiciera decidirse por ese u otro similar; un hombre parecía perdido sin saber muy bien lo que buscaba o dónde habría de encontrarlo. Lo mejor, no obstante, el colofón a todos esos argumentos que andan vagando por los lineales, está como digo en las cajas, en ese final donde van pasando una tras otra todas esas historias dispuestas a ser contempladas. La mujer que estaba delante de mí en la fila llevaba un paquete de panes 394 de leche y un ramo de margaritas. Curiosa mezcla. Lo de comprar un ramo de flores en un supermercado así era ya de por sí curioso, el gesto tan personal de las flores en un lugar tan frío como este. Quizás fueran para un conocido al que no se le guarda demasiado afecto, más que nada por cumplir, o quizás, quién sabe, para alguien verdaderamente querido, pero no se ha podido encontrar mejor comercio en que comprarlas. Puede que los panes de leche tuvieran el mismo destinatario que las flores. Detrás de mí iba un hombre vestido con un mono de trabajo sucio, de aspecto curtido, y que no lleva más que una cerveza y una barra de pan. Y en la caja de al lado había una mujer con una niña pequeña, con un carro lleno de cosas, como para compensar las compras exiguas de los anteriores. Al contrario que la mujer de las flores, estos no ofrecían sorpresa alguna, llevaban lo que cabría esperar al verlos, y es así que su compra no hacía sino confirmar lo que eran. Se diría que cada uno pasea por la caja una forma distinta de su propia identidad: su persona y sus circunstancias todo ello bosquejado en un puñado de artículos. Es gracioso y a la vez intrigante lo que se puede saber o creerse que se sabe de alguien viendo su compra, como eso que cuentan de que puede espiarse la vida de la gente sin más que rebuscar en su cubo de basura y recolectar toda la información de los pequeños papeles, el relato que van urdiendo los desechos cotidianos. Cabe preguntarse qué clase de cosas habremos contado en nuestras visitas a los supermercados y si hubo alguien que supiera leer en nuestras compras todos esos relatos implícitos. Yo a veces lo pienso y me da algo de pudor, incluso si es por algún episodio anterior, como aquel día hace poco en que fui a comprar bebidas y aproveché para traerme de paso unos yogures y compotas para Inés, y en el último momento añadí también una pizza por mero capricho. Alcohol, pizza congelada y comida para bebés; quedaba una combinación de lo más gracioso, y una que daría que pensar a cualquiera que tenga esta misma proclividad a fantasear que yo gasto ahora. Es de suponer que las cajeras han visto casos más raros, y que no se paran a juzgar la compra de cada cual, pero cuando uno 395 lleva una cesta de este tipo se para a pensar en la impresión que puede causar. Ya digo, si los ojos son el espejo del alma, la cesta de la compra ha de reflejar todo lo demás, todo lo tangible y menos etéreo de nuestras vidas. *** Se escribe por necesidad, eso es un hecho. No lo digo yo, sino otros muchos antes que yo, porque esto de escribir acerca de nuestros propios vínculos con la literatura, acerca de las razones que nos llevan hasta el papel en blanco, es un tema al que todo aquel que escribe le ha dedicado algunas líneas. Ya sea en un breve aforismo o un largo ensayo, todos vienen a decir lo mismo de una u otra forma: la de escribir es una necesidad orgánica, un hecho inevitable para quien así lo practica. Se escribe por necesidad, pero dicha así la frase puede malinterpretarse o sacarse de ella una imagen errónea de lo que el escritor siente. El escritor dice que necesita la escritura y no falta nunca quien le imagina desesperado, con un prurito insoportable que solo calman las letras, como si de modo regular se le apareciese una voz imperativa que no le dejase tranquilo hasta que ponga en papel algunas ideas. La necesidad del escritor la imaginan como la de un drogadicto, como una dependencia obsesiva, no como el impulso tranquilo que suele ser. La de la escritura es una necesidad que a veces puede ser compulsiva (todo puede devenir excesivo si uno tiene propensión a encarar así las cosas), pero que normalmente es reposada, como lo son por otra parte la mayoría de nuestras necesidades. Si en lugar de preguntarnos por qué escribimos nos preguntaran, por ejemplo, por qué tenemos amigos, la respuesta bien podría ser la misma: por necesidad, pues está claro que sin amistades uno llevaría una vida triste y moriría de pesadumbre. Necesitamos la amistad para estar vivos. Esta, sin embargo, no se imagina como una necesidad imperiosa que aparece con furia, no hay arrebatos de amistad, y es así más bien como debiera imaginarse la necesidad de la escritura. Uno necesita tener amigos, y por ello no hace sino 396 convertir en tales a quienes cree que han de serlo; siendo que la vida nos cruza con otros semejantes, entendemos que nuestro cometido (y nuestra necesidad) es buscarnos entre ellos algunos a los que ofrecer nuestra amistad. Del mismo modo, y siendo que tenemos historias y voz, que tenemos palabras y lenguajes, es fácil entender que nos ocupemos en la escritura de un modo natural. La pregunta de por qué uno escribe es, en realidad, tan banal y ridícula como la de por qué uno tiene amigos, en tanto que no debiera hacer falta explicar nada. Lo natural es que el hombre tenga amigos, y lo natural es también que el hombre escriba. Ya digo, teniendo palabras y viendo lo poderosas que estas son, ¿cómo no va uno a querer jugar con ellas? Hillary dijo aquello de «porque está ahí» cuando le preguntaron por qué había subido el Everest, empresa esta por completo inútil, para la que aquel que planteó tal interrogante no parecía encontrar una razón convincente. El ahí de Hillary lleva consigo, no obstante, la idea de una cierta distancia, menor si uno está ya a las faldas de la montaña, pero grande para la mayoría, que lo más normal es que no hayan visto más que una imagen de la cima o escuchado algún relato. Y aun así, pese a la distancia, la montaña llama de igual modo a quienes están predispuestos a escucharla, a quienes tienen esa necesidad de ella. Podríamos decir algo similar de la escritura, porque las palabras, las historias, las ideas, los personajes, todo está también ahí, pero este es ademas un ahí cercano del que no nos separa distancia alguna, y tal vez por ello el influjo de aquello que lo ocupa es más poderoso. Más bien debiéramos decir «porque está aquí », ya que es en nosotros mismos donde está todo aquello que nos convoca a la escritura como las montañas convocan a los montañeros. Si convincente es la cita de Hillary para explicar la naturaleza del montañero, más aún debiera serlo esta para explicar la naturaleza del escritor. De entre todo lo que se ha escrito sobre las razones del escritor, quizás nada tan acertado como esos versos de una canción de Silvio Rodriguez que dicen «No he estado en los 397 marcados grandes de la palabra / pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente». Esa es, en última instancia, la razón de escribir, el contar lo de cada cual, hacerlo en el momento correcto y, a ser posible, de forma que nos haga sentir un cierto placer. Y todo esto, sin más, debiera explicar por qué en lugar de hacer otras cosas uno anda ahora aquí escribiéndolo. *** Me preguntó hoy Emilie, al despertar de una pequeña siesta que hicimos, todavía en la cama, si estaba feliz. Era una pregunta retórica, cuestiones así nos las hacemos cada poco, y yo le respondí que sí, que por supuesto, también como solemos hacer para cerrar esta clase de diálogos y quedar ambos tranquilos. Añadió después una coletilla, menos retórica esta, y me pregunto si no encontraba esta vida nuestra algo sosa, si no echaba de menos todas las cosas más animadas, tal vez más alocadas e intensas, que había tenido en otro tiempo. Esta pregunta me la hace también a veces, creo que tiene algo de miedo a que un día yo empiece a querer regresar a todas esas cosas, y por más que se lo niego vuelve a preguntármelo más tarde. Como otras veces, yo le dije que no, que estaba claro que había cosas a las que había tenido que renunciar, pero que esta realidad de ahora lo compensa todo con creces. A ella se le fueron entonces todas las dudas y sonrió; yo creo que en el fondo no tiene miedo alguno, pregunta por escuchar una y otra vez la misma respuesta, y yo le sigo el juego porque a mí también me gusta confirmar algunas certezas de cuando en cuando, en esto nos parecemos bastante. Ahora me he puesto a pensar en todo eso que he dejado atrás, a hacer de memoria una lista rápida de cuantas cosas queridas tuve un día y hoy no tengo. Efectivamente, es una colección amplia, llena de personas y costumbres, de lugares, de sentimientos hoy orillados. Ahí está esperándome mi pasado, constelado de momentos de los que uno ya solo puede traerse un apunte breve, no ya el significado de entonces ni las mismas emociones. Y entre esos momentos los hay muy 398 hermosos, que duda cabe, y los hay también difíciles, con lo único en común de su nula vigencia actual, porque también en las experiencias pasadas se cumple eso que se dice de las personas, que solo en la muerte somos iguales, o en este caso en esa particular muerte de los momentos que es convertirse en memoria. De todas las cosas de mi lista, mentiría si dijera que no querría volver a muchas de ellas. No solo a muchas de ellas, en realidad querría volver a todas, porque de las cosas valiosas, de las que nos hicieron felices, nos gustaría no separarnos nunca. Esas son las cosas por las que Emilie pregunta, las que según sus miedos yo podría echar de menos, y tal y como ya le respondí no es por echar de menos lo anterior que se le resta valor a lo presente, porque a esta naturaleza dinámica de las pasiones es algo a lo que uno debe acostumbrarse. Añadir nuevas etapas a nuestra vida supone cerrar las anteriores, mandar al trastero del pasado lo que teníamos antes, ya sea bueno o malo. Y es aquí donde cada cual afronta esta evolución con una u otra filosofía, según que se pondere el balance final entre los disgustos y las bonanzas de un modo u otro. Yo, que ya digo que tengo un pasado bien surtido de ambas, me quedo con este ahora donde las penas son escasas y las felicidades tan intensas, quizás menos variadas que en otro tiempo pero mucho más vivas, más duraderas, y donde rara vez me encuentra el desasosiego. Nos volveremos a preguntar esta clase cosas muchas más veces, aunque solo sea por satisfacer nuestro deseo de certidumbres. Alguna de esas veces, en lugar de responderle como hice hoy, le daré a leer estos diarios, y ella preguntará que por qué ha de leerlos, y yo insistiré y ella verá que todo esto no es sino la misma respuesta a esa cuestión de los miedos y los ayeres cautivadores. Que lo único acerca de lo que uno escribe en estas páginas es el placer de este presente, de la vida que llevamos, y que si se ha de tener miedo a perderlo no es porque venga algún pasado a desbaratarlo, sino porque no haya ningún futuro por delante desde el que reclamarlo. *** 399 Esta tarde dimos un concierto con el grupo. Emilie al final decidió quedarse en casa con Inés, estaba cansada y el día era muy caluroso, no invitaba a salir de casa. Me fui con algo de pereza, supongo que me habría gustado quedarme o que ellas vinieran; era uno de esos momentos en que uno tienen las emociones algo más dispuestas a saltar si se las molesta, y sucede que estas pequeñas faltas siembran a su paso pequeñas pesadumbres. Había poca gente en el concierto, fue todo muy familiar. El escenario estaba en el campo y la gente estaba sentada en unas sillas y sillones un poco alejados, como si más que ser público estuvieran haciendo allí su vida a unos pocos metros de distancia. Entonces vi, en el espacio entre ellos y el escenario, entre las hierbas secas y pisoteadas, una ranita que saltaba y venía hacia nosotros. Era muy pequeña, no sé siquiera cómo llegué a darme cuenta de que estaba allí, pero daba unos saltos graciosos, como apresurados. Me imaginé que venía a escuchar mejor la música, y ella se detuvo a mitad de camino. La estuve mirando mientras tocaba, esperando a que diera otro salto más, pero se quedó allí y no volvió a moverse. Pensé que a Emilie le encantaría verla. Y al hacerlo me entró una melancolía violenta, se me llenó el cuerpo de ausencia y debió quedárseme el gesto abatido todo el resto del concierto. Las canciones que aún quedaban por tocar, las toqué como se tocan las canciones tristes: con miedo a que hagan demasiado cierta la pena de la que vienen. *** Me había quedado leyendo en el salón después de que Emilie se acostara, y como seguía haciendo calor, tenía la ventana abierta. En esto se oyó llegar un coche y aparcó justo bajo la ventana, y de él se bajaron dos personas. Eso, al menos, creí adivinar escuchando los ruidos de las puertas y la pequeña charla que tuvieron después, porque aunque hubiera querido cotillear algo más, no me iba a asomar a la ventana y dejar que me vieran allí espiándoles como una vieja tras el visillo. Una de las voces era la de Mariette, la 400 vecina, y la otra era de un chico, una voz fina, algo femenina tal vez, pero de un chico joven sin duda. Les estuve escuchando un rato, no por enterarme de su conversación, que me traía sin cuidado, sino por ver si se decían alguna confidencia, alguna frase delatora de la que pudiera yo deducir algo, no sé, lo que hay entre ellos o lo que quisieran que hubiera, por aquello de cotillear un poco en las vidas ajenas de quienes viven tan cerca de uno. Pero la conversación fue fría y él se fue un par de minutos después, y la despedida no fue especialmente cálida, casi diría que demasiado fría para ser un amigo que te ha traído hasta la puerta de casa. Se me frustró mi plan de urdir una historia y tener mañana un cuchicheo que revelarle a Emilie, a quien estas cosas en el fondo también le gustan. Habrá que esperar a otra ocasión para emparejar a la vecina o descubrirle algún asunto secreto. Ella es, no cabe duda, buen personaje para montar una de estas comedias humanas de andar por casa. Tiene más o menos mi edad, y vive con sus dos hijos, algo más de dos años el pequeño y siete u ocho el mayor. Al padre de los niños no le hemos visto nunca, solo sabemos que ya no están juntos y que él se encarga de los chicos los fines de semana, ni siquiera todos ellos. Es una chica muy atractiva, no especialmente guapa, pero tiene una sonrisa cautivadora y ese toque muy francés en los gestos de quien se sabe con capacidad de seducir pero no lo ostenta. Sea por ello tal vez que lo natural es imaginarla en este juego de la seducción y los coqueteos, porque aunque este no es en absoluto terreno exclusivo de la gente guapa, tendemos a pensarlo así, y les asociamos las historias más jugosas, los prolegómenos sentimentales más vistosos. Esto lo saben bien en la industria del cine, donde ponen actores y actrices siempre atractivos para que den valor a guiones que no se sostendrían de otro modo, donde las historias románticas solo se hacen levemente interesantes por imaginarlas sucediendo junto a la belleza de esas personas. Hace falta ser muy buen escritor para escribir un guión así que resulte solvente con actores feos. Con protagonistas 401 guapos, sin embargo, se le hace más fácil al espectador imaginarse parte de esa historia, no tiene problema en creerse que podría desempeñar un papel frente a ellos. Estas historias, o siquiera el afán mío por descubrirlas, no vale la pena traerlas aquí y ponerlas por escrito, pero si lo hago es por que, pensándolo ahora, se me hace graciosa toda la perspectiva de dejar estas intimidades ajenas y recuperarlas más tarde. Más gracioso aún si es que en ese entonces ella sigue viviendo aquí, bien sea sola o con una u otra pareja, y al volver a estas notas se recupera un pasado como este, probablemente insospechado. Adentrarse en las vidas de otros, en sus aventuras privadas, puede tener para según quién un cierto morbo, pero hacerlo en sus pasados lo tiene siempre en mayor medida, pues concurren la curiosidad de lo sucedido con la del exotismo que todo tiempo distinto al actual guarda. Sería gracioso, pienso, si alguien de mi familia hubiera dejado en su día escritas páginas similares a estas sobre nuestros vecinos de entonces, esos que yo conocí y que a día de hoy siguen viviendo al lado de mis padres. Sería una lectura fascinante encontrar allí historias de juventud de esas gentes a las que yo nunca vi en esa edad, quien sabe si algún detalle picante, algún suceso que a la vista de su persona actual uno no hubiera nunca sido capaz de sospechar. En la literatura, son las tramas y los personajes quienes sustentan el edificio si es que ambos son robustos, sólidos. Pero a falta de esa solidez, la narración puede tener interés —tal vez no ya literatura— si es que esas tramas y esos personajes le permiten al lector sentirse cerca de la historia. Los personajes, porque si son conocidos o de rasgos similares a otros reales que uno conoce, hacen la historia más cierta, más a caballo entre la fantasía del papel y la realidad. Las tramas, porque si son parecidas a las que uno ha vivido, le convierten en el personaje como tal, y en lugar de traer la sacar la historia hacia el lector meten al lector en la fantasía de la historia. Se conoce que hoy no ando con gran aspiración literaria, solo con ganas de novelar estas vidas cercanas para que despierten mañana alguna que otra sonrisa. Y ya puesto 402 en estas tesituras, me imagino que alguien de aquí tiene estos mismos afanes de cronista y me veo a mí mismo siendo personaje de uno de tales folletines. Tampoco se puede decir que sea aspirar a mucho, pero al menos sirve para alegrar la noche. *** Inés tenía esta mañana la mitad de la espalda sembrada de granitos rojos, y algunos más en la nalga. Christine al verla ha dicho que podría ser varicela, así que en lugar de dejarla allí con ella la he tenido que tener conmigo todo el día. Estaba contenta, no parecía que todos esos granos le molestaran. Tampoco el cambio de planes pareció afectarla; tan relajada como llegó a casa de Christine se fue cinco minutos después, y se diría que cualquiera de las dos opciones, la de pasar el día con ella o conmigo, le parecía igual de interesante. Hemos estado todo el tiempo jugando en la alfombra, corriendo por la casa, divirtiéndonos con todas esas cosas que a ella le gustan y en las que la mayor parte de las veces yo no hago nada salvo vigilarla para que no se accidente. Habríamos salido a dar un paseo, porque ella lo pedía, pero el día era demasiado caluroso. Tuvo alguna rabieta por esto, pero acabó por darse cuenta de que hoy no era día de salir y nos quedaríamos en casa. Por supuesto, yo no pude trabajar nada, a lo sumo aprovechar algún momento que estaba tranquila para escribir algún correo. Por la tarde fuimos al médico, que nos dijo que aquello no era varicela, sino solo una irritación debida al calor y el sudor. Yo me quedé más tranquilo, primero porque el problema es ahora menos serio y eso siempre es un alivio, y segundo porque mañana podré llevarla con Christine como de costumbre y todos recuperaremos nuestras rutinas, que son más fáciles de llevar que estas jornadas desacostumbradas. Ahora está ya dormida y yo vengo aquí a hacer el resumen del día, aunque estas frases tienen más de balance que de resumen; según hacia donde se escoren uno puede ver cómo 403 habrá de quedar esta jornada en el recuerdo. Podría decir que ha sido un día duro, que no he podido trabajar y que al intentar hacerlo me ha sido imposible, con el estrés y la frustración que esto causa. O que no he tenido apenas tiempo para mí mismo, aunque fueran solo unos minutos de esos que se disfrutan cuando a uno verdaderamente le apetece hacerlo. Pero también podría decir, junto a lo anterior o en lugar de ello, que hoy he visto reír a mi hija más veces que un día normal, que la he tenido en brazos más tiempo, que he visto en ella algún gesto nuevo y eso es algo que no suele suceder en los días normales. Y sí, me alegra saber que mañana la llevaré con Christine y podré librarme de ella, tener mis horas de trabajo como suele suceder, ser dueño de mi tiempo, pero no por ello fue menos hermoso renunciar a todo eso hoy y tenerla conmigo. Lo vengo aquí a escribir para que se sepa. *** Acaso sea la belleza y la ironía de las palabras estivales el único consuelo poético a este calor del verano, porque esta es estación llena de voces melodiosas, gustosas en el paladar al pronunciarlas, y que aun así hablan de asuntos arduos. ¿Quien eligió para los conceptos más sufridos las voces más dulces? ¿Fue tal vez por hacerlos más soportables, por quitarle hierro a esas ideas? Se habla ahora y se dice, por ejemplo, agostarse, palabra bellísima, bien torneada, de trasfondo sin embargo sombrío; o canícula, que al decirla tiene ese sonido juguetón y fresco aunque nos hable de bochornos y sudores. Acaso sea esta la única poesía que se pueda extraer de estos días hirvientes en que también las musas se han quedado guardando reposo y a la sombra. ¿Qué otra lírica podría esperarse en estas condiciones? ¿Qué otra poesía en un tiempo en el que los atardeceres no desatan melancolías sino alivios, ese alivio de abrir la puerta a la tibieza de la noche y ver marcharse el sol sin desearle buen viaje, y lo más poético que acertaríamos a enunciar sería aquello de «a enemigo que huye, puente de plata»? 404 *** Igual que las arenas del desierto son los árboles del camino, las plantas de los campos. Busca el caminante refugio del sol y los calores, persigue la sombra, anhela un trago. Y de vez en cuando, traidoras y mentirosas, las frondas le devuelven un murmullo que quiere sonar al del agua fresca, como un espejismo este no de luz, sino de sonidos. *** Claire vino a vernos esta tarde. Fue una visita rápida; está por aquí arreglando algunos asuntos en casa de sus padres, pero mañana ya se vuelve a París. Emilie y ella se fueron a dar un paseo con Inés, a contarse cosas y ponerse al día. Serían cosas de poca relevancia, ninguna de las dos tiene grandes novedades que contar a la otra, pero se las veía felices de dejar que la otra le tomara el pulso a su vida, de perder ese desfase entre lo que la una vive y la otra sabe, que va agostando las amistades si no se corrige de cuando en cuando. A la cena, ya los dos solos, le pregunté por esas conversaciones, y estuvimos comentando las pequeñas novedades que Claire le había contado, y también las cosas que no han cambiado desde la última vez que se vieron. Las primeras, por el atractivo que siempre tienen las tramas que se inician; las segundas, porque a veces son más relevantes que las novedades precisamente por no ser novedades ellas mismas, por seguir iguales sin dar paso a aquello que ha de venir después, y que a menudo es más anhelado que lo que se tiene. Al parecer, los padres de Claire siguen con su misma actitud algo hostil y cerrada, y no acaban de entender las decisiones de esta, los cambios recientes en su carrera laboral, su situación sentimental algo distinta a la que quizás imaginaran. Ella lo lleva bien, no se disgusta más de lo necesario, pero está claro que necesita contarlo de vez en cuando, y a este tema le dedicaron una buena parte del paseo. Ya que andábamos hablando de estos asuntos, comentamos también la situación de Juliette, otra de las amigas de Emilie. Ni ella ni sus circunstancias se parecen en nada 405 a las de Claire, porque no debe haber dos personas más distintas en el mundo. Es increíble que Emilie pueda tener como amigas a dos personas tan opuestas. Aunque más bien, lo sorprendente es que tenga una amiga como Juliette, tan distinta de todo lo que ella es o de lo que aprecia; es una unión antigua y aun así puramente circunstancial, uno de esos vínculos que solo los explica la casualidad y el arbitrio del destino, porque de por sí no tiene mucha razón de ser. Yo esto no se lo digo así a Emilie, aunque muy probablemente ella sospecha que lo pienso, del mismo modo que yo sospecho que ella a veces también debe pensarlo y cuestionarse la validez de esta amistad. El caso es que, pese a sus diferencias, si algo se parecen Juliette y Claire es en esos problemas de entendimiento con sus padres, en el caso de Juliette sobre todo con su madre, a quien las decisiones de su hija parecen no causarle más que disgustos. Y como nos hemos acostumbrado ya a escuchar hablar de estas quejas y los desahogos posteriores de Juliette, sacarlas a colación en este pequeño debate nuestro era de lo más natural. Con estas historias sobre la mesa, empezamos a cavilar en lo que conduce a tales desencuentros generacionales: si es acaso el hecho de ser hijo único —como sucede con ellas dos— , si es la diferencia de edad entre padres e hijos, si pudiera ser más bien un asunto cultural y más propenso a suceder en según qué lugares. No acabamos sacando nada en claro, pero los dos llegamos a la conclusión de que, con independencia de las razones que obren estas incómodas desavenencias, lo importante es que nosotros por el momento hemos tenido la suerte de no toparnos con ellas. Y como no sabíamos encontrar responsables, nos pusimos generosos y pensamos que teníamos suerte de tener las familias y los padres que tenemos, porque en última instancia ellos son quienes nos han puesto en estas circunstancias favorables. En una familia, los problemas y los quebrantos se heredan igual que los dineros y las posesiones. Y si una familia acomodada tiene más posibilidades de dar lugar a nuevas familias sin apuros económicos, de la misma manera una familia estable pasará su capital sentimental a sus herederos. 406 Claro está que uno puede dilapidar su riqueza, ya sea esta sentimental o financiera, pero a poco que se logre preservar esta, la vida se hace mucho más sencilla. Creo que a los dos nos entraron ganas de llamar a nuestros respectivos padres y hacerles saber todo esto, de darles las gracias por esta herencia que hoy nos procura tanto reposo. No lo hicimos, pero nos sentimos agradecidos, y al tiempo valedores de tal obsequio, que silenciosamente prometimos honrar en la medida que nos sea posible. Siguiendo con los asuntos de Claire y las disputas familiares, estuvimos también hablando de Agathe, su novia, que tiene una hermana en una situación aún más difícil. La hermana, que según parece ha sido siempre bastante alocada, anda ya por los cuarenta y tenía ganas de tener un hijo. Se fue a Canadá por unos meses, conoció a un chico allí, y después menos de un mes de relación se quedó embarazada. Ahora el futuro padre le ha dicho que no quiere seguir con ella, que aquello no era mas que una aventura, pero que asume su responsabilidad y quiere ocuparse del hijo cuando nazca, complicando aún más todo la historia. No es asunto que pinte bien para nadie este, la verdad. A Emilie lo que peor le parece de todo esto es la situación de ella, que ahora va a tener un hijo, no tendrá pareja, y estará obligada a quedarse en un país lejano, a riesgo de que, si lo abandona, el padre reclame quedarse con el pequeño. «Condenada a vivir allí», según sus propias palabras. Razón no le falta, pero yo, por darle algo de vida a la conversación, me hago la víctima y le digo que yo también estoy en una situación parecida, en un país extranjero del que no me puedo ir sin parecidas consecuencias, también condenado, como ella dice. —Sí, sí, seguro. Condenado a ser feliz aquí conmigo —me responde mientras se ríe. Y así se termina nuestra conversación, porque a esto no sé ya cómo responderle. *** Qué poco entiendo ciertas camaraderías, sobre todo aquellas que uno establece en función de lugares comunes arbi407 trarios, como si compartir una u otra circunstancia ya nos obligara a sentir empatía por otros. Ser de un mismo país o tener una misma profesión no nos hace más cercanos a otros que gastar la misma talla de zapato o tener el mismo color de pelo. No dejan de ser coincidencias, y sin embargo raro es quien no guarda simpatías que obedecen a razones así. Un caso claro de esto sucede cuando alguien tiene un problema con la justicia. Si es alguien a quien se le acusa en un país distinto, porque nunca falta entre sus compatriotas, aunque nunca antes supieran nada del presunto, quien defiende su inocencia y ofrece su apoyo por el mero hecho de compartir nacionalidad. De suceder la falta en su propio país, el condenado no merecería más atención, pero siendo en otro territorio, el vínculo nacional tiene más peso que otras razones. Más peso, y ya es triste decirlo así, que la propia justicia (no ya en el sentido legal, si no en el universal) a la que debiéramos, creo yo, ser más fieles que a esos vínculos superfluos que nosotros mismos nos creamos. Cuando no es la nacionalidad, siempre hay otra razón para formar colectividades de esta guisa, como por ejemplo las laborales. Si la persona X es la que tiene algún problema con la justicia, allá salen rápidamente unos cuantos del gremio a defenderla. Pero una cosa es la simpatía que le puedan tener al colega de profesión, y otra bien distinta es presumirle más inocente de lo que en realidad es y, sobre todo, más que a otros solo por el hecho de ocuparse estos en labor diferente. Mal asunto me parece a mí este de los gremios cuando los lazos se extienden más allá de lo que atañe al mero oficio. Basta escuchar las noticias para ver también muchas de estas preferencias arbitrarias. Sucede una tragedia y, si es que no se han de lamentar víctimas nacionales, se apresuran a citar que «afortunadamente» así sucede. Yo no veo que sea afortunado que quienes sufren la pérdida de un ser querido sean de otro país en lugar del mío; no dejan de ser personas, al fin y al cabo. Lo grave de todo esto no es que cada cual establezca sus lazos sobre la base de unos criterios dudosos, sino que, una vez establecidos, estos tengan más solidez que otros vínculos 408 que hubieran de ser más ciertos, más irrompibles. Raro es quien deja un día de tomar partido por sus paisanos cuando descubre que los de otro lugar son en realidad más merecedores de apoyo, quien se pone del lado del contrincante al saber que el compatriota frente al que compite ha jugado sucio, quien deja atrás las simpatías infundadas y comienza a valorarlas de modo más objetivo. Pero los vínculos que de veras valen la pena, las amistades, los amores, los lazos familiares, la admiración sincera por quien nos ha demostrado su solvencia moral y su humanidad, esos vínculos se diría que sale más barato rescindirlos. No sé por qué me he puesto a pensar ahora en estas cosas. A veces cuando tenemos indignaciones o enfados de este tipo, que no son una ofensa directa hacia nosotros, las guardamos dentro sin hacer demasiado ruido, y un día les da por salir a reivindicarse. Será la distancia, ya digo, o la extrañeza o la indiferencia que todos los países y los sentimientos patrióticos me dejan ahora, quienes me traen a estas reflexiones. *** Leí ayer un artículo sobre un cierto halcón que, en tiempo de muchas presas y caza fácil, captura multitud de pajarillos, más de los que puede comer, y en lugar de matarlos les quita las plumas para que no vuelen y los mete en oquedades de la roca en lo alto de un acantilado. Los pájaros, como no son capaces ya de volar, no pueden escapar, pero tampoco mueren, con lo que no se echan a perder como alimento y el halcón tiene así una despensa viva. No es muy distinto a lo que hacemos nosotros en una granja, pero tampoco por ello deja de ser cruel. El artículo, ya con más literatura que ciencia, añadía algunos comentarios acerca de la psique de los pajarillos, del miedo que habrán de pasar en esas circunstancias, y al leerlo uno olvidaba que no eran en el fondo más que comida para otro ave en el siguiente eslabón de la cadena alimenticia, y los imaginaba como seres torturados por otro animal sádico y enfermo, que no hacía aquello más que por el morbo que tenía tal tortura. Se ve que hay quien 409 humaniza a los animales asociándoles los comportamientos bondadosos del ser humano y la virtud de la benevolencia, y hay quien lo hace dándoles las costumbres crueles y la capacidad de disfrutar con el dolor ajeno. Son dos enfoques igual de acertados o equivocados, según se mire. Hoy la gata debió encontrar un nido, porque a primera hora había en el jardín un polluelo de mirlo muerto, con algunos mordiscos en el cuello pero casi sin tocar; se veía que era ella la que lo había matado. A media mañana oí en el jardín un ruido de aleteos, y cuando me asomé la vi junto a una hembra de mirlo que estaba caída en el suelo, aún viva pero sin poder moverse. Salí a espantarla para que la dejará, pero no se alejó mucho, y el pájaro se veía que ya no tenía mucha esperanza de vida. Daba pena verle ahí, rendido y con el pico abierto, mientras la gata lo miraba y de vez en cuando le echaba una zarpa encima o lo enganchaba con la boca sin casi apretar. Pensé en matarlo, porque era triste verlo sufrir, pero yo no valgo para estas cosas, así que pensé que, si alguno había de rematar al pobre animal, que fuera ella quien lo hiciera. Solo me quedaba esperar que lo hiciera pronto y no durase demasiado la agonía. Todavía hay quien piensa que la naturaleza es siempre bondadosa y que no existe el mal en ella salvo cuando somos nosotros quienes lo ejecutamos. Estas ideas están en alza últimamente, casi al punto de que a uno le miran raro si dice que no es así, que está llena de crueldad e injusticias y odio, como si al decirlo se le faltara el respeto a esa madre naturaleza a la que los idealismos estúpidos exculpan de todo pecado. Te dicen entonces que somos nosotros los únicos capaces de estas miserias, el hombre el único que mata por placer, el único que no vive en armonía con los demás, ya se sabe, todas esas frases vacías que se repiten como cantinelas sin otro fundamento que el de una misantropía tan ridícula como de moda en estos días. Basta mirar un gato en el campo durante una mañana para darse cuenta de lo falsa que es esa concepción del mundo. Y basta mirar un poco más, conocer un poco más la vida que nos rodea, para darse cuenta de que, si algo hay 410 cierto, es que puntuamos alto en la clasificación de bondades y gentilezas del reino animal. Esta de la naturaleza inocente es otra de esas creencias que uno moldea a su gusto para justificar su sentimentalidad de antemano. Se elige primero aquello que se quiere amar, y se le dan después todas las propiedades que lo hacen merecedor de ese amor. Es hermoso amar la naturaleza, viste mucho hoy en día y pocas cosas habrá que le reconforten a uno sus falsos orgullos tanto como saberse amigo y protector del resto de la creación. Y es así que uno se cree esa idea idílica de lo salvaje, de la madre Tierra siempre bienhechora y generosa, de la moral intacta de todas las bestias silvestres. La realidad luego viene a decirnos lo contrario, pero ya es tarde para quitarnos las convicciones, que aunque falsas han quedado ya fijadas por los afectos; esos afectos que tantas veces vienen a enturbiarnos la razón y la correcta percepción de las cosas. Seguiré saliendo como cada día a admirar estos paisajes, los bosques, los pájaros que cantan, las historias que esconden todos los habitantes de estos lugares; seguiré asombrándome antes las cosas nuevas que nunca dejan de descubrirse cuando uno sale al campo. Habrá, como lo ha habido hasta ahora, un equilibrio entre las escenas entrañables y las crueles, y entre lo que, al menos a nuestros ojos de seres civilizados, podríamos llamar el bien y el mal, porque ya se sabe que el uno no puede existir sin el otro y viceversa. Y aun así, pese a todo ello, seguiré en mi aprecio de esta realidad tan viva, con sus luces y sus sombras, y sin intentar aceptar unas y desacreditar las otras como si no existieran. Amar, ya sea a la naturaleza, a un hijo, a nuestra pareja, nos hace comportarnos a veces de formas incorrectas; ponemos el amor por encima de otros hechos, y ha de ser así porque de otro modo no sería amor sino algo de menor calibre. Y amamos incondicionalmente, y esto no es malo, pero cuando ese amor en lugar de incondicional es ciego, entonces deviene irrisorio, ya no es motivo de admiración sino más bien de congoja, y nos hemos de entristecer por quien ama de esa manera condenada a procurarle con el tiempo no más que traiciones. 411 *** Iba de camino hacia Jegun para otra sesión irlandesa, y a esa hora el sol había empezado ya a dar sus últimos calores. Por el camino había una luz perfecta, muy cremosa, esa luz que sucede cuando el ocaso está a punto de comenzar y los tonos van a encarnarse en breve. Los campos, que andan ahora secos y quemados después de casi un mes sin lluvia, no tenían el color tan amarillo y desolado del resto del día, sino un ocre meloso, como de dulce de leche. En cada pueblo que pasaba, a la entrada o a la salida, veía alguna casa a la que la luz le caía a esa hora como un paño suave, y la piedra parecía así más viva y el lugar se diría más idílico que nunca. Entonces me decía que habría de ser hermoso vivir allí, disfrutar de esta hora en esa casa, tomar algo en el jardín, mirar al horizonte. Y aunque en ninguna de ella vi a nadie, me imaginaba que quienquiera que las habitara debía estar feliz ahora, porque no cabía en este atardecer imaginárselo de otra forma. Se me fue pegando un poco de todas esas felicidades imaginadas, y al llegar a Jegun me sentía alegre después de haber desfilado por entre ellas, casi sin haberme dado cuenta. No son los paisajes hermosos sin más los que alcanzan el resorte sentimental de los adentros, porque la belleza como tal no deja de ser algo inútil. Son los panoramas felices los que nos ganan, aquellos donde vemos o imaginamos felicidades de otros que bien pudieran ser las nuestras, y la estética del paisaje hermoso solo sirve para encuadrar mejor esos bienestares. Y qué paisajes más alegres son estos de aquí, no de alegrías desbordantes ni excesos, sino de reposos, de satisfacciones. Porque, ¿quién, al ver estas estampas, no diría que aquellos que las pueblan se han de sentir satisfechos de sí mismos? *** A la sesión irlandesa llevé por primera vez el violín, pero no toqué. Les dejé que lo probaran y me dieran su opinión, pero nadie me sugirió que yo tocara, supongo que porque piensan que acabo de empezar y no sabré ni siquiera dar 412 alguna nota sin que suene estridente. Pensé tocar algo hacia el final de la noche, cuando quedaba poca gente, pero no lo hice, me dio demasiada vergüenza. En su lugar, busqué el elogio fácil con la guitarra y me dije a mí mismo que esperaría al próximo día. Es probable, no obstante, que el mes que viene tampoco me atreva a tocar. *** Con el tiempo, diarios como este nos van haciendo ajena nuestra propia vida. Se leen ciertos episodios y uno no reconoce en ellos su pasado, lo que ha quedado allí escrito la memoria no lo juzgó igual de valioso y prefirió mandarlo al olvido. Y esta disonancia entre pasados le hace sentir a uno que lo que encuentra en su propio diario no es su vida, sino la de otro, y que es en la lectura (aun siendo más bien una relectura) que se cruza por primera vez con esos hechos. No es mala utilidad esta para un diario. Nos permite, al menos, encarar nuestra verdad con menos sesgo, más objetivamente. Nuestro pasado no fue como lo recordamos, tampoco como lo dejamos anotado, pero entre el recuerdo y el texto, y más aún cuando estos no coinciden, quizás acertemos a entenderlo un poco mejor, a entender mejor lo que éramos y somos. Ahora releo algunas de las entradas antiguas. En la mayoría puedo reconocer toda la escena, los protagonistas, las emociones, pero hay algunas que me cogen de sorpresa y no recuerdo ni el episodio en sí ni la forma en que lo dejé escrito. Podría incluso decir que se han colado entre mis notas las notas de otra persona, un apunte ajeno que nada tiene que ver conmigo. Lo primero que esto me hace pensar es en el nacimiento tardío de estos diarios, que bien podría haber comenzado a escribir mucho tiempo antes, y hoy tendrían entradas muy antiguas a las que acompañaría sin duda una extrañeza profunda. Porque en esos tiempos ya escribía, siempre lo he hecho, pero esta capacidad de hacernos extraña nuestra propia historia creo que solo la tienen los diarios. No la tienen mis apuntes de viaje, ni tampoco mis poesías, que 413 hablan todas de un yo bien distinto, y que ya no sabría escribir del mismo modo que entonces, pero que aún así se sienten como completamente mías. Como digo, es aún demasiado joven este diario, poco más de un año ahora, y uno fantasea con que fuese más longevo, aunque para esto ya no hay solución. Porque un año no es mucho tiempo, apenas basta para olvidar nada. Pero es de suponer que más adelante, tras otro año, u otros diez quizás, la mayor parte de estas historias solo existirán en el papel y al recuperarlas traerán esa sensación de andar mirando en mi propia vida como si fuera la de otro. Nuestra historia no existe como tal, a lo sumo es una colección de retazos que quedan recogidos de una u otra forma y sabremos con suerte utilizar para componerla más tarde. Nuestra historia es una verdad deshilachada y lo más que podemos hacer es añadir algún jirón nuevo, adecentar los ya existentes, y tal vez fingir que este velo de pasado que arrastramos acaso nos viste y nos protege de algo. *** Los ingleses han colocado un cartel en la puerta de su casa anunciando la representación de teatro de que harán en un par de semanas. Al parecer no es una obra de teatro al uso, sino unas lecturas ensayadas de textos de Shakespeare, lo cual, a decir verdad, me parece algo mucho mejor. Con mi poca afición a las artes escénicas, el carácter tan extrovertido e histriónico de estos ingleses, y las probables deficiencias que los actores tendrán en un espectáculo aficionado como es este, es de esperar que una representación más teatralizada me resultase menos agradable como espectador, probablemente incluso causándome algo de vergüenza ajena. Por el contrario, la idea de escucharles leer unos textos de un modo más literario se me antoja mucho más tolerable. El cartel que han puesto es sobrio pero elegante, se nota que lo hacen con cierto mimo, y el hecho mismo de lucirlo allí tiene algo de entrañable, en la puerta de su casa a pesar de que no habrá ningún vecino que no esté al tanto del evento. Se hace más que nada por lucir orgulloso el trabajo 414 que uno hace, no ya por el resultado, sino por el trabajo en sí, que es lo que a uno le honra. Ante estas iniciativas, y más allá del valor que tenga como tal ese espectáculo, uno no puede sino darles todo el apoyo y coraje posible. Yo reconozco que estos esfuerzos tan llenos de ilusión me llegan dentro, ver a gente que se esfuerza por pequeños proyectos y los saca adelante con esa dedicación es una garantía de despertar toda mi empatía. Según pasan los días y la fecha se acerca, confieso que la invitación para que toque el violín en este su espectáculo se me va haciendo más interesante. He preparado un pequeño repertorio con las (pocas) canciones que conozco, dejando fuera las más complejas y guardando las más sencillas pero efectistas, resultonas para un público que asumo sabrá poco o nada del tema. Lo cierto es que ya comienzan a sonar algo mejor, no todavía con calidad alguna, pero si al menos sin estridencias. No se me ocurriría proponer de propia iniciativa un concierto así con esta poca destreza que tengo, estoy lejos de toda solvencia interpretativa, pero empiezo a asumir que la función no será tan catastrófica como se me antojaba en un principio, ya sea porque voy defendiéndome mejor con el instrumento o porque tendré delante a un publico poco exigente, que poco importa si es que al final quedamos todos con buen sabor de boca. Ponerme sobre las tablas en esta circunstancia, en la que hay intención pero todavía no hay arte, me recuerda mucho a esas funciones teatrales de colegio, donde se valora el esfuerzo y a todos agrada ver a sus retoños hacer sus primeros pinitos, pero donde los resultados son pobres, como no podría ser de otro modo. Ahora bien, si uno piensa en cómo es este evento de los ingleses, también de andar por casa y con protagonistas que no estarán más duchos en sus artes de lo que yo lo estoy en esto de frotar el arco y las cuerdas, se le queda a uno el cuerpo más tranquilo y lo afronta con más seguridad. Vaya, que la ocasión no habrá de ser muy distinta a una de esas representaciones escolares, si acaso con público algo diferente, pero la función como tal tendrá un espíritu muy similar a aquellas de nuestra infancia. Se ve que estas cosas uno las hace o bien cuando es joven o bien cuando 415 ya está en la tercera edad, y se parece mucho el teatro de un grupo de colegiales al que hacen un grupo de jubilados, aunque solo sea por la ilusión o por lo poco que les importa la opinión del resto mientras ellos lo disfruten. Bastará, pues, adoptar ese espíritu y tocar sin preocupaciones aunque no estemos todavía en esas edades. *** Estábamos en la cocina e Inés se acercó a la talega del pan a hurgar. Sacó un par de bolsas de papel vacías y al final, metiendo la mano y rebuscando, acabó por encontrar un mendrugo seco bien grande. Puso cara de satisfacción y corrió a llevárselo a la boca, y yo cuando la vi se lo quité y lo puse en la encimera para que no lo alcanzara. Esperaba que se pusiera a llorar e hiciera algo de teatro, pero apenas hizo un amago de berrinche y luego, de pronto, se le encendió la cara y se llenó de felicidad, y empezó a dar brazadas en el aire, como si intentará coger algo. No parecía haber nada allí, se diría que había visto un espejismo o que le hubiera dado un ataque de algo extraño, pero tenía la cara tan radiante que me quedé en silencio mirándola, y ella siguió con su fantasía sin hacerme case. Al rato me agaché junto a ella para devolver el trozo de pan a la bolsa y fue entonces cuando lo vi: la luz entraba por la puerta de la cocina y, aunque no se apreciaba desde donde yo estaba, en el contraluz desde el que Inés miraba el aire estaba sembrado de motas de polvo encendidas, como estrellas. Me puse a su lado y miré un poco más sus intentos de cosechar todas esas semillas brillantes, y después ella me miró como si supiera que ahora yo también compartía ese espectáculo de luz e hizo aún más amplia su sonrisa. Y después siguió recolectando sus estrellas, atrapando volátiles constelaciones, y llevándose con ellas todo el orgullo y la felicidad que salían de mí igual que ese polvo ligero brotando de la bolsa del pan. *** Nada hay que le haga sentirse a uno más satisfecho de sí mismo que la hospitalidad. Este es un oficio que va 416 madurando con los años, y que cuanto más se ejercita y se comprende, más intenso resulta y más lleno de significado. Ser hospitalario con alguien es, además, la mejor manera de calibrar lo que esa persona ha de representar en nuestra historia, la cercanía que existe o podría existir entre nosotros. Bien pudiera decirse que la circunstancia de recibir a alguien es un simulacro perfecto de todo lo que dos personas pueden compartir a lo largo de su vida, y el placer con el que uno dispensa esa hospitalidad es una medida exacta de buena parte de los sentimientos que esas dos personas pueden cruzarse. Vinieron unos amigos españoles al final la tarde. Están de vacaciones por la zona, pasarán toda la semana aquí y ya hemos hablado de hacer algunos planes juntos estos días, pero querían acercarse hoy a saludar según volvían de Pirineos hasta la granja en la que se alojan. Vinieron ellos dos y su hijo, algo más mayor que Inés y al que yo aún no conocía. Se suponía que iba a ser algo breve, por charlar un rato y preparar las actividades de los próximos días, pero nos fuimos enredando en pequeñas anécdotas y, sobre todo, en mirar como los dos pequeños se entretenían juntos en una armonía preciosa —algo extraño en Inés, a la que le cuesta expresar tanta amistad con otros niños—. La verdad es que hacían una pareja hermosa, y nosotros observábamos sin querer ponerle fin a aquello, porque las felicidades de los otros se sinergiaban con las nuestras y esos momentos de comunión entre los hijos queríamos aprovecharlos para hacer que con ellos fuera aún más dulce la comunión entre nosotros los padres. Cuando le fuimos a dar la cena a Inés dijeron que se iban, que no querían molestar, pero daba pena dejar allí interrumpido el encuentro, así que les dije que se quedaran a cenar, y ellos dijeron que no, que no hacia falta, y yo insistí, y así estuvimos con el clásico rifirrafe hasta que cedieron y dijeron que se quedaban pero que no nos molestásemos demasiado. Si se hubieran ido antes y estuviéramos nosotros solos para la cena, lo más seguro es que no hubiésemos preparado nada, nos podría la pereza y comeríamos algunas sobras. Pero de repente, al tenerles allí y saber qué se 417 quedaban, me entraron ganas de preparar algo especial, ya no algo cualquier que llevara su tiempo, sino algo incluso más elaborado aún, como si este fuera un encuentro que lleváramos mucho tiempo esperando. Es esta la hospitalidad que nos sirve para ratificar las amistades, cuando el amigo, o el desconocido al que por primera vez invitamos a nuestra casa, nos despierta el deseo de colmarle con cuanto tengamos, de hacerle olvidar las lejanías que trae y nombrarle por derecho propio habitante de nuestro pequeño mundo. Cenamos tranquilamente y después de un poco más de charla dijeron que ya se iban, que era tarde y los niños tendrían que acostarse, pero se les veía con ganas de quedarse. Cuando la hospitalidad es sincera, la incomodidad del visitante se sublima y ya no piensa en la carga que supone, como si disfrutar de todo lo que se le ofrece no fuera una oportunidad que puede o no aprovechar, si no un derecho que puede ejercer legítimamente. Les despedimos sin apenas ceremonia, dejando así el camino despejado para llegar a ese próximo día en que nos veremos con más calma, tal y como habíamos previsto. Y nos quedamos solos y la casa resultaba aún más acogedora, pareciera que incluso la estancia se supiese satisfecha de sí misma después de haber servido de escenario a estas hospitalidades nuestras. Nos hacemos más hospitalarios con el tiempo, o quizás dependa de cada cual y de lo que este juego de ofrendas y acogidas le haya deparado a uno hasta la fecha. En mi caso, pienso ahora, no podría ser de otra manera que esta, la experiencia condicionada por aquella tarde en que invité a Emilie por primera vez a mi casa nada más conocerla, y me asedió el impulso de ser hospitalario como nunca lo había sido antes, de no dejar nada sin hacer para que se sintiera igual que en casa, esa misma casa que entonces yo no conocía y acabó convirtiéndose con el tiempo en la mía propia. Será por ello que ahora busco en cada ocasión como esta señales iguales a las de ese día, como sí en este ritual de acoger a otros uno pudiera ponderar todas sus relaciones, pasar por esta luz a los que le rodean y así descubrir cuáles 418 serán las uniones sobre las que se articulará la esencia de su vida. Pocas maneras debe haber tan agradables de seguir aprendiendo la verdad sobre uno mismo. *** Creo que hablo menos de lo que debiera de estos lugares. Escribir, no hay duda de que lo hago; he dejado ya anotada cada emoción que me despierta el vivir aquí, estos paisajes, esta cultura, este país en general. Pero fuera del papel, cuando hablo con mis amigos y conocidos españoles, esta labor de predicador apenas surge, y si lo hace no es de forma que deje traslucir esas mismas sensaciones. Debería contar más cosas sobre todo esto, aunque solo fuera alguna pincelada de ese proselitismo dulce y entretenido que acostumbran a dispensar quienes viven lejos de su país y son felices, o quienes, ya sea que vivan en uno u otro lado, han encontrado su rincón del mundo donde se sabrían bienaventurados. Lo hago así, por ejemplo, cuando hablo de Rusia, muchas veces incluso sin intención de ello. Quien me oye hablar se da cuenta de la emoción que aquellos lugares me despiertan, y aunque no lo hago con afán de convencer a nadie para que se aventure a compartir mis experiencias y seguir mis pasos, uno no puede evitar trasladar un poco de su amor en esas palabras. Incluso ante un interlocutor con poca receptividad, como suele ser el caso, porque a pesar de la curiosidad que aquel país despierta siempre, sucede a menudo que quien me escucha se conforma con mi relato y no tiene pensado ir a comprobarlo por sí mismo. Es así como debiera contar también este rincón mío. Es un país distinto, menos exótico, menos desconocido, como también son distintos los sentimientos que causa, pero aun así merecedor igualmente de que uno se erija en portavoz y abanderado de sus bondades. Sospecho que la acogida sería más fría que en el caso ruso, esto que tanto nos hace felices a nosotros no habrá de obrar el mismo efecto en otros, carente de exotismo y lejanía. Quizás por ello mas razón para cantar sus virtudes, aunque solo sea por hacerles ver a los demás lo equivocadas que son sus apreciaciones. 419 Luego está esa enemistad entre los españoles y los franceses que nunca he entendido, y que supongo que habrá de condicionar también todo. En esto es menester decir que nos corresponde entonar un mea culpa, porque si algo he visto en el tiempo que llevo viviendo aquí es que el francés no tiene rencor alguno para con el español, y que si supiera lo que en materia de amistades y enemistades entre países se cuece al otro lado de los Pirineos, le resultaría cuando menos chocante. Ya lo he dicho alguna vez, ojalá les tuviéramos los españoles a los franceses la misma consideración que ellos a nosotros. Vaya, que en esta relación entre los de un país y los del otro se ha de admitir que somos nosotros quien estamos comportándonos con algo menos de razón. No es que seamos más beligerantes de por sí, pero lo cierto es que aquí se nos ve con buenos ojos, al contrario de lo que se tiende a pensar desde el otro bando. Como nadie se libra del pecado, y ya digo que no es que en este país sean más amistosos que en el nuestro, aquí es a los ingleses a quienes se les mira peor y los que en la tradición gala son el enemigo en quien verter las inquinas de toda clase. Esta es, por supuesto, una animadversión también falta de fundamento, tanto como la que se le profesa en España a los franceses, y evidencia simplemente lo asimétricas que son las relaciones entre culturas y países, y con ello lo poco sólidos que son a veces los pilares en que estas se basan. Si escribía hace unos días lo difícil que me es entender ciertas camaraderías, más incomprensibles aún me resultan las enemistades sin lógica alguna, como es el caso de estas. Existirá tras ellas un pretexto histórico, qué duda cabe, pero la historia de esta índole, antigua y de esa que no se extiende en el presente, es una razón sin peso, por cuanto no nos afecta ya en absoluto. Es igual que esas gentes de Sudamérica, o incluso en la propia España, que cultivan una animosidad intensa por los españoles a cuenta de lo que sucedió siglos atrás en los tiempos de la conquista del continente, como si hubiéramos sido los españoles de hoy quienes se hubieran aplicado en aquellas matanzas indígenas tan execrables. Si se nos permite un margen de cinco siglos para forjar desavenencias, no deberíamos tener buen trato 420 con nadie, porque fue ayer, como quien dice, que empezamos a civilizarnos, y antes de estos tiempos más reposados el mundo era poco menos que un todos contra todos, y quien más quien menos habrá de ser hoy heredero de alguien que nos afrentó en el pasado. Creer que eso es razón que justifique devolverle hoy la afrenta es de todo punto ridículo. En definitiva, con rivalidades y juicios desacertados o sin ellos, estaría bien intentar ser algo mas prolijo acerca de la realidad en la que uno vive y las gentes que la pueblan. Se le debe una cierta reverencia pública a todo aquello que nos hace felices, no vaya a ser que alguien piense que nos da vergüenza admitir ese vínculo y los sentimientos que despierta. Prometo hablar más de todo esto, me lo propongo ahora como uno de esos propósitos de año nuevo hechos para enmendar las faltas y las dejadeces que se han ido cometiendo hasta la fecha. Y si no es por los demás o por honrar esta verdad, al menos por uno mismo, que es bien sabido que de vez en cuando resulta bueno escuchar cómo suenan las pasiones cuando se dicen en voz alta. *** Mañana martes es 14 de julio, fiesta nacional. Tanto Emilie como yo hemos cogido hoy lunes de vacaciones, para así tener cuatro días seguidos de reposo. No tenemos plan alguno más que quedarnos en casa, se podría decir que hemos reservado este día libre más por inercia que por otra cosa, por no desaprovechar la ocasión de hacer un puente, aunque luego nos quedemos aquí como si fuera un fin de semana más. Cuando recogí a Inés el viernes por la tarde, Christine se despidió con un «au lundi» y solo entonces caí en la cuenta de que, aunque este lunes para nosotros sería festivo, no lo iba a ser para ella, que asumía que le llevaríamos hoy a Inés para cuidarla, como así hemos hecho. Y fue únicamente ayer, mientras cenábamos e Inés ya dormía, que Emilie y yo nos dimos cuenta al hablar de esto de que este de hoy iba a ser el primer día que pasaríamos nosotros dos solos en esta casa desde que Inés nació. Casi un año y medio y llega así, 421 sin esperarlo ni haber hecho plan alguno, toda una mañana y una tarde para disfrutar de nuestra casa sin tener que ocuparnos de nada salvo nosotros mismos. Cuando fuimos conscientes de esto no sabíamos muy bien si ilusionarnos, si apresurarnos a hacer un plan para aprovechar lo mejor posible todas esas horas, o si apesadumbrarnos aun sin saber por qué razón. Al final no hemos hecho nada especial. Emilie trabajó en su huerta y fue a hacer cosas en la colmena, y yo he estado leyendo y tocando el violín y la guitarra. Lo único distinto es que aproveché para ordenar toda la madera que se ha quitado en la cabaña al restaurar el tejado, que estaba acumulada fuera sin mucho concierto. He cortado los listones a una medida adecuada para que entren en la chimenea y los he apilado con orden. Este tipo de trabajos solo saben si se hacen cuando uno tiene mucho tiempo libre y no le restan de otras ocupaciones, así que había que aprovechar. Por lo demás, ya digo que no hemos más que las mismas cosas en que intentamos ocupar nuestros ratos libre normalmente, solo con menos prisas y pudiendo dedicarle a cada una de ellas todo el tiempo necesario. También hemos tenido tiempo para nosotros, para comer con calma y hablar mucho, entre otras cosas de esta situación desacostumbrada de hoy. A los dos nos parece la casa distinta, el tiempo distinto, cada uno tiene sus extrañezas viéndose en esta circunstancia imprevista que es al mismo tiempo agradable e inquietante. Y hemos pensado en que seguiría siendo hermoso vivir aquí si estuviéramos solos, si volviéramos a ser no más que nosotros y esto fuera todo lo que tuviésemos para ocupar las horas en días de asueto como este. Lo hemos dicho con la boca pequeña, como si fuese en cierto modo una traición, pero también con una sonrisa, por cuanto viene a decirnos algo hermoso sobre nosotros mismos. Luego he recogido a Inés como de costumbre a las seis, y la hemos recibido en casa casi con honores. Teníamos ganas de verla, después de haber aprovechado todas esas horas sin ella para deleitarnos en nuestros pasatiempos y necesitando ahora tenerla de vuelta y jugar con ella. Nos 422 hemos sentado en la alfombra los tres y Emilie ha sacado un libro desplegable, uno que nos regalaron hace tiempo pero no le habíamos enseñado todavía. Le ha encantado la novedad, no paraba de gritar con cada página, y lo intentaba agarrar ella y se enfadaba cuando no la dejábamos hacerlo, pero se le pasaba rápida la rabieta y se le encendía de nuevo la cara. Y mientras, Emilie y yo la mirábamos y nos mirábamos entre nosotros, y en esas miradas silenciosas nos decíamos que sí, que era verdad, que nos queríamos mucho y que podríamos vivir aquí los dos solos y ser muy felices, pero que nada de eso, por mucha felicidad que nos trajese, podría nunca compararse con esto. *** ¿Se le puede afear la conducta a un amigo? Yo creo que sí, que nadie está a salvo de que le administremos una reprimenda si es que lo errado de su comportamiento así lo merece, y si es amigo quien procede de ese modo quizás el asunto sea más embarazoso, o más violento, pero no por ello menos lícito. Lo pregunto porque acabo de incurrir en una de tales situaciones (yo era el que cuestionaba al otro, no el supuesto infractor) y no he salido bien parado: al parecer a los demás, incluido por supuesto el destinatario de la amonestación, les ha parecido fuera de lugar mi recriminación. Quizás fuera porque, sin apenas veladuras, iba implícita en ella una crítica a todo el resto del grupo. El caso es que, como ya he contado alguna vez, uno de de mis grupos de amigos españoles anda polarizado entre aquellos que tenemos pareja estable y en algunos casos hijos, y quienes no. Estos últimos, como es lógico, tienen sus aventuras y sus affaires, algunos muy breves, otros algo más intensos, y una vida sentimental y sexual más surtida que la de los primeros, y gustan de compartir con el resto sus andanzas, que esto es algo que parece que la edad no mitiga. A mí no me parece mal todo eso, más bien al contrario, me alegro de que, si es así como quieren disfrutar la vida, lo hagan sin impedimentos, y ojalá la suerte les obsequie sin descanso en su camino mujeres interesantes. 423 Hay, no obstante, dos cosas que me irritan un poco en esas historias. La primera es el aire de superioridad que uno en particular de mis amigos exhibe cuando ha de contar sus aventuras. Le añade a cada una no solo un aire de victoria, de conquista, sino también una cierta idea de derrota. Los derrotados en este caso somos nosotros, los del otro grupo, a quien parece decirnos con cada uno de sus nuevos ligues que ese es un disfrute al que ya no podemos aspirar. De otro modo, se podría decir que no pierde la ocasión de aprovechar sus éxitos de seducción para mirarnos por encima del hombro, en un intento de validar de nuevo esa teoría suya de que la vida en pareja es peor que la que el lleva. Como este comportamiento es de lo más ridículo, la verdad es que ha dejado pronto de molestarme, y hago lo que el resto del grupo, esto es, ignorarle. La otra costumbre que me molesta, esta más grave, y la que causo hoy mi desavenencia con el grupo, es el perfume misógino que estas historias de seducción y conquista llevan. En la alternancia entre unas y otras mujeres, en la creación y rotura de esos vínculos más o menos fugaces, hay a veces episodios de una notable falta de respeto, que podrían tal vez evitarse o, en todo caso, no airearse en el grupo de modo tan explícito. Más aún, no debería buscarse reconocimiento por esas historias, que sorprendentemente el resto de la pandilla jalea y admira. Y es esa la parte de todo esto que yo me he permitido hoy criticar. La mayoría de las relaciones son sentimentalmente desequilibradas, especialmente estas tan breves y ligeras, eso es un hecho. Lo normal es que una de las dos partes acabe por desarrollar algún sentimiento, por ligero que sea, y al ver que la otra parte no hace lo propio surjan las decepciones. No es nada malo, son pequeños gajes de este oficio, y a todos nos toca estar en uno y otro lado alguna vez. A nadie se puede culpar de que esto así suceda. Lo que ya no es tan correcto es hacer uso de esos desequilibrios y dejarlos crecer más allá de lo que deben. Cuenta el amigo (esto ya lo sabíamos el resto) que tiene una aventura que se prolonga en el tiempo algo más que las anteriores, y que la chica en cuestión parece empezar a sentir algo por 424 él, sentimiento que no es recíproco. Al mismo tiempo, ha empezado otra aventura paralela con una segunda chica, eso sí, sin dejar de lado la primera, a la que mantiene en este engaño que el juzga como una simple mentira piadosa. Para redondear, una antigua amante ha aparecido en escena, y parece posible que retomen sus esporádicos encuentros. Como tener tres contendientes en liza no es algo común, el amigo nos refiere todas las historias con regodeo y en busca de alabanzas, cosechando los comentarios positivos del resto. Salvo, ya digo, el mío. A mí, quizás de forma un poco tonta, lo que estas historias más retorcidas me causan es pena. Están bien para novelas y películas, pero saberlas reales causa desasosiego. No conozco a ninguna de las protagonistas, y si sé algo es a través de la versión muy sesgada de quien las incluye en la trama, pero creo que no merecen este papel que se les ha asignado. Si a uno se le ha de presumir inocente antes de que se demuestre su culpabilidad en un delito, se nos debería presumir de igual modo una cierta bondad y el merecimiento de una situación sentimental estable, plena. Y así, cuando me imagino cómo se desarrollan estas historias, no puedo por menos que salir en defensa del débil. Al amigo no le ha sentado muy bien que yo le diga que una desconocida merece algo mejor que él, y que, a pesar de todas las cosas positivas que veo en él, esta forma suya de tratar a las mujeres me parece poco digna. Ha sucedido entonces algo similar a lo que contaba el otro día sobre los apoyos infundados. Aunque aquí el vínculo es fundamentado, pues somos amigos desde hace mucho tiempo, se asume que la amistad implica una defensa acrítica del compañero. Sea cual sea el desarrollo de una relación entre un amigo y otra persona, parece ser que uno debe estar siempre del lado del amigo, incluso si este obra mal. Y he ahí la causa del desencuentro. Se pasarán estos malestares, es de suponer, como también es de esperar que nada cambie, que cada cual siga con su forma de ser. Lo que más incomoda no es saber esto, o que habrá mas episodios así y volverán a molestarnos y tal vez les obsequiemos a los amigos otro reproche similar al 425 de hoy, sino lo que esto quiere decir acerca de uno mismo. Hemos visto cosas como estas durante años y nunca nos causaron problema. ¿Por qué es ahora que decidimos contestarlas? ¿Nos ha llegado acaso una madurez que trae algo de humanidad a nuestra forma de ver estos asuntos? Y si es así, ¿tenemos la autoridad moral de empezar a ejercer esta labor vigilante? Para estas cuestiones, por el momento, no tengo respuesta alguna que escribir aquí. *** Un haiku: Nunca seremos, por más que lo intentemos, nosotros mismos. *** Estaba lavándome los dientes antes de irme a la cama, con la puerta del baño que da a la calle abierta para que entrara el fresco de la noche, y empezaron a oírse unos ruidos fuera. Sonaba como algo que se movía entre las hierbas, pero no había apenas luz para verlo, y el sonido venía del rincón menos iluminado. Pensé que podría ser el sapo que nos visita a menudo a estas horas, que debe tener en nuestro jardín su territorio y hace sus rondas nocturnas a la caza de insectos, pero el ruido era demasiado continuo, debía tratarse de algo más grande y que se movía más rápido. Salí a ver quien andaba robándole el protagonismo nocturno a nuestro amigo batracio, y después de un minuto acabó apareciendo el indiscreto visitante: un erizo. Llamé a Emilie para que saliera a verlo y nos quedamos mirándolo mientras él seguía con su tarea, husmeando aquí y allá y acercándose a veces tanto a nosotros que yo pensé que acabaría pasándome por encima de los pies sin darse cuenta. Era un erizo no muy grande, con ese aspecto simpático que tiene siempre estos animales, mezcla de su cara risueña y ese aire como de peluche que le dan las púas, a las que por 426 alguna razón uno prefiere imaginarlas blandas y entrañables en lugar de punzantes, como bien sabe que son. Lo más hermoso, no obstante, no era el animal en sí, su forma extraña o su apariencia amistosa, sino la forma en que vagaba por el jardín y por la noche, con una actitud digna de encomio. Qué animal más tranquilo, qué filosofía, no creo que pueda encontrarse otro ser que deambule con ese estilo tan pacífico. Parecía que se supiera solo en el mundo, como si tuviera el pleno convencimiento de que no había nada ni nadie que pudiera venir a inquietarle. Y así, con esa calma de ser el último habitante, se paseaba cumpliendo su labor no con indiferencia, sino con la mayor de las tranquilidades. La escena era aún más chocante por suceder en una noche tan oscura como esta, donde lo que cabía esperar era algo más de tensión y desconfianza. Pero allí estaba aquel erizo, despreocupado en su quehaceres, y lo que uno pensaba era que solo la mayor de las inocencias podía explicar aquello, una de esas ignorancias cándidas que llevan a la gente a desdeñar los peligros de la vida por el simple hecho de no creer que estos puedan existir. Y siendo así, el animal resultaba todavía más entrañable. Luego pensé que era todo muy lógico porque, ¿de qué va a tener miedo una criatura así? Otro animal tal vez deba estar más alerta para salir corriendo, o evitar meterse en problemas, pero el erizo, con esas púas suyas, lleva consigo todo lo necesario para defenderse y que no le ocurra nada indebido. Y si es que topa con alguna bestia capaz de vencer su armadura, poco puede hacer, así que para qué alterarse con tales perspectivas. Es, ya digo, un planteamiento admirablemente parsimonioso. Con historias así, se viene a un diario y se dejan apuntadas para que quede constancia de este episodio en el que quien lo prosa aprendió a tomarse la vida con algo más de filosofía, pero si se tiene alma fabuladora, se puede ir algo más lejos y pergeñar una fabula como las de antaño, con su moralina y sus animalillos. Ahora comprendo bien el desempeño de aquellos fabulistas de otro tiempo, porque ante escenas como esta que a veces le surgen a quien observa el campo, es sencillo urdir un teatro con todas esas criaturas 427 y ponerlas a contar sus propias historias. Con esto y un poco de ardid literario, esa historias acabaran contando las nuestras, y eso es precisamente lo que constituye la fábula. De esta mía, por ejemplo, con su erizo que va de este porte por los campos nocturnos, se podría decir que uno solo alcanza la tranquilidad completa cuando es capaz de llevar consigo aquello que le protege, y que mejor aún si se trata de una defensa pasiva, sin necesidad de entregarse a la lucha. De esto, podría inferirse después su correspondiente alegoría, a saber, que el hombre es como un erizo en sus sentimentalidades, y que solo recorre la vida con reposo cuando tiene sus alegrías y sus orgullos bien dispuestos, pues son estos una suerte de púas afiladas con las que mantenemos a raya las pesadumbres que el destino no cesa de barrer hacia nosotros. Mañana, si viene a su cita nocturna, me quedaré un rato observando al sapo y a ver si soy capaz de contar sus andanzas de esta manera. Algo me dice que no será tan buen personaje para esta clase de fábulas. *** A la literatura, como a todo, le va dando también su forma el paisaje. La mano del territorio alcanza hasta los párrafos y los versos, y en cada lugar hay una literatura que debe mucho al entorno en que se gesta, no solo por los temas o las miradas, sino por su misma forma. Como el otro día tuve ese divertimento de escribir un pequeño haiku, hoy mientras paseaba se me ocurrió ir pensando en otro, inspirado claro está en lo que iba viendo. Allí estaban las piezas habituales de cada día: las colinas, los setos, los cultivos, los ondulares de las plantas, los sonidos, esa sensación de soledad controlada y amistosa. Y con esos mismos ingredientes con los que acostumbro a crear historias como las de estos diarios, fui sin embargo incapaz de formar ni el primero de aquellos versos. Algo me decía, además, que el asunto no era temporal, sino que con estas materias primas no lograría ni hoy ni ningún otro día dar forma a un haiku tal y como buscaba. 428 Se me antojó entonces la idea de que poner esta verdad en esa clase de poema tenía poco sentido; cada cosa está hecha para cumplir un cometido, y cada forma o estilo artístico sirve para un tipo de realidad. No lo parezca quizás a simple vista, pero ahora veo claro que un haiku que hable de este sur francés es tan anodino como cantar la belleza del invierno siberiano por bulerías o dedicarle un vals a los leones del Serengueti. Se podría lograr una pieza decente, pero no cabe duda de que hay mejores formatos para expresar esas ideas. Desistí de mi empeño y si acaso escribiré esos poemas breves acerca de cosas más abstractas, más intimas, que para eso sí que sirve cualquier formato, pues para hablar de la vida y la muerte no hay manera equivocada. Esta influencia de los paisajes en las palabras es lo que da parte de su interés a la literatura de viajes. Quien lo escribe no trae tan solo su mirada extranjera y su forma forastera de entender el lugar que visita, sino también su estilo de hacer prosa, ese al que dio forma su tierra a través de sus paisajes, y al escribir deja esas realidades viajeras narradas a la manera de ese otro lugar en el que habita. Combinaciones así entre orígenes y destinos pueden resultar hermosas o no, pero hermanan los lugares y le dan a esa literatura una pincelada de calidez, de solidaridad. Y esta, todo sea dicho, es muchas veces la única emoción literaria que uno encuentra en los libros de viaje, un género cada vez más difícil de tolerar para quien va perdiendo las referencias distantes y todo el exotismo al que hoy aspira es no más escribir sus versos con una métrica desacostumbrada. *** Es curioso el criterio que uno tiene para inscribir o no sus historias en un diario. Sucede la vida como de costumbre y se van repescando los sucesos que se juzgan relevantes, los que causan sorpresa, los que despiertan una pequeña inspiración y pueden acompañarse de alguna que otra reflexión. Aquellos, vaya, que ayudan a entender mejor la vida y sirven de portavoces de esta y de sus azares. Pero a veces, sin darnos cuenta, dejamos fuera historias que debieran estar allí y que 429 ya nunca recuperaremos, o que algún día mucho después será la memoria quien las reivindique, y en ese momento nos preguntaremos por qué entonces no les dimos la atención que ahora creemos que merecen. Hoy recordaba, no sé bien por qué, una anécdota no solo curiosa, sino también con una cierta valía sentimental, no muy lejana, y que según caigo ahora no dejé escrita en su día. La historia la he contado además en algunas ocasiones al hablar con otras gentes, con lo que se podría decir que es, aunque solo sea por resultar un relato simpático, una historia más que solvente para ocupar las páginas de este diario. Y sin embargo, al revisar lo que escribí en esos días, no hay ni rastro de este episodio, que ni en ese momento ni en los posteriores debí entender como algo valioso que llevar al papel. El caso es que mi amigo Miguel había venido a vernos, de eso hará ahora más o menos un año, con la que en esos días era su pareja. La chica la había conocido unos meses atrás, y ella, que era estadounidense, andaba a caballo entre España y México. Se veían en ocasiones contadas, y en una de esas en que ella había venido a España habían aprovechado para hacer una escapada hasta aquí para pasar unos días. La muchacha era alta, rubia, muy guapa, bastante llamativa. No solo era muy atractiva, sino que se sabía tal, carácter este que puede ser positivo o negativo, según la persona en cuestión lo asuma. Yo diría que este caso era más bien de estos últimos, porque tenía un punto arrogante, y aunque era muy simpática, quizás le faltara esa sustancia extraña, inexplicable, que tienen las personas que nos inspiran confianza desde el primer instante. El caso es que, además de todo esto, parecía ser aficionada a misticismos y espiritualidades varias, horoscopos, chacras, energías y demás parafernalia new age. No perdía ocasión de comentar con nosotros estas creencias, pese a la poca atención que mostrábamos, no más que la justa para ser bien educados, pues tanto Emilie como yo somos escasamente espirituales. Estábamos en el jardín Miguel, ella y yo, y en eso salió Emilie de casa y dijo que a lo mejor bajaría luego a la 430 colmena para hacer algunas cosas y echar un vistazo. Miguel dijo que aquello le interesaba, que le gustaría ir a verlo, y ella, con igual o más interés, le preguntó a Emilie por algunos detalles de las abejas, diciendo que ella también era aficionada al tema. Emilie, que no podría imaginarlo de otra manera, supuso que tendría también sus enjambres y sacaría su propia miel, las cosas que un apicultor hace como parte de su afición, pero ella le aclaró que no, que lo que ella había hecho hacía poco era un tratamiento alternativo con abejas, dejándose picar en el estomago a la espera de que aquello tuviera unos supuestos efectos curativos. A Emilie al oír esto se le quedó cara de poema, y yo que la conozco bien veía que, más allá de esa cara, llevaba por dentro una sorpresa más mayúscula aún que no expresaba. —A mí me pican a veces. . . pero ojala no lo hicieran. No me gusta mucho —fue todo lo que supo decir con una media sonrisa, casi como disculpándose de lo banal que aparentaba ser su relación con esos insectos. Y es aquí donde está el momento clave de la historia, en la reacción de Emilie, tan sencilla, tan falta de pretensiones, que sin más que dejar traslucir su visión sencilla de las cosas es capaz de desbaratar todos los artificios que los demás ostentan. Le preguntó después si al menos la experiencia había sido buena, si había notado el supuesto efecto sanador del veneno de las abejas, y ella le respondió que la verdad era que no tenía ninguna dolencia que sanar en aquel entonces, y que lo único que las abejas le habían dejado había sido la lógica irritación e hinchazón. A esto Emilie ya no supo responder más que con una sonrisa con un punto de malicia, pero una malicia muy inocente, tierna, y luego me miró para buscar confirmación de que alguien comprendía lo que ella estaba pensando en ese momento y prefería no decir. Allí estaban entonces las dos, no podrían ser más distintas entre sí, y yo miraba a Emilie y veía esa belleza tan solida suya a la que no le hace falta añadido alguno, y el contraste con la otra, con sus historietas artificiosas, tratando de revestir con sus gestos todo aquello de una pátina de fatalidad y jugando a poner toda su sensualidad en esas 431 palabras, resaltaba en Emilie todas sus bondades. No sé, entendía que la otra muchacha pudiera resultar atractiva, deslumbrante, porque lo era y mucho, pero me resultó en ese momento algo cómico, muy alejado del deseo; y Emilie, por el contrario, tenía sin así quererlo un porte imponente, tanta seguridad en su pequeño mundo que eso despertaba todas las pasiones que yo guardaba. Supongo que exagero en todo esto. Ya digo, es ahora cuando escribo esta historia, pero la había contado alguna vez antes, y eso ayuda a distorsionar las magnitudes. Se han de escribir las historias lo antes posible para que, una vez en el papel, nada pueda ya desfigurarlas, y si así sucede que sea solo por nuestra propia voluntad literaria. En lo fundamental, no obstante, las historias cambian poco. La verdad que encierran, la fundamental —a saber: el amor, la vida, la muerte, el miedo, una de esas pocas ideas básicas de nuestra existencia—, sigue allí en el corazón del relato, de la manera en que las canciones populares se tocan de formas distintas a las originales pero mantienen siempre su melodía, que es lo que las hace reconocibles y les da su identidad más allá de unos u otros arreglos. Y así seguirá esta historia, contandose quizás de forma diferente a lo que aquí se dice, pero con esas mismas verdades en su trasfondo: Emilie, su forma especial de ser, el regocijo de observarla en estos trances, el convencimiento de que estos sentimientos no han de marcharse ya. Verdades que, escritas o no, en este o en otro relato, uno aspira a que no dejen de constituir nunca el eje de su vida. *** Ha empezado triste hoy el día. Había salido a dar un paseo a primera hora antes de ponerme a trabajar, y ya llegando a casa me cruce con el único coche de la mañana. Venía en sentido contrario al mío, no demasiado deprisa, y cuando no estaría a mas de cien metros de alcanzarme, le salió de un arbusto un pajarillo, una curruca. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, y el coche se llevo por delante el pajarillo sin probablemente casi ni darse cuenta. El choque 432 no hizo apenas ruido, y el pajaro quedó tras el impacto como suspendido en el aire, como el vilano de un diente de león al que parece darle pereza caerse. Pensé que estaría muerto, porque había quedado tentido en el asfalto y no se movía, pero cuando llegué a su lado resultó que estaba vivo. Me vio acercarme y gasto sus últimas energías en intentar huir, pero no logró más que desplegar a medias un ala y arrastra el cuerpo un par de centímetros. Después se quedó inerte, y respiraba a duras penas. Lo cogí con cuidado y lo puse en el borde de la carretera, sin saber muy bien por qué. Estaba roto, se le caía la cabecita y el resto del cuerpo no tenía consistencia alguna, y no debía quedarle mucho de vida. Pero estaba vivo, y yo estaba allí con él y no había nadie más. La escena se parecía un poco a esa de hace algunos días, cuando la gata cazó un mirlo, pero esta vez era todo más dramático, porque yo era el único viendo ese momento final y ni siquiera estaba la gata para dejarle a ella la tarea de acabar con su agonía. Lo he dejado sobre la hierba y me he quedado sin saber qué hacer. Se iba muriendo por instantes, quizás ya estaba muerto cuando me fui, pero no podía hacer nada salvo abandonarlo allí a su suerte, y aunque no me quedaran más opciones, se hacía duro pensar que le dejaba allí solo y que yo habría de ser lo último que viera. A veces el destino nos hace responsables de tragedias en las que no hemos tenido nada que ver, cuyo peso nos cae encima solo por algún azaroso arbitrio del que nada podíamos haber sabido, y del que, por tanto, no podíamos haber escapado de ninguna forma. Eso es lo que me acaba de suceder a mí esta mañana. Lo escribo ahora, poco después de que todo esto pasara. Con estas emociones, cómo voy a ponerme a trabajar, si apenas acaba de salir el sol y la vida le ha cargado ya a uno un muerto que arrastrar toda la jornada. *** Era media tarde y yo estaba preparándome para salir a recoger a Inés cuando llamaron a la puerta. Fue una llamada 433 muy discreta, como asustada, apenas dejando caer el envés de los dedos sobre la madera y sin tamborilear. Como sucede siempre que alguien viene y llama, me sobresalté un poco y me pregunté quién sería, porque aquí no se espera nunca visita. Creo que más que inquietarme debería llenarme de contento cuando esto sucede, porque hasta el momento todas estas visitas imprevistas han traído historias de lo más interesante, así que ese sonido de alguien que llama, siempre precedido de pisadas por la grava de la entrada, debería empezar a considerarlo como un aviso de que hay una buena historia a punto de asomar la cabeza. Era Judy, la vecina inglesa. Creo que nunca antes había estado aquí en casa. Se la veía algo azorada, y lo primero que hizo fue pedirme perdón por molestarme, muy educada ella, muy inglesa en estos asuntos del protocolo. Venía, como yo ya intuí al verla, para comentar algunos asuntos de su espectáculo teatral, y sobre todo confirmar que seguía en pie el plan de hacer mi pequeño concierto. Le invité a pasar y no se lo pensó dos veces, supongo que por poder cotillear un poco, y yo estuve encantado de que entrase. Cuando uno no tiene inconveniente en que otros miren sus cosas, es agradable ver el interés que ponen al hacerlo, nos da una suerte de importancia, y es así que ambas partes se gratifican mutuamente en este juego de las curiosidades. Su francés era mejor que de costumbre. Yo creo que traía el discurso preparado, siendo que venía más a pedir que a ofrecer. Aún así, se la veía como avergonzada, se le notaba que la situación le daba algo de pudor, y no se le fue ese aire hasta que acabamos de hablar y vio que yo había aceptado sin problemas todas sus peticiones, y que a cada cosa que me comentaba yo le había dicho que por supuesto, que no habría ningún problema y podría contar conmigo, y que yo estaba encantado de contribuir en todo lo posible. Me dijo que harían un ensayo general el día antes, y que si no me importaba pasar y que así vieran lo que yo tenía pensado tocar y cómo encajarlo en el programa. También me pidió si podía llevar la guitarra además del violín. Esto dijo que era una petición personal de su marido, y a la pregunta 434 respondí con un sí rotundo, casi triunfal, porque si podía llevar la guitarra me iba a sentir sin duda mucho más seguro y no había razón para preocuparse. Era una buena noticia, me puse muy alegre, y lo mismo hizo ella según veía que yo aceptaba todo. Por último, me pidió un poco de ayuda, si no era mucha molestia, para mover las sillas la mañana de antes desde la salle des fêtes. Dijo que serían nada menos que cien sillas, lo cual me hizo pensar en el volumen de público que esperaban, mucho mayor de lo que yo habría supuesto, pero también en que ahora, pudiendo hacer el concierto con la guitarra, aquello no solo no me importaba, sino que incluso sería más interesante si la audiencia era en efecto más multitudinaria. Cuando se iba, le propuse que saliera por la puerta de atrás, para así evitarse toda la vuelta, y esta idea pareció divertirla mucho. En ese punto, yo creo que cualquier cosa le habría hecho reír, reír con una risa algo tonta, como nerviosa, feliz, que supongo que venía de la tranquilidad de haber soltado ya con éxito toda su rogativa y de que yo le hubiera dicho que sí a todas sus propuestas. Cuando me quedé solo en casa, todo esto me resultó muy reconfortante. Es hermoso ver las ilusiones de otro arribar a buen puerto sin dificultades y la satisfacción de que va disfrutando en el camino. Pensé que era en realidad una suerte participar en este teatro suyo; a fin de cuentas es otra forma más de afianzar los lazos con quienes viven aquí junto a nosotros, y eso siempre es bienvenido. Luego me la imaginé llegando a su casa y contándole a Sandy, el marido, las buenas noticias. Él estaría tomándose su copita de vino y haría algunos de sus gestos cómicos, y después probablemente se serviría otro poco más y continuaría como si tal cosa, con esa actitud que tiene de costumbre, que parece que todo lo que suceda más allá de esos pequeños placeres suyos ni le incumbe ni le ha de perturbar en modo alguno. Y con estas imaginaciones en la cabeza, recogí a Inés, volví a casa, y me serví yo también una copa, pues era una de esas veces que uno, sin saber muy bien por qué, siente ganas de brindar por su felicidad, o por la ajena, o por la 435 de vaya usted a saber quién, que eso poco importa si es que al menos hay alguien que es feliz en este mundo. *** Estuve leyendo unos versos de Roque Dalton, que es uno de esos poetas de los que había oído hablar muchas veces pero, por una u otra razón, apenas había leído en otro tiempo. El descubrimiento, aunque ya tardío, estaba siendo de lo más revelador. Es un gran poeta, qué pena no haberlo leído antes. Tiene unos versos contundentes, muy hermosos y al tiempo acerados, y de una claridad a veces casi traumática. Me surgió el impulso poético como hacía mucho que no lo tenía, y además de leer una buena colección de sus poemas, me fui a coger los míos y releerlos, que también hacía mucho tiempo que no los visitaba. Cuando uno ha escrito sus propios versos, los versos de otro que le gustan son tales no solo porque en sí sean valiosos, sino porque se asemejan a lo que uno querría escribir, le resultan más cercanos, casi como si fuera la vida propia y no la de ese poeta la que estuvieran cantando. Y este regreso a mis viejos poemas supongo que era también por constatar si había alguna semejanza entre ellos y los que ahora venía de descubrir, a la búsqueda de ese reconocimiento más valioso de todos, que es el que uno mismo se dispensa. El caso es que mis propios poemas me dejaron gratamente sorprendido, me parecieron ahora mejores de lo que los recordaba y me llenaron de orgullo. Sobre todo, me parecieron mejores que lo que hoy escribo, y ese yo de hace tantos años se me antojó un rival literario inasequible. Debía tener yo poco más de veinte años en aquel entonces y una pasión poética de cuya intensidad no me resta más que el recuerdo, y la perspectiva de esta distancia se me hizo al contemplarla muy grata, como si viera un gran futuro en aquel poeta que yo era. Y todo ello, aun sabiendo que ese futuro, que es este presente mío de ahora, no ha hecho sino diezmar el poco arte que pudiera tener entonces frente a las estrofas. Madurar es, entre otras muchas cosas, esto mismo: perder algunos de nuestros talentos, acaso los más brillantes, a 436 cambio de pulir otras de nuestras habilidades, esas que menos destellan pero nos ayudan a combatir el tiempo de mejor forma. En aquel entonces yo era mejor poeta, como también era mejor deportista y es probable que mejor estudiante, y más despierto, más inteligente, más apuesto y quién sabe cuántas otras cosas más. Pero estos cambios se miran sin nostalgia, porque echar de menos los talentos que uno pudo tener es como sentir envidia de uno mismo, y la envidia es una forma de rencor y el rencor para consigo es de las peores cosas que pueden albergarse. Se perderán otras cosas en el camino, no hay duda. Lo preocupante es que, las que aún quedan, aparentan ser todas ellas mucho más valiosas que esas aptitudes pasadas para los versos y los ritmos, cosas vitales que tendrán, cabe esperar, igual destino. Y siendo así, ¿cómo encararemos esas faltas el día de mañana? ¿Qué pensaremos cuando nos abandonen las memorias, las seguridades del ahora? Se dirá entonces que ya no es madurar, sino envejecer, y que estos solo son ya los años del declive, pero en realidad no es sino una forma distinta de seguir madurando, esta, no obstante, con un precio mayor a cobrarse. Porque ese madurar, cuando quien piensa en ello es todavía joven, se entiende como el resultado de la experiencia, a la manera de esa esa madurez de los vinos a los que el tiempo va regalando valor a cambio de su paciencia. Pero según pasan los años, lo que uno comprende (y eso es lo único que el tiempo nos da, no la madurez en sí sino esta claridad de ideas) es que madurar no es una cuestión de cuánto queda a nuestras espaldas, sino de cuánto tenemos aún por delante. Y se aprende que la sabiduría de la madurez no llega por cuanto se sabe ya de la vida a base de haberla ido viviendo, sino por cuanto uno va sabiendo de la muerte a fuerza de poder observarla cada día más de cerca. *** He aquí una premonición: llegará un día, dentro de, digamos, veinte años, y esta vista no habrá cambiado. Será un día no muy distinto al de hoy, quizás más nublado, quizás 437 más caluroso, pero con luz de verano en todo caso. Yo tendré en ese tiempo, haciendo el cálculo, casi sesenta años, una edad respetable pudiera decirse, al menos según la imagino ahora. Quisiera pensar que conservaré para ese entonces un mínimo de salud, así que seguiré haciendo estos paseos, y arribaré en ese día, probablemente temprano, a lo alto de una colina como la que hoy he subido. Y al partir atravesaré el pueblo y desde allá arriba miraré la tierra, y todo eso, pueblo y tierra, gente y paisaje, no será apenas distinto de como es hoy. Creo que si me dieran una fotografía de todo esto hecha dentro de esos veinte años, bien podría afirmar que fue ayer que se hizo. Desde hoy hasta entonces, mucho ha de cambiar el mundo, de eso no hay duda. Yo seré, por supuesto, muy distinto; también lo será Emilie, pudiera ser que más incluso que yo; Inés será una mujer y quizás ya no viva en esta casa; y nuestros padres, triste es escribirlo de esta manera, es probable que no estén vivos cuando ese día llegue. Las ciudades que conocemos no serán las ciudades de hoy; los pueblos que frecuentamos habrán crecido y serán pequeñas ciudades, o pueblos más grandes, o los habrán devorado el olvido y las frondas. Y es entonces, al pensar esto, cuando uno se da cuenta que esta estampa, a pesar de todo ese cambio, no es capaz de imaginarla de otro modo, ya sea mañana o dentro de muchos años, porque pocas cosas debe haber que se antojen tan estables. No, nada de esto habrá cambiado, esa es la premonición, y llega, como lo hacen todas las premoniciones, sin que el visionario sepa de dónde ni a que obedece, solo que haría bien en contarlo para hacer más tolerable la espera hasta que el tiempo la desmienta o la ratifique. Llegará un día, dentro de, digamos, veinte años, y ante esa realidad del mañana tendré mis felicidades y, es probable, también mis desasosiegos y mis cicatrices. Y será entonces cuando subiré a una de estas colinas, en ese paseo tempranero, y veré lo mismo que hoy. Y, si es que acaso es cierta esa tristeza futura, recordare este día, lo pequeña y frágil que es aún mi hija, el rostro de Emilie y el beso que nos dimos cuando volvió del trabajo, la llamada que me hicieron mis padres que aún andan llenos de energías e ilusiones; y 438 se irán por un instante las pesadumbres para que el pasado insufle una punta de felicidad que habrá de durar apenas nada, pero que será más que suficiente. Llegará un día, dentro de, digamos, veinte años. He aquí mi premonición. Y he aquí también, para que quede constancia, una forma distinta de explicar por qué amo tanto este lugar en el que vivo. *** Me encontré en la carretera, no muy lejos de aquí, un tractor de lo más divertido. Era muy viejo, se veía sobre todo en la matrícula, de época, de las que aún tenían pocas cifras, y en el modelo en sí, que tenía un aspecto antiguo y muy básico, de tecnología rudimentaria. El tractor, no obstante, estaba en muy buen estado: la pintura estaba bien cuidada, las ruedas parecían casi nuevas y no se veía ningún desperfecto. Y, raro para un tractor, estaba bastante limpio. El tractor era peculiar, no hay duda, aunque no resultaba tan anodino si se prestaba atención al conductor, que hacía una pareja perfecta con la máquina. Se trataba de un hombre delgado, de unos sesenta años, vestido con una camisa azul que recordaba a las que suelen llevar los conductores de autobús, bien planchada, y la cabeza cubierta con un pequeño sombrero con motivos escoceses. Creo que nunca se vio un agricultor tan elegante, no el menos mientras trabajaba con el tractor, porque en el fondo tenía esa elegancia humilde pero efectiva de los hombres de campo visten para las ocasiones especiales. Con un poco de imaginación, se diría que aquel hombre no estaba trabajando, sino que iba a una cita y se había puesto sus mejores galas. Siendo el hombre de esa edad ya mayor, y el tractor de esa antigüedad y ese lustre, uno bien podría creerse que este último era uno de aquellos sedanes lujosos de otrora, y que así iban, tan pintiparados, el vehículo y su dueño al encuentro de alguien, supongamos que una mujer merecedora de sus galanterías. El tractor iba recortando las hierbas al borde de la carretera, y como esta era estrecha, fui detrás de él durante 439 un tiempo hasta que se llegó a un breve ensanche y el hombre, muy atento, me dio paso. Aproveché para echarle una mirada curiosa cuando le adelanté, y el me devolvió una sonrisa. Todo esto sucedería algo después del mediodía, y por la tarde, cuando fui a recoger a Inés, resultó que ese mismo hombre en su mismo tractor de antaño estaba trabajando la carretera que va a casa de Christine. Esta vez me lo crucé de frente, y aunque el encuentro fue ahora más fugaz, tuve ocasión de mirarle desde el otro lado. Seguía teniendo el mismo aspecto, el mismo aire risueño, y me devolvió una sonrisa como más distendida que la última vez, aunque dudo que me recordase. Quizás era solo que iba más feliz que antes, pensé. Tan solo le faltó levantarse el sombrero para saludarme, y entonces aquello habría sido ya sencillamente perfecto. No debo haber visto en mi vida muchas escenas tan bucólicas como esta, era una estampa entrañable como pocas. Cuando Emilie volvió, estuvo unos minutos en casa y luego dijo que iba a la salida del pueblo, hacia la casa que llaman La Glaciere. Hay a la entrada de esa casa unos robles que están saliendo al borde de la carretera, y quería ir a poner unas estaquitas para señalizarlos y que no cortaran allí la hierba. El alcalde le había avisado que hoy o mañana pasaría alguien con la cortadora, así que no quería perder tiempo. Oyéndola hablar, uno se imaginaría a un operario gris manejando la cortadora, pasándola por los bordes sin mirar lo que va cercenando, más interesado en sus asuntos banales que en lo que deja o no al borde del camino, o tal vez malhumorado y pensando en todo aquello que le irrita. Alguien a quien no le tendríamos ninguna simpatía, y cuya labor no es ya cuidar la apariencia de las carreteras, sino cortar sin piedad arbolitos incipientes como esos dos robles en cuyo auxilio Emilie fue con tal premura. Pero claro, yo sabía que no era el caso, porque estaba claro que sería ese hombre del sombrero quien vendría a hacer esta labor, si no era que ya la había ejecutado. Y en ese caso, no lo imaginaba gris sino radiante, y si no se 440 percataba de la presencia de los árboles y los cortaba, no era por insensibilidad o mala práctica, sino por andar tal vez ensimismado en sus pensamientos románticos o por el anhelo de acabar lo antes posible para llegar a esa cita a lomos de su particular carruaje. Volvió Emilie contenta: los árboles seguían aún allí. Fuera la tarde empezaba a apaciguarse y los calores se iban retirando. No se oía otro ruido que el de algún pajarillo más casquivano que el resto. No había tractores trabajando en los alrededores. En algún lugar, un hombre ilusionado había llegado a su cita. *** Mañana se irán de la empresa otras dos personas más. Apenas quedamos cuatro de los que estábamos antes de comenzar esta nueva etapa, y a punto estoy de convertirme en el más longevo de todos. En algo menos de tres años, se ha regenerado toda la compañía menos nosotros, y es momento para preguntarse si seguirá siendo la que era entonces a pesar de todo, igual que eso que dicen de que cada diez años se regeneran todos los átomos del cuerpo y a pesar de ello seguimos siendo los mismos, sintiendo la misma persona dentro. Tres años no son nada, al menos en estos vaivenes laborales que para otros parecen ser mucho más breves y que yo veo como algo de ciclos más largos, de variaciones a repetirse muy pocas veces en la vida. En realidad, me imaginaría toda la vida en este trabajo si así pudiera ser, si no es que el caprichoso mercado lleva a esta empresa a la quiebra o a otro desenlace que frustrase este plan mío. ¿Para qué cambiar si esto me satisface? ¿Tan malo es acaso este inmovilismo mío para con algo, el trabajo, que no sustenta ni las felicidades ni los valores de la vida? Me invitaron hace algunos años a dar un curso de un único día, no recuerdo ahora mismo en qué país. La organización corría con todos los gastos de viaje, y por aquella jornada de trabajo me pagaba una cantidad muy sustanciosa, pudieran ser dos o tres mil euros. El curso en sí, además, 441 era interesante, exigente pero con un público de calidad, de los que satisfacen a quien lo imparte, lo cual sucede raras veces. Ocasiones así se me presentaban en muy contadas ocasiones, pero le comenté a mi novia de entonces que, si pudiera conseguir uno así cada mes, aquella sería para mí una vida de lo más feliz. Qué más se podría pedir: un par de días de trabajo al mes, dinero suficiente y todo el resto del tiempo para dedicarme a mis otras ocupaciones. Lo dije de la manera en que se enuncian las fantasías no demasiado imposibles, como si el citar en voz alta lo que uno sueña, cuando es una posibilidad no excesivamente remota, pudiera darle un último empujón para que acabe sucediendo. Supondría que ella se reiría de mí por ser así de iluso, pero en lugar de eso, lo que me dijo es que, si hablaba en serio, entonces mi actitud le defraudaba, porque creía que yo era alguien con más ambición profesional. Casi diría que se sintió ofendida por ver que yo tenía aquellas perspectivas de futuro, quizás porque le fue fácil extrapolar y pensar equivocadamente que mi filosofía sería similar en todos los asuntos de la vida, incluidos aquellos que le atañían a ella directamente. Como no sabía bien que decir, le dije que yo también me sentía defraudado por aquel comentario suyo, así que la cosa quedo en paz. Es solo una anécdota, algo más llamativa que otras si cabe, en este historial mío de escasa ambición profesional. Y cabe preguntar, ¿por qué nos ha de hacer mejores esa ambición profesional? ¿De qué nos sirve ambicionar una carrera más allá del punto en que nuestra ocupación ya nos permite una cierta tranquilidad y poder dedicarnos al resto de quehaceres? Hay solo dos cosas que uno puede lograr en la vida: amor y tiempo. Lo demás no son sino accesorios alrededor de aquello, los muros sin carga que visten el edificio que otros sostienen. Pero es solo a eso que vale la pena aspirar, el resto nada sino fatuo pasatiempo o necesidad aledaña. No soy menos ambicioso que otros, yo diría que incluso lo soy más, pero es en otro lugar donde están mis ambiciones. Por ejemplo, hay más ambición y más delirios de mañana 442 en este diario que en toda mi carrera laboral hasta la fecha, y esto no lo veo sino como motivo de orgullo. Escuchen, yo ya tengo un trabajo que me alcanza para satisfacer todas mis necesidades. Dejémoslo así, sin delirios innecesarios, sosteniendo con este desempeño el resto de los mimbres, que es en ellos donde están los sueños que habrán de darme verdades y alborozos con que hallarle sentido a la vida. *** Estabamos sentados en la alfombra, esperando para ir a casa de Christine. Inés se entretenía con unas piezas de Lego y yo, como veía que ella estaba más o menos tranquila, había cogido un libro y leía un poco. Cuando se cansó de las piezas, vino hacia mí e intentó agarrar el libro, pero no la dejé. En su lugar, estiré la mano y le alcancé uno de sus libritos, uno de bebés animales con texturas para tocar que le gustan mucho. Lo cogió con las dos manos y se le iluminó la cara. Luego se giró y me dio la espalda, y reculando un poco vino a colocarse justo enfrente de donde yo estaba, en el espacio exacto que quedaba delante de mis piernas cruzadas. Entonces echó una última mirada para cerciorarse de que la posición era la correcta y, sin miedo alguno, se dejó caer hasta acabar sentada en mi regazo, me miro una vez más con una sonrisa ahora más pícara, y se puso a curiosear su libro. Y así estuvimos, ella sentada encima de mí y yo con mis brazos extendidos sujetando mi lectura y al tiempo abrazándola sutilmente, cada uno atrapados por nuestras literaturas y por esa otra literatura, la de la vida, que siempre nos habrá de dar historias más profundas que las que podemos poner en un papel. *** Hemos comprado un nuevo sofá para el salón. El viejo pensamos ponerlo en la cabaña para que haga las veces de cama de invitados, así que más que una compra caprichosa ha sido una medida necesaria. 443 Lo de tener un nuevo sofá más cómodo y algo más elegante es una noticia bienvenida, claro está, aunque ni Emilie ni yo somos demasiado apasionados en lo que a decoración se refiere. Redecorar la casa no nos procura mucha emoción, no hay más que vernos, y si lo hacemos es por una mera cuestión práctica. La madre de Emilie, por el contrario, se ha puesto de lo más contenta al saber de nuestra reciente compra. A ella, que no es especialmente dada a entusiasmarse con las historias de Emilie, y mucho menos a expresar ese entusiasmo, esto del sofá le ha hecho una ilusión inusitada. Más que ilusión sonaba a alivio, a esa felicidad que se tiene cuando uno confirma que ha sucedido algo que esperaba. Emilie lo ha comentado entre risas, preguntándose por qué estos sucesos aparentemente estériles causan a veces tanto regocijo a nuestros padres. A los míos aún no les he dicho nada sobre el nuevo sofá, pero lo más probable es que el anuncio tenga un efecto similar. No sería la primera vez que muestran su satisfacción por vernos avanzar en esta clase de labores domésticas. Sin ir más lejos, desde que supieron que estábamos restaurando la cabaña, no dejan de preguntar sobre el avance de los trabajos, y en estos últimos días en que la labor está parada por un problema de suministro (la puerta al parecer no estaba disponible en el fabricante), preguntan más si cabe, como ansiosos de saber si se acerca ya el desenlace y verán culminada de una vez por toda esta obra, lo cual habrá de causarles, estoy seguro, una gran alegría. Distinta tal vez, pero tan intensa o más que la que nos causará a nosotros. Uno pensaría que estos intereses son un tanto materialistas; pareciera que tienen más inquietud por ver si la obra avanza o si cambiamos la decoración del salón que por saber las noticias más humanas, las que tratan directamente de nosotros mismos. Pero en el fondo, es por nosotros por quienes se interesan a través de estas cuestiones, como si estas fueran indicadoras de nuestra marcha y fueran además más fiables que lo que nosotros podemos contar directamente. Es de este modo como hemos de entender esas preguntas, esas reacciones, porque no son sino eso, formas de tomarnos el pulso y estar tranquilos sabiendo que todo lo nuestro sucede 444 como debiera. Serán tal vez distintas a las de otro tiempo, pero no son al fin y al cabo sino lo mismo que ellos han venido haciendo desde siempre en su papel de padres. Cuesta no olvidarlo, pero los hijos no dejan de ser hijos y los padres no dejan de ser padres, y unos y otros, hijos y padres, tampoco cesan de evolucionar nunca. Estos ritos de paso confortan a los padres, porque ven que la descendencia sigue sus pasos y cruza estas señales invisibles que ellos también pasaron, lo cual interpretan como un síntoma inequívoco de que van por el buen camino. A los hijos, a su vez, estos sucesos les inquietan, les sorprenden, porque ponen de manifiesto la distancia que sigue habiendo entre ambos. A veces los hijos nos creemos que el tiempo nos acerca a nuestros padres, porque hacemos cosas que un día les vimos hacer a ellos y eso nos da sensación de ir aproximándonos, pero olvidamos que en este tiempo ellos también han seguido avanzando, y que de la ventaja que nos llevan en esto de vivir no vamos a poderles arañarles jamás ni un solo segundo. Es pronto aún para pensar en cómo será esto cuando seamos nosotros quienes juguemos el papel de padres. ¿En qué gestos ridículos pondremos atención para ponderar la vida de Inés, la madurez que ya no podremos calibrar más que desde la distancia? Con estas ideas en la cabeza, se mira hacia atrás y uno ya no ve su historia, sino la distancia insalvable que media entre nosotros y nuestra hija. Y a uno y otro lado de esta, así por siempre, cada cual gritando consignas a través de ese abismo para acaso hacerle entender al otro cómo se ve la vida desde su oteadero. *** Ha sido un fin de semana extraño. Se sabía de antemano que iba a ser así, extraño en el sentido positivo de la palabra, en tanto que eran unos días desacostumbrados, de actividades nuevas y relevantes, y que por ello yo esperaba con cierta emoción. Emilie se fue el sábado con sus compañeros de trabajo, para despedir a uno de ellos que se va a vivir al norte del país, 445 y se llevó a Inés con ella. Yo tenía pensado acompañarla, pero al final me quedé en casa para ir al ensayo de la obra de teatro y ultimar el plan del concierto con los ingleses, que sería el domingo por la tarde. Pasé por casa de Hicham antes del ensayo, por la tarde, porque habíamos hablado de tocar juntos tal vez, aunque no teníamos nada preparado. Se lo había pedido unos días atrás para que me acompañara con la guitarra y así no tener que tocar el violín a solas, pero como al final llevaría yo mismo mi guitarra, no me pareció tan necesario y no insistí demasiado. Fue él quien se acordó y me llamó por la mañana, por confirmar la cuestión aunque fuera la misma víspera y hubiera poco tiempo para ensayar. Había dos chicas con él en el molino: una a la que me sonaba haber visto antes, delgada, con un corte de pelo raro y muy poco habladora, y la otra mucho más normal, más dicharachera, con una expresión muy dulce y un aire tranquilo. Resultó que esta última era española, vivía en Toulouse y venía acompañando a la primera, que era la amiga directa de Hicham. Estaban trabajando en desmontar unas vigas de madera; les dejé hacer y les dije que pasaría dentro de una hora, cuando hubiera acabado con el ensayo, y entonces ya discutiríamos sobre la música y otras cosas, y si no al menos podríamos cenar juntos, porque yo estaba solo en casa y no tenía nada mejor que hacer. El ensayo el realidad no fue tal, al menos para mí. Había un grupo pequeño, de unas diez personas, todos ingleses, leyendo algunos textos en el centro del recinto que habían delimitado con las sillas, en mitad de una pradera amplia que estaba recién segada. Hablé con ellos un poco peor no me pidieron que tocará, solo querían asegurarse de que no había nada extraño en el plan. El castillo, al que era la primera vez que yo entraba, resultaba mucho más aparente de lo que se colegía viéndolo desde fuera, no ya por el edificio, sino por el enclave y el ambiente, obviamente elegido con buen tiento por quién fuera que lo había construido. La vista desde allí era magnifica, se divisaba toda la cadena de colinas de este lado del valle, y al final, entre los árboles, asomaban algunos de los edificios 446 más altos del pueblo: el ayuntamiento, la iglesia. Sin entrar y verlo así, uno no acierta bien a explicarse por qué este castillo está ahí, en un lugar tan poco especial, pero una vez dentro eso cambia, porque no debe haber atalaya mejor que ese jardín para observar este paisaje. Si algo tenían quienes en su día alzaban castillos como este era un gusto fino para los asuntos paisajísticos. Y, claro está, el poder suficiente para poder construir allá donde ese sentido estético les dictara que habían de poner su fastuosa residencia. El propietario actual, un inglés que no viene más que un par de veces al año y lo cede a sus compatriotas para este espectáculo teatral, parece ser que conserva el buen ojo para elegir enclaves hermosos. Que también dispone de la liquidez necesaria para adquirirlos es algo que se da por hecho. Volví a casa de Hicham antes de lo esperado, y estuvimos ensayando un par de canciones y charlando un poco, y me quedé a cenar con ellos. Propusieron ir a Vic, al festival de música latina que hay estos días, y yo dije que me parecía buen plan, aunque no andaba con demasiada energía. Lo cierto es que hubiera hecho mejor quedándome; había demasiada gente y las aglomeraciones así cada día las enfrento con mayor incomodidad. De vuelta, la casa a solas se me hizo extraña como sucede siempre en días así, y si lo fue menos, fue por la pequeña vorágine de actividades de estos dos días, que me mantienen el pensamiento ocupado, no porque me vaya acostumbrando a ello. Todo esto sucedió el sábado, pero el día intenso era hoy domingo, con el concierto en Jegun por la mañana y la parte musical del teatro en el castillo por la tarde. No hay mucho que decir, salió todo correcto, sin contratiempos, y quizás esto sea lo que ha de contarse, que para bien o para mal no sucedió nada destacable y lo que parecían eventos decisivos, vinculantes, se demostraron meros tránsitos, tramites algo más agradables que el resto pero trámites al fin y al cabo. En el concierto de Jegun el público era muy atento y a la vez muy relajado, de los que ayudan a que uno no se ponga nervioso y haga su música de la mejor manera. Vino un hombre a preguntarme al final, mientras guardaba la 447 guitarra. Dijo que su mujer tocaba algo de flamenco, y que todos en su mesa habían disfrutado mucho del concierto. Como el ambiente estaba muy distendido, le pasé la guitarra a la mujer para que tocará un poco. Se moría de vergúenza, pero acabó por tocar algo, eso sí, entre disculpas y excusas, porque su marido había exagerado un poco y la verdad es que ella no sabía más que tres rudimentos. Intención tenía, de eso al menos no había duda. Michael me invitó a una cerveza, y esos minutos últimos, yo solo mientras él iba cerrando el bar y quedaba ya muy poca gente en las mesas de la calle, fueron minutos reposados y melosos, muy dulces. El mejor momento tras un triunfo o una conquista, o en su defecto tras una labor bien ejecutada como esta, no es la euforia inmediata, sino lo que acontece cuando uno se encuentra por primera vez de nuevo a solas y tiene ocasión de paladear el logro. Y así este rato breve, que no duró más que lo que tardé en beberme esa cerveza, fue de lo más placentero y al tiempo muy íntimo, pues uno descubre en estas transiciones cosas siempre valiosas de de sí mismo. Después volví a casa, comí algo y descansé un poco. En el castillo, la verdad es que nada podía haber salido mal porque era todo, mi actuación incluida, de lo más irrelevante. Aquello no era más que una excusa para congregarse, y lo de menos eran el teatro o la música. Podría haber sido el más perfecto de los números o el concierto más estrepitoso, que hubiese dado lo mismo. A nadie parecía importarle el espectáculo. El teatro en sí era, como ya predije, muy pobre. Las sillas estaban dispuestas en dos bloques y en medio estaba el escenario. Como era al aire libre y no había megafonía alguna, si soplaba el viento de uno de los lados, la mitad del respetable no oía apenas el discurso. Una parte era en francés y otra en inglés, y entre el público había franceses e ingleses, ninguno de los cuales conocía el idioma de los otros. Es decir, que bien por cuestiones de emplazamiento o bien por cuestiones lingüísticas, allí nadie alcanzaba a escuchar y entender la totalidad de la obra, lo cual hacía que perdieran la atención rápidamente y se dedicaran a otras cosas, a saber, 448 echar una cabezada, hablar con el de al lado o perderse en divagaciones varias. Mi música, en el rato que estuve tocando con la guitarra al inicio del espectáculo, despertó aún menos interés, era como una decoración a la que nadie prestaba ni la más mínima atención. No que me importara, la verdad, pues no era en este evento que pensara hacerme reputación musical alguna, pero se hace extraño tocar para un público tan impermeable. En el entreacto, Hicham y yo tocamos algunas canciones con el violín y la guitarra, que salieron bien para lo poco que habíamos ensayado, y a lo que contribuiría la poca presión que teníamos, pues si ya de por sí el público no hacía mucho caso, cuando comenzaron a aplicarse el vino y los canapés que se servían en el intermedio su atención cayó aún más por los suelos. Ya digo, el objetivo del evento no era otro que socializarse, eso resultaba obvio. A esto aquí en Francia lo llaman el alibi culturel, esto es, montar un sarao cultural como este con el único fin de hacer otra cosa, las más de las veces picar algo, beber y parlamentar con el resto de la concurrencia. Suponía que el ambiente sería de este estilo, pero no que el poco interés por la parte cultural del evento fuera tan explícito, la verdad sea dicha. Como los anfitriones y la mayor parte del público eran ingleses, aquello recordaba un poco a las carreras de caballos de Ascot, esas en las que va todo el mundo tan emperifollado, y en las que, como aquí, la carrera en sí es lo de menos y lo único que importa es el evento social. Cierto es que aquí había variedad de estilos, desde los más rurales y desenfadados hasta los más refinados, estos últimos con mucho de impostura y ganas de aparentar más de lo que se tiene, como suele suceder. Estaban en este grupo (aunque ellos eran menos ostentosos, es de suponer que porque en este contexto no les hacía falta) el dueño del castillo y su familia. Él vino a hablar con Hicham y conmigo cuando acabamos de tocar. Hablaba algo de francés, no mucho, pero lo justo para entenderse. Trajo a su hijo, del que dijo que sabía español, y le hizo intercambiar algunas frases conmigo, las suficientes para ver que el chaval no tenía ni idea de esta lengua. Estuve por soltarle alguna buena grosería castellana 449 o enseñarle alguna mala frase diciéndole que era un dicho inocuo, aprovechando que ni él ni el resto entendían nada, pero al final me abstuve de ello. Tanto el dueño como su mujer, de rasgos filipinos, así como sus hijos, eran simpáticos, pero enormemente fatuos. Por suerte, la conversación con ellos duró apenas un par de minutos. Recogí mis cosas antes de que terminara la segunda parte del teatro y me vine a casa después de haber estado un rato charlando con el alcalde, que se veía que estaba allí más por obligación que otra cosa, y que como es natural prefería hacer chascarrillos antes que atender a una representación de la que no entendía apenas palabra. Emilie llegó poco más tarde. Después de la reunión con sus compañeros anoche, se había quedado en casa de sus padres para hoy celebrar el cumpleaños de su abuelo. Fue un reencuentro hermoso, porque aunque apenas llevábamos 24 horas separados, con tanta actividad desacostumbrada a uno se le antojan más largas estas separaciones. Y así, diferente pero sin nada especial, pasa este fin de semana que tenía la sensación de estar esperando desde hacía tiempo. Pudiera ser por el concierto de Jegun, a fin de cuentas mi primera ocasión de tocar un repertorio completo de guitarra frente a un público, o pudiera ser por el pequeño concierto de violín y la inquietud que me perseguía, pero parecía que el único objeto de las últimas semanas era conducirme a este día, donde quizás por ello anticipaba que algo más definitorio habría de suceder. Y ahora, en la otra cara ya de este episodio, uno ve que nada ha cambiado, que no había más razón para impacientarse por esta fecha que por cualquier otra. Suceden a menudo a estas expectativas confusas. Creo que lo hacemos para crearnos la ilusión de que nuestro vivir posee todo el relieve que nos gustaría, que aunque lo tiene ya de por sí —a veces incluso demasiado—, pudiera ser que no lo percibamos y debamos dárselo nosotros mismos. Marcamos en el camino hitos a alcanzar, en ocasiones sobre un episodio en efecto relevante, pero otras en rincones arbitrarios del calendario, por romper la planicie en que se nos va convirtiendo la vida, y al alcanzarlos creemos estar arriba de 450 una cima, desde donde podemos columbrar pasado y futuro. Y eso hacemos, miramos hacia delante y hacia atrás, pero nada cambia, todo lo más constatamos que hacia el frente quedan aún más montañas, o planicies, y que el final no se avista todavía. Y seguimos camino y pronto buscamos otro lugar donde dejar un hito, hacerlo destino hasta alcanzarlo y volver a comenzar en él el mismo ciclo. *** Mientras tocaba la guitarra antes de que empezará el teatro, se me acercó una mujer de unos 65 o 70 años. No es que tuviera más interés que los demás en la música; de hecho incluso tenía menos —si es que eso puede ser posible— y mostró poco respeto por mi labor, porque me abordó a mitad de una canción y no tuve más remedio que parar de tocar para hablar con ella. La mujer, española ella según dijo, había oído mi música y reconocía el sonido español y flamenco de las melodías, y de ahí había supuesto que yo debía ser compatriota suyo. Vino a preguntármelo y yo le dije que sí rápidamente por ver si se iba y me dejaba tocar, pero la respuesta le dio ánimo para seguir la plática y contarme toda su historia. Como no parecía que tuviera intención de alejarse, y yo no estaba con ganas de recriminarla para que se fuera y volver a lo mío, le concedí unos minutos y ella se lanzó a detallar sus pesares sin preocuparse mucho de si yo la escuchaba o no. Hablaba mezclando el español y el francés, y tenía en este último un acento muy marcado, andaluz, y en el primero una dicción muy torpe, no ya un acento, sino como una dificultad para pronunciar las palabras correctamente. Las frases le salían un poco trabucadas, algunas de ellas construidas de forma extraña, y no se hubiera dicho que ese era su idioma nativo. —Yo echo mucho de menos España —dijo con aquel acento suyo. Sin darme tiempo a preguntar, me contó que había llegado a Francia con poco más de veinte años y que desde entonces no había vuelto a España, pero que tenía frescos 451 aún todos sus recuerdos de esa época y que, ya que las memorias no decaían, la nostalgia le aumentaba cada día. Sonaba todo exagerado, demasiado teatral, parecía al contarlo que se le fueran a asomar unas lágrimas a los ojos. Yo diría que era de uno esos sentimientos que se enuncian tan dramáticamente, pero que luego por dentro son poco profundos, sin peso; hay gentes así a las que le gusta darle a sus emociones un barniz cinematográfico. A mí lo que me sorprendió de aquello, aunque no se lo dije, fue que esos sentimientos de patria perdida que ella tenía, legítimos tal vez pese a ser contados de manera tan aparatosa, fueran tan intensos, y que sin embargo hubiera podido perder su idioma con el paso de los años, como si aquello fuese menos relevante. Demostraba mucho menos amor hacia su lengua de antaño que hacia todo el resto de cuanto dejó dejó atrás al venirse, y eso a mí me desconcertaba, me parecía inverosímil la idea de que algo así pudiera sucederme. No hay para mí pertenencia más fuerte que la del idioma. De hecho, no hay otra pertenencia que merezca la pena aparte de esa. El vínculo cultural, el de la tierra, el del pasado, todos pueden disolverse si el tiempo y la vida así lo dictan, no es buena idea apostar demasiado de nosotros a su futuro; pero este de la lengua yo diría que ya no hay forma de quitármelo. Y estas cosas que se creen tan sólidas, cimientos de la vida de uno, provocan una incredulidad epatante cuando se ve que en otros son tan endebles, o que al menos no son la pieza más sólida sobre la que esos otros se articulan. Todo esto no lo pensé entonces, es solo ahora que se me ocurren estas ideas, y cuando la mujer dejó de soltar el discurso y se fue a ocupar su sitio, yo seguí con la guitarra y con mi música, que era a ello a lo que había venido. Esa música que, también lo pienso ahora, no es sino otro lenguaje que parece parte inseparable de mí mismo, y que quien sabe si en un mañana poco probable dejará de serlo. Qué encuentro mas raro, cualquiera diría que esa mujer vino no más que a sembrar inquietudes, a meterme el miedo en el cuerpo. Cuando uno ha sido víctima de una desgracia, asusta a quienes pudieran ser tambien presas de ese mal 452 destino; nos incomodan los quebrantos ajenos no tanto por empatía como por lo arduos que son de imaginar sobre uno mismo. Y es así que, cuanto más cerca se siente uno de algo o alguien, más duele constatar en otros que, si tal es la voluntad de la vida, nosotros podríamos también perder todo eso un día. *** Los antiguos dueños de la casa eran una pareja de cuarenta y pocos años, con dos niños. Vendieron la casa porque iban a separarse, y se entiende que este ya no era lugar muy adecuado para la convivencia o para que nadie siguiera aquí habitando a la vera de los recuerdos. Esto no nos lo dijeron ellos, claro está, porque lo que importaba era la venta y no las razones que empujaban a ella, y a nosotros no nos incumbía si era por desavenencia conyugal o mero capricho que querían vender la casa. Nos enteramos poco tiempo después al hablar con la gente del pueblo. Aunque no se sea demasiado indiscreto y cotilla, hay cosas que acaban interponiéndosele a uno en el camino inevitablemente, si no es por sí mismas, por el afán de otros en sacarlas a flote. El caso es que me puse a pensar en ellos hoy, y sobre todo sobre este desenlace suyo. Nos hemos quedado con la casa, pero espero que no con los destinos fatídicos y los pesares de sus antiguos moradores. Porque claro, yo tengo el pleno convencimiento de que a nosotros no puede ocurrirnos algo igual, pero seguro que ellos en su día lo tenían también y hay que ver cómo ha acabado la historia. En cualquier caso, lo vemos de forma distinta, del mismo modo que todos ven sus amores más íntimos, más cercanos, más profundos que los del resto, porque de no ser así no sería amor si no trajese consigo esos sesgos tan agradables. Es revelador imaginar cómo son los lugares cuando uno no está, o las situaciones por las que uno pasa si tuvieran otro protagonista. Más revelador, no obstante, es esta fantasía de pensar en que donde uno guarda sus certezas otro tuvo sus dudas, donde uno sus alegrías otro sus tristezas, donde crece el amor de uno brotó la discordia del otro. Inquieta un 453 poco, sobre todo si es que el uno está convencido de que ese lugar común a ambos influye activamente sobre sus alegrías, por ver que al otro le fue de poca ayuda y no evitó el final tan aciago. ¿Nos habrá de perseguir la suerte que corrió esa pareja que vivió aquí antes de nosotros? ¿Será como en esa película en la que construyen una casa en donde un día hubo un antiguo cementerio, y los espíritus acosan a los inquilinos por las noches? Los pasados se alejan de nosotros no por obra de los años, sino de las emociones, y ese de los antiguos dueños de la casa es un pasado más que lejano, casi inimaginable. Nos han pasado tantas cosas ya en esta casa que me es difícil imaginarla habitada por otra gente, ya fueran o no felices, y ya tuvieran o no los mismos sentimientos que nosotros entre estas paredes. Será por eso que se siente uno a salvo de estas premoniciones, por lo distante que encuentra esa otra realidad que le antecede, como si fueran generaciones perdidas donde la vida sucedía de otra manera. Por eso, y por el amor en sí, ese que nos nubla y nos hace creernos a salvo de los abismos y decir que a nosotros nunca podrá sucedernos lo mismo, en este engaño tan bien urdido, tan dulce, el más verídico de cuantos la vida nos obsequia. *** Un paseo más por la misma ruta de siempre, con Inés algo después de recogerla. Se empieza a intuir el principio del atardecer y hay un viento algo revoltoso soplando esta tarde. Todo lo demás es como siempre. En la casa que hay a la salida del pueblo, me saludan el hombre y la mujer que ahora viven allí, ella mientras lee una revista en la terraza y él sentado en una silla a su lado sin hacer nada en particular, reposando sin más. No he hablado nunca con ellos, pero están a menudo en el jardín, más o menos como lo estaban hoy, los dos ociosos, y siempre nos dedican un saludo efusivo. Si algún día nos encontráramos en alguna reunión del pueblo u ocasión similar, tendríamos ya mucho avanzado, haríamos rápidamente buenas migas, porque a base de estos pequeños intercambios se podría decir que algo ya nos conocemos. 454 A esta casa le dediqué hace ahora más o menos un año la primera de estas notas, que copio a continuación, A las afueras del pueblo hay una casa sencilla, sin valla, con un jardín simple en el que apenas hay plantados unos árboles, pero que solía tener siempre el césped bien cortado. El otro día, nos encontramos con los ingleses y nos dijeron que la dueña había muerto hacía un par de días, de cáncer, una muerte repentina. Era una de las pocas personas aquí que no conocíamos. Hoy paso por delante mientras paseo con Inés, y veo que la hierba está alta, descuidada. La casa ha empezado a coger un aire de abandono mientras el césped crece y le salen algunas flores altas y de poco color. Se confirma que la vida de unos es siempre una señal de la muerte de otros. El panorama ha cambiado un poco desde entonces. Ahora todo está incluso más cuidado que antes: el césped bien cortado, algunos adornos nuevos en la fachada, una mesa distinta en la terraza, hasta han puesto cerca de la carretera una bandera pequeña que no sé bien qué simboliza. Y en una esquina del jardín, también trabajado con mucho mimo, un huerto lustroso, de plantas ordenadas meticulosamente, y que crece bien lleno de vigor. Debería escribir ahora, no por corregir lo dicho entonces sino más bien por aumentarlo, que no solo la vida de unos señala la muerte de otros, sino que a veces es la vida, de una forma aún más evidente, la que atestigua la buena salud de otras vidas hermanas. Que así sea también con este diario.