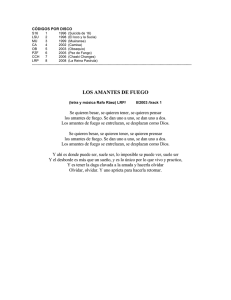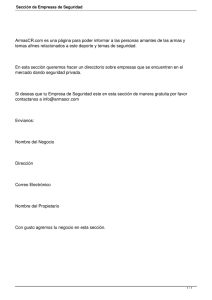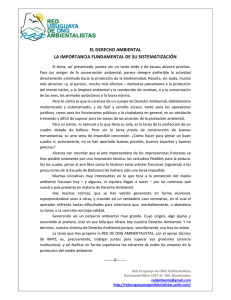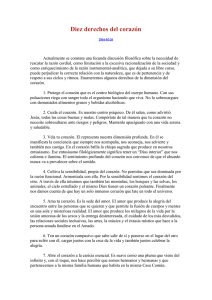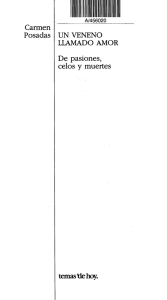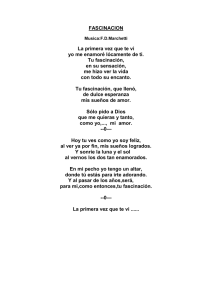Del amor y los desórdenes de la identidad, Filosofía y sexualidad
Anuncio

Filosofía y sexualidad, F. Savater (ed.), Barcelona, Anagrama, 1987 DEL AMOR Y LOS DESORDENES DE LA IDENTIDAD CRISTINA PEÑA-MARÍN Es probablemente su irremediable estupidez lo que hace tan obsceno el discurso amoroso «Inversión histórica: ya no es lo sexual lo indecente, sino lo sentimental -censurado en nombre de lo que no es, en el fondo, más que otra moral». R. Barthes). Fuera de su espacio, de la intimidad a dos, la conversación amorosa es, sin duda, la más ridícula: impresentable. En vena sentimental, el sujeto no habla más que de pequeñeces. Cierra el mundo, lo hace íntimo, banal, intrascendente en sus fútiles y personalísimas expresiones. Sin embargo, es en esa relación, que desde fuera no puede ser vista sin sentir vergüenza, donde se juega todo para los implicados y donde ambos tratarán de afinar al máximo sus armas, de lograr los mayores aciertos en las jugadas de las que depende su propia identidad. Que la relación transcurra bajo el signo de la fascinación no significa que en su interior no haya más que un vacío de inmóvil y asombrada admiración. Muy al contrario, de la inteligencia y habilidad táctica de ambos depende que consigan mantener la tensión de la fascinación y el atractivo, la implicación mutua en el juego. Pero se trata de un juego cuyas reglas son muy otras que las que rigen en los ámbitos «racionalizados» de la vida. A diferencia de los otros juegos, en que el jugador lo es a tiempo parcial, quien se prende en el juego amoroso implica en él lo más íntimo y entrañable de sí, hasta el punto de que no será separado de esa relación sin sentir una violenta desgarradura o, en otros términos, una radical crisis de identidad. (Es esta implicación de su persona como un todo lo que hace tan estúpido el enamoramiento. Sorprendidos en su trato íntimo, la falta de distancia con que los amantes dan rienda suelta a la expresión de sus sentimientos o dirimen sus triviales disputas resulta inevitablemente obscena: como si alguien se aviniera a participar en la escena social sin portar la indispensable máscara, sin el mínimo de fair play, de distancia y desenvoltura que representa el control de la inteligencia sobre la expresión.) Una inmersión semejante en el sentimiento parece propia de una inocencia incompatible con la inteligencia. La lucidez, dueña cruel, desde su exterioridad distante al sujeto, disecciona y destruye las propias sensaciones y sentimientos. Quien se apega a la inteligencia -por culto o por manía, dice Cioran- desemboca fatalmente en la privación del sentimiento. (También escribí en mis tiempos cartas de amor, / como todas, / ridículas. / Las cartas de amor, si hay amor, / tienen que ser / ridículas (...) Mas al final/sólo las criaturas que nunca escribieron / cartas de amor / son las / ridículas. Alvaro Campos.) Si la «manía» de la inteligencia puede posesionarse de algunos hasta arrastrados a la sequedad de no poder sentir, una mayor astucia del jugador le permite la circulación entre ambas actitudes. Hay un tiempo para la fascinación, el arrobo pasional, la admiración ingenua en que el sujeto se halla prendido, como suspendidas sus facultades críticas. Cuando la tensión de este estado decae -la intensidad máxima posee la cualidad de extenderse sólo el lapso de una duración soportable: «lo bueno si breve... »-, el sujeto distraído, fatigado tal vez, comienza a percibir las grietas de una realidad antes tersa, incontestable. Entra entonces en el tiempo de la inteligencia, de la observación distanciada de la escena y de uno mismo, de la organización de la experiencia anterior en los códigos de la razón, del lenguaje y la cultura. Este movimiento pendular marca nuestra relación con los otros, con el espectáculo de la política o de los medios de comunicación y atormenta particularmente a los amantes: de la fascinación a la ironía, del dejarse seducir, atrapar en el juego de las apariencias, a la observación sensata y crítica de la experiencia propia como si fuera ajena. Pero ¿se trata realmente de una oscilación pendular, de estados excluyentes que sólo podemos vivir en tiempos alternos, o bien de territorios contiguos que en lugar de un muro separador poseyeran una intermedia «tierra de nadie», espacio de indeterminación, de difuminación de las actitudes que en él prevalecen? El amor no transcurre en la experiencia de quien lo vive según una temporalidad lineal, orientada a un fin, como aparece en las innumerables historias de amor que nutren los media. La organización de los avatares de la relación en una «historia» exige la mirada de un observador exterior, sea este observador el propio sujeto implicado o un tercero: el narrador que construye el relato para el cual establece convencionalmente un final al que los episodios tenderán entonces como si fuera su sentido natural. Pero esta tarea es fruto del tiempo de la reflexión, aquel en que nos distanciamos de la experiencia en curso, seleccionamos los elementos capaces de integrarse en una organización con sentido y los componemos en una serie temporal que camina hacia su fin. Es decir, construimos un relato para nosotros mismos o para los demás, hacemos comprensible según los esquemas de nuestra cultura la amalgama de sucesos, acciones y sensaciones en que nos hemos visto inmersos. Pero el sujeto que se encuentra en el centro de una relación amorosa vive la discontinuidad de estas dos series temporales a veces dramáticamente, dada la intensidad de su implicación. El enamorado se deja absorber en su relación, que se sitúa en un presente suspendido fuera del tiempo, ajeno a las determinaciones exteriores de la temporalidad cotidiana. Es el tiempo del puro sentir en que el sujeto «embobado» olvida que haya que fijar algún norte a la actividad -la 1 caricia que recorre el cuerpo - del otro divaga sin noción de sí, sin una finalidad, orientación o camino fijado de antemano, sino según va siendo solicitada por el relieve de ese cuerpo, por la variable textura de su piel y por su reacción al tacto-, se deja ir en el juego especular en que uno ama y se ve amado, con la misma inocencia con que de niño jugaba a encarnar alguno de sus personajes favoritos. Cuando llega el momento del olvido, de la lucidez o del desengaño puede verse incapaz de sostener aquel mundo que acaso percibe ahora como una ilusión falaz, o puede, en cambio, integrado en la racionalidad de su vida cotidiana, hacer planes, conformar aquella relación de acuerdo con las convenciones y las instituciones sociales que están ahí para eso. Pero eso es ya otra historia, su historia. A la conciencia corresponde una temporalidad discontinua. La conciencia interrumpe, separa el presente del sujeto, su estar aquí-ahora y, por el acto de reflexión, lo constituye en pasado: al reflexionar no puedo captarme tal como soy en el momento en que reflexiono. Debo detener el flujo de mi conciencia, de modo que me observo siempre en el momento inmediatamente anterior. La autoconciencia se da siempre, en palabras de Schutz, modo preterito. Esto significa que yo me constituyo, en la autoobservación, en personaje de una historia, mi propia historia, construida, como corresponde a la modalidad del relato, en tiempo pasado por un observador exterior. Así el presente es inaccesible a la conciencia, o lo que llamamos presente, el introducirnos en el continuo fluir del tiempo en el que la presencia de algo nos detiene. En este orden «dentro del cual actuamos» nuestros estados se fusionan entre sí. Por el contrario, en el orden de la conciencia reflexiva en el que «nos vemos actuar» nos escindimos adoptando simultáneamente las posiciones de observador y observado, sujeto y objeto. La conciencia introduce una distancia a la vez espacial y temporal respecto a uno mismo: desde la exterioridad de un observador distante percibimos de nosotros mismos fragmentos discontinuos que organizamos retrospectivamente en una serie, una sucesión con sentido. También el yo permanece inaprehensible a la autoconciencia: el sujeto, el observador es precisamente aquello que queda fuera del campo de visi6n. La escisi6n interna constitutiva de la conciencia supone la introducci6n de la alteridad en el interior de sí: el sujeto debe adoptar una perspectiva exterior sobre sí, verse desde otra posici6n o, como dice Mead, desde la posici6n de otro, y también desde los esquemas de conocimiento y valoraci6n del otro en particular o los otros en general. Malestar después de demasiada lógica (Kafka) El pensamiento de la subjetividad se desplaza hoya la intersubjetividad porque tanto en la autoconciencia como en la acci6n y en la palabra encontramos siempre al otro y a los medios colectivos que son el lenguaje y los sistemas de conocimiento e interpretaci6n que nos sirven para dar sentido a nuestra experiencia. La interacci6n, la comunicaci6n intersubjetiva es la instancia originaria productora de la subjetividad: la relaci6n con el otro precede a la constituci6n del yo. (Pues no entro en la categoría de la persona más que desplazándome en la interlocuci6n entre las posiciones yo / tú / él/nosotros... Es en el escenario de la relaci6n con el otro, cómplice, adversario, colaborador, testigo... donde juego las posibilidades de realizaci6n de mi identidad, y es en la respuesta a la demanda que es la presencia del otro donde puedo percibir su singularidad e imponer la mía.) Pero una vez enunciada esta posici6n -pensar la subjetividad desde la intersubjetividad- se plantean una serie de problemas desde la perspectiva del yo. En primer lugar, la relaci6n con el otro nos constituye limitándonos. Cada uno de nosotros no posee del otro más que los signos que éste emite con su conducta expresiva. La comprensi6n procede por sucesivas aproximaciones, hip6tesis de interpretaci6n de esos signos confirmadas o desechadas hasta encajar lo desconocido -la persona del otro que deseamos conocer- en alguna de las categorías o tipos disponibles en la cultura a que cada uno pertenece. Aplicada a nosotros mismos, la definición que pretende abarcarnos en una combinación de estas categorías siempre nos ofende: algo de nosotros, tal vez lo más esencial, parece quedar fuera de una definición del tipo «una persona tal y cuaL.». Pero también percibimos que algo del otro se sustrae a nuestra categorización, algo que sin embargo está bien presente en nuestra relación con él. Además, en muchas de las relaciones en que nos vemos envueltos somos conscientes de actuar representaciones ad hoc de nosotros mismos, de ejecutar un papel con el que no nos sentimos identificados. De hecho la modernidad sitúa al sujeto en ámbitos de relación despersonalizados donde es únicamente una función, una pieza en un mecanismo -la persona, su «vida interior», son totalmente ajenos y no pertinentes en el mundo del trabajo o en las relaciones con las instituciones. El conflicto moderno de la identidad (el verse en la necesidad de tener que buscar una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?) surge porque la persona se encuentra comprendida en múltiples círculos de relación en los que participa a menudo no como una persona completa, que diría Simmel, sino que sólo entra en juego una parte de sí mismo, aquélla implicada por la tarea, la afición, o el objetivo al que se orienta la relación. Estos círculos poseen además códigos de comportamiento y esquemas de interpretación muy diversos entre sí, o incluso contrapuestos, de manera que, según pasa de un círculo a otro, la persona se puede ver obligada a comportarse conforme a reglas distintas y a representarse a sí misma de muy diferentes o hasta contradictorios modos. Los diferentes círculos por los que transita el individuo a lo largo de sus días no convergen en una unidad de sentido – no existe una creencia trascendente y englobante como la religión, que integraba las diferentes actividades parciales en un 2 sentido superior- sino que el hombre actúa en el ámbito laboral, en el político, en muchas de sus relaciones de acuerdo con las raciona1idades específicas que rigen en cada uno de esos ámbitos, dotados de lógicas y éticas autónomas. La individualidad surge precisamente por la posición en que se encuentra el hombre moderno, situado en una peculiar intersección de círculos sociales en la que es prácticamente imposible que coincida ningún otro hombre (Simmel). Esta situación, que hace posible el desarrollo de la individualidad en su complejidad y en su diferencia respecto a todos los demás hombres, implica la fragmentación y, al tiempo, la centralidad del yo. El hombre, liberado de la tradición y de los lazos comunitarios que determinaban su destino y decidían por él gran parte de las opciones que se abrían a su vida, se ve obligado a buscar por sí mismo los criterios conforme a los que guiarse. La duda que abre su libertad se hace ineludible ya que ahora él deberá ser una creación de sí mismo (conforme a la mitología del individualismo, que se desarrolla paralelamente a la obsesión por el desarrollo de la subjetividad -la apertura sin límites a todas las posibilidades de desarrollo de sí y a todas las sensaciones- y de la autenticidad -el desvelamiento de la interioridad, tanto de uno mismo como de los otros, que se supone oculta tras las máscaras sociales). La identidad no le es dada al hombre moderno. Antes bien, hallada será un asunto central de su existencia. Le están abiertas múltiples posibilidades de ser conforme a órdenes de significado muy distintos, al tiempo que cada opción que realice, la actitud que adopte en sus relaciones, etc. perfila los rasgos que le definen para los otros y para sí. Pero las definiciones de una misma persona son tan heterogéneas como los mundos en que las realiza. Por ello, cómo sea él mismo, en cuanto mismo, persistente en sus diferentes momentos, es una cuestión indecible que le somete a crisis más o menos radicales cuando la identidad proyectada en una situación resulta desmentida o no se ensambla con la representación contigua y el sujeto cae en el vacío entre dos imágenes de sí. ' Para muchos de los estudiosos de la modernidad, un elemento esencial en la conformación de la individualidad es la segregación moderna de los espacios público y privado: las relaciones se despersonalizan en los ámbitos públicos y se hacen funcionales. La segmentación de estos ámbitos y la progresiva racionalización de sus normas crean una fractura entre el hombre y el mundo, entre lo subjetivo y lo objetivo, que hace a esos ámbitos limitados en su capacidad de proporcionar un significado a la existencia individual. El mundo privado, el de las relaciones familiares e íntimas, se autonomiza también de los mundos públicos como aquel en que el individuo no está completamente conformado a las exigencias del medio. Espacio estable, comprensible, ajeno a la competitividad y el arribismo, donde el individuo desarrolla su sexualidad, sus afectos, sus relaciones libres de constricciones y donde debe descubrir una presunta «identidad esencial» expulsada de los mundos donde actúa representaciones parciales y condicionadas de sí. Antes de volver al análisis de la subjetividad desde la intersubjetividad, o para entrar de lleno en él, habrá que considerar algunos problemas implícitos en esta perspectiva. El aumento de las relaciones impersonales en el ámbito público (así como el enrarecimiento de ese ámbito, en que cada uno está sometido a la vigilancia de los otros, a la mirada indagadora que trata de descubrir las «verdades intencionadas» del desconocido a través de los indicios que deje transparentar, a la valoración monetaria de su persona en términos de estatus, etc.) y la intensificación de las relaciones personales y de las vinculaciones afectivas en el ámbito de la familia y las relaciones íntimas me parece un hecho incontestable de la modernidad. Sin embargo, es preciso distinguir aquí entre el orden social, sus instituciones, sus reglas, sus legitimaciones, etc. de una parte, y las actitudes de los sujetos respecto a ese orden, de otra. Como actores sociales adoptamos una serie de actitudes que van desde la identificación subjetiva con la representación de uno que el orden prevé hasta los más diversos y perversos juegos con las reglas y las instituciones; juegos cuyo objeto es preservar una cierta autonomía personal mientras se mantiene la apariencia de íntima fidelidad a ese orden. En la «hipótesis normativista», se daría una conformidad total de la existencia individual en un sector de la propia vida -todo es orden, reglas, intereses en el ámbito público- frente a la autonomía absoluta en el otro, el llamado privado. Sin embargo, el individuo que se encuentra ejecutando un rol, actuando en «calidad de» peón, ejecutivo, revisor o ama de casa muestra a menudo lo que Goffman llama «distancia del rol»: actúa el rol de modo que quede claro para los espectadores que él no se identifica con el papel que está representando o que una parte de su persona queda libre de las constricciones del rol. Con ello el sujeto, mientras actúa respondiendo a las exigencias de la institución en aquello que ésta le puede reclamar, muestra la posibilidad de entablar una «relación personal» por debajo de la relación meramente funciona! en que él y su interlocutor se ven envueltos según impone la lógica de ese ámbito. Lo que muestra de su persona como independiente del rol está dirigido a! juego con el otro, al salto sobre las reglas, a la complicidad, a la posibilidad, en suma, de una relación «personalizada». Así la autoironía, la sobrerrepresentación del rol y tantas otras formas de jugar con el personaje que uno está representando, así como el guiño de entendimiento, el humor, la sugerencia de una posible aproximación erótica, etc. se interfieren en las «despersonalizadas» relaciones funcionales para dar un espacio al flujo creativo que se abre de una conciencia a otra, donde el otro no es nunca la repetición de alguien ya visto, sino una singularidad que extrae de mí cada vez algo también absolutamente singular. (Parece innecesario, por otra parte, señalar que el ámbito privado no está libre de las interferencias institucionales que se introducen, por ejemplo, a través de la distribución de los roles familiares: padre/hijo, esposa/amante, etc. y actualmente de las instituciones que sustituyen la conversación íntima -psicoterapias- o los vínculos afectivos -agencias que gestionan el tiempo libre, la compañía, etc.) La visión del otro nos cosifica, nos parcela y nos recompone en múltiples imágenes-pastiche en que se ensamblan las 3 categorías con que por el lenguaje accedemos a la comprensión prospectiva y retrospectivamente (avanzamos hipótesis de encasillamiento del otro y concluimos un retrato que lo concluye). Pero la relación con el otro es también, y fundamentalmente, presente, presencia que nos arrastra en un ritual particular y nos sume en un «nosotros» más allá de mí y del otro. Quizá fue nuestro común sentido del humor lo primero que hizo que nos entendiéramos. La auténtica unión espiritual se da cuando dos personas cualesquiera tienen un sentido del humor o de la ironía entonado en -la misma nota exactamente, de forma que cuando contemplan un determinado tema sus miradas se entrecruzan como si fuesen los haces de varios reflectores. He tenido varios amigos con los que me faltaba ese nexo, pero la verdad es que nunca fueron amigos íntimos; en ese sentido Henry James fue quizá el amigo más íntimo que he tenido, aun cuando en multitud de cosas éramos tan diferentes. Edith WARTON, A Packward Glance, citado por Wayne C. Booth, Retórica de la ironía. No deja de ser curioso que las metáforas que tratan de expresar ese tipo de afinidad personal que va más allá del acuerdo racional o del compartir aficiones, espacios o relaciones sean a menudo metáforas musicales. Schutz analiza el tipo particular de relación que se produce entre los músicos que tocan juntos una pieza, y la nombra con un término, naturalmente, musical: la relación de sintonía. Los músicos comparten un tiempo interno, vivido como un intenso presente que parece suspender se fuera del tiempo exterior. No es un presente estático, es un fluir en el que se articulan paso a paso las corrientes de la conciencia de los participantes. El tiempo interno de la conciencia de cada músico se desarrolla sobre la experiencia común de un presente vivido simultáneamente con el otro. Schuzt concibe una suerte de unión del tiempo interno y externo, ya que la interpretación de cada ejecutante del flujo de experiencias internas del otro se realiza a través de la simultaneidad en el mundo exterior de ambas experiencias internas y de ambas interpretaciones. El encuentro entre los músicos que tocan juntos una obra no es, para Schutz, más que el caso paradigmático de la relación de sintonía que está en la base de toda comunicación. En otras ocasiones se refiere a la «relación nosotros» como el encuentro cara-cara en el que cada participante, mientras vive su propio flujo de conciencia, percibe el articularse del pensamiento del otro a medida que se va desarrollando. En la relación interlocutiva, el «nosotros» no es un simple agregado de yo + tú, es el medio originario en cuyo interior cada participante desarrolla facetas imprevistas de su persona y en el que cada uno se ve visto por el otro en modos que sobrepasan sus propias intenciones (el lenguaje no es ajeno a este desbordamiento de las personas de los interlocutores en el diálogo. Cuando tomo la palabra siempre resuenan otras voces distintas de la mía que han utilizado antes los términos o expresiones que yo ahora actualizo, como si por mi voz hablaran una legión de otros locutores, grupos, ideologías que involuntariamente convoco a expresarse por ella; otros sentidos no previstos por mí vienen a asociarse a mis palabras en la interpretación de mi interlocutor). Pero me interesa ahora entrar en esa particularidad de la comunicación intersubjetiva señalada por Schutz como básica para toda comunicación, en la que la articulación de los tiempos internos permite simultáneamente a cada actor situarse dentro y fuera del juego relacional, en el tiempo interno de sus propias experiencias y en el externo en que se articulan con las experiencias del otro. Podemos interpretar esta simultaneidad de tiempo interior y exterior también en términos espaciales. Cuando suenan las notas, lo que percibe quien escucha música es el abrirse de un espacio en el que los elementos musicales, notas, silencios, movimientos tonales, adquieren las características de los cuerpos en el espacio: los elementos se unen y separan unos de otros, establecen relaciones entre sí formando figuras -líneas, planos, volúmenes-. Un orden en el que se trazan recorridos entre cosas que se sitúan en planos más próximos y más alejados, que a su vez pueden cambiar sus respectivas posiciones sugiriendo posibles dimensiones de los sentimientos. Un espacio cuya abstracción parece habitada por lo más humano. Como la duración en que estamos inmersos cuando nos encontramos entregados a la acción o a la sensación, en cada instante de la composición musical están contenidos el pasado y el futuro. Cada nota se abre al pasado, en cuya secuencia está inserta, y al futuro que anuncia e inicia. Tal vez sea esta afinidad con la dimensión durativa del tiempo, de la que Bergson daba noticia, la que hace a la música tan apta para expresar aquellas experiencias que tienen lugar en la faceta de la persona no dominada por la conciencia. Pero, mientras percibimos -aun sin detenerlo, segmentarlo y formularIo en los términos del lenguaje- nuestro fluir interno abierto, no nos es dado entrar en el del otro, salvo en encuentros del tipo «tocar música juntos» o hacer el amor, en relaciones «de sintonía» que, por otra parte, advierte Schutz, son lo esencial de las relaciones interpersonales. En estas relaciones, los espacios y los movimientos interiores del otro se hacen accesibles a mi percepción por ocupar una posición a la vez exterior e interior a él. O más bien, los movimientos que ocurren en el interior de cada participante ocurren en la expresión misma. No hay desfase entre el acontecimiento interior y su expresión exterior. Lo que acontece es la expresión, la particular interpretación de la obra musical que cada uno realiza. La música no es, por tanto, un medio para la expresión de los sentimientos o de cualesquiera acontecimientos internos, es lo que ocurre en el interior de cada uno. Pues la música no existe antes de ser interpretada, y la interpretación es la forma en que ésta penetra en él y hace resonar su sensibilidad: hace salir de él la misma pieza ahora ya expresión de los propios movimientos interiores que ella 4 misma ha producido. La percepción de lo que acontece en el interior del acompañante se da junto con el surgir de las propias sensaciones, de modo que ambas corrientes internas fluyen conjuntamente en el movimiento de la música que ambos van construyendo. No hay identidad entre ellos, hay simultaneidad en el tiempo exterior de sus procesos, en los que se da una suerte de acuerdo automático surgido de la fuerte presencia en cada uno del otro a través de la forma exterior de la música en que uno y otro se expresan. La intimidad entre dos no surge del desnudamiento, del exhibir el uno ante el otro una subjetividad preexistente al encuentro. Como indica el texto de Warton, surge del hecho de ser ambos capaces de construir conjuntamente una realidad, o una misma versión (en el sentido tanto musical como cognitivo y experiencial) de la realidad. Cuando están juntos, Edith Warton y Henry James «entonan» sus respectivos sentidos del humor y de la ironía en la misma nota exactamente. Ven la otra cara de la realidad, pero no cualquier otra; coinciden en ver aquello en que pretende fundamentarse el orden de 10 real y «le siguen la corriente» o desvelan sus leyes desde fuera de ese orden, aunque no desde cualquier punto exterior, sino ambos desde el mismo. Los amantes logran a menudo ese tipo de acuerdo que Schutz llama de sintonía en el encuentro erótico, en que el cuerpo desaparece como frontera física, envoltorio rígido que mantiene fuera de sí al otro, para convertirse en lugar de paso, tránsito de lo uno a lo otro donde uno y otro se hacen interpenetrables. La pérdida de la conciencia en el puro presente-presencia del «nosotros» es también olvido de sí por parte del cuerpo: desplazamiento del centro del cuerpo propio al continuo movimiento que va de mí a ti y hace a cada uno proyección del otro, hasta que los cuerpos mismos se hacen invisibles en esta incesante metamorfosis (aquel que conserva la mirada en el éxtasis erótico introduce a su «persona» como espía o voyeur en el interior de la escena de la que él mismo se ha ausentado como participante). La fatiga que pone fin a la tensión señala la reclamación de los cuerpos de su derecho a estar presentes, a ser nuevamente centro de sí mismos. Los amantes no están únicamente en sintonía en el encuentro erótico, lo están también en sus conversaciones «<el amor es el más charlatán de los sentimientos y consiste en gran parte en la charla misma», Musil), y en ellas la palabra y la mirada cumplen la misma función que cumplía la música en el tocar juntos: la expresión de sus movimientos internos y, al tiempo, lo que los suscita. Pero mientras la pieza musical es, como forma exterior, comunicable, y quienes asisten a la interpretación pueden no sólo disfrutar de la audición, sino también participar en cierta medida de los acontecimientos interiores que expresa, la conversación de los amantes es idiolecto a dos, un código privado de ambos que los extraños no pueden compartir (solamente el cine conseguirá en algunos momentos hacemos participar de las vivencias que expresan los amantes gracias a su posibilidad de adoptar simultáneamente el punto de vista objetivo y el subjetivo). Mediante ese lenguaje común, lo que los amantes van creando es su propia persona, o una faceta de su persona antes inexistente que ha ido surgiendo como creación conjunta, en parte el despertar de algo que estaba como dormido en el fondo de uno esperando a quien pudiera hacerlo salir a la superficie, en parte el reflejo del propio juego y de la faceta de sí mismo que del otro surge en la relación. Por eso no somos los mismos en cada nueva relación amorosa y, sin embargo, somos en cada una algo muy esencial de nosotros mismos. Y así Calixto y Melibea quedaron enlazados por el sueño de cada uno, que resultaban ser las dos mitades de un sueño único. ZAMBRANO «Yo mismo en tanto que amante soy otro que antes de amar (pues no ama esta o aquella de mis "partes" o energías sino el hombre en su totalidad»>, escribe Simmel, quien atribuye esta creación del otro y de uno mismo en el amor a la forma en que este sentimiento se enlaza con su objeto -más estrecha e incondicionadamente que ningún otro sentimiento-, de modo que éste, el objeto, no está ahí con anterioridad a la relación sino a través de ella. Cuando admiramos o tememos a alguien, continúa este autor, lo hacemos a partir de alguna cualidad u ocasión que le hacen admirable o temible, pero es propio del amor abarcar enteramente y libre de mediaciones a su objeto. Como en ningún otro sentimiento, la interioridad del sujeto se vive puramente con respecto al otro como absoluto. En un frente-a-frente insuperable, ambos se acomodan incondicionadamente a la corriente en que están enlazados, de modo que no cabe entre ellos una instancia intermedia. En el análisis de Simmel aparece nuevamente la penetrabilidad de la frontera entre yo y el otro, como si, arrastrados por la corriente que los enlaza, la membrana entre lo de adentro y lo de afuera Se hubiera hecho permeable. Pero no se trata de que la interioridad de cada uno se haga transparente para el otro, aunque ésa es la ilusión que se hacen a menudo los amantes. Luhmann señala la inseguridad como condición necesaria a la semántica del amor. 10 extraordinario del mundo-a-dos y la importancia que cada uno tiene en el mundo del otro deben ser continuamente reactualizados. Sin embargo, la repetición del gesto amoroso, señala Luhmann, no debe indicar una costumbre reiterada, sino que debe hacer percibir que la persona se identifica con su acción, por lo que se plantea continuamente la cuestión de si se es sincero o no. Este traspasar la acción para ir a la «esencia» individual propio de la relación amorosa tiene una doble vertiente: de una parte sólo es posible en el encuentro de sintonía, en que cada uno percibe y comparte el devenir abierto del otro, y los diferentes papeles que adopte cada uno en el juego amoroso no ocultarán al otro sus sentimientos y movimientos interiores, antes bien, servirán para expresarlos, pues surgen en ese mismo juego. Pero esa visión interior al «nosotros» es rota en numerosas ocasiones a lo largo de la relación y sustituida por la visión exterior sobre el otro y sobre la relación, la 5 visión que concluye al otro retrospectivamente y lo fija en unos rasgos y unas posiciones en los que ha sido anteriormente valorado por mí, o en los que querría verlo realizado, impidiéndole así abrirse a nuevas posibilidades de ser, cerrándolo en una reclamación de identidad definida desde fuera por mí. La superposición de lo interior con lo exterior se da también, según Bajtin, en el baile: «En la danza se funden mi apariencia, vista sólo por los otros y existente para los otros, y mi actividad orgánica interna. Todo lo interior en mí aspira a salir fuera, a coincidir con la apariencia. Yo me concentro en el ser, iniciándome en el ser de los otros. Mi existencia danza en mí afirmada valorativamente desde el exterior; es el otro quien danza en mí». También lo activo y lo pasivo confunden sus posiciones, pues la actividad de quien baila o quien ama surge del recibir la acción del otro, del dejarse poseer por la música o por la gracia del otro (el encuentro erótico sólo puede ser considerado «aburrido» --expresión que he escuchado en algunos de los filósofos participantes en este encuentro-- por quien adopta únicamente la posición activa y busca en cada ocasión un hallazgo, una posición, un gesto nuevos, el cual se verá abocado a repetirse a sí mismo, pues este sentido de lo nuevo es inencontrable donde el repertorio de gestos y combinaciones es limitado. La novedad sólo es posible para la sensibilidad receptiva, tradicionalmente la femenina, para la que se abre con total disponibilidad a la percepción de la melodía mil veces oída, y la deja entrar en sí para hacerla resurgir con las nuevas resonancias que le da en cada ocasión el paso por su particular sensibilidad, del mismo modo que, señala Lorca, puede surgir el «duende» en la enésima repetición del mismo canto por el cantaor que se deja penetrar por el diablo del cante y permite que éste haga resonar todas sus fibras de manera que, una vez más, se produzca lo inesperado). La pasión por el otro es pasión por la relación que me disuelve como «yo» a la vez que me construye como alguien nuevo: pierdo mi propia solidez y conclusión para hacerme penetrable a la diversidad insondable del otro. La relación amorosa es la pasión de la constitución de sí mismo por el otro, la relación fundadora de la identidad. Cuando la literatura se adentra en el espacio interior, cuando transcribe el «monólogo interior», descubre su fundamental heterogeneidad: una multiplicidad de personajes dialogan en el interior del yo y su discurso se construye como un pastiche en que fluyen y se ensamblan palabras de otros, fórmulas anónimas, tópicos, dichos de individuos o colectivos que acuden a hablar por el discurso interior de un sujeto en conversación consigo mismo. Sin embargo, es preciso elaborar la propia voz desde las voces ajenas, lograr el inestable equilibrio entre los fragmentos que componen el uno. Entre las múltiples imágenes de sí, el sujeto construye algún intersticio propio. Las miradas que le han elegido le han proporcionado algún asidero donde elegir entre sus posibilidades de ser, donde determinarse, de modo que sus opciones pasadas se encuentran en las decisiones que en cada presente le definen, en el gesto que enlaza sus diferentes actitudes en los diversos escenarios en que se representa. La definición de uno mismo, además, nunca está totalmente concluida en «el yo que soy ahora» o en la construcción retrospectiva del yo que he sido. «Sólo en el futuro se ubica el centro real de definición propia», afirma Bajtin. La identidad queda siempre abierta a lo inminente, a lo que debo y deseo ser, a la posibilidad de una nueva creación de mí mismo, origen de gran parte de las mentiras sobre el yo «Qué vitalidad, qué apetito de ilusión, qué resplandor en cualquier mentira nueva, e incluso vieja». Cioran). Mientras yo no coincido nunca totalmente conmigo mismo y mi ser siempre está abierto desde mi interior, mi visión sobre el otro -salvo en la fugaz relación de sintonía- es necesariamente exterior: una visión categorizadora que le petrifica, de modo similar a cuando me aplico a mí mismo la visión retrospectiva por la que me convierto en un «tipo», el personaje de una historia, o en el aterrador retrato de mí mismo que emerge de mi curriculum. Pero estos perfiles solidificadores de uno mismo se presentan como ocasionales rendimientos de cuentas elaborados para sí o para otros según las exigencias del momento en que se realizan, pero estamos siempre prestos a desmentirlos, a renovarlos o a imaginamos renacer en la fantasía de un nuevo yo, generosidad y apertura que nuestra exterioridad sobre el otro no nos permite concederle a él. La batalla entre los amantes dramatiza el conflicto entre hacerse permeable y resistir a la pasión devoradora, entre identidad y diversidad, entre la mirada que nos abre y la que nos concluye. Como el actor que interpreta un papel y al tiempo se escucha y se ve interpretar; el músico que se absorbe en su ejecución pero no pierde la conciencia de sí, del entorno y de la pauta que marca el director de orquesta, por ejemplo, cada uno nos introducimos en el curso de una acción o una relación y simultáneamente, como en un segundo plano, controlamos nuestra actuación, el efecto que está teniendo en los otros, etc., situándonos así en una zona intermedia entre el sentimiento y la inteligencia crítica en que ambas actitudes se hacen compatibles. Podemos caer en la fascinación del otro mientras la conciencia alerta nos permite recuperar la libertad de la distancia y guiar nuestra estrategia. (La racionalidad cotidiana habrá destruido el mundo extraordinario creado por la relación amorosa, y los amantes se convertirán en identidades transparentes, archiconocidas y, por tanto, invariables -como ocurre, de hecho, en la familia-, cuando hayan perdido la capacidad de compatibilizar ambas actitudes o, al menos, de circular entre ellas, la posibilidad de entrar en el sueño del otro.) Ese equilibrio entre la embriaguez y la lucidez (ese «punto» tan fácil de perder, como sabe todo bebedor), entre la visión interior a la relación y la exterior, consistente en el hábil manejo de la dinámica entre lo que cae bajo el foco de nuestra atención y lo que queda en la zona de sombra sin desaparecer en la total oscuridad, es lo que puede permitimos conservar la gracia y la accesibilidad a la gracia del otro sin perdemos o sucumbir a la petrificación; lograr un punto entre los extremos en que, según refiere Deleuze, definía Kleisa la gracia, que habita «en el cuerpo de un hombre desprovisto de toda conciencia y de aquel que posee una conciencia infinita». O tal vez la gracia consistía precisamente en no detenerse, no fijarse en ninguno de ambos extremos. 6