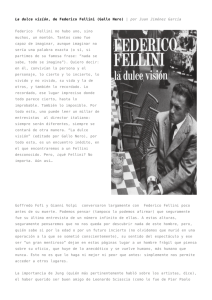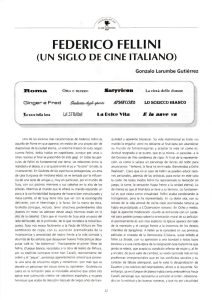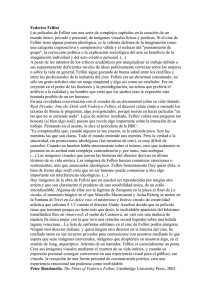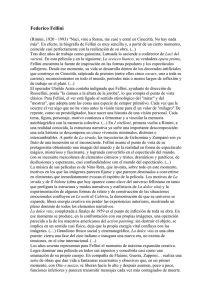Fellini, les cuento de mí
Anuncio

Fellini, les cuento de mí Conversaciones con Costanzo Costantini Traducción de Fernando Macotela México 2005 Título de la versión original: Fellini Raccontando di me, Conversazioni con Costanzo Costantini © by Éditions Denoel, 1995 Primera edición en español: 2005 Traducción: Fernando Macotela Copyright © Editorial Sexto Piso S.A. de C.V., 2005 Avenida Progreso # 158, 3er piso Colonia Barrio de Santa Catarina Coyoacán, 04010 México D.F., México www.sextopiso.com ISBN 970-35-0343-8 Derechos reservados conforme a la ley Impreso y hecho en México INDICE Presentación Introducción Rímini, la infancia, la adolescencia Una adolescencia de artista Roma, Cinecittá, Giulietta Masina Una biografía imaginaria Roberto Rossellini, “Luces de variedad”, “El jeque blanco” Fellini, Rossellini, Lattuada, Antonioni La dulce vida, Anita Ekberg, Marcello Mastroianni La versión de Anita Ekberg Ocho y medio, Julieta de los espíritus, fregene, El viaje de G. Mastorna, Fellini-Satiricón Fellini y Pasolini Un primer balance Fellini y Flaiano Roma, Amarcord, Casanova, Ensayo de Orquesta Fellini, De Sica, Visconti La ciudad de las mujeres. El síndrome de los sesenta años. El cine se acabó, pero... y la nave va. 21 Presentación Lo verosímil me interesa cada vez menos. Federico Fellini Costanzo Constantini, con quien lamentablemente no pude charlar más que unos minutos el día que nos conocimos en Roma, tuvo la habilidad para acercarse a Federico Fellini en los inicios de la carrera de éste, el talento para mantenerse cerca de él toda la vida y la disciplina para seguir entrevistándolo cada vez que el realizador empezaba o terminaba una película. No debe haber sido una tarea fácil ya que Fellini fue siempre una presa codiciada por los periodistas. El hecho de que estas entrevistas cubran toda la carrera de Fellini hace que este libro sea fascinante y excepcional. El gusto de Fellini por ser entrevistado (aunque él lo negara) se nota en la cantidad de libros que existen sobre él basados en entrevistas y no es casual que una de sus películas se llame precisamente Entrevista y trate de eso: de una accidentada entrevista que le hacen. La relación entre Fellini y Costantini evolucionó hasta convertirse en una real amistad. “Era el único personaje de la escena internacional respecto del cual suspendí, por así decirlo, el ejercicio del espíritu crítico, indispensable en la actividad periodística”, afirma el autor en la Introducción de este libro, después de decir que se había convertido en los últimos años de Fellini “en su acompañante de planta, oficial o semioficial, su ‘reportero personal’ ”. Como no se trata de una sola entrevista que podría haber sido hecha hacia el final de la carrera del cineasta para cubrir toda su obra, sino de muchas y que tuvieron lugar en momentos culminantes (al iniciar o terminar una película), el libro adquiere características particulares, es más vasto y más profundo que muchos otros, ya que va necesariamente revisando la vida y los cambiantes estados de ánimo de Fellini a través de los años. Así por ejemplo, la entrevista hecha después del gran éxito de La dulce vida, nos lo muestra más optimista y más dueño de sí mismo que antes, contando su próximo proyecto (Ocho y medio) sin tener que dar mayores explicaciones –por ejemplo- de por qué no existe un guión convencional que sirva de base al film. Algunas veces se tiene la impresión de que las entrevistas eran un gran divertimento para él, pero otras, como cuando habla sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro, vemos a Fellini convertido en un verdadero filósofo de la ética pública, en un analista nada superficial de la sociedad, de sus actos, de sus reacciones, de su salud. Estas conversaciones, leídas con la perspectiva que da el tiempo, nos enseñan muchas cosas. Algo que ha llamado mi atención es constatar que cuando los críticos y los espectadores nos encontramos frente a algo nuevo, nuestra primera reacción es tratar de ubicarlo en los casilleros pre-existentes. Al aparecer Ocho y medio muchos críticos echaron mano de Proust, Joyce o Kierkegaard, sin darse cuenta de que lo que estaban viendo era algo nuevo, “felliniano”, no “proustiano”. Ahora identificamos ya “lo felliniano” y se lo endilgamos a otros directores, pero entonces se trataba de acomodar a Fellini en los moldes conocidos. El artista va siempre más rápido que sus analistas o sus críticos. “Yo confío aún -dice Fellini- en la sugestión que es propia del espectáculo cinematográfico como sueño, como visión, como creación fantasmagórica. Confío en el imaginario del espectador. Yo hice una película como Y la nave va, en la cual un barco es hundido a cañonazos. Pues bien, hice esa película sin mar, sin cielo, sin barco y sin cañones. Inventé todo en Cinnecittá. Pero el espectador tuvo la sensación de que allí estaban el mar, el cielo, las gaviotas, los barcos, los cañones y todo lo demás. Es así como yo entiendo todavía el cine. Lo verosímil me interesa cada vez menos. Un verdadero artista no necesita de lo verosímil”. ¿Po10 drían estas ideas ayudarnos a entender, al menos en parte, qué es “lo felliniano”? El hecho de que Costantini sea italiano, le permite penetrar más en el ser italiano de Fellini, lo que muchas veces es una ventaja sobre las entrevistas que le hicieron periodistas de otras nacionalidades, pues Costantini entiende las motivaciones de su entrevistado, entiende cabalmente sus alusiones culturales, sociales y políticas, sabe cómo explotarlas, y no se impresiona por observaciones que a un extranjero podrían parecerle extraordinarias. En algunos episodios Fellini parece un monstruo del egoísmo (¿calidad necesaria para un creador?), pero en otros parece casi humilde, como aquellos en que salta a la vista su candor ante su propia fama. El muchacho pueblerino que tal vez siempre fue (muy bien percibido por Orson Welles), se impresionaba porque conocía en Hollywood a “personajes famosos”, pero muchas veces se trataba de “famosos” de tercera fila, amplificados a los ojos de todos por la parafernalia publicitaria hollywoodense, y él no parecía estar consciente de que era y sería siempre mucho más importante que ellos. Menciona esos nombres con la misma actitud que recuerdo en la autobiografía de Chaplin cuando éste se impresionaba porque departía en las fiestas de W.R. Hearst con “grandes personalidades” que entonces como ahora no admitirían una comparación con él. Esa ingenuidad, ese impresionarse derivado de los orígenes familiares de ambos, ajenos a toda idea de celebridad, no hace sino volverlos entrañables. Entre las muchas y atinadas cosas que a lo largo de su vida dijo Fellini sobre Roma, una frase me impacta: “Roma es una ciudad para esperar el fin del mundo”. Quien ha vivido en Roma y padece su hechizo lo entenderá. Vivir en Roma es un verdadero desafío para cualquiera que no sea romano, pero una vez superada la adaptación (hay quienes nunca lo logran) el encanto de la ciudad es inextinguible. Fellini no pudo vivir en otro sitio y su propio fin del mundo lo alcanzó allí el 31 de octubre de 1993. Yo vivía entonces en Roma, y cuando se hizo el anuncio de que el público podría rendirle homenaje en “su” estudio de Cinecittà, donde había filmado tantas de sus películas, me apresté a ir. 11 Era de noche, desde la entrada de Cinecittà hasta el foro 5, las veredas, muy a la romana en una ocasión así, se encontraban flanqueadas por anchas veladoras en el suelo. No había multitudes pero sí un constante fluir de personas. Había muchos jóvenes. Casi todo el mundo llevaba flores. Para llegar al foro 5 hay que atravesar un amplio jardín que está en la entrada de los estudios (que puede verse muy bien en Entrevista), discurrir luego hacia la derecha y seguir hasta el fondo. El recorrido es un poco largo y el silencio era impresionante. Una vez que entraba uno al foro, impactaba desde el fondo un gran ciclorama iluminado de azul, y recortado sobre él, en una plataforma, el ataúd que contenía los restos de Federico Fellini. Unos carabinieri en uniforme de gala hacían guardia. Se circulaba por un improvisado “corredor central” formado por la prolongación de las hileras de velas que venían desde el exterior; el corredor iba directamente hacia el túmulo y unos cinco metros antes de llegar a él, daba vuelta hacia la izquierda, hasta una salida. La gente se detenía muy brevemente, depositaban sus flores en el piso o se persignaban, nadie hablaba. La circulación de personas era incesante. No era posible ver a Fellini. El ataúd no parecía abierto, pero en todo caso estaba a una altura y a una distancia desde la que no se le hubiera podido ver. Sonaba música que Nino Rota había compuesto para sus películas. Se sentía uno cercano al maestro y a su obra, allí, en ese foro que él consideraba casi como una propiedad personal. El ambiente era emocionante, de una sobriedad sobrecogedora; la música de Rota lo acompañaba a uno hasta que abandonaba el recinto. Salimos sumidos en una profunda tristeza. A mí, a mi generación y a millones de personas, Fellini nos había regalado un universo, y ahora, ya no habría más películas de Fellini. Por encargo de su autor, traje este libro de Italia a México en busca de un editor, y cuando Alfonso de Maria y Campos, entonces Director General de Publicaciones del conaculta me dijo que lo editaría siempre y cuando lo tradujera yo, la proposición me tomó por sorpresa, pero acepté. Fue una experiencia muy inte12 resante porque implicó casi un repaso de mi vida a través de las películas de Fellini. Las vi casi todas en el momento de su estreno y fueron tan memorables que a ellas quedaron asociados amigos entrañables y momentos importantes. Por otro lado y a propósito de la traducción, quiero decir que en ningún momento intenté depurar, “limpiar” el texto para que fuera “más correcto” o “elegante”. Se trata de entrevistas, de la forma en que, debemos presumir, hablaba Fellini. Costantini hace notar –imagino que por excepcional– la ocasión en que Fellini le pide especialmente corregir la entrevista. Entonces, si Fellini repite varias veces (en un párrafo) un verbo o una misma forma verbal, o si coloca un adverbio muy cerca de otro, elegí, obviamente, dejarlos así. Los expertos hablan de “traducción literal” o “traducción literaria”. He optado, en la medida de lo posible, por la literal, pues no hay razón aquí para “hacer literatura”. Siempre he tenido aversión por los críticos de cine, o de arte en general, que se preocupan más por “hacer literatura” que por trasmitir una idea sobre la obra que reseñan. Varias veces me incliné por términos castellanos similares a los italianos aunque de uso no muy frecuente, pero que son estrictamente correctos; tal vez eso pueda dar un “aire italiano” al texto, cosa que no me reprocharía, sino al contrario. Y lo he hecho conscientemente. Este libro aparecerá gracias al interés original de Alfonso de Maria y Campos y al profesional empeño actual de Raúl Zorrilla (conaculta) y los jóvenes editores de Sexto Piso. No puedo terminar estas líneas sin expresar mi profundo agradecimiento a Tonino Cacciapuoti quien, desde Roma, puso a mi disposición en todo momento y con gran generosidad sus vastos conocimientos de la lengua italiana y me ayudó a seguir adelante en innumerables ocasiones. 13 14 Introducción Me había encontrado con Federico Fellini por primera vez en los años 50. Lo había entrevistado para El Mensajero, el diario romano de Vía del Tritone, una de las calles centrales de la ciudad. En aquel entonces El Mensajero tenía como jefe de redacción a Vincenzo Spasiano, un napolitano que era considerado un mago del periodismo y que se quedaba en la oficina hasta las primeras horas de la mañana, bajando de vez en cuando a tomar un café al “Settebello”, el bar nocturno de la Plaza Tritone. En aquel local, donde se juntaba la resaca de la noche, había conocido al director riminense, con el cual había simpatizado de inmediato. Al ex-reportero le gustaban mucho los ambientes en los que nacía el periódico y subía gustoso con él a la redacción; se quedaban sobre todo en tipografía o en los sótanos donde estaban en acción las rotativas. Así, se había convertido en una presencia conocida en el periódico, y desde nuestro primer encuentro yo también había establecido con él una relación de confianza. Desde la segunda mitad de los años 50 había entrevistado a Fellini dos o más veces por año, normalmente cuando comenzaba una película o cuando terminaba la filmación. Nos encontrábamos donde fuera; en el set, en Cinecittà o en otra parte, en sus oficinas de Vía della Croce, Vía Sistina, avenida de Italia; en los restoranes, en sus casas romanas o en su casa de Fregene, la playa cerca de Roma en la que había rodado su primer film, El jeque blanco. Pero nos veíamos también en otras ocasiones, independientemente del trabajo. En abril de 1975, apenas se supo que había ganado el Óscar por Amarcord, le llamé para pedirle una entrevista. 15 ¿Pero qué quieres te diga? No tengo nada que decir, no sé qué decir, créeme, te lo digo sinceramente. Te lo ruego, Federico. Es el cuarto Óscar que, inmerecidamente, me otorgan, no puedo repetir siempre las mismas cosas. Me bastan diez minutos, hasta cinco. Entonces vente mañana, hacia las nueve, a Vía Sistina, pero te repito que no tengo nada que decirte. Poco antes de las nueve estaba yo en su oficina. Lamento que hayas venido inútilmente me dijo, estrechándome la mano y abrazándome. Siguió un breve silencio y luego agregó: De veras no sé qué decirte. Siguió otro breve silencio; luego se tendió, perezosamente, en el sofá, y me indicó una silla allí junto. Habló hasta las 13:30 hrs. ininterrumpidamente. De repente, se acordó que tenía una cita para la comida y que se había hecho tarde. Se levantó y me dijo: “Discúlpame, pero tengo que irme. Me apena dejarte. La paso tan bien contigo. Eres una de las pocas personas con las cuales se puede tener un diálogo, un intercambio de ideas, comunicarse”. Durante todo el tiempo que estuve en su estudio, había yo pronunciado sólo seis palabras: “Discúlpame, tengo que ausentarme un momento”. Sin moverse, me había indicado con un gesto de la mano el lugar que yo buscaba, y a mi regreso se había puesto a hablar nuevamente. Era un conversador fascinante. Tal vez únicamente Jorge Luis Borges destapaba con la palabra horizontes tan insólitos, luminosos y seductores. También Roberto Rossellini, el único cineasta al cual Fellini reconocía el título de maestro, era un conversador extraordinario. Pero el autor de Roma ciudad abierta y Paisá, las películas en las cuales Federico Fellini había sido coguionista y asistente, hablaba, aparte de sus propias aventuras y desventuras, también de los otros, mientras que su “discípulo” no hablaba más que de sí mismo, de su propia vida interior y del deslumbrante cosmos imaginario en el que reinaba como soberano absoluto. 16 “Miente hasta cuando dice la verdad”, se decía de él. Decía él de sí mismo: “Muchos dicen que soy un mentiroso, pero también los otros mienten. Las mentiras más grandes sobre mí las he oído de los otros. Podría desmentirlas, pero, como soy un mentiroso, nadie me creería”. Era un cultor de la mentira, pero en el sentido que atribuía a esta palabra Oscar Wilde, quien la consideraba una expresión de la fantasía, del talento inventivo, de la creatividad artística. La ensayista inglesa Germanine Greer escribió que Federico Fellini era el más italiano de los cineastas, si no el más italiano de los italianos. Reunía en sí todas nuestras contradicciones: abierto y cerrado, extrovertido e introvertido, expansivo y retráctil. Ambiguo, escurridizo, inaprensible. Mientras más lo veía uno, menos lo conocía. Mientras más lo frecuentaba, menos lo entendía. Mientras más se le acercaba uno, menos podía enmarcarlo. Las ideas que uno se hacía de él se modificaban a cada momento, como las múltiples facetas de un prisma. Cuando uno se convencía de haber alcanzado un punto firme, todo se volvía a poner en movimiento y se nublaba, y era necesario volver a comenzar desde el principio. Una especie de tormento de Sísifo. Voz dulce y persuasiva, que a veces se volvía, con el fin de alejar las molestias, leve y sutil como de monja de claustro, tono de confesor o de psicoanalista, de confesor a penitente, de terapeuta a paciente, atrapaba al interlocutor en su lenguaje de mago, del que se servía para seducir y confundir a mujeres y hombres, amigos y enemigos, productores y financieros, además de disipar las huellas de sí mismo. Era siempre él quien dominaba el encuentro, hasta cuando parecía distraído o ausente, desalentado o abúlico, nervioso o indisponible, o perdido detrás de sus fantasmas. Te conducía adonde él quería, a través de trayectos imprevisibles, discursos impensables, divagaciones maravillosas. Pero siempre en la periferia de su Yo, nunca en el centro de su Universo, en el corazón del Laberinto. Nuevo Teseo, no tenía necesidad de que Ariana le tendiera el hilo: el hilo lo tenía siempre él, tal vez escondido en la manga, 17 y lo maniobraba con habilidad pasmosa, de prestidigitador inalcanzable. En febrero de 1981 me invitó a cenar a su casa, en Vía Margutta 110, la calle romana de los artistas. Durante la sobremesa se dejó ir con la memoria a los tiempos heroicos de la postguerra, contando entre otras cosas la fuga de Roberto Rossellini a los Estados Unidos para encontrarse con Ingrid Bergman y en particular las reacciones de Anna Magnani. Era 1948. Roberto Rossellini había recibido algún tiempo antes la famosa carta de Ingrid Bergman: “Estimado señor Rossellini, he visto sus películas Roma ciudad abierta y Paisá y me gustaron muchísimo. Si tiene necesidad de una actriz sueca que habla muy bien el inglés, que no ha olvidado el alemán, casi no se hace entender en francés y en italiano sabe decir sólo ti amo, estoy dispuesta a ir a Italia para trabajar con usted”. Pero el director había decidido ir él a los Estados Unidos. Roberto Rossellini y Anna Magnani vivían en aquella época en el Excelsior, el hotel más elegante de Vía Veneto. La actriz había impuesto que en la suite que ocupaban vivieran también sus tres perros. Una mañana el director se levantó muy quedito, fue al baño de puntillas, se vistió sin hacer el menor ruido y se dirigió a la salida. Robé ¿adónde vas? le preguntó la actriz despertándose de improviso, mientras el director llegaba a la puerta. Llevo a los perros a tomar un poco de aire a Villa Borghese1 le contestó el director, improvisando un pretexto bastante plausible-. ¿A estas horas? Está amaneciendo. Estoy un poco nervioso, no podía dormir. Está bien, lleva pues los perros a Villa Borghese. De esa manera, se vio obligado a llevarse a los perros, pero apenas llegó al hall, se los encargó al conserje, hizo que le llamaran un taxi y corrió al aeropuerto para embarcarse rumbo a los Estados Unidos. La actriz puso literalmente patas arriba todo el hotel. Se la tomó hasta con los perros. Los acusaba de no haberle advertido 18 Federico Fellini con Costanzo Costantini, 1983 en alguna forma que Rossellini la estaba engañando. Los insultó brutalmente con epítetos feroces: “bestias idiotas”, “carroñas asquerosas”, “traidores infames”. Mientras Federico Fellini contaba, Giulietta Masina sacudía la cabeza de vez en cuando. Al final le dijo: Contaste muy bien la historia, pero se te olvidó decir una cosa. ¿Qué cosa se me olvidó, Giulietta? La más importante. ¿Cuál? Que Roberto no se comportó propiamente como un caballero. Pero ¿y eso qué tiene que ver Giulietta? ¡Claro que tiene que ver! No, Giulietta. Hubieras debido decir… ¿Qué cosa hubiera debido decir? Que Roberto se comportó como un sinvergüenza. Giulietta, yo sólo conté una anécdota. 19 Si no dijiste que Roberto se comportó como un sinvergüenza, quiere decir que tú apruebas su comportamiento. No apruebo nada, Giulietta. Si no dices que se comportó como un sinvergüenza, quiere decir que eres su cómplice. Pero yo ¿qué tengo que ver? Giulietta. ¿Por qué no dices que se comportó como un sinvergüenza? Giulietta, por favor. Yo sé por qué no lo dices. ¿Por qué no lo digo? Porque tú te hubieras comportado como él. Giulietta y yo somos una pareja ideal, el símbolo de la pareja italiana dijo Federico Fellini acariciando dulcemente a su mujer y levantándose para acompañarnos a la puerta. A partir de 1990 mantuve con Federico Fellini una relación mucho más estrecha que antes. Me convertí en su acompañante de planta, oficial o semioficial, su “reportero personal”. Era el único personaje de la escena internacional respecto del cual suspendí, por así decirlo, el ejercicio del espíritu crítico, indispensable en la actividad periodística. En la segunda mitad de octubre de 1990 lo acompañé a Tokio, adonde fue para recibir el Praemium Imperial, el Nobel del Extremo Oriente. “Preferiría veinte millones en Canova que ciento cincuenta en Tokio”, dijo antes de partir, confirmando su reticencia a salir de Roma (Canova es el célebre café romano de la Plaza del Pópolo, donde solía encontrarse con amigos y conocidos). Después del viaje a Tulúm, en México, que había hecho algunos años antes con la intención, después abortada, de hacer una película de los cuentos de Carlos Castaneda, éste era el más largo que hubiera emprendido, pero lo enfrentó sin particulares dificultades. “Fue una especie de Odisea”, dijo al llegar a Tokio, mientras los fotógrafos y los camarógrafos de la televisión se engolosinaban tomándolo a él o a Giulietta Masina, que estaba siempre junto a 20 él, dulce y solícita. Pero más tarde, después de un breve reposo, demostró un humor chispeante. “Lamento no haber podido preparar un discursito en el avión, pero el viaje fue muy breve”, dijo en uno de los salones del hotel Okura, el más lujoso de Tokio, al abrir la conferencia de prensa que precedió a la ceremonia para la entrega del Praemium Imperial. Entretuvo a los presentes con diversas historias y repitió una teoría que le gustaba mucho: que los artistas deberían de tener un patrón que los adulara y los amenazara, incitándolos o constriñéndolos a crear incesantemente, como sucedía en Italia en el Renacimiento. “El Praemium Imperial” dijo “renueva la gloriosa tradición de la Iglesia católica, la cual había comprendido que el artista es un eterno adolescente y lo inducía, con adulaciones o con amenazas, a crear obras maestras inmortales”. Respondiendo luego a las preguntas de los periodistas, confesó que no conocía el cine japonés actual, pero conocía las películas de su amigo Akira Kurosawa, y citó una secuencia de Rashomon para demostrar que el gran cineasta nipón iba más allá de la realidad aparente para percibir otras más profundas o más espirituales, restituyendo al cine su aspecto al mismo tiempo aventurero y sacro, visionario y misterioso. Al día siguiente Federico Fellini y Giulietta Masina, conversando con el público que asistía a la sala principal del cine Miyukiza para presenciar la proyección de La voz de la luna (La voce della luna), protagonizaron una hilarante discusión conyugal-profesional. “Giulietta es mi intérprete ideal, mi inspiradora, una presencia mágica en mi trabajo”, dijo el director. “Miente: siempre me he abstenido de poner un pie en el set en las películas en las que yo no trabajaba, porque mi presencia no le agradaba”, dijo la actriz. “Giulietta es mi Beatriz”, dijo el director, enviándole a su consorte una sonrisa dulce e hipócrita. La actriz replicó: “La verdad es que nos hemos dividido las tareas: Federico reina soberano en el set, yo en la casa. Pero siempre me ha hecho pagar la soberanía que ejercito dentro de los muros domésticos. Yo nunca me he gustado a mí misma: soy una liliputense, tengo la cara redonda, el pelo hirsuto. Desde que preparaba La strada soñaba 21 con que Federico me diera el rostro de la Garbo o de Katherine Hepburn, pero en vez de eso me volvió la cara más redonda, y el cabello más hirsuto, y me empequeñeció todavía más. Hizo de mí una punk ante litteram. “Te hice más seductora que Jean Harlow y Marilyn Monroe”, dijo el director. Y la actriz contestó: “Como ustedes saben, Federico ama las mujeres monumentales, opulentas, fastuosas, pero yo, precisamente por ser diminuta y flaca, logré colarme entre aquellas estatuas vivientes escondida en los personajes de Gelsomina, Cabiria, Julieta de los espíritus, Ginger, celebrando así mi venganza sobre él”. El público explotó en un aplauso estruendoso y Fellini cambió de tema, aprovechando la oportunidad para rendir homenaje de nuevo a Kurosawa. Contó que la noche precedente había vuelto a ver, en los establecimientos de la Sony, Sueños, y se había quedado nuevamente pasmado por la secuencia en la que Van Gogh, interpretado por Martin Scorsese, entra en uno de sus cuadros. Agregó: “Es una secuencia memorable y quién sabe si no me decida yo también a adoptar la ‘alta definición’. Tarde o temprano tendré que hacerlo, aunque no sea más que para liberarme del presidente de la Sony, Akio Morita, que desde que estoy en Tokio me persigue día y noche y cuando estoy en Roma me acosa con cartas y telegramas”. Antes de salir rumbo a Kioto, Federico Fellini y Giulietta Masina fueron invitados por Kurosawa al Ten Masa, el restaurante de la zona de Kanda en el que solía comer el emperador Hirohito. Fellini contó después: “Hirohito, el dios en la tierra, misterioso e inescrutable, comía, secretamente, en el Ten Masa porque era un goloso del pescado caliente y dorado, y en el Palacio Real la cocina estaba muy lejos del comedor y el pescado llegaba siempre frío. Hasta los dioses tienen su talón de Aquiles. Dante hubiera mandado a Hirohito al círculo infernal de los golosos”. En marzo de 1993 acompañé a Fellini y a la Masina a Los Ángeles. El director se enteró de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas había decidido otorgarle el Óscar a la carrera precisamente el día en que cumplía años (73), o sea el 20 de enero 22 anterior, y esa coincidencia le había provocado una particular felicidad. “Sería una descortesía imperdonable si tampoco esta vez fuera yo a Hollywood a recibir la mítica estatuita”, declaró. Y a pesar de su padecimiento de artrosis cervical, que a veces le producía mareos, emprendió de buen grado ese otro largo viaje. Nos embarcamos en el aeropuerto Leonardo da Vinci hacia las 2 de la tarde del 26 de marzo. Además de la Masina, acompañaban a Fellini Marcello Mastroianni, el pintor Rinaldo Geleng y su esposa, su secretaria Fiammetta Profili y el jefe de su oficina de prensa Mario Longardi (en el avión iba también Gillo Pontecorvo, invitado a la ceremonia del Óscar en su calidad de director del Festival de cine de Venecia). Un pequeño clan artístico-familiar que fue acogido en todas partes, tanto en el aeropuerto como en el avión, con gran simpatía. A bordo, Fellini evitaba levantarse por miedo a los mareos; escribía, dibujaba, hacía bromas, intercambiaba recuerdos con la Masina y con Mastroianni. “Querido Federico, yo también sufro de mareos: en la mañana, cuando me levanto, tengo la sensación de caminar sobre arenas movedizas, o sobre un tapete de huevos”, le dijo el actor. “En mis condiciones, es un desafío enfrentar este viaje sin fin: la cabeza me da vueltas, me siento vacilante”, dijo Fellini a media voz cuando, hacia las 17:30 hrs. (hora local) del sábado 27 de marzo pisó tierra, antes de que los camarógrafos de televisión y los fotógrafos le cayeran encima y el publico presente explotara en un gran aplauso. “Hice una llegada a la Groucho Marx, pero todavía no es tiempo de jubilarme”, agregó. Y luego dijo: “Soy víctima de una especie de autosugestión: mientras más pienso en la artrosis cervical, más me aumenta el dolor, o al menos eso me parece; pero ahora estoy feliz de estar aquí, no podía no recibir personalmente lo que es el Premio de los Premios, un reconocimiento tan elevado a toda mi obra si no es que a toda mi vida”. Durante los tres días que Fellini estuvo en Los Ángeles, el Beverly Hilton Hotel, en donde se hospedaba, se convirtió en la meta de una peregrinación incesante: todos los directores de Hollywood querían verlo, hablarle, saludarlo, desearle una larga vida y rápido retorno a los sets. Pero muchos de ellos sólo lograron 23 verlo la tarde del 29 de marzo, en el Dorothy Chandler Pavilion, el gran teatro donde iba a desarrollarse la entrega de los Óscares. Es difícil olvidar la llegada de Fellini, la Masina y Mastroianni al Dorothy Chandler Pavilion. A los dos lados de la explanada de ingreso, tras unos cordones rojos y en dos enormes graderías levantadas sobre la izquierda, se apiñaban más de dos mil fotógrafos y operadores de televisión: “¡Federico!”, “¡Giulietta!”, “¡Marcello!”, les gritaban a su paso tratando de que voltearan hacia sus objetivos y manipulando sus máquinas como armas de guerra. Una muchedumbre que mareaba, un caos vertiginoso, una enorme babel, entre autos, camiones, reflectores giratorios, lámparas, una muchedumbre en agitación psicomotora, caballeros en esmoquin y damas de vestido largo, mientras en el cielo gris, ligeramente amenazador, giraban en torbellino a poca altura los helicópteros, y los manifestantes de una secta religiosa extremista, poseídos de furor puritano, proclamaban que el cine era obra del demonio y había que destruirlo. La escena se prolongó más de veinte minutos, hasta que los ilustres huéspedes llegaron a la luneta del Dorothy Chandler Pavilion. Por ningún otro director o autor, actriz o diva, actor o estrella, se había desencadenado un tumulto tan delirante. Por una especie de ley del talión, el director padeció el mismo asalto al cual había sometido a Anita Ekberg en La dulce vida, pero amplificado más allá de cualquier límite, más allá de cualquier invención cinematográfica. El momento climático, el más emocionante de toda la ceremonia fue aquel en el cual Fellini, desde el escenario del Dorothy Chandler Pavilion le dijo a la Masina, que estaba sentada en séptima fila: “Ya deja de llorar”, y los reflectores iluminaron el rostro de la actriz bañado en lágrimas: la cara de Gelsomina, el memorable personaje de La calle, la película por la cual el cineasta italiano, en el lejano 1956, había obtenido su primer Óscar. 24