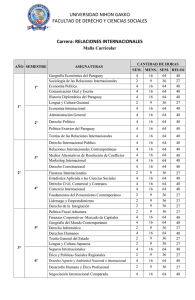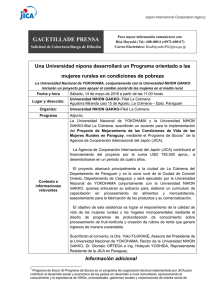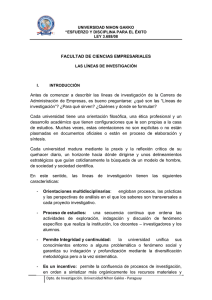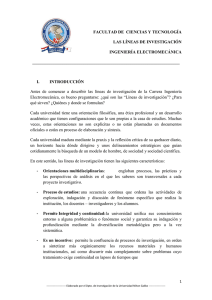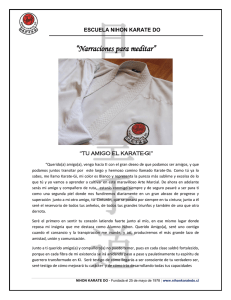Untitled - Creative People
Anuncio
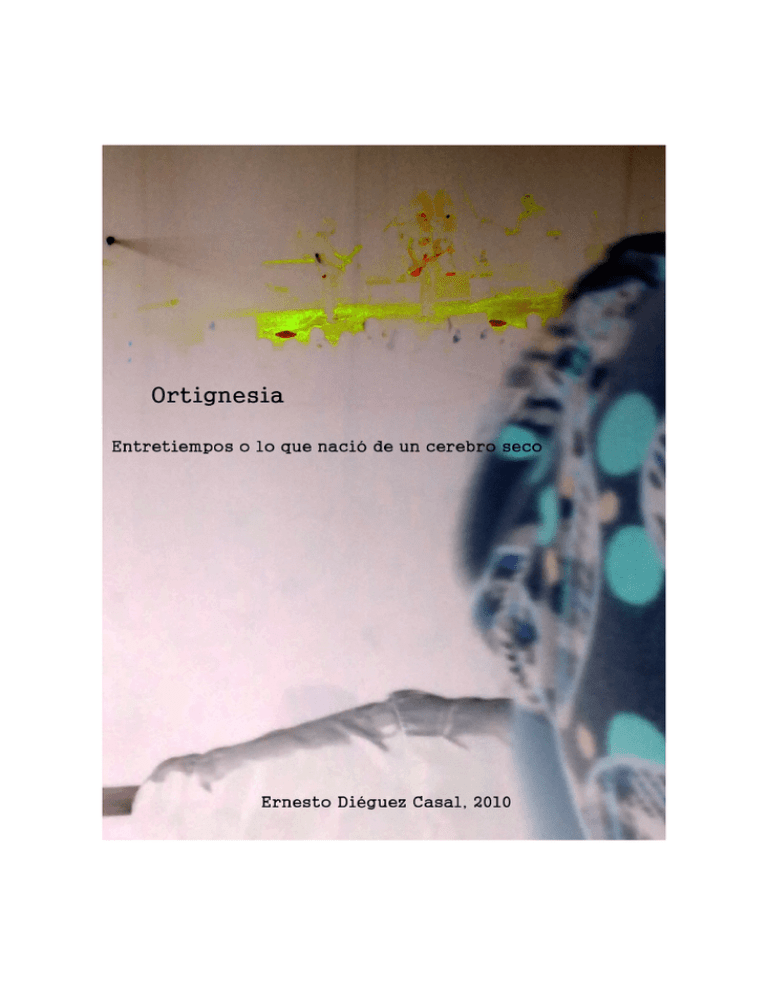
Este libro Incluye: 1. El ciclo de la rubia (La chaqueta de Adidas que fantasea ante la Luna llena, Entre tumbas y gigantes, La náusea, Donde habitan las musas muertas) 2. La llamada de la trascendencia. Año I 3. Mercurio Helado 4. Diálogo de una experiencia suiza (versión provisional) 5. Otros escritos En agradecimiento a todos los que me leen, y a mí mismo. La chaqueta de Adidas que fantasea ante la Luna llena Se pone la chaqueta Adidas, negra como la muerte pero con las tres tiras blancas en las mangas, resplandecientes como la estela efímera de una estrella fugaz. La cierra con satisfacción. Le encanta esa chaqueta, le hace sentirse satisfecho de su propia imagen, aunque eso sea algo estúpido. Lo único que no le gusta es que la cremallera se curve y que así parezca que tiene algo de barriga. Ella siempre le dice que todas las chaquetas hacen lo mismo, pero a él le da igual. Sigue sin gustarle. Suspira, y se pone los grandes cascos. Conecta la música y los graves y las guitarras le aíslan del exterior. Cierra la puerta del piso, y baja las escaleras sin saludar a una vecina que sube. Nota la solidez de los escalones bajo la goma gastada de sus zapatillas rojas con marcas negras y suela blanca. Ve el ascensor subir a través de una rendija de cristal translúcido, e intuye ruido, un portazo, en uno de los pisos. Por fin llega al hall, y abriendo la puerta, siente, en primer lugar, el frío exterior. Luego ve la gente. no siente el bullicio, en su lugar una larga y tranquila canción ocupa sus oídos. Se detiene un momento, no para pensar, sino para asimilar todo lo que sus sentidos encuentran. Los ojos se llenan de gente que sube o baja la cuesta en la que se encuentra el edificio. señoras con abrigos de piel, adolescentes fumando marihuana, un hombre solitario y que parece ensimismarse en su bigote espeso y cano, estudiantes con carpetas bajo el brazo. Y, sobre ellos, las pequeñas humaredas que son el vapor de sus respiraciones. Empieza a subir la larga pendiente, mientras aspira ese aire frío que al entrar en sus pulmones se inflama y sale convertido en un gas silencioso, transparente y cálido. Se mete las manos en los bolsillos, mientras en su cabeza una voz aguda y limpia canta acerca de matroshkas infinitas. Al alzar la vista, en el hueco entre dos edificios puede ver como la Luna, llena como un pastel de luz blanca, se eleva lentamente, grado a grado, por un cielo negro y poblado de tímidos puntos de luz, que algunos llamarían estrellas. Se detiene al llegar a lo alto de la pendiente, recuperando el aliento. Se pregunta un instante qué demonios hace allí arriba, y luego recuerda que iba al 24 horas a por un poco de pan. Pan caliente, recién hecho, con la miga homogénea y cariñosa al tacto de la lengua, y la corteza crujiente y amarillenta. Si, exacto, pan. Pero no puede dejar de observar la Luna llena. Piensa en que hay poesía en su movimiento por el cielo, pero también sabe que no es capaz de apreciarlo de un modo completo. Hay más de lo que puede ver, de lo que puede sentir, de lo que podrá más tarde transmitir a otros. Así que decide olvidarse de aquella Luna, jodidamente embriagadora. Sigue caminando. En la puerta del 24 horas está el mendigo de siempre. El pelo roñoso, la camiseta llena de lamparones, el chucho entre sus piernas, y una sonrisa de dientes amarillos y sucios en la cara. curiosamente, le cae genial ese tipo. Extiende la gorra hacia él mientras se acerca, y su sonrisa se alarga. Una monedita, le dice. Él se encoge de hombros, como siempre hace, sin decir nada, y el mendigo suelta un quizá a la vuelta. Sabe que será así, aunque no lo escuche de verdad por culpa de la música. Dentro no hay más que largas estanterías, llenas de productos de envoltorios escandalosos, la mayoría de ellos inútiles, pero por otro lado, absolutamente imprescindibles. Toma entre sus manos una tableta de chocolate negro, luego una coca-cola sin cafeína, y luego un bote de aceitunas negras, antes de percatarse que tan sólo iba a por pan. Lo recoge al final de las estanterías, y regresa sobre sus pasos. Al hacerlo, deja en su sitio las aceitunas y la coca-cola, pero el chocolate resiste entre sus dedos. Se quita los cascos para pagar, aunque sabe que no es necesario. La dependienta ni le mira, sólo pasa por el lector los códigos y le suelta el precio con una indiferencia robótica. Paga sin cerciorarse mucho en si le han dado la vuelta correcta o de menos. Pero mete parte de las monedas en el bolsillo, y se pone los cascos. Conecta la música mientras las puertas automáticas se apartan a su paso. Su boca paladea de nuevo el aire gélido, casi saboreando los diminutos cristales de hielo que flotan en el ambiente. la gorra del mendigo se extiende de nuevo hacia delante, y él le suelta los veinticinco céntimos de siempre, para luego iniciar el camino a casa. Nota con un incomprensible placer cotidiano el contraste entre el frío del aire y el calor que el pan transmite a sus dedos. La noche es oscura a pesar de las farolas que tratan de iluminarla. Las nubes invisibles minutos antes han escalado por detrás de los edificios de la ciudad y ahora acorralan por momentos la Luna. Se queda parado junto a dos coches mal aparcados, mirándola mientras las nubes se la comen, famélicas. Empieza a caer una lluvia de gotas minúsculas, tan finas que parecen atravesar el mismo tejido de la realidad. Desea, en un instante, y sin saber porqué, quedarse plantado en aquel lugar durante milenios, que sus pies se transformen en raíces que se hundan en el asfalto y lo agrieten. Penetrar en la tierra y transmitirse a través de ella hasta el núcleo de todas las cosas. Que sus brazos suelten el pan y el chocolate, y que le crezcan de las venas las hojas y los frutos. Sangre convertida en savia, huesos en corteza. Sabe que no es más una fantasía, y además de las estúpidas. Ella te espera en casa, piensa, apúrate. Pero realmente querría alejarse de allí, vivir una fantasía, qué más da cuál, una cualquiera serviría perfectamente. Cierra los ojos. El traqueteo del tren es tranquilizador. Mira afuera. Hay un cielo azul y perfecto, donde las nubes han sido desterradas del reino. Se ve perfectamente la arena pálida al otro lado de las vías, interrumpida su imagen por los edificios, puentes, coches, tendido eléctrico. Ve el mar, tranquilo, sosegado,… plácido, y siente los latidos también tranquilos de su corazón. Los siente bajo su pecho y su camiseta vieja y raída. Se observar los vaqueros, negros y ceñidos, también algo rotos y sucios. Se pasa la mano por la cara, y las yemas de sus dedos se impregnan del sudor que ha ido acumulando durante la mañana. Mira el vagón. hay un grupo de negros en una esquina, junto al baño. Hablan con una lengua gutural y rítmica, bonita a su manera, voces graves que parecen una orquesta tribal. Al otro lado hay una señora mayor, de pelo rizado, con un polo azul y la marca de una empresa de limpieza. No sabría decir si va o viene de trabajar, pero tiene la impresión de que su rostro no cambiaría en ninguna de las dos circunstancias. A un lado, sobre las puertas, desfilan por un pequeño letrero letras rojas con el destino de la siguiente parada. Todavía no es la suya. Mira entonces a la izquierda. Mírala, junto a mí, el rostro tranquilo y mirando por la ventana, observando una playa que no conoce y por la cual se ilusiona, se dice. No como tú, que ya has estado aquí, añade. Ella tiene la piel del rostro pálida, blanquecina, a excepción de pequeñas sombras sonrosadas en las mejillas, y las ojeras negras bajo los ojos azules. No son ojos espectaculares. Sobre ellos hay unas cejas escasas, y por encima de la frente, los comienzos de una melena rubia. - Nunca me han gustado las rubias –dice. Es cierto. Ella sonríe, sus labios se fruncen un instante antes de ignorarle y seguir observando el exterior de aquella caravana del tiempo. desliza su mirada por el cuello, y luego mira la camiseta morada y vieja y sin mangas. Sus pechos son pequeños. nunca le han gustado demasiado pequeños, pero con aquellos podrá hacer una excepción. Más abajo, su capacidad analítica se nubla y desvirtua, no tiene sentido seguir. Llega la parada. Unos se levantan, otros siguen sentados, las puertas se abren, el aire fétido y bochornoso del exterior entra, él se levanta y ella le sigue, y bajan mientras otros suben y se sientan. Luego las puertas se cierran, el tren se va, y la estación se convierte de nuevo en un lugar tranquilo. - Sólo hay que cruzar –dice. Descienden una rampa, apartándose de dos latinos que fuman hachís y que tienen muy mala pinta. Atraviesan la carretera, una acera, y sus pies se sueltan del calzado para pisar la arena hirviente. Ella da pequeños saltitos mientras se le acostumbra la piel. - Creo que tendré que ponerme medio kilo de crema –le dice, con su voz aguda y con tendencia a pronunciar las erres como los franceses. Él la maldice mentalmente, pero luego nota el calor también en la planta de sus pies, y detiene la inútil maldición. Ella echa a correr, hacia el agua. Él está deseando que se quite la ropa, ver su cuerpo escuálido y blanco, sus piernas y su espalda, sobre todo su espalda. Pero sabe que habrá tiempo para eso. Aunque le quema la arena en los pies, se obliga a caminar lentamente, y su mente entra en un estado tripolar. No deja de observarla mientras corre hacia la orilla (polo 1). Piensa en cómo harán el amor más tarde (polo 2). Y recuerda (polo 3): casas feas a pie de playa; arena entre los dedos de los pies, mezclándose con la tela del calcetín; acentos raros; serpientes amarillas sobre la arena, toallas estridentes lanzando mensajes que nadie verá desde el cielo; carreras sobre una tierra comprimida y ardiente, sudor resbalando por su cuerpo bronceado; una larga vuelta a casa, paisajes deshechos; túneles poblados de metálicas lombrices, máquinas devoradoras de papel; llanuras de cadáveres inertes, paredes de ladrillo; un puente lleno de graffitis, el paseo entre asfalto y cristal; un mercado lleno de fruta y verduras, de churros y gritos; reuniones en los bancos, tardes leyendo comics sobre la pendiente de césped amarillento; los pescados sobre los escudos, la nostalgia vestida de gaitas y trajes regionales; el telescopio rodeado de árboles y largos caminos llenos de perros de caza y señales de tráfico; un hogar, sin una letra más ni una letra menos; un sofá donde tirarse y descansar entre pelos de perro, una lámpara que alumbre el sexo y una sábana para ocultar las voces susurradas; la insustituible sensación de una mañana de domingo, periódico y coca-cola. Ella se lanza al agua sin dudar ni un instante, salpicando a una pareja de ancianos que pone cara de disgusto como si no supieran que algo así podía pasar. Él llega a la orilla y se sienta, dejando que las olas escasas y ridículas laman sus pies recalentados. La brisa marina, llena de sal y de contaminación, sopla sobre su frente, apartando el pelo a un lado y haciendo que parezca un poco pijo. ¿Quién me habrá traído a este lugar?, se pregunta. duda de si ya ha vivido eso o es una experiencia absolutamente nueva. No sabría decirlo. - Está muy buena –grita ella desde el agua, emergiendo como una ballena, soltando aire y volviendo a sumergirse. El asiente, y sonríe tan sólo con la mitad de su boca. Siente que se pierde en su pelo mojado, en aquella melena rubia y ahora algo más oscura. Mataría por un beso suyo, piensa. Y algo le dice que es fácil. Levántate, anda hasta la orilla, sumérgete con ella y búscala, agárrale la cara y besa sus labios salados. Sin embargo, está paralizado. Crece la música tras de sí. Se lleva las manos a las orejas, creyendo que alguien le ha puesto los cascos sin darse cuenta, pero luego se da cuenta que no es más que la radio de unos malotes que están tras él. Al frente, tras las piruetas infantiles de ella, un par de veleros tratan de aprovechar el escaso viento para alejarse de la costa y así poder jugar a las aventuras. Ella se pone de pie sobre el fondo marino, y parece mirar al horizonte. Él se siente un hombre en su castillo, observando la situación, deseando participar en ella pero demasiado voyeur para dejar de mirar. Vuelve el chico tripolar, piensa. Su espalda, larga, únicamente rota por la tira de su bikini y los lazos del nudo que oculta sus pechos pequeños (polo 1). No puede dejar de observar la piel pálida y cubierta de gotas de agua, la ranura que dibuja su columna vertebral, y la curva erótica que forma la parte final de su espalda al conectar con el culo. Piensa en cómo hará el amor con ella más tarde (polo 2). Y recuerda (polo 3): aviones girando y temblando por el viento, gritos comprimidos bajo una garganta tensa; manos lascivas que se tocan bajo una mesa, platos de soja frita y palillos de madera negra; una batería que se inflama de manos de un demonio con forma de hombre; palmeras entre patios, hombres desnudos corriendo y gritando; vómitos sobre el asiento de un tren, melenas húmedas arriba y abajo, arriba y abajo; la guapa chica ciega, el gran negro fluorescente, aquel fascista intransigente; dos manos, dedos entrelazados, sueños que jamás se cumplirán; porno a escondidas en casa ajena, alguien que atisba por un ventanuco, un gato cómplice; otra vez, la insustituible sensación de una mañana de domingo, periódico y coca-cola. Algo empieza a salpicarle. Al principio son las gotas que ella despide al salir del agua y lanzarse contra él. ruedan por la arena, embadurnándose y convirtiéndose en verdaderas albóndigas. Luego, un beso. Nota sus labios inexpertos, mientras alguien toca acordes maravillosos bajo la arena de la orilla. Quizá, una orquesta de cangrejos que esperan el atardecer para salir, y que mientras ensayan la función nocturna. Nota sus labios húmedos, los rodea con los suyos, le acaricia la espalda llena de arena, desea bajar su mano hasta el culo pero se contiene. Se avergüenza de la erección. El agua que le salpica está cada vez más fría. Tras el beso, al abrir los ojos, observa la Luna que asoma entre nubes. La lluvia impregna su chaqueta adidas, empapada. El pan ya no está caliente, y el papel que cubre el chocolate se ha reblandecido. Hay un aroma a cacao en el ambiente. Los labios de ella se han ido, están todavía en la playa que jamás ha existido. Igual que la arena, igual que aquellos recuerdos inventados. Allí sólo está él con su pan frío, la lluvia cada vez más fuerte, y la Luna que le ha robado la fantasía. Siente un incómodo escalofrío. No sabe a qué se debe, si a que trata de aprehender unas imágenes que se diluyen como un castillo de arena al subir la marea, desgastándose poco a poco pero irremediablemente, o a que sabe que ella no está y no ha existido nunca, o simplemente al contraste entre el calor de la playa y el frío de aquella pendiente que empieza. Camina en silencio. sabe que su movimiento es poesía, la misma poesía que aquella Luna que sigue ascendiendo entre las nubes tristes. Saca las llaves, y busca la de contorno redondo. La mete en la cerradura, y por un segundo siente de nuevo aquella sensación en los labios. Al entrar en el edificio la sensación se va. Igual que la Luna, oculta por cemento y cristal y plástico. Sube las escaleras, y al llegar observa el felpudo delante de su puerta. Decide sentarse un momento en el primer escalón. Deja a un lado el pan y el chocolate. se da cuenta de repente de los cascos, y de la música que suena pero que no ha escuchado justo hasta ese mismo momento. Se los quita también, y mira las escaleras que descienden al piso inferior. - No quiero terminar así –murmura. Pero, de hecho, ya ha terminado. Quizá pueda intentar una fantasía. La bombilla que arroja luz sobre la escalera no es la Luna. Ella no le robará sus recuerdos inventados. Cierra los ojos. Entre tumbas y gigantes. El chico descansa bajo la sombra de un pequeño roble. La sombra no es completa, y la luz abrasadora de mediodía de agosto atraviesa los resquicios y cae sobre su cuerpo punteándolo. Cierra un momento los ojos, y todo se llena de un rojo intenso, el color de sus propios párpados atravesados por incontables fotones. Respira hondo. Nota como el aire entra por su frente, atraviesa todo su cuerpo, y sale expulsado cerca del ombligo. Vuelve a abrir los ojos. Frente a él, un largo prado artificial, hierba reseca por el verano. Más allá, miles de tumbas en panteones. Ninguna tiene inscripción, y sobre el cemento gris crecen líquenes y un verdín chamuscado. Los pasillos entre panteones son amplios, el Sol se abate sobre ellos. Hay bancos aquí y allá, soportes de piedra raída. El aire está caliente por todas partes, arde inflamado, distorsiona lo que ve con sus ojos entrecerrados. La realidad misma parpadea, se mueve como un líquido aceitoso. Más allá del prado, de las tumbas, se extiende la ciudad, poblada de torreones antiguos y azoteas de cemento y cristal y antenas. Todo medio oscurecido por la luz de un cielo vacío de nubes, azul pálido, que cae hacia las colinas arboladas que marcan el horizonte. El chico respira hondo otra vez. El aire entra caliente y sale aún más caliente. Con su mano acaricia la hierba aplastada a su lado. Las briznas están muertas, igual que su móvil, que durante un rato parpadeó insistente, reclamando energía, pero que al no recibir atención, murió. Más allá, un cuaderno de cuero, cerrado por una tira de tela negra, y un bolígrafo enjaulado en el canto. Y del otro lado, una botella de agua ya caliente. Tantas tumbas vacías, susurra. Hay más personas en el extraño parque. No muy lejos, a su derecha, junto a un muro de piedra que sube desde la parte baja del parque, cuatro chicas yacen cual cadáveres sobre toallas de llameantes colores. Su piel es oscura, rezuma gotas de sudor, pero es lisa y parece suave. Sus ojos cerrados, sus melenas rubias y morenas recogidas, sus labios entrecerrados en una mueca de sensualidad inconsciente. Junto a un grupo de tumbas, sumidas en la oscuridad por dar la espalda a la luz, dos perros corretean ignorando el calor y olvidando el cielo. Uno, un gran pastor alemán. El otro, un bulldog francés ridículo pero de ridículo, bello. Jadean con la lengua fuera, se buscan el culo y no terminan jamás de encontrarlo. El chico los observa durante un buen rato, alegre de contradicciones. Por un lado, los bellos y armónicos movimientos del pastor alemán, agraciado con la perfección anatómica. Por el otro, el torpe corretear de extremidades cortas e inadaptadas. Y al Sol, junto a un corro de bancos quemados por el Sol, dos chicos de largas y embarulladas melenas acaban de llegar y se sientan sobre la hierba. Llevan el torso delgado al aire, bronceado, además de una guitarra, y un largo tubo de madera. Se sientan, y uno de ellos empieza a tocar lentamente la guitarra. El chico cierra los ojos, deja que las tumbas queden fuera. De nuevo la luz roja inunda su mente. Los acordes inundan el aire recalentado, rebotan sobre su pelo y su cuerpo desnudo. No le tranquilizan. De pronto emerge un sonido profundo, como nacido de las entrañas impronunciables de la tierra. Es una gran voz grave, que envuelve la guitarra y eleva el conjunto del sonido a un nivel nuevo. Se deja ir con la música, con los ladridos de los perros, con el sonido silencioso de los cuerpos de aquellas mujeres al Sol, con el propio latido de su corazón, con el ruido de la ciudad, con los torreones y las azoteas. Ella está a su lado en el bus, hablando sin parar. El chico solamente mira por la ventana, tratando de adivinar lo de fuera a través del vidrio empapado de agua. Todo se distorsiona, pero nota el verde oscuro, el cielo gris, el asfalto negro y gastado y encharcado. Un hombre habla en un idioma extraño en la parte delantera del vehículo, armado con un micrófono que lanza gemidos por momentos, dueto extraño e incomprensible. El chico tiene la sensación de que ha vivido la misma situación anteriormente, pero no puede estar seguro. La mira. Su melena rubia se agita con la entonación de sus palabras. Sus mejillas otrora pálidas se hinchan rosadas de vehemencia, y su ceño se frunce sobre los ojos azules, que no le miran a él, sino a un punto situado lejos de allí, frente a ella, en el infinito sobre el asiento de delante. Va ataviada con una gruesa cazadora de paño negro y grandes botones de madera, pantalones vaqueros y unas botas de cuero algo masculinas. Qué miras, pregunta ella. El chico niega con la cabeza. Nada, dice, aunque miente. Sólo quiere que se calle un rato, que disfrute del viaje, que deje de hablar y hablar y hablar y hablar. Afuera, el paisaje no cambia. Verde y gris, praderas sin fin pobladas de manadas de caballos castaños y crines oscuras, o bosques de hojas casi negras y suelo musgoso cubierto de largos y torrentosos riachuelos. La lluvia parece menuda y silenciosa, una banda sonora imperceptible. Ella se calla, el chico respira hondo, aliviado, y el hombre que tanto habla dice algo y el autobús se para. A su derecha, ha aparecido el mar, sigiloso y taciturno, paredes de agua gris rompiendo contra una costa baja de bloques de piedra amontonados. No hay islas en el horizonte, no hay barcos tampoco. Sólo agua. Agua, y secretos. Sus compañeros de viaje comienzan a bajarse del autobús, y ella se yergue, casi tan alta como él, y baja por la puerta de atrás. El chico la imita segundos más tarde, hipnotizado por su espalda cubierta de tela y sus piernas delgadas. Hace frío, sopla un viento gélido y cargado de agua, gotas suspendidas en un cosmos violento. Se escucha el sonido de la goma neumática de los coches pegándose y despegándose del asfalto húmedo, una caravana sin ritmo pero persistente. La gente se dispersa bajo la lluvia, y entra en una pequeña tienda de carretera. A su alrededor, el mar que rompe tratando de devorar la costa, y una docena de casas tristes y con la pintura sucia de humedad, y las colinas siempreverdes y el cielo siempregris. ¿Tomamos un café?, pregunta ella. El chico la mira y niega con la cabeza. Prefiero la lluvia. Ella se encoge de hombros y el chico la ve caminar por el aparcamiento y desaparecer dentro de la tienda. Mientras, suena el cielo en forma de tambores y arrecia la lluvia. El chico se encoge en su abrigo y se arrima al autobús. Observa el mar, que con su rumor incansable pelea. El chico sabe que la ama, que la necesita, que la agarraría y no la dejaría marchar más. Se pregunta cómo, aún así, puede odiarla al mismo tiempo. Encarna todo lo que ama y todo lo que odia, y por momentos eso resulta maravilloso o asfixiante. La ve volver con dos cafés en la mano, y luego ella sonríe y al acercarse le besa con los labios húmedos por la lluvia. El chico acaricia su pelo rubio ahora oscurecido por el agua y el frío, se maravilla en el tacto que le ofrece. Se separan aunque él desearía no hacerlo jamás, fundirse en ese beso y dejar la vida para el que la quiera probar más a fondo. Que el rumor del mar y los tambores del cielo, y la goma de los neumáticos y el aroma del café que se filtra por el plástico y el sonido desacompasado de sus corazones y el roce de sus ropas, y la lluvia sobre el asfalto, que todo sea la orquesta y ellos dos bailarines que efectúan una danza larga y sin fin, incerrable. Se suben al bus y este sigue su camino. Ella bebe en silencio su café, el chico lo sujeta y siente como se le calienta la mano, el hombre del micrófono los bombardea con su voz y el mar a la izquierda y las colinas a la derecha, y el aroma del café. El cielo sigue gris, también el mar. Cuando ella termina su café, aplasta el vaso y lo mete a presión en el cenicero del asiento. El chico observa tratando de atrapar algo el modo en que el plástico se amolda al exiguo espacio en el que ha sido condenado a morir. Pero ella se arrima sobre su hombro y se queda ahí, en silencio. El chico deja el café bajo el asiento, humeante y abandonado. Gracias por traerme contigo, dice ella. De nada, responde el chico. El autobús se detiene un par de horas más tarde, junto a un restaurante de carretera. Bajan con los demás, y ven como sus compañeros se meten en el restaurante y el bus se va a aparcar a otro lado. Frente a ellos, literalmente sobre los acantilados, las ruinas de un gran castillo se elevan con deslucido orgullo. El cielo gris se está empezado a romper, y algunos rayos hacen brillar el musgo que crece sobre sus cimientos, floreciendo la vida en el cadáver. Mordisquean un sandwhich insípido apoyados en un muro sin quitar la vista de aquel castillo, aunque el chico la desvía por momentos para observar su rostro. Qué tendrá, se pregunta. Una barbilla tan habitual, unas líneas tan sencillas y típicas, una frente quizá más grande de lo que le hubiese gustado, una nariz ni respingona ni aquilina, ni pequeña ni grande, unos ojos convencionales, unos labios ni finos ni gruesos, una sonrisa como cualquier otra. Ve como su mandíbula se mueve arriba y abajo, se imagina la comida triturada en un amasijo asqueroso sazonado de saliva bajando por el esófago. Desearía besarla, pero no parece ser el momento. Qué tendrá, se pregunta. Nunca estás a la altura, dice el chico. Ella deja de masticar y le mira. Sonríe un segundo más tarde, después de tragar. Klaus & Kinski, responde. Has acertado, reconoce el chico. Ella sonríe y se lanza a un abrazo divertido. El chico se siente reconfortado por un instante. ¿Por qué esa canción?, pregunta ella. Porque no es especial. ¿Por qué? No tiene nada. Ni grandes guitarras, ni un gran bajo o una buena batería, ni mucho menos una buena voz. Pero es especial. Exacto. Eso la hace valiosa. Como yo, dice, y le guiña el ojo exuberante de coquetería. Aunque no es coqueta. El chico no responde. Pronto, se cierran de nuevo las nubes y el castillo se convierte de nuevo en no más que ruinas de una época marchita, y el musgo, en parásitos que devoran sus cimientos, alimentándose de historia inútil. Los demás están saliendo ya del restaurante, con el estómago lleno de asquerosa comida, y el chico echa un último vistazo al mar encrespado como para despedirles. Empieza a llover, y se suben al autobús. Estoy enamorada de ti, dice ella al sentarse. Y yo de ti, responde el chico. Y a sí mismo, se dice que la quiere tanto que desearía dejarla abandonada y no volver jamás. Que quizá ella vaya a estar mejor sin él. Que quererla tanto le asusta y le hace temblar. Que su media melena se enreda en su mente y le atrapa cada día más. Que no le gusta su familia ni muchas cosas que ella piensa, pero que si aún así la ama de una forma tan enfermiza, quizá deba marcharse ya. Te quiero, le susurra al oído, y ella se arremolina en su pecho y empieza a respirar muy despacio. Ronronea como el autobús al arrancar y lanzar sus neumáticos de nuevo a la carretera. La deja dormir mientras avanzan devorando kilómetros y millas, rodeados de las mismas colinas verdes y del mismo mar, del mismo cielo. Piensa mirando el cristal empañado en la criatura que yace sobre su regazo, pero no piensa en nada en absoluto, simplemente se centra en el tacto de su pelo todavía húmedo. Ella no es especial, concluye de una forma poco precisa. No tiene nada para atraerme de esta forma, y sin embargo lo hace. El viaje seguirá, se dice, y seguiremos juntos. Volaremos un par de años en una efusión de amor y pasión. Haremos el amor sin cesar, escaparemos de la rutina riéndonos de ella, pero ella es una cazadora pausada y paciente. Esperará. Nos pillará un día por sorpresa, nos atrapará y ya no habrá marcha atrás. Tendremos trabajos aburridos, una existencia plácida llena de pequeños pedruscos y quizá algún barranco. Un día, ella engordará y tendremos un hijo, además de llantos y esperanza. Pasará el tiempo y me veré poniendo un chupete en la boca de un ser indefenso y horrible. Y luego ella engordará otra vez y tendremos otro hijo. Y diremos que somos felices porque probablemente lo seremos. Y sin embargo, no es la vida que quiero para mí. Soy un egoísta y lo quiero todo, quiero todo mi tiempo, lo quiero porque es mío y de nadie más, y no quiero compartirlo. Lo quiero todo, maldita sea, lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero… El chico despierta cuando el autobús se para. Descubre que han llegado. Oh dios, piensa, si que había estado aquí, era todo cierto. Bajan medio adormilados, y ella tiene parte del pelo aplastado y ambos ríen con una levedad absolutamente maravillosa. Caminan por la explanada del parking sin hacer caso al hombre que martillea con palabras extranjeras, y tras comprar el ticket a una mujer con cara de aburrimiento, pasan bajo un dintel blanco sucio, y observan el mar a lo lejos. Se dan cuenta de que mientras dormían, el cielo se ha abierto y el cielo azul deja pasar la luz del Sol, que cae y lo llena todo de una luz diferente, brillante. En lo alto de la pendiente, observan un molesto helicóptero que surca el aire aún húmedo y desaparece a sus espaldas. Junto a la pendiente, el terreno se eleva hacia la parte de atrás del acantilado. Lo recuerdo así, exactamente, piensa el chico. Vamos, dice. Ella no habla, lo mira todo. Huele a sal, a mar y a ella. Agarrados de la mano, bajan por la pendiente esquivando la gente. El gran azul rompe contra la costa baja frente a ellos. La gente habla, pero el chico no escucha nada más que ese rumor sirénido, y ella se deja llevar, embriagada por lo que ve. El camino gira a la derecha, rodeando el borde cortado del acantilado, y lo ven. Aquellas columnas de piedra erguiéndose unas contra otras, hexagonales y rodeadas de espuma de mar. Una larga llanura encharcada y cubierta de cascotes. La pendiente cayendo del risco del acantilado, y una ceniza negra y roja verdecida a manchones. Los peñascos alzándose en precario equilibrio y la luz del atardecer arrancando irisados reflejos a aquellas rocas. Oh, dios, dice ella. El chico sonríe para sí, satisfecho. Sintiendo de nuevo la magia. Es grandioso, dice ella. El chico sonríe más. ¿Lo notas?, le pregunta. ¿El qué?, pregunta ella. La magia. Ella se queda callada, y siguen caminando. El lugar es tan portentoso, que su respiración se vuelve entrecortada, como la de dos amantes que tras larga separación se encuentran de nuevo y no saben por dónde empezar. Cuenta la leyenda, comienza el chico, que dos gigantes que se odiaban vivían en costas enfrentadas, y que se lanzaban piedras todos los días, hasta que un día, cubrieron el mar que los separaba de grandes pedruscos. El gigante de la otra costa cruzó el mar sobre estas rocas, dispuesto a derrotar a su enemigo, pues era mucho más fuerte que él. La mujer del gigante que ya se sentía perdedor, temiendo por su vida, le vistió de bebé. Al llegar aquí, el gigante se encontró con este bebé, gigante como él, y creyendo que su padre sería mucho mayor, huyó aterrado, pisando con fuerza las rocas y hundiéndolas en el mar, hundiendo el camino para que el gigante no siguiese sus pasos. Y así fue como se formó este lugar tan especial. Ella no dice nada. Entre la hierba, al lado del camino, pequeñas rocas hexagonales se yerguen mínimamente, pálidas y gastadas por el clima, como islotes en un mar verde. El chico sonríe al ver como ella se detiene con cada una de ellas, y tira de su mano porque todavía hay mucho por ver. Alcanzan el primer gran grupo de rocas y columnas y espuma de mar, y corretean como dos críos juguetones sobre ellas, saltando de una a otra simulando ser el gigante y su inteligente esposa, haciendo aspavientos al gigante enemigo, más allá del horizonte, acobardado con tanta risa a su costa. El atardecer va cayendo, se transmutan los colores, las nubes crecen por los flancos lanzando tentáculos hacia el sol moribundo. Se cansan de corretear. La gente, a su alrededor, toma fotos y habla de trivialidades. Ellos terminan sentándose al borde de una de las estructuras, observando cómo, a sus pies, aquellas rocas planas y hexagonales son tragadas por la marea espumosa y ascendente, que con cada ola las cubre un poco más. Sus manos se entrelazan. Se eriza su piel por efecto del aire frío que se cuela por entre la ropa. La espuma ensucia sus zapatos, las gotas de agua salada se lanzan al aire al chocar contra las rocas, y el chico nota como penetran en sus pulmones y ponen su alma en salazón. Ella termina, de nuevo, arrullándose a él. Se besan al atardecer, notando los labios fríos y secos y salados. El chico señala a su derecha, donde parece terminar el acantilado, en lo alto abruptamente, un grupo de rocas amontonado y solitario, como dedos alzados. Parece que vaya a caerse, dice ella. Volveremos cuando lo haga, dice el chico. ¿Y no antes?, pregunta ella, alarmada. No antes, dice el chico. Así jamás podremos olvidarnos de este lugar. Ella le mira como diciendo que igualmente no podría, pero no dice nada. Observan aquel mar y aquel lugar, amarrados de la mano y fundiéndose en besos quedos y silenciosos. Un niño grita, divertido. Oyen llorar a un bebé. Una abuela mueve infructuosamente un carrito entre las rocas. Arrecia el viento. Ella se levanta. Es la hora, dice. El chico la mira y asiente. Como la última vez, piensa, debo marcharme y dejar este lugar. Recuerda que la última vez lo hizo caminando de espaldas, incapaz de dejar de mirar aquellas rocas, deseando poder quedarse y no abandonar la magia en aquel sitio. Pero para cuando se da cuenta, está de nuevo en el autobús. Que arranca, y al poco, vuelve a empañarse y a dejar traslucir la realidad del exterior como una marea de verde y gris. Pronto vuelve a llover, y ella empieza a hablar. Y el chico deja inclinar su cabeza hacia el cristal, y recuerda la magia. Huele a moqueta y a producto de limpieza, pero intenta disimular que parece aire cargado de sal. Suena el motor y la voz de ella, y trata de disimular que es el rumor de las olas y el sonido del aire. Te quiero, dice ella. Yo también, dice el chico. La mira. Sus mejillas encendidas, sus manos moviéndose. Las pupilas y su iris azul moviéndose hacia él y alejándose de él, volviendo a él y de nuevo yéndose. El abrigo de paño negro, esos grandes botones. Se levanta de su asiento una anciana de pelo blanco y rostro arrugado y gafas de culo de vaso y chaqueta de felpa lila, hacia el baño. Al pasar les mira, y dice algo de lo bonito que es el amor en los jóvenes, y el chico sonríe por cortesía y la deja ir. ¿Qué ha dicho?, pregunta ella, que no entiende. No lo sé, miente el chico. Sus párpados arden y los abre, sintiéndolos duros como una corteza de barro reseca que se rompe bajo unos dedos empecinados. El mundo ahora es casi invisible, la hierba pálida y el cielo roto. Las tumbas de difuminan frente a él, los ladridos de los perros que juegan se cuelan en sus oídos adormilados. Parpadea un par de veces con histeria, y el color termina volviendo a sus ojos como abejas a un panal abandonado donde la reina gime de dolor. Alarga la mano y toma la botella de agua. El plástico cruje. Le quita el tapón y bebe un líquido tibio que parece orina. Luego mira la agenda y la toma entre sus manos. Con la yema de sus dedos acaricia el lomo de cuero, como si fuese el de un animal dormido al que debe proteger. Extrae el bolígrafo y abre la agenda retirando el cordón. Mira la última hoja escrita, y la primera en blanco. Hay algo ahí, murmura. Levanta los ojos a las tumbas y los cúmulos de panteones, que se alargan por todos lados, entre el césped verde y el Sol implacable. Suenan los acordes de guitarra y ese instrumento que parece transmitir la voz de la tierra. Juegan los perros persiguiéndose. Yacen los cadáveres sobre sus toallas. El roble respira junto con el chico, una respiración lenta y pausada. Huele el aire cálido, y palpita la ciudad más allá, con sus colinas al fondo tocando el cielo. Se decide al fin, y garabatea cuatro palabras, separadas a diferentes alturas y no relacionadas entre sí. Luego cierra la agenda. Ha sido suficiente. Ella aparece a sus espaldas, gritando. Mira, mira, dice. El chico se asusta durante medio segundo, y al instante huele su perfume dulzón. La mira mientras se sienta a su lado, con la camiseta azul de asas y unos ridículos pantalones cortos de chico. Sus pies descalzos se arremolinan entre sus piernas. Ata su media melena en una fea coleta, y su rostro está encendido por el calor. Su piel pálida está algo bronceada, lo justo para resultar deliciosa. Lleva algo entre las manos, y parece que es lo único que le importa. ¿Lo ves? Es una piedra plana con forma hexagonal casi perfecta. Lo veo, lo veo, dice el chico. Viene de aquel lugar, viene de los gigantes. El chico ríe con ella, y las carcajadas despiertan a los cadáveres tendidos al Sol. La guitarra y la voz de la tierra siguen con su orquesta tranquila y constante, voz muda de los muertos y siniestro gemido. Los perros se han aburrido y se separan en busca de nuevos horizontes. ¿Volveremos?, pregunta ella. Cuando se caiga aquel peñasco. ¿No antes? No antes. Vale, responde, y dejando la piedra sobre la agenda, se marcha corriendo y dejándole apoyado en el roble, el cuerpo caliente por el sol, plácido. Su aroma permanece en el aire estancado y ardiente durante unos minutos. Bucólico y pronto extinto. El tiempo justo antes de que ella vuelva, piensa el chico. Fin 18:00, 20 de febrero de 2010, EDC. La náusea Su mano izquierda agarra una cerveza, fresca y mojada de condensación. Su mano derecha empuja la puerta, que resbala obediente en una parábola controlada, se golpea contra la pared con un sonido hueco y amortiguado por la música, y vuelve hacia él, pletórica de venganza. Tambaleándose, el chico la esquiva precariamente y rebota contra la pileta del baño. Se agarra a ella con la mano libre, notando el tacto húmedo y sucio de los azulejos viejos. Resopla como un animal moribundo que busca un lugar tranquilo para morir, y escupe hacia la pileta que brilla como una luna llena. Su saliva se pierde más allá, invisible e incontrolable. Alza la mirada y mira el espejo. La superficie revela un baño cualquiera, cuadrícula de azulejos cubiertos de grietas, además de un tipo al que, por momentos, cree no conocer. Afuera, suena una música que le resulta conocida, una melodía de otros tiempos, sencilla como todo lo bello y bella como todo lo sencillo. La tararea bobaliconamente huyendo de su propia imagen, corriendo sus ojos sin detenerse a mirar absolutamente nada, y atina en un instante a cerrar el pestillo metálico. Al terminar la canción, respira hondo de nuevo, buscando un oxígeno que parece huir de sus pulmones agotados. Se percata en su confusión de que todavía alza la cerveza entre los dedos de su mano izquierda, cerrados sobre el cristal como las garras de una alimaña. Dónde está la esperanza, murmura notando la amargura efervescente espumeando sobre su piel. Y alzando la botella, le da un largo trago. Su sabor es horrible, amarga como bilis putrefacta y llena de burbujas que parecen estrangular su lengua. El líquido cae hasta su estómago, y nota que algo se revuelve bajo la piel sudorosa y erizada. Parece un animal atrapado en una bolsa de tela, que golpea buscando las paredes ignoto de que estas mudan y se adaptan con sus propios movimientos. Disfruta un instante de esa sensación, hasta que sus ojos se tropiezan otra vez con la imagen del espejo. Tiene la tentación de decirse, qué pasa, qué miras, pero se contiene por una razón cualquiera que ni siquiera conoce. Cómo será borrarse a uno mismo, se pregunta. Ser normal por una vez en la vida. Y luego dice, en aquel aire esquivo, una casa y una hipoteca, un perro y dos hijos, un trabajo aburrido, una mujer también aburrida. Las palabras resbalan en el aire y caen al suelo presas de la gravedad. Es casi capaz de verlas amontonarse, resbalando unas sobre otras como una montaña de arena. Es una imagen tan real que se vuelve insoportable en menos de un segundo, así que vuelve al espejo. El pelo engominado y brillante, desigual de un lado, alzado al otro, ojos perdidos, falsa barba emergente, barbilla algo afilada, mejillas pálidas. Una camisa ridícula y unos pantalones caídos, varias manchas recientes. Y un semblante de incomprensible sorpresa, cómo preguntándose qué ha ocurrido. Vuelve la música a sus oídos, retumbando amortiguada y alegre. Es una canción horrible, fabricada para oídos convencionales en un mundo convencional, barato y triste. Siente la ansiedad golpearle las venas, palpitan como la tierra sobre una tumba naciente. Echa un trago a la cerveza, de nuevo ese líquido amargo, de nuevo el revoltijo gruñendo y amenazando con sangrar. No soluciona nada, lo nota al instante, así que la deja caer y disfruta viendo como el vidrio ocre se fragmenta con un sonido mucho más bello que aquella música asquerosa, y los pedazos resbalan por el suelo, corriendo en direcciones mil veces opuestas. El aire empieza a saturarse de sí mismo, se cristaliza en torno a impurezas y forma densas nubes sucias. Resopla de nuevo, respira hondo, siente que se calma, pero que todo lo que no soporta sigue ahí, en el mismo sitio, un sabio venerable bajo un árbol, impertérrito e insobornable, un tótem visible desde cualquier lugar al que vaya. Observa la cerveza derramada sobre el suelo, y sonríe sintiendo que hay una ironía en todo aquello, aunque en ese momento no sea capaz de apreciarla. El alcohol tiñe de amor aquel baño, y mira la bombilla que ilumina con dificultad unas partes e ignora otras, un Sol que cae en la injusticia humana y pierde la estricta moral cósmica que antes poseía. Vuelve al espejo, maldito sea, y observa ese rostro cansado, demolido, que no es capaz de alzar su barbilla más allá de media altura, observa las ojeras casi negras que llamean en la luz. Se escruta a sí mismo. Vivir con el hobby de amarla es agotador, por momentos insufrible, reflexiona. Y se siente casi fuera de sí mismo, un espectro pálido flotando en el techo del baño con el ardiente deseo de liberarse en una atmósfera sucia, de perderse y no encontrarse jamás, nunca jamás. Dime, cuál es el secreto, murmura, inconexo y absurdo. Cuál es el secreto para amarla durante mil años y no aburrirse de ella, para amarla de una forma tan incondicional que la mera idea de sopesar una fantasía te haga avergonzarte de ti mismo. Se atusa la barba un instante y respira hondo, pero nada ha desaparecido, todo vuelve. Dime, imbécil, ¿cómo se hace? De nuevo caen sus palabras al suelo, se mezclan con la cerveza y los cristales, con el agua y restos de orina y lejía. El olor penetrante tiñe sus fosas nasales de hollín. Afuera, cambia la canción. El aire se tensa. Su mente se retuerce. Acaba de hacer una pregunta para la que nadie tiene una respuesta, una pregunta absolutamente inútil. Una puta pérdida de tiempo, balbucea. Y luego, añade como el epitafio de una tumba, el manido y paradójico: Antes era mejor. Y siente la náusea reventar en erupción como un volcán durante miles de años extinto y ahora furioso de magma y granito y basalto y liviandades. Cae de rodillas sobre el suelo empapado, y agarran sus manos los bordes del retrete blanco y sucio de pelos retorcidos y orina, y su cabeza se inclina hacia el pozo que abre el camino a los infiernos. En el fondo, una charca de superficie calma y podrida espera con ansiedad la llegada de nuevos compañeros de viaje. Él siente la erupción emerger partiendo su pecho en dos, ácido fundiendo su carne entre humo sulfuroso. Nota el líquido caliente rellenar su boca y luego caer en un chapoteo curioso. Siente que se asfixia, lloran sus ojos lágrimas de esfuerzo, se le escapa un poco de orina, y alguien golpea la puerta entre la batería de una canción tan raída como los calzoncillos de un mendigo. Que salgas ya, gritan, entre veleros y brillantes días de gafas de Sol y bikinis. Cierra los ojos y sus lágrimas, acumuladas en los párpados inflamados caen por las mejillas, entrechocando y rebotando con los pelos de la barba en un extraño pin ball. Cómo he llegado aquí, piensa, antes de que la náusea se reproduzca. Todavía queda mierda dentro. Empieza con la gota de gasolina, vertida sobre lo negro de un paso de cebra. Los pasos presurosos pasan rodeándola e ignorándola, ignorando los brillos irisados que la luz de un día gris y lluvioso le arrancan, frágil intento de belleza sobre asfalto mojado. Con él mismo rodeado de gente, escondido en la muchedumbre como siempre le ha gustado, mirada clavada en aquella inútil gota de gasolina, que en lugar de arder llena de energía en el motor de uno de aquellos malditos vehículos, yace muerta pero bella sobre el asfalto. Empieza con sí mismo negándose a creer que nadie más que él sea capaz de verla. Hay coches, un semáforo encerrado en la sencilla y eterna cadencia rojo-ambar-verde. Hay el escaparate de una librería, información ignorada atrapada bajo la forma de solapas y letras, y autores y títulos. Hay una tienda llena de humo y otra llena de ondas. Hay gente atravesando aquel paso de cebra, y coches atravesando aquel río de espectros y espíritus. Todos con la mirada alzada, con la mente enjaulada, y nadie, nadie más que él, observando aquella ignorada gota de gasolina. Perdido en lo inútil. Por mucho que le hables no te responderá, dice una voz a su lado. El chico la mira, observa su sonrisa entre sorprendida y curiosa y simpática y divertida. Y ahí empieza todo. Sigue con la extraña reunión, la cazadora de lana marrón hasta las rodillas, su aspecto despreocupado y convencional y unos asientos cómodos y morados, Figueres para más descripción. Alguien habla frente a ellos dos, otros escuchan sobre sus asientos. Él mira y mira. Las palabras del que habla se pierden entre aquellas paredes de madera. Puede ver sus gestos, sus movimientos nerviosos, los ojos escrutadores a su alrededor y una falsa pantalla sobre la que no dejan de pasar palabras y letras e imágenes y mil y un colores. Ni siquiera recuerda por qué está allí, y no en cualquier otro lugar. Hay un gran hombre unos asientos a su derecha, las piernas encogidas por el espacio estrecho, y ella al otro lado, más cerca. Tienes la ventaja de la inocencia, piensa, la ventaja de hacerte el tonto. Pero la ventaja es un muro tan alto que es capaz de ver dónde termina. El temblor recorre toda la fila de asientos, y entre murmullos, escucha un sonido extraño y familiar, pelo sobre pelo, rodando sin parar, enrollándose una y otra vez sin llegar a enmarañarse jamás. Ella se manosea el pelo, y a él se le incendian los nervios con aquel rítmico devenir de los acontecimientos. Gira la mirada hacia ella y desearía estrangularla, pero alguien empieza a aplaudir y el sonido de pelo sobre pelo se diluye en aquel mar de palmas y ecos y voces aliviadas. Él también aplaude, y se levanta, incapaz de soportarlo más. El techo es una meseta de madera oscura, el cielo ha desaparecido. Las luces se han encendido e iluminan un espacio en el que se siente vacío y sólo, sólo en un maldito espacio vacío. Todos los demás se levantan también, mientras él ya está saliendo de aquella extraña y asfixiante y verdosa habitación oscura. Le sudan las manos, y no sabe por qué. Se siente irritado, y tampoco conoce la razón. Su corazón late acelerado y arrítmico, y desearía arrancárselo y tirarlo a la basura. Y, ¿tiemblan sus piernas? No puede ser cierto. Ella amanece por la doble puerta y se atusa la media melena para intentar en vano darle forma. El mechón que construía y destruía a cada momento ha desaparecido entre el resto del pelo. Afuera, llueve con intensidad de aguacero. El viento arrecia sobre los árboles del fondo, oculta el horizonte tras una niebla oscilante, y los edificios languidecen como estatuas de sal gastadas por el viento en un desierto yermo y castigado. Eso es algo a lo que puede agarrarse. Continúa con los días perdidos en Madrid. Caminando bajo una tormenta de verano, adherida la ropa a su piel por un calor tropical y por el incesante caer del agua. Los coches corriendo por el medio de la calle más allá del atardecer, con los faros iluminando las gotas de lluvia y reflejándose en la carrocería de otros coches, en los escaparates oscuros de comercios de otra época, en sus propios ojos que todo lo ignoran en el clímax de un enamoramiento que nada sabe de razón ni de reglas. Es el cielo una mueca de nubes grises pero teñidas de naranja, que caen como espuma sobre la azotea de los edificios elegantes y nauseabundos, un puzle de ventanales y de cortinas, de números dorados sobre el alfeizar de las ventanas, de coches aparcados y humildes ciudadanos caminando al abrigo de los paraguas y absorbidos por sus propias conversaciones. Es el mundo un tenue yermo cubierto de teatral pero falso esplendor, y en medio de aquella obra interminable, ellos dos corriendo entre risas, con las manos tratando en vano de cubrirse. Las carpetas con los apuntes hace tiempo que han caído al suelo y desaparecido en la memoria inabarcable del cosmos, ya nada más corren impulsados por una energía de origen desconocido. El chico quiere sentirse mal, sabe que debe sentirse mal, pero no logra huir de las carcajadas escandalosas. Un tribunal de miradas desafiantes le reprueba desde un lugar de su mente que ignora vilmente. Los mendigos en los portales, ataviados por armaduras de cartones y protegidos por bricks de vino, les miran con envidia fétida y embriagada. Alguien canta al otro lado de la calle, otro toca el piano con las ventanas abiertas, lanzando melodías empalagosas al aire candente de un verano infernal. La lluvia cae y les empapa. Llegan al portal del hotel asfixiados por el calor y con los pulmones tensos y emulsionando dióxido de carbono. Han cortado el aire en dos. Suben con la llave entre sus dedos a la habitación, y se tiran cada cual sobre su cama tratando de recuperar un aliento que ahora se vuelve sudoroso y viciado. El chico nota su pecho subiendo y bajando, la camiseta empapada y pegada a su piel, su respiración entremezclándose con la de ella, jugando a hacer el amor electromagnético. Se incorpora pasado un rato, y la mira. Su pecho se alza igual que el suyo unos instantes antes, la camiseta empapada sobre los pequeños pechos, la camiseta empapada sobre un vientre casi liso y curvado, la camiseta empapada sobre sus hombros esqueléticos, la camiseta empapada también bajo su espalda, arrugándose por su propio peso. Tiene los ojos cerrados, las mejillas pálidas encendiéndose de sangre y arrojo, el cabello otrora rubio ahora oscuro y apelmazado. Jamás había corrido tanto, dice, abriendo los ojos y cazándole en su mirada atrevida y hasta entonces libre. Hay un segundo de silencio tenso, de miradas cruzadas en las que el chico clava sus pupilas en ella y se mantiene firme como queriendo desnudarla. Yo tampoco, dice finalmente. Hemos perdidos los apuntes, dice ella, incorporándose. No sirven para nada, responde él, sacando el móvil mojado de su bolsillo y pasándole la mano sobre la pantalla cubierta de gotas. Se pasa la mano por el pelo mojado mientras comprueba que nadie le ha llamado, asintiendo satisfecho como si le importase lo más mínimo. No pienso salir a la calle, dice ella, recostándose de nuevo. Menuda forma de llover. La habitación es estrecha y larga, el suelo un césped de moqueta sucia por el paso del tiempo. Una vieja televisión apagada, dos camas de noventa con ropa del siglo pasado y un olor a desinfectante en el aire. El chico se levanta y abre la ventana. Luego corre las cortinas, que de inmediato se mecen bajo la caricia amable de la brisa nocturna. El runrún incesante de la lluvia se entremezcla con las bocinas de los coches, el sonido de los motores y con un millón de conversaciones murmuradas y gritadas y diseminadas entre los edificios y las plazas. Él se queda un rato escuchando, de espaldas a ella. Podemos quedarnos. La tele no funciona, dice ella, que en un segundo se ha levantado y pulsa con insistencia los botones. Qué más da. Ya, asiente ella. Él se da la vuelta, ella le mira, y parece que va a decir algo, pero se para y se lo piensa, y luego finalmente lo dice. Puedes ponerme esa música tan maravillosa que siempre dices que escuchas. El chico sonríe, y se tira sobre la cama, que cruje. Alguien grita en otra habitación, se escuchan pasos y un carrito en el pasillo. No sé si estás preparada, le dice. Ella hace un aspaviento. No me jodas, dice. Ni se me ocurriría, responde él. Late su estúpido corazón defectuoso. Parecen palpitar también las paredes. Arrecia la lluvia. Sólo la gente no convencional puede escuchar la música y apreciarla, dice. ¿Qué te hace pensar que tú lo eres? No existe la normalidad, amigo, responde ella. Lo convencional murió con las caballerescas. Bien, no es una respuesta convencional, replica él. Saca una botella de whisky del mueble bar y quizá te deje formar parte de la secta. Y luego, la luz apagada y los reflejos naranjas de las farolas entrando a través de las cortinas. La lluvia calmando y desapareciendo, la humedad filtrándose, sus cuerpos enfriándose. El chico sobre la cama mullida, ella a su lado, hombro con hombro, un casco él y un casco ella, cabezas inclinadas para no hacer caer la música, y los dedos del chico rozando la superficie del móvil y pasando de canción en canción. Llevándola a su universo, a su íntimo y seguro y último refugio, vendiéndole su alma. Aunque lo hace porque quiere. ¿Es eso que nota los latidos de ella, o son los suyos propios? Y, de todos modos, ¿importa? Esta me gusta o esta no me gusta, esta es preciosa, esta me encanta, odio esta voz, menuda mierda de sonido. Los vasos de whisky llenándose y vaciándose y chocando y volviendo a llenarse como una grabación repetida incesantemente. La sangre serenándose, los cuerpos que se reclinan cada vez más. Y para cuando los cascos ya resbalan al suelo, y el fresco de la mañana entra desde el silencio del amanecer, dos cuerpos yacen inermes y cautivos. El chico despierta y se levanta. Siente sobre la piel de su cuerpo aún dormido una marea de vaguedades y de impurezas que se evaporan, y de certezas que como fósiles inauditos emergen entre la arena y esperan a ser vistos. Se asoma a la ventana, y respira hondo el aire frío. Que le lleve algo de real. Luego se vuelve y se tira sobre la cama libre, y la mira. Y mira los dos vasos caídos sobre la cama, y la botella de whisky mediada, y la mesita de noche que todo lo mira sin ojos y sentir, y de nuevo pasos en el pasillo y golpes en otras habitaciones. Y ella revolviéndose en un sueño tranquilo, sus mejillas al fin pálidas de nuevo y la melena rubia seca y alborotada, revuelta sobre su piel. La camiseta. Y un día, pasea sobre una antigua pista de atletismo, la brea antes rojiza ahora negra y agrietada y cubierta de moho grisáceo, y la hierba del óvalo interior crecida y meciéndose al viento. Los árboles crecen alrededor de un edificio ya abandonado, y el aire que está lleno de segundos y de minutos, del paso de un tiempo ingobernable e insufrible, y la pintura está desconchada y caída, asomando los ladrillos, sus vísceras. Las bandadas de gaviotas huyendo del temporal se agitan sobre aquel remanso tranquilo y aterrizan sobre la hierba, en un instante pájaros y al siguiente ratas. Y luego, una noche, vacía entre calles cubiertas de siglos y de contenedores, aire saturado de agua, vuela una botella llena de gasolina por el aire, estrellándose contra un cajero automático, y reventando con un chasquido, rompiendo el silencio de la noche con un grito asesino y un sinfín de risas alrededor, las gotas de fuego ardiendo sobre un suelo de piedra, y el cajero mostrando sus órganos lacerados y descuartizados a través de una perforación cavernosa, escupiendo billetes quemados y chispeando sus cables cercenados. Y ellos dos bailando cogidos de la mano, riendo al escuchar los primeros gemidos de las sirenas, las primeras luces que giran y que cubren los edificios de azul y rojo. Y ellos dos huyendo entre las calles que conocen, bajo los soportales y entre sus columnas, por los estrechos callejones cubiertos de orines y de ventanucos, esquivando despistados y borrachos transeúntes, hasta entrar en el primer local abierto en busca de una lluvia de alcohol en forma de tragos congelados. Y ellos dos sumidos en una euforia irrefrenable y aparentemente interminable. Y sigue con la tarde ventosa de un carnaval cualquiera, cientos de personas entre calles otrora desiertas, entre los troncos desgastados y podridos de palmeras imperturbables pero de ramas que chocan entre sí en una sinfonía irregular y emocionante. Pequeños recortes de color cubren el suelo entre los bancos y las farolas, el tráfico está cortado, y el chico avanza con su maleta tratando de esquivar aquella muchedumbre que le ignora, y golpea zapatos y carritos de bebé. Siente asco al observar los pequeños rostros pintados de gatos y perros, de panteras y piratas, de superhéroes, ojos perdidos en un mar de miradas, pero aquellos recortes que cubren el suelo le animan lo suficiente para querer seguir avanzando. A un lado, la fea y sucia iglesia alza sus contrafuertes junto a las palmeras, como en una pelea sin cuartel, y el campanario sobre todo lo demás es el signo horrible de la victoria de la muerte sobre la vida. Al otro, un revoltijo ensortijado de enredaderas verdes y de flores moradas se abate sobre la fachada de una casa, devorándola con una lentitud exasperante para la casa devorada pero exquisita para la alimaña vegetal. Y el chico que arrastra su maleta entre la gente, que al fin llega al paso de cebra y lo deja atrás, y luego, con la música saliendo ya de sus auriculares, quieto entre la gente que se mueve, esperando y esperando, con su corazón latiendo y su barriga respondiendo al saludo. Emociones difícilmente describibles y aún menos explicables, murmura que no espera nada de la vida, que el mañana es una estúpida ilusión que apenas está dispuesto a descubrir. Las bandadas de pajarillos negros se revuelven en el aire en una danza absurda e incomprensible, le marean la vista, pero al mismo tiempo son una imagen tan hipnotizante que no puede dejar de mirar. Y la gente pasando a su alrededor, rozándole con sus cazadoras de marca, y los niños mirándole y todos preguntándose qué hace allí en una tarde de fiesta, esperando como un estúpido. Eso exactamente, un estúpido, piensa. Y luego una música triste, temblorosa y obligadamente destructiva, casi violenta, sonando entre las paredes de una cocina limpia e impoluta. Una ensalada ocupa un cuenco verde oscuro, y el chico la mira completamente embelesado y absorto por sus colores, y por lo cáustico de la música. El verde-amarillo-blanco de la escarola, el amarillo del maíz y la granate remolacha, los pálidos espárragos y las aureolas de aceitunas negras y verdes, el naranja de la zanahoria y los blancos pedazos de queso, y el pan tostado y las semillas de sésamo y de amapola, y los pedazos secos y ocres de las nueces. Los ve y los asimila, los entremezcla con la música en un aliño vital que se le escapará un rato más tarde, cuando aquella mixtura de colores y notas se deshaga sobre su lengua, transformados los sabores en notas químicas y las melodías en seco silencio, mutada aquella belleza en mera química y mera esclavitud. El chico lo sabe. Añade el aceite y la sal, un poco de vinagre. Toma un tenedor de frío metal agresor, y apaga la música. Se lleva el cuenco al salón, y mastica todo aquello con la sensación de destruir algo, y de no usar la destrucción para un propósito mayor. De desear que llegue el fin de la tarde, que ella venga y que así puedan discutir al menos un poco, liberarse de aquella angustia que le recorre una y otra vez, pasándosela a ella. Que sufra otro y no él. Ella no llega. No esa tarde. El chico espera mascando la furia, apretando sus manos sobre las rodillas doloridas y bebiendo un trago de agua tras otro. Espera en vano. Espera en vano, porque ella no llega. Tras la primera, la segunda hace que llueva una granizada de alcohol y comida y ácidos y bilis sobre aquel pozo de penurias, y una tercera lanza ya nada más que saliva al fondo. Da una gran bocanada de aire fétido y cargado de orina y vómito, y luego se deja caer a un lado, arrastrando las ya sucias palmas de las manos por el suelo. Nota humedad en sus calzoncillos, entrevé cuervos sobre su cabeza. La música machacona atraviesa las paredes y le recuerda que todo aquello es real. Que ya da igual dónde haya empezado y cómo haya sido el devenir de las cosas. Porque todo eso no son más que tonterías. La culpa y el perdón, son penurias menos físicas que el vómito pero igual de eficaces. Alguien golpea la puerta. El chico sabe que es ella. Que está allí golpeando no para saber si está bien o mal, simplemente porque lleva mucho rato dentro y la gente, afuera, empieza a impacientarse. La está avergonzando, y eso le divierte durante un segundo, pero luego le hace sentirse desdichado y atrapado. Y por encima de todo, la náusea que amenaza con regresar y hacerle volver al pozo de penurias, que, piensa, es quizá un destino de mayor suerte que alzarse sobre sus rodillas temblorosas, descorrer el estúpido pestillo, y salir afuera con el aliento apestado a comida y alcohol putrefactos, y la camisa y el pantalón cubiertos de manchas y orina. No, murmura. Me quedaré aquí. El alcohol sobre el suelo, y el vómito en el retrete. La luz ambigua sobre él, y sus emociones aplastadas contra la pared como impertinentes mosquitos ávidos de sangre y reventados como consecuencia de su apetito insaciable. Se pasa la mano mugrienta sobre la barba, nota las lágrimas de sal casi agrietadas sobre la piel, y eructa sin suerte, un borbotón de vómito germinando de su estómago y cayendo sobre su camisa y dibujando un feo y líquido delantal. De nuevo golpean la puerta, y una voz familiar grita su nombre mientras una nueva canción habla del amor en viernes y del desamor el sábado. Ojala lloviese, gruñe, intentando levantarse, sin éxito. Apoya un brazo en el retrete, y su cabeza en el brazo, y su mente la tira con ganas al fondo del pozo. Empieza y termina, murmura, antes de dormirse, pensando en que no le gusta esa sensación, trapo arrugado y tirado, exprimido tantas veces que ya no puede limpiar más mierda. Que ningún día de su vida fue convencional a pesar de que disimulase bien. Que jamás podrá alcanzar esa normalidad que para otros es un tesoro que no valoran pero que almacenan bajo llave, pieza clave de una felicidad inconsciente y ciertamente estúpida. Piensa, el chico, que la cerveza es una píldora efímera para curar lo que late en su cabeza, pero que no conoce nada mejor. Golpean la puerta otra vez, alguien empieza a gritar por encima de la música. Ahí está ella, piensa, roja de veleidad y plenamente convencional, una triste sombra de la que un día me exasperó atusándose el pelo, de la que quemó cajeros conmigo y con la noche, de la que se mojó a mi lado bajo un aguacero, y de la que siempre luchó de mi lado y no del de los demás. Ahora… ahora está muerta, murmura. Muerta porque lucha contra mí y porque yo ya no soy capaz de luchar. Golpean de nuevo, Y vuelve la náusea, llevándoselo consigo y con sus miserias a otro lugar donde la música que suena es siempre la que le gusta, donde el reflejo del espejo es siempre un fotograma en donde se le ve feliz e inconsciente. Fin A los morados de la vida 03:11, 28 de febrero de 2010, Ernesto Diéguez Casal Donde habitan las musas muertas Nulla ethica sine aesthetica Como un anciano con los huesos frágiles y quebradizos, engranajes estupefactos por el inevitable pero perceptible paso del tiempo, así se aproximó el tren a la estación, tratando de frenar, metal de la ruedas sobre metal de las vías, sobre pedruscos impregnados en aceite negro y entre los cuales pequeñas briznas crecían en inútil y heroica intención. Chirriando como una olla a presión a punto de reventar, se detuvo aquella caravana de ilusiones, rutinas y hormonas, junto a un andén sobre el cual el polvo invisible se agitó, temblando como un cosmos en expansión, y cayó de nuevo sobre la baldosas gastadas, una lluvia plumosa y cargada de luz. El chico se levantó del asiento raído como la piel de una serpiente a punto de mudar, observando a través de la ventana el solitario andén, un par de falsas farolas vomitando luz desde sus filamentos candentes, la luz cayendo y dando forma, barandas de metal oxidado y un kiosko cerrado con los estantes repletos de revistas pálidas por la lluvia diaria de luz solar, un par de puertas y la oscuridad de una estación cerrada tras ellas. Un hombre de prominente barriga y blanca camisa se arremolinaba apoyado en una pared, mirando el tren con el hastío inmutable en su rostro de barba incipiente y piel cubierta de grasa, sobre su nariz aquilina una frente cubierta por la cascada de pelo oscuro. En sus labios, un pitillo consumiéndose en el fervor de devorar oxígeno. El chico se observó a sí mismo en el mismo cristal, que ambiguo en su existencia le devolvía la imagen de un espectro que caminaba por la vida henchido en un ego desmedido para ocultar su inseguridad, un afán insufrible de no estarse quieto para huir de sí mismo en solitaria reflexión. Suspirando como para echar fuera aquel sentimiento de desengaño, conocido como un amigo de infancia, se alzó sobre sus tobillos dormidos y trémulos por el traqueteo del viaje, y del estante asió con sus dedos el gran saco amorfo. La tela dura y áspera, del color de la hierba que durante semanas se ha sumergido bajo el agua de lluvia y emerge con un verde muerto y que llama a la podredumbre a grandes gritos de dolor incontenible, con una cuerda en el extremo, anudada encerrando el contenido que, de todos modos, le sería imposible desconocer. Porque estaba en aquel lugar por el contenido. Se echó el saco al hombro amarrando de los cordeles, y el peso del saco se cayó hacia su espalda. El chico encorvó también su cuerpo, y no sólo su alma, y caminó así por el suelo blando del vagón, hasta dejarse ir por las escaleras y saltar al andén. Resopló mientras el tren, metal de sus ruedas sobre metal de los raíles, se ponía de nuevo en marcha con el esfuerzo de un anciano con los pulmones encharcados por decenios de nicotina, y arrastrando tras de sí una miríada de partículas invisibles pero que destellaban con la luz de las farolas, trató de desaparecer en la distancia, entre los edificios, bajo el azul eléctrico de un cielo sumido en el ocaso. Dejó el saco sobre el suelo, sólo un instante, y resopló extendiendo su cansancio mental a todo su cuerpo. Se sentó al borde del andén, y vio a lo lejos las luces del último vagón, todavía perceptibles, dos puntos rojos como la mirada de una alimaña en la noche siniestra, que se alejaban pero que amenazaban todo el tiempo con saltar de su escondrijo de mentiras y traiciones. Se miró los pantalones vaqueros manchados, y el bulto en un bolsillo que era la cajetilla de tabaco pareció palpitar como un segundo corazón que viniese a sustituir al original, que destrozado unos centímetros más arriba, parecía incapaz de alimentar a su pueblo de amigos y súbditos. Te echo de menos, y aún no te has ido, murmuró el chico. Y sacó la cajetilla del bolsillo notando el músculo terso bajo la tela, y luego tomó un cigarro entre los dedos y lo encendió con un mechero negro y dorado. Aspiró la primera bocanada de humo, de nicotina inyectada a sus pulmones abotagados, y la expulsó con la triste certeza de que con esa primera exhalación se iba todo el placer. Le quedó sólo la agradable sensación de sus labios prensiles arriba y abajo de la boquilla insípida del pitillo. Echó una mirada al saco, que inerte descansaba sobre las baldosas como un fardo de sueños rotos e inorgánicos. Atrás, notó la mirada estúpida y cansina del hombre que fumaba. El tren se había ido hacía un buen puñado de segundos, tragado por los edificios en su deambular de eterna desdicha, de repartir espectros en un lugar y también en el siguiente. No te cansarás de que nadie te pertenezca, pensó. De que todos usen tus músculos y luego te abandonen una vez ya no sirves más que para desaparecer. La estación se convertía en un lugar sombrío por momentos. Las farolas levitaban en el centro de su luz, henchidas del placer de su falsa grandiosidad, pero la luz caía efímera y débil, sobre el mundo al que nada le importaba. El hombre lanzó la colilla al suelo, no más que el filtro añorando, y desapareció con sus pasos tamborileando el suelo como un trompetista que ha perdido su orquesta. Sobre aquel anónimo lugar, el chico se dijo que ya era momento de alzarse sobre sus pies. Que el cielo otrora azul lleno de luz y de Sol era ahora un cementerio en el que nacían estrellas para rememorar cada muerte y cada alumbramiento. Que debía irse. Aunque doliera. Así que se puso de pie, atusándose estúpidamente los pantalones sucios, y luego tomó el saco y se lo echó a la espalda, y no pudo evitar, mientras echaba a andar, pensar en que parecía pesar mucho más que la primera vez que lo había tomado entre sus manos, ligero como una pluma levitando en la luna. Pesaba porque no quería seguir. Abandonó la estación marchita de vida y se internó en las calles del pueblo igualmente solitario y lleno de luz naranja. Un contenedor lleno a rebosar dejaba caer latas y espaguetis podridos, evidencia de su insaciable sed saciada al fin, la grasa corriendo por las paredes de plástico verde. Varios coches se apretujaban como crías abandonadas en la noche fría, buscando el calor mutuo para alcanzar la supervivencia única. Allí, una casa se alzaba sobre cimientos de piedra oscura, y las ventanas arrojaban desde su interior luz de una existencia más tranquila e inconsciente, risas enlatadas y dramas inventados tras rulos rosas y mascarillas de pomada fría. Tras cafeteras piando como pajarillos, tras hornillos sobre papel de periódico y el sonido de la hinchada. Allá, otra casa simulaba ser la primera, y así en una sucesión sin fin de ilusiones rotas y encerradas a cal y canto, de esperanzas que se alejaban a cada paso que su dueño daba, como en el eterno juego de perseguir el arco iris para encontrar una cacerola llena de oro fatuo. Perseguid ese horizonte, estúpidos, murmuró el chico con el saco a sus espaldas, cada vez más pesado, y exhaló un gran suspiro, pensando que quizá el agujero negro de su interior estaba devorando su alma en una orgía de destrucción. De entropía descontrolada. Conocía aquellas callejuelas imberbes, y a cada uno de los rostros que tras las cortinas ignoraban que un errante atravesaba el asfalto gastado igual que la vida de un mendigo. Había estado allí tantas veces, tantos pasos había dado sobre sus mismos pasos, y estos sobre otros pasos y sobre los pasos primigenios tal vez, tantas, tantas veces, que el ritual que un día le sorprendiera en inocente vaivén de emociones, se había cargado ahora de dolor y transmutado en una rutina masoquista e inevitable. Sobre aquel pueblo pequeño, las azoteas planas de casas que jamás recibían el agradecimiento de un cielo lluvioso clamaban ante el firmamento cada vez más oscuro casi negro, clamaban por algo, no sabían el qué, pero clamaban ante el dios sobrenatural que dominaba sus vidas insulsas, reclamando terminar con una injusticia milenaria. Sin saber que eran ellos mismos, seres aburridos y convencionales, los que construían con cada pensamiento inútil la naturaleza de su existencia, la naturaleza de aquella injusticia. No como yo, murmuró girando en una esquina. Que hago de mi vida un tormento si con ello puedo evitar caer en la vida automática. Por eso aquel saco pesaba tanto. Y entre el cielo y las azoteas, demasiado obvia para el chico la metáfora, un peñasco, una pared de piedra oculta tras la oscuridad le llamaba con grandilocuentes gestos, recordándole con sonrisa satisfecha, sabía que volverías, pequeño artista. Y he vuelto, tenías razón, respondió el chico a la llamada. Agonizó el pueblo a su alrededor, dando paso los edificios a pequeñas casas y sus huertas siniestras de tomates colgantes y pimientos hablando con la tierra húmeda tras una tarde de riego, contando leyendas acerca de aquel cautivo que, de vez en cuando, paseaba su dolor por entre cristales y lunas, entre coches aparcados y el humo del agua hirviendo. Y emergió la peña ante él, demasiado extraña, oculta por el velo de oscuridad. Invisible durante el día, sólo vivía durante la noche, esperando con cautela y tranquilidad la llegada del chico. Tras el cual, el saco tiraba hacia la tierra, hacia el magma ardiente. Y el chico podía notar cómo las cuerdas se marcaban en su piel sudorosa y fría, como las formas conocidas del contenido del saco se marcaban en su espalda. Te conozco, te conozco, murmuró. Vagando entre aceras inacabadas, entre sacos de cemento y montículos de arena, cordilleras nocturnas a la luz de las estrellas, palas y maquinaria muerta, caminó pensando y evitando la mirada del peñasco. Pensando en el momento. Toda aquella gente en sus asientos de plástico azul, o sobre los escalones de cemento liso y gris, o sobre un suelo cubierto de goma verde, y el chico sobre el escenario, transformado en una hidra de mil cabezas, alzando la voz entre la música, sus dedos eléctricos acariciando las cuerdas tensas y cariñosas con las yemas. Yo en un concierto, tú dormida en un aeropuerto, murmuró clavando la mirada en sus pies que se arrastraban. Supo que había muerto mientras entonaba la canción que había compuesto en su nombre, que había muerto en aquel aeropuerto, dormida como una niña envenenada a la cena y que duerme una noche eterna. Y terminó sus canciones como quien se terminaba un plato que al principio sabía bien pero que luego se enfriaba y ya no sabía a nada. Y luego se sumergió en un camerino lleno de flashes y comida y ramos de flores, pero el chico solamente podía pensar en que ella había muerto, en que se había ido cargada de inspiración, que se había llevado todo lo que le hacía ser él mismo a un lugar a donde no podía ir. Pensando que había sido violado, que le habían robado un pedazo de algo que no tenía nombre y que no debía tenerlo, y que ahora debía ir a buscarlo a otro lado. Como tantas y tantas veces. Desaparecieron las casas, y el cielo se hizo mudo en el clamor de las estrellas soberbias y espectaculares y de tan ostentosas miserables y repugnantes. Allí estaba un desierto de setos resecos y sus hojas recortadas con el horizonte lejano e hiriente, de alimañas que se deslizaban en la oscuridad en busca de presas físicas o etéreas. De rebaños de deseos y fantasías, que saltando como en un ballet abstracto ansiaban dejar atrás el suelo y amarrarse a alguna estrella descuidada. Un lugar polvoriento donde vagaban como lobos solitarios pequeños demonios disfrazados. El chico no veía nada, solamente veía sin ver sus zapatillas cada vez más sucias, mientras la sangre palpitaba en sus dedos atados y su inconsciente se peleaba consigo mismo. Que cuándo ha empezado esto, se dijo notando las palabras resecas en el aire cada vez más frío. Que cuándo había empezado aquella peregrinación sin fecha ni promesas. Alcanzó las faldas de la peña, de aquel monte que marcaba el destino y el desatino como un oráculo orgánico y palpitante. No recordaba la primera, albergaba su vientre fétido la débil sensación de que no había existido primera vez, que nunca había empezado a ir a aquel lugar. Pero recordaba quién había sido la primera en morir. Descubrió sin sorpresa el inicio de las escaleras, de aquella infinita ristra de escalones que llevaban a lo alto de la peña. Peldaños gastados por pocos pero pesados pasos, suaves como la piel un niño sano al sol. Dejó un momento el saco en el suelo, y observó intenso y con las mejillas encendidas, como su contenido se desparramaba un instante y al golpear una roca se quedaba inmóvil. El chico respiró hondo para tratar de recuperar el aliento, y se sentó en el primer escalón. Sacó un pitillo del bolsillo y lo prendió. De nuevo la primera calada placentera, de nuevo el borbotón de humo sucio elevándose en el aire frío como una esquirla, como una cinta revolviéndose y luego al fin disolviéndose entre el oxígeno y el argón. Vio consumirse lo blanco arrollado por un círculo de fuego sin llama, apretando sus labios secos sobre la boquilla inocente. Nadie quiere cantar, se dijo tirando la colilla muerta y mojándose los labios con la lengua hinchada. Nadie quería cantar, ni siquiera él mismo, hasta que había aparecido ella, con sus ojos remarcados en negro y largas sus pestañas, pómulos prominentes y labios oscuros, pelo húmedo y liso. No, nadie había querido cantar. Ni siquiera el chico, amarrado a una cerveza, y que miraba con vergonzante timidez el escenario expectante. Aquella piel pálida había despertado un impulso animal, así recordaba cómo había soltado la cerveza sobre una barra pegajosa y con valeroica estupidez, saltado al escenario. Llamando con su mirada de luz los ojos negros perdidos de aquella gótica de escuálidos brazos y piernas frágiles. Su voz manando parecía acostumbrada a hacerlo pero el miedo atenazaba sus costillas, le impedían respirar, y así terminó, asfixiado, exhausto, sentado al borde del escenario mientras el dueño del bar fregaba un suelo mugriento alzando las sillas sobre sus patas en la barra, las luces apagándose o parpadeando exaltadas por la cercanía de un breve descanso, el olor a lejía abriendo sus fosas nasales. Y aquellos ojos remarcados en negro surgiendo de entre la oscuridad de un baño hediondo y ofreciéndole un pitillo. Luego habían bajado juntos a los infiernos de una mazmorra medieval, el chico había saltado a todos los pozos que había encontrado y ella se había entrevistado con todos los dragones que durmiesen sobre una montaña de oro. El chico acarició las marcas sobre el quinto escalón, hendiduras profundas como valles, rellenas de polvo y restos de hojas y bacterias y piel muerta. Era la marca, su marca. Había muerto cuando ya no restaban más dragones que entrevistar, y el chico la había encontrado flotando de espaldas sobre el pozo más profundo, aquel en cuyas aguas hervía cianuro. Si, esta es tu marca, murmuró. Así que se levantó y tomó el saco de nuevo. Lo he hecho más veces, esta sólo es una más. pero al tiempo que murmuraba sus ojos se entrecerraban para enclaustrar las lágrimas más allá de donde nadie excepto él mismo las pudiese ver. Subió el primer escalón, el segundo, el tercero, el cuarto, pisó con fuerza en la muesca del quinto, y luego, evitando mirar más de lo que debía, inició el largo ascenso, aquella escalinata que rodeaba como un amante celoso la roca del peñasco maldito y fecundo. Contando uno a uno los escalones, ansiaba alcanzar el siguiente, del cincuenta y seis al cincuenta y siete, del ochenta y tres al ochenta y cuatro. La segunda muesca se marcaba como con una navaja sobre el tronco caído y seco entre los escalones rodeados de fragmentos de piedra, y su respiración ya agotada dejó caer el saco y con las yemas rojas del esfuerzo acarició la madera ya blanca por la erosión de la sal del aire, notando las muescas, esas marcas crípticas y olvidadas. Observó aquel maldito tronco, al que un día se había amarrado con fuerza para evitar que se lo llevase lejos la corriente brutal de un mar loco de ira y de celos. Con ella a su lado, finalmente también ahogada por las algas y el agua del océano. Ella, que había aparecido en su vida con la cotidianidad de lo conocido una y mil veces. Aquel pelo oscuro, aquella voz firme, esa forma de vestir. Atados a un árbol, el chico había visto como la corriente se la llevaba y la devoraba, había llorado con los brazos rotos en torno a la madera entonces húmeda. Porqué, preguntó a la noche, audible la carcajada del peñasco. La musa de sus canciones, manantial de letras oscuras y extrañamente románticas, melodías de bordes suaves y contenido inquietante, todo aquella había nacido bajo el influjo de la chica del árbol, que tirada sobre el sofá, fumando y volando lejos de él, le había inspirado con su indiferencia, con sus besos infrecuentes y sus caricias bruscas e inesperadas. Semillas bajo la piel y césped en sus brazos, miradas que resbalaban por brazos que le ignoraban. El chico había aprendido a desvestirla con tres acordes, a desnudarla con el cuarto, y morder su pelo con el fin de la canción. Pero un día había muerto en un mar de distancia insalvable, había muerto mientras él seguía amarrado al árbol. Pasó una pierna sobre el cadáver de madera, y casi montado sobre él como si de un caballo de la muerte se tratase, alzó el peso del saco y lo pasó al otro lado. y sin mirar atrás, lo llevó de nuevo sobre su espalda encorvada y continuó el ascenso. La musa, muerta e invisible en el interior del tronco, él cansado y masacrado, notando la piel de su corazón ulcerándose con cada paso. Girando en torno a aquel pedazo inmundo de roca, descubrió la tercera muesca, la tercera marca, sobre la esquina de un escalón que pendía del vacío sin suelo que lo sustentase, pero sólido como la misma muerte que le empujaba a caer. Dejó el saco y su contenido a un lado, y refrenando la intención de soltarse al aviso y abandonarlo todo allí mismo, acarició las marcas. La recordó. Ella postureaba a su lado, con un chándal negro y sucio y una camiseta blanca que llenaba con cuestionables atributos que el chico había aprendido a amar y desear como los de una Calíope oculta tras un vaho de rutina. El chico la miraba mientras ella sonreía en su máscara de pálida piel, que luego enrojecía bajo sus dedos, y que luego respiraba profundamente bajo sobre sábanas arrugadas y vísceras temblorosas. Qué te pasó a ti, niña, dijo el chico. El peñasco se divertía, el chico notaba palidecer los nudillos. Notaba embrutecerse su mirada. Las estrellas tintineaban. Orión parecía a punto de desenvainar la espada. Ella murió mientras alzaba sus pies al cielo, y sujetaba con sus manos la espalda tensa. Murió mientras sus pechos le miraban directamente a los ojos y su larga melena rubia plateada estallaba y refulgía bajo la luz de tubos fluorescentes cargados de artificialidad. Murió así, bajo la atención de los ojos rojos, sin dramas ni tragedias, murió porque no podía ni debía hacer otra cosa, y el chico no lo comprendió porque su mente racional se negaba a aceptarlo. Porque ella le había quitado la guitarra y le había enseñado a escuchar. Pero murió. Y de nuevo el saco a sus espaldas, se negó a sí mismo, negó sus piernas cansadas y su espalda sudorosa, negó su pecho abierto y sus ojos asustados. Iré hasta arriba, murmuró. Atravesó más marcas, más hendiduras, tantas que creyó no reconocerlas a todas, pero si lo hacía, era incapaz de olvidarse. Su inspiración yacía muerta en cada una de aquellas muescas. La podía acariciar pero jamás podría tomar el polvo entre sus manos y como un ave fénix llamar al fuego y restituirse en un nuevo ser vivo, poderoso y lleno de vida. Y entre el polvo de la inspiración, las lágrimas y los paseos desesperanzados de madrugada en la noche lluviosa y llena de viento, el hormigueo en un estómago vacío y la mirada al cielo entre las ramas de los árboles, un día cargados de hojas y al otro con ellas desprendiéndose como inútiles y superfluas extremidades inertes, y luego las ramas desnudas y más tarde de nuevo creciendo, todo entre el polvo miserable, allí estaban todos sus anhelos, los besos perdidos y los besos no devueltos. Encontró la chica ciega a la que había mirado sin cesar porque parecía ser la única capaz de ver, tras aquellos ojos malogrados y vergonzosos, una mirada diferente que desvestía el mundo de trivialidades y lo dejaba desnudo para que el chico lo pudiese ver. Recordaba la sonrisa maternal al verle componer canciones estúpidas, los ánimos que jamás había escuchado de sus labios. Y mira dónde está ahora, murmuró el chico. Encontró entre escalones destrozados las marcas de un millar de bailes, de los pies de aquella chica de pecho alterado y ojos entrecerrados y largo flequillo que en la noche de luces inventadas le había llevado lejos de su guitarra, que le había hecho bailar, que le había enseñado a oler el sudor entre el humo, la pasión desatada e infructuosa en la piel de mil cuerpos desnudos. Ella había muerto bajo los pies de una marabunta de odiosos soldados al paso. Y junto a ella, la ciega todavía estaba mirando. Encontró a la chica de lejanas tierras, que ensimismada en música de montañas y valles se arrullaba en la voz grave del chico, trataba de protegerse de un demonio que no existía y del cual él no podría protegerla jamás. Por eso había muerto, tragada por sí misma, por eso se había llevado su inspiración, la inspiración de su cuerpo generoso y su vientre acogedor, de su pelo rizado y sus ojos insondables pero de fondo oscuro. Y mientras ascendía y atravesaba hendiduras, y sus lágrimas asomaban y morían en la comisura de sus ojos, y sus brazos que se morían de tirar del saco y su espalda agonizaba mientras sus piernas ni siquiera sabían al son de qué orquesta se movían, mientras la noche oscura trataba de tentar a su alma para un viaje diferente, veía su inspiración muerta por todas partes, veía las marcas en los escalones, allí donde sus musas se habían aferrado a la roca clamando un segundo más de vida, y no eran más que él mismo en una búsqueda de algo que no tenía nombre y no debía tener. Escuchaba el piano al fondo del horizonte, improvisando por momentos la banda sonora de una mente atormentada. El chico sabía que faltaban las marcas más duras, iguales que muchas otras en su aspecto pero demasiado amplias para saltarlas dentro de su cabeza herida. Así llegó ella, la mujer del pelo convertido en fuego, alzándose sobre la Torre de Babel. El chico se dejó caer de rodillas sobre el escaló, y el saco y su contenido rodaron unos escalones, rebotando y dando forma por unos instantes a la tela amorfa e inerte. La melodía del piano se hizo triste, rebotaron los acordes sobre el horizonte oscuro, acarició el chico las marcas como si desease meterse dentro de ellas, y la roca estaba fría y húmeda por el rocío de aquella noche en la que le llamaba la muerte aunque el muerto no fuese él. El abismo le rodeaba desde el cielo inalcanzable y el suelo lejano y brumoso, las paredes de roca a un lado y los escalones como único sendero. Manaron las lágrimas ahora sí, crecieron las carcajadas al otro lado, y enmudeció el piano, tímido y asustado. Y el chico se preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces, desde que ella encendiese su imaginación con relatos traídos de tierras lejanas y contados en tierras aún más lejanas, entre ruinas de piedra y tumbas de piedra, y vacas de piedra en horizontes de piedra y bajo un cielo de piedra y el color dibujado en sus ojos y en su pelo desafiante. Abrazando aquella inspiración de zapatos rotos y desiertos negros, de un año de rebelión y de leyendas, el año del fin, y del albor. Cayeron sus lágrimas, cataratas de escalón en escalón, resbalaron sobre el borde al abismo y llovieron sobre un cosmos que ya no admitía más lluvia. Se alzaron las risas, el piano se volvió imprudente y así tembló el horizonte, tenso, llamando armas. Porque la aurora del amanecer tornaba la oscuridad de la noche, anunciaba la llegada de un nuevo día, y con el nuevo día el peñasco se esfumaría y el chico caería al vacío, con el saco y su contenido. Se levantó del suelo resbalando un instante en la piedra húmeda por sus lágrimas, negó mirar otra vez aquellas marcas y tomando el saco en sus brazos, ya no en su espalda, asumió el peso de su contenido. Era suyo, le pertenecía. Lo alto del peñasco ya no estaba lejos. Quizá le faltasen mil escalones, un millón, o quizá estuviese tan cerca que jamás llegase a alcanzarlo, pero corrió mientras se desbocaba su corazón imperfecto y que latía al son de la música de la batalla. Estaba allí, había llegado aunque jamás se había ido. Y por qué no morir ya aquí, a las puertas del abismo, se dijo a pesar del ímpetu. Por qué no morir ahora que sé que podría hacerlo sin que nada variase en el mundo que dejo atrás. por qué no morir. Pero la cima ya había llegado, y el chico no podía pensar más en morir. Porque en aquella mesa de piedra cubierta de musgo verde y líquenes, sin flores, pequeños montículos de tierra prieta se elevaban. Era el cementerio de sus musas, el lugar en donde yacía su inspiración y al que se veía obligado a volver cada vez que una de ellas moría, presa de sí misma, o de la violencia con que las usaba y luego las miraba al morir, agotadas y exhaustas. Dejó el saco en el centro de aquel lugar, y caminó respetuoso entre los túmulos tratando de evitar contarlos pero haciéndolo igualmente. Su inspiración, yaciendo muerta. Sus cuerpos, también muertos, putrefactos, secos sus huesos. Sin esperanza. un mar de musas. Tanto las había amado un día, y odiado y destruido, tanto se había frustrado sin ellas y tanta furia había sentido en su presencia. Se había aplacado la música en su horizonte, pues la aurora había dado paso al alba, y ahora el peñasco se iba desgranando desde su base pues el día que nacía lo destruía convirtiéndolo en nada. El chico en lo alto se había sentado en el suelo, y observaba al peñasco convertido en una roca flotando entre nubes plateadas por la luz. Parecía un navío que enfrentaba el viaje definitivo que la destruiría y la elevaría al a categoría de leyenda. Cantando sobre sus desventuras los poetas en los pueblos pequeños de un lugar olvidado. Llorando los amigos de infancia y tiradas sobre una pradera seca las mujeres abandonadas a un amor imposible y por definición muerto cruelmente. Pero era el chico el navío varado a un destino incierto. Observó con tristeza incontenible aquel saco y su contenido, su última musa. Deseando que en ese justo instante surgiese viva, apareciendo del interior del saco con su melena rubia ya oscura, emergiendo como el glande un falo erecto dejando atrás el prepucio infame. Deseaba verla con sus mejillas encendidas de nuevo, portando entre sus manos huesudas y pálidas la inspiración de la que él se servía, convertida de nueva en una musa cotidiana de un mundo real no inventado. Deseaba verla caminar hacia él y sentarse a su lado. Tú eras mi musa, la definitiva, murmuró. Pero no. Pero no. Pero no, ella no surgió del interior del saco. Y el chico sabía que debía irse de allí si no quería morir en una eternidad de indecisiones. Avanzar, siempre avanzar. Y qué si quería quedarse así, en esa placidez triste, de recuerdos que le amortajaban pero que le volvían real y no ficticio por un solo momento. Que le alejaban de la imperfección durante un efímero instante. instante en el que creaba, en el que sus manos se rodeaban de magia y creaban, imitando ser un pequeño dios. Retando al dios verdadero a demostrar su supuesta superioridad. Ahora, una ventana de luz entre las nubes dejaba pasar un chorro de luz incendiada, y el chico se sintió iluminado un instante. Ya escuchaba las voces del peñasco, diciéndole muy al oído que debía irse. Encontrarás la inspiración en otra parte, decía. Habrá más musas. Porque te alimentas de ellas. bebes de su sangre hasta que ya no sirven, y te sorprendes cuando han muerto porque tenías la estúpida esperanza de que esta vez no, que esta vez no sea así, que esta vez sea para siempre. Pero siempre volverás aquí a traerme su cadáver. Y te maldecirás por haberlas matado, me acusarás de ello pero tú eres el único culpable. El culpable de usarlas y de asesinarlas. Y el chico que sólo podía bajar la mirada. Y ahora te plantas aquí en lo alto, con las mejillas manchadas de lágrimas resecas, y deseas con falsa inocencia que ella siga viva. Que aparezca de entre los muertos con tu piedra filosofal, que te venda todo lo que es para que puedas crear. Para que puedas jugar a ser dios aunque no sepas siquiera que habita en el centro de tu mente. ¡Deseas que viva! Y deseas que viva para poder matarla, y hacerla vivir otra vez, y matarla, y sin fin sólo para uso y disfrute. ¡Para ti, maldito egoísta! Y el chico que sólo podía bajar la mirada y penetrar en sí mismo para oír mejor aquella voz. ¡Egoísta! Te maldigo, te maldigo a arrastrarte hasta aquí, te maldigo a sufrir por cada una de esas muertes, te castigo a subir cada vez más alto para poder ver la luz del Sol. Te maldigo a sufrir. Hasta el mismo día de tu muerte. Y el chico que se levantó y observó que, tras él, ya no había saco alguno. Simplemente, un montículo de tierra prieta que se perdía entre todos los demás. y alrededor, mientras el peñasco desaparecía por acción de la luz, un horizonte infinito que se abría en todas direcciones, embrutecido por las posibilidades, por los destinos y las decisiones. Las escaleras a un lado, el camino de vuelta. Yo estaba en un concierto, y tu muerta en un aeropuerto, murmuró, y esperaba la respuesta de la voz del peñasco. Pero ya no había más que silencio. Ese silencio en donde sólo se podía escuchar a sí mismo. Incerrable para siempre. 01:47, 18 de marzo de 2010, EDC. Fin La llamada de trascendencia Año 1 (60 tracks) 46675 palabras después El principio 14 junio, 2010 Puesto que se dice que todo tiene un principio, este es, y será, el primer post del blog La llamada de la trascendencia. Hasta ahora he machacado a ciertas personas con correos cargados de relatos, cuentos, novelas, o demás pensamientos varios, además de probablemente pesadas conversaciones. Por eso, la función de este blog es canalizar todo eso a un mismo canal y que cada cual luego lea lo que le apetezca, si le apetece. Iré colgando aquí los cuentos, o relatos, de un golpe o por partes si su extensión así lo requiere. Eso no significa que a ciertas personas (diríase, especiales) no les vaya a enviar igualmente los documentos. Con el tiempo, uno se da cuenta del esfuerzo que exige a los demás. La empatía es algo con lo que se nace, pero que también necesita cultivarse. Como siempre me gusta decir, cada cual debe hacer en cada momento lo que cree que debe hacer. No es un trabalenguas, es una realidad. Y lo que yo creo que debo hacer en este momento es dejar de molestar continuamente a todo el mundo con mis escritos. De tal modo, ya no exijo. Que cada cuál me ceda su tiempo si es lo que cree necesario. (objetivo 1 del blog) ¿Por qué La llamada de la trascendencia? También con el tiempo, y no sin ayuda de muchas de las cosas que he leído en los enlaces que lleva el blog, me he dado cuenta de que solemos vivir en una realidad demasiado ceñida. Nuestro cerebro es un animal asustado y encerrado en un lugar muy oscuro llamado cráneo. Diseña una realidad que no se corresponde exactamente con lo que es, si no con lo que el cerebro quiere que sea. Eso no es bueno ni malo, simplemente es. Y para mí, se ha convertido en una obligación casi moral explorar esas ideas y esos conceptos, llevarlos un paso más allá, dejar que mi realidad no sea ceñida. Es algo que llevo haciendo mucho tiempo, ahora solamente expondré mis ideas por escrito. (objetivo 2 del blog) Puede decirse que soy ambicioso con este nuevo proyecto, y que es más que probable que termine aburriéndome de él, o de que a nadie le interese, y que acabe descansando en el mismo cementerio virtual que el fotolog, el tuenti, etc. Pero el camino importa. De hecho, es lo único que importa. La roca que cayó del cielo 29 junio, 2010 ¿Entras conmigo?, preguntó ella. Yo la miré un segundo y negué con la cabeza. Te espero aquí, le dije. Vi como desaparecía dentro del supermercado, y me dediqué a mirar al medigo/perroflauta que trataba de arrancarle unas monedas a los clientes que entraban o salían. Su aspecto desencadenaba en mí una mezcla de desagrado y simpatía. Llevaba una gabardina que probablemente hubiese tenido un pasado más afortunado, igual que su dueño, y unas botas varios números por encima del debido, así como un vaquero inflamado en manchas. Una barba rala y negra, el rostro demacrado, y una coletilla de pelo apelmazado cayendo sobre su espalda. Me lo imaginaba inyectándose heroína en la ingle en cualquier descampado, pero ahora bailoteaba con poca gracia frente a una jubilada con cara de pocos amigos. Vamos, señora, una monedita seguro que tiene, le decía. Pero la jubilada, con un repelente moño plateado apuró el paso y le dejó atrás, pasando a mi lado. La mirada del mendigo y la mía se cruzaron un instante, y me descubrí sonriendo con complicidad, pero luego el hombre volvió a lo suyo, agitando un vaso de plástico transparente donde sonaban tres o cuatro monedas. Me di la vuelta pensando que ella ya estaba tardando demasiado, y me apoyé en el techo de un coche aparcado. Al otro lado, la pendiente adoquinada caía como una cascada de piedras hacia el centro de la ciudad. Había coches por todas partes, y hordas de personas que habían estado comprando pero ahora regresaban a sus cuevas. El Sol se ponía en un día claro como no había visto desde hacía meses, tras un invierno infame. Hasta el aire, todavía demasiado fresco, sabía bien. Hasta el mendigo, un poco borracho, bailaba bien. Miré la gente que cruzaba el paso de peatones, frente al supermercado. Últimamente, mirar se había convertido en un pasatiempo sin igual. Escaneaba los rostros y los cuerpos, las actitudes y los gestos, y todo lo demás que no se veía directamente pero se entreveía debajo de lo obvio y lo evidente. Primero, mujer sudamericana con viejecita local. La mujer joven con el rostro surcado de arrugas y el gesto aburrido, el pelo oscuro recogido en una coleta sin gracia, y su cuerpo moviéndose patizambo y cansado. A su lado, la anciana procuraba caminar lo más rápido posible, que no era mucho, con la columna encogida dibujando una chepa que se escondía bajo la chaqueta de lana. Se apoyaba en un bastón de madera casi negra y se agarraba al brazo de su acompañante. Unas grandes gafas ocultaban unos ojos empequeñecidos en cuencas profundas. Su gesto era pétreo, indescifrable. La pareja cruzó el paso de cebra durante largos segundos. Se formó una hilera de coches ansiosos, que arrancaron una vez la anciana escaló el bordillo de la acera. El mendigo bailoteó para ella pero tuve la impresión de que la jubilaba habitaba una realidad que se perdía muy lejos de allí. Observé, al otro lado de la calle, un hombre descargando fruta de la parte trasera de un camión blanco sucio. Bandejas de manzanas, melocotones, bolsas de plátanos y sandías, melones, cerezas. Su frente penetraba sobre un cráneo escaso de pelo, su frente sudaba por el esfuerzo y se perlaba y brillaba, su frente, por momentos, se arrugaba. Más arriba, iba a cruzar el paso de cebra un padre y su hijo de cinco años, vestido todavía con el uniforme del colegio, piernas desnudas bajo unos pantalones cortos, pelo rubiazco a la taza, gesto histérico e hiperactivo. Su padre, tras él, hablaba por el móvil murmurando y semblante serio, aunque por momentos llamaba a su hijo, Daniel, que fuese más despacio, que iban a cruzar la calle. El niño echó a correr y el coche frenó a treinta centímetros de convertir el plácido ocaso en una tragedia sombría y sangrienta. El padre gritó, lo cogió de la mano, se le cayó el móvil al suelo, juró en hebreo, arameo, chino y mongol, el mendigo rió mientras gritaba ¡Qué se estampa!, el conductor del coche respiró aliviado, y en quince segundos, todo volvió a la normalidad. ¿Por qué tarda tanto?, me pregunté. Cruzó un hombre muy grande y muy malhumorado. Me miró a los ojos, y temí estar apoyado sobre su coche. Gran barba, calva incipiente, y el vello que iba desde las patillas, bordeaba la mandíbula y caía por el cuello enlazando directamente con un pecho frondoso oculto por una camisa de cuadros medio abierta. Sentí un escalofrío, pero caminó en la dirección contraria, haciendo que el mendigo se apartase de su camino. El hombre desapareció en la esquina del edificio, pero el escalofrío se quedó en mis brazos. Noté algo raro en el aire. Sabía a… electricidad. Empecé a escuchar un silbido lejano, pero luego pasó un adolescente subido en su moto con el estrépito de Gengis Kan y su ejército de caballos, y luego tres coches a cada cual con más prisa que el anterior. Un chico ensimismado enfiló el paso de cebra. El conductor de un taxi aceleró para pasar antes. El Sol se hundía ocultó por el parque cercano. Vi como el chico se paraba en medio del paso de cebra solitario. A mi lado, el mendigo bailoteaba por una limosna para la litrona de la noche. Observé los cascos del chico, dos enormes bolas verde sobre sus orejas, y una cinta color beige que rodeaban su pelo negro y corto. Se puso de cuclillas, como recogiendo algo del suelo. Pero mi mirada iba al cielo, de donde el silbido parecía caer. La roca era perfectamente cúbica, de unos cinco metros de lado, de un color entre ocre y marmóleo, y se hundió con brutalidad en el suelo, sobre el chico de los cascos. El asfalto estalló en mil pedazos y las migajas rebotaron contra la fachada de los edificios, los coches, la gente. Ningún cascote me rozó siquiera, aunque los cristales del coche sobre el que me apoyaba se hizo trizas. El mendigo cayó al suelo, con una esquirla de asfalto clavada en el medio de su frente, el vaso de plástico caído en el suelo y sus monedas desperdigadas. Tardé unos segundos en escuchar la sinfonía de alarmas de coche que se habían activado por el temblor de la roca, que descansaba indiferente ante mis narices, sobre lo que en otro tiempo había sido un paso de cebra. Ella salió del supermercado, igual que otros muchos, atraídos por el ruido. El Sol continuaba su procesión entre los árboles. Sin embargo, los que minutos antes peregrinaban a sus casas, caminaban ahora hacia aquella roca, cúbica, perfecta, plantada en medio de la calle. escuché un grito de dolor. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, me preguntaba ella, tirándome de la chaqueta. Yo no podía quitar la mirada de la roca. Había alguna verdad oculta en todo aquello, pero sentía que se me escapaba. Cayó del cielo, murmuré. Eternal Jellyfish Ballet 30 junio, 2010 Si cierro los ojos, llueve la realidad en azul, azul oscuro convertido en celeste por la luz. Al abrirlos, estoy de nuevo en mi habitación, en una tarde cálida y plácida. Una luz brillante que entra por la ventana, sobre la mesa del escritorio donde ella descansa cómodamente mientras lee, las piernas en lo alto apoyadas en la mesa. Mientras yo me consumo en la trascendencia de un pensamiento inflamable. Fantaseando a los veintiséis. Si cierro de nuevo los ojos, huyendo del candor de mi cara, me descubro flotando de nuevo en el azul, convertido en una medusa que baila un baile eterno, meciéndome en una realidad líquida, sólo en un escenario que se mece al abrigo de las probabilidades infinitas. Al abrir los ojos, ella me mira. Sus ojos azules y verdes al mismo tiempo, su piel pálida irisada de rubor, su pelo parpadeando en rubio y moreno. Meneo la cabeza como queriendo tirar los pensamientos de la azotea, y ella sonríe con su recta hilera de dientes blancos. Te abstraes, dijo en una mezcla de pregunta y afirmada certeza. Yo me encojo de hombros, carraspeo, me revuelvo sobre la cama, de pronto incómodo. Bostezo, aunque no tenga sueño. No necesito decir nada porque ella ya lo sabe todo. Así que cierro de nuevo los ojos, y me sumerjo de nuevo en el universo azul. Allí, la fantasía se deshila, se desmenuza y diluye entre la oscuridad, y la luz. Pienso que podría quedarme allí para siempre, detrás de mis párpados, sintiendo como el vacío acaricia mis tentáculos y como estos me impulsan y me llevan a ningún lugar. Alguien me toca, y abro los ojos, buscándola. Pero sigue en su mesa, mirando ahora por la ventana por donde llamean pájaros quemados por el Sol. Me acaricio la cara allí donde notara el contacto, como queriendo aprehenderlo. Ella vuelve la mirada al libro, y entreveo sus pupilas corriendo por las líneas ilegibles desde la cama. ¿Qué lees?, le digo. Ella no alza la mirada del libro. Trata sobre un robot que se cree humano, dice finalmente. Muy asimoviano, replico yo. No, dice ella, el enfoque es nuevo. ¿Por qué?, pregunto. No sabría decir por qué, pero es diferente. Es… real. Yo asiento. Me pregunto cómo explicar con palabras lo que uno siente, lo que uno entiende, lo que uno comprende. Es demasiado difícil, demasiado limitado. Cierro los ojos, pero no vuelvo al azul. No sé dónde estoy, pero todo es negro. No sé quién soy, pero todo es negro. No sé a dónde voy, pero creo que tampoco importa. Abro los ojos de nuevo, y pienso en todas las veces que lo he hecho a lo largo de… Hay cosas que son imposibles, murmuro. ¿Qué?, pregunta ella. Yo me encojo de hombros y lo repito. Ella me mira con los ojos entornados, tratando de comprender algo que es probable que no pueda comprender nunca. La empatía nunca puede ser total, la empatía sólo es un tímido y vacuo intento, la empatía no es más que la punta del iceberg. Hay miles de futuros ahí afuera, bajo el Sol, digo. Me duele verme obligado a escoger uno y rechazar los demás. Me gustaría vivirlos todos. Destruir la incertidumbre. Ella sonríe, parece divertirse a pesar de que yo rozo la paranoia. A mí me parece maravilloso que debamos escoger uno, dice finalmente. Cierro los ojos, y de nuevo el azul. De nuevo soy medusa, de nuevo nado hacia ningún lugar y no me importa, de nuevo noto la luz tras la cortina de azul oscuro. Los cantos de ballena que nacen del fondo de este lugar suben por corrientes de electrones y hacen vibrar el aire latente. Ahí no hay recuerdos ni emociones, ni pensamientos. Solamente existe la sensación de que todo está bien, una sensación inmutable e imperturbable. Los cantos de ballena que me elevan hacia otro lugar, qué más da cuál… Vuelve, dice ella. Pero yo no me niego a salir de allí. Allí vivo en el vacío, vivo en la totalidad. Pero sé que si abro los ojos… si abro los ojos me enfrentaré a la incertidumbre y a la elección. Y yo lo quiero todo, quiero todas las opciones, todas las probabilidades, quiero la miseria de una acción rastrera, quiero la emoción del primer instante de algo que nace, quiero el tedio de una rutina irrompible, quiero sentir la traición y ser traicionado, quiero la muerte y el renacer,… quiero del cero al uno pasando por toda la maldita campana de Gauss. Vuelve, repite ella. No, no quiero volver. Quiero acariciarla para siempre pero también odiarla, abandonarla y buscar nuevos horizontes. Quiero la guerra y la paz, quiero las dos caras de un cristal. Vuelve, insiste. No puedes vivir siempre en ese limbo. Fuera se va haciendo de noche. La luz del Sol se extingue, ella no deja de mirarme mientras yo cierro los ojos y me abrazo al azul. Vuelve, suplica. Pero yo no quiero volver. Prefiero este baile eterno, la eterna danza de las medusas. Así que no abro los ojos, no los abro más. Prefiero la inconsciencia. Prefiero el vacío. PD: ‘Eternal jellyfish ballet’, de Kwoon escena-fragmento 25 de ‘Mercurio helado’ 3 julio, 2010 Todo estaba oscuro, solamente una tímida luz iluminaba las hojas de su libro. Sabía que se encontraba en el módulo, pero podría haber estado en el cuartucho junto a su huerta donde, en verano, dormía a veces. Por los ventanucos, atisbaba a vislumbrar alguna estrella. Solamente se escuchaba el siseo del sistema del aire, de los aparatos encendidos, a modo del crí-crí de los grillos. Su vientre se inflaba y desinflaba con lentitud. Sus ojos corrían por las líneas, no del modo de tiempo atrás, cuando devoraba palabras con el ansia de llegar al final, sino con sosiego, saboreando cada letra y dejando que se le deshiciese en la lengua de la mente. Pasaba de media noche, y su cerebro sonaba a un jazz tranquilo. Leía un clásico de ciencia-ficción, de aquellos que, siendo joven, habían incendiado su cerebro inquieto. No importaba que ya conociese el destino del personaje, o que este fuese tan plano como el encefalograma de un cadáver. Importaba lo que subyacía bajo la historia, importaba lo que esta traía a su memoria. Importaba la sonrisa que se le dibujaba por momentos. Porque estaba en Mercurio, un vivo muerto o muerto vivo, y aún así se sentía disfrutando de un momento de placidez. El cansancio relajaba sus músculos. El hambre atenazaba su estómago. Pero dentro de sí mismo, en el fondo… se sentía muy bien. Continuó leyendo mientras sus ojos resistieron el agotamiento. Luego, dejó que se cerrasen y que el libro resbalase hasta caer al suelo, doblándosele las hojas. En otro tiempo, eso le habría enfadado, pero ahora sabía que lo importante de aquel libro no se podría arrugar jamás. Se dejó llevar a otras dimensiones. Se dejó ir. El puto gran día 7 julio, 2010 El chico sube la larga pendiente con el pecho lleno de ilusión. El asfalto es malo, las cunetas están llenas de ramas secas, y más allá se extienden campos de hierba alta y pálida. Mucho más allá, cumbres romas repletas de rocas afiladas, y un cielo gris brumoso y asfixiante. Todavía más allá, hacia el mar, se elevan tres torreones como figuras solitarias, dominantes y recubiertas de humo. Y al final, un horizonte ambiguo donde juguetean muescas diminutas que son veleros. Se detiene recuperando un momento el aliento en lo alto de la pendiente, y observa el edificio hundido más allá, entre chumberas y aparcamientos. La paz se la lleva la brisa, el silencio los obreros con sus martillos y sus radios a todo volumen, las mini-grúas girando y girando. Por las ventanas, el chico puede observar batas que se mueven, poyatas refulgentes y largas hileras de botes de vidrio en lo alto, altares de la ciencia y la reproducibilidad. En la otra dirección, Barcelona parece zambullirse en el Mediterráneo, con la quilla de Montjuïc enfrentando las ridiculas olas. Una marea de edificios se arrebujan en cuadrados y los cuadrados en grupos de cuadrados, en una especie de orgía fractal. Ella está en algún lugar más allá de los altos edificios, hundida entre venenos y tuberculosos. Busca el Gran Pene, como siempre le ha gustado hacer en la distancia, y luego decide avanzar. ¡Es el gran día! O, como dice su compañera, ¡El puto gran día! Los nervios le atenazan mientras desciende hacia el edificio, que por cada metro que camina se vuelve más y más siniestro. Reaparecen los miedos, sus tendones se tensan y sus músculos pelean entre ellos para ocupar el menor sitio posible. Huidiza busca su mente lugares más cómodos, recuerdos más gratos, corriendo por el cerebro por delante de los nervios, en una persecución destinada a morir pronto. Paseos, cenas, tapas, fiestas, convenciones y aviones, jardines y museos sumidos en penumbras. Todo, absolutamente todo es más, es mejor que estar allí en aquella pendiente, llevado por la gravedad en un éxtasis a-energético hacia el momento, el gran momento, el gran día. ¡El puto gran día! Intenta sorprenderse cuando las puertas de cristal sombreado se materializan ante él, pero puede disimular: ya sabía que estaban allí. Remolonea en la puerta mientras una docena de obreros con sus cascos de colores, sentados en sus andamios, le observan y hablan entre ellos. Se los imagina jocosos a su costa, pero no hay ningún indicio de que hablen de él. Y el chico camina por la acera, de un extremo a otro. Llegando a las chumberas y la rejilla verde, y más allá un gran hospital oculto por vegetación seca, y volviendo hasta topar con un gran tubo de aire acondicionado abierto en canal y que le muestra sus vísceras invisibles. Vamos, se dice. Hoy es el gran día. ¿No habías estado esperando tanto tiempo? Asoma el Sol entre la bruma, y esto le coge desprevenido. Pronto calienta, y asoman gotas de sudor en su frente. No puede permitirlo. Respira hondo, se alisa la camiseta gris de rayas verdes, y avanza hacia las puertas de cristal con la firme intención de destruirlas. Las puertas se apartan, sin embargo, con un siseo serpentino, y el chico termina en el hall del edificio. Ya ha entrado. La guardia de seguridad le mira desde el aburrimiento con creciente interés. Como el chico no dice nada, termina hablándole. Bon dia! Què desitja?, le dice, con una suave voz que le aterra. Al chico le apetece decir: Verá, hoy es mi gran día. Pero al contrario, carraspea y dice: Venía para una entrevista. no name 12 julio, 2010 A dónde ir, a quién conocer, de quién huir. Si cierro los ojos vivo en Alemania, si los vuelvo a abrir recorro el sur del Japón, a lo largo y ancho del Kumano Kodo, entre caminos hundidos y brumosos. Pero ahora estoy en la playa, una playa larga, inerte y de arena gris que casi parece ceniza. Desespero en la orilla. Allí lo veo: mi vida no tiene ritmo. Las olas me lo recuerdan a cada instante, desde su trono de cadencia lunar, y aunque no sé qué significa esto, las cuerdas de la guitarra vibran, vibran con el Sol. Vibran en mil y una dimensiones. Encaro el cielo, encaro el desierto. Necesito echar a correr, necesito un poco de fe. Vamos, Jeff, no dejes de cantar. Que entre tu voz y mi silencio, algo bueno ha de salir. Que entre tu gesto tranquilo y mi ceño fruncido, algo podremos pulir. Si tomo arena entre mis manos, y la dejo caer, se la lleva el viento, dejando un rastro invisible. Deja de soñar, pequeña cucaracha, dice alguien. Jeff, no me hagas esto, le digo, cántala, cántala una vez más. Que mientras tú cantes y yo sienta las cuerdas, no tendré miedo de levantarme algún día de este rincón. Al fondo, una pequeña isla blanca parece el cascote de una deflagración volcánica, llamea. Levántate, Lázaro, y anda, pienso. Un hombre y una mujer, desnudos, jugando entre las olas en una reivindicada escena pasada. Dos gaviotas peleándose por un pedazo de pan duro y hueco. El beneficio, la utilidad, entona Jeff, el beneficio y la usura. Yo dejo que el viento me acune, mientras la arena arrastrada por un dios lejano se acurruca en los pliegues de mi piel. La tonada desaparece, el esqueleto de Jeff se vuelve frágil sobre la arena. Deberías levantarte, digo. El tiempo todo lo cura, y la curación sólo requiere de tiempo, así que, ¿qué es lo que no entiendes de esa ecuación? Pero vivo en un cosmos caótico. Allí donde dos y dos no son jamás cuatro. Quizá 3,98 o 4,01, pero jamás cuatro. Aquí no existen ave fénix ni muertos vivientes. Aquí sólo hay aquí, donde ahora es ahora y mañana una quimera de la mente y el aire. ‘impossible germany’, y ‘country disappeared’, de Wilco. Pensamiento de las 01:16 20 julio, 2010 Llega un momento en que me percato de que el mayor de los placeres es imaginarme una historia, y que el momento de escribirla es como un parto difícil, un parto seco, un parto en donde, muchas veces, el feto nace muerto o con deformaciones, o con defectos genéticos que no se aprecian al instante pero que surgen con el paso del tiempo. Llega un momento en que me doy cuenta de que quizá lo que merece la pena es imaginarse las historias y jamás dar el paso de parirlas. Porque en mi cabeza son perfectas. Y sin embargo, me doy cuenta de que aunque ese limbo en donde nada nace ni muere es perfecto,… y que, de momento, elijo parir,… quizá llegue un momento en que me reserve las fuerzas para peleas más trascendentales. El triste mundo actual: la teoría del beneficio (utilidad) 20 julio, 2010 Y digo mundo triste, porque lo es. Porque aunque nos engañemos, lo es. Porque aunque veamos cosas maravillosas que nos hacen sentir bien, lo es. Porque no vale que yo sea feliz. Porque no vale que yo esté bien. La felicidad, o el débil reflejo de la utopía de la felicidad, no es un lugar al que se pueda llegar sólo. Uno debe llegar acompañado. Por eso este mundo es triste. Uno es pequeño, y le bombardean. Los profesores, la tele, los padres, los amigos, absolutamente todo. Todo está diseñado para diseñarnos de un modo concreto. Nos diseñan para autoperpetuar el sistema (sea cual sea). Nuestra realidad genética es que estamos hechos para ser guiados. El liderazgo es algo para lo que sólo un puñado está preparado. Sin embargo, para ser ovejas, todos servimos. Invariablemente. Te dicen que compres, compras. Te dicen que saltes, saltas. Es el cuento de a dónde vas Vicente, pues a donde va la gente. ¿Yo no soy así? ¡Ja! El absurdo deseo de consumir no es un defecto del capitalismo. Es que el capitalismo ES así. Alguien produce algo, y lo vende por un precio ligeramente mayor para que el chiringuito siga funcionando. Y si a ti se te da por producir algo, lo que sea, harás exactamente lo mismo. Por que es un pez que se muerde la cola. Y no sólo eso, sino que se va devorando poco a poco, volviéndonos codiciosos, transformando el yo te doy y tú me das por el cada vez te doy menos y exijo que me des más. Es el modo en que crecemos y nos convertimos en personas adultas que creen poseer espíritu crítico y lógica aplastante. Ah, inocentes humanos. Si esto es parte de la llamada alma humana… prefiero no comentar. Yo le llamo a todo esto la cruz de la utilidad. Y es que para la mayoría, es lo útil lo que me rece la pena, y útil es lo que nos reporta un beneficio. Y el beneficio, nuestra máxima aspiración. Vivimos en un páramo donde nadie hace nada por nadie a menos que vaya a obtener algo a cambio. ¿Ejemplos? Están, por ejemplo, los que únicamente hacen un favor para luego recordárnoslo toda la vida. Para que su ego pueda beber de nuestro agradecimiento y así su figura se engrandezca en un falso altar de santidad gandhiana. ¿Más? Me molesta especialmente el caso de las farmacéuticas. Que, moralmente hablando, no son más que organizaciones terroristas (igual que otras). Si alguien se muere, más vale que tenga dólares o euros, o monedas o más bien billetes, en su bolsillo, para pagarse el tratamiento, que si no es así, morirá. No importa lo más mínimo que se trate de un ser humano, siquiera de un ser lejanamente consciente. La farmacéutica se escuda en que se trata de un negocio. ¡Por dios, un NEGOCIO! Ha hecho una potente inversión en el desarrollo de un medicamento (normalmente robándoselo a la naturaleza), inversión que, por supuesto, debe recuperar. Para seguir ayudando a la Humanidad. Y si tú no puedes colaborar en que ellos sigan enriqueciéndose y ayudando al ser humano, más vale que vayas rezando a tu dios, si es que lo tienes, o que aceptes cuanto antes que eres tú el que cierra el chiringuito. Esto es así, sin más. Y es lo que yo llamo la cruz de la utilidad, o la teoría del beneficio. Un caldo del que todos formamos parte. Porque la cosa no se queda en farmacéuticas o en los chantajes emocionales. Entraría en los nazis de las empresas de armas, o los vendedores de sexo, o la mentira de las ONGs. Todo es mentira, no hay nadie que no se mueva por un beneficio (y al que piense que el autor va por libre y se pone por encima del resto, de eso nada, yo me incluyo en el barreño de mierda). Yo doy si tú me das, si no, al que le dan es a ti (si, triste juego de palabras). No podemos escapar, al menos es esa mi impresión. El sistema es férreo aunque le llamen liberal, o precisamente a causa de ello, o más bien (lo digo con conocimiento de causa), bebe directamente del núcleo de nuestras células. Aunque a veces uno tenga la impresión de que el ser humano es un ser mágico. A pesar de todo ello… Y yo digo: Me niego a vivir en esta cultura, en la cultura del beneficio, de la utilidad, del hacer las cosas solamente porque me reportan un beneficio evidente. Vivir en un lugar en donde no se regala, en donde los conocimientos no se intercambian, en donde no hay más compasión que la de tirar unas monedas para calmar nuestro espíritu, donde no hay solidaridad. Aquí se enseña a hacer un favor para luego pedir algo a cambio (¿nadie ha buscado en el diccionario la definición de favor? Yo la adelanto à Favor: Ayuda o socorro que se concede a alguien; Nótese que no dice nada de: ayuda o socorro que se concede a alguien a cambio de algo; eso es algo que alguien inventó en su día, y que, hoy en día, yo denomino mafia). Vamos, dilo: Yo nunca formaré parte de ese baile, yo no soy así. ¡Ja! Puedes engañarte si eso te hace sentir más tranquilo. Lo eres, lo soy, lo son. Y los escasos privilegiados que no son así, viven bajo un puente con la moral mucho más tranquila y el estómago más vacío, o quizá metros bajo tierra en forma de cadáveres. Porque al no obtener beneficio, no sobrevivieron. Porque, a pesar de tener la razón de la mano, a pesar de tenerlo todo, los devoradores no tuvieron la misma piedad de la que ellos mostraron. Es la teoría del beneficio. De la teta que todos chupamos incluso mientras renegamos de ella, incluso mientras dormimos Las Jánovas 19 agosto, 2010 Al lado de la carretera plagada de curvas, cae una pendiente cubierta de matorrales sobre tierra ocre, y un cauce de aguas azules llamea. Cantos rodados se acumulan en los recodos del río, donde troncos pálidos se elevan al cielo azul de verano. Siguiendo el curso del río, este se pierde en una garganta cuyas paredes parecen simular una boca desdentada. Pero al otro lado, tras una loma gris agrietada, asoman las ruinas de un pueblo. Llego a ellas atravesando un centenario puente colgante. Las tablas agrietadas ahuyentan al poco interesado, pero no a mí, que acudo en busca de una nostálgica foto en blanco y negro. Arriba, el Sol quema el cielo. Una pendiente, y más allá, otro puente, y luego el pueblo. Huelo un riachuelo seco, y después el agua fresca, en el fondo de un hoyo de piedra donde mana una fuente. Un niño recoge agua. Escucho una algarabía extraña. Al subir una pendiente medio adoquinada, tras un muro de piedra me sorprenden una veintena de personas sentadas en torno a una mesa recubierta de plástico transparente, platos con restos de comida, botellas de vino, cubiertos, humo de tabaco. Hay guirnaldas colgadas y arrasadas por una brisa cálida, y todos ríen y beben y hablan bajo la sombra de un viejo nogal, justo hasta que me ven aparecer. Hay coches aparcados más allá, mayoritariamente todoterrenos. El silencio que se vuelve incómodo por segundos desaparece cuando yo continúo caminando y ellos deciden seguir con su fiesta. A la izquierda, la calle gira entre fachadas de casas. En un viejo letrero, leo el nombre del pueblo: Las Jánovas. Por debajo, pintado sobre otro letrero, leo: Reversión con justicia. Camino alejándome de la fiesta, y me rodean las casas derruidas y viejas y con el techo hundido hacia el interior, con la pintura desconchada y asomando las piedras unidas por argamasa, y las farolas oxidadas y con sus cristales rotos. Alcanzo un cruce. Las casas abandonadas siguen en todas direcciones, yo sigo recto. En la siguiente casa, la esquina ha caído hacia el camino, y por el hueco observo una pizarra medio rota: la escuela. La luz cae desde el techo abierto a un suelo donde los pupitres yacen bajo escombros. Bajo la capa de polvo del encerado, todavía se pueden leer las últimas dos palabras escritas a tiza: Dignidad, Justicia. Como una sentencia de muerte. Sigo avanzando. Por entre las casas, crecen zarzas y árboles, destruyendo pintura y sencillos mosaicos de cerámica, arrullando alambres gruesos y oxidados, clamando. Encuentro un casón, inmenso, cuyo techo ha caído hacia dentro y hacia fuera, vomitando tejas a su alrededor. El suelo de piedra desaparece, carcomido por la vegetación, mientras asciendo hasta la iglesia, cuyo campanario asoma entre todo lo demás, como el líder de una manada que, a pesar de que esta ha desaparecido, sigue indicando el camino a seguir. Intuyo un cruceiro, perdido entre hojas. Pica el Sol en mi nuca. Rodeo la iglesia, observando las grietas en la piedra, el muro caído, la maleza engulléndola. Busco un lugar para entrar, y lo encuentro por una puerta lateral. Desaparece la luz, y tardo en acostumbrarme a la penumbra. Luego descubro un altar pintado en donde todavía se ven santos e inscripciones en latín, rojo y amarillo y azul y arcilla roja, y los trazos son sencillos como los de la ortodoxia del este. Pero al alzar la mirada descubro una cruz templaria, en rojo llameante e incólume, como reclamando un delito de sangre no castigado. La cruz en lo alto, en el suelo de tierra oscura envoltorios y madera quemada y condones usados, y en las paredes pintadas de Juan y Rosa, 9 de marzo de 1993, y una sensación de opresión que se extiende por todas partes. De opresión y angustia. Salgo de allí y me pierdo por un lateral. Me cruzo con una familia paseando en bicicleta, que ni miran la iglesia, y luego encuentro el cementerio, donde unas pocas lápidas limpias asoman entre el resto y la maleta, coronadas por flores frescas: Petra Lacort Villacampa,1962 . Me siento en el muro donde probablemente anidan salamandras y lagartijas, observando el campanario agrietado, y el pueblo abandonado a mis pies. Luego me levanto y froto mis manos para limpiar el polvo, como quien se deshace de algo impuro, y camino de vuelta. Al encontrarme de nuevo con aquellas personas que celebraban (¿el qué?), no me atrevo a mirarlos, y me contengo de preguntarles: ¿qué ocurrió aquí? Cruzo el puente, y la pendiente, y luego el puente colgante, y regreso al universo seguro del coche. Preguntándome. PD: no se puede leer este pequeño relato sin leer la verdadera historia de Las Jánovas (Huesca), lo que había detrás de aquellas ruinas. Por favor, pinchad el siguiente link http://www.pueblosabandonados.es/2009/07/lahistoria-de-janovas.html. Leed el artículo. No lleva más que leer mi pequeño relato, y el artículo cuenta mucho más de lo que yo viví, no en soledad, sino acompañado (gracias Joan por dejarte convencer). Cada día más sabio, cada día más estúpido: el hombre multi-dimensional 20 agosto, 2010 (una bonita historia de amor con uno mismo, una bonita historia hecha de retazos, una bonita historia rubia, oscura, y refrescante). Calle ámbar, farolas como guardianes, los coches ven mi caminar lento. La música me arrulla, el dolor en la boca… ansío el sabor amargo, ya. YA. Suena el móvil. Corto la música, saco el móvil. Miro quien llama, acepto la llamada y me llevo el móvil a la oreja con la desidia de quien ha intentado deshacerse de él pero todavía no lo ha conseguido. Hola, digo. ¿Qué ocurre? Necesito hablar contigo. Se está terminando la batería. Estoy llegando a casa, llámame en diez minutos. Vale. ¿Pasa algo malo? No, no, te llamo ahora. Vale. Pienso: cada día más sabio, cada día más estúpido, menuda mierda de contradicción trascendental. Porque… ¿soy profundo y trascendente, no? ¿O solamente me las doy de… de lo que sea? Siento la desgracia. La siento antes de vivirla, la siento venir. Llámale precognición o telepatía. La noto, la palpo con la mente: masturbación temporal. Feeling disgrace, feeling, feeling,… miro la sala en la que me encuentro. Por un momento, había olvidado donde estoy. Una cerveza a un lado, y una botella de agua también, virgen en su retemblor luminoso. La tele que me mira vacía, llamándome para que la encienda. Un gato blanco juega con una bola de lana violeta casi deshecha. Empieza a irritarme. No, de hecho me está irritando ya. La música que pongo me entristece. Me recuerda la noche en que mi perro desapareció, y pensé que ya no volvería jamás. Luego volvió, pero la pena se quedó pegada a la música. Miro la luz. Siento la palpitación, la frecuencia Schumann y yo nos acoplamos. Ya han pasado diez minutos. ¿Por qué no llamas? Mis dedos tamborilean en mis brazos. Me siento nervioso y expectante. Si algo ha de ocurrir, que ocurra ya, no sea que se me terminen las ganas antes de empezar. La vida no es fácil, canta un hombre con gafas en mis oídos. Ha venido a contarme una verdad que no conocía, mira tú. Hay un lugar en donde alguien escribe literatura urbanita, moderna, cool. Desenfadada y protagonizada por gente no especialmente guapa pero a la que todo el mundo mira porque tiene carisma. Aunque vomiten, aunque se droguen, aunque esnifen cocaína en la espalda de una puta de diecisiete años. Ese lugar en donde todo se baila al son de la luz solar iridiscente, la arena de playa sucia pero limpia y las olas que desgastan los pilares de embarcaderos, ese lugar, ese jodido lugar, está muy lejos. Demasiado lejos como para que sea crucial pero suficientemente cerca para jodernos la vida. Ese lugar existe, pero lo único que yo noto es esa pulsión, es la cercanía de la desgracia. Han pasado ya diez minutos. ¿Por qué no llamas? O, más importante, ¿por qué no llamo yo? - Aquel fin de acto fue precioso. Inmejorable. Cerca del cielo, cantas, hombre de gafas oscuras, ochentero de profesión y Cool tu nación. Espera, espérate un momento, y hasta bailaré. Ahora debo contar una historia, coño. Hablaba de un fin de acto, un fin de acto precioso, y además, apoteósico (a saber, del latínapotheōsis, y este del griego ἀποθέωσις, deificación). Hay tiendas de campaña, alrededor y bajo los troncos de un pinar. Seguro que cae faisca de las copas, pero no puedo verla porque todo está oscuro como la boca de un lobo o como la muerte solitaria en una cumbre nocturna. Caminamos escuchando un pájaro artificial, en su canto regular y desagradable y átono (oh, vamos, ya me he aburrido de este aburrido y cargante estilo literario, cambia ya; no, no, déjame terminar). El alcohol corre como ríos por el suelo, farolas lejanas deslumbran y marcan la silueta de los troncos. Pero, ¿no había dicho que estaba oscuro, oscuro, oscurísimo? Si, también, también lo estaba. Suena una teléfono, un tono, dos tonos, tres tonos, y alguien coge la llamada y maldice. Estoy afónico y todos nos reímos por ello, hablamos de política y nos reímos, despertamos a alguien y nos reímos, chocamos con los cordeles de las tiendas y nos reímos (sin pensar en que podamos caernos sobre alguien que duerme el sueño o la borrachera o ambas cosas). Es la farándula, dice alguien. Tiene el pelo rubiazo, o castaño, o pelirrojo, quién sabe a estas horas y estas lides. Yo viviría así, me oigo decir. Toma, y yo, dice un chico que no hablaba. La felicidad es solamente una opción, dice otra, en apogeo etílico y moralidad titubeante y absoluta verdad ética. Vivir así, de un lado a otro. Sentarte en un lugar, respirarlo, ver la gente, moverte de nuevo al son del viento y de las emociones más… Estás cocido, me dicen. Puede, digo yo, pero eso no hace que tenga menos razón. ¿No? Pero quizá sí, quién puede saber, quién puede tener la verdad absoluta en su mano, quién puede criticar, cuestionar, controlar, decidir qué es lo que vale y qué es lo que no. ¿Quién? Diez, veinte, treinta, cuarenta, ¿debería llamar ya? Pues a mí me gusta el primer mundo, grita alguien, por encima de la voz del cantante. Muchos le miran y sonríen. A mí también, pienso. El mundo sería igual sin ese estúpido, dice una chica a mi lado. no la conozco de nada, pero la miro. ¿Es que a ti no te gusta el primer mundo?, le pregunto. Ella me mira sin saber qué decir. No, dice al fin. Era obvio. La conversación se detiene. Alguien grita, entre risas: Sólo me quieres cuando estás borracha. Diez, veinte, treinta, cuarenta,… (te oigo pensar, norteña, demasiado fragmentario, ¿no?) Ja, ahora escribo poesía. Y canto la oda de que hay otra vida ahí afuera, y no sólo una, sino dos mil, tres mil, ¿quién sube la apuesta? El día en que dice si en lugar de no, cuando te elegía a ti y no a otro, cuando bebía esa copa de más y no lo dejé y me fui, cuando deseé estar en Nueva Zelanda y no en Irlanda, cuando acogí ese sentimiento y no lo dejé ir, cuando te besé a ti y no me fui a casa, cuando estuve sólo y te ansiaba en lugar de ansiar morir, cuando me dije si me quería suicidar y no lo hice, en lugar de hacerlo, cuando, cuando,… hay mil espejos a mi alrededor y los miro y me veo y no me gusto y me gusto al mismo tiempo, y me amo y me detesto, y me digo que si, que hay mil vidas, que las vivimos todas sin consciencia, que cada vez que hago algo el cosmos se divide y la matriz se replica, y al instante hay dos yo en lugares diferentes haciendo cosas diferentes. En un fractal de vida, infinito e inabarcable. Somos vampiros, vampiros de vidas. Las queremos todas, le chupamos la sangre a todas con la fantasía, inconscientes (y estúpidos), de que cada vez que la mordemos y aspiramos el rojo, las vidas se alejan cada vez más. se van y nos dejan. Porque desear vivirlas no es lo mismo que vivirlas. Diez minutos. ¿Dónde estás? Te imagino colgada de una soga, destrozada sobre una acera, en una bañera ensangrentada. Diez minutos. ¿Dónde estás? Verás, yo estaba colocado. Me había bebido cinco cervezas (1906, ¿eh? nada de mariconadas, con perdón), y había llegado a casa activo y estimulado, paranoico y erótico-festivo. Luego el porro y el vino, el portátil encendido, la página en blanco, oh, sí, eso me gusta, me pone. La música sonando, una vecina que mira y se asusta, y yo que bailo y escribo, y bebo y fumo y me desdibujo en una espiral que parece no tener final. Lo tiene. Me tiro en cama, la pastilla en la boca, y duermo. Mañana será otro día, ¿no? de momento, tienes tu poesía de borracho, tus mensajes de borracho, y tu resaca de borracho te espera… en tres horas. No me sorprende lo que me cuentas. No debería. Eso no te justifica. Que lo hagas siempre no justifica que lo sigas haciendo. Pero sienta un precedente. Siempre es más fácil con un precedente. Eso es cierto. Ya. Pero, ¿y mañana? Ya te lo he dicho: mañana será otro día, ¿no? Pero pienso, ¿y si no? Y luego cuento, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, ¿cuánto hace que deberías haber llamado? ¿Cuánto más tardaré en llamar yo? Tú te vas a cama. Nos besamos y acariciamos, la luz se escapa y el nórdico se vuelve segunda piel. Algo miaña y lo ignoramos. Yo enciendo mi pequeña luz, tú adoptas la de los faraones, mirando al techo. Te paso la mano por la cara, como vi hacer a Travolta hace muchos años (qué se le va a hacer, me gusta Johny, aunque sea cienciólogo), y me echo a un lado, invadiendo mi propio territorio. Leo mis viñetas, leo mis lecturas, leo mi vida, leo mi pastilla (la piedra y yo, su esclavo), y tú te duermes entre almohadas de IKEA mientras yo reflexiono la vida en busca de una explicación. Siempre me duermo antes de siquiera acariciarla. Pero, dejémonos de tonterías. Estoy empezando a preocuparme. ¿Y si te ha pasado algo malo? Dijiste diez. Pero, maldita sea, ¿qué hora es ya? Chico extraño, cantas. Menuda intro, hombre de gafas oscuras. Ya sabía yo que tenía algo de extraño, no me dices nada nuevo. Ni siquiera me confunde la noche, solamente me vuelve más perspicaz, más reflexivo, más borracho. Me acerca a la verdad, pero cuando voy a tocarla, me devuelves al fondo del vaso robado con fondo espumoso. Vale, veo un montón de mosquitos, puntitos pequeños, flotando bajo un foco. Se cierran las tiendas del centro comercial. Fuera llueve lo que nos diría txirimiri pero yo digo orballo o meruxe, pero bajo las cúpulas no siento nada. Los olores tratan de confundirme, pero yo veo los mosquitos, en su danza, su baile perfectamente sincronizado y perfectamente caótico. Me digo, si, lo haré, te voy a escribir. El perro muerto. Algún día, algún día te escribiré y me llevarás a lugares a los que probablemente desearía no haber ido. ¿Qué decías?, me preguntan. Y yo, nada, nada, pensaba en voz alta. Ah. Diez, veinte,… (he terminado antes que la canción, me tomaré un descanso, me iré a tomar un espidifen, que falta me hace…) Me recuerdo a mí mismo subiendo unas escaleras, y luego encerrado en un baño. Me recuerdo ardiendo de ansiedad, de angustia, de claustrofobia, madurando de golpe un par de años, pegándole patadas a la puerta hasta destrozarla en un furor de ira y rabia y cólera, y luego saliendo y escuchando a aquel camarero decir Fas ben, rapaz, fas ben, xa era hora de que cambiaran a puta porta, y yo respirar agitado con la mente perdida en algún lugar en el lejano horizonte que no era la pared de enfrente. Recuerdo las patadas. Recuerdo defenderme del universo. Recuerdo y toco y siento aún la coraza creada. Y mientras lo siento, me veo reflejado en la pantalla apagada. Y Kylie canta. Y Siam duerme. Y alguien confiesa que es gay, y que si le pueden querer de todas formas por lo que es y no por a quien se folla. Y un reloj canta, ¡diez! ¡veinte! ¡treinta! ¡cuarenta! Yo tengo la llave del coche en la mano (joder, cómo duele). Un sol de justicia arde la gravilla, niños gritan lejos y luego escucho como chapuzan en la piscina invisible. Bajo la sombra de un nogal canceroso, encuentro dos polluelos caídos, sin plumas, y un festín que me recuerda a los del Medievo. Los polluelos están rosados aún, y las hormigas los rodean. Se suben encima como si fuese una montaña rusa, pero lo único que hay allí es el sutil ciclo de la vida terminando muy pronto para unos y alargando la vida de otros. Los devoran, los devoran poco a poco, arrancando pedacitos de piel y músculo, agarrando ahora un pelo y su raíz y luego un ojo y luego… Podría parecer asqueroso. No lo es. Miro el reloj. Tic, tac, tic,… tac. Los acantilados tan rojos, la arcilla tan seca y los búnkeres abandonados y con los hierros retorcidos, sirenas que sonaron un día pero que ya no son más que espectros de una realidad olvidada y rodeada de condones usados y resecos. El mar resuena como un huracán sin fuerza. las nubes devoran la playa con sus dientes de vapor de agua, y la arena flota mientras los remolinos la mastican en un proceso que ha durado millones de años allende las mareas y los deseos de los hombres. Y yo las miro y las admiro y las siento y me siento morir de tristeza y melancolía. Porque el hombre de gafas oscuras, el fumador que dirían algunos, el proxeneta que dirían otros, se ha ido y me ha dejado a la ballena con su canto de sirena que me atrae a las profundidades mientras un descarado acompaña el gemido con una melodía de piano preciosa. Pronto empieza alguien a tocar un arpa, un arpa gigantesca, inconcebible, y sus cuerdas son dimensiones, dimensiones enteras, en suspenso en un sueño criónico, y las vibraciones de las cuerdas y los cantos de la ballena y el piano, y mis dedos, y mis ojos girando y girando, todo forma parte de una danza de incalculable belleza, y yo no la puedo ver y nadie puede, y aún así,… aún así desearía unirme a ellos, cantar, tocar, ser, existir, merecer, tocarte, oh, chico de pelo oscuro y ojos grises, quiero saber qué se siente al abrazarte. Pero no estoy más que aquí, sobre el sofá, el gato dormido en mi regazo y tú cantas lejos, la puerta me mira con los chaquetones colgados y la cerveza vacía llama otra pero yo digo que no. yo estoy aquí. Deseo ser un hombre multi-dimensional, pero no soy más que un ser plano de existencia fugaz y futuro incierto y memoria cada vez más borrosa. Canta, canta, que no sirve de nada. Ansío el mar, el mar gris, el mar triste. Ansío los acantilados desafiantes, los barrancos, el sexo, las miradas, la arena mojada en mis pies gastados y las conchas que trae el mar y los pedazos de madera con trozos de cuerda azul atados. Ansío. Si fuese suficiente, el mundo sería un lugar extraño. Deseo estar allí, pero estoy aquí, esperando tu llamada esquiva. Oh, dios, han pasado casi dos horas, tres, ¿cuatro? ¿Dónde estás? ¿Cómo lograr vencer mi ego, mi orgullo, llamarte? ¿Cómo? [vaya, por una maldita puta vez, has sido original] El desidilio ha terminado. Tomo el móvil con mis manos. Un tono, dos tonos. Una cantante de ópera me grita al oído: Oh, le drame! Y yo le respondo que si, oh, el drama, oh, la tragedia, oh, oh… ¿Por qué no llamabas?, le pregunta cuando descuelga. Dijiste diez minutos. Han pasado horas. No, no han pasado ni los diez minutos. Pienso. Pero no cuadra. ¿Qué te ocurre? Estás… lejos. Claro que lo estoy. Ya sabes lo que ocurrió ayer. Ella empieza a llorar. ¿Por qué lloras? Llanto, y más llanto. ¿Por miedo a perderme? ¿O por miedo a perderte a ti misma? Lágrimas. ¡Háblame! ¡Deja de llorar! Al fin cuelgo. Así que eso eran diez minutos, ¿eh?, me pregunto. El tiempo. El tiempo. las pulsiones, las emociones. Diez, ¿eh? Lárgate, gato, es hora de dormir. Me meto en cama. Duermo. Ahora. Y mientras me despierto, o sueño, o no sé el qué, de lado veo como entras por la puerta con tu camisón blanco y vaporoso, y me miras y sonríes, y te echas el flequillo a un lado y me susurras, y yo pierdo mi mirada en algún lugar lejos, junto a la almohada pero mucho más lejos (almohada, alcazaba, alcázar,… nazarí). No sé qué dices, pero me dices que a donde miro, y yo no sé responder. Deberías mirarme a mí, me dices, y es lo primero que comprendo. Y te miro. No creas que soy tonto, respondo. Sólo un tanto absorto, dice. (me duele) Si, un poco ido, si. Disperso, diría yo. Mágico para las palabras, pienso. Se transparenta su pecho, entreveo sus pezones, el pelo le cae sobre un hombro, el camisón se descuelga. Se desliza bajo la ropa de cama sin levantarse, me mira. Mañana tengo una entrevista. Por el libro, me susurra. Ajá. Diez, veinte, treinta, cuarenta,… sigue contando tú que yo… que yo no tengo ganas. 01:29, 20 de agosto de 2010, EDC. PD. Este relato no podría haber sido escrito sin la amable e inconsciente colaboración del disco Nightlife de PetShopBoy Reflexiones de escritor (I) 21 agosto, 2010 Decía uno de los críticos literarios más importantes en la actualidad, James Wood (Los mecanismos de la ficción, Gredos, 2009), hablando del realismo en la literatura, en que, en cierto modo (o en todos los modos), las historias son incerrables (nota: la palabra incerrable no existe, pero se la propongo a la RAE). Lo explica diciendo que si uno pretende que su historia sea lo más realista posible, uno se ve obligado a no terminarlas jamás. Afirmaba esto de un modo un tanto alegórico, y relacionándolo con la forma en la que se pueden terminar las novelas y relatos. Pero si se eleva el concepto a lo paranoico-excesivo: si, las novelas hay que terminarlas; los relatos, también, pues es físicamente imposible escribir una historia interminable. Sin embargo, ahí hay una verdad: y es que aunque terminemos las historias, en realidad, estas no lo harían en la vida real. Las historias son, repito, incerrables. Podemos escribir acerca de un determinado período de nuestras vidas, y terminar con la solución de un nudo, como rezan los manuales (ejemplo, la larga enfermedad de un pariente, su muerte, y el renacer de una nueva etapa en la vida; un viaje, con la partida, el desarrollo, y finalmente, el regreso a casa; largo etcétera). Pero si esa historia fuese real, no tendría final. Cierto, quizá no explique bien qué quiero decir. Es un tema un tanto obtuso, y que me atormenta al escribir. Uno inventa un personaje, un protagonista, y ha de dotarlo de un cúmulo de características que le den veracidad, que lo hagan real. También le das un pasado, un presente en el que se desarrolla, y un futuro que el lector puede vislumbrar. Vivirá su historia, y llegado un momento dado, el autor pondrá la palabra FIN, y se habrá terminado. ¿Sería así en la realidad? La realidad no se termina. Claro, esto no nos lleva a ninguna parte. Como reflexión, en parte, es una mierda. Pero es la primera, no se espera que sea perfecta. Reflexiones de escritor (II) 24 agosto, 2010 Hace una semana que he terminado de leer Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy. Es una lectura maravillosa (soy partidista en este caso), y que un crítico cualquiera encuadraría en el llamado realismo del siglo XIX y XX (Nabokov, Austen, Flaubert, Tolstoi, etc). Aunque no supiésemos esto, las propias características del texto nos lo dirían. La trama que cuenta es absurdamente real. Uno no sólo es capaz de meterse en la piel de un chico de dieciséis años, sino que se cree la historia. Para alguien como yo, que basó parte de su ‘formación’ literaria en los grandes clásicos de la ciencia-ficción, es un contrapunto terrible. Porque si, los autores de la mejor ciencia-ficción han logrado que me metiera en las historias, han hecho que estuviese bajo la piel de los protagonistas de odiseas espaciales, mundos destruidos o invasiones extraterrestres. Historias bien contadas, historias definidas, buenas historias. Pero, no te las puedes creer. Puedes valorar que puede que algún día ocurran, o en que puede que pudiesen pasar en determinadas circunstancias. Lo que nos creemos no es la historia, a todas vistas fantasiosa, sino la posibilidad de la historia. Y es una diferencia total. Ofrece un abismo que de momento ningún autor de ciencia-ficción ha logrado saltar (sobre todo, si hablamos de verdadera ciencia-ficción, y no de baratijas pseudocientíficas, comida rápida literaria que apenas la has tragado ya ha desaparecido de tu memoria). Y yo me pregunto, ¿es acaso imposible dar ese salto? ¿Contar una historia que transcurre en una colonia lunar, o en una estrella lejana, y que el lector sea capaz de creérsela como real, es imposible? Obviamente, jamás se podrá lograr que una historia así sea tomada como verdad de una forma total, pero creo que si podría lograrse, si acaso por un momento, que el lector estableciese una empatía, una creencia transitoria en la historia: creerte que realmente eso sucedió en la Luna, que alguien las pasó así de canutas allí arriba mientras tú, por poner un ejemplo, cursabas segundo de carrera. ¿Acaso no nos creímos las aventuras –y desventuras-, de Alex en Hacia rutas salvajes, sin saber exactamente si había ocurrido así? Y, sin embargo, ¿a qué nadie se creyó las aventuras de otro Alex, el de La Naranja mecánica? ¡Ya vale de space operas baratas, o de ciencia-ficción dura que aburre hasta al técnico más entusiasta del despacho más pequeño de la NASA! Es el momento de que la nueva hornada de escritores de una cienciaficción moribunda se levante en armas, amarre el realismo, y logre lo que todos los anteriores no lograron: que creamos realmente la cienciaficción. Es una nueva aventura: la de convertir algo absurdo en algo real. Canción muerta 26 agosto, 2010 No puedo besarte otra vez. Ella mira y él no aguanta y se mira los pies. La lluvia cae sobre sus cabezas, rebotando contra la piedra y los andamios, repiqueando sobre las charcas que se forman en el suelo arenoso. ¿Por qué?, pregunta ella. Yo si soy capaz. Dos figuras solitarias bajo la luz de una farola triste. Dos figuras solitarias en busca de algo que no se pueden proporcionar. No sería justo. ¿Justo para quien?, pregunta ella, exaltada. Enrojecen sus mejillas, sus pupilas se dilatan. Para mí, reconoce él. Imagina un piano tocando una triste balada, la canción de una muerte anunciada, la canción de un mundo que agoniza, de un atardecer siniestro y de una noche que entra eterna y umbría. Esto es un fin, asume ella. Ni siquiera llegó a comenzar, susurra él. Él tamborilea los dedos sobre su pantalón húmedo. Ninguno dice nada, no hay nada más que decir. Es triste, dice finalmente ella. Él piensa que sí, que es triste. Y se siente sólo, y abandonado, siente que nadie vela por su suerte y que a nadie importa lo que sucede en aquel lugar alejado de la ciudad. Siente que nadie, JAMÁS, le ha hecho el menor caso, y que, decida lo que decida, el único que va a pagar las consecuencias será él mismo. Muy triste, dice él. Podría ser diferente. Si, reconoce él. Pero no lo es, ¿verdad?, insiste ella. Niega con la cabeza. Creo que debería irme a casa, dice ella, al fin asumiendo el rumbo de la noche. Él no dice nada, y ella alza una mano y dice adiós. Suerte, añade cuando él la mira irse y penetrar en la oscuridad de coches oxidados y aceras descuidadas. Igualmente, murmura él, y se queda sólo al fin, una vez los pasos de ella se pierden en la noche apagada. Se sienta sobre un bloque de cemento cubierto de líquen, nota la humedad penetrando hasta su piel, nota el frío. Y con el lento pasar de los minutos, la canción que había imaginado ya no está, murió, y la sustituye el sonido de la lluvia al caer. Mañana será otro día, le dice a la noche. Pero con aquella oscuridad, no sabe si lo que dice se convertirá en una verdad o es solamente un anhelo. Quizá. 12:03, 26 de agosto de 2010, EDC Reflexiones de escritor (III): la música… y el escribir 28 agosto, 2010 En Mientras escribo, Stephen King se aleja del terror o la fantasía, y se mete de lleno en su infancia, para buscar el origen de su escritura. Cuenta, entre otras muchas cosas, su modus operandi a la hora de ponerse a escribir (sigo alguna de sus directrices, las que me funcionan, como escribir 2000 palabras cada vez que me pongo a escribir, aunque luego tache muchas), pero también que cuando se sienta en su escritorio, pone música heavy metal, a todo volumen. Lo hace no porque le guste, sino para no distraerse. Es una imagen un tanto cómica, si alguien se imagina a un Stephen King paranoico escribiendo ITmientras suenan Los Ramones a todo volumen. He de reconocer que yo no me pongo música que no me guste. Muy al contrario, pongo música que me gusta. Y no me despista, sino que me potencia, me concentra, me pone a tono. Tanto es así, que más tarde, al releer un párrafo, soy casi capaz de recordar que canción estaba sonando en el momento en que lo escribí. No porque la canción esté plasmada de forma evidente en las palabras, sino porque se esconde detrás de ellas (últimamente, pueblan mis horas de escritura canciones de Sigur Ros, First Aid Kit, etc, muy ambientales, atmosféricas). Muchas veces he reflexionado acerca de cuánta influencia tiene la música en las historias. ¿Cambia un argumento que ya tengo decidido lo escriba bajo la influencia de una canción de jazz o lo haga con una canción de post-rock ambiental? Siempre me digo: no, el argumento ya lo tenías claro, ¿qué influencia va a tener? Pero quizá influye en el ánimo de los protagonistas de la historia, o en sus diálogos. ¿Cómo saberlo? La mente científica me da una respuesta inviable, y es escribir el mismo relato con y sin música. Lo dicho, inviable. No sé si Stephen King también se ha planteado esto, y me gustaría saber qué música estaba escuchando al escribir determinados párrafos brillantes (la escena del jardín viviente en El resplandor, la tormenta oscura en Saco de huesos, etc). Por mi parte, seguiré escribiendo con mi música. A mí me resulta (independientemente de la calidad de lo que escribo). Por lo visto, también le resulta a Stephen King (adelante, detractores). Pon distancia 1 septiembre, 2010 Pon distancia, pon distancia, pon distancia, pon distancia, repite la voz interior. Y mientras la voz lo repite, ella se acerca. Finalmente, se acalla la voz, inservible. Ha perdido el partido. Labios separados, vapor disipado. Ahora, ¿qué? ¿Siguiente base, o retirada raposeira? Olvida la meditación, las jornadas de reflexión inconsciente, la tristeza contemplativa. Olvídalo todo, has perdido el partido. Ignora los días grises, y a los soleados ni siquiera los huelas. Parpadea y vuelve a parpadear. ¿Nos vamos?, pregunta. La voz reverbera como en el interior de una catedral milenaria, pero en realidad es mi cráneo. Yo la miro. ¿A dónde?, pregunto a mi vez con inocencia. Ella empieza a hablar con nerviosismo y ansias de llegar antes de ir. Yo no escucho nada, solamente me fijo en que una de las farolas de esa calle parpadea incesantemente, y luego me recreo en como mi ojo se ciega por la luz que va y viene. Hay un mendigo/borracho tirado en un portal, amarrado a una botella de cerveza. Orballa suavemente. ¿Entonces?, dice ella finalmente, y yo vuelvo en mí porque su mirada se clava confundida en mis ojos idos. Vamos, digo. Pon distancia, pon distancia, pon distancia, pon distancia, repite la voz interior, que todavía cree que hay salida digna al desaguisado. Todavía puedes, parece decir. Pero enfilamos un portal, y luego unas escaleras oscuras, y un ascensor cuya luz también parpadea y huele a humo de tabaco mezclado con lejía. Y luego un descansillo y un piso. Y luego, el más allá. La voz calla, y se pierde en un limbo donde nadie la puede oír. Yo me pierdo, también. Espuma mental 3 septiembre, 2010 Sentado en el borde de la roca, asomo mi barbilla y la convierto en quilla contra las olas rumorosas y su espuma que inunda el aire y lo carga de sal y vacío. El cielo cae hacia el horizonte lejano en un beso desapasionado, rutinario. Susurra la larga pendiente a mis espaldas, susurran la hierba y los pájaros que son como esquirlas en el aire. Pienso que las cosas no siempre salen como uno quiere, que eso es frustrante para el que no enfrenta la vida con valentía, pero que esa incertidumbre es lo que lo convierte en interesante. Alea jacta est, susurro. Estoy solo y eso es inevitable, sólo enfrentado a un universo vacío y a la vez repleto de cuerdas que vibran y de rumores y de largos y solitarios atardeceres. Estoy solo, solo conmigo mismo. Atrás quedan autobuses traqueteantes, excímeros convencionales y largas noches húmedas donde las botas se hunden y apenas pueden salir. Atrás todo tipo de teclados y delitos, botellas y baños, míseras migajas de un mundo paralelo cuya recta jamás se corta con la mía. Todo eso queda atrás. Mi barbilla corta el viento. Mis ojos no miran, no hace falta mirar, la dirección es siempre adelante, adelante a donde sea. Mi barbilla corta el viento. Y yo, corto mi propia historia. Con ocho minutos tengo suficiente, y aún me sobran dos… Reflexiones de escritor (IV): protagonista de mis historias 8 septiembre, 2010 Alguien me dijo un día que para escribir una buena historia, uno debía ser muy poco protagonista de ella. Distanciarse lo máximo posible, verlo todo en la distancia: NO involucrarse. Sin embargo, a cada palabra que escribo me doy más cuenta de que lo que realmente importa es involucrarse. Imaginarse historias va unido indefectiblemente a hacerlas tuyas. Cuando terminas son una parte de ti que ha quedado plasmada en un ‘soporte’ menos perecedero que la memoria. La mera idea de convertirlas en algo ajeno, algo con lo que no sintamos empatía… es siniestro. Los protagonistas somos nosotros mismos. O, al menos, una parte de nosotros mismos. Quizá, en un momento, sea nuestro yo de ocho años en una tarde de verano angustiado el que hable, o quizá, en el siguiente, sea el yo de quince al que una chica negó un beso. Pero que somos nosotros los que hablamos cuando un protagonista habla, o que somos nosotros los que caminamos cuando él camina, eso es, a mi parecer, innegable. Negarlo es destruir la verdadera esencia de escribir algo… sobre la playa (12) 8 septiembre, 2010 El dulce y afilado hálito del destino, alargándose sobre una costa cubierta de arena y polvo. Mil gaviotas graznan al Sol implacable, graznan al azul turquesa que, más abajo, alberga el sentido de su letanía hambrienta. La brisa cálida remolonea en las arrugas de mi cara, en mis ojos secos y mi melena lacia y blanca, en mis dientes quebrados. ¿Cuántos? ¿Cuántos me habrán decepcionado hasta hoy?, me pregunto a mí mismo. Sé que la respuesta es ninguno. Lo leo en la realidad invisible que me rodea, lo leo en mis manos de dedos torcidos y cicatrices que un día fueron líneas de vida y amor y dinero. Recuerdo un camino plagado de guijarros, de salamandras y hojas caídas. Nadie me ha decepcionado, solamente me he decepcionado yo mismo. Ah, la torre de marfil, murmuro con palabras que de viejas son densas y de densas caen al suelo como atraídas por una gravedad cuántica que se lleva las posibilidades no sucedidas. El ego y la supresión del ego, y el nuevo ego vestido de ave fénix que nace de cada intento. Imposible de eliminar, imposible porque siempre ha estado en el mismo lugar, aferrado al tarro de las esencias. Me llevan unos pies ancianos y crujientes y ásperos que parecen de otra persona, me llevan por el sendero poblado de arena fina, entre juncos de playa, y luego camino por arena más húmeda, notando como la brisa se enciende y arrastra la espuma de las olas hasta hacerla chocar con mi cara. Me siento notando un crujido, y observo la letanía del mar, de ese azul que se vuelve blanco al romper contra la orilla, un débil farallón de arena oscura. A mis pies, un mosquito de playa, casi transparente, salta como una pulga por las ondulaciones de la arena de cresta en cresta. Un zapato viejo se deshace comido por la sal medio sepultado. La hoja de un periódico aletea enzarzada con un trozo de madera en una batalla inútil. Inútil como esta sensación, pienso. Esa que oprime mi pecho durante el día y no me deja respirar por las noches, en la oscuridad de una habitación de donde me siento alienado y donde nada hay que forme parte de lo que yo soy. Marcos con fotos de personas que ya no existen, instantes que se disuelven. Paredes lisas, lisas, lisas, lisas como la memoria que se alisa hasta buscar un rincón donde morir y desaparecer, podredumbre y luego alimento del hambre voraz de un cosmos lejano. Preguntaría donde estás, murmuro, maitasun de tierras del norte, pero estás muerta. Preguntaría donde estás, murmuro, hermano, hermano mío que un día compartiste risas conmigo, pero estás muerto. Preguntaría donde estás, murmuro, madre, madre que me pariste y me cuidaste como si tu tiempo no valiese nada, pero estás muerta, también. Preguntaría una y mil veces, pero nadie más que yo queda en este lugar yermo y vacío. A ese mar, pienso, le llamaban el mar de los perdidos. Me paso la mano por la cara, y encuentro una lágrima. Me sorprendo y sonrío. A lo lejos, emergen ballenas entre las aguas y bajo el sol, con sus lomos oscuros y sus chorros de agua brotando de ellos y sus colas, saltando en un instante y luego cayendo en la viva expresión de la felicidad más consciente que jamás haya visto. Otra lágrima surge de mis ojos. ¿Cuánto hace que no lloro?, me pregunto. ¿Años, décadas quizá? Tanto tiempo doliéndome de mi suerte y de mis desgracias. Tanto tiempo viviendo una realidad que al fin resulta que no existe, que no existió jamás. Me limpio las lágrimas. Si duele, es que todavía vivo, le susurro a la tarde que avanza y el Sol que cae y caerá sobre aquel horizonte vacío durante una eternidad. Si duele… Pregunto 10 septiembre, 2010 Pregunto, ¿Quién eres tú para desanimarme? Y tú bajas la mirada. Pregunto, ¿Quién te ha dado permiso para quitarme las ganas de ser feliz? Y tú te miras los zapatos. Pregunto, ¿Acaso debo ser convencional sólo porque tú lo eres? Y tú te muerdes un labio. Pregunto, ¿Acaso yo te he pedido que sigas aquí? PD: dedicado a todos los que, alguna vez, han intentado desanimarme. Respuesta: no lo habéis conseguido. Reflexiones de escritor (V): el aburrimiento 10 septiembre, 2010 Algo ocurre cuando dejas de escribir de cosas acerca de las cuales siempre has escrito. Cuando pierdes tus temas, cuando caes en un nuevo territorio. En tierras extrañas. Por un instante, me preocupó. Existen precedentes. Durante los años treinta, cuarenta, cincuenta, ocurrió un fenómeno en el pulpamericano (aquellos fanzines donde escribían, por fascículos, los grandes pioneros de la ciencia-ficción): todos los que alcanzaban ligera fama, evolucionaban y caían en otros géneros (suspense, misterio, realismo, etc). Les pasó a muchos. Durante muchos años, me dije que jamás me ocurriría eso, que la ciencia-ficción era lo que me gustaba y lo que quería escribir. Sigue siendo así, aunque de una forma mucho menos tajante. ¿Me he aburrido de la ciencia-ficción? Ocurre que la ciencia-ficción, como uno la conocía, está muerta. Se ha hablado ya lo suficiente de exploración espacial, ya hay demasiadas space-operas, demasiados aliens, demasiadas tramas filosóficas, thrillers psicológicos en planetas alejados, demasiadas catástrofes o inventos revolucionarios. El nivel actual es más bien bajo. Por tanto, me redimo leyendo clásicos, leyendo a los pioneros, los que hicieron de la cienciaficción un género exclusivo donde solamente caían aquellos con una sensibilidad especial (espacial) para la innovación. Ahora es diferente. Ahora prima la convencionalidad. Eso, unido con la crisis del mundo literario… ¿Me he aburrido? No lo sé con exactitud, pero de pronto me cuesta escribir los largos relatos de ciencia-ficción hard que antes escribía en dos días. Sigo teniendo las mismas ideas, la misma ciencia entremezclada con realidad y ficción que antes. Están en mi cabeza. Pero, de pronto, noto como me preocupan otras cosas. Como leo a ciertos autores para empaparme de su forma de escribir. De cómo me fijo en la estructura de las frases, de las composiciones gramaticales, de las partituras literarias. Y escribo sobre la gente. Sobre lo que hay una calle, en un supermercado. Algo sumamente alejado de la ciencia-ficción. Con la firme intención, me digo a mí mismo, de volver algún día a los terrenos que en su día dominé como un juego al que juegas muchas veces. Volver para introducir las mejoras, los aprendizajes, para aplicar todo eso en mi mundo, en la ciencia-ficción, y convertirla de nuevo en lo que fue: en un cajón de las ideas. Volveré. No sé cuándo ni cómo, pero volveré. Ligero como una pluma 11 septiembre, 2010 Jon se despertó ligero como una pluma, y bajó corriendo por las escaleras hasta la cocina. No había nadie, por supuesto. Hacía años que vivía solo. Se hizo un gran desayuno: cereales con leche, tostadas con mantequilla y mermelada de frambuesa, un vaso de zumo de naranja y otro de café, y hasta un par de galletas de chocolate. Sentado ante la mesa, disfrutó de los manjares hasta que no quedaron más que migas y restos de la batalla: un estómago a reventar. Se levantó y miró aquel desaguisado. Hoy no voy a limpiar, sentenció. No hace falta. Salió al porche de la casa, y observó el Sol que se levantaba por encima de las casas de sus vecinos, deslumbrándolo todo y atravesando las numerosas columnas de humo que se alzaban por doquier, tanto en la urbanización como en la ciudad. Había varias camionetas cruzadas en la curva, y un viejo cedro que alguien había intentado talar y en cuyo tronco todavía estaba clavada el hacha. Un trabajo no terminado. Respiró hondo, estirándose, y sonriendo, bajó las escaleras y sintió el césped húmedo en la planta de sus pies. Entró en el sótano silbando una vieja melodía, de Elvis creía recordar (Don´t), y rebuscó entre todos los cachivaches llenos de telas de araña y periódicos viejos, hasta encontrar la silla plegable. La sacó y dejó todo lo demás tirado por el suelo. Ya te recogeré mañana, le dijo a las cajas caídas, sonriendo y echándose a reír. De nuevo sobre el césped, extendió la silla y la limpió cuidadosamente, pensando en cómo la usaba su madre para ir la playa, décadas atrás. Luego la lavó con la manguera, y la dejó allí, al Sol del amanecer, para que se secase. Volvió adentro, y sin saber muy bien qué hacer, paseó por la casa como un zombie, contento de tener piernas y de estar sano como un roble. Miró en la biblioteca del salón, donde desde hacía años atesoraban polvo todas las novelas de Agatha Christie de su madre, o los libros de bricolaje que su padre jamás había llegado a usar. En el estante superior, una larga enciclopedia de cartón piedra que Jon siempre había odiado, por ser tótem del falso conocimiento, de la vacuidad de un cerebro perezoso. Llegó a su habitación de nuevo, y se tiró en cama mientras leía unos tebeos de Spiderman. Los había encontrado la noche anterior, rebuscando en las cajas de su armario. Hacía años que no los leía, de modo que para él eran casi nuevos. Disfrutó durante un par de horas con las aventuras y desventuras de Peter Parker, sin juzgarle, solamente riéndose. Más tarde, vio en su reloj que era casi mediodía. Se levantó y notó un pequeño temblor. Rió entre gritos y bajó corriendo las escaleras, atravesó el hall y saltó de nuevo sobre el césped. Cogió la silla plegable, ya seca, y corrió de nuevo al interior. La dejó en el hall y corrió a la cocina. Abrió la nevera y tomó el bote de un gran batido de chocolate, y luego una caja de cookies de chocolate en el estante, y con todo eso bajo el brazo, y la silla, subió al segundo piso, y luego al ático. Allí paseó apurado entre cajas y baúles que habían pertenecido a su abuelo emigrante. Hacía mucho calor allí bajo las tejas, y pronto empezó a sudar. Encontró la claraboya, y la empujó infructuosamente un buen rato, incapaz de abrirla. Se había encajado con el paso de los años. Miró a los lados, buscando algo pero sin saber qué era exactamente ese algo. Finalmente, dejó la silla y el batido y las galletas sobre el suelo, y cogió una vieja mesita de noche. Hizo acopio de fuerzas, y la lanzó contra la claraboya. La mesita de noche destrozó el falso cristal, rebotó contra el borde y volvió hacia Jon, que se apartó con agilidad. Rió con ganas, mientras quitaba los restos de plástico de la claraboya, amenazantes como los dientes de un tiburón. Luego sacó la silla y lo demás, y se impulsó para salir, cegado por el Sol y por la otra luz. Se afianzó durante un instante, sintiendo como el vértigo se le pegaba como grasa de motor. Su casa sólo tenía dos pisos, pero la sensación de encontrarse allí arriba era vertiginosa. Sin embargo, hasta eso le resultó divertido, al imaginarse a sí mismo cayendo y matándose a tan poquito de… Y dado que la cima del tejado era plana, se sintió bastante seguro. Abrió la silla, y dejó el batido y las galletas a un lado. Y luego, se sentó. Ante él, toda la urbanización parecía la detallada maqueta de un niño con mucho tiempo libre. Los incendios parecían haberse aplacado por allí, aunque en la ciudad, entre las altas torres, el humo se convertía en niebla. El Sol ardía sobre su cabeza, y frente a él, la otra luz del cielo deslumbraba como un cristal iluminado por la luz de mediodía. Jon se miró el reloj. Sonrió. Faltaban tan sólo siete minutos. Un ligero temblor arrasó la urbanización como para recordarle que todo estaba muy apunto. Agarró el batido con la mano izquierda sin quitarle ojo a la luz, y se bebió un largo trago, disfrutando de aquel sabor a leche y chocolate. Se limpió los labios con la manga de la camisa, ensuciándola. Te lavaré mañana, dijo, y rió. Algunos habían llamado a aquella bella luz Digard, el nombre de su descubridor, y otros BX-119. Otros, Jinete del Apocalipsis, y denominaciones todavía más bizarras. Jon le llamaba, simplemente, la luz. Y mientras que la mayoría había huido a las tierras altas, o bien lejos de aquel lugar, él prefería estar allí y verlo todo perfectamente. Se llevó a la boca unas galletas de chocolate, y masticó quedamente mientras las migajas caían sobre su pecho. Miró de nuevo el reloj. Dos minutos. Las escasas nubes estaban apartándose como empujadas por algo, y el temblor se hizo más perceptible. Vio una bandada de estorninos abandonar un parque cercano y buscar un refugio que, en realidad, no existía. Puesto que la única especie sobre la faz de la Tierra con inteligencia efectiva no había sido capaz de destruir aquella bella luz. Recordó algo, y rebuscó en el bolsillo. Eran unas gafas de sol que su madre había puesto durante varias décadas, insensible a las modas. Se las puso. Guau, mucho mejor, dijo. Un minuto. ¡Esto va a ser genial!, gritó. Y el cielo se oscureció, mientras aquella gigantesca bola de roca helada se precipitaba en la atmósfera. Tembló el aire. Ardió el aire, incendiado el oxígeno. Se resquebrajó la tierra. Jon simplemente echó una última carcajada. Eterna. amanecer 12 septiembre, 2010 Aquel día, cuando empezó todo, tú bebiste como un regimiento, y yo furioso con mi propia vida te dije si querías pasear para bajar la borrachera. Tú empezaste a hablar en euskera, y a mí me dio la risa. Hablabas del mar y no sé qué más. Yo me fui a mear, y tú te quedaste sola en aquella parada de bus, sentada hablando como si hubiese muchos a tu alrededor, aunque no hubiese nada. Seguimos paseando la noche, las solitarias calles de una ciudad de piedra, hablando de la vida y la muerte y el universo y la realidad y la existencia y mil cosas más apoyados en columnas de piedra, y no hartos, corrimos a mojarnos los pies en el rocío que cubría la hierba, y desafiamos diciendo que nos quedaríamos hasta el amanecer. Volvimos bajo parapetos amarrados por la cintura por alguna extraña razón física, y para cuando te dejé en tu portal, y me fui a la cama que me llamaba, el Sol salía en una ciudad que despertaba. El desafío sigue vivo, el amanecer todavía llama. (descomunal) femme fatale en un tren de Visp a Bern (Switzerland) 15 septiembre, 2010 Al entrar en el tren me siento donde siempre, subiendo al segundo piso y junto a las escaleras, para que al llegar al estación de destino no tenga que hacer cola para salir del tren. Frente a mí se materializa ella. El tren se pone en marcha, un traqueteo leve y olvidado. Fuera, se elevan montañas como colosos, cumbres casi nevadas a pesar del Sol de junio, laderas que caen hacia el fondo del valle como una ola de tierra oscura y musgosa. Crecen los bosques. Arriba, un cielo azul brumoso, y parece que el aire se enciende. Frente a mí, ella. Que mira por la ventana, absorta sólo en apariencia, con la melena rubia despeinada. Lazos de pelo ondulado caen por delante de su cara, mientras el grueso se lo ata tras la cabeza, con dos lapices negros cruzados. Una frente escasa y una nariz fina y respingona, y unos ojos verdes grandes y brillantes bajo los cuales unas ojeras oscuras violáceas reinan y llaman al insomnio (otra vez). Unos grandes cascos cubren sus orejas, con el arco por encima de la cabeza como una diadema, unidos a un iPod como un feto a su madre. La música salta fuera, llena de graves, y flota en el aire fresco del vagón, que traquetea en una curva antes de penetrar en un largo túnel. Ella masca un chicle con descaro, mostrando unos dientes blancos, y de vez en cuando, tararea en voz alta una parte de la canción, con una voz suave pero algo rasgada. Humedece sus labios gruesos en un gesto calculado. Salimos del túnel y el Sol ilumina su rostro. La piel es pálida pero con un matiz amarillento. Disimulo que no la miro y miro por la ventana, en donde la luz del vagón hace que se refleje su rostro. Ella ha dejado de cantar y se inclina hacia sus bolsos. Primero rebusca en el más grande, de tela blanca y pintado a mano con letras de colores, acuarela pintada sobre un lienzo de tela. Las palabras están en alemán o francés, y no conozco ninguna, excepto l ´oeuf y, precisamente, l´amour. No encuentra lo que busca, así que pasa a buscar en un bolso más pequeño, de cuero, y luego saca tabaco de liar y un papel. Toquetea el papel, que refleja la luz del Sol quedamente, y después se pone a liar un pitillo. El movimiento de sus manos, experto y firme, se vuelve una danza absolutamente seductora. Erótica, irresistible. La miro y noto que no soy el único. No sé su nombre (cómo para preguntárselo), pero mentalmente la llamo Laetitia. Termina de liar el pitillo, y juega con él pasándolo entre los dedos como la varita de una animadora. Luego lo deja a un lado, con gesto de fastidio porque no puede fumárselo en el tren. Se pone un fular morado y casi transparente, enrollado al cuello como una boa constrictor, y luego parece quedarse dormida, con la cabeza apoyada de lado sobre el cristal de la ventana. Sólo disimula, disimula otra vez para que la miren, y yo caigo en el embrujo y aprovecho su falso sueño para mirarla. Sobre la piel de su pecho desciende un collar de bolas oscuras, y luego un top verde oscuro escaso, y bajo él un sujetador negro cubre unos pechos pequeños. El aire acondicionado revela sus pezones erectos, y las tiras del sujetador se despeñan de sus hombros y caen casi hasta los codos. En su muñeca izquierda alumbran pulseras de cuero y bolas entrelazadas, y al otro lado, un curioso reloj infantil, y sobre su mano un tatuaje de henna hecho de espirales y esferas y estrellas. Un minuto más tarde, consciente de que ya todos la miran, abre los ojos que brillan insólitos y conscientes, y esboza una sonrisa de satisfacción y baja la mirada y luego la dirige afuera. Con descaro miro la falda que cubre sus piernas, azul oscura y hippie y vaporosa, bajo la cual asoman dobladas bajo el cuerpo sus pies descalzos y pequeños, con lunares negros pintados sobre las uñas y un tatuaje que se insinúa en su pantorrilla. Es casi demasiado erótica, habita una débil frontera entre lo vulgar y lo exquisito. Pero domina el equilibrio, y estoy seguro de que jamás caerá a un lado u otro. Se despereza, estirando sus brazos e inflando su pecho. Me permito una sonrisa, y saco mi libreta y sobre una página perdida, escribo acerca de ella. No mucho, solamente palabras sueltas. Eso parece desconcertarla, pero evita mirarme cuando yo hago un alto buscando la palabra justa. Pocos segundos más tarde, tras rebuscar en su bolso blanco, también ella saca una libreta. Pero sobre sus páginas cuadriculadas no hace sino garabatos: espirales sin fin, estrellas que se complican hasta convertirse en borrones, palabras sueltas, letras con diéresis y muchas consonantes (jujijastkli, por ejemplo). La ignoro y sigo escribiendo. Ella se aburre y echa un trago a una lata rosa donde leo Cardinal Love. Luego guarda la libreta, y finalmente, esta vez de verdad, se duerme. Miro sus ojeras, que me transmiten una familiaridad difícil de describir. Afuera, las montañas ya están lejos y el valle se ha ampliado y hay casas típicas y vacas y praderas y bosques. Vislumbro un lago a mi derecha, entre colinas. Suspirando, reflexiono sobre mi viaje, mientras la observo y descubro una gota de saliva que asoma entre sus labios abiertos, y resbala casi a punto de caerse pero permaneciendo en el límite. El límite en el que ella habita. El límite en el que, al fin, habitamos todos. PD1. Más tarde, llegamos a Bern, nos bajamos del tren, y ella siguió hacia tierras del norte de Suiza. Nosotros, a Schosshaldenstrasse. Ella, al pasado de nuestros recuerdos. PD2. Basado en hechos reales. Tengo testigos (Julián, habla o calla para siempre). El erotismo de las miradas 22 septiembre, 2010 Vamos, mírame. Alza tus ojos concentrados en esas hojas blancas, deja de escribir. No hay nadie más, vamos, levanta la mirada. Oh, esa voz, que sigue sonando aburrida y monótona, hipnótica, ignórala nada más, no necesitas escucharla. Esa pizarra blanca, tan artificial, el proyector, vamos, deja de echarle miradas en busca de la verdad absoluta. Siento algo recorrer mis brazos, mi espalda, buscar refugio donde ocultarse, aunque por experiencia sepa que no existe tal lugar. Y como si una sirena hubiese alzado su canto en el aire frenético de temporal, ella me mira. Se cruzan nuestros ojos en un baile invisible, danzan y danzan durante unas millonésimas de segundo que se vuelven aparentemente infinitas. El erotismo construye un castillo de arena. Noto el rubor en sus mejillas bronceadas, y como luego cae un mechón del pelo negro como la muerte, un mechón ondulado que ella aparta con los dedos, soltando el bolígrafo y apartando finalmente la mirada. Luego vuelve a sus folios, escribe frenética de nuevo. El castillo se desmorona pasando a formar parte de la materia básica con que el Cosmos se construye a sí mismo. Yo echo la mirada afuera, tras la ventana, ignorando el milagroso hipnotizador que pasea por la tarima. Miro los tejados llameantes del campus, ardiendo bajo un Sol casual, miro las copas de pinos y abetos y carballos, lo miro todo y no veo nada. Ella, a un lado, sigue afanada en tomar notas. La veo sin mirarla, veo sus pómulos y sus cejas, su media sonrisa de labios finos y su melena negra apretada brillante hacia una coleta. Vuelvo a mis propias manos, y reflexiono mientras la clase agoniza en el erotismo de las miradas. Ese que prende sonrisas e inflama mejillas, el que hace nacer un escalofrío o consigue más furor que el sexo más salvaje. No conozco su nombre ni su edad, no sé si llega a este instante tras una vida llena de tragedias o una existencia dulce como un atardecer de verano. No tengo ni idea. Ignoro si esa falda corta y negra y una blusa bastante fea esconden una niña asustada o alguien que encara la vida con descaro. Tampoco sé si sus curvas presagian una pasión incontrolable o si vive atada a lo condicional. Sólo soy capaz de ver su mirada, el castillo construido, el erotismo escondido, oculto a todos aquellos espectros que copian y copian sin parar. Intento recuperar el momento, la miro de nuevo, pero su rostro serio trata de seguir el dictado monocorde de aquel demonio del hastío. Observo las líneas de su cara, su cuello, la forma en que se marca la clavícula, una rebelde tira de sujetador que cae. Vamos, mírame, levanta esos ojos verdes que irradian, levántalos otra vez y crucemos de nuevo el umbral, crear un instante nuestro, vamos, ignora lo demás, vamos, vamos,… Pero ya no vuelve a mirarme. Vamos, mírame, pienso antes de perderme otra vez en los tejados y los árboles y en el runrún incesante de la realidad. 20:33, 21 de septiembre de 2010, EDC PD: Aprendí a mirar a los ojos al hacerme mayor. Antes de eso, solamente rozaba las pupilas de los demás, como el muchacho asustado que asoma por encima de la manta para ver si el Gran Monstruo se ha materializado ya en el techo de la habitación o sigue oculto en las sombras que habita. Ahora, menos miedoso, perforo los ojos de los demás buscando verdades que, probablemente, están en mi interior. Adicto a las miradas, ahora descubro, descubro. La ciencia-ficción de la vida real (I): intercambio de cualidades 23 septiembre, 2010 Sucede que la ciencia nos regala, más a menudo de lo que parece (sobre todo para aquel que tiene curiosidad y sabe como buscar), detalles sobre la vida que jamás habríamos podido imaginar. Como dijo el maestro Arthur C. Clarke en su prólogo de 2001: una odisea espacial: ‘esto sólo es ficción. La realidad, como siempre, será mucho más extraordinaria‘. Durante décadas, los escritores de ciencia-ficción nos han obsequiado con ‘regalos’, obras singulares y originales, innovadoras y verdaderamente valiosas. Sin embargo, más allá de la ficción de la ciencia-ficción, existen unas realidades sorprendentes que no muchos conocen. Porque, aunque no lo parezca, algunos científicos se salen de la norma y deciden hacer ciencia de verdad, esto es, la ciencia que busca respuestas por extrañas que sean las preguntas y por más extrañas todavía que sean las respuestas obtenidas. Más allá, como se suele decir, de la peer review y el mainstream de la ciencia actual. Dado que muchas de estas anécdotas, o descubrimientos, se quedan en el olvido (es de notar que la mayoría se encuentran en publicaciones científicas, en inglés habitualmente, y por tanto, fuera del alcance del usuario habitual -ese que no suele pagar 250 euros por una suscripción a Journal of Proteomics, por poner un ejemplo), usaré mi plataforma para colocar entradas acerca de como la vida nos puede sorprender, acerca de como no es necesaria la imaginación para encontrar fantasías. En esta primera entrada, hablaré de unos cuantos casos que he conocido últimamente (en su mayoría). Lo haré de la forma más simple posible. En el futuro, me dedicaré solamente a un caso por entrada. ¿Por donde empezar? Nos imaginamos normalmente que los científicos se dedican a buscar vacunas, nuevos medicamentos, a catalogar bichos raros o a tratar de evitar que el medio ambiente se vaya a la mierda. Cierto, la mayoría son gente así (me incluyo). Pero otros, los menos, dan el salto. Hablaremos de algo que todos que hayan cursado ciencias naturales en el colegio podrán comprender. Seres vivos a los que yo, en un alarde de originalidad, y echando mano de los prefijos y sufijos que los griegos tuvieron a bien legarnos, llamo mixótrofos. Digamos que trofía se refiere a la forma de alimentación, y mix,a a mixta (casi como el anuncio). Resulta que siempre nos han enseñado que las plantas se fabrican su propio alimento a partir de la luz solar, y que los animales hacen lo contrario, es decir, o bien se alimentan de plantas o bien unos de otros. Las plantas, por tanto, son autotrofas, se alimentan de forma autónoma, mientras que los animales son heterotrofos, se alimentan de otras cosas. Bien, pues recientemente, he leído un artículo en el que habla de plantas que, literalmente, devoran bacterias a través de sus raíces para alimentrase (Turning the table: plants consume microbes as a source of nutrients, de Paungfoo-Lonhinne et al). En el otro extremo, se ha identificado un género de insectos que, paradójicamente, realizan la fotosíntesis. ¿Qué cómo es eso? Por alguna razón desconocida, han incorporado en su dotación genética genes procedentes de plantas, los han mezclado consigo mismo, y a través de su tórax, de un verde fluorescente, realizan la fotosíntesis y obtiene energía a través de la luz solar. El bicho en cuestión, por si alguien quiere comprobar que hablo en serio, se llama Elysia chlorotica (http://naturacuriosa.blogspot.com/2008/11/elysia-chloroticala-babosa-que-tambin.html). El mundo al revés. De singularidad en singularidad, me meto de lleno en el mundo microbiano para hablar de una bacteria a la que, comúnmente, llaman Conan, la bacteria:Deinococcus radiodurans. Para no explayarme, simplemente diré que esta bacteria es capaz de sobrevivir a una cantidad de radiación cientos de veces superior (durante horas), a la que soportaría un humano durante unos segundos. Una bacteria capaz de resistir la ausencia completa de agua, de crecer encima de sal pura, de resistir el vacío,… bien, muchos diréis, pues perfecto, una bacteria especial. Si ahora os hablo de panspermia (teoría que afirma que la vida en la Tierra fue sembrada a partir de una forma de vida transportada por un asteroide o un cometa que impactó contra el planeta)… un equipo de investigadores brasileños han realizado un estudio y demostrado que, efectivamente, la bacteria en cuestión sería capaz de resistir un viaje espacial (vacío, -200º C, sin nutrientes ni fuente de calor, ni agua) durante un largo período de tiempo. Y no sólo eso, sino que posteriormente podría sobrevivir perfectamente el impacto del susodicho cuerpo estelar contra la Tierra. Punto y pelota. Ahora le llega el turno a la evolución, nunca puesta en duda y en perpetua y estéril batalla con el creacionismo religioso (ciencia vs religión). La mayoría ya conoce el término de ‘selección natural’, una misteriosa fuerza que hace que las variantes que mejor se adaptan al medio sobrevivan, y que las que lo hacen peor, no (o al menos, que su representación en la siguiente generación sea mucho menor que la de la variante adaptada). Ejemplo fácil: si llega una época de frío, los osos con la capa de grasa más gruesa sobrevivirán mejor y más que los que la tengan más fina. Fácil, fácil. Bien, también publicado hace un mes, descubro en un artículo que la selección natural ha seleccionado (vaya redundancia) una proteína que ayuda a disimular a proteínas defectuosas, impidiendo así que la selección natural actúe sobre ellas, eliminándolas. Permitiendo que, de hecho, las variantes defectuosas pasen la siguiente generación. Es decir, la selección natural contra la selección natural (The effect of chaperonin buffering on protein evolution, de Williams et al). Y es que, aunque los científicos sean arrogantes y disimulen saberlo todo, lo cierto es que no tienen ni idea. Defienden a capa y espada el método científico, cuando en la mayoría de las ocasiones no son capaces de terminar un experimento que lo cumpla (tengo experiencia directa al respecto). Uno de los grandes pilares de este método científico, la reproducibilidad (si yo hago algo, y tú lo haces en las mismas condiciones, debe salir el mismo resultado), es una falacia. Otro de los pilares, la demostración de hipótesis a través de experimentos, también (que se lo pregunten a la física cuántica o física de partículas). Creedme, nunca hagáis caso a un científico que os dice que lo sabe todo. En el caso concreto de la reproducibilidad, los científicos ignoran un hecho básico: la intención. Aunque muchos ignoramos esto, la intención mental con la que nos enfrentamos a un día, con la que nos enfrentamos a una decisión, afecta al resultado de la misma. La vieja pero actual historia de que somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Enlazando con esto, hablaré de un bioquímico japonés llamado Masaru Emoto (ampliamente conocido en la red, y al que conocí tras su aparición en el documental insuperable, e im-pres-cin-di-ble ¿Y tú qué sabes?). El Dr Emoto era un respetado bioquímico al que una intuición le hizo ganarse la fama de medio loco. El nipón leyó acerca de un concepto, ‘la memoria del agua’, que manejaban los homeópatas. Quizá hable del tema en otra entrada. Ahora simplemente hablaré de que Emoto pensó que quizá no todas las aguas fuesen iguales. Y no solamente a nivel químico (más sodio, menos sodio, más potasio, etc). Ni tampoco a nivel contaminantes. Experto en cristalización de cristales, a Emoto se le ocurrió tomar aguas de diferentes orígenes (una fuente sagrada, agua de grifo, agua de una casa en donde había sucedido una tragedia, agua de un río contaminado, etc). Colocó una gota de cada tipo de agua sobre un vidrio, y lo congeló mediante un método que congela el agua al instante. Al observar los cristales de hielo formados, su sorpresa fue mayúscula. Los cristales de las aguas procedentes de la fuente sagrada, de lugares en donde habían ocurrido cosas positivas, etc, tenían formas geométricas perfectas, muchas de ellas, simplemente, bonitas. Por el contrario, las aguas contaminadas, o de grifo, o de lugares con tragedias, formaban cristales amorfos. Hasta este punto, la comunidad científica simplemente le ignoró. Con su siguiente paso, mucho más controvertido, le declaró loco y lo sumieron en la marginalidad (sin embargo, el gobierno japonés, a día de hoy, y según tengo conocimiento, sigue financiando sus estudios). Primer experimento: tomó agua de una fuente sagrada, y la metió en botellas de plástico. A continuación, escribió sobre las etiquetas blancas de las botellas mensajes como ‘bondad’, ‘amor’, ‘felicidad’. Luego cristalizó gotas de estas aguas, y las observó. Resultado: cristales geométricos perfectos. Lo cual no era extraño, puesto que el agua procedía de fuentes sagradas. Sin embargo, cuando repitió el experimento con agua contaminada, tras un tiempo con las etiquetas de mensajes positivos, los cristales formados eran igualmente bellos. Todas las combinaciones ofrecieron resultados semejantes. ¿Es la intención, la intención mental, capaz de modificar la realidad que nos rodea? Dejo ahí la pregunta (nota: Masaru Emoto es un científico que, a día de hoy, sigue publicando en revistas científicas reconocidas, puesto que sus experimentos son, en su mayor parte, rigurosos; sin embargo, seguro que muchos de vosotros no habíais oído hablar de él) (Double-blind test of the effects of distant intention on water crystal intention, de Masaru Emoto). La realidad, por lo visto, nos ofrece ciencia-ficción de la buena. De la que casi da miedo por sorprendente, y por REAL. En la próxima entrada de La ciencia-ficción de la vida real, hablaré de cosas más oscuras, como la presencia de DDT en el 95% de las placentas de las mujeres embarazadas españolas, de la plaga de super-malas hierbas que asola Estados Unidos a causa de uso de transgénicos (Monsanto), de los crímenes de las grandes farmacéuticas (denunciado por Teresa Forcades), y otras mentiras que también me parecen ciencia-ficción: otra vez, muy REAL. PD: la bibliografía de todos estos casos está a vuestra disposición si estáis interesados (aunque mucha de ella esté en inglés). A nena e a cadela 25 septiembre, 2010 Hai moitos anos, daquela cando as fotos eran en branco e negro, houbo nunha aldeia pequena unha nena. Morena e de ollos escuros, rabuda e forte. Vivía nunha gran casa nun alto, ó que se chegaba por un camiño de terra, pois nalquel lar non verían o asfalto ata moitas décadas despois, subindo curva tras curva, entre leiras con millo e cebada, con coles e grelos e navizas, e patacas, entre fontes e riachos. Un lugar tranquilo, onde os veciños se axudan nas labores do campo e da vida, un lugar onde se a un lle sobraban patacas, dáballas ó veciño que lle faltaban. Ninguén morría de fame. A neniña tiña outros seis irmás e irmáns, maiores ca ela, pero todos traballaban coma se foran maiores. Ían á escola o xusto para aprenderen a contar, a ler e a darse conta de que naquel mundo a cultura non valía nada, que o que valía era o traballo, o campo. Eran, ademáis, tempos difíciles. Aínda que a neniña e á súa familia non lles faltaba de nada, os veciños comezaban a pasar penurias. Escoitábanse contos que dicían que a guerra rematara, e para eles era o mesmo porque non participaran, porque vivían naquel lugar como nunha illa. Tódalas noticias que chegaban traíaas o carteiro, que ademáis das cartas dos familiares emigrados, traía novas do país ó que dicían que pertencían: novas da guerra, novas de economía, novas de epidemias, novas, novas, novas. Non había máis visitas naquela illa de paz e soidade e si, tamén, de pequenos dramas diarios. A nena tiña unha cadela, unha cadeliña. Nacera uns meses atrás, e a súa nai morrera, así que a nena foi quen de convencer a seu pai, o que chamaba padre, para quedar con ela, a pesares de que na casa xa tiñan moitos cans e que había que mantelos. Pero ela, menor ca seus irmáns, logrou quedar con ela, e así pasaba as tardes daquel vrán interminable, xogando ca cadela, correndo pola pista cara arriba e cara abaixo, meténdose entre os talos do millo, cortándose cas follas, bebendo na fonte, mirando un ceo que se ofrecía claro, claro, claro,… a nena xogaba insensible ás verdades da vida, a que lle iban a importar a ela, se tiña de comer, tiña familia e máis alguén con quen xogar. A cadela, cas súas orellas sempre alzadas, o rabo tremendo, perseguíaa e sempre a buscaba cando a nena non estaba. Daquela que un día se escoitou o ruido dun coche. Nun lugar onde o que se escoitaba eran os berros das vacas e dos bois, os berros da xente, o ruido da auga correndo, o ruido do vento arroulando os pinos e os carballos, o brutal e bronco son dun coche alertou a tódolos veciños. O pai da nena saiu pola porta da entrada, e berrou chamando a nena. Ela correu ca cadela xunta as súas pernas, e ficou ó lado de seu pai. Alí estaba tamén a súa nai e os seus irmáns, e a nena preguntábase a qué viña tanto alboroto. Qué pasou, padre?, preguntoulle. Ti cala e fica quieta un intre, respondeulle él con desagradao, facendoa calar. A nena pensou que algo grave debía pasar, pero logo veu o coche aparecer na hondonada que había ós pés da casa, e a súa imaxinación voou vendo o metal negro brillante e manchado de terra, as rodas que xiraban. Soaba coma se houbera un inferno baixo aquel metal, pero tiña algo diferente… a diferencia viña dun mundo que ela non coñecía. O coche subeu pola costa coma se non lle costara traballo, non coma o carro dos bois, que bufaban para subir. Parou diante da casa, e baixaron do coche dous homes. Levaban un estrano sombreiro negro, con picos, e unha capa que lle caía dende as ombreiras case ata o chan. As súas caras eran fieras, levaban un bigote denso, e sacaron un pitillo e comezaron a fumar, botando fume polos buratos do nariz. Buenos días, dixo un. Buenos días, dixo seu pai, facendo o esforzo por falar en castelán. A nena mirouno con admiración, pois ela mesma non sabía máis castelán que o que o cura lle obrigaba a falar cando dicía o Padrenuestro. ¿Quieren tomar un poco de agua, un vino?, preguntou seu pai. O home que parecía xefe mirouno de arriba abaixo. No, gracias, estamos de servicio. A nena agarrou a man do pai. Tiña medo daquel home. O seu pai agarroulle a man con forza. Parecía esperar, e a nena preguntábase qué querían aqueles homes. Nos han dicho que aquí son todos unos rojos hijos de puta, dixo o home, botando fume pola boca. Señor, nos aquí so traballamolo campo. Para comer, respondeu seu pai, esquecendo o castelán do medo que tiña. Pero aquí sois españoles. Somos, dixo seu pai. No me gustaría tener que venir a matar a nadie, ameazou él. A mí tampoco, a mí tampoco. Volveremos dentro de un tiempo, dixo aquel home, para ver si de verdad sois españoles. Quizá entonces tome un poco de vino. Moi ben, señor. Porque yo sólo tomo vino con los míos. Seu pai non dixo rés. Entón, a nena, que seguía apretada á man de seu pai, veu con horror coma a cadela, que todo o tempo permanecera o seu carón, saltou cara o home, movendo o rabo. Só quería xogar. A nena tirou cara ela, pero o pai agarroulle a man. A cadela chegou xunta o home, e saltoulle enriba cas patas de diante, como facía ca nena. O home berrou, e apartouna dunha patada. A cadela xemiu. O home mirou a aquela familia que trémula ficaba coma un bodegón no que en lugar de froitas e hortalizas había probes, e sacou unha pistola do cinturón. Puxoa diante da cadela, que ignorante de si ficaba sentada movendo o rabo diante do home, disposta a perdoarlle a patada. O son do disparo retumbou por todo aquel lugar, pero sobre todo retumbou na cabeza da nena, que botou a chorar vendo coma a cadela caía o chan chea de sangre e ca cabeza destrozada. O sangre pronto comezou a esbarar pola terra costa abaixo. O home sorriu en silencio, e despediuse. Hasta pronto, dixo xa dende dentro do coche. Segundos máis tarde, xa aquel demo metálico esbaraba pola costa e desaparecía. Pronto, naquel lugar houbo a mesma paz… pero a nena apretábase contra as pernas de seu pai, chorando e sen poder quitarse a imaxe da cadela morta da cabeza. Un dos irmáns recoulleu o cadáver do chan, e levouna dalí. A nena so choraba. E aínda agora, de vella, co pelo cano, chora cando fala e recorda aquela cadeliña, que lle levou a inocencia, que lle trouxo novas do mundo real. Aínda agora chora. La ciencia-ficción de la vida real (II): DDT, Teresa Forcades y Monsanto 28 septiembre, 2010 Recientemente he visto una de las conferencias más interesantes de mi vida. La daba un tal Nicolás Olea, catedrático de la Universidad de Granada, y reconocido experto en toxicología. Comenzaba la conferencia con un dato tremendo: un 99,3% de una muestra aleatoria de mujeres que dieron a luz en el hospital de Granada en 2004, tenían DDT (http://es.wikipedia.org/wiki/DDT)en la placenta, un compuesto que, entre otras muchas cosas, es muy tóxico para los embriones. Y el 99,3% de las mujeres lo tenía en la placenta… también revela que, en su mayoría, los compuestos mega-tóxicos prohibidos en 1986 por el Tratado de Estocolmo siguen usándose hoy en día (lindano, todo tipo de pesticidas, etc). Esta es la forma en la que funcionan las cosas. La conferencia de Nicolás Olea podías verla aquí (http://www.youtube.com/ watch?v=zs5VyCPS5UU, parte 1, y sucesivas). Resulta obvio que lo que mueve a las grandes multinacionales es el beneficio económico. Algunos argumentarán que una empresa no es una ONG. Otros dirán que no hay ningún beneficio que justifique meterle DDT a un embrión humano (uno se pregunta: ¿cuántos abortos, supuestamente naturales, se deben a estos tóxicos?). Que cada cual decida su bando, sin hipocresía, eso sí. Pero independientemente de debates, la realidad es que este tipo de compañías funcionan con un ideario que se basa en: hagamos lo que nos dé la gana, porque la sanción que nos impongan será mucho menor que el beneficio que hayamos acumulado mientras tanto. Esto es así para las farmacéuticas, que en los últimos años han sumado un beneficio de 180.000 millones de dolares, y unas sanciones (por comportamiento ilegal) que ascienden a 5000 millones (la resta es fácil). Relacionado con esto, la monja (si, monja) Teresa Forcades, en su libro Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (el pdf, aquí es141), revela alguna práctica realmente deleznable, cuasi terrorista. A saber, cuenta como se ‘inventaron’ la disfunción sexual femenina cuando es una enfermedad que, de hecho, no existe, utilizando estadísticas tan básicas como poco significativas, o como recomendaron un fármaco para tratar la depresión en una clase de esquizofrénicos, cuyo efecto secundario era, precisamente, ¡la depresión! Un diez por ciento de los esquizofrénicos tratados se suicidaron, pero aún así, los beneficios obtenidos superaron con creces la sanción económica. En apenas cuarenta páginas (en castellano), Teresa Forcades nos abre los ojos. Monsanto es otra de esas nebulosas organizaciones que apenas nadie conoce pero que atesora una cantidad de poder difícilmente imaginable. Las llaman empresas transnacionales, y Monsanto, en concreto, es responsable del 90% de la producción de semillas transgénicas del mundo. En su web (http://www.monsanto.es/ ), vende modernidad, ecologismo y demás virtudes, pero lo cierto es que hace ya muchos años, fue responsable de la producción del Agente Naranja, que utilizaron los americanos en Vietnam y que es responsable de miles de muertes tanto entre vietnamitas, la mayoría, como entre soldados americanos (hoy en día). En el documental The World According to Monsanto (se encuentra fácilmente en la red), un miembro defenestrado de la compañía revela que esta produjo los PCBs (dioxinas) aún a pesar de saber sus consecuencias en la salud humana, y que lo ha ocultado desde entonces porque ‘no se puede permitir perder ni un dólar’ (literalmente). En el documental (independiente, por supuesto), la autora, Marie-Monique Robin, nos lleva a un repaso sobre las acciones ilegales llevadas a cabo por la compañía, amparada en un potente lobby en Washington. Se puede comprobar como la producción de su más famoso pesticida (Roundup), ha arruinado la salud de una amplia población negra que vive en torno a la factoría, pero sin duda su delito mayor es extender transgénicos por toda la Tierra, chantajeando a sus clientes con contratos de exclusividad (miles de suicidios en India a causa de ello → precisamente en la web de Monsanto se pueden ver a sonrientes hindués…), provocando la proliferación de super-malas hierbas (Amaranthus palmeri, en La catástrofe de los organismos modificados genéticamente en Estados Unidos, una lección para el mundo, de F. William Engdahl)… En cuando a Roundup, el biólogo Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen, ha demostrado que dos de sus componentes, el glifosato y el POEA, son altamente tóxicos para los embriones humanos. Monsanto se niega a permitir más experimentos porque alega que el Roundup es objeto de una patente… Hoy abriremos una lata de maíz, para la ensalada, y nos creeremos sanos como, casi en comunión con la naturaleza. Pero lo que haya o no haya dentro del maíz, ¿acaso lo sabemos? PD: sólo hay una marca de maíz, en todo el mercado español de supermercados, que no sea transgénico. Reflexiones de escritor (VI): Saramago, McCarthy y otras realidades 30 septiembre, 2010 Ayer terminé de leer Ensayo sobre la ceguera, del recientemente fallecido Saramago. Y tras devorar hace un mes Todos los hermosos caballos, de mi idolatrado Cormac McCarthy, me lanzaré pronto al segundo volumen de la llamada Trilogía de la frontera. Aunque uno es portugués, o como decía a veces, ibérico, y el otro un rancio americano de Texas, hay algo que los une por encima de sus diferencias, y esto es el terrible realismo de sus novelas, y una curiosa forma de narrar historias. La forma en que Saramago ordena las frases, con decenas de comas antes que un punto, los diálogos introducidos en medio de los párrafos, y otras manías, es un modus operandi que hace de su lectura un trabajo esforzado (sobre todo para el que no busca estructuras y formas de escribir). También lo es, en una medida parecida o incluso superior, la obra de McCarthy, que escribe larguísimos párrafos descriptivos, tejiendo su realidad literaria mediante una mezcla a veces equilibrada de un realismo y un lirismo casi tan palpable como una manzana. Como me gusta decir, ellos son diferentes (no sólo ellos, claro). Baluartes, entre otros muchos, del realismo, pero creadores ceñudos de ficciones, no son tan conocidos para el público general como Dan Brown o Ken Follett, por decir dos. Quizá porque para leer las novelas de Saramago y McCarthy no basta solamente con tener tiempo libre, sino que también hay que tener intención de leer algo diferente. Para el escritor aficionado, buscador de modos y palabras y significados y metáforas y comas y puntos, tanto uno como el otro son verdaderas guías acerca del realismo y de como hacer de tu narrativa algo más que un texto que cuenta algo. Porque la literatura no es sólo eso (de lo contrario, escribiríamos todos manuales de microondas y esto sería literatura), la literatura es algo más. Es arte. Y de arte saben los artistas. Para mí, particular homenaje vestido de reflexión, Saramago y McCarthy son descubrimientos y fuente de inspiración. Hoy, que mi mediocre prosa se parezca, aunque tímida, a alguna de sus peores obras, es objeto de fiesta. PD: no se entienda esta reflexión como un ejercicio de soberbia, pues también yo he leído a Dan Brown (ay) y a Ken Follet. Matando un deseo 1 octubre, 2010 - Ambos hemos matado un deseo, ¿no?, pregunta ella. El barco se mece, la mar está tranquila, y sobre ellos alumbra una retahíla infinita de estrellas. Al fondo, las luces de Cadaqués iluminan la pequeña bahía. - Supongo que si, responde él. Y continúa, Lo que soy capaz de entender es mi propio deseo, pero no el tuyo. - ¿Porqué?, pregunta ella, que está completamente desnuda a excepción de unas bragas blancas. La luz de la Luna, absurdamente idílica, ilumina su vientre plano y lo convierte en una llanura insondable, su ombligo un pozo de… - En cierto modo, eres una versión moderna de estrella de rock. Bonita, inteligente, con gustos parecidos a los míos. No hay razón para que no te desee. - A mí me ocurre lo mismo, dijo ella, suavemente. - Pero yo soy un barbudo fondón y con los dientes torcidos, un escritorzuelo que jamás vivirá de lo que escribe, con un gusto para vestirse un tanto triste. ¿Por qué…? - Hay más ahí dentro, dice pulsando su índice sobre su pecho, varias veces, de lo que pudiera parecer. Lo que deseo en ti es la diferencia. ¿Quién quiere un galán en un mundo como el de hoy? Él se calla porque no sabe que decir. Desde la marabunta de barcos que habitaban el puerto del pueblo, se acerca una lancha motora. - Vuelven, anuncia ella. - Si, dice él. - Supongo que esto no ha ocurrido. - Supongo. - Porque no cambia nada. - Y al mismo tiempo, cambia todo. Se quedan en silencio. El rumor de las aguas los acuna, y ella se queda dormida sobre su hombro. Él la mira y recorre su cuerpo semi-desnudo, sus escasas curvas y su piel bronceada. Si, habían matado un deseo, aunque no sabía a dónde le llevaba todo eso. - No te arrepientas, murmura ella, y él no dice nada pero piensa en ello. No te arrepientes, sigue ella, porque arrepentirse por hacer lo que uno quiere es lo peor que se puede hacer. - Eso solía creer, responde él. - ¿Ya no? Pero la lancha motora ya está al pie de la embarcación. Ella se pone una camiseta aprovechando la penumbra y que nadie la ve, y él se asoma por la baranda iniciando la antiquísima danza del disimulo. - ¡Échame un cabo!, grita el otro, y él se lo lanza. Y aquel suceso improbable que ha ocurrido, que ha ocurrido a pesar de todo, empieza a ser olvidado. - Toma una cerveza, susurra ella a su oído, y él toma la botella y echa un trago. Siente un escalofrío, y mientras los otros suben al barco, él se apoya en la baranda y observa el pueblo, a lo lejos, de donde el aire trae rumores de fiesta. La cerveza resbala por su garganta. Le gustaría aprehender ese momento para siempre, aprehenderlo y que no se esfume jamás. Pero sabe que no puede ser. Algo se revuelve en el agua, un pez distraído que intenta alcanzar la Luna. Igual que él, que intenta alcanzar lo inalcanzable. Reflexiones de escritor (VII): la primera vez 3 octubre, 2010 En lugar de soltar un rollo que normalmente no interesa a muchos (aunque agradecido estoy a los que me leen), os planteo algo a los que conmigo compartís el gusto por escribir. Os animo a que digáis cómo fue la primera vez, el primer impulso de sentarse ante una hoja en blanco y escribir. Yo contaré el mío, para ser el primero y quitar la presión a los demás. Ocurre que cuando tenía doce, trece, catorce años, leía un suplemento incluido en la revista del corazón Teleindiscreta, sobre ufología, OVNIs, abducciones, encuentros, círculos del maíz, fotos de OVNIs, relatos de contactados, etc. Yo sabía que algunas era rematadamente mentira, y así lo entendía, pero con otras tenía dudas, y las creía firmemente. Llegó a ser una obsesión, y un motivo de temor pensar que podían venir y abducirme a mí (de ahí nació un miedo a la oscuridad que duró años). Y recuerdo muy bien como una tarde de septiembre, creo que fue septiembre, una tarde soleada en la que el prado junto al río se iluminaba de forma especial, y las ruinas de la vieja fábrica también, recuerdo que me senté delante del escritorio, con aire decidido, diciéndome que yo también podía contar alguna historia como aquellas, las inverosímiles (he de decir que también tenía por entonces un gusto por la astronomía, el espacio, los planetas, que sigue hoy en día). Y me puse a escribir. Conté como un muchacho subía a la cima de una colina, con su telescopio, armado para observar la lluvia de estrellas, y como allí veía acercarse una luz azul, y como luego se lo llevaban a Plutón (ya ves tú qué tontería, porqué Plutón, aunque bien visto, ¿por qué no?). Allí le enseñaban que vivían bajo la superficie, y que poseían una civilización mucho más avanzada que la humana. Era, por así decirlo, una visión amable de los aliens, que nos traían la tecnología, que nos mostraban cómo podríamos llegar a vivir algún día. Finalmente, traían al chico de vuelta, y se despertaba en la misma cima de la colina donde todo había comenzado, creyendo que lo había soñado todo. Pero al levantarse, veía en el cielo la misma luz azul, que le recordaba que no había sido un sueño, que había sido real. La historia no era muy original, ni estaba bien escrita. Simplemente, creó un precedente. Recuerdo que corrí emocionado a enseñarle la hoja a mi madre, y que ella la leyó con atención y me corrigió algunas palabras, y me dijo que estaba muy bien, que debía seguir escribiendo, para hacerlo cada vez mejor. No tenía ni idea que muchos años después seguiría haciéndolo. Creo haber perdido aquella primera hoja, pero afortunadamente, recuerdo perfectamente todos los detalles. Todo tiene un principio, en cierto sentido La Sala Blanca 5 octubre, 2010 Enciende la luz, y despiértale en cinco minutos -dice 1. Hecho -responde 2 unos segundos más tarde. ¿Dónde estoy?, se pregunta. La luz es tan brillante que al abrir los ojos no nota diferencia: una blancura cegadora. Mira en todas direcciones. Al principio cree que se ha quedado ciego, ciego en blanco. Luego descubre que no, se descubre las manos y recorre las líneas y las arrugas y las yemas de los dedos como si fuesen la tierra prometida. ¿Dónde estoy? Tras unos segundos de confusión, su mente se aclara y comienza a buscar respuestas. Está completamente desnudo, sentado con sus nalgas sobre una superficie tan blanca que apenas la puede ver. Bracea alrededor, en busca de una pared, de algo a lo que agarrarse, de un ancla. Pero no hay nada. Respira hondo, intenta recordar. Con sus pensamientos se cae el tiempo, como un grifo abierto, se pierde en un lugar desconocido. Pasan las horas, pero sin más medida que el tenue latido de su corazón, ¿cómo saber cuánto tiempo ha pasado? Se levanta, se mira las piernas, lampiñas, los muslos, luego sus genitales, la barriga. ¡Eh! -grita. Y su voz se pierde sin rebotar, sin eco. De haber paredes, están muy lejos de allí. ¿Cómo me llamo? Rebusca en una memoria vacía, y no encuentra nada. Se le acelera el corazón, se disparan sus pulsaciones como los fuegos artificiales de una fiesta de verano, irregulares, atónicos. ¿Y si estoy muerto?, se le ocurre preguntarse. Se pone de pie para evitar la pregunta, aunque sepa que seguirá ahí cuando vuelva a sentarse, y se acaricia los brazos. Camina. Primero un paso, luego dos, luego tres, camina y no deja de caminar durante un buen rato. Bajo la planta de sus pies, el mismo suelo de material no identificado, pulido y cálido. Allí, ningún ruido más que el de sus pasos y su respiración. Al fin se cansa y se deja caer al suelo. ¿Y si he muerto?, se pregunta de nuevo, y razona que no es descabellado pensarlo. Que quizá ha muerto y se encuentra en la otra cara de la moneda de la vida. Muerto, muerto. ¿Y si no hay cielo o infierno?, se pregunta. ¿Y si la muerte es esto? Empieza a transpirar. Se le perla la piel de sudor, sus piernas tiemblan, su respiración crece ¡Quiero salir de aquí! Pero sus gritos se pierden sin eco, y no parece haber nadie más allí. Nadie para escucharle. Y si, realmente, ¿está muerto? Lejos de las tonterías del cielo y del infierno, ¿y si aquello era la muerte?: una eternidad de blancura, de aburrimiento, una eternidad de ‘uno mismo’. Trata de dormir, piensa, pero aunque se tumba en el suelo y cierra los ojos, la misma blancura que afuera quema sus retinas con fulgor blanquecino, estalla bajo los párpados cerrados. El sueño ha huido de aquel lugar, despavorido. Horas, horas, horas. Pasan horas, o él cree que son horas, aunque quizá puedan ser años, décadas, milenios. Sólo vive en la blancura, sólo vive consigo mismo en un espacio vacío. Vive en la muerte, vive en el limbo, vive la eternidad. Me mataré, piensa. Es la mejor solución para comprobar si está o no está muerto. Se matará -dice 1. No lo hará -responde 2-. No puede. Lo va a hacer, encontrará la manera -insiste 1. ¿Quieres que active la luz? Lo prefiero. Muy bien -dice 2, y pulsa la tecla. Y lo del aire. Intenta estrangularse, pero nota que algo no funciona: no es capaz. Y además, un punto de luz roja se ha materializado en algún punto de aquella blancura insoportable. Se aparta las manos de la garganta, y camina hacia ella. La luz parece alejarse a medida que corre, nota una frustración indescriptible espumear en su garganta, nota como se asfixia, pero aún así sigue corriendo, corriendo detrás de la luz que es lo único además de él mismo que rompe aquella blancura. Mucho rato más tarde, se golpea con algo y cae al suelo. Con el rostro ardiendo de calor por el golpe, nota que le falta el aire. Tarda unos segundos en levantarse, y palpar con las manos una superficie invisible delante justo de él. Transparente, está suave y pulida como el suelo que lleva pisando… ¿cuánto tiempo? Al otro lado, una luz roja alumbra, irreal en aquel universo de blanco. Palpó la superficie, metros a la derecha, metros a la izquierda. Sin dejar de mirar la luz pero tratando de encontrar un paso. Un paso que no existía. El aire de la cámara será extraído en veinte segundos -dice una voz artificial. Y asustado, mira en todas direcciones, pero la voz no parece venir de ninguna en concreto. ¿Que ocurre?, grita. Pero nadie responde. Y los veinte segundos han pasado. Y en cuanto se da cuenta, no hay aire que respirar y siente que el blanco, por fin, da paso a un negro tranquilizador. Mi sinfonía 7 octubre, 2010 Track 1. Me levanto. La cama está vacía. Siento una punzada de ausencia durante un segundo, pero se va como las legañas de mis ojos. Cuando ella no está, puedo llenar el vacío con lo que me dé la gana. Cuando ella está, el vacío está lleno de mierda. El piso, absurdamente frío, está en lo alto, y la luz gélida de la mañana entra por las ventanas. Me asomo al balcón, sintiendo el frío, deseando sentirlo muy dentro de mí. La barandilla de metal está helada. El cielo, gris, y la ciudad… la ciudad, simplemente está, como debe ser. Metros abajo, el tráfico es una línea de chatarra de diversas tonalidades. Decenas de chorros de vapor surgen por todas partes. Un helicóptero de la televisión pasa por encima del piso, y desaparece más allá con el rumor de sus aspas. El horizonte, el horizonte de verdad, es invisible desde aquí. No hay montañas que ver, no hay una gran llanura,… ni siquiera puedo ver el río, oculto por edificios. Por lo que a mí respecta, la ciudad podría ser infinita, una estela de metal, cristal y cemento que se extiende en todas direcciones. Me doy la vuelta y desayuno en la cocina, escuchando sin escuchar las noticias de la mañana. El café está demasiado diluido en leche, y noto demasiado el horrible sabor del líquido blanco. Durante un segundo, recuerdo esa infancia en la que pataleaba por tener que tragarla. Afortunadamente, ese tiempo ya pasó. Indiferente, me preguntó en dónde estará ella. Quizá en la ciudad, quizá en otro país, quizá en la otra punta del mundo… Track 2. Se cree muy especial porque toca en una orquesta sinfónica famosa. Viaja por el mundo en interminables y tranquilizadoras giras, mientras que yo escribo relatos de mierda, que eventualmente me publican en revistas de mierdas. Se cree muy especial porque a ella la reconocen grandes músicos, mientras que a mí me conocen en mi casa. Se cree muy especial porque es una mujer y gana más dinero que yo, y se congratula de aportar más dinero en casa que yo. Se cree muy especial, pero es porque es una jodida egocéntrica, mientras que yo me deprimo al pensar lo inferior que soy a tanta gente… ella no ve la gente que tiene por encima, sólo la que está por debajo, y disfruta de ello. Yo sólo veo la que tengo por encima, pisándome, demostrándome todos los días mi mediocridad. ¿Y qué si soy mediocre? ¿Es acaso un delito? Sí, soy mediocre, pero lo intento. Y ella… Siento una arcada. Siempre ha sido una sensación para mí agradable. Sé que es raro, pero es agradable. Todo tu vientre revolviéndose como un amasijo de serpientes, empujando el diafragma hacia arriba, y una especie de ola de sensación atravesando tu pecho y tu garganta… no me gusta vomitar, pero la náusea es un clímax. Y sí, soy extraño, pero eso me parece más una virtud que otra cosa… Ni siquiera sé por qué seguimos juntos. Supongo que por el sexo. El sexo es brutal. No tengo muy claro cómo llegamos a tender el puente que permite el sexo, pero lo logramos, y es brutal, he de reconocer. Y una de las pocas situaciones en las que puedo disfrutar temporalmente del control. Ella, feminista atroz y radical,… ¿qué pensarían sus amigas feministas si supieran que aunque odia los falos disfruta con uno de ellos dominándola en las sábanas? Me gustaría contárselo a todo el mundo… pero eso sería el fin del sexo. Así que supongo que no lo haré. Lo único que queda es el sexo y el dinero. Me asomo de nuevo al balcón, y desde el piso diecisiete, dejo caer el resto del contenido, una masa que a la luz se hace mucho más gris, y que cae como un vómito hacia el suelo. No me retiro hasta que impacta en el pavimento. Desafortunadamente, no le he dado a nadie. Track 3. Pongo un poco de música, de mi música, y me siento ante mi escritorio, junto a la ventana. Dejo entrar el aire, frío, para no dormirme. La música inunda la estancia, rebota contra las paredes y el techo, la absorben los muebles, desaparece o se transforma… levanto la tapa del portátil, y lo enciendo. En menos de dos minutos, hay una página en blanco ante mí. Una página en blanco es una auténtica mierda, y, al mismo tiempo, es… maravillosa. Un escritor es alguien que no soporta la perfección del blanco y siente que debe llenarlo de algo, aunque sea una basura. En mi caso, la lleno de mierdas pseudo-científicas, intentando creérmelas para que alguien pueda también hacerlo después. No creo que lo haya conseguido en muchas ocasiones, pero me pagan una miseria de vez en cuando, y supongo que eso ya llega. Me pregunto con qué voy a llenarla esta mañana. Hay una novela anclada en la página veintiuna desde hace meses, y sé que va a seguir así, al menos por hoy. ¿Cómo voy a crear una novela si hasta un relato se me antoja interminable? ¿Cómo? ¿De qué hablar? ¿La terraformación de Marte? no, no, ya está hecho; ¿una space-opera a la vieja usanza? Tampoco, demasiado visto y pasado de moda; algo relacionado con el DNA y esa mierda genética, quizá… meneo la cabeza. Ya hay mucha gente escribiendo ese tipo de cosas. Modificaciones genéticas, eugenesia, masacres, holocaustos, cambios de era, estupideces así. Ni siquiera estoy seguro de entender muchas de esas cosas, como para escribir sobre ellas. Y las historias de aventuras… simplemente me repugnan. Tan clásicas, tan cargadas de tópicos y clichés, tan llenas de falsos héroes y chicas que antes eran estúpidas pero que ahora también son aunque las vistan de inteligencia. Todos mienten. Muchos solo ponen a las chicas para que se líen con los protagonistas, y aunque las hagan parecer inteligentes… eso es sólo porque es políticamente correcto… Escribo la palabra ‘Entonces’, y entonces se abre la puerta. Doy un respingo, y me giro. La puerta, desde mi silla, está justo a mis espaldas, a unos diez metros. Veo como ella entra, y me mira. Es alta, delgada. Sus piernas son bonitas, he de decir. Pero no tiene un gran busto, viste como una pija, y aunque su cara no es especialmente bella, un rictus de asco le quita todo lo que pueda tener de guapa. Me mira durante un instante. Sus ojos están cansados, sus hombros caídos. Me alegro de que esté cansada. ’Jódete’, pienso. Con tu carrera prometedora, tus noches interminables, tu ego inflado… camina hacia el salón, sin mirarme más, y tira su maletín y su chaqueta sobre el sofá. La sigo mirando. ¿Dónde está tu ego ahora, Lady? - Me voy a dormir –me dice, a modo de saludo. Yo me encojo de hombros. Ella desaparece en el dormitorio, y escucho un ‘joder’ cuando descubre la cama deshecha. ¿Qué espera, si son las ocho de la mañana? No soy ningún amo de casa. Ella tampoco, pero me joden las mujeres que creen que porque ellas han roto el yugo del machismo, los hombres debemos meternos a mayordomos. Aunque he de reconocer que disfruto al entre-verla hacer la cama. Yo también he sido joven, quizá no hace tanto como creo, y sé lo que es llegar a casa cansado, por la mañana, y borracho, y ver la cama deshecha. Es mucho mejor verla perfectamente hecha, meterte dentro, sentir el agradable roce de las sábanas, y el peso de la manta por encima. Bajar la persiana, quitarte los zapatos, meterte en cama, dormir. Dormir. Dormir. Dormir. Dormir. Track 4. Hubo un tiempo en que estuvimos enamorados. No sé hace cuánto fue, ni cuál fue el momento exacto en que eso cambió, pero no me importa demasiado. Obtengo más ventajas manteniendo una relación muerta que cortándola. Ella casi nunca está, pero cuando está siempre quiere sexo, y yo puedo cerrar los ojos y pensar en el Cosmos. El resto del tiempo, el piso es mío, aunque pague una ínfima parte del alquiler. Alguien diría que soy un aprovechado, pero sólo sobrevivo. Y hay mucho mojigato por ahí suelto. Personas hipócritas que te dicen que está mal cruzar sin mirar a ambos lados, pero que luego, cuando llegan a su barrio, cruzan sin mirar, borrachos, o desafiando a los coches. Añado una palabra más al ‘Entonces’, luego otra, y en un par de minutos, mis dedos se mueven inconscientes sobre el teclado suave, dibujando líneas de palabras, de acciones y de conceptos. No soy consciente tampoco de qué tipo de cosas estoy escribiendo, ni mucho menos si tienen algún valor o no. eso me lo dirán después. Yo sólo escribo. Y si, por alguna casualidad, mi cerebro escupe algo con sentido, puede que tenga suerte y me lo publiquen. Porque yo escribo por dinero, no por vocación. Soy realista. Mi torrente de palabras se ve interrumpido por ella, mi Lady. - ¿Quieres meterte en cama conmigo? –me pregunta. Yo la noto tras de mí. Sé que sólo lleva unas bragas negras, sensualmente pegadas a su pelvis, y que sus pechos pequeños me miran con los pezones duros por el frío. Siempre corto la calefacción, y las paredes están frías. Sé que su pelo despeinado cae recto ocultándole la mitad de la cara, y que una piel de gallina está corriéndole por la espalda. Es lo que tiene medioconvivir con alguien. Alargo mi silencio durante unos segundos que son tan sabrosos como la comida más exquisita o deseada. Pero a ella no la deseo. Sus curvas o sus rectas, o sus tetas, me dan lo mismo. Sé que ella está hambrienta, que hay algo dentro de ella que hace que acuda a mí, que me pida sexo aunque eso signifique subyugarse y depender de mí. Pero esta vez… me ha interrumpido. Ha cortado mi inspiración, o mi musa, o ese estúpido mecanismo intermitente que hay en mi cabeza. Lo ha cortado creyendo que puede hacerlo cuando quiera. Me giro lentamente, disfrutando también del crujido de la silla de oficina. La miro, y sonrío satisfecho al verla exactamente cómo yo había creído encontrarla. Me ha interrumpido, y eso no lo admito. ¿Estás hambrienta? ¿O simplemente sientes un vacío tan grande en tu interior, maldita, que necesitas que alguien lo llene? Siento la erección, y me levanto y me voy con ella a la habitación. En el fondo, sólo intento sobrevivir. Track 5. La dejo allí tirada, desnuda, dormida, y la observo un instante al salir del dormitorio. Su cuerpo desprende un hedor extraño, que quizá pocos o nadie menos yo pueda oler. Rezuma éxito. Es infeliz, lo sé, pero tiene éxito. Y yo… yo ni soy feliz ni tengo éxito, pero no lo paso tan mal. En las películas y las novelas siempre exageran. Me asomo al balcón, como si eso fuese de nuevo a activar mi inspiración. Pero huelo algo extraño en el aire. No es su olor, atrapado en mi cuerpo, no. es algo diferente. Miro a todas partes, y veo los coches, lejos, y los edificios. El cielo amenaza lluvia desde hace unos días, pero no llueve. El clima es estúpido, y asqueroso. Un cielo gris, si no llueve, es inútil. Y… y ese olor, ¿qué es? Tiene un deje metálico, pero no es algo como hierro, o como plomo, o acero. Es algo que flota en el aire, es… Se me ocurre algo. Dejo el balcón, me olvido del olor, y me lanzó a escribir. Quizá haya sido el olor, o el sexo, o una combinación de ambos, pero siento que quizá tenga algo que contar. Track 6. Me paso todo el día escribiendo. No suele ocurrir. Generalmente, escupo líneas con una frecuencia triste, una tras otra como si fuesen fichas de dominó. Cuesta escribir. Algunos escritores, mayormente de esos que escriben best-sellers incluso antes de hacerlo, dicen que para ellos siempre ha sido algo natural, una vocación, o que es como encontrar fósiles en el desierto de sus almas, o paparruchas del estilo. Las historias no son entidades. No existen esperando a que tú las descubras, o las escribas. No vienen a tu cabeza como si fuese magia. Son subproductos de tu mente, de tu espíritu maltrecho, de tu triste vida, de tus… un relato, bajo la cubierta, no es más que un saco de mierda. Porque hay gente que coge su mierda, y la mete en un saco. Hay gente, que no siente la necesidad de tirársela a los demás. Ella sale de la habitación en algún momento del día. Hace algo en la cocina –no cocina, porque no sabe-, y come algo. Luego me dice algo, pero yo ni la oigo. Estoy escribiendo, y ya me ha interrumpido una vez hoy. Que no tiente a su suerte. Lo repite con un tono imperativo, pero mi reacción es la misma. Estoy escribiendo. Ella bufa como un gato molesto, pero yo ya he pagado mi alquiler hoy. Ha tenido su sexo, así que, que se busque la vida. Desaparece del piso a las cuatro de la tarde, o así, y el portazo de despedida es un sonido magnífico. Significa que no volverá hasta el día siguiente, y lo mejor es eso, ese período de tiempo en el que no está. Sigo escribiendo. Algo en mi cerebro me alerta del olor levemente metálico que el aire sigue portando, desde el exterior hasta mí, pero joder, estoy escribiendo, ¿es que todo el mundo quiere interrumpirme hoy? Es un puto olor, nada más. Vivo en una ciudad, que viene a ser como el mayor exponente humano de tecnología, mierda y cemento juntos. Hay escapes de gas, problemas con las aguas fecales y las alcantarillas; hay decenas de miles de puestos de comida rápida, china, turca, eslava, hindú, oriunda, japonesa,… hay miles de vagabundos con su extraño olor, mezcla de vino y suciedad, y roña; hay una marabunta de coches de diversas épocas y con diferentes grados de emisión de contaminantes, largando mierda a la atmósfera; y hay millones de personas juntas, en el mismo lugar, con su sudor, su orina, su saliva, su pelo, su… eso son muchos olores. ¿Qué hay de malo en uno nuevo, sea lo que sea? Si fuese algo nocivo, ya estaría muerto o escuchando las alarmas. Track 7. Llega el atardecer, y con él las alarmas. Por partes, el anochecer fue uno más. Las nubes, impertérritas en su reino de oxígeno y dióxido de carbono, y nitrógeno, inmóviles y desafiantes. Oscuras y, seguro, cargadas de lluvia, pero empeñadas en no soltarla. El Sol ni siquiera tiene una oportunidad. Simplemente ha pasado el día surcando el cielo, trabajando inútilmente para iluminarlos, pero consciente de que hoy no era su día. Y con un día así, la oscuridad cae sobre la ciudad como una bandada de cuervos, llenándolo todo de una penumbra extraña, alargando las sombras de los edificios, unas sobre otras, lanzando a los malos espíritus a la calle, y haciendo que aquellos que se consideran buenos acudan a sus guaridas y se tapen la cara con las manos, asustados. Me pregunto qué soy, pues ni estoy en la calle, ni creo ser un buen espíritu. Ni siquiera siento la necesidad de taparme la cara con las manos. Al fin he terminado de escribir, y me duelen los dedos. Guardo el documento, y apago la sesión. El portátil está caliente, y zumba. Sonrío, pues es como si me hubiese pasado el día poniéndolo cachondo, para al final dejarlo con las ganas. Me levanto y me tiro sobre el sofá. Escucho entonces las alarmas. No es la alarma de un coche, ni la de un establecimiento al que han robado. Es como si un millón de alarmas hubiesen comenzado a sonar, y sobre ellas, una gigantesca bocina emitiese su estridente comunicado. Pienso que menos mal que ya he terminado de escribir, y luego me vuelvo a levantar, sintiendo las piernas cansadas. Salgo al balcón, y miro. Fuera, las alarmas son todavía más ensordecedoras y molestas. El cielo está del todo oscuro, y ese olor, ese maldito olor, parece saturar el aire. No tengo ni la más remota idea sobre cuál es su origen, pues no es nada que haya olido antes. Observo que nada parece pasarle al mundo, excepto esa sinfonía de alarmas y el olor extraño, y me meto dentro. Enciendo la televisión, cosa que pocas veces suelo hacer, y la pantalla parpadea y se ilumina. Busco un canal de noticias, y el rostro anónimo y maquillado de un presentador me dice, como si fuese a mí, que algo está ocurriendo en la ciudad. Pienso durante un instante que no es más que sensacionalismo barato, eso de cuanto-más-miedo-tenga-la-gente-másaudiencia-tendremos-qué-más-da-si-cunde-la-alarma, pero luego llego a la conclusión de que no es así. Ocurre más o menos cuando escucho –y siento-, la explosión. Track 8 La explosión no es como en las películas. Es algo sordo, que lo hace temblar todo, pero no hay ni fuego ni nada así. Aunque quizá sea así porque no estoy tan cerca. Sorprendido como estoy, me vuelvo a levantar del sofá, y salgo al balcón. La altura me da perspectiva, aunque solo sea para poder observar. Del centro de la ciudad, quizá a medio kilómetro a mi derecha, viene un ruido ensordecedor. Hay cosas que se están rompiendo, de eso no hay duda. Y además, observo un bubón de algo parecido a polvo acastañado, creciendo y ocultando edificios. El olor, ahora, es penetrante, y siento la primera punzada de miedo. Miro abajo, y veo coches parados. Eso si es extraño. Bajo mi edificio, los coches están siempre en movimiento, incluso con los semáforos en rojo. Las alarmas martillean sobre mi cabeza, y parece que la van a hacer estallar. Por primera vez, me pregunto qué cojones está pasando. Pero llego a la conclusión de que quizá no debiera preguntármelo demasiado, y si marcharme de allí. Aquel tumor de polvo se expande y quizá pronto mi edificio esté cubierto por él. Y el olor empieza a saturarme las fosas nasales. Me voy del balcón, y cierro la puerta. Descubro, sorprendido, que mi respiración es entrecortada, y que mi corazón, hasta entonces no más que un mero habitante de mi cuerpo, ha recogido el testigo del protagonismo y late a toda hostia. Me doy cuenta de que quizá está ocurriendo algo malo. Voy a la habitación, donde me paro un momento al ver que la cama está deshecha -¿por qué me paro?-, y recojo un abrigo. Meto el móvil en el bolsillo, cojo las llaves, y salgo. Si fuese un escritor famoso, me llevaría el portátil, pues no podría permitirme perder la novela. Pero en mi caso, … en mi caso da un poco igual. Además, ni se me pasa por la cabeza que no vaya a volver allí. Esto no es una película. Repito, esto… Un gran temblor arrasa el edificio, y el ascensor que espero no llega. Sintiendo el olor del miedo mezclado con el olor desconocido, me cago en la puta y comienzo a bajar las escaleras. Son diecisiete pisos, y cada escalón parece desafiarme, aunque no sé por qué. ¿Y si me caigo, y me rompo los dientes, o la cabeza? Mientras corro por ellas, sintiendo que el sudor de mi cuerpo lo llena todo, pienso en que soy una extraña persona, pero llego a la calle antes de que alcance a ver las consecuencias de ello. Durante un momento, saco el móvil y algo en mí me dice que debo llamarla. Quizá esté en un apuro, o algo así. Pero luego me guardo el teléfono en el bolsillo otra vez. Ella es adulta, yo soy adulto, así que cada cual que busque su salida. No soy un maldito héroe, y esto tampoco es una película. Track 9. La calle es un caos, pero más de lo normal. Las alarmas suenan más fuerte, aunque no entiendo por qué, y por todas partes hay luces amarillentas que giran e iluminan los edificios rítmicamente. El reflejo macilento de los cristales de las fachadas me resulta terrible. La gente corre. Me doy cuenta de ello cuando un gordo de al menos cien kilos me arrolla y me tira contra una pared de cemento. Ni siquiera me dice que lo siente, y me paso un instante en el suelo, dolorido. Al fin, logro levantarme. Una marabunta de personas corren alejándose del centro, y eso debería indicarme que quizá tuviera que hacer lo mismo. Más allá, el gran hongo de polvo resulta mucho más imponente, y cubre varios edificios y a sus publicidades relumbrantes. Se escucha de todo. Gente gritando, gente corriendo; coches chocando, accidentes; las alarmas; cosas cayendo y haciéndose pedazos. Pero, sobre todo, lo que más me… es el olor. Penetrante, total, absurdo, lejanamente metálico, es… Observo un enjambre de helicópteros que llegan desde el río cercano, y que se separan al pasar por encima de mí y de mi edificio. Llevan focos de luz platino, que iluminan las calles ya iluminadas por la luz de las alarmas y de las farolas y de las tiendas y de los coches. Decido que ya está, que ya he visto suficiente, y echo a correr. Pero no sé hacia donde. La gente corre hacia el río, pero la gente, y me refiero a la GENTE, suele hacer cosas estúpidas. Como pegarse y apretujarse y matarse cuando hay una emergencia en un estadio, cosas así. Que la gente corra hacia el río no quiere decir nada. Pero en este caso estoy algo de acuerdo con ellos. El hongo de polvo se expande a sus espaldas, y no tiene mucho sentido quedarse a esperarlo. Y los helicópteros, que ahora llegan sin parar, añadiendo el rumor de sus aspas a la marabunta de sonidos que ya lo inundan todo, vienen de más allá del río. Supongo que los helicópteros vienen de un lugar seguro, y sigo corriendo. El móvil vibra en mi bolsillo, y me paro junto a una farola para ver quién se decide a llamarme en ese momento. Alguien me empuja por detrás, y mi hombro se da de lleno contra el parabrisas de un coche. Me doy la vuelta y busco quién ha sido. El hombre, un barbudo de quizá cuarenta años, me mira con la confusión en su rostro. - ¿Qué? –dice. - Deberías pedir disculpas, estúpido. El primero que me golpea es él, en toda la cara. No respondo inmediatamente, porque la realidad no es cómo una peli. Duele. El pómulo que ha recibido el puñetazo parece estar lleno de cristal. Para cuando alzo la mirada de nuevo, el hombre sigue mirándome. Intento golpearle, pero me esquiva, y me grita: - Yo me voy, tío, ¡que te den! Considero que es algo bastante lógico, y echo yo también a correr. Pronto, las calles se llenan de coches que pitan con sus bocinas, y de ríos de personas que van por todas partes. El móvil ha dejado de vibrar, y veo que era ella quien me llamaba. Devuelvo la llamada, aunque no sé por qué. Tarda muchos sonidos en aceptar la llamada, y para cuando intento decir algo, un ruido horrible suena al otro lado. Hay voces, muchas voces, aunque no distingo especialmente la suya. Intento hablar durante unos segundos, pero luego me doy cuenta d que es imposible. Además, a mi lado hay miles de personas empujando, y creo que no debo perder el tiempo con el móvil. Cuelgo la llamada, e intento meter el aparato en el bolsillo. Pero alguien me empuja por la izquierda, y el teléfono se pierde bajo un mar de pies. No se me ocurre ir a por él, por supuesto. Track 10. Mientras corro, o intento corre, me pregunto también qué está ocurriendo, y porqué todo el mundo huye. Hay un extraño olor en el aire, y ahora también un sabor diferente. Y una nube de polvo en el centro, pero… ¿por qué todo el mundo huye? Quizá sólo… Ocurre una gran explosión, pero no siento el fuego por ningún lado, ni escombros, así que supongo que ha sido lejos. La gente grita, niños lloran, y algunos deben estar muriendo aplastados, tan sólo porque alguien no ha querido pararse a ayudarle. La marabunta es brutal, la marabunta es total. Aparecen muchos más helicópteros, y veo no muy lejos que la calle termina, y también los edificios, y que el puente está también lleno de gente. Empujado por detrás, también yo empujo. Me arden los pulmones por el esfuerzo, y el corazón late que late, sin cesar, de un modo como jamás antes había hecho. Alguien me pisa, y pierdo un zapato. Eso, por alguna razón, me entristece. Y no sé por qué, y mientras todos me empujan por todas partes, no puedo dejar de pensar que es triste haber perdido me zapato. Tengo más en casa, pero ese… Veo como una estela de fuego cruza el cielo, y un grito apagado recorre las olas de caras. Creo que es una bomba, o algo así, pero al cabo de los segundos no escucho ninguna explosión. A mis espaldas, veo mucha gente, y la muralla de polvo que se acerca. Algo está ocurriendo, está claro, y no parece demasiado bueno, y deseo que no hubiera tanta gente. Tardo lo que parece una eternidad en llegar al inicio del puente. Está lleno de gente, hasta los topes, y veo como una de las farolas cae, destrozando a varias personas con su peso y estallando su bombilla contra el asfalto. Hay coches que están siendo zarandeados, vacíos o llenos de personas aterrorizadas. Bajo el puente, las aguas corren con una tranquilidad que parece hasta insultante, pero, ¿por qué no habrían de hacerlo? Me imagino los peces bajo las aguas, terribles monstros con aletas y bigotes cartilaginosos, y la contaminación en grumos de basura, burbujeante. Logro cruzar el puente, al fin, y después la cosa cambia. Track 11. Allí, la marabunta se ve obligada a decidir, al menos en parte. La mayoría se va por la carretera que se transforma en autopista. Parece fácil. Es ancha, y todos empiezan a desperdigarse y a respirar. Decenas de helicópteros penden sobre ella, con sus grandes focos. Al otro lado, un tremendo parque es oscuro y punteado por luces de farolas. Lo miro. Recuerdo haber ido de pequeño, con mis padres. Durante un momento, pienso en mis padres. ¿En dónde estarán? ¿Qué habrá sido de ellos? hace años que no sé nada, y me sorprendo al pensar que no me importa mucho. Aquello que me separó de ellos sigue ahí. Dentro. Elijo el parque. Por alguna razón, me tranquiliza. Muchos hacen como yo, y corren entre árboles, matorrales, charcas y pendientes, caminos y bancos. También me encuentro con perros, gatos, bandadas de palomas y gaviotas que cruzan el aire a toda velocidad, como si también escapasen. Quizá lo hagan. Mi pie descalzo tropieza con una raíz, o un tubo, o algo, y me caigo de bruces. Me rasco la cara, y el olor misterioso se diluye porque una pequeña nube de polvo y tierra penetra en mis fosas nasales. También huelo la sangre en mi cara. Toso, y siento que mis pulmones están llenos de basura. Alguien me agarra por la sudadera, y me ayuda a levantar. Desaparece antes de que pueda darle las gracias, aunque lo que realmente quiero decirle es que ha sido un estúpido perdiendo el tiempo. Pero estoy agotado. Camino unos metros, y me dejo caer en un banco manchado. Está lleno de pintadas y basura, pero, ¿qué más da? Sólo quiero sentarme un instante y respirar. Me limpio la cara con la manga del abrigo, sintiendo piedrecillas en mis mejillas rascadas. El olor a sangre se mitiga, y también el del polvo y la tierra, pero el otro olor, ese que parece machacarme las fosas nasales, sigue ahí. Miro hacia la ciudad. Ahora no es más que una masa de polvo acastañado, y decenas de siluetas de edificios, que se medio entrevén. Los helicópteros zumban sobre la nube, como una maraña de mosquitos asesinos, y las alarmas todavía suenan, lejanas. Pienso que tengo que irme de una vez, que algo horrible va a ocurrir, y entonces aparece al menos un centenar de personas, como un cuerpo de asalto, o algo así, y parece por un momento que van a por mí. Más allá, los helicópteros parecen reagruparse y huir, lejos de la ciudad. Va a ocurrir algo, pienso. Y entonces, echo a correr. Track 12 Resulta adecuado. Se oye un rugido en el cielo, y todos los demás se paran, observando. Algo que parecen ser aviones del ejército emergen sobre el parque, y disparan. No sé exactamente qué es lo que disparan, pero hace un ruido horrible, y cae sobre la ciudad. Todos miran, pero yo decido que lo mejor es correr. Escucho el estallido, la deflagración, y la tierra abalanzándose por detrás de mí como si se tratase de la cresta de una ola. Gritos. Caigo de nuevo al suelo, comiéndome más tierra. Pienso en mi zapato, por un instante, y en como la tierra se cuela por mi calcetín y se mete entre los dedos. La sensación es muy desagradable. Pero en unos segundos, una gran ola de calor empieza a llegar al parque. Medio ciego por el polvo, corro en cualquier dirección, decidido a que lo más importante es correr, huir de allí. Entre mareas de polvo y fragmentos de roca, y árboles caídos, siento que empieza a oler a quemado, y que mi abrigo arde. Es una visión extraña, tu propio abrigo ardiendo. Me lo quito como puedo, lo tiro al suelo, y durante un instante, pienso en apagarlo, pero luego sigo corriendo. Veo un cobertizo a lo lejos, y decido que ese es mi objetivo a corto plazo. Se escucha una gran explosión, y la onda expansiva me tira hacia un lado, como si estuviese hecho de papel. Cuando vuelvo a abrir los ojos, siento que el calor consume el oxígeno del aire, y que me ahogo; que el calor me quema la piel y los ojos, y que todo empieza a escocer; que debo largarme de allí. El cobertizo, a mi izquierda, ha quedado reducido a una sola pared, y un pedazo de techo que pende como si estuviese a punto de desprenderse. Me lanzo hacia allí, observando unos sacos que parecen ser de fertilizante. Antes de llegar, hay una nueva explosión, esta vez menor, y veo un brazo pasar ante mí. Exactamente, como si se tratase de una pelota de baloncesto lanzada a canasta. La visión es… exótica. Me tiro hacia la pared como si quisiese ganar la base en un partido de beisbol, y siento el duro cemento en mis manos y sobre mi pecho. Hay sangre en el aire; hay polvo; hay fuego; hay… me quemo. Grito, e intento internalizar algo del oxígeno que se escapa de la atmósfera en llamas. Me incorporo contra la pared, y miro a mi alrededor. No hay más que fuego. Fuego y destrucción. Mientras mi rostro se quema… Yo… yo… me levanto y echo a correr, entre los escombros y la hecatombe que lo asola todo. Apenas puedo ver, y sólo hay algo por encima de todo, ese olor extraño que no ha sido eliminado por el fuego. ‘Transformemos esto en una película’, pienso, débil y agonizante. En las películas, el bueno encuentra la salida. En las películas el protagonista jamás deja de correr, aunque sea imposible lograr la salvación. Lo último que veo es el fuego consumiendo los árboles, y una gran luz tras ellos. Y el olor. Ese olor que me llena. La ciencia-ficción de la vida real (III): la leche 9 octubre, 2010 Jane Plant es una geóloga, que durante unos años vivió sumida en la desesperación de un cáncer de mama que reapareció hasta una quinta vez. Los médicos, a la quinta, la dieron por perdida. La que no se dio por perdida fue ella. Científica de formación, comenzó a investigar. El fruto de su investigación es doble: por un lado, se ha curado, y por el otro, ha escrito un libro llamado Your life in your hands (sólo en inglés,http://www.cancersupportinternational.com/janeplant.com/), en donde explica cómo lo ha hecho. No cuenta cosas que no se puedan encontrar en la red, pero las cuenta con un tremendo afán científico: incluyendo las referencias a artículos científicos en que se sustentan sus datos. En China, existe una enfermedad a la que llaman la enfermedad de la mujer blanca, o de la mujer rica. En occidente, esta misma enfermedad recibe el nombre de cáncer de mama. En China, donde la enfermedad es residual (repito, residual), saben desde hace siglos que el cáncer de mama está íntimamente relacionado con el consumo de productos lácteos. Los chinos no consumen leche, por la sencilla razón de que consideran que el ser humano sólo debe consumir leche materna, y nada más. Esto no es algo supeditado a connotaciones religiosas o culturales, puesto que ningún mamífero consume leche fuera de la época de lactancia, y mucho menos leche de otro animal, como hace el ser humano. En primer lugar, debo hablar de la intolerancia a la lactosa. Si a uno le dicen que el 70% de la humanidad presenta una condición, y que el resto, el 30%, presenta otra condición, la lógica científica aplastante nos dice que la condición frecuente, habitual, normal, es la del 70%. Así, el 99,995% de los seres humanos tienen pigmentación normal, y el 0,005% son albinos: la norma es la pigmentación normal. Del mismo modo, el 70% de la población humana es intolerante a la lactosa (le sienta mal la leche), y el 30% es tolerante. La norma, insisto, es el 70%. Incluso entre personas tolerantes, no es raro que la leche, simplemente, siente mal. Por mucho que se empeñen las marcas, estos datos son ciencia, no publicidad. Ahora enumeraré una serie de datos, conclusiones, que la autora cuenta en su libro, y que, insisto, están perfectamente referenciados a artículos científicos. Uno: no sé, a estas alturas, cuánta gente conoce que la leche del supermercado que caduca, vuelve a la fábrica y se re-pasteuriza de nuevo, y vuelve al mercado. No es ilegal, la ley permite hacerlo hasta cinco veces. Sin embargo, muchos de nosotros no recalentamos un alimento más de una vez. No sé cuánto de bueno es calentar la leche a altas temperaturas hasta en cinco veces. Un reciclaje lácteo muy ecológico, no hay duda. Dos: la diabetes de tipo I está científicamente relacionada con los productos lácteos. Aunque hay una ligera predisposición genética, el grueso de la causa de la diabetes radica en una alergia al suero bovino. De hecho, la leche es el alimento, por sí solo, más alérgico que existe. Tres: la leche es un perfecto medio de cultivo para el desarrollo de microorganismos tan simpáticos como Micobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis (microorganismo que no es eliminado por la pasteurización), o como Listeria monocytogenes, que entre otras caricias, causa septicemia y meningitis, con una mortalidad del 30%, y con una población vulnerable formada por embarazadas y niños. Precisamente, a los que más se le recomienda tomar leche… por eso del calcio. Cuatro: en relación al calcio de la leche, está sobradamente demostrado que la forma química en la que se encuentra el calcio en la leche hace que sea especialmente no asimilable. Es decir, que así entra, así sale. Es la gran y rentable mentira del calcio de la leche. Cinco: los químicos incluídos en la leche. Químico 1: antibióticos. No mucha gente sabe que la resistencia actual de ciertos microorganismos (muchos) a los antibióticos no se debe a la manga ancha de los médicos al recetarlos, sino a que estos no son eliminados de la leche y entran en nuestro organismo, en donde los microorganismos se acostumbran a ellos. Químico 2: antiparasíticos. Muchos, prohibidos en humanos, se les administran a las vacas, de ahí a la leche, y de la leche a nuestro estómago. Mmmmm rico rico. Químico 3: hormonas, como la oxitocina, con el objetivo de incrementar el volumen de leche (una vaca normal, como las que tenía mi abuela hasta hace no mucho, produce al día unos 3 litros de leche, de media, mientras que una vaca de cultivo extensivo produce hasta 30). La consecuencia directa de esto es que se les inflaman las ubres (mastitis). Por eso se les aplican los antibióticos. Sin embargo, durante la mastitis y el tratamiento, la vaca no se retira de la producción. Sigue produciendo, y las células de la infección, las células de pus, se van directamente a la leche. Esto es algo que está tipificado por la UE (EU directive 92/46/EEC): hasta 400000 células de pus por mililitro de leche (un mililitro de leche será una tercera parte de lo que cabe en un dedal. Haced cálculos para una taza de leche. Seis: la IGF es un factor de crecimiento celular. Forma parte de los llamados factores semejantes a la insulina, pero mientras que esta actúa a corto plazo, la IGF y el resto de hormonas parecidas lo hace a largo plazo. La hormona análoga bovina, la BGH, ha sido clonada y producida en grandes cantidades, y luego administrada a las vacas para que produzcan más leche. Sin embargo, la hormona no desaparece, se queda en la leche. Su analogía con la IGF hace que activen receptores parecidos. Es la presencia en la leche de este tipo de hormonas el que se relaciona directamente con el cáncer de mama, en mujeres, y el de próstata, en hombres. Estas hormonas contenidas en la leche confunden a las células de nuestro cuerpo, las inducen a proliferar, y con el tiempo, esta proliferación se vueve anormal, y aparece el cáncer. Y no solamente con el de mama y el de próstata, se está estudiando también la afectación de otros órganos. Estas son realidades científicas, que obviamente no pueden hacer ningún tipo de presión contra el lobby de la industria láctea para salir a la luz. Sin embargo, son cosas que están publicadas en revistas científicas, aunque nadie las lea. Nos venden que la leche porta bacterias buenas, y vemos que es mentira. Nos venden que nos da calcio, y esto también es mentira, el calcio se va todo por el retrete. Nos venden que aporta nutrientes, pero siete de cada diez personas es intolerante, y la leche incluye antibióticos, hormonas, pus,… ¿Hasta cuando? Pensad un momento en lo que se ha tardado en aceptar públicamente que el cáncer de pulmón y el tabaco están íntimamente relacionados. Os revelo: científicamente, esta relación estaba más que probada en 1950. ¿Cuánto tardará en pasar lo mismo con la leche? Para terminar, os contaré como se curó la autora del libro. Resulta que descubrió que en China el cáncer de mama se llama la enfermedad de la mujer blanca, por mediación de su marido, que volvió de uno de sus viajes por el país asiático. Observando que las chinas no tenían casi cáncer de mama, tomó la decisión de eliminar todos sus lácteos de la dieta. El cáncer empezó a remitir inmediatamente. En unos meses, estaba curada, cuando según los médicos, tendría que estar muerta. Yo le llamo a esto relación causa-efecto. escena-fragmento 43 de ‘Mercurio helado’ 10 octubre, 2010 Un día sintió que tocaba una mejilla, sintió el tacto de una piel suave y sintió la protuberancia de un lunar, y una nariz y una frente. Y luego una larga melena. Lo sintió tan real, de una forma tan tremenda, que al fin se dio cuenta de que era un sueño de tan real que era. Se despertó en la oscuridad, y en la oscuridad siguió, observándola, reteniendo el aroma de aquella mujer anónima que había sentido en sueños. Podía moldear toda aquella negrura a su antojo, crear formas y de formas historias y de historias convertir fantasía en realidad. Nihon pudo hacerlo durante un largo rato. La mujer de sus sueños fue Úrsula muchas veces, y con la negrura la moldeó y la recordó. Tenía fotos suyas en el ordenador, pero aquello era mucho más vívido, más real. Ninguna foto de un instante fugaz podía sobrepasar el valor de su memoria. Ni de su imaginación. Pero con el paso de los minutos, la madrugada corriendo como si las horas ardieran, la imaginación se agotó, los recuerdos se volvieron vacuos de vida como no podía ser de otra forma, una simulación que a medida que profundizaba se deshilachaba, se desvanecía. Úrsula desapareció de nuevo para precipitarse al olvido de una existencia de la que Nihon ya no sabía si era dueño o si el dueño era el Sol, o nadie al fin. Desapareció todo. Y cuando ya no pudo soportarlo, cuando las lágrimas ya entraban del revés en los ojos por insuficientes, encendió la luz, y se levantó sintiendo los huesos más de lo que jamás en su vida los había sentido, y empezó a dar vueltas en torno a la estancia que cada vez le parecía más pequeña. Y no supo si habían pasado cinco años, como así era, o un siglo entero. Y no supo que hacía allí. Hasta que se mareó y cayó al suelo, inconsciente. Para cuando despertó, tenía un dedo roto y el dolor le hizo olvidar todo lo anterior. Aunque siguiese ahí, en su subconsciente. Oculto, pero palpable. la carta y la canción 15 octubre, 2010 Un viajero me trajo tu carta escrita, escrita con letra temblorosa y la tinta corrida por las lágrimas. Yo quise sentir duelo, quise llorar y sufrir. Pero al momento en que empezaba mi valle de tormentos, llegó Nuria a buscarme para ir a ensayar. Quise sufrir, quise obligarme a… pero no funcionó. Ahora la canción avanza con la guitarra tranquila y la voz de Nuria casi susurrando las palabras. La miro mientras comienza el punteo que me encanta. No tengo que cantar hasta dentro de unos segundos, así que cierro los ojos y me dejo llevar mientras mis dedos hacen el resto. He tocado tantas veces esta canción, que las yemas de mis dedos vuelan sobre las cuerdas. Noto como vibran. Mi memoria se pierde lejos de aquella sala repleta de desconocidos, huye al momento en que la melodía fue diseñada, en que la letra apareció entre las notas perdidas. La canción acelera, entra la batería como el retumbar de una tormenta, mi punteo se arropa y magnifica, y lo sé y vuelvo a cerrar los ojos y mi cabeza se mece en todas direcciones. El sudor corre por mi frente, el pelo húmedo se convierte en furia mojada. Nuria, a mi izquierda, a un par de metros, me mira con una sonrisa (¿por qué sonríe siempre tanto?), y yo vuelvo a cantar. Canto que te echo de menos, aunque ya no es cierto. Pienso que no lo soporto, y que deseo que llegue ya la parte en que Nuria pone la voz. Punteo de nuevo, y ella a mi izquierda, con sus pantalones negros y flojos, su melena acastañada, me mira y me sonríe de una forma absurda y bella. Todo se vuelve silencio, silencio a excepción de ese punteo que vuelve locas las miradas. Veo las caras expectantes entre el público, mi corazón late a mil por hora. Nuria no deja de mirarme y de sonreír, siguiendo el ritmo con sus pies de bailarina de danza clásica. Se acerca a mí enrollada en el cable del micro y me dice al oído que lo estoy ‘petando’. Luego, vuelve a su sitio y empieza a cantar justo en el momento más preciso, una conjunción arrebatadora. I can´t let go, I can´t let go, una vez y dos más, y luego otras dos, mirándome cada vez que tiene un respiro. I can´t let go. Vuelve la batería y la canción revienta de tensión. El rift de mi guitarra arde y envuelve mis dedos en una coreografía magnética. De nuevo canto yo, y Nuria se acerca a mí con su micro, se pone delante y baila mientras mis dedos batallean sobre las cuerdas. Sé que todos nos están mirando, aunque yo sólo veo su melena ante mí, y su sonrisa casi inconsciente, en otro lugar, muy lejos, pero al mismo tiempo más cerca de mí… Cantamos juntos, I don´t need to know now, I don´t need to know now, cause you´re far, y yo sé que la canción está inspirada en la mujer que escribió la carta, en ella y su puta letra temblorosa, en donde simuladamente me decía I can´t let go. ¿Dónde estás ahora, eh?, pienso. Ahora no estás, ahora somos Nuria y yo los que cantamos a coro sobre un mismo micro, y las cabezas las que se mueven al son de mis dedos, maldita. Su pelo roza mi barbilla, y ella sonríe y canta y yo canto y también sonrío. Se va la voz, ya solamente queda la música. Sonrío de nuevo, y susurro ante el micro que no necesito saber nada ahora. Probablemente nadie llegue a escucharlo siquiera. El aire es eléctrico, y nos miramos mientras la canción termina distorsionada y amanecen los primeros aplausos, pero solamente existe nuestro cruce de miradas. Su sonrisa enigmática, su cuello y sus mejillas enrojecidas en una piel pálida. Se me acerca y creo que va a decirme de nuevo que lo estamos ‘petando’, pero en cambio me dice otra cosa, y yo sonrío de nuevo. Me agacho y echo un trago a la botella de cerveza caliente. A estas alturas, me importa una mierda lo que decía aquella carta. Ahora sólo me importa ella. Paseos en el frío 17 octubre, 2010 Salíamos a pasear las calles cuando los demás se recogían y buscaban la cama. Salíamos a pasear cuando las calles se volvían solitarias y los adoquines reclamaban pasos baldíos y no muchedumbres. Salíamos a pasear cuando las virtudes se metían dentro y lo que amanecían eran los defectos. Caminábamos hasta la catedral, el monumento de monumentos, nuestra señora de las alturas, y allí clamábamos nuestros males, y nos tirábamos en el suelo y la mirábamos del revés, con las altas torres cayendo hacia el cielo, en el centro de la plaza. Alumbrando las farolas por todas partes, alumbrando las estrellas atenuadas, alumbrando nuestras almas. En aquellas noches frías y sin nubes, la atmósfera parecía congelarse y precipitarse al suelo empedrado convertida en rocío de hielo microscópico. La magia casi inteligente brotaba del magnetismo y lo arrollaba todo. Allí nacían las palabras y paladeábamos los silencios, allí cristalizaba tu larga melena negra y se iluminaba tu mirada, y yo me abrigaba y decía que no tenía frío. Nacían palabras sobre la muerte, que si tiene que venir que venga, nacían realidades detrás de realidades, nacían manos entrelazadas y nacían gaviotas como alienígenas de pálidas en lo alto del cielo, nacían las necesidades que luego nos atarían, nacían, nacían, nacían los ritmos de un pulso incesante. Salíamos a pasear esas calles estrechas y solitarias, salíamos a pasear esas calles donde algún que otro perroflauta hacía malabarismos no con la intención de que se le diese una moneda, sino por el simple gusto de hacerlo. Y de ellos y otros aprendíamos que la vida se hace de todo menos de monedas, que más vale una cerveza a destiempo que un euro en el bolsillo. Me hablabas de tiempos oscuros, y yo te hablaba de ilusiones perdidas. Me hablabas sin decir nada, y yo escuchaba el silencio. Las colinas henchidas de luces como un paisaje extranjero, las banderas ondeando, y la ciencia escuchando nuestras reflexiones y conversaciones sobre el criterio. Hablando de las otras realidades, las que realmente importan. Salíamos, y nos quedábamos en las escaleras de aquella pequeña capilla, espiando por la ventana como ardían las velas rojas, escuchando el correr de las aguas que son la base de esta tierra imposible de odiar. Imaginábamos odas y disfrutábamos de la épica de un simple paso. Te hablaba con gestos de que huía de lo convencional, y tú me explicabas las vacunas. Mirábamos el estanque tranquilo frente al hogar de la música, y nos columpiamos en aquel parque de niños quedándonos callados y frenando con los pies en la arena cuando alguna perturbación se acercaba. Corríamos de puntillas sobre las horas de la madrugada sabiendo que nunca veríamos el amanecer, que esa sería una deuda mantenida durante días y días. Las iniciales grabadas y las campanas. Nos curamos las heridas porque teníamos de sobra, tú por menos y yo por más. Nos curamos las heridas y vertimos sobre las cicatrices agua de manantial. Salíamos a pasear las calles. Salíamos a dar paseos en el frío. PD: para escuchar con ‘La señora de las alturas’, de Los Planetas. sin título 19 octubre, 2010 a veces, las palabras sobran y escribirlas es una pérdida de tiempo a veces, simplemente bastan el silencio y la contemplación a veces, nos quedan los días claros y abiertos, y la brisa que llega del mar, y la sensación de desapego lo dicho: a veces, las palabras sobran Piel de cebra 25 octubre, 2010 Me voy a poner una piel de cebra, y disimularé en aquel bar bohemio, como si nadie pudiese verme, mientras el grupo de los gatos tocan una balada tranquila y esperanzadora. Esperanza me hace falta, vaya, en estos tiempos oscuros en que el cielo se cubre de fuego y por las calles no hay más que putas y chalados. Con mi piel nueva nadie me podrá ver, y caminaré como un espectro entre columnas milenarias que albergan secretos y desdichas y corazones también milenarios. Entre ellas usaré las sombras para encontrar el destino, y miraré dentro de las alcantarillas para encontrar el cieno. Porque me apetece tomarme una copa de desidia, un largo trago lleno de frustración y, en general, mierda emocional. Y los gatos me mirarán con sus ojos alienígenas y yo les gritaré ¡Decadentes!, y todos mirarán en torno sin saber quién ha sido. Oh, sí, me voy a poner la piel de cebra. Y sin que nadie me vea, destruiré esta ciudad, la haré añicos, y luego pasearé entre los escombros y veré entre miembros y vísceras si hay algo que sirva para empezar de cero. Y si no es así, con mi piel de cebra huiré bien lejos montadito en el fuego del horror. Quizá vaya a 1901, o al día en que fui engendrado, o mismamente al momento primigenio en que una inteligencia obtusa y un tanto osada decidió pulsar el START. En el fondo, da igual a dónde o cuándo vaya… con mi piel de cebra, nadie me verá. Con mi piel de cebra, se oculta lo obvio y se exacerba la esencia. 13:20, 25 de octubre de 2010, EDC Frag. indet. [TDD (prov#)] 27 octubre, 2010 Es insoportablemente bonita, pero no tengo idea de por qué. Demasiado delgada, demasiado escuálida. Desaparecidas sus curvas, alienadas a un lugar y tiempo lejanos. Sus ojos almendrados a juego con su pelo ondulado, la sonrisa imperfecta y bella, sus orejas algo evidentes. Lo que veo en ella es desconocido para mí. ¿Su sonrisa? ¿Su mirada? ¿Su qué? No me gustan este tipo de chicas, y sin embargo… ¿sus movimientos? ¿Su espalda? ¿Su absurda fe en mí? ¿Su qué? Es intrigante la sensación de desear algo sin saber cuál es la razón oculta del deseo. Intrigante, inquietante no saber quién domina tus emociones pues es obvio que no eres tú. *** Ahora su pelo almendrado palidece con el paso gris de los días. Cada mañana, retiro mechones de su almohada otrora blanca y ahora amarilla por una mezcla repugnante de sudor y piel muerta. Le paso la mano por la cara, de arriba abajo, con mis dedos acariciando sus párpados y sus mejillas, su barbilla. Ella sonríe débilmente, y cierra los ojos. Salgo de la habitación y me siento un rato en el sofá. Quiero animarme y decirme que todo pasará. Que mañana será otro día. Pero sé que mañana será un día exactamente igual. Y que ella pronto estará muerta. Sangro sin que la herida sea evidente. *** Me da un salto en el corazón. Antes que el miedo, se extiende por mi pecho y por mi cara una ardiente y dispersa sensación de calor. Luego un torrente de recuerdos, buenos y malos, y una pregunta que asoma débil por mis labios temblorosos: ¿me matarás esta vez? Pero me digo, tranquilízate. No esta vez. *** La luz del Sol cae desde la ventana y me rasca la nuca. Los pelos se cargan de electricidad y energía, se encrespan. Noto la lana del jersey estallando de fotones. Motas cuasi invisibles flotan en el aire frío. La sensación es evocadora y me hace sentir bien. Me quita de la cabeza, por un instante, la mierda de mundo decadente en que vivo Frag. indet. [TDD (prov#2)] 29 octubre, 2010 El hombre está sentado en la orilla de la playa. Nota la arena húmeda en contacto con su piel. La brisa suave y las olas pequeñas bailan una danza ancestral, cortejo eterno, amor imposible. Encima, un cielo encapotado convierte el aire en gas ardiente. Tras él escucha las risas, y luego pasos de alguien que se acerca. No necesita mirar para saber que es ella. El horizonte es inalcanzable. Al frente, un islote escarpado e inaccesible embiste al mar con una valentía inútil e insuperable. Las risas desaparecen, se van. Ya no hay nadie en la playa, excepto ella y sus pasos. ¿Meditas?, le pregunta con su voz afónica y ronca. No, reflexiono, dice el hombre. Ella se sienta. Su piel bronceada apenas disimula sus huesos. El bikini de rayas blancas y azul oscuro le queda un poco grande. Estás muy delgada, le dice. Ella se encoge de hombros en un gesto calculado para resultar de una candidez falsa y encantadora. Me siento sana. Eso está bien. ¿Sobre qué reflexionabas? El hombre piensa un instante. No lo recuerdo. El silencio se traga las palabras como una aspiradora del éter, y así se quedan un rato, ella a medio metro de él, sentada asiéndose las rodillas con los brazos delgados, mirando el islote y el horizonte, con la larga melena ondulada y húmeda cayendo sobre sus hombros. La mirada de reojo para que ella no se dé cuenta, pero ella lo sabe aunque no demuestre saberlo. El hombre deja el horizonte y se mira los pies cubiertos de conchas y arena. La marea está subiendo, y la siguiente ola lame sus dedos y los limpia. Se acaricia la cicatriz de la rodilla, allí donde un día, de joven, se le clavara una astilla de roble. Nota como el silencio se vuelve pesado e insoportable. ¿Se han ido?, pregunta. Ella parece despertar de un sueño y le mira con sus extraños ojos, verdes y acastañados en un equilibrio terrible. Asiente. Han ido al chiringuito. ¿Y tú? No me apetece tomar nada. Ayer bebí demasiado y tengo el estómago revuelto. El hombre asiente, y echa un vistazo a la lengua de arena gris que es la playa, y que se extiende a derecha, hasta fundirse con la vegetación y desaparecer en una curva brusca, y hacia la izquierda, donde termina abruptamente con el nacimiento de los acantilados, bruscas paredes de roca negra que se precipitan al mar espumoso y lo muerden con colmillos de roca cubiertos de algas oscuras. ¿Vamos hasta las rocas?, le pregunta él, señalando con la cabeza hacia los acantilados. Ella sonríe. Me vendrá bien. Se levantan y el hombre se limpia la arena pegada al bañador y luego se acaricia la parte final de la espalda. El pelo está secándose y parece solidificarse en mechones allí donde la sal casa los pelos con enlaces efímeros. Echan a andar. Los pasos de ella son delicados, como los de una bailarina. Apenas dejan marca en la arena húmeda, pero los del hombre se clavan en ella como buscando algo a lo que asirse, un ancla. ¿Recuerdas ya?, pregunta ella. Eres curiosa hasta la saciedad, ¿eh?, dice él, sonriendo. Lo dices como si fuese un defecto. La brisa se arrebuja en la orilla, y empieza a llover de una forma tormentosa y absurda, unas gotas gruesas y pesadas que caen atraídas por la gravedad y por dios sabe qué más, y que se estrellan sobre la playa y las aguas y todo lo que hubiere sobre la faz de la tierra. Ella echa a correr entre risas, mientras el hombre la mira, observa sus movimientos y sus giros, su pelo humedeciéndose cada vez más hasta adquirir vida propia. Las gotas sobre su cuerpo son un masaje que le hace sentirse definitivamente vivo. Se imagina asiéndola de una mano, acariciando los nudillos marcados y esas uñas carcomidas por dientes inquietos, se imagina atrayéndola hacia sí y notando la piel de su vientre plano sobre su propio vientre, sus pechos pequeños aplastándose contra su pecho, sus pies de puntillas y sus caras tan cerca que nota la respiración de ella chocando con la suya en un acto primigenio y sexual. Lo imagina tratando de hacerlo real pero sabiendo que no es más real lo que imagina que lo que siente como verdad, que una y otra cosa son lo mismo, la misma expresión de una esencia que está entre ellos desde mucho antes que existieran. Ella se ha plantado a un lado sin que el hombre la viera. ¿Reflexionas de nuevo?, le pregunta, y él sale de la otra dimensión, sale de la fantasía real, real fantasía. Se encoge de hombros. Supongo que si. ¿Y ahora lo recuerdas?, pregunta ella guiñándole un ojo. El hombre piensa un momento. ¿Quieres que te lo diga o que me lo guarde? Ella parece pensárselo. Guárdatelo para más tarde. Quizá se me olvide. Entonces, comienza, y se acerca a él y le provoca un escalofrío de magnitudes dantescas y las olas caen rumorosas sobre la orilla y la lluvia de tormenta contra el suelo, mejor susúrramelo al oído. Y el hombre lo hizo sabiendo… sabiendo que al hacerlo modificaba para siempre el rumbo de su existencia. *** El hombre se mira al espejo algo rallado y desconchado. Tras el cuerpo escuálido que ve y que es el suyo mismo ve la bañera humeante de agua caliente. Y en el fregadero, dos cuchillas plateadas, que le miran indolentes. Y una voz al oído que le dice que no puede seguir así, que no tiene sentido, que lo haga ya y deje de martirizarse. Y otra voz que trata de convencerle de que los días no transcurren por cualquier motivo, que hay una esencia que se mantiene subyacente a todos ellos, uniéndolos indefectiblemente como el cordón umbilical que une por siempre a un feto y su madre. Y el hombre no sabe qué hacer, si seguir o si terminar, si abrazar el vacío o unirse a la negra y suave decadencia. No sabe si… *** Al despertar, la luz planteada de una mañana gris entra por la ventana y transforma la cama en un caleidoscopio de luces y sombras. Ella duerme a su lado desnuda, y el hombre la observa como si jamás la hubiese visto, y la acaricia con la mirada, siguiendo las escasas curvas de su cuerpo, parándose en las depresiones entre costillas, en su vientre hundido y el pozo de su ombligo. El pelo alborotado inunda la almohada blanca, y el hombre cree ver más de lo que allí hay. Sus labios entreabiertos, su nariz. Se detiene al ver las cicatrices en una de las muñecas, dos marcas donde la piel ha cubierto una herida de la mejor forma posible. Extiende sus dedos hacia las cicatrices, harto de curiosidad, y las acaricia notando su tacto suave y liso. Ella se revuelve y esboza una sonrisa onírica como el sueño en donde se diluye su mente dormida. El hombre sonríe mirándola, ahuyenta la pregunta, se dice que jamás la formulará si ella no… Retira la mano de pronto. Por un instante, ha notado el abismo, el abismo negro que se abre entre ellos. Sabe que nunca desaparecerá. Y esa certeza transforma la mañana en un entierro de futuros. Se incorpora y se apoya en la pared desnuda, se acaricia las manos, la mira de reojo, se nota el latido tranquilo del corazón, nota el latido de su propia mente inflándose y desinflándose, vomitando pensamientos y tragándoselos de nuevo, rumiando sin cesar… La mira de nuevo. Tiene la impresión de que está a punto de despertarse. Alarga la mano y le pasa los dedos por la cara, desde la frente hasta la barbilla. Y ella abre los ojos. *** Su sonrisa, siempre su sonrisa, hipnotizante y enigmática sin necesidad de albergar enigma alguno. Su sonrisa, su sonrisa. Su sonrisa es algo que le persigue en sus sueños y también cuando abre los ojos y se dice no estar soñando. Muerto, murmura el hombre, estoy muerto. 12:24, 29 de octubre de 2010, EDC. Personas bidimensionales vs personas fractales 2 noviembre, 2010 Hace unos días murió Benoit Mandelbrot, un matemático extraño que desarrolló las matemáticas fractales (http://es.wikipedia.org/wiki/Beno %C3%AEt_Mandelbrot), unas matemáticas diferentes a las que se conocían por entonces. Así como Benoit Mandelbrot logró ver unas matemáticas exóticas más allá de las matemáticas convencionales, del mismo modo, clasifico a las personas en dos tipos: bidimensionales y fractales. Las personas bidimensionales, como su propio nombre indica, tienen dos dimensiones. Altura, anchura. Carecen de cualquier cosa que les dé profundidad. Planos como un dibujo animado, insustanciales como una sopa de agua. Se despiertan y van a trabajar, toman un café hablando de fútbol, hacen de comer, leen (si leen) los best-sellers del momento, escuchan música diseñada para aturdir,… personas convencionales. Que allí donde hay una piedra, ven solamente una piedra. Que hacen bulto. Las personas fractales presentan infinitos niveles, dimensiones. Y a cada uno que superas, todo parece multiplicarse siguiendo un patrón que por momentos parece definido pero que es difícil de identificar completamente. Presentan la capacidad de sorprender, o una extraña habilidad que creías perdida, desconocida. Que emocionan y pulverizan barreras estúpidas, etiquetas inservibles. Mantienen su complejidad a medida que aumentamos el zoom de nuestra mente. De lo difícil que es encontrarse con personas fractales, cualquiera que lo sea puede hablar durante párrafos enteros. Tan difícil que cuando uno se topa con alguien así, no puede evitar verse arrastrado. A un mundo complejo, duro y muchas veces injusto. Un lugar donde la felicidad puede convertirse en un arma de doble filo. O donde ni siquiera llega a existir como tal. Con ojos inquietos, miran los fractales a los bidimensionales con la impresión de estar frente a una especie diferente, con la que nada tienen que ver. Diciéndose, ¿cómo pueden vivir así? Aunque los fractales vivan a veces en mundos deprimentes, reflexiones inútiles, criterios independientes, las ansias continuas de ir a otro lugar y conocer otra realidad, la imaginación voladora, la historia interminable,… Una vez, alguien cantó que veía una piedra, y tras ella otra más y tras ella otra más, así en un ciclo sin final, porque no existía una sola realidad, sino miles de ellas tras cada insignificancia. Reducirnos a nosotros mismos a ver solamente la primera de ellas, la evidente, es absurdo. Yo solamente busco personas fractales. Siento decir que las demás no me interesan, que me dan pena. No es soberbia, ni ego retro-alimentado. Es compasión. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Fractal o bidimensional? PD: me he deshecho por un día de la prosa, he dejado sólo las ideas. La ciencia-ficción de la vida real (IV): neuronas espejo 6 noviembre, 2010 Hace no muchos años, investigadores italianos (e italoamericanos) descubrieron unas neuronas a las que llamaron acertadamente neuronas espejo, neuronas que explican comportamientos humanos de imitación, empatía, cohesión social… Uno de estos investigadores, años después, se animó a resumir el torrente de información y regalarnos conclusiones sorprendentes. El libro se llama Mirroring People, de Marco Iacoboni, y aunque no está en español, prometo que el inglés es sencillo y perfectamente asumible incluso para los no duchos. Pero vayamos al tema. El experimento original que permitió descubrir las neuronas espejo… ocurrió, en cierto modo, por casualidad (como muchas cosas en ciencia). El grupo de investigación había colocado sensores en el cráneo de un bonobo, uno de los primates más sociales e inteligentes, con el objetivo de discernir las regiones cerebrales que se activaban con determinadas acciones. Por ejemplo, hacían que el bonobo cogiese una banana, y en la pantalla observaban qué regiones se iluminaban. En un descanso, alguien se olvidó de desconectar los sensores, y uno de los miembros del equipo fue al frutero que precisamente estaba mirando el bonobo, y tomó una banana. La sorpresa: las mismas neuronas que se activaban cuando el bonobo cogía la banana, eran las que se activaban cuando el bonobo veía como alguien cogía una banana. Se trataba de regiones cerebrales, de neuronas, para las cuales coger una banana o ver como alguien la cogía, era, básicamente, lo mismo. Y a estas neuronas, las llamaron neuronas espejo. Diréis que no parece gran cosa. Pero sembró el precedente para docenas de estudios… a cada cual más interesante. En cada uno de los ejemplos de los que voy a hablar, las neuronas espejo juegan un papel crucial, un papel protagonista. Ya con humanos, realizaron el siguiente experimento (parece una chorrada, pero sólo lo parece). Por un lado, se les decía a los participantes que pensasen en tomarse una Pepsi, a la vez que se les ponían imágenes en donde aparecía gente tomándose una Pepsi. Luego, se les daba un vaso de Coca-Cola y se les pedía que dijesen qué estaban bebiendo. Vaya por delante que los pacientes eran bebedores habituales de Pepsi. La gran mayoría afirmaron que estaban bebiendo Pepsi en lugar de Coca-cola (todos los que hayamos probado los dos refrescos sabremos que los sabores son muy diferentes, pero así es como nuestro cerebro nos engaña). Se realizaron experiencias similares entre bebedores de una determinada marca de agua mineral, y que aseguraban poder distinguirla de otras. Nadie acertó. Hablando de cosas más serias, los experimentos de neuronas espejo yviolencia social vienen a demostrar que presenciar actos violentos nos vuelve violentos. En uno de los experimentos, tenemos a dos parejas de niños de unos dos años, cada una en una habitación (niño y niña). A una de las parejas se les muestra un video en donde hay una pareja de niños como ellos. En las imágenes, se puede ver como la niña tiene el juguete. El niño quiere el juguete, y termina pegándole a la niña para conseguirlo. Y con éxito. A la otra pareja se les ponen las imágenes de una pareja de niños en la misma situación. Sin embargo, en el caso de la segunda pareja, las imágenes muestran como el niño, para conseguir el juguete, acaricia y hace carantoñas a la niña. También con éxito. A continuación, a nuestras parejas reales se les puso en la misma situación: se le dio un juguete a la niña, y se esperó a que el niño lo desease (cosa que ocurre rápidamente). Los niños que habían presenciado actos violentos tomaron las mismas decisiones, usando la violencia para hacerse con el juguete. En cambio, el niño que había presenciado las caricias y carantoñas, las usó para conseguir el juguete. En ambos casos, también con éxito. No he visto esta noticia en ningún medio, aunque para mí debería ser primera plana. ¿Quizá por que no les conviene?¿Quizá por que rellenan parrillas y carteleras y todo tipo de emisiones con violencia? Esa violencia que los niños beben a litros, y que luego se transforma en maltratos, asesinatos, guerras, violaciones… vaya por delante que esto último es una reflexión, no ciencia. Sin embargo, la conclusión más sorprendente, al menos para mí, es que las neuronas espejo explican perfectamente el modo en que los niños aprenden a sonreír. Porque, antes de nada, haceos la pregunta: ¿cómo lo hacen? Partimos de la base de que los niños no se ven a sí mismos habitualmente en el espejo (y mucho menos a la edad en la que aprenden a sonreír: quinta semana de vida). Aquí es donde intervienen las neuronas espejo. Cuando un niño está tumbado en la cuna, y sus padres se le acercan, estos suelen sonreír. ¿Qué es lo que ve el niño? Una sonrisa, la de sus padres. Esta sonrisa está siendo ‘vista’ por las neuronas espejo. Que asimilan el gesto, y que activan la imitación. En algún punto del camino, el bebé es capaz de sonreír. ¿Y cual es la respuesta? Otra sonrisa de los padres, y así el niño (sus neuronas espejo, más bien) sabe que lo han hecho bien. El refuerzo positivo es total. El niño ha aprendido a sonreír. No ocurre solamente con la sonrisa. La forma en la que los niños (y primates en general) aprenden conductas sociales y se integran en su sociedad, sea cual sea esta, es a través de la imitación, la empatía, y las neuronas que nos aprenden a imitar y a empatizar son las neuronas espejo. Dos notas finales. La primera es una conclusión que me regaló el propio Marco Iacoboni en respuesta a un mail en el que le felicitaba por el libro. Yo le preguntaba si había alguna investigación en relación a las neuronas espejo y la abstracción de los escritores. Su respuesta es que muy probablemente las neuronas espejo participen en el proceso, y que cuando alguien se imagina un protagonista saltando de una ventana, se activen las neuronas espejo y el autor sienta ‘empatía’ inmediata por un protagonista que, de hecho, no existe más que en su imaginación… Es una doble vuelta de tuerca. La segunda nota tiene que ver con la propia cienciaficción, de la que dicen que ha muerto (DEP). Se acabaron las aventuras espaciales, las catástrofes, ya no venden… el futuro está en la mente, en el cerebro. Y visto lo visto, los científicos le llevan ventaja, por una vez, a los escritores. La realidad, como decía el maestro Kubrick, será todavía más extraordinaria. Kaisei y Erottica. Escena 1: Distocia alucinatoria 8 noviembre, 2010 Todo empezó mientras Kaisei regaba sus plantas con una miríada de gotas de agua, mientras que frente a su balcón, la mujer regaba de lágrimas el vacío que había bajo sus pies. Durante un instante fugaz y efímero como una burbuja intestinal, Kaisei dejó que la regadera ahogase un geranio y la miró, congelado. Ella lloraba sin consuelo y en silencio, le dolía de veras, y lo hizo durante unos segundos más, hasta que la periferia emocional de ambos entró en contacto, cruzando los exiguos dos metros de vacío que separaban sus balcones. Levantó la mirada, al tiempo que Kaisei bajaba la suya, en una bella sincronía inversamente proporcional. Permaneció así unos instantes, hasta que la curiosidad le obligó a mirar de nuevo. La mujer le miraba fijamente, con sus ojos enrojecidos y su sombra de ojos corrida sobre sus ojeras. Como si fuese un adalid gótico. Me llamo Kaisei –dijo. Le resultó torpe, pero más adecuado que soltar un ‘¿Te pasa algo?’. La mujer no respondió, y Kaisei aprovechó el silencio mientras todavía era soportable para examinarla a conciencia. Pero por alguna razón, lo único en lo que pudo fijarse fue en los tendales de ropa de los pisos superiores, camisetas, calzoncillos, bragas y toallas, húmedas, meciéndose suavemente al impulso del aire cálido del interior de la ciudad podrida. También observó con exacerbado realismo la vieja pintura de la fachada, que se desconchaba, fósil procedente de décadas atrás. Más abajo, el sonido del suelo húmedo ascendía efervescente. Una música lejana, al parecer jazz, se paladeaba en el aire, procedente de algún lugar desconocido. Todo lo sintió, todo lo vio. Pero no a… ¿Qué tipo de nombre es Kaisei? –preguntó ella. Kaisei se encogió de hombros. ¿Cómo te llamas tú? Erottica. ¿Qué clase de nombre es Erottica? Erottica se encogió de hombros. No lloraba por las tonterías de siempre, aseguró. Yo no soy de esas, completó extendiendo un brazo como queriendo abarcar a todas las féminas que poblaban la tierra. Kaisei volvió a encogerse de hombros. No le importaba lo más mínimo, no era asunto suyo. Intentó de nuevo mirarla, examinarla, pero era como si no pudiese, como si se distorsionase al… como si estuviese viendo un mapa a máxima resolución y no pudiese ir más lejos. Era… pero antes la había visto. Lloraba porque acabo de escribir la canción más bonita de mi vida. Kaisei asintió. Eres música –dijo, afirmando. Ella asintió, pero Kaisei sólo podía pensar en porqué no podía verla al completo. Sólo debía fijarse, centrar su atención un miserable segundo. Era aquella maldita música de jazz, que parecía absorber la realidad y filtrarla sin que nadie se lo hubiese pedido. Mi grupo se llama Erottica. Como tú. Yo soy el grupo. Algo cambió. De pronto, ella fue real del todo. Se desvanecieron los tendales y la música, todo, incluso sus plantas y sus macetas, incluso su vida se esfumó mientras Erottica entraba en su mirada. De rostro frágil y pálido, ojos grandes y hundidos, cuerpo escuálido y huesudo, pelo acastañado recogido en una coleta, labios finos y nariz prominente, frente amplia y patas de gallo, venas marcadas en su cuello. Todo de pronto fue evidente. ¿Qué había cambiado? Suspiró y meneó la cabeza. ¿Qué te ocurre? –preguntó ella. He probado algo y estoy analizando sus efectos. ¿Droga? Kasei se encogió de hombros. ¡Cómo le gustaba ese gesto! ¡Cuántas cosas resumidas en un movimiento tan sencillo y aparentemente insustancial! Era cómo poder definir un infinito de pensamientos con un solo asterisco. Puedes llamarlo como quieras, dijo. De nuevo toda ella volvió a difuminarse, y se descubrió observando poco más que unos labios repetidos un millar de veces, entremezclados con las notas de la música de jazz. Era todo tan onírico, tan alucinatorio, tan daliniano. ¿Qué droga? Una especie rara de setas. Erottica asintió. ¿Para qué las tomas? Kaisei lo pensó un instante, reprimiendo encoger sus hombros de nuevo. En el exceso estaba la rutina, y en la rutina el tedio. Busco musas en universos paralelos, o en cualquier lado. Allí donde estén. ¿Eres artista? Kaisei se encogió de hombros. Soy diferente, creo. Los efectos iban y venían, Kaisei tenía la impresión de que casi desaparecían, pero terminaban volviendo. Erottica volvió a ser alguien real, y las ropas colgadas en los tendales perdieron algo por el camino y fueron no más que piezas de ropa colgadas. La música de jazz perdió una cantidad infinita de tonos, y Kaisei se entristeció al llegar a la conclusión de que no era más que una de esas piezas típicas y aburridas. Miró la calle bajo el balcón, pero antes de que sus ojos llegasen se tropezaron con el geranio que había ahogado, y exhaló un ‘mierda’ mental. Dejó la regadera a un lado, y se volvió para observar el interior de su pequeña habitación. Un lienzo blanco colgado del armario victoriano, una cama con las sábanas embrolladas y algo sucias, el suelo cubierto con papeles arrugados y que mostraban pensamientos casi atávicos y vacíos de emoción. Sobre una mesa baja, el tocadiscos había alcanzado el final del vinilo y el disco negro giraba sin sentido desde hacía… ¿cuánto? Al girarse de nuevo, ya no había nadie en el balcón. Empezó a preguntarse si Erottica existía realmente o si no era más que una pieza de ropa que había caído y que la droga había transformado en el reflejo atormentado de cualquier emoción perdida. Intentó agudizar la vista, atisbar dentro del piso, pero la puerta al balcón estaba cerrada y las cortinas blancas corridas. Y el recuerdo de Erottica empezaba a desvanecerse, como si jamás hubiese existido. Y esa alucinación etérea, como despidiéndose de él con un coletazo de irrealidad, hizo que las gotas que Erottica había lanzado al asfalto dejasen el pavimento y ascendiesen hacia el cielo nocturno y algo claro ya por el amanecer próximo. Vio las pequeñas emociones líquidas volar y volar y volar… y el vinilo girar y girar y girar. Pobre geranio ahogado –musitó, y al instante pensó-: Buen título para un relato. Así que entró dentro. 18:25, 11 de octubre de 2009; revisado el 8 de noviembre de 2010 Kaisei y Erottica. Escena 2: Nana sideral 14 noviembre, 2010 El río musical de una canción le sacó de un sueño ligero y un tanto frívolo. Se despertó con las sábanas formando un laberinto alrededor de su cuerpo, y súbitamente se preguntó qué estaba haciendo allí. Durante unos segundos recorrió las paredes como si fuesen las de un lugar extraño, lleno de objetos de otras personas, de personas muertas. El armario, la cama, la mesita de noche, la lámpara, un espejo que reflejaba la pared, la puerta,… había un cuadro, unos posters, una alfombra, ropa tirada, un lienzo a medio pintar,… ¿a quién pertenecían? Pero pronto se dio cuenta de que le pertenecían a él, de que era el lugar en el que vivía, que era su lugar, pues latía en su interior una vaga y estúpida sensación de pertenencia. Kaisei se incorporó, preguntándose qué le había despertado, y redescubrió esa música extraña que flotaba en la habitación. Había un acorde profundo y constante, electrónico pero absurdamente vital, cavernoso. Por momentos amanecía un tono agudo y optimista, alcanzaba un fugaz punto álgido y caía al poco de nacer. Se levantó de la cama y salió por la ventana abierta, hasta el balcón. La música flotaba también sobre la calle y entre los dos edificios. De cuclillas, acarició las hojas de sus geranios, las púas de los cactus, y miró reprobadoramente un par de macetas donde sus huéspedes no mejoraban. Acariciar las plantas tenía un curioso efecto en su mente. No podría describir el efecto, pero sí sabía que era curioso. Se puso de pie cuando la música incorporó una lejana batería y otros dos acordes más. Frente a su balcón, en el balcón de Erottica, la ventana estaba abierta y las cortinas corridas. Pero no se veía nada. Kaisei suspiró. Aquellas setas eran buenas, desde luego. Entró de nuevo en la habitación, y medio a oscuras buscó la cajetilla de tabaco. La encontró a los pies del lienzo. La abrió y extrajo uno de los porros ya liados. Le gustaba perder una hora los domingos en liar los porros del resto de la semana, así nunca debía lidiar con la ansiedad si le apetecía fumar. Dejó la cajetilla en el mismo lugar donde la había encontrado, para no romper la estabilizada entropía de su habitación, y le prendió fuego. Notó como el humo entraba en su interior, llenando los recovecos vacíos de humo y tranquilidad. Luego salió de nuevo al balcón, y apoyado en la baranda, escuchó aquella música. Ni siquiera se preguntó si era Erottica quien la tocaba. Intuía que Erottica no era más que una ilusión, una alucinación provocada por los alucinógenos. Pero, y aunque no lo fuese, ¿qué más daba? Hacerse preguntas sólo le gustaba en ocasiones contadas, por que hacerse preguntas todo el tiempo era una autopista rápida y directa a la infelicidad. A cada calada, notaba que la música parecía más envolvente. Creced, pequeñas –les dijo a sus plantas-, o tendré que secaros y fumaros también a vosotras. Rió en silencio. La música se cortó cuando sólo había fumado la mitad del porro. Sus pies en movimiento al ritmo de la música se detuvieron, defraudados. El barrio cayó de nuevo en un silencio ruidoso y homogéneo, un muro de sonido casi inaudible. Ella emergió del interior, exactamente igual que la recordaba. Ojos hundidos, escuálida, extraña. Hola –dijo Kaisei, convencido de que no existía. ¿Quién se llamaría Erottica? Era de un mal gusto sorprendente. Buenas noches –dijo ella. ¿Tocabas tú? –preguntó Kaisei. ¿Tienes para mí? –preguntó Erottica, señalando su porro. Kaisei dio una profunda calada y asintió. Entró en la habitación, cogió la cajetilla y extrajo un porro. De nuevo en el balcón, lo lanzó sobre el vacío, hacia ella. En una demostración de reflejos, Erottica lo atrapó a la primera, se lo llevó a los labios finos y pálidos y lo encendió. Dio una gran calada. Es buen material –apreció. Gracias –dijo Kaisei, encogiéndose de hombros y diciéndose a sí mismo que el mérito no era suyo. ¿Cómo te ganas la vida? Hay que tener dinero para pagarse estos vicios, ¿no? Kaisei se pensó un momento la respuesta. ¿Qué de dónde sacaba el dinero? Era una buena pregunta. Una pregunta directa –murmuró, mirándola. Ella dio una profunda calada-. ¿Cómo te la ganas tú? Yo pregunté primero. Coloco alguno de mis cuadros en exposiciones y galerías, a veces gano algún pequeño certamen con mis relatos. Cosas así… Ajá –dijo ella. Con el porro en alto, tenía un aquel de femme fatale, sólo que en versión canabinizada y triste. ¿Y tú? Hum, yo no me gano la vida –respondió Erottica unos segundos después, tras sopesar el asunto-. Simplemente, existo. Lo suponía –murmuró Kaisei, aunque era mentira. Pasaron un momento en silencio. Kaisei miró la pared de los edificios. Los tendales de ropa ya no parecían los mismos que la otra noche. Ahora sólo eran prendas de ropa, no entes nocturnos vivos y acechantes, alimañas que transmutaban cada vez que las miraba. Resultaba curioso como el mundo cambiaba a cada momento, aunque… se suponía que todo era lo mismo, ¿no? ¿Esa música de antes era tuya, no? –preguntó de nuevo. Si –respondió Erottica. ¿Existes? –preguntó. Ella le miró con curiosidad y luego su mirada cayó perdida en la pared, como si estuviese aburrida. Kaisei se encogió de hombros al no encontrar respuesta. Es algo que a veces me pregunto –respondió ella finalmente. Y ante el silencio de Kaisei, añadió-: ¿Te cuesta terminar conversaciones, no? No –negó Kaisei-. Simplemente espero a que se me termine el porro. ¿Cunde, eh? –sonrió ella. Sus dientes eran blanquecinos, alineados de un modo siniestro. ¿Por qué Erottica? Caes en lo convencional –murmuró ella. ¿Por? Cualquiera le pregunta a un músico de donde viene su nombre artístico. Es tópico, arquetípico. O arquetópico, ya que estamos. Quizá no quieras responder… Erottica es bastante intuitivo. Y auto-complaciente. También. Así que se refiere a tu erotismo. Lo dices con sorna. Kaisei se encogió de hombros, aunque ella llevaba razón. Erottica sonrió. Has terminado tu porro –apuntó ella, entre risas. Kaisei pensó en que su risa resonante y aguda no cuadraba con todo lo demás. Y sigo aquí –añadió Kaisei. Porque es difícil acabar las conversaciones. En efecto. Y porque me cuesta dormir. Tocaré para ti. ¿Ah sí? Termínate otro porro, y te aseguro que tocaré una música que te dormirá. ¿Una nana sideral?, preguntó con una sonrisa. Le gustaban aquellas dos palabras juntas: nana y sideral. Algo latió en su cerebro. Si, si lo que quieres es sacar tus pies del pavimento, volar hacia las estrellas. Y encontrar mi musa. Tu musa soy yo –dijo ella, resuelta. Kaisei se encogió de hombros, confundido. Ella, ¿su musa? Ella no existía. Anda, ve a dormir. De veras tocaré para ti. Y obediente, entró de nuevo en la habitación, sacó un porro, y se lo fumó sentado en las sábanas mientras su habitación se inundaba de nuevo con la música de Erottica. Su supuesta musa. Pero ella tenía razón, y su música pronto le embriagó. Pronto tuvo sueño. Pronto se acurrucó entre las sábanas, amarrando la almohada como si fuese un salvavidas, pues tenía miedo de que al dormirse su cuerpo comenzase a flotar y se fuera lejos de la habitación, hacia el cielo. Y temía las estrellas. 12:57, 12 de octubre de 2009; revisado a las 23:47, 14 de noviembre de 2010, EDC Kaisei y Erottica. Escena 3: Fiesta de humedades 20 noviembre, 2010 Kaisei era capaz de ver al hipopótamo colgado del techo. Sabía que no estaba allí de un modo materialmente real, pero también sabía que ese hipopótamo existía en algún universo paralelo. Sentado sobre su cama, a oscuras en la amplia habitación, se inclinó hacia una de las mesitas de noche y se llevó a la boca un pedazo de la pizza que todavía humeaba, como si fuese una puerta al infierno. Masticó la jugosa e informe masa, y alzó de nuevo la mirada. No había fumado, ni tomado setas, ni nada por el estilo, pero veía a aquel hipopótamo colgado del techo, como un globo descarriado, meciéndose por la brisa que entraba desde la calle, chocando con la lámpara y las esquinas del armario, con las paredes,… sus patas regordetas, su cuerpo rechoncho, su cabeza extraña y aquellos dos gigantescos colmillos, brutales y amarillentos. Lo veía bostezar y mirarle, lo veía patalear ridículamente en el aire, llamando a tierra como si la echase de menos. No estaba alucinando: realmente allí había un hipopótamo. Suspiró muy hondo. No tenía forma alguna de demostrarse a sí mismo que el animal estaba o no allí. Y se negaba a usar la lógica. Kaisei siempre había pensado que la lógica encorsetaba la mente. Lógica, lógica, lógica, lógica, ¿para qué servía? Su padre opinaba que para tomar decisiones adecuadas. Pero a Kaisei ese concepto siempre le había escamado. Y no hacía mucho había leído que unos científicos acababan de demostrar que el resultado de una decisión no dependía para nada de la lógica o del tiempo que uno se tomase para llevarla a cabo. Era arbitrario, azaroso como la vida misma. Sabía que su padre se equivocaba, igual que otros muchos. La lógica no servía para nada. Si le hiciese caso, se daría cuenta de que era jodidamente imposible que hubiese un hipopótamo flotando en su habitación. Había tantas razones físicas en contra que resultaba hasta estúpido planteárselo. Pero Kaisei pasaba de la lógica, y para él, allí arriba había un hipopótamo. Veía un hipopótamo. Dio otro bocado a la pizza, y bajó la vista. Le dolía el cuello. Miraría más tarde. De todos modos, dudaba que el animal fuese a largarse a otro lado. El calor de la pizza se había transmitido a su propio cuerpo, y sudaba. Se pasó la mano por la frente, y arrastró las gotas de sudor y se las llevó en la mano. Las vio aplastadas en su palma y reflexionó acerca de algo complicado de acotar con palabras. No tenía ni idea de qué estaba haciendo allí. Aquella habitación, de pronto, le pareció el lugar más ajeno y extraño del universo. Nada tenía significado. Aquel lienzo, ahora en blanco, podía pertenecer a cualquier bohemio del barrio. Los papeles tirados por el suelo, y cubiertos de caracteres cuadriculados, bien podían ser no más que facturas de la luz. Y el resto era todavía más anónimo. Por un instante, se sintió alienado del todo. No pertenecía a ningún lugar, y nada le pertenecía. La soledad y el camino, sus únicos hermanos. El sexo, no más que máquinas tragaperras a la entrada del puticlub de la esquina del Camino. A dónde iba, ni idea, de dónde venía, tampoco. Su infancia, o su juventud, o lo que fuera que se extendía tras él, se había desprendido en algún punto del Camino y ya no recordaba el punto exacto, en caso de que algún día quisiese volver a por todos aquellos recuerdos. No recordaba ni su primer amor, ni su primer desamor, ni tampoco su primer polvo. Ni la primera mascota ni la primera paja, ni el primer cuadro ni el primer relato. No recordaba nada, y mantenía vivo su ego alimentándolo cada día como si fuese el último, con grandes y fastuosos bocados. ¿Qué se suponía que ocurría si carecía de recuerdos, si los había olvidado? ¿Le convertía eso en una incógnita? Saltó de la cama como si un gran muelle le hubiese golpeado el culo, y aterrizó malamente sobre el suelo de madera. Trastabilló con unas botas llenas de barro, y cayó contra una pequeña mesa, sobre la que había un pequeño televisor. Mientras lo golpeaba con su hombro al caer, y lo tiraba al suelo, se preguntó en breves milisegundos cuándo se había comprado aquel aparato. La pregunta flotó en el aire, junto al hipopótamo, mientras Kaisei caía con todo su peso, rozando su cabeza la esquina de la mesita de noche. Se activó automáticamente el análisis de daños, pero el programa fue interrumpido por el estruendo provocado por el televisor al estrellarse contra el suelo. Tardó unos segundos en recuperarse, y luego se levantó. No le dolía nada, pero el televisor estaba difunto: su pantalla se había roto en mil pedazos. Los contó. A decir verdad, no parecían ser mil, pero sí los suficientes como para no alargar su cuenta inútilmente. Rebuscó unas zapatillas y calzó los pies descalzos. No quería cortarse, no le gustaba la sangre. Se sentó de nuevo en la cama, sintiendo como su corazón se aceleraba sin ningún tipo de razón. ¿Y sus recuerdos? ¿De dónde había salido aquella televisión? Y ya puestos, ¿de dónde había salido todo lo demás? Cama, sábanas, lienzos. No recordaba nada, ni tan siquiera lo que había hecho el día anterior. ¿Estaba alucinando? Quizá había fumado demasiado pero no recordaba haberlo hecho. Además, fumar no le confundía. ¿Setas, quizá? Algo cambió en la luz ambiental. De pronto, ya no sólo había luz procedente de la calle, llenando de sombras y luces la habitación penumbrosa. En un instante, algo cambió. Tardó unos segundos en darse cuenta de que una gran luz se había encendido bajo su cama. Sintió un miedo atávico a lo oculto. Empezó a temblar. ¿Alienígenas? ¿Espíritus? ¿Freddy Krugger? Temía que en cualquier momento surgiesen las garras atravesando el colchón, recién llegadas desde Elm Street, pero los segundos transcurrieron con la lentitud propia de las eras geológicas, y nada ocurrió. Amaneció en el centro de su pecho la innata curiosidad homínida, y tumbándose, se arrastró a continuación hacia el borde de la cama. La luz brotaba bajo las sábanas colgantes como si hubiese una gran lámpara debajo. Comenzó a llegar a sus oídos el rumor de una muchedumbre. Tuvo un escalofrío. No parecía la multitud de una manifestación, ni de una revolución o una guerra. No, era más bien como el rumor altanero de una fiesta de sociedad. Algo en su mente pensó que no iba vestido para la ocasión: camiseta negra de mangas raídas y calzoncillos ¿limpios?, mientras que otra voz se animó e intentó animar a las demás para ir a la fiesta. Caviar, champán, señoras ricas con escote, bótox, hijas modositas pervertibles, anillos de oro y oro en anillos, mayordomos y sirvientes, lámparas de araña, unas escaleras en curva, un gran anfitrión,… una pequeña sección de su compleja y laberíntica mente se dijo a sí misma que quizás él mismo era el anfitrión, así que ya llegaba tarde. Rompiendo esos ambiguos esquemas de pensamiento, emergió de debajo de la cama un brazo depilado pero masculino, con el puño cerrado sobre algo. ¿Qué es? –preguntó Kaisei con inocencia. Los dedos se abrieron como una de aquellas imágenes de plantas floreciendo en menos de un segundo, y Kaisei vio una seta rojiza y aplastada. Parecía tan apetitosa… pero, eh, ¿y el hipopótamo?, se preguntó de repente. La mano desapareció debajo de la cama, entendiendo que había rechazado el ofrecimiento. Las luces se fundieron un instante. Kaisei se sentó de nuevo, y alzó la mirada. El hipopótamo ya no estaba. Comenzó a sentirse inquieto y saltó de nuevo de la cama. Algunos recuerdos revoloteaban ya en su mente, pero no tenía tiempo para ellos. Salió al balcón y se apoyó en la baranda. La noche, como siempre, estaba fresca y agradable, húmeda, cariñosa, vacía la calle de gente. Alzó la voz. ¡Erottica! Su vecina apareció en el balcón en unos segundos. Tenía rostro somnoliento y bostezó. ¿Qué ocurre? Son las tantas –dijo. ¿Alguna vez has estado de fiesta bajo tu cama? –le preguntó. Lo he hecho en muchos lugares diferentes con gente diferente y en posiciones diferentes –dijo ella, a modo de respuesta. No sé si te vale, completó. No me refería a ese tipo de fiestas –murmuró Kaisei ansioso. ¿Has estado alucinando, eh? –le preguntó Erottica, sonriendo socarronamente. Kaisei se encogió de hombros. Todavía no lo tengo muy claro –dijo, finalmente. Tienes cara de haber flipado. ¿Follarías conmigo? Erottica se echó a reír con estruendo, y su risa reverberó en toda la calle. Kaisei escuchó el ruido de la fiesta tras él, procedente del interior de su habitación. Anfitrión, decía la voz interior. ¿Follar contigo? No veo de qué forma es posible. Tú estás en tu balcón, y yo en el mío. El único modo es que saltes a por mí –y volvió a reír. Kaisei, sin embargo, estaba cada vez más nervioso, y calculó mentalmente la distancia entre ambos balcones. Parecía factible salvar la distancia con un salto certero. Todo con tal de no acudir a aquella fiesta. Detestaba las reuniones en donde le esperaban. No le gustaba ser el centro de atención. Lo odiaba. Vamos, Kaisei, salta –insistió Erottica-. Quizá así me pongas un poco… húmeda. Kaisei dudaba. Montaremos nuestra propia fiesta húmeda bajo mi cama, si eso te pone cachondo. Kaisei sintió que todo empezaba a girar, a dar muchas vueltas. Brazos que surgían de todas partes lanzándole setas, hipopótamos fornicando colgados del techo, bandas de heavy metal tocando y bebiendo y escupiendo chispas de luz. Jo-der –exclamó. De pronto, todo se detuvo, en seco. Erottica ya no estaba en el balcón, pero aún la escuchaba reírse dentro de su habitación. Respiró hondo. Ella era una alucinación, estaba seguro. Venciendo sus miedos con el efectismo del no-pensárselo, entró en la habitación. Las luces de la fiesta se habían apagado, igual que todas las voces. El hipopótamo todavía flotaba en lo alto del techo de madera, pero esa era una imagen que no sólo podía soportar, sino que además le tranquilizaba. Se tiró en cama y respiró hondo una docena de veces. Llenando su cuerpo de oxígeno. 01:11, 17 de octubre de 2009, revisado a las 21:04, 11 de noviembre de 2010, EDC Reflexiones de escritor (VIII): Sigur Ros y lo que hay detrás de las palabras 22 noviembre, 2010 Me gusta Sigur Rós. Su música me parece una de esas cosas especiales, tesoros, que uno encuentra en la vida normalmente por casualidad, y que luego le acompañan para siempre. El hecho de que sean islandeses y canten en su idioma también me parece maravilloso. Principalmente, porque no entiendo lo que dicen y puedo manipular las canciones para hacerlas mías, convertirlas en una banda sonora que no puede ser otra cosa que grandiosa, adherirlas a mi estado de ánimo… aunque no coincida quizá con la verdad de la canción. Del mismo modo que hago de las canciones de la banda islandesa algo mío (a efectos prácticos), reflexiono que todos hacemos lo mismo, y no sólo con las canciones, sino con cualquier tipo de ‘emisión’ artística, incluyendo los textos literarios. A la hora de escribirlos, podemos esconder nuestros pensamientos en mil metáforas, crear los protagonistas a nuestro antojo como contrapartida a nuestra propia vida, diseñar mundos que no conoceremos jamás, sean cuales sean,… nos escondemos en las palabras, a veces con la intención de que alguien nos descubra, otras veces no, pero intuyendo siempre que nadie está capacitado para encontrarnos tras ellas. Que los que leen sacarán sus propias conclusiones, harán el texto suyo, le darán un significado propio. Puesto que las palabras tienen ese matiz de ambigüedad maleable que puede convertirlas en lo que uno quiera. Lo que hay detrás de las palabras no lo elige sólo quien las escribe, sino también quien las lee. Tratar de imaginar qué ven los demás en nuestras palabras puede ser entre divertido e inquietante. Y un ejercicio imposible. Igual que tratar de averiguar en qué pensaban los de Sigur Rós al componer sus melodías… PD: como reflexión no me parece gran cosa… pero eso no lo hace menos cierto. ¿O si La democratización de la literatura 28 noviembre, 2010 Algo se mueve en la literatura. A decir verdad, las cosas siempre se están moviendo, es inevitable, pero da la impresión de que pronto todo se volverá vertiginoso. La campaña de las editoriales en favor de los libros electrónicos es brutal. Se están gastando millonadas para promoverlos, y los nuevos modelos de e-books más baratos y asequibles están a puntito de llegar a Occidente. Fuera de si gusta más o menos este formato, creo que la elección ya está tomada. Pronto, los libros en papel mantendrán su precio mientras que los e-books se volverán más versátiles económicamente, con más posibilidades. El tema que me ocupa no es ese. Lo que hoy está ocurriendo con la literatura y el mundo editorial ya ocurre desde hace años con la música. Hasta el punto de que se ha llegado a la llamada ‘democratización’ del mundo musical. La Red, con el advenimiento de las redes sociales, es el entorno perfecto para que un grupo de chavales que saben tocar malamente sus instrumentos puedan parir una triste maqueta que llegue a factibles millones de oyentes. La remodelación del mundo discográfico ha sido brutal, pasando de una estrategia basada en ‘promovamos-a-estagran-estrella-venderá-mucho’ a una estrategia que yo llamaría ‘vale-todo’. Porque, de hecho, todo vale. Por eso vemos todos los días a supuestos grandes músicos protestando en busca de compensaciones. Se han quedado anclados en el viejo sistema. En el nuevo, no es la venta de discos lo que da el beneficio, sino el trabajo diario en los directos y las giras por las salas de docenas de ciudades, el contacto con el oyente (me decía una artista emergente, en una entrevista, que a ella le da igual si bajas su disco de internet sin pagar un duro: si te gusta, lo promocionarás entre tus conocidos y juntos iréis al concierto). Tanto mejor es tu música, tanto mejor tu directo, tantos beneficios tendrás… vivas en Siberia, en Indonesia, o en un pueblo de las Rías Baixas, tu grupo y tu música puede llegar a cualquier parte del mundo. Esto tiene un contrapunto, que está empezando a denotarse, y que se explica muy bien en una reseña de Indie-Spain Magazine (http://www.indie- spain.com/2010/11/jugoplastika.html): saturación. Hay tanta música, tantos grupos, tanto, tanto de todo, que llega un punto que uno se desubica y debe optimizar. Sin embargo, yo soy de los que piensa que no se trata más que del sistema tratando de encontrar un equilibrio estable. Obviamente, no todo vale. Tratando de extrapolar el ejemplo al mundo de la literatura, y pasando de todos los que dirán que no son casos comparables, imagino el futuro de la literatura desprendiéndose de los artificios inservibles que ahora rodean la industria del mundo editorial. Toda esa economía que se pierde por vericuetos ineficaces como los distribuidores, transportistas, actos y demás… en fin. Para desprenderse de todo esto, y hacer que el mundo de la literatura se democratice un poco, el paso al libro electrónico es imprescindible. Y desprenderse de las editoriales, también, o al menos, hacer que se reestructuren y muten a estructuras un poco más modernas. La democratización de la literatura hará con los autores de la fastfood literaria (esos best-sellers que salen periódicamente, como encargos a una pastelería, no daré nombres, todos sabemos de quienes hablo) algo parecido a lo que el mundo musical está haciendo con grandes antiguas estrellas subidas a un trono de ego: ponerlas en su sitio. Dará paso a la diversidad, a las nuevas fórmulas (erradicación de la novela como templo de la narrativa, y futuro encumbramiento del relato sin límites estructurales ni argumentales). Y si, durante un tiempo sufriremos un desequilibrio grave. Todo el mundo creerá que lo que hace es Literatura, en mayúsculas… Amanecerán miles de escritores, como en el cuento de Cortázar ‘El fin del Mundo’, en donde se alcanza una sociedad donde hay más escritores que lectores (el pobre Cortázar obvia el hecho de que los escritores también son lectores). El sistema terminará por reorganizarse, se logrará el equilibrio, y todos saldremos ganando con el cambio. Ya desde hace tiempo se ven síntomas del proceso. La cantidad de blogs, y de como conocidos autores se hacen bloggeros, son signos evidentes de que el mundo editorial se está plegando al futuro. Y eso nos conviene a todos. A los lectores, y a los escritores. Y hablo con el conocimiento de ser ambas cosas (más lector que escritor, decididamente), y de haber vivido y disfrutado este proceso de democratización en el mundo musical. PD: aunque suene contradictorio, por que lo es, a mí me gusta el libro en papel… llamadme romántico. Me encantará el mundo en que haya una diversidad asombrosa de producción literaria, no limitada por la publicación editorial, pero leer en cama un e-book no será lo mismo que arrugar las hojas de un libro. PD2: estoy esperando las hostias… Argentina 3 diciembre, 2010 Salgo del aeropuerto respirando aquel aire del hemisferio sur. ¿Qué por qué Argentina? Me agarro las asas de la amplia mochila. No hay maleta. El cielo está limpio y cruzado de nubes altas, que más parecen adornos que el presagio de un temporal. A mi alrededor, todos hablan un idioma que parece lejanamente el mismo que el mío. Doy unos pasos. Son los primeros de un largo viaje. Argentina. Si, claro, tengo familia aquí, pero no son más que unos primos segundos a los que no conozco y que, desde luego, no son la razón de que me encuentre en Buenos Aires. Ah, ni de que vaya a caminar tres mil kilómetros para llegar a Usuhaia, el fin del mundo. Tierra de fuego. Pensarlo me estremece. Pero me atraen los espacios abiertos, las montañas, las costas desoladas. Es una heima que tengo desde hace tiempo, un día que me encontré con un viajero escritor llamado Colin Thubron. Apenas comprendí lo que me dijo, pero me caló lo más importante. Entre otras cosas, el valor de un viaje solitario. Esa soledad que siempre me permite pensar, me permite respirar, me permite parar. Disfrutar. Pienso en mi hermano, y la tarea que le dejé hace menos de doce horas: una carta que debe leerles a mis padres, en donde descubrirán que no vengo por dos semanas, sino por meses. Que no vengo a hacer turismo, sino a vivir. Y que no sabrán de mí hasta que vuelva. Deseo perder los arraigos, los miedos, las mentiras, el dolor,… Cuando regrese a casa, me conoceré más de lo que me conozco ahora mismo, al principio del viaje. Por que ahora sólo soy como los demás, un saco lleno de sombras. Debo reiniciar y esta es la forma que he elegido. Porque a veces no soporto ver cómo la gente se comporta de forma mezquina o egoísta, como elige la salida más fácil huyendo de la responsabilidad de una existencia justa, como elige el limbo inconsciente en lugar de la realidad, como… a veces no logro ver el sentido de las cosas. Porque a veces, este mundo asqueroso en el que vivimos se vuelve asfixiante. Me siento en el bordillo de una acera. A mi alrededor, no veo más que maletas y pasajeros, taxis, una verdadera muchedumbre alzando sus voces por encima del rumor de la tierra. Veo llegar un bus y me aparto. El bus pasa de largo. A lo lejos vislumbro el skyline de la ciudad, encerrado en niebla. Siento una emoción que es difícil de describir. Veo a dos ancianas de pelo blanco y ropas negras que parecen reencontrarse tras una vida larga y dura, y que lloran abrazadas. Los cristales de las gafas de una de ellas refulgen al Sol. Sonrío, y tengo la tentación de sacar la libreta de notas y apuntarlo, pero me contengo. No se me olvidará. Noto de pronto que un coche está parado ante mí. ¡Buen día! ¿Querés ir al centro?, dice una voz. Niego con la cabeza y le digo gracias, y el hombre arranca de nuevo. Y yo cruzo la calle y echo a andar hacia el centro de la ciudad… y pronto, al sur. Argentina, si, Argentina. No sé dónde estaré mañana, ni dentro de un rato… y esa ausencia de certeza hace que todo brille de un modo especial Kaisei y Erottica. Escena 4: Echar un polvo entre enredaderas 3 diciembre, 2010 La respiración de Kaisei estaba agitada como un océano golpeado por un cometa. Veía su pecho subir y bajar con violencia, el sudor resbalando por su frente. Observó su habitación como viéndola tras una gasa que lo convertía todo en penumbra. Acababa de tener un sueño absurdo, absurdo pero al mismo tiempo tan real que… Se incorporó en cama y echó a un lado las sábanas. De pronto, la habitación ardía de calor y humedad. Observó la potente erección bajo sus calzoncillos, y durante un segundo pensó en aprovechar la ocasión, pero tuvo la impresión de que sería algo enfermizo. El sueño/pesadilla todavía se revolvía en su mente, agonizando pero vivo y peligroso. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Últimamente se hacía esa pregunta a menudo. Notaba las señales, estaba seguro, pero no sabía acerca de qué, ni cómo interpretarlas, ni nada por estilo. Pérdida de recuerdos, alucinaciones extrañas, y Erottica. Ella, ella, que parecía que llevaba en su vida miles de años, un gigante geológico que respirase y viviese a través de él. Y bien podía ser verdad, pues no recordaba el momento exacto en que la había conocido. Ella no existe –susurró al vacío de la habitación. Un coche atravesó la calle a toda velocidad en medio de la noche, y el aire de la habitación se agitó durante unos segundos. El corazón de Kaisei, por el contrario, se iba tranquilizando con el paso de los minutos. Aunque las preguntas siguiesen ahí. Erottica también. Se repitió que no existía, que era una jodida alucinación, la más real y persistente que hubiese tenido jamás. Bien, es un buen punto de partida –murmuró. Recordó el hipopótamo, la fiesta bajo su cama. Esas eran alucinaciones. No tenía la menor idea de dónde procedían, pero eran alucinaciones. Con Erottica, sin embargo, era diferente. Ella parecía real. Lo demás no dejaba de ser estúpido e ilógico, y su mente discernía fácilmente que se trataba de una mentira. Pero no podía hacer lo mismo con Erottica. Con ella no tenía forma de saberlo. Ni intuición, ni empirismo, ni puto método científico. No había modo. Además, no siempre estaba alucinando. Cierto que a veces consumía setas, fumaba marihuana y cosas de esas, pero sabía diferenciar fácilmente cuándo estaba colgado y cuándo no. Podía dolerle la cabeza, tener taquicardias o el estómago revuelto por el abuso de las drogas, pero la realidad era una realidad, podía verla, tocarla, sentirla. Sintió que daba vueltas en torno al mismo montón de mierda. No avanzaba hacia ningún lugar. Sus pensamientos se volvían circulares, corrientes mentales atascadas. Decidió dejarlo. Si, había soñado con ella. Ambos habían follado con una soltura especial, en millones de posturas diferentes, con una fortaleza y aguante brutal. Kaisei jamás había sentido nada igual. Era raro porque Erottica no le parecía especialmente atractiva. Demasiado delgada, sus pechos demasiado pequeños, esquelética y con la piel muy pálida. Empezó a sudar con el recuerdo. Su cuerpo desnudo, en el sueño, era como un oasis de pasión desenfrenada. Recordaba perfectamente sus muslos prietos y sus nalgas suaves y blanquecinas. Las había agarrado con fuerza mientras la tenía encima. Sintió que la erección se reafirmaba en lugar de menguar. Todavía podía verla sobre él, moviendo sus caderas aparentemente con una fuerza inusual. Las costillas marcándose como las teclas de un piano cubierto de piel humana, y sobre ellas, dos pechos pequeños y con grandes pezones rosados. Los había mordido y besuqueado sin mesura durante horas y horas. Y su cabeza echada hacia atrás, como cabalgando un leviatán descarriado, lanzando su cabello ralo y húmedo en la dirección de un viento imaginario. ¿Por qué? No había habido ni ternura ni amor, solamente sexo enfermizo y jodidamente placentero. El mejor sexo que jamás hubiese imaginado que podía vivir. El porqué de su sueño, no podía entenderlo. Ella era… ni siquiera una obsesión, solamente… Y no podía hacerla desaparecer. Sintió que se agitaba de nuevo su maltrecho corazón. Abrió un cajón de la mesita de noche, y sacó un porro, no de los que consumía normalmente. En el cajón guardaba los especiales, sólo para emergencias. Lo prendió mientras deseaba que desapareciese su erección, y aspiró el humo hasta el fin de su pulmones, hasta los mismísimos alveolos, deseando llegar incluso más allá. Al devolver el humo fuera de su cuerpo, empezó a sentirse algo mejor. Su polla recuperó la flaccidez normal, y su cuerpo se contagió de ella. Se recostó, mientras, calada a calada, el porro de emergencias se consumía entre racimos de oxígeno incendiado. Oh, dios –murmuró, mientras sus ojos se cerraban de placer. Vio perfectamente cómo aparecían las primeras enredaderas. Rompieron la madera del suelo saliendo por los entresijos, y escalaron por la pared cubriéndola de tallos oscuros y hojas de un verde fosforescente. Rugió un viento atronador mientras las enredaderas decoraban sus paredes, florecieron entre las hojas un millar de flores de extraños pétalos puntiagudos, y vio cómo se dibujaban en sus paredes arco iris vegetales. Pronto desapareció el techo cubierto por la maleza, igual que las paredes y el suelo en torno a la cama. Desaparecieron el lienzo y el televisor caído, las mesitas de noche, los espejos y el armario, todo. Surgieron de la ventana una bandada de gorriones, que surcaron el cielo de su habitación en círculos concéntricos para luego posarse en las ramas más gruesas. ¿Lo ves? –dijo Kaisei-. Esto sí es una alucinación, cojones. De entre las hojas y flores del techo oculto comenzaron a caer pequeños puntos de luz amarilla, que flotaron silenciosamente arrojando fotones sobre Kaisei. Eran luciérnagas. Alguien empezó a tocar la guitarra acústica. Los acordes hacían vibrar las hojas y los gorriones presenciaban la actuación con interés. Se le unió poco después una batería electrónica y fugaz, y un teclado. Falta la voz –dijo Kaisei, apurando la última calada del porro de emergencia. Pero la voz no apareció. Maravilloso. Excelente. Sublime. Extraordinario. Excelso. ¡Sobresaliente!, exclamó. Fuese lo que fuese que hubiera convertido su habitación en aquello, había hecho un trabajo estupendo, tenía un gusto exquisito y sabía leer a la perfección su percepción interna de belleza. Quizá porque probablemente fuese él mismo quien estaba detrás de todo… Se escuchó el rumor del mar, y la cama comenzó a mecerse al son de las olas. Kaisei sintió una leve sensación de mareo en el estómago. Navegaba, navegaba por un mar etéreo e inubicado, extrañamente insustancial y plácido. Eso, navega, navega lejos de aquí, lejos de este barrio pero sin salir de la habitación. ¡Bon apetit!, gritó. De pronto, se levantó sobre la cama y saltó sobre la maleza, que retrocedía allí donde pisaba como un animal asustado. Emocionado, salió al balcón deseando ver un horizonte lejano y oscuro, nubes tormentosas en la noche marina, y aguas tranquilas que le llevaban a vivir aventuras en tierras exóticas y a conocer héroes y heroínas míticos. Pero se encontró con la misma calle, la oscuridad de la noche y la luz de las farolas. Ropa en los tendales, la noche silenciosa y, cómo no, Erottica en el balcón. Hola, Kaisei –dijo ella. Parecía seria. Hola –respondió este, decepcionado. ¿Te ocurre algo? Tienes una cara rara. Nací con ella y no hay nada que hacer –dijo él-. ¿Qué haces ahí? Trabajaba en una canción, pero te escuché gritar y salí a ver qué ocurría. ¿Editarás un disco algún día? –preguntó Kaisei, disperso. No estoy especialmente interesada en ello. Uso la música para aproximarme a la realidad, para comprenderla. Su valor comercial me importa una mierda. ¿De qué vives, entonces? –preguntó Kaisei. ¿Por qué hacía tantas preguntas? ¿A qué venía aquel interrogatorio? Me prostituyo durante el día –respondió ella, con una sonrisa-. De ahí lo de Erottica. Kaisei se sintió confuso, pero pronto comprendió que no podía ser cierto. ¿Y por qué no?, preguntó una parte de sí mismo. ¿Sólo porque te pone cachondo ya no puede ser puta? No te lo crees, ¿no? –preguntó ella. Me cuesta. Podría apañar un encuentro contigo. Te haría descuento –dijo, cínica. Kaisei se encogió de hombros, decidido a seguirle el juego. No me llega el dinero para putas. Tendré que seducirte. Te aseguro que no es fácil. Tengo tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Era fácil. Se trataba de su alucinación, y no parecía tener intención de irse. Tenía tiempo… Lo sé, simplemente. ¿Todo se reduce al sexo, eh? Como siempre. Además, tu mismo nombre lo deja claro. No –negó ella-. Mi nombre sólo hace referencia a la poesía de la vida más atávica y visceral. La poesía del sexo. Piel sudada, líquidos poco honrosos, genitales en contacto, vicios y fetiches, miradas perdidas y orgasmos dolorosos. No creo que haya mucha poesía en todo eso. La hay, y seguro que te masturbas pensando en mí –soltó ella. Kaisei sintió que enrojecía, y un calor tremendo inundó su tórax-. Apuesto a que si bajo así mi voz –dijo, susurrando-, y te hablo de un modo que yo sé hervirás como la olla llena de semen que eres. No sabes de qué estás hablando. No me pones. ¡El otro día querías follar conmigo! –gritó ella, y luego rió. Kaisei bufó. Estaba perdiendo aún sin ser consciente de jugar. ¿Cómo podía…? La erección volvió, y no se dio cuenta hasta que observó la mirada divertida de Erottica. Sólo llevaba unos calzoncillos y no había espacio a la imaginación. Creo que tu amigo me acaba de dar la razón. Desaparece ya, joder –masculló Kaisei. Entró en la habitación dejándola con la palabra en la boca. Las enredaderas habían desaparecido, igual que las flores, las luciérnagas y todo lo demás. Ya no era más que una estúpida habitación de madera, con un lienzo vacío y papeles tirados, llena de basura y ropa. Se tiró en cama, evitando por todos los medios pensar. Un coche corrió por la calle. Kaisei tenía miedo de dormirse y soñar que ella le perseguía… Era su jodida obsesión. Y su ansiado polvo. 18:07, 17 de octubre de 2009, EDC; revisado a las 00:42, 04 de diciembre de 2009, EDC La ciencia-ficción de la vida real (V): un nuevo mundo por descubrir 11 diciembre, 2010 Aunque para muchos no significará nada, en estos días se ha realizado un descubrimiento científico de los más relevantes de los últimos tiempos. Ha pasado por los telediarios de forma efímera y con ese matiz de estaes-la-tontería-científica-del-día, pero el hallazgo cambia el modo en que los científicos observan la VIDA, así, en mayúsculas. Para asentar conceptos, se considera que hay seis elementos de la tabla periódica que la vida necesita para existir: carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Son absolutamente indispensables, o eso es lo que se creía. Especialmente uno de ellos, el fósforo, es crucial ¿Por qué? Resulta que es un componente estructural básico de la doble hélice de DNA. Permite enlazar unos nucleótidos con otros, es decir, forma el andamiaje de nuestro material genético. No sólo eso. En términos energéticos, la vida tiene una moneda. Se llama ATP, traducido, adenosíntrifosfato. Como su propio nombre indica, presenta tres grupos fosfato, y cada uno de ellos contiene un fósforo. El fósforo también forma parte de las membranas celulares (fosfolípidos). Con estos precedentes, resulta que ha sido descubierto un nuevo grupo de microorganismos, de bacterias, las cuales no necesitan fósforo para sobrevivir. Por que en lugar de fósforo, utilizan arsénico. Si, el mismo arsénico de los venenos. De hecho, el arsénico es un veneno para las formas de vida ‘habituales’ en la Tierra porque se comporta de un modo parecido al fósforo, destruyendo los senderos del metabolismo, de la vida misma. Y ahora resulta estas bacterias no sólo no se mueren en presencia de arsénico, sino que les sirve para sobrevivir. Como dicen desde la NASA, que colaboran en el estudio, ‘la definición de vida acaba de expandirse’. Se trata de un cambio tan radical, que pronto saldrá ya en los libros de texto. Este nuevo grupo, encuadrado en las gammaproteobacterias, incorpora el arsénico en la estructura química de sus membranas, de sus vías metabólicas, y de su material genético. ¡DNA construido con arsénico! Es un descubrimiento que hace tambalear las concepciones previas sobre la evolución de la vida. Se abre el abanico de qué tipo de organismos podemos encontrarnos en otros planetas, y plantea un montón de interrogantes de lo que pudo ser la vida en la sopa primordial. La directora de la investigación, Felisa Wolfe-Simon, afirma: ‘Si algo aquí en la Tierra puede hacer algo tan inesperado, ¿qué más puede hacer la vida que aún no hayamos visto?’ Pues eso… PD: El artículo científico de este hallazgo será publicado la semana que entra en Science Express, pero podéis leer al respecto en un montón de sitios de internet, aunque yo he utilizado el portal de noticias de la NASA en su versión en castellano (http://ciencia.nasa.gov/ciencias- especiales/02dec_monolake/). Amargo 11 diciembre, 2010 Llevaba caminando una semana entera por el bosque muerto. Los troncos grises y resecos, el musco calcinado sobre el suelo, restos de helechos casi fosilizados. El cielo era de un gris brillante, el aire sabía a metal oxidado. Tenía la impresión de que caminaba en círculos, de que jamás saldría de allí. Y las reservas de comida se habían terminado hacía dos días. Notaba un vacío en el estómago y alumbraba el presentimiento de que moriría pronto. Y lo aceptaba, resignado. El hombre era un tipo realista. No sentía compasión de mismo, ni albergaba la estúpida sensación de que viviría para siempre. Vivía su vida cada día, enfrentándose a aquel mundo desolado y difícil, y sabía que la muerte era una certeza tan abrumadora que no merecía la pena pararse mucho a pensar en ella. Cuando llegase… que hiciese su trabajo con la mayor limpieza posible, y listo. Bajó hasta el antiguo lecho de un río. Ahora seco, mostraba los cantos rodados del fondo, emergiendo como los dientes de una extraña bestia muerta hacía miles de años. Había restos de hojas, negras, por todas partes. El hombre se sentó sobre una roca, y recuperó el aliento. El vapor de agua salía a borbotones de su boca, y crecía hacia el cielo formando una columna. Dejó la mochila a un lado, y miró alrededor. El lecho del río discurría entre los troncos muertos hasta desaparecer en el recodo de un pequeño repecho. Se miró las manos. Los surcos estaban repletos de suciedad. Suspiró largamente. En una época que ahora parecía comida por los siglos, el hombre se lavaba las manos continuamente. Sonrió por la ironía, recordando como le encantaba tener las manos limpias, las uñas recortadas, la piel suave. Algo chasqueó a sus espaldas, y el hombre salió de su embelesamiento y se dio la vuelta, alerta. El sonido no se repitió, allí no parecía haber nadie. Aún así, rebuscó en la mochila hasta sacar un pequeño machete. Lo alzó durante unos minutos, en guardia como un indio apache, y luego lo guardó de nuevo. Hacía semanas que no se cruzaba con nadie. Sacó de la mochila la cantimplora, y bebió un agua de sabor dulzón, sucia. Luego decidió continuar siguiendo el lecho del río. Quizá le llevase fuera del bosque. Horas más tarde, el hombre tropezó con dos guijarros y dio con sus huesos en el suelo. Se levantó en silencio, avergonzado de sí mismo, y fue entonces cuando encontró la pequeña mochila, entre dos grandes rocas cuyas caras planas parecían a punto de tocarse, el beso imposible de dos enamorados improbables. Tomó la mochila con sus manos, y de rodillas sobre la arenilla del lecho del río la miró como si fuese un tesoro. Quizá años atrás fuese de color lila, ahora simplemente estaba tan gris como todo lo demás. Había conejos y ardillas bordados por todas partes. La agitó y algo se movió dentro. Buscó la hebilla de cremallera, inquieto, y abrió la mochila. Sacó de su interior una libreta garabateada, y la dejó a un lado. Había varios folios arrugados, que también guardó. Le servirían para hacer fuego. Luego una muñeca a la que le faltaba una pierna. Por último, se encontró con un estuche en cuyo interior había varios bolígrafos, ceras de colores, una goma de borrar, un lápiz. Lo guardó todo en su mochila, incluso la muñeca. Uno no sabía cuándo podría serle de ayuda. Luego tiró la mochila a un lado, e iba a echar a andar cuando vio que algo asomaba dentro. Ver aquella tableta de chocolate le dejó helado durante unos minutos. Luego la recogió del suelo. Estaba intacta: chocolate Lindt del 70%. Su preferido. Recordó en menos de un segundo todo, todo. Siempre le había gustado el chocolate, era casi como una adicción. Y recordaba perfectamente el día en que había entrado en la tienda para comprar, y no había del chocolate normal. Se había decidido por el extraño y por entonces misterioso chocolate negro. Ya en casa, lo había probado… y ya no había sido capaz de comprar otro que no fuese ese. Miró ahora la tableta en sus manos. Tuvo la tentación de abrirla, pero se contuvo. Echó a andar, abstraído. Aquel chocolate tenía un amargor que le encandilaba. Cuando el hombre no era hombre sino un adolescente tardío, aquel amargor… su padre solía llegar a casa sobre las siete de la tarde. Reconocía perfectamente el sonido del motor apagándose frente a casa. Ese sonido era el anticipo de la tormenta, la degradación de la paz que hasta entonces reinara en el hogar. Su padre entraba en casa dando portazos, gritando, insultando. Batalleando con su madre, aunque nunca jamás hubiese tenido la cobardía suficiente para tocarle un pelo. Acusaciones y desvaríos de un ser mucho más amargo que el chocolate. El niño solía abandonar el salón, escenario de sus juegos, y huía hacia su habitación. Allí, relativamente seguro de la ira de su padre, sacaba una tableta de chocolate del cajón secreto heredado de sus años infantiles, y tirado en cama retiraba el cartón, rompía el albal y dejaba que aquel material duro y oscuro irradiase su olor cargado de matices. Cerraba las ojos y desaparecían los gritos, se atenuaba esa tensión en el aire. Luego rompía la tableta en onzas, y cada onza en cuatro partes lo más iguales posible… las amontonaba sobre una revista, y leía aquellos libros estúpidos sobre odiseas espaciales, robots, Marte. De cuando en cuando, se llevaba una de aquellas mini-onzas a la boca, y dejaba que la saliva la disolviese. La mezcla de chocolate y saliva se extendía por toda su boca, los aromas se perdían en sus fosas nasales. Para cuando llegaba la hora de cenar, lo más habitual era que ya no quedase del chocolate más que el envoltorio. Cuando llegó la noche, el hombre hizo un fuego con un poco de madera seca y los folios arrugados, donde una niña había garabateado hacía mucho tiempo casas y soles y familias de la mano. Envuelto en la manta, tarareó canciones de los viejos tiempos, tentando a las alimañas a ir a por él, con el machete justo entre sus pies y el fuego, aunque supiera que nada debía temer de la noche. Sacó la tableta de la mochila, y sintiendo una punzada de hambre, la abrió siguiendo el viejo ritual. Tomó una de las onzas grandes y la partió. El aroma pareció iluminar aquel bosque maldito. Se acercó el chocolate a la nariz, y aspiró hasta que ya no hubo más sitio en sus pulmones. Luego se llevó la mini-onza a la boca, y dejó que se deshiciese. Con el paso de los minutos, de las horas, al abrigo del fuego, la silueta oscura y extraña de un hombre en el lecho seco de un río permaneció en la misma posición, inmóvil, llevándose a la boca aquellos pedazos de pasado, saboreándolos con una mezcla imposible de placer y amargura. Aquel era chocolate amargo. Amargo como aquella existencia, amargo como lo había sido también la vida en otras épocas supuestamente mejores. Al menos ahora no había gritos. El hombre estaba solo, y aunque no solía saber qué significaba eso, sabía que no era peor que estar acompañado. El aroma del chocolate inundaba el bosque muerto. Su amargura le inundaba a él. Y notaba como todo lo que era se iba evaporando hacia el cielo As dúas de LV 12 diciembre, 2010 O que facía mentras se formaba unha folerpa de neve Miraba pola fiestra como as gotas ían desaparecendo ó bater contra a terra negra, negra coma a noite naquel mundo deprimente. I eu apoiado no peitoril notaba o frío na espalda e tremía. Na outra habitación, Pai agonizaba. Nai, e meus irmáns, todos acougaban arredor da cama, agardando. Fora parou a chuvia, e comezou a xestarse moi arriba unha folerpa de neve, de xeometría perfecta, flotando cara a terra coma una folla de outono, sen presa, con tino. Escoitei un xemido e un berro, un temblor na madeira gastada do fogar. O fin, e logo, xente chorando. Abrín a porta e saín ó frío da noite. Camiñei entre as leiras onde medraban os grelos, notando como o aire se me metía por entre a roupa. Deixei atrás a cabana, e apoieime nunha maceira. Oíanse golpes e movemento na casa. Nai choraba, pero eu non ía deixar as bágoas correr pola cara. Non chegou con que nos amargaras a vida, dixen, e non falaba ca noite, senón co espírito de Pai, que ía pola terra fuxindo dalí. Tamén tiñas que vir a fodernos o Nadal. A folerpa de neve, preciosa, perfecta, apareceu frente a mín, esquivando as ramas da maceira, e caeu na terra, onde ficou só un segundo, antes de disolverse. Efímera e fugaz. Tres Naquela ponte sobre a autopista no extrarradio, atopáronse tres homes. O primeiro en chegar foi un barrendeiro, arrastrando o seu carriño e maila escoba polas rúas ata alí. Sentado por riba da caída brutal, mirou as luces do centro da cidade, preto pero máis lonxe do que nada podería estar nunca. Alumeaban os rañaceos baixo a noite negra, e as nubes baixas tinguíanse de morado. O segundo en chegar foi un banqueiro, cun traxe caro e sucio, corbata rota e camisa branca por fora. A él alumeáballe un bo fol. Déulle as boas noites ó barrendeiro e sentou o seu carón. Brilláballe a calva e non facía outra cousa que mirarse as máns. Abaixo, os coches voaban na noite lúgubre, correndo cara a cidade ou fuxindo dela. Escoitábase un tango triste e tranquilo saíndo dunha fiestra aberta. O terceiro foi un mozo escuálido, cas meixelas cheas de gráns. Levaba unha sudadeira e unhs patalóns cortos. Suaba, non se sabe se pola ansiedade ou polo exercicio. Alí, os tres sentados, contáronse as súas negras historias, e cando xa o amencer se adiviñaba tras os rañaceos, chegaron a un acordo, e contando tres, voaron con máis ou menos gracia ata o asfalto. Reflexiones de escritor (XIX): la desdicha de los escritores 15 diciembre, 2010 Diciéndolo rápido, escribir es genial (no digamos hacerlo bien, eso es la re-hostia, repito, re-hostia). Pero hay algo de los escritores que me inquieta desde hace años, algo un tanto generalizado. Una inquietud de esas tontas, vamos, nada importante… Y es que son gente atormentada, depresiva, problemática. Vidas felices de escritores… seguro que las hay, pero vamos… ¿Ejemplos? Edgar Allan Poe era un borracho que murió sólo bebido por sus propias borracheras. A Howard Lovecraft, creador del mito del Cthulhu, se lo llevó la parca desnutrido tras pasar años como un misógino depresivo que no soportaba las temperaturas inferiores a 20º C. Mi adorado Cormac McCarthy ha vivido parte de su vida como un vagabundo, e incluso pasó casi un año viviendo en una estación petrolífera abandonada. No da entrevistas y tiene pinta de ser un tipo un tanto deprimente, a tenor de sus escritos… sensible, eso sí. Philip K. Dick se suicidó tras décadas de alucinaciones y premoniciones y magníficas novelas, eso sí, gracias. Y no quisiera saber yo si el Quijote ese era solamente una invención, o un reflejo de los oscuros momentos de Cervantes. Ah, y qué decir de la amable personalidad de Camilo José Cela… Por no hablar, también, de las horribles pesadillas nocturnas que abatían a Asimov durante semanas y que le dejaban fuera de juego, taciturno y arisco (hay quien dice que se nacionalizó americano porque creía que el origen de sus pesadillas era el comunismo, criatura…). Faulkner, otro alcohólico empedernido que murió sólo y triste. ¿Y Kafka?Sufría insomnio y migrañas, y murió tras un sinfín de enfermedades, a cada cual más extraña. Dickens, también, era víctima de potentes y brutales depresiones por creerse un escritor de mierda, literalmente, mientras que Arthur C. Clarke fue acusado fundadamente por trasladarse a Sri Lanka para tener relaciones sexuales con niños fuera de los ojos de la ley (es la historia de porque fue Sir, pero no caballero de la corona británica). A Stephen King le persigue una infancia traumática y sus novelas no son más que el reflejo de sus traumas no superados (no quisiera saber exactamente cuáles). Hay más. No hablemos de Dragó, porque ese, para empezar, ni siquiera es escritor, es funambulero… pero… Bien, algunos ya os habréis dado cuenta. Hay personas amargadas por todas partes, y bien pudiera ser que la desdicha de todos estos escritores no estuviese causada por el hecho de escribir. Cierto. Estoy seguro de que hay muchos escritores felices. Felices y a gusto consigo mismos. Pero la estadística gana a favor de los otros. Y eso da una miedo que te cagas… Frag. Indet. [TDD (prov#3)] 17 diciembre, 2010 Flota en el aire la balada triste de un zalamero vestido de duende1. Son notas mustias, cargadas de la melancolía de un desierto seco. El escenario es de madera clara pero no hay luz más que sobre su cara cruzada de arrugas, su camisa entreabierta dejando ver un musgo de pelo, sus manos delante de la cara. A un lado hay un mesías de la guitarra haciendo vibrar sus dedos sobre las cuerdas. Una docena de mesitas redondas con pie de metal negro descansan alrededor, como un corrillo de niños escuchando una historia de miedo. Pero allí no hay más que almas negras ocultas en la penumbra. Bohemios y decadentes, viudos, alcohólicos, miserables, artistas. Todos escuchamos aquella balada, nos identificamos en su sabor a olivo y a tierra seca y polvo, en las calles árabes, las alhambras doradas. Termina la oda y la penumbra se atenúa con unas luces disimuladas. Reaparece una parra por encima donde otrora no había nada. La veo en la mesa de al lado. Sus hombros al descubierto, la melena ondulada que le cae por la espalda desnuda. Lleva un vestido vaporoso, y su mirada abstraída se pierde entre la voz que vuelve a sonar, dramática y vestida de tragedia. Sus ojos brillan, yo no puedo dejar de mirarlos. Sobre la mesa ante ella hay una ancha copa de vino tinto. La coge con dedos finos y bebe un trago. Luego deja la copa y se relame. Las luces desaparecen, la penumbra cae, ella se vuelve una sombra. Yo miro al duende, que más que cantar, repta por los duros caminos de la vida, amarra la épica, bebe el silencio. De reojo la busco, pero todo está muy oscuro. Imagino quién es, qué hace allí, que la ha llevado a aquel antro repleto de almas perdidas. Sin saberlo, ya la deseo, sin saberlo, noto ya el dolor de perderla. ¿Por qué estoy aquí?, me pregunto. Sería una gran pregunta si conociese la respuesta. *** Ella camina a lo lejos, sobre aquella superficie de tierra cuarteada. Del suelo emergen ramas secas que son como fósiles, quebradizos. Sobre las aguas plácidas del pantano asoma un campanario triste. Lleva las manos en los bolsillos del pantalón ancho y al que la brisa da forma. Su camiseta negra de asas deja al descubierto sus hombros. La melena cobra vida propia al son rumoroso de las olas de aire. Nos rodean un sinfín de colinas premonitorias de montes nevados. Hay un silencio inasumible. Creo escuchar una melodía a piano. Alzo mi cámara y disparo casi más por llevar un ruido artificial a aquel lugar que por el propio interés de la foto, pero a través de las imágenes voy siguiendo sus pasos, sus pasos meditabundos y rítmicos. Me gustaría saber qué está pensando, en donde se pierde su mente intranquila. Juego a atraerla con mis pensamientos, pero ella está lejos. Lejos de mí y de cualquier cosa. Presiento las criaturas del fondo del pantano, ascendiendo de las profundidades habitadas por pueblos fantasma, intuyendo la superficie a través de la luz, su dulce canto de ballena, hipnótico. Me siento en el suelo y me agarro las rodillas, sintiéndome desamparado. A mis pies, un caracol moribundo se arrastra dejando un reguero viscoso, lanzando sus antenas hacia delante, llamando al futuro por cruel que sea este. Huyendo de la cobardía. Sin darme cuenta, ella ya está a mi lado. Vámonos, este lugar no me gusta, dice. Querría preguntarle por qué, pero solamente me levanto y le cojo la mano, y sintiendo el tacto cálido de sus dedos finos, caminamos. *** Siempre se ha mordisqueado las uñas. Es su obsesión. Arrancarse los gajos de uña como una gata enjaulada que rabiosa se arranca sus propias garras. Yo la miro cuando nos sentamos juntos en el trabajo y me reprimo de decirle que pare, que no se haga más daño. Alumbra en su interior un fuego oscuro, algo que la consume, y yo no sé qué es ni son quien para preguntárselo ni siquiera para saberlo del modo que sea. La miro y se me llenan los ojos de ansiedad. Ansiedad por tenerla mientras la deseo y de desearla mientras la tengo. Es duro observar sus ojos abstraídos mientras se mordisquea, duro observar sus piernas cruzadas con vaqueros negros y su camisa de lino color caqui, con esa rendija entre los botones que me hace atisbar su sujetador, sus pechos pequeños, la piel dorada. Duro observar sus labios. Esperando. *** El aire de la habitación es denso. Pesa tanto que cae hacia el suelo y allí se acumula. Por la ventana entra una luz gris y moribunda. Yo estoy de rodillas al pie de la cama y la miro. Tumbada y cubierta de mantas, tiritando de frío y con la frente cruzada de sudor, ella mira el techo como si allí estuviese el horizonte final, mirada perdida. Extiendo la mano y le aparto el flequillo empapado de la frente, a un lado. Entre mis dedos se quedan una docena de largos pelos. El contacto le hace reparar en mí, y sus pupilas se desvían y miran mis mejillas, y esboza una sonrisa dolorosa. Léeme tu último cuento, dice con voz afónica. O acaso, ya su única y verdadera voz. Yo bajo la mirada y niego. Hace años que no escribo, digo. Ella vuelve a sonreír. No digas tonterías, casi susurra, casi no la oigo. Te encanta escribir y que todos te miren y te admiren. No dejarías de hacerlo. Pero lo dejé, pienso. Vamos, léeme lo último que has escrito. Delira, y me muerdo un labio como si dudase de si leer o no pero en realidad intento reprimir el llanto, ese que nace de las entrañas, de lo más hondo, ese que duele. Un escalofrío atroz cae por mi espalda. Me levanto y estiro el pantalón. De acuerdo, leeré. Ella asiente y cierra los ojos, satisfecha. Yo salgo de la habitación y echándome a llorar me apoyo en la pared y mi pecho sube y baja como el de un niño pequeño que se está cansando de llorar y se le corta la respiración. Aspiro por la nariz y voy hasta el salón. Dos sofás desvencijados, una mesita baja con el cristal rojo y dos velas encendidas que escupen una luz angustiosa y lúgubre. Hay una televisión tirada en el suelo, contra la pared, inerte y muerta. A su lado una columna de revistas y periódicos atados con cuerdas. Al lado, una pequeña estantería, y en el último estante, una carpeta roja. Saco del interior un fajo de folios amarillos por el paso del tiempo, casi cuarteados. Busco un cuento, al azar, evitando recordar cuando mi mano corría con la pluma o sobre la vieja máquina de escribir. ¿Para qué recordar tiempos felices? Escojo uno llamado Choque frontal, unas pocas palabras escritas un día de San Valentín, y camino de vuelta a la habitación. Si, para que todos me miren y me admiren, me repito. Aunque yo no lo quisiera, aunque yo sólo quisiera mirarte a ti. Entro en la habitación, me arrodillo a su lado. Se ha quedado dormida, su respiración sisea bajo las sábanas, sobre la almohada amarillenta de sudor. Veo mis manos temblar, los papeles agitarse. Tengo miedo, no sé de qué. Amarro los folios con las dos manos, y comienzo a leer: Choque frontal. Olaf subió al tren, arrastrando una pesada maleta y su equipaje de mano, siguió. Fuera, el día gris muere. *** Al fondo del fregadero, el cortauñas oxidado es como el cascarón de un velero en un mar sin agua. Descansa varado e inútil, rodeado de esquirlas de uñas. Yo respiro el aire pútrido y me miro las manos y las uñas que sangran por haberlas cortado demasiado. Pequeñas gotas de sangre caen al fregadero, aspirando inocentes a crear un mar donde también se mezclarán las lágrimas. Alzo la mirada, encuentro el espejo, me encuentro a mí mismo. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunto. Bajo la barba, bajo los ojos vidriosos, la nariz deformada, el pelo que cae… bajo todo eso, no hay nada. Nada. Absolutamente nada. 1Homenaje a Enrique Morente. Frag. Indet. [TDD (prov#4)] 20 diciembre, 2010 La noche termina mientras bajamos la pendiente hacia la plaza. Yacen al fondo taxis blancos y dormidos, el cemento húmedo por la noche lluviosa. Las nubes anaranjadas, los edificios cariacontecidos. Caminamos el uno al lado del otro, en silencio y mirándonos los pies mojados, como en procesión huyendo de la Santa Compaña. Pasa un coche a toda velocidad, y nos inunda los oídos con el extraño sonido de la goma de las ruedas pegándose y despegándose del agua que rezuma del asfalto. Cuando llegamos al primer taxi de la ristra, frente a una farmacia cuya cruz verde ha muerto, ella me mira con sus ojos almendrados y luego sonríe mirándose las manos, embutida en su abrigo marrón, con el pelo ondulado arremolinándose en sus hombros. Yo la miro y sonrío con los ojos. Sólo hay una pregunta que hacer, y la hace ella. ¿Subes al taxi conmigo o te vas a casa? Su vocecilla afónica cae al suelo y repta lejos de allí. Noto que el alcohol me sobrepasa, pero no es el alcohol el que toma la decisión de subir al taxi. Soy yo, yo sólo. Fuera, las rayas blancas de la carretera pasan veloces como una bandada de gaviotas huyendo del temporal, y yo las miro pasar, igual que los edificios en construcción, pilares absurdos creciendo con penachos de acero en lo alto. Igual que jardines sin alma y papeleras llenas de orgánica inmundicia. Suena una polifonía intraducible desde la radio del taxista, que tamborilea sobre el volante de cuero. Ella se ha acurrucado a mi lado y su cabeza cae hasta encontrar mi hombro. La ciudad se extingue más allá de la ventanilla. Las nubes van desapareciendo como si temiesen el amanecer cercano, las farolas remolonean y abandonan su luminoso cortejo. Algunos desdichados caminan somnolientos para ser tragados por factorías destructoras de sueños. Pronto nos sumergimos en cavernas de pinos y eucaliptos. Pronto estamos en su casa. Me apoyo en una baranda plana y metálica. Hace frío. Fuera, el cielo despejado y azul de un amanecer demasiado bonito para ser real. Fumo y el humo se vuelve azulado antes de desaparecer en la mañana tranquila. A los pies del balcón, un jardín cuidado, un perro durmiendo cubierto de rocío. Al lado del chalet hay una docena más, todos enfrentando un valle suave y precioso, lleno de fincas y pequeños cobertizos, grupúsculos de árboles como dándose cariño, un río oculto. El Sol exhala sus primeras luces sobre aquel lugar. Yo exhalo humo. A mis espaldas, una habitación pequeña donde ella duerme envuelta en sábanas y mantas. Un cuadro de Chaplin, un póster de Bryan Adams, un corcho donde alumbran fotos de amigos y seres queridos, una papelera, una máquina de escribir antigua que todavía funciona. Doy una calada más, apuro la línea de brillante fuego naranja que consume el papel y la marihuana. El humo calma mis pulmones, mi mente se amodorra. Noto mis labios secos, el resquemor del alcohol en mi lengua, una incomodidad en la boca del estómago. Escucho un ruido, tras de mí, y me doy la vuelta. No está despierta, simplemente se retuerce desnuda y delgada y pálida bajo la ropa de cama, la melena alborotada. Doy la última calada. Exhalo el humo. Me froto las manos. Un gorrión se posa en la esquina del balcón. Pienso que la noche se ha caído con su propio peso, y que la mañana lo ilumina todo demasiado claramente. Me estiro las mallas, coloco bien el pantalón, la camiseta ceñida. Miro el suelo anaranjado, las gradas, el césped. Me pongo los cascos y corre la música por mis oídos. Echo a correr por la pista de atletismo, sintiendo todas y cada unas de las partes de mi cuerpo, pero sobre todo el pecho que pronto arde por el esfuerzo. El cielo que ya se oscurece está cubierto de altas nubes alargadas, como katanas de una batalla entre dioses. No hay nadie más corriendo un domingo por la noche. Estoy solo. Con el paso de las vueltas me siento un hámster, me siento encerrado. Pregunto mientras corro a dónde va mi vida, qué demonios estoy haciendo con mi existencia. Me digo que cambiaré, me miento. Algo cruje. Enfilo la curva al sprint para terminar y ducharme. Siento un dolor sordo que parece romper mis costillas. Siento un sabor metálico en la lengua. Siento que me falta el aire. Siento la muerte. 01:25, 14 de diciembre de 2010, EDC Kaisei y Erottica. Escena 5: Tragedias cuánticas: una pelea de gluones desencadena la destrucción de mis macetas y una uña 27 diciembre, 2010 in Uncategorized (Editar) Kaisei se despertó porque llovía intensamente, y lo primero que hizo fue respirar el aire cálido de la habitación, confundido por el ruido de la lluvia. Era como si una miríada de estrellas estuviese cayendo sobre el mundo, destruyéndolo en mil pedazos. La idea le resultó morbosamente agradable, y la paladeó sobre su alfombra sucia, a los pies de la cama. La lluvia se intensificó, y chocó contra las ventanas y paredes del edificio, convirtiéndolo todo en una música caótica y seductora. Abandonó la alfombra y se apoyó contra la pared, entre las dos ventanas, disfrutando de su tacto frío en la espalda. Algo similar a la nostalgia se arrebujó en su mente somnolienta. Quizá se había sentido alguna vez así y su mente lo rememoraba como algo conocido. Era curioso. Erottica emergió entre la nostalgia como si tuviese algo que ver con esta, y su mente se volvió frenética como un animal acorralado. ¿Qué demonios tenía aquella mujer esquelética y misteriosa, alucinación o no? Había algo que le embargaba, que le hacía sentirse impredecible. Kaisei sabía que siempre había sido así, un poco caótico, pero tenía la impresión de que cuando Erottica estaba por medio se volvía… Tratando de quitársela de la cabeza, dejó que la lluvia amortiguase sus pensamientos y se acercó al lienzo a medio pintar que había en una esquina. Estaba impoluto en su mayor parte, pero había varios trazos negros verticales y horizontales, dibujando una cuadrícula inexacta y desigual. En el interior de varios cuadrados había pintado tres círculos, uno rojo, otro amarillo y el otro negro. Descubrió por las marcas un cuarto círculo, blanco, mimetizado con el mismo lienzo. Alejada de la cuadrícula, en la esquina inferior izquierda, una pequeña sonrisa en verde. Qué significaba, no tenía ni idea, tampoco porqué, aunque reconocía que si se proponía penetrar en sus pensamientos y llegar a una conclusión, encontraría el origen de todo aquello. Pero, ¿a quién le interesaba? Simplemente lo hacía. Detestaba la manía de la gente de buscar una causa para todo, negando la naturaleza entrópica de la misma existencia. A veces, las cosas ocurrían sin que hubiese una causa directa. Era el caos, era la magia de la vida. Si se pudiese predecir el futuro a partir de las causas, de los incidentes, de los momentos, de las acciones, entonces no tendría puta gracia. ¿De qué le servía predecir su arte, buscar su significado? Lo que hacía existía, y su existencia le hacía existir a él mismo. Mierda –murmuró. Había acudido al lienzo para alejar a Erottica, pero en su lugar había irrumpido con violencia lo que solía llamar el Ejército de los Insumisos, es decir, una pandilla de preguntas y conceptos para los que jamás tendría respuesta, y que, con mucho, le llevarían a debates cíclicos. Empezó a sonar la música. El ruido de la lluvia pasó a un segundo plano, porque entre aquellas notas disonantes pero igualmente armónicas emergió un rock oscuro y lascivo, nocturno, depresivo. Los acordes de guitarra, puntuales y trabajados, se asieron a las paredes de la calle, los graves cayeron al suelo, la batería parecía sonar dentro de una caverna, y la voz, tardía, apareció profunda y sórdida, clara, cantando en inglés con melodiosa entonación. Parecía cantarle a los muerto, y procedía del interior del apartamento de Erottica. La lluvia seguía cayendo con un frenesí casi sexual. Caminó hasta el balcón, y se empapó casi de inmediato. Amarrado a la baranda, se dejó mojar. Las gotas grandes repiqueteaban sobre él haciendo coro de aquella música. Sabía que conocía esa banda, que conocía los acordes y los tonos. Se sintió triste. Mierda –dijo. ¿Qué te ocurre? –le respondió una voz entre la música y la lluvia, desde el otro lado de la calle. Sabía quién era. Allí estaba, con una camiseta negra empapada que le marcaba las costillas y los pezones. Sin pantalones, sus piernas pálidas recibían toda la luz anaranjada de las farolas, y las gotas de agua corrían por sus muslos escasos, remontaban las rodillas y caían de nuevo hasta llegar a los tobillos. No me pasa nada –tartamudeó Kaisei. ¿La lluvia no lava tus pecados? –le preguntó con malicia. Kaisei decidió odiarla, pero en el fondo adoró el tono de la pregunta. Define pecado –pidió. Lo definen como una transgresión directa de preceptos religiosos, pero yo prefiero pensar que un pecado es una tragedia personal. Una tragedia a todos los niveles. No entiendo nada. No en vano, eres un hombre. Kaisei la obligó a seguir con un gesto. La lluvia caía, y parecía que seguiría haciéndolo durante toda la eternidad. Alzó la mirada un instante, y no vio más que gotas de lluvia precipitándose entre un fondo grisáceo y teñido de naranja. Un pecado, una tragedia. Imagínate que matas a una persona. Esa persona muere, pero no es lo más importante. Lo tendré en cuenta. Lo importante es –pero Kaisei sólo podía observar como las costillas de Erottica se movían adentro y afuera con cada ciclo de respiración- es que tu alma se tiñe de culpa. Es una tragedia para ti. Para el que muere es fácil. Muere y ya está. Tú eres el que se queda manchado. ¿Manchado para quién? Eso funciona si crees en dios o una de esas chorradas –desdeñó Kaisei. Quedas manchado para ti mismo. El tiempo pasa, la gente olvida. Pero la muerte es eterna. ¿Quieres dejar de mirarme las tetas? –exigió Erottica. Yo no estaba… Y entonces, Erottica se llevó las manos a la camiseta, y estirándose, se la quitó. Kaisei se sintió como si la lluvia fría hirviese sobre su piel. Quería retirar la mirada, pero en cambio observó los pechos pequeños, los pezones erizados como un mar colérico. Erottica le mostró la camiseta con una sonrisa, y la lanzó a la calle. Kaisei escuchó como rebotaba contra el suelo como una gota de lluvia más. ¿Por qué has hecho eso? –le preguntó. Era lo que tú querías. Pero no estás aquí para complacerme –reconoció Kaisei. ‘No existe’, pensó. Eso no lo sé todavía –dijo ella-. Pero lo cierto es que no dejas de mirarme, y no dejas de buscarme. Esto no es para nada normal –dijo Kaisei. Tú no eres normal, y yo tampoco –dijo Erottica, ahora ya prácticamente desnuda. Supongo –respondió Kaisei, embobado. Ahora estás mirándome las bragas. Porque deseas que me las quite y esté aquí desnuda, complaciendo tu mirada. ¡Eso no es cierto! –gritó-. Eso lo estás diciendo tú. Pero ya estaba bajándoselas. Kaisei miró a ambos lados, pero no había nadie más mirando. De madrugada, las almas tranquilas y serenas, mediocres, dormían escapando de la violencia de la noche. Observó el cuerpo delgado y desnudo de Erottica, su vello púbico oscuro y arrebujado. ¿Por qué te has desnudado? –le preguntó. Esto también es una tragedia –respondió ella, señalándose-. Es tu tragedia. Yo no te he obligado. Y sigo sin creerme lo de las tragedias. Eso es porque no lo has pensado bien –dijo-. Vamos, hazlo. Erottica desapareció dentro del apartamento, cortó la música que llevaba sonando un buen rato, y volvió con una silla. Seguía desnuda. Se sentó y abrió sus piernas, y hundió una de sus manos entre ambas. Kaisei no podía dejar de mirar, pero no le gustaba. Era irreal, y más cuando ella empezó a masturbarse, ojos cerrados y un movimiento creciente de sus dedos sobre su clítoris escondido, sus mejillas encendiéndose. Se sintió furioso. Todo a su alrededor parecía vibrar al son de… De las cuerdas. Un día, tiempo atrás (dios sabe cuánto) había leído sobre una tal física cuántica, y su visión de la realidad había cambiado. El dogma extraño de que el aleteo de una mariposa podía desencadenar una tormenta en otro lugar lo extendía mucho más allá. La pelea floral entre los gluones del mundo cuántico podía desencadenar un caos en la vida de una persona, una tragedia, como Erottica le había dicho. Y Kaisei tenía la maldita impresión de que todos los gluones que le rodeaban estaban conspirando para convertir su realidad en un lugar desapacible. ¿O sino, porqué…? Todo era un maldito caos. Apenas era capaz de distinguir entre la realidad y la fantasía, entre la alucinación y la cruda existencia verdadera. Pintaba y escribía sin motivo, destrozaba sus sábanas durante pesadillas irreconocibles, y llenaba su habitación de mundos y universos paralelos. No tenía un futuro, y era incapaz de recordar un pasado. No salía de aquella habitación, y la única persona con la que trababa contactos se le estaba masturbando delante bajo una tormenta espectacular. Notó de pronto que algo caía sobre su pierna. El soporte de una de las macetas se había roto y la maceta le golpeó. El dolor le llevó lejos de preguntas idiotas, vivió de verdad, y reaccionó tratando de evitar que la maceta cayese contra su pie. Logró que se desviase lo suficiente para arrancarle la uña del dedo índice y destrozar el resto de macetas, una tras otra como una larga ristra de fichas de dominó. Mientras latía el dolor en su mano y su pierna, escucho los gritos preorgásmicos de Erottica, pero no podía hacer otra cosa que observar el estropicio en su balcón y en su dedo. Segundos más tarde, Erottica llegó al orgasmo, y gritó indecentemente durante unos segundos antes de relajarse por completo. Kaisei pudo ver su cuerpo sudoroso a pesar de la lluvia, como emanaba vapor de agua. La vio incorporarse, secarse la frente de agua/sudor, y mirarle con una sonrisa. Me ha gustado mucho –reconoció, como si Kaisei fuese el motor de su orgasmo, y quizá así fuera. ¿Qué significa todo esto? –se preguntó Kaisei. Esto no es más que una tragedia –dijo Erottica-. Tu puta tragedia. Una tragedia cuántica –dijo Kaisei. Llámalo como quieras. Me has utilizado. ¿Yo? –y Erottica rio-. Me voy adentro, no quiero que me coja el frío. Después de follar hay que taparse bien. Desapareció en el interior, cerrando tras de sí la ventana, pero Kaisei se quedó allí bajo la lluvia, con el dolor lacerante de la mano y las macetas destrozadas a sus pies, incapaz de pensar en otra cosa que aquella frase final: ‘Después de follar hay que taparse bien’. 17:50, 24 de octubre de 2009, EDC; revisado el 27 de diciembre de 2010 balances 29 diciembre, 2010 in Uncategorized (Editar) Se acercan (o más bien ya están aquí), esos días en los que la gente hace balances. Veo por todas partes listas de mejores canciones, de acontecimientos relevantes, de hitos deportivos, cosas clasificadas. A mi alrededor, gente que dice que le gustó el año, que el que viene mejor, o que a ver si el 2011 es mejor. Brindis por todas partes, buenos deseos, absurdos propósitos. Yo me siento un tanto vacío, como si hubiese consumido la energía que el cosmos tenía calculada para mí en el 2010… Y para mí, esos balances son una de esas estupideces recurrentes en las que todo el mundo cae una y otra vez y se promete no volver a caer aún a sabiendas de que lo hará. Para mí, el 2010 se puede clasificar de una manera sencilla y poco ambigua: cosas que hice o pensé creyendo que era lo que debía hacer, y cosas que hice o pensé sabiendo que no creía que era lo que debía hacer, pero que aún así lo hice porque cedí y me dejé llevar por la falsa promesa de lo ‘que me apetecía’. Es para mí la única forma de clasificar mis pensamientos y acciones. Otros tendrán su modo propio, está claro, pero yo lo hago así, y esto necesitaría de un análisis más vasto y menos público, y que probablemente haga la noche de fin de año, mientras doy entrada al nuevo año fumando y bebiendo. 27, ¿no? Termino el 2010 a sabiendas de haberme desgastado hasta extremos insospechados pero que probablemente sean superados en el 2011. He superado una crisis existencial acerca de lo que era y no era escribir y qué relación tenía conmigo mismo. He escrito cuentos y relatos asombrosos teniendo en cuenta la calidad de los dedos que apedrean estas teclas. He escrito Mercurio Helado (ahora mismo estoy escuchando la misma música que me inspiraba para escribir sus últimas hojas). Y Diálogo de una experiencia suiza. He escrito miles de palabras. Debería ser suficiente para alguien que se satisface con lo que hace. ¿No? He conseguido que yo mismo mantenga el interés en un blog al que sentencié de muerte a los pocos días de haberlo abierto. La Llamada de la Trascendencia se ha vuelto un tanto trascendente, como queriendo dejar atrás la ironía con la que nació. Joder, no necesito hacer balance de 2010. Quizá otros sí. Yo necesito hacer balance de 2011. Os dejo un poema que supera con (infinitas) creces lo que yo seré capaz de escribir jamás. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo, como los hijos de la mar Antonio Machado, 1875 – 1939 Y un grito de guerra: ¡Vivan las historias amargas! ¡Vivan los no finales! PD: copas de cerveza vacías, una mesa de madera, un billar, una buena estrella flotando en el ambiente, Cormac y un baño hundido. PD2: gracias Suiza, Aranda, Barcelona, Madrid, Euskadi, Pirineos; mil gracias… PD3: la frase con la que quiero terminar el año en el blog es la siguiente, y se me acaba de ocurrir: ‘Tuvimos nuestra oportunidad, única, de enamorarnos; y tú miraste a otro lado, y seguiste caminando’. Ea. 00:52, 29 de diciembre de 2010. edc 223 Mercurio helado por Ernesto Diéguez Casal 224 Título: Mercurio helado Autor: Ernesto Diéguez Casal Fecha de publicación: 1 de enero de 2011 Editado por Publicado por la plataforma de autopublicación Bubok Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento del autor. Texto protegido por Safe Creative, con código 1012088032162 2011, Santiago de Compostela Ilustración de portada: Horizonte, por Alejandro Diéguez Casal 225 A todos los náufragos, especialmente los metafóricos 226 1 Nihon observó aquel rostro que le miraba desde la pantalla. Ojos absurdamente blancos, mejillas protuberantes; unos labios carnosos y la piel del color de la caoba más fina. Decía algo. Hablaba, a millones de kilómetros de allí y a través del vacío sideral. Le hacía la Pregunta del Día. Y Nihon, aunque oía la voz, no escuchaba absolutamente nada. El hombre terminó, y la grabación se detuvo. Se quedó mirando aquel rostro necesariamente inmóvil, como deseando hacer una prospección bajo la gruesa piel oscura, descubrir qué le motivaba, cuál era su vida, qué razones tenía para que sus palabras estuviesen allí, tan lejos. A un lateral de la pantalla, una pequeña ventana decía que se llamaba Roberto1998. Pulsó de nuevo el PLAY. ¿Te has masturbado alguna vez en la Celeste?, escuchó. Parpadeó un instante, y luego desvió la mirada. Molesto, cerró los ojos, y se dejó virar en la casi ingravidez de la nave. Permaneció así unos segundos, vagando. Su mente flotó a la deriva en la oscuridad impenetrable del interior de su cráneo. Lo hacía a menudo, y sabía que la audiencia había bautizado esos momentos como ‘vahídos espaciales’. Fuese como fuese, se sentía plácido y pleno en ese universo personal. Pero terminó por abrir los ojos. A pesar de la sensación de haber estado lejos durante unos segundos, no se había movido del interior de la nave. La pantalla seguía delante, con el rostro anónimo congelado. Pulsó sobre la opción RESPONDER, mientras diseñaba una respuesta. Life&Space Entertaiment le obligaba por contrato a responder la Pregunta del Día, y a un enorme porcentaje de las preguntas que le enviaban desde la Tierra. Pensó. La verdad es que no lo he hecho nunca, dijo con desgana evidente, para luego añadir: No es cuestión de falta de intimidad. Simplemente, no me apetece. Y creyendo que era suficiente, pulsó ENVIAR. Y sus palabras corrieron a la velocidad de la luz por el cableado de la nave, y finalmente, la antena siempre orientada a la Tierra las lanzó al vacío. Nihon se imaginó sus propias palabras, su misma imagen, saltando de átomo en átomo hasta llegar al hogar de la especie humana, a millones de kilómetros de allí, trece minutos después. Se rascó una ceja, y dio la espalda a la pantalla. Por un fugaz instante, observó la pequeña estancia en la que se encontraba, un cubo casi perfecto de aspecto pálido y de paredes cubiertas de pantallas táctiles y paneles de mandos. También de unos cuantos ventanucos y armarios, de un pequeño aseo que no era más que una esquina y dos mamparas aislantes, de un suelo recubierto de más armarios y almohadillas, de una mesita plegable y de envoltorios que todavía no había recogido, y de un libro abierto; de un techo ocupado por una docena de focos 227 que imitaban tímidamente la iluminación solar. Lo cual no carecía de ironía. La Celeste se acercaba cada vez más al Sol. Su esfera crecía cada día, convirtiendo el entorno de la nave en un lugar abrasador y colmado de radiaciones que le matarían de no ser por la protección de la nave. Y sin embargo, Nihon permanecía como una cucaracha en el interior de aquellas cuatro paredes, tristemente iluminado por una luz pálida. Pese a todo, aquel había sido su hogar durante cinco meses, y lo sería durante quince meses más. Sonó una alarma, tímida pero persistente. Nihon se puso de pie sin dificultad, y se giró de nuevo hacia la pantalla. Un recuadro rojo fluorescente parpadeaba mientras en su interior las palabras REVISIÓN DE SISTEMAS (NO PLANIFICADA) se tambaleaban en una cárcel virtual. Lanzó un largo suspiro al aire cálido, deseando por un momento que alguien respondiese al suspiro con un ‘Vaya suspiro, ¿te pasa algo?’. Luego se reprendió, y murmuró: vamos, si nunca te ha gustado que la gente se interese por ti de ese modo. Se estiró los dedos con pereza, deseando que el mensaje no hubiese aparecido en la pantalla. Por rutina, realizaba una revisión de sistemas cada mañana, y una revisión rápida por las tardes. Aquella revisión de sistemas no planificada era una argucia que el ordenador de a bordo utilizaba para romper la rutina y evitar que su cerebro se adormeciese. Pero aquella máquina no comprendía nada. Su cerebro no se adormecía con la rutina, sino que se liberaba. Cedía la responsabilidad al cerebro automático, mientras que el resto, la mente activa, podía centrarse en otro tipo de reflexiones más útiles. Además, ¿de qué servía revisar los sistemas? El ordenador era mucho más inteligente y capaz que Nihon en ese sentido, y la Celeste, a efectos prácticos, casi autónoma. El hecho de que cada día tuviese que hacer dos revisiones de sistemas, respondía únicamente a la atávica desconfianza del ser humano en lo artificial, la necesidad de creerse necesario cuando realmente no era así. Si ocurría algo en la Celeste que la propia Celeste no pudiese solucionar, Nihon no tenía nada que hacer. Era solamente un pasajero. En cierto modo, un turista. Pulsó el recuadro para acallar la alarma sonora, y se pasó las manos por el pecho, palpándose los músculos. Le obsesionaba perder tanta masa muscular en aquel ambiente de baja gravedad que al regresar a la Tierra no fuese más que un amasijo de huesos y músculos demasiado débil para impulsarse en una gravedad superior. Dio un salto como para reafirmarse en la idea de que eso no ocurriría, y alcanzó la pared de enfrente con facilidad. Eso no demostraba nada. Era fácil desplazarse sin esfuerzo en una gravedad del 5% de la gravedad terrestre: un leve impulso, y la sensación de gravedad desaparecía mientras parecía flotar en una caída eterna. Intentó olvidarse de aquel detalle, y alzándose de puntillas, miró por el ventanuco. Aquel frágil esquife espacial, la Celeste, seguía impertérrita su viaje por el interior del Sistema Solar. Y como siempre le ocurría, 228 Nihon sintió un leve vértigo al mirar. No era por el vacío oscuro prendado de estrellas que había al otro lado, ni por la agobiante sensación de concebirse a sí mismo paradójicamente diminuto en aquella inmensidad inconcebible. El vértigo, extraña versión de miedo, venía de la ironía de que tan sólo una capa de plásticos transparentes de tres centímetros de grosor lo separaba de una muerte inmediata. Una estructura tan insignificante como la Celeste perpetuándose a pesar de la insistencia del cosmos de penetrar en la elevada presión del interior de la nave. Por un momento, apartó la mirada del vacío negro que parecía querer devorarle, y observó parte de la nave. La Celeste no era una nave de exploración usual. Cualquier astronauta pionero sentiría al verla una terrible impresión de fragilidad. La nave que tenía a Nihon por único pasajero estaba formada por tres secciones unidas entre sí por gruesos cables de acero modificado. Dos de ellas, la que albergaba a Nihon y una gemela, giraban en torno a la tercera, un torus central. Era precisamente este lento giro el que generaba ese 5% de gravedad terrestre que le permitía a Nihon tener un suelo, por inconsistente que le pareciera a veces. El torus central albergaba el motor de propulsión que impulsaba a la Celeste, además del rotor que hacía girar a su alrededor a las otras dos secciones, y un pequeño satélite llamado no sin originalidad Gazer. Nihon trató de distinguir la sección gemela al módulo vital en el que se encontraba, más allá del torus central. Aunque externamente casi idénticas, eran muy diferentes, pero Nihon tenía una impresión muy real de que, al otro lado del cable, más allá del torus, otro Nihon le observaba tratando de ver las diferencias. Resultaba inquietante, pero siempre había albergado la sensación de que, en algún lugar, existía un Nihon que hacía exactamente lo contrario que él. Y que, por tanto, permanecía en la Tierra cuidando de un triste huerto en lugar de avanzar en un triste navío espacial hacia Mercurio. Su teoría se desmoronaba rápidamente cuando su sosa mente científica tomaba el mando: si existiese un Nihon que hacía lo contrario de lo que él hacía, ya habría muerto, pues en esencia, si Nihon vivía, el otro tendría que haber muerto desde el mismo momento en que Nihon hubiese comenzado a vivir. Bostezó, y pensó en Mercurio. Si, Nihon se convertiría en el primer ser humano en pisar la superficie del planeta más interior del Sistema Solar, el que más cerca se encontraba del Sol. Su nombre pasaría a la historia, y las generaciones venideras, al recordar los nombres de insignes exploradores espaciales, hallarían entre muchos otros a Nihon Sandez. Y eso le enorgullecía y le horrorizaba al mismo tiempo, por motivos opuestos pero perfectamente válidos. Una alarma sonora rompió la línea de sus pensamientos, trayéndole de vuelta a aquel espacio reducido que era su hogar. Se acercó de nuevo a la pantalla, y apagó el mensaje. Regresó al ventanuco, de nuevo al espacio profundo. Se dirigía a Mercurio, pero bien podría haber sido a cualquier otro lugar: Iapetus, 229 Plutón, Titán,… para Nihon, el destino no importaba. Ni tampoco el viaje en sí mismo. Lo único importante, el único momento del que Nihon creía que podía sentirse orgulloso, era del instante de la decisión. Del segundo justo en que había decidido emprender el viaje. Porque era el suceso clave. Ningún viaje podía transcurrir ni finalizar sin haber comenzado en algún momento. Mercurio solamente era un destino. Y la distancia entre la Tierra y aquel diminuto planeta, solamente un viaje. Pero aquel lejano atardecer de verano en el que había decidido abandonar el huerto donde plantaba tomates y lechugas y pimientos, para iniciar un largo viaje, aquel, sin duda, había sido el momento más importante de su vida. La alarma rompió otra vez la placidez con la que observaba el espacio profundo. Decidió ignorarla unos segundos más, recreándose en aquel recuerdo que surcaba su mente con descaro, pero luego eliminándolo e hipnotizándose con el negro del cosmos. Hacía años, había leído en un libro de ficción que la oscuridad era mucho más veloz que la luz, puesto que para cuando la luz llegaba a un lugar, la oscuridad ya estaba allí. Aquel extraño concepto sin sentido le carcomía desde entonces. Tanto, que no podía evitar pensar que aquel negro oscuro del Universo, su mismo tejido, era la esencia del cosmos. Porque al principio, y durante miles de millones de años, no había habido más que oscuridad. Y los hombres buscaban las estrellas, pero Nihon creía que era en lo oscuro donde se encontraban las respuestas. El volumen de la alarma sonora se incrementó un poco más. Nihon se dio la vuelta, saltó, y pulsó de nuevo la pantalla, resignado. Podía dar largas a aquel aviso, pero eso convertiría su vida inmediata en un infierno. Prefería dedicarse a revisar los sistemas, y seguir poseyendo aquella placidez. Le esperaba una tediosa hora. Tecleó un comando. Sistema de verificación de datos de tipo BEG, dijo una voz. Nihon imitó a coro la respuesta: Viable. Sistema de verificación de datos de tipo CLG, dijo la voz. Nihon suspiró. ¿Por qué Mercurio?, le había preguntado en su día un compañero de instrucción. Y Nihon, aunque habría querido responder, ¿y por qué no?, se había escuchado a sí mismo hablando acerca del Cuello de Botella Stington. Y contando una larga historia, que comenzaba con el declive de las agencias espaciales. Una década atrás, los directores de las agencias llegaron a una encrucijada. Sus respectivos gobiernos no estaban dispuestos a seguir desviando fondos para una exploración espacial que ya no generaba votos, ni emoción, y que terminaba por convertirse en blanco de las iras de la clase media-baja cada vez que se recortaban sus derechos sociales. Por tanto, iban a cancelarse la gran mayoría de proyectos científicos relacionados con el espacio. La fuerza motriz que un día impulsara al 230 hombre al espacio había desaparecido. Y en ese justo instante, en ese cuello de botella, apareció un hombre llamado Robert Stington. Rodeado de un halo de misterio, Stington era un magnate dueño de un conglomerado de empresas de telecomunicaciones, y pretendía entrar en el universo de lo audiovisual por la puerta grande y rompiendo moldes, bajo el sello Life&Space Entertaiment. Al igual que un mecenas renacentista, Stington ofreció a las agencias espaciales un trato. Financiaría una serie de misiones espaciales pioneras y baratas, a cambio de convertirlas en reality shows. El escepticismo de los directores desapareció al ver materializados los fondos. Aceptaron no sólo porque no tenían otra opción, Stington lo sabía, sino porque era la oportunidad de sus vidas. Y así, la exploración espacial se había visto impulsada a cambio de convertirse en un pequeño circo. Astronautas observados las 24 horas del día, obligados a mantener y actualizar diariamente sus blogs y a participar en decenas de redes sociales. La ciencia, convertida en marioneta de una audiencia que pronto fue abrumadora. Y de ahí, a la Pregunta del Día: ¿Te has masturbado alguna vez en la Celeste? El contrato firmado le obligaba a responder. Más aún, recibía una bonificación cada vez que una de sus respuestas hacía subir el porcentaje de audiencia, o cuando una actualización del blog o de las redes sociales desencadenaba una avalancha de comentarios. A Nihon esto le hacía sentirse ultrajado. Pero había firmado, porque su sueño de convertirse en astronauta pasaba indefectiblemente por esa firma. Había aceptado convertirse en el primer hombre en pisar la superficie de Mercurio, a cambio de vender su intimidad y una parte importante de dignidad. Y solamente el tiempo podría decirle qué pensaría al respecto de sí mismo cuando no fuese más que un anciano observando atardeceres. 2 Nihon se despertó. No de una forma poética, abriendo los ojos lentamente y permitiendo que la realidad y su mente adormecida se encontrasen en una colisión cuasi romántica. No. Nihon abrió los ojos de golpe, como despertándose de una pesadilla, y se quedó así unos instantes, confuso, dentro de su saco espacial, notando como el corazón amartillaba rítmicamente su pecho. El interior del habitáculo estaba completamente a oscuras, pues todavía no había sonado el despertador. Por los ventanucos entraba un leve resplandor, el brillo sosegado de las estrellas. Respiró profundamente, disfrutando de la exhalación como si con ella se fuese todo lo superfluo. Le gustaba despertarse antes de que el despertador inundase la estancia con música y la iluminación inteligente de la Celeste transformase la noche en amanecer. Recordaba cuando, de pequeño, despertaba en las noches de invierno un poco antes del amanecer, y desde la cama, disfrutaba del tacto amable de las mantas. Era el descanso antes de la 231 actividad diaria. El descanso del guerrero. Se humedeció los labios, y aceptó que en unos pocos minutos todo cambiaría. Así, cuando sonó Dead Zoo, de Youth Group, y un albor en forma de penumbra se extendió por aquellas paredes, Nihon ya se había resignado a vivir otro día más como astronauta espacial. Sacó un brazo fuera del saco, y descorrió la cremallera. Sentado sobre el suelo, masajeó sus músculos, y se levantó, estirándose como un gato tras la siesta. Las pantallas, a su alrededor, iban encendiéndose paulatinamente, y daba la impresión de que la Celeste también había estado durmiendo durante la noche, aunque fuese mentira. El ordenador de abordo jamás dormía. Carecía de la inteligencia emocional de Hal 9000, de modo que no estaba capacitado para ser un buen compañero de viaje (ni tampoco un psicópata paranoide), pero a cambio poseía la dedicación infatigable de las máquinas. Se acercó a la pantalla más cercana, a su izquierda, y accedió a la web. El navegador abrió una docena de ventanas. Su correo electrónico, sus blogs, redes sociales, webs de noticias. Calentó un poco de café, o la versión espacial del mismo: agua reciclada caliente y una pastilla que se disolvía y hacía que pareciese café, y ojeó las noticias mientras sorbía el insulso líquido oscuro brillante. Bostezó. En la Tierra, la crisis económica seguía cobrándose víctimas por todas partes. Estallaban revueltas en Sudamérica y en los países africanos emergentes, y en el sudeste asiático China trataba de mantener cierta estabilidad económica. Los burgueses europeos, por su lado, procuraban transmitir a sus ciudadanos una imagen de estoicidad, mientras que los americanos disimulaban tragando saliva. Sin embargo, el sistema económico se hundía sin aparente remedio. Las desigualdades, finalmente, habían llevado a un punto sin retorno. Nadie sabía qué hacer, y mientras tanto, crecían el hambre y la delincuencia. Nihon se preguntaba si era realmente el fin del capitalismo liberal, o si todavía podría remontar el vuelo y aguantar unas décadas más. Bostezó de nuevo, aburrido. A millones de kilómetros de distancia, en el interior de una nave camino de Mercurio, le resultaba difícil mantenerse conectado con la realidad diaria del resto de sus congéneres. ¿Cómo sentirse asustado por las revueltas populares o por los atentados terroristas? Temía que un fallo en el ordenador de abordo modificase el rumbo y llevase a la Celeste a caer hacia el Sol y quemarse en su fotosfera, o bien a un viaje eterno y gélido hacia el exterior del Sistema Solar. Pero, ¿la economía terrestre? No, no podía sentirse conectado a esa realidad. Y, sin embargo, no podía decirse que no le afectara, o que no fuese a hacerlo en el futuro. No en vano, regresaría a la Tierra en quince meses, y no parecía que la situación fuese a mejorar en ese tiempo. Man on Mercury, el nombre oficial de su andadura, era la última misión de exploración espacial en un futuro próximo. La crisis también había afectado a Life&Space Entertaiment. Se habían cancelado varios proyectos, y si el suyo había seguido adelante era 232 simplemente porque la Celeste ya estaba construida y lista para partir. Otras misiones a satélites jovianos y a Marte habían sido canceladas. Por tanto, toda la audiencia de Life&Space Entertaiment estaba centrada en Nihon. Sorbió el fondo de la taza de café, y miró hacia las esquinas del cubículo. Aunque invisibles, había catorce cámaras en aquella estancia, enfocándole las veinticuatro horas del día. Guiñó un ojo a la cámara 3, en una esquina, y dejó la taza sobre un estante. Luego se frotó las manos, y cerró la pestaña de las noticias. Había tenido suficiente. Revisó su correo electrónico, alegre de que no hubiese mucha novedad. Nihon era un tipo un tanto solitario, siempre lo había sido. No era que detestase el contacto humano, simplemente filtraba sus amistades hasta que casi no quedase nadie al otro lado. Había un par de mensajes amables de amigos astronautas, actualizaciones de webs y blogs que solía visitar, y un correo de su amiga Úrsula. Y nada más. Abrió primero el de Úrsula, y mientras leía las líneas que le dedicaba, suspiró profundamente. La echaba de menos, y eso le sorprendía. Úrsula y él… no eran novios, no lo habían sido nunca. Mantenían una amistad un tanto superficial que se coronaba con esporádicos encuentros sexuales, en los que ambos liberaban su tensión o volcaban sus ausencias o tapaban agujeros normalmente ignorados. Ninguno de los dos, jamás, se había planteado llevar su relación un paso más allá, porque ninguno de los dos, en el fondo, estaba interesado en ello. ¿Para qué cambiar algo que funcionaba? La nostalgia de Nihon, por tanto, no procedía del drama de dos chiquillos enamorados que sufren en la distancia. Tampoco añoraba exactamente el sexo. Más bien, echaba de menos el momento justo posterior al mutuo orgasmo, el tirarse sobre la cama y pensar que, durante unos breves instantes, había compartido una íntima calidez, húmeda y efímera como todo lo humano. Era esa ocasional intimidad lo que recordaba con melancolía. En el mensaje, Úrsula trataba de sonar casual y simpática, pero entre las palabras, Nihon notaba que ella lo sentía igual. Dio la espalda a la pantalla y se sentó en el suelo, pensando. La estancia vital se volvió asfixiante por momentos. Cuatro paredes y un suelo y un techo, ventanucos y paneles de mandos, pantallas rodeadas de un halo de luz, todo de un material blanquecino y pálido que permanecía impoluto por mucho que su piel lo rozase, que nunca amarilleaba. Aquí y allá, en diminutas estanterías, emergían los lomos de los libros que se había llevado, ajados, o de objetos inservibles y viejos, como una chapa rasgada, una pulsera rota, la tarjeta arrugada de un restaurante hindú, el billete de un avión que jamás había tomado. Detalles insignificantes, que no convertían ese lugar más que en un hogar transitorio, de pega. Temporal. Se levantó y enfrentó la pantalla, y respondió el mensaje de Úrsula con palabras asépticas pero cargadas de un significado oculto que solamente ella podría ver. O no. Luego, leyó por encima los demás correos. Al terminar, suspiró de nuevo. Se extendía ante él un largo día lleno de actividades pero al mismo tiempo vacío. 233 Su rutina era fácil. De hecho, sencillísima. Aunque no había ni día ni noche en el interior de aquel habitáculo, era bien sabido que la carencia de ritmos circadianos destruía la estabilidad mental del ser humano. Por tanto, en la Celeste se habían inventado días y noches. Nihon vivía regido por ritmos eficaces. Levantarse y asearse, treinta minutos; desayunar, treinta minutos; revisión de sistemas, dos horas; ejercicio, dos horas; comer, una hora; tratamiento de datos, una hora; respuesta de la Pregunta del Día, treinta minutos; actualizar blogs y redes sociales, una hora; entrevistas, una hora; comunicación con Control de Misión, una hora y treinta minutos; ejercicio, una hora; aseo y cenar, una hora y treinta minutos; revisión rápida, treinta minutos; tiempo de esparcimiento, indeterminado. Y a dormir. A veces, se preguntaba cómo era capaz de hacerlo. Pero a continuación se decía que el ser humano estaba preparado para seguir rutinas. Cerebros aborregados diseñados para perseguir guías y desviarse del camino marcado sólo en contadas ocasiones. ¿Se había convertido en una de las ovejas? No, murmuró. Cerró el navegador ignorando los mensajes del Control de Misión, y picó en varios iconos hasta llegar a lo que buscaba, una serie de números. Decían: 29 días, 16 horas, 13 minutos, 48 segundos. Era el tiempo que faltaba para llegar a Mercurio. 3 A media tarde, mientras actualizaba uno de sus blogs, un mensaje entrante le indicó que la respuesta a la Pregunta del Día de la tarde anterior había incrementado la audiencia en varios puntos, y que muchos usuarios habían visitado sus páginas personales en busca de más. Además de asegurarle una pequeña bonificación económica, los de Life&Space Entertaiment le indicaban que se había sorteado entre los internautas una entrevista, y que la ganadora del sorteo ardía en deseos de empezar. Bajo el mensaje, dos opciones: aceptar, y rechazar. Nihon sonrió con una mezcla de ironía, cansancio y tedio. Aquella posibilidad de elección, además de falsa, era casi un insulto. Por contrato, Nihon estaba obligado a aceptar, de modo que la opción de rechazar no era más que un eufemismo de mal gusto. Consultó el retardo: nueve minutos y medio, y finalmente, pulsó aceptar. De inmediato, un mensaje entrante con la primera pregunta. Nihon reprimió el primer impulso de golpear la pantalla. Los de Control de Misión ni siquiera habían esperado a que pulsase aceptar, habían enviado la petición y la primera pregunta con un minuto de diferencia. Leyó. Me llamo Rosana, y estoy encantada de poder hablar contigo. Te admiro mucho por arriesgar tu vida para ir a un lugar tan lejano. Mi primera pregunta es: ¿Qué 234 es lo primero que piensas al levantarte por la mañana? ¿No echas de menos el cielo y el Sol y la Luna y los atardeceres? Dios mío, murmuró Nihon. Pulsó el reproductor musical. Al menos, pensó, pasar el trago lo mejor posible. 4 Tras la entrevista, desquiciante como tratar de enseñarle a un perro a navegar por la red, Nihon se relajó con una larga ducha, y mordisqueó unos palitos de pan a modo de cena, con la mirada perdida en un horizonte que estaba más allá de las paredes que le encerraban. Pensaba en Mercurio. Faltaban tan sólo veintinueve días para llegar, la sexta parte del viaje de ida. Estaba deseando alcanzar aquella candente roca, de hecho, el único planeta que faltaba en recibir al ser humano. Repitió mentalmente sus nombres, y al terminar la lista, añadió: Nihon Sandez, Mercurio. Por mucha farándula que Life&Space Entertaiment montase a su alrededor, la historia solamente recordaría su nombre, el del primer hombre en pisar Mercurio. Se lo imaginó, como había hecho ya cientos de veces antes. Man on Mercury pretendía poner un hombre en Mercurio. Esa era la premisa básica, aunque había más cosas detrás de ese interés. Por un lado, los primitivos asentamientos que se estaban estableciendo en las regiones polares de la Luna estaban sufriendo importantes dificultades, y se rumoreaba que pronto cancelarían la presencia permanente en el satélite terrestre. Habían subestimado las dificultades. Y en cierto sentido, la Luna y Mercurio se parecían lo suficiente como para que la misión de Nihon aportase luz en donde ahora no había más que sombras. Por otro lado, estaba el helio-3, un elemento perfecto para realizar la fusión nuclear, y que en el suelo polar de Mercurio se encontraba en una concentración elevadísima. De confirmarse estas previsiones, quizá se llevasen a cabo más misiones al pequeño planeta ardiente. Pero eso a Nihon no le importaba lo más mínimo. Era la sensación de aventura, el miedo a que algo pudiese salir mal, la curiosidad, la inquietud, lo que le mantenía en tensión y le hacía disfrutar. Se imaginaba a sí mismo en los alrededores del cráter Priscilius, el punto de aterrizaje, abriendo la compuerta de salida, y saltando a una llanura gris, fría y oscura salpicada de hoyos y cráteres y coladas de lava y de un cielo transparente a rebosar de estrellas. Se imaginaba a sí mismo dando los primeros pasos, tanteando la gravedad, clavando la bandera sin mucha ceremonia y paseando por un mundo alienígena, sintiéndose un intruso en tierra hostil. Se imaginaba a sí mismo, en su propio Mercurio helado. 5 Llevaba casi seis meses en aquel cubículo, surcando el vacío a razón de kilómetros por segundo pero con la impresión de que permanecía en el mismo 235 lugar, el mismo punto inmóvil. Incluso aunque mirase a través de los ventanucos. Muchos otros se hubiesen vuelto ya locos, pero Nihon era diferente. No en vano, le habían seleccionado entre una larga ristra de candidatos. Tenía aptitudes físicas sobradamente demostradas, igual que conocimientos técnicos. Estaba preparado. Sin embargo, en otras épocas de la era espacial habría sido rechazado en las rondas finales de selección debido a ciertos tintes introspectivos de su personalidad. Gustaba de la reflexión interior, de la meditación, y al hablar solía usar las palabras justas y no más de lo que consideraba estrictamente necesario. En el pasado, eso habría sido suficiente para rechazarlo. En el transcurso de aquellas misiones espaciales tan limitadas, la colaboración entre compañeros era de vital importancia. Los viajes a la Luna, o simplemente al entorno terrestre, la construcción de la Estación Espacial Internacional,… todas esas misiones habían necesitado de la colaboración. Nihon jamás habría sido seleccionado. Demasiado autosuficiente, demasiado irritable cuando las discusiones se alargaban y las decisiones no se tomaban. Pero hoy las cosas habían cambiado. Life&Space Entertaiment tenía potestad a la hora de seleccionar a los candidatos. Concretamente, en la ronda final de selección, poseía el cincuenta por ciento de los votos. Por eso Nihon había sido elegido. Desconocía las razones exactas, pero las intuía. Man on Mercury era una misión solitaria, y al tratarse, además, de la última de las misiones financiadas por la empresa, debía garantizar su audiencia. No podían permitirse seleccionar a cualquier candidato que cumpliese los requisitos técnicos, físicos y mentales. Necesitaban también a alguien que les diese cancha. Nihon reunía esas características. Dada su tendencia a la introspección, solía murmurar para sí, así como realizar largos paseos ensimismado en sus pensamientos. Protagonizaba los ya conocidos vahídos espaciales, y era arisco con las preguntas que les enviaban los internautas. También era reacio a convertir las entrevistas en eventos interesantes, y sus blogs se caracterizaban por ser una mezcla de rarezas, profundas y eclécticas emociones, y una increíble economía de palabras, rozando la parquedad de un ermitaño. En resumen, que Nihon elevaba la audiencia. Los internautas estaban atentos a cada uno de sus movimientos, de sus gestos, de sus respuestas. Poblaban sus blogs con comentarios y le enviaban mensajes en las redes sociales. ¡Se peleaban para conseguir que su pregunta se convirtiese en la Pregunta del Día! Nihon mordisqueó un vit-chicle. Tenía un tímido sabor a fresa, insuficiente para que su mente fuese eficazmente engañada, pero le aportaba un sinfín de complementos vitamínicos, muy necesarios en un ambiente como en el que se encontraba. Había terminado el tratamiento de datos antes de tiempo, de modo que tenía un rato antes de que llegase la Pregunta del Día. Un momento de paz. Cerró los ojos y recordó su huerto. Al salir del cobertizo de uralita y rejilla, donde resguardaba de los elementos las herramientas y los fertilizantes, se 236 extendía ante él un amplio cuadrado de tierra en ligera pendiente. A la izquierda, lechugas y escarolas, resguardadas de las heladas por dos manzanos jóvenes. A la derecha, largas hileras de tomateras, pimientos y guisantes y judías. Al frente, calabacines, cebolletas y cebollas, y una pequeña hilera de acelgas. Al fondo, cuatro cerezos daban sombra a varias plantas de berenjenas y patatas y calabazas. Se recordaba a sí mismo limpiando de malas hierbas, regando las plantas al amanecer y al atardecer, hablándole a los árboles y acariciando sus hojas con gesto tierno. Le gustaban las plantas. Transmitían tranquilidad, le hablaban de una vida en la que no todo debía hacerse a la velocidad del metro o de los aviones. Una vida diferente. Los árboles medraban al abrigo de las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y vuelta a empezar, primavera, verano, otoño e invierno. Bebiendo de la lluvia, el aire y la tierra. Nihon, apoyado en sus troncos, podía sentir su energía, muy hondo, sus raíces hundidas metros bajo el suelo. Si, echaba de menos aquel huerto. Se lo imaginaba con las plantas marchitas y las malas hierbas creciendo en esplendor entre sus antiguas enemigas ahora derrotadas, los veía dejados de su mano y eso le provocaba una sensación entre nostálgica y rabiosa. Pero sólo durante un segundo. ¡Iba camino de Mercurio! Debía aprovechar esos momentos. Quince meses más tarde, estaría de nuevo con su huerto y el paso de las estaciones a sus pies. Era el ciclo de la vida. 6 La aproximación se está produciendo del modo previsto, le informó Control de Misión. En concreto, Bill, el encargado del turno de tarde. Un tipo larguirucho, de pequeña cabeza escondida tras unas grandes gafas de culo de vaso. Sólo quedan cuatro días, ¿eh?, le dijo Nihon, sonriendo. El retardo era de unos siete minutos y medio, casi el menor posible. La alineación entre Mercurio y la Tierra era perfecta para mantener una conversación cuasi normal. Mientras esperaba el siguiente comentario de Bill, se hurgó la nariz. En parte por necesidad, y en parte como un desafío. Sabía que los internautas analizarían el gesto y que se desencadenarían debates en las redes sociales, y eso, en parte, le divertía. Nihon formaba parte de una corriente de pensamiento que abogaba por derribar viejos tabúes. Ya era hora de eliminar al viejo puritanismo, de erradicar las costumbres que ya no servían absolutamente para nada. Y a Nihon siempre le había gustado hurgarse la nariz. ¿Qué había de malo en ello? No molestaba a nadie, y el internauta siempre tenía la opción de apagar el reproductor y no verlo. ¿No? Llega la parte más interesante de la misión, Nihon. Deberías repasar los cuadernos. Me gustaría estar en tu lugar, pero soy demasiado viejo. Y además, el 237 chiringuito está a punto de cerrar. Los de Life&Space han hecho varias anuncios hoy. Financiarán pequeñas misiones de instalación de satélites, y quizá alarguen el mantenimiento de uno de los asentamientos lunares, pero nada más. Se confirma lo sabido: eres el último gran explorador espacial en al menos veinte años. Así que creo que mis opciones se reducen a cero. En otra vida, ¿eh? Bill hizo una pausa, y luego añadió. Me dicen los de la empresa que deberías escribir algo un poco científico sobre Mercurio y el Sol en el blog, para que los adictos vayan comentando en las redes, cosas de la audiencia. Ah, les está gustando mucho el detalle de que te hurgues la nariz. Puedo ver a mi madre preguntándose qué educación te habrán dado. La comunicación se cortó. Nihon sonrió. Bill era un buen compañero. Siempre tenía algo gracioso que decir, y a Nihon le gustaba eso, pues en cierto modo, era como si pudiese mantener cierto vínculo con la humanidad a través de él. Les echaré un vistazo, no vaya a ser que ocurra algo y me estrelle contra el polo. Lo de Life&Space ya se sabía. Stington pierde dinero y mantener su mansión no le sale gratis. De ahora en adelante, la Luna y poco más. Ya sabes, envía tu solicitud para mayordomo de los lunáticos. Me pondré con lo del blog, les hablaré de tantos datos técnicos que desearán que jamás hubiese abierto la boca. Saluda a Michaella de mi parte. Corto y cierro. Y Nihon se quedó pensando en lo dicharachero que se ponía al hablar con Bill. Con los otros dos controladores apenas intercambiaba unas frases sueltas y detalles técnicos, mientras que con el larguirucho se entretenía durante un buen rato. Pulsó un icono de la pantalla, e hizo sonar Gold in the aire of summer, de Kings of Convenience. Había decidido sentirse un tanto melancólico, y mientras la canción empezaba con aquella magnífica voz susurrada, pensó que al igual que en la música, existían calidades en la especie humana. Diferentes calidades. Se dejó llevar un buen rato, y cuando la canción terminó, extrajo un teclado inhalámbrico y se dispuso a escribir sobre Mercurio. 7 Blog Man on Mercury // Actualización 230927 Hola a todos. A estas alturas, ya todos sabréis que faltan tan sólo cuatro días para que inicie el acercamiento a Mercurio. Tenéis el mismo acceso que yo a las cámaras de la Celeste, de modo que habréis ido observando la silueta del planeta más pequeño del Sistema Solar a medida que nos íbamos acercando. A pesar de la tremenda luminosidad del Sol, los filtros nos ofrecen la oportunidad de mirar los detalles de su superficie, los amplios cráteres y las coladas de lava, así como las largas grietas longitudinales que rompen el paisaje gris. No negaré que estoy deseando llegar a Mercurio y convertirme en el primer 238 hombre en pisar el planeta. Como imagináis, se acerca una parte crucial de la misión. Cualquier fallo, cualquier error, tirará por tierra todos los esfuerzos llevados a cabo hasta este momento, pero yo no pienso en eso. Solamente puedo pensar en el éxito. Aunque para la mayoría Mercurio se asocia con calor, vuelvo a insistir en que mi misión en la superficie transcurrirá a unos -180º C. ¿Por qué? Básicamente, porque la sección de la Celeste que aterrizará en Mercurio, la sección que llevo habitando desde hace unos seis meses, lo hará en una región polar. Aunque la mayoría de la superficie de Mercurio se ve machacada por las radiaciones solares, hasta temperaturas de 430º C, las regiones polares permanecen lejos del abrazo del Sol. Son esas regiones las susceptibles de ser colonizadas algún día por el ser humano, y como ya he dicho en otras ocasiones, las condiciones polares de Mercurio son en parte equivalentes a las de la Luna. La misión Man on Mercury prevé aterrizar en las cercanías del cráter Priscilus, ubicado a unos cuarenta y tres kilómetros del polo norte geográfico de Mercurio. Los cráteres de esta región se caracterizan por estar rodeados de lo que se denomina hoyos polares. Se trata de hondonadas de un diámetro de unos treinta o cuarenta metros, y de una profundidad de entre quince y cincuenta. Sus paredes presentan una pendiente media del 27%, y resultan una protección perfecta frente a las radiaciones solares. El cráter Priscilius está rodeado de unos cincuenta hoyos de este tipo, y la misión prevé aterrizar en el hoyo 4, 5 o 7. Una vez allí, desarrollaré todo el planning científico de la misión, además de convertirme el primer hombre en Mercurio. Antes de eso, estabilizaré la posición de la Celeste en la órbita mercuriana. Debéis recordar que la velocidad de la nave es demasiado elevada, de modo que debemos frenarnos. Para ello, utilizaremos la propulsión retrógada del torus central, y también la gravedad de Mercurio. Una vez lo hayamos hecho, liberaremos el módulo de regreso, y también el Gazer, mi vínculo con la Tierra. Finalmente, el habitáculo se lanzará hacia el polo mercuriano, a los pies del Sol. Lo veréis, pero el único que estará allí seré yo. Blog Man on Mercury // Actualización 230927 Nihon pulsó SEND, y se quedó pensando que a pesar de las cámaras, no compartiría su momento con nadie. Ese momento sería suyo, nada más que suyo. 8 Observó la silueta de Mercurio desde el ventanuco, flotando en el aire ingrávido del habitáculo. El planeta era una roca resplandeciente bajo la llamarada del Sol, a sus espaldas. Con la Celeste situada justo sobre latitudes polares, Nihon podía 239 observar claramente el polo sumido en la penumbra, y también el terminador. Su futuro hogar durante seis meses. Tienes cosas que hacer, se dijo, pero era incapaz de apartarse del ventanuco. Al otro lado, Mercurio era el mar de cráteres y fracturas y coladas de lava que había estudiado durante meses. Las fotografías de alta resolución que había admirado durante las cortas noches veraniegas ofrecían imágenes mucho mejores que las que sus ojos pudiesen ofrecerle en aquellos momentos, con el astro solar machacando la superficie del planeta, pero a pesar de ello, a Nihon le parecían mucho mejores. Eran reales, estaba allí mismo... Finalmente, se impulsó hacia atrás con los brazos, y dio una voltereta sobre sí mismo antes de enfocarse hacia una de las pantallas. Sonrió y lanzó su risa para que reverberase contra las paredes. Se sentía fantásticamente bien. Eufórico. Mercurio estaba tan cerca que ya casi podía tocarlo con la yema de sus dedos. El largo viaje de ida había finalizado, la tercera parte de la misión. Estaba decididamente eufórico. No sabía cuánta de esa euforia se debía a este hecho, y cuánto a la recién estrenada ingravidez. La Celeste había iniciado el protocolo de frenado a un millón de kilómetros de Mercurio, y luego se había dejado atrapar por su débil gravedad, dibujando órbitas cada vez más estables. Y, tal y como había sido planeado, el torus había detenido su rotor, y por tanto, tanto la estancia como el módulo de retorno habían dejado de girar en torno a él. La leve sensación de gravedad había desaparecido. Y Nihon sabía que la ausencia de gravedad provocaba una cierta sensación de levedad... Con la nave estable en torno a latitudes cuasi polares, y el Sol a sus espaldas, la siguiente fase de la misión estaba programada en sólo cuatro horas. Los cables que sujetaban el módulo y su gemelo se liberarían y vagarían durante días antes de terminar precipitándose al planeta. Eso significaba el fin de la Celeste como una unidad estructural. Como la mayoría de pasos cruciales de la misión, el ordenador de a bordo se encargaría de todo de forma automática. Nihon sólo tendría que supervisar las operaciones, y revisar que todo marchase bien, poco más que una pantomima, un teatro de cara a las cámaras. Life&Space Entertaiment necesitaban ciertos matices de épica, pero lo cierto era que no se imaginaba a sí mismo advirtiendo al ordenador de que había cometido un error. Fuese como fuese, tenía tiempo libre. Con la euforia desatada corriendo por sus venas, dedicó unos minutos a gesticular frente a las cámaras, alzando un puño o saludando con la mano, mostrando la V de la victoria, aunque no hubiese ganado todavía nada, sonriendo y enseñando todos sus dientes,… luego, flotó muy despacio hacia uno de los ventanucos. No podía ver más que una reducida parte de Mercurio desde allí, pero no era Mercurio lo que le interesaba en ese momento, sino el Sol, una gigantesca bola de fuego, anaranjada como una zanahoria incendiada, aún a pesar de que el plástico del ventanuco se hubiese polarizado. De no ser así, se 240 quedaría instantáneamente ciego por el brillo. Por momentos, descubría destellos de luz blanca que culebreaban sobre la inmensidad de su superficie, y que desaparecían zambulléndose de nuevo en la fotosfera. El Sol le hipnotizó durante un buen rato, y así permaneció, casi inmóvil agarrado a los contrabordes del ventanuco, observando aquel mundo cubierto de fuego, imaginándose el horno nuclear que portaba en su interior, germen de átomos y de vida y de destrucción. Pensó en cómo la luz de aquel ser cósmico atravesaba el vacío hasta llegar a la Tierra y hacer crecer sus tomateras. Pensó en los lagartos tendidos sobre las rocas bañándose en fotones, en extensiones de girasoles enfocando sus flores hacia el dador de vida, en una muchacha tirada sobre las rocas de un espigón en un atardecer de verano. Luego, una alarma rompió la epifanía. Nihon suspiró, consciente de que por mucho que lo intentara no podría recuperar ese momento de revelación. Jamás. Acudió nadando en el aire hasta la pantalla que le reclamaba. Por el camino, se encontró con uno de sus libros, que se había liberado de la estantería y flotaba inerte e indiferente. Lo tomó y acarició su superficie ajada y gastada: Las estrellas, mi destino, de Alfred Bester. Sonrió mientras la alarma se volvía más insistente. Se había traído ese libro porque todavía consideraba que sus primeras páginas eran las mejores que jamás hubiese leóido. La historia de un náufrago espacial, un desgraciado abandonado a su suerte que lograba sobrevivir cuando nadie más lo hubiese pensado, ni siquiera él mismo, y que luego regresaba para clamar venganza, en un facsímil del Conde de Montecristo en clave de cienciaficción. Se lo puso bajo el brazo y acudió a la pantalla. Desactivó la alarma. Suspiró bien hondo. Entrevistas, preguntas, comentarios. Luchó para no desanimarse, diciéndose que era normal. La audiencia estaba subiendo como la espuma porque llegaba uno de los momentos cruciales de la misión, porque las cámaras exteriores captaban miles de imágenes y videos de Mercurio y del Sol, porque Nihon se sentía feliz y se había afeitado la barba y había empezado a cantar y a hacer el payaso, porque… por miles de razones, incluyendo el morbo de que algo malo ocurriese, y nadie quisiera perdérselo. Vamos con las preguntas, dijo en voz alta. Primera: Hola, me llamo Mick. Tengo un amigo economista que dice que todo esto no es más que un montaje, una película, porque económicamente no es posible que una empresa privada como Life&Space Entertaiment financie una misión espacial. ¿Qué opinas sobre ello? Nihon sonrió. Los conspiranoicos le irritaban y divertían a partes iguales. En otras ocasiones, respondía con virulencia, pero hoy estaba de buen humor. ¿Tienes un amigo?, tecleó. Eso suena a soy yo pero me da vergüenza decirlo. En cualquier caso, si es una película, es lo suficientemente buena como para que me hayan convencido a mí. Y tiene, además, buenos efectos especiales. De todos modos, te recomiendo que preguntes sobre datos económicos a los contables de 241 la empresa, y sobre todo, que no vuelvas a hacerme perder el tiempo con preguntas tan estúpidas. Y pulsó SEND, sabiendo que eso era, precisamente, lo que los de Life&Space Entertaiment habían visto en él. 9 Las tres secciones de la Celeste, ahora liberadas flotaban como en formación, realizando cortas órbitas en torno al polo norte de Mercurio. Nihon las observó con las cámaras exteriores, que le ofrecían un mosaico de imágenes en tiempo real tomadas desde diversas perspectivas. Sobre las imágenes, tablas de datos previamente filtrados por el ordenador. Nihon los leía y confirmaba. Finalmente, la lista de preceptos estuvo completa, y dio luz verde. Centró su mirada en el torus. Su propulsor se había apagado horas atrás, y ahora se iniciaba la secuencia de desmantelado. Observó cómo la superficie, antes perfectamente lisa, se agrietaba y finalmente, toda la sección propulsora flotó con la inercia del proceso, alejándose. Pronto estuvo a cientos de metros de distancia, camino de caer hacia el ecuador de Mercurio, o bien de alejarse para siempre en un viaje eterno. Minutos después le ocurrió lo mismo a la proa, que tomó un camino semejante al de su predecesora. Nihon se quedó mirando al Gazer, un pequeño satélite esférico que había permanecido durante meses oculto y encerrado en el interior del torus. El Sol hacía resplandecer una de sus caras y ensombrecía ligeramente la otra, y a Nihon le pareció una luna en miniatura. El ordenador, aferrado al protocolo, solicitó permiso para proceder a la activación del satélite. Nihon comprobó los datos entrantes, y se lo concedió. De la superficie de aspecto pulido del Gazer emergieron tres finas varillas de metal, que crecieron hasta alcanzar un par de metros de largo. A continuación, se abrieron dos trampillas en los polos del satélite, y bajo ellas emergieron unos cilindros oscuros: pequeños propulsores. El ordenador reajustó la órbita del satélite, y luego inició largos protocolos de prueba. En menos de tres horas, todo lo que la Celeste emitiese viajaría hacia la Tierra a través del Gazer. Que ahora, con las varillas, se parecía sospechosamente al primer satélite de la era espacial, el Sputnik. 10 Echó un rápido vistazo a la larga ristra de mensajes no leídos que destacaban en la bandeja de su correo electrónico, y decidió que solamente le interesaba el de Úrsula. Lo abrió. Al contrario de lo habitual, tenía más de cuatro líneas. Hola, Nihon. Es extraño verte en la televisión casi en tiempo real, y saber al mismo tiempo que estás lo más lejos que nadie ha estado de mí. Eso me ahorra preguntarte cosas como qué tal, qué has hecho hoy, etc. Por lo que veo, estás muy bien. Afeitado y todo. Aquí en Los Ángeles está a punto de amanecer, y yo 242 llevo unas horas bebiendo ese whisky de nuestros encuentros, sabes cuál, ¿no? Ese barato que rasca... Sin ti no es lo mismo, claro, pero aunque debo acostumbrarme, no es fácil. Hace unas horas, al llegar a casa, he leído en las noticias que pronto aterrizarás en Mercurio, así que me imagino que estás algo nervioso, de modo que me dije que escribiría un bonito mensaje para mandarte ánimos. Pero ya sabes que las palabras bonitas no son lo mío. Solamente deseo que tengas suerte y que puedas regresar de nuevo a la Tierra. Tu huerto te echa de menos, y yo también. Ya sé que siempre mantenemos nuestras cosas al otro lado del filo de la navaja, asustados de cortarnos. Pero te echo de menos, me siento sola, y necesito que lo sepas. Si en algún momento te ves en la obligación de luchar por algo o por alguien, piensa en mí como sucedáneo de épico romanticismo. 11 Nihon echó un último vistazo al Gazer a través de un ventanuco. El nuevo satélite de Mercurio ya distaba del habitáculo unos quinientos metros, y su esfera plateada se recortaba tímidamente entre Nihon y el polo mercuriano. Ocupaba su órbita final y llevaba casi treinta minutos escupiendo señales del protocolo de seguridad hacia la Tierra. Pronto terminaría, y Nihon esperaba pacientemente, oscilando en el aire ingrávido como el aura de un yogi que hubiese alcanzado el nirvana. El mensaje de Úrsula todavía aleteaba revoltoso en su mente de primate. Con su paso al frente le había sembrado de dudas. Siempre había pensado que su relación con ella reunía visos de perfección, que lograban mantenerlo todo en un terreno neutral en donde ningún batallón podía resultar herido. Sin daños colaterales, recortando tímidamente los beneficios para lograr un equilibrio. Pero la distancia, precisamente la distancia, había cambiado el equilibrio. Vigila el módulo de regreso, se dijo, y aunque era cierto que debía hacerlo, no parecía más que una manera de huir de aquellos pensamientos incómodos. El Gazer funcionaba perfectamente, y pronto el ordenador de abordo empezaría a emitir su señal a la Tierra a través del satélite. Por otro lado, el módulo de regreso estabilizaba automáticamente su órbita a casi tres kilómetros de Nihon. El ordenador se ocupaba de todo, así que una parte mayoritaria de su mente continuó dándole vueltas al mensaje de Úrsula. ¿Estaba dispuesto a asumir su valentía y responder en consonancia? Aunque antes debía hacerse otra pregunta mucho más importante: ¿quería hacerlo realmente? Ahora, las tres piezas que horas antes habían conformado la Celeste vagaban en una misma órbita alrededor de las regiones polares de Mercurio, con el Sol a sus espaldas. A Nihon le resultaba casi imposible imaginarse el volumen de radiaciones que llovían sobre aquel módulo. De no ser por las cubiertas reflectantes, y los materiales especialmente diseñados para protegerle, yacería 243 convertido en una masa negruzca y humeante, ni siquiera un cadáver vagando eternamente alrededor de su asesino. Pero esa imagen mental de sí mismo le resultaba poco probable. Allí dentro se sentía seguro. Úrsula apareció de nuevo, flotando ante él como si estuviese en el interior de aquella pequeña habitación. Cerró los ojos, y se dejó vagar. Ahí va otro vahído espacial, se dijo, un punto más de audiencia. Por lo que sabía, la audiencia había ido subiendo en los últimos días exponencialmente, lo cual no era ningún mérito suyo, por supuesto. Suponía que la campaña de publicidad de Life&Space Entertaiment debía ser brutal. En parte porque se trataba de la última misión importante que financiaban, y debían sacarle el máximo beneficio. Una señal de alarma, molesta como el zumbido de un mosquito en una noche de verano, fue a arrastrarle a la realidad, fuera de su vahído. Abrió los ojos, y se acercó a la pantalla que le llamaba. Asintió. El Gazer había terminado de calibrarse. Activó el protocolo de desconexión de la emisión interna del habitáculo. Durante treinta segundos, se interrumpiría la emisión de señal a la Tierra, y para cuando se reanudase, viajaría al hogar a través del pequeño satélite. Eso significaba que habría un parón de medio minuto en la emisión del programa Man on Mercury. A Nihon le satisfacía sobremanera. Había fantaseado durante los últimos meses con ese reducido momento de privacidad, imaginándose qué hacer o qué decir. Pero sabía que, en el fondo, pasaría los treinta segundos activando y desactivando comandos. Pulsó la pantalla, y emitió el último mensaje: Nihon emitiendo mensaje 23003/b: procedo a desconexión temporal. Activó el comando de desconexión, y se imaginó los rostros en el Control de Misión. Nihon sonrió. Sabía que no era así. Seguirían recibiendo su señal hasta unos catorce minutos más, a causa del retardo. Pero desde el punto de vista de Nihon, estos eran sus segundos de libertad. Empezaron a surgir avisos en la pantalla, se encendieron alarmas sonoras y visuales. La paz que hubiese deseado para esos segundos de independencia ni siquiera llegó a ser efímera. Pulsó decenas de ACEPTAR, de SI o NO, completó datos y cuadros, cerró ventanas, desactivó avisos. Para cuando terminaron los treinta segundos, e hizo efectiva la reconexión, se percató de que su momento de intimidad, tal y como había supuesto, había pasado con intimidad pero sin pena ni gloria. Pulsó la pantalla, y emitió un primer mensaje: Nihon emitiendo mensaje 23003/c: reconexión finalizada, se solicita confirmación de emisión. Lo bueno de la vida, pensó, a veces ni siquiera es efímero. A veces, ni siquiera es. Respiró hondo. En dos horas, estaría en Mercurio. 12 Precipitarse hacia un planeta. Sonaba fácil, y había sonado fácil cuando se lo 244 habían explicado una docena de ingenieros espaciales, astrofísicos, y asesores de todo tipo. Pero ahora veía el planeta plantado a sus pies, los kilómetros que le separaba de él. Todo era diferente. No importaba que se hubiesen revisado los cálculos un millón de veces, o que los materiales hubiesen sido testados hasta certificar que eran casi perfectos. Nada importaba. Él era el que estaba allí, y tenía miedo. Pasó a control oral, y flotó hacia su asiento, una pieza que había permanecido desmontada durante todo el viaje de ida, y que ahora parecía mirarle colgada en un lateral, casi un sofá espacial. Se colocó rebotando contra los laterales acolchados y recubiertos de un falso cuero azul oscuro, y antes de colocarse los cinturones se estiró el fino traje espacial. Se sentía extraño con él, un mono blanquecino de unos tres centímetros de grosor, con paneles en los antebrazos y minúsculos depósitos de aire en la cara interna de los muslos y en la zona lumbar. Se figuró que unas décadas atrás, cualquier astronauta habría pensado que en lugar de un traje espacial, aquello parecía un traje de fiesta, nada que pudiese proteger a nadie fuera de la Tierra. Respiró hondo, y se estiró hasta sujetar el casco, que permanecía a un lado sujeto por un velcro. Lo miró: una escafandra casi esférica, aunque algo achatada, como creada a imagen y semejanza de la esfera terrestre. Completamente transparente, daba una falsa impresión de fragilidad, pero Nihon sabía que el material con el que estaba fabricada, un polímero de nombre kilométrico, era casi tan resistente como el titanio. Comprobando control oral, murmuró. El ordenador de a bordo, preparado para interpretar los tonos y timbres de su voz, tardó menos de un segundo en responder. Control oral operativo. Nihon asintió, y tratando de disimular sus nervios, alzó una mano frente a una de las cámaras, y saludó tímidamente. Era consciente, o vagamente consciente, de que le observaban millones de personas desde la Tierra. Aunque la audiencia normal de un día cualquiera de su viaje ya era suficientemente impresionante, en los últimos días se había vuelto inconcebible. En ese justo instante, o más bien doce minutos y medio más tarde, la audiencia podría alcanzar fácilmente los doscientos millones de personas. Stington debía estar frotándose las manos. Se colocó el casco, y una vez hubo encajado con el característico clic, lo giró para convertir el interior del casco en un lugar hermético. Respiró hondo. El aire estaba seco y no sabía absolutamente a nada. Tras meses oliendo su propio aire reciclado, cargado de sudor y toxinas y otros olores corporales, de feromonas inútiles y onanismo no consumado, aquel aire parecía el súmum de la higiene. Echó un vistazo a los indicadores del antebrazo izquierdo. La diminuta turbina de los depósitos de aire funcionaba perfectamente. El suministro de aire era perfecto. Se ajustó los cinturones, volvió a respirar hondo, y cerró los ojos. La 245 oscuridad le llevó a un lugar tranquilo, a pesar del sonido martilleante de su corazón en el pecho. Este no era un vahído espacial de los de siempre. Estaba a punto de dar uno de los pasos más gigantescos de su vida. Abrió los ojos. Vamos allá, murmuró. 13 Mercurio apenas poseía atmósfera. En un planeta con una gravedad tan baja, y sin apenas campo magnético, los gases, fuesen cuales fuesen, se iban escapando lenta pero inexorablemente hacia el vacío del espacio. Había oxígeno, helio, hidrógeno, sodio, potasio,… e incluso un poco de vapor de agua, que procedía del eventual impacto de cometas, mientras que el resto de elementos tenía su origen en la desintegración durante eones de los elementos radioactivos. A efectos prácticos, Nihon sabía que no existía atmósfera. De modo que no debía temer que aquel módulo experimentase una fricción terrible durante la entrada. Nada de chispas, ni superficies refulgiendo al punto de fusión, ni nada por el estilo. Ni siquiera grandes temblores ni estructuras crujiendo. Dio la orden verbal: Procediendo a entrada en diez segundos. Los altavoces del ordenador de abordo corearon sus mismas palabras a la perfección, imitando incluso hasta el tono. Y aunque Nihon no podía verlo, el vehículo comenzó a deslizarse hacia el polo norte de Mercurio, perdiendo altitud casi imperceptiblemente. La pantalla de su antebrazo derecho, y el resto de pantallas del habitáculo, mostraban simulaciones e imágenes de las cámaras externas. La de su antebrazo izquierdo mostraba tablas de datos y anotaciones demasiado complejas como para analizarlas antes de que su significado ya fuese inservible. Respiró hondo. Notó un leve crujido. Se precipitaba hacia Mercurio. Sin embargo, no sentía en absoluto que se estuviese moviendo. Los ventanucos ofrecían la misma imagen estática de unos minutos antes, pequeñas porciones de estrellas y cosmos oscuro, y en las que se abrían hacia el Sol, el metal polarizado regalaba la misma imagen atenuada. Nada cambiaba. Y sin embargo, caía controladamente. Durante los seis meses anteriores, y quizá incluso antes, se había imaginado ese momento. Lo había imaginado épico, cargado de emociones, se había visto a sí mismo ante una retahíla de recuerdos, de vivencias anteriores, la visión de amigos, familiares, viejos amores,… pero ahora, se daba cuenta de que había fantaseado en balde. No recordaba a nadie, ni siquiera a Úrsula. Nada más era capaz de deslizar su mirada entre las diferentes pantallas, las diferentes imágenes, sus antebrazos, su respiración acompasada pero aún así nerviosa. No había épica. Estaba descendiendo a Mercurio, pero cualquier cineasta habría imaginado algo más emocionante. El ordenador de a bordo le informaba periódicamente de los avances en el 246 descenso. Con su voz artificial, pero aún así buen imitación de la voz humana, decía: variación de treinta décimas de grado del rumbo previsto, corrección realizada; propulsor número 3 en 98%; recalentamiento excesivo del motor número 5; incidente de nivel verde en sector 43. No había nada alarmante en esas frases. Eran nimiedades en un descenso orbital. Nihon esperaba escuchar las palabras: penetrando en la atmósfera de Mercurio. Y como las palabras no llegaban, pues era demasiado pronto, trató de relajarse y dejó vagar su mente unos segundos. Pensó en su huerto. Nadie lo cuidaba, pero estaba seguro de que las semillas caídas en el anterior verano y otoño prenderían en una tierra de por sí fértil y que crecerían salvajes. ¿Cuál era la estación en el hemisferio norte? Abrió los ojos que sin querer había cerrado. El módulo tembló durante un instante, todo crujió. Era paradójico, pero no recordaba en absoluto en qué mes vivía. Podía acertar el año, pues habría sido inadmisible olvidarse, pero no el mes y ni mucho menos el día. Decidió no esforzarse más, y su huerto se materializó de nuevo en su mente, en una suerte de paso acelerado de las estaciones: hojas castañas, negras y amarillas cayendo desde los frutales a una tierra húmeda; hojas pudriéndose, plantas de temporada desmoronándose sobre sus mismos tallos otrora verdes; lluvia cayendo y transformándose en copos de nieve; tierra desapareciendo cubierta de un manto blanco; el manto poblándose de charcas que reflejaban la luz de un sol primaveral, y luego decreciendo hasta dejar pasar la hierba y los primeros brotes; floreciendo los frutales, creciendo las plantas, cielo cubierto de pajarillos en busca de pareja; amaneciendo los frutos, bullendo sus azúcares por doquier en una explosión orgánica, relanzándose los colores, llameando el Sol. Vivía el fin del estío y los comienzos del otoño impredecible, cuando escuchó las palabras. Penetrando en la atmósfera de Mercurio. Echó un vistazo a los indicadores, al tiempo que el módulo volvía a temblar. No le separaban de la superficie polar de Mercurio más que unos pocos kilómetros. Siete minutos y treinta y tres segundos para protocolo de mercurizaje, dijo la voz artificial, su única compañera en aquellos momentos de fantástica soledad. Luces de cabina, apagadas, murmuró Nihon. El ordenador pareció desconcertado medio segundo, y luego rogó confirmación de orden. Nihon la repitió, y las luces se desvanecieron. La cabina se sumió en una oscuridad que pronto, cuando su vista se acostumbró, fue simplemente una penumbra creada por la luz de las estrellas y el brillo de la superficie mercuriana ante los potentes rayos solares atravesando los ventanucos. Notó un incómodo vaivén, y supo que el vehículo se estaba reubicando sobre su mismo eje para iniciar la secuencia de aterrizaje. Se sintió un poco mareado durante unos segundos, pero todo era demasiado emocionante. Dejó de mirarse los antebrazos. Era un momento que debía disfrutar. Dentro del casco, un pez tras el cristal de la pecera, en la penumbra de un universo por el momento 247 amable, se sentía en paz, se sentía en un lugar especial. En el lugar correcto. Protocolo de mercurizaje activado, dijo la voz. Nihon respiró hondo. Ahí vamos, pensó. Sentía que ya podía tocar la superficie, pero todavía faltaban unos minutos. Alguien tocó una bonita sonata de piano en su mente. Sonrió, mientras notaba como el módulo iba frenándose con la ayuda inestimable de los contrapropulsores. Las G se incrementaron y sintió su cabeza mucho más pesada. Una leve sensación de ahogo se extendió por todo su esternón y las costillas, aplastando los pulmones, pero duró solamente unos instantes. Por los ventanucos, como en un caleidoscopio de claroscuros, surgieron cumbres grises recortadas contra horizontes negros punteados de estrellas. El Sol, desaparecido. Finalmente, el módulo penetró un mar de oscuridad, y tras un traqueteo incólume la quietud se extendió por el exiguo habitáculo. Durante un instante, no ocurrió nada. Por los ventanucos no entraba ni pizca de luz, y el interior de la estancia era un pozo negro. Sentía sus latidos restallando en el pecho, y los músculos de sus piernas dobladas experimentando la nueva gravedad. Nadie dijo nada, pero estaba en Mercurio. Mercurizaje finalizado, confirmó el ordenador. Pasando a inspección completa de instrumentos. Nivel azul en todo el módulo. Enciende luces de cabina, pidió Nihon con la voz temblorosa. La luz iluminó el habitáculo. Se liberó de los cinturones de seguridad, y alzó las piernas dobladas. La gravedad no parecía muy diferente de la que había experimentado durante los últimos meses gracias a la acción del torus, así que en cierto sentido se sentía como si continuase flotando. Pero no, estaba en Mercurio. Saltó del asiento, y lo miró medio segundo antes de acercarse a uno de los ventanucos. Agarrado al diminuto alféizar, observó. Pero no había nada que ver, más que oscuridad. Si alzaba la vista, la negrura se rompía finalmente para dejar paso a un cielo estrellado. Buscó poesía pero no la encontró. Algo decepcionado, alzó la voz. Encender luces exteriores. El módulo estaba equipado con cinco potentes focos externos, que tardaron menos de treinta segundos en encenderse, iluminando el hoyo polar número 4, cráter Priscilius. Observó las paredes de roca gris, ocultas a la luz durante millones de años, y que de pronto eran visibles en una causalidad difícil de estimar. Tenían unos treinta metros de altura sobre el fondo del hoyo, pero su pendiente no superaba treinta y cinco por ciento. Nihon clavó los ojos en la roca. Parecía basalto, aunque sabía que no era exactamente así, y presentaba líneas curvas y rectas, cortadas y mal encajadas, y por momentos, afloramientos globosos de lo que parecía lava rápidamente enfriada en torno a burbujas de gas. Fugaces reflejos llamaron su atención a pequeños bultos con forma de termitero, formado por cristales de silicatos con obtusas caras planas entremezcladas con 248 superficies amorfas y romas. Una gruesa capa de polvo parecía cubrirlo todo, pero el aterrizaje había generado un chorro de gases que tras chocar con el suelo había ascendido, removiéndolo todo. Ahora, una falsa atmósfera brumosa y sucia se levantaba unos centímetros sobre el suelo. Parecía niebla, y Nihon sintió la escena un tanto siniestra. Podía imaginarse a terribles formas de vida alienígenas emergiendo de la niebla y arrastrándolo al interior más caliente de aquel pequeño planeta, en un burdo intento de escena de una película de serie B. Pero no había nada de eso. ¡Estaba en Mercurio! Era el primer hombre en aterrizar en aquel pedrusco chamuscado por la mano candente del Sol, y tenía muchas cosas que hacer. 14 Entró en la estrecha cabina, y cerró la puerta tras de sí. Tras comprobar por enésima vez que el sistema de suministro de aire funcionase, pulsó la tecla verde. Un zumbido parecido al de una olla a vapor sonó durante unos segundos, mientras la cabina se despresurizaba, y luego acaeció de nuevo el silencio. Pulsó la tecla roja, y la puerta se deslizó a la derecha, desapareciendo en el interior del fuselaje. Más allá del rectángulo abierto ante él estaba Mercurio, a sus pies, en forma de suelo polvoriento y pared de roca negra, y más arriba, el cielo estrellado. Se miró las piernas, las botas. Sintió un leve frío, pero sólo fue un instante. Luego, notó que empezaba a sudar a pesar de los ciento veintitrés coma cuatro grados negativos del exterior. Era paradójico. Se encontraba en uno de los planetas más cercanos al Sol, un lugar en donde los termómetros podían alcanzar casi los quinientos grados centígrados, pero no sólo no había ni rastro del Sol ni del calor, sino que la temperatura se hallaba casi a la misma distancia del cero absoluto como del cero centígrado. Miró la escalerilla, desplegada a los pies de la puerta con tan sólo tres escalones de metal, y luego un espacio de veinte centímetros hasta el suelo. Todas las cámaras exteriores, y también algunas interiores, estaban grabando en alta definición el momento. Un juego de luces cruzadas iluminaba el escenario. Era el momento. Sintiéndose/sabiéndose mejor que otros exploradores anteriores, bajó el primer escalón, el segundo, y saltó directamente al suelo. No sonaron trompetas, pero sintió la euforia de ser el primero en pisar un lugar nuevo. Sintió la euforia de sentirse especial. Pasó unos minutos dando saltitos de un lado para otro, poniéndose de cuclillas y observando y casi admirando el aspecto del polvo, casi ingrávido sobre el suelo y que sus propios pasos iban agitando. Agarró un puñado con un mano, y alzándola, abrió la mano y dejó caer el polvo. Admiró durante unos segundos a las partículas más pesadas cayendo hacia el suelo y arrastrando consigo el polvo. Se formaron esquirlas de un material tan fino que ya era casi humo, y que por 249 momentos parecía la humareda retorcida de un fumador empedernido. Luego, caminó hasta donde comenzaba la pendiente, y rozó con la tela de sus guantes la superficie helada, rugosa y atravesada por líneas de fractura. A los pocos minutos, volvió sobre sus pasos, y observó el módulo, una figura cilíndrica y algo abombada en su ecuador, sostenida por soportes arácnidos y de extremo plano. El blanco que un día fuera impoluto se había ensuciado por el polvo de la superficie y ahora se parecía mucho más a lo que Nihon creía que debía ser un navío espacial tras años de viaje. Sobre las planchas curvadas que formaban la cubierta, miró casi sin ver la retahíla de esponsors y patrocinadores que con su simbología moderna y dinámica trataban de llamar la atención. Perdida entre tanto artificio, encontró los escudos de armas de las agencias espaciales que involucradas en el proyecto, y también la de varios países que a pesar de no financiar a las agencias reclamaban su pedazo en el pastel de la oficialidad. Sabía que debía colocar una bandera. Por una cara, el símbolo de Life&Space Entertaiment. Por la otra, la de su nación. Le parecía un acto de simbolismo estúpido. No estaba conquistando a nadie, no estaba tomando como suyo ese planeta que vagaba a las faldas del Sol. No era dueño de nada. Clavar la bandera no significaba nada más que perpetuar los viejos anhelos masculinos de dominio (efímero). Sin embargo, el contrato que había firmado así lo especificaba. No cobraría ni un céntimo si no colocaba la bandera. Y dado que lo había firmado en su día, que lo había aceptado, ahora debía cumplir con su supuesta y coaccionada palabra. Se acercó a la cabina, e inclinándose sobre el primer escalón, estiró una mano y tomó la bandera y el pequeño mástil. Caminó unos metros, y allí donde las luces se cruzaban entre ellas, puso el mástil de pie y trató de clavarlo. Se hundió un palmo en el polvo acumulado durante millones de años en estratos gélidos y casi congelados. Le enganchó la bandera, y pulsó una tecla casi imperceptible en lo alto del mástil. Este comenzó a vibrar, y pronto se dibujaron ondas sobre la tela plastificada. Evitó mirarla como creyéndose más digno, y se quedó plantado ante ella pero mirando a lo alto, a las estrellas. Aquí estoy, pensó. En Mercurio. Desde las cámaras, millones de internautas veían la figura solitaria de Nihon ante la bandera. Los de Life&Space Entertaiment pondrían las imágenes acompañadas de música patriótica y emotiva, y un número incontable de hombres y mujeres llorarían emocionadas. Sin embargo, en el interior de aquel traje, Nihon no podía retirar la mirada de la pared de roca, la larga pendiente que ascendía entre afloramientos de silicatos y líneas de fractura, y finalmente, la cima recortada contra el cielo estrellado. Sintió que asomaban las lágrimas en sus ojos, las notó correr por sus mejillas y formar rápidos en los hoyuelos junto a sus labios y luego deslizarse hasta el borde de la mandíbula. Se las habría limpiado, pero el casco era un obstáculo insuperable. 250 No sabía exactamente por qué lloraba, ni tampoco qué hacía exactamente en Mercurio. Pero estaba allí. Eso era lo único importante. 15 Nihon rodeó varias veces al módulo, como un musulmán la Kaaba. Aunque en lugar de admirar al espacio vital, admiraba las paredes de roca que la rodeaban, aquel hoyo número 4 en torno al cráter Priscilius. No había gran cosa allí. Afloraban racimos de silicatos por doquier, entre el suelo liso cubierto del polvo depositado durante años, y pedazos de hielo grisáceo acumulado en recovecos. Y también las paredes inclinadas, de negra roca casi lisa, con pequeños surcos y cavidades semi-esféricas allí donde en medio de la lava en proceso de solidificación había reventado una burbuja de gas. Varias veces alargó su brazo y con su guante acarició la superficie rugosa. Varias veces, alzó la mirada para observar aquel mar de estrellas. Y al fin, buscó el punto en que la pendiente era menor, y se decidió a ascender. El hoyo 4 tenía una profundidad de unos treinta metros, y aunque los focos lo intentaban, parte permanecía oculta en las sombras, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de encontrarse en el fondo de un pozo. Ascendió por la pendiente con facilidad. La escasa gravedad le hacía sentirse ligero como un globo lleno de helio, y la goma dentada de las botas le permitían amarrarse a la superficie. Pronto notó su respiración entrecortada, pero la euforia aplacaba rápidamente cualquier otra sensación. Alcanzó la superficie, y se quedó plantado admirando el paisaje polar de aquel planeta perdido junto al Sol. Durante minutos, no se movió ni un ápice. A su alrededor, se extendía en todas direcciones un paisaje alienígena y plagado de detalles a pesar de su realidad pintada de gris, blanco y negro. Frente a él, y hacia el sur, observó un collage de llanuras cubiertas de grandes peñascos de bordes afilados, coladas de lava congeladas hacía millones de años, sombras y luces, pequeños cráteres diseminados, profundas grietas teñidas de un negro impenetrable. A sus espaldas, las paredes del borde del cráter Priscilius se iban alzando con suavidad, y el hoyo 4 caía más abrupto de lo que parecía hacia un fondo plano donde destacaba el módulo blanquecino y su retahíla de luces, como un insecto agonizando, pálido como la muerte: artificial. Se dio de nuevo la vuelta. Aquellas largas llanuras desaparecían en un horizonte irregular que cortaba por la mitad una estrella más brillante que las demás: el Sol. La miró fijamente. Aquel eterno amanecer, o eterno atardecer, qué más daba. En aquellas regiones polares, el Sol, a pesar de que estaba tan cerca que casi se le podía tocar, no llegaba nunca a superar el horizonte. Bailaba sobre él en una danza exótica, a veces retrocedía para luego avanzar de nuevo o volver a retroceder, como si estuviese tomando el pelo a los ojos de un improbable observador. Más tarde, dio unos pasos al frente, y caminó por un suelo firme que descendía ligeramente. Terminó sentándose sobre una roca plana, a modo de banco. La 251 respiración agitada se había ido calmando con el paso de los minutos. Aquel lugar transmitía una sensación de muerte y tranquilidad, de paz. No había más rastro de vida en Mercurio que el mismo Nihon. La soledad era absoluta, casi se podía palpar físicamente, aunque sabía por experiencia que la soledad que viviría en el hoyo 4 no podía compararse a otras modalidades que asolaban una Tierra cada vez más superpoblada pero donde las personas cada vez se conocían menos. Sintió que se volvía todavía más ligero, y aunque durante un segundo creyó que se desmayaría, no era eso. Su mente en blanco se estaba empapando de una experiencia que jamás había vivido. Quizá no tuviese la habilidad suficiente para describirlo, pero lo estaba sintiendo. Estaba viviendo una epifanía como nunca antes le había ocurrido. De pronto, había averiguado por qué estaba en el polo norte de Mercurio, sentado sobre una roca en torno a un cráter y con la vista clavada en llanuras repletas de peñascos y lava congelada. Aunque no pudiese describirlo, ahora lo sabía. Al notar que su trasero iba enfriándose peligrosamente, muy a pesar del sistema de calefacción y aislamiento del traje espacial, se levantó y caminó de nuevo al borde del hoyo 4. La epifanía había desaparecido hacía mucho rato, y se sorprendió al ver comprobar que habían pasado dos horas y media desde que diese el primer paso de un hombre en el planeta más pequeño del Sistema Solar. Los minutos habían pasado como si fuesen segundos. Observó el módulo en el fondo del hoyo, y le dio la impresión de estar viendo una caravana destartalada. Dio una última vuelta de 360 grados sobre sus pies: hoyo y módulo, coladas de lava, rocas, llanura, paredes del cráter, cielo estrellado. Aquel sería su hogar en los próximos seis meses. O tu tumba para siempre, susurró una voz. Nihon asintió abrazando la lógica. La euforia le impedía sentir miedo alguno, pero se encontraba en un sitio peligroso, un lugar donde el mínimo despiste podía matarle. Su mirada cayó de nuevo al módulo. En sus laterales, acoplados como la mochila de un peregrino, se encontraba todo lo necesario para garantizar su supervivencia en los siguientes meses. En Mercurio la vida era un tesoro preciado que necesitaba de mucho para auto-perpetuarse. No había apenas oxígeno en la tenue y casi insignificante atmósfera, y el agua se encontraba en grandes bloques de hielo sucio; no encontraría ni un gramo de alimento en toda la superficie mercuriana, y el frío era tan intenso que no era improbable que algún aparato dejase de funcionar. Contra todo ello, en la mochila de su módulo se encontraba un arsenal especialmente preparado para asegurar que Nihon retornase a la Tierra. Por un lado, veintitrés paneles solares, perfectamente empaquetados y dispuestos para conectarse y funcionar. Puesto que se encontraba en latitudes polares, el Sol apenas iluminaba la superficie. Los hoyos como en el que se encontraba, al igual que cráteres y grietas, vivían sumidos en una oscuridad eterna, un frío plutoniano. El Sol, a causa de la casi inapreciable 252 inclinación del planeta, no subía más allá del horizonte, de modo que para obtener la energía suficiente para mantenerle con vida, los paneles solares irían montados en torno a un mástil de casi cincuenta metros de altura. Muy por encima del suelo del hoyo, y de la superficie, los paneles recibirían la suficiente radiación solar como para abastecerle energía de sobra. El suministro de agua se solucionaba más fácilmente. En todo el suelo del hoyo 4, así como en otros hoyos cercanos y en el cráter Priscilius, se encontraban importantes depósitos de hielo sucio. Nihon solamente debía cortarlos, e introducirlos dentro de la estación depuradora, un cajón del tamaño de una lavadora que se encargaba, al mismo tiempo, de trocear el hielo, fundirlo y depurarlo. Además, el sistema de reciclado de aire estaba capacitado para filtrar el vapor de agua del aire, así como de tratar la orina para extraer hasta el último mililitro de agua. Con el suministro de agua y energía solucionado, el principal escollo para sobrevivir en aquel lugar era el aire. La atmósfera mercuriana carecía casi de oxígeno. Era demasiado tenue, y el vital elemento demasiado escaso. Afortunadamente, había oxígeno de sobra atrapado en el interior de los afloramientos de silicatos. Esto resultaba un tanto engañoso, puesto que extraer el oxígeno de los silicatos era un proceso que durante años había traído de cabeza a los ingenieros espaciales. No por el proceso en sí, conocido como electrolisis de silicatos, sino por las limitaciones de la exploración espacial. En la Tierra, cualquiera podría diseñar una cadena de extracción de oxígeno bastante eficaz. Reducir esto a un aparato que pudiese transportarse en una sonda era otro cantar. Tras años de diseños inservibles, el módulo incluía un equipo de electrolisis del tamaño de una bañera, con el aspecto de un bio-reactor, y que, con un consumo de energía relativamente bajo, era capaz de romper los silicatos, extraer su oxígeno, y bombearlo al sistema que gestionaba el suministro de aire. Finalmente, quedaba el único problema no resuelto: la comida. No había nada en Mercurio que un ser humano pudiese echarse a la boca, al menos, nada que le sirviese para sobrevivir. Lo único con lo que podía contar Nihon era con las reservas del módulo. Llegó al fondo del hoyo, y observando durante un segundo la bandera, pensó en los intensos días que le esperaban. Debía alzar el mástil con los paneles solares cuanto antes, para garantizar el flujo de energía, y paulatinamente hacer funcionar el equipo de electrolisis, la estación depuradora de hielo,… además de emprender la docena de experimentos científicos que el diseño de misión había planteado realizar durante el primer mes. Si a ello le sumaba los trabajos habituales de mantenimiento del módulo, y de los blogs y entrevistas que Life&Space Entertaiment le obligaba a hacer cada día, Nihon tenía la impresión de que el único descanso se reduciría a las horas de sueño… Entró. Tras él, se cerró la puerta con un chasquido brusco, y el pequeño habitáculo pareció cerrarse también sobre él. Sonó un pitido, y a continuación 253 cayó sobre Nihon una lluvia atomizada de líquido limpiador. Al igual que en la Luna, el polvo de Mercurio era una de las amenazas más peligrosas para la misión. Demasiado fino y ligero, parecía capaz de atravesar el hermetismo de cualquier esclusa o ventanuco, superar las juntas más impenetrables jamás concebidas. Aquella lluvia, formada por diversos gases y partículas metálicas suspendidas, lograba arrastrar el polvo al suelo del habitáculo, en donde un chorro de agua se lo llevaba a un depósito. Superado el trámite, la puerta interior se abrió, y Nihon se quitó el casco y aspiró el aire seco. Tenía el rostro cubierto de sudor, y un cansancio global empezaba extenderse por todo su cuerpo, convirtiéndole las extremidades en pesados cilindros. Dejó el casco a un lado y se sacó el traje. En las pantallas parpadeaban decenas de mensajes. Nihon saludó a las cámaras, sonriendo con ironía. Estaba seguro de que Life&Space Entertaiment le enviaba alguna amonestación por no haber entrado antes a responder alguna entrevista estúpida. Había roto el programa de misión. Debería haber permanecido en el exterior durante una hora, y después entrar a atender sus ‘compromisos’. Colgó el traje en una percha, y se dejó caer sobre varios almohadones. Si, estaba realmente cansado. Se había pasado varios días en perpetua tensión, casi sin dormir, y ahora, su cuerpo parecía decir ‘bien, ya está todo hecho, todo está bien, descansa, disfruta’. 16 Durmió hasta que la insistencia de los mensajes le despertó. Se desperezó sintiéndose algo avergonzado por haberse quedado dormido, y se levantó bostezando. Aún somnoliento, bebió un largo vaso de agua mientras examinaba la estancia como si jamás hubiese estado allí, como si los seis meses que llevaba metido en aquel cascarón nunca hubiesen sucedido realmente. Mi casa, pensó, mintiéndose a sí mismo. Enfocó una de las pantallas. Había una cantidad intolerable de mensajes. Se superponían unos a otros rodeados de diversos halos de colores, indicadores de su prioridad. Los desestimó todos menos los de halo rojo. Desde el Control de Misión exigían informes de datos. Nihon suspiró algo contrariado. Sabía que el ordenador de a bordo enviaba paquetes de información cada quince segundos. En ellos estaba todo lo que Control de Misión necesitaba. Le ponía de mal humor aquella estúpida reiteración de tareas, pero todavía se sentía eufórico, así que se lo tomó con calma y envió todo lo que sus directores de misión le pedían, además de activar diversos protocolos de auto-análisis. En la prioridad inmediatamente inferior, la naranja, Life&Space Entertaiment le exhortaba a atender sus obligaciones. Debía actualizar el blog lo antes posible, así como responder media docena de entrevistas. Entre los mensajes más recientes, se le informaba de que había acumulado una importante cantidad de amonestaciones, que se traducirían en pequeñas multas económicas. No le importaba lo más 254 mínimo. Minimizó sus obligaciones, y atendió el correo personal, que el gestor de mensajes marcaba siempre con la menor prioridad, la blanca. Buceó entre una auténtica marea de mensajes. Aunque la mayoría procedía de la Tierra, también había comunicaciones con origen en Marte, en Venus, o en otros lugares del Sistema Solar donde todavía había humanos desarrollando misiones. Por cortesía o por verdadera emoción, una miríada de astronautas le felicitaban por el hito logrado, a saber, viajar solo en una nave de bajo coste hasta el planeta más cercano al Sol, y aterrizar con éxito convirtiéndose en el primer ser humano en hacerlo. Sintió la necesidad de responder que prefería dejar las felicitaciones para cuando aterrizase en la Tierra y volviese a respirar el aire fresco de las montañas. Buscó un correo de Úrsula, pero no lo encontró, y trató de reprimir una punzada de decepción. Era fácil. Nada, virtualmente, podía destruir la fortaleza que la euforia había construido. Quizá unas horas más tarde, pero no ahora. Abrió su blog personal, y pulsó en ‘Entrada nueva’. Se materializó ante él una página en blanco, el desafío del escritor. Vamos, ordena tus pensamientos y hazlo interesante, murmuró. Empezó a teclear, sin saber muy bien a dónde le llevarían las palabras. 17 Nihon se asustó en dos fases. En la primera, como si fuese el preludio de la catástrofe, las luces del módulo se fundieron durante diez largos segundos, durante los cuales Nihon fue un fantasma frente a la luz deslumbrante de las pantallas. Las luces regresaron como si nada hubiese sucedido, y cuando se proponía terminar de escribir la actualización de su blog, e investigar qué había ocurrido, la pantalla se fundió en negro, y apareció un mensaje de prioridad total. Y eso solamente podía significar algo muy malo. Luego, le arrolló la segunda fase. Pulsó el recuadro y la voz artificial del ordenador transmitió con una indiferencia horrible la noticia. El módulo de regreso está sufriendo una desviación grave y progresiva en su órbita. Un profundo escalofrío erizó el vello de sus brazos. Sintió que le ardía la cara. Notó que alguien le apretaba el pecho. ¿Qué?, murmuró con la voz temblorosa. El ordenador repitió lo que había dicho. Nihon se obligó a pensar con rapidez. Restablece la órbita con los propulsores secundarios. He realizado la maniobra dos veces sin resultado, respondió. Inténtalo otra vez, dijo. Sintió frío. Mientras el ordenador cumplía la orden, comenzó a escucharse en su mente un ruido de tambores, como el explorador de una selva que aunque todavía se encuentra rodeado de maleza, intuye la cercanía de la tribu por la música de sus rituales. Tardó unos segundos en darse cuenta de que eran los latidos de su corazón. 255 Maniobra sin éxito, constató el ordenador. Aplica la máxima potencia de los propulsores secundarios, ordenó Nihon, y muéstrame las gráficas de simulación. El recuadro de máxima prioridad desapareció y fue reemplazado por una simulación en tres dimensiones, y a tiempo real, del movimiento del módulo de regreso. Nihon tamborileó sobre la pantalla con los dedos, mirando sin mirar la cascada de datos de posición. Pensó en la orden que acababa de dar. Aplicar la máxima potencia de los propulsores comprometía el viaje de vuelta, pero no se le ocurría nada más. Se obligó a mirar la pantalla. Buscó la posición del Gazer, pero el módulo se había desplazado tanto de su órbita que el satélite ya estaba demasiado lejos. Maniobra sin éxito, cantó el ordenador. Joder, gritó, golpeando la pantalla. Envía la información con prioridad total a Control de Misión. Se miró las manos, y vio asustado cómo temblaban. Esto no puede estar pasando, murmuró. El módulo de regreso caía hacia Mercurio. Hacía un par de horas, su órbita era perfectamente estable. Ahora, se deslizaba hacia Mercurio presa de su ridícula gravedad, a un futuro inmediato en el que se estrellaba y se hacía pedazos en algún punto del planeta en donde el Sol abrasaba la superficie derritiéndolo todo. Se imaginó los restos del módulo diseminados en un radio de kilómetros, fundiéndose sobre alguna roca plana como un pedazo de mantequilla sobre la tostadora. Enciende motores principales, dijo, desesperado. Necesitaba aquel combustible para volver a la Tierra, pero también necesitaba el módulo, y estrellado sobre Mercurio no le servía de nada. El ordenador se lo advirtió, pero Nihon no sabía qué hacer. Haz lo que te digo, exigió. El ordenador aceptó y, tras unos segundos de tensa espera, comunicó el resultado. Maniobra sin éxito. ¡No!, gritó Nihon. Sentía la cabeza a punto de estallar, aunque al mismo tiempo parecía hacerse ligera y empezar a flotar. Hiperventilaba. Los depósitos de combustible han bajado a un 98%, continuó como si Nihon le hubiese pedido conversación. El regreso no está comprometido, añadió. ¡Cómo que no está comprometido! ¡Viaja hacia el puto ecuador!, chilló. Pero el ordenador no estaba diseñado para participar en una discusión. Simplemente, solicitó nuevas órdenes. ¿Ha sobrepasado el punto de no retorno?, preguntó. Sobre la pantalla, apareció una línea punteada de rojo, que marcaba el punto que Nihon necesitaba conocer. Un recuadro indicaba el tiempo que faltaba para que su módulo de regreso cayera irremediablemente hacia Mercurio: doce minutos y treinta segundos. Llegó un mensaje de Control de Misión. Estamos analizando el problema. Programa impulsos sostenidos de los motores 256 principales para recuperar órbita alfa, y mantente a la espera. ¡Y una mierda de espera!, gritó Nihon, levantándose. Hundió la cabeza en sus manos y sintió la imperiosa necesidad de llorar, o de hacer algo, cualquier cosa... Sin embargo, simplemente comenzó a repetir no, no, no, no, no, no, no, no, no, como un mantra, como el último pedazo de madera al que aferrarse tras un naufragio. Sacó la cara de entre sus manos, y programó con la voz entrecortada lo que Control de Misión le había sugerido. Luego, volvió a hundirse en el abrazo cálido de la palma de sus manos. Maniobra sin éxito, escuchó un rato más tarde, nunca supo cuánto. Echó un vistazo al marcador: cinco minutos y cuatro segundos. Y contando. Para cuando llegaron los siguientes mensajes de Control de Misión, el módulo de regreso ya había superado el punto de no retorno. Siete minutos más tarde, el Gazer le informó de que se había estrellado en un amplio falso valle a unos trescientos kilómetros al norte de la línea del ecuador. Nihon no podía pensar más que en la muerte. La muerte que había pasado de ser una incertidumbre a convertirse en una certeza absoluta. Moriría. 18 Nihon sabía que nadie iría a por él. Man on Mercury era la última gran misión financiada por Life&Space Entertaiment, y con la grave crisis mundial destruyendo cualquier cosa que se pusiese en su camino, como un megatsunami arrasando las costas, las agencias espaciales no moverían un dedo por él. No en vano, sólo se trataba de un hombre. Un náufrago. El módulo de regreso era el único vínculo que le permitiría volver a la Tierra. Sin él, estaba atrapado en aquel pedazo de roca ardiente y al mismo tiempo congelada. El módulo en el que ahora se encontraba no tenía más combustible que el que había utilizado para ingresar en la atmósfera de Mercurio y aterrizar en el hoyo 4. En los tanques que se encontraban bajo sus pies no había más que cantidades residuales. Ni de lejos suficiente para despegar y alcanzar la velocidad de escape suficiente. Y, que él supiera, y creía saber demasiado bien, no había ningún combustible útil en las cercanías. El helio-3, una de las razones científico-económicas para viajar a Mercurio, era un elemento casi perfecto para ser usado en la fusión nuclear, pero el módulo no poseía un reactor, y aunque lo poseyese, Nihon no disponía de lo necesario para purificar el helio-3 y usarlo como combustible. Desde Control de Misión le habían dicho que debía continuar con el programa, asegurar su supervivencia inmediata. Le habían dicho que pensarían en algo. Pero sus palabras, aunque asépticas en parte gracias a la distancia, delataban una 257 verdad que a ningún bando se le escapaba: Nihon no saldría nunca de Mercurio. Enfrentarse a esta idea no era una tarea fácil. Durante las primeras horas, realmente las primeras horas de Nihon en Mercurio, su mente se desplazó a un jardín cósmico donde se entretuvo con curiosas parábolas conceptuales. Cosas acerca de la vida, la suerte, el mundo de las probabilidades, el azar; cosas acerca de Dios y de las estrellas, del destino y los extraños seres humanos. No más que un artificio. Procedentes de la Tierra le llegaban miles de mensajes. La audiencia estaba alcanzando cotas nunca antes logradas por un evento relacionado con la exploración espacial. El morbo, una extraña y rastrera variedad de fe, se extendía por la red como la peste negra por la Europa medieval. Su cuenta de correo reventaba con mensajes de condolencia ante su situación, ánimos, preguntas, entrevistas. Entre tanto enredo, mensajes de otros astronautas, de amigos, de Úrsula. Los ignoró todos. Afuera, el polo norte de Mercurio vivía horas comunes, un lapso inapreciable en la historia cósmica de aquel pedrusco espacial. Allí los días ni siquiera eran días, con el Sol estúpidamente suspendido en el horizonte en un enigmático punto medio entre el ocaso y el alba, brillando como una bombilla de bajo consumo recién encendida, como si tuviese vergüenza de dar luz. Las sombras, tras los peñascos, las paredes de los cráteres, las grietas y las colinas, se iban desplazando a medida que el Sol se movía en horizontal sobre el horizonte. Las horas se movían como un mamut atrapado en brea negra: lentas hasta lo exasperante. Control de Misión enviaba comunicados. Nihon los leía, pero no respondía. Había una vocecilla interna, la que representaba la parte de su cerebro encargada de perseguir la supervivencia, que lo animaba a seguir, a olvidarse de lo terrible que había ocurrido. ‘Las baterías del módulo se acercan peligrosamente a los mínimos. Debes iniciar cuanto antes el despliegue del mástil de paneles solares’, o ‘Los tanques de oxígeno necesitarán repuesto en los próximos días’, o ‘Deberías examinar urgentemente los depósitos de hielo del hoyo 4’. ¿Qué más da?, se preguntaba Nihon. ¿Y si no era de los que se peleaban con un destino cruelmente desfavorable? Quizá lo que deseaba era terminar con la agonía antes incluso de que hubiese comenzado. ‘Dejadme en paz’, le envió a Control de Misión en uno de sus únicos mensajes de respuesta. La contra-respuesta desde la Tierra tardó veintinueve minutos en llegar. En la pantalla, se materializó el rostro de un Bill ojeroso y muy pálido. Su frente rezumaba sudor. Carraspeó antes de hablar. A Nihon se le hizo un nudo en la garganta, y le molestaba no saber por qué. ‘Somos muy conscientes de tu situación, Nihon, así que no nos andaremos con rodeos. Es… complicada. Supongo que ya sabes que nadie irá a buscarte. Life&Space Entertaiment ha emitido varios comunicados lamentando tu mala suerte, pero su contrato con las agencias espaciales ya casi ha finalizado. Por 258 tanto, estás atrapado sin remedio en Mercurio, en el hoyo 4 junto al cráter Priscilius. Tal y como lo vemos desde Control de Misión, y sé que nuestra visión no puede ser la misma, tienes dos opciones: por un lado, abrir el botiquín, y al fondo, en la caja de metal, coger la pastilla roja y negra, y tomártela. Sabes cómo funciona’. Si, lo sé. Dos minutos de una leve molestia en el estómago, un sueño irrefrenable pero incompleto, diez segundos de asfixia, y el abrazo cálido de la muerte. Tragó saliva. ‘Hemos hablado con los de Life&Space Entertaiment, y dicen que por contrato no pueden dejar de emitir. Son unos hijos de puta’. Bravo, se dijo Nihon. Bill acababa de perder su trabajo. ‘Pero no deja de ser una salida digna. Nadie lo cuestionará’. Y ahora viene la segunda opción, se dijo Nihon. ‘La segunda opción es la de seguir. Instala los paneles, la electrolisis, el agua, y convierte ese lugar en algo que probablemente jamás pueda convertirse en un hogar. El equipo médico ha hecho cábalas. En estos momentos, tienes alimentos suficientes para mantenerte con vida durante casi tres años, con una dieta como la que has venido llevando hasta ahora. Afirman que pueden diseñar una dieta mucho más reducida que te permitirá sobrevivir hasta cinco años. Más allá de eso, ya sabes lo qué hay’. Nihon retiró la vista de la pantalla y se miró la punta de los dedos, arrebujando sus pupilas entre las huellas dactilares. Sintió un profundo escalofrío. Luego alzó la mirada. Bill aún no había terminado. ‘Personalmente, quiero que sepas que a mí me gustaría que escogieses la segunda opción. Pero es una opinión absolutamente egoísta. Toma la decisión que creas que debes tomar. No puedo decirte más. Piénsatelo’. El video se cortó. Nihon se levantó y caminó hacia el traje espacial. Lo descolgó y empezó a ponérselo. A su espalda, los altavoces del ordenador emitían pequeños pitidos. Continuaban llegando mensajes a cada minuto. Imbuido en el traje espacial, tomó el casco entre sus manos y se lo puso. De nuevo, se sintió como en una realidad virtual. Desde un lugar seguro, a millones de kilómetros de allí, quizá en el cobertizo de su huerta, manejaba un avatar al que podía obligar a correr mil peligros. Un falso ser orgánico y con el que conectaba emocionalmente a tantos niveles que incluso le costaba distinguirlo de sí mismo. Vamos, Nihon, no pienses tonterías. Estás aquí, estás en este lugar. Pasó a la pequeña cabina, y pulsó la tecla verde. La diminuta estancia perdió su exigua atmósfera, las presiones se igualaron, y al pulsar la tecla roja, la puerta se abrió. Observó los escalones metálicos, y la porción de suelo inmediato cubierto de polvo y de sus pisadas, y la bandera estúpidamente alzada sobre una tierra muerta. Dio un salto hasta el suelo, e ignorando las luces que escupían los focos, 259 caminó hacia la pendiente y ascendió trabajosamente notando como el corazón saltaba y la respiración se agitaba. Ya arriba, caminó hasta la piedra plana que le había servido de banco, y se sentó. Admiró el paisaje durante un buen rato, mientras las reservas de oxígeno de su traje se iban reduciendo peligrosamente. A sus pies, todo un planeta. Un planeta ardiente que observaba desde un trono helado. Las amplias llanuras salpicadas de peñascos, grietas y montículos, de polvo y cráteres que se superponían unos a otros. Y allí en el fondo, con su mirada indiferente, un Sol que parecía lejano. Tamborileó con sus dedos enguantados sobre los bordes de la roca. 10% de reservas de oxígeno, clamó una voz artificial en el interior del casco. Nihon miró el indicador en la pantalla de su manga izquierda, y asintió. Se levantó. ¿Y tú te llamas Sol?, susurró con desdén. Ciento sesenta y nueve grados negativos, informaba la pantalla. ¿Se había decidido? ¿Viviría para poder morir de inanición, o prefería suicidarse y ponérselo fácil a la parca? Dejó el Sol a sus espaldas, y también al banco, y enfiló la pendiente hacia el módulo, una figura iluminada y solitaria, rodeada de silicatos y hielo y de apariencia insignificante en aquel mar de roca negra. Más allá del hoyo, se alzaban las paredes del cráter Priscilius. Las ignoró y se centró en bajar la pendiente con el mayor cuidado posible. No quería caerse. Pasó junto a la bandera, y se detuvo a su lado. Tras pensárselo un instante, arrancó el mástil y la tiró al suelo. Luego, enfiló hacia el módulo. Había decidido vivir… al menos, un poco más. 19 La instalación de los sistemas vitales exigía demasiada atención como para que su mente se distrajese con el Conepto: jamás saldría de aquel lugar. Su pequeña huerta era ya un paraíso inalcanzable, todo su universo se reducía ya a aquel pequeño gran hoyo, a aquel lugar en que el Sol cercano, paradójicamente, parecía encontrarse a años luz. Lo principal era instalar los paneles solares. Suministrarían la energía necesaria para que el módulo pudiese funcionar, y le permitiría continuar con todo lo demás. No en vano, las baterías del módulo estaban agotándose. Tras una larga y falsa noche, en la que ni durmió ni descansó, el módulo se convirtió en una jaula insoportable, así que Nihon dejó atrás el saco de dormir y se puso manos a la obra. Siempre había escuchado eso de que una mente ocupada era una mente que no se atormentaba, y no creía que fuese a existir en su vida un momento más apropiado que ese para la expresión. El mástil de paneles solares era una estructura relativamente fácil de instalar. Gran parte del proceso se llevaba a cabo de forma semi-manual, desde el interior el módulo, así que tras un par de horas de preparativos, Nihon desplegó el panel 260 de mandos, y amarrado con su mano derecha a un joystick gris y romo, comenzó. El mástil se elevaba por encima del techo del módulo unos treinta metros. En la Tierra, sería una estructura frágil y sometida a la acción de vientos y temporales. No habría sobrevivido a la primera ventolera importante. Pero en Mercurio, con aquella ridícula gravedad y la ausencia de atmósfera, nada afectaría la estabilidad de aquella vara metálica. Nihon fue desplegando segmento a segmento. La instalación de cada uno de ellos, de tres metros y medio de longitud, requería de unos diez minutos, más otros cinco que la hidráulica interna del mástil utilizaba para que los dos segmentos contiguos se anclasen el uno al otro. Y así, con el paso aséptico de las horas, el mástil creció como un falo en pleno éxtasis reproductivo, asomando por encima del hoyo 4. Comió algo, sin preocuparse de la dieta que los médicos habían augurado. Procuraba mentirse a sí mismo, decirse que todo marchaba bien. No en vano, estaría haciendo exactamente lo mismo aunque el módulo de retorno siguiese en su órbita. Luego se puso el traje y salió al exterior. En uno de los laterales del módulo se almacenaban los paneles solares. Nihon retiró la cubierta y la dejó caer a un lado. Observó las hileras de paneles, de siete milímetros de grosor y dos metros de lado. Extrajo el primero. En aquella gravedad, apenas pesaba nada, no más que un suspiro. Lo apoyó contra la pared, y echó un rápido vistazo al polvo del suelo, que se había levantado allí por donde sus pies caminaran. Era como si arrastrase una cohorte de niebla tras él, un harén neblinoso. Justo a un lado de los paneles, una escalerilla escalaba sobre la superficie pálida hasta el techo plano del módulo, donde el mástil parecía comandar la operación. Nihon lo miró sin saber muy bien qué pensar. Se llevó la mano al cinturón, y extrajo el cable de acero. En uno de sus extremos había una argolla amarilla. La enganchó en el panel que había separado de los demás, y empezó a subir por la escalerilla, dando cuerda. Una vez arriba, se permitió un instante para mirar a su alrededor. Los focos iluminaban un pequeño perímetro en torno al módulo, pero las sombras cubrían el resto. Las dimensiones reales de aquel lugar, que le había parecido ínfimo en las imágenes por satélite, demostraba ser, ahora, una hondonada muy respetable. En el extremo opuesto al ocupado por el módulo, la oscuridad se guardaba sus misterios. A lo tuyo, se dijo, incapaz de notar el modo en qué las gotas de sudor manaban en su frente y resbalaban al ritmo de la gravedad menor. El mástil presentaba pequeños rebordes planos, y tras asegurarse con un arnés al mástil, Nihon recogió el cable con que había enganchado el panel, y con cuidado tiró de él. El casco le impedía escuchar el sonido de su propia torpeza, al hacer chocar el panel solar con las paredes del módulo. Finalmente, lo tuvo arriba. Las instrucciones le sugerían comenzar a anclar los paneles desde la parte inferior del mástil, así que por el momento no tuvo que subir. 261 Con el paso de las horas, su mente se adormeció en el rítmico proceso de anclar un panel, descender al suelo, extraer otro panel, amarrarlo al cable, subir por la escalerilla, tirar del panel hasta tenerlo en lo alto del módulo, colocarse el arnés, subir por los rebordes planos, anclar el panel, soltar la argolla, anclar el panel,… descender… Intuía que no hacía más que retrasar lo inevitable, que en algún momento debería enfrentarse a lo otro. Pero, por el momento, prefería dedicarse a aquellas tareas. Tardó doce horas más en colocar todos los paneles. Al final, agotado y algo deshidratado, entró en el módulo y se dejó caer sobre la esterilla hinchable azulada que usaba como colchón, y se adormiló nerviosamente unos minutos antes de desvelarse por completo. El concepto día/noche, aunque permanecía gracias a la iluminación interna, perdía sentido. Llevaba unas treinta horas despierto, y aunque notaba el cansancio instalado en sus músculos, y una tenue jaqueca latiendo en la parte posterior de la cabeza, la necesidad de una actividad incesante era superior a todos los deseos de descanso. Se acercó de rodillas a la pantalla, y ante el panel de mandos, fue introduciendo las órdenes para activar los paneles solares. Comprobó que los paneles estuviesen perfectamente conectados, que el sistema hidráulico funcionase al cien por cien, revisó los protocolos de iniciación, y reubicó los paneles con ayuda del ordenador de a bordo. Escuchando su voz, no pudo evitar pensar en que se trataba de su único compañero, que lo único que tendría en Mercurio sería aquella voz artificial y adulterada, una lograda imitación de la voz humana, pero que por proceder de algo tan radicalmente distinto de un humano perdía todo su camuflaje y se mostraba tal y como era: falsa. Activó los paneles uno a uno, como si estuviese entrando en una casa largo tiempo abandonada y encendiese las bombillas de cada habitación, deseando que la vida entrase en ellas, que iniciasen una nueva era en su larga y yerma vida. Y los paneles respondieron, uno a uno, recibiendo la luz del astro rey. Tan cerca del Sol, la constante solar era increíblemente alta, de modo que por poca luz que llegase a las células fotosensibles de los paneles, la energía obtenida superaba con creces la que hubiese captado en la Tierra el mismo panel. Suspiró con cierto absurdo alivio, al ver como los porcentajes de trabajo de cada panel se incrementaban con el paso de los segundos, hasta alcanzar el cien por cien. Se dejó caer sobre la colchoneta. Atenúa las luces, ordenó. Se producirá una alteración en los ritmos circadianos, objetó el ordenador. Nihon suspiró de nuevo. A sus espaldas, gimieron los altavoces de una de las pantallas: el flujo imparable de los mensajes procedentes de la Tierra. Modifícalos, dijo finalmente. El principio de la noche empieza ahora, añadió. Le hubiese gustado que el ordenador pudiese asentir, pero no era así. Testa cada minuto el funcionamiento de los paneles, y dibuja gráficas de rendimiento. Lo 262 veré al despertarme. Y luego, notó como los ojos se le iban cerrando. Anula también el sonido de esos altavoces. No atenderé ningún mensaje, terminó. Y susurrar esas últimas palabras fue el último esfuerzo que hizo su mente agotada antes de caer en las tinieblas del sueño. Horas más tarde, no tendría ni idea qué infiernos había visitado sumido en un inmenso mar de ondas delta, pero, ¿acaso importaba? No había nada en sus sueños que pudiese temer. Lo que verdaderamente daba miedo era lo que veía al abrir los ojos. En aquel lugar. 20 Por el momento ignoraba su bandeja de mensajes. Rezumaba compasión y pena, y Nihon tenía la impresión de que fomentar sentir pena por sí mismo no era lo que más le convenía en ese momento. Sin embargo, mantenía un contacto directo con Control de Misión. Desde la Tierra le enviaban decenas de datos técnicos, indicaciones sobre la instalación de aparatos. No las necesitaba. Se sabía los protocolos de memoria, y además, el ordenador del módulo los tenía almacenados. Nihon tenía la impresión de que le sobrecargaban de información simplemente para alejar de su cabeza que jamás abandonaría Mercurio. Siete horas después de acostarse, el ordenador ordenó el amanecer en el módulo, y una débil penumbra se extendió por el angosto habitáculo. Brotó música de los altavoces, primero atenuada como un murmullo inaudible, pero al poco convertida en una verdadera orquesta. Terminó por abrir los ojos, y sintiéndose un tanto perdido inspeccionó el lugar en el que se encontraba. Al descubrir las paredes del módulo, su cerebro aletargado comprendió de repente y se incorporó. Sería un día largo, y cuanto antes comenzase, mejor. Desayunó frugalmente, y desoyendo los pitidos de mensajes entrantes, se puso el traje. La pantalla parpadeaba, impaciente, pero Nihon le había dado instrucciones claras al ordenador de que no le importunase seriamente si el mensaje no procedía de Control de Misión. Suponía que los de Life&Space Entertaiment estaban volviéndose locos. Llevaba demasiadas horas sin actualizar sus blogs, sin realizar entrevistas o responder a estúpidas Preguntas del Día. Pero era su vida, y ahora esto adquiría un cariz catastróficamente diferente. Algo que ellos jamás entenderían. Empezó a silbar mientras se ajustaba el traje. Todos esos procedimientos, automáticos, le anestesiaban. Se colocó el casco, y pasó a la cabina, y un minuto más tarde estaba en el exterior. Mercurio le recibió con el mismo gesto que el día anterior, paredes de roca negra, polvo sobre el suelo, un bello cielo estrellado. Escuchó como la esclusa se cerraba tras él, y echó un vistazo al mástil y los paneles solares. El ordenador informaba que el rendimiento rozaba el cien por cien. Las baterías del módulo se iban recargando poco a poco, desaparecía el peligro de un apagón mortal. Ahora debía enfrentarse al problema 263 del agua y el oxígeno. Las baterías auto-electrolíticas no darían mucho más de sí, de modo que necesitaba instalar el equipo de electrolisis. En cuanto al agua, tenía reservas de sobra de modo que no había tanta prisa. Alzó la linterna que llevaba en la mano, y la encendió. Aunque el hoyo 4 era insignificante desde el espacio, tenía un diámetro de unos sesenta metros. El módulo se instalaba en una de sus esquinas, y los focos apenas iluminaban sino un pequeño peróimetro. Enfocó el chorro de luz hacia lo oscuro, y el círculo trémulo dibujado por sus manos le reveló más pared de roca negra, pero también destellos blanquecinos y manchones acastañados. Caminó en línea recta hasta abandonar el círculo de luz que rodeaba el módulo, y trató de alejar un temor recurrente que le había reconcomido desde la más tierna infancia cada vez que debía enfrentarse a la oscuridad. Ahí no hay nada, imbécil, pensó. No había más vida en Mercurio que él mismo y los microorganismos que arrastraba con él. En aquel yermo oscuro nunca había crecido una brizna de hierba, ni una arqueobacteria primordial, ningún lobo había cazado a un ciervo despistado. No. Aquel no era lugar para la vida. Por tanto, temer que algo surgiese de la oscuridad, algo vivo, no respondía más que a la parte de sí mismo que todavía temía lo desconocido. Allí no había monstruos. Y a pesar de todo, aquella oscuridad que sus ojos no podían penetrar le producía escalofríos. Recuerda que eres un científico, maldita sea, se dijo. Silbó mientras se introducía en la oscuridad. Examinó las paredes más cercanas. Eran mucho más escarpadas que la pendiente que usaba para subir al nivel 0, la superficie desde la cual podía observar las paredes del cráter, las llanuras al sur, etc. No había rastro de silicatos ni de hielo. Siguió la pared dejándola a su izquierda, y se decidió a continuar hasta encontrarse de nuevo el módulo. Desde la oscuridad, el módulo parecía un globo de luz perdida. Se tropezó a los pocos metros con afloramientos que parecían silicatos. Se distinguían entre el polvo gris plateado y la roca negra, con un color un tanto parduzco, parecido al barro. Arrancó unas esquirlas con martillo y cincel, y las puso en una bolsa atada al cinturón. Después examinó el afloramiento, que ocupaba el suelo hasta donde se perdía la luz de la linterna, y que incluso escalaba por la pared a su izquierda. Caminó sobre ellos y continuó. A medida que avanzaba, descubrió silicatos por todas partes. Tomaba muestras, y las guardaba. El hielo apareció en las antípodas del módulo. Nihon se puso de cuclillas y admiró los borbotones de hielo, superponiéndose unos a otros y dibujando formas caprichosas: cascadas congeladas, acantilados en miniatura, glaciares y sus circos, catedrales de hielo y cavernas inmundas. Las paredes de agua congelada ascendían hasta rozar el borde de las paredes del hoyo. Nihon se maravilló. Con la precisión del sistema de reciclaje del módulo, y aquellas 264 reservas de hielo, Nihon tendría agua asegurada durante miles de años. Moriría mucho antes, y aquel gran montón de hielo seguiría en ese mismo lugar sin que se pudiese apreciar el paso de Nihon por aquel lugar. Picó con el cincel y extrajo un pedazo del tamaño de una pelota de baloncesto. Luego, circundó la montaña de hielo, encontró de nuevo la pared de roca negra, y la siguió hasta regresar al módulo. Tiene mensajes de Control de Misión urgentes, dijo la voz del ordenador en su oído. Informa que los atenderé dentro de unas horas. Tengo cosas importantes que hacer, y sinceramente, no creo que ellos tengan nada de vital importancia, respondió. Con la primera frase habría sido más que suficiente. El resto no era más que artificio, y además, el ordenador no entendía de tonos ni metáforas. Siguió a lo suyo. Abrió las portezuelas de otro de los laterales del módulo. Imbuido en la pared se encontraba el sistema de reciclaje de líquidos, no más que un aparato con el aspecto de una lavadora, entre tubos, placas, plástico y demás, y con una puerta hexagonal. A su derecha, una pequeña pantalla táctil. Nihon tecleó rápidamente, solicitando un análisis. El ordenador interno del aparato dio su aprobación (no tenía otra opción), y el hexágono se abrió. Nihon introdujo dentro el pedazo de hielo, y cerró la puerta. Esperó mientras el aparato hacía sus mediciones. Aunque tenía la certeza casi absoluta de que se trataba de hielo de agua, podía no ser así. Los estudios previos de sondas, satélites y telescopios habían analizado el hielo del interior de los cráteres y hoyos y grietas de los polos mercurianos, y se admitía que menos del 1% del hielo era hielo carbónico. Sin embargo, no podía descartarse que ambos se hubiesen combinado durante la congelación o que en el hoyo 4, por una casualidad del destino, solamente se hubiese formado hielo carbónico. De no ser meramente hielo de agua, el sistema de reciclaje se vería obligado a un proceso de depurado. Eso significaba más desgaste, menos agua disponible, y un montón de preocupaciones. Algo pitó. La pantalla mostró las tablas con sus mediciones. Nihon suspiró: hielo de agua en un 99%. Había trazas de metales pesados, y una cantidad importante de impurezas, pero aquella lavadora podía hacerse cargo del trabajo. Asintió y cerró sobre el aparato de reciclaje los portones del módulo. Volvería con él más tarde, pero por el momento prefería proteger todos los sistemas vitales del intenso frío, que en ese instante rozaba casi los ciento setenta grados negativos. Rodeó el módulo otros noventa grados, enfrentando la pared de roca que se encontraba en lo que Nihon normalmente definía como ‘sus espaldas’. Abrió los portones tras los cuales se almacenaba el equipo de electrolisis. Al contrario que el aparato de reciclaje de agua, el equipo de electrolisis debía instalarse en el exterior. Suspiró profundamente. El equipo pesaba unos quinientos kilos en la 265 Tierra. En Mercurio, la media tonelada se traducía en menos de doscientos kilos, pero seguía tratándose de un peso considerable. Se puso de cuclillas, y manipuló las protecciones bajo las ruedas del equipo, liberando los anclajes. Luego, tiró de unos raíles de metal que se ocultaban bajo las ruedas. Los raíles, salidos del cuerpo del módulo cerca de dos metros, parecían flotar sobre el polvo gris. Nihon apuntaló los raíles sobre el suelo con soportes metálicos, y sus movimientos fueron dibujando marcas sobre la capa de polvo que tanto tiempo había permanecido inmóvil. Un rato más tarde descubrió que sudaba como si estuviese bajo el sol del desierto, pero continuó hasta que todo estuvo listo. Aunque aquel andamiaje parecía frágil, estaba diseñado para soportar estoicamente el peso del equipo de electrolisis. Echó una fugaz mirada al cielo, y a sus espaldas, como si hubiese posibilidad de que alguien lo estuviese espiando. No era así. Los únicos que le podían espiar eran la audiencia del programa Man on Mercury. Pensó por un instante que a esas alturas, probablemente ya fuese una celebridad, uno de esos mal llamados héroes, un monigote al que las masas seguirían durante un tiempo para luego aburrirse y buscar otra novedad. Encendió los pequeños motores del equipo de electrolisis, y dio la orden verbal de avanzar, mientras con sus manos amarraba los bordes de aquel aparato con forma de arcón. Conectó el equipo a los sistemas informáticos del módulo mediante un grueso tubo recubierto de algo que parecía papel charol. Luego, encendió el arcón, y manipuló los menús de la pantalla. El aparato tenía una portezuela superior, allí donde se debían introducir los silicatos. El resto del proceso era automático, e involucraba un complejo esquema de procesos químicos concatenados. La maquinaria mágica de aquel equipo era capaz de romper los silicatos liberando el oxígeno que contenía en su estructura, y desechar lo demás en forma de granulado de silicio. El oxígeno, previamente testado, atravesaba varios filtros, y se liberaba en el sistema de reciclado de aire. Et voilá!, dijo Nihon, de pronto contento. Abrió la portezuela, y vació dentro las muestras de silicatos que había tomado. Encender el equipo con las reservas de energía bajas, y para una cantidad de silicatos tan pequeña era un tanto imprudente, pero era inevitable testar la pureza de los silicatos. Así que pulso el ON. El aparato vibró. Activó la función ANÁLISIS, y un marcador intermitente indicó veintitrés minutos de espera. Nihon dio media vuelta, y caminó lentamente hacia el hielo, armado con una pequeña sierra automática. Al llegar, observó la mole de hielo, y dejó la linterna a un lado, sobre el suelo, enfocando la que sería su única fuente de agua durante… durante un tiempo. Activó el serrucho, y empezó a cortar el hielo. En menos de diez minutos, dispuso de cuatro cubos de unos treinta centímetros de lado, y un número incontable de esquirlas sueltas sobre el polvo, alfileres de cristal de hielo. 266 Sonriendo, recordó otros tiempos. Camarero, póngame un gintonic, con mucho hielo, murmuró. En otros tiempos, y durante tan sólo un verano, había trabajado de camarero en un elitista local nocturno de Londres. En otros tiempos… 21 El mensaje tan urgente que había descartado procedía directamente del Departamento Médico. Nihon olvidó la euforia y hundió la cara entre sus manos. Consciente de la realidad, de la Realidad. A pesar del choque, pulsó el PLAY y lo escuchó de nuevo. En resumidas cuentas, le hablaban de… su futuro. Y, técnicamente, no todo eran malas noticias. Tenía agua de sobra. Las imágenes volumétricas de la mole de hielo daban un cálculo con suficientes litros como para asegurar la supervivencia de Nihon durante al menos un siglo, mucho más tiempo del que permanecería allí. El equipo de electrolisis, además, le proporcionaría oxígeno mientras no se terminasen los silicatos, algo que parecía improbable, de modo que el agente limitante eran los alimentos. Los médicos habían analizado sus reservas, y diseñado la dieta mínima para mantenerle sano el máximo tiempo posible. La dieta que había estado siguiendo durante el viaje hasta Mercurio rozaba las dos mil calorías diarias. A ese ritmo, en un año y medio se quedaría sin comida. Ese cálculo le hizo olvidar todo, pues le obligaba a enfrentarse al hecho de que no saldría vivo (y probablemente tampoco muerto) de ese hoyo, algo que había olvidado mientras traqueteaba fuera del módulo. Consumiendo cerca de setecientas calorías diarias, podría alargar ese año y medio hasta casi cuatro años. Más allá de ese punto, los médicos sólo podían darle dos opciones: una larga agonía por inanición, o el suicidio. Y con menos de setecientas calorías diarias, probablemente enfermaría. Los cálculos eran sencillos y aplastantes. Fríos como solamente los números podían serlo. Los médicos le recomendaban reducir al máximo la actividad física. Obviamente, tendría que salir para extraer silicatos, y también para cortar cubos de hielo, pero se eliminaban por completo los ejercicios de mantenimiento muscular. Estaban destinados a conservar la máxima masa muscular hasta regresar a la Tierra, y también a estimular el crecimiento óseo. Y aunque no lo dijeron exactamente así, los médicos insinuaron que ya no necesitaba esos ejercicios. Reducir la actividad física le haría perder masa muscular, y sus huesos se volverían un poco más frágiles, aunque no lo suficiente como para quebrarse en una gravedad tan baja. Se sentiría más débil, pero no estaría más enfermo que 267 una gran mayoría de habitantes de la Tierra. Sin embargo, los médicos le advirtieron claramente. Esa dieta hipocalórica y el casi nulo ejercicio no sólo le debilitarían físicamente. Sufriría mareos, y quizá pequeñas arritmias cardíacas. Aunque Nihon había pasado sobradamente los exámenes médicos previos a la misión, a pesar de que el análisis genómico descartaba enfermedades genéticas graves, debía entender que su organismo estaría sometido a una situación que nadie había podido concebir. Le conminaron a no salir del módulo si se sentía excesivamente débil, y a hacerlo solamente con los tanques de oxígeno al 100%. Si sufría un mareo en el exterior del módulo, y permanecía inconsciente el tiempo suficiente, no se despertaría más. El módulo poseía un botiquín médico bastante completo. La agencia había destinado un equipo médico para que estuviese disponible las veinticuatro horas del día, así que podrían ayudarle en la distancia si debía realizar operaciones médicas básicas, realizar el diagnóstico de todo tipo de infecciones, pero… pero si sufría, por ejemplo, una apendicitis, difícilmente podría sobrevivir operándose el mismo. Si sufría un accidente cerebral, moriría sin remedio. Con un infarto, por leve que fuese moriría. Si… Nihon se hartó de los si. Si, sé que voy a morir, murmuró. No hacía falta que se lo dijesen. Ya lo sabía. Aunque durante un breve período de tiempo lo hubiese olvidado. 22 Durante las horas siguientes, se sintió desgraciado como nunca habría podido imaginar. Creyó morir, creyó que alguien le abría la caja torácica con sus manos, escarbando entre las costillas y la carne, que atinaban a apartar los pulmones desinflados y lograban hacerse con su corazón, aplastándolo. Jamás había sentido un dolor igual. Supo que todo lo anterior no había sido más que una prórroga, que jamás había pensado que pudiese vivir el resto de su corta vida en aquel yermo lugar al pie del centro del Sistema Solar, que no se lo había creído. Se había entretenido siendo el primero en pisar Mercurio, en garantizar su supervivencia inmediata, y ahora, ahora que alguien le mostraba las cartas que él ya conocía, sentía que todo se desmoronaba como en un sueño que se desgranase al amanecer. Ordenó que se apagasen las luces, y sumido en una oscuridad sólo rota por la luz estática de las pantallas táctiles, se sentó exactamente en el centro del habitáculo y dejó que su cabeza resbalase hasta que la barbilla rebotó contra el pecho. Así cayó en el reino de las lágrimas y los gritos. Así se levantó por momentos y golpeó las paredes. Así gritó y escuchó sus propios gritos desgarrados rebotando contra las paredes. Así se arañó los brazos y así terminó tirado, abrazándose a sí mismo pues sabía que nunca nadie más volvería a abrazarle. Así sintió que se le 268 incendiaban las mejillas y que le faltaba el aire. Así, así fue como Nihon murió por primera vez: destruyéndose a sí mismo, escuchando una voz que le susurraba al oído, dulces sueños. 23 Abrió el primero. No puedo creer lo que están diciendo por la televisión, Nihon. Necesito que me digas que no es cierto, que me digas que estos estúpidos se lo han inventado todo para ganar audiencia. Por favor… Luego, el segundo. No respondes, así que supongo que es cierto. Que no volverás. No puedo imaginar lo que estás sintiendo. Las cámaras siguen emitiendo, pero ya no miraré más. No soporto verte, sentir que estás ahí, al otro lado de la habitación, pero sabiendo que estás… El tercero. El Sol se pone. En los programas que emiten en tu nombre dicen que allí donde estás, el Sol vive un eterno ocaso. Mi piso vacío me parece aún más vacío. Me siento triste, pero creo que no lo suficiente. Es como si no pudiese creerlo. Pero un día me despertaré, y desearé morir. No puedo decirte nada, no puedo animarte. Y tú no puedes hablar, ¿verdad? He escuchado que has logrado poner en marcha todos esos aparatos de los que me hablaste tanto pero que yo jamás comprendí. Dicen que vivirás, al menos, durante un tiempo. pero, ¿ahora qué harás? Ahora, ¿qué haré yo? ¿Seguir con mi estúpida carrera burocrática? ¿Buscar el abrazo estúpido de otro? Las cosas han cambiado. Suena tan estúpido decirlo,… pero, realmente, jamás fuimos conscientes del pequeño remanso de paz que construíamos de vez en cuando. Jamás pudimos valorarlo… excepto ahora, claro, ahora todo cobra una dimensión nueva… y me digo, no puedes escribirle esto, maldita sea, a un hombre abandonado a su suerte en un lugar así, no puedes, pero hay algo que me obliga, que me obliga a hablar. Ordenaste tu vida en torno a un sueño. No sé qué sueño era ese. Querías ser astronauta porque lo sentías como vocación, sentías que debías hacerlo, que querías hacerlo. Y tenías tu huerto, tu colección de estúpidos libros de la época de oro de la ciencia ficción. Y, de vez en cuando, me tenías a mí. Me temo que nunca pude comprenderte del todo, siempre terminaba encontrándome con un abismo, inesperado pero insuperable. Supongo que eso te volvía encantador. Nunca comprendí porqué querías salir de este planeta y surcar un lugar tan vacío. Y nunca lo creí hasta que vi como tu nave despegaba en un amanecer dorado. Dejando aquella estela con la que tú habías soñado desde niño, desde que vieras tantas y tantas películas donde las aventuras empezaban o terminaban con aquella estela. Todavía tengo la que más te gustaba en mi reproductor. No me atrevo a verla otra vez. 269 No me atrevo a mirarme. Tengo miedo de descubrir que estoy tan muerta como tú. Más. Dicen que ignoras tus mensajes. Los de Life&Space Entertaiment están de los nervios, supongo que imaginando que tendrían más beneficios si les siguieses el juego. No te gustaba antes, y me imagino que ahora te gustará todavía menos. Te llueven homenajes, medallas y demás mierdas. Intentan contactar contigo, pero, pienso, si no me responde a mí, ¿cómo va a responderles a ellos? Te lo ruego, Nihon, respóndeme algún día. No tiene porqué ser hoy, ni mañana, ni en seis meses, pero respóndeme. No mueras sin decirme adiós. Ayer he estado en aquel lugar, el Drirum. Un bonito tópico, ¿no es cierto? Dos almas solitarias que se cazan mutuamente en busca de sexo libre y vacío, escuchando música extraña, y que terminan descubriendo un pequeño tesoro entre sus dedos húmedos. No sé de dónde venía aquel grupo de músicos de pelos largos y ojeras aún más largas. Tú decías que cantaban en español, que se parecían a los discos que escuchaba tu abuelo. Incluso fuiste capaz de traducirme alguna de las frases. Recuerdo las frases, ‘y yo prefiero la muerte’, o ‘tendrá que haber un camino’, o ‘aunque no quiera vivir’. No sé porqué te cuento todo esto, resulta deprimente. Sin embargo, noto como caigo cada día un poquito más. Estos recuerdos son… un muro insuperable. Nihon suspiró. Marcó todo el resto de mensajes, centenares, miles, y los borró en menos de cinco segundos. Yo también recuerdo aquellas canciones, murmuró. Abrió un documento en blanco, y escribió: ‘No me moriré sin decirte adiós, Úrsula’, y pulsó enviar. El escueto voló por el limbo de la distancia. Pensó en ello notándose mareado. Sus palabras ya no le pertenecían, ahora eran propiedad del vacío sideral, de los millones de kilómetros que separaban Mercurio de la Tierra. Apaga las luces, pidió con la voz ajada por el llanto. Y en la oscuridad, se tumbó de espaldas y trató de respirar hondo. Recordó un pasado lejano que ahora se le antojaba mucho más cercano, y de una forma vertiginosa, recordó haber aprendido yoga con una amiga llamada Xandra. Repitió mentalmente sus instrucciones para alcanzar la respiración abdominal: mano sobre el ombligo, sin apretar, sólo dejándola encima; inspiramos llevando el aire al ombligo; notamos como el aire infla la barriga; luego, dejamos salir el aire y el ombligo cae. Se había reído al principio. Luego, por su cuenta, había leído que así era como respiraban los recién nacidos, que así era la verdadera respiración, y con el paso lento de las clases descubrió en el yoga algo que tranquilizaba sus nervios de juventud. Inspiró y trató de llevar el aire al ombligo. Espiró. Repitió una docena de veces, 270 y luego cerró los ojos. Recordó de nuevo la orden: ojos cerrados, mirada al entrecejo. Pero, ¡qué difícil era mantener la mirada en un lugar tan etéreo como el entrecejo! Concéntrate, se obligó. Inspirar, espirar. Le costó al principio, pero tenía tiempo. 24 En algún momento de la larga serie de inspiraciones y espiraciones, Nihon se quedó dormido. Para cuando despertó, el ordenador de abordo comenzaba a encender las luces. El amanecer. Su cerebro aletargado descubrió la triste analogía, pero Nihon prefirió quedarse en la indiferencia de un despertar extraño. Observó la estancia a su alrededor, las pantallas que tintineaban sin parar, y se apoyó sobre una de las paredes, acariciándose las manos. Se sentía algo mareado, o confundido, o quizá ambas cosas. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí esos nudillos? ¿Cuánto tiempo llevaba en el hoyo 4? ¿Cuánto tiempo tardarían esas palabras en perder sentido? ¿Cuánto en confundir los días y ver cómo se fundían en una masa alquitranada de tiempo dilatado? Amanecer, pensó. Las luces se encendieron del todo. El aire sabía rancio, extraño, diferente. Lo notaba casi más en su lengua que en la nariz. Dejó sus manos tranquilas, y respiró bien hondo, cerrando los ojos un instante y refugiándose en la falsa y rojiza oscuridad tras sus párpados. Inspirar, respirar. Esa era la clave, lo sabía, lo sentía. Recordó. Se había dejado llevar por el pánico muchas veces en el pasado. Había permitido que la ansiedad aflorase y tomase el control. Había perdido y había ganado bajo su mando de dictador menospreciado. Pero con el tiempo había aprendido, recluyendo todo eso en algún lugar muy profundo. Y ahora no quería permitir que volviera. Abrió los ojos y se levantó, perdiendo el equilibrio por un instante. Se asomó a un ventanuco y observó el exterior, donde no parecía haber cambiado nada desde el día anterior. Los focos del módulo escupían su luz, y el polvo parecía liberarse hacia el cielo estrellado. Más allá de la luz, la oscuridad dibujaba una pared insuperable. Supera la indecisión, pensó. ¿Qué debía hacer? Vamos, piensa, se dijo. Había comprobado que los silicatos tenían la composición correcta, y que el equipo de electrolisis funcionaba. Lo mismo para el hielo. Debía ponerse manos a la obra, y extraer cantidades suficientes para producir suficiente cantidad de oxígeno y agua para al menos una semana. Caminó hacia el traje espacial, decidido, pero entonces sintió una punzada en el estómago. Se dobló sobre las rodillas, y se llevó las manos al vientre. ¿Cuánto hacía que no comía? Quizá dos días, quizá 271 más. Recordó las palabras lapidarias de los médicos acerca de la dieta, y durante un instante estuvo a punto de tumbarse de nuevo y refugiarse en las lágrimas. Pero sabía que no serviría de nada: podía llorar y llorar y llorar y lamentarse. Allí en lo alto, mirando el horizonte oscuro donde un Sol esquivo parecía agonizar, había decidido seguir. Antes de nada, debía comprobar sus reservas, y realizar un organigrama para consumirlas del modo que los médicos le habían recomendado. Abrió un portón lateral. Daba acceso a un estrecho pasadizo que rodeaba parte del módulo. Era un espacio exiguo, de menos de un metro de ancho, en donde los ingenieros de la agencia, en un éxtasis de la optimización de espacios, habían conseguido colocar cientos de kilos de comida, jodidamente bien organizados en diminutas estanterías y cajones laterales. Encendió las luces, y caminó, rodeando el módulo. A ambos lados, arriba y abajo, paquetes envasados al vacío y recubiertos de un plástico parduzco sobre el cual relucía una pequeña etiqueta que hablaba de su contenido: comprimidos vitamínicos, compost de proteína unicelular, oligoelementos, pasta, grasas en formato supersólido. No parecía alimento de verdad, pero durante su entrenamiento Nihon había vivido comiendo todo eso. La reserva de colorantes y saborizantes lograban convertirlos en un pasable sucedáneo de dieta. Las tablas enviadas por los médicos no ofrecían ambigüedades. Si quería vivir el máximo tiempo posible, su consumo de calorías debía reducirse a setecientas. Eso le daba cuatro años. Tomó un paquete en sus manos. En la Tierra habría pesado trescientos gramos, pero en Mercurio apenas rozaba los cien. Según las tablas, la cuarta parte de ese paquete era suficiente para un día. Enarcó las cejas, y dio un largo suspiro. Dejó el paquete en su sitio, y dio media vuelta. Antes de abandonar el pasadizo, tomó uno de los paquetes de palitos de pan que se habían incluido en la lista de alimentos a petición propia. Cerró la puerta y se los comió en silencio, uno tras otro, deshaciendo cada pequeño trozo en su boca. Su composición calórica casi era de setecientas, así que... ya estaba. Si no debo comer, no comeré, murmuró al terminar dejando caer la bolsa al suelo. Se frotó las manos y bebió un largo trago de agua, sin pensar en que se trataba de una mezcla entre el agua extraída de su orina, del vapor de agua capturado del aire, y del hielo recién purificado de las reservas del hoyo. Su sabor insípido no le permitió valorar nada. Era simplemente agua. Bebió otro trago, y al tercero, su estómago rugió de nuevo. Notó que se mareaba, y se apoyó en la pared esperando que pasara. Luego suspiró de nuevo. Le habían dicho que no saliese si se sentía mareado, pero era él quien estaba allí, y no los médicos. Se sentía bien. No tenía la menor idea de si había aceptado o no que moriría en aquel páramo vacío de aire y de calor, pero eso no era razón para quedarse quieto. Quizá era razón de más para moverse. Anímate, maldita sea, se dijo. 272 Miró el reloj en una de las pantallas. Habían pasado cuarenta minutos desde que abriera los ojos. Por un instante, sintió el riesgo de caer en una reflexión que no podía llevarle a ningún lugar bueno. Pero el instante pasó, y Nihon comenzó a ponerse el traje. Afuera, le esperaban un par de horas de extracción de silicatos y cubos de hielo. Ninguna reflexión podía superar el realismo de ese futuro. Miró el reloj. Habían pasado diez horas, pero tenía la impresión de que acababa de salir del módulo. La pantalla de su antebrazo indicaba que los niveles de oxígeno rozaban el 20%. Quería seguir, pero ya había trabajado lo suficiente, y empezaba a sentirse débil a pesar de la levedad de la gravedad. Miró en torno. Los alrededores del módulo habían pasado de ser un escenario yermo y solitario a un lugar de trabajo. Había casi dos docenas de bloques de hielo apilados unos sobre otros, formando un montículo lejanamente trapezoidal, como un zigurat egipcio. Cada bloque medía un metro de lado, de modo que allí había agua suficiente para bastantes días. Cuántos, Nihon no lo podía saber. Dependía de su consumo y de la eficiencia del sistema de reciclaje de agua del módulo. Justo al lado del montículo de hielo se erguía otro, una colina informe de silicatos. Visualmente, no parecía más que un puñado de gravilla ocre más o menos gruesa, pero albergaba un tesoro: oxígeno. Y había reunido muchos kilos. Se sentó un momento en el suelo, recuperando el aliento, y comenzó a sentir la claustrofobia de encontrarse dentro del traje, del casco. A un lado, descansaban un par de palas y un taladro extractor, además de la sierra del hielo. Sonrió. Parecía un jodido obrero. Dos carreras y un doctorado, y un montón de méritos, para acabar picando piedra a millones de kilómetros de la Tierra. Se le escapó una risa, y su sonido reverberó dentro del casco. Luego, tratando de contenerse, echó un vistazo al mástil de los paneles solares. Brillaban con intensidad artificial, parejas de luciérnagas colgadas, inmóviles. Proporcionándole la energía necesaria para vivir. Se levantó, y una parte del manto de polvo mercuriano que le cubría resbaló por los repliegues del traje y cayó al suelo, sobre el polvo pisado por sus botas. Atravesó la esclusa y se pasó los siguientes veinte minutos limpiando el traje. El polvo mercuriano era absurdamente fino, y debía evitar por todos los medios que se introdujese en el interior del módulo. Teniendo en cuenta que pasaría allí mucho tiempo, no quería terminar cubierto por una pátina de varios milímetros de polvo gris. De todos modos, sabía que en el fondo era imposible luchar contra algo así. Los técnicos que habían diseñado el módulo le habían provisto de los mejores mecanismos de protección, pero tarde o temprano, el polvo encontraba el camino. Y no era solamente una metáfora. Los astronautas que vivían en la Luna, o los que habían estado en Marte, sabían mucho de ello. Entró finalmente en el módulo, y tras quitarse el traje se dejó caer sobre la 273 esterilla. Cerró los ojos y recuperó poco a poco el aliento, al tiempo que su estómago punzaba hambriento y en la cabeza comenzaba a latir un incipiente dolor de cabeza. Debía comer algo. Abrió las tablas médicas en una de las pantallas. Los médicos, desde la Tierra, habían tenido la delicadeza de diseñar cincuenta días de dietas diferentes, para alejar la impresión de que siempre comía lo mismo, para engañar a su cerebro. No sabía si funcionaría. Pulsó día 1, anotó mentalmente la ración diaria que le correspondía, cohibiéndose de juzgarla, y fue al pasadizo circular a buscarla: una pequeña porción de proteína unicelular y casi nada de pasta deshidratada, y dos cápsulas vitamínicas. Magnífico, dijo. Lo metió todo en lo que solía llamar microondas, aunque no lo fuese, y dejó que se ‘cocinase’. Luego lo sacó todo, lo mezcló en un cuenco y empezó a comer. Eran las seis de la tarde, aunque creerlo era más una cuestión de fe y practicidad que algo meramente observable. Afuera, el aspecto del hoyo y del cielo era el mismo en cualquier momento. Lo único que cambiaba en su reducido mundo era la posición de las estrellas, pero a Nihon eso no le servía como referencia para el paso del tiempo. Y si hubiese subido la larga pendiente, saliendo del hoyo 4, se habría encontrado con una gran llanura pedregosa, y al fondo, sobre el horizonte, la mitad de un Sol tragado por la línea de colinas y cráteres. Nada diferente... Terminó el cuenco mucho antes de que su estómago se sintiese siquiera saciado, y por un momento, se sintió deprimido. ¿No era mucho más fácil salir, quitarse el casco, y terminar con todo? Meneó la cabeza, obligándose a alejar esos pensamientos de su cabeza. No podía dejarse llevar por la desazón. Rebuscó entre los cajones, hasta encontrar un grueso volumen de folios, en cuya portada podía leerse: Plan Científico de Man on Mercury. Lo abrió y empezó a ojear páginas al azar. Había estado pensando en el tema durante el día. Se suponía que debía haber comenzado el plan científico de la misión hacía un día. Un plan para el que se había preparado concienzudamente durante meses, aunque en sí no fuese gran cosa. Lo importante de la misión era poner a un hombre en la superficie de Mercurio, no la ciencia, y vaya si lo habían conseguido. La misión era un éxito en ese sentido. El plan científico, sin embargo, podía haber sido desarrollado casi del mismo modo por una sonda no tripulada y dos robots de superficie. De nuevo, la presencia de Nihon, del hombre como protagonista, no era más que testimonial. Pero se suponía que había un plan. Incluía una docena de experimentos, la colocación de aparatos de medición, la toma de decenas de kilos de muestras, así como ensayos de seguimiento de la flora bacteriana que había llevado consigo desde la Tierra, del análisis de los propios efectos del ambiente sobre su condición física, desde el efecto de la baja gravedad, al consumo del aire purificado a partir de silicatos, del agua obtenida del hielo, y al que ahora se sumarían los datos acerca del 274 efecto de una dieta de bajo contenido calórico durante una larga estancia. Nihon, en sí mismo, era ahora un experimento científico andante. Si eso era una motivación, o no, el tiempo se lo diría. Tomó notas durante un par de horas, se hizo un pequeño organigrama de trabajo, y luego se lo comunicó a Control de Misión. No buscaba su aprobación, obviamente. Nihon era, en ese momento, y durante el tiempo que viviese, dueño absoluto de sí mismo, el ser humano más libre de su tiempo. Observó el navegador, y luego varias ventanas que llameaban furiosas tratando de llamar su atención. Su bandeja de entrada rebosaba mensajes, podía contarlos por miles, rodeando los escuetos mensajes de Úrsula. Descubrió entre aquella marabunta un sinfín de mensajes de sus humildes benefactores, sus mecenas, Life&Space Entertaiment. No abrió ninguno. Se figuraba lo que decían. Miró alrededor, la pequeña pero al mismo tiempo amplia estancia del módulo. Allí, magníficamente camufladas, había una docena de cámaras grabando todos sus movimientos, las 24 horas del día. Se había olvidado de ellas al llegar a Mercurio, pero seguían allí, emitiendo sin pausa. Tuvo un acceso de indignación. ¿Cómo podían seguir haciéndolo? ¡Maldita sea! Moriré aquí, joder, masculló, lleno de rabia. Se engañó diciéndose que no tenían derecho a grabarle, pero en realidad si lo tenían. Pensó un instante. Creía poder soportar la soledad, era algo a lo que se había ido acostumbrando con el paso de los años. También creía poder luchar contra la distancia, contra su destino trágico. Con lo que no estaba seguro de si podría vivir era con aquellas cámaras. Ofreciendo una visión parcial y deteriorada de su tragedia, cada segundo, cada instante. Desactiva las cámaras, pidió. Sabía la respuesta de antemano. El protocolo de desactivación requiere de tres claves, dijo. Era cierto, necesitaba su clave personal, la clave que procedía del director de Control de Misión, y la clave que procedía del director ejecutivo de Man on Mercury. Por supuesto, el lacayo de Life&Space Entertaiment jamás le concedería la clave, y el director de Control de Misión tampoco lo haría. Amaba demasiado su puesto de trabajo. No me grabaréis, gritó, furioso. Se obligó a serenarse. Había más caminos en el Universo de los que el hombre podía distinguir. Cerró los ojos, inspiró y espiró varias veces, los abrió de nuevo, y volvió a cerrarlos repitiéndose, como un mantra: calma, respira. Con el paso de los segundos, se tranquilizó. No podía permitirse la furia, o la ira, o la amargura. Si quería sobrevivir en aquel yermo, debía serenarse. Y con la serenidad, llegaron los nuevos caminos. Se levantó. Quiero un mapa de la situación de las cámaras, exigió. El mapa se descargó en la pantalla más cercana. Lo miró, y asintió. Luego rebuscó entre los cajones y armarios, hasta encontrar lo que buscaba: cinta aislante. Y una por una, Nihon 275 fue cubriendo los visores de las cámaras con una cruz de cinta aislante negra, como los ojos de un muñeco siniestro en una película de terror. Al terminar, se sentó y miró a su alrededor. No había cambiado nada, las cruces apenas se distinguían si no sabías donde buscar. Se sintió absurdamente satisfecho, y puso sobre sus rodillas el teclado inhalámbrico. Escribió. Blog Man on Mercury // Actualización 300927 Aunque no tenéis forma de saberlo, hace unos segundos que se han enviado las últimas imágenes del módulo en el que me encuentro. A estas alturas, todos estáis enterados de mi situación. No puedo salir de Mercurio, y moriré aquí. Cuándo, no puedo saberlo, y ni mucho menos de la forma que hubiese deseado. En estas circunstancias, lo último que quiero es que me graben las 24 horas del día. Tal y como ya he informado a Control de Misión, cumpliré el programa científico que se había previsto para la misión. Contribuiré al conocimiento y a la ciencia, y luego, me dedicaré a… vivir. Quizá actualice mi blog. Lo haré siempre que me apetezca, siempre que desee contar algo. No es momento de mentir. No me importa lo que penséis de mí. No me importa el destino de la Tierra, ni nada de lo que os pueda ocurrir. Ahora vivo en una dimensión nueva. Por el momento, dejaré sin cubrir las cámaras exteriores, y también las de la cabina. Podréis verme salir y entrar del módulo, y todas las operaciones exteriores, pero nada más. También os recomiendo que no me enviéis mensajes. A partir de este momento, el único contacto con la Tierra que tendré será con Control de Misión y con ciertas personas allegadas a mí. Todo lo demás será considerado spam. Me gustaría decir que os aprecio, pero no es así. Para mí, sois lo mismo que Life&Space Entertaiment. Para mí, no sois nada. Porque yo estoy aquí, y vosotros no. Porque yo estoy vivo, y vosotros estáis todos muertos. Pulsó ENVIAR sin pararse a revisar el documento. Sabía que si lo hacía lo convertiría en un texto más políticamente correcto, y no quería que fuese así. Porque yo estoy vivo, y vosotros estáis todos muertos, murmuró, consciente de que ahora ya nadie le miraba. Sólo podían escucharle, y teniendo en cuenta que no solía hablar demasiado… estaban ciegos. Porque yo estoy vivo, y vosotros estáis todos muertos, repitió, echándose a reír. Respiró bien hondo, pensando en que le había robado la frase a uno de los grandes autores de ciencia-ficción de la historia, y tuvo la impresión de que tomaba de nuevo el rumbo. 25 Todo estaba oscuro, solamente una tímida luz iluminaba las hojas de su libro. 276 Sabía que se encontraba en el módulo, pero podría haber estado en el cuartucho junto a su huerta donde, en verano, dormía a veces. Al otro lado de los ventanucos, atisbaba a vislumbrar alguna que otra estrella. Solamente se escuchaba el siseo del sistema del aire, de los aparatos encendidos, a modo del crí-crí de los grillos. Su vientre se inflaba y desinflaba con lentitud. Sus ojos corrían por las líneas, no del modo de tiempo atrás, cuando devoraba palabras con el ansia de llegar al final, sino con sosiego, saboreando cada letra y cada palabra, cada significado. Pasaba de media noche, y su cerebro sonaba a jazz tranquilo. Leía un clásico de ciencia-ficción, de aquellos que siendo joven habían incendiado su cerebro inquieto. No importaba que ya conociese el destino del personaje, o que este fuese tan plano como el encefalograma de un cadáver. Importaba lo que subyacía bajo la historia, importaba lo que esta traía a su memoria. Importaba la sonrisa que se le dibujaba por momentos. Porque estaba en Mercurio, un vivo muerto o un muerto vivo, y aún así se sentía disfrutando de un momento de placidez. El cansancio relajaba sus músculos. El hambre atenazaba su estómago. Pero dentro de sí mismo, en el fondo… se sentía muy bien. Continuó leyendo mientras sus ojos resistieron el agotamiento. Luego, dejó que se cerrasen y que el libro resbalase hasta caer al suelo, doblándosele las hojas. En otro tiempo, eso le habría quitado de quicio, pero ahora sabía que lo importante de aquel libro no se podría arrugar jamás. Se dejó llevar a otras dimensiones. Se dejó ir. 26 Se mesó la barba rala, y comenzó a escribir. Hacía tres semanas que no actualizaba el blog. Blog Man on Mercury // Actualización 151227 Me han dicho que el seguimiento de mi blog es cada vez menor, que la audiencia de Life&Space Entertaiment no hace más que bajar. Y eso me alegra. Se lo pensó un instante. Si, le alegraba. Llevo ya 66 días en Mercurio. El hoyo número 4 sigue siendo mi hogar, mi único hogar, y el único que he de tener durante lo que me queda de vida. Como buen astronauta, y también como buen náufrago, me he diseñado una rutina. Más que necesaria en mi caso, puesto que al contrario que Robinson Crusoe y otros sucedáneos posteriores y más tristes, yo no tengo ni una sola opción de abandonar Mercurio. Aunque la mayor parte del tiempo lo olvide. No me iré. Mi rutina es sencilla. Una vez a la semana, salgo a extraer silicatos y los amontono junto al equipo de electrolisis. Como no he quitado las cámaras exteriores, todavía podéis ver eso. Hago varios montones, y luego, cuando toca, 277 salgo del módulo y los cargo en la máquina. Otro día, normalmente no seguidos, voy a cortar bloques de hielo, y los meto en el sistema depurador de aguas. Suspiró. Por lo demás, mis días son días tranquilos. Sé que muchos pensarán que cómo puedo estar tan tranquilo. ¿Qué cómo puedo estar tan tranquilo? Sigo deseando vivir. Y vivir lo mejor posible. ¿Para qué angustiarme, o deprimirme, si mi futuro ahora carece de incertidumbre, que es lo que os amarga a vosotros en la Tierra? Rugió su estómago. Madrugo y bebo agua. Eso aplaca el hambre durante unos minutos. Luego me aseo un poco y hago estiramientos. Accedo a mi cuenta de correo y miro los mensajes que he recibido. A veces los leo, a veces los dejo estar, otras veces los borro directamente, otras, los leo una y otra vez. Más tarde, compruebo que todos los sistemas funcionan correctamente: tanques de oxígeno y equipo de electrolisis, sistema depurador de aire; sistema de aguas; aire acondicionado; paneles solares y nivel de energía en las baterías; luces exteriores; comunicación con Gazer y con la Tierra; experimentos, ensayos. Convertirme a mí mismo en un experimento ha sido divertido. No sé durante cuánto tiempo seguiré pesándome y haciendo todo tipo de análisis biométricos. He adelgazado, eso es obvio. Tengo hambre a todas horas, y la despensa no hace más que reducirse, aunque muy lentamente. He tomado la dieta que los médicos me recomendaron, y la he partido por la mitad. Siguen diciéndome que es una locura, que moriré, pero la muerte es lo único que tengo garantizado. Como vosotros, no lo olvidéis. Si no debo salir a controlar externamente ningún aparato, ningún experimento, suelo meditar. Me centro en mi respiración, en inspirar y espirar, y con los ojos cerrados, trato de centrar la mirada en mi entrecejo. A veces lo consigo, otras veces no. A veces se me desacompasa la respiración, otras veces presto demasiada atención y no va bien. Cuando la meditación funciona realmente, suelo volver de ese limbo unas horas más tarde. Dónde estoy mientras medito, no lo sé. Pero que no he estado más tranquilo en mi vida, de eso estoy bien seguro. ¿Es posible que me haya desprendido de lo superfluo y camine hacia la verdadera esencia? Era algo que se preguntaba pero para lo que seguía sin respuesta. En cierto sentido, me siento mucho más vivo de lo que nunca me he sentido. Pero quizá no sea más que una impresión. Noto, día a día, como mis gemelos, mis bíceps, menguan. Los médicos dicen que es normal, que eso seguirá así. Por las tardes, leo. Tengo la mayor biblioteca virtual de todo Mercurio, aunque suelo centrarme en las escasas novelas que traje conmigo, de hojas gastadas y amarillentas, libros de otra época que hoy 278 nadie conoce. Mientras leo, el tiempo pasa, y luego, a última hora, en el atardecer de mis falsos días de veinticuatro horas, como. Llamarle comer es un eufemismo, pero no entraré en detalles. El estómago ruge y duele como si estuviese a punto de devorarse a sí mismo, y estoy seguro de que, en cierto modo, es así. Al llegar la noche, la supuesta noche, estoy agotado, y duermo. Duermo sabiendo que ha pasado un día más, y que queda un día menos. No penséis que es triste. No lo es. Apartó un momento el teclado, sobre el suelo, y desde la frente bajó la mano por la cara. Luego respiró hondo. Sesenta y seis días, pensó. Y sin embargo, parecían haber pasado nada más que un par de semanas. Pulsó ENVIAR, y guardó el teclado. Vio en la pantalla una docena de mensajes de Control de Misión, pero los ignoró. No le apetecía hablar con nadie. Luces, musitó, y el ordenador de a bordo las encendió de golpe. Durante unos segundos, estuvo cegado. Debía añadir paulatinamente para que el ordenador lo entendiese. Pero, ¿cómo culparle de una estupidez emocional que le habían regalado sus creadores? Por momentos, le habría gustado poder conversar con una inteligencia real. Sabía que podía hablar con los controladores en la Tierra, Bill y los demás, y había miles de personas en la red que con mucho gusto perderían su tiempo con él. Pero eso no era una conversación real. Sin embargo, con el ordenador de a bordo… Déjalo, pensó. Había leído demasiados clásicos de ciencia-ficción, pero sabía que ni siquiera en la Tierra había ordenadores como HAL 9000. Todo lo contrario, el ordenador de abordo tenía tanta capacidad dialéctica como un gato autista. Por un momento, se preguntó qué sería del ordenador cuando Nihon muriese. Y era una cuestión tan estúpida que estuvo dándole vueltas durante un buen rato. Su muerte no significaba mucho para el módulo. El mástil con los paneles solares seguiría funcionando del mismo modo, de manera que el aporte energético se mantendría mientras los paneles funcionasen. Y al morir, el consumo de oxígeno se reduciría. No del todo, puesto que las bacterias que floreciesen sobre su cadáver consumían oxígeno. Pero con el tiempo, también ellas perecerían al carecer de materia, aunque tardasen muchísimo tiempo. En cualquier caso, ¿qué pasaría con el ordenador? Por lo que sabía, seguiría alerta las 24 horas del día. Parte de su memoria llevaba a cabo tareas rutinarias y vitales para la vida de Nihon, controlando los sistemas de supervivencia. La otra parte permanecía a la espera de recibir una orden. Analizó ese concepto de espera permanente. Cuando muriese, el ordenador seguiría en ese estado durante mucho tiempo, quizá décadas. A la espera. Nihon sentía la crueldad de esa situación, pero la lógica le decía que era un estúpido, que el ordenador no tenía conciencia, no podía sentir. Era solamente un conjunto de circuitos incapaz de 279 cualquier conexión emocional, para el cual daba lo mismo esperar un minuto que un millón de años. Y, sin embargo, ¿por qué no podía sacarse de la cabeza la idea que sería cruel dejarlo...? Tendré cuidado, amigo, murmuró. El ordenador no respondió, al no comprender la orden. Nihon siguió: Cuando note que me llega la hora, me meteré en el traje y te apagaré. Dejaré de descanses. No te someteré a esa agonía. Era un pensamiento realmente absurdo, pero a Nihon le daba igual. Sonó una alarma en la pantalla. La estancia se llenó de luz roja, sus oídos de un estridente pitido. Se puso de pie, y tras esperar unos segundos a que su cuerpo aceptase la nueva postura, se acercó a la pantalla. Detén la alarma, ordenó. Las luces se apagaron y el pitido desapareció. Había un mensaje de prioridad 1 en su bandeja de entrada, y procedía de Bill. Dudó unos segundos en abrirlo, pero finalmente lo hizo. Leyó: Siento ser yo el que te lo diga, Nihon, pero Úrsula ha muerto. Ayer se estrelló el avión en el que viajaba. Lo siento mucho. Estaré aquí las próximas seis horas. Si necesitas hablar, házmelo saber. Lo siento, lo siento de veras. Nihon cerró la bandeja de entrada, y se escurrió hasta el suelo, su espalda apoyada en la pared. Se mesó la barba. Carraspeó para aclarar la garganta. Luces fuera, dijo. Las luces se extinguieron. Ordenador, dijo. El ordenador se mantuvo a la espera. ¿Sabes lo que es el amor?, preguntó con la voz quebrada, quebrada, quebrada, quebrada, quebrada, quebrada,… 27 Más tarde, Nihon pensaría en la ironía de la vida. En como a veces uno terminaba deseando lo que un segundo antes había odiado con toda su alma. Pero a las tres de la madrugada, el ordenador del módulo le despertó con una sinfonía de alarmas estridentes, un chorro de luces rojas parpadeantes que le hicieron sentirse dentro de un caleidoscopio, y no pudo pensar en nada. Lo que el ordenador le estaba diciendo era un torrente de información que se podía resumir en una frase relativamente sencilla: y era que para Nihon, la Tierra desaparecía. Sumido en una confusión, tardó unos segundos en comprender. Solamente sintió que todo temblaba, sintió su corazón saltar dentro de su pecho. La escasa gravedad pareció subírsele a la cabeza, la notó ligera como un globo aerostático. La voz artificial lanzaba palabras, y fragmentos de frases iban depositándose en su cabeza. ‘Cinco minutos y veintitrés segundos’. ‘…activación de protocolo de protección electro…’. ‘Garantizar superviv…’. Pasó quizá medio minuto, y la confusión se esfumó. Sólo quedó la verdad y la comprensión inmediata de la misma. Bruscamente, se levantó y se llevó las manos a la cabeza. Durante un instante decidió maldecir su suerte y acusar a los 280 astrofísicos de la Tierra. En el instante siguiente, barajó la posibilidad de enviar un mensaje a la Tierra, pero luego se obligó a seguir el protocolo. Nada podían hacer por él desde la Tierra. Lo que el ordenador de a bordo le estaba diciendo era que acababa de estallar una tormenta solar. Y ya no importaba que se hubiese diseñado la misión en un mínimo solar, con pocas manchas solares y pocas posibilidades de tormenta. Mientras pensaba, y por tanto perdía el tiempo, un torrente irrefrenable de radiaciones barría las inmediateces del Sol y se dirigía hacia Mercurio. Se lanzó hacia la pantalla más cercana, y observó las tablas entrantes de datos. Sus pupilas siguieron con movimientos espasmódicos los números, los porcentajes. Todo había sido detectado por el Gazer, que además de funcionar como enlace con la Tierra y de cartografiar el polo mercuriano, disponía de una docena de sensores enfocados hacia el astro rey. Se acarició el pelo ya un poco largo, se frotó los ojos, se pasó la mano por la barba incipiente. Aquello significaba cosas muy graves. El módulo de aterrizaje disponía de un pequeño generador de campos electromagnéticos. Su supervivencia inmediata no corría peligro, pero debía retraer el mástil y los paneles solares, ya que el radio de protección se limitaba al módulo. El Gazer carecía de un generador similar. No se había considerado necesario, puesto que la misión transcurría durante un mínimo solar, y duraba solamente seis meses. Por tanto, la tormenta lo convertiría en un artefacto inútil y muerto. Su único vínculo con la Tierra disfrutaba de los últimos minutos de vida. Sopló, incapaz de centrarse. Cuatro minutos y treinta segundos, dijo el ordenador. Debía actuar ya. Vuelca todos los datos del Gazer aquí y a la Tierra, ordenó. Y activa el protocolo de retracción del mástil. Eso haría que los paneles entrechocasen unos con otros. Muchas células saldrían mal paradas, pero podría repararlas más tarde. Debía salvaguardar su única fuente de energía. Enciende el generador de campos electromagnéticos, dijo. Luego corrió a ponerse el traje espacial. Estaba en el protocolo, y de hecho, era el primero de los pasos que debía tomar. La teoría afirmaba que el hoyo 4 ofrecía una protección suficiente para el módulo, pero la certeza no era absoluta. Si algún paquete de radiación caía errático hacia el módulo, y quemaba el chip inadecuado,… entonces, la muerte. El clic del casco aseguró su supervivencia para las siguientes horas. Aunque si algo iba mal, de poco le serviría. Se aseguró de haber seguido todos los pasos del protocolo, y se metió dentro de la cabina. El aire desapareció con el siseo habitual, y la compuerta se abrió. Nihon amaneció al exterior iluminado. Todo le pareció irreal envuelto en un 281 halo de adrenalina y temblor nervioso. Dio unos pasos hacia donde durante corto tiempo había ondeado una bandera, y observó el mástil. Un minuto treinta segundos, dijo el ordenador, una voz extraña en sus oídos, que no llegaba a amainar su soledad absoluta. Echó un vistazo al cielo. Estrellado como siempre, era un círculo recortado por los bordes del hoyo 4. No había nada de amenazador allí, al menos nada diferente de lo habitual. Nadie podría decir que el vacío cósmico ardía de radiación. El mástil se retraía con dificultad. No estaba especialmente diseñado para ello. Su función era la de sostener los paneles solares, y sólo se contemplaba una retracción tan rápida para casos de emergencia. En condiciones normales, la retracción para cambiar uno de los paneles era un proceso que llevaba horas. Ahora, se estaba produciendo a una velocidad casi asombrosa, y los paneles se iban amontonado unos sobre otros en lo alto del módulo, hasta que el mástil estuvo por debajo del borde del hoyo. Nihon pensó con sorna en que el módulo parecía ahora una copa de vidrio con nata montada... Detén la retracción, gritó Nihon, y corrió de nuevo a la cabina. Para cuando estuvo dentro del módulo, frente a la pantalla, la cuenta atrás ya había terminado. Análisis de sistemas, dijo, tras un largo suspiro. El silencio antes de la respuesta le permitió escuchar los latidos acelerados de su corazón. Sistemas del módulo en correcto funcionamiento, dijo el ordenador. Su propio funcionamiento era fiel reflejo del estado del módulo. Si algo hubiese ido mal, quizá no pudiese ni hablar. Daños en paneles, pidió. Células dañadas en todos los paneles, respondió. En la pantalla apareció un esquema de paneles que debieran haber estado en color verde pero que palpitaban intermitentemente en rojo y en naranja. Nihon asintió. No estaba mal. Las células de los paneles podían repararse sin dificultad, y en el peor de los casos, tenía repuestos. Los necesitaría mientras estuviese en Mercurio, pero pensar en términos de años le resultaba ridículo en ese momento. Revisa de nuevo los sistemas vitales, pidió. El ordenador se sumergió en el análisis, y Nihon se apoyó con un brazo en la pared y dejó caer la cabeza. Había un exótico amasijo de emociones en su mente, jugando lo que parecía ser una interesante partida de mahjong: tormento, angustia, estrés, tristeza, desesperación, e incluso un tenue matiz de diversión. Análisis finalizado, anunció el ordenador un minuto más tarde. Miró la pantalla y suspiró aliviado. Todos los sistemas funcionaban perfectamente. No se habían dañado ni el equipo de electrolisis, ni el de reciclado de agua, ni el sistema de gestión de aire, ni otros aparatos que conformaban el sistema de soporte vital. La producción de energía se había detenido al retraer el mástil, pero tenía reservas suficientes para varios días, y repararía los paneles mucho antes. 282 Tendría que estar contento… pero había una pregunta que todavía no se había hecho, y que debía formular cuanto antes. por mucho que temiese que lo esperado se convirtiese en certeza. Intenta la conexión con el Gazer, dijo. El ordenador respondió inmediatamente: Enlace incompleto. Programa intentos de conexión para las próximas tres horas, y si no hay contacto, reorienta la antena a la Tierra. Y se sentó en el suelo. Las siguientes horas de aquella madrugada transcurrieron con una placidez irreal, Nihon sumido en un estado casi narcótico. El ordenador intentaba contactar con el Gazer, pero Nihon ya sabía que el satélite estaba tan muerto como el propio Mercurio. Inservible. No obstante, debía intentarlo aunque supiera que ya no podría contactar con la Tierra. La antena del módulo tenía un alcance limitado, y desde la superficie de Mercurio, la radiación solar habitual enmascararía su señal. Podía intentarlo, pero… probablemente no funcionase. El tiempo melindroso le permitió valorar la ironía de la situación. Él, tímido e introspectivo; él, que odiaba las redes sociales y que sólo se enfrentaba a ellas por contrato o por rabia y desdén; él, que se volvía extrañamente asocial por razones en las que prefería no reflexionar; él, Nihon, un solitario. Ahora yacía sentado en su módulo, incomunicado para siempre con la Tierra, veía confirmada su soledad gracias al Sol. A partir de ahora, viviría en un trono de soledad. El hombre más solo del mundo... ¿Y qué más da?, se repetía constantemente, como un mantra que de tanto repetir perdía sentido. No había nadie en la Tierra con quien quisiese hablar. Úrsula había muerto, y todavía no era capaz de aceptarlo. Los mensajes de otros astronautas, y de miles de internautas le importaban una mierda. Control de Misión ya no servía de nada. Se había librado de lo que había considerado una molestia, pero ahora que la había eliminado, no podía dejar atrás la sensación de que algo no iba bien del todo. De que había perdido una de las piezas que formaban el puzzle de su vida, y que el puzzle jamás volvería a estar completo. Allí sentado, Nihon sintió un frío que nada tenía que ver con los ciento cincuenta grados negativos que asolaban el exterior del módulo; que nada tenía que ver con el frío del vacío sideral; que nada tenía que ver con nada que hubiese sentido antes. Su situación prácticamente no cambiaba, pero en el fondo… jamás volvería a hablar con un ser humano, y la única voz que podría escuchar sería la del ordenador, con ese matiz de artificialidad que le recordaba constantemente que hablaba con una máquina. Sólo queda mi propia voz, susurró. Pasaron las tres horas, y el ordenador anunció que la comunicación con el Gazer 283 había resultado imposible, y que iniciaba el programa para establecer contacto directo con la Tierra. Nihon no dijo nada, pues nada tenía que decir ni nadie a quien decírselo. Muévete, se dijo, pero no pudo más que inclinarse ligeramente y dejarse caer de nuevo contra la pared. Análisis de espectro electromagnético, pidió. El techo del módulo contaba con un pequeño aparato de observación del cielo, y el ordenador lo enfocó con pericia en la dirección correcta. Llovieron datos en la pantalla. La tormenta parecía haber pasado con inusitada rapidez, y eso significaba que podía ponerse en marcha. Quedarse sentado no era una solución, de modo que se levantó y salió de nuevo al exterior. Respirando con dificultad, ascendió la larga pendiente y se asomó al Sol que parecía atardecer con indiferencia, como si no fuese responsable de nada. Lo maldijo en silencio, y a sus espaldas observó sin tranquilidad un pedazo de metal cada vez más sucio que tenía por sombrero un elevado número de paneles solares amontonados como las cajas de una mudanza. Más allá del hoyo, la larga llanura se rompía por las paredes del cráter Priscilius. Suspiró y miró de nuevo el Sol. La estampa no carecía de belleza. Aquellas irregulares llanuras cubiertas de oscuridad y las colinas y las grietas y los cráteres, y finalmente, el horizonte y el Sol agonizante. Estaba solo, definitivamente solo. Dio media vuelta y descendió hacia el módulo. Diciéndose que no cambiaba nada, que todo seguiría siendo básicamente igual. Pero sabiendo que no lo sería así. 28 Despertó aunque en realidad no había dormido. Yacía tumbado en el módulo en un estado tan cercano a la catatonia como la misma muerte, respirando quedamente y con la mirada fija en un lugar que estaba mucho más lejos que el techo. Se inventó un diálogo a medio camino de la neurosis. ¿Quién eres?, se preguntaba. Nihon, respondió. ¿Qué haces aquí? Estoy llevando a cabo una misión tripulada a Merc… pero no terminó. Se lo pensó mejor. En realidad, dijo, no estoy haciendo nada. Se incorporó, notando una punzada de hambre, esa sensación ya tan familiar. Apretó las manos contra la barriga, pero la ilusión era vana. Eso no atenuaría el hambre. Miró alrededor. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya?, pensó. Las pantallas estaban apagadas, superficies sin brillo fundidas en un gris ceniza muy oscuro. Por la intensidad de la iluminación, parecía mediodía. Se frotó las manos. ¿Cuánto tiempo? Recordaba haberse tumbado en el suelo durante algún momento de la madrugada, aquejado de un insomnio vívido, así que se había 284 sumido en un duermevela concentrado durante quizá nueve o diez horas. Pero esa no era la pregunta. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Encendió la pantalla que estaba más cerca. Nació la luz, se iluminaron las ventanas de diálogo, apareció el reconocible escritorio virtual. Vagó con el cursor sobre iconos que anteriormente había usado, pero que ahora, al verse privado del contacto con la Tierra carecían de función: blog, redes sociales, videocam,… pulsó en el reloj inferior. 12:45, pudo leer. Picó en la fecha, y tras contar un instante, descubrió que hacía ciento setenta y ocho días que había pisado la superficie de Mercurio. Durante unos segundos, no pudo alejarse de la sorpresa. ¡178! Casi seis meses, seis largos meses en un lugar hostil, oscuro y frío, lejos de nadie que pudiese ayudarle a modificar su estatus de náufrago espacial. Lejos de todo, pero tan cerca del Todo como nunca nadie había estado. Se levantó y estiró las piernas. Establecer protocolo de contacto con la Tierra, dijo en voz alta. El ordenador obedeció sin responder. Desde que el Gazer se convirtiera en una chatarra espacial sin más función que la de ser el primer satélite de Mercurio, Nihon, día tras día, había dedicado media hora de la vida útil de la antena del módulo en tratar de conectar con la Tierra. Un objetivo; una utopía. Si precisamente el estudio de Mercurio había permanecido en suspenso durante años se debía a la cercanía del Sol. El astro rey enmascaraba el diminuto planeta rocoso, y cualquier señal que salía de él debía combatir con la radiación solar. Una batalla que la débil siempre perdía. Las posibilidades de que desde la Tierra pudiesen detectarla eran mínimas. Y cada día que pasaba descendían. Suponía que, en algún momento, Life&Space Entertaiment cancelaría el contrato con la agencia, y que esta, no mucho más tarde, estimaría un gasto excesivo mantener el Control de Misión para una misión que, de hecho, estaba tan muerta como el propio Nihon. Le encargarían a un becario recién salido del MIT que hiciese barridos periódicos y casi automáticos del polo de Mercurio, y quizá un año más tarde, los telediarios dedicarían veinte segundos a hablar del hombre que había pisado Mercurio por primera vez y que presumiblemente allí seguía. Por momentos, se preguntaba cómo sería seguir allí durante años… al menos, cuatro, como le habían dicho los médicos de Control de Misión. Cuatro años, mil cuatrocientos sesenta días. De los cuales ya había consumido ciento setenta y ocho. Podía verlo como una cuenta atrás, o simplemente como el flujo de un río de segundos. Podía verlo de muchas formas. De él dependía. Dio un par de vueltas por el contorno de la estancia del módulo, mientras el ordenador llevaba a cabo el protocolo. La mente vacía, el alma flotando en una gravedad menor. Se acarició el pelo y observó que estaba mucho más largo de lo que jamás había estado. Descartó pensar en el efecto de la baja gravedad sobre el crecimiento capilar, un pensamiento inofensivo, y sin embargo, se percató de que hacía muchos meses que no se observaba a sí mismo. Se palpó la cara, 285 nervioso, pero no era capaz de saber si sus pómulos parecían sobresalir más, o si sus ojos estaban más hundidos y rodeados por ojeras oscuras. La barba era incipiente, como siempre, pues tenía un rostro casi lampiño. ¿Cómo verme?, murmuró. En el módulo no había más que un espejo, que había roto casi al inicio de la misión, cerca aún de la órbita terrestre. Encontró la respuesta rápidamente: las cámaras. Lo que otrora había servido para martirizarle, para enviar su vida a través del vacío sideral hacia la Tierra, ahora podía serle de ayuda. Arrancó las tiras de cinta aislante negra que había colocado meses atrás para que nadie pudiese verle en su ataúd de bajo coste, y luego se apostó frente a la pantalla más cercana. Dado que no había desconectado las cámaras, estas habían seguido grabando un fondo negro durante largos días. Su rostro se materializó ante él. Y sí, su delgadez le sorprendió. Tomando como foto la última imagen mental que tenía de su rostro, Nihon se encontró ante pómulos marcados, ojos un tanto vidriosos, pelo desmadejado y húmedo, enmarañado, una barba incipiente donde se entremezclaban pelos blancos, rubios, negros, en un mosaico que siempre había atraído las miradas y que le había persuadido de dejarse barba, si esto hubiese sido posible. Los labios cuarteados, el mentón afilado. Esto soy yo, murmuró. Protocolo finalizado, dijo el ordenador. Nihon le miró, expectante. El contacto ha sido negativo. Suspiró. Quizá si el Sol se funde, pensó. Bien, de todos modos, Nihon no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Solamente llevaba seis meses en aquel lugar. Por el momento, no le molestaba demasiado la ausencia de contacto humano. Pasaba los días sumido en un duermevela extraño y embriagador, el cual le resultaba difícil de describir o de comprender. Duermevela que se veía roto una vez cada cinco o seis días, en que salía a cortar bloques de hielo y extraer silicatos, o para comer su exigua ración de comida pre-cocinada y siempre insípida. O para leer con aplastante tranquilidad una de sus novelas. O para cortarse las uñas, o para asearse. O para mirar el techo, o para practicar yoga. O para… o para pensar en la nada. Así que no echaba de menos al resto de compañeros humanos, allá en la Tierra. En el pasado, había estado hasta cuatro meses sin ver a nadie, en su huerta junto a la montaña, cultivando y pasándose los días entre frutales, paseando por los caminos que otros habían pisado y mantenido siglos atrás, sumido en pensamientos baldíos y yermos mentales. Estaba acostumbrado, le gustaba ser así. Estar en Mercurio era prácticamente lo mismo. No había plantas, sino silicatos. No había riachuelos y alberos y pequeñas cascadas, sino cubos de hielo. No había… Las diferencias eran tan obvias que se diluían en el día a día. Sobrepasada la memoria de su huerta, del sosegado flujo de estaciones, solamente el recuerdo de Úrsula perturbaba su calma anestesiada. Ella, con su 286 mirada y su despreocupación, con su depresiva forma de ser, su extrema sensibilidad. Ella, ella, ella. Si, ella había muerto, pero en cierto sentido, seguía viva en su interior. Era un espectro, un holograma que se le aparecía y le recordaba que jamás recuperaría lo que una vez había poseído sin percatarse. Su madre siempre le había dicho: No importa lo malo que te pueda pasar en la vida, ni aunque sea tan malo que sientas que ya nada será igual. Lo que importa es que puedas aprender de ello. Si sacas una lección, jamás habrás perdido el tiempo. Su madre había poseído una sabiduría que los filósofos podían buscar toda su vida sin apenas rozarla jamás, pero Nihon no sabría nunca si sus palabras le servirían de algo. Al parecer, de todo se quitaba una lección. Pero… ¿y qué? En cierto modo, la lección… ¿qué pasaba si no le servía de nada? 29 Observó. El paisaje le resultaba conocido. Aquella roca que usaba como banco, también. Y, por supuesto, el cielo estrellado. Y el módulo, aunque no podía verlo, a sus espaldas, cada vez más soso. Con las manos apoyadas en sus rodillas y un potente dolor de cabeza, se dejaba llevar a pesar de las punzadas que como puñaladas arremetían contra su estómago hambriento. Ciento ochenta días, murmuró. La voz se perdió más allá del plástico transparente de su casco. De haber ido todo bien, en ese justo momento debería encontrarse en el módulo de retorno, preparándolo todo para iniciar su viaje de seis meses a la Tierra. Un viaje largo en el que se pelearía consigo mismo para no enloquecer. Donde contaría los días que faltaban. Se lo imaginó, entrando en la órbita terrestre, acoplándose a alguna de las estaciones espaciales. Y allí, recibiendo las felicitaciones de decenas de astronautas. Cayendo luego hacia su hogar de forma controlada. Desinfectándose, descansando, luego vitoreado por cientos de miles de personas. Encuentros con líderes políticos, personalidades famosas e inconscientes de con quién hablaban, compromisos publicitarios orquestados por Life&Space Entertaiment. Y meses más tarde de pisar la Tierra, una vez adaptado de nuevo a la gravedad terrestre, podría quizá encontrarse con Úrsula y sumirse en una noche de pasión inconsciente y de intimidad regalada. Y luego, enamorarse de nuevo de su huerta, huir de todo y de todos. Creced, pequeños calabacines, creced, murmuró, abstraído. La realidad era que se encontraba allí. Y que no volvería. Aquel era su hogar, su único hogar, su último hogar. Podía recordar los calabacines una y mil veces, pero ya no disfrutaría su sabor tras empaparse en aceite hirviendo. Suspiró mirando alrededor. Vivía la certeza de la muerte, pero no se maldecía por ello. Los demás, en la Tierra, ignoraban la certeza y vivían una mentira autoimpuesta. ¿No le daba eso 287 una ventaja, un plus, un alivio? Tenía agua y aire, y comida, aunque escasa. Poseía una librería casi infinita de la literatura humana, y archivos acerca de cualquier cosa que pudiese colmar su sed de curiosidad. Y tenía el yoga. Y las horas de sueño. Y, en última instancia, la muerte. Recordó una Pregunta del Día: ¿Te has masturbado alguna vez en la Celeste? Bien, también tenía eso, si es que sentía un impulso tal... En la pantalla de su antebrazo, llameaba helada la temperatura, ciento sesenta grados negativos. Sintió una presencia a sus espaldas, y se giró de pronto, llevado por el presentimiento de que alguien le atacaba por la espalda, quizá el atávico recuerdo de una intuición que había servido a sus antepasados para sobrevivir al acoso de los depredadores. Pero detrás no había nada, no más que el módulo, que para el caso no era más que chatarra sin emociones ni sentimientos. El módulo, que seguiría allí miles de años después de morir Nihon. Y, ¿no era lo que siempre habían buscado los humanos, la inmortalidad? Como fuese, en forma de literatura, en forma de esculturas o edificios,… los genes, obligando al hombre a autoperpetuarse, como parásitos transgeneracionales. Se levantó e inició el descenso hacia el módulo. Le temblaban las rodillas y se sentía algo mareado, algo quizá relacionado con el hecho de que hacía días que comía menos todavía de lo recomendado. Al llegar al fondo del hoyo 4, pensó en que debía idear un sistema mejor para salir de él. Parado ante el módulo, e iluminado irregularmente por los focos, pensó en cómo. Primero, en unas poleas y un sistema parecido al de las perchas en las estaciones de esquí. Luego, al caer en lo imposible de construir algo así, razonó que el mejor sistema que había inventado el hombre para subir y bajar de lugares eran las escaleras. Construiré unas escaleras, se dijo. Pero, en cambio, lo que hizo fue ponerse a reparar algunos paneles solares que habían salido mal parados durante la tormenta solar que había asesinado al Gazer. Suspirando y suspirando. 30 Construyó las escaleras en los meses siguientes. Armado con un pequeño taladro, cada día salía del módulo, se plantaba de rodillas ante la pendiente, e iba arrancando esquirlas de un suelo que había permanecido inalterado durante millones de años. Los pedazos de roca salían despedidos en todas direcciones, flotando un instante en el vacío de una atmósfera inexistente, y cayendo luego tras Nihon, donde formaban un abanico de escombros. Y Nihon, con la paciencia de quien se sabía condenado, iba retocando su obra con el ánimo de un escultor renacentista, puliendo y tratando de que el escalón tuviese las líneas lo más rectas posible. Sobre él, un cielo negro donde anidaban estrellas cada vez más anónimas. A su alrededor, el escenario de siempre. 288 Tardó meses en completar su obra porque esculpir un solo escalón le agotaba durante días. La escasa dieta cobraba sus primeros plazos. Su peso había bajado, y se notaba débil cada vez que trataba de levantarse, se volvían fláccidos sus bíceps y sus gemelos, al tiempo que su otrora vientre plano desaparecía como una depresión rodeada de costillas. Salir al exterior, y someterse al esfuerzo de arrastrar bloques de hielo o kilos de silicatos, se había convertido en una experiencia de alto riesgo. Los mareos eran habituales, e incluso había caído desmayado varias veces. Por eso una parte de sí mismo se maldecía al verle salir por la puerta del módulo, y encaminarse con el taladro en su mano hacia la pendiente. Pero un algo febril se revolvía dentro. Debía terminar aquella hilera de escalones. Y finalizó la obra unos días antes de cumplir su primer aniversario en Mercurio. Agotado, al terminar de esculpir el último escalón, se sentó sobre él, y lanzó al hoyo el taladro que durante meses se había convertido en instrumento esencial. Allí sentado, a espaldas del Sol, respiró hondo y notó como su corazón saltaba en un pecho desnutrido. Sin embargo, a pesar del agotamiento, se sintió alegre como un niño el día de navidad. Se levantó y caminó hacia la roca que hacía las veces de banco, y allí permaneció largo rato, hipnotizado por el resplandor del Sol moribundo sobre el horizonte hasta que el traje le advirtió de que las reservas de oxígeno habían descendido por debajo del veinte por ciento. Regresó al módulo. 31 El día del aniversario se replanteó su existencia. En el interior del módulo, sintió su ánimo vagar por desiertos y descansar brevemente en los escasos oasis. La ventaja era que conocía exactamente su situación. El engaño no formaba parte del trato. Durante las horas de aquella falsa mañana en que el calendario le decía que llevaba ya un año allí, pensó en el oxígeno, en los repuestos y en las reservas de silicatos, en el agua y en la luz, en la vida del ordenador de a bordo, en las llanuras mercurianas. Tarareó viejas canciones de juventud, acompañando el tarareo con el compás de sus dedos sobre el xilófono óseo en que se habían convertido sus costillas. A un lado, descansaban las novelas que se había llevado consigo. Por momentos, albergaba el ácido y divertido pensamiento de que se habría traído más novelas en papel de haberlo sabido. Las digitales no le ofrecían el mismo placer... Y al final de aquella mañana de la que luego no recordaría nada más que lo mismo de cada día, Nihon se puso el traje, respiró hondo, y salió al exterior. Allí, caminó con lentitud, como si así fuese más fácil alcanzar una epifanía, alcanzar a las verdades allí donde se escondían. Alzaba la mirada por momentos, observando a veces las paredes del hoyo 4, a veces las estrellas, dibujando líneas falsas e imaginarias entre unas y otras, dibujando una cuadrícula infinita. A veces se frotaba las manos, a veces se las ponía a la espalda, disimulando una 289 falsa sabiduría griega. Terminó por enfrentarse a las escaleras. Las miró con ojo crítico, sintiéndose orgulloso de su esfuerzo pero también descubriendo las irregularidades, las superficies rugosas y agrietadas. Puso la bota en el primer escalón, sabiendo que tendría tiempo de pulir las escaleras y de pulirse a sí mismo, y empezó a subirlas notando al hacerlo como el corazón se aceleraba con estruendo juvenil. Fue contando los escalones uno a uno, hasta completar los cincuenta y uno. En la cima, recuperó el aliento quedamente, sonriendo al ver como el vapor de agua se condensaba en el interior del casco unos segundos hasta que el sistema de refrigerado del traje lo hacía desaparecer. Luego, oteó el horizonte invariable, un lienzo que ya le resultaba hasta obvio, y se sentó en su banco. Cruzó sus manos, apoyó los talones en el suelo con la punta de las botas en alto, y respiró bien hondo. Un año, murmuró. Eso significaba trescientos sesenta y cinco días. Trató de calcular mentalmente cuántos más le quedaban, pero se perdió al cuarto año. Nunca había sido muy bueno en cálculo mental, el psicólogo del colegio se lo contaba a sus padres en cada visita, preocupado como si fuese lo más importante de la educación de un niño. Así que dejó los cálculos. En cierto modo, ya le parecía bastante impresionante haber pasado todo aquel año allí. Suponía, en parte para aferrarse a la belleza de la singularidad, que cualquier otro se habría suicidado mucho antes. Aislado del cualquier contacto con la Tierra, sometido a un futuro augurado en hambre y penurias, ¿alguien podría reprocharle hacer algo así? Y, es más, ¿le importaría? Pasó largo rato mirando aquel falso atardecer eterno, y luego se levantó y bajó de nuevo hasta el módulo. En el fondo, aquel no era más que otro día cualquiera en el polo norte mercuriano. Otro día más en su especial vida. Observó los paneles solares, como las velas de una carabela ondeando ante el viento cósmico, la radiación que le daba aquella existencia. Los segmentos de cada panel permanecían grises como si quisiesen imitar a todo lo que los rodeaba, pero aunque no lo pareciese, el Sol los estaba inflamando de energía. De lo contrario, estaría muerto. Comprobó por rutina que el equipo de electrolisis funcionase, y luego arrastró un cubo de hielo desde las sombras donde los mantenía a salvo hasta la entrada del depurador. Luego echó un último vistazo al hoyo, y entró. Ordenó un poco la estancia en la que pasaba horas y horas. Colocó los libros perfectamente alineados, unos sobre otros, y limpió el polvo con un diminuto aspirador. Alisó la esterilla sobre la que dormía, pero su superficie arrugada se resistió. Y de pie en el centro exacto de aquella habitación, se sintió solo. Y lo que es peor, se sintió completamente desganado de hacer nada, como si nada de lo que pudiese hacer mereciese la pena. ¿Y si duermo?, preguntó a nadie. Dormir para siempre. 290 Olvida todo eso, se dijo. No podía caer en la desesperación. No podía permitírselo. Ordenador, llamó. ¿Si? Desconecta la antena de transmisión, ordenó. Esta acción incomunicará el módulo, informó el ordenador siguiendo el protocolo. Hazlo de todos modos, insistió Nihon. Llevaba tiempo pensando en ello. Desde hacía meses, la antena había estado tratando de hacer llegar mensajes a la Tierra, y en la Tierra, probablemente hubiese un potente telescopio rastreando la superficie del polo norte de Mercurio buscando alguna señal. Pero la presencia del Sol y de su aureola de radiaciones disipándose por el espacio como las olas de un estanque impedirían cualquier tipo de comunicación de ese tipo. Era el Gazer el encargado de transmitir a la Tierra, no aquella pequeña antena. En los doce meses de uso, se habían estropeado una docena de componentes, y Nihon temía que los repuestos gastados pudiesen ser necesarios para otros aparatos más indispensables. Antena desconectada, indicó el ordenador. Nihon asintió. Adiós, terrícolas, murmuró. Se sentó sobre la esterilla, y apoyó la espalda sobre la pared, bajo una de las pantallas donde otrora actualizaba sus blogs o respondía a las estúpidas respuestas de adolescentes suficientemente adinerados como para pagarse la suscripción a Life&Space Entertaiment. Sonrió con satisfacción al recordar alguna de las respuestas que les soltaba. Luego se pasó las manos por la cara, y dijo: Ordenador, activa modo de espera. El modo de espera desactivará la mayor parte de avisos. Su seguridad se verá comprometida, informó sin atisbo de humanidad. A Nihon le habría encantado escuchar un ‘no, por favor, no quiero morir’, pero en aquel montón de chatarra un tanto etérea no había más humanidad que en una roca cualquiera. A aquel montón de chatarra no le importaba ser desconectado o activado. Nihon, simplemente, lo mandaba a la cama. Induciéndole el modo de espera, el ordenador solamente le avisaría si ocurría algo realmente grave con respecto a su supervivencia. ¿Para qué más? No le necesitaba rosmando todo el día detrás de su oreja. Cuando todo estuvo hecho, tomó un libro entre sus manos, Mort, y estuvo leyendo un buen rato divirtiéndose con las andanzas de la Muerte. Luego se quedó dormido. La nada. 32 291 Miró el silencio. Tras horas de cuidadosa observación, se había transformado en algo casi sólido, físicamente palpable. Lo notaba arrastrarse por el interior del módulo, reptar por las paredes, acercarse a él. Respiró muy hondo, llevando el aire al ombligo como si rellenase con él sus tripas, y luego lo expulsó lentamente, disfrutando del tenue siseo que luchaba con el silencio en un mano a mano invisible. Cerró los ojos un instante, fijó su mirada en el entrecejo. Sintió que se relajaba de nuevo. Era muy capaz de mantenerse en meditación, tras los ejercicios de yoga, siempre y cuando tuviese los párpados bajados. Al abrirlos, sin embargo, la meditación se disolvía lentamente hasta desaparecer. Y era la meditación la que rellenaba sus horas vacías y le elevaba a un plano diferente. Era como navegar por el cosmos, libre. Sentir como sus manos y sus pies hormigueaban, sentir el pulso de la sangre viajando hasta los capilares y regresando de nuevo a la fuente madre, el corazón. Pasó el tiempo. ¿Cómo pude dejar de hacer esto?, se preguntó mucho después, y al hacerlo se lamentó pues había hecho pedazos su estado de equilibrio mental. Volvían las pulsiones, volvía la vida real en la que se empeñaba en vivir. Levantó los párpados con una lentitud que desesperaría al Nihon más ansioso, y luego recorrió con la mirada la estancia del módulo, pared a pared, teclado a teclado, ventana a ventana, reconociéndolos como si fuese la primera vez. Estiró sus brazos, luego sus piernas, y luego se levantó notando como las articulaciones celebraban que se acordase de ellas. Respiró muy hondo, y sintió una punzada de hambre. Con el paso de los meses, había aprendido a soportarlas estoicamente. Notaba como se acercaban retemblando las costillas, y luego como una gran ola de dolor que ascendía por el vientre y se instalaba bajo el esternón durante unos segundos. A veces, el ruido era ensordecedor como el de un temporal al pie de los acantilados, una bestia que rugía bajo la piel de su pecho, devorándose a sí mismo. Luego, simplemente, desaparecía durante un rato tras haber aplacado su ira. Nihon había llegado a creer que podía controlar su hambre. Las reservas del módulo no eran, de todas formas, una alegría para el paladar. El único peligro procedía de sus recuerdos, de su imaginación, procedía, en fin, de la Tierra de la que le separaba más que un abismo. Pasó la oleada de hambre, y Nihon miró alrededor. Comprobó en la consola que todo funcionase correctamente, y asintió. El equipo de electrolisis todavía tenía silicatos para doce horas, y las reservas de agua eran más que suficientes. Los niveles de energía, por otro lado, estaban al 100%. Abrió un cajón y extrajo una libreta de notas, y un lápiz. La abrió y leyó las cosas que había ido escribiendo. No se trataba de un diario, sino meramente un cuaderno de ideas, de reflexiones. No sabía porqué escribía en él, pero lo cierto era que lo hacía. En ocasiones, varias veces al día, para luego pasar semanas sin siquiera mirar sus solapas oscuras. Pasó las hojas garabateadas hasta llegar a la última, en la cual había 292 anotado reflexiones con respecto a su dieta. Hacía meses que había reducido la dieta que le sugiriesen los médicos desde Control de Misión, y aunque se sentía débil cuando hacía grandes esfuerzos, no se notaba menos sano. Tras aprender la naturaleza de las punzadas de hambre, y lograr superarlas con paciencia,… le rondaba la idea de reducir la dieta todavía más. La antigua dieta que le habían enviado desde la Tierra le garantizaba vivir unos cinco años como límite máximo. Había hecho cálculos, y si la reducía todavía un poco más, podría alargar esos cinco años hasta los ocho, u ocho y medio. Desde luego, era temerario, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Ya había gastado uno de los cinco años pronosticados por los médicos. Le quedaban cuatro, y quería transformar esos cuatro en siete. Quería vivir, y vivir siempre exigía elegir, exigía apostar. Y Nihon quería apostar por la victoria. Su victoria era vivir siete años más. En aquel lugar. Que cualquier llamaría infierno pero que para él ya significaba hogar. Repasó los cálculos sobre calorías y reparto nutricional, y cuando comprobó que todo estaba bien, asintió con satisfacción, como si no fuese a someterse a una tortura voluntaria. Si duele, es que vivo, le murmuró a la estancia. 33 El mundo era una oscuridad. Una oscuridad que respiraba y latía, que se revolvía en una realidad exótica, una oscuridad que pensaba de un modo inconcebible. Y Nihon se movía por aquel extraño lugar flotando como una medusa suspendida en el éter, sin ningún pensamiento que atravesase su mente plácida, nada que rompiese aquel estado de meditación insuperable. Y si notaba que algo se acercaba a su mente, se mecía en otra dirección y dejaba que aquello, fuese lo que fuese, se perdiera en un mar de posibilidades incumplidas. En aquel lugar, Nihon se elevaba y terminaba abrazando a aquello que respiraba y latía, abrazándose a sí mismo, rozando una felicidad inconsciente e imposible de aprehender. Una felicidad utópica e imposible, en donde futuros y pasados se fundían en un mismo punto de instantes infinitos. Un punto imposible, que quemaba, un punto donde Nihon se mecía... Se mecía arrullado por una voz que le tranquilizaba, una música... Se mecía… 34 A lo largo de aquel segundo año en el hoyo 4, Nihon se sumergió en una rutina extraña que no dejaba de tener algo de onírico. Despertar y dormir, meditar durante horas, muchas horas, apenas comer, beber, sentir hambre. Cada vez más delgado, observaba la pérdida de masa muscular con curiosidad, 293 como la piel se volvía fláccida en los antebrazos, en los muslos. Observaba su palidez, y aunque practicaba yoga casi todos los días, notaba crujir sus huesos, notaba las articulaciones cada vez menos elásticas. El pelo caer, la barba estática, sin crecer... observaba sus heces cada vez más esporádicas, los vertiginosos mareos que sufría. Apenas hablaba, pues nadie había que pudiera escuchar sus palabras, y se especializó en desarrollar largas conversaciones mentales consigo mismo. No creía estar enloqueciendo, pues sentía su mente cada vez más lúcida. Ahuyentaba los recuerdos para huir de la depresión o la amargura, y usaba la meditación para huir de la claustrofobia de pasar los días en apenas veintisiete metros cúbicos de aire reciclado una y otra vez. Lucidez, esa era la palabra. Consistía en no pensar en nada y dejarse vagar, y en la oscuridad flotar y viajar por la nada. Para cuando despertaba, muchas veces habían pasado horas. Y leía, leía mucho. Aburrido de las novelas que se había llevado arrastradas desde la Tierra, se sumergió en una revisión de la historia de la ciencia-ficción, desde H. G. Wells hasta los últimos autores. Cuando también se aburría de ellas, leía grandes clásicos universales, novelas, ensayos científicos, publicaciones de todo tipo. Y cuando se aburría, volvía a meditar. Estaban también sus notas. A veces reflexiones, a veces pensamientos, a veces tonterías o palabras sueltas, o garabatos. Y en una de las hojas, su letra temblorosa titulaba: el placer del hambre. Porque, a veces, sentía un extraño placer cuando llegaba la punzada de dolor, o cuando una sensación de opresión en el estómago vacío se alargaba durante horas. Durante un tiempo, se mintió a sí mismo, diciéndose que no era cierto, que estaba confundiendo términos. Pero sabía exactamente qué sentía cuando el hambre se quedaba para rondarle, como el cortejo invisible de un amor absurdo. Absurdo como aquel placer, cuya negación no haría que desapareciese. Se decía que era el comer lo que generaba placer, y no el hambre, pero al parecer Nihon había abierto nuevas vías existencia. No había nada de sexual allí, y no, no era un maldito masoquista. Pero, recóndito, algo pulsaba en su interior. Su subconsciente le hablaba en un idioma que no comprendía, y que ni siquiera estaba seguro de querer comprender. Prefiero no entenderlo, solía decirse. En otra hoja, llevaba un registro pormenorizado del estado de las reservas de alimentos. Tras la implantación de su nueva dieta, descendían tan despacio que a veces debía obligarse a recordar que eran finitas, que algún día desaparecerían. Que un día, en el horizonte nebuloso del futuro, se tomaría el último pedazo de pan soso y desecado. Y que ya no le quedaría más que enfrentarse al Gran Ayuno. El ayuno final. Y luego, la muerte. A veces, la tranquilidad con la que asumía su futuro y la situación que vivía le 294 asombraba. Hasta el punto de que tenía dudas de que llegase a comprenderla perfectamente. Como si aquello no fuese más que un sueño entretenido y muy real, en donde podía ocurrir de todo pero al final del cual siempre sonaría el despertador. Pero no era cierto. Estaba en Mercurio, atrapado sin salida. Y se lo repetía, un fiel recordatorio de cuál era su vida: sin salida, sin salida, sin salida, sin salida, sin salida. 35 Se despertó dando un brinco, y se agarró el pecho mientras notaba el corazón saltando entre las costillas. La taquicardia duró menos de un minuto, el tiempo que tardó el ordenador en transformar la oscuridad del módulo en una ligera penumbra de amanecer. Al fin, el corazón se cansó de correr y volvió a un ritmo más normal. Nihon respiró bien hondo varias veces, se obligó a la respiración abdominal a pesar del miedo. ¿Qué sería de él si…? Mejor ni pensarlo. Se pasó las manos por la cabeza cada vez más vacía de pelo, y palpó el sudor que resbalaba por su nuca y su espalda. ¿Qué demonios había soñado? La nieve, murmuró con la garganta seca. Había soñado con la nieve, con una mañana que se había despertado, en su lejana época de estudiante, y todo estaba nevado, y con su cámara había recorrido la ciudad tomando instantáneas de la gente y sus sonrisas, y de los resbalones y los perros confundidos. El recuerdo de aquello le pilló desprevenido y cayó en manos de la melancolía. Recordó a su novia de entonces, una pianista de renombre de la que luego nunca había vuelto a saber nada. Recordó la ciudad, recordó las fiestas y los paseos y… se echó a llorar. Los sollozos inundaron la estancia, y no había nadie para acercarse y decirle que ya estaba, que no pasaba nada. ¿Qué será de mí?, murmuró tartamudeando, ¿qué será de mí si muero aquí? Recordaba una película en la que el protagonista sufría un derrame cerebral y quedaba completamente inmóvil, al punto que solamente podía abrir un ojo, su única ventana al mundo. ¿Qué sería de él si sufría un accidente similar y quedaba tendido en aquella estancia? Incapaz de suicidarse, incapaz de moverse, incapaz de nada, observando como el ordenador seguía con su ciclo de días y noches, como los aparatos funcionaban indiferentes a su situación. ¿Cuántos días podría sobrevivir así? ¿Cómo sería la agonía? Se obligó a olvidar, se obligó a respirar. Se sentó y colocó las piernas cruzadas, extendió los brazos sobre las rodillas, alzó la cabeza y metió el mentón hacia el cuello. Cerró los ojos tras una docena de inspiraciones, y se obligó a la meditación. Necesitaba flotar. Y olvidar. Pensar era un pecado que no necesitaba. 295 36 Un día descubrió que había cumplido años. Y lo más curioso de este hecho era que también había cumplido el año anterior, sin percatarse de ello. El ordenador llevaba un calendario interno que Nihon ignoraba al igual que otras muchos cosas que ya no tenían sentido. Sin embargo, mientras rebuscaba en la biblioteca virtual, el puntero había rozado la pestaña del calendario y la fecha había aparecido iluminada a un lado. Nihon la leyó inconscientemente y algo familiar en ella le llevó a descubrir que, de hecho, ‘estaba’ cumpliendo años. La sorpresa le dejó inmóvil. Luego, con el paso de los minutos, volvió en sí y recapacitó muy a su pesar sobre todo lo que conllevaba aquel descubrimiento, en el fondo, nada. Nada cambiaba, excepto un dígito en una cifra que pertenecía a un mundo que apenas importaba ya. Dejó lo que estaba haciendo y se levantó. Miró entorno. ¿Qué lugar es este?, se preguntó. Se sintió furioso, tampoco sabía por qué. Cuatro paredes de mierda, de este blanco que parece no ensuciarse, masculló. Dio dos pasos, luego una palmada que hizo crujir sus huesos débiles. En esto me has convertido, asqueroso planeta, en un ser de huesos que están a punto de romperse. Una puta mierda. Dio otro paso más, y con la fuerza de un animal, de una verdadera alimaña llevada a un callejón sin salida y que sin esperanza alguna reaccionaba con el furor de la supervivencia, embistió una de las pantallas. Rebotó y cayó al suelo, y llorando se sujetó el codo lastimado. La pantalla oscura mostraba en el la zona del golpe un cráter irisado y multicolor. Nihon lloró, y lloró, y mientras lo hacía se percataba de que estaba dejando salir cosas que le hacían sufrir. Que llorar estaba bien. Y que si necesitaba cumplir años para descubrirse a sí mismo, cumpliría años todos los días que le quedasen de vida. Se levantó un rato más tarde, recordando la canción de un grupo casi desconocido, una voz de ballena que hendía el aire, y fue al almacén, y esa tarde comió doble ración. 37 ¿Soñaba, o realmente tenía una visión mientras meditaba? No podía saberlo. Quizá reviviese un recuerdo, quizá estuviese percibiendo y creando y recordando al mismo tiempo. Quizá todo fuese más o menos lo mismo... Si cerraba los ojos, llovía la realidad en azul, azul oscuro convertido en celeste por la luz. Al abrirlos, se encontraba de nuevo en una habitación de hotel, una tarde cálida y plácida, lejos de las calles, lejos de la urbe. Había una luz brillante que entraba por la ventana, sobre la mesa del escritorio donde ella descansaba 296 cómodamente mientras leía, las piernas en lo alto apoyadas en la mesa. Mientras Nihon se consumía en la trascendencia de un pensamiento inflamado. Fantaseando. Si cerraba de nuevo los ojos, huyendo del candor de su cara, se descubría flotando de nuevo en el azul, convertido en una medusa que bailaba un baile eterno, meciéndose en una realidad líquida, sólo en un escenario que se mecía al abrigo de las probabilidades infinitas. Al abrir los ojos, ella estaba mirándole. Sus ojos azules y verdes al mismo tiempo, transmutaciones de mil y una realidades, aquella piel pálida pero moteada de rubor, su pelo parpadeando en rubio y moreno. Meneó la cabeza como queriendo desprenderse de los pensamientos, y ella sonrió con su recta hilera de dientes blancos. Te abstraes, dijo en una mezcla de pregunta y afirmación. Nihon se encogía de hombros, carraspeaba, se revolvía sobre la cama. Bostezó, aunque no tenía sueño, aunque no supiese donde estaba. No necesitaba decir nada porque ella ya lo sabia todo, o eso parecía. Así que cerró de nuevo los ojos, sumergiéndose en el universo azul. Allí, la fantasía se deshilachaba, se desmenuzaba y diluía entre la oscuridad y la luz. Nihon pensó que podría quedarse allí para siempre, detrás de sus párpados, sintiendo como el vacío acariciaba sus tentáculos y como estos le impulsaban y le llevaban a ningún lugar. Alguien le tocó, y entonces abrió los ojos, buscándola. Pero ella seguía en su mesa, mirando ahora por la ventana por donde llameaban pájaros quemados por el Sol de un estío abrasador. Le acarició la cara allí donde notase el contacto, como queriendo aprehenderlo. Ella devolvió la mirada al libro, y entrevió sus pupilas corriendo por las líneas ilegibles desde la cama. ¿Qué lees?, le preguntaba. Ella no alzó la mirada del libro. Trata sobre un robot que se cree humano, dijo finalmente. Muy asimoviano, replicó Nihon. No, dijo ella, el enfoque es nuevo. ¿Por qué?, preguntó. No sabría decir por qué, pero es diferente. Es… real. Nihon asintió. Se preguntó cómo explicar con palabras lo que uno sentía. Era demasiado difícil, demasiado limitado. Cerró los ojos, pero no regresó de nuevo al azul. No sabía dónde estaba, pero todo era negro. No sé quién soy, pero todo es negro. No sé a dónde voy, pero creo que tampoco importa. Abrió los ojos de nuevo, y pensó en todas las veces que lo había hecho a lo largo de… Hay cosas que son imposibles, murmuró. ¿Qué?, preguntó ella. Nihon se encogió de hombros y lo repitió. Ella le miró con los ojos entornados, tratando de comprender algo que no podía comprender. Hay miles de futuros ahí afuera, bajo el Sol. Me duele verme obligado a escoger uno y rechazar los 297 demás, dijo, y siguió: Me gustaría vivirlos todos. Destruir la incertidumbre. Ella sonrió, parecía divertirse a pesar de que Nihon rozaba la paranoia. A mí me parece maravilloso que debamos escoger uno, dijo al fin. Cerró los ojos, y de nuevo el azul. De nuevo soy medusa, de nuevo nado hacia ningún lugar y no me importa, de nuevo noto la luz tras la cortina de azul oscuro, pensó. Los cantos de ballena que nacían del fondo de aquel lugar subían por corrientes de electrones y hacían vibrar el aire latente. Ahí no había recuerdos ni emociones, ni pensamientos. Solamente la sensación de que todo estaba bien, una sensación inmutable e imperturbable. Los cantos de ballena que se elevaban hacia otro lugar, qué más da cuál… Vuelve, dijo ella. Pero Nihon se negaba a salir de allí. Allí vivía en el vacío, vivía la totalidad. Y sabía que si abría los ojos… si abría los ojos se enfrentaría a la incertidumbre y a la elección. Y lo quería todo, quería todas las opciones, todas las probabilidades, quería la miseria de una acción rastrera, quería la emoción del primer instante de algo que nacía, quería el tedio de una rutina irrompible, quería sentir la traición y ser… quería del cero al uno pasando por toda la maldita campana de Gauss. Vuelve, repitió ella. No, no quiero volver, pensó él. Quería acariciarla para siempre pero también odiarla, abandonarla y buscar nuevos horizontes. Quería la guerra y la paz, quería las dos caras de un espejo. Vuelve, insistía ella. No puedes vivir siempre en ese limbo. Fuera se iba haciendo de noche. La luz del Sol se extinguía, ella no dejaba de mirarle mientras él cerraba los ojos y se abrazaba al azul. Vuelve, suplicó. Pero Nihon no quería volver. Prefería aquel baile eterno, la eterna danza de la medusa. Así que no abriré más los ojos, no los abriré más. Prefiero la inconsciencia, murmuró. Prefería el vacío. Luego abrió los ojos, y aún observando las pantallas y las paredes del módulo, luces parpadeando y ventanucos oscuros, aún a pesar de aquella realidad incuestionable, no podía afirmar definitivamente que aquella escena no hubiese ocurrido de verdad. 38 Se despertó una mañana con el olor de la primavera pegado a la nariz, y le costó un buen rato desembarazarse de él. En Mercurio no había primaveras, era fácil de comprender pero difícil de aceptar. Aún con el aroma latiendo en su cerebro, se levantó y recogió el saco de dormir, lo sacudió para limpiar el polvo que inevitablemente entraba desde el exterior, y lo dobló y guardó en un armario. Luego hizo unos estiramientos, como todas las mañanas. Hacía tiempo que sus 298 fibras musculares se habían debilitado y convertido bíceps y demás en no más que pieles fláccidas recubriendo un músculo pírrico. También sus huesos estaban cada vez más débiles. Unos meses atrás, había caído y se había hecho daño en el dedo meñique de la mano izquierda. Todavía le dolía. Sin embargo, los estiramientos que realizaba cada mañana le permitían mantener la elasticidad de tendones y articulaciones. Y el yoga estático le permitía disfrutar de cierta sensación de salud, falsa o no. Tras varios saludos al Sol (qué ironía, pensó, saludando por la mañana a un Sol que, sin embargo, no hace más que ponerse), estiró rodillas e ingles, estiró los laterales del tronco y la espalda y las cervicales, que le dolían invariablemente a causa de dormir continuamente en el suelo, y luego hizo una serie de inspiraciones y espiraciones rápidas. Al terminar, se le había recubierto el cuerpo de una capa de sudor maloliente. Quizá esté enfermo, pensó. Acudió al almacén para tomar su ración diaria, y olvidarse del tema. El estómago rugió un segundo, pero ya había pasado la fase en que protestaba como una marea humana enfurecida. Quizá ya hubiese comprendido que no volvería a alimentarse como era debido, y que más le valía acostumbrarse. Masticó aquella materia a la que en otra época no hubiese descrito como alimento, y regresó a la estancia del módulo, con una débil sensación de bienestar a causa de la efímera presencia de comida en su estómago. Se preguntó qué día de la semana era, y luego se rió de sí mismo. Recordó un segundo a Úrsula, cuya imagen mental se volvía más irreal a medida que consumía días en aquel foso oscuro de Mercurio, de un Mercurio helado. Al igual que el estómago y el hambre, también había pasado la fase del lamento y la tortura por la muerte de la única mujer con la que había compartido una intimidad real. Al igual que el estómago, su cerebro emocional había comprendido que nunca más volvería a verla, que echarla de menos era un ejercicio en el que resultaba fácil caer pero que no servía para nada. Podía elegir: recordarla con cariño y disfrutar de su recuerdo ocasionalmente, o llorar y machacarse diariamente en una tortura estúpida. Y Nihon sabía que para sobrevivir en aquel lugar la única opción válida era la primera. Pulsó una de las pantallas, mirando de soslayo a aquella que había roto meses atrás. Comprobó los sistemas vitales. Si había poco oxígeno o agua, tendría que salir. Suspiró al descubrir que apenas quedaba agua, pero que el oxígeno se mantendría en niveles viables durante un par de días más. Beberé menos, sentenció mentalmente. Extrajo la pantalla de la pared, y se tumbó en el suelo. Rebuscó en la sección audiovisual de la biblioteca, hasta encontrar una subsección creada por él, rellena de películas cómicas e insustanciales. Eligió la siguiente de la lista, y pronto sonaron carcajadas enlatadas en un módulo espacial varado en el polo norte de Mercurio, orbitando lentamente a un Sol abrasador. Con la atención 299 centrada en unos personajes planos y que vomitaban estereotipos, Nihon sabía que una parte de su mente vagaba encerrada en el cráneo preguntándose porqué perdía el tiempo con aquellas versiones irreales de la cultura terrestre. No conocía la respuesta a la pregunta. Simplemente lo hacía, de vez en cuando. Quizá por la simple razón de que vivir continuamente en la trascendencia era un ejercicio demasiado agotador. Más tarde, al terminar aquella película cuyo título olvidaría unos días más tarde, decidió meditar. Dobló el saco de dormir en el suelo, y se sentó con las piernas dobladas, enderezando la espalda y levantando la barbilla ligeramente, mirando al frente donde no había más que una pared blanca con pantallas e interruptores. Aún con los párpados alzados, respiró profundamente un par de veces, y luego acompasó su respiración hasta convertirla en un hilo de sonido casi imperceptible. Los dedos estirados apuntaban hacia el núcleo de Mercurio, apoyados en las rodillas. Para un observador externo, Nihon era una estatua. Fijó la mirada en el entrecejo, y cerró los ojos. Durante un rato, pensó en las primeras meditaciones que había hecho en su vida, hacía tantos años, tirado en un suelo duro bajo una manta que le cubría casi por completo, tratando de alcanzar un nirvana que ni siquiera comprendía, inmovilizado y sintiendo la sangre moviéndose. Ahora sabía cómo debía hacerlo, de modo que descartó estos pensamientos, dejándolos ir como quien dejase ir una rama que arrastraba el río y que durante un instante hubiese sujetado con sus dedos. Los pensamientos se fueron, la respiración constante relajó más los latidos de su corazón, y con el paso de los minutos cayó en un sopor en donde se sentía más consciente de lo que nunca había llegado a sentirse. Aprehendiéndolo todo, bebiéndolo todo, sintiéndolo todo. Las emociones pulsaban desde su mundo, lejano, pulsaban tratando de saltar y salir de allí, y los pensamientos trataban de entrar pero no eran capaces. Nihon estaba en otro lugar. Para cuando volvió, habían pasado diez horas y la noche había caído sobre Mercurio. 39 Tres años y medio después de haber aterrizado en el hoyo 4, Nihon cayó enfermo. Por curioso que pareciese, pues apenas se alimentaba, o quizá a causa de ello, un día se despertó con una urgencia terrible en el vientre, y durante las largas horas de ese día, y del día siguiente, y del siguiente también, viajó una y otra vez al retrete. La diarrea fue tan intensa que incluso vio sangre en sus deposiciones, y por momentos, creyó que moriría. Tirado sobre la esterilla, con los pantalones del mono bajados para no perder tiempo, sintió que su vientre se hundía hasta entrar en contacto con la columna vertebral. Veía las costillas emerger como los acantilados de un lago glacial, verticales, fiel bandera de una 300 delgadez que si antes de la infección era anodina, ahora se convertía directamente en enfermiza. Respirando trabajosamente, gemía como un cachorro llamando a su madre en medio de la maleza, perdido. Siempre le había costado conciliarse con la enfermedad, no soportaba el dolor y era incapaz de sobreponerse a él. Si muero aquí, pensaba, será un fin como cualquier otro. Había sobrevivido casi cuatro años en aquel lugar tan inhóspito. Todavía tenía reservas de alimento para al menos cinco años, si seguía al mismo ritmo, y del oxígeno y el agua no debía preocuparse, del mismo modo que los paneles, aunque se iban deteriorando con el paso de los días, le proporcionarían energía al módulo durante al menos una docena de años más. Había cumplido, por así decirlo, con el honor a su propia vida. Nadie podría reprocharle nada, aunque para entonces él ya estuviese muerto y fuesen otros los que encontrasen su cadáver congelado. No se había suicidado al saberse naufrago en aquel yermo sin rastro de vida. Tampoco lo había hecho al cortarse la comunicación con la Tierra y convertirse en el último de la corta saga de habitantes del planeta más cercano al Sol. No, no lo había hecho. Había elegido la vida a pesar de las dificultades, la mayor de las cuales era enfrentarse a sí mismo cada día, uno tras otro, enfrentarse y enfrentar los minutos y los segundos y las horas de cada día. Estaba orgulloso. Rebuscó en los archivos médicos de la biblioteca la causa probable de su infección. A aquellas alturas, cualquier microorganismo que habitase el módulo procedía de antepasados que habían vivido en Nihon mucho tiempo atrás. El hecho de que estuviesen causando una infección se debía a que su sistema inmune se hallaba agotado. La escasa ingesta de alimentos había hecho mella en sus defensas, había abierto vías de entrada, y allí estaba aquella potente diarrea. Tenía antibióticos en el botiquín, así como un largo etcétera de fármacos destinados a solucionar una serie de contingencias en las que Nihon sería incapaz de automedicarse. ¿De qué valía la miocardina si estaba tirado inconsciente tras sufrir un infarto? Los ingenieros eran precisamente eso, ingenieros. Eligió mal que pudo el antibiótico más adecuado, y se lo administró entre retortijones. La diarrea siguió durante unos días más, aun cuando no podía haber más que evacuar. Tal y como había leído, los antibióticos destrozarían su microbiota, la que quedase, le dejarían absolutamente vacío el intestino. Sufrió calambres abdominales a causa de los fármacos, y preso de pánico, apretó los ojos con fuerza, deseando morir ya. Si debía ocurrir, que ocurriese ya. Pero con el paso de las horas se sintió un poco mejor, y dejó de acudir al retrete con la misma frecuencia. Al día siguiente se tomó un reconstituyente microbiano, para repoblar su intestino, y empezó a comer. Los mareos iban y venían, igual que sueños tan vívidos que más que sueños parecían alucinaciones. Sus padres pasearon por el módulo aunque habitaban solamente recuerdos, y Úrsula se 301 acurrucaba a su lado y le acariciaba la frente perlada de sudor. Se vio obligado a aumentar su dieta al triple de lo normal. Para cuando estuvo mejor, olvidados ya los retortijones y los calambres, y toda la demás falsa agonía, Nihon cayó en la cuenta de que se había curado pero que había reducido su esperanza de vida unos cuantos meses. La primera noche en la que realmente se sintió sano de nuevo, soñó, soñó con recuerdos y recordó sueños, y en ellos aparecía su huerta (¡Oh, lo que habría dado por un puñado de pimientos o calabacines!), y aparecía Úrsula de nuevo aunque jamás hubiese estado allí. Transcurrieron escenas de infancia como diapositivas de una presentación, y allí estaba Bill, su amigo del Control de Misión, y un sinfín de personajes que de un modo u otro habían aparecido ante sus ojos en algún momento de su vida. Cuando despertó, por la mañana, se sintió tan desdichado que hubo de obligarse a elegir entre morir, entre suicidarse afuera, o vivir. Y eligió una vez más vivir. Por alguna razón que desconocía por completo. 40 Una noche, incapaz de dormir, se sentó sobre la esterilla y decidió meditar para atraer el sueño. El módulo estaba completamente a oscuras, y la negrura lo comía todo, sólo rota por pequeñas lucecillas rojas que parpadeaban en las pantallas. Nihon pensó que solamente faltaban los grillos con su orquesta nocturna y descarada, pero no había grillos en Mercurio. Y en lugar de meditar, la imaginación tomó el control y le habló de su propia vida, de su propia vida si hubiese salido todo bien. Si todo hubiese salido bien y estuviese en la Tierra. La imaginación prendida le arrastró por la madrugada a través de escenas e instantes inventados, no más que vómitos del subconsciente, algo que ni siquiera él mismo sabía de dónde salía y ni mucho menos a dónde iba. Habría llegado a la Tierra como un héroe, encumbrado por el marketing y la publicidad de Life&Space Entertaiment, y tras meses de giras y declaraciones, congresos y demás parafernalias, terminaría llegando a su casa, en donde los muebles estarían cubiertos por el polvo y las plantas muertas. Se sentaría en su viejo sofá, y ojearía durante un rato las paredes vacías y el piso abandonado y sin vida. Ojearía lo que fue su vida un día, y en lo que se iba a convertir a continuación. Y luego quizá dejase su maleta en la habitación, y sin esperar un segundo, tomaría el coche y viajaría hasta su huerta, y allí en el parapeto de la caseta, observaría su huerto descuidado, lleno de malas hierbas, los frutales sin podar, la verja de madera llena de humedad y con la pintura carcomida y quizá hiedras enraizadas en los barrotes. Si, pasaría allí semanas, quizá meses, disfrutando del lento pero inexorable paso del tiempo, sintiendo las estaciones ir y venir, sintiéndolas en sus huesos y en sus vísceras, en su corazón interno. Y en 302 algún momento, una vez sus huesos y su cabeza se hubiesen acostumbrado de nuevo a la gravedad terrestre, una vez hubiese descansado y estuviera lejos de las cámaras y las redes sociales, y de todo, tomaría el teléfono y marcaría un número que se sabía de memoria. Horas más tarde, ambos estarían en una habitación de hotel cualquiera, tirados en cama con el rostro sudoroso y el cerebro anestesiado. Compartiendo esa intimidad que nacía entre ellos justo en el momento posterior a alcanzar el orgasmo, una intimidad que no se podía conseguir en otro lugar ni en otra situación. Hasta ahí la imaginación lo tuvo fácil, no era más que imaginar lo probable. Pero más allá, el terreno era el de la fantasía. Quizá Úrsula no quisiese verle, quizá después de tantos meses hubiese encontrado a alguien nuevo, y entonces Nihon se encogería de hombros, frustrado pero disimulando, y se iría a su huerta. Pasaría el resto de sus días allí, viendo segundo a segundo el crecimiento de los árboles, los estorninos llegando en brumosas nubes y yéndose, las gaviotas entrando al interior cuando el temporal azotaba la costa, los tomates inflándose desde el verde al rojo pasión, las calabazas haciendo de Sol entre el maíz... Pero quizá Úrsula le siguiese queriendo del modo extraño en la que ambos se buscaban. Nihon siempre había pensado que el amor era un artificio estúpido al amparo de filósofos y románticos y publicistas, todos absolutamente inteligentes, pero no algo real. Los textos dedicados al tema no caían en los millones de matices, en la creciente resolución que las relaciones tomaban a medida que se profundizaba, como un diseño fractal infinito e irresoluble. Decían que era posible mantener la independencia y la dependencia, el amor y la indiferencia, la discusión o los puntos de encuentro, la soledad y la compañía,... decían que era posible vivir el mismo modo en compañía de alguien que por cuenta propia, pero todos ellos mentían. No se podía. A cada paso que uno daba en una dirección, perdía algo que había mantenido en su mochila. No, no se podía. Podía ser que Nihon, o Úrsula, o ambos, quisiesen avanzar pasos en otra dirección, y perder parte de lo que en su momento se negaron a abandonar, levantando a su alrededor un bastión irreductible. ¿Merecía la pena perder para ganar esa intimidad... para siempre? Nihon no podía creerlo, pero su imaginación se lo dibujó de una forma muy veraz. Para cuando se dio cuenta, ya había construido una casa cerca de la huerta, ya tenían hijos correteando ruidosamente por las habitaciones, una chimenea dónde ardía madera para dar calor, y un coche familiar aparcado en el porche. El falso amanecer se llevó esas imágenes, pero no las sensaciones generadas a su causa. Nihon se levantó y miró por los ventanucos del módulo, sorprendido de sentirse aliviado porque todo aquello fuese una quimera sustentada por el tedio de una existencia singular. Sorprendido de haberse dejado llevar así, absolutamente sorprendido. 303 Todo aquello jamás ocurriría. Úrsula estaba muerta, y él también. ¿Qué, si no, era aquella forma de vida? No se estaba deprimiendo, no se sentía triste. Solamente sentía un vacío insondable en su interior. Y por un instante, tan efímero que terminó casi antes de comenzar, sintió miedo. 41 Llegó otra vez el día de su cumpleaños, y se dio cuenta de que habían pasado otros trescientos sesenta y cinco días, y que llevaba allí ya cuatro años. La brevedad del tiempo, la forma en que este se volvía relativo le fascinaba, y durante semanas escribió sobre ello en su libreta de notas, escribió sobre el tiempo. Su estómago gorjeaba bajo sus costillas, se revolvía empequeñecido y añorando viejos tiempos, pero Nihon se había acostumbrado a esa sensación mucho tiempo atrás. Los mareos se habían convertido en pecata minuta, los veía ya más como 'siestas' inesperadas que otra cosa. La biblioteca médica le alertaba del peligro de su alimentación, pronosticaba paradas cardíacas, cánceres e infecciones, pero la realidad era que Nihon se sentía cada día igual que el anterior. Vivía con un cansancio tenue que podía controlar, puesto que solamente salía al exterior para recoger silicatos y hielo, y esto solía ser una vez por semana. También salía, muchas veces, a sentarse en el banco fuera del hoyo, y allí observaba las estrellas durante un buen rato, el Sol, las llanuras y escarpaduras polares de Mercurio, buscando una Luna imposible en el cielo. El resto del tiempo lo pasaba en el interior del módulo, meditando, haciendo yoga para que sus músculos recordasen el ejercicio y sus articulaciones no se calcificasen. También leía, veía películas, dormía. No podía decirse que su existencia estuviese cargada de acontecimientos, pero era, por difícil que a veces le pareciese creerlo, plácida. Y como tal escribía sobre ello en la libreta de notas, porque el último año había pasado como un suspiro, un suspiro de cientos de días, pero suspiro al fin y al cabo. Un suspiro teñido de páginas de novelas, de meditaciones en el mar azul del vacío, de palpitaciones y mareos, de pensamientos que ciclaban unos sobre otros como si no fuesen más que química orgánica, de las costillas elevándose y creando una catedral entre ellas y el vientre hundido. Y a veces, los segundos parecían pasar tan despacio que tenía dudas de que el ordenador estuviese funcionando correctamente, entre uno y el siguiente ocurría una eternidad en la que se ahogaba y era incapaz de respirar. Pero ahora, cuatro años más tarde, cuatro años de apenas comer y de beber ese agua con regusto extraño, de pasear por el polvo a cientos de grados bajo cero pero tan cerca del Sol que debería estar calcinado, de respirar una y otra vez... ahora, todo parecía un sueño que hubiese pasado en pocas horas. Sin embargo, no podía despertar de esa percepción. Estaba atrapado en Mercurio, esa era su única verdad. Se lo repetía para no olvidarse, para no huir... 304 Y escribir sobre el tiempo le servía para llenar los vacíos y no para malgastar su mente en pensamientos que no servían para nada. 42 De pie en medio del hoyo 4, su hoyo 4, aquel lugar por el que había cambiado su huerta, un edén por un yermo depósito de polvo, Nihon reflexionaba sobre nada en concreto y todo en general. Las paredes del aquella sima, oscuras más allá del círculo de luz que vomitaban los focos del módulo, se distinguían perfectamente porque su fin lo marcaba el mar de estrellas. Sintió un pequeño mareo, una debilidad que ya no se le iba nunca, y las piernas perdieron fuerza. Echó un vistazo a la pantalla de su antebrazo. El lector marcaba reservas de oxígeno para dos horas más, así que se dejó caer lentamente y se quedó sentado, y luego se dejó caer de espaldas. Respirando quedamente, el mareo fue yéndose y recuperó un poco de fuerzas. A veces, se engañaba diciéndose que estaba bien, que estaba sano, que el yoga y la meditación hacían que se alimentase del aire, pero no era más que una farsa. Apenas comía, y no tendría fuerzas para echar a correr más que unos metros. Por el rabillo del ojo, observó el módulo como si lo viese por primera vez. La blancura de años atrás se había ido, y ahora la superficie de aspecto esmaltado era de un tono gris sucio. Por encima, a ambos lados del alto mástil, los paneles solares alumbraban y refulgían por momentos. Había alguno estropeado, y los recambios estaban casi agotados. Llegaría un día, quizá, que tuviese que ahorrar energía, vivir a oscuras o bajo mínimos. Un destello. Un destello en el cielo le llamó la atención. Fue fugaz y efímero, y durante unos segundos no supo si había ocurrido de verdad o si simplemente su cabeza empezaba a perderse en el caos de una ausencia crónica de glucosa. Pero entonces, sintió algo diferente. Sintió que algo se avecinaba, no sabía el qué, ni sabía de dónde procedía esa sensación. ¿Era lo que algunos llamaban presentimiento? Se levantó tan rápido que por unos segundos el mareo volvió y estuvo a punto de llevárselo de nuevo al suelo, pero apretó los ojos cerrados y caminó hacia la puerta del módulo. Algo se avecinaba, esas palabras bailaban en su mente mientras accedía a la compuerta y la esclusa se llenaba de aire. Ese presentimiento le persiguió mientras se quitaba el traje. Lo dejó tirado de cualquier forma. El polvo se expandió por el suelo ya de por sí sucio, y mientras se rascaba la cabeza cada vez más pelada (atrás quedó el pelo, allí en el mismo lugar que la glucosa), buscó con la mirada qué hacer. Al final, se acercó a una de las pantallas y decidió encender la antena. Aquel destello... de inmediato se escuchó la voz del ordenador, potente, y durante un segundo Nihon se dio cuenta que llevaba años sin oírla, que desde aquel día que había decidido apagarla... el mensaje de la voz se hizo oír. ‘Tres minutos y doce segundos’. ‘…activación de protocolo de protección 305 electro…’. ‘Garantizar superviv…’. El destello, la antena, la voz, y el mareo que volvió y sus ojos que se nublaban y Nihon sabía que si se desmayaba ahora, quizá no volviese a abrir los ojos nunca más. Se apoyó en la pared, y mientras el mundo de la estancia bailaba a su alrededor, fue capaz de murmurar: Activa protocolo de retracción de paneles solares, ya, vamos. Y conecta el generador de campos magnéticos. La orden se ejecutó de inmediato. Nihon cayó de rodillas, y pensó en que eso era lo bueno de las inteligencias artificiales bien diseñadas: que obedecían y no cuestionaban, adulaban esa parte de cualquier ser humano empeñada en la dictadura. Comenzó a escuchar el traqueteo de los paneles cayendo y chocando unos con otros. Células fotoeléctricas estallando y rompiéndose, cubiertas de polvo y agrietadas, chips destrozados. Un zumbido y una vibración en el aire le indicaron que el generador de campos electromagnéticos se había activado. Ahora debía ponerse el traje y salir, pero no se sentía con fuerzas. Un minuto, dijo el ordenador. Cállate, maldita voz, susurró Nihon, que se estaba levantando. Tomó el traje tirado del suelo, y se lo puso lentamente. Al fin, ajustó el casco alrededor de su cabeza, sintió la claustrofobia y creyó ver su propia respiración empañando el cristal, pero era una ilusión óptica. Se dejó caer al conectar el suministro de oxígeno, y respiró hondo. El corazón martilleaba en su pecho de una forma horrible. Empezó a asfixiarse, y se le erizó todo el pelo del cuerpo. Respira hondo, le decía una voz. Tiempo cero, dijo el ordenador. Bien, ya está, murmuró Nihon. La suerte estaba echada. Infórmame de la duración de la tormenta, pidió, y mientras intentaba erguirse, el corazón seguía latiendo a una velocidad endiablada. Trató de acompasar su respiración, de respirar con el abdomen y no con el pecho, y con el paso de los minutos, el corazón decidió acomodarse a un ritmo más sosegado. Como siempre. Más tranquilo, Nihon miraba las luces, como si esperase que en cualquier momento se fundiesen. La tormenta solar perfecta, un tsunami de radiaciones que lo freiría todo, que barrería el Sistema Solar y seguiría más débilmente hacia el resto de la galaxia y del Universo, quizá hasta el otro extremo, en donde podía ser que alguna civilización avanzada detectase la señal y la añadiese a sus bases de datos. Pensó irremediablemente en la Tierra. ¿Qué estaría ocurriendo allí? ¿Habría llegado ya el fin del mundo? Quizá alguna guerra nuclear, o una gran pandemia, o un asteroide, Nihon no tenía forma de saberlo. Para él sólo existía aquel agujero. Nada que sucediese en la Tierra podía afectarle de modo alguno. Ninguna señal llegaría, nadie iría a buscarle porque no estaba planeado y, de 306 todos modos, a estas alturas creerían que ya estaba más que muerto. Nihon también lo pensaría de encontrarse en la situación contraria. Estaba sólo allí, y la Tierra no debía importarle, pero sin embargo se encontraba a sí mismo pensando en la suerte de sus congéneres, de sus compañeros de especie. ¿Dónde estaría ahora aquel osado que le había preguntado si se masturbaba en la Celeste? La Celeste, susurró paladeando una palabra que hacía tiempo que no pronunciaba. Aquella triple nave de la que ya no quedaba más que aquel módulo, y el Gazer girando inerte alrededor de Mercurio, y los restos del módulo de regreso ardiendo incandescentes en el ecuador. No, chico, no, no me masturbo en la Celeste. Nunca lo había hecho, ni nunca había sentido la necesidad de hacerlo. El sexo, o la ilusión del sexo, era algo que jamás le había vuelto loco. No sabía si por sentirse por encima de algo tan vulgar, o por odiarlo por hacerle sentirse un animal inconsciente, o debido a que, simplemente, no le apetecía. Pero casi era capaz de comprender el sentido de la pregunta, ahora, cuatro años y pico más tarde. Dónde estaría Bill, su amigo del Control de Misión, o qué habría sido de la vida del estúpido fundador de Life&Space Enterteiment. Y aquel actor, qué habría sido de él. En cierto modo, Nihon podía imaginar todo tipo de situaciones en torno a aquellas personas, todas podrían ser ciertas porque no tenía modo de constatar si tenía o no razón. Una situación cuántica, susurró, y se miró el regazo como si allí mismo se hubiese materializado el gato de Schrodinger y pudiese acariciarle antes de devolverle a la caja con el isótopo radiactivo. Ya no sentía la claustrofobia de encontrarse dentro de aquel casco, por transparente que fuese. Se había tranquilizado lo suficiente. Afuera, el espacio y el planeta ardía bajo una lluvia de radiación, pero aparentemente Nihon no podía sentir nada, nada más que el zumbido del generador de campos electromagnéticos, mezclado con el rumor de su voz y el tamborileo tranquilo de su corazón cansado. Todo parecía ir bien. Quizá hubiese muchos paneles solares dañados, pero tenía energía suficiente almacenada en las baterías del módulo, y agua de sobra en los depósitos. En cuanto al oxígeno, periódicamente tenía la prudencia de guardar un poco de aire de reserva en unos tanques alargados que yacían ocultos en un lateral externo del módulo. Sobreviviría, al menos un tiempo, y eso era lo que venía haciendo desde hacía años. Sonrió, recordando la masturbación, y rió con ganas al notar que una erección subconsciente se erguía en su entrepierna. ¿Cuánto hacía de la última? ¿Cuándo había dejado de pensar en...? Sonó un pitido en el traje, y Nihon comprobó que se estaba terminando la reserva de aire. Era imposible predecir una tormenta solar, de modo que los tanques no estaban llenos. Se quitó el casco y respiró el aire fresco de la habitación. El protocolo de tormenta solar implicaba la atenuación del sistema 307 de calefacción, y otra docena de acciones que hacían su vida un poco confortable. Más valía que la tormenta solar no durase demasiado, o el módulo, simplemente, se apagaría. Y con él, Nihon. Le entró sueño, y aunque una vocecilla le gritaba que no se durmiese, que debía estar alerta, se durmió a pesar de todo. Espero que estéis todos bien, susurró antes de cerrar los ojos. 43 Respira, pensó Nihon. El aire recorrió sus pulmones y pareció seguir más allá, inflando su vientre hundido hasta que el ombligo se elevó por encima del nivel del pecho, y luego exhaló el aire ya cargado de dióxido de carbono, y volvió a empezar de nuevo. Mucho después, quizá horas, abrió los ojos y se estiró. Luego empezó a incorporarse muy lentamente para no marearse, y al echar un vistazo a la pantalla, descubrió que habían pasado seis horas. Se llevó la mano a la frente y se limpió un sudor inexistente, en uno de esos gestos que hacía de forma mecánica. Seis horas, nada menos. En el suelo había dos libros tirados, abiertos y con las hojas dobladas. Se agachó y los colocó en un estante tratando de alisar las hojas arrugadas, pero esto era imposible, y lo sabía de antemano. Una vez el papel se doblaba, era virtualmente imposible que recuperase la forma original. Misterios del papel. Observó los lomos viejos y raídos, fabricados hacía décadas, fósiles de una época muy anterior. Fósiles en un mundo rebosante de tecnología como lo era aquel módulo. El papel estaba macilento, como si hubiese estado al Sol durante días, pero su tono amarillento no bebía más que del paso del tiempo. Se sentía bien. Siempre se sentía bien después de meditar. Y cuanto más duraba la meditación, mejor se sentía, mejor le latía el corazón, mejor respiraba, mejor pensaba, más lúcido se encontraba. Esta vez habían sido seis horas, pero eso era habitual, y no era demasiado raro que estuviese durante casi doce horas sentado con la espalda apoyada en la pared, los brazos caídos sobre las rodillas. Una vez alcanzaba el estado de concentración inconsciente, la mente parecía desconectarse. Vivía cada segundo de un modo diferente, lo paladeaba, lo saboreaba en un vacío, una nada en donde sus pensamientos desaparecían y era solamente tiempo, un ser construido de tiempo, adiós a la materia. Flotando en un cosmos incaracterizado. Podría quedarse así durante horas, horas enteras, y realmente no sabía la razón de que la meditación, en un momento dado, finalizase. A veces era una punzada especialmente intensa de hambre, o un repentino picor en el brazo, o simplemente, nada, simplemente, volvía. Y la sensación de paz que le arrullara durante horas desaparecía, y volvía a encontrarse en aquel módulo artificial. 308 Con la sensación de que no era nada malo. De que era, sin más. Bostezó, y levantándose fue al almacén, donde cogió un pedazo de comida y se lo llevó a la boca y masticó con tranquilidad mientras volvía a la estancia. El sabor era pastoso, de comida vieja, y la masa deshecha y húmeda resbalaba por su esófago y caía al estómago empequeñecido por el largo y agónico ayuno. Lo hizo todo maquinalmente... Dame datos del Sol, pidió en voz alta. El ordenador respondió de inmediato volcando una docena de tablas y gráficas en la pantalla más cercana. Nihon examinó las curvas y descartó la mayoría de las tablas para centrarse en lo importante. La tormenta solar había terminado. Ya lo había hecho hacía tres meses, pero desde entonces Nihon revisaba los datos captados por la antena para descartar cualquier emisión puntual o patrón ascendente en la actividad solar. No era extraño. Habían pasado casi cuatro años y medio desde el mínimo solar, y los científicos de la misión habían previsto un rango de seguridad probable de unos siete años más. No tendría problemas. Sus únicos problemas estaban fuera del módulo, y tenían forma de células fotoeléctricas rotas, carcasas sueltas, y un largo etcétera de destrozos ocasionados al retraer el mástil a toda velocidad. Ahora estaba de nuevo alzado, con la mitad de paneles funcionando a plena potencia mientras que los dañados descansaban tirados de cualquier forma en el gélido polvo exterior. Respiró hondo, y se obligó a ponerse el traje espacial, y el casco, y salir afuera a repararlos. Luchó contra la pereza. Cerró las cremalleras y los remaches, aseguró todos los cierres, se colocó el casco. Luego entró en la esclusa, y un instante después ya estaba fuera. Sintió un fuerte escalofrío, pues apenas le había dado tiempo al sistema de calefacción del traje de calentarse. En la tenue y casi inexistente atmósfera, unos gélidos ciento setenta y ocho grados centígrados negativos obligaban a muchos átomos a congelarse y caer como una lluvia invisible sobre aquel páramo dejado de la mano de los astros. Vio los paneles tirados a un lado, y caminó hacia ellos. Había una caja de herramientas abierta a un lado, y su contenido estaba desperdigado por todas partes. Le temblaron las piernas. Las reservas de energía son buenas, se mintió. Y esos paneles funcionan bien, continuó. No hay necesidad de ponerse ahora con ello. Echó a andar hacia las escaleras, durante meses abandonadas, y las subió sintiendo crujir sus rodillas y sus tobillos, notando la debilidad de unos gemelos y unos muslos donde los tendones apenas tenían músculo que les hiciese tensarse. Alcanzó la cima diez minutos más tarde, pensando que en otra vida lo hubiese hecho en diez segundos. Pero aquella otra vida ya no estaba. La que estaba era esa, así que con paso quedo avanzó hacia el 'banco' y se sentó en él. Y 309 al fondo vio como se hundía el Sol en un falso atardecer, en un ocaso sin fin. Allí al fondo, el Sol, el que le había atraído hacia aquel planeta, y el que le había encerrado para siempre en él como un castigo a la insistencia. Allí al fondo, donde habitaba el cúmulo de gases en perpetua explosión termonuclear que le ofrecía su luz y su energía, el calor que tan poco podía sentir en aquel hoyo 4. Todo aquello era de un paradójico insoportable, así que se obligó a dejar de pensar en ello. El paisaje tenía una belleza que sabía que no se podía apreciar sin el paso del tiempo. El primer día le había parecido un lugar tétrico y triste, deprimente como un entierro en una tarde de verano. Sin embargo, con el paso de los días, las semanas, los meses, los años, en fin, con el paso del tiempo, desde su balcón privilegiado, aquella yerma extensión de rocas grises y negras, de cascotes y coladas de lava, todo entrechocado como en un collage descuidado, las grietas y simas, las pequeñas elevaciones, las estrellas incontables como pintadas en el tejido del cosmos,... todo aquello se había transformado en un paisaje bello. De una belleza extraña, exótica, alienígena. Pero bello al fin y al cabo. Suspiró y se llevó las manos enguantadas a la cabeza, como para pasárselas por el pelo, pero para cuando se dio cuenta de que esto era imposible por el casco, no pudo más que sentirse ridículo. Suspiró de nuevo, y rió, y la risa reverberó en sus oídos, y se dijo que si todavía tenía fuerzas para reírse, aunque poco, eso significaba que debía seguir. Que no se quitaría la vida él mismo. Si me quieres, tendrás que conseguirlo por ti mismo, le dijo al Sol, desafiándole mientras se levantaba y reemprendía el regreso al módulo. 44 Un día sintió que tocaba una mejilla, sintió el tacto de una piel suave, la protuberancia de un lunar, y una nariz y una frente. Y luego una larga melena. Lo sintió tan cierto, tan tremendamente cierto, que al fin se dio cuenta de que era un sueño de tan real que era. Se despertó en la oscuridad, y en la oscuridad siguió, observándola, reteniendo el aroma de aquella mujer anónima que había sentido en sueños. Podía moldear toda aquella negrura a su antojo, crear formas y de formas historias y de historias convertir fantasía en realidad. Nihon pudo hacerlo durante un largo rato. La mujer de sus sueños fue Úrsula muchas veces, y con la negrura la creó desde los recuerdos y la recordó desde el olvido. Tenía fotos en el disco duro del ordenador, pero aquello era mucho más vívido, mucho más real. Ninguna foto de un instante fugaz podía sobrepasar el valor de su memoria. Ni de su imaginación. Pero con el paso de los minutos, la madrugada corriendo como si las horas ardieran, la imaginación se agotó, los recuerdos se volvieron vacuos de vida como no podía ser de otra forma, una simulación que a medida que profundizaba 310 se deshilachaba, se desvanecía. Úrsula desapareció de nuevo para precipitarse lejos de una existencia de la que Nihon ya no sabía si era dueño o si el dueño era el Sol, o nadie al fin. Desapareció todo. Y cuando ya no pudo soportarlo, cuando las lágrimas ya entraban del revés en los ojos por insuficientes, encendió la luz, y se levantó sintiendo los huesos más de lo que jamás en su vida los había sentido, y empezó a dar vueltas en torno a la estancia que cada vez le parecía más pequeña. Y no supo si habían pasado cinco años, como así era, o un siglo entero. Y no supo qué hacía allí. Hasta que se mareó y cayó al suelo, inconsciente. Para cuando despertó, tenía un dedo roto y el dolor le hizo olvidar todo lo anterior. Aunque siguiese ahí, en su subconsciente. Oculto, pero palpable. 45 Sentado observó aquel Sol. Lo que daría por verte lleno en lo alto del cielo, murmuró desde el interior del casco. Se había sentado en aquella roca con forma de banco cientos de veces. Había subido aquellas escaleras cada vez más despacio, cada vez más débil. Apoyó las manos sobre sus rodillas, y parpadeó ante el Sol sobre el horizonte lejano. Era un paisaje tan bello que dolía, tan bello que desesperaba. Llevaba allí seis años, seis largos años que, por momentos, se fundían y no parecía más que un sueño, un sueño en donde el tiempo se distorsionaba y los seis años no eran más que unos minutos. Pero en el centro de su pecho ardía débilmente un alma cansada y vieja. Ya no recordaba el Sol en lo alto de un cielo azul límpido, o de una de esas mañanas de invierno en que las nubes se comían la tierra y efervescían las gotas en el aire. No recordaba el sabor de una onza de chocolate o de un filete de bacalao asado. Ya no, ya no. Se mentía diciéndose que sí, pero ya no. Se estiró, y sintió el crujir de sus músculos alargándose con pereza. El yoga había desaparecido hacía meses. Las articulaciones le dolían y se hinchaban, tenía la espalda dolorida. Se habían terminado los estiramientos, las posturas. Me siento triste, se dijo sorprendido como si fuese un descubrimiento reciente. Seis años. Comenzó a sonar en su memoria una vieja canción, de aquellas que oía mientras era joven, canciones ambientales y evocadoras, deprimentes, pero siempre con un aire de luz en los bordes. La tarareó aunque no había mucha letra que cantar. Se obligó a pensar que la vida no era fácil en ningún lugar, que esa era la que le había tocado bailar. El sufrimiento, el hastío, la soledad. ¿Por qué no lo haces, entonces?, preguntó una vocecilla en voz baja, lejos. Había estado allí todo el tiempo, tentándole a quitarse la vida, a terminar con 311 todo aquello. Nihon no podía negar sin avergonzarse que lo había intentado, que había intentado decirse que sí, que morir era mejor. Había llegado a tener la píldora en la mano, le había dado vueltas con los dedos, casi sintiendo el principio activo disolviéndose entre sus dedos. La había acercado a la boca y la había olido. Y luego la había vuelto a dejar en su sitio, se había lavado las manos, y descartado la idea por absurda. Si, sentía tristeza en aquel lugar, pero no podía imaginar algo más triste que dejarse llevar por una química mortal y artificial. No, él no era así. Agonizas todo el tiempo, como yo, murmuró observando el Sol. Que todos los días vivía en el límite del horizonte, que todos los días veía morir su luz sobre aquella extensión yerma. Y así mismo vivía él, agonizando cada día, pero vivo, maldita sea, vivo para contarlo y para contárselo a sí mismo. Si tú no apagas tu luz, yo no apagaré la mía, masculló, enrabietado. Luego se puso en pie, y caminó hacia las escaleras. Desde lo alto, observó la semioscuridad en la que se sumía el hoyo 4. El módulo parecía ya no más que un montón de chatarra destartalada, y sobre él, el mástil era la vela de una goleta embarrancada. Los paneles refulgían silenciosamente, recogiendo la exigua pero suficiente luz del Sol. Suspiró. Casi no le quedaban repuestos para los paneles, y de hecho, algunos yacían tirados a un lado del módulo, inservibles tras la última tormenta solar. Comenzó el descenso hacia el módulo, con cuidado al apoyar el pie y el resto del peso de su cuerpo. Los escalones corrían hacia la oscuridad, y un resbalón podía acabar con su vida. Sintió una punzada de hambre, y sonrió no sin cierta alegría. A veces, ni siquiera sentía esas punzadas, como si su estómago se hubiese recluido en un tormentoso silencio al ver que nunca más sería tenida en cuenta su opinión. Sigues ahí, amigo, le respondió Nihon. Un buen rato más tarde, al pie del módulo, paseó sintiéndose enérgico. Hacía unas semanas que no sufría mareos. No sabía cuál era la causa, pero no le importaba. Miró el lector del traje. Le quedaban treinta minutos de aire. Rodeó el módulo para gastar un poco de tiempo, y comprobó que el equipo de electrolisis funcionase correctamente. Llevaba haciéndolo durante seis años, ininterrumpidamente así que por un lado no creía que fuese a estropearse jamás, y por otro, que podía hacerlo en cualquier momento. Le dio unas palmadas, animando a aquel trasto sin sentimientos para que siguiese haciendo lo que mejor hacía: extraer oxígeno de los silicatos y permitirle la vida. Suspiró profundamente antes de subir el escalón y meterse en la esclusa. Ya en el interior del módulo, dejó el traje colgado, como un obrero cualquiera, y se sentó en el suelo. Era la hora de la comida, por llamarle de alguna forma, pero la punzada de hambre se había ido, y ni siquiera la diatriba de volver a levantarse para buscar la comida hizo que el estómago reviviese. Se quedó sentado. Respiró hondo, y comenzó con los prolegómenos de la meditación. La 312 respiración calmó su corazón, que ahora se aceleraba con cualquier movimiento, y poco a poco el ir y venir del aire le aclaró la mente. Siempre subía al banco a odiar al Sol por ser el causante de su desgracia, siempre le echaba la culpa a él, pero al volver y meditar se daba cuenta de que sus esfuerzos eran baldíos, que no servía de nada acusar a un montón de hidrógeno y helio que llevaban ardiendo sin cesar durante millones de años. Y ni siquiera estaba muy seguro de que el Sol tuviese la culpa de que fuese un náufrago espacial. Siempre ha sido a causa de mi tendencia a la irrealidad, pensó. Esa que le hacía vivir como si estuviese viviendo en el interior de una película. Como si siempre le enfocasen con una cámara, sobreactuándose a sí mismo. Intentó descartar el pensamiento, buscar la meditación. Se tumbó, apagó las luces. Pero el pensamiento no quiso desaparecer. Estaba penetrando en el horrible mundo del autoanálisis. Si, en cierto modo siempre se había visto en el centro de una película, y aunque no veía los espectadores, jamás los había visto, sabía que estaban ahí. Durante unos meses había sido cierto, a bordo de la Celeste mientras millones de espectadores le veían desde la Tierra. Pero eso había sido muy diferente, tan diferente que no sería capaz de decir cuál era la diferencia. Incluso ahora mismo, cada vez que se sumía en la meditación, tenía la impresión de que cuando despertase lo haría en su casa, en la Tierra. Algún día moriré y los espectadores se quedarán huérfanos, pensó mientras perdía la noción de realidad. Empezaba a sumirse en la meditación. Pasarían muchas horas antes de que 'despertase' del letargo. Caería en un universo vacío y azul, en el infinito. Un lugar en donde no sentía más que paz. Un lugar en donde los pensamientos estaban vetados, en donde sentía cada célula de su cuerpo remar en una misma dirección. En donde sentía la sangre ir y venir por sus venas. Cerró los puños y los volvió a relajar, y el módulo se quedó lejos mientras Nihon viajaba de nuevo. Lejos de allí y lejos del Sol. 46 Nunca tenía muy claro si alcanzaba o no el nirvana en sus meditaciones. Al menos, no lo recordaba ni lo sentía así cuando regresaba al mundo claustrofóbico del módulo. Simplemente, habitaba un lugar vacío durante un tiempo. Había dejado de importarle la comida desde hacía mucho. No tenía sentido preocuparse por algo que no podía solucionar. Alimentarse era ya solamente un recuerdo muy lejano, de una vida pasada que no tenía la sensación de haber vivido. Fue otro Nihon, solía decirse. Otro el que hizo aquello, otro el que visitó aquel lugar, otro, otro, otro. No yo, pensaba siempre al final. Se cumplió el séptimo aniversario desde que aterrizara en el hoyo 4, y Nihon empezó a suspirar cada día más y a meditar en lugar de dormir. A sumergirse en lagos mentales hasta un nivel cada vez más profundo, tanto que a veces temía no 313 ser capaz de volver a la superficie. Se preguntaba qué ocurriría si un día se dormía para siempre, si se sumía en un sueño eterno. ¿Moriría de inanición, de sed, de sueño? Pero siempre regresaba. Fugazmente, volvía para cargar de silicatos el aparato de electrolisis, una tarea que cada vez le dejaba más extenuado, para la que apenas tenía ya fuerzas. Volvía para controlar que hubiese agua suficiente, y que los paneles solares funcionasen mal que bien. Y luego, de nuevo a meditar. Sus sueños duraban noventa horas, o más. Noventa horas que pasaba sin comer y sin beber, apoyado contra la pared con las piernas dobladas como un jefe indio, los brazos estirados y sus manos reposando sobre las rodillas. Noventa horas en las que su cuerpo se mecía en un cuasi vacío lleno de suaves ráfagas de luz, luz azul o luz verde, luz amarillenta, como un océano oscuro que por un instante se iluminase antes de caer de nuevo en la oscuridad. Noventa horas en las que desaparecía su pasado y la misma esencia que le constituía y que hacía de él el ser extraño que siempre había sido. Noventa horas en que perdía todas las capas que le conformaban y se reducía a mera energía flotante y oscilante en un cosmos de raquítico electromagnetismo. Noventa horas... noventa horas en las que el tiempo, simplemente, carecía de sentido, noventa horas en donde no había recuerdos, ni pasados ni futuros. Un lugar indescriptible. Al despertar tardaba un buen rato en hacer desaparecer el molesto hormigueo que recorría sus extremidades que durante horas no se habían movido. Luego se levantaba y comía la ración de comida de varios días, y bebía agua hasta saciarse, y unas horas más tarde, salía al exterior para las tareas básicas de mantenimiento. Antes de poner un pie fuera siempre comprobaba la fecha. A veces fantaseaba con que hubiesen pasado años mientras él meditaba. Pero nunca era así, y sus fantasías de eternidad sin fin se demostraban tan imposibles como lo parecieran en un primer momento. Afuera, en el frío, se recuperaba poco a poco de las últimas noventa horas, mientras paseaba como lo haría un anciano, tomándose cada paso con calma, saboreándolo, disfrutando de los alrededores del deprimente y angustioso y siniestro hoyo 4. Las paredes que nunca había vislumbrado más que en fugaces destellos de linterna, paredes casi del todo verticales con crestas de coladas de lava, grietas por el enfriamiento y esquirlas de hielo ancladas como los piolets de un alpinista. El polvo gris platino y negro y blanco que vivía depositado sobre un suelo duro, y que parecía un desierto nocturno, y su triste esquife espacial varado como el esqueleto podrido de una carabela. Caminaba lentamente hasta uno de los extremos del hoyo, en donde durante unas cuantas horas se dedicaba a extraer silicatos del mismo yacimiento donde lo venía haciendo desde hacía años. Las esquirlas del material que más tarde respiraría flotaban en la baja gravedad mercuriana unos segundos 314 antes de caer al suelo, y Nihon los recogía con la pala. Así una y otra vez hasta completar los kilos suficientes. Terminadas estas tareas, y cubierto de sudor, Nihon entraba de nuevo en el módulo y se daba una larga ducha en el minúsculo espacio dedicado a ello. Allí de pie, los circuitos refrigeradores calentaban el agua que caía sobre él a inacostumbrada velocidad, le empapaban y rellenaban el módulo con una tenue nube de vapor de agua. La sensación del agua cayendo sobre él... limpiando su piel, arrastrando la suciedad y las toxinas y el polvo y la piel muerta. Eran los mejores momentos recordados, a pesar de que en total desnudez y a solas consigo mismo, veía sus costillas emergiendo de su cuerpo como cimas solitarias de una larga cadena montañosa, el vientre hundido, los huesos magnificados y perfectamente remarcados, el cuerpo lampiño tras haberse caído todo su pelo. Ni siquiera tenía cejas, y la barba era un recuerdo. Su rostro, otrora... no era ahora más que un poco de piel, ojos y hueso. Luego, si tenía fuerzas, salía de nuevo y acudía al atardecer del día al banco de roca, y allí hablaba consigo mismo y con el Sol, en un inconsciente ejercicio planteado por su ego y su soledad y ejecutado por una mente cansada. Un sucedáneo de conversación con el que Nihon no buscaba más que entretenerse, imposibilitado el engaño por el raciocinio. Diversificación de personalidades en pos del placer. Cuando le quedaba poco oxígeno, Nihon se levantaba sin perder un instante, y descendía por las escaleras tarareando alguna que otra canción. La alarma de oxígeno solía pitar para cuando estaba a unos pasos de la esclusa. Entraba y limpiaba el traje de polvo, y tras dejarlo colgado, se sentaba en en suelo del módulo y miraba con tristeza contemplativa aquel espacio al que jamás había podido llamar hogar pero que no por ello dejaba de serlo. Sintiendo que algo se había marchitado hacía tiempo, era capaz de ver los pétalos de su vida secándose más y más, y sabía que llegaría un día en que manos desconocidas e invisibles tomarían estos pétalos y los pulverizarían para hacer una esencia de lo que su vida había sido. Ojeaba luego alguno de los libros que se había traído de la Tierra, releyendo los capítulos que le habían impresionado en el pasado, y se preguntaba por qué ahora ya no le parecían tan buenos, o veía escenas de películas o series de juventud, recordando risas pasadas y palomitas y golosinas. E, invariablemente, se sentaba con la espalda apoyada en la pared, respiraba hondo enderezando la espalda cada vez más tiesa, y sus brazos caían hacia las piernas y cerraba los ojos para no volver a abrirlos durante otras noventa horas. Noventa o un millón, qué más le daba a él, si estaba muerto y ya no importaba el tiempo. 47 315 Nihon se despertó y de inmediato notó un dolor sordo en la muñeca derecha. No abrió los ojos. Al otro lado, el sistema automático del ordenador de abordo había encendido las luces en su ciclo eterno y artificial de días y noches. Lo notaba por el tono rojizo que iluminaba sus párpados. Dio un par de grandes bocanadas, y el aire estéril cayó hacia sus pulmones. El oxígeno que la electrolisis extraía de los silicatos no sabía a nada, y se extendió efímeramente por su organismo maltrecho. Luego, acompasó su respiración, y se sumió en el duermevela de una falsa meditación azul. Escuchó débiles campanas que llegaban de un tiempo pasado, y un sinfín de olores que terminaron por sacarle del sueño. De nuevo, el dolor de la muñeca. Se dejó ir un rato más, y finalmente abrió con exasperante parsimonia los ojos. De frente, el techo blanquecino, las luces desperdigadas. Giró su cuello lentamente, vio los paneles, armarios, ventanucos. Con el paso de los minutos, fue incorporándose hasta estar sentado. El dolor de la muñeca, punzante. Se la acarició con la otra mano, sintiendo los huesos y la rigidez. Seis meses atrás, se había roto la muñeca en una caída. Había pasado los días aterido de dolor a pesar de los analgésicos, y aunque no había perdido mucha movilidad, la articulación se volvía rígida como un muro de piedra con algunos movimientos. Y le dolía. Bien, no importa mucho, pensó, levantándose del suelo lentamente. Con el paso de los años, la gravedad mercuriana había dejado de ser una fantasía de levedad. Ahora era 'su' gravedad, y la terrestre, un pesado recuerdo lejano. Levantarse le costaba tanto... ¿Cuánta masa muscular había perdido? ¿Cuánta grasa le quedaba? Había dejado de perder peso hacía mucho tiempo, y las costillas como farallones ya no le asustaban. Se había acostumbrado a la imagen cadavérica de un cuerpo que se dirigía lentamente hacia la muerte. Hoy se cumplen nueve años, dijo una vocecilla en su cabeza. Nueve, si, nueve. Dio un par de vueltas por la escasa estancia, sintiendo el suelo a veces acolchado a veces plastificado en la planta de sus pies. Se llevó las manos a la cabeza pelada. El pelo había desaparecido tiempo atrás, y sólo algún que otro mechón emergía como el último bastión de una nación caída, que aún luchaba a pesar de que su rey hubiese entregado las armas. En su cara, los pómulos y mentón, la nariz, cualquier protuberancia... formaban una faz monumental en proporciones. Caminó hasta el exiguo almacén, en donde las estanterías y cajas y cajones yacían prácticamente vacías. Allí apoyado en la pared, masticó sin reparar en nada unos chicles vitamínicos. Un líquido insulso arrastró los nutrientes esófago abajo. Luego revisó las provisiones, e hizo cuentas mentales a pesar de que ya llevaba meses haciéndolo. Ciento ochenta días, como mucho, murmuró con la voz cascada y reseca. Ese era el tiempo que le quedaba de vida, sin contar la larga agonía posterior. A veces, se preguntaba cuánto tiempo podría permanecer sin alimentarse. Estaba 316 seguro de que bastante, pero llegado el momento, no tenía muy claro qué haría. Quizá salir y dejar que el oxígeno del traje se agotase. Y luego sumirse en una muerte dulce. ¿Qué agonía era mejor? ¿Cuál escoger y cual no? No tenía segundas oportunidades. Sólo podía morir una vez. Vamos, olvida eso, se obligó. En una esquina, tomó el traje ya ajado tras tanto uso y se lo puso lentamente. Las cremalleras subieron, se cerraron los remaches, y luego el casco bebió su cabeza sacando destellos de las luces. Comprobó los niveles de oxígeno. Últimamente, los mareos eran casi un estado de consciencia, le ocurrían a cada momento. Salir al exterior le obligaba a disponer de varias horas de oxígeno. Una absurda prudencia, se decía a veces. Penetró en la esclusa y escuchó como el sistema hidráulico succionaba el aire y le dejaba en el vacío. Tras apretar el botón, se abrió de nuevo y salió al exterior, cuidándose de los escalones. Una bajada muy impetuosa le había roto la muñeca. Las puertas se cerraron tras él. Observó los alrededores del destartalado módulo. El equipo de electrolisis con su zumbido inaudible, los paneles solares estropeados y amontonados de cualquier forma, miles de pisadas superponiéndose unas a otras como un millón de luces escapando de la oscuridad, bloques de hielo como un lego de agua,... aquella era su huerta de metal, polvo y hielo. Suya y nada más que suya. Soy el Rey de Mercurio, murmuró. Se acercó al equipo de electrolisis y comprobó que todo fuese bien. Más le valía, pues había agotado todos los repuestos posibles. No así los del agua, pero de nada le serviría el agua sin poder respirar. Los paneles solares, por su parte, también estaban a cero. La próxima tormenta solar se lo llevaría todo, pero Nihon ya no estaría allí para verlo. Echó a andar hacia las escaleras. Sobre él, el eterno cielo estrellado que a veces amaba y otras odiaba pero que nunca le resultaba indiferente. El primer escalón hizo crujir sus rodillas, pero sabía por experiencia que aquella ristra representaba un largo ascenso. Era el noveno aniversario de su llegada al polo norte de Mercurio, y eso bien se merecía un rato de paz sentado sobre el banco, así que inició el ascenso. Para cuando llegó arriba estaba empapado en sudor. La sensación no era del todo desagradable, le hacía sentirse como en su anterior vida, tras horas bajo el Sol de verano limpiando de malas hierbas sus tomates y pimenteras. Las gotas de sudor en la frente... su respiración agitada y sibilante, los latidos cansados de su corazón. Caminó lentamente hacia el banco, sintiendo una debilidad temblorosa, y se sentó pesadamente. Al frente, el paisaje de siempre. Sentado. El Sol moribundo, la llanura, el silencio. Arriba las estrellas, en donde una desconocida osa mayor embestía al resto de constelaciones. Ataca, maldita, murmuró Nihon. Nueve años, nueve años. ¿Dónde quedaron aquellas viejas emociones, aquella 317 incredulidad y frustración de saberse encerrado en un lugar oscuro y gris y frío y descorazonador? ¿Dónde? ¿Dónde la fe y el amor, Úrsula o su huerta? ¿Dónde la maldad y el tedio, la indiferencia? ¿Acaso Mercurio le había arrebatado la esencia, la humanidad, para dejarle nada más que un punto de consciencia y la existencia sin sentido de un no ser? Oh, no, el infortunio le había llevado allí, y la fortuna le impedía irse. Ahora era un falso anciano de huesos frágiles y memoria intacta, y a veces se cansaba de añorar, se cansaba de refugiarse lejos de las emociones. La cuenta atrás era inexorable, como siempre lo había sido pero ahora de un modo tan real que no podía simplemente ignorarlo. Alzó la vista, y empezó a reconocer e identificar constelaciones. Un pasatiempo como otro cualquiera. Recordó como de niño, un compañero de su clase le había dicho que si contaba más de cien estrellas moriría. Recordó su horror, su miedo, y su invariable parón al llegar a la estrella noventa y nueve. Noventa y nueve. Contemos cien, se retó. Y empezó. Conocía algunas, la mayoría no. Una, dos, tres. Miró el contador de oxígeno de su antebrazo. Todavía le quedaba una hora y media. Cuatro, cinco, seis. ¿Y si moría al contar cien? Siete, ocho, nueve. Vamos, es una tontería. Diez, once, doce, trece. Podría ocurrir, si tuvieses un infarto justo en ese momento. Catorce, quince, dieciséis. Su corazón saltó en el pecho, sin razón alguna, como previniendo el futuro ataque. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Rugió su estómago. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Menuda tontería, Nihon, pensó reprendiéndose. Veinticinco, veintiséis,... ¡Veintiséis! Se mueve. Durante unos segundos, siguió con la mirada aquella luz que con firmeza parecía luchar contra las leyes de la lógica y la física. Entrecerrando los ojos, incluso distinguió una pequeña luz roja eclipsada por la luz principal. El corazón saltó en el pecho. Sintió una punzada de miedo. Comenzó a sudar. ¿Por qué...? Pero lo hacía, sin duda lo hacía. Se movía. Luz blanca, y luz roja, trazando una órbita circular. Pulsó un control en el panel del antebrazo, incrédulo. Tenía que ser un error. Ordenador, enciende la antena y realiza un barrido de la órbita baja, ordenó, y mientras esperaba una respuesta, se levantó apoyando las manos en las rodillas, sin dejar de mirar la luz, que ahora parecía caer hacia el planeta en una trayectoria sesgada. Echó a andar hacia las escaleras, con más rapidez de la que le permitían sus piernas. Tranquilo, Nihon, se dijo. Probablemente se tratase de un artefacto, un fenómeno celeste cualquiera asociado a la fría y tenue atmósfera mercuriana, que allí en sus polos se congelaba y caía en forma de lluvia pulverizada. Bajó los primeros escalones, y 318 mientras lo hacía y las paredes del hoyo 4 se elevaban en torno, la luz terminó por ser invisible. Probablemente no sea nada, pensó. Aunque Nihon supiese que, definitivamente, parecía algo. Algo diferente. Llegó a la esclusa treinta minutos después, con el corazón restallando y el sudor cayéndole por el surco de su espalda. Preguntándose. 48 ¿Quién eres?, preguntó Nihon. Un chisporroteo de estática ocultaba la señal. Se sintió estúpido con aquel micrófono delante de sus labios. Pero al otro lado había alguien, era indudable. La antena del módulo había seguido y trazado la luz que viera desde lo alto del hoyo 4. Fuese lo que fuese, emitía señales y también las podía recibir. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo, y luego tosió. Hacía mucho tiempo que no hablaba tan alto. Se había acostumbrado a los susurros y al eterno y energéticamente favorable torrente de conversación mental. ¿Control de Misión?, dijo una voz al otro lado. Nihon sintió una losa estallando sobre su cabeza, como si se hubiese desprendido el techo del módulo. Aquellas tres palabras, por debajo del siseo de estática... la voz era aguda y algo aflautada. No reconoció ningún acento. Me llamo Nihon, dijo unos segundos después. La señal se cortó, y aunque intentó la re-llamada, no lo consiguió. Se levantó olvidándose de la debilidad de sus piernas, y caminó frenético por la estancia, que ahora parecía volverse más pequeña por momentos. ¿Estaré delirando?, se preguntó en voz alta. Quizá haya sufrido un derrame cerebral, o un estallido neurótico. Pero no, no, no, aquello era real. Alguien, al otro lado, había dicho tres palabras: ¿Control de Misión? Empezó a transpirar, notó el sudor emergiendo de sus poros como géiseres en plena actividad volcánica. El corazón se aceleró y notó que se mareaba. Se detuvo y apoyó un brazo sobre una de las pantallas planas. ¿Qué está ocurriendo?, murmuró. Debía pensar, razonar, y empezó a hacerlo en voz alta. Uno, vi una luz que se movía sobre el polo. Dos, la luz parecía caer hacia la superficie. Tres, activé la antena y ordené un rastreo de señales. Cuatro, el ordenador detectó una antena receptora y emisora. Cinco, intenté establecer contacto. Seis, establecí contacto. Siete, alguien dijo: ¿Control de Misión? De pronto, se sentía absolutamente lúcido, lúcido como nunca en su vida se había sentido. Volvió a marearse, y se sentó al fin en el suelo. Tapándose la cara con las manos, respiró un rato el aire caliente que salía de sus pulmones cansados. No puede ser, pensó, no puede ser una nave. Nueve años atrás la Tierra era un polvorín a punto de estallar, donde convivían 319 el voraz consumismo occidental con docenas de guerras genocidas. Bolsas de patatas fritas frente a vientres hinchados y rodeados de moscas. Una economía que se hundía por su propio peso, como una estrella gigante a punto de transformarse en supernova. Nihon había sido el último de los viajeros espaciales. Después de él, no habría más. Nadie podía pagar esos excesos en épocas de hambre. De modo que no podía ser una nave. Nadie iría allí a rescatarle, y menos tantos años después... ni siquiera él mismo habría apostado por su propia supervivencia. El micrófono restalló de nuevo con estática, y una voz entrecortada habló. ¿Hay... alguien... ahí? Nihon se lanzó hacia el micrófono y respondió con nervios atenazando sus cuerdas vocales. Me llamo Nihon, y si, estoy aquí. ¿Nihon... el que murió en Mercurio?, preguntó la otra voz, entrecortada ahora no por la estática ni por la señal sino por su propia sorpresa. Es obvio que no estoy muerto, respondió Nihon. Silencio, y estática. Un chisporroteo. Han... han pasado nueve años. Exactamente hoy, sí. Nihon sentía el surrealismo escurrirse por las paredes como sangre en una película de terror. Todo se iba desvaneciendo, y sintió que se mareaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó meneando la cabeza y tratando de que la oscuridad se largase de allí. Florence Chang, dijo la voz, firme al sentirse segura de algo. Y, Florence, ¿qué haces aquí? 49 Florence había ido a Mercurio a completar la misión que Nihon no había podido cumplir. Había viajado durante seis meses a través del inmenso vacío para llegar al polo norte de Mercurio exactamente en el aniversario de la llegada de Nihon. Cuando Nihon preguntó por la financiación del viaje, el espectro por un tiempo olvidado de Life&Space Entertaiment regresó a él como si jamás se hubiese marchado. ¿Te has masturbado alguna vez en la Celeste?, murmuró. Nihon tardó muchos minutos en preguntarse cómo afectaba la llegada de Florence a su situación. Su nave había aterrizado a unos veintiséis kilómetros de allí, en el interior de un hoyo poco profundo que rodeaba un pequeño cráter, probablemente casi un gemelo del hoyo 4. Antes he informado a Control de Misión de la situación por un canal privado, respondió él. Por el momento están retransmitiendo con retraso. No quieren que nadie sepa de ti. Nihon asintió. Silencio. Y ahora, ¿qué?, preguntó. Al otro lado se alargó el silencio medio minuto más. 320 Estamos muy cerca, terminó diciendo Florence. Menos de veintisiete kilómetros. Nihon notó la duda en su voz. ¿Pero?, preguntó. Hay ciertas dificultades, a bote pronto, respondió Florence. Para empezar, hay una falla entre nosotros. Tiene ciento veintitrés metros de anchura en su punto más estrecho, una profundidad de casi doscientos y se alarga en sentido sursureste durante más de cien kilómetros. Nos separa por completo, murmuró Nihon. Si, dijo con gravedad Florence, y Nihon tuvo la impresión de que se controlaba para no decir lo siento. Unos segundos más tarde, añadió: Desde la Tierra están trabajando en ello. Dales unas horas. Nihon reprimió una carcajada. Tiempo es lo que me sobra, dijo antes de cortar la conexión. Se reclinó contra la pared y dejó caer el micrófono al suelo. Observó la lenta caída con ojos vidriosos y sintiendo que el mareo se lo llevaba a la inconsciencia. La negrura, la paz, pero un último atisbo de luz al que se aferró y que le permitió quedarse allí. Se frotó la cara con las manos, se obligó a la respiración abdominal, y con el paso de los minutos, el siempre eterno paso de los minutos, logró tranquilizarse. Todo aquello... ¿quién estaba jugando con él de esa forma? Miró al techo de la estancia como buscando al dios que se encargaba de martirizarle. Yo ya había aceptado mi propia muerte, maldita sea, murmuró. Se tapó la cara con las manos, y se echó a llorar. Hacía años que no lo hacía... ¿Acaso necesitabas torturarme un poco más, acaso no ha sido suficiente con este esperpento de vida, este simulacro de historia de terror? Lo había aceptado. La muerte, la parca. Su cuerpo, su mente se habían ido consumiendo lentamente con el paso de los días. Había olvidado lo que era la comida, el hambre se había convertido en un eco diario. El sexo y hablar con alguien, una estúpida conversación o el simple momento de ir a comprar el pan, también eso lo había olvidado. La meditación le regalaba el único placer, pues los libros y las películas y cualquier cosa contenida en aquella diminuta estancia habían perdido todo rastro placentero que una vez habían tenido. Su única lucha había sido vivir. Simplemente, vivir. Vivir hasta que un día muriese. Y ahora que faltaban tan pocos días... llegaba ese tal Florence Chang, con noticias de la Tierra, trayéndole una esperanza que se había marchitado incluso antes de florecer. ¿Acaso alguien le estaba tomando el pelo? Las lágrimas empapaban sus mejillas y su nariz y su boca y su barbilla, y se secó la cara con su raída camiseta. Se obligó a serenarse. Alumbró una luz roja en una de las pantallas. Se incorporó notando el crujir de todos los huesos de su cuerpo, y aceptó la llamada entrante. ¿Te encuentras bien?, preguntó la voz. Nihon suspiró. 321 Perfectamente, respondió con ironía. Al otro lado se hizo un incómodo silencio. Todo el mundo creía que estabas muerto. No les puedo culpar, asintió Nihon. Esto era... era una especie de homenaje. Querían que esta misión llegase a Mercurio justo en el aniversario de tu llegada. Les he estropeado los planes, supongo, dijo con sarcasmo. Pero estoy vivo. ¿Cómo lo has hecho? Con suerte. Y comiendo poco. Nueve años... En efecto. Otro silencio se abrió entre ellos. Nihon reflexionó en que Florence era el primer ser humano con el que hablaba desde hacía casi nueve años. Y desde luego, el que más cerca había estado de él. Trató de ponerse en su lugar. Aquel pobre hombre estaba atrapado en medio de mil emociones diferentes. Encontraremos la manera de sacarte de aquí, Nihon, dijo Florence. Nihon asintió como si el otro pudiese verle. Estoy muy débil, Florence, le dijo, tratándole como a un niño. La comida de tres años me ha durado nueve. Me cuesta un mundo levantarme del suelo. Sé que para ti es incomprensible porque la gravedad de Mercurio te hace sentir ligero, pero yo llevo aquí nueve años y la siento como una losa. Mis rodillas tiemblan. No creo que pudiese caminar hasta tu nave, y aunque lo hiciese, esa falla parece un obstáculo insalvable. Pensaremos algo. En la Tierra pensarán algo. Nihon sabía que Florence hablaba en serio. Y daba por sentado que en la Tierra estaba estrujándose los sesos en busca de una solución. Life&Space Entertaiment financiaba aquel viaje de una forma exclusiva y un tanto decadente, como traca final para un proyecto que hacía años había terminado con un hombre muerto en un congelador de hielo. Si lograban sacarle de allí, sería el evento más visto de la historia de la Humanidad. Nihon sabía todo esto. Lo que no sabía era cómo debía sentirse. El día del aniversario de los nueve años todavía no había terminado, y el lapso de tiempo que se extendía a sus espaldas desde que la Celeste despegara desde la Estación Internacional, no más que un segundo, un sueño de realismo inusitado. Todos los instantes uno tras otro, irrepetibles pero anónimos, no le parecían ahora más que uno sólo. Como si durante años hubiese vivido dentro de la misma fotografía. Se sentía... confuso, y sorprendido de encontrar una irreverente frustración flotando por su mente. ¿Acaso le molestaba que hubiesen roto sus planes, sus planes de muerte? Recordó su huerta, aquel monumento a la sencillez rural y antiguo símbolo de su intención de regresar a los orígenes. Allí donde se sincronizaba con la naturaleza, con el paso de las estaciones, con el nacimiento y la muerte diaria del 322 Sol. La nostalgia se abatió sobre él. Control de Misión me ha dicho que están realizando una evaluación completa de la situación. En diez horas nos enviarán una primera valoración, dijo Florence. Recibido, respondió Nihon, y pensó que por el momento sería mejor ocupar la mente y dejar las emociones para otro momento. Se levantó con dificultad, y cogió el traje de donde lo había colgado. Lo miró sin verlo pero recordando los cientos de veces que se lo había puesto. Se puso el casco y salió al exterior. 50 Control de Misión habló con la sinceridad absoluta de quien se estaba jugando su puesto con cada palabra. Vivían horas muy estresantes, ya que el hecho de que Nihon estuviese vivo significaba mucho más que trabajo extra. La realidad era la siguiente: Nihon estaba a casi veintisiete kilómetros del módulo de Florence, y a unos veinticinco de la falla. En su contra, un sinfín de variables. La primera de ellas, su propia debilidad. Tras nueve años de exigua alimentación, los médicos desde la Tierra no comprendían cómo podía seguir vivo. Pero aunque lo estaba, el propio Nihon sabía que veintisiete kilómetros era mucha distancia. No podría caminar veintisiete mil metros por una llanura salpicada de colinas, de gigantescos pedruscos y coladas de lava llenas de surcos y desniveles, terrenos cortados y largas lenguas de polvo gris. Sólo imaginárselo le agotaba. Sin embargo, desde la Tierra insistieron que ese no era el mayor de los contratiempos. La distancia no sólo implicaba un esfuerzo mayor que el podría llevar a cabo. La autonomía del traje espacial era limitada. En el transcurso de esa distancia, tendría que repostar su oxígeno varias veces. Es más, sometido a un esfuerzo muy por encima de sus posibilidades, consumiría el aire a una velocidad endiablada. Sin embargo, esto tenía solución. Los técnicos detallaron que el sistema recolector del módulo estaba formado por pequeñas 'garrafas' metálicas que acumulaban el aire recién creado por el equipo de electrolisis. Nihon tendría que diseñar una especie de carro donde colocar las garrafas llenas de oxígeno, más un adaptador al equipo de su propio traje. Así, a medida que caminase, podría reponer el aire gastado y viciado de dióxido de carbono por aire nuevo. Eso tenía la contrapartida de ralentizar su avance, pero era algo inevitable. La travesía se transformaría por tanto en una peregrinación lenta y que quizá no le llevase a ninguna parte, y aunque el tema del aire podía solucionarse, no ocurría lo mismo con el alimento. Podría beber agua con el tubo de plástico acoplado en la cara interna del casco y su cuello, pero no podría alimentarse durante todo el tiempo que estuviese caminando. Nihon replicó mentalmente que estaba acostumbrado a comer poco, eso no sería problema. El punto clave era la falla. Las medidas la hacían casi insuperable. Imposible de rodear, puesto que medía más de cien kilómetros de longitud, y también 323 imposible de sortear descendiendo y ascendiendo después. Sus paredes eran casi verticales, y la naturaleza de su fondo, incognoscible para los aparatos de que disponían. Quizá fuese una plataforma plana y lisa como la piel de un bebé, o un infierno poblado de rocas de afilados extremos. Eso, sin tener en cuenta las temperaturas casi imposibles que probablemente se diesen allí abajo, en las que quizá su traje no pudiese mantener la temperatura corporal. Lo que les quedaba, por tanto, eran los ciento veinte metros de anchura. Los técnicos decían que la única posibilidad era tender un cable entre ambas orillas y que Nihon se las arreglase para arrastrarse por él hasta el otro lado. La idea era una locura, pero los técnicos argumentaban que una locura factible dejaba de ser una locura para transformarse en 'meramente' algo difícil. Florence disponía de cable en su nave, puesto que su módulo había viajado unido a otros tres módulos, que habían quedado orbitando en torno a Mercurio o se habían precipitado en la cara ardiente del planeta para enviar información del impacto. El cable que los uniera había sido recogido y Florence tenía más de ciento veinte metros. Nihon argumentó que podrían diseñar un sistema de poleas que le arrastrasen a lo largo del cable, pero la cantidad mínima de cable necesaria para ello era de doscientos cuarenta metros, y no había suficiente. Las dos orillas, además, estaban niveladas la una con la otra, de modo que no podrían hacerla funcionar como una tirolina. Tendría que arrastrarse. E imaginarse a sí mismo colgado de un cable sobre un abismo oscuro, y arrastrándose durante ciento veinte metros, resultaba tan vertiginoso que le mareaba. ¿Cómo voy a hacer tal cosa, si apenas me puedo mantener en pie?, le preguntó a Florence. Al otro lado nadie respondió. No lo sé. Los médicos le dieron la respuesta unas horas después. Era cierto que se encontraba muy débil, pero tenía comida en el almacén. Poca, replicó Nihon. La misión de Florence duraba cuarenta días. Era el tiempo que disponía para aprovecharse de la distancia más corta de vuelta a la Tierra. Y ese era, por analogía, el tiempo que Nihon tenía para llegar a su nave. Le plantearon una dieta que fuese incrementándose con el paso de los días, acoplada a ejercicios para ganar masa muscular y peso. No será suficiente, pensó Nihon. Tenía reservas de alimentos para ciento ochenta días, basándose en la dieta que había seguido desde hacía años. Pero aunque consumiese esas reservas en sólo cuarenta días, seguiría estando por debajo de una dieta mínimamente energética. Obviamente, iba a hacerlo. No tenía otra opción. Le enviaron las tablas con los ejercicios y la dieta, y los observó con cuidado como si fuesen a morderle. Sin dejar de pensar en que la desesperanza era mucho mejor que la esperanza. Con la esperanza, uno podía perder o ganar. Con 324 la desesperanza no había opción, y eso lo hacía todo mucho más fácil. Con la muerte tan cerca, para Nihon había resultado fácil aceptarla. Pero ahora que le habían regalado unas migajas de esperanza, la muerte sería una tragedia. La perspectiva lo cambiaba todo. Por el momento eligió no pensar, aunque no pensar fuese algo casi imposible. Porque pensar dolía, pensar le hacía sentir, y sentir le hacía sufrir. Y no estaba seguro de poder sobrevivir a una experiencia así...ya no. Le quedaban cuarenta largos días por delante... o cuarenta días menos. 51 El tiempo, que durante aquellos nueve años había habitado un limbo de relativismo, a veces veloz como un rayo cayendo y desapareciendo, otras con una aceitosa lentitud, se había convertido en un torrente incontrolable de horas y minutos y días, una cuenta atrás. Y fue absolutamente consciente de ello, puesto que la dieta de los médicos pronto le volvió más despierto, como si su cerebro solamente se hubiese sumido en un letargo por la ausencia de azúcar. Al otro lado de la falla, Florence continuaba con su plan de misión, tan descafeinado como en su día lo fuese el de Nihon. La principal atracción de su viaje era triunfar allí donde las circunstancias habían acabado con Nihon, hacerle un emotivo homenaje y, de paso, ayudar a Life&Space Entertaiment a recuperar parte de la inversión perdida. Sin embargo, mantenían en secreto que Nihon seguía vivo. Aunque Florence le había dicho que no sabía por qué (fuese o no fuese cierto), Nihon pronto intuyó que no querían arriesgarse a sufrir otro fracaso, si acaso peor que el anterior. A pesar de todo, los espectadores desde la Tierra estaban empezando a descubrir pequeñas imprecisiones. Florence hablaba todos los días con Nihon, y desde Control de Misión se habían visto obligados a introducir un retardo de veinte minutos en la emisión, a fin de disponer de tiempo para poder cortar y eliminar la presencia de Nihon de las grabaciones. Pero a pesar del cuidado que habían tenido, algún avispado y aburrido espectador se había dado cuenta del desfase temporal, y la red se estaba sembrando de rumores. Los primeros días, el aparato de publicidad de la empresa los había ignorado, pero eso había sido un error. Un error que hacía subir la audiencia, que incrementaba la participación en redes sociales, y que a Life&Space Entertaiment le interesaba mantener. Florence se interesaba diariamente en conocer sus progresos. Y Nihon, ahora que su organismo había despertado de nuevo trataba de volver a los viejos esquemas, aquellos en los que le costaba hablar con la gente, aquellos en los que prefería el silencio, terminaba mordiéndose un labio y respondiendo. En parte por la responsabilidad moral de saber que Florence estaba haciendo todo lo posible para lograr que Nihon volviese a la Tierra con vida, en parte por un viejo y probablemente trasnochado sentido de buena educación. Y hablaban durante 325 un rato, a veces de nada en concreto. Quince días después de la llegada de Florence, el segundo hombre en Mercurio ya había desenrollado y estirado los cables de acero que tenderían un curioso puente sobre la falla. Los espectadores, desde la Tierra, llenaban los foros preguntándose por qué lo hacía... el plan de misión era público, y aquello no se encontraba en él. Indemne a las miradas curiosas, desde Control de Misión dirigían los avances lo mejor que sus cabezas pensantes podían, lo cual no era mucho tras las brutales restricciones de fondos. Tender el cable entre las dos orillas de la falla era uno de los puntos críticos. Florence disponía de una potente pistola de arpones. La función original del aparato era disparar un arpón contra una de las paredes del hoyo en que había aterrizado, y analizar su composición, una de las pruebas más esperadas por los internautas. Los técnicos habían hecho cálculos, y su conclusión era que se podía enrollar el cable al arpón, y con la pistola a máxima potencia, lanzarlo hacia la otra orilla, en la que se encontraría ya Nihon. Sin embargo, incluso a máxima potencia, el arpón llegaría a duras penas a la orilla. Nihon iba a tener que estar muy atento en la recepción. Una vez asegurados ambos cabos del cable... La recuperación iba bien y se sentía cada día más fuerte. Su peso había crecido, y le habían dejado de doler las articulaciones. Caminaba más rápido y mejor. Los estiramientos y ejercicios propuestos por Control de Misión le habían hecho liberar un sudor rancio, y su vientre, sin trabajo durante tantos años, volvía a moverse. Parecía como si su organismo se hubiese puesto en marcha tras un invierno dormido en la caverna, tras escuchar la llamada de la primavera. Por momentos, pensaba que quizá la llamada era la de la muerte, y no la agonía tranquila que había planeado inconscientemente durante tanto tiempo. Se reprendía de pensar así... pero por muchos ánimos que le enviase Florence, o Control de Misión, Nihon insistía en que no podría atravesar más de ciento veinte metros sostenido únicamente por sus brazos. Nihon insistía, aunque supiese que no había otra opción. Una noche, recibió la llamada urgente de Florence. Habían pasado casi treinta días. ¡Un arnés!, gritó. ¿Un qué?, preguntó Nihon, confundido. No sé cómo no se les ha podido ocurrir a ellos. No sé de qué estás hablando, Florence, dijo todavía medio dormido. Puedes fabricarte un arnés, con una argolla. Enganchas la argolla en el cable, y puedes atravesar la falla tirando de ti pero sin tener que sostenerte, aclaró, y se quedó callado. Nihon tardó unos segundos en reaccionar. Luego la idea le pareció tan evidente que pensó lo mismo que Florence: no entendía como desde la Tierra no se le 326 había ocurrido a nadie. Debes encontrar algo con que fabricarte un arnés, insistió. Si, musitó Nihon ensimismado. Pensando. A falta de una semana del día D, Nihon ya había construido una especie de carretilla donde colocar las garrafas de oxígeno, y dos adaptadores para conectarlas a su traje. La carretilla no era más que una placa solar desmontada y a la que había soldado unos pequeños raíles, a falta de ruedas. En resumen, no era más que una especie de trineo. Con el arnés tuvo más dificultades. Primero en diseñarlo y luego en construirlo, hasta el resultado poco satisfactorio de unas cuantas telas rodeadas de plástico, varias argollas cruzadas y un pequeño cable metálico de esqueleto interno de todo aquello. No tenía forma de saber si sostendría o no su peso, y la única manera en que comprobó su robustez fue dando tirones con sus todavía débiles brazos. Se consumieron los últimos días, y Nihon no podía alejar de su mente que eran los últimos días de su vida. Todo había tomado un rumbo inesperado, Nihon jamás hubiese podido esperárselo, pero allí estaba. Los nervios le atenazaban por las noches, y aunque insistía en tratar de meditar, la mayoría de las veces tan sólo lograba adormecerse un par de horas, el tiempo justo hasta que el ordenador iniciaba el falso amanecer. Y ojeroso se levantaba y comía. Después de tantos años, su estómago se saciaba al tercer bocado, debía obligarse a sí mismo a tragar aquellos alimentos creados casi una década atrás, secos y sin sabor. A pesar de los ejercicios, y las tareas habituales, incapaz de meditar, rellenaba las horas muertas escuchando música o leyendo... o hablando con Florence. A veces, también recordaba, pero ese era un ejercicio peligroso. De pronto, su realidad cotidiana y común de aquella vida solitaria se había roto, y le habían colocado en una vida completamente nueva y efímera. Los recuerdos habían pasado de ser un limbo peligroso para convertirse en algo todavía peor. Se descubrió mirando fotos de archivo de Úrsula. Solían ser fotos de mala calidad, hechas con el teléfono móvil, mientras ella dormía o simplemente miraba meditabunda por la ventana. Fotos en las que su melena negra caía sobre sus hombros desnudos, sobre su espalda. O su perfil borroso ante una ventana abierta y la noche húmeda al otro lado, con aquella nariz con puente que ella odiaba pero que Nihon adoraba. Encontró entre todas aquellas fotos una de sí mismo, tirado sobre la cama de un hotel, cualquier hotel, durmiendo boca abajo con la sábana arrugada. Se vio tan diferente... Úrsula había muerto, aquello era brutalmente cierto, pero... pero , ¿cuánto de aquel Nihon, del de la foto, había ahora dentro de aquel módulo? ¿Cuánto? ¿No había muerto también él? 327 Observó el horizonte. Y lo describió mentalmente, preguntándose mientras lo hacía si podría recordarlo cuando regresase a la Tierra, si es que lo hacía. Quizá pasen los años, y me olvide, no recuerde la posición exacta de aquellos peñascos, o siquiera su existencia, o de aquellos cráteres, o la forma irregular del horizonte, ni como el Sol parece desparramarse sobre él formando una línea de luz, pensó. Quizá crea que todo fue un sueño y que jamás ocurrió. Fue tan consciente de sí mismo, de su propia existencia, justo en aquel instante, sintió tal dolor, tal angustia... creía haber superado el miedo a la muerte y al paso del tiempo, el miedo a cualquier cosa. Se creía inmune. Pero aquella suerte de epifanía le devolvió a la casilla de salida. Tenía tanto miedo como antaño. Como siempre. Y supo que no había poesía alguna en todo aquello. 52 La última noche apenas durmió. El ordenador apagó las luces a la hora acostumbrada, la misma hora desde hacía nueve años, y Nihon se quedó a oscuras en aquel espacio vacío. Notaba la esterilla debajo de su cuerpo, e intentó con la respiración abdominal caer en un duermevela hasta que el falso amanecer marcase la hora H. Pero estaba nervioso, demasiado como para que la respiración pausada le llevase al sueño. No podía dormir. Le daba vueltas y más vueltas a la aventura final que emprendería en unas pocas horas, y cuanto más pensaba en ello, más le parecía irreal, una mentira. Florence y su nave, un teatro, una película; la falla, una metáfora; Mercurio, un espejismo. Allí tirado, en una oscuridad completa, sólo podía sentirse a sí mismo, su respiración y el calor que desprendía su cuerpo, sus dedos que se acariciaban a sí mismos, el poco pelo que le quedaba haciendo ruido como hojas de pinos costeros ante la brisa nocturna. En aquel universo oscuro, todo lo que no era él mismo podía ser cualquier cosa. ¿Cómo podía cerciorarse de lo que era real y lo que no? Y sin embargo, lo era. En el almacén ya no había nada de comida, a excepción de una pequeña chocolatina que durante años había guardado para el momento de la agonía final. Se lo había ido comiendo todo en eufóricas mini-comilonas. Su vientre ya no era como el escenario de una batalla, y su piel mortecina había recuperado un poco de color. Eso era real. Afuera, en lo alto del hoyo 4, yacía una plancha metálica con raíles como los de un patín de hielo, y sobre la plancha, más de una docena de garrafas llenas de aire limpio y oxigenado, y dos adaptadores para conectar las garrafas al traje. Y a un lado, un arnés un tanto estrafalario construido a base de telas, plástico y metal. Todo eso era real. Intentaba visualizarse a sí mismo culminando la travesía hacia la falla, luego arrastrándose por el cable de acero hasta el otro lado, y mucho más tarde, regresando a la Tierra. La idea le aterraba, pero el sólo recuerdo de su huerta le ponía los pelos de punta. Durante todos aquellos años en Mercurio, creía haber 328 poseído una extraña versión de la felicidad, una un tanto inconsciente, pero felicidad al fin y al cabo. Pero ahora, se preguntaba si no era más que otra ilusión, un artificio usado por su cerebro para hacerle sobrevivir día tras día. De madrugada, harto de que sus neuronas se entretuviesen en torno a un mismo tema pero sin atreverse a nombrarlo siquiera, encendió las luces. Se lavó la cara con movimientos enérgicos, y observó de verdad su reflejo ante el espejo, sin excusas, sin farsas. Lo primero que vio fueron sus profundas ojeras, y eso le tranquilizó. Habían estado con él desde niño. No era nada nuevo. Las cuencas oculares hundidas, sin embargo, le daban un aire huraño y perturbado. Los escasos pelos de la coronilla, la calva llena de marcas de cicatrices otrora ocultas. Restos de barba en las mejillas, barba que también se le había caído. Esbozó una sonrisa, y vio los huecos de dientes que no habían soportado la carencia de nutrientes y se habían caído. Temblando por la impresión de verse, de verse demacrado y con aspecto desdichado en aquel lugar tan triste, se mojó otra vez la cara y se pasó una casi oxidada maquinilla de afeitar, eliminando los restos ralos de barba. Luego se quitó la camiseta y observó sus huesos sobresaliendo por todas partes. Sin embargo, los ejercicios y la nueva dieta le habían venido bien, y el músculo estaba más firme. Se pasó una toalla húmeda por todo el pecho, eliminando restos de sudor, y luego se enfrentó a la estancia. El material plástico antes blanco se había deslucido con el paso de los años y de la piel muerta que se había ido acumulando en forma de polvo. Había pantallas que no funcionaban, y la cinta adhesiva con las que había tapado las cámaras de Life&Space Entertaiment seguían casi todas en su sitio, igual que los ventanucos. A un lado, en una columna irregular, descansaban la docena de novelas que se había traído de la Tierra. Se acercó a ellas apenado por no poder llevárselas de vuelta. Ya tenía peso suficiente con las garrafas de oxígeno. Tendrían que quedarse. Quizá pueda llevarme una, murmuró. Y como si acariciase a un animal moribundo, fue pasando la mano de novela en novela, recordando cada argumento y cada personaje, las tramas y las sorpresas, repitiendo en silencio con sus labios los títulos y los autores, las sinopsis. Pasaron los minutos, y Nihon descubrió una pequeña sonrisa en sus labios. Dejó las novelas de nuevo en ese montón. No podría elegir una de todas, no sería justo para todas las que deberían quedarse allí. Arthur, Isaac, Kim, Ray, Philip y compañía... os quedaréis todos aquí. ¿Qué mejor tumba puede haber para gente como vosotros que un planeta lejano? Se irguió. Las rodillas no crujieron, por primera vez en mucho tiempo. Cogió la chocolatina que había reservado durante años, y apoyado en la pared comió aquel chocolate de extraño sabor debido al paso del tiempo. En silencio, con la mente en blanco. Esto ya es el fin, dijo al terminar. 329 Ya no había más comida en el módulo. Nueve años después, se había terminado todo. El concepto le pareció extraño. Tanto tiempo temiendo que llegase ese instante, el instante en que ya no hubiese marcha atrás... y ahora había llegado. Comprobó la hora. Faltaban dos horas para partir, así que se puso en marcha. No había nada mejor para alejar la mente de algo que ocuparla con actividad física. 53 Volvió a pararse veinte minutos antes de la hora. Se había puesto el traje, y tenía el casco en la mano. Echó el último vistazo a aquella estancia, consciente de una forma un tanto irreal de que ya nunca más volvería a ver esas cuatro paredes ni nada de lo que contenían. Luego se puso el casco y salió al exterior. Afuera la temperatura rozaba los ciento ochenta grados bajo cero. Era una mañana fresca. Echó un vistazo al equipo de electrolisis, apagado por primera vez en nueve años. Arriba, el mástil con los paneles solares que habían sobrevivido todo aquel tiempo refulgían como siempre habían hecho. Lo seguirían haciendo muriese Nihon o no. Echó a andar. Sus pasos eran mucho más ágiles que cuarenta días antes, y empezaba a sentirse frenético ante el desafío. Subió las escaleras que años atrás construyera volcando en ellas la frustración, y al llegar arriba dejó la última garrafa sobre el carro. Comprobó que llevaba los dos adaptadores, y el arnés, y tornillos y un atornillador automático para fijar el cable de acero a la roca, y miró hacia el fondo del hoyo y al módulo, todavía iluminado por los focos exteriores. Pensó en el ordenador, y en la vida eterna a la que le empujaba. Suspendido durante el tiempo que las placas solares aguantasen, a la espera de una orden que jamás llegaría. Esperando. Del mismo modo que Nihon había esperado durante años el momento de la muerte, el momento de tomar la decisión entre vivir y morir. Le recorrió un profundo escalofrío, y bajó casi corriendo los escalones. Entró en la esclusa, y de nuevo estuvo en el interior del módulo. Reactivación, ordenador, dijo. Activo, dijo la voz, algo distorsionada. Ordenador, dijo, pero se quedó callado un segundo, titubeando. Algo en su mente le decía que todo aquello resultaba ridículo. Espero órdenes, respondió el ordenador. Nihon sintió otro escalofrío. Gracias por todo, murmuró. Se le humedecieron los ojos, pero sabía que el ordenador no respondería a aquello. No estaba diseñado para hacerlo. El comando 'Gracias por todo' no significaba nada, y seguiría esperando hasta decodificar una orden verbal que pudiese comprender. Tras el silencio, añadió, Apaga todos los sistemas. El apagado general podría ser irreversible y suponer un peligro para vida de los ocupantes. Debe confirmar la orden con el código de seguridad. 330 El código es 3340b222, dijo Nihon. Era su propio código de astronauta, jamás podría olvidarse de él. El apagado general se producirá en tres minutos, y contando. Adiós para siempre, murmuró Nihon entrando de nuevo en la esclusa y saliendo al exterior. Cuando estuvo de nuevo fuera del hoyo 4, echó un último vistazo al módulo. Y entonces los paneles se apagaron, igual que los focos, y el módulo desapareció comido por la oscuridad del aquel agujero gélido. El ordenador había muerto. Su hogar, desaparecido para siempre. Allí ya sólo quedaba un cascarón viejo y muerto. Sintió un nudo en la garganta. Nihon, al habla Florence. ¿Qué ocurre? Es la hora. ¿Estás en marcha? Ahora mismo salgo. Estaré todo el tiempo al otro lado, en conexión directa. Cualquier cosa que necesites, ¿entendido? Entendido. Y echó a andar. Le esperaba su destino, de modo que la cita era ineludible. 54 A la izquierda, el lejano horizonte donde ese Sol moribundo llevaba miles de años poniéndose y trazando una débil línea de luz sobre la silueta de rocas y llenando de oblicuas sombras la llanura irregular. A la derecha, una extensión desigual pobremente iluminada. A sus espaldas, el cráter Priscilius. Nihon comenzó la larga travesía añorando el módulo que acababa de abandonar, sintiéndose vulnerable, y echando un vistazo nostálgico a la roca con forma de banco donde tantas veces se había sentado a contemplar su propia vida. Pero el carro del que debía tirar, lleno de pesadas garrafas de aire, le obligaba a un esfuerzo que le impedía centrarse demasiado en nada. La ironía era mordaz. El carro pesaría cada vez menos, puesto que cada vez tendría menos oxígeno para consumir. Caminó por un llano durante un centenar de metros, en las inmediaciones del hoyo 4. El terreno era liso y los raíles del carro se deslizaban con facilidad. De ser así todo el camino, Nihon estaba seguro de lograrlo. Pero no lo era. El falso llano dio paso a una región de coladas de lava, en donde el magma se había solidificado por compresión al quedar enclavado en un callejón sin salida formado por rocas más duras. Al perder calor la capa superior, se habían formado surcos en donde los raíles se quedaban enganchados todo el tiempo. Empezó a sudar. El viaje se convirtió durante un buen rato en una tortura hasta el punto de que creyó que no saldría jamás de aquel lugar. La zona de surcos terminó tras ascender una loma que le dejó agotado. Accedió desde allí a un largo llano repleto de peñascos gigantescos que parecían haber sido dejados allí 331 por un ser antediluviano con problemas de memoria, y el Sol agonizante hacía caer su luz contra ellos y creaba juegos de alargadas sombras. Arrastró el carro por entre aquellas moles, evitando chocar contra las rocas y que no lo hiciese tampoco el carro. Si se rompía una garrafa, la salida turbulenta de oxígeno la haría reventar, y con ella, probablemente a todas las demás. Su respiración empezó a agitarse. Bebió agua, agua fresca que cayó por su esófago y alivió el calor frenético que inundaba su pecho. Sintió una punzada de hambre. Miró el contador del tanque del traje. Tenía un diez por ciento menos de oxígeno. Florence, ¿cuánto he avanzado? Casi un kilómetro. Nihon dio un largo suspiro, e hizo una pequeña parada. 55 El paso de las horas le hizo abstraerse. El paisaje mutaba a su alrededor en una amplísima gama de grises y negros y blancos. Todo tenía un aire mortecino. Las estrellas parecían espectadoras de una silueta orgánica que se arrastraba lentamente entre llanuras llenas de grietas, hondonadas, fosos casi invisibles, peñascos y colinas, y paredes caídas de cráteres antiguos y cráteres más recientes,... Nihon sorteaba los obstáculos a medida que se le presentaban, tratando de vencer la frustración de un avance lento y cansino. Pronto estuvo agotado. Estaba claro que la dieta no había sido suficiente. Para cuando había recorrido tres kilómetros, se vio obligado a parar quince minutos y recargar con una de las garrafas. Cuando el traje estuvo de nuevo al 100%, cogió la garrafa vacía y la tiró bien lejos. Rebotó contra las rocas y se deslizó por una pendiente hasta desaparecer de su vista. Cuando tiró de nuevo del carro, notó la diferencia de peso. Menos peso porque tenía menos aire. Continuó. Y a medida que los pasos se sucedían en la larga y penosa travesía, se hipnotizó a sí mismo con una vaga sensación de inmovilidad, como si fuese el paisaje el que se movía a su alrededor mientras él permanecía estático y con la impresión de caminar. Las rocas que se alzaban por todas partes rodaban sin rodar, las llanuras se desplazaban bajo sus pies por arte de una magia primigenia. El silencio absoluto roto únicamente por su respiración y el corazón latiente cuyo retumbar se elevaba por encima de todas las cosas. El sonido de sus labios succionando agua del tubo adherido a su cara. Se terminó otra garrafa más, y otra, y otra más, y sus pasos no parecían llevarle a ninguna parte. Y aunque cada vez arrastraba menos peso, cada vez caminaba más despacio. Y cuanto más despacio caminaba, más se alejaba su salvación... ¿o es que ya no tenía opción a nada? Salió de su ensimismamiento al toparse con una pared de roca de unos quince 332 metros de altura, alzada ante él mostrando una retahíla de rocas afiladas y rotas como por la rabia de un frustrado destino. Buscó con la mirada un paso para franquearla, pero fue en vano. Aquella pared cortada se plantaba ante él como una prueba. Dejó el carro allí y caminó al norte primero, luego al sur, y al fin encontró un pequeño paso cincuenta metros más abajo, y cuesta abajo se dejó ir, liberado por un instante del peso del carro y las garrafas. El paso en sí era una escasa cornisa donde apenas cabía el carro. El suelo estaba lleno de rocas porosas y parduzcas. Comenzó a tirar del carro, subiendo por aquella pendiente también rota, con escalones desiguales y rocas poco estables pero que solían ofrecer una falsa promesa de firmeza hasta el momento de pisarlas. Alcanzó al fin la cima con la impresión de que su corazón iba a estallar. Sudaba en frío y sentía los brazos agarrotados y ateridos, igual que sus pies, en donde emergían ampollas como girasoles al amanecer. Se sentó un instante en el suelo, y de sentado se dejó caer tumbado sobre aquella roca gélida. A un lado, se alzaban colinas de picos romos, ocultando un Sol muerto. ¿Cómo vas?, dijo una voz a su oído, y por un momento Nihon se sintió fuera de sí mismo y dudó de si era él mismo quien se hablaba o un espectro de las llanuras mercurianas. Pero era Florence. Tardó unos segundos en responder, recuperando el aliento que no podía recuperar. Miró el lector de su brazo. Oxígeno al 23%. Sintió que se mareaba. Nihon, ¿estás ahí?, repitió Florence. Si, solamente descansaba un rato. ¿Cuánto oxígeno te queda? Suficiente, dijo Nihon echando un vistazo al carro todavía repleto de garrafas. He gastado cuatro. Llevas doce kilómetros caminados. Doce, murmuró Nihon. Sentía que había estado caminando durante eones. El espectro caminante de Mercurio. ¿Solamente doce?, se preguntó. Estoy al otro lado, ¿OK? Nihon se levantó, y durante un minuto tomó aliento y luego reanudó la marcha. La larga marcha, que más que una marcha parece una tortura, pensó. Sonrió ante la ocurrencia. Comenzó a sentir pinchazos en la cadera, y se repitió otra vez, como un mantra: Si duele es que estoy vivo. 56 Hablaba con alguien, que permanecía oculto en las sombras. Sólo entreveía dos puntos de luz, a modo de ojos, y una voz susurrada que le impedía saber si su interlocutor era un hombre o una mujer. ¿Qué haces ahí parado, Nihon?, le preguntó. Estoy... estoy caminando. ¿De veras? Si, asintió Nihon, inseguro como un niño miedoso sorprendido en medio de una 333 gamberrada. Nos conocemos. ¿Quién eres? Giró la cabeza. Alguien había comenzado a tocar un piano. No lo escuches, dijo la voz. No es la canción que te gusta. Lo parece, dijo Nihon. Lo parecía, aquella vieja tonada lenta y arrítmica, melancólica hasta extremos casi suicidas. ¡Nihon!, gritó una voz. Háblame, dijo la voz susurrada. ¿Qué quieres ser de mayor? Nihon entrecerró los ojos. Yo sólo caminaba... ¡Nihon! Abrió los ojos. Sintió un frío intenso en todo el costado derecho, el que estaba en contacto con el suelo. Florence gritaba en su oído. ¡Nihon! Se incorporó lentamente, mientras la silueta y el piano se diluían en un mar invisible. Estoy aquí, murmuró un poco confundido. Por el amor de Dios, ¿qué estabas haciendo? Creí que estabas muerto. Creo... creo que me mareé, mintió Nihon, pero no estoy seguro. Vale, respondió Florence. ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Sigamos entonces. Qué fácil es para ti, maldito, pensó Nihon, que estás sentado tranquilamente viendo pasar las horas mientras yo... Tranquilízate, se dijo. Echó a andar. 57 Tras aquel súbito e impredecible delirio, Nihon se obligó a fijarse en cada paso que daba de un modo casi obsesivo. Los iba contando, para sus adentros. El camino se convirtió en una sucesión de irregulares llanuras cubiertas de rocas, rotas allí donde el sistema tectónico primigenio había levantado el terreno y alzado una pared de roca donde antes había un plano. Las estrellas le miraban. Veinte kilómetros recorridos, Nihon, le descubrió Florence mucho rato después. Miró el carro del que tiraba, que parecía cada vez más pesado a pesar de que cada vez era más ligero. Le quedaban suficientes garrafas. El oxígeno no sería un problema. Se esforzó en concentrarse, en no caer en lo fácil, en no dejarse llevar. Le quedaban siete kilómetros. Parece poco, pensó. Pero no sentía los hombros ni los brazos, y cada paso suponía hacer chocar decenas de ampollas contra el material de sus botas. Le crujía la espalda y un dolor de cabeza generalizado bullía dentro de su cráneo, como si allí dentro hubiese una alimaña tratando de 334 salir. Continuó. No quería caer antes de la falla. Si debía morir, que fuese allí, en el abismo. Temía torcerse un tobillo, o caer y romperse el casco, o que algo en su traje dejase de funcionar tras tantos años de uso. Pero, ¿y si su corazón fallaba, o sus pulmones? Hacía horas que caminaba y su corazón golpeaba con violencia la caja torácica. Sentía un calor ardiente cada vez que respiraba. Y hambre. Su organismo reclamaba energía. Y aunque luchó por no abstraerse, terminó pensando en la Tierra. No había hablado con Florence sobre la Tierra.¿Cuántas guerras nuevas y cuantas viejas? ¿Catástrofes y desastres naturales? ¿Cuántos millones de personas pasaban todavía hambre? ¿Hasta dónde se había degradado el género humano? Quizá hubiese naciones renovadas de estrafalarios nombres, nuevos avances científicos. ¿Qué celebridades habían muerto y cuáles eran las nuevas, a rey muerto rey puesto? Bien pensado, no había prácticamente nada que la Tierra le pudiese ofrecer que ya no tuviese. Úrsula estaba muerta, y lo único que podía arrancar una leve sonrisa de su cara era el recuerdo de su huerto. Se lo imaginaba comido por las malas hierbas de nueve generaciones, su caseta destartalada y con el tejado de uralita hundido por el peso de la nieve invernal que nadie se habría encargado de quitar. Los frutales atacados por los pájaros y por el cáncer, las viejas tomateras con las raíces devoradas por topos y conejos. Deja de pensar en eso, Nihon, se obligaba. Pero si moría... Agotado, se alzó de pronto y ante él la falla. Una grieta dantesca, una herida inabarcable en la piel seca del planeta. Apartó el carro a un lado y se dejó caer de rodillas al suelo. Le faltaba el aire, el sudor de la frente le empañaba los ojos. He aquí mi leitmotiv, he aquí la última pregunta, murmuró con las palabras entrecortadas por su respirar jadeante. 58 Al otro lado le saludaba Florence. Un reflejo de sí mismo, un traje oscurecido bajo el influjo de las estrellas, como él. Respondió al saludo mientras él le animaba por la radio. Diciéndole que estaba hecho, que ya casi lo había conseguido, que era un jodido héroe. Todavía queda mucho, Florence, murmuró Nihon. Cierto, es cierto, reconoció él. Pongámonos en marcha. Nihon miró a su alrededor. Había rocas y peñascos justo en el borde de la falla, de aquel barranco que conducía a una sima desconocida. Bloques de roca volcánica que, pese a ser porosa, ofrecerían un ancla perfecta para el cable. Arriba, las estrellas. Se sentó sobre una roca. Con el paso de los minutos, 335 recuperó el aliento, aunque los calambres se sucedían en los muslos de sus piernas, en sus brazos. Por momentos, notaba fláccido el pecho, como si el esternón hubiese cedido y se hundiese hacia sus profundidades. Al otro lado, Florence arrastraba la máquina que dispararía el arpón, en un no parar de actividad. El aparato, en la distancia, le recordó a los cañones piratas de la época del nuevo mundo, y no era una analogía descabellada. Un poco más de tecnología, nada más. Florence orientó durante un buen rato la mira del aparato, y luego colocó el arpón en su interior, con el cable de acero ajustado. Compruébalo bien, murmuró Nihon. Florence ni siquiera le escuchó. Si el cable se soltaba del arpón, podía darse por muerto. Solamente tenían un arpón, así que si este volaba en solitario por los aires, dejando atrás el cable... Había, en fin, tantas cosas que podían salir mal, que Nihon era incapaz de centrarse solamente en una. La espera le enervó, así que se levantó y caminó por el borde de la falla. Abajo, la oscuridad se convertía en una realidad sólida como la muerte. No se podía imaginar lo que había más allá de aquel horizonte de sucesos. Aquella negrura podía esconder un infierno de rocas afiladas, o una criatura congelada a la espera de devorarle a él y a sus pecados. Pasaron los minutos. Recargó su traje con una nueva garrafa. Ya no quedaban muchas más, pero al menos no tenía que tirar de ellas. El oxígeno no sería, finalmente, su factor limitante. Creo que esto ya está, dijo Florence. Lanza entonces, dijo Nihon. Al otro lado se hizo un silencio. Nihon notó como la tensión del aire cambiaba. ¿Qué ocurre?, preguntó. Espero que esto salga bien, murmuró Florence. Nihon sintió un estremecimiento, y una sensación de culpa. No fue capaz de decirle que sentía haber destruido su momento de gloria, de transformarlo en algo secundario. Aunque nadie en la Tierra supiese lo que estaba ocurriendo, Florence lo sabía. Ocurra lo que ocurra, lo has intentado. Lo hemos intentado. Nadie podrá decir lo contrario, dijo en cambio. Nunca se le había dado bien la gente. Adivinaba sus emociones, sus sentimientos, pero era incapaz de corresponder en consonancia. Eso es cierto, dijo Florence, haciendo de la inocencia una virtud única sobre aquella tierra muerta y yerma de emociones. Lánzalo ya. Voy. Florence hizo los últimos ajustes, y pulsó la tecla. El arpón salió disparado como si buscase el lomo de una ballena, y la máquina retrocedió unos centímetros. Nihon observó como el arpón ascendía dibujando una suave parábola, como se retorcía sobre sí mismo en el aire, y la línea plateada destelló dividiendo el firmamento en dos. Los segundos parecieron transformarse en años. El arpón flotó en la casi intangible atmósfera mercuriana, casi eternamente, hasta que 336 comenzó a descender y cayó hacia Nihon. Este flexionó las rodillas como viviendo un sueño, una película, un algo irreal que inundaba aquel lugar y lo dotaba de onirismo. Expectante Nihon. Pero el arpón se precipitó al abismo sin alcanzar la ansiada orilla, y desapareció con estrepitosa velocidad hacia la negrura, arrastrando el cable tras él. Unos segundos más tarde ya no había nada. Nihon sintió la desesperación. ¡Mierda!, gritó Florence al otro lado. ¡Mierda, mierda, mierda! Tira de él, balbuceó Nihon, sintiendo que se mareaba. Las rodillas antes flexionadas eran ahora gelatina en aquella tenue gravedad. Mierda, mierda, insistía Florence, que tiraba ya del cable con sus manos. Espero que no se atasque en nada, decía. Pasaron los minutos, cayeron en el silencio. Florence tiraba. Todo está bien, dijo al fin. Lo tengo. Nihon suspiró. Necesita más potencia, dijo. Está casi a tope. Ponlo al máximo, y reduce la inclinación. No queremos que vuele tan arriba. Observó como Florence manipulaba el cable, lo colocaba para que no se enredase al lanzar nuevamente el arpón. Puso el aparato al máximo, bajó la inclinación. Estoy listo. Prepárate. Un chasquido y el arpón flotó de nuevo hacia Nihon. No llegará, pensó por un momento, pero lo hizo. Rebotó a unos cinco metros de él, sobre la roca, casi a punto de clavarse, y salió despedido hacia uno de los peñascos, arrastrando tras de sí el cable. Nihon saltó hacia él, agarró el cable con sus manos, y sintió como este corría entre sus guantes desgastando la goma. El arpón rebotó contra el lateral de una roca, y perdió fuerza metros más allá, hasta que el cable dio un tirón y todo aquel frenesí se detuvo. Nihon jadeaba tirado en el suelo, amarrado al cable como si fuese su cordón umbilical. Algo que, de hecho, era. Florence no dejaba de hablar a su oído. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Joder, Nihon, dime que lo tienes, ¡dime algo! Lo tengo, murmuró Nihon, tratando de levantarse. Su espalda, los brazos, las piernas, los pies, le dolían. Tenía hambre, tenía frío y calor, tenía miedo. ¡Bien!, gritó Florence al otro lado. Asegúralo. Nihon, ya de pie, miró a su alrededor y buscó una roca donde pudiese atar el cable. Durante unos minutos, sólo encontró gigantescos peñascos de cientos de toneladas, o minúsculas piedras que no le ofrecían confianza suficiente. Al fin encontró una a medio camino entre ambas opciones, e insertó el arpón entre la roca y el suelo, clavándolo con todas sus fuerzas hasta que ya no tuvo más, y luego tomó una pequeña piedra y martilleó el arpón para asegurarlo todavía más. 337 Luego tomó el atornillador de entre las garrafas, y el aparato siseó mientras los gruesos tornillos atravesaban parte del acero y se clavaban en la roca. Al terminar, tiró a un lado el atornillador e intentó mover el cable. El arpón temblaba pero parecía firme. Miró alrededor. La roca y el arpón, el paisaje de peñascos junto al vacío de la falla. El carro con las garrafas restantes y los adaptadores y el sucedáneo de arnés. El firmamento lleno de millones de estrellas. Parte del horizonte con la línea de luz separando la roca del espacio. ¿Está?, preguntó Florence. Nihon observó su silueta al otro lado de la falla. Seguía pareciéndole que no era más que un reflejo de sí mismo. ¿Lo era? Está, respondió. Respiró hondo y caminó hacia la orilla. El cable se tensaba en el borde y atravesaba el vacío sin apenas combarse. De cuclillas, examinó el material. Era acero aunque pareciese tela, y desconocía su tacto porque aquellos guantes no daban pie a la sensibilidad. Respiró hondo otra vez, y caminó hacia el carro. El lector del traje indicaba un 60% de oxígeno. Tomó el adaptador del traje y lo enchufó, y luego acopló una garrafa. El siseo del aire entrando en la reserva de su traje lo inundó todo durante un rato. Cuando terminó, tomó la garrafa y la lanzó al vacío. La vio desaparecer en unos segundos, desaparecer para siempre. Ese tipo de eternidad que le ponía los pelos de punta, el tipo de eternidad que le quitaba la respiración. Tomó el arnés entre sus manos, y caminó hacia la orilla. Respiró hondo. Su corazón latía apurado como si tuviese prisa por llegar a algún sitio. Al otro lado, Florence parecía una estatua fija en el horizonte. Se sentó en la orilla, sus pies balanceándose rítmicamente, como los de un niño pequeño sentado en un columpio, solitario y en silencio. Se sentía asustado. Alzó el arnés ante él, y lo vio débil y quebradizo, un artefacto triste que se partiría por la mitad y le haría precipitarse a la muerte que no había hecho más que esquivar durante nueve largos años. Se lo puso entre las piernas, y luego lo enganchó al cable. Ya sólo tenía que lanzarse al vacío, y tirar de sí mismo hacia el otro lado. Como un sueño. Vamos, Nihon, ¿a qué esperas?, preguntó Florence al otro lado. Nihon sintió ganas de llorar. Se sentía tan desvalido... quiso pensar en Úrsula, pero los latidos de su corazón amortiguaban cualquier pensamiento. Tanto, tanto, tanto, tanto he caminado y tanto he luchado, para llegar a este sitio oscuro, se dijo. Meditado y susurrado, hablado conmigo mismo. Huido del Sol y al abrigo del artificio. Tengo miedo, murmuró, y con los brazos se abrazó a sí mismo, mirándose las rodillas. Se hizo el silencio al otro lado. Serías un diablo si no tuvieses miedo, murmuró Florence a su vez. Suspiró. 338 Soy optimista de poder abrazarte dentro de un rato, dijo Florence. Vamos, lo conseguirás. Nihon respiró hondo y se dejó caer. Durante el segundo más largo desde que el cosmos se crease a sí mismo, el cable se tensó y vibró, y Nihon se agarró a él, y hasta las estrellas parecieron parpadear un instante antes de seguir de nuevo su ciclo de luz casi eterna. Después de todo eso, Nihon descubrió que seguía colgando, a un metro de la orilla. Miró hacia abajo, vio la oscuridad. Tiró de sí mismo hacia delante, y la argolla del arnés corrió unos centímetros, igual que su cuerpo. Funciona, murmuró. Tiró de nuevo de sí mismo. El aire del casco se enrareció, bebió agua del tubo y la sintió fresca como si procediese de un glaciar y no de un pequeño depósito. ¡Vamos!, gritó Florence. Empezó a sentirse pesado a medida que tiraba. Los hombros tensos y cansados, su cuerpo colgante. Pendía sobre la muerte, y así avanzó, metro a metro, y con cada metro descontaba mentalmente del total. Pronto, la orilla de la que procedía fue un recuerdo lejano, donde el carro con las garrafas restantes descansaba y descansaría durante el resto de la eternidad, oxígeno atrapado en una cárcel de poliplásticos. Estás a medio camino, dijo Florence. Nihon se detuvo un instante, agotado. No sentía los brazos, le ardía el pecho, y bajo él, la visión de una negrura casi inabarcable le hacía sentirse diminuto y absolutamente frágil. ¿Dónde estás, hidra, que no sales de lo negro a por mí?, pensó. Se miró el lector de la manga. Disponía del 67% de oxígeno. Respiró hondo, y siguió tirando. Daba la sensación de que todo estaba saliendo demasiado bien. Demasiado fácil. Su presentimiento se volvió certeza y la certeza se convirtió en pánico y el pánico manó directamente del arnés que se rompía. El plástico de la argolla cedió, y Nihon fue consciente de su propio peso. Fue consciente de su propia mente asustada y de sus brazos que se lanzaron hacia el cable y se agarraron a él mientras el plástico se rompía definitivamente y caía al vacío tras entretenerse un rato entre sus piernas. Nihon se quedó colgado del cable, agarrado con esos brazos que apenas sentía, con los hombros débiles y las piernas que patalearon unos segundos antes de darse cuenta de que no hacían sino empeorar las cosas. Colgado. 59 ¡No!, gritó Florence. Pero, ¿qué...? ¡Se ha roto el arnés!, gritó Nihon, que intentaba afianzarse en su delicada posición. Se tambaleaba. ¡Me voy a caer!, dijo a medio camino de las lágrimas. Todo aquel camino para nada. Todo aquel... 339 ¡Aguanta! Intenta avanzar, dijo Florence. Nihon leyó la desesperación en sus palabras y la hizo suya. Estaba muerto, completamente muerto. No puedo. ¡Si puedes!, insistió Florene. ¡Joder!, gritó, y Nihon le vio con el rabillo de ojo, pataleando a la orilla, agarrado al cable de acero. No estaba a más de veinte o treinta metros. No, no puedo, respondió Nihon, de pronto absolutamente consciente de su situación. Sus dedos ya estaban escurriéndose. No tenía fuerzas suficientes, esa era la realidad. Faltaban veinte o treinta metros, pero como si se tratase de mil kilómetros. Nihon, por dios, decía Florence, casi echándose a llorar. No pasa nada, dijo Nihon. Recordó mil cosas y a la vez no pensó en nada. Cerró los ojos. Si lo hacía parecía que su cuerpo dejase de pesar, que la ingravidez le envolviese. Si lo hacía... ¡Corta el cable, Nihon!, gritó Florence. Nihon abrió los ojos, y se impulsó levemente para sujetarse durante unos segundos más. Un batalla sin victoria posible. ¿Qué dices? ¿Cómo?, preguntó. Si tu traje es cómo el mío, tiene una navaja en el bolsillo de la derecha. Sácala y corta el cable. Pero... Si te agarras bien caerás contra la pared. Sólo tienes que mantenerte consciente y amarrado. Yo tiraré de ti. No funcionará, Florence. Es una locura, respondió Nihon. Y si, tenía una navaja en un lateral, pero era del lado izquierdo y no del derecho. Si pones las piernas hacia delante, absorberán todo el impacto. Sólo tienes que... Moriré, Florence. No pasa nada, dijo. No pierdes nada por intentarlo. Llevo intentándolo nueve años, murmuró. Te lo debes a ti mismo, entonces. Nihon suspiró, y se afianzó con el brazo derecho. Se llevó una mano al bolsillo izquierdo, pero todo tembló y volvió a agarrarse con las dos manos. Hizo un segundo intento. La mano entró por el bolsillo y agarró la navaja, de un palmo de longitud. La sacó entre sus dedos temblorosos, y volvió a agarrarse, con el cable paralelo a su pecho y usando las axilas para sujetarse. Tuvo la impresión de que los hombros estaban a punto de desencajarse. La muerte es la única certeza, se dijo. Si caía, moriría. Si se le escapaba la navaja, moriría. Si cortaba el cable, probablemente moriría. Si permanecía colgado, moriría. Apretó una diminuta pestilla en la navaja, y el filo amaneció donde antes no 340 había nada, y refulgió con la escasa luz que ofrecía un Sol que, de una forma casi absurda, estaba mucho más cerca de lo que parecía. Empezó a aserrar el cable, justo por detrás de donde su mano derecha se agarraba. Los hilos de acero fueron rompiéndose y enroscándose sobre sí mismos con una lentitud exasperante. Su mano siguió moviéndose arriba y abajo. Muchas gracias por tu ayuda, Florence. Has sido muy valiente, dijo. Oh, cállate, insistió Florence. No estás muerto aún. El universo pareció desaparecer. Le estallaba el pecho. El cable se partió cuando quedaban aún media docena de hilos. Nihon soltó la navaja, que se precipitó hacia el vacío. Se agarró como pudo al cable mientras caía en parábola hacia la oscuridad. Pronto, no pudo ver nada, solamente sentía la velocidad en su cuerpo, sentía el cable entre sus manos. Sentía los gritos de Florence en su cabeza. Penetró en la oscuridad, y durante unos segundos de tensa espera aguardó el impacto. Imágenes sueltas, deslabazadas, algún recuerdo, la memoria diluyéndose en los prolegómenos de la muerte. Sintió el dolor. Y luego la oscuridad. 60 Se despertó. Una luz traspasaba sus párpados y lo iluminaba todo en un rojo tenue. En cuanto su conciencia emergió del vacío, surgió el primer pensamiento. Estoy muerto. Luego sintió un latido, y en cuanto lo escuchó fue incapaz de huir de él. La cadencia de su propio corazón latiendo, del suave siseo de sus pulmones absorbiendo oxígeno... Estaba vivo, y su despertar avanzó lentamente, sacándole de lo que parecía haber sido un sueño larguísimo, eterno. Un pinchazo de dolor en su pierna terminó de avivar su mente. Nihon sonrió, y se repitió: Si duele, es que estoy vivo, y luego se atrevió a abrir los ojos. La luz le deslumbró, los cerró de nuevo, pero algo se movía a su alrededor. Flotando. Tranquilo, dijo una voz. Volvemos a casa. Las palabras le rebotaron. Su mente bailaba como oscilando entre un millón de dimensiones, un millón de realidades, todas entremezcladas hasta convertir la percepción en un puzzle inasumible. Se sintió confuso, acorralado, asustado. ¿Qué?, atinó a preguntar con la voz oscura y ronca. Volvemos a casa, Nihon. Lo conseguiste. ¿Qué? Vamos, descansa. 61 A lo lejos, un horizonte de colinas sombreadas y cubiertas de bosque. Sobre 341 ellas, un Sol de ocaso que cubría la tierra de largas sombras. El cielo se oscurecía a sus espaldas y parecía una paleta de colores cada vez más tenues y brillantes a medida que caía hacia la lejanía. Nihon desvió la mirada y parpadeó un instante para recuperar la nitidez de sus ojos viejos. Sintió el dolor en sus huesos, su cuerpo cansado. Frente a él, hileras de tomateras y pimenteras, arracimadas en torno a rejillas de madera. A sus pies, grupúsculos de calabacines y calabazas, y pepinos. Más allá, verduras y vides bajo cerezos y manzanos y perales y albaricoques y melocotoneros. Por todas partes, geranios con sus flores de diversos colores iluminando la tarde y convirtiéndola en un cuadro policromático. Y la luz dorada del atardecer cayendo sobre todos ellos. Respiró hondo. Estiró las manos hacia arriba y luego se acarició la nuca y se quedó así, notando como la placidez construía un castillo alrededor de él. El rocío nocturno parecía emanar en forma de orballo invisible. Tras él, la madera de las paredes del caseto crujieron. Sintió que se abstraía. La tierra pisada bajo sus pies cansados. El aire. Los aromas de su huerto. Olió orégano. Respiró hondo, de nuevo. La abstracción le impedía saber si todo aquello era real. Lo sentía como ajeno, como si estuviese vestido con los tintes oníricos de una mentira. Creyó escuchar un violín acompañando el ocaso. Pero no había nadie en kilómetros a la redonda. ¿Estaba realmente allí, o simplemente agonizaba en aquella sima, consumiendo sus últimos segundos de oxígeno con todos los huesos de su cuerpo hechos trizas, las vísceras aplastadas? ¿Estaba realmente allí, en su huerto? Era... era... ¿era cierto todo...? Algo se revolvió a sus espaldas. Pensó en Úrsula,y se la imaginó apareciendo a un lado del caseto. Se giró y atisbó con la mirada desenfocada y las esperanzas muertas por un instante. Si descubría allí a Úrsula,... si la veía, maldita sea, si la veía, eso significaba que estaba muerto. Que estaba muerto, como ella. Pero sólo vio las patas grises de una liebre escabulléndose entre la maleza junto al vallado. Estaba vivo, por eso dolía. Pero, sobre todo vivía. FIN 00:45, 05 de noviembre de 2010, EDC 21:10, 03 de diciembre de 2010, revisado, EDC 342 Agradecimientos Vaya por delante lo que me ha costado parir este relato. Vaya por delante. Sin embargo, desde principios de este extraño 2010, disfruto de la compañía de un grupo de escritores que, aunque no tan bohemio como los arquetípicos círculos literarios, corrobora la gran verdad de que el talento, si lo hubiera, se incrementa cuántos más participen en el invento. En mi caso, esta afirmación no puede ser más cierta. Así que estos amigos, mis amigos escritores, tienen una parte abismal de culpa en Mercurio Helado. Concretamente en relación a este relato, debo agradecer a Raquel, que accedió a malgastar su valioso tiempo en leer mi borrador y apuntar matices, detalles que no pudieron hacer más que mejorarlo, con su forma increíblemente constructiva y dulce de hacer crítica. Gracias dun neno galego. Vaya por delante, también, que es imposible que no agradezca a todos los que me leen los cuentos y relatos de día en día, incluso aunque sean muy malos (que lo son), y en esto no están solamente mis amigos escritores, si no también muchos otros que por alguna razón hacen subir las estadísticas de mi blog. Hacen que sea, por así decirlo, tan trascendente como a mí me hubiese gustado que fuese el día que decidí abrirlo. Y finalmente, porque lo último siempre es lo más importante, no puedo menos que agradecer a Joan, mi compañera de viaje. Que siempre está en ese lugar especial desde donde es capaz de dar perspectiva a las cosas que yo soy incapaz de ver. Como diría Jota, alivias mis males y los transformas en algo bonito e indescriptible. Por eso, aunque no seas siempre la chica de mis relatos, quiero que sepas que no lo necesitas, porque ya eres la protagonista de mi viaje. De El Viaje. Vaya por delante. El autor. 343 Diálogo de una experiencia suiza Este es un relato, no tanto de realidades, sino de percepciones. 344 DÍA 1 (5 de junio de 2010) (Santiago de Compostela (Aeropuerto) – Zurich Flughafen - Bern) Son las 15:08, y estoy en el aeropuerto de Santiago de Compostela esperando a que llamen para subirse al avión. Me he fumado el porro hace nada, unos diez minutos, pero empiezo a pensar que lo he hecho demasiado pronto. La cosa es que me aburría. Volar… Me huelen los dedos a marihuana, una huella invisible a la vista, y supongo que también me huelen la cara, la ropa,… es un olor familiar, para nada desagradable. Empiezo a sentir calor en la cara, así que supongo que todo marcha bien. Ella ya está en casa. Mi miedo, no lo veo por ninguna parte. Quizá en el DutyFree, haciendo tiempo (como yo), hasta que llegue la acción. Me acompañan los cascos, por supuesto. Allí, canta Eladio y sus seres queridos, no sé qué dice de la soledad, y yo pienso que me gustaría ser más bohemio de lo que soy en realidad. A pesar de que dejo atrás el hotmail, las redes sociales, y que me lanzo a la comunicación real, esa en la que uno siente vergüenza e inseguridad, incluso miedo, ni siquiera dejando atrás todo eso me vuelvo más bohemio. Si acaso, más miedoso. Uno teme a la realidad, aunque tengo muy claro que lo que da más miedo es precisamente lo que no existe. Estallan mis huesos. Temo ponerme trascendental, y además, tengo sed. ¿Una coca-cola? Por supuesto, ¡allá vamos! 15:31. No lo consigo. La trascendentalidad asola mi mente como un Gengis Khan insaciable que ataque una y otra vez la ciudad, a través de los siglos, dejando que se reconstruya para volver a atacar en el justo instante en que florezca de nuevo. Pienso en la holografía, en las múltiples interpretaciones de la realidad. Tengo calor. Miro a mi alrededor. El paisaje es común. A la derecha, más allá de las ventanas, veo la pista de aterrizaje, el césped, los ridículos vehículos de un aeropuerto y las diminutas e incomprensibles señales,… en el interior de la larga sala, viajeros sentados, colas de embarque, plantas artificiales, televisiones en silencio, gente tomándose algo,… ¿Es alguno de ellos consciente de la verdadera naturaleza de la realidad, o simplemente vagan por ella con tímidos y esporádicos instantes de revelación, que luego olvidarán por considerarlos absurdos? Lo reconozco, no es fácil admitir que TODO se lo inventa el cerebro, asustadizo animal encerrado en una caja (cráneo). La ruda chica de enfrente y su madre, ambas peregrinas, la coca-cola que me bebo, la pista de aterrizaje, el latido de mi corazón. TODO. El cerebro crea y percibe al mismo tiempo, sin que haya diferencia alguna, y eso resulta inquietante. La trascendencia no está al alcance de todo el mundo. Y yo no me considero especialmente hábil en ese sentido. Quizá sólo me considere hábil en 345 considerarme no hábil. Puede que no esté ‘trascendente’, sino solamente colocado. Y mi mente, al viento. No sé qué hora es, y tengo la impresión de que esto de las horas es una soberana tontería, así que lo tiro a la caja de los eslóganes perdidos. Definitivamente, volamos. Este aparato de engranajes incomprensibles navega con tranquilidad sobre un grueso manto de nubes blancas. De vez en cuando, asoman cumbres aún nevadas a pesar de ser principios de junio. No parecen los Alpes. No, no pueden serlo, demasiado pronto. Quizá los Pirineos, y por tanto, abandono España sobrevolando una frontera repleta de montañas y nieve. No veo la raya de la frontera, quizá es algo que se han inventado... Por momentos leo, pero me aburro, echo la mirada a la ventana, y al ver que todo sigue igual, que la cubierta de nubes sigue ahí, vuelvo a leer. Noto que el efecto del porro languidece, al fin y al cabo no era tanta cantidad, pero parece un vuelo tranquilo, así que trato de mantener mi respiración abdominal y tranquilizarme. Nos metemos dentro de la cresta de una nube, como un submarino soltando lastre y yendo hacia el fondo. Con la diferencia de que, en este caso, el fondo no es negurar, sino luminosidad. Puede parecer una estupidez, pero escribir estas hojas, estas palabras sobre mi viaje, me hacen sentir un poco más aventurero. Que no son solamente unas vacaciones en solitario, que también es una aventura, una experiencia vital... Pero, ¿a quién engaño? Sin olvidarme, no dejo de repetirme que soy YO el que crea mi propia realidad. Y que es mi mente la que proyecta esta magnífica simulación. El avión vuela porque… bueno, no sé porqué. Miro a mi alrededor. La gente se amodorra y duerme, o habla animádamente o sumida en la angustia, o duerme. Mi compañero de fila lee una novela romántica, lo cual tiene gracia porque es un armario y además vende indie cuando nadie o mira. A mis espaldas, dos emigrados hablan sobre la crisis en lo que es un cruce de destinos: uno vuelve a Suiza tras unos días de vacaciones, mientras que el otro vuelve de visitar a su madre enferma y maldita. Miro la muñeca donde debería haber un reloj, pero no hay más que una ajada pulsera de cuero que me trae recuerdos celtas de un paseo junto a una ría con la marea baja y las algas desecadas. Me pregunto dónde estamos. Luego rectifico, y me pregunto dónde estoy. El piloto dice que sobrevolamos Toulouse, a unos once kilómetros de altura y con una temperatura exterior de -51º C. Todo eso suena un poco irreal, pues yo siento que me encuentro en una cabina que no se mueve en absoluto, que flota inmóvil, y que es el mundo el que se mueve afuera. Atrás, los dos emigrados gallegos bromean acerca de cómo sería caerse de cabeza contra un tejado desde tanta altura. El piloto sigue con su verborrea casi ininteligible, y dice que 346 también sobrevolaremos Lyon y Gèneve. Suena absurdamente cosmopolita, y yo me asomo a la ventana y busco con la mirada el rastro de lo que dice. Toulouse ya es casi invisible, cubierto por el ala derecha del avión. Suspiro largamente. El vuelo es tranquilo, y lo llevo bien, pero tengo hambre. Tendré que cenar fuerte: ¿chocolate? Cinco minutos más tarde, se me empieza a disparar la imaginación (¿quizá la falta de azúcar?), y practico mentalmente mi inglés en situaciones perfectamente diseñadas. Me pregunto si haré o no el ridículo, pero sea como sea, me digo que mentiré cuando me pregunten. TENGO HAMBRE, aunque, lentamente, adormezo. Me he despistado, y ahora veo un precioso lago y me pregunto si esa gran ciudad es Lyon. Un minuto más tarde, aparece otro lago, mayor que el anterior, y con el mismo agua azul turquesa. Adivino los Alpes, nevados, y restallan mis oídos como el repique de las campanas de una gran catedral, dando la bienvenida al obispo de turno. Con el paso de los minutos, van apareciendo más lagos, como espejos caídos sobre la Tierra que reflejan el cielo azul. No puedo separarme de la ventana porque para mí es un paisaje absolutamente desconocido, maravilloso. Veo otra gran ciudad, y me digo, si, esto tiene que ser Lyon. Pero no. Caen hacia los lagos las estribaciones de las cordilleras, picudas hacia el agua. Centellea una pista de atletismo, y distingo un lago glaciar, entre cumbres. Más tarde, sabré que aquello no era Lyon. Pero en aquel momento, no tenía ni idea. Cierro la libreta de notas, y me digo que no hay tiempo para escribir, que quiero ver. Sentir. 20:11 (camino de Bern). Tras pasar una bella odisea para tomar el tren, aquí estoy, sentado en mi butaca, con una adorable pareja de ancianos ante mí. Afuera, Zurich va escurriéndose a medida que el tren devora kilómetros. Los ancianos hablan con sosiego en un ‘dulce’ alemán, algo que me sorprende. No entiendo nada de lo que dicen, pero no hay nada en su forma de hablar que me recuerde al estereotipado alemán del cine. Antes de sentarse, me han dicho algo que se parecía lejanamente a it´s free? (más tarde sabré que era ist frei?), y yo he respondido que si en un alarde que me ha hecho sentir intrépido. No como un rato antes, ante la mujer de la taquilla de los tickets del tren. Había cubierto la fecha del Interrail, con la mala suerte de hacer caso del empleado de Renfe que me lo había explicado días antes. ‘A partir de las siete de la tarde, tienes que cubrir la casilla con la fecha del día siguiente’. Dicho y hecho, anoté 6 de junio a pesar de que todavía estábamos en el 5. Al mostrárselo a la señora, me preguntó si viajaba al día siguiente, y yo le dije que no, que viajaba hoy. Tras un 347 intercambio de frases, con mi inglés cada vez más inseguro (bautismo perfecto), terminé pidiendo disculpas trémulo como una estatua de gelatina. Y preguntándome porqué era yo el que se disculpaba si el que la había cagado había sido el de Renfe. Sin embargo, aunque no lo sabía, esa señora fue la primera persona amable que me encontraría, la primera de una larga y casi interminable ristra. Supongo que me tranquilicé al bajar al andén. Era exactamente igual que otros miles de andenes en donde había estado (Londres, Barcelona, Madrid,…). Es curioso como la globalización logra hacerte sentir cómodo en casi cualquier lugar. Aunque, internamente, sabes que no estás en casa. Ahora, definitivamente, he dejado atrás Zurich. Se quedaron atrás todas las fábricas y naves industriales de empresas que no conocía (excepción, un gigantesco IKEA y un alto edificio coronado por el letrero Toysarás). El tren está lleno de extranjeros, cada cual hablando en su propia lengua y muchos, muchos, en alemán. Empiezo a sentirme impresionado por la amabilidad de todo el mundo. Veo el primer caserío suizo, y siento una punzada de alegría porque me suena conocido y al mismo tiempo pintoresco. Luego, el tren deja atrás los campos verdes, y se inserta en un tupido bosque de abetos. Cualquiera esperaría ver salir de entre los troncos un ejército de duendecillos... Bern parece un pueblecito (no supera los doscientos mil habitantes). Hay verde por todas partes, absolutamente por todas partes, y la zona vieja exhibe unos curiosos y amplios soportales, amén de continuas entradas subterráneas que me recuerdan los refugios que los americanos usan cuando llega un tornado. Tomamos un bus para llegar a casa de mi anfitrión, aunque mentalmente voy calculando el tiempo que me llevaría caminar esa distancia. Me sorprende la poca cantidad de coches, y las riadas de personas. Noto un tufillo a que todo el mundo se conoce, un aire a cotidianidad, a cercanía. Más tarde, me encontraré a un chico con acento andaluz pero con familia en una aldea muy cercana a la de mi abuela, en la Galicia profunda de las Rías Baixas. También, veré a un caldense que ha montado un pub en pleno centro de Bern, y que no calcula ir a Galicia más que de vacaciones. Percibo grandes cosas en la noche bernesa. ¡Ah, el nivel de vida! La cerveza es cara, más que en Barcelona (un nivel para el que yo, mal que bien, iba preparado). Me dan escalofríos al pagar casi ocho euros por una humilde Heineken, o diecisiete por dos copas esmirriadas y llenas de hielo, servidas por un mejicano con familia también en Galicia. Nos vamos a casa con chispa en las miradas y sabiéndonos los últimos en retirarse a pesar de que sólo son las cuatro y media de la mañana. Mientras 348 caminamos a casa, y veo como amanece (amaneciendo a las cinco de la mañana!), otros están levantándose para empezar el domingo. Cruzamos el río, subimos las cuestas que llevan a casa, y nos tiramos en cama con el Sol ya en el cielo. Mientras trato de dormir, pienso en que he estrenado Bern conociendo gente de mi tierra… DÍA 2 (6 de junio de 2010) (Bern) Tras dormir solamente cuatro horas, y despertarme con la garganta reseca y algo resacoso, me reprendo por haberme dejado llevar (otra vez, ¿cuántas van?). Llego a un país nuevo, y lo primero que hago es beber cerveza. Bien, no está mal, pero suelo levantarme con esa sensación de no haberme portado como debía. Sin desayunar, salimos del centro de operaciones, a saber, Schosshaldenstrasse, en un bonito barrio residencial bernés, a los pies del río y no muy lejos del precioso museo dedicado a la memoria de Paul Klee, un supuesto imitador de Picasso. El aire está cargado de humedad, y hace un calor insoportable. Quizá me esperase otra cosa, un poco de frío, pero al parecer tengo imán para trastocar el clima de los lugares que visito (nota mental: en Dublín me llovió dos días de veinte en pleno octubre; en Londres no me llovió en cinco días seguidos). A los pies del río Aar, que gira en torno al casco viejo de Bern con sus aguas azul turquesa, se encuentra el llamado Barenpark. Ocupa una de las orillas del río, una ladera empinada que contrasta con la orilla contraria, plana y ocupada por las típicas casas bernesas. La ladera tiene la particularidad de servir de vivienda para una familia de osos pardos: macho, hembra y dos cachorros. Los turistas, asiáticos en su mayoría, se agolpan contra la valla, metros por encima de la ladera, que ahora se encuentra partida en dos. A un lado, el macho se acerca a la reja plateada, un tanto ansioso, ignorando los troncos de árboles que ladera abajo yacen como cadáveres. Mi anfitrión me cuenta que no hace mucho, un turista saltó al parque y el oso le atacó. Me cuenta que los policías tuvieron que dispararle cinco veces (al oso, no al turista), y que por eso están separados, por si las heridas se infectan. Al otro lado de la verja se encuentra la hembra y los dos cachorros, dormidos al abrigo de una escasa sombra, tratando de sobrellevar las horas más calurosas del día. Su inmovilidad no desmotiva a los turistas, que lanzan sus objetivos hacia los osos como si jamás los hubiesen visto (quizá fuese así). Yo busco alguna rendija para poder hacer alguna foto, pero me canso pronto. Me retiro diciéndome que tendré tiempo durante la semana. Además, ver a aquellos animales bajo la mirada de una marea de humanos me entristece, pensando que estarían mucho mejor corriendo por las laderas de los cercanos Alpes. Es maravilloso poder ver osos en el centro de una ciudad, un espectáculo observar sus potentes patas y sus cabezas como de peluche, pero siempre pienso que podrían estar en otro lugar, en su lugar. 349 Agobiados por la muchedumbre, mi anfitrión me lleva a otro enclave bernés, el Rosengarden (efectivamente, jardín de las rosas). Se encuentra en la misma orilla del Barenpark, pero mucho más arriba, e iniciamos el ascenso de una larga y estrecha pendiente adoquinada, bajo el Sol abrasador y un cielo teñido de bruma que magnifica los rayos solares y convierte el valle en un horno. Bruma que, además, oculta el horizonte. Durante un rato, nos reímos de dos japoneses que suben la cuesta tirando de grandes maletas. A medida que subimos, la ciudad medieval que es Bern va quedando abajo y disfrutamos de una bonita vista. Tomo fotos inútiles, sin saber que más arriba, en el Rosengarden, tendré una mejor panorámica. Rosengarden es un bonito parque formado por cuadrados de césped, árboles dando una agradecida sombra, y caminos de gravilla. En el centro del parque, centenares de rosales se enzarzan unos con otros en aparente armonía. Ha hecho bastante mal tiempo, la primavera ha llegado tarde, y los capullos todavía no han abierto, de modo que la estampa es mucho menos espectacular de lo que me imagino que podría ser. Sobre el césped, hay gente tirada tomando el Sol, padres jugando con sus hijos, y más allá, sobre un pequeño muro de piedra, veo jubilados mirando el paisaje y hablando probablemente de otros tiempos, viejos tiempos. Trato de imaginarme un mar de rosas y colores, destellando ante la luz de mediodía, pero supongo que es imposible imaginárselo. Debe ser un bonito espectáculo. Eso sí, el olor es maravilloso. Diferente de coger una rosa y olerla, superior, y probablemente, indescriptible. Y eso que no me gustan especialmente las rosas. Asfixiados por el calor, y llorando por un poco de agua, descendemos del Rosengarden por otro lado, hasta llegar de nuevo al Barenpark. Atravesamos uno de los puentes sobre el río Aar, y bajamos hasta una pequeña iglesia con una torre y un picudo techo. Hay un montón de gente saliendo de su interior, vestidos con lo que parecen ser sus mejores galas y acompañados de sonrientes púberes. Al parecer, se estaban confirmando, es decir, Confirmando. Allí vemos una estatua del fundador de la ciudad, un tal Bertoldo V. Mi anfitrión me cuenta su historia: al parecer, el individuo de la escultura decidió que la ciudad recibiría el nombre del primer animal al que diese caza, y que al ser este un oso, se llamo Bern (oso es Baren, y con el paso de los años derivó Bern). Yo atiendo pero también estoy un poco absorto. Desde el momento en que he llegado, no hago más que fijarme en el aspecto de la gente, descubriendo sus rasgos, intentando anotar las diferencias. Hay tipologías típicamente germánicas (me sorprenden tanto la cantidad de rubi@s como en su día me soprendieran las pelirroj@s en Irlanda), pero también orientales (de tez morena y de tez pálida), sudamericanos, y un sinfín de rostros indefinidos para los cuales no podría adivinar un origen. Dejamos atrás la iglesia y entramos de lleno en la misma 350 calle por la que había llegado la noche anterior, la arteria principal de la vida de Bern. Los tejados acastañados refulgen, y la gente se refugia bajo los parasoles de las terrazas y en los restaurantes que abarrotan los soportales. Soportales que no son meramente un recurso estético, sino que tienen una finalidad funcional: en el largo invierno suizo, le permiten a la gente pasear por la calle sin hundir los pies en el manto de nieve. Permiten, en fin, que la ciudad no se paralice. Y esos portones que dan acceso a los sótanos, y que a mí me recordaban a los refugios de tornados, resulta que son restaurantes y tiendas de todo tipo (tatoos, discos, bares, pubs). Las calles laterales, sin embargo, agonizan solitarias, una contraposición brutal a la calle principal, donde los escaparates dejan ver joyas de lujo, relojes, chocolates, ropa, antigüedades, cafeterías, restaurantes,… Vemos la gran catedral (todavía me sorprenden sus formas rectas y picudas, tan diferentes a las catedrales románicas y barrocas a las que estoy acostumbrado). Luego, se abre el camino a una gran plaza, y de nuevo otra catedral, y el bonito y curioso ayuntamiento. Bajo el Sol, nos acercamos a la famosa Torre del Reloj, con sus engranajes expuestos y un montón de orientales haciendo fotos a sus pies. A un lado, en la otra acera, están grabando lo que parece ser un anuncio al estilo Bollywood, con una bellísima actriz hindú delante de la cámara, y una docena de compatriotas sudorosos detrás. Aparece un espectacular mendigo-yonki con su carrito de la compra atestado de basura y un pantalón de chándal amarillo a la altura del pecho, más una camiseta de asas blanca y el rostro de un Iggy Pop de setenta años. Me dicen que es un personaje muy conocido, aunque no sé si hay más razón para ello que la de su aspecto. ¿Qué hay bajo el aura de insólito? Dejamos atrás la Torre del Reloj y al sentir una punzada de hambre, acudimos a un típico restaurante suizo: Burger King (nótese la ironía). Protegidos del calor durante un rato, comemos la triste pero sabrosa comida mientras observamos a un grupo de ¿mendigos? apostados en una esquina. Su espectro de aspectos va desde lo típicamente punkarra a lo, digamos, pijo, pasando por hippies y yonkies. Ríen entre ellos, o discuten, y entre sus piernas una docena de perros oliéndose y orinando. La escena me produce un escalofrío, pero no sé porqué. Mi anfitrión me cuenta que el ayuntamiento les da un dinero para que tengan cuidados a los perros, una cantidad que casi se acerca a algunas pensiones en España. Es solamente una anécdota. Después de la comida tomamos el tranvía, hacia un extremo de la ciudad a los pies del Gurtenbahm. El Gurten, como se le llama, es una elevada colina 351 alrededor de Bern, y desde allí se disfrutan unas bonitas vistas de la ciudad y de sus alrededores. Al igual que en todo Suiza, un teleférico lleva desde la base de la colina, arrabalada de casas y de una fábrica de cerveza original bernesa. La gente llega con sus bicicletas o andando tras bajar del silencioso y moderno tranvía, y se encuentra con un edificio en donde se anuncia algo relacionado con Albert Einstein. Entramos y tomamos el teleférico. Suena un traqueteo con aires a la época en la que las máquinas eran engranajes que hacían ruido, y que nos mete directamente en el bosque que cubre las laderas del Gurten, una densa selva verde cargada de humedad, sólo rota por el cortafuegos que usa el teleférico. A nuestras espaldas, se va desvelando Bern desde las alturas, pero yo miro al frente. En la terminal el teleférico se frena y para, y nosotros bajamos. Afuera se desvela una extensión de prados verdes y árboles, senderos entre zonas boscosas y un bullicio apagado, de familias que pasan el día en el campo, haciendo un picnic casi idílico, de parejas que pasean de la mano o arreglando el mundo, niños que corren por todas partes, un trencillo de juguete que recorre falsas montañas atravesando falsos túneles, rodeando falsos lagos,... a la derecha de la terminal, se eleva una especie de hotel que disimula ser un castillo. Caminamos y rodeamos parte de la colina. En los prados y pendientes, mares de flores llamean ante aquella luz plateada. La bruma lo cubre todo y nos aplasta con la humedad. En lo alto del Gurten, se eleva una torreta de madera y metal, de unos veinticinco metros de altura, como la torre del homenaje de un castillo inexistente. A medida que subo por las escaleras metálicas, que dejan ver la altura que uno va dejando atrás, noto el movimiento. Al estar construido en madera, la construcción se mece como un bambú ante el empuje de la brisa. Mi falso vértigo hace aparición, y me centro en mirarme los pies y no la altura. Una vez arriba, me doy cuenta de que, efectivamente, ha merecido la pena. Rodeado de ruidosos turistas, en especial un niño que corre y patalea, gritando como si le estuviesen descuartizando, y haciendo que la torreta se moviese más de lo normal, saco mi cámara y giro en torno, trescientos sesenta grados, fotografiando la amplia extensión que se ve desde allí. Al norte, colinas y llanuras, y una lejana pared de tímidas montañas (no sé si tímidas por la distancia o por su pequeña altura): Alemania. Al sur, sin embargo, montañas picudas y nevadas, nevadas a pesar del verano. Son los Alpes, medio hundidos en la bruma de aquel ambiente tormentoso, sumidos en la nubosidad creciente. Allí, tras la bruma, están alguno de los objetivos de este viaje: Junfrauchjoch y el glaciar de Alesch, Mt Pilatus, Mt Titlis, Matterhorn,... allí en lo alto, siento la levedad casi por primera vez desde que llegué. Bajamos de allí dejando atrás al niño hiperestimulado. Al bajar de la torreta, y caminar hacia otra parte del Gurten, descubrimos una fiesta. Unas gradas desmontables, carpas, gente borracha, y mucho ruido. 352 Alguien anima por un altavoz. Hay mesas de terraza, baños portátiles y un ambiente alegre. Unas vallas ocultan lo que ve el público de la grada. La entrada no es gratis, así que decidimos rodear el recinto hasta el prado posterior y tratar de ver algo desde allí. Sentados en el césped, vemos que dentro del recinto hay unos círculos de arena, y que dentro unos hombres en calzones tratan de agarrarse a los de su contrincante y echarlo fuera. Parece sumo, pero es lucha suiza, y aquello, una fiesta de carácter nacional, nativo. Descubro trajes folclóricos por todas partes, mujeres con trenzas y hombres tocando grandes cuernos suizos, alpshorn. Asfixiados por el calor, pedimos un agua en un chiringuito. Resulta ser agua con gas, y cubre mi lengua de un sabor horrible que casi soy capaz de sentir aún hoy. Allí sentados, miro la gente. Hay una chica rubia embarazada, de mi edad, que con las manos en la cintura observa el espectáculo a lo lejos. Dos hombres en camisa charlan animadamente, y por nuestro lado pasa un granjero. Lleva amarrado un buey gigantesco, con unos testículos diría que sobrenaturales. Esto nos hace reír un buen rato. Más atrás, entre los árboles, un grupo de adolescentes bebe lo que parece ser cerveza, entre risas estruendosas y despreocupadas. Tras un rato, decidimos abandonar el Gurten, y en lugar de bajar en teleférico, nos sometemos a un vertiginoso descenso por senderos cada vez más estrechos y verticales, forzando a nuestras rodillas a dar lo mejor de sí mismas. Alrededor, solamente la maleza, alguna que otra casa escondida entre árboles, y la serpiente metálica que son los raíles por donde discurre el teleférico. Un poco más tarde, estaremos de vuelta en casa. Los rostros anónimos tienen rasgos familiares. Veo narices o formas de andar que me resultan conocidos, pero es un engaño: a excepción de mi anfitrión, aquí no conozco a nadie, y debo reconocer un punto de flaqueza en esta reflexión, de nostalgia irreprimible. Ahora ha empezado a llover, y te recuerdo a ti, sobre todo a ti, como si la lluvia fina y refrescante me llevase por un instante a Galicia. Estar en un lugar absolutamente nuevo es emocionante, me siento al tiempo triste y eufórico, como en un caleidoscopio de emociones, pero sé que debajo de todas esas emociones efímeras hay una verdad oculta que quizá no aflore jamás. Quizá sea algo basal al propio viaje, algo basal al propio movimiento. Aquí pronto anochecerá. Sé que debo dejar llover, y más reflexivo, meterme en cama sin hacer caso de la ausencia o la diferencia. Debo dejar llover, y descansar. Mañana es otro día. DÍA 3 (7 de junio de 2010) (Bern – Luzern – Alpsnastad – Luzern – Bern ) A las seis de la mañana, Bern parece un cementerio. Atravieso el Schosshaldenstrasse, en donde apenas hay tráfico y solamente unos atrevidos salen de casa, montados en sus bicicletas. Aprendido de memoria el camino, 353 aprieto el paso con la música a todo volumen, maravillándome de las señoriales casas que, como moles inmensas, me rodean. Me han dicho que en su interior viven muchas familias, que son como un bloque de edificios. Pero con el estilo de lo que se hace con gusto. Al pasar al lado del Barenpark, solitario y desierto, me encuentro a los osos paciendo con placidez la hierba al lado de la orilla del río Aar. Atravieso el puente con premura. La experiencia me ha hecho ser prudente, siempre prefiero llegar cinco minutos antes de que el tren salga. Al cruzar el puente, y a medida que me acerco al centro de la ciudad, la tranquilidad se rompe y crece el bullicio, que estalla en un furor de actividad en la estación de tren. Repleta de gente, cada cual sigue una dirección diferente, pero nadie se choca, hay un orden oculto en aquel caos. Tomo un periódico gratuito, no por costumbre ni porque vaya a entender nada, simplemente por el gusto de hacerlo. En mis oídos, suena Si tú piensas en mí, una triste canción de un grupo llamado Gastelo. La canción termina cuando llego al andén, sustituida por Universos infinitos, de Love of Lesbian. Allí, docenas de personas esperan la llegada del tren. Mi prisa me ha hecho llegar demasiado pronto, y todavía faltan veinte minutos. Me siento y observo a los demás, un pasatiempo que me mantendrá entretenido todo el viaje. Hay hombres de negocios con sus maletines, niños con pinta de ir al colegio. Gente sola, gente acompañada. Los andenes están soterrados, y el lugar se parece a las entrañas de un monstruo gigantesco, lleno de luces y cables y raíles y cemento. Durante un rato, permanezco pendiente de mi mochila, a mis pies, hasta que me doy cuenta de que no tengo razón para ello. Me fijo un instante en lo limpio que está el andén, donde sólo asoman esporádicos chicles pegados, y luego reflexiono un rato en la apariencia de los rostros germánicos. Las mujeres parecen tener un porte regio, un tanto indiferente, mientras que los hombres resultan apacibles y reflexivos, como si todos fuesen sabios. Mi tren a Luzern entra con una puntualidad siempre sorprendente para quien ha usado Renfe, y me subo y me siento y arranca y ya estoy de camino a Luzern. En el tren, me fijo en que todo el mundo parece tener un iPod. El tren cruza el río Aar, y Bern queda atrás. Pasan Rothsild, Sursee, y descubro plantas rojas entre los raíles en un pueblo que parece rodear una factoría de chocolate, como si hubiese de protegerla de algún ataque enemigo. Los trenes devoran las vías en ambos sentidos, el bosque me rodea, luego aparece un lago azul turquesa y nadie alza la mirada. Me pregunto cómo puede ser así... pero quizá sea sólo yo el que, aún después de cientos de viajes, alza la mirada cuando el tren a Vigo deja Padrón y entra en la ría, o cuando tras Arcade, se anuncian las Cíes y el puente de Rande. Quizá a los demás no le merece la pena el esfuerzo. En Luzern no llueve cuando llego, pero casi. El cielo gris oscuro, y las nubes cayendo sobre la ciudad hasta borrar las colinas, presagian un día cenizo. Creo 354 que he llegado muy pronto, y la ciudad todavía está comenzando el día. Dejo la estación y tras otear a lo lejos el lago, cruzo una calle sin mucho tráfico, y observo el puente de madera. Tiene siglos de antigüedad. Apoyado en una baranda, junto al río, me maravillo de nuevo por el color azul turquesa de las aguas. Tienen un algo extraño para mí, me parecen casi alienígenas. Empieza a llover, y yo vuelvo a la estación de tren. La oficina de turismo ya está abierto, y curioseo un rato entre todos los folletos, cogiendo uno de cada y llevándolos a la mochila, hasta que descubro un pequeño libreto informativo que parece atesorar toda la información. Luzern no parece ser una ciudad muy grande, pero no quiero perderme nada. Aún en la oficina, desestimo por primera vez el viaje al Monte Pilatus o al Titlis. El cielo está completamente cubierto, y no creo sacar nada en claro. ¿De qué sirve subir hasta los tres mil o cuatro mil metros y no ver nada? Abandono la oficina y cruzo otro de los puentes de Luzern. En los escaparates de las tiendas aún cerradas, igual que en Bern, afloran las navajas suizas, a cada cual más completa, a cada cual más compleja, alguna de ellas digna del mismísimo James Bond. En la otra orilla, albergo la intención de sumergirme en la parte más pequeña de la ciudad, y de pasear por las murallas hasta llegar a uno de los monumentos que más me atrae de Luzern: el triste león. Deseo que el día abra, que las nubes desaparezcan, pero desafortunadamente mi deseo no parece cumplirse, y comienza a llover con más intensidad. Las nubes aplastan Luzern, difuminando los edificios y convirtiendo el agua azul turquesa en un líquido gris casi irreconocible. Subo hasta las murallas, y no encuentro a nadie por el camino. Me siento como un intruso, bajo mi paraguas recién comprado. Hace calor pero llueve y empiezo a sudar. El asfalto húmedo brilla, y ahora todas las casas tienen jardín y la vegetación es frondosa. Tras vagar unos minutos por un pequeño jardín, aparentemente perseguido por unos japoneses que tampoco conocen el camino, encuentro la torre de acceso. En su interior lúgubre, subo por unas escaleras de madera que crujen, y por secciones atisbo Luzern desde las alturas a través de unos ventanucos. En el hueco de las escaleras, observo el cable que es el péndulo de un gran reloj. Lo descubro en el último piso. Grandes engranajes, ruedas dentadas que encajan unas con otras en un ejercicio de precisión, y un clac-clac que rebota en las paredes de piedra y reverbera y es el mejor indicador de que el reloj funciona perfectamente. Me asomo a las ventanas y observo Luzern, una ciudad triste y gris bajo la lluvia. Parece un funeral, pero intento superar la decepción que en estos momentos me entristece. A pesar de la tristura, parece una ciudad apacible, tranquila. Las torres de un sinfín de iglesias asoman por entre los edificios. Las colinas boscosas se entreven tras la niebla, y a lo lejos, un ferry pita en el muelle, junto al lago. Una bandada de aves emerge por la derecha y sobrevolando los puentes sobre el río, desaparecen de mi vista. Bajo de la torre, y atravesando una puerta camino por 355 la muralla. El recorrido es ridículamente corto, sobre todo si lo comparo con otras murallas, pero desde la altura de la muralla me permito observar lo que hay al otro lado. Veo un campo de hierba vacío, dos muchachos jugando entre un montón de barras de hierro oxidadas, ignorando la lluvia. Más y más casas, y el sonido del tráfico que empieza a llegarme. Me da un ataque de reflexión justo al bajar de la muralla. Pienso en que, efectivamente, viajar desenfrena la nostalgia, como si esta no fuese más que algo encerrado a presión en un baúl. Colin Thubron no era el único, como yo pensaba. Ahora lo entiendo todo, sentado en un banco mientras observo los siete tristes torreones de la muralla. La nostalgia, como diría Marilyn,... no es porque llueva, ni porque todo esté gris o porque tú estés lejos, ni por todo ese verde oscuro que llama a la negrura. Hay algo más. Mi corazón da un vuelco al sentir la vibración del móvil, creyendo que eres tú, que te has percatado de mi nostalgia y acudes al rescate en forma de perdida reconfortante, pero solamente es un poco (más) de publicidad. Después del relativo chasco de la muralla, y la lluvia, camino algo alicaído hacia el León moribundo de Luzern. Llego allí tras pasar unas cuantas calles llenas de bullicio y tiendas definitivamente abiertas, a excepción de una tienducha de antiguedades que permanecía cerrada, y sobre cuyo felpudo dormía un bello gato persa blanco. Mi ánimo creció, no sé si por la gente que ahora lo llenaba todo, o el trasiego de transporte urbano, trolebuses, coches, taxis,... entro en el recinto, una especie de cueva formada por la copa de los altos árboles. Al fondo, una gran pared de roca gris, bajo la cual se mecen tímidamente las aguas de un estanque cubierto de hojas caídas y monedas lanzadas que brillan con la luz. Y en el centro de la roca, esculpido en una oquedad, descansa el cuerpo agonizante de un león, con las fauces abiertas no en signo de fiereza sino de agonía, con un pedazo de lanza clavado entre sus costillas, todavía chorreando sangre. A los pies del estanque hay decenas de turistas haciendo fotos. Otros, se sientan en los bancos todavía mojados y tratan de admirar la escultura por encima del rumor de las conversaciones. Yo me planto al borde del estanque y me abstraigo un instante, meditando en el autor de aquella escultura. Su trabajo es sublime, pues soy capaz de leer la penuria de la muerte en los ojos de piedra de ese falso león. Lanzo una moneda de medio franco al agua, y esta gira sobre sí misma mientras cae hasta el fondo y se queda junto a sus nuevas compañeras. Me pregunto por qué la gente lanza monedas a cualquier estanque que se encuentra, pero como nadie puede responderme, sigo observando el león, caminando de un lado para otro para hacerlo desde diferentes perspectivas, como si quisiese descubrir una en la que el león parece solamente una estatua de piedra. Pero no la encuentro. Salgo de allí con paso tranquilo y mucho más contento. 356 Callejeo durante un buen rato por el casco viejo de la ciudad, sin fijarme en nada en concreto pero viéndolo todo. Hay tiendas por todas partes, bajo las fachadas señoriales, y a media mañana están todas abiertas. La gente pasea tranquilamente como si nadie trabajase, entra en las tiendas o se para a mirar los escaparates. Bajo los parapetos, estantes de metal blanco soportan docenas de libros y discos y películas como si de un rastro se tratase. También afloran los souvenirs por todas partes, igual que las banderas de Suiza y las del cantón de Luzern. Ha dejado de llover, y asoman en el cielo algunos claros azules. Me quedo parado en una plaza, haciendo fotos de unos extraños adornos metálicos que cuelgan de las esquinas de los edificios, entre dorados y negros, ligeramente asiáticos. En estado de abstracción se plantan ante mí lo que parecen ser tres niñas con aspecto de boyscout. Me dicen algo, pero yo les respondo que no hablo alemán, que solamente un poco de inglés. Ellas tuercen el gesto, y dicen que gracias y se van. Sonrío divertido y camino de nuevo hacia el río. El casco viejo, fuera de mi interés antropológico por los rostros y el aspecto de la gente, no ofrece gran cosa. Vuelvo por el puente de la capilla, y me debato por segunda vez en sí contratar o no un viaje al Monte Pilatus. Y por segunda vez, entre el precio y el tiempo hacen que me eche atrás (ochenta euros). Salgo de nuevo de la oficina de turismo, frustrado por todo el general, y paseo por los embarcaderos, observando el museo de arte moderno (KKL Luzern), un edificio realmente espectacular. En la parte posterior, junto a los muelles, hay camiones descargando comida y grandes cajas. Tras hacerle un par de fotos a una pareja tailandesa, me debato en abandonar Luzern e ir hasta Basel. Solamente hay una hora de distancia en tren. Y justo en ese momento, alumbra el Sol entre un claro de nubes. Basel, Luzern, Basel, Luzern,... veo, en la distancia, una tabla con los horarios de ferrys, y un mapa del lago Luzern. No lo decido en un instante, pero ver el mapa del lago, y las rayas del recorrido del ferry me convencen. Entre ver una ciudad y un paseo por el lago, elijo paseo. Compro un ticket de ida y vuelta a Alpsnadstad, al pie del Monte Pilatus, el lugar en donde se toma el teleférico. Haré el viaje hasta allí, y si me apetece, subiré, me digo, aunque en el fondo ya sé que una vez allí no podré resistirme a subir. El ferry tiene un terrible aire a cotidianidad, y también un viejo tufillo burgués en forma de salón comedor de aires victorianos. Pero paso poco tiempo explorando el interior. Fuera, aunque hace un poco de frío y las nubes negras rondan las montañas, veo como el ferry se aleja de Luzern, dejándola atrás con sus torres puntiagudas y la masa oscura del KKL. Curiosamente, me parece mucho más bonita al abandonarla. Ya fuera del alcance de la vista, afloran las casas asomadas en la orilla de un lago de aguas frías y oscuras. Ocupan las 357 laderas y están rodeadas de prados y árboles, y parecen mirar las aguas con ojos tristes y melancólicos. A mi lado, en la proa del ferry, no hay nadie. Todos están dentro tomándose un café o mirando por la ventana con el abrigo de los cristales. Yo me arrebujo en mi polar y mi braga (de cuello) de kukuxumusu, y fotografío todo lo que se pone a mi alcance. El ferry, rompiendo la tranquilidad del lago, parece un intruso en tierra extraña. Las montañas, a lo lejos, son invisibles por momentos, y el ferry hace las primeras paradas haciendo sonar la sirena, que hace que las aves huyan asustadas de los embarcaderos. Donde esperan, tranquilamente, a veces dos, tres, incluso cuatro personas, no más, como quien toma el autobús. Miro el mapa y cuento las paradas, y luego observo casi sin ver la complicada forma del lago de los Cuatro Cantones, que en cierto modo, me recuerdan a la ría de Ortigueira, llena de recovecos y giros y demás. A medida que el ferry avanza, parece encarar y enfrentarse a una gran mole de piedra, que en adoración a la verticalidad se eleva hasta sumirse en la niebla. Arriba, por momentos, se entreve el perfil de edificios, en lo alto de un lugar que parece inhóspito. Se llama Burgenstock, y por lo que leo en el folleto, es una especie de aldea de hoteles situada a casi medio kilómetro por encima del nivel del lago. A sus pies, el ferry se detiene en el embarcadero de Bahm-Burgenstock, y a la derecha me maravillo de un precioso pueblo al que parece no poder accederse más que por ferry. Las casas sobre la orilla del mar, las casas con las ventanas abiertas, las alfombras colgadas en las ventanas, una pareja de ancianas de pelo blanco charlando sobre dios sabe qué, un par de niños rodeando un coche rojo (lo cual me demuestra que sí se puede llegar en coche a ese lugar),... el pueblo se llama Kehrsiten, literalmente, 'Sitio de paso'. La traducción le quita encanto, pero eso yo entonces no lo sé. El ferry sigue maniobrando por el lago. Da tantas vueltas y hace tantas paradas, que al fin apenas parece desplazarse. Alpnachstad aparece mucho rato después, tras atravesar un puente por debajo e introducirse la embarcación en lo que parece el recoveco más recóndito del lago. Las orillas se aplanan, aparece una especie de pantano cubierto de junco y de hierba, que se mece al viento. Nos detenemos en un embarcadero, y bajamos todos. Por el camino he trabado amistad con un cubano muy hablador y su mujer y su niña, más interesada por el interior del barco que por los monumentos naturales que se elevan alrededor. Cruzo la calle por un bajopaso, y admiro la cumbre invisible del Monte Pilatus. En la taquilla tomo un ticket de ida y vuelta para subir. Ya hace rato que he decidido hacerlo. Mientras espero en la cola, leo en un póster que el teleférico que me llevará a la cima es el más inclinado del mundo, superando desniveles de hasta el 47%. A mi alrededor se acumula una familia de andaluces escandalosos, a los que evito haciéndome el sueco, la familia de cubanos (rezo para que no me hablen y desvelen mi origen), varios asiáticos y una pareja de tailandeses, padre 358 e hija, que me encontraré en el ferry de vuelta. El teleférico aterriza (con esa pendiente, casi no es ni una metáfora), y tras evacuar a sus pasajeros, subo delante de todo. Para mi sorpresa, el teleférico es un vehículo que huele a antiguo. Nada de modernidades, hecho de madera y metal y con un rudimentario sistema en la cabina (llamémosla así) del conductor, justo delante de mí. Entra un rubio hombre de cuarenta años, con bigote, que sonriendo se sienta y gira una manivela. El teleférico se pone en marcha. Yo observo los mecanismos durante los primeros metros, y luego echo la vista a un lado, observando el lago, del que tomo perspectiva con cada metro de altura que ganamos. Luego la niebla lo oculta, y me centro en ver como el teleférico avanza con un intranquilizador cla-cla-cla-cla, a medida que la cremallera se va cerrando bajo nuestros pies. El conductor me mira, y yo le pregunto con descaro si el sistema es seguro. Él asiente, y tomando un micrófono, comienza a dar una charla sobre la velocidad, la pendiente, la historia,... su inglés es tan bueno como el mío, así que me pierdo a las pocas frases. Giro la cabeza, y a unos mil setecientos metros de altura, me encuentro con una casa a la izquierda. Hay un prado que se pierde en los árboles y en la bruma, vacas pastando como si la pendiente no fuese con ellas, y un par de granjeros recogiendo paja húmeda. El conductor y él se saludan. El teleférico entra entonces en un largo túnel, y para cuando sale, todo está cubierto de una densa niebla, que por momentos deja ver la pendiente, las rocas a los pies de la vía por donde el teleférico sube, afiladas como las mandíbulas de un tiburón. El césped, cascotes de glaciar desperdigados pro doquier, y un silencio abrumador que ni siquiera el teleférico es capaz de romper. Vamos pasando marcas de altura, hasta que entre la bruma me parece ver la estación de llegada. Me bajo sobrecogido por la idea de encontrarme a casi dos mil metros de altura. Paso de largo por la tienda de souvenirs, y me choca encontrarme con un bloque de edificios al estilo hotel en la playa, pero a esa altura y rompiendo la paz. Hay obras y obreros con casco y grúas y materiales de construcción. No lo entiendo, pero sigo adelante, paseando. La niebla lo cubre casi todo, y bien podría estar a dos mil como a veinte mil metros. Encuentro las escaleras a la cima, y voy subiéndolas como una cabra, protegido y sintiéndome invencible por mis botas de montaña. Las paredes de roca a un lado, una baranda de madera húmeda a la izquierda, subo y subo hasta que encuentro la cima y corono los 2132 metros del Monte Pilatus. En la cima, un rectángulo rodeado de muro con una estructura metálica piramidal y hueca en el centro, no hay nadie, y me siento en un banco de madera al pie de la pirámide. Alrededor, arrecia un aire frío y la niebla despeja por momentos otras cumbres. Me acerco a los paneles y leo los nombres de las montañas que me rodean. Cualquiera podría pensar que me siento un poco decepcionado, o frustrado, por no poder admirar las vistas desde allí, pero estoy 359 emocionado. Resollando por el esfuerzo de subir, y sólo, absolutamente sólo en los Alpes, noto que acaricio algo. Me siento en el banco, y como algo, mientras van subiendo más como yo, que tras un minuto se bajan decepcionados por la niebla. Hay paz, y yo me siento en paz. Mi triste sandwich llama la atención de una chova piquigualda. Luego aparecen otras dos, primero en el muro, y luego acercándose a mí a medida que les tiro trozos del borde del sandwich. La corteza jamás llega a tocar el suelo, la atrapan con su pico naranja curvado en un ejercicio en el que resultan infalibles. Las tres chovas juegan a mi alrededor, sin miedo alguno. Llegan unos mejicanos, y me piden que les haga una foto, y se la hago y ellos me hacen una a mí. Es la primera vez que estoy por encima de los dos mil metros, y aunque no tendría porque ser extraño, lo es. Y aunque las cimas de mi alrededor, algunas más elevadas, no son visibles, el esplendor de los Alpes lo inunda todo, y creo que ahora mismo SÉ muchas más cosas de las que sabía antes de subir. Los mejicanos desaparecen con un bye, y yo me siento de nuevo y saco el segundo sandwich y las chovas reaparecen. Han estado afilándose el pico contra la roca, de ahí su forma, y ahora empiezo a jugar con ellos, dándoles comida, retándolos a acercarse cada vez más a mí hasta que el más osado llega a comerme de la mano. Luego les tiro trocitos de galleta. Cuando el pedazo es muy grande, lo toman con una pata y lo parten contra el suelo, rápidamente para que ninguna otra chova se lo robe. Hay algo de estúpido en la escena, y no sé si es por mi parte o por la suya. Me quedo un rato más en la cima, recogiendo flores silvestres, aunque una parte de mí mismo me dice que no lo haga, y finalmente bajo las escaleras. Me siento cada vez mejor. Hablar con desconocidos, comparta el idioma o no con ellos es algo indescriptible, como descubrir algo que había estado oculto durante mucho tiempo. No sé si es cuestión de relajación, o de necesidad social, o de conocimiento, o de qué, pero no me importa. Vuelvo a encontrarme con el cubano y su familia en la cola para tomar el teleférico, y charlamos un rato. La niña duerme en el carrito, y la mujer está en la tienda de souvenirs. Tiene ganas de hablar y yo le tiro de la lengua. Resulta ser (si dijo la verdad, y no tengo razón para creer lo contrario) una especie de banquero que trabaja a medias entre Miami y Amsterdam, en donde pasa largas temporadas. Me habla de que le gusta la televisión española (Tve1), que le encanta Aguila Roja y el Barça, y que está intentando conseguir la nacionalidad española para poder instalarse más de cuatro meses en Miami (su abuelo resulta ser español, asturiano, y su abuela italiana). Para cuando llega la mujer, ya está hablando demasiado, llamando a la hermandad entre hispanohablantes, y a un montón de cosas que empiezan a aburrirme. Afortunadamente, el teleférico llega un instante después, y ellos deciden esperar al siguiente. Nos despedimos deseándonos suerte, y yo me subo al teleférico un poco aliviado. 360 A mi lado se sientan cinco ancianos catalanes, y dos muchachos suizos un tanto maleducados. Los jubilados aprovechan la brecha idiomática para criticarlos y reírse a su costa, y yo no digo nada para sentir una complicidad oculta. Aunque finalmente, el que se sienta ante mí me mira con los ojos entornados, y me dice. Tú lo entiendes todo, ¿no? Yo asiento y le digo que soy gallego, y ellos empiezan a interrogarme y a hablarme de Santiago como si yo no supiese nada. Forman una gran familia de médicos, y celebran el cincuenta aniversario de su licenciatura, allá por tiempos de Franco. Parecen tan felices que eso me realimenta, y me río con ellos mientras devoramos metros hacia el lago, luego me hablan de lo pesada que parece ser mi cámara, y de la vida en general. Las vacas mugen por todas partes, visibles u ocultas entre los árboles, y un rato más tarde se despiden de mí estrechándome la mano y me desean suerte y yo se la deseo a ellos. Me voy al embarcadero, donde los juncos se mecen mansamente al viento. El ferry debe estar a punto de llegar. Luego, pasará otra hora y media antes de que esté de nuevo en Luzern, y otra hora hasta llegar a Bern. En cualquier otro momento de mi vida la espera se me haría insoportable, pero ahora mismo no me importa. El movimiento, la emoción, la alegría inconsciente, todo parece arrastrar el tedio y dejarlo hundido en el fondo del lago, con los sedimentos. No tengo prisa. Es sorprendente, pero no tengo prisa. El embarcadero, solitario, casi está carcomido por las pequeñas olas, un pelotón de musgo y algas asciende por sus pilares. Siento un potente latido en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, reflexiono que quizá este latido no sea algo negativo. Que quizá es que rozo lo trascendental, el conocimiento absoluto de todo lo que me rodea en un momento preciso. Aunque sólo sea un instante. Suena Sigur Rós en mi cabeza. DÍA 4 (8 de junio de 2010) (Bern – Zurich – Schaffhausen – Zurich – Basel – Bern) Atravieso Bern admirando una vez más su vacío, el día que nace y la luz erguiéndose por detrás de las casas, iluminando unas calles de adoquines humedecidas. No me cruzo a nadie hasta que cruzo el puente sobre el río Aar, y luego no hay más que algún camarero que baldea el suelo donde un par de horas más tarde alzará la terraza, o madrugadores que esperan el tranvía o el bus. Bajo la Torre del Reloj no hay nadie haciendo fotos, y en la doble plaza que hay después, los comerciantes del mercado descargan cajas llenas de fruta, flores, menaje,... Percibo un aroma a calor en el aire fresco que me recuerda que hoy será un día caluroso. El cielo está despejado, aunque en las noticias hayan anunciado lluvias para la tarde. Ahora, presintiendo el bochorno, soy casi incapaz de creerlo. 361 Será un día largo. Manolo García tiñe la mañana de melancolía y esperanza, y un aquel sureño en el deje de su voz. Haciendo cálculos ayer por la noche, en la oscuridad y sobre mi ruidosa cama hinchable, sumé cinco o seis horas en transportes. Lo hacía únicamente para sobreponerme a la sensación de estar durmiendo en un lugar nuevo, esa molesta sensación que te quita sueño y te regala cansancio. ¡Cinco horas! Me repito, como ayer a medianoche, que no hay victorias épicas sin un poco de dolor. Ahora, paso por la parada de los tranvías y enfilo hacia la Banhoff de Bern. Son las seis y cinco minutos de la mañana, y la estación vive inflamada en pasajeros. Alcanzo mi andén, y mi sección, y me siento en un banco. La gente a mi alrededor espera el tren a Luzern. Hay ejecutivos con traje y gabardina y maletín de cuero negro y un pelo perfectamente engominado y unas gafas finas. Miran al frente sin mirar, viven dentro de un universo laboral del que parecen no poder escapar. También hay estudiantes, con sus mochilas, jubilados que llevan de la mano a niños pequeños. Lo que menos veo son turistas. Algún que otro asiático en la sección de primera clase, demasiado lejos para que los pueda mirar con mi lupa sociológica. Además, tengo algo de sueño. En el oído, Manolo sigue con sus canciones, ahora me canta que Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes, pero yo me remito a otra canción suya, y alego que nunca el tiempo es perdido. Compruebo los teléfonos de mi anfitrión, apuntados en las hojas de esta agenda, como ancla salvavidas si algo no va bien (ahora mismo no puedo imaginar el qué no podría ir bien). Me convenzo a mí mismo de que hoy será un día mejor que el anterior, y mientras lo hago el tren a Luzern llega y hay gente que baja y gente que sube, y en cuanto me doy cuenta, las vías están de nuevo vacías y llega más gente al andén. Un niño tira un chicle al suelo, y lo pisa una mujer despistada que parece buscar a alguien. Despistado, compruebo qué hora es. Miro la hora pero ni la asimilo. Vuelo a otro lugar, otro recuerdo de un pasado olvidado aunque reciente. Llevo el brazo fuera del coche, bailando con el aire caliente. Un cielo azul límpido, mis gafas de Sol, risas y acantilados, y un hormigueo sucedáneo en mi estómago. Nos paramos en una playa, una playa donde se toca la lira y otros instrumentos descartados en tiempos modernos. Miramos el horizonte de una playa que se tiñe de violeta, vemos el fin del mundo, tan cerca que casi lo podemos tocar con las manos, que casi podemos tirarnos y caer por el borde de la tierra conocida. Es aquel nuestro objetivo, el fin de la Tierra. Horas más tarde, tras ir y volver del fin, escucharemos a unos catalanes cantarle a la muerte y la vida en el enésimo concierto capitOlino. Casualidades del destino, tras volver de la excursión mental compruebo de nuevo la hora y descubro que podré tomar el tren anterior a Schaffhaussen. Todo gracias a la arquetípica puntualidad suiza (uno de los primeros tópicos que 362 compruebo que se cumplen puntualmente). Estoy semi-dormido, y mientras me apoyo en el cristal iluminado por el Sol de amanecer, medito en que se admira la tierra extraña, se desea por momentos cambiarla por la tuya propia. Pero sólo hay una tierra en la que uno ha nacido. Se pueden disfrutar mil y un lugares, se puede vivir en cualquier lugar, se puede rozar la felicidad aquí y allá. Pero sólo nacemos en un sitio. Me quedo dormido, y despierto al llegar a Zurich. Desde la capital económica de Suiza, el tren corre hacia el este (ost), como si quisiese llegar al reino del oeste, a Austria. Reflexiono en mis recientes dificultades para escribir ciencia-ficción. ¿Y si ya no soy capaz de hacerlo porque no creo en la ciencia del mismo modo? Puede que la vulgaridad de la ciencia actual me haya desanimado, y quizá es eso lo que le ocurre a la ciencia-ficción, cuyo agotamiento es más que evidente. Decidido a seguir pensando en el tema hasta llegar a Schaffhaussen, pero algo me interrumpe. En el vagón ha irrumpido una bulliciosa manada de niños en excursión de fin de curso. La mitad de ellos son nórdicos, o al menos nórdicos en el sentido de que son rubios, de piel pálida y altos. Sus ojos azules rebuscan alrededor como los de cualquier chaval, y en alguno que otro, el calor del vagón ha enrojecido sus mejillas. Pero también hay hindúes y/o pakistaníes, negros, asiáticos, tailandeses, etcétera. Como si se tratase de una representación de todos los niños del mundo, se quedan parados en el pasillo del vagón esperando a que el tren se pare. La próxima parada es Bülach. Yo estoy escribiendo y ellos me miran con miradas huidizas y llenas de vergÜenza. No sé si porque estoy escribiendo o a causa de mis grandes cascos verdes. Uno de ellos, un chiquillo pequeño y escuálido, muy moreno, me mira y no retira la mirada, me la mantiene con un descaro que hace que sea yo el que la baje primero. El tren se detiene en Bülach, y los niños empiezan a desaparecer. En el pueblo, que parece despertarse, no parece haber gran cosa. Un par de fábricas, y una extensión de casas y parques y jardines que no puedo valorar desde el tren. Los niños se quedan en el andén, y el tren avanza hacia Schaffhausen. Me pregunto si las cascadas del Rhein (el Rín) en Neuhausen son tan espectaculares como he leído. Como para reafirmar la incógnita, cruzamos el lecho de un río, y me digo que quizá sea el Rhein. Internamente, espero no acabar diciendo que la cascada de mi pueblo es mejor. A medida que el tren avanza, el Sol se eleva a la derecha del tren. El paisaje se vuelve un tanto monótono. El valle es tan amplio que parece una llanura, recubierta de cultivos, frutales, casas de campo aquí y allá, pocos pueblos, alguna que otra factoría, los prados están recubiertos de centenares de amapolas. Pasamos por un lugar llamado Rafz, y luego entra en el vagón el revisor, un hombre simpático y alegre con un exceso de amabilidad casi empalagoso (lleva un bigote que me recuerda a Flanders). Me pregunto para cuándo revisores así en RENFE, pero me doy cuenta de que empieza a ser un tema recurrente y que 363 no volveré a pensar en ello. Me adormezco. El tren deja atrás Neuhaussen and Rheinfall (no tiene parada), y se detiene en Schaffhausen. Tenía dudas acerca de las cataratas del Rhein, pero se ve que eran dudas no fundamentadas. El tren discurre por la vera de uno de los grandes ríos europeos, y luego desaparece al entrar en Schaffhausen. Te muestra la cascada antes de alejarte de ella, pero da tiempo a ver como el río cae entre rocas como un dios que furioso estuviese vomitando su ira. La espuma flota en el aire, y los torrentes de agua turbulenta intentan echar abajo dos peñascos que, repletos de vegetación, resisten como bastiones en medio de la cascada. Unos minutos después, el tren me deja tirado en la amplia estación de Schaffhausen, y rebusco en los paneles informativos un bus que me lleve a Neuhaussen. La fugaz imagen de las cascadas me ha prendido. Escucho un alemán de tonos diferentes al de Bern, y al subirme a un bus con cierta incertidumbre, y preguntar al conductor, este me responde dubitativo en un inglés más limitado todavía que el mío. Esta duda del hombre no se transmite en su forma de conducir, directa, rápida, y que transcurre lejos de las orillas del Rhein, por urbanizaciones (preciosas casitas metidas entre los árboles, y luego penetra en Neuhaussen, que está lleno de obras, camiones, grúas, ruido, etcétera. Me bajo cuando creo que debo bajarme, aunque el conductor no me dice nada como me había prometido, y vago por un par de calles antes de darme cuenta de que si quiero llegar al río solamente debo bajar. De algún modo, encuentro la manera, y al pasar unos árboles, me encuentro en un alto y desde allí veo el Rhein hacia la cascada, la cascada y el meandro que hay después y en el que las aguas turbulentas se revuelven unas con otras a los pies de un edificio antiguo que parece servir de mirador. En una de las orillas al lado de las cascadas, el terreno se eleva y en lo alto parece haber una especie de fortaleza, o castillo, o algo así. Desciendo por un camino donde una pareja se está haciendo una foto con las cascadas detrás, a lo lejos, y les ayudo a hacerse una buena foto. El hazme una foto/te hago una foto empieza a ser como un santo y seña entre turistas. Mientras camino y mis pasos se quedan atrás dejando huellas invisibles, pienso en que Alemania está a un tiro de piedra. Ahora mismo no puedo ver la influencia germánica ni siquiera en el idioma, suave como jamás me lo había imaginado. La única influencia clara son los carteles de carretera que indican direcciones como Stuttgart, Turingia, y demás. Vagabundeo un rato por la orilla norte del río, a pie de las aguas. A lo lejos, la cascada es una orquesta que retumba por todas partes. Partículas de agua en suspensión inundan el aire, mi pelo se moja y empieza a brillar, y el de otros turistas (pocos, es 364 temprano), también. A mi derecha, en el recodo del río, el mirador está lleno de gente. Veo como se suben a una barcaza amarilla, y estupefacto, sigo con la mirada la barcaza, mientras esta avanza entre las aguas con firmeza y decidida oposición a las olas. Durante un momento no sé a dónde va, luego descubro que en uno de los peñascos que están en medio de la cascada tiene un exiguo embarcadero, y que desde la base sube una retahíla de escalones de cemento, hasta la cima del peñasco. La barcaza se detiene allí en precario equilibrio. Una parte de mí, la parte morbosa, está deseando que la barcaza vuelque. Pero no lo hace, deja a sus pasajeros y vuelve al mirador. La manada de turistas, ataviada con chubasqueros de colores, sube por las escaleras de cemento hasta la cumbre del peñasco, y allí se quedan un buen rato. Por un momento, también yo desearía estar allí, ver la cascada justo desde lo alto, ver la destrucción de un fenómeno natural que, como muchos otros, da miedo por su violencia. Ese miedo no es un miedo a la destrucción, no es un miedo visceral, es un medio atávico, el tipo de miedo que el ser humano ha aprendido durante siglos y milenios a base de enfrentarse con la naturaleza y de haber perdido siempre. Avanzo por esa orilla hacia la cascada. El camino está hecho de cemento y sobre el cemento crece musgo y líquen. El rumor de las aguas cayendo empieza a resultarme imperceptible, imbuido como estoy en un lugar diferente y en el que el aire vibra de un modo mágico. A un lado, paso junto a un antiguo molino de piedra, en cuyo exterior todavía resiste una rueda dentada hecha de madera casi negra. El camino bordea y escala por las rocas hasta sobrepasar la altura de la cascada. Desde arriba, en un saliente del camino, observo las aguas en el instante antes de que se precipiten hacia el fondo de la cascada. Allí donde las aguas se vuelven turbulentas, descubro una vara de metal negro en cuyo alto se marca una fecha (1880). Durante unos segundos me pregunto quien ha tenido la poca prudencia de ir hasta allí a colocarla. Sigo caminando. Más arriba en el curso del río, hay un puente que lo cruza y sobre el cual transita el tren. Me equivoco un par de veces antes de dar con el acceso, pues no está precisamente bien señalado, y cuando lo está, es en alemán, un idioma al que ya me he acostumbrado a oír pero que sigo sin comprender. Es tan exótico como hace unos días. Tras encontrar la manera, corro como un imbécil por la acera del puente. Un tren pasa a mi lado destruyendo el aire incluso por encima del rebumbio de la cascada, y desaparece en un túnel que se hunde bajo la fortaleza de la otra orilla, mi objetivo. Al pasar el puente vuelvo a subir las pendientes rodeado de árboles, con las gotitas de agua omnipresentes en el aire. Por el camino, intento 365 entrar en una sección donde hay un mirador maravilloso de las cascadas, justo en el punto contrario a donde las miré por primera vez. Descubro contrariado que cobran casi diez euros por acceder, y un poco frustrado doy vueltas por los caminos solitarios, entre el bosque. Al principio me pierdo y voy a parar a un pequeño apeadero de tren, donde dos japonesas parecen tener el mismo problema que yo. Doy media vuelta y trato de colarme por una de esas entradas parecidas a las del metro. Y no sólo trato, sino que lo consigo, y camino satisfecho de mí mismo y de mi audacia, viendo como una columna de material acastañado oculta un ascensor que sube hasta la fortaleza, unos cuarenta o cincuenta metros más arriba. Pero al pasar una curva, descubro que el camino está cortado por una valla cerrada desde el interior, y decepcionado regreso sobre mis pasos y subo hasta la fortaleza por otro camino. No es un paseo en vano, puesto que de camino descubro un muro de piedra gastado y cubierto de hierba que encierra lápidas antiguas, alguna del 1800 y anteriores. Las fotografío sabiendo que le robo parte del alma a los muertos, y trato de imaginarme las vidas que un día ocuparon los cadáveres ya desaparecidos. Aquel hogar de los muertos parece un aviso calculado, algo dicho en un día bello y soleado para que los moradores felices de la vida perciban que algún día sus cuerpos serán también pasto de las bacterias. Sigo hacia arriba, en donde la fortaleza resulta ser una especie de castillo, también cerrado. Entro en un achatado edificio adyacente, la tienda de souvenirs, para refrescarme y escapar del calor que ya empieza a ser asfixiante. Fabrico con una máquina una chapa alargada a partir de una moneda de veinte céntimos de franco, y esto me ha costado otros dos francos y no sé qué pensar acerca de lo que acabo de hacer. Luego compro también una postal. Imposibilitado de la vista de la cascada desde esa orilla, decido volver a Neuhaussen por una ruta diferente a la original, siguiendo el curso río arriba, por un bello paseo donde nadie pasea. El río parece avanzar tranquilo sin presagiar lo que ocurrirá a unos centenares de metros. Me relajo a orillas del río, olvidándome que no he podido disfrutar de una de las vistas. Un rato más tarde, extrañado, trato de encontrar el pueblo por el simple procedimiento de caminar hacia arriba. Unos diez minutos más tarde, estoy en el centro de un polígono industrial, rodeado de camiones y coches, de chapas de metal y logotipos, de trabajadores con mono que miran extrañados a un tipo con cascos verdes y una cámara y una mochila y pinta un tanto despistada. No me atrevo a preguntarle a nadie, mi orgullo me lo prohibe, y me digo que caminaré hasta que alguien me detenga o encuentre el pueblo. Distingo la única empresa que conozco, Siemens, y un rato más tarde atravieso lo que parece el patio de una factoría sucia y antigua, y emerjo de nuevo al centro de Neuhaussen, no muy lejos de donde el bus me había dejado un rato antes. Sonrío 366 mientras me siento en la parada, satisfecho de mi mismo, y veo como una anciana retira dinero en una Die Post. Su color amarillo me recuerda a Correos. El bus llega, y me subo. Ya en Schaffhausen, me decido a caminar por el pueblo sin mucho entusiasmo, con la firme impresión de que no puede ofrecerme nada mejor que las cataratas del Rhein. Así, tomo uno de esos panfletos que reparten en todas las estaciones, con rutas pre-diseñadas para que los turistas veamos lo turísticamente importante, y que más bien creo que están diseñadas para que no veamos lo demás. Paseo por una calle central, peatonal y adoquinada. A ambos lados, se elevan lustrosos edificios con fachadas renacentistas, con dos o tres siglos de antigüedad. Hay un montón de gente por todas partes, tiendas abiertas, un mercado de flores y en un puesto veo fósiles y cuernos suizos, y en otro frutas y hortalizas. Una tienda ecológica ofrece un menú que pretende ser barato por treinta euros, y yo camino observando las banderas de todos los cantones suizos, alzadas en los edificios y ondeando levemente por la brisa queda y calurosa. Solamente distingo la del catón bernés, una especie de bandera española inclinada y con un oso negro sobre el amarillo. Al terminar la calle, veo en el mapa un edificio con forma de plaza de toros y llamado Munot. Sea lo que sea, decido ir hacia allí. El volumen de gente baja, aparece una carretera general, y los edificios pasan de sublimes a habituales. Siguiendo la ruta del mapa, me meto entre casas, rozando los parapetos de las terrazas, y sintiéndome un tanto intruso emerjo metros más arriba y veo una larga pendiente de escalones, rodeada de viñas. Subo hipnotizado tras adelantar a un trío de jubiladas, hipnotizado por aquellas cepas que nudosas emergen de un suelo removido y amarillento. Hay cientos, miles, en un lugar en donde no habría esperado encontrarme con algo así. Tierra de vinos en Suiza. Arriba, ya veo el munot. Una mole inmensa, impresionante con Schaffhausen y el Rhein a sus pies, sin que ningún edificio que haga sombra. Accedo por un lateral donde una pequeña puerta está abierta, donde nadie vigila, y un cartel indica algo en rojo, algo importante, pero como está en alemán no puedo entenderlo y decido entrar igualmente, sintiéndome intrépido y algo ladrón. Creía estar librándome de pagar, pero más tarde descubriré que no era así. El interior es sobrecogedor. Tras un pequeño hall circular, de donde sube una pendiente de caracol, camino y entro en un enorme espacio vacío y oscuro, con columnas que no son más que el propio techo curvándose hasta entrar en contacto con el suelo. En el techo de metros más arriba, unos agujeros circulares cubiertos de reja negra empujan una luz platina hacia el suelo lleno de grava. El silencio es casi absoluto, sólo se rompe por mis pasos asustados sobre el suelo. Durante unos segundos, me pregunto qué demonios es este edificio, pero al cabo de un rato de vagar por ese silencio y esa oscuridad, de hacer fotos sintiendo que rompo algo, descubro que 367 no es más que un edificio defensivo, y al ocurrírseme mi imaginación se dispara y me imagino a una marabunta de ancianos y mujeres y niños y niñas apretados allí dentro, temblando de miedo mientras el enemigo ataca su pueblo y los hombres defienden sus tierras. Al subir por la pendiente de caracol, llego a la superficie del munot, un suelo plano donde hay mesas de plástico para merendar, y un par de tiendas de souvenirs. Intento seguir subiendo a lo que podría definirse como torre del homenaje, y cuando estoy a punto de conseguirlo un hombre me está persiguiendo y me dice algo en alemán, y al mirarle con cara de no entiendo nada me dice en un inglés correcto pero desagradable que no puedo estar allí, que baje, por favor. Le hago caso, no me queda remedio, y junto a las mesas observo una panorámica de Schaffhausen, un par de iglesias de picudas torres, los típicos tejados suizos, el Rhein más allá, las cascadas apenas perceptibles más que por una débil neblina que es el agua eferscente. Vuelvo a sótano del munot, atraído por la sensación vivida minutos antes, la soledad y el silencio, y de nuevo entre las columnas, descubro lo que parece un antiguo bebedero de piedra para caballos, que han rellenado de gravilla y recubierto con una reja de metal plateado. Alguien entra haciendo ruido y hablando por el móvil, y desde el suelo en donde me había puesto para hacer una foto, le miro con odio. Habla en francés, y está despistado. Cuelga el teléfono y me mira, y yo me adelanto y le digo que la salida está a la izquierda. Él me lo agradece y desaparece. 368 Y yo, un rato más tarde, abandono aquel lugar estremecedor y me subo al tren y vuelvo a Zurich. En el camino, y no mucho más tarde de haber salido de Schaffhaussen, tiene lugar un episodio entre divertido y siniestro. Al parecer, el tren que va de Schaffhaussen a Zurich atraviesa terreno alemán durante unos kilómetros, y dado que es un lugar donde se produce contrabando y por donde los inmigrantes ilegales entran en Suiza, existe una Guardia de Frontera. En esto que entran en mi vagón, y sin mediar palabra, uno de ellos lo atraviesa hasta llegar a mí. Es pelirrojo, y un rostro contrariado. Me pide la documentación, y yo saco mi cartera y le extiendo el DNI. Él parece ver algo en la cartera, y me exige el otro carnet. Yo miro y descubro asomando el carnet de conducir. Se lo tiendo, y el guardia empieza a mirarlos con empeño. Primero, comprueba durante un par de minutos que los nombres y números que deben coincidir coincidan, y luego, ni harto ni perezoso, y para mi sorpresa, se saca de una funda del cinto una lupa. ¡Una lupa! Y armado con ella empeiza a examinar de cerca los dos carnets. Miro hacia la ventana para no reírme en su cara, pero en el fondo no puedo evitar preguntarme qué haré si deciden detenerme. ¿Alegar que soy ciudadano europeo, es más, ciudadano español? Me dirijo a él y le indico que uno es el carnet de identificación, y el otro el permiso de conducir, y él dice ya ya, de esa forma que tienen los suizos de decir que sí, pero no levanta la mirada de los carnét.s es más, tras un par de minutos, avisa a sus dos compañeros, que hablaban tranquilamente en el otro extremo del vagón, y estos se acercan y los tres juntos examinan los carnets. Aguantar la risa empieza a resultarme difícil, pero al fin comprendo lo que está ocurriendo, cuando el que parece ser el jefe de los tres toma los dos carnets y empeiza a tocarlos, y a explicarle a los otros dos el diferente ruido que hacen al golpearlos, su textura, etc etc. Obviamente, el permiso de conducir está fabricado con un material al que no están acostumbrados del todo. Al terminar, el jefe me tiende los carnets y me dice gracias, y los tres se van. No sin antes, el simpático guardia de frontera que me había identificado como sospechoso entre todos los demás del vagón, me murmura un grrrrrrasias, y luego me pregunta a modo de despedida si la mochila que está a mis pies es mía. Al irse, estallo a reír. 13:20, Zurich Banhoff. Sentado en el cemento, en la hora de más calor del día, espero pacientemente la llegada del tren que me llevará a Basel (será ya mi cuarta hora de tren). No espero gran cosa de esa ciudad, pero por el momento solo pienso en las personas que caminan por el andén, también esperando. A un lado, la estación se vuelve oscura como una cueva, y al otro, un mar de cables y columnas lo cubren todo. Hay decenas de vías. Los rostros pasan por mis ojos, y tengo la firme impresión de que los recordaré para siempre, pero no es así. Pasarán los días y esas caras desaparecerán de mi memoria, se irán. Y eso me 369 resulta curioso, porque justo en este momento son absolutamente reales, tienen una porción gigantesca de protagonismo en mi vida, en mi realidad. Que luego serán convertidos en un fragmentos de recuerdos me resulta casi insoportable. Una anciana de pelo blanco y falda negra y piernas torcidas camina por el andén con energía y los brazos cruzados, y pasa mi lado mirándome y sigue caminando, y luego da vuelta y vuelve sobre sus pasos, y para mi su rostro enmarcado de arrugas y con gafas y los dientes muy blancos y un tic, y el pelo blanco y rizado, para mí esta mujer es muy real. El tren llega, yo me subo, Basel me espera. Pero en el tren sigo con el tema de los rostros y del olvido y demás. Gente que va y viene, palabras amables, eh, me puedes hacer una foto, y tú se la haces y ellos te la hacen, y todos sonreímos, porque estamos de viaje y no hay nada mejor que estar de viaje, y parecen reales pero ahora ha pasado medio segundo y casi no me acuerdo de ellos. El tiempo se los traga. Me duermo viendo praderas llenas de amapolas y mientras el cielo se cubre y se encapota. El tren parece correr hacia Alemania. En Basel paso solamente tres horas. La ciudad me da impresión de sucia y caótica. Los bellos edificios suizos están sustituidos por bloques de edificios que me recuerdan por alguna razón a Alemania, aunque no haya estado, a esa forma de construir típica de los comunistas con escasez de detalles y funcionalidad a raudales. Dicen que Basel es la ciudad de los museos, pero yo me he propuesto no entrar en ninguno, y la ciudad me resulta un tanto aburrida. El cielo está encapotado y el bochorno es horrible, tanto que estoy deseando que comience a llover. La catedral, de un tono entre naranja y rojizo feo está recubierta de 370 andamios y nada de su belleza está a la vista. Me paro en un parque y como un par de naranjas, y este es el lugar de Basel que más me gusta, con los árboles dejando caer hojas, universitarios trasnochados tirados en el césped, parejas de jubilados charlando, gente en bicicleta. Más tarde, en medio de la ciudad, casi atropellado por coches que conducen de un modo diabólico, de tranvías temerarios y calles confusas, me abotarga el bullicio y las tiendas caras rodeándome por doquier. Encuentro un bar de tapas español, un rastro de piezas de cobre, cuestas y llego a un puente sobre el río Rhein, aquí encauzado y amplio y de un tono mucho más sucio. Paseo por el puente planteándome si merece la pena o no cruzarlo y descubrir una zona de la ciudad llena de edificios modernos, pues Basel es una cuna de arquitectura, pero finalmente no me apetece. El Rhein parece solamente un triste reflejo del que he visto hace sólo unas horas, y esto me desanima para seguir. La ciudad repleta de obras por todas partes empieza a resultarme insoportable, así que decido volver a la estación y regresar a Bern. Por el camino, me pierdo. La profusión de calles me desconcierta, tomo desvíos equivocados, y termino junto a una especie de puerta de la ciudad, antigua, elevada en medio de una rotonda y que parece recordar con tristeza días mucho más gloriosos. Encauzo mi camino pero vuelvo a perderme en un lugar lleno de rotondas y pasos a nivel, puentes y dobles carriles, sin semáforos ni pasos de cebra, en donde cruzar es una ruleta rusa en donde en lugar de balas hay coches, bicicletas, trolebuses, autobuses, etc. Los aviones del aeropuerto internacional atronan sobre mí, y llego a una larga calle llena de edificios industriales en ruinas, con algún que otro yonki tirado en los portales. Empieza a llover. Bloques de edificios se elevan a mi alrededor. Una mujer muy gorda embutida en unos pantalones de talla mucho menor a la que necesita se cruza conmigo mascando chicle, y por instante creo que me va a preguntar si quiero... Finalmente descubro un edifico que me parece vagamente familiar, y camino hacia él atravesando muchos carriles, como para no perder el ancla. Hay un coche que me pita, y una bicicleta que frena para no llevarme por delante, y yo bufo porque estoy cansado de esa estúpida ciudad industrial en donde grandes farmacéuticas escupen fármacos al Rhein, y que me recuerda al Sheffield industrial descrito en 'La vocación de Joe Burkinshaw'. Llego a la estación, y me subo al primer tren que llega, con el instinto de que parará en Bern, aunque sin saberlo a ciencia cierta. Una vez dentro, me olvido porque ya no hay marcha atrás, el tren me llevará a donde me quiera llevar. ¿Qué haces aquí?, le pregunto a Eladio, ¿qué haces tú aquí y tus toneladas, cantándome al oído? Salimos de Basel, aliviado, y con el paso de los primeros kilómetros y al meternos en lo verde, recupero la Suiza que me gusta. 371 Mientras intento saber si el tren para o no en Bern, medito en que hay lugares de los que uno espera mucho, y que normalmente suelen responder a las espectativas. Hay otros lugares de los que no se espera nada y en cambio te regalan mil y una sensaciones. Pero la mayoría de los lugares de los que no esperamos nada no suele ser... nada. Y allí donde un lugar te desagrada, buscas el amparo de los recuerdos y añoras la compañía de alguien que, con sus risas, consuele la curiosidad decepcionada. El tren para en Bern como cediendo a mis deseos, y en un clima más fresco y donde la tormenta todavía no ha estallado, doy un paseo por la capital de Suiza antes de regresar a casa de mi anfitrión, relajándome en la tienda de chocolates y en la de deportes, ante los escaparates de navajas suizas y en una estrecha galería de arte que está vacía. Para cuando llego a casa, todo el sedimento que Basel había dejado en mi mente se ha perdido, y me quedo sólo con las cataratas del Rhein y los largos prados cubiertos de amapolas. DÍA 5 (9 de junio de 2010) (Bern – Interlaken OST – Lauterbrunnen – Grindelwald – Lauterbrunnen – Interalken OST – Thun – Bern) El día no está del todo claro en Bern, al amanecer, pero tengo esperanzas de que al menos no se cubra todavía más. Acostumbrado ya a la soledad de estas calles en la mañana temprana, al acercarme al centro es como si todo volviese a la vida, ardiese con la gente descargando camiones o corriendo al bus o al tren para llegar a sus trabajos. La puntualidad de los transportes tiene la contrapartida de que sabes que no te podrás aprovechar de un pequeño retraso para contrarrestar tu desliz. Las fachadas de las casas me miran con descaro, los soportales alumbran escaparates apagados y tiendas cerradas. Paso por una terraza, donde un camarero va colocando las sillas, y me da los buenos días (Gutenmorgen), y le respondo en alemán de nuevo sintiéndome intrépido. Este será un gran día, me digo, mientras entro en la Banhofplatz (plaza de la Estación) y veo ya una caótica marabunta de gente yendo de un lado a otro, hormigas desordenadas en un hormiguero que ha sufrido un golpe de estado. Este será un gran día, me repito. Si el clima lo permite, me meteré por fin en los Alpes, exploraré un valle en torno al famoso Jungfraujoch y el glaciar de Alesch. El precio y la incertidumbre del clima me vuelven prudente, y no subiré en el tren alpino que alcanza mayor altitud. Los foros dicen que si el día no está espectacularmente claro, las siete horas de recorrido se vuelven... deprimentes. Así que creo que lo dejaré para otra vez. De todos modos, los Alpes no se irán a ningún lado. Ya en la estación, tomo uno de los periódicos gratuitos, y los ojeo sin entender una sola palabra. El alemán escrito es una lengua casi jeroglífica para mí. Espero un instante en el andén, observando la gente, y luego llega y mi tren y me subo. 372 El tren arranca y enfila al sur, hacia Interlaken. Durante un buen rato, atraviesa el interior de un valle muy plano, lleno de árboles y cultivos y pequeños pueblos, y tras pasar un túnel, el día límpido se transforma en una extensión de verde cubierta de una espesa niebla. Llegamos a Thun y me parece un pueblo fantasma, con las industrias brumosas por la densa capa de niebla blanca. En mis oídos suenan las gymnopediés, y no sé si por su influencia o por pura casualidad, al salir de Thun el Sol parece abrirse un poco en el cielo, iluminando el alargado lago Thun. El tren atraviesa Spiez, y la niebla se escurre hacia Thun, y yo empiezo a ver campos de amapolas cayendo hacia el lago de aguas muy azules, cada vez más azules. En la orilla contraria, la niebla todavía abraza las laderas verticales que caen hacia las aguas, se arremolinan en los neveros y los peñascos, y cubren las aguas como si quisiesen mezclarse. Y el campo punteado del rojo de las amapolas es como el vestido de una niña en una tarde de verano, algo bello porque hay Sol y porque hay vida. El tren alcanza Interlaken (ciudad entre lagos) en apenas cuarenta minutos, y a la derecha del tren yo ya atisbo los Alpes (!). La bruma que cubría Thun ya no es más que un mal recuerdo, y se extingue entre las calles de Interlaken, una ciudad enclaustrada entre dos lagos, en una pequeña lengua de tierra plana. A un lado, el lago Thun, al otro el lago Brienzer. El tren penetra en la ciudad y junto a un pequeño canal que sirve de conexión entre los dos lagos, corre mientras yo miro a la derecha, siempre a la derecha, donde se elevan los valles y las montañas, las cumbres. Arriba, el Sol empieza a pegar con fuerza, escupiendo su luz sobre la niebla y haciéndola menguar. Nos paramos en Interlaken OST, y yo me bajo. El aire es frío, así que me pongo la chaqueta. Me quito los cascos para estar bien atento. Quiero llegar a un lugar llamado Lauterbrunnen. Entro en la estación y pregunto con descaro cómo hacerlo. Sin esperar un segundo, me compro un ticket de ida y vuelta, y me subo al tren junto con una veintena de japoneses. Y mientras no arranca, me entretengo fotografiando una trío de japonesas un tanto histéricas que están en diagonal a mí. Sus rostros son extraños, asiáticos, y como tal me parecen exóticos aunque ya los haya visto mil veces por la calle y en la televisión. El pelo tan recto y negro, y dos de ellas hablan sin parar en un idioma para mí tan ininteligible como el alemán, pero la restante pierde su mirada más allá de la ventana y probablemente más allá de nada que yo pueda ver. Porque se trata de su realidad. Disimulo que hago pruebas con cámara y le hago una foto. Una foto que cubre la contra-portada de este panfleto. Ella no se da cuenta, pero la vergüenza me impide intentar hacerle otra. Además, el tren arranca y empieza a huir de Interlaken, internándose entre dos lomas verticales e impresionantes, en cuyo interior todavía habitan las sombras. Tienen cientos de metros de altura, son muy verticales, no me canso de decirlo, 373 y bajo la ventanilla del tren (¡ventanilla!) y hago unas fotos bastante malas e inútiles, pues más tarde podré tomarlas mucho mejor. Sin embargo, la vista es sobrecogedora. Las lomas son como olas de roca que se precipitan hacia el fondo del valle, y dan tal impresión de movimiento que parecen estar a punto de caer sobre ti. A la derecha del tren, un torrente de aguas grises corre entre rocas pálidas, turbulento, y en las orillas crecen abedules apretados unos contra otros, bebiendo agua glaciar. A mi alrededor, todos dejan los folletos de información y dejan de hablar, y se asoman por las ventanas. Es como si estuviésemos entrando en un reino secreto, las puertas de un lugar en donde le temp transcurre de un modo diferente. Dejo la música a un lado porque ya no tiene sentido, queda muda ante esas moles de roca y verde. El tren arriva en Lauterbrunnen como un fantasma lleno de espectros impresionados. Ahora el valle se ha ensanchado ligeramente, pero junto al pequeño pueblo las laderas no tardan en encresparse como un tsunami y subir hacia el cielo. A lo lejos, veo las cumbres nevadas, muy nevadas, de cuatro mil metros de altura, y una extensión irregular de casuchas perdidas entre prados sombreados, siguiendo el curso del río que viene directamente del glaciar. Hacia el sur, los Alpes en su pleno esplendor. Salgo de la estación respirando un aire mucho más fresco que en Interlaken, y sin saber muy bien qué hacer. Afortunadamente, la marea de turistas si parece saberlo, y enfila por una de las dos calles del pueblo hacia los teleféricos. Les sigo un poco despistado y sin dejar de observar las montañas. Son tan... monumentales, esa es la palabra. Imposible de describir los picos ocultos por las nubes, los neveros y las crestas, los recodos ocupados por glaciares, las praderas alpinas,... y el verde abrasador que lastima la retina. En el interior del edificio de donde nacen los funiculares hay un póster donde se informa de los precios y las opciones. Desvío la atención del viaje al Jungfraujoch, por la sencilla razón de que sigue siendo igual de caro que unas horas antes, cuando me lo había planteado en el tren a Interlaken. Además, hay nubes en el cielo, demasiadas. Me decido por la opción más económica. Me subo en el teleférico que está a punto de salir. Es una habitáculo enorme en donde cabrían perfectamente tres o cuatro docenas de personas, aunque sólo vamos quince. Las paredes del teleférico son panorámicas, y mientras este arranca, a gran velocidad, puedo ver el cortafuegos por donde sube, las gruesas columnas de sujeción, los sonidos casi inaudibles del movimiento. Abajo va quedando Lauterbrunnen, ridículo a la sombra de las montañas. Al otro lado del valle, cual reflejo especular, otro teleférico sube hasta la primera cresta, a muchos metros de altura, donde descansa una aldea a la que probablemente no se pueda acceder más que en teleférico o andando (Wengen). 374 Las casas son pequeñas y cubiertas de pizarra, y la hierba tan verde que sin duda intuyo que Miyazaki estuvo aquí o en un lugar muy parecido para inspirarse en Heidi. El teleférico termina el recorrido suavemente introduciéndose en una especie de hangar, y yo me bajo satisfecho de mi mismo, como si haber subido hasta allí ya hubiese merecido la pena. Me bajo y observo el tren, un trencito de época que parece sacado de una peli de vaqueros. Había pensado usarlo para viajar por aquel lado de la ladera hasta un pueblo llamado Grindenwald, pero empiezo a pensármelo cuando veo a un lado del camino las rutas de senderismo marcadas. Tardo en decidirme apenas unos segundos. Me ato las botas, y observo a un lado un cartel que proclama la altura a la que me encuentro (1584 metros). El viaje de ida hasta el pueblo en cuestión son una hora y cuarenta minutos de ida, y otro tanto de vuelta, y a sabiendas de que probablemente lo haga en menos tiempo, decido aventurarme. En cuanto quedan atrás los turistas, que se están subiendo tal cual corderitos al tren, echo a andar por la ruta de gravilla. A mi izquierda, el valle cae en un descenso escarpado y casi escalofriante. La vía de tren que conecta Grütschalp con Mürren corre a mi lado internándose en el bosque. Pronto pasa el tren lleno de turistas, sin ventanillas, y todos me saludan y yo les saludo, contento de estar andando, de estar haciendo senderismo por los Alpes. Sé que es algo de lo que, irremediablemente, me sentiré orgulloso durante mucho tiempo, incluso hasta rallar el exceso de ego. Pronto llega el silencio. Veo las montañas y me parece tenerlas tan cerca que a veces alargo mis dedos y intento rozarlas. La cámara se bambolea sobre mi espalda, a veces, y otras permanece en mis manos mientras la disparo una y otra vez, con la fatua ilusión de que podré captar realmente lo que estoy viendo. Me cruzo con otros montañeros, y los saludo con un 'hallo' (hola) que me hace sentir muy integrado. Esos saludos forman parte de una antigua muestra de respeto que se ha perdido en la vida moderna, el de saludar a cualquier persona con la que nos crucemos, y que todavía permanece en la montaña y en las aldeas. El camino que sigo pasa a veces por largas praderas, donde pastan vacas castañas y brillan decenas de miles de flores silvestres. Otras, se interna en un bosque de coníferas, mayoría de abetos y algún que otro pino. De las paredes cortadas caen decenas de pequeñas cascadas, el suelo está cubierto de helechos y de musgo. En los arcenes del camino busco fósiles, pues me han dicho que suelen encontrarse en los Alpes, que hace millones de años estuvieron bajo las aguas de un mar primitivo, pero no los encuentro en ningún momento. Al otro lado del valle, las montañas se elevan, pero la cima de la más 375 alta permanece oculta por una muralla de nubes, que desde el este choca con la pared de roca, y se deslabaza primero, para luego remontar la cima, y caer al otro lado como una cascada de nubes blancas y brillantes. El Sol quema, el aire de la montaña arde, pero aquella nube parece no moverse jamás. El paseo es vivificante. Todo lo que dejo atrás yace sin sentido en un ataúd, como si el contacto con ese pedazo de tierra, con la hierba y las vacas, con las personas con las que me cruzo, con las cimas, con el aire, la luz, todo eso me estuviese llenando de energía. El sudor resbala por mi frente. El tren pasa de vuelta un rato más tarde, su sonido gorjeante haciendo eco en la pared de en frente. Mi reproductor de música está apagado porque lamentaría no oír los sonidos que nacen del suelo como por arte de magia. Recojo flores silvestres sintiéndome mal por hacerlo pero tranquilizado por saber que hay millones de flores más, y las voy guardando en uno de los bolsillos de la mochila. Una hora y cuarto más tarde, alcanzo Mürren, un poblado turístico con aires de villa pija en donde se alzan hoteles de varias plantas y que desde el primer momento en que los veo deseo que caigan hacia el fondo del valle por la afrenta moral de su propia existencia. Sin embargo, el lugar ofrece unas vistas absurdamente bellas. Hay un catalejo y gasto un valioso franco suizo en observar de cerca las montañas durante un rato. Me siento al resguardo del Sol, que chamusca mi piel, y me como un par de naranjas y luego unas galletas, y descanso. Llegan unos japoneses, que me habían seguido durante un rato y creía que se habían dado la vuelta. Me saludan como si me conociesen de toda la vida, y yo les saludo a ellos. Deciden hacerse una foto todos juntos, y me ofrezco a hacérsela. Su cámara es mucho mejor que la mía, no hay duda. Hecha la foto, se la devuelvo, y el dueño de la cámara me pregunta si quiero una foto. No lo había pensado hasta que lo dice, y acepto sin dudarlo. Ya me he hecho otras mucho antes, a veces sólo, a veces pidiéndoselo a la gente, que es demasiado amable como para renegar de pedirles nada. Estoy un rato más allí sentado, y luego decido darme la vuelta. Más allá de Mürren el camino sigue girando hacia el oeste y se pierde en rutas de nivel superior. Al llegar de nuevo al teleférico, suspiro apesadumbrado por haber terminado la ruta, y me lamento de no haber gastado el dinero en subir al Jungfraujoch. Es el tipo de cosas que ocurren cuando uno no tiene mucho dinero y debe escoger 376 entre mil opciones en base a los divergentes comentarios que habitan la red. Sin embargo, de haber subido al Jungfraujoch (lo sabría más tarde), me habría encontrado con la muralla de nubes que veo tras las montañas desde la ladera opuesta, y me habría pasado siete horas en un tren dentro de la niebla. Ni Jungfraujoch ni el glaciar de Alesch. Ni siquiera llega a ser un fracaso, ni nada por el estilo. Esperando a que suba el teleférico, acaricio a un gran pastor alemán que va atado a una pareja de suizos muy rubios y altos. El pastor parece eufórico tras su paseo por las laderas, al menos tan eufórico como yo mismo, que intento huir de la nostalgia por algo que todavía no ha terminado de transcurrir. El teleférico llega y yo me subo. Al poco entra un japonés y me pide si puede sentarse en el asiento de al lado. Yo le digo que sí, de nuevo sobrepasado por la amabilidad que no es tan abundante allí de donde vengo, en donde a casi nadie se le ahbría ocurrido preguntar por la sencilla razón de que es obvio que está vacío. El hombre es escuálido, pequeño, con la cara hundida de arrugas, el pelo blanco, y un atuendo de aventurero mezcla de Indiana Jones y Livingstone. Parece inquieto en su asiento mientras comienza el descenso, y pronto me señala el pantalón y me pregunta: ¿Eres fan? Yo le miro sin saber qué decir, no sé a qué se refiere, pero luego me miro la chapa del Che Guevara que lleva prendida en este pantalón corto muchos meses. Se llama igual que yo, digo finalmente. Él me mira con incredulidad, y yo concreto: Ernesto Che Guevara. ¿Eres sudamericano? No, español. Yo he estado en España. ¿De dónde? Vivo en Santiago de Compostela. Él repite el nombre. ¿De Compostela?, pregunta. Yo asiento. He estado dos veces, responde. Me siento cómodo hablando con él en inglés porque parece tener las mismas dificultades que yo. ¿Has hecho el camino?, le pregunto. Él niega con la cabeza. Lo haré el año que viene, si tengo fuerzas. Pienso que parece más sano que yo. Yo soy japonés, me dice él como si no fuera evidente, tras unos segundos de silencio. Yo contraataco amparándome en mis conocimientos de geografía. ¿De dónde? Vivo en la isla de Hokkaido. Yo asiento. La isla de más al norte, digo. Ahora el que asiente es él. Estoy a punto de preguntarle si vive en Sapporo, la única ciudad de Hokkaido que conozco, pero 377 él está más interesado en mí. ¿De verdad vives en la ciudad de Santiago de Compostela? Parece no creérselo del todo. Yo le digo que sí otra vez. Y él asiente impresionado, como si fuese algo grandioso cuando para mí no es más que la normalidad. Eso me enseña una valiosa lección en la que reflexionaré más tarde a bordo del tren de camino a Bern. La conversación dura lo que tarda el teleférico en llegar a Lauterbrunnen. De nuevo me encuentro en el edificio que huele y sabe a metal, y camino junto al japonés por una inercia natural, hasta salir a la luz del Sol. De nuevo entre las montañas, de nuevo en el fondo del valle. En la puerta del edificio, ambos nos miramos y nos deseamos buena suerte. En el teleférico me ha contado que se irá al Jungfraujoch, cosa que yo dudo porque ya ha pasado la hora de salida, pero con la energía con la que mueve sus piernas el japonés, tengo mis dudas de que haya algo que no pueda conseguir (dato aparte el montante económico del que debe disponer, pues me ha contado que lleva un mes y medio de viaje por Europa). Para mí, la primera experiencia con los Alpes, con los verdaderos Alpes, ha terminado, y cabizbajo pero contento me dirijo hacia la estación para regresar a Interlaken. Me subo de nuevo en el tren, y pensativo me dedico a echar un último vistazo a aquellas paredes tan verticales, y a lo lejos, aquellas cimas contra las cuales las nubes siguen chocando y destruyéndose antes de caer al otro lado. El tren se pone en marcha, y me concentro en el flujo turbulento de las aguas pálidas a la izquierda. En el fondo del moderno vagón, descubro al japonés, sentado y mirándose las manos arrugadas. Supongo que no ha podido ir al Jungfraujoch, me digo, y empiezo a tomar notas en la libreta. Un rato más tarde llegamos de nuevo a Interlaken OST, y no tengo muy claro qué haré a continuación. Había planeado pasar mucho más rato en los Alpes, pero finalmente no ha sido para tanto. Me bajo del vagón y en el andén me encuentro de nuevo con el japonés. Charlamos otro rato, y él me pregunta si puede hacerme una foto, y yo cedo con un poco de incredulidad, pues no pensaba que el topicazo nipón fuese tan acusado. Como venganza, al terminar le digo que yo también quiero hacerle una foto, y él acepta con mucha educación aunque noto cierta molestia en sus ojos rasgados y vivos. El resultado es tan asiático, tan japonés, que incluso me resulta gracioso. Nos 378 despedimos por fin, ya por última vez, y yo me dispongo a callejear por la ciudad. Interlaken resulta ser una bonita ciudad, mezcla entre villa pija y pueblo tranquilo y apacible. Hay un gran parque cubierto de hierba y flores, y un sinfín de árboles. Las laderas muy empinadas se alzan justo en los límites, justo en la última casa, y los lagos a este y oeste enclaustran la ciudad en un enclave curioso. Por el camino me cruzo con típicas familias suizas paseando, pero también con una cantidad casi abusiva de turistas. Imagino que muchas parte desde ahí a los Alpes, pero sus atuendos de veraniego dominguero, así como las numerosas tiendas de souvenirs, me recuerdan a Valença, en la frontera de Portugal con Galicia. Venden toallas, cuernos alpinos, imanes y postales a millares. Mi destino es Interlaken WEST, así que me dirijo rectamente hasta allí. Por el camino me encuentro un gran hotel casino, de fachada lustrosa y un tanto victoriana. Se alzan banderas de todo Europa y de los cantones, y en la entrada hay una alfombra roja, varias limusinas y un chambelán de esos de película. El detalle me resulta un tanto indiferente, y me devuelve a la realidad mundana de la que por unas horas había escapado por los caminos y senderos del valle de Lauterbrunnen. Llego a Interlaken WEST, pero en cien metros ya me he decidido a no tomar un tren de vuelta. Es demasiado pronto. Me acerco al muelle, y estudio los horarios del ferry a Thun. El recuerdo de Luzern, de lo revelador que fue aquel viaje, me atrae hacia la taquilla. El viaje de Interlaken a Thun dura dos horas y media, dos horas y media de ferry en un lago de aguas tranquilas y mansas. Y cuesta casi veinte euros. Durante un rato, espero a que todos compren su billete, bajo un Sol de justicia que hace hervir mi sudor. Al terminar, me acerco y negocio (literalmente) con el hombre de la taquilla. Reconozco ante mi mismo aprovechar su mal inglés para confundirle y enseñarle varias veces mi pase Interrail. El hombre, cansado al fin y sin comprender, y supongo que un poco avergonzado, me hace un descuento del 25%, y yo me guardo el ticket y le doy las gracias en inglés y alemán, y satisfecho me hago a un lado y me siento. Todavía falta una hora para que el ferry salga, así que decido que es un buen momento para comer. Aunque parece haber pasado una eternidad desde que saliera de casa en Bern, lo cierto es que todavía son solamente las dos de la tarde, así que tengo ya un poco de hambre. Vuelvo sobre mis pasos, y entre las calles me encuentro con un kebab. Por razones desconocidas, el olor de la comida turca se enrolla alrededor de mis neuronas, me lleva y me lleva, y desde el mismo momento en que veo el local da igual lo que haga, pues iré allí. Y al fin decido dejar de engañarme, y entro y pido un kebab. La dependiente, una suiza de pelo muy rubio y gesto malhumorado (bien, ¡un suizo poco amable!), me pregunta como una metralleta si quiero cebolla, si salsa de yogur o de la roja, 379 la picante, si carne o pollo, y yo respondo vagamente. En el fondo, me da igual. No tengo ni idea de por qué estoy a punto de comprarme un kebab, en lugar de comerme otro sandwich de los que llevo en la mochila y una naranja, como he venido haciendo desde que llegara a Suiza. La mujer hace el kebab con parsimonia, y luego me lo da, y yo salgo de aquel lugar, sin la menor idea de si lo he comprado por buscar un matiz de rutina en mi viaje, o si acaso por nostalgia, o quizá lo hago porque a alguna parte de mi mente le apetece. Sentado en el muelle me como el kebab experimentando un placer indescriptible en todos los sentidos. Solamente cuando lo termino me doy cuenta de que no debería haberlo hecho. Allí sentado, observo a todos los que yacen en aquel pedazo de asfalto y hierba, aprovechando los árboles. Una pareja de adolescentes de vestimentas curiosas y mechas todavía más curiosas, hablando entre risas y gritos en una exuberancia hormonal, y más allá una anciana con aires elegantes que se cubre con un paraguas, y que mantiene la vista fija en el muelle o probablemente en un lugar que está situado mucho más allá. Frente a mí, una familia de tailandeses permanece en silencio bajo un árbol, la mujer con la mirada gacha y la niña sentada y aburrida. Me pregunto porque tienen esa pinta tan deprimente. Al otro lado del muelle, sobre un pequeño alto, hay una parra cuyas hojas parecen reverdecer el aire, y bajo ella tres hombres desnudos de cintura para arriba se ríen y sus mejillas están coloradas y muy probablemente esto se deba a las botellas de cerveza que descansan en un bordillo de hormigón. El Sol quema. El aire, arde. Medito en la comunicación, o más bien en la Comunicación. Con quien sea, desde un saludo imperceptible en la montaña a una conversación en mal inglés, o en castellano o lo que sea. Mi vergüenza se ha ido, ya no tengo miedo a que mi inglés suene ridículo. He alcanzado el nirvana lingüístico, el simple concepto de que cuando dos personas quieren, desean, comunicarse, lo harán del modo que sea. Que nadie que se quiera comunicar se va a ver impedido de hacerlo por la mera limitación de un idioma desconocido. Ya no hay vergüenza, ya sale sólo, quizá porque mi mente ha llegado a la conclusión de que la vergüenza no merece la pena, de que no merece la pena perderse todo lo demás por su causa. Mientras llega el ferry, con su furor mecánico agitando las aguas tranquilas y creando olas donde antes remaban los patos con placidez, suena en mis oídos una canción de Lek Mun, y la tristeza, o nostalgia, o el jazz-tristezza, me invade como tinta empapando un folio en blanco, corriendo por senderos invisibles que se cruzan hasta que el folio está del todo negro. Si, te echo de menos. Pienso en que ojala hubieses estado conmigo, porque te habrían encantado esas montañas tan altas, la nieve y las nubes chocando, el monte,... Pronto me consuelo. Soy yo 380 el que está aquí, el que está viviendo esta experiencia. Volveré al Jungfraujoch, porque este no se moverá de aquí. La bocina del ferry se lleva la nostalgia, que vibra en forma de llamada perdida en mi móvil olvidado. El ferry deja Interlaken, no más que un montón de edificios bajos y pálidos soportando el Sol abrasador, al pie de los Alpes, y yo me tiendo en proa, en un banco. Me esperan ciento cincuenta minutos conmigo mismo y las aguas del lago, y un sinfín de paradas. Con el paso de toda esa larga ristra de segundos, y sin percatarme de ello, la luz del Sol me chamusca los brazos y la cara, pero yo me adormezco un buen rato en cubierta con la música, sin saberlo. Alrededor del lago, se elevan las cimas y las colinas y laderas y una extensión de agua azul turquesa, y bosque muy verde y un colorido casi irresistible bajo un cielo azul pálido. Para cuando se me va el sueño, ataco la botella de agua, agotado de sudor, y con mi cámara apedreo el horizonte en todos los sentidos, creyendo que con ello atrapo las imágenes y me las llevo conmigo, que me llevo conmigo un poquito de Suiza, pero toda la Suiza que me llevo está dentro de mí, no en la artificial tarjeta de memoria de la cámara. Con el paso de los minutos, el calor y el sinfín de paradas (once) acaban por atontarme. Entreveo a tres chicas de unos quince años riendo y maquillándose en la proa del ferry (¿acaso existe idea más estúpida y divertida?), y el revisor del ferry acercándose para echarles la bronca porque están pisando el lugar en el que se sientan los demás. Las paradas se vuelven anónimas con el paso de los nombres largos y difíciles de pronunciar. Lugares como Spiez, Neuhansen, Angere, Gunten, Sundlauenen,... aparece un pueblo diminuto al pie de las aguas y hago una de las fotos más preciosas que recuerdo, y chicas sentadas en embarcaderos y bañándose o tomando el Sol, bellas casas de madera y blanco, chavales lanzándose desde un alto a las aguas azules, gritos de risas y ancianos paseando a la vera del lago, y también patos y perros y un gato sentado en una de las varas del embarcadero de Gunten, y al ritmo del tango de Gotan Project, mi cámara les va haciendo fotos con más o menos éxito. Cerca ya de Thun, con mis piernas cansadas de tanta inactividad, paseo por los laterales del barco y en la parada siguiente sube una retahíla de niños de unos doce años, una excursión de clase de las de fin de curso. Niños de todas las razas y colores de ojos, gordos o delgados, altos y bajos, todos abusivamente encantadores y jodidamente molestos, con sus voces aflautadas y un interés inconsciente e inabordable de romper la paz del ferry. A su cargo, una pareja de profesores con el rostro cansado. El hombre se sienta inmediatamente y cierra 381 los ojos y se pone a pensar o a descansar, mientras algunos niños se sientan a su lado y le acribillan a preguntas que no entiendo. El ferry avanza ya hacia Thun, y la mujer, con gafas de Sol, se apoya en la baranda y le sonríe al horizonte, ignorando a sus chicos. Disimulo que le hago fotos a la orilla pero en realidad se las hago a ella porque me recuerda a alguien y no sé a quién, y creo tristemente que con el paso del tiempo, acabaré cayendo en la cuenta. Ella se da cuenta a pesar de todo, porque allí donde voy todos miran mis grandes cascos verdes, mi cámara negra y que da aspecto de profesional aunque no lo sea, y desde luego, el toque bohemio que parezco tener al escribir en mi libreta de notas. Eso resulta un atractor natural. Por eso, ella me mira y se da cuenta de que no le hago fotos a la orilla, o al menos, no solamente a la orilla, sino a ella, y me dedica una sonrisa cargada de algo que me pone los pelos de punta. En el momento me ruborizo y disparo la cámara hacia otro lado, pero ya es tarde para la retirada. Ella se acerca hacia mí, estoy seguro de que me va a decir algo. Pero entonces el ferry pita y rompe el momento, la embarcación atraca en la parada antes de Thun, y la profesora debe atender a sus chicos. Todos bajan como una marea humana, y la profesora me echa una última mirada y yo la miro también por última vez. Algo en ella me sigue recordando a alguien, pero sigo sin saber quién. Me siento en la proa y veo como se van por el embarcadero, veo a un sinfín de padres esperando, coches aparcados y calientes por el Sol, griterío y voces con palabras que no entiendo. Pienso en que probablemente jamás vuelva a ver a ninguna de las personas con las que me encuentre en mi viaje. Que pasarán como un espectro y que luego sólo me quedará mi memoria para hacer de ellos algo vivo. Siento un punto de tristeza. Pero es una tristeza contemplativa, la tristeza de los domingos después de un sábado de fiesta, una tristeza que no tiene que ver con dramas o tragedias, ni rupturas ni funerales, es una tristeza ante lo maravilloso que puede llegar a ser el mundo y la limitada capacidad que tenemos para detectarlo, interpretarlo, vivirlo. Intento olvidarme de esto cuando el ferry atraca y me despido de él tras dos horas y media. La tarde avanza pero el Sol no deja de apretar. Thun vive un bullicio casi ensordecedor. La tarde veraniega ha llenado las orillas del río de ancianos paseantes, grupos de adolescentes alterados y parejas jóvenes paseando carritos de bebé. Todo deslumbra. Entro en la estación de tren para comprobar los horarios y hacerme con un mapa, y mientras tanto el ferry ya da media vuelta y vuelve hacia Interlaken, en un ciclo que no parece tener fin. Tras conseguir el mapa, me siento a la sombra para hojearlo y hacerme una idea de la ciudad y de qué me puede ofrecer. Me la encuentro de vuelta de un gran día, y con el precedente de Basel, no espero gran cosa. Es no mucho más que hacer un poco de tiempo. La ciudad no es muy grande, y a ojo de mapa se puede caracterizar 382 fácilmente. Existe un núcleo urbano, que orbita en torno al río que nace del Thuner See, dividido en dos por una cuña de tierra a modo de isla. Hay un buen puñado de puentes y galerías bajo los edificios, de presas para controlar el flujo del río, y algún que otro monumento perfectamente olvidable pero bello en el fragor de la batalla. Empiezo a pasear. Hay mucha gente en las calles, un mercado donde venden fósiles a precio de ser vivo, flores, relojes de cuco, incluso chocolate casero (también a precio de oro). El ambiente de mercadeo me cautiva, porque es algo que conozco, me resulta tan agradable que demoro mi paso por estas calles, acercándome a cada puesto en donde el tendero me sonríe sin presionarme a comprar. Luego dejo atrás los puestos y rodeo un precioso castillo pintado en rojo y blanco, y paseo por largas y estrechas calles adoquinadas, donde le Sol arranca irisados y fugaces brillos, a medida que cae hacia el horizonte. Atravieso pasadizos de madera, y unas curiosas aceras a cinco metros de altura sobre el suelo de la calle, y hay guirnaldas colgadas por todas partes y banderas del cantón de Bern, al que Thun pertenece. Terrazas, restaurantes, una muralla y una preciosa plaza donde el ayuntamiento se yergue sobre amplias columnas. Por las calles, el mismo batiburrillo de razas y nacionalidades que enriquece la vista y alegra el corazón, como si Thun se tratase de uno de esos puertos cosmopolitas donde todos llegan y pocos se van de verdad. Paseo por Thun durante casi dos horas, hasta que, agotado, decido enfilar hacia la estación y coger el siguiente tren a Bern. Allí, sentado en el suelo, me como una chocolatina y un refresco que me cuestan una cantidad inconfensable de francos. El tren ansiado llega treinta minutos después, y sentado en un 2da clase, me adormezco pensando que aquellos asientos son mucho más cómodos que los asientos de cualquier tren español. Vuelvo a Bern cargado de emociones, tantas que no sé exactamente cómo procesarlas. Vuelvo a Bern con un bonito moreno de camionero y muy mal de dinero. Vuelvo con la idea para una novela bullendo ya en mi subconsciente. No sé mucho de ella, sólo que se titulará: 'Desde Lauterbrunnen'. El día termina. DÍA 6 (10 de junio de 2010) (Bern – Géneve – Lausanne – Fribourg – Bern) 383 Camino de nuevo por las calles solitarias de una Bern que despierta, que con el Sol se levanta y enfrenta otro paso más en el calendario. El verano se huele en el aire. Mientras me acerco a la estación de tren, pienso en las tres ciudades que veré hoy: Géneve, Lausanne y Fribourg. Doy por sentado que no me ofrecerán tanto como ayer me ofrecieron los Alpes, pero eso, de algún modo, no me importa. Es como si ya no tuviese presión alguna de ver más. Uno de mis objetivos era conocer de primera mano los Alpes, y aunque mi acercamiento no ha sido tan completo como me hubiese gustado, ha sido suficiente. Enfrento la triada de ciudades suizo-francesas con esperanza y sin expectativas previas. En la estación la cosa es diferente que otros días. Esperando el tren que corra hasta Géneve, compruebo que la fauna social que espera no es la misma. En días pasados, muchachos con mochilas de colegio, ancianos, grupos de adolescentes,... Ahora me encuentro con una cantidad absurda de hombres con traje de chaqueta y pantalón, armanis, diors, tuccis, y un largo etcétera. No sé cómo sé que son trajes caros, pero es como si no hiciese falta ni plantearse la posibilidad de que no lo sean. Todos con maletín de cuero, y muchos con un iPod escondido en algún bolsillo disimulado y el largo cable blanco subiendo por delante de la corbata y bifurcándose en busca de sus oídos. El pelo, siempre corto y engominado. Todos germanos, no hay ninguna tez morena entre aquellos ejecutivos, aunque me digo que quizá es casualidad. Las mujeres, que también las hay, llevan un traje equivalente con falta muy corta. Muchos hablan por el móvil, conformando un siniestro coro de negocios ya a aquellas tempranas horas. Estoy sentado en uno de esos bancos metálicos, y a mi lado descansa medio dormido un niño de unos diez años, el único entre toda aquella gente. Tiene una mochila azul a su lado en el banco. Estupefacto veo como uno de los ejecutivos camina hacia el banco, hablando por el móvil y se sienta casi aplastando la mochila. El niño mira al hombre, inalcanzable, y luego me mira a mí, y yo me encojo de hombros con resignación, y él hace lo mismo, y durante un segundo se crea entre nosotros una conexión cómplice que desaparece cuando llega la que parece ser abuela del niño y se lo lleva buscando cuál es su zona del andén. Llega el tren, y me subo, y este avanza hacia el oeste. Hacia los cantones afrancesados. Para mí es una bonita novedad. He explorado la Suiza alemanizada, y desgraciadamente, la Suiza italiana se queda muy lejos de mis posibilidades, pero tengo interés por Géneve y demás. A mi lado, en el tren, viaja una rubia de aspecto nórdico pero más curvas de las acostumbradas. De nuevo se acerca el revisor para comprobar los tickets, y yo le muestro el Interrail a sabiendas de que lo mirará con una solemnidad casi ridícula (pero 384 encantadora), y que muy educadamente y según su nivel de inglés, me dirá que todo está bien y que tenga un buen viaje, y si cuadra, quizá hasta me pregunte que a dónde voy y me recomiende algún lugar, como de hecho, ya ha ocurrido. Todo pasa cómo he pensado, y mientras le veo irse, con su traje de revisor, me pregunto dónde se ha quedado nuestra amabilidad y nuestra educación... me pregunto en qué momento dejamos de ser educados y simpáticos para convertirnos (algunos) en desagradables seres de respuestas agrias y muchas veces cuasi escupidas. ¿Dónde? El tren corre hacia Francia, primero al sur y luego al oeste, dejando los Alpes a la izquierda, y durante un buen rato el tren pasa por amplias llanuras con colinas desperdigadas y pequeños bosques, y algún eventual túnel, paralelo todo a los arrabales de los Alpes. Pasamos Fribourg, al que le digo hasta luego en lugar de adiós, y luego una región anónima de árboles frutales y casas iluminadas por un Sol que promete ser abrasador, y yo me pongo a pensar en Colin Thubron, el infatigable viajero londinense, constructor de libros de viajes que no son libros de viajes, que son... son algo diferente. Me pregunto cómo lo hace. Pararse con cualquiera, impermeable a las miradas curiosas o malignas. Subirse en cualquier coche, hablar con los paisajes vacíos y con personas que son también carcasas vacías. Hablar con ellos usando un idioma que no entiende bien, y no contento con vivirlo, recordarlo perfectamente luego. Y escribirlo. Extraer sentencias e historias y penurias. Y luego contarlo, contarlo todo para el que quiera escucharlo/leerlo. El modo en que lo hace es para mí un misterio, pero al igual que la mayoría de los misterios, para él probablemente sea natural y sencillo. Me obligo mentalmente a pensar que algún día también será fácil para mí. Solamente necesito tiempo, y ganas de viajar (por que, al contrario de lo que cree la gente, no hace falta dinero para viajar... solamente el deseo; si el deseo existe, se encontrará el modo). Me digo, ayer hablaste con el japonés, pero si bien es cierto que lo hice y disfruté de la experiencia, fue el japonés el que comenzó la conversación. Desaparece Colin (porque, mentalmente, ya le trato de tú), y me concentro en mi primer destino del día: Géneve. Por alguna razón, tengo ganas de conocer esa ciudad, y fantaseo con entrar en la sede de las Naciones Unidas y explorar su misteriosa sala de oración. Pero, ¿quién me dice que la sala está en Géneve y no en alguna otra de las sedes a lo largo y ancho del mundo? 1En el fondo es una tontería, ¿qué espero encontrar allí? ¿La inspiración, la corrupción, la desidia? ¿Quizá a alguien rezando que el día de mañana pulsará un botón para matar a mil personas? Miro los Alpes a mi izquierda. No, no iré a la sede de las 1 La misteriosa sala de oración (meditación) de las Naciones Unidas se encuentra en la sede de Nueva York. 385 Naciones Unidas. A mi izquierda, una chica me mira porque estoy tomando notas en mi libreta. De reojo descubro en los folios que sostiene un sinfín de fórmulas químicas. Sonrío porque no necesito saber alemán o francés para interpretar los bencenos y metilos, o no metilos. Ella garabatea las fórmulas, transformando unas en otras, y copiándolas en pequeñas notitas (¿chuletas?). Me parece muy divertido y sonrío apartando la mirada y centrándome en el paso fugaz y anónimo del paisaje tranquilo. En mi oído, Vinodelfin canta sobre lo difícil que es conseguir que el deseo sea algo más que sexo y la paz posterior. Frente a mí, una asiática (vietnamita, tailandesa, o algo así; no tengo el ojo tan fino como para distinguirlos) descaradamente guapa se ladea dormida, y su cabeza se inclina hasta casi rozar el cristal de la ventana. También su labio inferior se descuelga atraído por la gravedad. Hasta casi caer. Barajo hacerle una foto, pero sé que el sonido de la cámara la despertará. Me debato conmigo mismo, porque no quiero perder ese instante, así que con el móvil grabo un minúsculo video... su labio superior es un poco más grueso que el inferior, con una pequeña curva que se alinea con la punta de la nariz roma. El mentón determina una cara ovalada, de mejillas amplias y ligeramente prominentes. Abre los ojos unos segundos después de que yo termine el video de diez segundos, y sus ojos oscuros como la noche miran entre tristes y aburridos el paisaje. Por ráfagas, el Sol se cuela entre los árboles e ilumina su piel lisa y bronceada. Se aparta el flequillo de pelo negro de la cara, y se reclina de nuevo y vuelve a dormirse. No sonríe, así que no sé como es su sonrisa. Me pregunto, como otras veces durante este viaje, y otros viajes, que cuánto tardaré en olvidar ese rostro. ¿Cuánto permanecerá en mi memoria? Insiste Vinodelfin con lo suyo... ¿Qué queda de una relación cuando sacas el sexo, las discusiones, los altruistas intercambios de información, el deseo del que habla Vinodelfin, el cariño,...? Lo que me quiero decir, a mí mismo es: ¿existe una esencia? ¿O al quitar todo lo que queda es, simplemente, la nada, simplemente, las bizarras casualidades que hicieron posible la conexión? Se acerca Lausanne. El tren atraviesa un largo túnel, y tras la oscuridad, amanece al exterior. Se deslumbran mis ojos pero para cuando se recuperan, me doy cuenta de que el famoso lago Lehman ha aparecido de un modo espectacular. Tras el lago, al sur y al oeste, se alzan montañas gigantescas y cubiertas de nieve, algo que llama a 386 la paranoia al comprobar que aunque son las nueve de la mañana, se rozan los veinte grados. Una de esas montañas es el Mont Blanc, el techo de la Europa occidental. En la orilla junto a la cual corre el tren, abundan largas laderas hacia el lago, casitas de campo, viñas cubriéndolo todo, embarcaderos con pequeños y grandes veleros, postes de la luz recortados contra el azul glaciar de las aguas. La chica oriental, frente a mí, sigue su sueño plácido, pero a mí la visión que el recorrido me acaba de regalar ya ha hecho que compense el día. Todavía menos presión. La chica de las fórmulas a la izquierda, ha dejado de escribir durante un momento, igual que yo, y mientras mira por la ventana, se va guardando las chuletas (es enormemente placentero saber que no solamente se hacen chuletas en España), y su rostro se enrojece no sé si de calor o de nervios ante el previsible examen. Los vagones caen desde la altura que recorrían, hasta el nivel de las aguas, y la densidad de casas y pueblos aumenta hasta que entramos en Lausanne, en donde el tren se vacía y se llena de nuevo. En los carteles y pancartas ya no hay rastro de alemán, he entrado en el reíno del francés. Las strasse se cambian por rúe, las allee por avenues y boulevards, y un largo etcétera. Espero la llegada del famoso horterismo francés, dejando atrás la sobria elegancia germana. Pasa a mi lado un chico de brillantes ojos azules, y me tiende un 20 minutes, con un Journal? Lo tomo sonriendo y con un atrevido merci, y me congratulo al reconocer palabras y poder leer las noticias. Mientras lo hago recuerdo las horribles clases de francés en el colegio. Empiezo a sentirme genial. El tren arranca hacia Géneve, y en un último vistazo, descubro TGVs en la estación, y como diría Jota, me doy cuenta de que todo son señales. Al pararse el tren, y ponerme en pie para bajar, una chica rubia se me acerca y me pregunta algo. Yo llevo los cascos puestos así que me los saco y ella me repite la pregunta. Algo así como: Qu'est-ce qui rend votre chemise? Pero yo no entiendo nada y le digo que no entiendo francés, que soy español y que o inglés o español, o nada. Ella asiente, y durante unos segundos piensa cómo decirlo en inglés. Como la situación se vuelve un tanto surrealista, o al menos así la veo yo, sonrío como un bobo. La chica lleva un traje de ejecutiva, pero no tiene más años que yo. Tambíén ella sonríe, consciente de sus dificultades. Finalmente, me dice algo, y parece inglés, pero tan afrancesado que sigo sin entender. Ella se frustra, y yo sigo sonriendo, y me coge la camiseta y me tira de ella, y directamente me pregunta. 387 ¿Qué significa? Yo asiento, sorprendido, y le explico que lo que pone mi camiseta (Love of Lesbian, y debajo, Club de Fans de John Boy), hace referencia a una banda de música independiente de Barcelona, y al título de su último disco. Ella asiente un instante, y yo voy a preguntarle qué por qué me pregunta eso, pero mientras decido si hacerlo o no (y pienso en que no es tan raro que lo pregunte, puesto que no significa otra cosa que amor lesbiana), las puertas del tren se abren y desde atrás ya me empujan, y a ella le suena el móvil. La pierdo de vista en el andén sin saber qué me habría respondido a la pregunta, y eso me hace sentir frustrado y divertido al mismo tiempo. En la estación de Géneve, me siento ya en Francia. Sin embargo, las tierras francesas todavía se encuentran a unos veinte kilómetros, más allá de Chancy. La influencia, no obstante, es brutal y más que palpable. Saliendo del andén, descubro que en la estación todo está dividido en dos: a un lado, trenes a Suiza, del otro, trenes a Francia, como si Geneve no fuese más que un terreno neutral e independiente. Salgo de la estación aspirando el aire caliente pero todavía fresco de la mañana, y busco con la mirada una oficina de turismo, pues, oh milagro, esta no se encuentra en la estación como suele ser habitual. Echo a andar calle abajo, hacia el río. El episodio de la rubia me ha levantando todavía más el ánimo, y paseo con 'ledicia' sobre aquellas aceras, mirando el aspecto de los edificios, que ha cambiado, y de las personas que me cruzo. Me paro en un semáforo, y en un banco, descubro a un hombre de gabardina, traje y corbata, y pelo engominado, que está leyendo El Jueves, y más concretamente, la tira de Silvio José, el crápula entre los crápulas, la versión 2.0 de Baldomero Mérez. Me quedo tan impresionado que el semáforo se pone en verde, y todos cruzan menos yo, y vuelve el rojo. Para cuando me recupero, me siento absurdo. ¿Un ejecutivo leyendo El Jueves en Geneve? ¿Alguien me está gastando una broma? Termino cruzando al fin el paso de cebra, y me detengo en el siguiente al observar un CaixaGalicia y unas oficinas de ALSA. Tomo conciencia (un poco más) de la emigración del que es mi pueblo, y durante unos metros, mientras me acerco al río, me debato entre las dos opciones que suelo barajar con respecto al tema: por un lado, la cobardía de los que se marchan y dejan tirado al país que los vio nacer, y por el otro, la valentía de quien todo lo deja y va a ganarse una vida mejor lejos, acumulando morriña como para llenar mares. Puede parecer contradictorio, y lo es, sé que lo es. Hay cosas en las que uno no puede ponerse de acuerdo ni consigo mismo. Se me olvida pronto, al alcanzar el puente sobre las aguas... aguas que son, a partes iguales, el lago Lehman y el río Ródano. La mezcla revuelve sedimentos y hace que las aguas pierdan parte de ese azul glaciar que tanto me gusta. Me 388 apoyo en la baranda de piedra del puente, y miro alternativamente a un lado y al otro. La ciudad se extienden todas direcciones, ocultando las montañas que hacía unos minutos se erguían con orgullo pétreo sobre el lago. Un gran edificio ocupa una isleta sobre el río, y camino hacia ella oliéndome que se trata de la oficina de turismo. Alrededor, los edificios han perdido el encanto de otras ciudades suizas, y aunque son monumentales, hay algo que los hace... más vulgares. El edificio resulta ser lo que yo creía que era, así que tomo uno de esos magníficos folletos informativos, y empiezo a decidir qué ver y qué no. Nada me llama especialmente la atención, así que empiezo a callejear por la zona 'vieja' de la ciudad. Antes, atravieso varias calles repletas de grandes marcas: Gucci, Loewe, Bvlgari y un largo etcétera. No me interesan demasiado. Veo la catedral, el museo internacional de la reforma, y un pequeño parque al lado del College Calvin, en donde los árboles en flor desprenden una fina lluvia de pétalos y polen, que cae sobre un sinfín de bicicletas apiladas unas sobre otras. La imagen es bella. Arriba, un cielo blanco lleno de luz. Al salir del pequeño parque, descarto parte de la ciudad, y vuelvo a la zona del puente Mont Blanc. Allí me tomo un respiro en el Jardín Inglés, observando a lo lejos el Chorro de Agua, un imponente flujo continuo de agua que alcanza la respetable altura de 140 metros. Al pie del jardín, los ferrys escupen un humo negro mientras arrancan para transitar el lago Lehman y depositar pasajeros a lo largo de sus orillas. Muchos turistas hacen fotos del gran chorro, al que mentalmente ya denomino Gran Chafarís. Me como un par de naranjas, y hago una docena de fotos del chafarís, consciente de que es imposible captarlo del todo bien. Cosas de no ser un fotógrafo profesional. Me sigo maravillando del suave francés que se escucha por todas partes, y del que capto palabras sueltas como quien encuentra conchas en una playa. Finalmente, me levanto de nuevo y camino siguiendo esa orilla hacia el gran chafarís. El paseo me lleva al lado de los veleros y más ferrys, de puestos portátiles de helados y comida rápida, y de trabajadores que ya preparan terrazas y de velas que ondean entre banderas suizas y enseñas de los cantones. A mi derecha, se alzan imponentes fachadas de edificios señoriales, pero que palidecen bajo un cielo repleto de luz. Junto al Gran Chafarís, mi folleto pone que hay algo llamado la Rada de Geneve, una especie de reserva natural. Pero a medida que camino, me parece cada vez más improbable que allí me encuentre algo así. Más bien, me parece una hipérbole turística. Alcanzo la pasarela de piedra que lleva hasta el gran chorro, en medio del canal donde el lago Lehman se transforma en el Ródano. El aire está lleno de mosquitos diminutos, y a los pies de la pasarela de piedra, escalan los juncos. Entre ellos, descubro una celosa madre cisne vigilando a media docena de polluelos grises. La gente se para y los 389 mira hasta que la madre se molesta y menea su cuello agresivamente. Continúo. El Gran Chafarís se demuestra imponente en las distancias cortas, y el resto de la ciudad parece empequeñecerse a sus pies. Muchos metros antes de llegar, cae sobre mi una refrescante lluvia pulverizada. Al fin llego a los pies del chorro de agua, y allí me quedo un buen rato, refrescándome y respirando. Hago unas cuantas fotos, les hago fotos a un grupo de mejicanos amantes del hip-hop, y me apoyo en una verja pintada de blanco mientras dejo que pasen los minutos. Tras dejar el Gran Chafarís, me propongo caminar hasta el amplio parque de La Grange. No parece muy lejos, siguiendo la orilla, de modo que decido internarme entre los edificios y callejear hasta allí. Es temprano, así que no hay prisa. Con el paso de las bocacalles, pierdo la noción del espacio y del tiempo, mientras escribo mensajes que vuelan las ondas camino de Santiago y de Madrid. Para cuando termino, estoy perdido. La Geneve que estaba conociendo ha desaparecido, me la han cambiado por un batiburrillo de asfalto con cables en lo alto y edificios feos, sin parques ni nada que se le parezca, y con un tráfico que se vuelve infernal por momentos. Ya no están las tiendas de nivel, pero si tienduchas cada vez más pequeñas y regentadas por inmigrantes, y algún que otro restaurante español de tapas. Las nubes altas que frenaban el Sol se escurren por el horizonte entre los edificios, y el calor reflectado por el asfalto me hace sudar. Empiezo a cansarme, y llegado un momento, decido que el parque de La Grange verá mis pies en otra ocasión. Doy media vuelta aunque no tengo muy claro donde estoy, y camino cuesta abajo hasta reconocer la parte alta de algún edificio. Una bicicleta suicida me roza y algo harto entro en un súper, donde me compro una coca-cola y una tableta de chocolate. El costumbrismo del acto me tranquiliza y el aire acondicionado repara mi termostato interno. De nuevo vuelvo al mundo de los mensajes, y perdido en el mar de ondas electromagnéticas, aparezco junto al puente de Mont Blanc, que parece el radiofaro de mi estancia en Geneve. Junto al puente, un ferry ahuma una bandera de Suiza, y a mi lado pasa una excursión de niños que gritan en francés. Asciendo la larga cuesta hasta la estación de tren con la sensación de que he estado en Francia y no en Suiza, ya no sé si deberían preocuparse el resto de cantones al respecto. A la entrada subterránea de la estación, me encuentro una inquietante escultura. Parece tener cuerpo de león, pechos de mujer y cabeza de egipcio. En el andén, escuchó un estridente DING DONG, y luego 'Próxima salida, IC destino Bern, paradas en Lausanne, Fribourg'. Es el mío. Aprieto la mochila a mi espalda, y 390 veo como el tren entra bufando en la estación. Rehaciendo el camino, el tren devora falsas terrazas y llanuras junto al lago, atravesando grandes extensiones de viñedos. En mi cabeza suena una y otra vez El fantasma de la transición, de Triángulo de Amor Bizarro, de donde bebo la nostalgia macabra de los días claros, y las letras me duelen llamando al paso del tiempo. Me digo, Isabel, no cantes más esa puta canción, pero he activado el REPEAT, así que el dueño del masoquismo soy yo mismo. Pasamos Nyon, Gland, Saint-Prex, y luego nos envuelven los arrabales de Lausanne, donde el tren para un rato más tarde. Parece que ha pasado un minuto desde que dejara Geneve, pero en realidad ha sido una hora. Mientras el tren decelera, miro de reojo al chico que, a mi lado, lee El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, un libro difícil y que me recuerda a ti porque precisamente tú me lo regalaste enfrentándote a la dificultad de tamaño desafío, regalarme un libro que me encante, y precisamente ese me encantó. Isabel, me digo, cállate ya. Lausanne me recuerda a los pueblecitos de la Costa Azul francesa (no es que haya estado, simplemente los he visto en mil y una películas), o a la Toscana, o a la Costa Dálmata. Ubicada un poco por encima del nivel del lago, ya desde los pies de la estación puedo ver una gran extensión de azul turquesa, cubierta de veleros. Hay Sol por todas partes, asfixiante y colmado de humedad, y yo recojo un nuevo folleto en la estación de tren y decido bajar hacia la orilla del lago Lehman. No sé porqué, pero se me ha metido en la cabeza que quiero sentarme en algún lado y mojar los pies en el agua (quizá porque los tenga ya re-cocidos y no sea más que la una de la tarde). De modo que en lugar de cruzar la calle, de espaldas al lago, y callejear por Lausanne, desciendo hacia el lago por una triste calle asfaltada que pasa bajo lo que parece una autopista. Bajo el puente, carteles de festivales de música se despegan y yo casi prefiero quedarme allí, al fresco. Más allá, me encuentro con un amplio espacio verde, y me interno en él buscando la sombra de los árboles. Ya no estoy en Lausanne, sino en Ouchy, una especie de pueblo ya devorado por la ciudad pero incólume e independiente. Me interno en el jardín botánico, y lo rodeo por sus caminos asfaltados hasta alcanzar el mirador. Desde allí, apoyado en una baranda de piedra, admiro la panorámica. El lago en casi toda su extensión, y más allá, los Alpes creciendo hacia el cielo difuminados por la distancia. Casi se distingue Geneve, aunque está a casi sesenta kilómetros de Lausanne, y aunque busco el Mont Blanc, en línea recta 391 hacia el sur, no lo encuentro. Baste con que sepa que está allí. Pronto el calor vuelve a ahogarme, así que descargo mi cámara sobre el horizonte y sigo mi camino hacia la orilla. Llego allí un rato más tarde, y paseo por el puerto admirando los grandes yates y veleros y pequeños botes, las normas de circulación naval apuntadas en un gran letrero, la brisa cuasi fresca que llega del interior del lago,... dejando los barcos, camino hasta una gran zona arbolada, y me tumbo sobre el césped. Los altos pinos dan una sombra de la uqe no solamente me aprovecho yo. Me quito el calzado, y de mi mochila saco un par de sandwiches, la comida de pobre que me ofrece energía en una relación inversamente proporcional al placer del paladar. A mi alrededor, hay estudiantes tirados por la hierba, parejas abrazadas y solitarios escuchando música o echándose una siesta. El paseo junto la orilla, a unos metros, está ocupado por abuelos paseando a sus nietos, jubiladas en pleno marujeo,... a mis espaldas, más allá del parque, se eleva un hotel con aspecto de castillo, y otros edificios de aire señorial. El lugar destila el ambiente clasista de los lugares de veraneo de la gente pudiente, un ambiente enraizado durante años a los pies de la ciudad donde se escoge qué ciudad organizará los Juegos Olímpicos y cuál no. Mastico tranquilamente los sandwiches, y luego me como unas galletas tirando pedacitos a los gorriones más listos de la zona. Aparece por un lado una familia de hindúes, y me saludan deseándome una feliz comida, y yo se la deseo también a ellos, de tan bucólico que hasta resulta surrealista. Yo me pongo a leer tumbado con la cabeza apoyada en la mochila, y me quedo dormido. No despierto mucho más tarde. Mi sueño a esas horas suele ser efímero y reparador, lo suficiente para que las neuronas se tomen un respiro. Me levanto y le hago fotos a un patinador que descansa en la orilla. El calor es horrible, pero bajo los árboles se soporta. Cuando salgo de su abrigo, a las tres de la tarde, los rayos de esa estrella que llamamos Sol me destruyen. Me espera una larga pendiente hasta llegar de nuevo a Lausanne. Antes de comenzar, entro en una tienda de souvenirs y paseo entre cuernos suizos, cencerros y banderas y mecheros y dedales. Voy haciendo acopio de ese tipo de tonterías con las que uno debe volver de cualquier lugar. Finalmente, dudo y sopeso un cuerno suizo con mis manos. El dependiente, un chico de mi edad, se 392 me acerca y me dice: Un auténtico cuerno suizo, de los Alpes, con voz aflautada. ¿Seguro?, le pregunto yo con una sonrisa, alzando el cuerno. Él lo coge y sopla, y un ruido estruendoso rebota contra las paredes recargadas de banderas de los cantones, como si el sonido mismo pudiese acreditar la procedencia del instrumento. Seguro, dice finalmente. Yo asiento y le digo que lo ponga todo en una bolsa, y añado: Si no es verdadero, volveré. Ambos sonreímos y como quien no quiere la cosa, me comenta el precio de todo lo que me llevo. Escalofriante, pero no lo suficiente como para atenuar el calor. Luego me someto a la larga pendiente, apoyándome en los edificios en busca de una sombra imposible. El Sol está en lo alto, principios de junio, y no hay sombra en la que buscar refugio. Consciente de ello, subo lo más rápido posible. Me arden los pulmones, y recuerdo con nostalgia la fresca calidez del día anterior, perdido en los senderos sobre Lauterbrunnen. Para cuando alcanzo de nuevo la estación de Lausanne, mi piel escupe una cantidad absurda de sudor, y me late la cabeza. Creo que sufro una leve insolación, así que me meto dentro de la estación, y ojeando el folleto de Lausanne, me digo que su catedral no merece tanto la pena. Ouchy ha sido suficiente. Son las cuatro y pico de la tarde, y decido tomar el siguiente tren. De vuelta. NOTA: al mirar los horarios, descubro con un placer casi indescriptible que el tren llega ocho minutos tarde. ¡Ocho minutos! La estricta y casi omnipresente puntualidad suiza se rompe, y no sé que hay de divertido en ello, pero lo cierto es que algo hay. Quizá sea la insolación, quizá. Compro una coca-cola por casi cuatro francos, y me la bebo sentado en el suelo. Luego me quedo dormido. A las 17:12, llega el ansiado tren, con seis minutos de retraso acumulado, y yo me subo. Fribourg es la última parada. Teniendo en cuenta que los objetivos del día eran Geneve, el lago Lehman y Lausanne, estoy moderadamente satisfecho, y Fribourg solamente es una opción que el trazado de la vía me ofrece, y a la que me enfrento cansado y sin muchas expectativas. El calor sigue siendo aplastante, y así lo percibo cuando llego a la ciudad y salgo al andén y luego a la calle. Frente a la estación, un gran centro comercial, de líneas rectas y ángulos de noventa grados o menos. Materiales grises, y plateados, aires modernos. Hay una rotonda que miro como quien no ve nada, y al lado hay un gran panel con el mapa de la ciudad, y lo miro descubriendo jocoso un parque llamado La Poya. 393 Miro en todas direcciones. He cogido un folleto de información en la estación, y observo con cierto escepticismo la ruta de monumentos que me recomiendan. Tirando en dirección contraria, atravieso la rotonda y desciendo por una calle en pendiente. Con tan mala suerte que al paso de los metros, descubro que la acera desaparece y que el asfalto continua. Los coches pasan a toda velocidad, así que asfixiado por el calor que cae del cielo y el que desprende la carretera, rehago el camino de neuvo hasta la rotonda, y me decido a seguir la ruta que marca el folleto. Avanzo por la calle repleta de gente (parecen inmunes al calor), y con el paso de los metros penetro sin saber en la zona vieja de la ciudad. De pronto estoy en una calle que ofrece algo de sombra, rodeado de casas pegadas de unas tres plantas de altura, y una curiosa piedra ocre y lisa enredada con geranios y sus flores. Las habituales banderas de cantones se alzan por todas partes, aunque la principal es azul y con un castillo en medio, la bandera del cantón de Fribourg. En el suelo, adoquines oscuros que me llevan hasta una extraña plaza con varios niveles, en donde el Sol maltrata a los osados que caminan. Docenas de personas se abrigan bajo los parasoles de las terrazas, bebiendo cerveza. Desde allí, desde la plaza de Notre-Dame, observo la imponente catedral de Fribourg, dedicada a San Nicolás. La observo durante un buen rato. Es estrecha y vertical, tan vertical que parece ser lo único que sobresale entre los monótonos tejados de la ciudad. Y luego camino hacia ella, mientras descubro en una esquina una concha conocida. Es amarilla y parece una vieira, y a los pies pone St. Jacques. De algún modo que jamás habría imaginado, parece que el camino de Santiago también atraviesa Suiza cruzando Fribourg. Tras obsevar la temible verticalidad de la catedral a sus pies, regreso a las calles estrechas buscando la sombra, mientras el día cae. Todavía no son las seis y media de la tarde, pero el Sol inicia un descenso casi merecido. Lleva todo el día castigando la tierra verde con un calor insoportable. La calle me lleva cuesta abajo. La ciudad presenta una geografía curiosa, dividida en dos niveles planos, uno en lo alto, y otro a los pies del río Saane. Desciendo por calles adoquinadas, aprovechándome de las sombras. Hay menos gente y el ambiente es más tranquilo, y el calor acumulado 394 en mis mejillas empieza a desaparecer. Descubro bellas fachadas de piedra que me recuerdan a otras ciudades 'viejas'. Una de ellas está recubierta de enredaderas. Descubro tiendas raras, especiales. Una de ellas es una joyería lúgubre y espartana. Su simple escaparate me enseña piezas que, más allá del material con el que estén fabricadas, son bellas, escuálidas pero bellas. Anoto la dirección en mi libreta y me digo que no olvidaré el lugar. Porque ahora las joyas, aunque no excesivamente caras, lo son mucho más de lo que yo podría pagar. La semana avanza y mi depósito disminuye. Alcanzo al fin un puente sobre el río, un puente con pendiente y cima en la mitad, un puente romano, y en lo alto me detengo a observar el río tranquilo y de aguas escasas sobre rocas y cantos rodados, y los árboles a ambos lados. A la izquierda, se eleva un promontorio vertical en cuya cima descansa un edificio al que el mapa llama Abtei Magerau, pero que no llama mucho mi interés. Me gustan más esas paredes verticales por donde los arbustos parecen caer aunque solamente lancen sus ramas como submarinistas unidos por un cable que les regala oxígeno. Al otro lado, parte de la ciudad junto al río, casas planas entre jardines y un ambeinte de aldea. Más allá, de nuevo una pared vertical, y el resto de lo ciudad en lo alto, una muralla de fachadas iluminadas por el Sol. Cruzo el río y paseo por entre árboles hasta encontrarme con una pequeña capilla dedicada a Santiago, y tres peregrinos que la rodean con grandes mochilas, y a los que deseo un buen viaje. Ellos asienten con una gran sonrisa, impermeables a la enorme distnacia que les queda por recorrer hasta alcanzar la amplia Praza do Obradoiro, casi dos mil kilómetros. Sigo avanzando entre casas, y en una plaza sencilla rodeada de casas pobres, me encuentro con una reunión de ancianas de pelo blanco y chaquetas negras, que a la luz de un Sol que pronto agonizará, charlan en un sonoro alemán, algunas apoyadas en bastón y otras no. Una estampa tan... tan absurdamente bella que me veo incapaz de fotografiar, como si el vulgar sonido de la cámara fuese a estropearlo. Desciendo de nuevo hacia el río, y encuentro otro puente por donde cruzar de nuevo. Y de nuevo me paro en medio del puente, dejando pasar los coches, observando el paso tranquilo de las aguas bajo los amplios pilares. La sombra me ha enfriado. Ahora estoy contemplativo, relajado. Fribourg me regala algo que quizá no haya tenido en todo el día, algo que no se puede palpar pero que late como un secreto deseando convertise en 395 verdad universal. Más allá del puente, sigo callejeando y observando como la gente vuelve de trabajar y pasea, o a estudiantes universitarios que van con sus carpetas o niños persiguiéndose. Tras perderme un buen rato, encuentro el teleférico que conecta la parte inferior de la ciudad con la parte alta, pero descarto subir en él. Justo al lado hay una larga pendiente de escaleras que zigzaguea por la pendiente vertical hasta llegar al mismo sitio que el teleférico, pero diez francos más barato. Empiezo el largo ascenso. Los escalones se multiplican y por un momento, me creo un Ulises que, aún conociendo el camino, es incapaz de regresar a su hogar porque la realidad parece transmutarse continuamente. Cien escalones, doscientos escalones, trescientos, cuatrocientos,... pierdo la cuenta y adelanto a ancianas a las que admiro por someter a sus viejas rodillas a semejante esfuerzo, y para cuando llego de nuevo a la parte alta de la ciudad, y miro atrás, me parece increíble haber subido tal pendiente. El teleférico ha hecho tres idas y tres vueltas en el mismo tiempo. El sudor resbala por mi frente. Echo un último vistazo a la catedral, y descubro otro par de tiendas con las que querría haberme encontrado a principio de semana, con los bolsillos llenos y la prudencia desaparecida. Camino hacia la estación. Son casi las siete de la tarde. Antes paro en una tienda y compro una botella de agua y me la bebo en doscientos metros. En la estación, me siento en un banco donde ya no da el Sol, que finalmente empieza a ocultarse entre las colinas que rodean la ciudad. A mi lado hay una madre y su hija adolescente. Quizá incluso tenga los dieciocho años, pero rezuma rebeldía por todos los poros de su cuerpo, y su gesto cansado me dice que está harta de su madre. Hablan, por supuesto en alemán, y tras una cuidadosa observación de gestos, descubro que la madre intenta decirle que los vaqueros que lleva puestos no le sientan nada bien. Yo opino lo contrario, pero como no me imporat demasiado, saco mi libreta de notas y empiezo a escribir. La madre me mira de reojo, hasta que la cazo en su silencioso espionaje, y ella retira la mirada con vergüenza y disimulo. La hija se ha puesto los cascos y la ignora sin descaro alguno, y la madre, aburrida, pasea su mirada por la gente que pasea por el andén a la espera del tren. Y luego, se rasca la costra de una herida del brazos, hasta que su hija se arranca los auriculares y le echa la bronca. Yo sonrío, divertido, y sigo escribiendo en mi libreta, y la madre vuelve a mirarme. Parece que está a punto de decirme algo, cuando llega el tren. Todos nos levantamos. Yo echo un trago de agua y entro y me siento, y me quedo dormido hasta que el tren llega a Bern y atraviesa el puente sobre el río 396 Aar. Al salir de la Banhof, camino tranquilamente disfrutando del fresco que ya cae sobre Suiza. Las tiendas están a reventar de gente, las calles rebosan terrazas y al pie de la Torre del Reloj hay una marea de japoneses. Como siempre, el baile del carrillón pasa antes de que yo llegue, y me resigno a no verlo más, o al menos, a dejarlo para una futura ocasión. El hambre retuerce mi estómago, y entro en una tienda y compro chocolate. Aunque la cena esté cerca. Para cuando camino ya de vuelta a Schosshaldenstrasse, los osos duermen en el Baren Park, y tengo la súbita percepción de familiaridad con el ambiente bernés, signo inequívoco de que me he acostumbrado al lugar y de que, inevitablemente, la semana va pasando. El sábado está al otro lado de la esquina, y todo lo anterior ha pasado en un segundo. Como todo lo bueno, fugaz. DÍA 7 (11 de junio de 2010) (Bern – Visp – Saas Fee – Visp – Bern) Abro los ojos y me doy cuenta, de inmediato, de que hoy será el último día (efectivo) en Suiza. Incluso antes de levantarme del colchón, lo noto en mis huesos. Intento alejar ese atisbo de nostalgia anticipada que tanta lata me ha dado siempre, y vivir el día como si no fuese el último. Acompañado por primera vez en mi andadura, la noche anterior nos hemos marcado la ruta. Al diseñar el viaje, el Matterhorn es un punto clave, el mítico monte Cervino, que aparece en los Toblerone sin que nadie se haya fijado nunca (tampoco yo). Una montaña con forma de pirámide que se eleva en el Valais como un coloso, separando Suiza de Italia con sus casi 4500 metros de altura, una de las últimas montañas alpinas en ser escaladas. Todo lo que leo sobre la montaña, además de las increíbles fotos, la historia de la primera ascensión... llaman a mi frustración al excluirla finalmente de la ruta. La semana avanza hacia su final, y el precio de lo que nos cuesta viajar hacia Zermatt, el pueblo suizo a los pies del Matterhorn, es demasiado elevado. Así, decidimos tristemente hacer la misma ruta que hubiésemos seguido hasta Zermatt, pero en Stalden, tomar el valle de la izquierda y ascender hasta Saas Fee, una conocida zona de esquí, tras la cual se oculta el Matterhorn, invisible para nosotros. 397 Salimos emocionados a la calle en el amanecer fresco, y ataviados con mochilas y pinta de montañeros nos dejamos caer por los senderos de asfalto entre las altas casas, y echamos un rápido vistazo a la familia de osos del Barenpark antes de atravesar el puente sobre el río Aar y caminar por las calles aún vacías del centro histórico. Allí, como todas las mañanas, veo los camareros colocando las mesas de terraza, gente esperando el tranvía o el autobús, la línea de fuentes expulsando agua al frío de la mañana, camionetas descargando sus productos, y algún que otro asiático a los pies de la Torre del Reloj. Repasamos mentalmente el trayecto mientras caminamos rápidamente hacia la banhof de Bern: de la capital suiza a Visp, y de allí a Stalden, y de Stalden a Saas Fee. En la estación noto, de alguna forma, que es viernes y el ambiente está más distendido, aunque haya el mismo número de ejecutivos, niños y jubilados, y adolescentes. Quizá sea yo el que lo noto porque lo sé, pero nadie más pueda verlo. El tren entra en nuestra vía como una exhalación controlada, y nos subimos y sentamos en el piso superior. Mi lugar favorito. Mientras arranca rememoro el día de la llegada, la confusión con la dependienta de la SBB, la pareja de jubilados con el dulce alemán suizo. Noto el sueño acumulado de días durmiendo poco, y aunque adormezco, me obligo a mirar por la ventana, y así veo como el tren atraviesa un Thun que despierta entre niebla, a los pies del lago. La máquina de hierro gira hacia el sur y bordea el lago avanzando hacia Spiez. Antes de llegar a la pequeña ciudad, gira de nuevo al sur y penetra en un largo túnel, tan largo que mi sueño me lleva y en el duermevela observo sin ver la oscuridad de la caverna artificial. El túnel es lago porque atraviesa bajo tremendas montañas, bajo el Jungfraujoch y el glaciar de Alesch,... aunque imaginarme algo así está casi fuera de mi alcance. Para cuando salimos del túnel, el Sol destroza nuestras retinas y me arranca un largo bostezo. Fuera, el día es limpio como en Bern, y eso me alegra. Las montañas se elevan por todas partes. Nos bajamos en Visp, un pueblo anónimo y pequeño al pie de las montañas y en el interior de un valle amplio orientado de oeste a este. A las ocho de mañana, está desierto. Allí, mientras esperamos a que llegue el bus que nos lleve a Saas Fee, mi anfitrión y compañero por un día, me explica que la gente del Valais es diferente. Yo le pregunto en qué sentido, y el me dice que son más latinos, más mediterráneos, cosa que me resulta chocante puesto que el Mediterráneo está a unos trescientos kilómetros. No sé si tópico o no, pero me cuenta que son gente más animada, divertida, más abierta y también más bebedora. Yo no sé si creerlo o no. Desde luego, la gente suiza es extremadamente amable y simpática, educada. 398 Llega nuestro bus, un microbus de la Die Post amarillo y que da un frenazo en la dársena. El conductor, de unos cincuenta años y con el pelo blanco, lleva un rostro encendido, con la piel enrojecida. Le enseño mi Interrail y le digo que quiero ir a Saas Fee. Por primera vez, me topo con alguien que no parece saber mucho de inglés. Mira confundido mi pase, y se saca un libreto de hojas arrugadas de debajo del asiento y empieza a buscar. Mi anfitrión, por detrás, le habla en alemán. Noto que la forma de hablar es, desde luego, diferente de la de la gente del centro y norte de Suiza. Finalmente, se harta de buscar en la libreta, y me dice que pase sin pagar y sin ticket ni nada que se le parezca. Algo muy... parecido a la informalidad sureña. Nos sentamos entre risas, y mi anfitrión me explica lo que han hablado. Que si yo soy un turista, que vamos a hacer senderismo y fotos, que el pase le ha servido para ir a otros sitios sin pagar, etc, etc. En realidad, los trayectos en bus de la Die Post no están incluidos en el pase, y estoy zafándome de pagar casi veinte euros. Pero no nos reímos de eso, sino de la despreocupación del conductor. Armando ya nuestras cámaras, el impetuoso conductor nos saca de Visp, y comienza a subir por el valle. Las paredes se elevan con timidez, poco espectaculares a tenor de las altas cumbres que vislumbramos a lo lejos. Los árboles cubren la ribera del río que llega desde los glaciares, y las laderas se encrespan muy poco a poco, llenas de escombreras de desprendimientos, zonas donde la hierba ya está amarilla y otras en las que resplandece llena de verdor, así ocupen zonas de solana o umbría, respectivamente. Para cuando llegamos a Stalden, las paredes ya son verticales y la llanura donde Visp se aloja es un recuerdo. A nuestro alrededor, se elevan ya las cumbres con alberos cubiertos de nieve que resplandece a medida que el Sol se eleva sobre ellas. Lo observo todo con la cámara de lado, evitando hacer fotos a través del cristal. Todo me tiene un aspecto parecido a la región del Jungfraujoch, pero al mismo tiempo distinto, aunque no sabría decir la diferencia entre ambas. Dejamos Stalden y el viaje se vuelve vertiginoso. El conductor olvida la prudencia y acelera al llegar a las curvas. El microbus se inclina por debajo de las cornisas que sirven de protección frente a las avanchas, y el conductor pita para avisar a cualquier imprudente que vengan dirección contraria. Definitivamente, me creo (a la espera de conocer a más individuos) que la gente del Valais es diferente. A nuestra izquierda, mientras ascendemos el valle, cruzando sobre un río turbulento, pasamos los diferentes pueblos llamados Saas: Saas-Balen, Saas-Grund, hasta llegar a un punto entre Saas-Fee y SaasAlmagell. Nos bajamos del bus agradeciendo al conductor no sé si el viaje o seguir vivos o ambas cosas. En torno a una pequeña loma en lo alto del valle, Saas-Fee es poco más que hoteles achaparrados y de cemento y tiendas que viven a cuenta del esquí. Aparcamientos, una mini-grúa y el sonido de obras, una esplanada para aparcar... sin embargo, aunque odio la forma en la que 399 explotan este lugar, todo ese artificio humano se apaga en comparación con lo que nos rodea. Las cumbres crecen en torno al valle, por encima de los tres mil metros de altura, durante casi 260º, y a medida que mi vista se dirige hacia el glaciar, siguen creciendo hasta superar los cuatro mil metros. La visión es espectacular, y visceral la sensación de sentirse diminuto como una mota de polvo. Me estremezco por lo visto, aunque nadie más en el pueblo parece verlo. La nieve resplandece a la mañana, y caminamos cariacontecidos hacia la oficina de turismo, alojada en una caída del terreno rodeada de árboles. Nos hacemos con un folleto de senderismo. Fuera, hace frío, y me arrepiento de no haber traído más abrigo. Confío en que pronto nos pongamos en camino y el calor del movimiento me atempere. A mi izquierda, el Sol amanece justo por encima de una de las cimas. Eso arruina mis fotos pero no me importa. Decidimos descender el valle hasta Saas-Balen. La ruta no parece ser muy larga. Tras fotografiar sin mesura las cimas de más de cuatro mil metros, tras las cuales se esconde el cercano pero lejano Matterhorn, echamos a andar dejándolas a nuestra espalda. Atravesamos una explanada y veo una pareja de California, una verde caqui y la otra naranja, juntitas como una pareja de enamorados que se han encontrado tras vagar durante años sin hallar más que Vito y C15... Dejamos atrás Saas-Fee que, como dijo el conductor de la Die Post, no tiene nada si no vas a esquiar (nada que hacer, obviamente, más que observar el espectáculo de la naturaleza monumental). Pronto nos vemos rodeados de abetos y pinos. Armados con las cámaras, que no dejan de hacer fotos y más fotos, el calor del Sol creciente nos calienta. El ruido de las obras de Saas-Fee desaparece unos minutos más tarde, y nos envuelve el sonido de nuestros pasos y del bosque, del aire rozando los árboles y de los torrentes de agua que encontramos por doquier. La señalización ambigua y/o nuestra falta de pericia hace que nos perdamos. Nos damos cuenta al ver cómo termina el camino de gravilla que habíamos seguido durante unos minutos de cháchara. Lo dejamos atrás, y caminamos por un sendero de hierba alta casi invisible, entre árboles, y luego por el suelo del 400 bosque cubierto de faísca. Se vuelve tortuoso, y el terreno vertical. A nuestra derecha, la ladera cae durante muchos metros, salpicada de miles de troncos de pinos y abetos y rocas y troncos caídos. El suelo parece estar acolchado. Escucho un estruendo. Me paro a un metro del vacío. El terreno, de hecho, ya se ha vuelto blando y débil. Varios arbustos ocultan la cascada y la caída vertical de unos cuarenta metros. Mi compañero de jornada aparece por detrás, y ambos nos apartamos entre risas, y comentamos inconscientes lo cerca que hemos estados de la muerte. Damos media vuelta pues el paso por este punto lo corta la tremenda cascada que no vemos pero cuyo estruendo nos apabulla. Me imagino rocas afiladas, agua cristalina cayendo sin cesar y desperdigando espuma en el aire,... mi compañero dice que debería indicarse que el camino conduce directamente a un lugar así, y volvemos de nuevo al camino de grava. Justo a su vera se levanta una bella casa de los Alpes, hecha de madera oscura y rodeada de un jardín donde alumbran las flores de verano. Apoyado en la valla de su casa, nos encontramos con el dueño de la casa, un nativo con la cara roja y fumando pipa. Mi compañero habla con él en un alemán que sueña extraño. Más tarde me dirá que le ha costado hacerse entender. Con nuevas indicaciones bajo el brazo, desandamos parte del camino por el camino de grava, y aunque no tenemos todavía muy claro cuál es el camino, emepamos a descender la empinada ladera allí donde creemos que debe hacerse. El camino se convierte en un tiovivo de curvas cubiertas de hoja de pino y abeto, que gira y gira y me recuerda a los recorridos de las motos de cross. Baja durante lo que parece una eternidad, al punto que mis rodillas empiezan a sufrir del desnivel acumulado y la fuerza de hacerse frenar en contra de la gravedad, y al final desaparece para correr a los pies de una pared de roca oculta por los árboles, pero que aún así tendrá sus buenos diez o doce metros de altura. A medida que seguimos bajando (¿Hacia donde?), nos encontramos grandes peñascos, y yo me imagino un glaciar antediluviano arrastrando rocas de cientos de toneladas con el paso de los eones. Al fin, pletóricos en nuestra victoria vemos como el sendero llanea por campos en el fondo del valle y entra en Saas-Baden. Casas con el tejado de gruesas pizarra, madera y pequeñas calles. 401 Imágenes de vírgenes abrigando las señales de los caminos, y a lo lejos, el centro del pueblo con edificios nuevos y la carretera y la Die Post pasando arriba y abajo. Nos paramos un momento para beber y hacer unas fotos de las curiosas casas, con el sudor alumbrando nuestra frente. La mañana es joven, y decidimos seguir adelante. Al internarnos de nuevo en el bosque, desaparecen las indicaciones. Pronto estamos de nuevo rodeados de abetos y pinos, del río tumultuoso que cae desgarbado entre grandes rocas, de paredes y de alberos con nieve. La animada conversación nos entretiene mientras hordas de mosquitos nos atacan. Caminando al lado del río, descubro ovejas y cabras en un cercado extraño, tiras de plástico que no parecen capaces de frenar nada. Mi compañero me anima a tocarlas, y al hacerlo retiro la mano, electrocutado. Reflexiono en voz alta que tendría que haberme parecido obvio... pero hay cosas que son evidentes cuando uno ya las ha superado, y no antes. Más adelante, en un pequeño grupo de casas que parecen abandonadas, nos encontramos con lo que parece ser la rueda de un molino antiguo, tirada entre dos árboles a modo de banco. Desde allí, hacia atrás, el valle es un desfiladero amplio de paredes verticales iluminadas por el Sol alto. Me parece increíble haber estado ahí arriba y bajar hasta el suelo del valle. Me parece increíble la magnitud de todo lo que me rodea. Empezamos a estar cansados, o al menos esa la impresión que yo tengo. Sin embargo, seguiría caminando mil horas más. El contacto con la naturaleza me da una paz, una plenitud, que casi nada del mundo moderno me puede dar. Estando aquí, en un lugar así, es mucho más fácil ver lo superfluo y lo sobrante, ver lo que es necesario para vivir y lo que no es más que un artificio para acallar vacíos interiores. Es fácil ver que la balanza en donde se pone lo que merece la pena y lo que no, a veces, está inclinada hacia el lugar equivocado. Pero sólo lejos del origen del ruido uno puede percibir que este existe, al notar el silencio y escuchar lo que normalmente no se oye. Desconozco si mi compañero está cansado, pero propongo seguir y él acepta. Siguiendo el avance del valle, hacia Visp, quedan todavía muchos kilómetros de paredes y laderas y bosque. Con la diferencia de que, si el camino a Saas-Baden estaba ambiguamente indicado, el que sale de aquí en adelante no es ambiguo: es cero. 402 Desaparece todo atisbo de pueblo o de casas, y pronto estamos de nuevo entre el bosque y por caminos en los que no siempre hay marcas recientes que indiquen uso rutinario. La lengua de asfalto que es la carretera nos sirve de guía, pues sabemos que va directamente hacia la civilización, pero en muchas partes del camino, nada más que nuestra propia interpretación nos guía. El recuerdo de casi haber perecido cayendo en aquella cascada invisible nos azuza para seguir y nos aviva el humor. Alguna nube oculta el Sol por momentos, ofreciéndonos algo de sombra. Cruzamos el río por un puente metálico, muy alaskeño, siguiendo una indicación, y empezamos a subir una ladera donde han cortado los árboles, y que nos ofrece cierta perspectiva de la parte del valle que ha de venir. Sin embargo, las curvas del río hoy y el glaciar en el pasado, nos ocultan parte del camino. Lo seguimos con la certeza de que nos llevará a algún lugar, y poco después estamos internándonos en un prado vallado entre árboles y enclavado al lado del río, donde un caseto oculta tras un candado dios sabe qué. Es aquí cuando mi anfitrión hace la foto que sirve de portada de este libreto, y me siento igual que en la foto, intrépido y aventurero. Me siento el Alex de Hacia rutas salvajes, o el Jon Krakauer lanzándose hacia aquella esquirla de piedra helada en Alaska, o como London o Kerouac en sus viajes, o mismamente como Colin Thubron en sus andanzas modernas... pero mi viaje no es ni una sombra de los que me preceden. Puedo sentirme intrépido pero sé que solamente es una impresión. Sin embargo, es agradable sentirse así, vivo, absolutamente vivo. Porque en la vida diaria, esa que viene marcada por el sonido del despertador, del tráfico, del trabajo, de los ritmos de la comida y la cena, de la cerveza,... esa vida diaria nos atonta y nos hace menos perceptivos. Nos obliga a la velocidad, a la celeridad. Y así no se puede respirar. Más tarde, llegamos a un pequeño pueblo que yace desierto a la una de la tarde. Las nubes tapan la luz que cae al valle, y este se convierte en un ataúd húmedo y gris. Los verdes refulgentes se transforman en el terciopelo oscuro de una caja de joyas cerrada. Paseamos el pueblo desierto que se extiende a un lado y a otro del río, más tranquilo en tierras llanas, y en el bordillo de unos pequeños garages, nos sentamos a comer. A nuestra espalda, una iglesia ortodoxa con su extraño cementerio de tumbas pequeñas y altas cruces, una iglesia santificada por San Nicolás, y que parece competir con su versión católica, al otro lado de la carretera. Una excursión de niños rodea el altar ordotoxo mientras nosotros pasamos a echar un vistazo y siguiendo el camino que nos lleva al norte, y de vuelta. Empezamos a plantearnos si tomar o no el bus, pero lo vemos pasar y lo dejamos ir, así que echamos a andar. Pronto, las nubes se esfuman y de nuevo 403 cae la luz encendiendo los colores. A estas alturas, llevamos caminando por senderos más o menos practicables unas cuatro horas y media, y aunque yo sigo con la emoción contenida y con ganas de continuar, me obligo a ser prudente para detectar el cansancio en mi compañero de viaje. Bastante ha hecho con ofrecerme techo como para que le obligue a una caminata brutal... Llevamos un rato intentando encontrar Eisten, un misterioso pueblo que aparece en el folleto informativo pero que no da aparecido... un rato más tarde, leemos en un cartel que nos falta una hora para Eisten. Pensamos unos segundos si seguir o no, parados al lado de la carretera y de un puente sobre el río, decenas de metros más abajo. El valle salva ahora un desnivel importante. Digo de continuar, y nos internamos por las casas del pequeño pueblo junto al puente. El camino se interna entre ellas hasta el punto de atravesar las huertas. Dejamos atrás la última de las casas pasando por un prado lleno de alta hierba, y al final encontramos un cercado electrificado y un portón de madera cerrado. Amanece la duda. Las casas no están muy lejos, así que podríamos preguntar, aunque antes no hubiésemos visto a nadie. MI anfitrión dice que si el portón está cerrado por algo es, pero yo insisto y salto. Él va detrás de mí. El sendero que estamos siguiendo nos lleva hacia un grupo de árboles. Allí, al pie de unos grandes peñascos redondos, cantos rodados de tamaño colosal, y bajo la sombra de los árboles, vemos una pendiente de cemento que salva un hueco entre rocas, y al otro lado, otro portón, esta vez metálico. No es imposible saltarlo, pero yo tengo dudas al respecto y mi compañero ninguna duda. Damos media vuelta, volviendo sobre nuestros pasos, saltando de nuevo el primer portón de madera, atravesando huertos y el pequeño conjunto de casas hasta llegar de nuevo al puente. Nos sentamos en la parada de la Die Post. Me siento algo frustrado por no haber podido seguir, pero al mismo tiempo contento de haber llegado tan lejos. A cálculo de pájaro, hemos hecho unos doce o trece kilómetros campo a través... Cuando el amarillo de la Die Post aparece a lo lejos, mi compañero alza el brazo para que pare. Nos subimos, y mientras el conductor, mucho más sobrio y serio que el otro, arranca, vuelvo a mostrarle mi Interrail, y mi compañero, detrás, explica que el conductor anterior le dejó pasar. El cuento vuelve a colar, aunque yo tengo la sensación de que no cuela, de que simplemente no tienen ganas de pelearse con un turista mal de dinero. Nos sentamos en los asientos mientras las curvas y la velocidad van inclinando el microbús en una u otra dirección. A la derecha, el río continúa su excavación y el valle se hace profundo. Un centenar de metros más adelante de donde la valla nos ha cortado el camino, vemos en silencio un desprendimiento de rocas que ha sembrado de piedras la ladera y ha sepultado el camino. Esa es la razón de la valla, y yo noto que acabo de asimilar 404 una importante lección. Nuestro viaje en bus sigue plácidamente hasta que de nuevo estamos en bus. Al habernos sentado, notamos de golpe el cansancio en las piernas. Intentamos pasear por el pueblo, mucho más vivo que a las ocho de la mañana, pero sin poder sacarse de encima la etiqueta de pueblo de paso. Al oeste, siguiendo la carretera, están el pueblo de Sierre, y cruzando la frontera, el Chamonix y el Mont Blanc; al sur, Italia a un respiro, y al norte la Suiza llana de Berna, Basel, etc. Paseamos por sus calles hasta terminar en una plaza adoquinada y desierta, en torno a la cual se alzan una biblioteca y el ayuntamiento, todos pintados de blanco como llamando a la luz. Nos sentamos en un banco y estiramos las piernas. No vemos a nadie. Un rato más tarde, volvemos a la estación y nos sentamos a esperar el siguiente tren de vuelta a casa. Este no tarda mucho en llegar. Como siempre, subimos y nos sentamos en la planta de arriba. Frente a nosotros, veo a lo que más tarde llamaré '(descomunal) femme fatale en un tren de Visp a Bern (Switzerland)' (http://lallamadadelatrascendencia.wordpress.com/wp-admin/post.php? post=70&action=edit): Al entrar en el tren me siento donde siempre, subiendo al segundo piso y junto a las escaleras, para que al llegar al estación de destino no tenga que hacer cola para salir del tren. Frente a mí se materializa ella. El tren se pone en marcha, un traqueteo leve y olvidado. Fuera, se elevan montañas como colosos, cumbres casi nevadas a pesar del Sol de junio, laderas que caen hacia el fondo del valle como una ola de tierra oscura y musgosa. Crecen los bosques. Arriba, un cielo azul brumoso, y parece que el aire se enciende. Frente a mí, ella. Que mira por la ventana, absorta sólo en apariencia, con la melena rubia despeinada. Lazos de pelo ondulado caen por delante de su cara, mientras el grueso se lo ata tras la cabeza, con dos lapices negros cruzados. Una frente escasa y una nariz fina y respingona, y unos ojos verdes grandes y brillantes bajo los cuales unas ojeras oscuras violáceas reinan y llaman al insomnio (otra vez). Unos grandes cascos cubren sus orejas, con el arco por encima de la cabeza como una diadema, unidos a un iPod como un feto a su madre. La música salta fuera, llena de graves, y flota en el aire fresco del vagón, que traquetea en una curva antes de penetrar en un largo túnel. Ella masca un chicle con descaro, mostrando unos dientes blancos, y de vez en cuando, tararea en voz alta una parte de la canción, con una voz suave pero algo rasgada. Humedece sus labios gruesos en un gesto calculado. Salimos del túnel y el Sol ilumina su 405 rostro. La piel es pálida pero con un matiz amarillento. Disimulo que no la miro y miro por la ventana, en donde la luz del vagón hace que se refleje su rostro. Ella ha dejado de cantar y se inclina hacia sus bolsos. Primero rebusca en el más grande, de tela blanca y pintado a mano con letras de colores, acuarela pintada sobre un lienzo de tela. Las palabras están en alemán o francés, y no conozco ninguna, excepto l´oeuf y, precisamente, l´amour. No encuentra lo que busca, así que pasa a buscar en un bolso más pequeño, de cuero, y luego saca tabaco de liar y un papel. Toquetea el papel, que refleja la luz del Sol quedamente, y después se pone a liar un pitillo. El movimiento de sus manos, experto y firme, se vuelve una danza absolutamente seductora. Erótica, irresistible. La miro y noto que no soy el único. No sé su nombre (cómo para preguntárselo), pero mentalmente la llamo Laetitia. Termina de liar el pitillo, y juega con él pasándolo entre los dedos como la varita de una animadora. Luego lo deja a un lado, con gesto de fastidio porque no puede fumárselo en el tren. Se pone un fular morado y casi transparente, enrollado al cuello como una boa constrictor, y luego parece quedarse dormida, con la cabeza apoyada de lado sobre el cristal de la ventana. Sólo disimula, disimula otra vez para que la miren, y yo caigo en el embrujo y aprovecho su falso sueño para mirarla. Sobre la piel de su pecho desciende un collar de bolas oscuras, y luego un top verde oscuro escaso, y bajo él un sujetador negro cubre unos pechos pequeños. El aire acondicionado revela sus pezones erectos, y las tiras del sujetador se despeñan de sus hombros y caen casi hasta los codos. En su muñeca izquierda alumbran pulseras de cuero y bolas entrelazadas, y al otro lado, un curioso reloj infantil, y sobre su mano un tatuaje de henna hecho de espirales y esferas y estrellas. Un minuto más tarde, consciente de que ya todos la miran, abre los ojos que brillan insólitos y conscientes, y esboza una sonrisa de satisfacción y baja la mirada y luego la dirige afuera. Con descaro miro la falda que cubre sus piernas, azul oscura y hippie y vaporosa, bajo la cual asoman dobladas bajo el cuerpo sus pies descalzos y pequeños, con lunares negros pintados sobre las uñas y un tatuaje que se insinúa en su pantorrilla. Es casi demasiado erótica, habita una débil frontera entre lo vulgar y lo exquisito. Pero domina el equilibrio, y estoy seguro de que jamás caerá a un lado u otro. Se despereza, estirando sus brazos e inflando su pecho. Me permito una sonrisa, y saco mi libreta y sobre una página perdida, escribo acerca de ella. No mucho, solamente palabras sueltas. Eso parece desconcertarla, pero evita mirarme cuando yo hago un alto buscando la palabra justa. Pocos segundos más tarde, tras rebuscar en su bolso blanco, también ella saca una libreta. Pero sobre sus páginas cuadriculadas no hace sino garabatos: espirales sin fin, estrellas que se 406 complican hasta convertirse en borrones, palabras sueltas, letras con diéresis y muchas consonantes (jujijastkli, por ejemplo). La ignoro y sigo escribiendo. Ella se aburre y echa un trago a una lata rosa donde leo Cardinal Love. Luego guarda la libreta, y finalmente, esta vez de verdad, se duerme. Miro sus ojeras, que me transmiten una familiaridad difícil de describir. Afuera, las montañas ya están lejos y el valle se ha ampliado y hay casas típicas y vacas y praderas y bosques. Vislumbro un lago a mi derecha, entre colinas. Suspirando, reflexiono sobre mi viaje, mientras la observo y descubro una gota de saliva que asoma entre sus labios abiertos, y resbala casi a punto de caerse pero permaneciendo en el límite. El límite en el que ella habita. El límite en el que, al fin, habitamos todos. Más tarde, llegamos a Bern, nos bajamos del tren, mientras que ella sigue hacia tierras del norte de Suiza. Nosotros, a Schosshaldenstrasse. Ella, al pasado de nuestros recuerdos. Agotados, con la sensación de haber pasado un gran día en un gran lugar. La aventura del Valais, terminada. Y la de Suiza, casi también. DÍA 8 (12 de junio de 2010) (Bern – Zurich Flughafen – Santiago de Compostela) Amanezco temprano el día de mi partida, y silenciosamente recojo mis cosas y las voy metiendo en la maleta. Con el miedo interno de que me pase de peso y me hagan pagar en el aeropuerto. Ya me he despedido de mi anfitrión y su familia, con un aquel ya de familiaridad, ese que regala el paso de los días. El día en Bern está entre limpio y ahumado, como si alguien estuviese preparando unas buenas brasas para la hora de comer. A la maleta se van los regalos que llevo a mi familia, pues aunque no lo reflejen las palabras, turista soy, para aventurero aún me falta. Hay un cuerno alpino, un cencerro, chocolate, una piedra con forma de fósil,... hago un ovillo con la ropa sucia, y con la retahíla de folletos y papeles y tickets de bus y tren y ferry, los paso uno a uno intentando descartar el que no sirva absolutamente de nada, pero al final los meto todos en uno de los compartimentos de la maleta. Desayuno algo frugalmente, y me decido a irme. Todavía no sé muy bien qué haré en el día de hoy. El planing previo incluye visitar Zurich, puesto que mi avión sale por la tarde, pero el cansancio de toda la semana, y de ayer, hace mella en mis piernas. Y en mi ánimo. He visto tantas maravillas, tantos lugares singulares, gentes y aspectos y fisonomías, tiendas y artificios, cielos y suelos,... no sé qué me puede ofrecer Zurich. Lo que leo en internet no me llama la atención: la capital 407 financiera de Suiza, con una city de altos rascacielos, una ciudad perfectamente comunicada con Europa por medio de un moderno aeropuerto, y estaciones de tren y bus que ven partir viajes en todas direcciones. Guardo mi Interrail, compañero de viaje. Se han agotado los días y tendré que pagar el viaje hasta el aeropuerto de Zurich (unos 28 euros). A estas alturas, ya no sé si esos euros me duelen o ya no. Cierro al fin la maleta y miro alrededor de la cama hinchable por si me dejo algo. No parece que sea así, pero revisar con la mirada me permite aprehender esa habitación en la que he terminado invariablemente las jornadas de este viaje. Salgo al balcón y observo el Gurten, a lo lejos, y la casa de enfrente, y escucho el casi silencio de una mañana de sábado a las puertas del verano en un barrio encantador y tranquilo. Me decido, al fin, a irme. Yo y mi anfitrión bajamos las escaleras del bloque, y salimos dejando atrás los buzones y el parapeto de las bicicletas y el pequeño jardín descuidado, y caminamos calle abajo hasta la parada de bus. Con la maleta arrastras, no puedo ir hasta la estación, pero me duele en el alma no volver a hacer el paseo por las grandiosas casas, los senderos hasta el puente, el Barenpark, la zona vieja y finalmente la plaza. El bus llega con su rojo y nos subimos, y avanza calle abajo en la curva, y enfila hacia la rotonda junto al Barenpark. Allí los osos se desperezan como si también ellos tuviesen fin de semana y no fuesen iguales todos sus días. Todavía no hay nadie en lo alto con sus cámaras. El Aar fluye a sus pies con ese azul cianuro de las aguas glaciares. Más allá atravesamos calles casi desiertas, gente que pasea en bicicleta, un grupo que se prepara a las puertas de la iglesia, camionetas descargando... llegamos a la estación demasiado rápido. Me hubiese gustado dar más y más vueltas por la ciudad hasta aburrirme. En la estación no hay tanta gente como durante la semana. El flujo es menor y hay más grupos de adolescentes rezumando hormonas por todos los poros de su cuerpo. Me compro el billete al aeropuerto, pagando con tarjeta y sin mirar, y caminamos con la maleta arrastro hasta el andén. Allí esperamos cruzando frases insustanciales, esas previas a una despedida. En el suelo, los mismos chicles pegados que otros días, los mismos bancos de metal gastado. A un lado, la oscuridad de una estación subterránea que penetra en la tierra, y al otro, la boca de la estación con el cielo cruzado de cables. Llega el tren. Me despido de mi anfitrión incapaz de expresar mi agradecimiento, como siempre me ocurre, y subo. Dejo la maleta a un lado y me siento. El tren avanza. Durante unos segundos sufro un ataque de pánico al no encontrar el billete recién comprado. En mi cartera sólo veo billetes gastados. El revisor se acerca, ya está al fondo del vagón. Yo encuentro con un largo suspiro mi billete. Durante unos segundos, 408 me he olvidado de la nostalgia y los recuerdos y las satisfacciones y el miedo al avión. Pronto volverán. El revisor pasa y yo le tiendo el billete rebelde. El tren ya está cruzando el río Aar, en lo alto del puente metálico, y yo me pongo mi música y saco la libreta de notas. Quiero apuntar algo. Al otro lado del pasillo, una chica mira como escribo. No es una sensación desconocida para mí, pero lo que me sorprende es que a continuación saca una libretita y también ella se pone a escribir, echándome fugaces miradas. Lleva una camiseta de tirantes blancos, unos leggins negros y sandalias. Sus uñas de los pies están pintadas de negro, su pelo liso y castaño. Sus piernas parecen anchas. Sobre la mesita, tiene entreabierto un libro. Se cierra sólo y leo su título: 'Lila, lila', de un tal Martin Suter. En mi oído, Isabel (TAB) me repite que ella se lo dice, que no hay problema, que no entra en detalles. Más allá del cristal, todo es una neblina densa, y las siluetas desenfocadas de pueblos y edificios y campos hacen que el viaje se vuelva vertiginoso. ¿O es acaso el hecho de que se termine lo que lo vuelve casi supersónico? Internamente, decido no detenerme en la ciudad de Zurich. He rumiado la decisión casi desde el momento de salir de Schosshaldenstrasse, y ahora que lo murmuro ya no hay forma de ir atrás. Nadasurf me canta sobre la popularidad en los institutos americanos, y Second acerca de no sé qué de un rincón exquisito. Todo parece alimentar mi ego, y mi mente se vuelve más lúcida con el paso de los kilómetros. Las canciones me avivan. Me pregunto si lo que llama la atención de mí es mi libreta de notas, mis cascos verdes o los lemas de mis camisetas, inusuales en tierras suizas. Tras el cristal campos verdes, me despido de ellos sumisamente, sin saber cuando los volveré a ver, y me digo que qué tipo de gallego soy, que volviendo a su tierra echa de menos otras y no añora la suya. La chica que toma notas sigue haciéndolo, y por un momento parece que va a decirme algo, pero luego sonríe bajando la mirada y sigue escribiendo. Me gusta la idea de que haya inspirado a alguien a que escriba unas palabras, del mismo modo que yo me he aprovechado de este país y sus gentes para arrancar palabras de donde antes no había más que una página en blanco. Por un instante, también yo estoy a punto de decirle algo, de preguntarle sobre qué está escribiendo, pero me cohíbo en el último instante. Ella se da cuenta y sonríe y escribe. Quizá esté creando un personaje, quizá una situación, quizá la lista de la compra, quizá nada... Siguen sonando canciones. Llegamos a Zurich, penentrando en la zona industrial 409 repleta de almacenes y fábricas. Por primera vez desde Bern, el tren se detienen. La chica se levanta y nos echamos un último vistazo antes de que desaparezca escaleras abajo. Así nos despedimos, anónimos, como las miles de miradas que la gente se cruza cada día en la calle, como los cientos o miles de caras que he mirado esta semana... ¿cuánto perdurarán en mi memoria? ¿Cuánto en la suya propia? ¿Cuánto? El tren arranca y noto una brisa de aire caliente en mi cara, y anoto en mi libreta: 'Magnífica brisa biónica'. Palabras que se perderán en estas cuatro paredes en las que me encuentro... Dentro del aeropuerto tengo la impresión de que no ha pasado más de una semana, de que acabo de llegar. Paseo arrastrando mi maleta porque no me apetece gastar diez euros en tenerla en una consigna. De todos modos, no iré muy lejos. Con el paso de los minutos, me conozco toda la zona de tiendas. Un rato más tarde, sobre la una, me siento en el McDonals, y me como una sabrosa y tóxica Big Mac. Mientras lo hago, tengo un fugaz pensamiento, tan irónico como triste: que el avión se estrella de vuelta a Santiago y la última comida que prueban mis papilas gustativas es una asquerosa hamburguesa... Me pregunto si el pensamiento procede del monstruo que vive agazapado en mi mente y que se encarga de hacerme temer los aviones y volar. Faltan horas para que salga el avión, y yo me entretengo en la zona libre. Sobre una gran tela blanca se proyecta el Greece – Korea, el segundo partido del mundial. Detrás de mi mesa, una familia de coreanos vive el partido con intensidad. Una de las hijas se parece a Sun (Lost). Con la llegada del primer gol, los coreanos estallan y el padre de familia se levanta y alza los brazos como si se acabase de hacer millonario, tal fervor patrio arde en su pecho. Yo me levanto un rato más tarde, cruzo unas mamparas, en donde una pantalla más pequeña enseña también el devenir del partido. Hay sofás y la gente sigue el partido con más o menos intensidad. Me siento en uno de los sofás, la maleta a mis pies. A mi lado, una griega sufre con el mal juego de su selección. Pienso que si eso es lo único de su país que tiene que maldecir, viendo las noticias de cómo la crisis azota la nación helena,... el partido termina con la victoria de Corea, y escucho a la familia de coreanos celebrándolo al otro lado de las mamparas. La griega se maldice. ¿Eres griega?, le pregunto. Y ella hace un gesto como de que resulta evidente. Si. Otra vez será, supongo, le digo. Es cierto. 410 Me levanto otra vez y doy un paseo. Me siento tranquilo a pesar de que en unas horas debo volar y no tengo porros a mi alcance (mi arma secreta). No me he atrevido a traerlos a un país tan estricto como Suiza. Aún así, me siento pleno. Ahora me voy, apreciando el ambiente en el que he vivido estos días, me siento cómodo, consciente de que, aunque malo, mi inglés me sirve para comunicarme con un mínimo de garantías. Me voy con la certeza de que viajar en soledad es un placer maravilloso que todo el mundo debería practicar alguna vez en su vida. Quizá no al modo de Colin Thubron, o los grandes escritores viajeros del pasado, pero sí de un modo semi-turista. Me voy, en fin, sabiendo mucho más de Suiza de lo que sabía antes. Conociendo Suiza en un sentido casi vital. Con el paso de las horas, me doy cuenta (como si no lo supiese antes), de que los aeropuertos están perfectamente diseñados para el consumidor. Es fácil ver, sentado en un banco junto a las tiendas, como los pasajeros caminan entre dudas y terminan entrando y consumiendo. Yo mismo soy uno de ellos, uno de los que cae innecesariamente en el capitalismo exacerbado que nos rellena los vacíos con productos de calidad perfectamente colocados en sus instantes en una falsa impresión de orden y utilidad. Me siento de nuevo en las mesas junto al proyector, y observo la fauna del aeropuerto escuchando Hola A Todo El Mundo. A un lado, hay tres adolescentes trasnochados vestidos como auténticos dioses del hip-hop, que toman zumo como si fuese una botella de vodka, y que han abierto una bolsa de patatas fritas sobre una mesa. No muy lejos sigue la familia de coreanos, todavía contentos hablando del partido, con sus normalmente graves y serios rostros asiáticos deformados por una sonrisa de alegría. Frente a mi una pareja estereotipa de una tacada miles de tópicos. Ambos rubios y de ojos azules, esbeltos y en cierto modo guapos. Ella habla sin parar, rodeada de bolsas de tiendas del aeropuerto, y él mira la pantalla vacía sin hacerle el menor caso. Yo me pregunto cómo puede hacerlo y como puede ella no darse cuenta. De pie junto a unas plantas, un nigeriano que habla por el móvil y que le cuenta a alguien que pronto empezará el partido de su selección con Argentina. Parece muy emocionado. Y alrededor, todo el tiempo, una muchedumbre anónima se mueve sin cesar, entrando y saliendo, subiendo y bajando, hablando por el móvil, comprobando sus billetes de embarque, revisando sus enseres, mirando la hora, gritándose, riendo, soñando, preocupados,... 411 Ahora estoy, tristemente, tratando de embriagarme con unas cervezas, de anestesiarme para que el vuelo transcurra más tranquilo. Sin embargo, es todo muy caro, y todavía falta una hora y media para subirme al avión. Para cuando lo haga, el efecto de las cervezas se habrá ido y con el lo plácido que hubiese podido tener el vuelo. En mi cabeza, Manolo García canta 'Vendrán días', han de venir, y yo me digo que sí, que vendrán días, que el avión alzará el vuelo con menos gracia que cualquier ave pero con eficacia. Mi mente cae de nuevo en las holografías del universo, en las realidades paralelas o en las realidades incompletas, pensamientos que se pierden por la imposibilidad de ser transcritos en su totalidad. Por el rabillo del ojo, diminutas burbujas de dióxido de carbono ascienden por el dorado contenido del vaso de cristal, ascienden hacia una atmósfera en la que se diluirán perdiendo su personalidad y cayendo en el anonimato de la masa. Me pregunto si todo esto que me rodea no es más que algo parecido a Matrix. ¿Existo realmente? O, quizá, solamente me proyecto a mí mismo con la capacidad, ¿de qué? ¿He creado yo a Manolo García y con mi mente le hago cantar a mi oído? Mientras me planteo tonterías del estilo, veo que la sala de espera alrededor de mi puerta de embarque está vacía. La cerveza me abotarga, me hace más lúcido para unas cosas pero menos para otras. Me gusta la sensación, pero me pregunto cuánto durará. Mi aventura suiza llega a su fin: Sweiss, Svizzera, Suisse, Switzerland, ¿cuándo volveré aquí? He paseado por las llanuras del Rhein, por las montañas del sur del país, por las ciudades pequeñas y acogedoras. He navegado los lagos y caminado los senderos, he subido en teleféricos a miles de metros de altura. Mis oídos han escuchado cientos de canciones diferentes, han escuchado el francés y el inglés y el alemán y el bernés y el italiano, también tailandés, chino, japonés,... por momentos, fugaces, he llegado a maravillarme de la diversidad que nos ofrece la población humana. He visto mil y un tonos diferentes de verde, los ríos de aguas glaciares y resplandecientes, los montes... Me he enfrentado al miedo a hablar con desconocidos, he encontrado gente amable por doquier, precios caros por todas partes. Te he echado de menos, te he añorado, te he recordado. Se me han ocurrido relatos, novelas, imágenes, en fin, me he inspirado. Me he sentido único y al mismo tiempo parte de un todo, me he sentido pleno y en paz. Me he sentido, otra vez, especial. Me doy cuenta de que Colin Thubron, referencia en estas lides, termina siempre con un aquel de tristeza nostálgica y contemplativa, un tufillo que huele a 'antes era mejor'. Siempre me había preguntado por qué. Un final así funciona, pero además ahora compruebo que es absolutamente realista. 412 Dentro de un rato, huiré corriendo hacia el oeste, como si huyese del atardecer. Una batalla desigual que perderé antes de empezar. Mientras yo huyo, o probablemente antes, esa misma luz que me alumbra se escapará del fondo de los valles por los que he caminado. Pero no de las altas cimas, en donde los rayos del Sol seguirán cayendo oblicuos sobre las nieves perennes. Pero el viaje aún no ha terminado. El final se escribe en Compostela. Sin embargo, es ahora, en el aeropuerto antes de subir al avión, cuando me gustaría tener frente a mí a Colin Thubron. Preguntarle: ¿Cómo lo haces? ¿Cómo coño lo haces? ¿Qué es lo que te inventas y qué no? ¿Cómo recuerdas todo eso que vives? ¿Cómo? Tras escribir todas estas páginas, me doy cuenta de lo difícil que es. La cerveza no lo ha conseguido, no me anestesia. –¿Cómo ordenaré todo esto para que el que lo lea lo entienda? –Eh, pero no disimules. Te importa muy poco que te entiendan o no. Escribes para ti, no para los demás. –Cierto. Pero me gustaría que a alguien le gustase, que alguien me entendiese. –¿Buscas la aprobación de los demás? Esto es nuevo. –Y yo qué sé lo que busco. Quizá no busque nada, quizá sólo sea matar las horas. A veces me pregunto qué haría con tanto tiempo... quizá busque lo que todos. Quizá lo encuentre algún día, o quizá no. Quizá lo que busco esté en un lugar que todavía no he visitado, o quizá esté sentado en casa esperándome. Quizá duela, quizá me haga llorar. –Muy épico. –Y tú muy imbécil. Al fin el avión despega, y yo me adormezco escuchando a Sigur Ros con el recuerdo de un viaje que no sé si ha ocurrido de verdad o es solamente una mentira. Abajo, las nubes. Se termina el viaje, mientras nos comemos las nubes y devoramos el Sol moribundo. Es el fin. 413 ¿El fin? No, no ha terminado aún. Como he dicho, el relato debe terminar con tristeza, con mucha tristeza, esa tristeza difícil de definir, difícil de amarrar, con los 'ciclismos' (por cíclico), los azares y la multiplicidad de interpretaciones. No, no termina. Y no, no entiendo. Los viajes no terminan, porque cuando uno cree que terminan, de hecho no hacen más que empezar. Suiza no termina. Empieza. Y esto si que es un fin. 00:51, 13 de junio de 2010, EDC. 414 415 Mijail Mijail se acercó a la ventana, con pasos lentos y ligero el peso de su cuerpo, crujiendo la madera seca y vieja. Así crujían también sus huesos, sus músculos fláccidos y que llamaban ya a la tumba. Levantó el cristal sucio de la ventana, y apoyó sus codos en el alféizar cubierto de arena y polvo. Observó el mundo a través del vidrio gastado de sus ojos, reconociéndolo como hacía cada mañana. La lengua estrecha y gris de arena mojada se extendía a izquierda y derecha, encajonada por la espuma salada de las olas rompientes y por la hierba seca y alta que gracias al viento lamía también la arena. La playa, encerrada. Y más allá, entre el horizonte de agua y cielo gris, una línea que en el fondo no existía separaba dos realidades que se reflejaban a sí mismas. Ululó el viento, colándose en el interior de aquella gran casa vacía y hueca como un cascarón por tiempo abandonado al vaivén de los segundos y los instantes, y Mijail respiró aquel aire frío como si tuviese la necesidad de calentarlo con el fuego de sus pulmones gastados. Viejos serán mis huesos, pero mis sentidos funcionan, murmuró. Había también dos islas, dos cascotes de roca muerta que emergían entre las aguas como icebergs varados. Mijail las miraba todos los días, las analizaba tratando de bucear en sus colores apagados, pero nunca encontraba nada. Y luego, a medida que la tarde avanzaba con melifluo tránsito, la niebla corría desde más allá de la curva y se abalanzaba sobre las rocas, las sobrepasaba y caía hacia la playa, cubriendo la arena gris y convirtiendo a Mijail, y su casa, en un navío inmóvil rodeado de un mar de bruma plateada. Hasta que caía la noche y volvían los demonios. Se retiró de la ventana, la cerró, y se arrebujó en una manta y en el aire fresco que permanecía en la habitación. Cayeron sus huesos en la butaca vieja y raída. En la mesita a un lado había unas hojas amarillentas y cuarteadas. Las tomó con sus yemas y sus pupilas negras como el tejido del cosmos cayeron sobre cada letra, sobre cada trazo conocido. ‘Aquí todo es muy duro. Apenas he podido dormir. A mi lado, Johny tiene una pierna gangrenada y Thomas no deja de toser. Creo que es tuberculosis. Se nos está acabando la munición y la trinchera se cubre de cadáveres. No sé cuánto podremos resistir. Yo me consuelo recordando tu pelo y escribiéndote cartas bajo el cielo gris de humo. Creo que es el fin... Sólo me consuela el hecho de que mi sangre servirá para que tengas una vida larga, para que puedas cuidar de nuestros hijos...’ Latieron las cicatrices de las balas en su hombro y en sus brazos, en una pantorrilla, pero latió más su corazón, recordando. Dejó las hojas a un lado. No necesitaba leer aquellas palabras, las tenía grabadas. Aquella trinchera había sido su vida durante días, un grupo de almas abandonadas a su suerte, sin munición apenas y sin comida, bajo la caída de lluvia helada o de nieve, y bajo el fuego enemigo. Recordaba perfectamente aquel aire frío mezclado con la ropa empapada y el olor a muerte. Si cerraba los ojos, creía estar de nuevo allí. Sus superiores habían renunciado a aquel bastión ya perdido en el frente, rodeado de enemigos, pero eso Mijail y sus compañeros no lo sabían. Les tocaba morir. La tierra mojada se deshacía sobre sus hombros, como pan viejo y duro, y el metal frío en sus manos, y el cielo gris y lleno de humo de cañones y morteros, y el rojo llameante de la pierna gangrenada de Johny, llena de pus y rodeada de suciedad, y la tos de Thomas era el aliento pútrido de la muerte. Durante días, las cajas de munición consumiéndose en una cuenta atrás hasta que la parca apareciese en aquel exiguo corredor. Caían los hombres, se acumulaban los cadáveres, que a los ojos de Mijail se iban azulando, el mismo azul que el de un cielo despejado al caer el ocaso. Así se teñían también sus ojos. Y una tarde, un silencio como ningún otro que recordase aplastó aquel lugar. Se serenó el aire, no hubo disparos ni la matraca de los obuses de artillería, y solamente se escuchó el respirar de una tierra vacía. Mijail dejó su arma sobre el suelo encharcado, y se giró y alzó sus piernas hasta que sus ojos llenos de legañas y de grasa de motor miraron la larga explanada cubierta de cascotes de balas, de hoyos y de pedazos de madera. Y una profunda sábana de niebla que corría sobre ella como un tsunami. Jamás sintió Mijail un miedo tal, cuando de la niebla que avanzaba hacia él surgieron un sinfín de cascos negros y las armas alzadas y un tum-tum que no eran más que un millón de pies golpeando la tierra ya machacada. La niebla y la muerte, esa era la pesadilla de Mijail. Se acarició las manos y luego las colocó como artefactos muertos sobre la manta que le cubría, y respiró hondo tratando de escapar de aquella sensación amarga que cubría su lengua. Oh, y allí estaba, decenas de años más tarde, recordando como un viejo estúpido aquellos momentos, recordando la niebla que caía hacia él y la muerte en sus botas negras. Latían, latían las cicatrices, latía su corazón ardiente, latían sus ojos ahora limpios de grasa pero sucios del paso de los años. Le atrapó el sueño inquieto entre aquellas visiones de un pasado que había sucedido hacía tanto, arrebujado en su manta, en una casa vacía pero que le protegía, las hojas viejas sobre la mesita, cuarteadas como la piel de sus manos y de su rostro. Para cuando le llamó el mundo, Mijail comprobó que había avanzado el día y que la tarde moría. Y enfrentándose a sus demonios, retiró la manta y se acercó a la ventana. Tras la cual, en procesión veloz y siniestra, la niebla avanzaba cubriendo los dos islotes abandonados, sobrepasando las aguas que rompían tranquilas y grumosas en la orilla de arena y de cantos rodados, empujando la lluvia o la nieve, asustando la hierba seca y haciendo crujir aquella casa vieja. La niebla y la muerte, una vez más. Y Mijail con los pies sobre el suelo, el pecho abierto y los ojos bien atentos. La niebla cayendo sobre la casa, envolviéndola. Cada día vienes, vieja amiga, murmuró, y cada día te vas. FIN Ernesto Diéguez Casal, 18:29, 2 de abril de 2010 El abuelo ha muerto Me levanté de cama con sueño, como siempre que me obligaban a dormir la siesta. Lo odiaba, y mientras caminaba por el pasillo contando las motas negras sobre las baldosas grises, noté aún las marcas de las sábanas sobre mi cara. Mi abuela estaba en la cocina, pero yo fui silenciosamente al salón. La luz de media tarde entraba a raudales por las ventanas, y durante un buen rato, me entretuve jugando con mis dinosaurios. Emprendía verdaderas batallas haciéndolos escalar sobre el sofá, lanzándolos al aire y haciéndolos chocar. En uno los envites, la pirueta fue demasiado violenta, y un triceratops salió disparado hacia la estantería. Vi con horror como chocaba con una figura de cristal, derribándola y haciéndola caer al suelo. Estalló en mil pedazos, y me quedé paralizado. Mi abuela apareció en menos de tres segundos. Con su rostro contrariado, empezó a reñirme. Yo dejé de escucharla, poniendo mi falsa cara de culpa. No había sido culpa mía, era cosa de la suerte. Con un último grito, me instó a que desapareciese, ¡a la huerta!, gritó. Salí por la puerta de mal humor, y bajé por las escaleras. Vivíamos en un piso de varias plantas, alquilados, y nuestros vecinos de abajo, los dueños del edificio, tenían una bonita huerta a un lado del río. Arrastré los pies con desgana. Hacía mucho calor para estar en la huerta, pero cuando mi abuela se enfadaba no había nada que hacer. Odié por momentos aquella estúpida figurita de cristal. Al llegar a la entrada del edificio, abrí la puerta que me llevaría al garaje, y más allá, a la huerta. Escuché entonces el ruido de la puerta de la calle, y me di la vuelta. Intuí que era mi madre la que entraba, y no estaba equivocado. Pero entraba cubriéndose la cara con las manos, el rostro enrojecido y corriendo. Desapareció escaleras arriba sin hacerme el menor caso. Yo me quedé allí parado, inmóvil, sin comprender nada. Mamá no suele llorar, pensé. Pero no le di mayor importancia. Por alguna razón, aquello no me parecía necesariamente malo. Bajé las escaleras estrechas hasta el garaje, y bordeando los coches, disfruté del aroma a gasolina que impregnaba el ambiente cerrado y húmedo. Luego, salí a la huerta. La gasolina desapareció, y un sinfín de olores explotó sobre mí. La huerta era un cuadrado amplio poblado de árboles frutales, viñas, un pozo de paredes blancas, y unas casetas en donde descansaban los perros de caza de mi vecino. Y bajo un gran ciruelo, estaban sentados los nietos de mi vecina. Me acerqué arrastrando los pies. Alex me saludó sonriendo, pero su hermano me miró con desdén. Yo siempre había hecho mejores migas con Alex, y no con el Otro. Nos pusimos a jugar al fútbol bajo aquel calor asfixiante, pero nos cansamos pronto. Sentados sobre una amplia piedra, comimos ciruelas. Estaban tan dulces que mi lengua hormigueó durante un buen rato. Y mientras le daba vueltas a la pepita de una de ellas, miré a lo alto del edificio, a las ventanas abiertas. Un runrún silencioso hacía mecerse las aguas en mi mente. De pronto, pensé: ‘abuelo ha muerto’. No tenía nada que ver con las lágrimas de mi madre, o con que mi abuela tardase tanto en llamarme para subir. No sabía por qué, pero estaba convencido de que mi abuelo había muerto. También Alex y el Otro llevaban demasiado tiempo en la huerta, algo poco habitual. Mi vecina apareció un rato más tarde, y nos dio a cada uno un bocadillo de rodajas de plátano. A mí no me gustaban los bocadillos de plátano, pero no dije nada temiendo una futura riña. Me lo comí en silencio, mientras mi vecina no dejaba de hablar. Yo apenas tenía hambre. Había comido demasiadas ciruelas. Al terminar, me acerqué a la verja de la huerta, y miré. Más allá, había un pequeño camino, y luego un largo prado cubierto de hierba y de ovejas. Tenía terminantemente prohibido ir allí, porque un rabioso doberman custodiaba el rebaño, y porque por allí solían pincharse los drogadictos. Así, la tarde fue cayendo mientras jugábamos intermitentemente, algo aburridos. De vez en cuando, miraba hacia las ventanas de mi piso, esperando en vano que mi abuela saliese y me llamase a casa. Me habían prometido gominolas si dormía la siesta, y estaba decidido a comérmelas antes de cenar. Pero cada vez que miraba, el pequeño runrún me recordaba que mi abuelo había muerto. Se había convertido en una certeza absoluta. Seguí los movimientos de las ovejas, al otro lado, tratando de olvidarme de eso, y luego, descubrí que el Sol caía ya entre las colinas arrojando una luz maravillosa al atardecer. Era precioso, mucho más vívido que cualquier otro atardecer que recordase. Pero, algo harto, corrí hasta mi vecina y le dije que iba a subir al baño. Ella me respondió que mis padres habían tenido que salir, y que mejor fuese al suyo. Me siguió mientras subía las escaleras, y justo al entrar en su piso, me encontré de frente con su marido, que hablaba por teléfono. En ese instante, decía: ‘quiere que sea algo sencillo, sen paxaradas’. Al verme se calló de golpe, y luego bajó la voz. Era otra señal que confirmaba la muerte de mi abuelo. Estaba hablando con alguien para arreglar los asuntos del funeral. Fui al baño bajo la atenta mirada de mi vecina, pero cuando ella y su marido se pusieron a hablar a solas, me escabullí y subí las escaleras. Pegué la oreja a la puerta de mi casa, y escuché voces. Era mentira que se hubiesen marchado. Timbré como un poseso durante unos segundos, y cuando la puerta se abrió, mi madre me miró con los ojos enrojecidos. Tardó demasiado en sonreírme, aunque luego me acarició el pelo y me hizo sentir maravillosamente bien durante un instante. Cuando me hizo pasar, el runrún casi silencioso tomó el control y de mi boca salió un ‘¿Qué le ha pasado a abuelo? Está muerto, ¿verdad? Yo ya lo sabía’. Pero mi madre me dijo que no. El abuelo había tenido un infarto, y estaba ‘enfermo’ en el hospital. Pero no se había muerto. Me dijo que no me preocupara, que se pondría bien, y que me fuese un rato a la habitación. Allí, medité en qué me había equivocado, en que aquella certeza absoluta había demostrado ser falsa. Pero la luz del atardecer era todavía diferente, especial. Miré el Sol agonizante intentando saber qué había fallado. Pero aquella bola anaranjada no daba respuestas, sólo lanzaba luz y calor. Ocurrido en julio? de 1991. Vincent Vincent abrió los ojos muy lentamente, y sonrió satisfecho. A su alrededor, una pequeña habitación de tonos grises y con la cama deshecha. Había un ventanuco, por donde entra una luz blanca y pálida. Desdobló las piernas, y se incorporó, sin olvidarse de mantener la respiración abdominal. Hacer yoga le relajaba, le asentaba la mente. Y hacerlo en la Luna, con aquella débil gravedad, era una experiencia diferente. Al cerrar los ojos, la oscuridad le rodeaba y su cuerpo parecía levitar, como un niño estrella suspendido en el vacío cósmico. Si, Vincent sabía que era una persona especial en muchos sentidos. Jamás lo hubiese pensado, no si se lo hubiesen dicho cuando era joven: él, un médico, en la Luna. Se había convertido en un astronauta, como aquellos de las noveluchas que leía cuando tenía diez años. Sólo que no había encontrado todavía los alien en la superficie lunar, ni en las extensas planicies ni en las crestas de los cráteres. Había encontrado otras muchas cosas, a pesar de todo. Alguien golpeó la puerta, y Vincent perdió el hilo de la meditación y la placidez. La respiración abdominal se perdió, se infló su pecho. ¿Qué? –preguntó, incómodo. Su timidez había vuelto. Empieza tu turno –dijo la voz de Janin. No respondió. Se vistió en menos de un minuto, solícito. La colonia necesitaba un médico, un médico astronauta. Vincent era un miembro crucial de aquella pequeña comunidad. Un trabajador, pero no uno más. La vida de aquellas personas que odiaba le pertenecía. Devastado El cielo es negro. Las nubes corren a gran velocidad, y es como si tuviesen pies que al apoyarse en la cima de las montañas se diesen impulso. Al salir a la calle, ve un millar de coches destrozados, árboles caídos, restos de cristales y contenedores con las tapas levantadas, mostrando su interior cadavérico. Huele a lluvia y a polvo. Sale corriendo de allí, con la garrafa bajo el brazo, tembloroso. El ocaso es como una premonición de que lo peor está por venir, y sabe que no es una frase manida, que es cierto, que la noche hace que lo peor emane de las entrañas de la tierra. Corre unos metros. Le dan miedo las noches, desde que la desgracia ha caído sobre sus cabezas, pero la fuente no está lejos. Ha sido un descuido suyo el dejar que ella se terminase el agua con el día tan avanzado. Tendría que haberla reprendido, pero no es capaz. Y ahora está en el medio de la calle, con la noche cayendo sobre él. Ve un incendio a lo lejos, y siente un largo escalofrío. Hace frío, aunque no se haya dado cuenta hasta entonces. La belleza de las llamas atrae sus ojos hacia allí, pero por nada del mundo iría. Ahora cada grupo es una isla, no hay contacto, no hay sociedad, no hay nada, sólo almas que vagan por un mundo devastado, que buscan algo de comer, un poco de agua, un poco de leña, y que siguen la absurda dinámica de luchar por el día a día, sólo porque creen que es lo que deben hacer. La fuente no está lejos, pero para llegar a ella debe atravesar un callejón estrecho y largo donde las antiguas casas, ya viejas, se han desmoronado. Las rocas que formaron un día sus fachadas no son ahora más que cantos rodados gigantes, volcados. Hay tierra naranja por todas partes, y postes de la luz caídos. Mira de nuevo el cielo. Las nubes son cada vez más negras, la luz más escasa. Tendría que haber cogido una maldita linterna, piensa, pero ahora ya no hay marcha atrás. Concéntrate, se dice a continuación. Nota el tacto alargado del cuchillo en el bolsillo del pantalón. Con la mano libre, lo acaricia, como si fuese un seguro de vida, aunque en el fondo sabe que no es un seguro de nada. Luego se alza el pantalón medio caído. Ya casi no podré hacerle más agujeros al pantalón, piensa. Escucho susurros tras mis pasos, pero no se gira. Tiene miedo de lo que puede encontrar si lo hace. Necesita mirar adelante, nada más que seguir mirando al frente, no detenerse más. Al fin, ve la fuente al fondo, en lo alto de una ligera pendiente. Que él sepa, es la única que todavía expulsa algo de agua no contaminada, probablemente porque procede de un manantial. Si lo hubiese tocado el ser humano, estaría ya podrido. La visión le alegra. Representa algo fiable, representa la vida, aquel flujo de agua es como un regalo diario. Pero la alegría se desvanece al observar una figura allí parada. Su paso se aminora; el corazón, por el contrario, se acelera. La contradicción le vuelve loco, pero todo se vuelve inexorable. Más tarde o más temprano, llegará. Y cuando lo hace, la figura se vuelve hacia él. Durante unos segundos, el aire se vuelve tenso y eléctrico, casi parecen brotar las chispas entre los átomos. - Hola –dice, aunque ahora ya se ha perdido todo ese estúpido formalismo. La figura no responde de inmediato. - Venía a por agua –dice finalmente, con voz temblorosa. - Bien –responde, sin dejar de mirarle fijamente. - No quiero problemas. - No tiene porque haberlos -pero ya se ha llevado la mano al bolsillo, y sus dedos se cierran sobre el mango del cuchillo como la mandíbula de una hiena sobre el cadáver de una cebra. El hombre, del que apenas ha visto siquiera su rostro, termina de recoger agua, y enrosca tranquilamente el tapón de la botella. Luego le mira un instante, y puede ver sus ojos pequeños y brillantes. Siente un escalofrío. - Que vaya bien -dice, y echa andar. Su corazón late desbocado. Siente tanto miedo,… siente que su postura es una armadura pesada que le paraliza. El hombre pasa a su lado, y cuando ya está tras él, saca el cuchillo del bolsillo, y le asesta una rápida puñalada en la espalda. Hay un largo grito. Saca el cuchillo y lo vuelve a clavar, una y otra vez, una y otra vez, sin parar, hasta que el cuerpo cae al suelo, ya sin vida. Su botella rueda por la ligera pendiente y se pierde bajo las ruedas de un coche. Limpia la hoja del cuchillo con la manga de la chaqueta, y lo guarda en el bolsillo. Llena la garrafa de agua, y al irse, observa un instante aquel cadáver. Un buen hombre, sin duda, piensa. Sólo iba a por agua, pobre. Pero, ¿y si luego le seguía? ¿Y si averiguaba dónde estaba su refugio, y luego iba allí? ¿Y si los mataba? ¿O si esperaba a que él saliese a por alimento, y luego entraba y la violaba? Entonces, diría: tendrías que haberlo matado. Y eso es lo que ha hecho. En el mundo que ya sólo podía recordar, habría sido un asesino. Pero ese mundo estaba devastado, y él sólo es un animal más, sobreviviendo en un ambiente hostil. Sólo uno más. A Azotea poyado en aquella barandilla de metal verde y frío, húmedo, el hombre bebió un largo trago del vaso, y notó como el líquido resbalaba por su garganta como nieve de un alud. Su estómago se sintió agredido y reconfortado a partes iguales. La ciudad se extendía a sus pies, en todas direcciones, un maldito mar de edificios y luces y cemento y el sonido implacable de bocinas y coches y motores que ascendía por el aire caliente a pesar de que ya caía sobre el mundo la madrugada invisible. El hombre se hipnotizaba en su bastión de los tiempos, observando cómo se encendían y apagaban las luces en los edificios, ilustrando con un patrón de luces la vida nocturna de un número infinito de espectros humanos. Notaba al mismo tiempo el traje, apretándose en torno a su cuerpo agotado, ciñéndose como una jaula en torno al cúmulo de pensamientos que iban y venían. A sus espaldas, en lo que horas antes fuera una elegante terraza, llena de imberbes yuppies, no había más que sillones vacíos y mesas sucias, y un camarero tímido que las recorría recogiendo vasos y ceniceros llenos de ceniza, y que le echaba disimuladas miradas al extraño hombre solitario que bebía nostalgia junto al abismo. Pero el hombre no estaba nostálgico. Sólo observaba y trataba de definir su estado. Y se sorprendía de ver que, a pesar de que hubiesen pasado veinte años de la última vez que había estado en aquel lugar, la ciudad no había cambiado, seguía siendo aquel monstruo con forma de agujero negro que devoraba almas y escupía sus huesos en forma de desechos, que con su luz negra ocultaba las estrellas, que transformaba las nubes blancas en fétidas nieblas amarillentas y febriles. Y por qué había vuelto, aunque no era una incógnita, respondía a ese tipo de acciones que ningún hombre podría explicar a nadie más que a sí mismo. Apuró de un trago la copa, parando con sus labios los hielos que, con sus bordes limados y suaves, resbalaban por el cristal tratando de caer en su calor interno, sumirse y descongelarse en el mar caliente de su alma. Sintió el impulso de dejarlos caer al abismo que terminaba en la acera llena de chicles pegados y bicicletas y farolas y mendigos, pero luego dejó el vaso sobre la baranda, a un lado, y se frotó las manos nudosas. Qué ha cambiado y qué sigue igual, se preguntó, y luego movió sus dedos arriba y abajo, acariciando un piano imaginario y tarareando con su voz afónica la melodía de una vieja película que hablaba de desamores y océanos infinitos y grises. Más patas de gallo en torno a sus ojos, y en torno a sus labios, muescas del tiempo reflejo de mil y una risas falsas. El pelo cano y los pies cansados, espalda quebrada y nudillos al tiempo cada vez más nudosos. Qué ha cambiado y qué sigue igual, se preguntó, pero era la retórica barata y estúpida que usaba en sus conferencias, engaños para bobos aburridos, promesas de una existencia diferente que nunca terminaba de alcanzar ni siquiera él mismo, vendedor de su propia mentira. Sonó una sirena entre las grandes avenidas, lejos de dónde el hombre pudiese ver la siniestra alternancia de luces roja y azul. El gemido artificial que rebotaba en las paredes acristaladas, se entremezclaba con miles de conversaciones enlatadas, con las televisiones vomitando, con el tráfico y la desidia, con el susurro del alcantarillado y del inabarcable número de sueños rotos que flotaban en sus aguas fecales. Oh, vamos, déjalo ya, se dijo a sí mismo. Había vuelto a aquel lugar infame en busca de un pasado, aún sabiendo que nada de lo que hiciese podría cambiarlo. Estaba en aquella baranda, observando la ciudad con su ojo más crítico enfocado hacia ella y no hacia sí mismo. Y la echaba de menos. Desearía poder darse la vuelta y verla llegar a la terraza, bolso en mano y chaqueta de cuero negro remarcando su pelo rojo, y su sonrisa de dientes grandes. Deseaba un abrazo fundido, convertirse en siameses en un mar de sábanas, viejas máquinas de escribir y praderas de emociones insalvables. Romper aquella imagen pasada que le atormentaba y reunirse en un futuro más amable. Y así al escuchar un ruido tras él, se volvió asustado y al tiempo esperanzado, viéndola durante un instante. pero luego vio al camarero, que torpe tras diez horas de trabajo, había tirado una silla al suelo, y que ahora la recogía bajo la firme mirada de su jefe tras el cristal de una amplia ventana. Mirando de nuevo la ciudad, se empeñó en culparla de sus miserias, de maldecir la vida moderna, de desear con infantil fervor que el alma insondable de millones de humanos perdidos alzase la mano para acreditar que la culpa era suya. Pero la ciudad le ignoraba. El tráfico de luces blancas y rojas se movía al son de los semáforos cambiantes, y los mendigos no hacían más que apretujarse en sus cartones congelados en busca de un poco de abrigo. Por no hablar de las persianas que se cerraban por doquier, por la sinfonía de luces en apartamentos que se iban apagando sucesivamente a medida que sus dueños descansaban un sueño escaso. En el cielo, las estrellas eran invisibles, y bajo sus pies, el abismo era una realidad que podía tocar con las manos. Igual que su soledad, la soledad en la azotea. Alargó sus dedos a la baranda, y caminó con ellos por la superficie fría y húmeda, hasta encontrarse cara a cara con el vaso, en cuyo fondo los hielos se deshacían lentamente en un baño de sí mismos. Igual que el hombre, que se sumergía inconsciente en un mar de pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Que se hundía en su propia soledad. Furioso con el mundo y consigo mismo, hizo que sus dedos empujasen el vaso, que pendiendo un instante en precario pero perfecto equilibrio, terminó por desprenderse de la seguridad de la baranda y precipitarse al vacío. en busca de una vida mejor, o más sencilla. Pero, pensó el hombre, lo valiente sería tirarme yo mismo. Fin. 16:20, 20 de marzo de 2010, Ernesto Diéguez Casal Desafío cromático vs. Hysterical&False&Gang&Delirious Helicopter A veces, no sé si lo que miro es la realidad, o un dibujo. Y ahora, que es de noche, en lo oscuro, en la penumbra, llora un lejano lamento, incapaz de distinguir. Llora la fantasía con una pena que nadie puede aplacar. El dibujo se anima. Cobran vida las líneas, que vibran difusas y al fin libres. Aparece un Sol en blanco y negro e ilumina un bosque apagado y de troncos elevados y chamuscados. Se marchita el astro efímero y cae contra el horizonte. No alcanzo a ver la explosión. Porque ahora estoy en la parte posterior de una furgoneta. Me da el aire en la cara, huelo a gasolina y al mundo pulp que se esconde en las tiendas borrosas del barrio. Huelo a acné y feromonas. Me distorsiono y observo como las palabras se transforman en bruma al salir de mi boca, como el humo de un fumador ansioso. Pregunto, a dónde vamos. Me responde la llegada de la Luna, argenta plata muerta en un horizonte de sangre. Ah, el dibujo ya tiene color. Y con el paso de los minutos, desaparece el olor de la gasolina, llega el de la goma neumática quemada. El cielo se vuelve violeta. Las estrellas no parpadean. Se agrupan en curioso sindicato cósmico, y deciden entrar en huelga. Así es cómo se van hasta el suelo a levantar una barricada. Que la furgoneta atraviesa justo en el último momento. Aparece Alicia echando unas lágrimas infantiles. Arrastra un conejo muerto, y en la otra mano un cuchillo refulgente. Nos mira desde el arcén y nos dice, no es lo que parece. Saco el bloc de notas de mi cazadora, y unas gafas de Sol. Me las pongo en la noche delirante, y con un boli roto garabateo palabras narcotizadas. Escribo, a veces, no sé si lo que miro es la realidad, o un dibujo. O, ya puestos, un exabrupto. La tinta cae al foso bicolor mientras mis ojos vierten miradas perdidas. El traqueteo de la furgoneta es el centro de atención de una orquesta singular, y el metal uncido de aquella quincalla se recubre de piel de gato atigrado. Saltan sus ruedas y dejan atrás el suelo. Ahora, mientras las palabras que escribo observan el rostro de un dios con pelos en la nariz, mis mejillas notan un aire caliente y lleno de polvo. Abajo, muy abajo, brilla un suelo lleno de estrellas. Nubes solitarias escupen lluvia hacia el espacio. Me arrastro casi ingrávido hacia la cabina de la furgoneta felina, golpeo el cristal que parece plástico y está rallado. El vehículo empieza a girar sobre sí mismo, un satélite en rebeldía con su planeta. A dónde vamos, pregunto. El conductor fuma en la oscuridad. No parece ser más que un manchurrón negro. Tampoco parece querer responder. El Fumador estornuda, y la furgoneta se tambalea en su rotación delirante. Me siento de nuevo, viendo como mi equilibrio se marcha por un sendero entre nubes húmedas. El bloc de notas vuela mientras sus hojas intentan dejar atrás el cordón de anilla metálica. A veces, murmuro, no sé si lo que miro es la realidad, o un dibujo. O, ya puestos, una pastilla. Que palpita en mi bolsillo, cuerpo de excipiente y adyuvante, corazón de principio activo, nación de todas las cosas, causa y a la vez solución para todos mis problemas. Y al ser causa y efecto, me arranco los pantalones vaqueros, y rompo la tela, y la encuentro entre lágrimas. Me la llevo a la boca, y la mastico en una explosión de sabores amargos: cacao 99%, escarola y piel de limón masticada. Se invierte el color del cielo vacío, se invierte el suelo invisible. Y entre un cúmulo de nubes amarillentas o verdes, o radioactivas, tres hombres están sentados en torno a una hoguera de llamas azules (¿es eso un surtidor de gas?). Parecen casi jubilados, y lanzan cartas al aire. Pero no juegan, sólo dejan que se calcinen con un siseo viperino cobráceo. La furgoneta se para con un maullido. Me alzo echando de menos el bloc de notas, y de un salto caigo sobre la nube. Los tres sabios no se han inmutado. Uno, se rasca la coronilla. Y luego empieza a hablar. Otro me dice que lo que dice mi camiseta está mal escrito. Y el restante, con una mochila, me grita. Toma tu carta. Yo la tomo. Y aunque está en blanco por un lado y en blanco por el otro, la tiro igualmente a la hoguera. Chisporrotea transformada en polvo de luz. Y yo me siento a un lado, y digo: A veces, no sé si lo que miro es la realidad, o un dibujo. O, simplemente, yo mismo. Fin 17:04, 20/04/10, EDC La Obra El autobús apestaba, en todos los sentidos que Roberto pudiese imaginar. Estaba lleno de campesinos de tez oscura y arrugas profundas, ropas ajadas y sucias, y en el exiguo espacio entre asientos, se adivinaban jaulas con gallinas, bolsas de ropa, tapers con comida. Y hablaban. Roberto les veía mover los labios constantemente, reírse y mostrar grandes dentaduras, gesticular. Les veía porque llevaba los auriculares puestos, la música a todo volumen. En ese justo instante, Airbag, de Radiohead. A su lado, un chico de unos veinte años, corpulento, rezumaba sudor a pesar de estar adaptado a aquel calor tropical. Notaba como de vez en cuando le echaba miradas poco disimuladas. Roberto era el extranjero, el europeo. Algo incómodo, giró la cabeza hacia la ventana. Estaba algo empañada, pero distinguía retazos de los lugares que atravesaban. La tierra era naranja, y estaba empapada. A ambos lados de aquella carretera, pendientes cubiertas de floresta verde oscuro. Un pequeño diluvio estaba cayendo sobre aquella parte del mundo, y los torrentes de agua surgían del monte a su izquierda, atravesaban la carretera, y desaparecían como una cascada de agua sucia por su derecha. A nadie parecía importarle, pero Roberto temía por su vida. Su compañero de viaje le dio un pequeño codazo. Roberto se giró, sobresaltado, y le miró. El chico corpulento estaba diciendo algo. Se quitó los auriculares justo cuando Airbag terminaba y comenzaba Subterranean Homesick Alien. Muy al pelo, pensó Roberto, aunque no echaba de menos su casa. Para nada. ¿Perdón?, dijo. Desía que qué va a hasé en Ajaíya, dijo el chico con un suave y dulce acento sudamericano. Roberto observó su escaso bigote y el lacio pelo negro cayendo por su frente. Parecía un bobalicón. Vengo a ver a Orlando, respondió Roberto. El chico abrió los ojos de par en par, se santiguó y miró al frente. ¿Qué ocurre? El chico hizo como que no le oía, y Roberto se le quedó mirando un rato, y al fin se puso de nuevo los auriculares y volvió a mirar por la ventana. Empezó No Surprises, y se dejó llevar por la melodía de nana y la voz de Thom Yorke. No le sorprendía la reacción del chico. De hecho, no era el primero. Desde que había llegado a aquella región montañosa de Guatemala, muchos se habían interesado en él, suponía que por lo pálido de su piel, y por su inevitable tufillo a turista despistado. Roberto siempre respondía lo mismo, que iba a ver a Orlando. Y sus interlocutores se limitaban a santiguarse e ignorarle. Porque temían a Orlando. Sin embargo, Roberto no tenía miedo. Se sintió muy aliviado al bajarse del destartalado autobús y verlo alejarse por la pista embarrada. Respiró aire limpio por primera vez en seis horas, y dejó que la lluvia le mojase un instante. Luego, echó un vistazo al lugar en el que habían ido a parar sus huesos: Ajaíya. Esto es, una amplia ladera cubierta de chabolas y una carretera que la atravesaba a media altura, precisamente donde se encontraba él. Al pie de la ladera, en el fondo del valle, una marea de niebla o de vapor de condensación ocultaba el torrente de agua que kilómetros más adelante formaba la laguna de Yasero. Al otro lado, ladera arriba, la cima de la colina se ocultaba también por las nubes más bajas. Un bosque tropical verde oscuro, tupido como la barba de un náufrago, se extendía allá donde echase la vista. Sólo las chabolas ofrecían variedad en aquel lugar. Fabricadas con pedazos de plástico, cartones, adobe y algún que otro ladrillo, centelleaban ante la luz de un Sol oculto. Emergían por doquier altos mástiles de madera casi podrida, y cables negros que iban de uno a otro algo descolgados. A Roberto le pareció increíble que hubiese electricidad en aquel lugar, pero incluso entrevió una pequeña parabólica entre tejados de uralita. Respiró hondo muchas veces, recuperando el aliento. El aire era fresco allí arriba, menos tropical aunque igual de húmedo. Sintió que sus pulmones se recuperaban del largo viaje en bus. Luego, notó como los curiosos se iban apiñando alrededor. Primero, niños de mirada inteligente y curiosa. Luego, adultos desocupados. No ancianos, estos permanecían sentados sobre cómodas en los improvisados porches de las chabolas, apoyados en bastones y con los ojos hundidos en sus cuencas como cangrejos ermitaños en su concha. Roberto, incómodo, terminó carraspeando, y preguntando si había alguna taberna en el pueblo. Los niños echaron a correr mostrando una vergüenza que jamás hubiese creído posible, y los adultos alejaron de allí sus pasos, desapareciendo entre las callejuelas entre chabolas. Pronto estuvo solo. Unos sien metros carretera arriba, compadre, dijo alguien a su espalda. Al girarse, Roberto vio una mujer de unos cuarenta años. Llevaba una gran falda negra que le llegaba hasta donde terminaban sus grandes pechos caídos. Su tez era casi negra, y el pelo largo y liso y precioso iba atado en una larga trenza. Ojos blanquísimos y nariz achaparrada, y gorda. Le sonrió. Gracias, respondió Roberto, echando a andar. Pero no le dirán nada, añadió la mujer. Roberto se paró y la miró. ¿Por qué? ¿Usté viene a ver a Orlando, no es sierto? Roberto asintió. Verá, aquí la gente está cansada de los extranjeros que vienen a ver a Orlando. Entiendo, respondió Roberto, diplomático. No les gusta Orlando. Ella se encogió de hombros. Algunos piensan que es un demonio, otros que simplemente es un loco, dijo. Pero cada cual hase con su vida lo que quiere, ¿no? Roberto asintió, meditabundo. ¿Usted qué opina? Yo sólo soy una mujer, respondió. No me interesan esas cosas. Pero nadie querrá llevarle hasta Orlando. Tengo dinero, murmuró Roberto, sabiendo que probablemente ese no era el problema. Mire, dijo ella, acercándose a él con aires de confidente. Ellos le dirán que no porque no les gustan los extranjeros, pero tienen miedo. Disen que Orlando tiene poderes, que los que hablan con él no vuelven siendo los mismos. ¿Nadie me llevará?, preguntó Roberto, incómodo por la cercanía de la mujer. Tenía unos ojos preciosos, intimidantes. ¿Por qué quiere hablar con él?, preguntó ella, a su vez. He leído que tiene pruebas de la existencia de Dios, dijo Roberto, dudando. Ella asintió. Todos disen lo mismo. ¿La Obra, no? Exacto, dijo Roberto. Mi marido podría llevarle, le dijo ella. Pero quisá no encuentre lo que quiere. ¿Él no tiene miedo?, preguntó. Es sordo, y todos disen que si no puedes escuchar al demonio, no te puede tentar, y de nuevo se encogió de hombros. Roberto se preguntó exactamente qué hacía en aquel lugar. A su alrededor, nada más que troncos de árboles, maleza cayendo sobre sus hombros, torrentes de agua por todas partes, entre las rocas y la tierra naranja. Encima, un cielo gris brumoso que de vez en cuando dejaba caer un aguacero de lágrimas. El marido de Leíña, así se llamaba la mujer, Laureano, iba por delante, machete en mano, dejando a la luz un sendero tan exiguo y difícil de seguir que apenas hacía honor a su nombre. Roberto le miró las espaldas anchas, la camiseta un día blanca y ahora gris empapada en lluvia y sudor, y el pelo negro cayendo sobre su nuca. Avanzaba con paso constante y firme, y el corazón de Roberto ya repiqueteaba en el pecho como las campanas en una boda. Tal y cómo Leíña le había dicho, su marido le llevaría a la chabola de Orlando, a cambio de una minúscula e irrisoria cantidad de dinero. Pero mientras subían por aquella endiablada pendiente empinada, Roberto, al no poder conversar con Laureano –que de vez en cuando miraba a sus espaldas como para comprobar que el patoso extranjero siguiese tras él-, fue repitiéndose las preguntas que ya se había hecho un millón de veces. La principal: ¿qué hacía allí? Llevaba años preguntándose por Dios. Ateo por ascendencia familiar, agnóstico por elección personal, se había pasado la juventud del lado de los que afirmaban que Dios no era más que una proyección humana, algo que se usaba para no temer a la muerte. A veces eficaz, otras no, pero no más que un instrumento. Y durante un tiempo, a Roberto le había convencido esa teoría. Pero con el paso de los años, y la llegada de la madurez, las ideas que un día habían acallado sus dudas dejaron de ser válidas. Necesitaba más. La gente que creía en Dios también temía a la muerte, por contradictorio que esto resultase para una mente analítica como la suya. ¿Y si no era solamente una proyección humana? ¿Y si existía de veras? Su agnosticismo a favor de la inexistencia de Dios se fue fragmentando, y se convirtió en un verdadero agnosticismo. Sometido a una vida aburrida como una misa, y cargado de pretensión, se había dicho que usaría el tiempo para demostrar la existencia de Dios. ¡Qué objetivo tan loable para un simple encargado de fotocopiadora, que se pasaba el día entre tóners de tinta y olor a folios nuevos y el sonido mecánico de las máquinas de copiar! Resultaba casi divertido. El encargado de fotocopiadora que buscaba a Dios… Tarareó Let Down, notando como le restallaban los oídos por el incremento de altitud. Laureano echó la vista atrás, le vio y continuó. A Roberto le hubiese gustado un poco de charla, pero aunque Leíña había afirmado que Laureano no temía a Orlando porque sabía que sin oír sus palabras no le podía hacer nada, podía ver su mirada ansiosa, su rostro en tensión. Con la falda de las nubes rozando sus cabezas, Roberto sentía que estaban encerrados en una cárcel de niebla, y el monótono y uniforme aspecto del bosque no hacía más que acentuar la impresión de que en realidad no se estaban moviendo a ninguna parte. Algo muy filosófico, Roberto, murmuró. Era como si su viaje fuese mental, o metafórico. Pero luego recordó las doce horas de vuelo, los viajes en bus,…y eso no tenía nada de metafórico. Un buen rato más tarde, Laureano se detuvo. Roberto estuvo a punto de chocar con él, absorto en sus pensamientos, y se asustó al observar el rostro serio del hombre. Yo le espero aquí, dijo con la extraña voz de los sordos, monótona y elevada, y señaló con su machete colina arriba. La luz refulgió en el filo rasgado. El paisaje había mudado ligeramente en los últimos treinta minutos. El bosque se había reducido a un caótico ejército de arbustos espinosos repartido por entre rocas blancas y redondeadas. A sus pies, se distinguía Ajaíya como un montón de bolsas de plástico sucias apelotonadas entre el mar de la selva. Allí donde señalaba Laureano, había una gran prominencia de rocas, embebidas casi entre las nubes, de color ocre pero tachonadas de negros y naranjas. Precisamente bajo una cornisa de rocas, se distinguía una chabola. El hogar de Orlando. Miró a Laureano, que ya se estaba sentando sobre una piedra plana y sacaba del bolsillo un bocadillo. No sé cuánto tardaré, dijo. Laureano se encogió de hombros. Le daba igual. Aquí le estaré esperando. Mientras ascendía por entre las rocas, Roberto comenzó a sentirse un poco nervioso, a dudar de su viaje. ¿Y si había cometido una equivocación? Bien, siempre recordaba a su padre, que decía que solamente se equivocaba el que se quedaba quieto, que todo lo demás significaba avanzar y que avanzar jamás podía ser un error. Sin embargo, le asaltaban las dudas de todas formas. ¿Y si Orlando no era más que un farsante? Había leído sobre él en internet, pero no más que vaguedades. Que si era una especie de chamán, o un brujo, o una persona que conectaba con Dios. Pero lo que más le había llamado la atención de los por otro lado tristes textos había sido una rotunda afirmación: Tiene pruebas de la existencia de Dios. Eso, por sí sólo, no habría servido de nada. Durante años, había leído cientos de documentos en donde alguien hablaba sobre pruebas de que Dios existía. Solía tratarse de algo metafórico, o simplemente, de una farsa. Pero en el caso de Orlando, se añadía que se trataba de pruebas físicas. Y eso era mucho más interesante. Por eso estaba en ese lugar. Finalizó la ascensión, y se encontró ante la chabola. Era una caseta fabricada con ramaje seco, trozos rotos de uralita, algún que otro plástico. Había latas viejas por todas partes, y restos de una hoguera en forma de cantos rodados cubiertos de hollín. Roberto alzó la cabeza. La cornisa de roca protegía la chabola de la lluvia, y convertía en lugar en un perfecto balcón al valle. Hola, dijo en voz alta. Nadie respondió. Giró sobre sí mismo, y observó Ajaíya, y también a Laureano, ensimismado con su bocadillo metros abajo. No se escuchaba más que el sonido de la brisa, el movimiento de las nubes, la maleza, su respiración, la tierra. Bienvenido, dijo una voz a su espalda. Se dio la vuelta de golpe, y se encontró con un niño de unos quince años, escuálido bajo una camiseta de asas que tan larga le quedaba que le servía también de pantalón. Llevaba unas botas gastadísimas y varios números por encima del suyo. Le miraba con una bonita sonrisa en la cara. Estoy buscando a Orlando, dijo Roberto. Yo soy Orlando, dijo el niño, sonriendo. Esto dejó noqueado a Roberto. No me cree, ¿verdad?, preguntó el niño unos segundos más tarde, sonriendo todavía más. Roberto meneó la cabeza. Yo creía que… Siéntese, invitó él. Muchos se sienten mal al llegar. A veces es cosa de la altitud. Otras veces, de la actitud. Había hecho un juego de palabras, pero Roberto apenas lo había captado. Usted pensaba que se encontraría a un venerable y sabio anciano, ¿no es cierto? Supongo que sí, atinó a decir Roberto. Pues ya ve que no, afirmó resueltamente Orlando. ¿De dónde viene? De España, respondió. Es un largo viaje. ¿Qué viene a buscar? He oído hablar de la Obra. Ah, dijo Orlando, sentándose en el suelo, a su lado. Empezó a llover, pero allí estaban resguardados. Muchos vienen por lo mismo, por la Obra. Dígame, ¿por qué quiere verla? Roberto titubeó. ¿Debía hablarle de su agnosticismo, de su obsesión por buscar algo que demostrase la existencia de Dios? ¿Cómo se tomaría Orlando una falta tan absoluta de fe? Vamos, no dude. Ha venido de muy lejos como para no hablar ahora. Le resultaba inquietante escuchar hablar a aquel niño y sin embargo tener la sensación de estar hablando con un anciano. Pero era exactamente eso lo que sentía. Lle-llevo años tratando de demostrar la existencia de Dios. O la no existencia, ya puestos. Entiendo, respondió Orlando, acariciándose la barbilla como si se mesase una barba invisible. ¿Y lo ha conseguido? Roberto meneó la cabeza. He leído que usted tiene la Obra, la que demuestra que Dios existe. Yo soy la Obra, respondió Orlando de inmediato. Oh, dios, un farsante, pensó Roberto. ¿Usted? En efecto. Se hizo el silencio. La lluvia caía sobre toda aquella ladera, y las nubes habían ocultado Ajaíya. ¿Ve a Laureano, allí?, preguntó. Roberto asintió. Verá, yo vi nacer a su tatarabuelo, añadió. Roberto sintió que se mareaba. ¿Había hecho todo aquel viaje para que un niño perturbado le dijese que él mismo era la prueba física de que Dios existía? ¿Le estaba vacilando alguien? Yo…, comenzó a decir. Escuche, cortó el supuesto Orlando, le voy a contar una historia. Lo suponía, pensó Roberto. Pero, ¿qué más daba, ahora que estaba allí? Rodrigo, su jefe en la tienda, se reiría a espuertas al volver. Aún podría transformar aquella experiencia en algo divertido y no solamente en una decepción. Cuando digo que yo soy la Obra, no miento. Fui anciano en un tiempo, y ahora ya no lo soy. ¿Cómo fue eso? Yo me encontré con Dios, respondió, y señaló hacia arriba. En lo alto de la montaña, entre las rocas sagradas. Allí estuve reflexionando una vez, y allí me encontré con él. Le pedí una prueba de que realmente se trataba de Dios, del creador de todas las cosas, y él me susurró una palabra al oído, y luego me dijo que ya me había dado la prueba. Yo le pregunté que cuál era esa prueba, pero me dijo que debía tener paciencia para descubrirla. Luego dijo que era la Obra, su Obra. ¿Qué le susurró? No lo sé, dijo Orlando, encogiéndose de hombros. Solamente sé que su prueba terminó apareciendo. Desde ese mismo día, he ido rejuveneciendo muy poco a poco. Experimentado del revés todas las fases del crecimiento de una persona, en una suerte de involución física, que no mental. Está loco, pensó Roberto. No tiene pruebas, dijo. Yo soy la prueba. Otras pruebas. ¿Más? ¿Para qué necesita más si ya tiene una? Que yo sepa, nadie pidió que se buscasen más pruebas de que el agua hervía a cien grados. Simplemente, se hirvió y se midió la temperatura. Nadie pidió más. Si yo le estoy dando una prueba, ¿para qué pide más? No es lo mismo. Verá, comenzó y Roberto le miró profundamente. Había en los ojos de aquel chico, de Orlando, algo que parecía viejo, muy viejo, y sabio, muy sabio. Todo tiene una explicación, al igual que la existencia de Dios. Quizá ustedes los occidentales no sean capaces de entenderla, pero se la explicaré de todos modos. Adelante, dijo Roberto. Ustedes defienden la tesis de que Dios es omnipotente, omnisciente, omnímodo, omnipresente. Que es perfecto, ¿no? Roberto asintió. Pero no es cierto. Dios no es perfecto, esa es la gran diferencia. Explíquese, le animó Roberto. Le picaba la curiosidad saber qué derroteros tomaría aquella conversación. Es cierto que Dios es omnipotente. Puede hacerlo todo. Pero es imperfecto. Y también su creación es imperfecta. ¿Acaso creyó en algún momento de su vida que el ser humano es perfecto? Es un ser corruptible, egoísta e inmaduro, pero también capaz de las más bellas acciones y emociones. No, nosotros somos imagen de Dios, y Dios no es perfecto. Por ello es que somos imperfectos. Y cuando sólo él habitaba la realidad anterior a la existencia del todo, decidió crear un Universo para no sentirse sólo. Pero era un lugar imperfecto. Por eso creó a sus criaturas. NO fue meramente un impulso creador. Nos creó porque nos necesitaba. ¿Nos necesitaba? Al ver la imperfección de su creación, Dios decidió rodearse de interesantes criaturas. Los seres humanos somos una de estas criaturas. Y nuestra función no es solamente la de ser, si no la de ayudar a Dios a perfeccionar su creación. ¿Cómo? Imagine un científico, dijo Orlando. Se encuentra estudiando, pongamos por ejemplo, unas células cerebrales. Digamos que no comprende un aspecto determinado de su comportamiento. De acuerdo. ¡Tampoco Dios lo sabe! ¿Cree que Dios lo sabe todo, que para todo tiene explicación? Bueno, en teoría, es Dios, ¿no? Es nuestra búsqueda de la explicación la que ayuda a Dios a perfeccionar su creación. El científico en búsqueda de la razón para que esa célula se comporte así, es la que provoca que Dios se interese por ello e invente una razón. De no ser así, jamás lo haría. Es una hipótesis curiosa, se limitó a decir Roberto, algo confundido. No es una hipótesis. Es una teoría. Nuestra existencia ayuda a Dios a diseñar y perfeccionar un Universo lleno de vacíos definitorios. Vivimos en los detalles, añadió Roberto, algo cínico. Es nuestra curiosidad innata, nuestra capacidad de trabajo, la que obliga a Dios a perfeccionar todo el tiempo su modelo. Pero no hay pruebas. Debe preguntarse, comenzó Orlando, ¿qué tipo de pruebas necesita usted para afirmar que Dios existe o que no? Roberto lo valoró. ¿Quizá que se presente ante usted y le diga que es Dios? ¿Lo creería entonces? Creería que es un charlatán, dijo Roberto en un alarde de sinceridad. Las pruebas no son válidas si me siguen obligando a tener fe. La fe, murmuró Orlando. Es como una planta. Puede plantar la semilla en la mejor tierra que pueda conseguir. Puede hablarle a la semilla y rezar todos los días para que crezca, pero si no la riega, jamás crecerá. Hizo una pausa. Debe cultivar la fe, Roberto. No le he dicho mi nombre, dijo Roberto. Pero yo sabía que venía, y sabía quién era, respondió Orlando. ¿Cómo? ¿Qué le he dicho de la fe? Orlando se levantó y se metió en la chabola. Roberto supuso que se había terminado la conversación, y se levantó también. Por un segundo, miró a Laureano y sintió una mezcla de desilusión y de condescendencia. Desilusión porque sentía que el viaje se había saldado con fracaso. Condescendencia al observar a Laureano bajo la lluvia, y recordar que los hombres del pueblo temían a aquel niño perturbado y charlatán, curioso metafísico en la jungla guatemalteca. Iba a echar a andar cuando Orlando salió de nuevo, llevando algo entre las manos. Se acercó a él, solamente le daba por la cintura, y Orlando le dijo que juntase las manos. Dejó caer varias hojas secas sobre sus palmas. Huélelas, le dijo. Roberto lo hizo, y toda su nariz se embargó de un fuerte aroma vegetal. ¿Qué…?, comenzó a preguntar. Así sus oídos no sufrirán al descender de la montaña, dijo Orlando. Roberto trató de disimular la sorpresa ante el conocimiento de Orlando. Simplemente, asintió. ¿Sabe?, dijo Orlando. Puede usted imaginárselo como el boceto de un gran cuadro. Recuerdo a un gran pintor español. Pecaso, creo que se llamaba. Picasso, corrigió Roberto. Orlando asintió. Uno de sus cuadros más famosos, el Gernika… ¿Cómo imagina que lo pintó? No lo sé, reconoció Roberto. Por partes, a partir de bocetos, no más que trazos sueltos. Así creó Dios el universo. Con grandes trazos. Luego, Picasso tomó cada esbozo, cada trazo, y lo adornó con los detalles. Eso es exactamente lo que hace Dios con el universo, con la diferencia de que somos nosotros los que le dictamos cuál es el próximo detalle que debe crear. Hizo una pausa. Puede usted añadir esta hipótesis a todas las que ya tiene. Algún día encontrará la correcta. ¿No cree que la suya sea la correcta?, preguntó. La mía es la correcta. Pero usted necesita todavía recorrer el camino y hallar sus propias respuestas, llegar al mismo punto por una ruta diferente. Entiendo, dijo, pero no era así. Ahora cree que fue una equivocación venir aquí, pero quizá un día se sienta orgulloso de este viaje. No debe decaer en su empeño. Muchos, como Laureano, viven en una realidad de mentira, sin interesarse por nada. Temen lo diferente y temen la búsqueda. No son valientes. Pero usted lo es. Y el que busca, siempre encuentra, y se calló un momento. Espero que tenga un buen viaje. Roberto echó a andar, y Orlando le despidió con la mano, y dijo: Volverá aquí algún día, Roberto. Y puede que, para entonces, yo ya sea de nuevo un anciano. O puede incluso que esté muerto. Pero sea como fuere, vendrá a decirme que llegó a una conclusión. A mi conclusión. Y luego se metió en la chabola. Y mientras descendía la ladera en busca de Laureano, Roberto empezó a pensar en las palabras de aquel niño. De Orlando. Había leído mucho sobre la existencia o no de Dios, pero jamás se había encontrado con una hipótesis así. Era singular. ¿Podía ser Dios alguien que necesitase ayuda para completar su obra? Se encontró con el rostro recio de Laureano. ¿Ya está?, preguntó él, con un deje de miedo en sus ojos. Roberto asintió, aunque por dentro se decía que no, que no estaba, que no había estado nunca y que tardaría mucho en estar. Iniciaron el descenso hacia Ajaíya, dejando atrás a Orlando y su Obra, Roberto meditando sobre la vida y la muerte y Dios y sobre Orlando y sus palabras. ¿Era posible que aquel chico tuviese más de cien años? No sentía que hubiese magia en aquella ladera, o bajo aquella cornisa, ni siquiera en el agua que las nubes descargaban. No, no había magia. ¿Significaba, mediante aquella hipótesis, que si un día se preguntaba y trataba de descubrir el porqué de algo, Dios sería consciente de ello y definiría la realidad al detalle para que Roberto luego encontrase la respuesta y creyese que siempre había sido así? ¿Era ese el concepto máximo de la hipótesis? Ahora tiene el demonio dentro, dijo Laureano, dándose la vuelta tras talar un pequeño árbol que les cortaba el paso. ¿Perdón?, dijo Roberto, que había dado un respingo. ¿Cómo ha dicho? El que habla con Orlando, termina volviendo a este lugar habiéndose convertido en un loco. En un buscador de Dios. Lo dice como si fuese algo malo, afirmó Roberto. ¿Acaso iba a darle lecciones de filosofía aquel tipo? Laureano tardó unos segundos en responder, como si estuviese procesando lo que había leído en los labios de Roberto. Porque lo es, respondió él finalmente, y siguió caminando. Roberto echó un último vistazo a la cada vez más lejana cornisa de roca, bajo la cual Orlando quizá estuviese meditando sobre su encuentro, y luego se sumió de nuevo en sus pensamientos. Tenía mucho camino de vuelta para pensar. Tenía mucha vida para pensar. Y muchos detalles que descubrir. 02:25, 2 de junio de 2010, EDC Pensamientos lentos de un tren. 1 No tenía misterio, sólo sonrisa No tenía una melena mágica, y ensortijada, sólo un montón de pelo ondulado. No era una diosa de la moda, sólo se ponía lo más cómodo. No tenía la piel suave y perfecta. Tenía granos y marcas en la cara. No tenía unos ojos arrebatadores, pero al mirar, miraba de verdad. 2 La gata se deslizaba por praderas verdes Sobre tierra naranja Bajo un cielo empedrado de nubes tormentosas Y los muros se deshacían bajo la lluvia 3 Andén, raído Duermen mendigos Seguratas miran el horizonte Admiro el cielo fantasmal tú apareces, máquina al lado bebés pintados, y tu sonrisa tímida y yo ya quiero irme de aquí contigo casual como la muerte maleta roja, vaqueros grises espiral, y más pipas ¿otoño? No, primavera Casi verano Luego las tardes se pierden ¿miles o sólo una? Fingiendo no saberlo Efímero encuentro, disimula soñar Observa las vías caer, y pasan las señales Te ansío y te deseo Irracional, /out of balance/ Te ansío y te deseo Sin conocerte y casi sin verte ¿me llamas? Se hunde la tierra y nacen los diablos Absurdo pero cuerdo, nacido pero muerto Tan lejos de ti, en la hora violeta La niebla me aturde, y alguien me agarra Y, finalmente: Mueres. 4 Y si pasan los paisajes, ¿a qué me dedicaré yo? 16:03, 13 de mayo de 2010, EDC. Pentapolar Sobre la pantalla en blanco, ese lienzo que poco a poco desaparece a medida que mis dedos pisan y pisan, hay un gran póster, ahora diluido en la penumbra de la noche. entra la luz de una farola por la ventana, diagonal, se vierte sobre la pared, dibujando rectángulos anaranjados. Escucho una canción que me suena a tiempos que no he vivido, a un pasado que sólo he conocido por referencias demasiado influenciadas por el mito y la leyenda y, sobre todo, la emoción. Pero la canción pertenece a mis tiempos, es tan reciente que mi mente se revuelve en la contradicción. A mi derecha, un piloto rojo me indica el lugar en donde descansa el radiador, como una bestia dormida que ronronease, y al hacerlo, despidiese oleadas de calor, un sol oscuro y ardiente. La canción pasa, la chiquilla habla y canta, perdida en un coro de notas que se pierden en mis oídos. Más allá de los cristales de la ventana, más allá del aire caliente, se extiende una llanura de oscuridad, frío y puntos de luz que, como luciérnagas, parece que quisiesen alumbrar un camino a otro lugar. Puede que las estrellas, puede que el infierno, puede que, simplemente, otro mar. pisan y pisan, pisan mis manos. Intento que haya poesía en mis palabras, pero soy consciente de que no es así. Y en el fondo, qué más da… simplemente, me siento abrumado por mi pentapolaridad, por como mi mente se vuelve voluble, absorbente como una esponja. Me pierdo en la noche, me pierde la oscuridad, me lleva a lugares en donde jamás he estado, pero a los que no habría querido ir si lo hubiese sabido antes. Se infla mi ego, se hincha mi pecho, no sé cómo detener la riada de pensamientos, son estúpidas volutas neuronales, espectros de neurotransmisores, axones paseando por una calle bulliciosa. Me toco el pelo, necesito algo real. Lacio, oscuro, algo sucio. Cierro los ojos, aporreo más las teclas, me siento mecer, arrullado por una nueva canción, tranquila, profunda, incomprensible, aflautada,… vuelvo a abrir los ojos. Los pensamientos no se han ido, lo mismo que la noche, que sigue empeñada en hacer eterno su reinado, aún a sabiendas de que es una imposibilidad. Me pregunto cuántas veces nos vemos metidos en historias imposibles y, aún así, reales. Miro el reloj, me doy cuenta de que solamente han pasado diez minutos. El contador de palabras está ya en las 409, y contando. Suenan trompetas y clarinetes, y… ¿es un oboe? Si, eso parece. Parece haber toda una orquesta ahí, sonando sólo para mí, arrullando y animando a esos pensamientos que desearía meter en una caja y tirar bien lejos. Céntrate, me digo. céntrate de una vez, y escribe una historia de verdad. Pero las historias de verdad no existen. Todo lo que escriba es una mentira, una bendita tontería que ocupará mi tiempo y me entretendrá. Vamos, cuenta una historia, déjate de filosofía. ¿Y qué si no existe tu historia? La haces real si la escribes. Paparruchas. Escribe. ¿Quizá hay una chica? Bien, sí, una ch Pentapolar[idad] Busco la poesía, pero no encuentro nada. Busco la palabra más adecuada, pero no la encuentro y recurro a una docena de palabras insulsas y que no dicen nada. Busco la fórmula precisa para contar lo que yo quiero, para que las neuronas se atusen la perilla y asientan, satisfechas, con su resultado. Busco, busco, pero no encuentro nada. No tengo ni idea de adónde me llevan mis dedos, de que historia será la siguiente. Mi cabeza bulle de ideas, de imágenes, de títulos y de frases, pero falta el último impulso, ese que hace que salten desde mi frente al papel. Me pierdo en la técnica, me pierdo en los argumentos, en las opiniones y las críticas, si es que las tuviera. Quiero escribir aquel relato, ‘Traductor Universal’. Me gusta la historia, pero… me descubro preguntándome: ¿Para qué? O quizá aquel otro: ‘El hogar de las musas muertas’, o ‘El árbol de los ojos rojos’. Ya tengo las escenas, sé qué quiero decir en cada una de ellas. Los protagonistas están también bien esbozados. En el fondo, todos son yo mismo, y eso es algo que me gusta y que me pone nervioso al mismo tiempo. Parecen contar demasiadas cosas de ese cajón de sastre que albergo muy dentro de mi cabeza, tengo miedo de que alguien vea algo más de lo que yo quiero que vea. Es un maldito juego en el que me gusta acercarme a la línea, dejar que la realidad y la fantasía se rocen y se cortejen, se enamoren. Tonterías. Me pierdo en los detalles, me pierdo en las generalidades, no soy capaz de ver el bosque ni tampoco los árboles que lo componen. Salta en mi cabeza la misma idea, la idea de la incerrabilidad de las historias. Me recreo en que la llamarada roja que parece quemar la palabra. No existe, me la he inventado. Pero muestra una realidad, ¿por qué había de estar mal? No existen las historias de principio y final, en la vida no hay cosas así, todo viene de algo anterior, y todo final va a otro lugar. ¿Cómo podría yo atreverme a escribir algo con un principio y un final? Si, algo atenaza mis dedos. Noto las cadenas. Quizá pueda intentarlo con esa otra idea, menos detallada, tan sólo una imagen o un título que me gusta: ‘La rubia que vestía de belleza’. ¿Qué hay en esas palabras, que me gustan tanto? Puede que sólo sea el orden de las palabras, o una emoción profunda que evocan y que apenas soy capaz de identificar. O quizá sea la idea de que no sea la belleza la que nos utilice, sino en que seamos nosotros los que la usemos y luego la dejemos tirada. Me pierdo, demasiado profundo. Vayamos a otra cosa… ‘Playa Resort’, demasiado clásica, demasiada política, demasiada sociedad. ‘La piedra y yo, su esclavo’, es demasiado personal, dice demasiado de mí, de mis adicciones y mis defectos, me desnuda más de lo que yo quiero que vea nadie. A su lado está ‘Mercurio helado’, y su continuación ‘Yo sólo cuidaba mi huerta cuando me enteré que el mundo había caído’. Pero es ciencia-ficción, es complicado hacer una buena historia, una historia de personajes que sea creíble. Siempre conozco los errores, los defectos de argumento, siempre creo que son tan evidentes que todo el mundo los captará y se reirá internamente de ellos. no, tampoco puedo ponerme con eso. ‘El apagón’ es una idea demasiado mala para ser escrita, y ‘Descarnado e hiperbólico’… también me gusta como suenan esas dos palabras juntas, hay un algo de excesivo que me emociona. Pero la historia bebe de unas ideas extrañas, me asusta comprobar que realmente las tengo dentro, me asusta imaginarme de dónde proceden. Ya probé a escribir unas hojas, y me asusté. Vamos, continúa con esa lista que tienes guardada en el interior de la cabeza. Míralas, enfréntate a ellas. Veo la segunda parte de ‘Mi sinfonía’, arrinconada en esa esquina, marginada por todas las demás. no quiero escribir una segunda parte, porque tiene todo lo malo de la primera y muy poco de lo bueno. Descansa en mi cabeza, déjalo. ‘Creador de sueños’, uau, cuánto tiempo llevas ahí, años, al menos tres o cuatro. Con las imágenes tan bonitas que tengo de ti, qué haces ahí… No soy capaz de escribirte, lo siento, lo intenté un día, y algo me detiene. No es tu hora. Ni tampoco la de ‘El amigo de los dodos’, no me siento preparado para meterme dentro de tu cabeza, Jack, es demasiado… compleja. ‘El día que empezó la guerra’, ‘El comunista sordo’, ‘Estela plateada en el cielo gris’, ‘El monitor paranoico’, ‘El mundo secreto de Víctor’, ‘En la plaza de un lugar… como si fueran otros mundos’,… dios, sois tantas,… lo siento, no puedo, de veras, algo que le pasa a mis dedos. Os rindo culto, os adoro, sois el dios que alumbra el interior oscuro de mi existencia, pero no puedo presentaros a los demás, en caso de que hubiera alguien que quisiera conoceros. Mi corazón no es de hierro, y parece que tampoco de carne. Y mi mente es un mosaico complejo y pentapolar. Pentapolar,… otra de esas palabras que no existen y que me he inventado, me gusta, es evocadora. Y absolutamente descriptiva. Ahora me siento acorralado. No hay más que ideas e ideas, a cientos, formando una muchedumbre que por momentos se vuelve violenta. Lo sé, estáis todas ahí. Qué más quisiera yo que cogeros a cada una de la mano, llevaros fuera de mí mismo y enseñarle a todo el mundo la preciosa joya que poseo. Pero NO puedo, y no sé qué hacer. Todo el mundo podría aconsejarme. Relájate, dirían unos; tómate un tiempo; respira hondo y piensa qué quieres decir y cómo lo quieres decir; bésame; fúmate un buen porro, eso te abrirá la mente; viaja sólo a algún lugar; escucha música; pero ¡no! dejadme en paz. Busco algo diferente. esas soluciones no son soluciones, no son más que pasatiempos, un dejar que las cosas se calmen a ver si así se solucionan solas. Relajarme nunca me ha funcionado, respirar hondo lo dejo para el yoga y para cuando duermo, y mira, tío, ya sé lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Tampoco creo que besarte sea una solución: me gustará, musa de mierda, pero no solucionará nada (no quiero hacer las paces contigo, quiero matarte). ¿Viajar a algún lugar? Estoy cansado de pasear, eh, y de escuchar música, de ver paisajes y de sentir que bebo una realidad diferente cada día. Mi problema es otro, y ah, por cierto, no se soluciona fumando marihuana. Además, tengo miedo de escribir mejor colocado que sin colocar, y no quiero comprobarlo. Ya veis, expertos, no me habéis servido de nada. Dejad de agobiarme. Y vosotras, ideas, callaos un momento, intento pensar cómo sacarnos de este lío. Pero no puedo quitarme de la cabeza la pentapolaridad, ni mis apellidos ni el frío que hay entre estas cuatro paredes. Afuera hay la hostia de estrellas, todas en el cielo, eso sí, inalcanzables y estúpidamente brillantes. Serviría si estuviese escribiendo, eso me entonaría. También estaría bien pasear con alguien en la oscuridad, sentirse pequeño, sentirse acompañado. Pero no me vale ahora. Quiero escribiros, pero no sé cómo hacerlo, y ni siquiera… ni siquiera sé porqué tendría que hacerlo. Podría dejaros ahí dentro, enloquecer poco a poco, pasar por la vida sin dejar más impronta que mi cadáver viviente. Es lo fácil, es lo habitual. Todos te dirían que lo entienden, que eso son cosas de juventud, cosas que se pasan con la edad. No podías fantasear toda la vida. Eso te lo dirían a ti, a tus espaldas se reirían de tu ego y tus ilusiones. Pero imagino el infierno que es pasar toda la vida peleándose con uno mismo. no, debo encontrar una solución. Soy pentapolar, así que tengo cinco lugares para buscar. En alguno de ellos se esconde la musa. Te buscaré, exprimiré mis neuronas hasta que aparezcas. ES cierto, te necesito, y tú no me necesitas para nada. Pero te aseguro que tengo un ejército de ideas de mi lado, que podemos convertir mi mente en un escenario de batalla inimaginable, que podemos ir cercándote poco a poco, rodear tu escondrijo hasta que salgas con la bandera blanca y ganas de colaborar. Porque cada momento que pasa, una idea nueva nace, se suma al ejército. Porque, pronto, nuestra mente será un lugar horrible para estar. Vísceras Me desperté como si alguien me hubiese dado una hostia en la cara. De golpe, se tatuaron en mi cara óvalos de luz procedentes de los agujeros de la persiana bajada. Medio segundo más tarde, o quizá medio segundo antes, empezó a sonar la alarma del móvil. Una canción raída y vieja de esas americanadas que últimamente me venían gustando bastante. No sé qué de California. Apagué el móvil a las bravas, quitándole la batería. Con estas mierdas táctiles uno nunca da acertado. Y me levanté de la cama retirando la ropa para que las sábanas respirasen (mi madre me lo había explicado miles de veces, pero yo seguía sin entender porqué cojones las sábanas tenían que respirar), y salí al pasillo. La luz del Sol me taladró la cabeza, y un resquemor mezcla de rabia y vómito amenazó con saltar desde el estómago y jugar a ser la fuente de Montjuic en aquel lugar tan cutre que era mi piso de estudiante. Entré en la cocina, mucho más ordenada (que no limpia) de lo que cabría esperar, y encendí la cafetera. Y luego me quedé apoyado en el fregadero, con la cabeza caída entre los brazos y negociando una tregua con el estómago, mientras escuchaba el sonido borboteante de la cafetera. Era algo que me encantaba, que me tranquilizaba. Luego decidí que quizá sería bueno lavarme la cara y ver el mundo directamente y no a través de una catarata de legañas. De nuevo en el pasillo, escuché el murmullo. Tenía un aquel de metálico, como si sonase a través de una radio, y procedía sin lugar a dudas de la habitación de Yago. Me acerqué con sigilo a la puerta encajada, y puse la oreja. El murmullo se intensificó, y creí reconocer a alguien que maldecía, pero desde luego no la voz de Yago. Volví a la cocina, un tanto perplejo, y recogí un café alquitranoso en una taza sucia. Probablemente algún pijo pulcro se escandalizase, pero no sería más que una hipocresía (del tipo ‘uy, que asco, no sé cómo podéis vivir así’, pero luego, esa misma noche, felación al canto, que eso no es asqueroso ni nada). Tras un largo trago de café caliente, el estómago se serenó, si es que sólo quería un poquito de atención. Entonces, escuché de nuevo el murmullo metalizado, y caminé hacia allí. Maldecía mucho más, y se escuchaba un borboteo parecido al de la cafetera. Recordé eso que me decía Yago de que no entrase en su habitación, nunca, escuchase lo que escuchase, y fue en ese justo momento en el que me decidí a entrar. ¿Y si estaba ahogándose con una de las pastillas que usaba para entonarse? No era improbable… la luz me cegó un instante, pero lo que había sobre la cama me cegó mucho más. Y más que cegarme, me dejó de piedra. Camarero, marchando un shock. Desde luego, era Yago. Tumbado sobre su cama, con la camisa abierta, los pantalones puestos, y un tembleque en la pierna izquierda. Y su cabeza ladeada y los ojos cerrados. Ah, y las vísceras al aire. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Si, las vísceras al aire. Palpitantes, húmedas. Alguien había hecho un tajo en la piel, desde el esternón al ombligo, y retirado los dos bordes como quien abre un armario. Yo di un paso inconsciente de que lo hacía, incapaz de creer lo que veía. El ronquido de Yago lo volvió todo mucho más surrealista. ¿Estaba roncando? ¿Cómo podía…? Escuché como se abría la puerta del pequeño armario, y como un pequeño ser, mezcla de gnomo y alien, caminaba sobre la moqueta sucia y escalaba hasta la cama agarrándose al faldón del edredón como un niño pequeño pero curioso. Tenía la piel muy gris, sin brillo alguno, y unos bonitos ojos azul cianuro. Sus dedos eran casi tan finos como palillos, y tardó unos segundos en verme. Cuando lo hizo, nuestras miradas se cruzaron en un ejercicio de tensión alienígena. - Hola, David –dijo con voz de pito, algo metálica. - ¿Qué hay? –respondí yo con mi típico automatismo social, ese que significa que me importas una mierda. - Se me ha parado. Dicho lo cual, con total tranquilidad, se inclinó desde las costillas de Yago, y comenzó a hurgar entre las dobleces del intestino, el diafragma, el extremo oscuro del hígado, una bolsa pálida que quizá fuese el estómago. Yo di otro paso, y miré. - El aceite, ¿no? –pregunté, triste amago de broma. El ser me miró, e incluso pareció que sonreía. - Ya podía ser esto tan fácil como un coche. Le cambias el aceite, y listo, no se te queja, ¿eh? Aquí puede ser cualquier cosa. Y se inclinó de nuevo. - ¿Puedes tirar de aquí? –preguntó, alzando una sección de lo que parecía el intestino grueso. Yo agarré sintiendo las heces en su interior, y el ser pareció recoger algo muy hondo. - La semana pasada –dijo, con el murmullo ahogado entre tanto intestino-, fue uno de los riñones. Y basta que lo solucioné, y saltó con error el otro riñón. Así no se puede. Me vendieron un humano de primera mano, pero resulta que no, que es una mierda. - No se puede uno fiar de nadie –me descubrí diciendo. - Nada, nada. La próxima vez, iré a un concesionario oficial. Quieres ahorrar un poco, y ya ves. ¿El tuyo como va? - Creo que bien –respondí-. De momento. - Suerte que tienes, disfrútalo y cuídalo. - Lo haré. Al fin, el ser emergió de entre tanta basura orgánica, con todo su esquelético y diminuto cuerpo cubierto de sangre y cosas amarillas. Entre sus manos tenía un objeto metálico. Se lo mostró con satisfacción. Era una chincheta. - No sé cómo se lo ha podido tragar –dijo-. Ya puedes soltar. - Nuestra cocina es un desastre, ya sabes. - Desde luego. - Bueno, me voy a meter –dijo, y alzó un pie y lo hundió entre las dobleces del intestino delgado. - ¿Te echo una mano? - No, gracias –ya estaba medio hundido-. Ahora ya va solo. Así que me di la vuelta y salí de la habitación, escuchando como Yago exhalaba un ronquido casi épico. Ya en el baño, lavándome la mano con la que había sujetado el intestino grueso, me di cuenta de que aquello no había sido algo precisamente normal. Ni siquiera para un piso de estudiantes. Sentí como se me doblaban las piernas, y algo negro apareció entre mis ojos. Luego, caí inconsciente y no me partí la cabeza contra el retrete sucio porque Dios no quiso… Fin 19:27, 8 de mayo de 2010. Escribir o no escribir ¿Y si dejo de hacerlo? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué haría con ese tiempo que gasto frecuentemente en aporrear las teclas? No tengo ni idea de a dónde irían esas ideas o esas historias. Fósiles jamás desenterrados. Nacerían y morirían en mi mente, y probablemente no le importase a nadie que esto fuese así. Para la inmensa mayoría, no cambiaría nada. ‘Eh, ese ha dejado de escribir tonterías’, o ‘Ya hace tiempo que no me envía nada’, o ‘Se habrá cansado’. No haría falta matar a los protagonistas, pues ya estarían todos muertos. Sin forma ni ley, ni sentido. Tendría más tiempo libre, eso seguro. El portátil dejaría de ser ese instrumento vital que es, para pasar a ser el aparato doméstico con el que me bajo la música o las películas, o donde almaceno las fotos que hago. Las canciones ‘especiales’ que uso para escribir se convertirían de nuevo en no más que canciones corrientes. Esas largas noches con la luz apagada, un vaso de cerveza y los cascos en las orejas, y sólo la luz de la pantalla alumbrando un rostro cansado, pensativo, y esos párrafos que se sumaban unos a otros hasta conformar una historia corriente, o singular, pero historia al fin y al cabo. ¿Dónde quedaría la jodida poesía? ¿Y si un día me enfado conmigo mismo o con el mundo y dejo de escribir? ¿A quién le importará, en qué se verá afectado el mundo? No desaparecerán las historias, seguirán dentro de mi cabeza. Tampoco la evocadora realidad perderá un ápice de belleza o de crueldad. Nadie se tirará de los pelos y nadie derramará una lágrima. Otros se sentirían satisfechos, al ver que, en el fondo, tú no eras más que un tipo como todos los demás, nadie especial, uno más, como ellos mismos. Otros dirían que, en el fondo, a la cima sólo llegan unos pocos, que a ver porqué tú ibas a ser diferente. Y el puñado de desdichados que hasta entonces leyeran tus cosas… quizá ellos respirarían aliviados, y años después recordasen con nostalgia aquellas palabras, habiéndose olvidado ya de sus títulos o de sus protagonistas. Si, así sería el mundo. Exactamente el mismo, aunque diferente. Si estas fuesen las últimas frases que escribo (y bastante triste sería terminar con algo tan cutre), el único que se sentiría triste sería yo. Triste al haberme convertido en un ser tan vil como para no querer compartir mis historias con nadie más , por pocos que sean, o aunque sólo sea uno. Con el tiempo, uno se percata de que lo que creía amistad no era más que otra utopía romántica, como el amor o la honradez o… o lo que sea. que todo es, en cierto sentido, un fraude. Todo esto abarca el 99% de lo que he escrito durante el año 2010 Palabras más o menos afortunadas, palabras al fin y al cabo, son fotografías de instantes y de otras cosas Todo esto soy yo 29/12/2010 Ernesto Diéguez Casal, no más que un mendigo