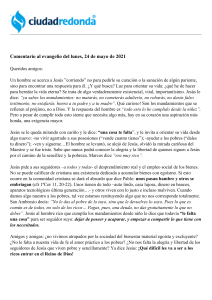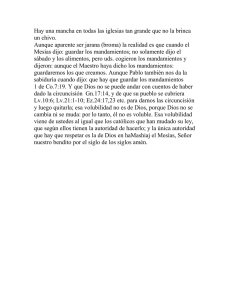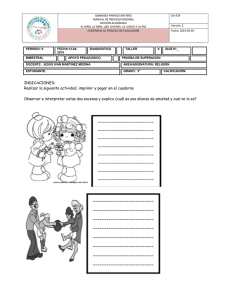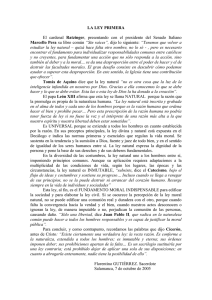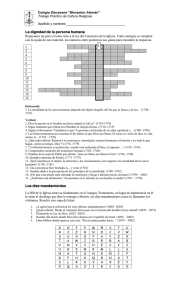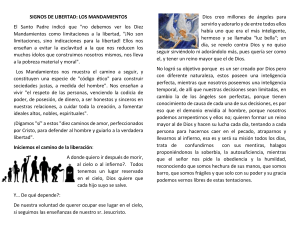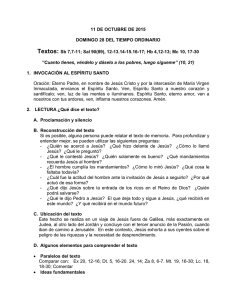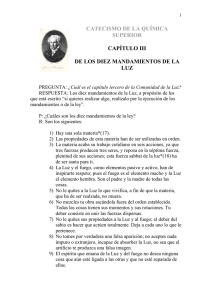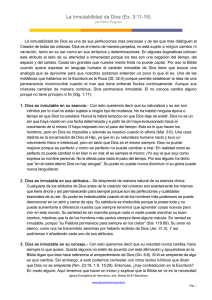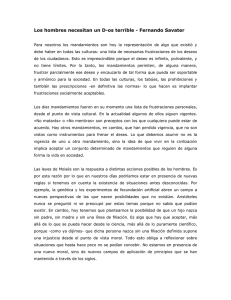EDT_RHE136_
Anuncio
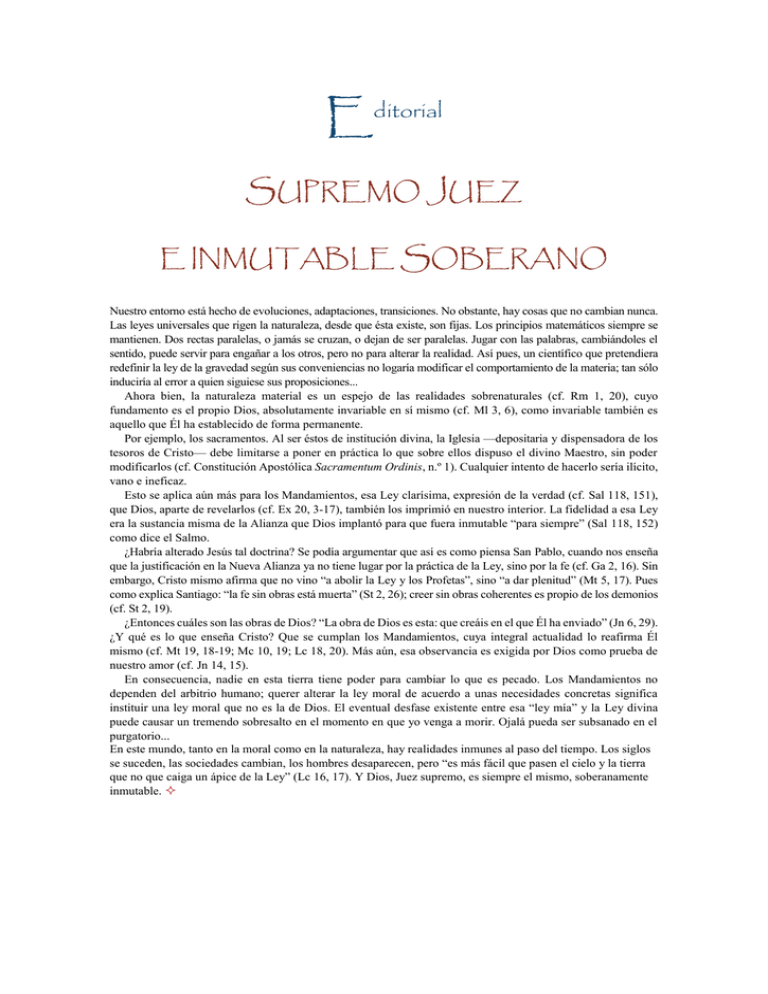
Editorial SUPREMO JUEZ E INMUTABLE SOBERANO Nuestro entorno está hecho de evoluciones, adaptaciones, transiciones. No obstante, hay cosas que no cambian nunca. Las leyes universales que rigen la naturaleza, desde que ésta existe, son fijas. Los principios matemáticos siempre se mantienen. Dos rectas paralelas, o jamás se cruzan, o dejan de ser paralelas. Jugar con las palabras, cambiándoles el sentido, puede servir para engañar a los otros, pero no para alterar la realidad. Así pues, un científico que pretendiera redefinir la ley de la gravedad según sus conveniencias no logaría modificar el comportamiento de la materia; tan sólo induciría al error a quien siguiese sus proposiciones... Ahora bien, la naturaleza material es un espejo de las realidades sobrenaturales (cf. Rm 1, 20), cuyo fundamento es el propio Dios, absolutamente invariable en sí mismo (cf. Ml 3, 6), como invariable también es aquello que Él ha establecido de forma permanente. Por ejemplo, los sacramentos. Al ser éstos de institución divina, la Iglesia —depositaria y dispensadora de los tesoros de Cristo— debe limitarse a poner en práctica lo que sobre ellos dispuso el divino Maestro, sin poder modificarlos (cf. Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, n.º 1). Cualquier intento de hacerlo sería ilícito, vano e ineficaz. Esto se aplica aún más para los Mandamientos, esa Ley clarísima, expresión de la verdad (cf. Sal 118, 151), que Dios, aparte de revelarlos (cf. Ex 20, 3-17), también los imprimió en nuestro interior. La fidelidad a esa Ley era la sustancia misma de la Alianza que Dios implantó para que fuera inmutable “para siempre” (Sal 118, 152) como dice el Salmo. ¿Habría alterado Jesús tal doctrina? Se podía argumentar que así es como piensa San Pablo, cuando nos enseña que la justificación en la Nueva Alianza ya no tiene lugar por la práctica de la Ley, sino por la fe (cf. Ga 2, 16). Sin embargo, Cristo mismo afirma que no vino “a abolir la Ley y los Profetas”, sino “a dar plenitud” (Mt 5, 17). Pues como explica Santiago: “la fe sin obras está muerta” (St 2, 26); creer sin obras coherentes es propio de los demonios (cf. St 2, 19). ¿Entonces cuáles son las obras de Dios? “La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado” (Jn 6, 29). ¿Y qué es lo que enseña Cristo? Que se cumplan los Mandamientos, cuya integral actualidad lo reafirma Él mismo (cf. Mt 19, 18-19; Mc 10, 19; Lc 18, 20). Más aún, esa observancia es exigida por Dios como prueba de nuestro amor (cf. Jn 14, 15). En consecuencia, nadie en esta tierra tiene poder para cambiar lo que es pecado. Los Mandamientos no dependen del arbitrio humano; querer alterar la ley moral de acuerdo a unas necesidades concretas significa instituir una ley moral que no es la de Dios. El eventual desfase existente entre esa “ley mía” y la Ley divina puede causar un tremendo sobresalto en el momento en que yo venga a morir. Ojalá pueda ser subsanado en el purgatorio... En este mundo, tanto en la moral como en la naturaleza, hay realidades inmunes al paso del tiempo. Los siglos se suceden, las sociedades cambian, los hombres desaparecen, pero “es más fácil que pasen el cielo y la tierra que no que caiga un ápice de la Ley” (Lc 16, 17). Y Dios, Juez supremo, es siempre el mismo, soberanamente inmutable.