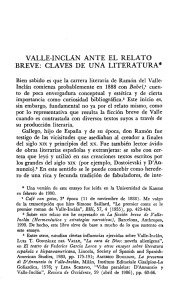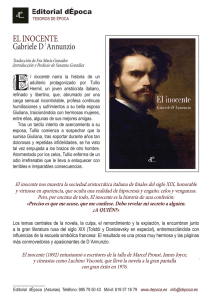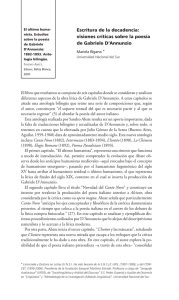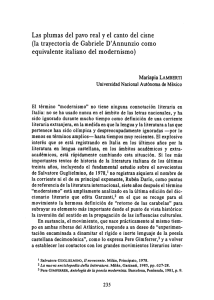Notas al Concierto de la ORCAM. 5 de octubre de 2010. Auditorio
Anuncio

D’ANNUNZIO, EL COMEDIANTE SINCERO Concierto del 5 de octubre de 2010 (Auditorio Nacional, Sala Sinfónica) Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana Orquesta de la Comunidad de Madrid Raquel Andueza, soprano Marta Infante, mezzosoprano Marina Rodríguez- Cusí, mezzosoprano Héctor Colomé, recitador Carlos Martos, recitador José Ramón Encinar, director Claude DEBUSSY (1862-1918): El martirio de San Sebastián Il Vittoriale D´Annunzio pasó la última época de su vida, entre 1921 y 1938, en una suerte de dorada reclusión, su finca Il Vittoriale degli Italiani, en Gardone, frente al lago de Garda, en el extremo norte de su país. En medio de jardines y arboledas, el conjunto arquitectónico tiene un aire teatral. Es un sistema de pabellones y departamentos, unidos por patios y escaleras, con un anfiteatro para espectáculos y el barco Puglia enterrado hasta la cubierta, regalo del Estado que el poeta convirtió en plataforma de conciertos. D´Annunzio llevó una vida también con mucho de teatral, construyendo un personaje reconocible y adoptando actitudes histriónicas. La Belle Époque europea facilitaba estas maniobras. Pensemos en Oscar Wilde, Robert de Montesquiou, Ramón del Valle-Inclán o Sarah Bernhardt. Su ensimismamiento final, a pesar de las apariencias, fue también un acto escénico. Si jugó al divo en espacios públicos, igualmente jugó al divo desde un aparatoso escondite. Hasta él peregrinaban visitantes ilustres, desde Paul Valéry, un escritor tan lejano de su mundo. En aquel laberinto de arquitectura, debido a Giancarlo Maroni con decoraciones de Guido Cadorin, disponían de suites a la vez comunicadas y aisladas, como en una ciudadela. Hubo otra clase de visitas, nocturnas todas ellas, traídas por los mecánicos del Comandante. Alguna amante oficial, como la pianista Luisa Baccara; damas de la nobleza titulada, atraídas por el misterio del héroe recluso; muchachas ambiciosas y decididas a trepar sobre hombros famosos y asimismo profesionales del sexo, bien remuneradas. D´Annunzio siempre vivió en un mundo femenino acaso, como se verá, en busca de su propia femineidad. 1 Objeto de objetos, el Vittoriale tiene algo de esos sepulcros egipcios donde yacen embalsamados faraones a quienes rodean sus cosas más preciadas. Parecen dormir en sus sarcófagos dorados y gemados, pero están muertos. Son una cosa entre cosas. Este juego lo mantuvo D´Annunzio hasta el fin, en el colmo de su teatralidad. Y se rodeó de colecciones de preciosidades: auténticas, apócrifas, copiadas, plagiadas, como en esas puestas en escena donde se mezclan el alabastro y la escayola. Sobre el piso la alfombra, sobre ésta el diván, sobre él los cojines, entre ellos los tejidos orientales, en juego con el tapizado de los muros, cubiertos de cerámicas y paneles de madera pintada, bajo techos ornados de frescos que protegen una población de estatuillas, bronces, muebles, búcaros, ánforas con perfumes. Y suma y sigue. Hay habitaciones donde nunca penetra la luz y el huésped debe ir a tientas hasta el interruptor, cuidando de no dar con alguna frágil antigualla. Tal vez su dueño ha querido rodearse de toda esa herencia que no fue capaz de producir él mismo. Y esta es una de las claves de su estética: la llegada tardía al pabellón de las grandezas antiguas. La casa, en su origen bastante sencilla, había pertenecido a unos alemanes, Heinrich Tode y su mujer Senta von Bülow, hija de Hans von Bülow, el director de orquesta tan devoto y seguidor de Wagner, y de Cósima Liszt, amante de Wagner y madre de un par de señoritas von Bülow engendradas, en verdad, por el compositor, con quien luego se casó y tuvo a Sigfrido. Cósima era hija, a su vez, de Franz Liszt y la condesa de Agoult, amante del pianista. Un hermoso embrollo wagneriano y adulterino, digno de una novela de D´Annunzio. De tal forma, la casa encerraba un destino propicia al Comandante. En ella quedaron fraguadas varias definiciones que D´Annunzio formuló de sí mismo. Veamos. “Siento un gusto violento por la poesía”. “Sufro como un dios herido”. “Me veo como un rey etrusco sepultado por sus tesoros”. Ahora la más osada y gráfica: “Soy la puta de Italia a quien odian por amor”. Arriesgo, por mi cuenta, la última. “Como todo comediante, soy falso pero sinceramente falso.” Cuatro veces lo visitó allí Benito Mussolini, el Duce que mandaba en Italia, un país donde hay ínfimos Estados independientes, como la República de San Marino y el Vaticano. El Vittoriale, a su modo, lo fue y su dueño, un Duce de tamaño reducido. El conjunto funcionó como una de esas islas de geografía fantástica que aparecen en las comedias barrocas y en las novelas de caballerías. En una lejana terraza se ve vagamente a alguien: un monje, un paladín, un señor de la guerra del Renacimiento, tal vez un dictador moderno que no pudo ser. París D´Annunzio de puso de moda en Francia a fines del siglo XIX, por obra de Georges Hérelle, su traductor y consejero en lengua gala, y Melchior de Vogüé, que ya había introducido allí la novela rusa, de soberano predicamento. Estar de moda en París significaba, por entonces, estar de moda en el mundo mundial letrado. Pero hay más: el escritor abrucés debía casi toda su literatura a fuentes francesas. Tenía poco que ver con la herencia italiana, salvo en cuanto a su herramienta, la áulica sonoridad de un verbo que corre, armonioso, durante siglos, desde Dante hasta Carducci. Sobra decir que tuvo, por las suyas, una prosodia y hasta una fonética “en alta voz” henchida de un melodismo y una armonía 2 brillantes hasta el hartazgo porque, a menudo, hace falta algo de silencio para peraltar la música. Además, D´Annunzio conoció por traducciones francesas a los poetas alemanes e ingleses, a los clásicos griegos y puede que hasta algún latino. En su cara Lutecia fue leído y escuchado por las principales figuras de la república escrita, sin distinción de edades ni preferencias: Valéry, Gide, Proust, Gourmont, por no agotar la lista, y llegando desde el Sena – sobre todo, desde su orilla derecha – hasta el mundo germánico de Stefan George, Heinrich Mann y Hugo von Hofmannsthal. La gran parábola dannunziana de París dura, especialmente, hasta el año crucial de 1913, cuando culmina en vísperas de la guerra. Por decirlo rápidamente, en términos de estética: el año de la stravinskiana Consagración de la primavera, un primaveral rito donde se concilia la prehistoria con la vanguardia. Y, más anecdóticamente, el año en que llega a los salones parisinos, los altos y los canallas, el tango de Buenos Aires. Baste recordar la caricatura de Sem, donde D´Annunzio e Ida Rubinstein se trenzan a bailarlo, convirtiendo sus piernas entretejidas en un torbellino de tallarines que parecen surgir de un gigantesco plato de pasta fresca. Son como la salsa del gran banquete carnal y divino, según adjetiva Rubén Darío en su Marcha triunfal, tan dannunziana a su manera. Lo dice, apretado y elocuente, un argentino, el escritor Enrique Larreta, embajador en aquellos años de última Thule festival: “El estilo de D´Annunzuio, el perfume de D´Annunzio, conquistó a París. Había que hablar a las mujeres con una gota de aquello en el pañuelo.” Robert de Montesquiou, uno de los árbitros contemporáneos del esteticismo decadente, le valió de mediador en su palacete de Versalles y en los salones del gran mundo. En sus memorias refiere hasta dónde llegaba su transida admiración: anduvo un año entero enamorado de D´Annunzio y éste aceptó el homenaje, aunque sin cruzar la línea roja. Era un homenaje “sentimental y casi religioso”. ¿Lo recibió esa gran dama que se escondía en la pequeña figura del abrucés? Es fácil evocar a Madame de Récamier o a Paulina Bonaparte tendidas en sus chaises longues. Lo cierto es que Montesquiou le presentó a personajes decisivos en su deriva parisina como la Rubinstein, Debussy y Léon Bakst. Había, desde luego, un misterio de perfumería, por seguir el símil de Larreta, en la seducción dannunziana. No era, por cierto, su figura física la provocadora. Así lo prueban los testimonios de algunos que lo trataron en París. André Gide escribe en su diario: “El ojo carece de bondad y de ternura; la voz es más pejiguera que acariciante; la boca, menos golosa que cruel; la frente, bastante bella. Tiene don pero no genio; más cálculo que voluntad; escasa pasión, y siempre fría. Decepciona por igual a quienes aprecian o desprecian su obra”. René Boysléve es aún más cortante: “… familiar y vulgar, cercano a lo grotesco”, El elegante millonario Boni de Castellane apunta que lo halla enfermizo, a despecho de su fama de conquistador: “Su influencia es como la de un perfume: cautiva, atrae y fatiga”. De nuevo, el aroma invisible. Cabe preguntarse cuánto de magnetismo y cuánto de curiosidad por el itálico personaje hubo en la mirada del gran París. Marguerite de Saint-Marceau, aguda observadora de salones y admiradora de su literatura, escribe: “Es antipático, su horrible boca estropea el encanto que tendría su conversación animada y fogosa. Ama las artes y la antigüedad, habla con fuego de ella. Palpa y saborea las medallas griegas. Alguien que lo observa dice que se las 3 lleva en los bolsillos. Anima la galería y las mujeres lo miman, lo protegen, se lo arrebatan, al menos así lo espero. París lo harta…La crápula que habita el cuerpo de este hombre de genio jamás se extravía por el amor de una mujer pobre.” El París de D´Annunzio ha quedado atrapado en la pintura de los italianos que triunfaban en la ciudad: Boldini, Zandomeneghi, De Nittis. También en los retratos de Jacques-Émile Blanche, que ha fijado en uno de ellos a Ida Rubinstein. Posaba ante él y alternaba con sus visitas apenas vestida con collares, ajorcas y brazaletes. La precisión de su cuerpo se desvanecía en contornos donde las vaguedades acariciantes del impresionismo jugaban a ser una aureola. Walter Benjamin define el art nouveau y sus distintas familias (floreale, liberty, arts and crafts, noucentisme) como una sociedad que se despierta muy temprano para salir de viaje y en su somnolencia llega a creer que la partida y el viaje mismo son un sueño. Al llegar la guerra de 1914, despierta de golpe. No casualmente D´Annunzio escribe sus cuatro Sueños como tales: mañana de primavera, tarde estival, crepúsculo de otoño, noche de invierno. Vuelvo a Larreta que esculpe en uno de sus sonetos. “La vida es embriaguez. Mil novecientos trece.” En efecto, por esas fechas uno de los emblemas de la moda parisina son los Ballets Russes de Serge Diaghilev y D´Annunzio no perdió la oportunidad de incorporarse a ellos. Fue en el teatro de Châtelet, el 21 de mayo de 1911, cuando se estrenó El martirio de San Sebastián. En sus cuadernos cuenta que la inspiración le vino cuando tenía veinte años y una amiga a la que bautiza como Febea lo vio desnudo, haciendo del citado santo, apoyado contra un árbol de la Villa Medicis, en Florencia. “Los moratones de los besos en su cuerpo desnudo representaban las marcas de las flechas mortales”. O sea: erotismo, santidad, arte. El San Sebastián dannunziano es un arquero de la paganía convertido al cristianismo y vocado al martirio, que camina milagrosamente sobre un reguero de brasas y pide ser supliciado por su fe. Sus compañeros de armas lo asaetean y sienten que su odio se convierte en una súbita demanda de amor. Muerto el héroe, se produce el milagro: el cuerpo se libera de sus ataduras y asciende hasta el Paraíso. Cristo es Adonis, el efebo amado por la diosa Venus, acaso sincretizada en la Madonna. La historia está contada en una lengua que se produce como litúrgica aunque difícilmente se pueda leer como religiosa. Tiene un fondo de simbolismo erótico con aspiraciones de enigma místico pero cuya única realidad es estética. Esta mezcolanza explica la perplejidad y el escándalo que produjo la obra y que obligó a los autores a explicarse en un texto posterior, donde hacen profesión de fe de correctos católicos, no obstante todos los libros del escritor se encuentren censurados en el Index vaticano. El texto está escrito en una suerte de antigua langue d´oïl, un francés que se quiere bajomedieval. D´Annunzio la llama sinóptica – palabras nunca le faltaron a don Gabriel – pues no se trata de ir a lo libresco, arcaico e inverificable sino de mezclar diversos elementos “en una pasta moderna” (léase pastiche, apunto por mi cuenta) como se lo explica a su traductor Hérelle, muy receloso de las habilidades bilingües de su traducido. Los estudiosos han juzgado que el francés dannunziano tiene errores de sintaxis, torpezas e italianismos, que es en realidad un italiano con 4 cadencias francesas, pero que el efecto de arcaísmo, por su curiosa sonoridad, resulta eficaz. En principio, D´Annunzio quería a Roger-Ducas como músico e Ida Rubinstein, a Florent Schmitt. Ninguno logró ser comprometido y la mediación de Montesquiou consiguió a Debussy que resultó, al fin y al cabo, la gran adquisición de la empresa, pues la partitura debussyana, mayestática, climática, suntuosa de armonía y orquestación, es la que perdura de todo el aparato. Y ello, a pesar de las prisas, en parte debidas a la morosidad -- ¿pereza? – del escritor y lo puntilloso del músico, que no llegaba a terminar su tarea a tiempo para el estreno y debió confiar en André Caplet para que pasara a limpio sus manuscritos y posibilitase los ensayos. Tras la inauguración, la obra se repuso en la Ópera de París en 1922 y en la Scala de Milán, en 1926, abreviada y bajo la batuta de Arturo Toscanini. Desde 1928 se impuso la iniciativa del director Désiré Ingelbrecht, de presentarla en concierto. Si se me permite un recuerdo personal, me voy a 1966, al Teatro Colón de Buenos Aires, donde se representó muy comprimida y también con una mujer rusa como San Sebastián, Ludmila Tcherina, sugestiva como debió ser la Rubinstein, con un francés algo exótico y gutural. El estreno contó con un elenco rutilante y una lujosa presentación. La coreografía era de Michel Fokine, la dirección escénica, de Armand Bour y la musical, del citado Caplet. Decorados y vestuarios fueron diseñados por Léon Bakst, habitual colaborador de Diaghilev, quien previó un aparato descomunal: cien figurantes. Fue protagonista, según queda dicho, Ida Rubinstein, escogida expresamente por D´Annunzio. ¿Por qué una mujer travestida de arquero santo y mártir, una rusa que hablaba el francés con notorio acento y voz pequeña, y no tenía ninguna experiencia escénica, ni como bailarina, mimo ni actriz? Las malas lenguas señalaron que era, además, millonaria, y aseguraba la financiación de la costosa empresa. Dejemos de lado segundas intenciones. ¿Imaginó D´Annunzio en su personaje algo de femenino que atraía el amor homicida de sus compañeros de armas? Desde luego, la ambigüedad sexual está servida y algunas puestas modernas la han enfatizado, viendo en el texto una historia de erotismo sádico entre varones, una tropa de atletas delicados, parnasianos y estetizantes. Y sádicos, cabe redundar, como corresponde a nuestro poeta. ¿Evocó en Ida a sus veinte años florentinos? No sigamos. Aunque estimada, la novedad resultó un fiasco. La representación duraba cuatro horas y la primavera fue, en aquel París, especialmente calurosa, así que el martirio se divulgó por la sala. Si bien los figurines y telones de Bakst son bellos en sí mismos, en este caso, como en otros, resultan poco funcionales. El abuso decorativo traba la desenvoltura de los bailarines y el peso pictórico de las cinco “mansiones” que tiene la obra paraliza el decurso dramático. El texto, farragoso, gestual, decorativamente litúrgico, católico a pesar de todo, produjo escándalo. El arzobispo de París prohibió a los católicos acudir al espectáculo. No sabemos cuántos obedecieron. El hecho de que el santo fuera confiado a una mujer, judía para más datos, que aparecía, por momentos, con sus pechos al aire, por mucho que exhibiera una carnalidad escueta y efébica, terminaba de hacer intolerable, para las buenas consciencias, el evento esnob y cosmopolita, a la vez que contribuía a que nadie se considerase indiferente. D´Annunzio debió 5 quedar satisfecho con el dispendio y la pelotera, al tiempo que bautizó a Debussy como Claudio de Francia, rey sin corona pero consagrado por el arte, por la nueva religión de los estetas. Poco importaba que, salvo excepciones, la crítica fuera severa. Recurro nuevamente a los sabios diarios de la Saint-Marceau. Justifica la prohibición, cómo no. “Esta mujer rusa, Ida Rubinstein, la cual, semidesnuda, va a representar al santo, choca justamente a la moral. Un Mantegna de dibujo obsceno, mostrando los dos pechos en vez de uno solo”. Y luego, tras haber sudado lo suyo en el Châtelet: “La música es encantadora, del mejor Debussy. El drama es largo e incomprensible en ciertas partes. Ida Rubinstein es un mimo lleno de carácter y sus gestos y su cabeza expresan lo que no sabe decir porque habla en una lengua ininteligible.” D´Annunzio, nunca modesto en sus ambiciones, pretendió que Debussy hiciera una especie de Parsifal latino. No sólo que lo consiguió sino que superó la cansina obra final de Wagner. El escándalo añadido, aparte de difundir un clima de época, le agrega un plus dannunziano. La vida es embriaguez. Apuremos las copas. Bailemos sobre el volcán. El escritor D´Annunzio era un modesto chico de provincias, dedicado a la poesía lírica, género ya minoritario aunque todavía presente en salones y actos públicos, escolares, teatrales, patrióticos. Pasó a Roma, capital del flamante Estado italiano, a la crónica y la novela, al escándalo sexual y al matrimonio, todo a la vez. Como en tantos episodios de su vida, se lo debió a la mediación de una mujer, la arisócrata Maria Hardouin di Gallese, poco más que una adolescente, que se fugó con el joven Gabriele, dada la oposición de ambas familias a sus relaciones. Se casaron y anduvieron huidos un tiempo, no sólo por la persecución familiar sino por algo que se convirtió en un rasgo de carácter del escritor: su amor al despilfarro, la vida postinera y la cercanía perpetua de ávidos acreedores. Hubo siempre en D´Annunzio un costado de advenedizo, de parvenu que quiere vivir como los ricachos de toda la vida, más allá de sus medios y desdeñando el cálculo dinerario, cosa de pequeños burgueses. Los excesos de su retórica son su formulación artística. La Roma dannunziana reunía todos los prestigios que le hacían falta: la memoria imperial de sus ruinas, los fastos de la corte y la burocracia, la abundancia desperdigada y señorial de sus monumentos, la opulencia de sus palacios nobles, la imitación de esta nobleza por una alta burguesía hambrienta de prestigios copiados, hasta la proximidad de un catolicismo barroco, papal, ceremonioso y de aparato, el único propio del poeta. D´Annunzio supo sintetizar todos estos elementos en una estética de la novela y el teatro, a partir de su tarea como cronista social en el diario La Tribuna, gracias a las relaciones con el gran mundo que le ayudó a tejer su esposa. Esto encaja bien con el momento social italiano. Tras el Risorgimento, época de acción, guerrera y política, la dirigencia italiana se dedica a la placidez del dominio, al placer y a los apacibles gozos de la fiesta: bailes, óperas, carreras de caballos, cacerías, desfiles de modas. Si antes la figura típica era la del varón belicoso y conductor, ahora domina 6 la gran dama salonera, cuyo reverso es la cortesana. Ambas coinciden en la sabiduría del gasto suntuario. Y D´Annunzio lo sabe de sobra: las conquista porque las imita. De hecho, entre los numerosos pseudónimos que utiliza en sus ecos de sociedad, los hay femeninos: Salamandra, Lila Biscuit. Con todo ello, el escritor se construye un ancho público: la nobleza se mira en sus crónicas admirativas como en un espejo de Narciso, la alta burguesía aprende en ellas las buenas maneras de la antigua aristocracia, la bohemia letrada atisba entre líneas al erotómano refinado y perverso. Más de lejos, los lectores de clases modestas se apoderan imaginariamente de estos brillos equívocos donde la selección se une a la transgresión. No en vano, D´Annunzio se ejercita en el plagio hasta convertirlo en un recurso estético. La cita sin comillas señala al plagiario que, por su parte, conoce el arte de escoger modelos para copiarlos. Así parece advertirlo tempranamente Benedetto Croce, quien escribe en 1897 a su amigo Luigi Capuana: “Hay en D´Annunzio algo de charlatán e impotente, a pesar de sus ricas cualidades artísticas y su gran habilidad técnica. D´Annunzio nos da el espectáculo de un hombre que va en busca de su personalidad. Todos los grandes artistas han tenido una experiencia de la vida y algo por decir: D´Annunzio tiene la experiencia de los libros extranjeros y no tiene absolutamente nada que decir.” Si se atiende a las palabras del filósofo napolitano, algo se puede captar de la estética del poeta abrucés. D´Annunzio va en busca de una personalidad, no del utópico sí mismo sino de una construcción pública de lo personal. Además, lo hace sin tener nada que decir, o sea recogiendo el envite de Flaubert: escribir un libro sobre nada. Ahí queda eso. Sobre este cañamazo obtiene su primer éxito, la novela Il piacere (1888), en buena medida un pastiche de sus crónicas sociales. Más allá, es un ejemplo de la reacción antirrealista por medio de la novela psicológica, basada en los estudios de psicología contemporánea de Paul Bourget y Barbey d´Aurevilly, el culto del yo en el joven Maurice Barrès, la autobservación en los diarios de Amiel – de los que copia párrafos enteros sin citarlo – y, más al fondo de la escena, Wagner entendido como el wagnerismo de los parnasianos y los simbolistas: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y todo su Parnaso Contemporáneo. O sea, según ya se dijo: Francia. Su Roma aspira a ser París. En otra vertiente, la de recuperar un perdido romanticismo que en Italia fue más bien débil e inconsecuente, D´Annunzio juega a ser romántico tardío. Vindica la autonomía del arte respecto a las normas – religión, moral, filosofía y, sobre todo, ciencia positiva --, proclama que el arte es la fe de nuestro tiempo, admite el carácter revelador del lenguaje poético – capaz de decir lo inefable, como la música – y actúa desde una minoría selecta, suerte de nuevo sacerdocio de la belleza. Quien dice sacerdocio dice, eventualemnte, heroísmo, santidad, martirio. Lo hemos visto en la figura de Sebastián traspasado de flechas. Andrea Sperelli, el protagonista paradigmático de Il piacere, declara su amor por Rousseau y por Schopenhauer, un antecedente y una consecuencia del romanticismo. Ama especialmente la música que, para los románticos, es ls isla de Utopía a la que se encaminan todas las artes. Y, casualmente, cita a los compositores que menciona Amiel: Beethoven, Rameau, Mozart, Brahms y Haydn. Amiel los 7 había conocido. Mencionados así, al por mayor, da que pensar. Quizá D´Annunzio apenas sabía nada de ellos. Mezclado con el culto al yo barresiano y wagneriano viene a cuento el tema de Nietzsche en D´Annunzio, tan vapuleado por la crítica. En esto como en casi todo, cabe pensar que el escritor sumaba conocimientos de segunda o tercera mano. En su tiempo apenas se tenía acceso a textos nietzscheanos para quien no leyera en alemán. A Nietzsche se lo divulgó en francés, sobre todo por medio de comentaristas, con el resultado paradójico de que se exaltase Así habló Zaratustra, un texto renegado por su autor. A D´Annunzio le interesa la figura del superhombre pero ni su esteticismo – de raigambre romántica, como queda dicho – ni su idea de la decadencia son nietzscheanas. En efecto, el filósofo entiende por decadencia una inmersión en las oscuras honduras del ser, para lo cual hay que caer muy bajo, o sea muy profundo y hasta sintiendo que el ser carece de fondo y tiene vocación de no ser, destino nihilista. En cambio, la decadencia dannunziana es el placer que produce examinar un pasado de esplendor desde un presente de aridez y penumbra, acariciando los fantasmas de otrora en los ídolos de hoy, alhajados por fetiches. El superhombre dannunziano es el protagonista de L´innocente (1891), ejemplar de una raza superior, fuerte y voluntariosa, que rige a la plebe, sufriente y esclava por naturaleza. Mata al hijo que ha tenido su mujer y que llevará su apellido pero que él sabe fruto del adulterio. Mata al inocente pero desde su propia inocencia porque el superhombre está más allá del bien y del mal, o sea que es ajeno a cualquier ética. Con todo, a los superhombres dannunzianos no les suele ir bien: fracasan, son derrotados, se suicidan. Más bien habría que hablar de las superhembras, mujeres que sí se imponen por su fuerza y su voluntad, con lo cual nos vamos muy lejos del misógino Nietzsche. Desde sus inicios como escritor de moda, D´Annunzio puso en escena sus contradicciones, acaso lo mejor de su inteligencia. Amó lo tardío – Bizancio, la baja Edad Media violenta y exquisita de Dante – pero, a la vez, lo primario, elemental y arcaico: el folclore campesino de los Abruzos, la Grecia cretomicénica. En esto fue un artista del siglo XX, tensionado por la búsqueda de lo elemental en un medio extremadamente sofisticado. Al socialismo feroz y positivista de sus poemas juveniles, herencia de Carducci y su Himno a Satanás, se vinculan su culto por la equitación y la esgrima y sus pullas contra el arte de la elocuencia: el teatro, la novela, la oratoria parlamentaria. Detesta a la burguesía pero, en cuanto la crónica social lo conecta con su nivel más alto, sus preferencias se invierten por completo. Se hace mundano, novelista y teatrero. Abundará en discursos políticos antidemocráticos, desde que pide la dictadura plebiscitaria del rey Humberto I. Si exalta al esteta sensible, refinado, incapaz de actuar, amante de una abulia contemplativa que produce el éxtasis estético, nos señala a un varón dominado por los valores femeninos si por mujer entendemos a un ser excitante y vacuo. El artista es una idealización del noble, un cultor del exceso. En contra, cuando D´Annunzio ensalza a un héroe, no elige al anacoreta que contempla sino al violento guerrero que mata y se hace matar. D´Annunzio intentó divulgar los mitos de la élite entre las multitudes de lectores de las clases medias y la pequeña burguesía, consumidores masivos de libros y revistas. No fue la menor de sus contradicciones. 8 Explorándolas, descubrió que las mayorías aman los prestigios minoritarios de la aristocracia y la jerarquía, los títulos con ejecutorias, los grados militares, las pompas eclesiásticas. Así, se pasó la vida entre la distancia del genio único y la inmersión entre los hombres cualesquiera, l´uomo qualunque que fue el modelo antropológico de los fascismos. La mujer Varios y concordantes testimonios de personas que conocieron a D´Anunzio en su juventud señalan el sesgo femenino de su apariencia. No me refiero a ningún tipo de afeminamiento sino a la tópica de lo femenino que tiene que ver con la culura de la distinción entre estamentos sexuales en el siglo XIX. Gabriele era un joven de cabellera ondulada – un desierto recuerdo la mayor parte de su vida --, suaves modales y voz que sonaba a mujer. Su seducción era notable y parecía propia de una muchacha. Al igual que ellas, cuidaba minuciosamiente su atuendo y se molestaba por cualquier atentado a su ropa. Su gusto por la decadencia se inclinaba hacia la cultura de lo frágil. Su mirada no se concentraba, penetrante y viril, sino que funcionaba dispersa y turbia, tal si sus pupilas estuvieran llenas de un agua jabonosa. Confesaba querer morir en los brazos de una mujer, como mueren las mujeres en los brazos de algún varón. La lista de las amantes de D´Annunzio no cabe en estas páginas. En general, por su abundancia, responden a un tipo: estaban casadas, tenían títulos nobiliarios, dinero, amistades influyentes y, en ciertos casos, lo mantuvieron. Venció la reticencia lesbiana de la pintora Romaine Brooks pero no la de otras como Ida Rubinstein y Thamar de Lempicka. Estuvo de rodillas a los pies Sarah Bernhardt pero nunca sabremos si llegó a otro lugar de su anatomía. Frecuentó el Salone Margherita donde aparecían célebres hetairas de la época: Carolina Otero, Cléo de Mérode y Lina Cavalieri, a quien dedicó un ejemplar de Il piacere con estas austeras palabras: “El mayor testimonio de Venus en la tierra”. Las declaraciones de ciertas mujeres sobre él tienen un ancho margen. Abundan los lamentos por abandono, los intentos de suicidio, las amenazas de muerte por consunción, hasta hay detalles de curiosa fisiología sexual: Lempicka recuerda que el Comandante, para excitarse, debía ponerse un pijama (y luego quitárselo para terminar la maniobra) y la princesa Bibesco lo vio entusiasmado por ella, que lo rechazó, al compartir un ascensor en el hotel Meurice de París, el cual, por su capitoné, le sugería estar a solas en un boudoir. De todas las que he leído, las que más me convencen como clave dannunziana son las que ejemplifican estas palabras de la bailarina Isadora Duncan: “Ningún hombre como él sabe hacer sentir a una mujer que es el centro del universo.” En efecto, el mundo dannunziano tiene como centro a una mujer, la Mujer que buscó por el largo repertorio de las mujeres con las que tuvo algo que ver (y tocar y etcétera, sin dejar de pagar con favores o en contante a quienes se lo pidieron) y que no estaba del todo en ninguna de ellas. Y algo más: esa Mujer que centraba su imaginario, yacía dentro de él y, en consecuencia, lo articulaba y se hacía evidente a las miradas ajenas que lo reconocían, según vimos, como un ser femenino. “En el interior de la naturaleza humana” – escribe – “la mujer constituiría aquello que los 9 humanistas atribuían al hombre en general: un completo microcosmos, compendio de todos los valores emotivos, sensitivos, expresivos, morales y espirituales que constituyen la humanitas”. Esta amplitud de lo femenino se advierte en el gozo carnal según su literatura: placer, tormento, seducción, crueldad, culpa que se paga y se cobra. Este comercio tiene su extremo, cuando D´Annunzio asiste a las mujeres que necesitan apoyo, empezando por su esposa que convalece de un intento de suicidio. Sería igualmente moroso describir las categorías de lo femenino dannunziano. Baste con apuntar lo mínimo, que siempre asocia a la mujer como el obstáculo del varón: la virgen que seduce y deniega para conservarse impoluta, la Madonna que quiere un hijo para quedarse con él, la mujer fatal que destroza y castra al paladín tomando la iniciativa sexual. ¿Hay un punto de conciliación? Sí: el varón siempre se evade del mal que encarna la mujer en tanto es lo telúrico, por medio de la acción. Se eleva hacia lo celestial, fálicamente. Es lo superior pero la mujer sigue siendo lo fundamental y, como la tierra, tiene centro. El cielo varonil está despoblado, es infinito y en él los varones, sustituyendo al centro, instauran el eje de la ley y el orden. ¿A quién amó Gabriele D´Annunzio? Arriesgo afirmar que a ninguna mujer en particular sino a la Mujer inalcanzable que estaba en el ombligo del mundo y en el interior de él mismo. Se amó en ellas y su acto orgásmico más poderoso y durable fue su escritura, que siempre buscó, antes que a nadie, a las lectoras, desde la dama que lee una novela perversa en la melancólica soledad de su salón hasta la señora de pueblo que lee una novela de aventuras en el mostrador de su tienda. Vivimos en una época extremadamente civilizada y débil que busca en el arte una compensación voluptuosa y colorida, activa y conquistadora, a la pálida realidad, exhausta y mediocre, de lo cotidiano. Eleonora En 1895, mientras D´Annunzio pensaba en un gran teatro al aire libre donde ejercer una suerte de pedagogía social por medio del poema dramático, se encontró con la mujer que más fácilmente se considera su pareja canónica: la actriz Eleonora Duse. Cinco años mayor que él, ya ocupaba un espacio estelar en los teatros de Europa y América. El encuentro produjo la entrada del escritor en la escena, a partir de La ville morte (1898) que estrenó la Bernhardt sin mayor eco y se dio como original francés, aunque era una traducción de Hérelle. Arte y pasiones personales aparte, Gabriele y Eleonora tenían vidas paralelas. Venían de orígenes modestos, ambicionaban notoriedad y buena situación social, eran en un sentido inconvencionales y, en otro, necesitados de la aprobación pública. Ya conocían el éxito: él con tres novelas y ella, con una cantidad de títulos donde predominaban los autores franceses del tardío romanticismo, obras de amores ilícitos, líos de familia, violencia psicológica y hasta material, en ambientes de alta sociedad. La historia personal de amor, desamor, aventuras del escritor, celos y dispendios, no cabe en estas páginas. Baste decir que D´Annunzio, por ella, empezó a escribir para el teatro y ella modificó en parte su repertorio, con obras que él redactó teniéndola en cuenta: Sogno d´un mattino di primavera, La Gioconda, La 10 gloria, La cittá morta, Francesca da Rimini. Es curioso observar que, a menudo, los personajes dedicados a Eleonora aparecen mutilados en el cuerpo o la mente: una ciega; una mujer que, por salvar la estatua de la rival que se le cae encima pierde sus brazos; una loca a cuyo amante apuñalan mientras hacen el amor y ella se pasa una noche bajo el cadáver, empapándose con su sangre; los amores de una dama con su hermoso cuñado y la muerte de ambos por el feo marido. Estas delicias menudean en D´Annunzio pero dirigidas a su amante canónica no dejan de llamar la atención. Si se suma a ello que Eleonora, durante la ruptura del vínculo, se declara muerta repetidamente, el bucle se cierra. Ocurrió, y no casualmente, al estrenarse La figlia di Jorio (1904), tal vez la única pieza de D´Annunzio que ha soportado los años y que ella esperaba estrenar. Es un drama rural, con suicidio incluido, de origen musical, inspirado por un cuadro de su amigo Michetti y el melodismo de las canciones populares abrucesas, que le hacían percibir “el demonio de la raza”. Eleonora se tomó el trabajo de recorrer la región y aprender el acento local, enterarse de usos, costumbres y vestuarios pero el papel de Mila, una joven aldeana perseguida por la maledicencia lugareña, exigía una actriz menos añosa y Gabriele optó por Irma Grammatica, con un sonoro éxito. La cosa venía de antes, de 1900, cuando se publicó la novela Il fuoco, historia en clave de ellos dos, bajo los nombres del escritor Stellio Effrena y la actriz Foscarina, mayor que él y a la cual abandona por una mujer más lozana. Todo ocurre en Venecia, decadente y magnífica, llena de fantasmas wagnerianos que enardecen al poeta y un final que vale como una elegía por todo: por la góndola fúnebre que lleva los restos de Wagner muerto en el palacio Vendramin Calergi, por la Ciudad Ducal y por los amores difuntos de ambos. A pesar de la máscara, el público entendió de lo que se trataba y la imagen de Eleonora, que conocía el texto y aparentó no molestarse por él, quedó bastante emporcada por la sustitución. La ruptura fue rasante. La correspondencia se interrumpió y Eleonora quitó las obras de D´Annunzio de su repertorio hasta 1922. Su imagen cambió de golpe, lució sus cabellos blancos y trató de actualizar sus personajes. Se inclinó por Ibsen, al cual ya conocía (Casa de muñecas, La dama del mar, La casa Rosmer, Hedda Gabler), Gorki (Los bajos fondos), Verga (Cavalleria rusticana). Pensó en Chejov, en Tolstói, en Maeterlinck y en Hofmannsthal, trató con renovadores del teatro como Gordon Craig, intentó filmar con Griffith. De todo ello sólo queda una película, Cenere (1916) basada en un relato de Grazia Deledda, donde puede apreciarse la modernidad de su arte, no obstante carecer de sonido. Se la ve a cara lavada, haciendo una mujer mayor que ha tenido un hijo de soltera y al cual conoce siendo un muchacho, desgarrada, tratando de hacerse reconocer y reprimiendo la verdad. La nobleza de su porte, la resignación honda de su mirada, el trazo marmóreo de sus bellas manos, han quedado para siempre. Lo demás es leyenda. El público italiano, de gustos anquilosados, impidió que la carrera de Duse se desarrollara y sólo hizo al final apariciones en recitales. Murió en Pittsburgh en 1924. Con D´Annunzio volvieron a escribirse, amigablemente, desde 1917. En 1922 se encontraron casualmente en el hotel Cavour de Milán. Él le mandó dinero para mitigar sus apuros económicos. El resto, como el filme citado, eran cenizas de la preguerra. Y alguna anécdota propia del escritor. Durante el estreno de La gloria en 11 Nápoles (1899), mientras Eleonora trata de calmar con su recitación las iras del público y el actor Ermete Zacconi intenta persuadirlo componiendo al dictador Ruggero Flamma e imitando al político Francesco Crispi, el abrucés está haciendo el amor con cierta dama entre bambalinas. No muy alta, de buen porte, ojos de intensa ansiedad, no bella pero sí de rasgos nobles, la Duse era, al decir de los contemporáneos, una actriz de pequeños matices, interioridad, un desgarrado y contenido patetismo y un decir minucioso servido por una voz pequeña pero personalísima. Apenas se maquillaba y su vestuario destacaba por su sobriedad. Se la opuso a Sarah Bernhardt, espectacular, efectista, capaz de sibilinas poses y con una voz áurea que podía emitir hasta una octava de la escala, siempre ornada profusamente y domindora de actitudes y golpes de escena. En Sarah había un andrógino y abundó en papeles travestidos como Hamlet y Lorenzaccio. Eleonora era una mujer cuyos atributos – autodominio, interioridad, fuerza, racionalidad – resultaban tópicamente masculinos. ¿Un ánimo viril para atraer al ánimo hembril de un varón como D´Annunzio? El teatro de D´Annunzio es, en general, más lírico que dramático y da escasas posibilidades a una prestación exterior. La acción, generalmente, ocurre fuera de la escena y los textos abundan en lirismos, monólogos y relatos. La Duse, cabe pensar, especuló con la sugestión más que con el despliegue, a tal punto que un crítico ruso, en La ciità morta, sostuvo que la ceguera del personaje estaba sugerida por la voz de la diva. En el cine se propuso filmar poemas de Baudelaire y Rimbaud, y una vida de Santa Catalina de Siena, pero todo quedó en proyectos. Hoy nos causa gracia Sarah en La dama de las camelias, de la que subsisten tres escenas filmadas. A Eleonora la podemos tomar en serio. El teatro Actualmente apenas uno o dos títulos dannunzianos vuelven a escena en Italia, y muy de vez en cuando. Sostenidos por grandes actores del pasado, a menudo secundados por elencos de colegas vulgares y de mala dicción poética, acolchados por producciones suntuosas, interesaron o no en su momento pero han perdido actualidad. D´Annunzio perdura indirectamente en Synge, en Valle-Inclán, en Ghelderode, hasta en García Lorca, mas de manera muy oblicua. De sus propuestas, las más interesantes no llegaron a realizarse y tienen que ver con espectáculos de grandes masas al aire libre. El poeta pensaba en un equivalente latino al Bayreuth de Wagner, en el anfiteatro romano de Orange o el de Albano, cerca de Roma. El más ambicioso, el Teatro de la Fiesta, tuvo cierta concreción hacia 1911, sin llegar a construirse. Era una estructura desarmable de hierro, con una cúpula diseñada por Mariano Fortuny, que sería el escenógrafo para una féerie dannunziana bailada por Isadora Duncan. Instalada en la explanada de los Inválidos, en París, a pesar del apoyo económico del banquero Maurice de Rotschild, no contó con la aprobación del ayuntamiento. De los estrenos con la Duse, el más ambicioso fue Francesca da Rimini (Teatro Costanzi, Roma, 1901) con decorados de Fortuny, dirección de De Carolis y Rovescali, vestuario de la casa Worth y pelucas revisadas por el presidente de la Academia Francesa del Peinado. Los escudos fueron minuciosamente copiados del florentino palacio Riccardi donde los pintó Benozzo Gozzoli. En la escena de 12 guerra del segundo acto se usaron reales armas antiguas y el humo de las explosiones fue preparado especialmente por el químico Helbing. Eleonora gastó 400.000 liras en la puesta, una suma descomunal para la época. El resultado fue magro, en parte por lo farragoso del texto, que debió cortarse en representacioens posteriores. Ella, al decir de Pirandello, que estaba presente, vio paralizado su arte por la verborragia del poeta y, como apéndice, uno de los proyectiles salió disparado hacia la sala, sin herir a nadie, pero el humo citado hizo escapar a varios espectadores, a punto de asfixiarse. La nave (Teatro Argentina, Roma, 1908) contó con diseños de Duilio Cambelloti y música de Pizzetti. La acción, situada en la Venecia del siglo VI, abunda en un lujo bizantino que encuadra un fratricidio, una mujer fatal cercana a Lyda Borelli y a Francesca Bertini, masacres, orgías, borracheras y la construcción de una nave que expandirá a los venecianos por el Adriático. A pesar de que los muchachos conforman una panda de malhechores, la obra tuvo un éxito delirante en todo el país, pues se recibió como una exaltación del imperialismo naval italiano. En cambio Fedra (1909), también suntuosamente presentada por la compañía Fumagalli, no obtuvo beneplácito. El refinado Luigi Rasi y la joven y guapa Teresa Franchini nada pudieron hacer. Hoy perdura por la ópera de Pizzetti. La fiaccola sotto il moggio (1905), melodrama rural en que una virgen trata de castigar a un adúltero con una antorcha apagada pero muere envenenada por unas serpientes, contó con la actuación de Gabriellino, hijo del autor, luego internado por trastornos nerviosos, a quien le dio un ataque de histeria en plena escena que el público comentó con un pateo y gritos de parricida! El superhombre dannunziano intentó volver en Più che l´amore(1906) en forma de explorador italiano capaz de resistir las feroces torturas que le infligen unos indígenas africanos y que mata a un prestamista para quedarse con su dinero y financiar una nueva expedición y así afianzar el imperio colonial. En 1913 y en francés se dio en París La chèvrefeuille, con la cual D´Annunzio intentó colarse en la moda del misticismo gótico del momento e hizo correr la voz de que se estaba por integrar en la práctica del catolicismo. El mismo año Ida Rubinstein presentó La Pisanelle, mezcla de baile (Fokine), mimo, recitado y cine mudo, diseños de Bakst, música de Pizzetti y dirección del ruso Meyerhold, un avanzado de su arte. El fiasco acompañó al espectáculo, en parte porque Bakst administró unos telones sucesivos que arrinconaron a los actores en el foro, desde donde profirieron a gritos las palabras de D´Annunzio, sin hacerse apenas entender. La gente seguía aplaudiendo El aguilucho y La dama de las camelias. El cine El gusto nostálgico y decadente por el pasado no impidió a D´Annunzio hacerse cargo de las novedades técnicas y de su aprovechamiento estético, en especial la fotografía y el cine. En la primera de ellas, amigos suyos como el pintor Michetti y Gegé Primoli se ocuparon de composiciones y retratos que nos permiten hoy asomarnos a todo un mundo inmediato y fantasmal. En cuanto al cine, nuestro escritor trabajó en adaptaciones de obras literarias suyas como La Gioconda, La figlia di Jorio y, por dos veces, La nave, en 1912 y en 1919, esta última hecha por su hijo Gabriellino en los canales venecianos y aprovechando el fervor patriótico de la guerra recién terminada y ganada. Gabriellino, mientras su salud nerviosa se lo 13 permitió, anduvo intentando ser actor (por última vez en Fedra, haciendo de Hipólito en la reposición de 1926, con música de escena de Arthur Honegger). Luego trabajó de asistente en filmaciones tan populares como Quo vadis? y Ben-Hur. D´Annunzio tenía una percepción bastante clara de aquel arte, aún en mantillas pero ya definidor artístico de un siglo. Mudo, su cine no cuenta con la palabra del actor, ni siquiera con su cuerpo, convertido en un muñeco cuya materialidad es de luz eléctrica: una pantomima que clama por la música. Puede, incluso, llegar a la abstracción, a representar el movimiento puro, gracias a dos elementos que fascinaban al escritor: los trucos visuales y la danza renovadora de artistas como Loïe Fuller e Isadora Duncan, que jugaban igualmente con un cuerpo que persigue su propia pureza dinámica, prescinde de anécdotas y especula con la luz escénica. Que D´Annunzio quería dedicarse al cine como guionista lo prueba el contrato que firmó en 1911 con el empresario turinés Arturo Ambrosio, comprometiéndose a escribir seis libretos extraídos de sus obras. Cobraba una cantidad astronómica, 4.000 liras por cada uno de ellos, cuando a cualquier “remero” del oficio le daban apenas 20 ó 25. El gran vate nacional embolsó un adelanto de 10.000 liras y se esfumó. No era su primera fuga financiera. En 1910, con ocasión del centenario argentino, Giovanni de Guzzo, un abrucés con fortuna americana, le adelantó un tanto para un viaje de conferencias a Buenos Aires, que se redujo a un regalo de manuscritos para vender y un ejemplar autografiado para el presidente Figueroa Alcorta, aparte de una temporada en París con su amante Natalia Golubeff. Su aporte más notable al cine lo constituye Cabiria, dirigido en 1914 por Giovanni Pastrone para la Itala Films. A pesar de que se publicitó como película de Gabriele D´Annunzio, éste se limitó a escribir los textos de las didascalias y a dar el título. Pastrone, autor de cortos cómicos, había sido el primero en filmar un largo metraje, La caduta di Troia (1910). Aquélla requirió dos años de trabajos, de los cuales uno de preparativos y seis meses de rodaje, tanto en el estudio de la casa como en intemperies de Túnez y Sicilia. 20.000 metros de celuloide, tres horas de duración (luego abreviadas a dos) y 50.000 liras de honorarios al “guionista” dan un perfil de la magnitud alcanzada. El estreno se cumplió simultáneamente en Milán y Turín. En ésta una masa de 80 músicos y 70 coristas interpretaron en el Teatro Reggio la obertura de Pizzetti (Sinfonia del fuoco) y la música de fondo de Manlio Mazza. Cabiria es una película en parte rudimentaria (historia embrollada durante las guerras púnicas, actuaciones improvisadas, un vestuario desparejo) y en parte fundacional. Una fotografía extremadamente cuidada y de una variedad lumínica muy rica -- incluye el uso de arcos voltaicos en estudio -- se une a un despliegue de masas y trucos de especial eficacia, debidos a Segundo de Chomón, un español que había trabajado con el fundador Georges Méliès. Los decorados monumentales son un himno al diseño modernista y abren una tradición de gran espectáculo que el cine mantendrá como uno de sus tesoros. Además, en lo técnico Pastrone introduce la cámara móvil, montada sobre un carrito o sobre una plataforma giratoria, que permite acercarse a los objetos importantes sin cortar la secuencia o hacer planeos laterales de gran alcance. Griffith estudió esta obra y de ella aprendió a narrar con largo aliento. Las pruebas: Intolerancia y El nacimiento de una gran nación. 14 En 1916 se filmó otro guión dannunziano, La crociata degli innocenti, desorejado dramón truculento y gótico: para salvar la vida de una prostituta leprosa abandonada por su novio, un pastor mata a un niño y le da a beber su sangre. Un místico peregrino resucita al inocente y conduce a todo el personal hacia Tierra Santa. Puccini, muy cuco él, se negó a componer sobre esto, una ópera. Músicos Alguna vez D´Annunzio dio la lista de sus compositores favoritos. Incluía a Palestrina, Monteverdi, Vivaldi y a numerosos contemporáneos suyos. En qué medida conocía algo de todo esto resulta enigmático y puede integrar el inventario de sus exageraciones. Lo mismo cabe concluir de su declarado wagnerismo, parte de la moda simbolista francesa, neorromántica: todo arte tiende a ser música. Tal vez su interés por el cine sí tenga en cuenta la propuesta de Wagner, la obra de arte total que reúne en un escenario a todas las demás artes y que el cinematógrafo llevará a cabo. Wagneriano, también sin duda, es el principio dannunziano de que tanto la acción pura como el amor conducen al éxtasis de la aniquilación, según el dúo de amor en el segundo acto de Tristán e Isolda. Más concretamente, en estos versos de su Poema paradisíaco: “Quiero un amor doloroso y lento/ lento como una lenta muerte/ y sin final. “ En cuanto a su entusiasmo declamado por dicha obra y el análisis que hace de ella en Il trionfo della morte – que acaba en suicidio, una vez más – se sabe que está copiado de un oscuro wagnerista francés de apellido Nerthal. De sus relaciones con Debussy ya me he ocupado. En cuanto a los compositores italianos de su tiempo, hay que hacer una distinción. Con el verismo, o sea el realismo naturalista llevado a la ópera, D´Annunzio no tenía nada que ver. Prueba de ello es la befa que hizo de Leoncavallo a su muerte: “un copioso artesano musical que murió de adiposidad melódica”. En cuanto a Mascagni, opinó en 1892, cuando el estreno de L´amico Fritz, que era un director de banda. Aprovechó, de paso, para wagnerizar un poco, proponiendo a la música italiana adherirse al espíritu de su tiempo: vitalidad heroica, nihilismo, una ética fundada en la estética, la vida bella como buena vida. Pasado el tiempo, en 1913, colaboraron en Parisina, una ópera que transcurre en el siglo XV y reitera el asunto de Fedra, el amor incestuoso de una mujer por su hijastro. D´Annunzio se basó en un texto de época debido a Panfilo Sasso, y Mascagni, en estrecha colaboración, respetó completamente los versos del abrucés. Es obra extensa que se repone raramente. Puccini, el más ilustre de la Giovane Scuola, recibió dos propuestas de D´Annunzio: La crociata degli innocenti y La rosa di Cipro (luego rebautizada La Pisanelle) y no aceptó ninguna. En 1906 Alberto Franchetti estrenó su versión operística de La figlia di Jorio. No tuvo buena prensa y significó el final de su carrera. Músicos cercanos a la estética de D´Annunzio son los influidos por el impresionismo francés y dados a una sensibilidad nerviosa y decadente. Así Riccardo Zandonai con su Francesca da Rimini (libreto de Tito Ricordi extraído del drama, 1914) e Italo Montemezzi con La nave (Scala de Milán, 1919) ocasión de festejos patrióticos con motivo de la guerra mundial. Con todo, el compositor que se vincula por excelencia con D´Annunzio es Ildebrando Pizzetti. Aunque de una elocución austera, de temperamento 15 neoclásico, y un lenguaje técnico defensor de la tradición frente a las vanguardias, este parmesano se distanció del melodismo franco y desplegado de sesgo verdiano y buscó – también conforme al apotegma de Verdi: seamos modernos, volvamos a lo antiguo – una suerte de recitación con atisbos de arioso en el fundacional planteamiento de la ópera, es decir Monteverdi. Así, sus óperas sobre textos dannunzianos resaltan lo que de musical, cadencioso, clausal, prosódico y fonético tienen las palabras. En este sentido, lo más conseguido del empeño es Fedra (1915), un discurso continuo, sin números cerrados, donde la elegancia lírica libera de la monotonía del recitativo. La “trenodia” por la muerte de Hipólito y la escena última, con la extática despedida de la protagonista, son notables por su decidida concisión. Menos interesante es La Pisanelle, asunto desdeñado por Puccini y que cuenta la historia de una prostituta santa (sic) enamorada del rey de Chipre, que mata a un tío que la pretende, y cuya madre manda ultimar, oportunamente, a la santa – que además de santa es bailarina – asfixiándola con un montón de rosas. Esta nezcolanza erótico- místico-sádica no arroja buenos resultados y así pasó en el estreno, con el elenco tan lucido que lo hubo servido. En cuanto a las músicas de escena pìzzettianas para D´Annunzio, ya fueron referidas. En 1954 se estrenó La figlia di Jorio, obra de vejez, digna pero árida. No está acabado el escrutinio de los músicos que pusieron notas a textos dannunzianos. Se puede hablar de una cincuentena. Aparte de los citados, una variedad que suma a Sinigaglia, Malipiero, Respighi, Dallapiccola y Casella, lo que prueba que el poeta interesó a gente muy diversa. Destaco entre los cancionistas a Francesco Paolo Tosti, abrucés y amigo de juventud de Gabriele, que siempre recordó la bohemia juvenil de artistas primerizos en los veranos de Francavilla. Tosti compuso 33 canciones sobre versos del compañero. Baste recordar, por su popularidad, A vucchella, de aire popular napolitano y palabras dialectales y, en otro registro, el feliz desenfado melódico de L´alba separa della luce l´ombra, que todo tenor, desde Caruso, ha incorporado a sus recitales. El Comandante y los futuristas Nada parece menos dannunziano que los manifiestos futuristas de 1909 y 1913, con sus elogios de la velocidad, la industria moderna, los ingenios técnicos y su propuesta de clausurar los museos, demoler Venecia, hacer autopistas en sus canales y sustituir la Venus de Milo por un Isotta Fraschini a 80 km p/h. Fuera el amor romántico e ideal, fuera lo Serio, lo Grave, lo Sublime, fuera las mayúsculas, vivan el estupor y la locura. El paradigma estético: un teatro de variedades. Desde luego, los pintores de la tendencia – Russolo, Severini, Boccioni, Carrà – nada tenían que ver con los del grupo Libertas que rodearon al joven D´Annunzio allá por 1880: Michetti, Sartorio, Cabianca, Formilli. El escritor cuestionaba la sociedad burguesa desde el pasado aristocrático. Los futuristas, desde el porvenir industrial. La reacción y la revolución. No obstante ello, D´Annunzio, como en el caso del cine, se entusiasmó con las maquinarias novedosas. Amó el automóvil desde que compró un Torpedo en 1908 y hasta escribió una Oda a la velocidad. En 1909 hizo un raid aéreo con el piloto norteamericano Curtiss, en un biplano que vieron los vecinos de Brescia. 16 Alejados en los presupuestos, los futuristas y el abrucés tenían un punto de sutura, pues la retórica dannunziana se corresponde con la ideología de pensadores como Prezzolini, Papini y Corradini, y de revistas nacionalistas modernistas como Lacerba, Leonardo e Il Marzocco. Todos veían en la burguesía industrial, audaz y emprendedora, la verdadera aristocracia moderna. Diseñaron una salida optimista al tragicismo nihilista dannunziano, anunciando la revolución fascista. O sea que paganismo, individualismo, aristocratismo y culto a los héroes de la guerra como única higine moral de la sociedad decadente, y salvando las diferencias retóricas, unieron a los futuristas con D´Annunzio. Futurismo era darwinismo social, racismo, activismo sindical. Sorel y Nietzsche, junto con la tropa anterior, estaban esperando a Benito Mussolini, un dirigente socialista, hijo de un obrero, que pidió la intervención de Italia en la guerra para abatir a las aristocracias reaccionarias a manos del proletariado empuñando las armas. Pero esa es otra historia. D´Annunzio quiso ser el Duce y sustituir a los fascistas por sus arditi. Perdió un ojo en la guerra (1916), al accidentarse el hidroavión desde donde lanzaba octavillas de propaganda aliada sobre Viena y Trieste. Vino la paz. El Comandante desapareció entre las frondas del Vittoriale. Blas Matamoro 17