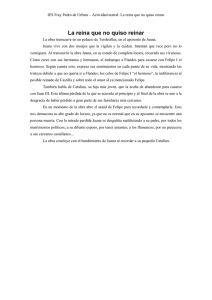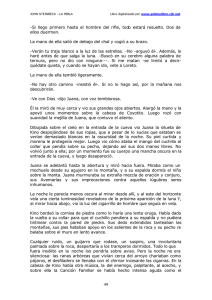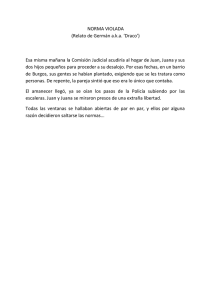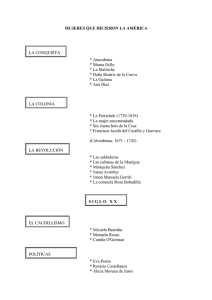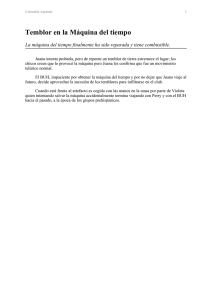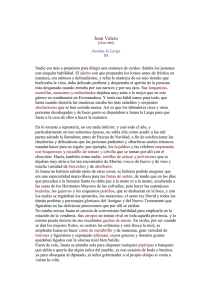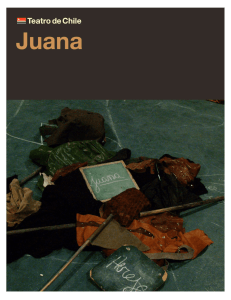Cuéntate algo - Biblioteca Viva
Anuncio

Cuentos ganadores 2014 Cuéntate Algo 7º Concurso de cuentos de Biblioteca Viva www.bibliotecaviva.cl Organiza Biblioteca Viva Gestiona Fundación La Fuente Financian Ley de Donaciones Culturales Mall Plaza Auspician Minera Escondida Penguin Random House El Mercurio Ilustración Tomás Ives Diseño Cristian Salinas Edición Francisca Tapia Santiago de Chile, marzo 2015. Edición gratuita. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. –2– Índice Primeros lugares Pájaros periféricos 1 Highway, mi amor 2 La vieja pirata 3 Menciones honrosas Descendit ad inferos 4 Hojas negras 5 Juana 6 La voluntad de Sansón 7 Los que soñaban con volar 8 Noel llegó en Navidad 9 Periplo de un billete de luca 10 Santiago desolado 11 –3– 1er lugar Pájaros periféricos por Kevin Huenupán Rodríguez 24 años, Concepción Se recuerda en el paso de la casa (morada resguardada del mundo, nicho para pasar la noche), a la vieja fábrica, lugar donde su cuerpo se manifestaba en movimientos innecesarios. Se recuerda, también, dormido entre el punto A y el punto B, acurrucado entre la ventana y el calor de la masa. Y por cierto, algunos días se dibujaba, tímidamente, el punto C. Punto que tomaba diferentes formas, pero siempre era el punto C, ramificación entre el punto A Y B. En esos días paseaba tranquilo buscando alimentos en perdidos pasillos, oficinas en perdidos edificios, parientes en pedidos cementerios, cualquier cosa que lo hiciera desviarse entre sus puntos. Se recuerda su muerte, como un rayón alterado, violento contra el plano, que avanza extendido hacia los límites de la hoja. I La fábrica se imponía bruta ante él, la maciza fachada de entrada retumbaba en las calles, con la altura de cinco hombres acusaba la forma de una fortaleza. Se accedía a ella por un portón de lata y fierro. En el fondo se erigían tres silos. Relucientes y elevados, se unían por una especie de puente sobre ellos que terminaba en un torreón. Luego de atravesar el portón, B. se perdía, neblinoso, recorriendo, su cuerpo sometido, los diferentes pasillos, salas, y recovecos dónde se le requería para desarrollar todo tipo de trabajos; limpiar los baños, barrer las hojas caídas del ciruelo; limpiar los enormes ventanales, que liberaban a los trabajadores de su cautiverio a través de imágenes; un ciruelo, un cielo nublado o tal vez el viento marcado en las hojas del suelo que B. barría. Así la imagen de su cuerpo no se distendía en tareas repetitivas de naturaleza mecánicas, como las de Rodolfo, encargado de acomodar los sacos de harinas en enormes pirámides blancas, bromear con los compañeros o coquetear con Lucía, la secretaria. –4– Un día de primavera mientras B. ayudaba a un compañero a componer una máquina averiada, se le envió a limpiar los desechos dejados por palomas, gaviotas y otros, en el alto puente que coronaba los silos. Así que él partió con un tarro con lavazas, un escobillón y un trapo, directo a la escalera. Fue preciso tomar un descanso a la mitad del trayecto. Se sentó en los estrechos peldaños, mientras el viento azotaba las latas que parecían querer escapar frente a tal violencia. Al llegar al fin de la escalera, B. tomó un aire de desconfianza, ya sea por los gritos que le trajo el viento a la cabeza, o bien por la altura que suponía, y que aún no había visto. Sacó el pestillo, para luego abrir la puerta que se le oponía con ayuda del viento. Aferrado a la baranda y con la mirada en el suelo más próximo, avanzó con un temblor desparramado por el cuerpo, que no se hacía evidente en el exterior, si no que agudo, caía en flechazos mentales sobre sus ligeros nervios y carnosidades ocultas. Los pájaros, posados a unos metros de él, en el puente de unión entre los silos, compartían en grupo la baranda que daba al oeste. Respondieron ante su presencia con miradas calmadas que luego se desviaban, para hacer evidente su espalda desdeñosa. Alterado y lento avanzó, con un poco más de confianza golpeó la baranda, tratando de asustar a las aves, que asentados en su lugar parecían ser una sola con la baranda, con la fábrica. La puerta se cerró de golpe, llevando a B. a juntar su espalda con ella, en una reacción ante el miedo de caer. Ya cobijada su espalda, espero la serenidad, que tímida se fue posando en sus piernas. Así limpió el suelo más cercano, sin que los pájaros se inmutaran ante sus movimientos, de vez en cuanto volteaban para luego desviar la mirada, mientras el sol traspasaba sus siluetas. Él dejó la altura y dio por completado su trabajo. El siguiente día se presentó problemático. Se le reclamó el no haber llevado a cabo su tarea. Él apeló, a lo que se le respondió. – El supervisor subió hoy a las doce y se quejó de la suciedad.- B. emprendió su ascenso, esta vez sin un descanso a mitad de camino, sin gritos, ni agudos silencios. Decidido afrontó la puerta, al abrirla se encontró con cinco pájaros. La vez anterior le parecieron incontables, –5– parecían un todo, un solo pájaro que lo burlaba, una masa oscura a la luz del atardecer. Avanzó con decisión, comenzando a golpear con el escobillón la baranda en donde se paraban los pájaros. Adquiriendo la violencia del viento, haciéndola suya, se acercó al grupo. Un pájaro en un rápido movimiento dejó su lugar, para atacarlo, logrando rasguñar la cara de B., haciéndolo retroceder. El pájaro cesó el ataque, para luego emprender el vuelo hacia el oeste, mientras otro pájaro similar tomaba su lugar. B. no recuerda como abrió la puerta, ni como bajó, ni como el balde y el escobillón tomaron posición en su armario respectivo, más la frialdad de esa imagen oscura lo acompañó por días. Bulto de huesos, aguijón de cuero negro. En aquellos días, fue necesario emprender diversas empresas de distracción, simplemente para escapar. La más inmediata fue un botellón de vino, pero al verse teñido de tinto, las sombras se posaron en agudo silencio. Así que prosiguió a la siguiente empresa; el juego mental, que en su primera etapa consistía en dibujar el plano del edificio en su cabeza. Y mientras barría los solitarios patios, o arrumaba cientos de cartones, comenzaba a trazar la imagen en delicadas líneas blancas, que se movían uniéndose, generalmente graciosas. Más siempre perdía algún cuarto, o el cuerpo de alguna enredada escalera lo dejaba desorientado. La tercera empresa seguía en el campo de la anterior, pero ésta fue más allá. La idea era simple, derribar ciudades. Lo primero que B. buscó fue una entrada que se negara al alma de una entrada. Para simplificar las cosas busco la imagen clásica de la ciudad amurallada y propuso invertir la razón de la muralla. Su entrada principal, semillero para potentados que deseen entrar siendo abanicados, fue sustituida por el paso libre en cualquier dirección, menos en un punto, donde un cuadrado macizo impedía el tráfico. La empresa terminó cuando el macizo cuadrado creció devorando la ciudad, volviéndose inmensamente alto, transmutando en escalera, viento, lata, puerta, viento… macizo negro, agudo aguijón negro. II Él estaría revisando una cañería en la planta subterránea, una fuga de agua, notada por la falta de presión en una de las llaves de los –6– baños. -Eso estaré haciendo, le dije- murmuraba B. mientras subías las escaleras, con el cuerpo inclinado al suelo. Había decidido presenciar la imagen que lo seguía en esos días, pues con el tiempo las cosas se le confundieron. – No pueden ser negros, pueden ser quince, pero no negros- se decía. La puerta se le presentó antes de lo pensado, su cuello le palpitaba, y una mano liviana y pausada se proyectó hacia la madera. No hubo resistencia, no hubo viento, más sí sol, sol fuerte en los ojos, y entre destellos cegadores se formó la imagen. B. esperó alguna respuesta, las miradas que alguna vez lo asustaron no estaban. Avanzó un paso, esperando reacción, pero nada. Avanzó otro paso, acompañado de una pausa. Tomó la baranda y avanzó más. Entre más se acercaba su cuello se endurecía, rígido como tronco contrastaba con sus manos ligeras y sin fuerzas. Se acercó tanto que pensó que esa masa negra, era un montón de plumas sin vida. Decidió palparlos, lentamente su mano roso el lomo de uno de ellos, el pájaro emitió un corto sonido, y trato de moverse a su derecha, haciendo que la masa se agitara en un leve desorden, seguido del silencio nuevamente. Trató de entender la situación. Sin dejar de mirar a los pájaros, tomó la baranda que daba al oeste con las dos manos, su brazo derecho rosó al pájaro más cercano, desatando el vuelo en cadena del grupo. B. observó cómo se convertían en puntitos negros, hasta perder todo su color en el horizonte. Al desaparecer los pájaros, B. se encontró de frente con la altura, que por primera vez se remarcaba. Una brisa suave corrió, mientras B. admiraba la fábrica, los patios se veían pequeños. La luz comenzó a molestar sus ojos, y de pronto la imagen de su cuerpo comenzó a recorrer los patios, escaleras, y recovecos de la fábrica. Los tramos de tiempo fueron alargándose, y su trabajo que se caracterizaba por no ser repetitivo, se convirtió en una rutina, en una danza de idas y vueltas, que traspasó el portón de la fábrica y tomó su vida por las manos. Entonces B. miró un poco más allá. Por este y oeste, la danza se repetía frenética. Asustado, se vio en necesidad de escapar, y el horizonte le prometía sanarlo. Caminó días enteros, sin poder encontrar el fin. Torres, puentes, plazas y fábricas se construían cerrándole el paso. Los años pasaron, pero no la necesidad de encontrar la salida, la idea era clara, encontrar en la periferia, y vivir, por fin vivir. Un día se encontró fuera, parado en un –7– valle, de naturaleza baja, atravesado por un riachuelo. Ahí se asentó, pronto su casa se hizo acogedora, y por las noches, se sentaba afuera y observaba las luces de la ciudad, que más que luces parecían una lumbre lejana, y la imagen de los pájaros se presentaba, junto con una pequeña sonrisa- Ya deje ese centro apestado.-decía. Por la noche una pesadilla turbó su sueño, era su imagen que se repetía en danza frenética, su cuerpo dentro y fuera de su casa, buscando agua, alimentando a los animales, mirando las lejanas luces. Despertó agitado, por su ventana las luces entraban, dañando sus ojos, el ruido se hizo parte de la habitación, el miedo parte de él. El sueño parte de la realidad. Salió de su casa y se encontró rodeado de bloques macizos, de escaleras, pasillos y recovecos. La luz dañaba sus ojos, pero pudo divisar su imagen en un gran ventanal, su cuello se veía rígido, coronado por su cara tersa y fuerte. -La encontré- se dijo. III La ceremonia fue simple, y poca gente se presentó, algunos familiares y compañeros de la fábrica. La secretaria asistió en representación del jefe de la empresa, quien se hizo cargo del arreglo floral. Así quedo en el nicho N-15 una corona floral que en su centro señalaba “Aquí yace B., Dios te guarde en su santo reino”. –8– 2º lugar Highway, mi amor por Camila Márquez Pradenas 26 años, San Rosendo Todos los caminos son la misma cosa, lo dijiste el día que nos conocimos y diez minutos después me pediste un cigarrillo mentolado porque las lucecitas de colores desaparecían de tus ojos. Fumaste en silencio hasta que las figuras de humo azul se desvanecieron a través de la lluvia, afuera granizaba y comentaste que te gustaban las tormentas porque la lluvia parecía un whisky en las rocas y de lo que más sabías en la vida era del whisky. Lo recuerdo todo. Recuerdo que una vez mientras esnifábamos diamantes en la banca de una iglesia me contaste que antes de ser nadie tuviste un nombre y que el mío sonaba como el de una canción de rock “Sweet Lorraine, baby, ¿te gustaría hacer un viaje cósmico conmigo?” Claro baby, te respondí. Pobre idiota, te tomé de la mano y abracé tus deseos dionisiacos de consumir el mundo en cartones de vino y botellas de ron. Richard Conejo, ese fue tu no-nombre y si lo pronunciabas tres veces podías sentir la maldita trinidad golpeándote las cuerdas vocales. Te criaste con una mamadera de Jack Daniels mientras la hiel en el semen de tu padre determino tu gusto por las cosas perversas. A mí me gustaban los poemas oscuros y a ti las canciones de rock. Juntos recorrimos los caminos del infierno y juntos jugamos a fingir que las carreteras ardientes nos ayudaban a olvidar la triste historia de nuestras vidas “Mi niña-libros, con nombre de canción de rock, déjame fumarte, beber licor de tus axilas y atornillar mi cuerpo al tuyo para que viajemos juntos, para que lleguemos juntos, para morir al mismo tiempo, take it easy baby, fúmate un cigarrillo y huyamos de tu pasado de pueblo feliz y mi historia de citadino de mierda” … nunca quisiste ver que mi historia de pueblo feliz también tenía su dosis de mierditas tristes, también tenía mi historia para volar sesos. Un día fuimos al desierto florido a inhalar diamantes y las lucecitas de colores nos persiguieron durante tanto tiempo que me –9– convertí un poco en arena y en sudor y en sal y tú me dijiste “take it easy niña libros, acá tengo un poco de vodka para que te transformes en desierto florido” y yo pensé que no quería más las sequedades, ni las flores… quizá podría ser una nube… quizá un tormenta y transformar la ciudad entera en un whisky en las rocas de los que mi niño conejo disfrutaba tanto. Te hubieses bebido la ciudad completa si tan solo hubieses confiado. Tú que siempre creíste que mi vida eran las letras, deberías saber que para una niña-libros las palabras lo son todo. Nunca más volverás a herirme con ellas, excepto que… No, en realidad, nunca tendrás la oportunidad de volver a hacerlo. Amo mi libertad, la independencia palpitante que me ha infringido heridas de guerra. Amo las cicatrices y lamo la sangre ardiente por ejercer mi derecho a no dejarme vencer por un sexo enhiesto. Un día pensé que tú y yo podríamos dejar de jugar al infierno para comenzar a jugar a la literatura. Teníamos tantas cosas sobre las que decir algo, contar sobre el whisky de mi boca, tus eyaculaciones poéticas, tu lóbulo izquierdo con sabor a mar sobre mi lengua de musa apocalíptica. Lo dije, y mi corazón latía como loco. “Lorraine, love, amor, take it easy baby, las putitas con canciones de rock no tienen permiso para soñar.” Mi corazón se detuvo. Por dentro fui un incendio. Hubo una vez un chico al que le gustaban las tormentas y su vida era un infierno, porque se crió con una mamadera de Jack Daniels mientras le sonreía a las cosas tristes. Hubo una vez un chico al que le gustaban las tormentas, soñaba con niñas con olor a libros mientras creaba una oda a las cosas perversas; entonces un día nos conocimos y la vida se volvió un caos. –10– Hoy por la mañana me levanté, me puse el vestido, los calcetines y los tacos. Dentro del bolsillo de la cartera guardo un revolver con tu nombre en cada bala. Dead Bunny, tanto apreciabas los silencios que cuando abriste la boca trituraste mi mundo de palabras “Niño conejo, chico tormenta, take it easy baby, la noche es larga, dame besitos de humo azul y vámonos en un viaje sin retorno por las carreteras color carmesí” Amor. Amor. Amor. Naciste en medio del fango, no pudiste sentirte hombre nunca y terminaste sabiéndote engendro mientras aullabas a las lunas de neón. Nunca más volverás a herirme, baby, los caminos color carmesí reclaman el sacrificio de un hombre que no tenga sangre, si no licor en las venas. Tengo que estrellarme con la vida y tú con la muerte. Once de la noche, afuera ladra un perro y te meto tres balazos en el corazón. Patético niño, que creía que esnifar diamantes sobre las veredas lo salvaba de cosas terribles. Le disparé una bala por cada maldita cosa que me había llevado hasta él. No se trataba de odio y venganza, amaba a ese hombre, con sus dolores y sus juegos perversos. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Kiss kiss. Bang bang. Lo amo aún mientras su sangre tiñe, pero tenía que explicar un punto. Afuera llueve, caen granizos y la ciudad entera parece hundida en un vaso de whisky en las rocas. Mi niño conejo estaría feliz. Todo vuelve a este punto donde nada me aprisiona, el mundo retumba y si me preguntas a qué sabe la culpa yo te diría “vete a la mierda, no me arrepiento de nada”. –11– 3er lugar La vieja pirata por Elizabeth Carrizo Catalán 54 años, Santiago Lavó la muñeca, la vistió y cuando vio que ya estaba lista la echó en una bolsa. Luego hizo lo mismo con un camioncito y unos cuantos monos de peluche, le agregó una nota dentro de una cajita tipo cofre, hecha por ella misma con palitos de helado, todo pintado de café. La nota decía “Propiedad de la Vieja pirata” y ahora es tuya ¡Cuídala! Lista la bolsa negra y gruesa, la cerró y por fuera le pegó un papel envejecido que decía “TESORO” con letras doradas. Oteó el horizonte haciéndose sombra con la mano. Mar en calma. Se subió al pequeño bote, remó con la fuerza de su imaginación. Era su rutina, imaginaba que su casa era un barco y que salía en un pequeño bote a navegar por la vecindad. Todo se había desgastado en ella con la vejez, menos su prolífera imaginación. La mujer se encaminó hacia una plaza de un barrio pobre, escondió la bolsa entre los arbustos y esperó sentada en una banca mientras tejía. Doña Matilde era delgada, de mediana estatura, tenía una sonrisa franca que le iluminaba el rostro, que a pesar de los años mostraba vestigios de su antigua belleza. Tenía el pelo totalmente blanco atado en una colita corta sobre la nuca. Su piel no estaba muy ajada para su edad. Tenía poco más de setenta años y aún conservaba intacta su vanidad, se pintaba los labios de rosa suave, como le gustaba a su esposo. Su único ojo color avellana tenía un brillo especial, como estrella. Había perdido el otro en un antiguo accidente. Decidió usar un parche en lugar de esa bola de vidrio o prótesis como le decían. Era un parche de cuero negro lo que le daba ese aspecto de pirata y contrario a lo que todos pensaban a ella le causaba mucha gracia el apodo que le tenían, “Vieja pirata”. Nada más de acuerdo a su personalidad marina y aventurera. Siempre había amado el mar, por eso su casa estaba decorada con diversos –12– objetos marinos, que le daban la sensación de ir navegando en un barco. Un timón por aquí, una red por allá, caracolas varias…, hasta tenía un telescopio que no funcionaba, pero era hermoso. También tenía algunos mapas que había encontrado dentro de un libro que había comprado en San Diego, una calle de Santiago en donde se encontraban todo tipo de libros nuevos y usados a bajos precios. Un amigo suyo que trabajaba con un anticuario le había asegurado que los mapas eran muy antiguos… Quizás de algún pirata, pensaba ella ilusionada y antiguos o no, los puso en una vitrina para protegerlos del polvo y observarlos con curiosidad casi infantil. También tenía un mascarón muy viejo, que había encontrado en una playa del litoral central. Les decía a todos que era la figura de una sirena y que había estado en la proa de algún barco por mucho tiempo surcando los mares, por eso su gran deterioro. Si se miraba con paciencia se podía parecer un poco a una sirena, aunque su difunto esposo le repetía siempre que sólo era una gran mata de cochayuyo seco y que tenía ese aspecto humanoide por puro capricho del viento y del sol, pero para ella era con seguridad el mascarón de una sirena y hasta le tenía nombre…, un nombre raro eso sí, como debía ser el nombre de una sirena, se llamaba Amaltea, como aquella hermosa escultura de una ninfa robada del cerro Santa Lucía hace muchos años. También tenía una brújula muy bonita y un sextante que su esposo le regaló en un aniversario, él le contó que lo había adquirido de un comerciante extranjero que vendía toda clase de objetos curiosos. A ella le brilló su único ojo observando con pasión su obsequio. Lo puso junto al silbato que utilizan los marinos y que su esposo le había dado para su cumpleaños. A ella le encantaban sus diferentes sonidos y se divertía mucho tocándolo. Doña Matilde vivía sola a pesar de sus dos hijos que le ofrecían llevársela a vivir con ellos. Cuando la vieron con tanto cachureo guardado, ellos pensaron que se estaba volviendo loca, que le había dado por recolectar basura como sucedía a algunos ancianos, era una enfermedad llamada “Mal de Diógenes”. La llevaron al médico y después de un montón de exámenes, la anciana logró convencerlos de que lo suyo –13– de que lo suyo no era enfermedad, que ella no juntaba basura, que eran juguetes, que sólo lo hacía por el placer de regalar esa cosas a los niños. Entre risas divertidas los médicos le explicaron a los hijos que su madre no estaba senil, ni tenía el mal aquél, que la dejaran tranquila, que no hacía daño a nadie, por el contrario ella se mantenía ocupada y entretenida. Sus hijos después de vigilarla por un tiempo, aceptaron el diagnóstico del médico y la dejaron en paz con sus cachivaches. La visitaban de tanto en tanto y así todos estaban felices. Después de enviudar decidió quedarse en su propia casa para tener la libertad de hacer lo que le gustaba. Además no estaba realmente sola, tenía a falta de un loro un gato regalón, “Marinero” se llamaba, era un gato gris de hermosos ojos dorados, su pelaje parecía plateado, destellaba como una estela marina…, pensaba ella orgullosa de su felino amado. También pertenecía a un club de ancianos, tenía su red de amigas, tejía, hacía diversas manualidades…, era pirata…, en fin no le faltaba que hacer. A pesar de toda su energía, los años ya le estaban pasando la cuenta. A veces le dolían los huesos, pero ella ignoraba las molestias. Sabía que era parte de envejecer y que debía tomarse con calma esto de caminar con sus “tesoros” a cuestas, por lo que ahora echaba mano a su firme carro de feria que le ahorraba bastante trabajo. Luego de un rato llegaron algunos niños que jugaban felices y despreocupados. La mujer detuvo el tejido mientras escuchaba los gritos de júbilo de los chiquillos. –¡Mira es una bolsa con tesoros! –gritó una niña. –¡Y tiene juguetes! –gritó otro niño –¡Yo quiero el autito! –dijo un chico de pelo crespo. –¡Y yo quiero la muñeca! –afirmó una pequeña con trenzas castañas. –14– –¡Hay un cofre con una nota…! ¡Y dice que es de una vieja pirata y que hay que cuidar los tesoros! –vociferó emocionado un chiquillo flaco. Hubo una explosión de gritos y risas, en un abrir y cerrar de ojos la bolsa quedó vacía. Doña Matilde sonrió imaginando que estaba ante una horda de pequeños piratas repartiéndose algún botín. De regreso a su casa se asomó a una ventana redonda como de barco, miró hacia el horizonte que comenzaba a tornarse naranjo y se dijo satisfecha…“mañana navegaré a otra isla para enterrar otro tesoro”. Era su pasatiempo favorito, repartía juguetes por sectores pobres, para que los niños tuvieran la alegría de encontrar un regalo escondido, tal como en su lejana infancia, cuando jugaba con sus amigos y salían a buscar aventuras y cuando encontraban algún tesoro se les saltaba el corazón de alegría, aunque sólo fuera un viejo juguete o algún artefacto en desuso, todo servía para sus interminables tardes de juego. Su infancia era del tiempo en que no había computadores, ni celulares…, ni televisión…, era del tiempo de las rondas, de saltar la cuerda, del luche, de disfrazarse, de arrastrar un camioncito de madera, del caballito de palo de escoba, del cambio de revistas y otras antigüedades. Era del tiempo cuando los niños jugaban con la imaginación tardes completas, cuando no estaban todo el día en las escuelas, ni hacían tareas hasta el anochecer. Cuando ser niño y jugar eran una sola cosa. Doña Matilde había crecido con la magia de los juegos y la imaginación y tuvo una infancia feliz. Por eso haciendo honor a su apodo “Vieja pirata”, ella juntaba tesoros y los repartía, escondiéndolos por las muchas islas existentes –15– Quería que los niños actuales conocieran la chispa de la imaginación, que una vez encendida se podía lograr cuanto quisieran…Saborear el juego, hallar un tesoro…, eran el oxígeno de la infancia feliz. Sonrió una vez más recordando las risas infantiles, observó el atardecer por las tres ventanas redondas de su habitación, luego miró el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas…, vio la foto grande de su esposo vestido de capitán de barco, que se había tomado por petición de ella en una tienda de fotos antiguas, le sonrió enamorada y lo besó, le dio las buenas noches, acarició a Marinero que ronroneaba feliz acurrucado a su lado y se acomodó en su cama tipo litera de embarcación y mecida por las olas del mar, oyendo el rumor marino, y el crujir de su vieja embarcación…, la vieja pirata contenta se durmió. –16– Mención honrosa Descendit Ad Inferos por Leonardo Murillo San Martín 30 años, Santiago Persistía en la búsqueda de abuelas que anduvieran lento y se subieran con esfuerzo en la locomoción colectiva. Recogía colillas de cigarrillo. Le llamaba la atención la despedida de las personas en el terminal. Se quedaba pendiente en el adiós de los enamorados y la forma en que movían la mano de un lado a otro. De manera secreta acariciaba la cabeza de los niños menores de seis años. Se detenía en los paraderos. Sumaba la cantidad de veces en que encontraba un grifo. Amaba el punto fijo de los vendedores de helado. Le gustaba apreciar el tajo de los enfermos de apendicitis. Admiraba a los infantes en el momento en que ahuyentaban a las palomas de la Plaza de Armas. Odiaba la injusticia de los semáforos. Cuando veía una alcancía echaba monedas de a peso. Era amigo de los que venden churrascos italianos en la tienda “El tío Manolo”. Su padre lo retaba porque pronunciaba mal las palabras. Se enorgullecía de ser chileno con ponchera. Oía a solas canciones de Erasure. Le regaló a una vecina de su edad un poema. Le gustaba la celebración de la eucaristía. Aborrecía el festival de abrazos entre los que sacaron los mejores puntajes de la PSU. Quería nacionalizarse mapuche. Amaba pasearse por el pasillo de los detergentes. La beca Neruda fue su sueño hasta que sobrepasó los treinta. Trataba a los demás con sobrenombres. Le tenía un miedo terrible a la muerte. Se retiró de la carrera de literatura porque cayó en una profunda depresión. Sus amigos le preguntaban la razón de tanta pena pero él se quedaba callado. Su madre era garabatera pero la amaba más que a todo lo que existe. Su padre era la autoridad pero igual lo tuteaba como a un amigo. Su primer beso fue a una mujer robusta. En el colegio asimiló la jerga del flaite. Pablo de Rokha era su poeta preferido junto a Cesar Vallejo y Fernando Pessoa. De a poco se fue habituando a la derrota narrativa y se dedicó a perfeccionar su poesía como si fuera un deporte. La razón de su existencia poética era el deseo de que lo quisieran. A veces admitía su profunda torpeza al no concordar su forma de ser con el mundo. La sociedad para él consistía en sumar –17– las veces en que distinguía a un quiltro por la ventana de la micro. Trabajaba a medio tiempo en un call center. Se dio cuenta que el chileno nunca dice las cosas a la cara. Escribió un cuento para la revista Paula. Se reía a solas por las muecas socarronas del jurado. A veces imaginaba su envergadura arrugada en el tacho de la basura. Sus amigos de la universidad admiraban sus incursiones poéticas. Cuando lo invitaban a una lectura poética siempre surgía de la oscuridad nocturna una persona que ponía una mano en su hombro para decirle lo bueno que era para la poesía. La vecina de la esquina, una señora sesentona llamada Nely, le encomendaba comprarle dos cajetillas de cigarrillos Philip Morris. Cuando regresaba con la compra, ella le pagaba mil pesos y le expresaba su agradecimiento con un “gracias, nene”. A su madre la violaron cuando joven. Su madre conocía la pobreza. Es por eso que era importante que nos legara la experiencia de las papas doradas, el plato del pobre. Le diagnosticaron hipertensión y taquicardia sinusal. Aprendió por su hermana el hábito de bañarse todos los días. En su bolsillo guardaba un rosario. Asumió que la historia es lineal y no discontinua. Les pidió a sus amigos que le mostraran la marcha inexorable, la lucha de clases, el marxismo, a través del odio profundo a la clase alta chilena. No sabía defenderse de las bromas de sus compañeros de universidad, lo cual recordaba sus años en la enseñanza media. No se conocía a sí mismo. Le causaba tirria dar el asiento a las mujeres que lo necesitaba sólo por flojera. Llegaba a pensar que su cerebro era un gran relato. A veces se escondía dentro de sí mismo y la miraba desde sus ojos. Salió de un colegio municipal. Su educación no fue de calidad. En algún momento de su vida le tocó oír voces y llegó a pensar que el logo de Coca-Cola era un avatar del pasado. La marihuana lo relacionó con la otra dimensión de esta realidad. Quería llegar a viejo para poder ganarse el premio nacional de literatura. Le debía flores a la virgen maría, pero prefería gastar la plata en sushi. Pasaba sus ratos libres viendo videos en YouTube. Su primer poemario se tendría que llamar “En el centro solitario del solitario círculo”. Según Kundera, el poeta no es el que escribe versos, sino el que está llamado a escribirlos. Se encontró con un concurso literario. Decidió participar. Nunca ha ganado nada. –18– Mención honrosa El 413 por Daniel Lauga Córdova 60 años, Santiago Al norte de la ciudad nace una calle sinuosa, como tantas otras, construida sobre un estero abovedado, internándose sobre el antiguo lecho de agua, empinado cada vez más su gradiente hasta terminar sus veredas confundidas con los matorrales en las últimas cumbres desde donde se aprecia completa la bahía. A su inicio, se encuentra un colegio de curas y una capilla colonial de gruesos muros de adobe. Un poco más arriba, aun se yergue una centenaria fábrica de chocolates transformada hoy en depósito atiborrado de cajas del Oriente conteniendo todo lo inútil, feo y barato para ser utilizado como regalos y adornos por las clases más desposeídas. Cuando yo tenía trece años y a la factoría la movían cientos de obreros recorriendo la vieja calle adoquinada, sus enormes chimeneas expelían caóticos y convulsionados vapores al menos dos veces al día, y con la fuerza colosal de la materia comprimida, lanzaban al cielo aromáticas olas de cacao, anís, clavos de olor, menta y canela, delatando así a los rellenos del chocolate e impregnando a toda la ropa tendida en los patios de las casas con exquisitos aromas. Esas fauces de acero remachado se levantaban solemnes, como extraña especie arbórea compitiendo en altura con miles de álamos y eucaliptos gigantes de aquellos nacidos únicamente al sur del mundo. Entre el colegio de curas y la fábrica de chocolates, cuando aún la calle solamente es torcida y no adquiere la vertiginosa e irresponsable pendiente de cuatro cuadras más arriba, hay una corrida de treinta casas de piedra, de dos pisos cada una y de aires victorianos, construidas en la década de los veinte seguramente por algún inglés nostálgico de los barrios obreros de Liverpool o Manchester. Viví mi infancia entera en una de ellas, al centro de la hilera de gris granito, en el 413. –19– Esa calle de Valparaíso, arbolada, repleta de amplias y hermosas mamparas con vitrales multicolores y casas impregnadas a chocolate, bosque nativo y sal marina, presenció mi despertar a toda sensación nueva y extraordinaria, capturadas y absorbidas por mis sentidos ávidos, golosos. Más que nada al amor, como apareciera; platónico, sexual, sólo insinuándose o deliciosamente oculto. Al inicio de aquella calle me capturó lo desconocido, donde se aferraba dificultosamente a la vertical un viejo edificio de adobe y madera forrado en calaminas oxidadas silbando lastimeramente con cualquier viento o brisa que las rozara. En sus balcones- entre macetas de geranios, cedrón y cardenales- colgaban las ropas de un hogar, pero mi atención se fijaba solamente en las prendas femeninas; enaguas, sostenes, cuadros delicados que cubrirían zonas secretas, medias caladas que resaltarían la belleza de sensuales piernas. Muchas veces crucé la vereda intentando sentir el perfume de aquellos tesoros, aunque se encontraran a tres pisos sobre mi delirante cabeza. Y aunque nunca llegó hasta mí la fragancia soñada, sí sentí el calor de las latas protectoras del edificio, y hasta el día de hoy, medio siglo después, me es imposible dejar de pensar en sexo cuando camino en verano cerca de cualquiera de esas construcciones aun en pie en la ciudad. Si alguien me hubiese tachado de loco en aquel tiempo, estaría en lo cierto. Estaba ebrio y desquiciado, enamorado de la vida cómo se me revelaba, transformándome a cada instante. Loco por la música, loco al nadar en las páginas de novelas, disfrutando la sin igual dicha de estar vivo y tenía claro, aun siendo niño, que aquello era un privilegio y debería retribuirlo abrazando con regocijo el día a día de un mundo maravilloso. Años después, ya abuelo y con intenciones de comprar una casa, un lluvioso domingo de Mayo por la mañana me reuní con el dueño de una propiedad promocionada en el periódico como “amplia, clásica y a precio conveniente”. Nos encontramos en la Plaza Victoria, y sin querer mojarse con la tupida lluvia, sólo tocó la bocina e hizo un ademán para seguirlo. A doce cuadras de la plaza dobló su auto hacia la derecha, subiendo por la antigua y recordada calle de mi –20– infancia, sin siquiera imaginar por un instante que se detendría justo frente al 413, con su vereda tapizada de hojas ocres desprendidas por un fenomenal aguacero otoñal. Sorprendido y ya adentro de la maravillosa mampara aun conservando sus vitrales multicolores distorsionando cualquier luz para transformarla en mágicas formas, recién pude reconocer al anciano de alrededor de ochenta años que seguramente tendría cuando cada fin de mes llegaba a cobrar la renta disfrutando de un Té y galletitas ofrecido por mi madre. No me reconoció: le fue imposible ver en mí al niño transformado en hombre pero yo sí pude ver al hombre transformado en viejo. Si mi corazón había latido fuerte al pasar frente al edificio forrado en calaminas aun en pie al inicio de la calle, ahora al traspasar el pórtico del 413, mi antigua casa, simplemente estaba desbocado. Mil imágenes estallando en mi cerebro: mi madre, mis hermanos, el gato, mi abuela, la estufa, la empleada, la tarántula dentro de un frasco, el beso apurado a la vecinita, el patio de luz. El viejo y yo comenzamos a recorrer las habitaciones vacías sin que él pudiera imaginar todo cuanto representaban para mí cada una de ellas. De pronto, caminando por el pasillo central y antes de llegar al que fuera mi dormitorio, un estrepitoso sonido me sobresaltó. Miré rápidamente hacia atrás buscando la reacción del anciano pero él permanecía inmutable, posiblemente por su sordera. Llegó a mí una imagen olvidada completamente, durmiendo silenciosa por décadas en la memoria más profunda, que aflora solo en momentos excepcionales, como aquel. Una tarde, cuando tenía trece años, se quemó una bombilla en el embaldosado pasillo de la casa, el mismo que ahora recorría. Por ser el de menor peso, fui elegido para cambiarla, subiendo a una frágil escala de tijeras. Una vez parado sobre el último peldaño de ella e intentando llegar a la lámpara, repentinamente la escala osciló y perdí el equilibrio, cayendo pesadamente sobre las baldosas. Un recuerdo olvidado. Sonreí nostálgicamente y continué recorriendo las desiertas habitaciones, sólo, pues posiblemente el viejo rentista estaría atendiendo otro asunto. –21– Entré al que había sido mi dormitorio hace 50 años, único cuarto de la casa totalmente oscuro. Tanteé el interruptor que debería encontrarse en el mismo sitio de la pared, a unos pocos centímetros a la derecha de la puerta. Al iluminarse la habitación, temblaron mis piernas, me desvanecí y caí de rodillas en el marco de la puerta, sobre la misma alfombra del cuarto en aquellos lejanos años. A diferencia del resto de la casa vacía, mi pieza estaba intacta, con todo los muebles y objetos de hace medio siglo: ropero, mesita de noche, escritorio, el mecano, microscopio, la vieja radio RCA-Víctor, la misma cama. Tendido en ella, me encontraba yo, de trece años, con la frente partida, cubierto de sangre el rostro entero, en los brazos de mi madre quien lloraba e imploraba al cielo mientras maldecía a mi padre, sentado sobre el piso del cuarto, abatido y con su cabeza entre las manos: “¡Cuantas veces te dije que aquel baldosín había que pegarlo. Tuvo que pasar esto, infame, ¡seguramente ahora lo arreglarás!”. Sin poder levantarme, inmovilizado por la espantosa escena, no podía dejar de verme a mí mismo, al niño que fui, sangrando profusamente. En un instante de lucidez de aquel niño moribundo, que no era otro que yo mismo habitando en otra dimensión, dirigió su mirada hacia la puerta y preguntó a mi madre:-“Mamá, ¿quién es aquel caballero que me mira desde la puerta?”. Mi madre paró de gritar y maldecir. Miró hacia la puerta, hacia mí, aun arrodillado e incrédulo. Pero ella no pudo ver a nadie: estaba yo reservado solo para ser visto por el niño agonizando. Abrazando muy fuerte al niño, y sintiendo también aquel cálido abrazo yo, el hombre al que ella no podía ver y en lo que sería mi último contacto humano antes de morir, mi madre musitó al oído del niño (y a mi oído de abuelo): -“Nadie mi amor, quédate tranquilo, el médico ya viene. En la puerta no hay nadie”. Entré al que había sido mi dormitorio hace 50 años, único cuarto de la casa totalmente oscuro. Tanteé el interruptor que debería encontrarse en el mismo sitio de la pared, a unos pocos centímetros a la derecha de la puerta. –22– Como pude me levanté para alejarme de aquel delirio. Corrí frenéticamente hacia la entrada de la casa, sacudido por oleadas de espanto que me estremecían y sobrepasaban, intentando hallar al anciano para retornar a la realidad, pero él no se encontraba por ninguna parte. Salí a la mampara, abrí la puerta de calle y ahí mismo, como el inesperado temporal de aquel domingo otoñal, me cogió- sin yo poder hacer nada para impedirlo- la densa oscuridad de la nada: todo el tiempo ausente de aquella casa, esos largos 50 años, habían sido tan solo un sueño vertiginoso, mi último sueño en lo que me restaba de vida en brazos de mi madre. Fueron tan solo 50 segundos que se iniciaron al cruzarse mi mirada de niño con mi otra mirada, aquella del hombre arrodillado en la puerta con la sorpresa y el terror cruzándole su lívido rostro. Mi loco amor por la vida fue recompensado por la vida misma, impactada al ver como un fiel devoto a ella la dejaba tan solo con trece años. Me fue concedida una oportunidad extraña, única, al comprimir fantásticamente un año por cada segundo, tiempo en el que me pasaron muchas cosas, todas las que a la gente le suceden en sus vidas reales y extensas, pero con el aderezo del ensueño y la fantasía intacta de un niño recién descubriéndolas. Pero ya era tiempo, pues, aunque mágica, la vida es inexorablemente finita. El hombre debía regresar y el niño dejar de soñar. Ambos debían encontrarse e internarse- sin mediar la aceptación de ninguno de los dos - en las sombras definitivas, abandonar la vida, aquel exquisito manjar saboreado por los dos con gula infinita segundo a segundo hasta quedar sin aliento, aunque nunca saciados. Habíamos hecho trampa. Algún duende u otro ser desconocido nos otorgó una vida extra, pero la nada al fin nos había cazado a ambos, en una mañana de hoy y de antaño, devorándonos en un instante, arrastrándonos y encarcelándonos por siempre en su ruin reino del silencio indoloro, inconmovible e inalterable, un lluvioso domingo de otoño en la antigua y bucólica calle adoquinada, frente al 413. –23– Mención honrosa Hojas negras por Celeste Goldin Santiago Comenzó rozando la superficie del terciopelo. Sentada en la ventana, en silencio, deambulaba indefiniblemente dentro de su cabeza. Había abandonado toda tentativa de escribir en un diario y cualquier intento por organizar sus pensamientos. Desde afuera todo parecía muy simple: una sucesión de hechos fortuitos, alguna palabra de amor, constantes silencios y cierta sonrisa inusitada de vez en cuando. Desde adentro de la ventana todo era más complicado. Alguna vez había permitido que los demás vieran hacia ese lugar, hacia ella. Pero algunas flechas lanzadas desde el exterior lastimaron su piel y se escondió tras el terciopelo negro. Había pasado mucho tiempo sin atreverse a mirar hacia fuera y, principalmente, sin permitir que nadie pudiese ver hacia el interior. Tenía miedo de que las marcas en la piel volvieran a doler. Cuando decidió cubrir la ventana con aquella tela, rompió todos los espejos y suspiró con dulzura, luego empezó a apilar recuerdos y hacerlos bailar a su alrededor. Cajas y cajas, estantes, baúles, gavetas y cestas: todos colmados de memorias que la acompañaban sigilosamente en sus momentos de zozobra. Ellos iban conformando sus laberintos de papel, que recorría con parsimonia día tras día. Llegó el momento en que, hundida en retazos de memoria, comprendió que la habitación se hacía cada vez más pequeña para ella. Para suplir la falta de espacio, decidió deshacerse de todas las memorias. El problema era que no quería perderlas, así que luego de analizar sus opciones pensó que lo mejor era tatuarlas en su piel. Tomaría tiempo, no quería hacerlo a la ligera. El primer paso fue sembrar, cerca de la ventana, una planta Lawsonia dentro de una vasija de cristal que, según sus cálculos, –24– era lo suficientemente ancha. Mientras fue creciendo, la cuidó con todo el cariño que podía sentir: le hablaba, lloraba sobre sus hojas, la acariciaba y antes de dormir le contaba historias extraídas de sus recuerdos. La planta la escuchaba atentamente, ¿o eso sospechaba ella? Era una pequeña compañía que le ayudaba a no sentirse sola y a evadir el miedo de aquel mundo que estaba fuera de la ventana. Finalmente, su Lawsonia logró alcanzar el tamaño necesario según el objetivo para el cual había sido creada. Ella la miraba con ternura y tristeza, pero ya los recuerdos acumulados eran demasiados y apenas había espacio en la habitación para alojarla a ella y a su querida planta, así que fue cortando rama a rama con dolor, y utilizándolas para preparar la tinta. Hizo un pincel con sus pestañas y pintó sobre su piel durante días. A medida que dibujaba cada recuerdo encima de su cuerpo, desaparecía el rastro de papel correspondiente a este. Cada día debía cortar nuevas ramas y transcribir más de sus reminiscencias hasta que ya no quedó un solo pedazo de papel en la habitación. Tampoco quedaba nada de su querida Lawsonia. Con la seguridad de que las heridas habían quedado debajo de la tinta, se atrevió a mover el terciopelo negro hacia un lado y dejar entrar la luz. Fue difícil acostumbrarse al principio, pero ya no tenía miedo. No temía tampoco enfrentarse a sus apreciadas memorias, más bien ahora descubría sus brazos y hombros para lucirlas. Poco a poco recordó nuevamente su sonrisa, y le sonreía a todos los que se detenían a observar los dibujos de sus recuerdos. La luz y las miradas fueron un bálsamo al principio, pero poco a poco empezaron a corromper la tinta, y los tatuajes se fueron transmutando en hojas que estaban cada vez más ajadas. Las memorias se habían enredado entre las ramas de la planta Lawsonia, y esta se había marchitado sobre su piel. El tatuaje se fue convirtiendo en hojas negras, y los transeúntes aprendieron a verla con horror, distancia y admiración: una mujer sentada en una habitación vacía, mirando hacia afuera de la ventana con la mirada perdida y sosteniendo en sus manos una planta sin ramas. –25– Mención honrosa Juana por Macarena Araya Lira 29 años, Santiago Los días de Juana consisten en llegar tarde a su trabajo, realizar las mismas clases de inglés que ha hecho desde hace más de diez años, explicar los mismos ejercicios, corregir las mismas pruebas, sentarse a tomar el mismo café en polvo. En la tarde regresar a su departamento, prender el computador, ver el capítulo de una serie o una película, llamar a su madre (una profesora de castellano jubilada), contarle lo cansada que está (la madre se quejará de sus múltiples dolencias corporales), terminar de hablar con la madre y llamar para pedir comida rápida. Comer hasta no dar más. Después dormir. Repetir lo mismo de lunes a viernes con escasas variaciones. Los sábados almorzar en casa de su madre, en la tarde ver juntas programas de cocina hasta quedarse dormidas. Los domingos permanecer casi todo el día inmóvil, recostada sobre su enorme cuerpo. Sin embargo, el primero de diciembre de este año y sin razón aparente, Juana decidió romper su rutina. No tomó la salida que la sacaría de la autopista y la llevaría a su actual trabajo de profesora de inglés en un centro de formación técnica en la comuna de Puente Ato. Siguió derecho, siguió hacia el sur. Apagó el celular. Sabía que si la llamaban iba a contestar e inventaría algo, diría que estaba atrasada porque se le había reventado un neumático, pero que llegaría. Que como siempre, llegaría. Pero la verdad es que Juana no quería llegar. Hacer clases se había convertido en algo que odiaba. Detestaba a sus alumnos y tenía la impresión de que el sentimiento era recíproco. Con el móvil apagado y manejando sin destino se sintió feliz. Había tomado una decisión impulsiva y eso no pasaba hace mucho tiempo. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que había –26– experimentado algo así. La cara del alumno colorín se le vino a la cabeza. Llevaba manejando un buen rato cuando decidió detenerse en una bomba de bencina para llenar el estanque y comprar algo de comer. La cafetería de la bencinera estaba llena de camioneros, hombres cansados que se llenaban de comida y café para aguantar mejor el viaje. Sintió envidia de esos hombres, le gustaba la idea de vivir en la carretera, lejos de la ciudad, lejos del ruido. Volvió al auto y con el estanque lleno decidió seguir manejando hacia el sur. El muchacho colorín era Diego, un chico que fue su alumno y que al igual que ella, tenía sobrepeso. Diego era un tímido excelente alumno que se sentaba a su lado mientras ella tomaba café en una de las bancas del patio del colegio. Hablaban de series, películas y música. Los dos eran fanáticos de la japo animación. Juana, que casi no tenía amigos de su edad, se sentía muy a gusto con el joven colorín. Cuando quedaba poco para que terminara el año académico, Diego le preguntó a Juana si iría con él al cine. La profesora, algo incómoda, le respondió que no correspondía, pero él le rogó. Le dijo que no tenía amigos, que ella era la única persona en ese lugar con la que podía hablar. Y Juana, cuya capacidad de decir no era prácticamente inexistente, terminó aceptando. Se encontraron en la entrada del cine, la película que eligieron era “No es país para los débiles”. Cuando Juana vio acercarse al muchacho pensó que no se veía tan joven sin su uniforme (él tenía 14, ella 25), que aparentaba unos 20. Se saludaron, sonrieron, compraron cabritas. Hablaron del semestre, pelaron a algunos profesores, se rieron de algunos alumnos. La película era oscura y violenta. Juana estaba absorta en la historia y nada la distraía del desarrollo de la trama, este tipo de películas, eran sus favoritas. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida cuando sintió que una mano le acariciaba la entrepierna. La mano se movía lentamente por sus grandes muslos, ella petrificada miraba la pantalla como si nada estuviese pasando. –27– La mano le desabrochó el botón del pantalón y la empezó a tocar, esta vez sin la interferencia de la ropa. Desde que había engordado, a Juana no le gustaba que la tocaran. Cuando miró hacia el lado se dio cuenta de que su alumno colorín también se había desabrochado el pantalón. El muchacho se masturbaba mirándola fijamente. Ella permanecía inmóvil. Llevaba unas 7 horas manejando y estaba agotada. Jamás había conducido tanto sola. Cuando viajaba lo hacía con su madre y en bus. En la carretera apareció el anuncio de un motel a unos pocos kilómetros. Se sintió aliviada. Diego y Juana permanecieron en la sala del cine hasta que terminaron los créditos y encendieron la luz. Ninguno hablaba. Juana, se abrochó el pantalón y se levantó del asiento, el chico la siguió. La profesora caminó hasta una callecita aledaña al cine y le dijo a su alumno que lo que había hecho no podía volver a ocurrir, que él era menor de edad, que ella era su profesora, que podía perder su trabajo para siempre si esto se sabía. Juana usó el mismo tono que ponía cuando retaba a sus alumnos porque estos no guardaban silencio. El muchacho miraba al suelo mientras Juana hablaba, cuando se quedó callada, Diego tomo aire como si fuese a decir algo, sin embargo lo que hizo fue lanzar un enorme escupitajo que manchó los zapatos de su profesora. Después se dio media vuelta y se fue. Juana vio como un enorme cuerpo con cabeza naranja se alejaba. Y se puso a llorar. En la recepción del motel la atendió un viejo al que le faltaban los dos dientes delanteros. El lugar olía a humedad y estaba decorado con fotos de la isla de pascua. No era lindo, pero Juana estaba feliz, se sentía viviendo una aventura, una película, el capítulo de una serie. Entró a su habitación y se tiró sobre la cama. Se comió un chocolate que sacó de un bolsillo y se quedó mirando el celular apagado que sostenía en la mano. Antes de prenderlo decidió ver televisión, al poco rato se quedó dormida sobre el cubrecamas floreado. Unos golpes en la puerta la despertaron. Se dio cuenta de que –28– ya era de día. Abrió la puerta y vio al hombre al que le faltaban los dientes. El tipo le preguntó si se iba a quedar otra noche. Juana, aún media dormida, negó con la cabeza, el viejo le dijo, con la dificultad propia de alguien a quien le faltan los dientes delanteros, que si no salía de la habitación en diez minutos le iba a cobrar una noche más. Juana, que siempre había sido una persona temerosa, sentía pánico de que alguien se enterara de lo que había pasado con el muchacho colorín. Pensaba que la llamarían de la dirección del colegio a una reunión y que en ella estaría Diego acompañado de sus padres (en su imaginación los padres de Diego eran colorines igual a él). La acusarían de inmoral, de faltar a los valores del colegio, de deshonrar su profesión, de haber abusado de un menor de edad. El colegio era católico, del barrio alto y ella conocía bien cómo reaccionaba ese tipo de apoderados, acostumbraban a amenazar con abogados cada vez que uno de sus retoños acusaba a un profesor de haberle “faltado el respeto”. Juana, paranoica, imaginaba su historia siendo portada de diarios amarillistas. No podía pensar en otra cosa, estaba segura de que el chico hablaría, que contaría una versión donde ella era quien lo había tocado. La idea de que terminaría en la cárcel empezó a cobrar más y más fuerza en su cabeza, ya no podía dormir pensando en eso. Tomó la decisión de renunciar antes de que todo estallara. No se le pasó por la cabeza la idea de defenderse, ella lo que no quería era que esto se supiera. Se iría antes de que sus colegas la apuntaran con el dedo. Antes de que su madre, otra colega de profesión, se avergonzara de ella. Hace exactamente diez años, el primero de diciembre del 2004, Juana, presentó su renuncia. Y después de renunciar Juana empezó a comer. Si bien la comida había sido una compañera constante en su vida, lo que comenzó a suceder tras su renuncia no tenía precedente. Todo el día estaba comiendo algo. Se comenzó a deformar, perdió sus rasgos, era como si no quisiera que la reconocieran. Era exactamente eso, no quería que la reconocieran. Tomó desayuno en una cafetería de carreta, sabía que debía encender su celular, sabía que iba a tener muchas llamadas perdidas. –29– No quería hacerlo, pero lo hizo, la culpa siempre terminaba por ganarle. Vio las más de 20 llamadas perdidas. Varias eran de su lugar de trabajo, muchas de su madre. Se comió una tercera media luna antes de tomar cualquier decisión. Lo que finalmente hizo fue mandarle un mensaje a su madre diciéndole que estaba bien, que se había ido de viaje porque estaba cansada y que pronto la llamaría, que no se preocupara y que no llamara a su trabajo, porque allí no sabían nada. Después de eso borró todas las llamadas perdidas. No quería saber nada de nadie, no le importaba su trabajo. Comenzó a revisar los contactos de su celular, se detuvo cuando llegó a Diego. Habían pasado más de diez años y ella aún mantenía grabado el número del estudiante colorín. Siempre tuvo la idea de llamarlo y enfrentarlo, ahora debería tener unos 24 años y estaría a punto de recibirse de titularse. Habían pasado más de diez años y jamás había presionado la tecla, llamar. Compró un montón de comida. Le preguntó a la cajera si había algún destino turístico por ahí cerca. La chica le respondió que a diez kilómetros había unas cascadas. Juana manejó hasta el lugar. Cargada con bolsas de comida, caminó por el sendero con dificultad. Las cascadas estaban algo secas, pero igual la maravillaron. A Juana le emocionaba profundamente la naturaleza. Tomó su celular, revisó los contactos. Llegó hasta el de Diego y después de quedarse un rato mirándolo, deicidio eliminarlo. Lo borró. Y sintió que se sacaba un enorme peso de encima. Sonrió. Después sacó un paquete de galletas y se sentó a mirar el agua caer durante varias horas. –30– Mención honrosa La voluntad de Sansón por Alejandro Garotti Gasep 31 años, Santiago I Mejor que los vítores, mejor incluso que la satisfacción de terminar su espectáculo con el público haciendo fila para pedir una fotografía, mejor aún, es sentir esa agitación en el corazón antes de franquear el telón carmesí que lo destina hacia las fieras. No es miedo, tampoco ansiedad. Si tuviera que describirlo en una palabra diría que es vértigo, una contracción que le oprime el estómago y acelera su respiración, es pararse sobre la arena como un gladiador, mirar el abismo en el rostro de las bestias, oír en sus rugidos los ecos, atravesar el límite del precipicio y engancharse con su látigo en el último peñasco del coliseo. No existe ninguna actividad o placer terrenal que iguale el arriesgar su vida en frente de otros. Sí, él debe accionar las atoradas palancas del asombro, crear los estímulos para fomentar el morbo, transformarse en carnada; y ellos, en el fondo, en el más retorcido de sus deseos, esperan que los animales desobedezcan, que exhiban su ferocidad y lo ataquen. Por eso están ahí, por eso pagan su entrada, para ser entretenidos y alejarse de la cotidianeidad, escapar del circo desvaído de sus hábitos, de ese domesticado salvajismo que es su presente y refugiarse en otra carpa donde lo exótico los reanime y se olviden de sí mismos. En seguida, un minuto antes de atravesar el telón carmesí, viene el beso religioso, la cábala que le promete salir indemne del peligro. Es la contorsionista, la mujer del domador de leones, la más hermosa de la función. Un tercio del show se desarrolla advirtiendo su angustiosa contemplación, ver sus dedos enlazados debajo de su mentón entonando una plegaria silente, su figura cosificada como una virgen en un santuario. Antes había desafiado la rigurosidad geométrica del cuerpo humano, flexionándose en ángulos imposibles y seductores, cuando su amado se enfrenta a las bestias se transforma en un espectro fosilizado, una silueta descolorida que aguarda su llegada para recuperar el movimiento y la tonalidad. Es la hermana menor del señor Corales, el presentador que a su vez es malabarista de –31– cuchillos. Elocuencia y destreza, cualidades del artesano de palabras que seduce a los asistentes con una voz abaritonada. Sus oraciones desafían la posición y la temporalidad del verbo, asociándolo con adjetivos desmesurados, capaces de persuadir al más incrédulo de los humanos. En el instante en que presenta a su cuñado los tramoyistas multidisciplinarios han terminado de instalar la jaula, sólo faltan los últimos detalles. Son cinco: Tres de ellos encarnan a los payasos, éstos disponen la plataforma para el aro de fuego; el otro, que es trapecista, despliega seis bancas en forma radial; el mago se ubica a un costado del túnel enrejado, presto a oprimir el interruptor que libere a sus rivales una vez que reciba la señal. El anuncio que precede la entrada dignifica la estampa del héroe, quien aguarda sumido en una profunda concentración. Su vestimenta se reduce en unas sandalias de cuero y una manta ocre que oculta su pelvis. El torso, desnudo y férreo, exhibe cicatrices de antiguas disputas, es un mapa indeleble, una bitácora que registra sus errores e imprudencias, el diario cuyas líneas fueron escritas con lacerante tinta escarlata. La cabellera, propia de su nombre, luce desatada sobre sus hombros, el rostro apretado, los ojos intimidantes, las manos sujetando sus herramientas de trabajo. El animador se quita el sombrero de copa, empuña el micrófono, esa daga obtusa que amplifica su discurso esparciéndolo en la carpa con la instantaneidad de la muerte. La arenga comienza, la multitud está expectante... Señoras y señores, me complace anunciarles el número más esperado de la noche. Cuenta la leyenda que venció a los felinos más salvajes con sus propias manos, que fue capaz de derrotar a un ejército con la quijada de un burro. Dicen que fue bendecido con una fuerza sobrehumana cuyo secreto radica en su cabello jamás cortado. Dicen que inventa acertijos indescifrables, que nada en el mundo lo amedrenta, que derriba los pilares de un templo con sus brazos descomunales. Es él, respetable público, nuestro domador de carnívoros, el poderoso, el invencible, el colosal e intrépido Saaaaansooooon… Su amor se aproxima, su cimbreante Dalila acaricia su melena aleonada, le graba el beso religioso en los labios y se aparta a un costado junto al prestidigitador. En las tribunas los padres murmuran advertencias incomprensibles a sus niños, éstos, igual que adolescentes en fuga, desatienden la perorata y se acercan –32– a la celda siendo persuadidos por las bufonadas de tres utileros. En lo alto, luces estroboscópicas inmovilizan los rostros de la audiencia para luego sepultarlos en una oscuridad asfixiante. Pasan diez segundos, reina el desconcierto, la música se abre paso iluminando la ceguera. Es el mismo tema que acompaña su rutina desde los veintitrés años, cuando, después de fracasar como ventrílocuo, hombre bala y acróbata de corceles, termina por darse cuenta de que era un lidiador, el torero de un circo romano, el Prometeo que traería el deslumbramiento del fuego a los mortales. La canción se titula Fanfare for the common man, es la versión de Emerson, Lake and Palmer que se ajusta a los diez minutos en que transcurre su número, también la escogió por la historia que la envuelve, un homenaje a los soldados aliados de la segunda guerra mundial. Sí, hombres comunes lanzándose a una contienda para demostrar su gallardía y patriotismo. Combatientes, gladiadores y toreadores marchando al campo de batalla. Detrás, la concurrencia los aclama e incentiva para que den lo mejor de sí, para que sean audaces, para que regresen con un triunfo cueste lo que cueste. Sortear balas, zarpazos y cornadas. Dejar de ser comunes sabiendo que no hay derrotas honorables. Si pierden deben cubrir sus heridas, recibir las críticas y culparse; si ganan deben compartir la gloria, cerrar la boca y responsabilizarlos. Así de ingrata es la sociedad del aburrimiento, su etnografía no es variopinta si se analiza por donde se distraen. Entonces comienza el vértigo y las fanfarrias. Sansón atraviesa el telón carmesí, se dirige al centro de la arena y saluda al respetable público desde el interior de su mente… Ave Caesar, morituri te salutant. Sí, desde ese momento todos se transforman en emperadores. Afuera, cada uno de ellos tiene su propio César, un acosador ineludible que gobierna sus vidas inmovilizándolos; adentro, basta con mover el pulgar, juzgar y condenar. El látigo chasquea tres veces el centro del anfiteatro, es la consigna que espera el ilusionista para desatar a sus oponentes. Uno a uno, los leones toman lugar en sus bancas mientras son presentados por una voz off: Franz, Marcel, James, Thomas, Rudyard y Ernest. Lo primero que hace es tomar una distancia prudente, levanta su silla a modo de escudo y brama advertencias para demostrarles quien es el que manda. Este movimiento, clásico y mecánico, le permite lucirse como un bestiario poderoso. A continuación ondea el látigo en el –33– aire, los leones se paran sobre sus patas traseras y emiten un rugido al unísono para saludar a los espectadores mientras uno de los payasos enciende el aro de fuego que está ubicado entre medio de seis plataformas, cada una más alta que la otra hasta llegar al centro. Sansón recorre las bancas, los animales abandonan sus puestos y marchan hacia las tarimas saltando entre ellas hasta cruzar el anillo incandescente, es una maniobra en la cual lucen incómodos, forzados a repetir un acto antinatural. Por una puerta lateral el trapecista introduce tres taburetes cuya base es rotatoria. Sansón llama a Thomas, Rudyard y Marcel, sus alumnos más dóciles para que efectúen el truco, éstos apoyan sus patas delanteras y comienzan a girar saltando alrededor hasta completar dos vueltas en trescientos sesenta grados, luego regresan a sus puestos. El penúltimo ejercicio consiste en pedirles que se acuesten en la mitad de la pista. Llama a Thomas, James y al salvaje Ernest, quienes proceden a ubicarse uno al lado de otro, esperando a los tres que restan. Sansón se aproxima esquivando los zarpazos, camina sobre ellos como si fueran una alfombra y chasquea tres veces el piso. El mago abre la compuerta, el señor Corales pide un aplauso al respetuoso público y se comienzan a retirar hacia sus celdas donde de inmediato se mueven de un lado para otro como los leones enjaulados y estresados que son. Sólo queda Ernest y su mentor, o el mentor y Sansón. Esta es la parte en que más sufre su cimbreante Dalila, cuando las plegarias alcanzan el cénit de su desesperación. Desde lo alto desciende una esfera multicolor que tiene una base y una cubierta rectangular. Sansón ordena a su adversario que se suba, éste lo hace y ruge. Sansón deja la silla y el látigo, se acerca para abrazarlo pero Ernest se opone y vuelve a rugir. Sansón se sube a la cubierta y monta a Ernest, la estructura comienza a rotar lanzando destellos de luces que marean a ambos. Ernest ruge, sacude su lomo. Sansón pierde el equilibrio y cae en la arena. Ernest salta encima de él, lo muerde y araña con furia. Sansón está aturdido, se desvanece en un vértigo que lo arroja a un abismo que continua implacable y vengativo. La audiencia cumple su retorcido deseo y grita. Nunca la violencia había sido tan explícita, nunca una derrota tan abrumadora. Los niños huyen despavoridos al encuentro de sus progenitores. El mago tranquiliza a Dalila. El trapecista saca una manguera y comienza a mojar a Ernest para que –34– retroceda. Los payasos lloran. El señor Corales intenta tranquilizar al respetable público que escapan cual filisteos en un templo por colapsar; eso sí, no falta el morboso que saca su celular y lo graba todo. La música se diluye, la fanfarria para el hombre común termina en una conmoción luctuosa. En vista que el agua no surte efecto dispersan humo sobre Ernest, quien escribe en la piel de Sansón, con lacerante tinta escarlata, una tragedia digna de un pasaje bíblico censurado: Ernest está inspirado. Dalila se desmaya. Dalila está inflexible. Dalila, ya inconsciente, suelta un mechón de una melena aleonada. El telón carmesí se impregna con un líquido que se funde en la tela sin mancharla. II La voluntad de admitir que el dolor es subjetivo, que las lágrimas son cometas acuosos que se fugan por las mejillas como rocas en un sendero sin precipicio. La voluntad de mirar a tu obsesión y saber que es una bendición y una condena, que los cuerpos no son más que carne y que la carne no tiene memoria. La voluntad de inmolarse, de infartar el alma y corromper la razón. Dolor. Ignorar el dolor hasta desconocer su procedencia. Saber que la verdadera inmortalidad está en la muerte de la vida y no al revés. Transformarse en un lázaro inválido, en un Prometeo encadenado, o, mejor aún, en un sacrificio infundado contra la agobiante transitoriedad. ¿Qué se pretende con dejar ir al héroe donde no se puede llegar? –35– Mención honrosa Los que soñaban con volar por Alejandra Díaz Mella 29 años, Santiago Gregorio siempre fue un globo esclavo, desde que tenía consciencia de su existencia se recordaba atado junto a otros globos, en manos de un caballero, que entregaba a sus compañeros a personas a cambio de dinero. Conversaban con los otros globos sobre lo que escuchaban decir a la gente que pasaba, alguna vez escuchó a alguien hablar de algo que llamaban libertad, sonaba muy bien, poder estar donde quisiera y no en manos de alguien más, pero no sabían lo que era en aire propio. Contaban las leyendas, de globos que llevaban más tiempo en el manojo, que alguna vez un globo habría logrado soltarse, lo habrían visto girar e ir lejos con el viento, decían que se veía feliz al alejarse, eso debía ser libertad. A Gregorio esta idea le comenzó a inquietar el día que vio una bolsa volar, le gustó su movimiento y pensó en cómo sería su vida guiado sólo por el viento. Fueron arduos días luego de decidir intentar escapar, se dejaba llevar por el viento, y se acercaba a cada globo que era vendido, todo esto pensando en que su hilo se pudiera aflojar, hasta que un día lo logró. Se soltó de sus compañeros y salió a volar, se despidió entre vítores de sus compañeros, y la mano del vendedor que lo intentaba agarrar, pero un viento furtivo lo alejó, y Gregorio conoció la libertad. Era feliz volando por la ciudad, a veces caía, pero bastaba que soplara una suave brisa para retomar, para él esto era la gloria. Días después, cuando su interior ya comenzaba a perder aire (deben entender que la vida de un globo no es tan larga, dura lo que dura su soplo de vida en el interior) cayó entre unas ramas, y no pudo salir. En este momento de su aventura es que conoce a Josefina, una niña de cuatro años que amaba todo lo que volaba, su padre era aviador por lo cual, todo lo que podía ser llevado por el viento le despertaba un amor incondicional. Ella disfrutaba de ver lo que podía volar libre al viento, se lamentaba de que sus pies estuvieran –36– tan irremediablemente pegados al suelo, no intentaba volar por su cuenta sólo porque le habían dicho que se podía lastimar, las personas necesitaban de artefactos muy desarrollados para lograrlo, como por ejemplo un avión. Cuando Josefina vio a Gregorio corrió a liberarlo, él pensó en lo feliz que sería al poder volar libremente de nuevo, pero a ella le gustó tanto que lo quiso para sí. Gregorio intentó volar, pero Josefina lo agarró tan fuerte como pudo para que no pudiera alejarse de ella. A la pequeña le encantaba ver como su globo se movía con el viento, sus ojos brillaban al ver la hermosura de los movimientos que realizaba al otro extremo del hilo con que lo sostenía, él sabía que la voz de los globos es inaudible para los humanos, por lo que luego de unas horas de intento de fuga se dio por vencido y dejó de intentarlo. Josefina lo llevó a su casa, durante el día lo llevaba a todas partes, durante la noche lo ataba al respaldo de su cama. Él estaba muy agradecido de la niña, pero quería ser libre, y en su decepción comenzó a perder aire más rápidamente. Cuando por algún accidente Josefina perdía su hilo, y él lograba volar, ella lloraba y lo seguía de tal manera que Gregorio, en su agradecimiento, no se dejaba llevar por el viento, y paraba para que la niña lo pudiera alcanzar. Así pasaron unos días, con Gregorio añorando su libertad pero sin querer dañar a Josefina, y con ella amando tanto a su globo que no lo quería soltar. La pequeña comenzó a ver como su globo se achicaba y arrugaba, ya no volaba como antes al finalizar su hilo, pero lo sentía tan suyo que lo quería consigo igual. Un día, estando en el patio de su casa, sopló una brisa que movió de tal manera a Gregorio, que a Josefina le recordó el día que lo encontró luego de soltarlo de las ramas, se veía tan libre, nunca había pensado en que quizás volar era para él su vida. Atado a su manito había perdido lo que a ella le gustaba de su globo, su movimiento al compás del viento. Entonces vino una brisa aún más fuerte y, encandilada por el baile que le vio realizar a Gregorio, sin quererlo lo soltó, él no sintió el llanto de la niña, por lo que bailó sin culpa, y voló, ella se impresionó –37– anto con su baile que sólo lo miró irse, tranquila. Quizás algún día Gregorio decida volver a verla, o quizás no, pero se veía tan hermoso bailando y flotando con la brisa que Josefina lo dejó ir, y con una sonrisa nostálgica lo despidió. Gregorio, al menos en ese momento, sólo respiró y voló, ya no estaba tan lleno de vida como antes, pero nunca había dejado de esperar ese momento, de volver a dejarse llevar por el viento. –38– Mención honrosa Noel llegó en Navidad por María Paz Larenas 26 años, Santiago Giró de nuevo la cabeza hacia su lomo y se rascó fuertemente en el lugar donde sentía el enervante picor. —Otra pulga. No me dejan en paz —pensó, desanimado. La gente ya empezó a colocar adornos en los departamentos frente al Parque Forestal. El aire olía de nuevo a Navidad. Acurrucado, el pequeño cachorro olfateó el ambiente y se dejó llevar por el sueño. No pudo evitar recordar el pasado. Soñó con el calor que sentía un año atrás, entre sus hermanos y su madre. Recordó un sentimiento complejo, cuando unas manos extrañas lo separaron de su familia y lo guiaron hacia un hombre. Volvió a sentir pena y miedo al separarse de su madre. Rememoró la noche que pasó encerrado en una caja de cartón. Libre horas más tarde, vio la cara de una mujer. A su lado el hombre dijo: “Feliz Navidad, mi amor”. Lo abrazaron, lo besaron y le pusieron un nombre, pero era incapaz de recordarlo. Vino a su mente una tarde, días después de Navidad. Discutían fuerte mientras él se sentía avergonzado. Le decían que había hecho algo mal, pero nunca antes le habían enseñado qué estaba bien y qué no. De repente, el hombre se acercó a él y le abofeteó el hocico ante la mirada indiferente de la mujer. Nunca se había sentido tan mal, pero lo peor estaba por llegar. Despertaba entre lágrimas; todos los días lo castigaban. Pero una mañana de febrero se acercaron con una correa. — ¡Me han perdonado! —dedujo—. ¡Iremos de paseo! — Por primera vez sentía que se preocupaban por él. Se acercaron al extraño aparato con cuatro ruedas que había visto el día en que lo separaron de su madre; su dueña entró por una puerta y lo colocó en su regazo. Su dueño subió por el otro lado e hizo funcionar al aparato. –39– La ciudad era enorme. El cachorro seguía con la mirada decenas de edificios. Veía personas pequeñitas jugando con enormes pelotas de colores, y otras no tan pequeñas mirando minúsculos instrumentos en sus manos. Tenía ganas de salir a perseguirles, de jugar corriendo tras ellos y huir travieso después de quitarles los juguetes. Contemplaba la luz del sol a través de las ventanas. La mujer bajó la de su lado para que él pudiera sacar la cabeza y, obediente, lo hizo. El aire recorría su carita, moviendo sus orejas y su pelo. Su lengua se movía al azar con el viento y sus ojos irradiaban alegría. Estaba increíblemente ilusionado y nada podía salir mal... hasta que las manos de la mujer lo agarraron con firmeza y el hombre dijo: “Aquí, suéltalo”. El golpe que sufrió al caer contra el asfalto no fue tan doloroso como la imagen de aquel aparato con ruedas alejándose con sus dueños dentro. Sin pensarlo dos veces, empezó a correr tras él, pero iba tan rápido que no pudo alcanzarlo. Habían pasado diez meses desde que lo soltaron cerca del río al que llamaban Mapocho, pero aún conservaba la esperanza de que volvieran por él. Aún se convencía a sí mismo que aquello había sido un error, y por eso vagaba por el Parque Forestal, lo más cerca que podía estar del lugar donde fue abandonado. Era muy distinto a cómo había sido cuando lo soltaron. Tenía mordeduras y arañazos producto de peleas por comida con otros perros y gatos callejeros. Tenía pequeñas calvas a lo largo de su pelaje y la sarna poblaba parte de su piel. Aunque seguía con esperanza, cada día la perdía un poco más. Sus ojos lucían tristes. Tenía dos amigos en el Parque Forestal. Eran Murphy, un cocker de pelo blanco y café muy travieso que se había perdido por la ciudad, y Rhon, un schnauzer juguetón y tierno de pelo gris que también había perdido a su familia humana años atrás. Sabían de razas y solían llamarle Beagle porque no recordaba su verdadero nombre. Sus dueños siempre le llamaban, entre gritos e insultos, simplemente ‘perro’. –40– — ¡Ve a la Plaza Italia, Beagle! —Ladró Murphy mientras lamía sobras de la basura—¡Un quiltro que conozco habla maravillas de ese lugar! ¡Todo es alegre allí! — Pueden volver mis dueños —razonó el beagle—. ¿Y si vuelven y no estoy? — No van a volver, pequeño. —gruñó levemente Rhon— Lo mejor es que lo aceptes. Tus dueños te abandonaron y no piensan volver, así nos ha pasado a muchos. —El pequeño Beagle no concebía la idea de dejar el Parque Forestal, sus dueños deberían volver por él algún día. O tal vez no. Y entre dudas se durmió en el pasto. El día siguiente amaneció seco y caluroso, como es costumbre en diciembre. El cachorro se levantó algo débil y se dispuso a olfatear los basureros para encontrar algo que comer. De pronto, notó una mano pequeña que se posaba en su lomo. Se alejó de ella de un salto, pero luego vio que era un niño quien se había acercado a él para darle una caricia. El pequeño se había asustado ante su reacción. — ¡No te acerques a él, hijo! —gritó un hombre adulto— ¡Puede contagiarte algo! Pero el cachorro pensó en la caricia y recordó el día en que había salido de la caja. Sus dueños lo habían abrazado y besado; el calor que sintió en ese momento era el mismo que notó en la caricia del pequeño humano, así que decidió acercarse de nuevo. Sin embargo, el adulto corrió hasta él y le dio una fuerte patada en un costado. — ¡Fuera, perro! —exclamó fuertemente— ¡Hueles mal y estás enfermo! ¡Sal de aquí! — El joven beagle se levantó como pudo, cojeando débilmente, y se alejó de ellos, adolorido y disgustado. No era la primera vez que lo pateaban. Casi ningún humano se había compadecido de él en el Parque Forestal; muy pocos le habían dado algo de comer o beber en todo el tiempo que había durado el invierno. Por primera vez en diez meses, pensó que sus amigos tenían razón y decidió ir al mágico lugar que llamaban Plaza Italia para que su suerte por fin cambiara. — ¡Debes ir por la Alameda! —ladró Murphy—. ¡Es fácil de –41– encontrar! ¡Suerte! — Mientras caminaba decidido, oyó un aullido que reconoció al instante. Era Rhon, y todos los perros de los alrededores aullaron con él para apoyarle en su hazaña. Por el camino solo veía edificios y gente. Gente que corría de un lado a otro, gente que se alejaba de él, gente que lo miraba apenada pero no se atrevía a acercarse. — Ojalá se acercaran —pensaba el valiente cachorro, pero no flaqueó en su búsqueda; preguntó a todo tipo de perros y pronto alcanzó su destino, la Plaza Italia. Sin embargo, no vio alegría. Vio frenéticos aparatos con ruedas y multitud de personas caminando deprisa, y ninguna de ellas parecía realmente feliz. Lo que le había dicho Murphy se desmoronó en instantes, así que preguntó a un perro que pasaba por allí. — No siempre hay fiestas aquí, pequeño —ladró el enorme pastor alemán—Incluso a veces las celebraciones acaban mal y los humanos pelean entre sí. Son muy extraños. — ¿Y dónde podría dormir hoy? —añadió desanimado el beagle, frunciendo el ceño. Derrotado y exhausto, el cachorro llegó al lugar que le habían indicado como Parque Bustamante. Allí se recostó sobre su abdomen, aun ligeramente adolorido, y dirigió su afligida mirada al infinito. Mientras contemplaba el atardecer sobre el parque, algo le hizo cosquillas en la cabeza. Sin ánimo, se giró para ver qué era y consiguió vislumbrar la silueta de un hombre que se alejaba. Pero pronto se durmió. — Toma, cachupín, un trocito de mi desayuno —le habló una voz suave de hombre. Había dormido toda la noche y parte de la mañana, no tenía fuerzas ni para caminar. Pero otro cosquilleo en la cabeza le hizo sonreír. El hombre le ofreció comida y el cachorro la saboreó gustoso. Cuando terminó, el simpático joven volvió a alejarse. Pasó todo el día pensando en aquel amable joven, pero no parecía que fuera a volver. No muchas personas le habían ayudado antes, y aún menos regresaban. Pensó en sus dueños y supo que no los añoraba. Rhon –42– tenía razón, le habían abandonado y esperarlos fue un error. De pronto, volvió a escuchar la suave voz. — ¿Cachupín? Mira lo que te traigo. —El humano había traído un festín de pollo y pan para él. ¡Un plato lleno y grande! El joven se arrodilló a su lado y esperó mientras comía. El cachorro nunca antes había comido tanto. La comida le ensuciaba las comisuras entre ruidos de ansiedad y se le escapó una lagrimita de emoción. — ¡Me quiere! —pensó, alegre por primera vez en los últimos diez meses. — ¡No alimentes a los perros! —exclamó una mujer impertinente—. Si los alimentas cada vez serán más, ¡salir a la calle será un peligro! — Le daré tanta comida como quiera, es un ser vivo y también sufre. —rebatió el joven. — Si tanto lo quieres, ¿por qué no te lo llevas a tu casa? —le desafió la señora. El joven la miró intensamente, separó el plato del cachorro y lo guardó en su vehículo. Luego sacó una manta y cubrió con ella su pequeño cuerpecito. —Iremos al veterinario, cachupín —le susurró y lo subió al aparato con sumo cuidado. El pequeño beagle despertó al cabo de unos días en una habitación blanca, al lado de dos mujeres. Una le acariciaba el lomo mientras la otra preparaba una medicina. Tenía parches en el vientre y en las patas, y habían rasurado su pelaje para curarle la sarna. Lo habían tratado muy bien. Y de repente allí estaba él. Su salvador. Fueron de nuevo hasta el aparato con ruedas. El cachorro había vuelto a confiar en las personas. No todas lo soltarían en febrero al lado del Mapocho. Reconoció el Parque Forestal a través de las ventanas, y desde el aparato vio a Murphy y a Rhon y les ladró. Ambos se giraron y aullaron alegres todos juntos de nuevo. Llegaron a una casa llena de adornos navideños. Temió pasar por lo mismo otra vez, pero las cosas eran distintas en esta ocasión. No hubo caja de cartón, larga espera ni reproches. Le esperaban una mujer embarazada, una niña preciosa con sus enormes ojos fijos en él y un adolescente que dejó el pequeño artilugio que llevaba en las manos para prestarle toda su atención. El beagle cruzó la –43– puerta acurrucado en los brazos del joven y oyó hablar de nuevo a su querido dueño y salvador. — ¡Vengan todos! Les presento al nuevo miembro de la familia. Se llamará Noel. –44– Mención honrosa Periplo de un billete de luca por César Biernay Arriagada 38 años, Santiago Juanelo el taxista recorre por quinta vez la Plaza de Armas. No se deja ver entre la oscuridad de la noche pero es perfectamente reconocible por el cráneo que cuelga desde el retrovisor. En el lugar indicado se acercó la joven Fiorella a ofrecerle flores. Pidió el clavel más barato y le canceló mil pesos con un billete de luca. Esta noche no estaba de ánimo para juegos. Fiorella estaba desanimada. Sus recursos no habían dado efecto en las últimas dos noches y necesitaba llegar con dinero a casa. Ya era de madrugada y se sentía fatigada. Tomó el único billete de luca que consiguió esa noche, estampó como cábala un beso rojo sobre el rostro de Ignacio Carrera Pinto y pagó mil pesos por un muffin con café en la bencinera de Portugal con Santa Isabel. En la céntrica bencinera René cuidaba los autos y acostumbraba cambiar con la cajera del “Pronto” las monedas que recibía de propina. Ante los clientes que tomaban su desayuno, el cuidador de autos dejó caer sobre el mostrador un piño de monedas chicas, medianas y grandes que sumaron un atractivo monto para René. Apenas alcanzaba para una cañita de bigoteado en Las Pipas de Serrano, pero René no necesitaba más para ser feliz. Así, entre risas, se dirigió hacia la habitual cantina sin saber que portaba un billete marcado. Ana Sol, la garzona más antigua de la picada santiaguina, no se sorprendió al ver tan temprano a René. Era habitual recibirlo antes de mediodía con cara de sed. Delante de él puso una fresca caña de vino tinto y guardó en la caja registradora un billete de luca marcado con un beso. René imploró por una segunda caña pero Ana Sol apuntó al letrero que decía “Hoy no se fía, mañana sí”. Pasadas las tres de la tarde llegó Bruno, el repartidor de licores, con el pedido de vinos y cervezas. Una a una fue descargando las –45– cajas desde la furgoneta gris. La garzona pagó a Bruno el pedido con el dinero recaudado en la jornada. El billete se fue con Bruno. Los repartos eran muchos y urgentes, lo que exigía a Bruno avanzar a exceso de velocidad por las calles del centro. Descargó cervezas en la botillería de Puente con Rosas, en el Bar de La Unión y en el Sanguchazo de Catedral con Amunátegui. En un semáforo quiso tentar a la suerte y le compró a un ambulante un cartón de Kino. Lo pidió con Re-Kino y le pagó mil pesos. La furgoneta gris siguió sus despachos de alcohol en tanto Pepe, el vendedor de cartones de Kino, se quedaba mirando el billete marcado con un beso. Pepe era un tipo escéptico y decía que los billetes que venían con marcas traían mala suerte y como su trabajo consistía en tentar la suerte de la gente no quería con sus cartones de Kino, no quiso ensuciar los sueños de sus clientes con la mala suerte de un billete marcado. Así, Pepe guardó el billete en el bolsillo de la camisa (no en su banano para no contaminar al resto de los billetes) y cambió el billete por una recarga de mil pesos en su celular. El billete quedó con Seba, el joven de las recargas que estaba en el andén de metro Universidad de Chile. No era un trabajo agradable para Seba, pero recargar celulares en la estación de metro le permitía dedicarse a algo y no estar de vago como el resto de sus amigos. Además, la comisión de $45 pesos por recarga no resultaba muy atractiva. Sea como fuere, Seba seguía en el andén brindando recargas a los pasajeros del tren subterráneo. La afluencia de usuarios declinó al tiempo del aviso por altoparlantes de término del servicio. Pasadas las once de la noche, Seba salió de la estación de metro por las escaleras automáticas que dan al Paseo Ahumada. Caminó hacia la Plaza de Armas por cuadras llenas de basura, borrachos y humoristas de bajo pelo que brindaban sus repetidas rutinas. Junto al negro caballo de la plaza estaba ella, Fiorella, con sus cómplices claveles. Seba se acercó a negociar su mercancía y en cosa de minutos estaban en el segundo piso del portal Fernández Concha. Sobre el velador estaba la bolsa de claveles y un billete que dejaba ver un beso. –46– El titular del diario fue categórico: “Crimen Pasional: dos jóvenes mueren baleados en céntrico departamento. Se desconoce el paradero del homicida”. A pie de página otra noticia informa “Furgoneta gris atropella a popular vendedor de Kino. No habría respetado un semáforo en rojo”. En tanto que las páginas centrales titulan “Indigente da muerte a cantinera con arma blanca. Ella se habría negado a fiarle el consumo de bebidas alcohólicas”. La noche vuelve a oscurecer la ciudad de Santiago y Juanelo el taxista recorre por quinta vez la Plaza de Armas. –47– Mención honrosa Santiago desolado por Daniel Vásquez Cavieres 32 años, Santiago Nunca imaginé que Felipe iba a terminar así, menos después de la conversación que tuvimos una semana atrás cuando nos encontramos en la estación del metro, en Providencia. Me costó reconocerlo, estaba más gordo, vestía de traje y como siempre hablaba con un tono de voz que manifestaba seguridad y como si nada le importara. Lo invité un trago y conversamos hasta tarde en un pub de Manuel Montt. Le conté que hace un mes me vine a Santiago, no había mucha pega en el sur y me acordé de su consejo, le dije, y que hace poco había encontrado un trabajo. Felipe me relató lo bien que le estaba yendo y que cada año era mejor, conocía mucha gente influyente, lo que le ayudó a conseguir un buen cargo en una empresa de seguros. También me contó que hace un par de meses empezó una especie de relación abierta con una colorina. Nada de compromisos serios, me decía, ya que en Santiago no valía la pena amarrarse con una sola mujer. Según él, había que aprovechar esta ciudad porque aquí se podía hacer lo que uno quisiera, todo lo contrario a nuestro pueblo, donde todos estaban pendientes de los demás. También recordamos la tragedia del 27 de febrero, lamentando las pérdidas de nuestras casas y familias por el terremoto y tsunami que arrasó Constitución. Felipe ya estaba viviendo en Santiago en ese momento. Siempre lo dijo, desde que estábamos en el colegio, que este era un pueblo muerto y que las oportunidades estaban en Santiago. Por eso apenas terminó la enseñanza media partió a la capital. Fue durante el reconocimiento de nuestros hogares, parados sobre los terrenos llenos de escombros cuando nos encontramos después de más de diez años desde que se marchó. Nos abrazamos y lloramos por largo rato. Felipe se quedó hasta que aparecieron los cuerpos de sus padres. Antes de irse, dijo que me fuera a Santiago con él, que ahí habían más oportunidades y que era la mejor manera de comenzar una nueva vida. Yo creo que fue más por temor a lo desconocido, pero le dije que no era el momento. Nos despedimos y así fue como dejé de ver a mi compañero de colegio, vecino y amigo. Hasta que –48– nos reencontramos en pleno Santiago luego de varios años, y fue un gran alivio, llevaba solo un mes aquí y ya me estaba desesperando, necesitaba hablar con alguien conocido. Pasamos una agradable velada mientras compartíamos recuerdos y anécdotas. De pronto Felipe vio la hora y dijo que se tenía que ir, iban a ser las nueve y es cuando se juntaba con su chica. Me pidió el número telefónico y dijo que me llamaría para mostrarme como corresponde la ciudad, luego se despidió como si nos viéramos todos los días. Estuve los primeros días impaciente esperando la llamada de Felipe, tanto que ya no me concentraba en el trabajo. Quería salir de la rutina, pasarlo bien, conocer distintos lugares y mujeres. Al no tener noticias de él, decidí recorrer la ciudad por mí cuenta. Fui a los mall que estaban repletos de gente, todos sumidos en sus compras, al cine, a los cerros y museos, y terminé en los pub observando a los clientes mientras se divertían. Me di cuenta que mientras más gente me rodeaba más excluido me sentía. No vi la ciudad que me contó Felipe, traté de buscarla, pero solo encontré una sensación de que no pertenecía a este lugar. Pasaron los días y me resigné al no saber nada de él, por lo que continué dedicándome a la rutina laboral. A la semana siguiente, mientras estaba en el trabajo recibí la visita de la Policía. Eran dos Detectives que traían noticas de Felipe. Sin preámbulo me contaron que se suicidó, se ahorcó y estuvo durante un día completo colgando del balcón hasta que alguien dio aviso. No lo podía creer, aún no asimilaba lo sucedido y ya me estaban interrogando sobre la vida de Felipe. Querían saber hace cuanto lo conocía, si estaba enterado de algún trastorno depresivo, deudas o algún problema que tuviera con alguien por consumo de drogas. No sé qué cara puse cuando mencionaron el tema de la droga, pero me explicaron que en los exámenes del cuerpo encontraron consumo de cocina y marihuana, también en el departamento hallaron restos de droga. Les pregunté cómo supieron de mí y un detective dijo que al parecer yo era la única persona cercana a Felipe. Me mostró una carta que me mencionaba y entre otras cosas decía que ya no soportaba más y que perdonara su decisión. Querían saber si comprendía a qué se refería la carta, pero lamentablemente hace –49– varios años que no lo veía, de hecho ellos sabían más de Felipe que yo, por lo que no los pude ayudar mucho. También dijeron que podía ir al departamento que arrendaba y recoger sus cosas. Les pedí la dirección del departamento y del trabajo, si es que sabían, las anotaron en una tarjeta y me la pasaron. Dado que Felipe no tenía familiares, me preguntaron si me iba a ser cargo del cuerpo, les dije que sí. Lo sentimos dijeron los detectives y se fueron. Era de madrugada y no podía conciliar el sueño. Repasaba la carta en mi mente innumerables veces y no entendía por qué lo hizo, ¿qué era lo que no soportaba?, ¿por qué no pidió ayuda? En la mañana llamé a mi trabajo informado lo sucedido, pero me dijeron que como no era un familiar directo no me podían dar permiso por el día. Nunca imagine que me iban a dar esa respuesta, pero de todas formas iba a faltar, les dije. Tomé un café bien cargado y me dirigí a la dirección informada por la Policía. Efectivamente Felipe trabajó en una empresa de seguros. Pregunté por él en la recepción. Se demoraron en averiguar en qué departamento trabajaba hasta que me dijeron que fuera al piso menos dos y preguntara en custodia. Me recibió su jefe y le conté lo ocurrido, pero noté que la noticia no le sorprendió en absoluto. Me indicó el escritorio de Felipe que estaba en una esquina, repleto de papeles y me dijo que hace un tiempo Felipe empezó a faltar con regularidad, por eso tenían tanto trabajo acumulado. Hizo un gesto de que trataba de recordando algo y continuó diciendo que cada vez estaba más retraído y que nunca compartió con nadie, era como si no le interesara, eso sí, siempre mantenía su estampa de indiferencia. Luego me dio las gracias por avisar y preguntó si me podía ayudar en algo más. Solo lo quedé mirando y al no recibir respuesta dijo permiso y continúo con su trabajo. En la tarde fui a la morgue a reconocer el cuerpo de Felipe, ahí estaba, tieso, no se veía mal excepto por las marcas en el cuello. Tuve que encargarme de los procedimientos correspondientes y fue cuando me entró la duda de donde debía enterrarlo. Nunca le gustó Constitución, pero en Santiago al parecer sufrió más de lo que pensaba, quizás nunca se pudo adaptar, pensé. Decidí que fuera enterrado en Constitución junto a sus padres. Ojalá sea lo que a él le hubiera gustado. –50– Necesitaba saber qué motivó a Felipe tomar esa decisión. Presentía que algo tenía que ver con nuestro encuentro y como no me quería quedar con la incertidumbre, fui a su departamento ubicado en pleno centro de Santiago, esperando encontrar algo que me ayudara a entender lo que pasó. Vivía en un edificio antiguo y mal cuidado, en San Antonia llegando a Merced. Tuve que despertar al conserje, un señor viejo y gruñón que no entendía a lo que venía. Luego de diez minutos explicándole, recordó que la Policía le había dicho que alguien iba a ir al departamento. Me pasó la llave del 1002. El departamento era chico, de una pieza y con vista a la cordillera. Estaba desordenado y lo primero que me llamó la atención, fue un pequeño telescopio instalado en el ventanal al lado del sillón. Sobre la mesa había varias notificaciones por no haber pagado el arriendo. Entré al dormitorio y me dio una sensación extraña, como que estaba invadiendo un lugar que no me correspondía. La cama estaba desecha y había ropa esparcida por el suelo. En el velador encontré varios libros de autoayuda, lamentablemente si no tienes familiares o amigos que te motiven, esos libros no sirven para nada. Luego de intrusear el dormitorio, me acerqué al pequeño balcón donde se podía observar toda la ciudad, y de pronto imaginé a Felipe colgando de la baranda y recordé que en la carta se preguntaba cuanto se iban a demorar en darse cuenta de su ausencia. ¿Por qué me hizo esto?, me cuestioné, ¿por qué me mintió? Tal vez no éramos tan amigos como pensé y lo que menos le importó fue dejarme solo, como él. Continúe revisando el departamento, en verdad no tenía muchas cosas, aparte de una botella de vino que estaba en la cocina no encontré nada. La descorché y me la llevé al sillón junto a una copa y comencé a beber. De pronto me dio curiosidad el telescopio que estaba a mi lado y tratando de no moverlo para saber a dónde apuntaba, miré a través de él. Daba justo a una ventana del edificio del frente y en su interior una pareja estaba teniendo sexo. La mujer era una colorina, vi la hora y eran pasadas las nueve de la noche. Quizás era la chica liberal con la que supuestamente salía Felipe, pensé. Estuve hasta las doce de la noche observándola. Se metió con tres tipos y entre cada uno se fumaba un cigarrillo asomada por la ventana, como anunciando su próximo encuentro, hasta que se apagó la luz. Volví al balcón con el resto del vino y me quedé contemplando la ciudad, viendo la imagen –51– de las miles de luces que son como ojos que te observan a la distancia, imposible de alcanzar y que al final te envuelven en una sensación de soledad. Y fue cuando comprendí que no tenía nada más que hacer. –52– Cuéntate Algo 7º Concurso de cuentos de Biblioteca Viva www.bibliotecaviva.cl * El jurado encargado de elegir los cuentos ganadores estuvo integrado por los escritores Germán Marín y Julio Carrasco, y Verónica Abud Cabrera, directora de Fundación la Fuente, quienes escogieron en base a las obras seleccionadas por un jurado de pre-selección, constituido por profesionales de Fundación La Fuente y Biblioteca Viva. * El primer lugar consistió en $500.000, el segundo lugar un IPAD más 10 títulos Penguin Random House en formato digital y el tercer lugar una suscripción anual al diario El Mercurio. Además, a las menciones honrosas se les otorgó un diploma y un libro para premiar su destacada participación. * De acuerdo a las bases todos los trabajos recibidos, o fragmentos de ellos, podrán ser utilizados por Biblioteca Viva con fines culturales durante un período indefinido. Biblioteca Viva en ningún caso podrá lucrar con estos trabajos. Santiago de Chile, marzo 2015. Edición gratuita. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. –53– Cuentos ganadores 2014