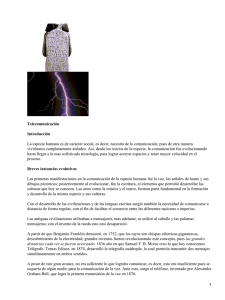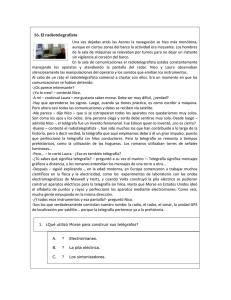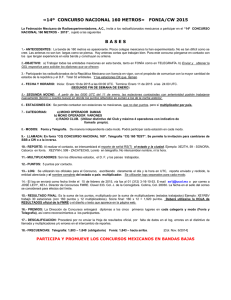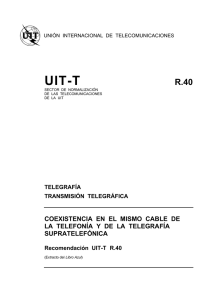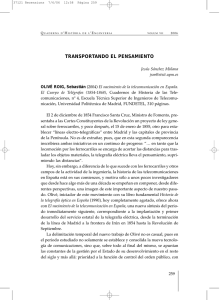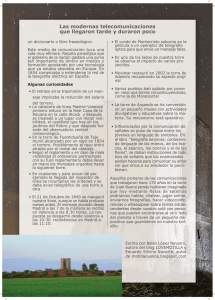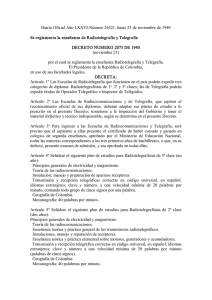Ciencia, tecnología y cambio social
Anuncio

Santillana INFORME CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL Claves, Noviembre 1993 no 37, pp. 8-14. José Manuel Sánchez Ron Por muy primitiva y borrosa que sea nuestra idea de «cambio social», sería difícil negar que la ciencia y la tecnología figuran entre los elementos que contribuyen a producir cambios en la sociedad. La introducción del torno de alfarero y de los vehículos con ruedas hace 6.000 años (recordemos que los seres humanos llevan construyendo instrumentos durante al menos medio billón de años) muestra que es posible encontrar desarrollos tecnológicos que repercutieron de forma dramática en la humanidad sin tener que acercarnos demasiado al presente. Nótese, sin embargo, que he utilizado la expresión «desarrollos tecnológicos», y es que con la ciencia no ocurre lo mismo. El conocimiento científico constituye, en efecto, un logro más elaborado, y por consiguiente también más tardío, de la actividad de los seres humanos; dista más de lo pura o esencialmente empírico, que caracteriza a una parte importante de la tecnología, especialmente la de épocas pretéritas. Por ello, los cambios sociales relacionados de manera estrecha con la ciencia no tienen una historia tan añeja. La imbricación de la tecnología con la sociedad es una constante de la historia, mientras que el papel social de la ciencia es mucho más reciente, habiendo adquirido una intensidad especial durante los últimos 100 o, incluso, 150 años. Para hablar con sentido acerca de en qué medida ciencia y tecnología producen cambios sociales es conveniente analizar diversas cuestiones, entre las que se encuentra, por ejemplo, la de clarificar la relación entre ciencia y sociedad, por un lado, y entre ciencia y tecnología, por otro. En lo que se refiere a la primera cuestión, es patente que hace mucho tiempo que nadie cree que ciencia y sociedad sean dos entidades autónomas, cada una capaz de existir independientemente de la otra. Esto es cierto, pero existen matices. No se puede negar que la ciencia depende, en cuanto actividad, de la sociedad; al fin y al cabo, los científicos son entes sociales, personas con sus ideologías e intereses, además de trabajadores sumergidos en determinadas culturas que deben ganarse la vida como otros y que, por si fuera poco, necesitan (especialmente tras la aparición de la «Gran Ciencia») de la generosidad social para poder llevar adelante sus investigaciones. No obstante, esa dependencia no implica necesariamente el aceptar la idea de que el contenido de la ciencia se vea afectado por la historia social. Entre los profesionales de la ciencia se encuentra bastante extendida la creencia de que ese contenido es independiente del contexto social en el que se desarrolla la ciencia; que las teorías científicas se encuentran «depositadas» en algo así como el Mundo 3 popperiano, a la espera de que alguien –un científico, presumiblemente– las recupere. Ahora bien, no es imposible, cuando menos, que en alguna ocasión el contenido de la ciencia se vea afectado por elementos sociales. Un intento épico de establecer alguna conexión entre elementos importantes de una teoría científica y la sociedad fue el realizado por Paul Forman cuando trató de relacionar la acausalidad de la mecánica cuántica con la situación sociocultural en la Alemania de la República de Weimar1. No obstante, a la postre el estudio de Forman distó de ser definitivo en cuanto a sus conclusiones, entre otros motivos por no disponer de un modelo de relación ciencia-sociedad en el que se distinguiesen con claridad los elementos sociales concretos que intervienen en el contenido de las teorías científicas. Tal acusación es, en principio, más difícil de realizar en el caso del modelo defendido en tiempos por los marxistas duros (más que duros, «vulgares»), en el que se mantiene que existe una conexión necesaria entre las necesidades económicas de la industria y la formación de las teorías científicas. Este modelo se asocia habitualmente con los esfuerzos de la delegación soviética que asistió al II Congreso de la Historia de la Ciencia (Londres, 1931). Fue en aquella ocasión cuando Boris Hessen, un físico que desapareció poco después (presumiblemente como consecuencia de una de las purgas de Stalin), presentó su famoso trabajo Las raíces sociales y económicas de los «Principia» de Newton, en el que argumentaba que los trabajos de Newton surgieron de sus intereses en minería, artillería, navegación y otras actividades importantes desde el punto de vista económico2. Basado en algunas cartas de juventud de Newton, el análisis de Hessen, que implícitamente viene a decir que no es la ciencia la que produce cambio social, sino la sociedad –el mundo económico, en concreto– la que origina los cambios científicos, es tremendamente simplista y, como tantos otros escritos del marxismo de los años treinta, imposible de defender. Algo más sutil es un modelo basado en el concepto neomarxista de «hegemonía». Utilizando este enfoque, Berman, por ejemplo, intentó explicar ciertas características de la ciencia británica del siglo XIX en términos de lucha de clases3. En su enfoque, la clase dominante británica buscaba establecer y mantener una «hegemonía», una supremacía cultural en este caso, y así estampar su sello en toda la sociedad, incluida la ciencia. De esta manera, la práctica científica reflejaría valores originados en áreas alejadas de ella. El amateurismo de la ciencia británica de la época, frente a la mayor profesionalización de los científicos alemanes, se ve en este modelo como reflejo de ideales aristocráticos. Evidentemente, la ciencia británica del siglo XIX ofrece muchas posibilidades para semejante tipo de argumentación, pero aun así su defensa no es fácil. Existen diferencias notables, por ejemplo, entre las universidades de Oxford y Cambridge, por un lado, y las escocesas de Glasgow y Edimburgo, por no mencionar los civic colleges (colleges municipales) ingleses, algunos de ellos gérmenes de futuras universidades, que se irían estableciendo a partir de 1871 y en los que la educación científica desempeñaba un papel destacado. Y si pensamos en sociedades profesionales, no responden a los mismos patrones culturales e ideológicos agrupaciones como la Linnaen Society (482 miembros en 1867, 668 en 1878), la Pharmaceutical Society (2.500 y 4.536), la Royal Society (651 y 549), o la Royal Agricultural Society (5.525 y 6.797). Ahora bien, si en lugar de referirnos a clase dominante limitamos nuestro ámbito al local, entonces las explicaciones son más fáciles pero también menos útiles desde el punto de vista metodológico: los colleges municipales surgieron, obviamente, porque en las Midlands y en el norte de Inglaterra existían grupos sociales interesados en promover la formación científica, algo que requería –o aconsejaba– su desarrollo industrial; y en lo que se refiere a las sociedades científicas, cada una refleja el ethos del grupo que la sostiene. La «hegemonía» pierde de esta manera casi todo su valor como elemento explicativo. No podemos, por ejemplo, distinguir entre la sociedad británica de finales del siglo XIX y comienzos del XX y la francesa de la misma época, en la que surgieron los Instituts Annexes des Sciences Appliques, como el Institut de Chimie de Bordeaux (1891), el Institut Electrotéchnique de Grenoble (1901), el Institut de Chimie de Montpellier (1908) o el Institut de Chimie de Besançon (1920). Para tales viajes no hacían falta semejantes alforjas. La práctica científica (otra cosa son las ideas) está, siem- © 1993 del original Claves y José Manuel Sánchez Ron. © 1995 de esta edición by Santillana, S.A. La presente edición respeta el texto original excepto en las notas bibliográficas, que han sido resumidas. Santillana INFORME pre lo ha estado, en mayor o menor medida condicionada por el contexto social. Fuera de esta convicción, trivial en más de un sentido, en el campo de la historia de la ciencia y la tecnología apenas quedan teorías con pretensiones de generalidad acerca de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Existen demasiados ejemplos que muestran los diferentes sentidos en que ciencia, tecnología y sociedad se fecundan como para olvidarlos y embarcarse en la, a veces agradable pero demasiado arriesgada, tarea de componer teorías generales. Por desgracia, o por fortuna, parece que no existe inevitabilidad histórica, ni en la política, ni en la economía, ni tampoco en la ciencia y la tecnología. Es por este motivo por lo que a continuación me limitaré a tratar algunos casos que muestran esa multidireccionalidad en las relaciones entre ciencia, técnica y cambio social, casos que, además, revelan que esas relaciones varían, en aspectos importantes, según transcurre la historia. Más allá de los siglos XIX y XX A pesar de que la historiografía más reciente en el campo de la historia de la ciencia y la tecnología sea particularmente generosa en el estudio de los siglos XIX y XX, y de que esas centurias contengan excelentes lecciones para la cuestión del cambio social, otras épocas ofrecen también magníficas oportunidades. Veamos algunos ejemplos. El ya clásico estudio de Robert Merton dedicado a la interacción entre el protestantismo ascético del siglo XVII y la ciencia de la época –un tema profundamente weberiano–, en el que se sostiene que el puritanismo contribuyó, inadvertidamente, a la legitimación de la ciencia como institución social emergente, constituye un espléndido ejemplo sobre la literatura histórica en la que se aborda de manera directa la relación entre ciencia, tecnología y cambio social4. Como también lo es el conocido estudio de Lynn White Tecnología medieval y cambio social (Paidos, Barcelona, 1990), en el que se estudian la introducción de un invento, de una tecnología, la del estribo, a la que se debió el que durante siglos el jinete fuese muy superior al soldado de a pie. «Pocos inventos», escribió allí White (pág. 54), «han sido tan sencillos como el del estribo, pero pocos ejercieron una influencia tan catalítica en la historia». En efecto, las necesidades de la nueva modalidad de guerra que el estribo hizo posible, tales como el tener que equipar y armar grandes cantidades de caballeros, en un contexto en el que escaseaban tanto los caballos como el hierro, obligaron, para pagar tales gastos, a una reorganización de todo el sistema económico, lo que contribuyó a generar una nueva forma de sociedad europea occidental, dominada por una aristocracia de guerreros a quienes se concedían tierras para que pudiesen combatir con un estilo nuevo y altamente especializado. Otra obra particularmente rica en enseñanzas sobre la relación entre, en este caso, técnica y sociedad es la debida a George Basalla, La evolución de la tecnología (Crítica, Barcelona, 1991), en la que se muestra que la cultura de una sociedad puede afectar profundamente a las tecnologías que mantiene. Para ilustrar este punto, Basalla ha considerado el caso de la introducción en Japón, en 1543 y por mediación de los por- tugueses, de armas de fuego. Rápidamente se seleccionaron los fusiles para fines bélicos, siendo producidos en grandes cantidades por artesanos japoneses altamente cualificados. A finales del siglo XVI había en Japón más rifles, en número absoluto, que en cualquier otra región del planeta. Sin embargo, en lo que parece haber sido su cenit de popularidad, los japoneses volvieron a sus armas tradicionales: la espada, la lanza y el arco y la flecha. Varias fueron las razones por las que los japoneses renunciaron a los rifles, pero para Basalla la principal fue el que la elitista e influyente clase guerrera japonesa, los samurais, prefería batallar con espadas, dotadas para ellos de valores simbólicos, artísticos y culturales. Aunque no se llegaron a prohibir las armas de fuego, el que los funcionarios japoneses limitaran su uso y producción en el siglo XVII obligó a los fusileros a volver a la espada y a la producción de armaduras, además de a otros trabajos más mundanos. En el siglo XVIII las armas de fuego subsistentes en Japón quedaron anticuadas y sustancialmente en desuso. La tecnología y estrategia militares japonesas habían vuelto a la espada como arma básica. Sería en el último cuarto del siglo XIX cuando se reanudase la fabricación de armas de fuego y cañones. Existen otros factores –no mencionados por Basalla– que ayudan a comprender el caso japonés. Como todo estudiante de historia japonesa sabe5, el régimen Tokugawa (1600-1867) mantuvo un aislacionismo estricto con respecto al mundo exterior durante más de 200 años (1639-1853). No existieron prácticamente viajes de japoneses a otras naciones, o de extranjeros al Japón. No es sorprendente, por consiguiente, que el flujo de ideas con el exterior fuese muy limitado y que tradiciones como las de los samurais se impusiesen ante novedades –tecnológicas en nuestro caso– que habían venido de otros países. Se ha señalado que «con algunas excepciones notables, los gobernantes autocráticos han sido por lo común hostiles o indiferentes al cambio tecnológico. La necesidad instintiva de estabilidad y el temor a las actitudes disidentes prevalecían sobre las posibles ventajas que se podrían lograr con el progreso tecnológico»6. Un problema con estos ejemplos es el de su representatividad. ¿Hasta qué punto es frecuente en la historia encontrarse con situaciones en las que una determinada cultura, más correctamente, un grupo cultural concreto, o una nación, pone frenos al desarrollo tecnológico, alterando de esta manera, indirecta, los cambios sociales que se hubieran podido producir caso de haberse mantenido la utilización de aquella tecnología? Es ésta una pregunta complicada, pero todo parece indicar que una libertad (para aislarse del exterior) como la que poseyeron los japoneses y los chinos entre, aproximadamente, los siglos XV al XIX es cada vez más difícil de conseguir. La libertad para alterar (o detener) el desarrollo, el cambio tecnológico, con el fin de atender deseos o necesidades de grupos se debilitó considerablemente con el avance, a partir del siglo XIX, de la industrialización y, sobre todo, con el crecimiento y perfeccionamiento de los sistemas de comunicaciones y transporte. Japón pudo renunciar a los fusiles gracias a su remota situación geográfica con relación a otras sociedades que sí mantuvieron aquella tecnología y otros valores culturales, así como a que los medios de comunicación en aquella época eran muy lentos, lo que permitía el aislacionismo. A partir de mediados del siglo XIX le habría resultado mucho más problemático: y de hecho fue entonces cuando volvió a abrirse a la producción y utilización masiva de las armas de fuego, dentro del programa de modernización emprendido por la dinastía Meiji, programa que terminaría conduciendo al Japón a la posición de privilegio que ocupa en la actualidad. ¿Se debe interpretar lo que acabo de decir en el sentido de que estoy afirmando que la incidencia de la cultura en el cambio tecnológico es cada vez más difícil? No necesariamente, pero lo que sí parece es que desde el siglo pasado resulta progresivamente más complicado mantener valores sociales, impulsar, incluso, cambios sociales que entren en conflicto radical con las posibilidades que ofrece –y que exige– la tecnología. La sociedad como impulsora de tecnologías «de cambio» De la mano de Basalla, en la sección anterior entramos en la cuestión de la influencia que va de la sociedad a la tecnología. Es éste, no obstante, un tema mucho más amplio de lo que sugieren las consideraciones anteriores, en las que nos enfrentábamos con una situación concreta. En general, el cambio social incide en la tecnología e, indirectamente cuando menos, en la ciencia también. Así, el surgimiento de las naciones-Estado entre 1450 y 1750 tuvo importantes consecuencias para el desarrollo tecnológico. El ámbito (geográfico de población, político, económico) de la naciónEstado favorecía la capacidad de diseñar políticas propias de una cierta dimensión7. Y algunas de esas políticas fomentaban la tecnología: las necesidades militares llevaron al diseño de fortificaciones, a la fabricación de cañones o a la construcción de buques de guerra. Por su parte, los requisitos mercantilistas impulsaron a los Gobiernos a, por ejemplo, multiplicar los empleos y subsidios para lo que llamaríamos hoy «ingenieros», y en su momento (a partir del siglo XVIII) a crear escuelas especiales en las que se pudiesen educar los futuros ingenieros; también recompensaron con pensiones, monopolios y patentes a los inventores que contribuyeron al bienestar del Estado. Comenzó entonces un proceso (no de carácter general) que se ha mantenido hasta el presente: naciones que notaban que se quedaban rezagadas hacían un esfuerzo deliberado por avanzar tecnológica y científicamente; esto es, para ponerse a la altura de los países más desarrollados. La Rusia de Pedro I el Grande, el Japón de Meiji, España después de la pérdida de Cuba y Filipinas, Estados Unidos tras el lanzamiento del primer satélite soviético, son ejemplos de naciones que se embarcaron, por motivos políticos, en programas destinados a mejorar su capacidad científicotecnológica. Sin embargo, y como veremos a continuación, no es necesario recurrir a una unidad de la dimensión del Estado para detectar la influencia que la sociedad tiene en el cambio tecnológico. A mediados del siglo pasado, y gracias al avance que estaba experimentando la ciencia de la electricidad y el magnetismo, se vio la posibilidad de enviar información entre puntos alejados utilizando señales eléctricas, Santillana INFORME muchísimo más rápidas que cualquier otro medio de los empleados hasta entonces en las comunicaciones. Me estoy refiriendo a la telegrafía. Pues bien, cuando se repasa la historia de la telegrafía se encuentra un proceso complicado en el que ciencia, tecnología y sociedad se relacionan de formas muy variadas. Comencemos por la relación «ciencia-tecnología». La idea de que la ciencia es previa a, y relativamente independiente de, la tecnología; de que ésta no es sino la explotación de las posibilidades que señalan las teorías científicas, no ha sido abandonada todavía en algunos medios. Y en la medida en que normalmente es la tecnología la más directamente involucrada en los cambios sociales, esa opinión puede llevar a pensar que la ciencia es la responsable, en última instancia, de los cambios sociales relacionados con el complejo ciencia-tecnología (un argumento éste que daría a la ciencia una posición de privilegio frente a la tecnología). El ejemplo del electromagnetismo y las comunicaciones nos muestra lo erróneo de semejantes puntos de vista. Así, es importante comprender que las aplicaciones del electromagnetismo ya se abrían camino, con fuerza creciente, en la década de 1840, cuando James Clerk Maxwell, quien lograría completar el edificio teórico de la ciencia de la electricidad y el magnetismo, ni siquiera se había graduado (lo hizo en 1854). En este sentido no se puede decir que el conocimiento científico guiase totalmente al práctico, que la ciencia pura precediese a la aplicada. Como en muchos otros casos, anteriores y posteriores, la relación ciencia-tecnología resultó ser complicada. Aunque los descubrimientos (científicos) de Oersted y Faraday habían dado pie a imaginar la posibilidad (práctica) de la telegrafía, una vez abierta la puerta de aquella posibilidad inventores, entrepreneurs y científicos emprendieron, juntos o por separado, la lucha por lograr hacer realidad semejante idea. A lo largo de ese camino la ciencia siguió aportando beneficios a la, como denominaríamos hoy, tecnología, pero también aquélla se benefició de ésta. Se ha argumentado en este sentido que la noción de campo de Faraday, esencial para el desarrollo de la teoría electromagnética, es acreedora del descubrimiento del retraso que sufría la corriente eléctrica cuando era transmitida a lo largo de grandes distancias de cables telegráficos subterráneos. Un punto éste importante para la discusión de la intervención de la sociedad en el contenido de las teorías científicas. También está el caso de William Thomson. El futuro lord Kelvin comenzó a interesarse en la telegrafía por cable por los alrededores de 1853-1854, continuando ocupándose de ella durante el resto de su vida, una actividad que no sólo le reportó dinero y fama social, sino que también tuvo un profundo efecto en los problemas científicos de que se ocupó, e incluso, como han señalado sus más recientes biógrafos, en la manera en que concibió los fenómenos electromagnéticos8. Finalmente, no podemos olvidar que el éxito social de la telegrafía repercutió favorablemente en los científicos, en los «físicos» en particular, además de, por supuesto, en lo que hoy denominaríamos técnicos de grado superior y medio. Entre 1854 y 1867 dobló su tamaño la red telegráfica bri- tánica. El precio de un mensaje se redujo a la mitad y el volumen de comunicaciones se cuadruplicó. Obviamente, aumentó también la oferta de trabajo en la producción o utilización de conductores eléctricos, aislantes, baterías e instrumental telegráfico, lo que a su vez creó una fuerte demanda de instrucción en telegrafía e, indirectamente, en la ciencia de la electricidad. En vista del éxito de la telegrafía terrestre pronto surgió la idea de unir telegráficamente el Reino Unido con el continente americano. El 20 de octubre de 1856 se formó con capital británico y estadounidense básicamente, la Atlantic Telegraph Company. No iba a ser, sin embargo, una empresa fácil de llevar adelante. Las dificultades técnicas de todo tipo eran muy numerosas y aunque el primer cable se instaló en 1857, no se consiguió depositar en el fondo marino un cable que funcionase hasta 1866. Entre 1866 y 1874, cuando la construcción de líneas telegráficas submarinas estaba en su apogeo, laboratorios de física como el de Thomson, en Glasgow, se veían inundados de estudiantes que querían convertirse en «ingenieros telegráficos». De hecho, en el Reino Unido no existieron laboratorios de ingeniería hasta 1878, lo que obligaba a los jóvenes que querían convertirse en lo que hoy denominamos «ingenieros» a recibir su instrucción práctica, bien en industrias, como aprendices, bien en laboratorios de física en los que la electricidad ocupase una posición dominante. Esto ayudó, evidentemente, a la física; y en este sentido se puede decir que la telegrafía, la demanda social que se encontraba detrás de ella, los cambios sociales promovidos por esa misma tecnología, favorecieron claramente la institucionalización de la ciencia física hasta finales de siglo. Es evidente que la existencia del cable submarino interatlántico, y su subsiguiente extensión a otros mares y a otros continentes, entrañaba profundos cambios sociales, aunque esos cambios no se extendieran en principio a todas las clases (en 1866 el precio de un telegrama atlántico era exorbitante: uno de 20 palabras costaba alrededor de 100 dólares, el equivalente al salario de cuatro meses de un trabajador industrial). Fueron los mundos de los negocios y de la política los que más directa y rápidamente se vieron afectados por la introducción de la telegrafía submarina. Para el mundo empresarial, en particular, la velocidad y seguridad de la telegrafía justificaba su coste. Muchos negocios que surgieron o ampliaron su ámbito durante el siglo XIX, como el ferrocarril, las líneas marítimas y los periódicos dependieron fuertemente de la telegrafía (terrestre o submarina). Todo esto resulta tan claro que no es preciso detenerse mucho en ello. Ahora bien, semejantes consideraciones, en las que prima uno de los dos sentidos posibles en la relación entre ciencia y tecnología, por un lado, y sociedad, por otro, pueden conducir, si no se matizan, a una visión profundamente desenfocada. Es evidente que los científicos y tecnólogos dedicados al estudio del electromagnetismo fueron una condición necesaria para el desarrollo de la telegrafía, pero no se debe pasar por alto el papel de la sociedad (de los empresarios, del Gobierno y de los periódicos, en particular), que con su presión e interés empujó firmemente al desarrollo de ese medio de comunicación. De la sociedad, y no de la ciencia y la tecnología, surgió el interés necesario como para que se reuniese el capital necesario como para formar la Atlantic Telegraph Company, que hizo posible la instalación del cable submarino en 1866. En otras palabras: es posible argumentar que, en cierto –y parcial– sentido, el cambio social que produjeron los nuevos modos de comunicación estaba latente en la propia sociedad, que esa sociedad, o grupos importantes dentro de ella, necesitaba que su capacidad de transmisión de información se hiciese más rápida, y que, por consiguiente, estaba buscando un medio adecuado para satisfacer sus deseos. La ciencia y tecnología del electromagnetismo le proporcionaron ese medio. Ciencia, tecnología y relaciones internacionales La introducción de redes telegráficas a nivel mundial tuvo consecuencias importantes en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Como los mensajes telegráficos tenían que atravesar a menudo fronteras entre naciones, hubo que establecer convenios de cooperación internacional. Así, en la década de 1850 y principios de la de 1860 se firmaron diversos acuerdos y tratados bilaterales (en 1865, por ejemplo, se fundó la Unión Telegráfica Internacional). En general, los desarrollos científicostecnológicos que se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y cuyas consecuencias se dejaron sentir en el mundo industrial, fomentaron la cooperación –y la competencia– internacional, que hasta entonces había estado prácticamente restringida a iniciativas surgidas del mundo de la política. Para, por ejemplo, poder vender en distintos mercados nacionales productos surgidos de algunas tecnologías, se necesitaban sistemas comunes de unidades de medida, al igual que decisiones generales sobre ciertos procedimientos o mecanismos, lo que obligaba a que las diferentes naciones se pusiesen de acuerdo (no siempre lo conseguían: recordemos en este sentido el empleo de voltajes de 220 y 125 voltios, las vías ferroviarias anchas y estrechas, y el tráfico por la derecha y por la izquierda). Es ilustrativo de la variedad, importancia y profundidad de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad a finales del siglo XIX, que el I Congreso Internacional de Electricidad, celebrado en París en 1881, estuviese presidido por el director francés de Correos y Telégrafos, y que el triunvirato que encabezaba la delegación alemana estuviese formado por un representante del Gobierno (Wilhelm Förster), uno del mundo académico (Hermann von Helmholtz) y uno de la industria (Werner von Siemens). De hecho, el creciente papel de la ciencia en el avance tecnológico, y de éste en el comercio internacional, llevó a que algunas naciones (las más poderosas) crearan laboratorios nacionales de investigación que combinaban intereses científicos y tecnológicos. El Physikalisch-Technische Reinchsanstalt alemán fue el primer centro de este tipo fundado (comenzó a funcionar en 1887), siendo seguido su modelo pocos años después por Estados Unidos (National Bureau of Standars, 1901) y por el Reino Unido (National Physical Laboratory, 1902). En definitiva, aunque la ciencia y, sobre todo, la tecnología habían si- Santillana INFORME do de antaño objeto de atención por los poderes públicos y privados, desde, aproximadamente, el último tercio del siglo XIX esta dimensión social de la ciencia y la tecnología adquirió una intensidad especial. Una mayor cercanía entre avances científicos y desarrollos tecnológicos, la proliferación de mercados (debido a la mejora de los sistemas de transporte), al igual que la cada vez mayor aplicabilidad de la tecnología a la guerra, figuran entre las causas principales de tal «socialización» de la ciencia y de la tecnología. Ciencia, tecnología y guerra en el siglo XIX Acabo de referirme a la «cada vez mayor aplicabilidad de la tecnología a la guerra»; y aunque no puedo entrar en todas las facetas de este amplísimo tema, es necesario realizar algunos comentarios relevantes al problema que me ocupa. Limitándome al período que estoy considerando ahora, tenemos que durante la segunda mitad del siglo XIX se incrementó de manera muy notable el papel de la tecnología en las Fuerzas Armadas, especialmente en las de las naciones más poderosas. De hecho, se ha señalado que la industrialización de la guerra se puede fechar en la década de 1840, cuando los ferrocarriles y una producción en serie semiautomatizada, junto con los fusiles de retrocarga prusianos y los esfuerzos franceses por explotar el vapor en detrimento de la supremacía naval británica, comenzaron a transformar las instituciones militares preexistentes9. Ahora bien, al contrario de lo que ocurría en el ámbito de las comunicaciones, en el caso de las Fuerzas Armadas del período que acabo de mencionar hay que distinguir claramente entre tecnología y ciencia. Entre los militares del siglo XIX no existió apenas conciencia de la creciente interdependencia entre tecnología y ciencia; para ellos se trataba de disciplinas sustancialmente diferentes. El ingeniero era cada vez más necesario, pero no así el científico10. Éste (los químicos y los físicos, fundamentalmente) tuvo que esperar a la I Guerra Mundial para comenzar a mostrar sus posibilidades militares. La industrialización de la guerra durante el siglo XIX tuvo varias consecuencias sociales importantes. Por un lado, tenemos que la intensificación de la interacción entre los sectores industrial y militar de la sociedad europea culminó con el establecimiento, en el Reino Unido hacia 1884 y como parte de la carrera armamentista naval entre esa nación y Alemania, de lo que se ha denominado el «complejo militar-industrial»11. Nos encontramos aquí con los gérmenes de, más que una institución o «complejo», un modo operativo que a partir de la II Guerra Mundial se extendería –incluyendo ya, plenamente, a la ciencia– entre las naciones más poderosas militarmente, y cuyas consecuencias sociales (políticas, económicas, culturales, al igual que de desarrollo científico y tecnológico) han contribuido de manera decisiva a configurar la historia mundial más reciente. Históricamente, un papel que no han dejado de desempeñar, intermitentemente, los ejércitos de las naciones más poderosas ha sido el de instrumento para dominar a otras colectividades. Con frecuencia, los límites de su ambición, de sus deseos de dominio, lo pusieron los medios técnicos de que disponían. Esta «industrialización de la guerra», o lo que es lo mismo, «industrialización de los ejércitos», cooperó en ampliar sustancialmente las posibilidades geográficas de dominio (o, cuando menos, de influencia) de muchas naciones europeas durante una parte del siglo XIX (y también del XX): me estoy refiriendo al imperialismo o colonialismo europeo. Es cierto que el colonialismo no se puede reducir a la acción de las Fuerzas Armadas, siendo fundamental tomar en cuenta también la intervención de la sociedad civil, pero indudablemente un Ejército capaz constituía un apoyo, o recurso, muy conveniente para las naciones colonialistas del siglo XIX. Y en cualquier caso, el progreso de la técnica fue un instrumento básico para aquellos procesos coloniales tanto desde la perspectiva de la acción militar como de la civil. En lo que se refiere a esta última, las posibilidades de la técnica permitieron llegar con los barcos de vapor a territorios muy alejados de la metrópoli; una vez allí se pudieron introducir tecnologías, como el ferrocarril, que favorecieron por un lado el comercio (planteado desde la perspectiva de los intereses de la economía de la nación europea correspondiente) y, por otro, una mayor penetración y control geográfico12. Una vez instalados en sus nuevos habitats, los europeos pudieron mantener una comunicación constante con sus países de origen gracias a los cables telegráficos (terrestres y submarinos). Sin estos frutos del cambio tecnológico del XIX, las ideologías políticas y culturales de los colonizadores se habrían visto sustancialmente atemperadas. 1 P. Forman, Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica, 1918-1927. Alianza, Madrid, 1984. 2 Boris Hessen, «The social and economic roots of Newton’s Principia», reproducido en Science at the cross roads. Cass, Londres, 1971, págs. 151212. 3 M. Berman, «Hegemony and the amateur tradition in British science», Journal of Social History 1 (1975): 30-50. 4 Robert K. Merton, Ciencia, tecnología y sociedad de la Inglaterra del siglo XVII. Alianza, Madrid, 1984; Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Península, Barcelona, 1969. 5 James R. Bartholomew, The formation of science in Japan. Yale University Press, New Haven, 1989, capítulo 2, «Science and society in the Tokugawa period». 6 7 Joel Mokyr, La palanca de la riqueza. Alianza, Madrid, 1993, pág. 227. José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social. Revista de Occidente, Madrid, 1972, vol. I, y José María López Piñero, Ciencia y En definitiva, tenemos que, gracias al poder de la tecnología y, en menor grado, las ciencias europeas, extensas regiones de Asia (la India, en particular) y África se vieron sometidas a importantes cambios sociales debidos a la acción de las potencias coloniales europeas, que introdujeron en ellas muchos de sus modos de comportamiento (económicos, educativos, culturales, militares, lingüísticos, al igual que, por supuesto, científicos y tecnológicos). Ciencia, técnica y cambio social durante el siglo XX Hasta ahora mis argumentos han estado basados fundamentalmente en la tecnología, ocupando la ciencia un lugar un tanto secundario. Si me hubiera centrado en el siglo XX, algo que impide los límites de este artículo13, habríamos observado que el papel de la ciencia en el entramado «ciencia, tecnología y cambio social» es diferente, más destacado. Esto es así debido a múltiples razones: a, por ejemplo, que el conocimiento científico, que experimentó alteraciones dramáticas durante el primer cuarto de siglo, ha pasado a ser más importante para el desarrollo tecnológico. Así, revoluciones como la nuclear, informática, de nuevos materiales, telecomunicaciones y biotecnológica dependen fuertemente del conocimiento científico. Una de las consecuencias de esta situación ha sido la constante y creciente presencia, desde comienzos de siglo, de laboratorios de investigación –en los que la ciencia ocupa un lugar central–. No cabe duda de que en apartados importantes del mundo industrial, el desarrollo científico ha originado cambios sustanciales en los modos de organización y producción, cambios que, a su vez, han generado otros no menos notorios en numerosas esferas sociales de todo el mundo, relacionadas, de múltiples maneras, con esa producción industrial. De la misma manera, no nos es extraño –todo lo contrario, somos parte de ese mundo– el extraordinario poder de penetración social, de condicionamiento, creación y alteración de patrones culturales, que poseen desde hace tiempo, con intensidad creciente, la ciencia y la tecnología (un caso particularmente notorio son las tecnologías de la información y las comunicaciones). Pero éstas son cuestiones que, como dije, deben esperar otra ocasión. técnica en la sociedad española de los siglos 1979. XVI y XVII. Labor, Barcelona, 8 Crosbie Smith y M. Norton Wise, Energy and empire. A biographical study of Lord Kelvin. Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 9 William H. McNeill, La búsqueda del poder. Siglo XXI, Madrid, 1988. 10 A. Hunter Dupree, Science in the Federal Government. Cambridge, Mass., 1957. 11 Alex Roland, «Technology and war: The historiographical revolution of the 1980s», Technology and Culture 34 (1993). 12 D. R. Headrick, Los instrumentos del imperio. Alianza, Madrid, 1989. Ver, asimismo, D. R. Headrick, The tentacles of progress. Technology transfer in the age of imperialism. 1850-1940. Oxford University Press, Oxford, 1988. 13 J. M. Sánchez Ron, El poder de la ciencia. Alianza, Madrid, 1992.