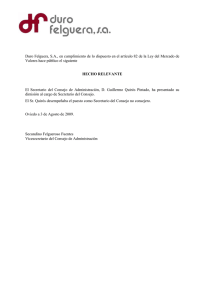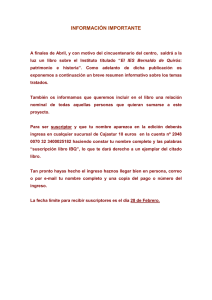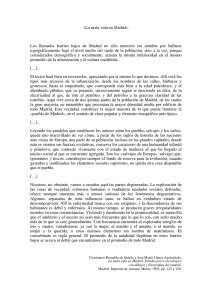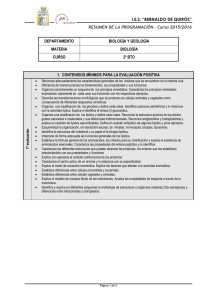Descargar - Archivo General de la Nación
Anuncio

Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana Archivo General de la Nación Volumen LXXXIX Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana Constancio Cassá Bernaldo de Quirós Compilador Santo Domingo 2009 Archivo General de la Nación, volumen LXXXIX Título: Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana Compilador: Constancio Cassá Bernaldo de Quirós Departamento de Investigación y Divulgación Directora: Dra. Reina C. Rosario Fernández Cuidado de edición: Lillibel Noemí Blanco Fernández Diagramación y diseño de portada: Arq. Edwin A. Domínguez Fotografías cortesía de: Constancio Cassá Bernaldo de Quirós Ilustración de portada: Caricatura de don Constancio, de la autoría de Eduardo Alfonso, 1918. De esta edición: © Archivo General de la Nación Calle Modesto Díaz 2, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110 www.agn.gov.do ISBN: 978-9945-020-80-9 Impresión: Editora Búho, C por A. Impreso en República Dominicana / Printed in Dominican Republic Fotografía de Bernaldo de Quirós de 1946, tomada por su alumno Pepé Ortega. Fuente: Constancio Cassá. Contenido Introducción / 13 Vida y obras / 17 Artículos publicados Criminología dominicana / 35 Remember / 45 Los bandidos de España / 49 El asilo diplomático de los Imbeles / 65 Criminalidad femenina / 69 Penalidad en el Código Negro de la isla Española / 79 Calderón en Madrid / 93 La picota de Santo Domingo / 97 El Oriente en España: Andalucía y Marruecos / 101 Hachas de piedra y piedras de Águila / 113 Enrique de Mesa / 119 Almanzor en Gredos / 125 Comegente, el monstruo sádico / 129 El culto de las montañas / 141 La sangre acusadora / 145 El que mató a Prim / 149 Sobre las estadísticas del suicidio / 153 El sultán de los tolba / 157 Drama entre cómicos / 161 Isabel y Diego / 165 La noche de Capricornio / 169 Pequeña historia anecdótica del Puerto de Guadarrama / 175 –9– 10 Constancio Bernaldo de Quirós Lagartijo / 187 La Mesta / 193 La calavera de don Luis de Góngora / 199 Los crímenes gemelos / 203 Alpinismo / 207 La casa de Cervantes en Valladolid / 211 Una noche de Espronceda / 215 El Madrid de Misericordia de Galdós en mis recuerdos personales / 221 El Estudiante de Salamanca / 237 La señal del estudiante / 241 A propósito de La Gloria de don Ramiro / 245 Sierra Morena / 251 La ruta del Arcipreste de Hita / 255 Las veladas de Gredos / 261 Gitanos de España / 267 La montería del rey Alfonso XI / 279 Diego Corrientes o el «Bandido Generoso» / 285 Las fuentes del Genil / 293 Un nuevo código de defensa social / 299 Excursionismo dominicano / 305 Criminología y Derecho penal en Cuba y México / 311 Los delitos de las mujeres / 345 Figuras delincuentes en El Quijote / 367 Mi doble centenario / 381 El mejor español que quiso pasar a Indias / 385 Prólogos a libros Paisaje y acento, de José Forné Farreres / 391 Delincuencia infantil y código del niño dominicano, de Sócrates Barinas Coiscou / 393 La psicología al alcance de todos, de Ángel Pingarrón Hernández / 395 Otros escritos Los Bernaldo de Quirós / 405 Renuncia de la Universidad de Santo Domingo / 411 Despedida en la Universidad / 413 Una pluma en el exilio... Índice artículos publicados / 417 Obras publicadas / 423 Bibliografía general / 429 Índice onomástico / 431 11 Introducción Constancio Bernaldo de Quirós fue un jurista español que vivió en la Repúbica Dominicana durante siete años. Intelectual progresista, abogó por la democratización de España y por ello debió abandonar su patria a principios de 1939 cuando el ejército de Francisco Franco, ayudado por Adolfo Hitler y Benito Mussolini, se sublevó contra la República y derrotó la democracia. Su salida fue tan precipitada que debió marchar sin un libro o documento, sin bienes ni recursos, y al llegar a Francia sólo pudieron acogerlo en un asilo de locos de la ciudad de Fumel, Departamento de Lotet-Garonne. Le acompañaban su esposa María Villanueva, sus hijas Lily y Julia, sus nietos Cotete y Luis, y su nuera Carmen Herráez. Gracias a la ayuda y apoyo económico de un grupo de intelectuales americanos se trasladaron luego a Narbonne, donde se reunieron con sus hijos Juan y Constancio, quien estaba acompañado de su esposa Emilia Rubio. A principios de enero de 1940 se acogieron a la «política migratoria humanitaria» que, en un esfuerzo por disipar el escándalo internacional creado por el genocidio de miles de haitianos en la zona fronteriza en 1937, proclamó el entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bernaldo de Quirós y su familia llegaron al país el 24 de febrero de 1940, en el penúltimo viaje del barco De la Salle, que atracó en el puerto de Puerto Plata. Ingresaron como exiliados anónimos, junto a otros 734 refugiados, y fueron alojados en la Granja Generalísimo, en San Francisco de Macorís. Gracias a gestiones de – 13 – 14 Constancio Bernaldo de Quirós familias influyentes de esa ciudad, posteriormente fueron trasladados al edificio de la Gobernación, al igual que otros refugiados. Allí vivieron dos meses, con el sustento que les brindaban el Servicio de Migración de Republicanos Españoles (SERE) y la colaboración de muchos francomacorisanos de diferentes estratos sociales. Cuando el Dr. Narciso Conde Pausas, abogado residente en dicha ciudad, conoció los antecedentes académicos de don Constancio, inició gestiones con Julio Ortega Frier, entonces rector de la Universidad de Santo Domingo, para que le nombrara en dicha casa de estudios. Bernaldo de Quirós y su familia se trasladaron entonces a Ciudad Trujillo, donde él desempeñó las funciones de catedrático especial de la Facultad de Filosofía de la Universidad e inició las cátedras de Criminología y Legislación penal comparada. Cabe señalar, sin embargo, que fue en el club Esperanza de San Francisco de Macorís, donde don Constancio dictó su primera conferencia en el país, en marzo de 1940. Ávido siempre de conocer a sus congéneres, Bernaldo de Quirós se inclinó por la criminología, pues ésta le permitía estudiar mejor el comportamiento de los delincuentes, tanto en libertad como en cautiverio. Consideraba que si se atacaban inteligentemente las causas del delito, lo que, según su criterio, sólo se lograba de manera eficaz mediante el estudio de la criminología, se disminuiría y atenuaría la delincuencia. Planteaba que lo correcto era redimir al delincuente, no castigarlo; es decir, corregirlo y prevenir los delitos. Por eso, se separaba cada vez más del aspecto penal de la delincuencia. Cuando en 1913 prologó la tesis doctoral La sentencia indeterminada, de Luis Jiménez de Asúa, escribió: «cada vez más me alejo del Derecho penal y voy día por día, guiado por nuevas preferencias, a otros paisajes mejores». En 1944, ya en Ciudad Trujillo, cuando prologó su obra Lecciones de Legislación penal comparada, escribió: «he sido siempre más bien criminalista que penalista, por ser hombre de la generación lombrosiana».1 1 Nota del compilador (N/C). Se llamó «generación lombrosiana» a los seguidores de la teoría de Cesare Lombroso (1835-1909), famoso criminalista italiano que consideraba a los criminales como enfermos. Una pluma en el exilio... 15 Fue uno de los españoles más destacados de la llamada «Generación de 1898», a la cual también pertenecían Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José (Azorín) Martínez Ruiz, entre otros. Una edición del diccionario Pequeño Larousse lo describe así: «famoso criminalista español que introdujo el Derecho penal en América». Prolífico escritor, entre sus obras publicadas se encuentran treinta y cinco sobre Derecho penal, criminología y ciencia penitenciaria, siete sobre política social agraria y quince sobre montañismo, su segunda pasión. Cuando el Archivo General de la Nación (AGN), como parte de la conmemoración de la llegada de los refugiados españoles al país, nos encomendó la tarea de recopilar los artículos que él escribió y publicó durante su permanencia en la República Dominicana, nos sentimos doblemente honrados, pues no sólo se trataba de recopilar los artículos del abuelo, sino también de brindar a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer el trabajo de un hombre pequeño de estatura, pero gigante en el conocimiento y respeto por el ser humano y la naturaleza. Agradecemos al AGN la oportunidad de publicar esta obra. También al personal de su Sala de Investigación, en especial a Ingrid Suriel, Oscar Félix, Joel Abreu y José Miguel Roques. A Salvador y Vetilio Alfau del Valle, Walter Cordero y Natalia González, por su colaboración en la ubicación de documentos. Agradezco a mi madre, Lily Bernaldo de Quirós Vda. Cassá, por rescatar de su memoria detalles e informaciones ya olvidadas. Como ya es costumbre, mi hijo José Ramón brindó el apoyo tecnológico y mi esposa Rosmina Valdés colaboró en la redacción. Vida y obras Constancio Bernaldo de Quirós nació el 12 de diciembre de 1873 en Madrid, España, en el barrio de Lavapiés, o Avapiés como le llamó José de Espronceda en uno de sus famosos poemas.1 Murió el 11 de agosto de 1959 en México, todavía en calidad de exiliado, a los 85 años de edad. Casó con María Villanueva Angulo, con quien procreó seis hijos. Quedó huérfano de padre a la edad de 15 años y desde joven debió cuidar de su madre y hermanas. Por ser hijo de viuda, se libró de cumplir «las quintas» o servicio militar obligatorio. Se graduó de Derecho en la Universidad Central de Madrid en junio de 1893, antes de cumplir los 20 años de edad. Alcanzó el doctorado en la misma universidad en 1897, gracias a una beca que otorgaba la Fundación Urquijo a estudiantes de escasos recursos que terminaban sus carreras con notas sobresalientes. También estudió Filosofía del Derecho en la Institución Libre de Enseñanza, bajo la tutela de Francisco Giner de los Ríos, figura importante en España en la divulgación de la doctrina krausista.2 1 2 N/C. El nombre correcto es «Lavapiés», pues doscientos años antes que Espronceda, Miguel de Cervantes Saavedra lo llamó así. N/C. Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), filósofo alemán cuyas doctrinas humanitarias ejercieron una fuerte influencia en España a través de la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos y Julián Sanz del Río como principales promotores. – 17 – 18 Constancio Bernaldo de Quirós Junto a Luis Jiménez de Asúa y Mariano Ruiz Funes promovió por toda España modernas teorías sobre penalidad y criminología, áreas en las que ganó el respeto de sus colegas. Fue fundador y colaborador del Instituto de Reformas Sociales y, al desaparecer dicha institución, desempeñó la subdirección general de política agraria del Ministerio de Salud y Previsión Social durante el período 1931-1936, donde devino principal redactor de la profusa Legislación Agrícola y del Trabajo. Laboró en la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y fue vicepresidente de honor del V Congreso Internacional para la Unificación del Derecho Penal, reunido en Madrid en 1933. Fue profesor de Criminología en el Instituto de Estudios Penales e impartió cátedras sobre diversas disciplinas socio-jurídicas en el Instituto para la Enseñanza de la Mujer y en la Escuela Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También colaboró en la formación del cuerpo de orden y control de la Cárcel Modelo de Carabanchel, de Madrid. Además del quehacer como sociólogo y jurisconsulto, fue uno de los precursores del alpinismo en España. Fundó la Sociedad de Alpinismo Peñalara, desde la cual promovió el amor por las montañas a través de la revista Peñalara, que fundó en 1913 y dirigió hasta la edición Núm. 100, en 1922. Por su destacada labor en ese campo, fue electo socio honorario del Club Alpino Español, institución que en 1915 le concedió la Medalla de Oro por su obra Guadarrama, que publicara el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. A pesar de la amistad que lo unió a Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, a Julián Besteiro y a destacados miembros de otros partidos, nunca tuvo militancia política alguna. Poco después de su arribo a República Dominicana se trasladó a Ciudad Trujillo y fijó residencia en la pensión que dirigía doña Beba Rodríguez Alcántara, ubicada en la calle Hostos casi esquina Padre Billini, pero sus hijos Juan y Constancio, sus respectivas esposas y una nieta permanecieron unos meses más en San Francisco de Macorís, para luego radicarse también en la capital dominicana. Según Vicente Llorens, ya era un hombre de Una pluma en el exilio... 19 avanzada edad, «diminuto, nervioso, pero ágil y muy activo en su trabajo, al que veíamos de vez en cuando muy contento cargado con un grueso volumen que pesaba más que él, acabado de comprar en alguna librería con los ahorrillos que le proporcionaba la cátedra que le habían concedido en la universidad». Ya en Santo Domingo, inició rápidamente el ejercicio magisterial ofreciendo diversas charlas y conferencias durante las cuales acaparaba completamente la atención del público. Según su compañero de exilio Javier Malagón Barceló, cuando fue contratado por la Universidad de Santo Domingo para impartir un curso de Criminología el curso fue anunciado y, en honor a la verdad, hay que decir que no fueron muchos los que mostraron interés por el tema ni por la persona; algunos españoles, que sabíamos lo que don Constancio significaba en la vida universitaria española, dos o tres profesores de la Universidad y unos cuantos alumnos de la misma. La figura pequeña de don Constancio se hizo con los pocos oyentes. El tono de su voz enérgica y firme fue atrayendo los estudiantes que deambulaban por los pasillos de la Universidad, cuyas aulas eran totalmente abiertas debido al calor tropical. Una salva de aplausos fue el final de la primera lección. Don Constancio se había creado su público. Las conferencias siguientes del curso hubo de darlas en la clase de mayores dimensiones, y aún así, muchos de los asistentes se vieron obligados a seguirlas desde los pasillos.3 Por su lado, Francisco (Pacho) Saviñón Trujillo reseñó en un artículo que publicó en el periódico Hoy que «sus amenas cátedras en la Universidad de Santo Domingo, en las que sus palabras entusiasmaban a los jóvenes al estudio, se abarrotaban de estudiantes 3 N/C. Javier Malagón Barceló, «Don Constancio Bernaldo de Quirós», Estudio a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós, México, 1960, p. 133. 20 Constancio Bernaldo de Quirós hasta de otros cursos y otras facultades, por el simple placer de escucharlo», agregaba que la «concurrencia impedía el tránsito por los pasillos» y que conquistó el aprecio, respeto y admiración de cuantos le trataron. Juan Ducoudray comentó al compilador que siendo él todavía estudiante de La Normal4 «estaba siempre muy pendiente de cuándo impartiría don Constancio una charla, para no perdérmela». Néstor Sánchez Cestero también comentó que siendo él estudiante de ingeniería «dejaba las cátedras de su profesión para escuchar las de don Constancio». Con motivo de la fundación del Club Cultural Deportivo de los estudiantes de tercer año de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, Bernaldo de Quirós dictó la conferencia «Las cuestiones agrarias en España». Poco después disertó sobre «La Alhambra y Sierra Nevada» en el patio de la Librería Dominicana. Lamentablemente no se consiguieron esas conferencias para incluirlas en esta recopilación. Según un artículo que publicó Néstor Caro en el periódico La Nación, cuando la Universidad de Santo Domingo invitó al país a Luis Jiménez de Asúa a dar una conferencia en el Paraninfo, tan pronto éste último advirtió la presencia allí de don Constancio acudió de inmediato a la tribuna para expresar emocionado que «nada él tenía que enseñar en un lugar donde se encontrara el maestro Constancio Bernaldo de Quirós»; cabe recordar que en 1913 don Constancio le había prologado su libro Sentencia Indeterminada. El 1ro de octubre de 1943 Bernaldo de Quirós dictó una de sus conferencias más comentadas: «El Oriente en España, Andalucía y Marruecos». El acto tuvo lugar en el Centro Español Democrático y fue presentado por el profesor Poncio Sabater «ante un numerosísimo público, que hizo pequeños los salones de dicho organismo», durante el cual «con extraordinaria sencillez» don Constancio «describió el camino que recorrió treinta años atrás por tierras de Marruecos». Cabe señalar que esa conferencia fue dictada sin un papel ni nota ante él, sólo con el 4 N/C. Hasta los años sesenta del siglo pasado se conocía como La Normal a los estudios secundarios, o sea, el bachillerato. Una pluma en el exilio... 21 recurso de su memoria prodigiosa que hacía que de sus labios fluyeran las palabras sin titubeos. En octubre de 1945 viajó a Cuba y México para impartir varias conferencias sobre criminología y legislación penal comparada. Al regresar a Ciudad Trujillo publicó un interesante trabajo bajo el título «Criminología y Derecho penal en Cuba y México», donde mencionaba célebres criminales como el mexicano Gregorio (Goyito) Cárdenas Hernández, un estudiante de química que estranguló cuatro mujeres.5 En ese trabajo también describía la penitenciaria de la isla de Pinos, en Cuba, construida en suntuoso mármol blanco, aunque los presos comían en hojas de latas. Mencionaba además el asesinato de León Trotsky en Coyoacán, México. Interesado por el aspecto histórico del Derecho penal y sus horribles formas de ejecución, escribió un artículo sobre «La picota de Santo Domingo» en la cual se aplicaban los más terribles métodos. Otro artículo hace una fuerte crítica al «Código Negro» que la Real Audiencia de Santo Domingo ordenó confeccionar para regir las posesiones españolas en América.6 Fiel seguidor del positivismo lombrosiano, «Criminalidad femenina» plantea que la mayoría de los crímenes femeninos eran de motivación sexual, mientras que casi todos los crímenes masculinos derivan de la codicia y de odios políticos y sociales. En «El Bandido Generoso» da a conocer a Diego Corrientes, un personaje español defensor de la rebeldía y la protesta social del mundo, que soñó con redimir la vida andaluza repartiendo por igual la justicia y la riqueza. En «El Comegente, el monstruo sádico» analiza cuidadosamente los espeluznantes asesinatos cometidos contra mujeres, niños y ancianos en las provincias de Santiago, Moca y San Francisco de Macorís.7 Por otro lado, 5 6 7 N/C. Gregorio Cárdenas fue liberado tras muchos años en prisión, durante los cuales cursó la carrera de Derecho. N/C. El Código Negro planteaba la inferioridad de las personas de color y la nulidad jurídica de los esclavos. Por suerte, nunca entró en vigencia. N/C. El primero en documentar ese caso fue el padre Pablo Amézquita en junio de 1792, aunque la publicación se hizo en 1881, en el periódico El Esfuerzo. 22 Constancio Bernaldo de Quirós un artículo sobre el excursionismo dominicano comenta sobre la «belleza y atracción imponderables» de las montañas dominicanas, y menciona el ingenioso mapa en relieve que de la isla Española hizo el también refugiado republicano español Felipe Guerra.8 En Santo Domingo, entonces Ciudad Trujillo, publicó las obras: Cursillo de Criminología y Derecho penal, una compilación de las cátedras sobre derecho penal que dictó en la Universidad y que fueron transcritas por algunos de sus estudiantes, y Lecciones de Legislación penal comparada. Ambas dieron un significativo empuje, por demás innovador, a los conceptos que con respecto al Derecho penal tenían nuestros juristas dominicanos. Con ese motivo un grupo de profesionales organizó un acto de reconocimiento al que asistieron importantes personalidades de la vida dominicana, entre los que se encontraban Pedro Troncoso Sánchez, Froilán Tavárez, Pericles A. Franco, Gustavo Adolfo Mejía, Miguel A. Ricardo, Leonte Guzmán Sánchez, Joaquín Salazar (hijo), Manuel Ruiz Tejada, Osvaldo Peña Batlle, Julio Peynado, José H. Rodríguez, Lorenzo Casasnova (hijo), Luis Sosa V., Rafael Ortega Peguero, Luis Julián Pérez, Rafael Supervía y Germán E. Ornes Coiscou. Don Constancio también escribió algunos prólogos a libros y numerosos artículos sobre diversos temas, tanto americanos como españoles, que publicaba regularmente en periódicos y revistas como La Nación, Cuadernos dominicanos de cultura, Boletín del Archivo General de la Nación, Anales de la Universidad de Santo Domingo, La Palabra de Santo Domingo, Revista Jurídica Dominicana, Renovación, Juventud Universitaria, La Libanesa y Rumbo. En la página literaria del periódico La Nación, popularmente conocida entonces como «la página 5ta», encabezaba sus artículos la caricatura que de él hizo el también refugiado republicano español Antonio (Tony) Bernad Gonzálvez. Con motivo de la celebración del cuarto centenario de la Independencia dominicana, los refugiados políticos españoles 8 N/C. Ese mapa se encuentra aún en el Instituto Cartográfico Universitario, en Santo Domingo. Una pluma en el exilio... 23 crearon la Comisión de Españoles Exiliados para la Conmemoración del Centenario de la Independencia Dominicana, la cual presidía el propio Bernaldo de Quirós. Con el propósito de recaudar fondos para construir una fuente-monumento conmemorativa, como agradecimiento a la hospitalidad de los dominicanos, en diciembre de 1943 se inauguró una exposición de obras de arte de los artistas españoles exiliados, entre las que se encontraban los dibujos «Soldado ruso» de Manolo Pascual y «Concierto» de José Alloza; también los óleos «Campanario» de José Vela Zanetti, «Guitarrista» de Eugenio Fernández Granell, «Acuarela» de Josep Gausáchs, «Cabeza» de Antonio Prats Ventós y «Paisaje de San Cristóbal» de José Rovira; así como la acuarela «Nostalgia» de Antonio (Tony) Bernad Gonzálvez. La fuente fue diseñada por el también exiliado español Arq. Tomás Auñón y, aunque el primer picazo se dio en el parque Abréu del barrio San Carlos, se edificó en la entonces recién inaugurada plazoleta de Santa Bárbara, ubicada en el lado Oeste del fuerte e iglesia del mismo nombre, o sea, donde comienza la avenida Mella. Lamentablemente, al caer el régimen trujillista se estableció en dicha plazoleta un mercado informal y la fuente se usaba como cangrejera. En la actualidad, en ese parque opera una improvisada parada de autobuses y la fuente se encuentra semidestruida.9 9 Tanto el primer picazo como el acto de inauguración, que se efectuó el 14 de abril de 1944, fueron presididos por Bernaldo de Quirós; el Lic. Pedro A. Gómez presidió el homenaje en representación del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo. Cabe señalar que la inauguración coincidió con el décimo-tercer aniversario de la proclamación de la República Española. La fuente medía 7 metros de largo por 3.20 de ancho y 4 de altura, la coronaba un farol de hierro forjado que colgaba de un arco de ladrillos que descansaba en dos pilotes de 2.20 metros. Tenía el escudo de la República Española, es decir el escudo español sin la corona, y el del Distrito de Santo Domingo, una placa en piedra recogía la siguiente inscripción: «Los refugiados españoles ofrecen esta fuente a la República Dominicana en el Primer Centenario de su gloriosa Independencia. Manantial de gratitud. Canción de loores y vítores. Año de 1944». Periódico La Nación, ediciones de 27 de febrero y 15 de abril de 1944. Álbum del Centenario de la República Dominicana, La Habana, Cuba, p. 252. 24 Constancio Bernaldo de Quirós Sin dejar de ser muy español, Bernaldo de Quirós amó entrañablemente nuestro país, pero debido a su desacuerdo con la dictadura imperante renunció a la posición que desempeñaba en la Universidad de Santo Domingo y partió a México el 27 de julio de 1947, junto a su esposa. Sus hijos Juan, Constancio, Isabel y Clara ya se encontraban radicados allí con sus respectivas familias. Sólo quedó en suelo dominicano su hija Lily, quien había casado con el dominicano José Cassá Logroño. Su hija mayor, Julia, se había refugiado en la Unión Soviética con su esposo Luis Balaguer y su hijo Luis. Con motivo de su partida, sus alumnos de cuarto curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo organizaron una emotiva despedida el día 15 del mismo mes, durante la cual le entregaron una hermosa bandeja de plata con la inscripción: «A don Constancio Bernaldo de Quirós. Maestro: nosotros pasaremos; un puñado de polvo y luego, nada. Mas, vuestras palabras, trasmontando en ondas los espacios, perdurarán eternamente. Sus alumnos del Cuarto de la Facultad de Derecho, 1946-1947». Un diploma completaba el reconocimiento: Universidad de Santo Domingo, República Dominicana. A don Constancio Bernaldo de Quirós. Los alumnos del Cuarto Curso de la Facultad de Derecho, reconociendo la meritoria labor que por espacio de largos y fructíferos años ha venido rindiendo en el seno de nuestra Universidad, Primada de América, el culto y distinguido profesor español don Constancio Bernaldo de Quirós, llegado a nuestras playas dominado por el alto y humanitario sentimiento del magisterio, creador y afanoso de revertir en el solar patrio su hondo saber en la disciplina que profesa, se complacen en testimoniar su agradecimiento y cariño ofreciéndole en este día públicas protestas del afecto que por siempre unirá a tan ilustre maestro con la clase estudiantil universitaria dominicana. Una pluma en el exilio... 25 En el acto hicieron uso de la palabra César Ramos Fernández, Víctor M. Villegas, Anaiboní Guerrero Báez, María Purificación Rojas, Altagracia González y Gloria Inés Caratini, quienes manifestaron al maestro su cariño, admiración y simpatía. El rector Julio Vega Batlle pronunció el discurso de clausura ante la presencia del Vicerrector, decanos de la Facultad de Derecho y Filosofía, miembros del claustro universitario, personal administrativo y un gran número de espectadores y estudiantes. Ya en México se desempeñó como catedrático de Criminología y Derecho penitenciario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus conocimientos sobre policiología lo llevaron a ocupar la Procuraduría del Distrito Federal de México, institución donde dirigía la Escuela de Capacitación de Personal. En México también dejó una fecunda producción literaria, tanto artículos como obras completas. Durante su permanencia en el nuevo continente no dejó de trabajar en la enseñanza ni un solo día, en condiciones a veces muy difíciles de salud. En sus trabajos, que reflejan tanto su calidad humana como intelectual, exponía sus análisis de forma sencilla y elegante, sin dejar escapar ningún detalle, hacía objeto de ponderado estudio las cosas que para otros pasaban desapercibidas, con un estilo rico en matices. Colaboró en diversas revistas editadas en diferentes países del continente y varias de sus obras todavía son fuente de consulta. Asesoró varios proyectos de codificación penal y muchas asociaciones de América y Europa lo llevaron a su seno: la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto de Criminología de Cuba, el Instituto de Ciencias Penales de Argentina, la Sociedad Dactiloscópica de Argentina, la Sociedad Argentina de Sexología, Biotipología y Eugenesia de Buenos Aires y el Instituto de Coimbra, en Portugal, entre otras. Fue autor de la legislación que rige el derecho penal en la República de Honduras. De su pluma salieron numerosas traducciones, codificaciones, prólogos, epílogos y legislaciones. Varias de sus obras fueron traducidas a idiomas foráneos, como Las nuevas teorías de la criminalidad que fue traducida al inglés y al húngaro, y La Mala 26 Constancio Bernaldo de Quirós Vida en Madrid, que le dio popularidad desde joven y que fue traducida al alemán. Trabajó hasta el último día de su vida y minutos antes de morir corregía las pruebas de imprenta de su último libro: El bandolerismo en España y en México. Vivió una vida modesta, dando ejemplos de humildad y murió desterrado, sin ver la alborada de la libertad en su postrada España y sin dejar bienes. Tras su muerte, el jurisconsulto y político español Luis Jiménez de Asúa lo describió así: «si hubiese vivido diecinueve centurias antes, estoy seguro que, como tantos hombres y mujeres, campesinos, pescadores, desarrapados y menesterosos, hubiera seguido a Jesús».10 Por su lado, la Dra. Altagracia González de Paiewonsky, una discípula dominicana muy querida, escribió que su maestro «sabía cuánto tenía que enseñar, sabía enseñar y arrastraba, con su finura y simpatía, hacia las metas de los más excelsos ideales humanos. Era un hombre simple y profundo, elevado y humilde, brillante y discreto». Javier Malagón, su compañero de exilio y cátedras en la Universidad de Santo Domingo, expresó: «nunca olvidaré los ratos de charlas con él, pues era una enciclopedia de conocimientos, tanto del pasado como del presente. Era un buen observador y espectador, y cosas que para otros pasaban desapercibidas, él las recogía en sus mínimos detalles». A su memoria, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, sección de Cádiz, instituyó el Premio Constancio Bernaldo de Quirós de Investigación en Criminología, con el que se galardona el mejor trabajo de investigación de carácter criminológico. Por sus aportes a la República Dominicana, en 2008 el Ayuntamiento de Santo Domingo impuso su nombre a una calle del sector Mirador Sur, ubicada entre las calles Catalina F. de Pou y Leonor Feltz. 10 N/C. Luis Jiménez de Asúa, «La larga y ejemplar vida de Constancio Bernaldo de Quirós», Estudio a la memoria..., p. 101. Una pluma en el exilio... 27 Documento que avala el primer permiso de residencia otorgado a Bernaldo de Quirós, tras su llegada al país. Fuente: Archivo General de la Nación. 28 Constancio Bernaldo de Quirós Bernaldo de Quirós, su esposa María Villanueva y su hija Lily, el 27 de julio de 1947, día de su partida a México. Fuente: Constancio Cassá. Una pluma en el exilio... 29 El 26 de febrero de 1944, Bernaldo de Quirós y el consejero administrativo del Distrito de Santo Domingo, Lic. Pedro A. Gómez, dieron el primer picazo para la construcción de una fuente que, a propósito del Primer Centenario de la República, construyeron los refugiados republicanos españoles como símbolo de gratitud por la acogida que recibieron del pueblo dominicano. Fuente: Álbum del Centenario de la República Dominicana. Otra toma del primer picazo para la construcción de la fuente conmemorativa que los refugiados republicanos españoles obsequiaron a los dominicanos. Figuran, entre otros, Bernaldo de Quirós, presidente de la Comisión de Refugiados Españoles pro Centenario; su esposa María Villanueva, su hija Lily y su nieta Cotete. A su izquierda se encuentran el consejero administrativo del Distrito de Santo Domingo, Lic. Pedro Gómez, y María Ugarte; a su derecha Jesús de Galíndez (secretario de la Comisión), una persona que parece ser José Almoina, y detrás de éste, con la cara de lado, Manolo Pascual (miembro de la Comisión). Fuente: Álbum del Centenario de la República Dominicana. 30 Constancio Bernaldo de Quirós Una pluma en el exilio... 31 Vista de la fuente conmemorativa, que fue diseñada por el refugiado español Arq. Tomás Auñón. Nótese la ausencia de corona en el escudo español que figura en el extremo superior, símbolo de la República Española. Parado frente a la fuente está Constancio Bernaldo de Quirós hijo, octubre de 1950. Fuente: Constancio Cassá. 32 Constancio Bernaldo de Quirós Caricatura de Bernaldo de Quirós, de la autoría del también refugiado español Antonio (Tony) Bernad Gonzalves. Esta caricatura encabezaba los artículos publicados por Bernaldo de Quirós en el periódico La Nación. Artículos publicados Criminología dominicana1 Los pasados días se ha reunido en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, con ocasión de las fiestas por el décimo aniversario de la «Era» designada con el nombre del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, el Primer Congreso de Procuradores de la República, debido a la feliz iniciativa y dirección del procurador general de la República, don Benigno del Castillo. Finalidades principales de la Asamblea fueron contribuir, sobre todo, según declaró el propio Sr. Castillo, a la unificación y perfeccionamiento de los servicios judiciales del país, y estimular el estudio de los problemas jurídicos en un estilo propiamente dominicano. Honrado con la amable distinción de invitado único y especial, he tenido el honor de asistir al desarrollo entero del Congreso, en tres días de labor casi continua, verdaderamente ejemplar y digna del homenaje que significaba. El Congreso conoció de muchos temas de interés para las necesidades jurídicas del país. No voy a repetir una crónica de sus labores. Pero sí resumir y glosar uno de ellos que comprende todo un tratado de criminología dominicana, debido a la ciencia y la 1 N/C. Además de este artículo donde don Constancio comenta sobre el Primer Congreso de Procuradores, en la Revista Jurídica Dominicana se publicaron las impresiones de su participación en dicho evento. Ver el Vol. II, Núm. 4, de octubre de 1940. – 35 – 36 Constancio Bernaldo de Quirós experiencia del procurador fiscal del Distrito de El Seibo (una provincia del extremo oriental de la isla), Sr. Freddy Prestol Castillo. El estudio comienza refiriéndose al dualismo entre la ciudad y el campo y afirmando el carácter principalmente campesino de la patria dominicana. El Sr. Prestol no se refiere a cifras estadísticas: su trabajo se aleja por completo de ese estilo. Pero en el censo de la República, correspondiente al año 1937, que es el último publicado, se comprueba en el acto la afirmación: del millón y medio de almas, aproximado, que componen la población del país, cerca de las cinco sextas partes, esto es, poco menos de 1,250,000, viven en las zonas rurales. Las observaciones del Sr. Prestol, consiguientemente, van a referirse a la criminalidad del campo, desde luego, y en ellas, desde el primer momento, se marcan, como dice él, tres delitos «señeros»: primero y ante todo, los ultrajes a la honestidad, en todas sus formas; luego, los robos, principalmente simples, sin que abunden los calificados; por último, los delitos de sangre. Dejando para el final de su trabajo la consideración especial de los delitos sexuales, el señor fiscal de El Seibo, para acercarnos a la delincuencia de codicia y a la de sangre de su país, nos anticipa algunas observaciones muy expresivas sobre la pobre vida económica del proletariado de los campos y sobre el «matonismo criollo», o sea, la altanería despreciativa de la vida, así sea propia o ajena, que distingue al hombre de la tierra. El hombre de la tierra está completamente desarraigado de ella; ni tiene tierra de labor ni ganado propio, vive como bracero, en un horizonte de lo más limitado, «en el camino está cualquier mujer. Y la familia nace bajo cualquier rancho: cuando nace la parva de hijos, están frente al paisaje, sin patrimonio fijo, en un marco estrecho que cada día se estrecha más». Esto es lo que el Sr. Prestol llama «el fatalismo del paisaje», en una frase muy expresiva, que nos presenta en el acto, como un desenlace natural del complejo soledad más necesidad, el delito menesteroso, casi famélico, del hurto de semillas, de frutos, de ganados. El autor pasa enseguida a estudiar el matonismo criollo, que distribuye en un cartógrafo geográfico y étnico. Tres de las dieciséis provincias dominicanas: Duarte, El Seibo y Azua, se llevan la Una pluma en el exilio... 37 primicia de los delitos de sangre; pero en Duarte, el gran crimen de sangre pertenece al blanco; en El Seibo, al mestizo negroide; y en Azua, al mestizo indio. En todo caso, el matonismo es «una enfermedad», dice el señor procurador fiscal, «de nuestro campo. Acaso una forma patogénica de virilidad». Aquí, el autor se refiere especialmente, sin dejar de nombrar el paludismo, a la tesis del «hígado tropical hipertrófico», que le parece, no un mero empirismo, sino una realidad científica. Las cifras del homicidio, asegura el Sr. Prestol, son «escandalosas» en el campo. Sin embargo, las omite y a nosotros no nos lo parecen tanto, consultando los dos únicos anuarios estadísticos, los de 1936 y 1937, publicados en la República, que sólo acusan un índice de poco más de 50 homicidios por millar de habitantes; la mitad, aproximadamente, que el de Cuba, y el más bajo que conocemos de toda la América, si se exceptúa El Salvador, donde desciende a 20, casi el promedio general europeo. Las cifras homicidas de la República Dominicana, parecen, más bien, europeas también; y aún así, inferiores a las de Italia y España. Algún otro día volveremos sobre este tema, que me parece uno de los más interesantes de la criminología. Sobre la base de estas observaciones preliminares, el señor procurador fiscal acomete el estudio de las «influencias mesológicas» en el delito. Tres círculos mesológicos parécele que en su patria pueden distinguirse: a) el centro de la isla, el Cibao, que corresponde a una zona comúnmente húmeda; b) la zona costera, seca y cálida; y c) la frontera con Haití, región seca en su mayor parte, salvo las alturas. En el primero de los tres medios se presenta, sobre todo, el crimen más viril y hasta caballeresco, con el aspecto de un combate campal por la hembra, la parcela, el agua de regadío o el animal que, vagabundo, destruye cultivos. Su forma jurídica más frecuente suele ser el homicidio simple, impulsivo, no el asesinato. En cambio, por la costa predomina más el delito contra la propiedad que, además, se nos muestra más intelectual, menos instintivo que el delito de sangre en el interior. Según nuestro 38 Constancio Bernaldo de Quirós autor, suelen ser, de ordinario, delitos de pereza, porque «la pereza va tendida a lo largo del bochorno cálido de la costa». Por último, en la frontera con Haití, antítesis total del Cibao, si no abundan los crímenes de sangre, en cambio, dominan los atentados contra la propiedad, así como en la costa, pero en la forma de robo de ganados, el cuatrerismo, el antiguo «abigeato» de los romanos y de la sustracción de cosechas en pie. «El haitiano», escribe el señor procurador, «ejerce el delito en un afán de pervivencia frente al drama de la familia excesiva, primitiva y voraz, de una parte; y de otra, frente al latifundio que le acosa. Acaso también, un mal entendido derecho de reivindicación sobre un paisaje injusta y precariamente detenido durante largos años, por culpa de la incuria dominicana». Pasemos ahora, desde el factor exógeno, al endógeno: la raza. En la República Dominicana, salvo un círculo meridional, negro, que marca la trayectoria geográfica de la esclavitud, y del Cibao, al revés, blanco, predomina el mestizaje afroespañol, sin extremismos de color. El gran crimen de sangre corresponde siempre al mestizaje. En cuanto al negro, en general, es pacífico, caracterizándose hasta por una cierta «inercia criminosa», resabio de esclavitud. Siempre, por supuesto, hablando del negro nativo típico, del «bantú» o del «fulbé», que el ingenio español nos trajo. Es el blanco el que exalta la criminalidad, así en los delitos de sangre como en los delitos sexuales, desde el rapto a la violación. Nuestro autor añade aquí, y repite en otras partes, una afirmación genética que quisiéramos rectificar, a saber: la procedencia, la herencia española de esta inclinación sexual. Debemos distinguir, amigo Sr. Prestol, el crimen de sangre pasional, por celos o por rivalidad, que es bien español, ciertamente; pero nunca el crimen sexual, el rapto, la violación (hablando en nuestro lenguaje jurídico). Acaso de toda la criminalidad europea, la más libre de carnalidades sea la de España, bien distante y opuesta a la salaz delincuencia francesa e italiana. Respecto a las oscilaciones climatológicas en el delito, así fijado por nuestro autor, geográfica y etnográficamente, el señor Una pluma en el exilio... 39 fiscal de El Seibo declara sencillamente que «la isla de Santo Domingo, emplazada dentro de uniformes puntos climatológicos, no presenta las variaciones de otras regiones, capaces de crear toda una fauna delictuosa». La distribución geográfica del delito, estadísticamente considerado, su cinemática a través de las estaciones, no puede apreciarse ni seguirse bien sino sobre las grandes masas continentales, en que puede ejercerse ampliamente el juego de las fuerzas físicas. Del mismo modo, a la manera que en los mares mediterráneos apenas se dejan sentir las mareas, que, en cambio, con su flujo y su reflujo, tanto se señalan en los océanos. El autor llega, por último, al estudio de los crímenes pasionales eróticos, que componen la parte tratada con más amplitud, y hasta con más cariño, de su trabajo. La libido dominicana es muy intensa y activa y se expresa criminológicamente en la sustracción de menores y en el estupro, figuras jurídicas que corresponden, en el Derecho español, al rapto de fuerza, la primera, y a la violación, la segunda. El estupro, en nuestra legislación, es la desfloración abusiva, lograda, sobre todo, mediante palabra de matrimonio. La vida sexual dominicana, en el campo, es de un carácter animal muy pronunciado. La mujer, como la hembra de cualquier otra especie zoológica, es poseída violentamente en el monte, en una escena de lucha en que la resistencia femenina a menudo no es sino un efecto insincero, de convencionalismo ritual. El amancebamiento, esto es, lo que, tan expresivamente, se llamó antaño en castellano, la «barraganía», es la situación familiar normal, y no hay otra en que el crimen pasional erótico se desarrolle más fácilmente. Seis historias clínicas de crímenes pasionales eróticos rematan el estudio del Sr. Prestol: las seis muy impresionantes y expresivas, sobre todo la quinta. Se trata de un sujeto, Nieves de nombre (que en España es femenino siempre), amancebado con una primera mujer llamada Ercilia, a la que dejó, al cabo, por una haitiana, Silvana. Atacada esta segunda barragana de una enfermedad ignorada, Nieves, su macho, adquiere la convicción de que el mal de Silvana procede de un hechizo, de que es causa Ercilia. Nieves quiere poner término a 40 Constancio Bernaldo de Quirós esta situación, busca a Ercilia y la encuentra lavando en el río, cerca del hombre con quien ahora vive. Propónele a Ercilia una cita de amor en el bosque. Ercilia acepta y llega al interior de la selva, donde Nieves ha preparado ya un lecho de hojarasca. Nieves y Ercilia se aman una vez más. Luego, Nieves degüella a Ercilia y la abandona sobre el lecho de amor, decapitada. Por este mismo estilo son los otros casos, a saber: un adulterio, seguido de un conyugicidio que consuman los amantes adúlteros, y acaso también el padre de ella; otro conyugicidio acompañado de asesinato por parte de un marido hastiado de la insistencia de los familiares de la hembra en las continuas disensiones con ella; un conyugicidio más, aunque, como en los casos anteriores, fuera siempre de matrimonio legal, por celos de recuperación, no lograba; otro, de nuevo, de madrugada, «a la hora climatológicamente sexual» ante la negativa de la mujer de saciar el deseo del varón homicida; por último, un parricidio cometido por una muchacha de dieciocho años, en defensa de su honestidad, agredida por su padre, si ya no fue para dar libertad a los amores lascivos de la propia muchacha, recientemente desflorada, según reveló la intervención médica. Todas o casi todas estas historias son flores de El Cuey, un lugar que parece habitado por los genios de la sangre, la voluptuosidad y la muerte. Ante el fondo de todas estas observaciones que venimos extractando, unas relativas al medio físico, otras al medio social, en que desenvuelve su existencia de labor y dolor la clase campesina, el autor del notable informe que resumimos, mueve sus figuras de antropología criminal, marcadas, muchas veces, con rasgos felices. Así, el de la senectud, casi siempre prematura, del agresor, tanto en los delitos contra la propiedad como en los sexuales. Así también, el hirsutismo, el lujo de vello por todo el cuerpo, que recuerda en esta última clase de delitos, el tipo del sátiro, calvo, en cambio, en las representaciones que la pintura y la escultura dan de la caprípede figura de éste. Otro rasgo de interés se refiere a la costumbre de ciertas localidades, como El Cuey, «donde los hombres tienen por hábito Una pluma en el exilio... 41 alterarse la dentadura, destruyendo la forma cuadrada natural de cada diente, para convertirlo en colmillo agudo, a modo de garfios, acaso creando un aparato de combate, en el propio organismo». Rasgo inaudito de verdadera felinidad, esto es, de regresión atávica, voluntaria, al tipo biológico de las grandes fieras, exagerado hasta convertir en colmillos, o sea, en caninos, la fórmula dentaria de los incisivos. No faltan en el estudio del señor Procurador Fiscal de El Seibo acertadas consideraciones penales y penitenciarias. Afirmando la realidad de la imperfección del sistema de represión de la delincuencia, declara valientemente que «ya es hora de que la cárcel criolla constituya positivamente un reformatorio y no un seno de promiscuidad con las naturales consecuencias negativas. El mejor sistema de represión de la delincuencia es el sistema deportivo del trabajo, que higieniza cuerpo y alma». «La cárcel criolla», añade más adelante, «no debe desviar del campo al delincuente. Dentro de esta observación, simple de toda simpleza, la creación de cárceles-reformatorios, como ubicación agrícola, es la mejor fórmula de crear sistema útil de represión de nuestra delincuencia, por lo común campesina». Felizmente, los generosos e inteligentes deseos del Sr. Prestol comienzan a verse cumplidos, habiéndose adelantado a ellos la sabia inspiración que dirige al país. En el ambiente mismo del Congreso, algunos de los señores procuradores generales de las Cortes de Apelación hablaron de los éxitos obtenidos por dos colonias penitenciarias agrícolas, de tipo familiar, instaladas en las provincias occidentales, en las cuales, y como una de sus mayores ventajas, recibe cabal solución el problema sexual de los condenados, planteado de una manera tan angustiosa, así en los sistemas de promiscuidad como en los celulares, desde que se convirtió en pena típica y casi única de nuestro Derecho penal, la cárcel, que en el antiguo Derecho no tuvo nunca carácter represivo, sino tan sólo el de una institución procesal, transitoria, destinada a asegurar la persona del reo en tanto que se sustanciaba el juicio y llegaba la hora de la represión en formas bien distintas. La obcecación causada en los penalistas 42 Constancio Bernaldo de Quirós por efecto del fetichismo de la cárcel en que cayeron, hará ya más de un siglo, fue tal que les hizo olvidar el carácter puramente personal que ha de tener la pena siempre, no transfiriéndose ni alcanzando a personas extrañas al delito. La prisión, como es sabido, no sólo afecta a la vida sexual del delincuente, convirtiéndolo a la larga, en un psicópata de ese orden, sino que, además, afecta injustamente a la vida sexual de su cónyuge, obligándole también a readaptaciones imperfectas. No sólo esto. La República Dominicana cuenta ya también con dos reformatorios para menores, de cuyo buen funcionamiento y esperanzas prometedoras habló dos veces en la asamblea el director de ambos, Lic. P. P. Bonilla Atiles. Para concluir, el Congreso se ocupó, así mismo, de los métodos modernos que, en la lucha contra el crimen, pone en juego la policía judicial científica. De dactiloscopia, sobre todo, trató en su informe muy discreto, el jefe auxiliar de la Policía Nacional, teniente coronel E. J. Suncar Méndez. Supimos, merced a sus palabras, que el método dactiloscópico usado en la República Dominicana es el de Henry, anglosajón de naturaleza y, al parecer, el más difundido de cuantos se disputan el éxito. En uno de los intervalos del Congreso, me fue grato mostrar al Sr. Suncar Méndez y a algunos otros inteligentes, la cédula individual dactiloscópica mía, tomada, para su archivo particular, por el mismo Juan Vucetich, en Madrid, el 22 de octubre de 1913, cuando pasó por allí en un viaje circular buscando en ambos mundos los orígenes y aplicaciones de la dactiloscopia, de que trajo la cosecha más espléndida. ¡Aquellas hojas, delicadísimas, de papel de arroz, sobre todo, documentos de Siam, de Cambodge y de Indochina con huellas digitales seis o siete veces centenarias, al pie de documentos civiles! Tan sólo yo quedo como superviviente de los cuatro que aquel día nos reunimos en la capital de España. Juan Vucetich, el director de seguridad de mi país, don Ramón Méndez Alanis, el malogrado Antonio Lecha Marzo, que murió tan en breve, ya de catedrático de Medicina Legal en Sevilla, y yo. Las huellas dactiloscópicas del que Una pluma en el exilio... 43 esto escribe, magistralmente tomadas, campean en su fórmula peculiar: V. 4343-D. 2242. Ciertamente, la dactiloscopia, después de sus orígenes en las razas amarillas, de lo que tiene más en su historia es de Argentina, empezando por su propio nombre creado por Francisco Latzina, en sustitución del de icnofalangometria, tan difícil e inexacto que le atribuyó el propio Vucetich, cuando todavía se estaba bajo la impresión, ya pasada por fortuna, de la antropometría, y acabando por el método mismo Vucetich, que tenemos por el más sencillo y eficaz. En el Congreso de Ciudad Trujillo de que estamos hablando, otro señor procurador fiscal, Lic. Joaquín Díaz Belliard, hablando a su vez de dactiloscopia, recordó, sin nombrarle, el sistema español Oloriz, con su nomenclatura de estilo griego, fundada en la presencia o ausencia, en los dibujos papilares de las yemas de los dedos, del rasgo que él denominara Delta, por su semejanza con la letra de este nombre. Pero es indudable que el tecnicismo de Vucetich, arco, presilla interna, presilla externa, verticilo, es preferible, por su claridad, al de nuestro buen don Federico Oloriz, nuestro ilustre maestro de antropología, a saber: adelto, destrodelto, sinistrodelto y bidelto, absolutamente ininteligibles para los no iniciados. Entusiastas siempre de la dactiloscopia desde que comenzó a utilizarse en Europa, hacemos aún hoy votos por sus éxitos, seguros de que lograrán superar las dificultades que aún pueden presentarse, por ejemplo, la posible repetición de las fórmulas en los mellizos o gemelos; y la posible destrucción de la estructura de la piel por alguna enfermedad, como la lepra, según las observaciones del cubano Israel Castellanos y del brasileño Leonidio Ribeiro. Este último, me parece, exagera indudablemente cuando presenta este efecto singular de la destrucción de los tejidos papilares de las yemas de los dedos por la lepra, como una amenaza seria para el sistema dactiloscópico, en cuanto pone en crisis la inmutabilidad atribuida a los dibujos desde la vida intrauterina hasta después de la muerte, según se venía afirmando por todos. 44 Constancio Bernaldo de Quirós Entre los temas tratados en el Congreso de Procuradores de Ciudad Trujillo, quedan aún algunos que, desde distintos puntos de vista, interesan a la criminología. Recordaremos, en efecto, el del Lic. Diógenes del Orbe, procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, sobre actuación de la Policía Judicial en la represión del robo, y también los de todos aquellos funcionarios que, estudiando cuestiones distintas, se refirieron, como el Lic. Ángel Fremio Soler, procurador general de la Corte de Apelación de San Cristóbal, a la reforma de la legislación dominicana en cuanto a la represión de los delitos contra la honestidad, sobre todo el denominado «de gravidez», o sea, de embarazo o preñez, en castellano, y en cuanto a la reforma de la Ley 1051 para las obligaciones civiles con respecto a los hijos no legítimos. Como antes hemos visto, esos dos son aspectos del mayor interés en el conjunto de la vida dominicana y en su criminalidad, consiguientemente, pues no olvidemos nunca que la delincuencia no es sino la sombra, dura y negra, proyectada por la organización social, en la que se reconoce, como en un retrato, la silueta, el perfil de cada una. El Congreso de Procuradores celebrado en Ciudad Trujillo, los días 16, 17 y 18 de agosto de este año, conmemorando el primer decenio de la «Era de Trujillo», fue un verdadero éxito que honra a sus iniciadores y colaboradores y que permite esperar nuevos avances de la legislación dominicana en el sentido del progreso social de un país en plena expansión dichosa.2 Primer Congreso de Procuradores en la República Dominicana, Tomo III, Editorial La Nación, Ciudad Trujillo, 1940, pp. 175-185. 2 N/C. Este Primer Congreso de Procuradores fue celebrado en agosto de 1940 y la exposición de don Constancio fue reproducida por la revista jurídica argentina La Ley, publicada en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1940. Remember El recuerdo de un memorable suceso histórico español no se aparta de mí hace ya un largo mes, desde que la proa del De la Salle comenzó a cortar en el Golfo de Gascuña, las aguas del Atlántico, con rumbo a la tierra de promisión en que nos hallamos, al cabo. Me refiero a la fundación de las nuevas poblaciones de Andalucía, creadas, como el más interesante episodio de la colonización interior de España, pronto hará dos siglos, reinando el buen rey Carlos III, bajo la dirección de un ilustre magistrado, americano de origen: don Pablo de Olavide, el benemérito. Terminada la construcción del nuevo camino real de Andalucía, para que la circulación entre ella y las Castillas se desarrollara tanto como importaba a los levantados propósitos del Rey y sus ministros, el Conde Aranda, Floridablanca, Campomanes, precisaba asegurar a los viajeros de las acechanzas de los malhechores y dotarles de comodidad y bienestar. El proyecto parecía de difícil realización, en un tiempo en que la población del país había descendido a cifras muy bajas, cuando vino a resolverle la iniciativa, por espíritu de lucro personal, de un famoso aventurero alemán, Thurrieghel, comprometiéndose a introducir en el reino, a bajo precio, algunos centenares de familias importadas de la Europa Central, en sus regiones más castigadas entonces por el pauperismo. – 45 – 46 Constancio Bernaldo de Quirós Aceptada la idea, sólo faltaba ya el hombre de confianza a quien encomendar su realización. Instantes hubo, ¿quién lo pensara?, en que este hombre pareció ser nada menos que el famoso caballero Casanova. Cuando, al cabo, la elección, Pablo de Olavide. La obra comenzó inmediatamente, con gran brío, al empezar la década sesenta del siglo xviii. Los colonos llegaron. Los políticos reales redactaron el magnífico Fuero de Población, inserto en la novísima recopilación de nuestras leyes y que, según nuestro insigne Joaquín Costa, representa el modelo de una república ideal, tal como se concebía entonces. En el corazón de la inhospitalaria Sierra Morena, en los peligrosos desiertos andaluces aparecían los pueblos La Carolina, La Carlota, La Luisiana, por no citar sino los más famosos en las tres provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, como en una nueva empresa de Torre de Babel, con confusión de lenguas: alemán, francés, español, mezcladas con el estrépito del trabajo despertando los ecos estremecidos de la montaña. Don Pablo de Olavide circulaba incansable por las poblaciones nuevas, proveyendo a todos sus menesteres, hasta el día en que la larga intriga urdida por fray Romualdo de Friburgo le desgració hasta el punto de someterle al Tribunal de la Inquisición, que le condenó con demasiado rigor, en el famoso «autillo» de que salió desmayado. Empero, la empresa siguió adelante; y aún cuando, ya terminada, la invasión napoleónica estuvo a punto de destruirla, las nuevas poblaciones resistieron la prueba y la economía española acreció desde entonces como un centenar de millares de seres humanos y otras tantas hectáreas de tierras conquistadas al desierto. La lengua alemana desapareció a la segunda generación. Jorge Borrow, viajando hacia 1837 por la provincia de Sevilla, no encontró en el desierto de la Moncloa más que una sola anciana que recordara palabras de la lengua de la patria anterior. Pero los apellidos germánicos se transmiten intactos y las leyes de la herencia, no obstante los cruzamientos étnicos, resucitan en el valle medio del Guadalquivir el puro tipo ario en medio de la morena población de Andalucía. Una pluma en el exilio... 47 En el año 1928, para preparar la instalación de nuestro Ministerio de Trabajo en la gran «Exposición Ibero-Americana de Sevilla», yo tuve ocasión de recorrer los pueblos de la fundación de Carlos III. ¿Quién había de decirme a mí y a mi hijo Constancio, que me acompañó, que doce años después los jeroglíficos del azar, los secretos arcanos del destino, habrían de traerlos aquí de España, como los alemanes de Thurrieghel llegaron a la gran Bética, desde las frías tierras del centro de Europa? Este es el recuerdo que me obsesiona de que hablaba al comenzar. Mi mayor deseo ahora, es que nuestro esfuerzo sea eficaz en la tierra generosa que nos recibe y que en un plazo breve hayamos dado para ella el esfuerzo y rendimiento. La Nación, 17 de marzo de 1940. Los bandidos de España1 «Coracota, el primero de los bandidos ibéricos. El abigeato en la Bética. Los golfines castellanos de los tiempos medios. Los monfíes de la Alpujarra. El bandolerismo catalán: Roque Guinart, Gil Blas y Capitán Rolando». Honorable señor Rector, señores catedráticos, señoras y señores: Volver a hablar de los delitos y de las penas después de un curso, o de un cursillo, si se quiere mejor, podría parecer una monótona insistencia o un defecto de bagaje personal, pecados ambos en que yo no quisiera incurrir ante vosotros. Yo hubiera querido, por nuestro bien y por el mío propio, hablaros de los paisajes, de las figuras, de escenas de mi país, la lejana y querida España. Mi país cuenta con espléndidos escenarios naturales para todos los estados líricos del alma, mi país es rico en ciudades reputadas entre las más bellas de naturaleza, de arte, de tradición y de historia: Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada, Salamanca, Santiago. Mi país, por fin, tiene un censo copioso de hombres famosos, así en las letras como en las armas. Pero una voluntad a la que nada puedo yo negar, señor Rector, ha querido que mi tema de hoy sea un desfile histórico de los bandidos 1 N/C. Conferencia pronunciada el 27 de agosto de 1940, en el Paraninfo de la Universidad de Santo Domingo. – 49 – 50 Constancio Bernaldo de Quirós españoles, asunto españolista también que yo quiero hacer pasar ante vuestra curiosidad amable, quitándole un poco lo que pueda tener de la España de pandereta y poniendo, sobre todo, como fondo de las figuras que haré destilar ante vosotros, callejas y monumentos de las ciudades españolas y, sobre todo, paisajes, sierras lejanas, gargantas y desfiladeros despoblados en los cuales se ejerció la acción de los malhechores. Voy, pues, a dedicar tres charlas a este asunto. La primera, que es la de hoy, tiende a mostrar acá y allá, en los lugares más apartados unos de otros de nuestra España, focos de bandolerismo a través de la historia, que felizmente, poco a poco, se extinguieron. La segunda lección o conferencia, perdonadme viejos resabios de cátedra, versará acerca del bandolerismo en una región que, por causas históricas y sociales muy profundas, ha conservado el bandolerismo hasta el día de ayer. Por último, la tercera no será sino un tema de curiosidad personal de un momento, el más interesante de la criminalidad madrileña, aquel en que un buen día del primer tercio del siglo xix se repartieron el dominio de Madrid y de la Sierra de Guadarrama dos bandas de malhechores, una la del famoso Luis Candelas, el bandido madrileño, otra la del serrano Pablo Santos, inventor en España del secuestro, nada menos. ¿Por dónde comenzar ahora? Siguiendo retrospectivamente las huellas de los bandidos a través del agro español, puede llegarse hasta un instante, los comienzos casi exactos de la Era Cristiana, en que la historia registra el nombre del primer bandido ibérico conocido. En otro país que no tuviera la edad venerable, casi inmortal, de nuestra querida España, en otro país que no fuera ninguna de las tres grandes penínsulas mediterráneas, este precedente quizás parecería excesivo, pretendiendo llevar las cosas hasta el huevo ab ovo, es decir, hasta sus orígenes mismos. No así en España, donde los tiempos de Augusto, hoy, por el descubrimiento de nuevos términos protohistóricos en nuestra tierra, hacen de aquellos la mitad de nuestra historia. De Augusto a nosotros, hay poco menos distancia que de Augusto a Argantonio, el rey feliz de Tartesios, que hoy se busca con afán Una pluma en el exilio... 51 entre las arenas del Guadalquivir, en el Coto de Doñana, frente a frente de la colonia de La Algaida. Y de Argantonio a los artistas que trazaron en las tinieblas de las cuevas de Altamira las imágenes vivientes del jabalí, del corzo y del bisonte, la distancia es aún mucho más desmedida, casi inagotable. Tomemos, pues, los tiempos de Augusto como aquellos en que puede comenzarse a hablar con alguna certeza de bandidos históricos andaluces. El que haya recorrido Andalucía, quien haya visitado los museos arqueológicos de Córdoba, Sevilla y Cádiz, quizás ha tenido ocasión de hallar en el material lapidario de que constan, tres, cuatro, quizás hasta media docena de lápidas con los nombres y las oraciones dolientes dedicadas a las víctimas de aquel primer bandido de la Bética –Coracota–, todas ellas rematadas con la bien conocida sigla STTL, Sit terra tibi levis (séate la tierra leve). Hay quizás en los museos arqueológicos de Andalucía cerca de media docena de estelas funerarias de los hombres que perdieron su vida en el viejo camino romano que aún el vulgo llama, en lo que queda de él, el camino de «el empedradillo» y que la perdieron a manos de Coracota. Los excesos a los que Coracota se entregó, según las crónicas, fueron tantos que hicieron que Augusto, entonces convaleciente en Tarragona, en aquel maravilloso palacio aún sostenido por las murallas ciclópeas de que se jacta la noble ciudad, que hicieron, pues, que Augusto pusiera a precio su cabeza, ofreciendo una cantidad, asaz crecida de monedas, al que se lo presentara muerto o vivo; y entonces se dio el rasgo de osadía y hasta de buen humor de este primer bandido bético, Coracota, que haciendo el viaje desde el valle del Guadalquivir hasta la capital Tarraconense, se presentó vivo a Augusto, reclamándole el precio ofrecido. Augusto cumplió como un César la promesa; le indultó, y es interesante notar que este rasgo con que principia la historia del bandolerismo español se ha repetido después exactamente otras dos veces, por lo menos: una, con Francisco Esteban, «El Guapo», en relación con don Pablo Diamante, presidente de la Cancillería granadina; y otra, sobre todo, con Diego Corrientes, en relación con aquel presidente de la Audiencia sevillana, don 52 Constancio Bernaldo de Quirós Francisco de Bruna, llamado irónicamente por los sevillanos «El Señor del Gran Poder» y que fue la causa final, postrera, de la perdición del desgraciado Diego. Pero no es menos interesante que esta repetición de sucesos históricos, notar que los hechos que vamos reseñando se localizan en la historia casi exactamente donde se conservan aún hoy y donde han venido repitiéndose, año tras año, con singular insistencia e isocronismo, haciendo del bandolerismo andaluz uno de los temas que pueden llamarse, desgraciadamente, «episodios nacionales» de nuestra España. Coracota quizás era natural de Estepa, la «Astapa» de los romanos, y si Coracota no fue paisano del «Pernales», del «Vivillo», del «Vizcaya», de los últimos bandidos andaluces, aquellos que yo he conocido y tratado, por lo menos Coracota recorrió en sus operaciones todo el polígono irregular que los andaluces, con graciosa ironía, llaman «Los Santos Lugares», y que son el territorio de 250 ó 300 Km. formado por los tres partidos judiciales sevillanos de Ècija, de Ozuna y de Estepa, y singularmente, todavía más, el corazón de esta región donde se encuentran los tres pequeños municipios de Marinaleda, de El Rubio y de Matarredonda, de los que se narran por allá tan divertidos cuentos. Andalucía, por lo demás, ya era tal cual es hoy: la moza eternamente joven, eternamente hermosa y graciosa, que todas las primaveras se adorna con las flores en que es rico el valle del Guadalquivir y que todos los otoños se engalana con las espigas de trigo, con los ramos de olivas cuajados de moradas aceitunas y con los racimos de vid, dones de la naturaleza que forman su gloriosa diadema y su opulencia. Por lo mismo, como Andalucía era en los tiempos romanos en su constitución agraria casi lo mismo que es hoy, un país agrícola y ganadero, de gran propiedad, de extensos latifundios, su criminología casi exactamente era así mismo lo que hoy es; y con el salteamiento de los viajeros, desde los primeros momentos el bandolerismo ibérico se encuentra mezclado con el cuatrerismo, con el robo de ganados, con aquel delito singular que los romanos llamaron «abigeato», de ab agere, «llevar por delante», Una pluma en el exilio... 53 aludiendo a la acción del malhechor que conduce por delante de sí la punta del ganado robado. Y fueron los romanos tan cuidadosos de la tipicidad jurídica de las figuras penales que crearon, que hay en los libros «terribles» del Digesto un pasaje del famoso jurisconsulto Calistrato en que se dice, con ingenuidad y seguridad admirables, que no es abigeo el ladrón furtivo que echa sobre su cuello una oveja o un carnero, y no es abigeo porque en vez de llevarles por delante, le lleva a la espalda. La Bética fue entonces un país en que el abigeato, el cuatrerismo como se había de decir después en romance, de tal suerte se desarrolló que fue preciso todo un largo rescripto del emperador Adriano, dirigido al Convento Jurídico, o sea, a la Diputación Provincial, como diríamos hoy, de Andalucía, en que se define la tipicidad del abigeato y se examinan de un modo curioso y sugestivo las principales variedades de abigeos que por entonces circulaban por el gran valle del Betis, el noble Guadalquivir de arenas doradas. Trasladémonos ya a otras regiones más inclementes de nuestra España; pasemos a la España interior, ascendiendo, uno tras otro, los tres ingentes escalones que, como una ciclópea gradería, se elevan casi desde el nivel del mar a los páramos de Castilla la Vieja: primero, la tierra de La Mancha; después, la meseta toledana surcada por el Padre Tajo; por último, la tierra castellano-leonesa. Y entre una y otra de estas tierras, en una comarca singularmente selvática, montaraz y rupestre, que es aquella en que los Montes de Toledo se deshacen en la región natural de La Jara, vamos a encontrar la primera de las razas de bandidos de la España interior. Hablo de los golfines. Los viejos golfines españoles fueron probablemente en sus orígenes también no más que ladrones de ganados, ladrones apostados a lo largo de las vías pecuarias que descienden desde los puertos de la cordillera cántabro-astúrica hasta el valle del Guadalquivir. Golfín, probablemente no es más que una corrupción verbal en que vagamente se descubre la palabra gótica wolf, «lobo». Era el golfín el verdadero lobo, el lobo de aquellas ovejas 54 Constancio Bernaldo de Quirós que subían y bajaban verano e invierno, en este tráfico interior dos veces cada año, sin el cual no se puede conocer ni comprender bien la economía nacional de España y hasta muchos de sus caracteres pintorescos. Más tarde, probablemente esos lobos de ovejas se hicieron también lobos de los hombres; se convirtieron en salteadores, émulos y rivales de Coracota y sus descendientes. Sabemos los nombres y las gestas de muchos de ellos, que vivieron entre el siglo xi y el xiv y que castigaron especialmente la tierra castellana durante tantos siglos. Hay un texto de un viejo cronista catalán, Bernardo Desclot, en el que el autor nos da un pequeño portrait parlé, retrato hablado, de los golfines. Dice que los golfines eran castellanos y salagones de dentro de la profunda España. Salagones quiere decir de las riberas de un río castellano, el Alagón, que, nacido casi en la cumbre de Peña Gudiña, va ciñéndose después al macizo de la pintoresca Sierra de Peña de Francia y desagua en el Padre Tajo, próximo a la raya con Portugal, casi en el lugar en que este río famoso se jacta de poseer aún una de las maravillas de arquitectura de los viejos pontífices romanos, el Puente de Alcántara, aunque este nombre, dicho así, sea una redundancia, puesto que, siendo Alcántara una palabra moruna que quiere decir «el puente», decir el Puente de Alcántara es tanto como repetir dos veces el nombre de puente. Pues bien, esos castellanos y salagones de «dins de la profonda Epanya», como dice el catalán Desclot, eran, según nos lo pinta el viejo cronista, segundones, dado el régimen de primogenitura de entonces; segundones que, por sus vicios y costumbres disolutas, habían perdido lo poco que tenían y no habían hallado otra solución para su vida, siempre amplia y pródiga, que salir a las vías pecuarias de la Real Cañada Leonesa o incluso a los puertos de Sierra Morena, al Puerto de Muradal, por donde se hacía el tráfico con los moros de Córdoba y de Sevilla. El más famoso de esos golfines se sabe que fue Carchena, de quien aún queda memoria en España. El más afortunado de todos, Alonso Golfín, ennoblecido por Alfonso el Sabio, enlazado, Una pluma en el exilio... 55 al parecer, con casas reales francesas a juzgar por los lises de su blasón y del cual se conserva en Cáceres una de las casas solariegas más maravillosas de la ilustre ciudad de los alcázares, que esta es la interpretación de su nombre, la casa conserva en su fachada una lápida de mármol en que se hace constar pomposamente que pernoctaron en ella tantas y cuantas veces los Reyes Católicos. En cambio el más desafortunado fue, tal vez, Egas Páez, al cual alude un precioso episodio dramático de la crónica del rey montero, hecha por un contemporáneo. El rey montero, se le llamó así porque fue un rey feliz que desenvolvió un reinado por demás hábil y enérgico, y que entregó sus ocios a la caza, a la caza del oso y del jabalí singularmente, describiéndonos, en un precioso libro seguramente redactado o retocado por él, los lugares de persecución de esas alimañas en su montañoso país, todo el cual recorrió en lo que era la corona de Castilla, salvo, naturalmente, el Reino de Granada, en poder de los moros todavía. Alfonso XI, pues, que es el monarca extraordinario, interesante, para mí personalmente el más ilustre de todos los Alfonsos, Alfonso XI está un día en Burujón, un pueblecito de la provincia de Toledo, porque era en los tiempos felices en que los reyes convivían con los aldeanos y estando en un frecuente contacto con ellos, de este hecho procede el gran número de anécdotas españolas acerca de los encuentros imprevistos entre los reyes y los villanos. El rey, decimos, está en Burujón con sus compañeros de caza, probablemente con Diego Bravo, su gran montero, perdido en el sitio de Algeciras, como él, el propio rey murió de peste teniendo sitiado Gibraltar; organizan quizás una partida en busca del jabalí, el puerco, como decía él, la palabra jabalí aún no había entrado en el castellano, cuando de improviso su reunión es interrumpida por la intervención de un mensajero que le advierte como Egas Páez, el terrible Golfín, se encuentra en Santa Olalla, una población inmediata seis o siete leguas. El rey monta inmediatamente en su caballo, alazán tostado, «antes muerto que cansados», dice la crónica, cabalga también Diego Bravo su montero, quizás lleve tras sí la traílla de sus perros, para los cuales tiene siempre en su libro una palabra 56 Constancio Bernaldo de Quirós de elogio o compasión, cuando persiguen y rematan a un puerco o cuando por el contrario caen bajo su colmillo. Llega el rey a Santa Olalla, hace cerrar las puertas, registra casi una por una las casas y por fin encuentra una que le infunde sospechas. Hay un pozo en el corral, ese pozo se registra infructuosamente al principio, pero al fin se da con Egas Páez y su gente que están escondidos en una pequeña oquedad abierta a la mitad del pozo. Son desalojados de allí y mueren en una terrible ejecución en la cual quizás algún golpe se deba al propio Rey Alfonso. Esto fue singularmente en aquella región bravía de La Jara, cuyo nombre es bastante sugestivo para describirla: tierra de monte bajo, cubierta de encinas y de alcornoques, en una inextricable asociación de jarales, esta magnífica planta reluciente de un barniz espeso, una cistácea, Cystus ladaniferus, que florece en primavera con unas grandes rosas blancas, a veces tan hermosas, de luz radiante, cuando se da en grandes masas bajo las rocas bien expuestas al Mediodía, como las constelaciones inmortales que la noche nos descubre en el alto cielo. Yo tengo para la jara una predilección especial, creo que si alguna vez se hiciera el plebiscito de las flores serranas de mi España, el voto casi unánime sería para ella, lo mismo que el «edelweis» le tuvo para el plebiscito de las flores de los Alpes. Hasta he pensado muchas veces, sabiendo que la jara, típicamente española, no puede encontrarse, salvo raras excepciones, en masa, sino en la isla de Creta, que quizás el secreto del Greco fue ese. También el Greco era un poco español como la jara, y trasplantando a España, se desarrolló de igual manera que se hubiera desarrollado una mata de jarales blancos o morados llevada desde el monte Ida, cumbre de su tierra natal, a los viejos montes de Toledo de nuestra España. Debemos a los golfines dos cosas singulares; por una parte, las instituciones de seguridad que, en la lucha contra el bandolerismo, nacieron de la persecución contra ellos. Los hombres de La Jara, los colmeneros de la tierra, se asociaron para perseguir a los golfines creando la primera hermandad, vieja Hermandad Una pluma en el exilio... 57 de Toledo, asociación de hacendados lanzados a la persecución de los golfines, sin otras armas que las saetas, las buenas saetas de cuadradillo que vibraban silbantes en el aire antes de clavarse temblando en las carnes de los golfines, atados a las robustas encinas, como san-sebastianes vulgares. Próxima a Ciudad Real hay una pequeña aldea manchega, Peralbillo, famosa por ser el lugar de ejecución de los antiguos golfines, y en esa aldea, Peralbillo, cuyo nombre suena a menudo en todos nuestros clásicos, se conserva aún una curiosa capilla mudejar, en ladrillo, con restos de las antiguas horcas, y, tendiendo con los brazos sobre ellas, una cruz piadosa. Además, debemos a los golfines el que, para precaver a los viajeros de sus asaltos, los antiguos reyes castellanos pusieron en los caminos reales, en las rutas más importantes de su tiempo, grandes albergues, posadas fuertes como si dijéramos, «palacios», que ese era el nombre que le daban los contemporáneos, enteramente similares a los que mucho después todavía seguían construyendo los sultanes marroquíes, tal cual el Fondak de Ainyedida, entre Tetuán y Tánger. He tenido la satisfacción de buscar y encontrar el emplazamiento de muchos de esos antiguos «palacios» castellanos. He hallado las ruinas del Palacio del Quejigar, cerca de Cebreros, en tierra de Ávila, de donde procedo; he hallado las ruinas del «Palacio de Manzanares el Real», al pie de la magnífica región de La Pedriza de Manzanares; pero, sobre todo, he hallado las ruinas del albergue y palacio de Sierra Morena, debajo del puerto de Muradal, casi exactamente en el campo de batalla de Las Navas de Tolosa, palacio mencionado como un modelo de seguridad y de protección para los viajeros, por Andrés Navagiero, que fue embajador veneciano en la corte de los Reyes Católicos y que consta en todos los libros de viajes de por entonces, así en la Geographia Blaviana, como en el Theatrus de Abraham Ortelius, que viene a ser, como si dijéramos hoy, el Stieler y el Baedeker de aquellos tiempos. Las ruinas de los «palacios» debajo del puerto de Muradal me impresionaron particularmente. Volvía yo de Andalucía de buscar las huellas de la colonización de Carlos III, 58 Constancio Bernaldo de Quirós había pasado los terribles días del verano en la «sartén de Andalucía» y al hallarme bajo el reparo sombrío de los «palacios» recordé un versículo del Corán que mi maestro en Tánger me había hecho repetir muchas veces, señalando su belleza: «¿has visto cómo Nuestro Señor misericordioso extiende a tu alrededor la sombra?», y como si la sombra del árbol y del edificio fuese poco, pasó también sobre nosotros la sombra de una nube que nos obsequió con las deliciosas primeras gotas de lluvia del otoño. Dejemos ya, pues, a los golfines; vamos a otra región que también nos enseñará una nueva dinastía de bandidos: los monfíes de La Alpujarra. Ahora nos encontramos en el Reino de Granada. La Alpujarra es la maravillosa región que se sitúa entre la vertiente meridional de la gran Sierra Nevada y la vertiente septentrional de la minúscula Contraviesa, pequeña alineación montañosa que la separa del Mediterráneo. Toda ella está dominada por la gran Sierra Nevada, la mayor de las alineaciones montañosas de España. Los romanos la llamaron Soloriens, o el país del sol naciente, los árabes Xolair y algunos otros geógrafos, árabes también, le dicen las montañas del sol y del aire, en la cual señorea la cima que lleva el nombre del rey moro Muley Hacén. En España, las grandes cumbres unas veces llevan nombres de dioses de la vieja mitología muerta y completamente olvidada, como el Aneto de los Pirineos, como el Andévalo de Huelva, que recuerda a Endovélico, como el Teleno de León, que recuerda, a su vez, a un Marte de aquellos días. Otras llevan los nombres innumerables del santoral cristiano por razón de las ermitas construidas en su base o en sus cumbres; algunas tienen nombres de héroes, de grandes héroes históricos, Roldán en los Pirineos, Almanzor en la maravillosa sierra de Gredos de mi querida provincia de Ávila. Pero aquí el nombre que lleva la cima superior de Sierra Nevada y de España entera, es la de ese rey moruno de Granada, Muley Hacen, cuya historia fue toda una tragedia. Parece que el rey misántropo viejo, ciego, cansado de las ingratitudes de los hombres, pidió a su favorita, la sultana Zoraida, Una pluma en el exilio... 59 la antigua Isabel de Solís de los cristianos, que en la hora de su muerte le sepultara allí donde jamás pudiera sentir la planta de un ser humano. Isabel de Solís es también una hermosa figura nuestra. Unos dicen que era la hija del Alcaide de la fortaleza de Martos, secuestrada por los moros; otra versión más plebeya asegura que no era sino una pobre niña cristiana cogida por unos almogávares granadinos junto a una fuente fría, como en la canción, casi en las murallas misma de Aguilar de la Frontera, hermosa ciudad andaluza que se extiende en espiral hasta la cumbre de un cerro donde se abre su maravillosa plaza, en polígono regular, con cuatro entradas a los cuatro puntos cardinales. La niña fue llevada a Granada y vendida como esclava, fue a parar a La Alhambra, al maravilloso palacio de La Alhambra, en calidad no más que de humilde sirviente. Muley Hacen, una noche, se hallaba en la maravillosa torre de Comares, que es uno de los cuentos de hadas que más pueden desearse, hizo que sus eunucos le llevaran aquella muchacha de quien se encaprichó al pasar y cuando horas después la muchachita se retiraba de la torre de Comares a su pobre aposento de La Alhambra, las odaliscas, celosas de aquel interés que le mostraba el Sultán, cayeron sobre ella azotándola bárbaramente y dejándola casi sin sentido. Días después llegaba la fiesta del Aid-el-Kebir, la fiesta de la concepción de Mahoma, en la cual era costumbre de la corte granadina celebrar una especie de besamanos donde los nobles y las personas prestigiosas del país acudían a ofrecer sus respetos al Sultán y la favorita. Cuando el Visir preguntó a Muley Hacen quién quería que celebrase con él la fiesta de Aid-el-Kebir, Muley Hacen no nombró a la sultana Aixa, la horra, la madre de Boabdil de quien de hecho estaba separado; tampoco nombró a ninguna de las bellezas ardientes de que su harem era rico, sino que se limitó a decir sencillamente la Romía, es decir, «la romana», la cristiana. Desde aquel día la Romía no se separó de Muley Hacen un momento. Nuestro gran lírico, un poco superficial no obstante su grandeza, don José Zorrilla, en su poema La Alhambra, ha dedicado unos maravillosos versos musicales a la pintura de la sultana 60 Constancio Bernaldo de Quirós Zoraida, el «Lucero de la Mañana», que éste fue el nombre dado después a doña Isabel de Solís en la corte de Boabdil, a la que describe como una belleza acabada, como si los hombres no tuvieran que temer sino de la belleza de las mujeres, como si eso, la belleza, con ser lo que es, fuera lo único que ata a los hombres a las mujeres. Zoraida poseía tal vez algún secreto sexual; poseía, mejor, un maravilloso talento natural que hizo de ella la inseparable y feliz consejera de Muley Hacen; y cuando el sultán dejó el reino de Granada a su hermano, el Zagal, y se retiró al Laujar de Andarax, en La Alpujarra, la llevó consigo y ésta fue la persona a cuyo celo encomendó Muley Hacen el cuidado de que lo enterraran en la cumbre más alta de la Sierra, a 3,481 metros sobre el nivel del mar, el Mediterráneo, que en todas las tierras que encuadra no tiene otra cumbre más alta, incluso el terrible Etna, el gran volcán de la isla de Sicilia. Desgraciadamente hay algunos textos poco conocidos que sí, por una parte, nos demuestran que la sultana Zoraida no fue hermosa como quería Zorrilla sino, por el contrario, una mujer que «no tenía buen gesto», según dice un historiador que la vio y la trató mucho. Por otra, nos describen la caravana desde el Laujar de Andarax, a través de La Alpujarra, de una pobre mula cargada con el cadáver atravesado de un viejo y seguida de un arriero moruno que no era sino el porteador a una de las randas, de los cementerios más pobres de Granada, del cuerpo del real misántropo. A pesar de lo cual, todos aquellos que, lo mismo que el ingenioso hidalgo, nos complace más ver en cualquier bacía de barbero el yelmo de Mambrino, todos los que trabajamos por la ilusión y la belleza seguiremos creyendo que el cuerpo de Muley Hacen reposa bajo las nieves casi eternas de la cumbre superior de Sierra Nevada. Hablemos ya de los monfíes. ¿Quiénes eran los monfíes? Eran hombres de presa que no aceptaron nunca las capitulaciones de los Reyes Católicos con Granada, que se lanzaron al monte, que persiguieron a los cristianos, y sobre todo prepararon la gran revuelta, la rebelión de los moriscos alpujarreños. Fueron aquellos que, como dice don Pedro Antonio de Alarcón, dejaban todas las Una pluma en el exilio... 61 noches las huellas de sus babuchas sobre la nieve inmaculada del Mulhacén, del Veleta y de La Alcazaba para ir y venir y organizar el levantamiento de los moriscos. De algunos de esos monfíes, sus nombres han llegado también hasta nosotros. Sabemos quiénes fueron y cómo se portaron, sabemos del Partal de Rariles, del Nacoz de Nigüelas, de todos aquellos que fueron compañeros de don Fernando de Valor, de Abenhumeya, los compañeros de Fáraq ben Fáraj, los compañeros de Aben Aboó, los héroes, así hay que llamarlos no obstante ser de una raza y de una religión distinta, que militaron contra Felipe II, contra don Juan de Austria, contra el Marqués de los Vélez, insurrección valiente en un pedazo de tierra que se llamó precisamente «La Alpujarra», no por ninguna reminiscencia con los Alpes, como han querido algunos, sino porque «Alpujarra» quiere decir en árabe, la brava, la indomable. Y vamos a dejarlos ya, porque nos aguardan todavía en la antesala, como si dijéramos, las dos últimas figuras que quiero mostraros hoy: Roque Guinart y el Capitán Rolando. Dejemos, pues, la Sierra Nevada. En el gran circo de montes, sobre las pizarras ennegrecidas y brillantes, sobre el vestisquero candente, reina inmenso, infinito y poderoso, en su silencio eterno, el mediodía; pinos y abetos, sin un soplo de aire, se yerguen en el suelo que les sostiene, sólo murmura con un débil son de lira el agua tenue que fluye entre las guijas. Ahora nos encontramos ya casi en las puertas de Barcelona. Este episodio de mi conversación será quizás el más conocido de todos, porque consta en la segunda parte del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. La figura de Roque Guinart, el bandido catalán que se muestra casi a las puertas mismas de Barcelona no es, en manera alguna, una invención de Miguel de Cervantes, es un personaje real, auténtico; pero no es francamente un bandido, sino un bandolero, un fruto de aquellas divisiones entre bandos rivales que ensangrentaron y perturbaron las relaciones de todas o casi todas las regiones españolas. En Cataluña era entonces la división entre los Niarros y los Cadells, es decir entre los partidarios del Obispo de Vich y los 62 Constancio Bernaldo de Quirós partidarios de la Casa de Moncada, que quería lograr la extensión de su casa de la jurisdicción episcopal. Roque Guinart era un Niarro, era un partidario del Obispo de Vich, como lo fue otro de los más nombrados bandoleros catalanes de esa propia época, don Juan de Serrallonga. Frente a esas dos figuras de bandoleros tan prestigiosos, los Cadells no pueden oponer más que la de mala Sanch. Todo eso, los autores catalanes que han cuidado con más esmero que los andaluces de la reconstrucción de su historia, incluso en sus detalles más leves, consta en un curioso libro de don Luis María Soler, titulado con el nombre personal del primero de los bandidos: Perot Roca Guinard. Roque Guinard era un bandolero noble. Ya saben ustedes cómo se comportan con Sancho, con don Quijote, con los capitanes que van a Italia, con los religiosos que van a Roma, con la esposa del Regente de la Vicaría de Nápoles, y como hace decir a Sancho Panza aquellas frases, verdaderamente ejemplares, de que la justicia es tan necesaria para la vida social humana, que es preciso que la tengan hasta los propios bandoleros en su seno. Por último, ya no tenemos sino al Capitán Rolando. El Capitán Rolando, por el contrario, es un personaje de ficción, un personaje de fantasía, creado por Lesage, el autor francés que inspirándose en los elementos de la antigua novela picaresca española compuso la suya, no por eso menos interesante, Aventuras de Gil Blas de Santillana. Apenas salido de Oviedo, Gil Blas de Santillana, sobre su mula, camino de su destino, el autor nos presenta escenas sumamente fantásticas de bandoleros en una región que quizás es la que más exenta ha estado siempre de esa plaga en toda España; me refiero a la cordillera cántabroastúrica, tan pintoresca. Gil Blas de Santillana atraviesa la cordillera, no por el Puerto de Pajares, que es en su tráfico muy posterior, sino por otro bellísimo paso que llaman en el país el Puerto de Leitariegos, de los porteadores de leche, cercano a la maravillosa región donde duermen los encantados Lagos de Somiedo. Allí es asaltado por la tropa de bandoleros, internado en una caverna completamente artificial, de la cual se escapa merced a su malicia y más tarde Una pluma en el exilio... 63 vuelve a encontrar la figura del Capitán Rolando hallándose en Madrid, muy apurado. ¿Por qué, pues, dedicar nuestra atención a este personaje que decimos y repetimos que es absolutamente gratuito? Sencillamente por una razón, y es porque, aún cuando casi siempre las cosas se describen allí donde están mejor caracterizadas, a veces sucede lo contrario, y allí donde está menos caracterizado un mal social o un defecto teratológico, allí es donde se presenta con insólita rareza, más llamativo. Los que hayan asistido a mi cursillo de Criminología recordarán como, por ejemplo, el terrible caso de Garayo, el «Sacamantecas», el sádico de la criminología española, se presenta precisamente en la región más casta y más tranquila de toda España, nuestra provincia de Álava. Del mismo modo, en esa región donde Lesage pone una figura inventada por él de bandolero, al cabo de los siglos, a principio del siglo xix, se dio un caso esporádico e interesante de bandolerismo colectivo, casi bandolerismo corporativo de todo un pueblo que sale a un camino a perseguir y a despojar la mala de Astorga. Ese es el caso de Campazas, el pueblo famoso por llevar el nombre de aquel predicador de quien el Padre Isla se sirvió para hacer, con respecto a la plaga de los malos predicadores, algo de lo que Cervantes hizo con los libros de caballería. Y nada más hoy. Hemos cumplido nuestro programa. El día próximo, como anuncié, vamos a ver de qué manera, mientras todos esos focos de bandolerismo de Cataluña, de La Jara, de los Montes de Toledo, de la cordillera cántabro-astúrica, se van borrando y desapareciendo de tal suerte que no queda nada de ellos a comienzos del siglo xix. En cambio, en Andalucía persiste ese mal, no sólo en el siglo xix, sino en el siglo xx, por lo menos hasta el año en que yo dejé España, hasta el año 1937. Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vol. IV, julio-diciembre de 1940, Fascs. III-IV, pp. 315-329. El asilo diplomático de los Imbeles Las instituciones jurídicas, como creaciones sociales que son, semejantes a los seres vivos, nacen y perecen; y, en el curso de su existencia dilatada, adaptándose siempre al medio, asumen expresiones distintas, que puede decirse son el signo de cada tiempo. El derecho de asilo de los malhechores en los lugares sagrados, ha durado tantos siglos acaso cuantos cuenta de edad la historia escrita, a lo largo de varios ciclos humanos, semejantes, en su respectiva escala, a los períodos de vida de la Tierra. Mientras la reacción social jurídicamente organizada contra el delito, mientras la pena fue, sencillamente, un mal opuesto a otro mal, el del delito, y un mal, a veces, que trataba de exceder a su antecedente; si la justicia pudo imponerle, la piedad le atempero con los múltiples recursos ingeniosos de las instituciones de impunidad de que tan rico fue el Derecho antiguo. Así, las treguas judiciales, que suspendían los rigores procesales y penitenciarios durante días particularmente evocadores de la piedad cristiana. Así, el asilo en los templos, que envolvía al culpable en un ambiente de inviolabilidad contra los ministros judiciales. Así, por último, hasta en los instantes más fatales, la rotura de la cuerda en la horca, interpretada como una divina ordalía en que manifestaba el perdón supremo de la Divinidad; o bien la demanda de matrimonio con el reo dirigida al tiempo de la ejecución de la pena por una moza de la mancebía, extraña asociación de ideas – 65 – 66 Constancio Bernaldo de Quirós de la pintoresca y atractiva Edad Media, complicada y sutil como una catedral gótica. Pero todo esto pasó a medida que la penalidad ha ido orientándose en nuevas direcciones. Las iglesias «frías», como entonces expresivamente se decía, esto es, sin calor, sin derecho de asilo, las iglesias «frías», que hasta en el siglo xvii eran la excepción, hoy son la regla sin ella; y sería preciso retornar a países de evolución social y jurídica muy atrasada para encontrar lugares de asilo a malhechores, tales cuales los que yo mismo hallé en Marruecos, recién asumido por España el protectorado sobre Yebala: el asilo en las kubbas, en las zauias, o, sobre todo, el asilo a pleno aire libre, ante una piedra, un arroyo, un árbol de recuerdos sagrados inmortales, por ejemplo, el acebuche de la cabila de Uadras, próximo al famoso Fonfak de Ain Yedida, en cuyas raíces tropezó, dando con su santa carga en el suelo, el mulo en que cabalgaba Muley el Arbi, el gran santo de la comarca. Pero nuestro tiempo no ha sido tan feliz que logrará ahuyentar de sí otros riesgos más peligrosos para los hombres que los derivados sencillamente del delito. El delincuente, en los días del nuevo Derecho penal, no puede sentir el terror pánico ante la pena de los viejos tiempos; y el delito mismo, a su vez, pierde importancia cada día ante el ciudadano actual, mejor protegido por el conjunto de las instituciones preventivas y represivas del orden jurídico. El monstruo de ahora vuelve a ser la guerra; la guerra, civil o no civil, pero incivil siempre, y cada vez más monstruosa, como un dragón de los tiempos fabulosos olvidados, desde que, excediendo de los límites a que la habían reducido las antiguas concepciones del Derecho de Gentes, como un duelo entre ejércitos regulares, se ha convertido en la guerra totalitaria que lleva, sobre todo, por el cielo, con la aviación, como un castigo inevitable; más aún como un castigo sin culpa. Una vez más, en nuestros días hemos visto cómo las ciencias morales, adelantándose a las materiales, logran una adaptación beneficiosa, sin la cual sólo queda la alternativa de perecer, puesto que este dilema, adaptarse o morir, es la ley fatal de la vida. Una pluma en el exilio... 67 En tanto que la Ingeniería y la Arquitectura buscan y ensayan para nuestros descendientes los artificios de construcción que a nuestros antepasados supieron dar la sensación de seguridad, a prueba de toda agresión, procurada por murallas ciclópeas, como las de la noble y hermosa Tarragona, en la feliz edad en que sólo se conocía la guerra superficial, horizontal, pero no la guerra vertical que desciende del cielo, el derecho y la diplomacia señalan ya su primer sentido en este sentido, transportando fuera de los ambientes bélicos, por una nueva aplicación del principio del asilo a los incapaces de pelear por su edad infantil, que les coloca más allá y por encima de todas las luchas humanas. La legación en Madrid de la República Dominicana, por la feliz iniciativa del generalísimo Trujillo, marca este acontecimiento memorable, en que colaboró también la España Republicana, consagrando un estado de derecho llamado a desarrollos interesantes. Los profesionales del Derecho de Gentes, que son tantos y tan selectos en América, tienen ahora un nuevo tema que desenvolver, como base para futuras declaraciones y convenciones internacionales. Séame permitido anticipar para este tema en nombre de «Asilo diplomático de los imbeles», recogiendo del lenguaje castellano un latinismo, quizás algo arcaico y reservado hasta hoy al tono elevado de la poesía, pero poderosamente significativo para expresar la incapacidad de guerrear por condición orgánica. Muchas, y no felices, a veces, serán las cuestiones que suscite la reglamentación de esta nueva forma, llamada a ser definitiva con toda la posible fijeza, grata y necesaria al Derecho, como un sistema de planos y artistas que es, al modo de un cuerpo geométrico, cristalino. ¿Hasta qué límite de edad debe extenderse la protección? ¿Deberá concederse estrictamente a los niños, o podrá prolongarse hasta la adolescencia, si no cabal, por lo menos en su zona más próxima a la infancia que a la pubertad, usando, una vez más, la antigua distinción de la sabiduría romana? ¿La edad deberá apreciarse sólo con el criterio cronológico, o biológicamente, por el contrario, atendiendo al desenvolvimiento 68 Constancio Bernaldo de Quirós individual, tal cual querían, ya que acabamos de hablar de los romanos, los antiguos jurisconsultos nacidos de la escuela de Masurio Sabino? ¿Qué hacer con los que traspasen el límite de la edad durante el tiempo de asilo? ¿Hasta qué punto deben ser administradas las hembras al disfrute del nuevo beneficio, siempre que no se trate de madres de niños lactantes, caso en el cual su suerte debe ir indisolublemente unida a la de sus criaturas? ¿Hasta cuál otro los ancianos pueden merecer asimismo la conceptuación de Imbeles? He aquí una primera serie de cuestiones referidas exclusivamente al sujeto activo del Derecho, a la cual, necesariamente, sucederán otras y otras, para la reglamentación del ejercicio del mismo, resolviendo las distintas dudas que la experiencia vaya presentando. Mas si se quiere que el germen, que la nueva institución fructifique, desarrollándose en un clima próspero, no olvidemos que todas merecen considerar y resolverse con ánimo generoso, como expresión de un acto entusiasta y confiado, tal cual el generalísimo Trujillo, en su feliz iniciativa, le concibió y apoyó durante los largos meses de una gran tragedia sangrante. Revista Jurídica Dominicana, Vol. III, Núm. 1, ro 1 de enero de 1941. Criminalidad femenina N. de R. El Dr. Constancio Bernaldo de Quirós, renombrado penalista español y actual catedrático de Legislación penal comparada y de Criminología de la Universidad Nacional, ha escrito especialmente para Revista Jurídica Dominicana el interesante trabajo que bajo el título de ‘Criminalidad Femenina’ ofrecemos a nuestros lectores. Huelga ponderar los méritos de este eminente penalista, pero sí hemos de decir que los Dres. Constancio Bernaldo de Quirós, residente en Ciudad Trujillo, Mariano Ruiz-Funes, residente en Ciudad de México, y Luis Jiménez de Asúa, residente en Buenos Aires, son de los valores más altos con que España interviene en los campos de las ciencias penales, y sus nombres se citan con reverencia en todas las obras generales o monográficas que se escriben en lengua castellana, en interés de lograr una legislación penal más en consonancia con la evolución social que está viviendo el mundo. I Son pocas, en las grandes galerías de pinturas, las representaciones de nuestros primeros padres: Adán y Eva. Los ilustres maestros de los buenos tiempos, que se complacieron en mostrarnos desnudos los hermosos cuerpos de las diosas y las simples mortales armadas de los dueños del Olimpo, aquellas que, a cual – 69 – 70 Constancio Bernaldo de Quirós más hermosa, repitieron sin saciarse la Venus y las Junos, las Ledas, las Dánaes, las Europas, se diría que retrocedieron de ordinario cuando, frente a un desnudo de mujer, debían oponer otro de hombre, y, sobre todo, un hombre y una mujer representativos de toda la humanidad, en las dos mitades en que se encuentra dividida. Claro es que no faltan ensayos, pero, en general, la ejecución nunca ha sido enteramente lograda, de suerte que, en el conjunto de las grandes obras maestras de la pintura, ninguna es una exhibición de Adán y Eva. Pudiera ser la causa profunda de este relativo fracaso la índole misma del antagonismo sexual, por el cual la figura del varón, por su morfología superior, es más propia del dominio de la escultura, en tanto que la de la mujer, por su colorido más exquisito, pertenece con preferencia a la pintura. Como quiera que sea, las cosas están así. Aunque debamos lamentarlo, Miguel Ángel nos dará una Eva deficientemente femenina; Leonardo, un Adán poco varonil, obediente, una y otra figura a las cualidades de sus respectivos creadores. Tal vez el mejor maestro para el caso sería Rubens, de quien dijo Baudelaire: Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse. Ante este Adán y Eva imaginarios de Juan Pablo Rubens que nos suponemos, la grande y suprema obra biológica, la diferenciación sexual en lo más alto y noble de la creación, se muestra sugestiva y apasionada, aun estando privada necesariamente de atributos expresivos, como el movimiento, el pensamiento y la palabra, que el dibujo y el color apenas logran insinuar remotamente. Adán y Eva, mitades de una sola especie, son en todo análogos y distintos, como un segundo misterio, el de la dualidad sexual, que no cede al de la Trinidad divina sino en que éste es más complejo aún, como el número tres lo es al dos, y por cernirse, además, en un plano muchísimo más alto, inaccesible, donde sólo un único mortal, Dante Alighieri, llegó a aproximarse, deslumbrado, al inmenso resplandor del dogma. ¡Gran maravilla a sí mismo, a su medida, la de aquella dualidad del hombre y la mujer! ¡Y maravilla también que todo su prodigio sea, en definitiva, el secreto de las minúsculas, de las imperceptibles hormonas Una pluma en el exilio... 71 sexuales que segregan las glándulas opuestas correspondientes, llevando, a través de la sangre, todo lo más específico, modelándole a su imagen y semejanza, según correspondencias somáticas y funcionales indeclinables! Traducir a palabras vulgares la quinta esencia profunda y última de cada una de las dos mitades, es del todo imposible, hoy por lo menos, aunque un día pueda llegar en que lo que es inefable ahora, se acerque más a la expresión correcta. Hoy por hoy, casi sólo sabemos decir que, en función con la inercia de las hormonas sexuales femeninas y la movilidad propia de las varoniles, la mujer es más estática, más pasiva; y el hombre más dinámico, más dotado de actividad. Pero inmediatamente después precisa añadir que cada unos de los dos sexos, en su respectiva endocrinología segrega, aunque en proporciones distintas, hormonas de su propio signo sexual y del contrario; las primeras, más abundantes, pero no exclusivas; las segundas, más excepcionales, pero jamás reducidas a cero; por donde la realidad nunca puede mostrarnos hombres ni mujeres «cien por cien» como si dijéramos, pues unos y otros siempre están más o menos afectados de rasgos sexuales contrarios que, el exagerarse más de lo debido, producen los llamados «estados intersexuales»: los andróginos y las ginandras, y hasta los que son, a la vez, Afrodita y Hermes, Venus y Apolo. Diríase que en el interior de cada glándula sexual trabaja el genio de la vida, como los gnomos de la montaña que forjan en el interior de las grandes geodas los cristales de roca y las gemas preciosas. El genio de la vida que vive en esas glándulas íntimas, produce en cada variedad humana lo varonil y lo femenino en proporciones distintas, cuya superabundancia determina, al fin, el sexo: la Eva o el Adán que cada uno de nosotros somos, ansiosos del contrario, como el pino enamorado de la palmera en el bellísimo «lied» de Enrique Heine, o como, en las décimas de Calderón, más bellas aún, cuando el príncipe Segismundo, en «La vida es sueño», criado en la torre solitaria de un monte fragoso, ve por primera vez una figura de mujer que reduce en el acto su fiereza. 72 Constancio Bernaldo de Quirós II Ante todo, resalta la diferencia cuantitativa. Las mujeres delincuentes son mucho menos numerosas que los hombres criminales. La lectura diaria de los periódicos, la confrontación de las estadísticas, el número y el volumen de los establecimientos penitenciarios respectivos, lo demuestran. En media hora, la galera de Alcalá de Henares exhibía ante el visitante, alineadas a lo largo de los muros de un par de largas estancias, el centenar, o poco más, de mujeres condenadas a penas aflictivas, parricidas, infanticidas, envenenadoras, que todo el país, España entera, con sus veinticinco millones de almas, producía de continuo. Mientras, en cambio, eran muchos millares los hombres de suerte gemela aislados en las celdas respectivas de muchas prisiones, o agrupados en grandes masas en las galerías de los establecimientos de aglomeración. Acaso no sería exagerado calcular, en general, en una décima parte del total la participación de las mujeres. No en vano, a medida que las mujeres, saliendo de la casa propia entran en la vida, últimamente esta desproporción tiende a alterarse en el sentido de elevar el porcentaje de las mujeres. Todavía, empero, la mayoría confinada en el hogar vive y muere bajo las palabras sencillas y solemnes de las antiguas lápidas sepulcrales romanas que cubren los restos de antiquísimas matronas: lanan fecit, domum mansit, es decir, «cuidó de su casa, hiló». Todavía, repetiremos, el mayor núcleo de las vidas de mujeres nos recuerda la gran melancolía de aquel cuadro de Adán, en Luxemburgo, de París, La hija del barquero, que nunca hemos podido mirar sin una emoción profunda. La hija del barquero, joven y hermosa, vive pasando el río todo los días, muchas veces de una a otra orilla, sin ver más mundo que éste, tan limitado, en tanto que el río mismo fluye, sin descanso, leguas y leguas, hasta su mar, perdiéndose en una lejanía que promete a cada meandro de la corriente cambios de perspectivas diferentes. Es bien sabido como, para restablecer el equilibrio entre las manifestaciones inmorales de los dos sexos, César Lombroso sumó al número de las mujeres delincuentes el de las prostitutas, Una pluma en el exilio... 73 estimando la prostitución como un equivalente de la criminalidad en el sexo femenino. Es sabido también como ese equivalente, ese sustitutivo de la criminalidad que es la prostitución, sería, en realidad, un sustitutivo inferior después de la interesante demostración de la inferioridad biológica, social y moral de las prostitutas en relación con las ladronas, que hizo la Dra. Paulina Tarnowsky hace ya no pocos años. ¿Sería este momento propicia ocasión para tratar las relaciones de la prostitución con la delincuencia? Quizás sí, quizás no. Es demasiado asunto, por el momento, encajar en el cuadro, ya amplio de por sí, que trazamos en este ensayo, la perspectiva de la grande y fea prostitución vil, en su compleja, vergonzante simbiosis con la vida social, sirviendo en ella, sobre todo, como verdadero jardín de los suplicios de la carne, para saciar las voluptuosidades, la «libido» desviada de la falange de psicópatas sexuales: los sádicos, los masochistas, los exhibicionistas, los fetichistas evocadores y reproductores en el interior del prostíbulo de la escena decisiva, a veces harto compleja y desviada, en que recibieron el trauma que marcó su sexualidad como a golpe de martillo, para siempre, en las profundidades de su alma. Dejemos, pues, ese problema accesorio a un lado. Lo cierto es que si, como parece justo, a la delincuencia de los varones se sumarán los otros equivalentes que el delito debe tener así mismo entre los hombres, el desequilibrio volvería a reproducirse y no habría manera de corregirle. III Un paso más en la comparación que estamos llevando a cabo nos permite apreciar que la criminalidad de las mujeres no sólo es menor que la de los hombres, sino también más monótona, más pobre en colores y matices. Descomponiéndose a través del prisma de su peculiar personalidad, del prisma de tres caras de los instintos biológicos elementales: nutrición, reproducción, lucha. La delincuencia femenina proyecta un espectro más reducido, 74 Constancio Bernaldo de Quirós de menor abundancia cromática que la de los hombres, espectro femenino centrado casi exclusivamente en las modalidades delictuosas de motivación sexual y con desarrollos mucho menores que los que en los varones toman los que se derivan de la codicia y, sobre todo, de los odios, cual los odios étnicos, políticos y sociales, alejados de la lucha de los sexos, única en que la mujer se encuentra complicada siempre, toda su vida. Cierto, repetiremos otra vez, también últimamente las mujeres van tomando una participación mayor cada día en los movimientos políticos y sociales, de tal modo que la galería de grandes figuras delincuentes de ese tipo se ha enriquecido en los años últimos con interesantes rostros femeninos. Recordemos en la historia revolucionaria de la Rusia zarista los nombres de Sofía Peroskaia, de Vera Zasulicht y hasta el de Catalina Bretcko Brechkoskaia, «la abuela de la revolución», a quien sacó de Siberia en 1917. Pero todo eso no sólo es excepcional, biológica y socialmente considerado; no sólo es un producto accesorio, circunstancial, de las naturalezas intersexuales, intermedias, de que hemos hablado antes, y de momentos de crisis sociales que exageran la actividad de todos, sino que, además, con frecuencia también no pocos de esos casos podrían reducirse a una última y profunda raíz sexual, como por ejemplo, en aquellas «esposas-vírgenes» de los días nihilistas más cálidos, cual la hija del gobernador de Yrkuts, aquella deliciosa y frágil muchachita, tan inteligente, tan entusiasta, que procuró a Bakúnin la fuga desde el interior de Siberia, que le acompañó a través de China y del Japón, que poco después se casó con él, que no le abandonó nunca, pero a quien nunca perteneció carnalmente. De suerte que si es cierto el cherchez la femme, el «¿quién es ella?», en todo o en casi todo delito de varón, todavía lo es mucho más en los de las mujeres, el cherchez l’homme, el «¿quién es él?», «¿dónde se halla el macho?». «Unirse con el deseado, separarse del no deseado», las dos situaciones opuestas que, según el Santo Buda, hacen correr lágrimas suficientes para llenar la cuenca de los cinco grandes mares, esto es, en definitiva, todo el espectro en que se descompone la criminalidad de las mujeres. Una pluma en el exilio... 75 Si concedemos el valor de un teorema a esta proposición que no habremos sabido demostrar suficientemente, pero que a diario recibe la prueba experimental de la crónica del crimen, podremos derivar de ella tres corolarios importantes. El primero es que la delincuencia femenina está casi del todo agotada y cerrada entre los años que dura la vida sexual de la mujer, desde la llegada de la pubertad hasta los días de la menopausia, esto es, mientras dura el régimen monárquico de su existencia. El segundo corolario sería que, por tanto, la delincuencia femenina se revela principalmente en las épocas críticas de la fisiología peculiar del sexo: el período menstrual, el embarazo, el puerperio, la lactancia; finalmente, la crisis del climaterio que precede a la menopausia. Como un escolio, una nota al corolario que acabamos de expresar, añadiremos que, por lo mismo, es justo que algunos códigos penales modernos, como el de Colombia o como el de Defensa Social de Cuba, enumeren, entre las circunstancias de atenuación de la responsabilidad penal, esos estados críticos, bien en una discreta alusión, como en Colombia, bien nombrándolos uno por uno, como en Cuba. El tercer corolario del teorema fundamental nos dice que, el revés de lo que sucede en el sexo masculino, en que los casados dan las cifras menores de la delincuencia, en las mujeres el estado civil matrimonial eleva sus índices delictivos, creando para ellas las difíciles situaciones morales que suelen resolverse en el delito. IV Quisiéramos bosquejar ahora la casuística elemental de la delincuencia de las mujeres. Biológica y hasta lógicamente considerada esta delincuencia, el primero de los grandes crímenes femeninos es el que pudiéramos llamar «el parricidio Beatriz Cenci», poco frecuente por su propia monstruosidad, pues es sabido que, en general, las cifras de un delito, y hasta su regularidad, están en razón directa de su gravedad propia. 76 Constancio Bernaldo de Quirós Los modernos psicoanalistas del delito insisten todos, o casi todos, sobre la vaga, remota y efímera tendencia incestuosa de la libido infantil, tan desconcertante. Hablamos del «complejo de Edipo», de Freud o del «complejo de Electra», de Yung: el uno para los niños, el otro para el sexo inverso. En cambio, creo que no se ha hablado aún bastante, por parte de los moralistas, de un fenómeno contrario, inverso: el incesto del padre con la hija, mucho más frecuente de lo que se cree en los bajos fondos sociales. Estudiando yo la «mala vida en Madrid» hace ya muchos años, tuve ocasión de conocer bien ese triste tema que, por fortuna, no se repite en iguales proporciones en el caso contrario de la madre con el hijo. La más de las veces, se trataba de un incesto casi automático, casi en estado de sonambulismo, podríamos decir, dadas las condiciones de promiscuidad de lechos y de alcobas en las clases pobres. En otros casos, llegamos a fijar tres o cuatro situaciones o escenificaciones de incesto preparadas por los padres para aprovechar el torpe fruto que de ellas se desprendía. Tal padre había desflorado a su propia hija como medio de comprobación de la integridad virginal de ésta, comprometida por el asedio del novio. Ese fue también, por cierto, el caso de la relación incestuosa entre el tristemente famoso capitán Sánchez y su hija María Luisa, en aquel terrible suceso de descuartizamiento criminal en que se mezclan, en una macla monstruosa, la pasión del juego, el erotismo patológico y el gusto por la sangre, que vio horrorizado el Madrid de 1913. Tal padre, en cambio, para remedio de su viudez, realizaba con su propia criatura una sencilla sustitución de valores, a fin de eximirla de madrastra. La situación se prolonga así, las más de las veces, vergonzante. Pero a veces, ¡cuántas!, ¿acaso una por mil?, sobreviene dentro de ella el crimen «Beatriz Cenci», que llamaremos así en memoria de la desgraciada y juvenil Patricia romana del siglo xvi de quien el Guido nos dejó un retrato tan conmovedor y a quien no valió para salvar de la pena capital todo el talento de Próspero Farinaccio, con su teoría del Iter criminis, según la cual los crímenes graves van precedidos siempre de otros menores, por lo cual, Una pluma en el exilio... 77 Beatriz debía ser inocente del parricidio de que se le acusaba en defensa de su honor y en venganza de su deshonra, puesto que antes no se la había conocido la más leve falta. El parricidio «Beatriz Cenci», o sea, la muerte del padre incestuoso cometida por su propia hija ultrajada, no sería una especie penal desconocida en la República Dominicana, a juzgar por algunas casuísticas criminales de la región de El Seibo, recogida por el procurador fiscal Prestol Castillo, en un estudio muy apreciable.1 Tenemos a continuación otro crimen mucho más frecuente: el infanticidio honoris causa, propio de los ambientes sociales de moral sexual intransigente con las madres solteras, obrando sobre naturalezas torpes, deficientes, incluso y sobre todo, desde el punto de vista endocrinológico, en la secreción de aquella hormona, la gonadotropina, propia de la hipófisis, a la que, por lo mismo, suele calificarse de glándula del amor maternal. En los ambientes urbanos, en cambio, mucho menos influidos por aquella. Revista Jurídica Dominicana, Vol. IV, Núm. 1, 2do trimestre, junio de 1942. 1 Después de escrito este estudio, durante el mes de mayo, la prensa de la capital ha publicado la noticia de tres violaciones de menores cometidas por sus respectivos padres: las tres en la provincia de El Seibo. Y hemos hallado así mismo un caso de parricidio «Beatriz Cenci» en el libro Alegato lírico del abogado uruguayo, Dr. Diego Cavallo (Montevideo, 1940; p. 45). Más afortunado que Farinaccio, el Dr. Cavallo logró, al cabo, ante el Tribunal de Apelación, la revocación de la sentencia que condenó a la parricida Aída Berta Greco y consiguientemente, la absolución de la misma. Penalidad en el Código Negro de la isla Española I Otra vez, desde que estoy en esta generosa tierra, la sombra del tercero de los Carlos españoles se me aparece en su lejana gloria. Otra vez me convenzo de que ese monarca fue el único, el excepcional, para bien de sus súbditos, entre los de su dinastía. Si la puerta de la Fortaleza Ozama nos hace pensar en todas y en cualquiera de las construcciones madrileñas que ostentan su nombre, la Puerta de Alcalá, la del Jardín Botánico del Paseo del Prado, la antigua Aduana, después Ministerio de Hacienda, ahora la copia del Código Negro sacado de su original, en La Habana, y traída aquí, Ciudad Trujillo, para don Julio Ortega Frier, nuestro gran inteligente en antigüedades y modernidades jurídicas, por el Dr. Javier Malagón, mi compatriota y colega, me pone ante los ojos otro recuerdo. El retrato de aquel Rey, famoso creador de pueblos y decorador de ciudades, le veo ahora, frente por frente, tal como le pintó don Antonio Mengs y le reprodujo en plancha de acero el grabador Carmonán como un aparato bélico de yelmo y de coraza que no acaban de sentar bien, a quien, más hombre de paz que de guerra, en el dominio de las armas no pasó de la escopeta y del cuchillo de monte, para batir la caza mayor y menor del grave encinar del Pardo, o de los montes más agrestes, de Valsaín y Riofrío. – 79 – 80 Constancio Bernaldo de Quirós El Código Negro, en efecto, o el proyecto, más bien dicho, va fechado en Santo Domingo, a 14 de diciembre de 1784, cuando aún el destino del Monarca tenía abierto contra el tiempo un crédito de cerca de cuatro años de vida. El Rey protector de tantos desgraciados, de los jornaleros andaluces y extremeños, de los foreros gallegos, hasta de los gitanos. ¡Oh manes de García Lorca, recordadlo! Se ha acordado esta vez y ha vuelto los ojos hacia los negros y la gente de color de la lejana ínsula Española y sabiéndoles, por una parte, sí, ociosos, levantiscos, hasta agresivos, más, por otra, abandonados y mal corregidos, ha concebido el designio, ¡problema inmenso, álgebra imposible!, de ordenar un Código de Legislación para el Gobierno moral, político y económico de los negros, que, realizando una simbiosis milagrosa, sirviera, a cada una de las dos partes de la sociedad colonial, de protección y defensa contra la otra, en la lucha de razas y de clases que la colonia, entre otras luchas menores, llevaba en las entrañas. La persona a quien la Real Audiencia de Santo Domingo comisionó al efecto, fue a su oidor don Agustín de Emparán y Orbe, el cual, con indudable solicitud, llevó a cabo la obra antes de que se cumpliera un año de recibir el encargo, no sin tomar consejo de los principales hacendados del país, según prevenía la Real Orden. Ignoramos del todo quién fuera ese Emparán, salvo su puesto oficial. A juzgar por su obra, sólo sabemos que no fue, no ya un Jovellanos, que por entonces se hallaba ya en Madrid en plena gloria; ni tampoco un Olavide o un Lardizábal, los dos ilustres magistrados americanos de la época, el uno perulero, el otro mexicano; ni siquiera, bajando más, un Bruna, el terrible «Señor del Gran Poder» de Sevilla, que si bien tuvo el bárbaro rigor de aplicar al desdichado Diego Corrientes, de Utrera, la pragmática, más que centenaria, dictada por Felipe IV contra los bandidos, supo, en cambio, redimirse de esa culpa con su asiduidad por las empresas arqueológicas y artes bellas que aún hacen meritorio su recuerdo en la gran capital de Andalucía. Emparán, en definitiva, debió ser un magistrado vulgar, del montón ultramarino, Una pluma en el exilio... 81 atacado ya, por los años, de plena deformación profesional, especie de arterioesclerosis senil que hace de la amenaza penal el único vínculo útil de cohesión social entre los hombres. La introducción o proemio al Código Negro que tenemos a la vista, es tan ramplona, tan vulgar, que no podría resistir la comparación con ninguno de los documentos similares de la época, de los cuales es siempre rasgo característico la afectada y recargada elegancia, especie de barroquismo literario, que va muy bien y armoniza perfectamente con las portadas arquitectónicas de los edificios contemporáneos. Por fortuna, el autor sabe ser breve; así que, en pocas líneas, teje y desteje la logomaquia irresoluble de la religión, que hace a los negros hermanos de los blancos, y de la ley civil, que transmuta a aquellos en esclavos de éstos. II Tres son las partes de que consta el Código Negro de Santo Domingo, de muy desigual extensión y no siempre debidamente rubricadas. Pero de las tres, una, la central, es ajena a la penalidad apareciendo, con todas sus negociaciones y restricciones a propósito de la personalidad de los esclavos, como un minúsculo oasis entre las otras dos. La parte primera y la tercera son verdaderamente los «libros terribles» del Código Negro, como se dijo de los del Digesto justinianeo, dedicados a los delitos. Estas dos partes aparecen perfectamente destacadas, mostrándonos las dos caras de la penalidad en una sociedad colonial negra en que los dos intereses decisivos que la pena debía defender, eran: la potestad dominical del amo sobre el esclavo y la reverencia debida, en todo caso, al blanco por la gente de color. Aunque lógicamente consideradas las cosas, su orden debiera ser éste, pero el Código Negro dominicano las invierte, tal vez en atención a que el área y el número de las personas a que afecta es mayor en el segundo caso que en el primero. En 82 Constancio Bernaldo de Quirós este documento legal hallamos antes la penalidad relativa a las infracciones contra el respeto debido a los blancos por la gente de color, libre o esclava, y luego, como remate, las relativas al ejercicio de la potestad de los dueños sobre los esclavos. Ciertamente, no nos puede ser hoy muy simpática la fisonomía de una sociedad cuyos rasgos más marcados son esos, entre un conjunto de otros no menos desagradables que va restituyendo momentáneamente ante nosotros la lectura del triste documento que repasamos. Atengámonos, empero, de toda indignación, de cualquier explosión vehemente contra la iniquidad aguda y continua de este Código Negro dominicano, como todos los de su clase. Nuestro deber es considerar en frío el documento, como un fragmento muerto de la época, que ha caído en nuestras manos y hacia el cual dirigimos la curiosidad de nuestros cinco sentidos. Y a la manera que el naturalista, el zoólogo, cuando describe las costumbres de las fieras, la moral del león, del tigre o del lobo, o la de los reptiles venenosos, no se desata en invectivas contra unos y otros, que desempeñan el papel de su especie en el inmenso drama de la circulación de la vida, así nosotros sigamos aquí su sabio ejemplo. Y hasta si fuera posible, aliemos a la impasibilidad del naturista la resignada indulgencia que el historiador debe a las sociedades muertas por los pecados que cometieron. Paz a los muertos, pues, tanto más cuanto que es imposible que el pasado resucite. III Siguiendo el orden del Código, comenzaremos con las infracciones penales contra el deber de respeto debido al blanco por las gentes de color, y consiguientemente, contra los intereses raciales. Muy siglo xviii, pero ya muy atrasada de espíritu en la colonia lejana, la ley 2da del capítulo 1ro, parte 1ra del Código Negro, prohíbe «bajo las más severas penas», las ceremonias funerarias «nocturnas y clandestinas» de la gente de color. Decimos que ese Una pluma en el exilio... 83 precepto es muy siglo xviii, por su arbitrariedad: «bajo las más severas penas», sin expresar cuáles sean esas, ni en naturaleza ni en extensión. «Las penas son arbitrarias en este Reino», decían por entonces en Francia, Jousse y Muyart de Vouglans; y otro tanto podían repetir los prácticos de los demás. Pero agreguemos también que la ley es ya de inspiración regresiva. Don Agustín Emparán da muestras de desconocer el libro de Beccaria, que ya contaba veinte años de fecha; y así mismo las da de ignorar lo que ya es menos excusable, el Discurso sobre las Penas, que dos años antes había publicado en Madrid, con sentido también liberal y humanitario, don Manuel de Lardizábal y Uribe, el «Beccaria Español», nacido en la Hacienda de San Juan del Molino, del Estado de Tlaxcala, en México, en 1738, y muerto en la Corte de las Españas en 1820, después de una brillante carrera en Tribunales y Academias. De otra suerte, si Emparán hubiese conocido esos textos, su ley hubiese sido otra. Para que una ley se cumpla en su integridad, precisa que sea moderada. Tal era la enseñanza nueva. Si la ley es tan excesiva que a una sencilla contravención, como la de acudir al velorio de un hermano de raza, se aplican «las penas más severas», los jueces, que al cabo son hombres, harán lo posible, y hasta lo imposible, por dejarla de aplicar, y la ley caerá en desuso, justamente por exceso de amenaza penal, frustrándose así los propósitos del legislador. No fue otra la causa del extraordinario desarrollo de las instituciones de impunidad que conoció el Derecho antiguo. Cuando la pena capital se prodigaba de tal modo que alcanzaba delitos penados hoy con simples arrestos (el hurto de una oveja en el campo, o el valor de una peseta en la ciudad), bastaba para salvar la vida al reo que se quebrara la soga de la horca, o que una mujer cualquiera y preferiblemente una pecadora, se ofreciera al reo en matrimonio. Las mozas de la casa llana de Sevilla, las Gananciosas, las Carihartas, las Escalantas, conservaron así la vida unos cuantos años más a los Repolidos, los Chiquiznaques y los Maniferros sin número de la graciosa ciudad. Don Agustín Emparán, para garantizar mejor la prohibición de asistir a los velorios negros, hubiera debido escribir: «bajo las penas adecuadas», en lugar de: «bajo las penas 84 Constancio Bernaldo de Quirós más severas». El ideal punitivo que se fijaba ya por momentos allende el Atlántico, era el de la moderación; pero reforzado con el de la certidumbre inevitable de las penas. Más adelante, en la ley 3ra del capítulo 10, volvemos a encontrar otro precepto análogo, reprimiendo con veinticinco azotes de látigo y veinticinco pesos de multa a quien lo consintiere, la asistencia de negros a las fiestas que no se celebraban en público los días feriados, sin duda para evitar la conservación y desarrollo de los ritos secretos africanos. Con igual fin defensivo, la ley única del capítulo 12 impone, con sanciones análogas, la prohibición del machete, en tanto que se encuentra otro instrumento mejor para las labores. Así como otra ley posterior del capítulo 14 castiga el abuso de vender arsénico, solimán o rejalgar (regarxar dice el original bárbaramente), a los negros, así como «entregarles medicina que no sea con firma de médico», para prevenir la tendencia al envenenamiento de que, al parecer, la raza de color había dado pruebas. En el breve proemio que precede a ese capítulo, hallamos la alusión, harto vaga, a un crimen de esa clase cometido en las colonias francesas por un tal «Macandó», nombre que aún se conservaba proverbialmente para aludir a las conspiraciones venenosas. En consecuencia, la ley 1ra del capítulo 12 castiga con cien azotes y multa de diez pesos en favor del Hospital de Negros, el hecho de facilitar solimán (bicloruro de mercurio), rejalgar (sulfuro de arsénico) o arsénico, o cualquier otro veneno, a negro o pardo de cualquier condición, sin advertirlo previamente a la justicia ordinaria. Si el culpable fuese médico, cirujano o boticario, la pena se convierte en multa de cincuenta pesos, con la accesoria de privación de oficio. En todo caso, nuestro Código Negro se refiere siempre a venenos minerales, sin que en él se encuentre alusión a tóxicos extraídos de la flora local, ni, por tanto, aparezca sombra del «sonví» haitiano, el terrible «sonví» de que algún día tendremos que escribir algo. La ley que sucede a la de los venenos, 2da del capítulo 14, declara subsistentes las penas ordinarias de la «legislación nacional» para los casos de participación maliciosa de los blancos en el suministro de venenos a la población de color. Una pluma en el exilio... 85 IV Pasemos ya a las infracciones que pudiéramos llamar «de lesa raza». La serie ascendente de esa nueva clase, se representa así en nuestro Código Negro: 1) reconvenir, contradecir, disputar, o levantar la voz, aún con razón, el negro, el pardo, el mestizo, contra el blanco (párrafo 2do de la ley 10ma del capítulo 3ro); 2) cualquiera otra falta de respeto (ley 7ma); 3) levantar la mano, el palo o la piedra contra el blanco (ley 8va); 4) echar mano a las armas contra el mismo (ley 9na); y 5) levantar la mano, el palo o la piedra el esclavo contra el señor, causándole alguna lesión o efusión de sangre, o abofetear a la esposa o a los hijos del señor (ley 10ma., párrafo 1ro). En ese último caso, el más grave de todos, doblemente calificado por razón del mal causado y de la víctima que le sufre, carece de conminación especial. El Código se refiere entonces a la «penalidad ordinaria». Para los demás tenemos organizado, en cambio, un sistema de penalidad simbólica o expresiva, en razón directa de la gravedad material de la infracción e inversa de la condición racial de los culpables que, comenzando con la simple exposición a la vergüenza pública, sigue con los azotes y acaba con la mutilación de la mano. A fines del siglo xviii, y al otro lado del Atlántico, nos encontramos ahora con la castellanísima institución de la picota, que la famosa Ley de Partidas (4ta, título 31, partida VII) colocaba al término de su escala penal, cual la más leve de las tres menores que, con las cuatro mayores, elevaban al número siete, cabalístico, los recursos penales. Nada más natural que esa reaparición de la picota en América. Conquistadores y colonizadores la llevaban en la sangre, como expresión punitiva de la ley personal, que sigue a los hombres, inseparable, como la sombra. En la crónica de la conquista mexicana de Bernal Díaz del Castillo, cuando los héroes fundan Villa Real de la Vera Cruz, lo primero que hacen, después de demarcar el terreno, esbozar el trazado urbano y elegir los regidores, es elevar la 86 Constancio Bernaldo de Quirós picota: un leño vertical, por el momento, «el árbol infeliz» de los romanos. En tanto que los maestros canteros, más tarde, labran el inolvidable monumento, y muchas veces al buen Ciro Bayo, viajeros de la meseta andina, a quien tanto tratamos en España, muchas veces le habíamos oído ponderar el rollo, la picota, de Carabuco, en Bolivia, con acento admirativo, que nos recordaba la frase de Luis Vélez de Guevara cuando a la picota de Ercija, su pueblo natal, la llama nada menos que «el rollo del mundo». ¡Gran lástima no poseer dibujos, descripciones, ni siquiera referencias topográficas de la picota de Santo Domingo! Yo invito a los eruditos del país a registrar en el polvo de los archivos. Mayor o menor número de azotes, más o menos horas de exposición a la vergüenza, según la importancia de la infracción y la posición del culpable en la escala de valoraciones genéticas trazadas por la ley, desde el simple cuarterón hasta el pura raza negro; algunas veces, multa en beneficio del Hospital de Negros. Tales son las penalidades ordinarias de las infracciones menos graves cuya seriación hemos expuesto antes. En una legislación tan unilateral, tan parcial como la del Código Negro, que no parece admitir culpa alguna del blanco que le degrade y le haya indigno del respeto que merece su sangre, reconozcamos, gustosos, que, por excepción, hay una elegante dignidad moral en la aplicación que se da a las multas impuestas por el género de infracciones que nos ocupa. Si el culpable es un negro de color, la pena que le alcanza viene a redundar, al cabo, en pro de sus hermanos de raza, enfermos o indigentes, como si fuera una santa limosna. El Hospital de Negros de Santo Domingo, si llegó a existir, absuelve a la ciudad de muchas culpas. A llegar a las infracciones reverenciales más graves, aparece, con la amenaza a la mano que se ve suspendida sobre el atrevido agresor, el talión inmaterial, el sistema de las penas simbólicas o expresivas. La amenaza llega al fin, con la mutilación del órgano culpable, en el caso del reincidente en esgrimir armas contra el blanco. Pero las agresiones de los esclavos contra sus dueños, o contra la mujer o los hijos de los amos, quedan remitidas a la legislación ordinaria. Una pluma en el exilio... 87 Hoy desaparecido, al menos en las leyes escritas, el prejuicio de la inferioridad de las razas de color que, como una lente de aumento interpuesta, exageraba las dimensiones de las ofensas a los blancos creando un efecto aberrante de megalopsia, la penalidad que acabamos de referir nos parece injusta cuando a una simple amenaza se responde como una amputación, superando, por tanto, la Ley del Talión, origen de la justicia punitiva que trata de establecer una ecuación entre el delito y la pena, y teniendo declaradamente a hacer a aquel que nos daña más mal que el que hemos recibido. ¿Y cómo no sentir repugnancia así mismo por la exageración inversa de la penalidad en razón de la condición genética del culpable? Que pague siempre más aquel que, precisamente, tiene menos, sólo halla justificación en sofismas de la peor especie. Es como si nosotros reserváramos mayor tratamiento penal al menor de edad y al enfermo de mente, porque biológicamente se hallan por debajo del adulto sano. La parte primera del Código Negro que estamos analizando en sus leyes penales, concluye como una inspiración torpe. Nuestro don Agustín de Emparán, recurriendo a lo más hondo de su erudición, nos habla, en la ley 2da del capítulo 14, de los siervos «eupticios» y «estigmáticos» de los hebreos y romanos, para justificar la antigua costumbre de la Real Audiencia de Santo Domingo de marcar a los delincuentes con una incisión en la oreja, y proponer la restauración de una práctica que tanto facilita el reconocimiento de los reincidentes. El buen Oidor sigue construyendo con materiales de derribo, al proponer la marca después de Beccaria, aunque sea en las Indias. V Pasemos ya a la segunda y última parte de las leyes negras. En ellas no se trata ya de relaciones entre blancos y gentes de color, incluso libres; sino exclusivamente entre amos y esclavos. Como la numeración de los capítulos del Código va seguida, sin que la corte la división en partes, en el capítulo 31, que lleva 88 Constancio Bernaldo de Quirós por rúbrica: «de la potestad económica», hallamos establecida, por la 2da de sus leyes, la facultad punitiva de los señores sobre los esclavos, siempre que no cause mutilación o fractura de miembro, o que ponga en peligro la vida de los esclavos, en cuyo caso se procederá contra aquellos. Desarrollando ese principio, añade la ley que los amos podrán sujetar a los esclavos con prisiones, cadenas, cepos y demás instrumentos «usados en las colonias cultivadoras de este hemisferio», así como castigarlos con azotes «de cufes o fuetes», con justa causa y con moderación y oportunidad, «pues de lo contrario exasperara los ánimos de los demás, en lugar de contenerlos». La tercera ley exceptúa a los negros bozales, hasta pasado un año de su llegada a la isla, aconsejando a los dueños la disculpa de las faltas que aquellos cometieren, dada «su rudeza e inocencia». Pero la siguiente ley añade, con una ingenuidad tocada de confusión mental, estas palabras, cortadas en el original por la acción de los insectos parásitos del papel: «las penas aflictivas y… son el verdadero resorte de su buen gobierno y humanidad». ¡La pena siempre y sólo la pena como medio de cohesión social, mecánico y artificioso, a que no se sabe añadir nada orgánico, cooperativo! En seguida, las leyes de que consta el capítulo 33, bajo el epígrafe «Leyes penales de los esclavos», nos presentan las figuras delictivas de los siervos, a saber: «atroparse en cuadrillas y andar en esta disposición por los caminos públicos y montes», en casos simples o bajo el pretexto de presentarse ante la justicia, en son de queja; circular de una hacienda a otra, o ir de caza o de pesca, fuera de la de sus amos, sin cédula ni licencia; pernoctar fuera de las haciendas; hurto de ganados y frutos. La penalidad es la acostumbrada, de vergüenza y azotes. Ya en las postrimerías de nuestro Código, cuando no nos quedan por delante sino diez o doce folios, el capítulo 34 nos reserva la materia de «los negros cimarrones», o sea, de los esclavos huidos que cometen, al escapar, uno de los delitos más anómalos que ha conocido la historia de la penalidad. En efecto, como por ley biológica cada cosa no puede engendrar sino su semejante, la monstruosidad jurídica de la esclavitud Una pluma en el exilio... 89 debía producir, entre el conjunto de sus aberraciones, esa figura delictuosa sorprendente del «hurto de sí mismo», como la Constitución de Dioclaciano y Maximiano (ley 1era., título 6to, Cod.) calificó el hecho del esclavo huido, que al romper con la fuga el estado de su servidumbre, se hurta a su señor, reuniendo en su persona los atributos opuestos de delincuente y cuerpo de delito. Pero si el Derecho Romano imperial reservaba, en ciertos casos, para el siervo fugitivo la pena simbólica y expresiva de la amputación de un pie (ley 3ra, ídem., ídem.), el Código Negro dominicano no llega a tanto por miedo a causar un perjuicio económico excesivo al señor, disminuyendo para lo sucesivo la capacidad de trabajo y el rendimiento de su siervo. El Código Negro distingue para la penalidad el tiempo que dura la ausencia del fugitivo, desde cuatro días a seis meses, y el estado del cimarrón, solitario o agrupado con otros. Y otra vez los azotes, la picota, la «calza de hierro, al pie, con un ramal, que todo pese doce libras». En caso de reincidir, destierro fuera de la isla, con venta previa en favor del dueño, lo mismo que a cualquier otro esclavo que le hubiere favorecido. Para los negros bozales, o sea, recién llegados de su tierra original, hay una atenuación de la pena dispuesta por la ley 2da. Pero, en cambio, la ley 10ma introduce una excepción agravatoria para los casos de rebelión o sedición, con actos de salteamientos en los que «no convenga hacer proceso criminal ordinario». Los caudillos, entonces, serían «castigados ejemplarmente» y hasta los libres que anduviesen alzados por los montes, cometiendo robos y violencias, quedarían sometidos a la servidumbre penal, en favor de la Caja Pública de Contribución. El esclavo cimarrón ha sido, pues, el out law del Trópico, el «lobo», el «cabeza del lobo» de la vieja Europa Nórdica. Los tritones y las nereidas del Caribe, las náyades de las fuentes, los lagos y los ríos de la Hispaniola; los silvanos y las driadas de sus bosques, los gnomos de sus montañas, de sus vetas de metal y sus geodas de cristal de roca. ¡Cuánto pudiera decirnos de eso, si entendiéramos el lenguaje con que habla a nuestros oídos la palabra de las divinas fuerzas naturales! 90 Constancio Bernaldo de Quirós Alrededor de ese tema, todavía el Código Negro nos habla de otras infracciones menores, tales como la de desherrar, desaprisionar o soltar esclavos, sin licencia de su señor; vender a esclavos, incluso en las tiendas públicas, cuchillos de punta «mayores de un jeme», o vino, o aguardiente en pequeña cantidad. Y la ley 20va establece la obligación de que los dueños lean mensualmente a sus esclavos las leyes penales, so pena de diez pesos por cada omisión, sin que ningún siervo pueda alegar ignorancia para excusarse. El capítulo 35 anuncia en su epígrafe un «indulto anual para los esclavos», cuya reglamentación ignoramos, por haberse perdido todo el folio 51 del original. El texto vuelve a reaparecer en un capítulo final dedicado a reglamentar una Caja Pública de Contribución, destinada a indemnizar a los dueños de esclavos condenados a muerte sin mediar culpa de los amos, Caja que parece haber existido desde las primeras Ordenanzas Municipales de la isla, del año 1528. La Caja es, sencillamente, una mutualidad obligatoria de seguro de los dueños de esclavos, semejante del todo a las mutualidades ordinarias tan conocidas en el noroeste español, de dueños de ganado, para defenderse económicamente de la mortalidad de las reses. VI Ignoramos la suerte de la labor de Emparán antes de que la soberanía de España se retirara de la isla. Cualquiera que fuera, la criatura no podía vivir. El mundo iba enterrando bajo otro signo en el cual se descomponían todos los valores del pasado. América había comenzado su independencia. La esclavitud negra, su abolicionismo. El Derecho penal se renovaba íntegramente. De suerte, que los tres términos que jugaban en el Código Negro se deshacían en los espacios con distinto ritmo. Al repasar la curiosidad arqueológica del Código Negro dominicano, hubiéramos deseado establecer algunas comparaciones con los documentos similares de otras colonias americanas: Una pluma en el exilio... 91 Haití, Jamaica, Surinam, a que más de una vez alude nuestro Oidor don Agustín. Nos ha faltado documentación suficiente y tiempo para procurárnosla. En cuanto a preferencias españolas, serían tan anacrónicas e incoherentes que huelgan. Si la esclavitud negra se conoció en nuestro país, antes y después de Colón, fue de una manera esporádica, excepcional, más bien en forma de servidumbre personal íntima, nunca unida a la explotación de la tierra en grandes masas. Por los días del buen Carlos III, se hallaba ya en plena extinción, como una lámpara que se apaga en silencio. Y así, cuando nos ponemos a recordar las figuras de esclavos negros que la realidad y la literatura española nos ofrecen, nosotros, en la brevedad de nuestro horizonte mental, sólo podríamos evocar dos o tres; en la literatura, el viejo eunuco Luis y la Guiomar de El Celoso Extremeño, la novela ejemplar de Cervantes; en la vida real, Juan de Preja, el siervo de Velázquez, a quien el gran don Diego trató con tanta bondad iniciándole, además, en su propio arte. Y no hablamos del esclavo que, mendigando por las calles de Lisboa, prolongaba con limosnas la vida ya caduca de Camoens, porque el esclavo aquel era un malayo, un javanés, y además, porque Portugal, ya amenazado de anexión a las Españas, no había caído aún en los dominios de Felipe II. Boletín del Archivo General de la Nación, Año V, Núm. 23, Vol. 5, 1942, pp. 271-281. Calderón en Madrid1 El madrileño, lo sea de nación o de opción, no debe olvidar que la villa del Oso y del Madroño aún conserva tres recuerdos del glorioso autor de El alcalde de Zalamea. Primero está su casa, en el lado de la calle Mayor que mira al Norte, casi frente por frente de la calle que lleva la advocación de «Calderón de la Barca» y no muy lejos, y en la misma alineación, de aquella otra que, en su planta baja, mostraba todavía ayer la curiosa «Farmacia de la Reina Madre». La casa de Calderón no ha conseguido aun mereciéndolo tanto, sin embargo, una restauración tan inteligente y fiel como la de Lope de Vega en el antiguo barrio literario del Madrid de los Austrias, a la derecha de la calle del León. Cuando yo visité la casa de don Pedro últimamente, hacia 1935, aquel pisito tan reducido y tan modesto, como un sólo balcón a la calle, rentaba veinte duros al mes, que sólo merecía por su posición en una vía de primer orden. Si su antiguo y más glorioso inquilino resucitara, desconocería su propia calle, estremecida casi de continuo por sus grandes 1 N/C. Pedro Calderón de la Barca nació y murió en Madrid (1600-1681). Fue militar, sacerdote, escritor, poeta y dramaturgo. Tres excepcionales creaciones suyas lo han hecho inmortal: el drama El alcalde de Zalamea, en el que lleva a escena el tema del honor del villano; la tragedia clásica El mayor monstruo, los celos; y la comedia filosófica La vida es sueño, en la que plantea el problema mismo del sentido de la vida humana. – 93 – 94 Constancio Bernaldo de Quirós tranvías amarillos y su ir y venir de autos. Menos cambiadas, tranquilas casi siempre, en un ambiente pretérito, reconocería, casi íntegras, fragmentos de las calles: Adeaños hacia el Sur, con las pintorescas callejas dignas de Toledo que descienden hacia la calle de Segovia; la del Dr. Letamendi, donde aún se conserva la casa de los Vargas, a quienes sirvió Isidro el labrador; la de San Javier, que contornea, por el Oeste, el Palacio de los Condes de Revillagigedo; y, más que ninguna, la del Rollo, con la misteriosa y pecadora «Casa de la Cruz», donde vivió Exidi, el envenenador, y donde se celebró la misa negra por la sucesión del rey hechizado, Carlos II. Asaz distancia de la casa que acabamos de localizar en uno de los cementerios del Sur, el de San Nicolás, Madrid conserva los restos de don Pedro Calderón de la Barca; rara excepción de los tiempos descuidados que dejaron perder los huesos y las cenizas de sus hijos mejores, del «ingenioso» Miguel de Cervantes Saavedra y del gran don Diego Velázquez de Silva para no citar sino los dos casos más sensibles. Por último, Madrid tiene también, obra del escultor Figueras, la preciosa estatua sedente en mármol blanco de don Pedro Calderón, ante el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana, el preclaro «Corral de la Pucheca» que él prestigió con Lope y con Tirso, con Rojas, con Moreto, con Alarcón, con tantos otros ingenios ilustres que forman en torno de él una corona gloriosa. Don Pedro, soldado, poeta, sacerdote, fue madrileño, como Lope, como Quevedo y hasta diríamos como Cervantes, hijo de Alcalá de Henares, que, en lo divino y lo humano, en lo académico y en lo eclesiástico, formó siempre una estrecha dualidad con la Villa del Oso y el Madroño. Que los no madrileños no permitan esta jactancia, sabiendo que a nosotros nos enorgullecen también las glorias de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Córdoba, de Toledo, de Salamanca, de Zaragoza, de las ciudades todas y hasta de todas las aldeas de España. Si Bernardo López García, el inolvidable cantor de Madrid del 2 de mayo, natural de Jaén, pudo decir con razón, que: «no Una pluma en el exilio... 95 hay un pedazo de tierra sin una tumba española», también se puede repetir parafraseándole que no hay un pedazo de la España que no haya producido alguna gloria, a menudo dos, tres y más veces. La Opinión, 24 de abril de 1943. La picota de Santo Domingo ¿Dónde estuvo la picota de Santo Domingo? Preguntaba yo, no ha mucho, en el estudio que dediqué a la penalidad en el Código Negro de la Isla Española, publicado en el Número 23 del Boletín del Archivo General de la Nación, correspondiente al mes de agosto del año pasado. Voy a ser yo mismo quien conteste ahora esa pregunta, que no dejó de interesarme desde entonces. La picota de Santo Domingo estuvo en el ángulo S. E. del actual parque Colón, en la llamada antaño Plaza de Armas de la ciudad. Allí se mantuvo erguida hasta una fecha anterior a 9 de mayo de 1864, en que cayó al suelo, indignamente derribada, la Palma de la Libertad, cantada, en ese momento final de su existencia, por el infortunado vate José Francisco Pichardo, en su romance único recogido en el reciente volumen Del Romancero Dominicano, de don Emilio Rodríguez Demorizi. Palma y picota, en efecto, aparecen todavía ambas, en una fotografía con la marca al dorso «E. Billini, Santo Domingo», hoy propiedad del arquitecto don Mario R. Lluberes, que ha servido últimamente al dibujante español Alloza para ilustrar, con su arte inteligente, el romance de Pichardo en la edición referida del Sr. Rodríguez Demorizi. La picota de Santo Domingo, sobria y fuerte, en el estilo de la de Castilla la Vieja, y singularmente de las de la provincia de Burgos, fue casi una repetición de la de Aguilar de Campos, en tierras de Valladolid, reproducida en mi libro La Picota, entre diez – 97 – 98 Constancio Bernaldo de Quirós o doce modelos escogidos en los dominios de la antigua Corona de Castilla, de que fueron típicos esos monumentos. Sobre una base ensanchada, aunque, por excepción, sin gradería alguna, un fuste robusto de columna, apuntado por cuatro canecillos, que sostienen, como remate, un cuerpo cónico macizo. En torno de este monumento, verdadera estatua representativa de la penalidad antigua, sangre, dolor, lágrimas y vergüenza, manando como fuentes, se desenvolvió, durante dos o tres siglos, la vida penitenciaria de la ilustre ciudad del Ozama. La cruz de hierro, por supuesto, que la fotografía y el dibujo de Alloza representan, en lo alto del poste infame, es una adición posterior, igual que sucedió en Castilla, de cuando ya aquel se habría convertido en un cuerpo inerte. Pudiera ser que la misma mano que taló la Palma, ordenara poco después la demolición de la picota. No en vano, en España, las Cortes de Cádiz primero, y después la Regencia de Isabel II, habían reiterado la demolición de los rollos jurisdiccionales y las picotas, estimándolos emblemas odiosos de tiempos feudales. Española de raza, la picota de Santo Domingo ha debido morir española también, sobreviviendo breves años a sus hermanas de España. Mayo de 1943. La Nación, 21 de mayo de 1943. Parque Colón, antigua Plaza de Armas. Nótese al fondo, a la derecha, la antigua «picota», lugar donde comúnmente se ejecutaban las penas de las personas que delinquían. El original de esta fotografía, que indica al dorso «E. Billini, Santo Domingo», fue obsequiada a don Constancio en 1943 por el Arq. Mario R. Lluberes. Más tarde sirvió de inspiración para un dibujo del también refugiado español, José Alloza Villagrasa, que aparece en la obra Del Romancero dominicano, de Emilio Rodríguez Demorizi. Fuente: Constancio Cassá. Una pluma en el exilio... 99 100 Constancio Bernaldo de Quirós Dibujo del refugiado republicano español, José Alloza Villagrasa, que ilustra el romance «A la palma de la libertad», de la autoría de José Francisco Pichardo, y que aparece en la obra Del romancero dominicano, de Emilio Rodríguez Demorizi. Nótese al fondo, a la derecha, la picota que por varios siglos jugó un papel importante en la administración de justicia en la ciudad de Santo Domingo. Fuente: Del romancero dominicano. El Oriente en España: Andalucía y Marruecos1 Queridos compatriotas, buenos amigos que habéis venido a oírme, cualquiera que sea la patria que os vincule: otra vez aquí, de nuevo entre vosotros, siquiera sea después de tan larga ausencia, otra vez voy a permitirme exhibir sobre el tapete de esta mesa algunas curiosidades, algunas baratijas de mi parvo saber, seguro de que merecerán vuestra benevolencia. Esta vez no van a ser mis palabras para la gloria y la belleza de la montaña, como lo han sido tantas veces. Tampoco van a abordar un tema de criminología, cualquiera de tantos que a diario vengo desenvolviendo hace ya muchos años. Esta vez, mi tema me ha sido dado por vosotros mismos o, por lo menos, por quienes llevan vuestra representación, tan inteligente. Como acabáis de oír al bondadoso compañero que ha hecho mi presentación, excediéndose en el elogio, esta noche vengo a hablar del Oriente en España y, singularmente, de algunos aspectos de la vida Oriental en Andalucía y en Marruecos, que es, os lo anticiparé desde luego, una segunda Andalucía. Hace ya de esto muchos años. Se había celebrado la Conferencia de Algeciras, en que se reunieron las potencias europeas interesadas en la política del Mediterráneo Occidental para decidir la suerte futura del viejo imperio marroquí. Todavía más, 1 Conferencia impartida en el Centro Español Democrático, el viernes 24 de septiembre de 1943, publicada en la revista La Libanesa. – 101 – 102 Constancio Bernaldo de Quirós se había llegado ya al Tratado Franco-Español de 1912, en que se acordó el reparto del protectorado sobre Marruecos de una manera bastante desigual, por cierto, pues, siendo el imperio marroquí la resultante de la soldadura de cuatro antiguos reinos –Fez, Marraqués, Sus y Tafilete–, se le dieron tres y medio a Francia y sólo medio a España, la parte, precisamente, del reino de Fez que pudiéramos denominar la Andalucía transfretana. Hecho ya, consumado el reparto definitivamente, de esa manera leonina y desigual, el gobierno español preparó una comisión de reconocimiento de sus nuevas tierras y en ella tuve la fortuna de hallar un acomodo, en la relación con las funciones oficiales que yo desempeñaba entonces. Presidía la comisión que había de llevar a cabo el reconocimiento, un sabio español, muerto hace muchos años: el catedrático de cristalografía y mineralogía de la Universidad Central, don Lucas Fernández Navarro, excelente geólogo, ya acreditado por no pocas campañas africanistas. La vegetación y la botánica corrían a cargo de don Juan Dantín Cereceda, tan especializado después en estudios geográficos para la zoología, y singularmente para los animales superiores, que había que recolectar y clasificar, como cualquiera otro de los productos de las nuevas tierras españolas, iba don Ángel Cabrera, que hace ya tantos años dirige el Museo de Historia Natural de La Plata, en la República Argentina; y, por último, para el estudio de la antropología, la etnografía y la sociología de la nueva zona, iba yo, entonces adscrito al Instituto de Reformas Sociales. Naturalmente, la Comisión se completaba con el séquito obligado de guías, intérpretes, recolectores. Con el buen tiempo primaveral, en los comienzos de abril salimos, pues, de Madrid, en el Correo de Andalucía. Seguro tengo para mí que a medianoche, cuando la somnolencia nos atacó a todos, entre el fragor de los túneles y viaductos de Despeñaperros, la gran puerta, la magnífica entrada de Andalucía, lo mismo Fernández Navarro que Dantín, o que Cabrera, todos, igual que yo, tuvimos el buen sueño de los grandes y prestigiosos viajeros españoles de Marruecos que vinieron a aconsejarnos y a alentarnos en la empresa que comenzábamos. Primero, Luis del Una pluma en el exilio... 103 Mármol, el soldado letrado de la guerra de los moriscos, autor de la primera descripción de África, o, por lo menos, de la parte de África, la septentrional, que él recorrió por sus pasos, armado de sus dos armas inseparables, la pluma y la espada. Luego, otro viajero ilustre, el catalán Ali Bey el «Abbasi», que, en los primeros años del siglo xix, realizó itinerarios inéditos por el viejo reino de Fez, llamando la atención sobre detalles geográficos de la mayor importancia, por ejemplo, el famoso Corredor de Taza. Tras Ali Bey, don José María de Murga, el Moro Vizcaíno, el oficial de caballería que, después de la Guerra de África de 1860, sintiendo la curiosidad, la atracción, del misterioso y sombrío Marruecos de entonces, dedicó a su conocimiento íntimo, profundo, el resto de su vida. Por fin, hasta el Caid Ismail, otro renegado español que llegó a jefe de la Artillería de Muley Mohamed. Y todos ellos, y quizás algunos más que no reconoceríamos, aquella noche, a través de la Garganta de Despeñaperros, nos dieron sus consejos al oído y, al fin, nos auguraron un feliz viaje. Córdoba, enseguida. Una breve parada, un recuerdo inevitable para la Sultana del Califato de Occidente, para la Gran Aljama inolvidable; para la antigua sabiduría mora de nuestra tierra, cifrada, sobre todo, en dos nombres inolvidables: el rabino Maimonides y el filósofo, físico, naturalista, Averroes, que, nada menos que en plena Edad Media, en la capital cordobesa, intentaba la conciliación del Islam con Aristóteles. Henos ya aquí, por fin, en la bahía de Algeciras, tras 25 horas de camino de herradura. Tenemos frente a frente el Peñón de Gibraltar, como un dolor agudo para todo buen español, desde que está en manos inglesas. Y en frente, el Estrecho mismo, el angosto paso, el brazo de mar, que separa Europa de África, y que pone una breve línea de separación, como un foso profundo, entre las dos Andalucías, la española y la moruna, la cisfretana y la transfretana, ambas con la más perfecta simetría de montañas, de ríos, de ciudades. Dos horas, sobre poco más o menos, de travesía, y nos hallábamos ya en tierra africana, en Centa. Lo primero que hay que hacer aquí, según las órdenes de nuestros jefes, es el reconocimiento de Yebel Musa, la gran montaña que forma, con el Peñón 104 Constancio Bernaldo de Quirós de Gibraltar, la pareja inmortal de las Columnas de Hércules. En el acto, recién desembarcado, inicio mis servicios con una visita al Caid de la Línea de Anyera, pidiéndole permiso para lograr nuestro propósito. El Jefe moro nos lo ha concedido en el acto; y no sólo eso, a la mañana siguiente nos ha enviado un guía, un morazo magnífico, armado hasta los dientes y adornado con el turbante verde que, acreditando su carácter de «Hach», es decir de peregrino de la Meca, le hace acreedor a cada paso a los mayores signos de consideración y de respeto. Ceuta es verdaderamente, todavía, un pueblo andaluz que no se diferencia de cualquiera de los del otro lado del Estrecho: Medina Sidonia, Tarifa, Vejer o Chipiona, sino en que los moros y judíos son más abundantes. Pero cuando, de pronto, hemos puesto ya el pie en el campo moro, nos encontramos transportados a una lejanía cronológica increíble. Por de pronto, ya no nos encontramos en el año 1913 de Cristo, sino en el 1331 de la Hégira, o sea, de la Era Mahometana, que se cuenta después de la puesta del sol del jueves 15 de julio del año 622 de Jesucristo, día de la huida de Mahoma desde la Meca a Medina y que se compone de años lunares de 354 días, intercalando once de 355 en cada período de treinta. Nos encontramos, pues, retrocedidos a nuestra Edad Media, a los tiempos de Fernando IV «El Emplazado», o de Alfonso XI, el de la Batalla del Salado. No sólo sin ferrocarriles, pero sin carreteras, con simples caminos de herradura que obligan a vadear los ríos al paso y que jamás han conocido el peso de una rueda, ignorantes del todo del coche, del carro, de la carretera. Aquella noche nuestro guía nos ha llevado a dormir a la aldeíta de Ain Xixa, en casa de un moro notable: Sidi Hassen el «Chellaf», que ha estado en Madrid, que chapurrea el español y que, como inolvidable precedente de hospitalidad, me descifra la etimología árabe del nombre Guadarrama, que nunca había podido averiguar en España «Guadarrama» mis queridos amigos, significa sencillamente «río de la arena», y con el mismo nombre hay otro en la propia cabila de Anyera, que va a desembocar en pleno Estrecho de Gibraltar, cerca de Alcazar-Seguir. Una pluma en el exilio... 105 Al otro día, bien de mañana, hemos comenzado la ascensión a Yebel Musa. La montaña está de espaldas ante nosotros; enorme y pesada masa de caliza jurásica, blanco azulada que justifica el nombre de «Elefante» que le dieron Estaabon y otros viejos geógrafos. Creo recordar que su altitud sobre las aguas del Estrecho llega a los 850 metros, y aún cuando esa cifra sea bien poca cosa, por cierto, pocas montañas serán más prestigiosas. La Mitología antigua de los países mediterráneos supuso que era en ella, en su cumbre, donde Atlas, el titán, sostenía sobre sus hombros la bóveda del cielo. No sólo eso. Hércules hizo de ella una de las dos columnas que testifican el más gigantesco de sus trabajos: la apertura del Estrecho. Calpe y Abyla: Calpe, el Peñón de Gibraltar, en Europa, en España. Abyla, el actual Yebel Musa, en África, en Marruecos. Esta palabra «Abyla», vuelve a repetirse en el interior de España, en el nombre de Ávila, la ciudad de Santa Teresa, con el mismo sentido de «la alta», «la elevada», pues con sus 1,200 metros sobre el mar es la más encumbrada de las capitales de provincias de toda España. En cuanto al nombre de Yebel Musa, equivale en castellano a Monte de Moisés. Por último, los españoles de hoy, gente poco mitológica y muy penetrada del materialismo realista, llaman sencillamente Monte de las Monas a tan prestigiosa montaña. Nuestro reconocimiento de Yebel Musa, de que os hago gracia, para evitar complicaciones geológicas; fue indudablemente, al menos para mí, algo de lo más interesante de nuestro viaje. Enamorado siempre de las alturas, mientras los biólogos marchaban por lo hondo de los valles yo seguía a Fernández Navarro por las cumbres, de tal modo que puedo decir, cerro por cerro, la altitud, el material geológico y los caracteres de cada una de las vértebras de la cadena del pequeño Atlas, entre Ceuta y Tetuán. Así, si el Musa es de caliza jurásica, el Sensen es de arcosa y de gneis el Taijor. Ya estamos tras esto en Tetuán, la ciudad santa de nuestra zona de protectorado, y, por lo mismo, su capitalidad indiscutible. La ciudad de los ojos, en el sentido de las fuentes, los manantiales, que eso quiere decir en nombre, recuerda bastante bien a Granada, 106 Constancio Bernaldo de Quirós incluso en el paisaje montañoso. Y en la fecha a que se remonta mi viaje, cuando aún se conservaba intacta, con todo su carácter Oriental, presentaba la estructura íntegra de las ciudades marroquíes, en sus tres distintas partes: la «medina», o sea, ciudad propiamente dicho; la «alcazaba», o recinto interior, alto y fortificado, fortaleza del «Pacha», del gobernador y el elemento oficial; y el «melaj», el barrio maldito, el barrio «salado», que eso es lo que quiere decir la palabra, destinado a los judíos, antiguos sefarditas expulsados de España en 1492, justamente el año del descubrimiento de América, y que conservan aún el lenguaje, las canciones, los romances, las costumbres de los españoles de los días de los Reyes Católicos. Mientras yo permanecí en esa ciudad original e interesantísima, mi ocupación principal en más de quince días fue el estudio de las cofradías religiosas del pueblo marroquí: «Aisauas», «Hamadchas», «Derkauas», etc. Sectas extrañas que ofrecen manifestaciones públicas desconcertantes, propias, a veces, para espectáculos de circo. Tuve como guía en ese estudio a un venerable anciano árabe, casi una especie de Abraham, llamado Aly Ben Mohamed el Selaui, con quien me inicié, además, en los secretos elementales de algunas ciencias muertas, tales como la astrología y la alquimia, principalmente. Aún ahora no puedo recordar sin emoción la llegada de la divina hora del fin de la jornada de estudio en la terraza de la casa de mi amigo, en el recóndito barrio del «Aiun», al par de la mezquita de Sidi Saidi. Crepúsculos largos, maravillosas tintas de color escondidas en el cielo, unas veces amarillo como el limón, otras rojo como la granada, o bien arrebolado como las pomas de oro del Jardín de las Hespéridas. Cuando todos esos colores se habían apagado convirtiéndose en ceniza fría, cuando en las claridades póstumas del día era ya casi imposible distinguir un hilo blanco de otro negro, según la frase del Corán, llegaba la oración de la tarde y los minaretes de las mezquitas dejaban oír la voz de diez o veinte muecines gritando, hasta llenar el espacio, la plegaria ritual de todo el Islam, sombrío y enorme: ¡Alá Akbar! ¡La ilaha illa Alá! ¡Sidna Mohamed es irasul Alá! (¡Dios es grande! ¡Sólo Dios es Dios y Mahoma es su profeta!). Una pluma en el exilio... 107 Era ya hora de dejar la ciudad santa y un buen día de los de fines de abril, salimos de Tetuán, con una pequeña escolta militar que nos procuró el alto residente español, el general Felipe Alfau, dominicano, por cierto.2 De Tetuán a Tánger medían sesenta y cinco kilómetros, que hicimos en dos jornadas. Después de un largo alto, bajo la fronda del gran acebuche donde en 1860 se firmó la paz de la campaña hispano-marroquí, pernoctamos la primera de esas jornadas, al exterior de los muros del Fondak de Ain Yedida, o sea, del Parador de la Fuente Nueva, fundado por un Sultán previsor para defender a los viajeros, en un camino muy peligroso, infestado de malhechores, de la cabila de Uadrás, en plena divisoria AtlánticoMediterráneo. Un oficial del Ejército sueco, el teniente Klimspor, aprovechaba allí quince días de licencia cazando aves emigrantes en las proximidades del Estrecho. Casi seguro es que nuestra compañía le libró aquella noche del secuestro, cuando menos. Al día siguiente, hasta Tánger, a través de un paisaje de cultivo cereal ilimitado, por sendas que a cada instante nos descubrían figuras y escenas bíblicas, incluso el grupo precioso de una inolvidable unida de Egipto compuesta por un hombre rubio que llevaba del cabestro un asno sobre el cual montaba una madre con su hijito. Fue ese hombre anónimo quien por primera vez me reveló el problema etnográfico de los rubios de Marruecos, tan complicado e irresoluble, que algunos creen que son esos rubios los últimos representantes de la legendaria Atlántida. Henos ya en Tánger, la más cosmopolita y hasta la más infiel de las ciudades marroquíes, puesta en la mejor encrucijada de los grandes caminos que ha conocido la historia. Allí, me quedé sólo, separado de mis compañeros momentáneamente, por un motivo particular. El nacimiento en Madrid de 2 N/C. Felipe Alfau Mendoza nació en Santo Domingo en 1845, era hijo del capitán español Felipe Alfau Bustamante y de Rosa Josefa Mendoza. Casó en España y tuvo una única hija que murió soltera. Fue general del Ejército Español, alto comisario en Marruecos, y murió en 1937 en Casablanca. Ver Carlos Larrazábal Blanco, Familias dominicanas, Vol. XXII, tomo I, Santo Domingo, 1967, pp. 83-84. 108 Constancio Bernaldo de Quirós una hija mía, a quien desde Tánger impuse el nombre de Julia África y a quien los jeroglíficos increíbles del azar han lanzado ahora, ¡pobre hija mía!, al corazón de Asia. Tomé allí un maestro de Corán para contener mis largos ocios, mis pasos perdidos en la original aglomeración humana del Estrecho. Al caer de la tarde, maestro y discípulo vagaban siempre encantados en el Zoco de Fuera, entre encantadores de serpientes, narradores de cuentos, maestros de esgrima, aguadores semidesnudos de los que con el odre de piel de cabra colgado del hombro pregonan al son de la campanilla de latón: ¡el má Alá! (el agua de Dios). Al fin, ya asegurada la salud de madre e hija, me puse en camino para reunirnos con mis compañeros usando la vía marítima, pues hubiera sido imprudente para un hombre solo la terrestre. Ya estoy a bordo del France en la rada de Tánger. Se nos ha dicho que zarpáramos al anochecer, pero la noche llega sin señales de partida. Es una admirable noche de mayo en que en el puerto están encendidas todas las luminarias, sobre todo los grandes arcos voltaicos de luz verde de la Casa Renshausen, y arriba, arriba, en el alto cielo, las constelaciones inmortales entre las cuales destaca el Carro Triunfante, la Osa Mayor, invitando a que se le dirija el hermoso soneto de Sully Prud’homme. Mientras, impaciente, recorro la cubierta del barco, de proa a popa, de babor a estribor, oigo voces de mujer que no logro descubrir a pesar de mi esfuerzo. El lance vuelve a repetirse dos o tres veces más hasta que, al cabo, me descubre el enigma un moro amigo que me dice: «no son mujeres, maestro, sino los eunucos de Abdelaziz que van a la feria de Rabat a comprarle mujeres». Y aquella noche la acabé, toda entera, tomando té entre los eunucos del ex Sultán. Llené dos cuadernos de notas sobre costumbres sexuales marroquíes. Cuando al fin, a la tarde siguiente, hemos llegado a la boca del puerto de Larache, defendido por la barra espumante del Lucus, en su desembocadura del gran río que reluce en clásicos meandros, en la llanura, he comprendido el secreto del mito del Jardín de las Hespérides que se localiza justamente en Larache. Una pluma en el exilio... 109 Hércules fue un navegante feliz que, por primera vez, venció al dragón que guardaba el huerto de naranjos opulentos; esto es, que por primera vez pasó la barra del Lucus, tan temida. Ya sólo una jornada a caballo me separaba de mis compañeros, a quienes al fin encontré en Alcazarquivir, el Castillo Grande, antiquísima ciudad berberisca, no muy distinta en su aspecto general de cualquier pueblo viejo de la provincia de Toledo. Allí ya no hay arco de herradura, sino puertas y ventanas adinteladas; allí vuelvo a ver tejados a dos vertientes, con tejas rojas, y uno o dos minaretes de ladrillo, como las torres mudéjares. Los amigos de Alcazarquivir, y sobre todo, el Cadi de la ciudad, de la prestigiosa familia de los Raisnuni, han hecho que algunos de sus compatriotas cantaran ante nosotros el famoso Ya Alafi, el adiós a Granada, de los vencidos de 1492. Y todavía más, nos ha mostrado llaves morunas de casas de Toledo, de Córdoba o de Granada, reliquias venerables de ilustres familias hoy desparramadas por todo el reino de Fez. Y claro está, que también uno por uno, todos las hemos besado. No puedo olvidar entre nuestras andanzas por el valle del Lucus, dos paseos curiosos: el uno, fue un paseo fluvial, en el Lucus, sobre la más primitiva de todas las embarcaciones posibles, una sencilla almadía de tallos de palmito, atados con cuerdas del mismo material. Seguramente, así fue, y no podía ser de otro modo, la primera embarcación que cruzó el Estrecho de Gibraltar trayendo a España a nuestros remotos antepasados africanos. La otra expedición, mucho más larga y seria, fue la visita al campo de batalla de Alcazarquivir, el fatídico 4 de agosto de 1578, en que el rey de Portugal, don Sebastián, halló la muerte al frente de lo que pudiera llamarse última Cruzada contra el infiel. Allí murieron, también, su aliado Muley Mohamed y su adversario Muley Abd el Malek, siendo esta triple muerte la que justifica el nombre de la acción que los cristianos llamaron «la batalla de los Tres Reyes» y los moros «batalla de los Tres Sultanes». Con nosotros venía el teniente coronel Fernández Silvestre, comandante, entonces, de Larache, y para él fueron como recuerdo algunas reliquias de la batalla halladas en los aduares de la cabila de 110 Constancio Bernaldo de Quirós Ajescrif: espuelas, herraduras roñosas, astiles de lanzas, hojas de espadas rotas. ¡Quién hubiera podido adivinar que antes de diez años Fernández Silvestre, ya general, había de hallar también su Alcazarquivir, como el rey don Sebastián, en la terrible derrota de Anual! La situación se iba haciendo cada día más difícil para nosotros. El país se levantaba contra España, bajo la sugestión de Raisnuni, defraudado en su esperanza de llegar a ser el Jalifa del Sultán en nuestra zona. Cada día necesitábamos escoltas más fuertes para seguir cabalgando. La famosa feria de mujeres, del zoco del Plata de Reisana, me dio motivo para el último estudio interesante. Fue ese estudio el de los tatuajes de las mujeres del Sajel y de la Garbia, finos tatuajes de glabela a glabela, bajo los ojos, sobre las mejillas, en el mentón, a lo largo del cuello, entre los senos, de un estilo enigmático, peculiar, en que, al cabo, los sabios han hallado indudables semejanzas con antiquísimos alfabetos muertos de las más remotas civilizaciones líbicas. Se diría, pues, que son madrigales, flores, piropos, lo que dicen esas escrituras misteriosas, que subrayan los ojos profundos, las bocas sabrosas, los cuellos prometedores, algo así como las leyendas que adornan en caracteres arábigos las fuentes inolvidables de la Alhambra: «soy un mar de belleza y de placer, cada una de mis gotas vale una estrella». Ya en los últimos días de la expedición, Silvestre no nos concedió permiso para visitar una gran curiosidad arqueológica del país, a pocos kilómetros del Zoco del L’renin de Sidi el Yamani: el gran monumento megalítico de Mzora, algo de la importancia de Stonchenge, por ejemplo, en Inglaterra. Arcila fue la última ciudad que tocamos. Arcila, sobre su pedestal de roca, asomando al Atlántico, que en su paralelo se extiende hasta el cabo Hatleras de Norteamérica sin una isla, un islote, un arrecife, un escollo. El palacio de nuestro enemigo Raisnuni, confiscado por Silvestre, no podía causarnos mucha impresión a los dueños de la Alhambra de Granada y del Alcázar de Sevilla. Una pluma en el exilio... 111 Llegó el día de la última jornada. A través de la Zona Internacional de Marruecos Fernández Silvestre no podía darnos escolta; fue preciso, pues, hacer esa jornada a riesgo nuestro, sabiendo que Raisnuni se proponía secuestrarnos. Por fortuna, todo fue feliz, hasta un breve alto en la galopada bajo un grupo de frondosas higueras en la tórrida llanura, que invitaba a repetir las palabras del Corán: «¡Has visto cómo tu Señor misericordioso extiende a tu alrededor la sombra!». De pronto, en el horizonte, unas pálidas montañas azules. Señalándolas, el guía que llevo al lado me dice: «¡Isbania!». ¡Sí, España, la buena, la querida, la deseada! Sólo el foso del Estrecho nos separa. Voy a terminar ya. ¡Feliz quien, como Ulises, ha hecho un largo viaje, o como aquel otro, Jasón, que conquistó el vellocino de oro! ¡Feliz, tres veces feliz, sobre todo, si, al cabo, vuelve a acabar sus días entre los suyos y bajo su clima! ¡Si, como Ulises, halla la esposa fiel, el hijo honrado, el deudo agradecido; hasta el perro, el pobre perro, ciego y paralítico, que muere sollozando de alegría, dichoso por haber vuelto a lamer los pies cansados y polvorientos del amo! Dudo mucho que yo pueda prometerme esa felicidad, pero se la deseo a todos mis compatriotas exiliados. Y deseo también que la benévola indulgencia de los extranjeros aquí presentes, me permita decir mi oración final: «¡España es Oriente y Occidente, esto es, Asia y América! ¡Es también Norte y Sur: Europa y África! ¡Es el mundo entero! ¡Es Alfa y Omega, el principio y el fin, la tierra prometida y bendita, aquella de la cual Alfonso X, «El Sabio», escribió que no hay otra en el planeta que la supere en valor ni que la exceda en belleza!». La Libanesa, Año I, Núm. 4, 15 de octubre de 1943, p. 22. Año I, Núm. 5, 15 de noviembre de 1943, pp. 9 y 24. Año I, Núm. 6, 25 de diciembre de 1943, pp. 12, 21, 27 y 30. Hachas de piedra y piedras de Águila El Dr. Constancio Bernaldo de Quirós y Pérez, natural de Madrid, es actualmente catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. En su patria, España, ha desempeñado los cargos de: Jefe del Servicio de Política Social Agraria del Ministerio de Trabajo, Catedrático de Política Social Agraria en la Escuela Social de dicho Ministerio, Miembro del Instituto de Estudios Penales de Madrid, Consejero Técnico de la Delegación Gubernamental Española en las Conferencias Anuales de la Oficina Internacional del Trabajo (B. Y. T.), de Ginebra, Suiza, y Vicepresidente de Honor del V Congreso Internacional para la Unificación del Derecho Penal, reunido en Madrid en 1933. Es, además, miembro del Instituto de Coimbra, Portugal y de la Asociación Dactiloscópica Argentina, de Buenos Aires, así como Socio Honorario del Club Alpino Español, Presidente de Honor de la agrupación alpina «Peñalara», etc., etc. Tiene publicadas numerosas obras sobre sus especialidades en Derecho y sobre alpinismo. En la República Dominicana ha publicado Cursillo de Criminología y Derecho penal, profesorado en la Universidad de Santo Domingo en la primavera de 1940; «Criminología Dominicana», en la Actas del Primer Congreso de Procuradores, tomo III; «Criminalidad Femenina», en la Revista Jurídica Dominicana; «Penalidad en el Código Negro de la Isla Española», en el Boletín del Archivo General de la Nación; «Las tres fases del Derecho penal», conferencia en el Centro Español Democrático, publicada en la Revista Libanesa; y «La Picota en Santo Domingo», en La Nación. Como soy apasionado de los rayos, esto es, de las hachas de piedra pulimentada; como las he buscado y recogido, acariciándolas, por muchos caminos viejos de España; como venero en ellas la maternidad inagotable de todo el trabajo de los hombres, – 113 – 114 Constancio Bernaldo de Quirós hasta sus últimas, más delicadas y perfectas creaciones prodigiosas, me interesó buscarlas en el Nuevo Mundo apenas me hallé transportado a él, y ya hasta he conseguido una, una tan solo, pequeña, verdosa, de una roca insólita para mí, que guardo escondida donde no le de la luz, para que conserve mejor sus propiedades. El amigo que me la procuró, reciba desde aquí, otra vez, como cuando me la concedió, el recuerdo de mi gratitud, aunque no lo sepa nunca. He visto en el Museo Nacional de Ciudad Trujillo, no pocas de estas hachas que caracterizan a la Edad Neolítica. Son, desde luego, iguales a las que yo recogí en España, salvo en el material lítico de que proceden. Aquí, como la fibrolita o sillimanita es un mineral de metamorfismo desconocido, mi buena y antigua amiga Rosario «La Turrunera», de La Alberca, en tierra de Salamanca, no podría repetir su preciosa descripción de la hacha neolítica que escuché de sus labios ya hace tantos años: «una cortecita de jabón de pinta». No; aquí el hacha no es tan rica en color como allá lejos. Faltan aquí las hachas pintarrajeadas, semejantes al jilguero, el más lindo de los pajaritos europeos, que parece haberse revolcado en una caja de pinturas. Dominan aquí las hachas monocromas, en tonos obscuros, tirando a verde, y hasta las hay verdes enteramente, como si fueran de jade, de nefrita, de serpentina, acreditando remotas procedencias de Asia interior. Desgraciadamente, las hachas del Museo son anónimas del todo; se ignoran no sólo de dónde proceden, sino la roca de que están hechas. Y si esto último podrá saberse siempre, determinándose su material con toda precisión, claro que no «a ojo», simplemente, sino mediante las preparaciones mineralógicas adecuadas, en cambio la procedencia se ignorará siempre, por haber descuidado ese detalle biográfico importantísimo. El hacha tal o cual, ¿procede de una caverna o de una sepultura?, ¿fue hallada labrando la tierra o apareció al borde de una fuente, como es tan frecuente en todas partes, revelando un alto en el trabajo o en la caza? Decía, pues, que las hachas neolíticas que he visto en el Museo Nacional o en poder de algunos particulares, salvo el aspecto Una pluma en el exilio... 115 mineralógico, son idénticas a las de mi país, más aún, a las del Viejo Mundo. Pero hay un ejemplar, sólo uno, excepcional, morfológicamente considerado y que presenta una novedad que yo jamás he visto en Europa. Ese ejemplar inédito le vi una tarde de marzo de 1940, recién llegado yo a la isla, en San Francisco de Macorís, que tan buenos recuerdos guarda para mí, en la colección mineralógica, arqueológica y etnográfica de don Arístides Estrada. Fue una tarde de Semana Santa, bien me acuerdo, pues una o dos veces el examen de las piezas mejores de la colección hubo de interrumpirse por el paso de la procesión religiosa. El hacha neolítica a que me refiero, grande y robusta, muy apropiada para la lucha y el trabajo, tiene la consabida forma amigdaloide, adecuada para el hueco de la palma de la mano, en el cual sienta bien siempre su contacto suave, frío, duro. Pero en el vértice, en la punta, apenas comienza ésta a ensancharse, ofrece a todo su alrededor un reborde espeso y continuo que la aísla, impidiendo su penetración, al modo, por ejemplo, del rodete que en la garrocha de los picadores y vaqueros españoles detiene la penetración excesiva del aguijón en el morrillo de las reses. Parece indudable que ese modelo insólito debía aplicarse a determinadas labores de perforación, a trabajos cualificados siendo, por tanto, un tipo progresivo, perfeccionado para determinadas labores que no podemos determinar bien, acaso abrir ojales en el cuero o agujeros en la madera, evitando desgarramientos. ¡Gran lástima ignorar, como siempre, la procedencia de ese instrumento excepcional! ¿Podría saberse, al menos, si existen otros en el país, idénticos o semejantes? No quiero terminar esta pequeña nota de arqueología prehistórica sin referirme a otro hallazgo en la misma colección Estrada. Su amable dueño me mostraba, momentos después, dos pequeñas bolas de piedra íntegras, y otra más, partida en dos, sin duda por curiosidad, mostrando la estructura interna de la roca. ¡Con qué alegría reconocí en el acto, descubriendo 116 Constancio Bernaldo de Quirós su secreto a su propio dueño, la etites, la famosa piedra del águila de que corren tantas creencias populares en Europa, desde tiempo inmemorial, desde los días de Homero hasta los nuestros! La etites es, sencillamente, una concreción del más vulgar de los minerales de hierro, la limonita, o sea, la piedra del limo, del lodo o légamo de los pantanos y turberas, y se presenta en forma de bolas de color amarillento o pardo rojizo, con una estructura interior de capas concéntricas y un nódulo suelto interior que permite un sonido al agitarla, como si fuera un cascabel opaco. La etites, pues, enteramente idéntica a la de allá lejos, pero procedente indudablemente de aquí acaso del cerro azul que en el horizonte de San Francisco de Macorís lleva el bonito nombre caballeresco de «Quita Espuelas», pero estaba la pobre etites ignorada y descreída, incluso para su dueño, de sus cualidades prodigiosas. Y entonces hube de referir al pequeño auditorio que me rodeaba cuanto dijo de la etites nada menos que Dioscórides, el gran físico y médico del siglo i de la Era Cristiana, autor del tratado De materia médica que sirvió de autoridad y de enseñanza por quince o dieciséis siglos, hasta el Renacimiento, y que tradujo al castellano el Dr. Laguna, reinando Felipe II. La etites, que el águila lleva a su alto nido para facilitar la puesta a la hembra, ayuda también a las mujeres en el trance del parto, por simple magia simpática, pues ella es así mismo una piedra preñada. La etites así, es artículo que forma parte del material empírico, como la Rosa de Jericó, de las parteras de Castilla. La madre Celestina la poseía, ¿cómo no?; la vieja de la cuchillada que vivía en Toledo o en Salamanca, hacia la Cuesta del Río, en las Tenerías. Y la etites también, en otro orden de aplicaciones bien distintas, servía o podía servir de «detector de mentiras», como se dice hoy, para la prueba judicial de si alguno había o no hurtado tal o cual cosa; pues el grave Dioscórides afirmó que si se daba a comer o a beber a algún ladrón un trozo de pan o un vaso de agua en que se hubiesen puesto raspaduras de etites, no lo podría tragar; algo así como la prueba del arroz de los antiguos jueces persas, sin duda por algún efecto astringente del Una pluma en el exilio... 117 preparado que, añadido al síndrome emotivo de la mentira, en que figura la dificultad de tragar por sequedad de la vía correspondiente, produce el efecto inhibitorio concluyente. ¿Cómo todo ese saber popular se ha perdido aquí? ¿Cómo ha podido olvidarse en un medio que, en cambio, ha conservado hasta el día el saber popular del alma española antigua, aumentándole, a la vez, con aportaciones originales? Cuadernos dominicanos de cultura, Núm. 3, noviembre de 1943. Enrique de Mesa1 Este viejecito venerable, de cuerpo menudo y espíritu tan alto como las cumbres carpetanas que él ama tanto, honra y orgullo de la emigración republicana española que recaló por estas playas acogedoras de Quisqueya, el Profesor, y éste es su mejor título, don Constancio Bernaldo de Quirós, ocupa hoy el lugar que destinamos a la presentación de los poetas españoles que van desfilando por nuestras páginas. Nadie mejor que él, por fueros de autoridad y de conocimiento íntimo del poeta de turno, don Enrique de Mesa, podría hacerlo. complaciéndole, reproducimos dos de las cuatro composiciones que señala, Los caminos y El bon vino, añadiendo de nuestra propia elección Balada de sangre, inspirada, sin duda, en la llaga, aún no curada, de la Meseta Castellana: el problema de la tierra. Conocí a Enrique de Mesa en el verano de 1902, en uno de los salones de jóvenes, el Amarillo, del Ateneo de Madrid, donde se reunía la nueva generación que ahora, día por día, va extinguiéndose (Azaña, el más ilustre). Éramos cinco, hermanados por los estudios y las aficiones; y todos nos dejábamos llevar por el entusiasmo y optimismo de uno de los más jóvenes, o acaso el más joven de los cinco: Enrique García Herreros, que acababa de doctorarse en Derecho y de obtener el «Premio Comas», como una memoria sobre la sucesión contractual. Los otros tres eran: Enrique de la Vega, hijo del sainetero autor de La verbena de la paloma y nieto de Ventura de la Vega, el creador de El hombre de 1 N/C. Poeta español (1878-1929) que en sus obras ofrece una visión original y emocionante del campo castellano. – 119 – 120 Constancio Bernaldo de Quirós mundo; Luis de Gorostizaga y Enrique de Mesa, de quien voy a hablar, sobre todo. Todos desaparecieron ya hace muchos años, y sólo sobrevivo yo, el mayor de todos. Aquel verano fue muy atareado para los cinco, hasta el punto de que sólo hacia las 6:00 de la tarde, ya rendida la jornada de cada cual, podíamos reunirnos en el Ateneo, ansiosos de libertad bien ganada. Buenos madrileñistas los cinco, bajábamos al río en busca del baño, a los antiguos «Baños del Manzanares», pues en 1902 aún faltaba más de un cuarto de siglo para la instalación de las piscinas y las playas. Cenábamos luego en la clásica «Huerta de los Cipreses», donde su dueño, gran admirador de don Ricardo de la Vega, nos daba trato de favor por un precio relativamente fácil a nuestras bolsas de estudiante; y la noche acababa, hasta el amanecer, en largas andanzas inolvidables. Al principio, nos pasábamos de los jardines de la Florida y de la Moncloa, hasta su límite común en Puerta de Hierro. Más tarde, avanzábamos hasta El Pardo; y al cabo, en septiembre, nuestro automatismo ambulatorio de que estábamos atacados, al parecer, los puso en pleno Valle de Lozoya, en la venerable Cartuja de Santa María del Paular, fundada por el rey don Juan II al promediar el siglo xv. Así conocí yo a Enrique de Mesa, y durante tres años cabales, entre 1902 y 1904, los cinco del Paular formamos la hermandad más perfecta que por entonces conoció Madrid. De tal modo que si en los días de Carlomagno, allá por el siglo ix, hubo el caso de los cuatro hermanos Aymon: Reinaldo, Alardo, Guiscardo y Ricardo, que cabalgando todos sobre el prodigioso caballo Bayardo, realizaron tan sorprendentes hazañas en los principios del siglo xx, nosotros cinco emulamos a los cuatro Aymon, marchando siempre juntos, en la fila horizontal o vertical y siempre a pie, a todos los lugares de arte, de tradición y de devoción de Castilla y, sobre todo, a la gran Sierra Central, en sus dos grandes eslabones de Guadarrama y de Gredos, que nosotros enseñamos a conocer y a querer en toda su gloria y su belleza. Por esa época Enrique de Mesa era ya un admirable prosista, galardonado en el primer concurso de crónicas de El Liberal como un primer premio, muy sonado, por su hermosa composición «Y Una pluma en el exilio... 121 murió en silencio». De la misma época es su primer libro: Flor pagana, cuyas primeras páginas, que le dan nombre, son cierta especie de glosa del Cantar de los Cantares, en erótica alabanza a una famosa cupletista del Madrid de entonces: la Fornarina. Pero ya Enrique de Mesa derivaba hacia la poesía y en sus largos silencios, pues siempre fue hombre de pocas palabras, gastaba su tiempo forjando versos y más versos, hasta dejarlos brillantez como el metal y como el cristal sonoros, listos para la palabra o para la imprenta. Después de 1904 las cosas comenzaron a cambiar. Uno tras otro, Mesa, García Herreros y yo fuimos contrayendo matrimonio. Más tarde García Herreros se ausentó lejos, nada menos que a Egipto, nombrado juez del Tribunal Mixto Internacional donde, hasta su muerte, desempeñó tan brillante papel. Por último, la muerte nos arrebató a Luis de Gorostizaga y a Enrique de la Vega, quedamos, únicos en Madrid, Mesa y yo. Mas ya no en la hermandad de antes, aquella que el poeta expresó con tanto cariño en su novelita «La posada y el camino», publicada en Los lunes del Imparcial, poco antes de su muerte. Pero yo desde entonces me recluí en el Instituto de Reformas Sociales y en el Ministerio de Trabajo, y Mesa se encerró en la Secretaría del Museo de Arte Moderno, a la que dio toda su jornada de labor, prolongada a la noche, en el patio de butacas de los principales teatros, la noche de estreno, singularmente, pues se había convertido en crítico teatral, el más temido de todos cuantos con él actuaron y uno de los más autorizados. Su vida, de una regularidad excepcional, sólo se interrumpía, en ese ritmo, al llegar el verano, retirándose entonces a la Cartuja del Paular, en la antigua celda del Prior, que tenía alquilada, y que fue para él lugar de reposo y de deleite, similar a lo que fue para fray Luis de León el huerto de la Flecha, riberas del Tormes. Así, las mismas cuatro paredes enjalbegadas donde fray Rodrigo de Valdepeñas, Prior de El Paular en el siglo xvi, compuso la glosa a las imperecederas coplas de Jorge Manrique, cerca de cuatro siglos más tarde vieron a otro hombre solitario y austero, aunque en traje secular esta vez, inclinado sobre el papel haciendo versos. 122 Constancio Bernaldo de Quirós Enrique de Mesa, atormentado por el ansia de la perfección, nos dejó al morir en 1929 una obra muy reducida, sí, pero siempre exquisita. Sus libros en versos sólo fueron dos: uno, El silencio de la Cartuja, que dedicó penetrado de emoción «a las benditas piedras viejas» del Monasterio del Paular; y otro, el Romancero castellano. Ambos muy similares, de una lírica grave y honda, fluyendo siempre con algo de llanto y queja. «Tierra y alma» fue el título que Enrique de Mesa prefirió para caracterizar su poesía, como una simbiosis del paisaje y de su lírica personal. Así, su obra asemeja muy bien un río, una vena de agua, clara y fría, pero con marcado sabor amargo, que fluye por ante el valle de Lozoya, señoreado por la majestuosa Peñalara. De las distintas composiciones que forman el conjunto de ambos volúmenes, hay cuatro que yo prefiero por motivos puramente personales, por haberlas sentido brotar y florecer yo en el buen tiempo de nuestras andanzas serranas. En primer lugar, la que lleva por título Los caminos, adorable sensación y emoción de las callejas que envuelven los pueblecitos, no sólo del valle de Lozoya, Rascafría, Oteruelo, Alameda, Pinilla, sino de toda la Cordillera Central, de todo Guadarrama y de todo Gredos. Luego, la pieza que comienza: «¿Por qué llorando te quejas, arroyo de Garcisancho?», diálogo con el pequeño curso de agua, delicioso, que desciende de Lozoya por entre el pinar de Cabeza Mediana, ya dentro, en la cabecera del Valle. Asimismo, prefiero «Con los buenos cabreros», que conserva la memoria del encuentro que tuvimos una tarde de invierno, bajando de las alturas de la Pedriza de Manzanares hacia Miraflores. En las últimas palabras de esa composición el poeta ha sabido expresar de un modo muy feliz la sinestesia, es decir, la asociación de sensaciones, de la marcha sobre la nieve ligeramente helada, resbaladiza y crujiente. Por último, me referiré a la pieza que lleva ese título grato, sin duda, a Gonzalo de Berceo: El bon vino. El poeta la compuso sentado frente a mí, en la banqueta de una desvencijada diligencia en que él y yo regresábamos desde Sepúlveda a Segovia, pasando por Turégano, al cuarto día de una larga andanza en que dejamos la huella de nuestros pasos sobre treinta leguas de nieve por tierras Una pluma en el exilio... 123 de castillos, cansados, pero no hartos, como Mesalina de otro deporte con más aficionados que la marcha. Esas cuatro piezas son para mí otras tantas fotografías muy antiguas de momentos felices de nuestra juventud común, enormemente lejana, pero que el tiempo no ha conseguido alterar ni en las palabras del poeta, ni en los recuerdos personales guardados en los obscuros cartapacios de mi memoria. Yo celebraría que alguna, por lo menos, de esas cuatro piezas ilustrara la pequeña semblanza que, a instancias del Director de Rumbo, dedico a un poeta exquisito, con cuya amistad me honré en los días de juventud, y que aquí, en América, es menos conocido de lo que merece. Rumbo, marzo de 1944, pp. 7-9. Almanzor en Gredos1 El gran caudillo cordobés, honor de los últimos tiempos del Califato de Occidente, regresaba, en las postrimerías del siglo x de Cristo y IV de Mahoma, de alguna de sus victoriosas incursiones contra el Reino de León, que entonces apenas rebasaba las orillas del Duero. Esa vez había llegado hasta Santiago de Compostela, la Ciudad Santa, la Roma del Extremo Occidente que los peregrinos de Europa buscaban orientándose por la Vía Láctea, llamada desde entonces, por eso, «caminito de Santiago». Largas teorías de cautivos de aquellas remotas tierras célticas seguían a la retaguardia del ejército moruno, cargado con los despojos del saqueo, entre ellos las santas campanas del venerable Templo del Apóstol. La ruta, a la vez militar y civil, de entonces, buscando la comunicación entre las dos mitades de España aisladas por una cordillera larga y alta, atravesaba los montes divisorios de las dos 1 N/C. Almanzor no es más que la castellanización del calificativo árabe con que Abi Amir Muhammad se rebautizó tras una de sus muchas victorias guerreras, Al-Mansur bi-Allah, «El victorioso de Dios». Fue un capitán de la España musulmana que salió victorioso en casi setenta batallas, conquistando ciudades como León (año 984), Barcelona (985), Santiago de Compostela (997), Pamplona (999) y San Millán de Cogolla (1002), entre otras. Finalmente, fue derrotado por los reyes de León y Navarra y el Conde de Castilla, en la batalla de Calatañazor, en julio del 1002, al resultar con heridas mortales. Tras su muerte, los cristianos suspiraron aliviados pues lo consideraban como un verdadero «azote de Dios». – 125 – 126 Constancio Bernaldo de Quirós Castillas, mucho más hacia el Oeste, hacia Portugal, aún no nacido como Estado, que los pasos hoy aprovechados por las grandes carreteras y ferrocarriles de España. Cuando Almanzor, ya de regreso, y victorioso siempre, como declara su nombre, se aproximó a los temerosos montes de las Castillas, púsose una tarde a admirar desde su tienda de campaña, a la hora divina del crepúsculo resplandeciente, los riscos cimeros de una altísima y salvaje sierra de granito, cubiertos aún por grandes masas de nieve inmaculada. El caudillo hizo que la gente del país le dijera el nombre de los montes bravíos que tanto interesaban a su alma de guerrero y poeta, y quiso también que le contaran cuanto fuera sabido de sus misterios y bellezas. Dijéronle que aquellos picos inaccesibles llevaban el nombre de Gredos, palabra céltica que nadie entonces, allí, hubiera sabido interpretar, pero que hoy se sabe que quiere decir «lo blanco», aludiendo a la pureza de la nieve resplandeciente que los decora casi todo el año. Dijéronle así mismo que en la remota altura, cercada por un anfiteatro de cumbres vírgenes, inasequibles, se le remansaba una grande y profunda laguna, insondable, helada diez de los doce meses del año, donde moraba un monstruo temeroso y horrible que brama a la hora de las tempestades y extiende su dañosa influencia en la alta atmósfera donde se fraguan los meteoros. Almanzor quiso ver por sí tanto prodigio y tanta belleza temerosa. Así que, deteniendo su retirada dos o tres días, supo realizar en las postrimerías del siglo x, muy cerca del año mil, una de las primeras ascensiones alpinas que se conocen en la historia, acaso la primera de todas entre los pueblos de Occidente. Como perpetuo recuerdo de ella, el hermoso nombre de «Plaza del Moro Almanzor» ha quedado para el valle, a dos mil metros de altura sobre el mar, en que, como reliquia del antiguo glaciarismo cuaternario, queda la bellísima y misteriosa laguna de Gredos, en mi provincia de Ávila, «la alta», hermana de las otras lagunas alpinas, en las sierras de la Carpetovetónica. Y el nombre de Almanzor es el que, como el de un gran héroe epónimo, se conserva para el magnífico risco cimero de la sierra, con más de dos mil seiscientos metros de elevación sobre las ondas marinas. Una pluma en el exilio... 127 Se sabe también, y acaso sea eso lo más interesante de nuestra relación, que en las aldeas serranas del alto Tormes, que es el río nacido en la glacial laguna, se conservan todavía, después de cerca de mil años, algunos compases de una antigua canción, «la Canción de Almanzor», que conmemora la victoria del caudillo sobre los montes en aquel día dichoso; compases que, por fortuna, han sabido recoger y aprovechar algunos musicógrafos contemporáneos. La Libanesa, año 2, Núm. 12, 20 de julio de 1944, pp. 7 y 38. Comegente, el monstruo sádico1 Gayot de Pitaval fue un jurista francés del siglo 18 que debe su nombre en la Historia a su gran colección de causas criminales famosas, publicada en París entre los años 1735 a 1746, continuada un siglo después, en Alemania, por Hitzig y Haring, en no menos de 60 volúmenes, que K. W. Schiller extractó y redujo a seis, en 1927-29. «Pitaval», por tanto, quiere decir «colección de causas célebres». Hasta los últimos años se publicaba todavía anualmente en Alemania un «Almanaque Pitaval». La fuente última de casi todas las grandes colecciones de causas célebres y mundanas europeas, es el Pitaval antiguo, ya muy difícil de hallar. 1 N/C. En su Resumen de la historia de Santo Domingo, dice el ilustre historiador don Manuel Ubaldo Gómez Moya: «A principio del siglo xix hubo en la jurisdicción de La Vega un africano conocido con el nombre de El Comegente, o El Negro Incógnito. Este antropófago, cuyas correrías extendía hasta las jurisdicciones de Santiago, Moca y Macorís, atacaba a los ancianos, a las mujeres y a los niños, pues era cobarde y le huía a los hombres fuertes. Fue capturado en Cercado Alto, común de La Vega, ignoramos el año, y fue remitido a Santo Domingo bajo custodia de un fuerte piquete al mando de un oficial llamado Regalado Núñez. En el camino pernoctaron en la Sabana de la Paciencia y durante toda la noche lo tuvieron amarrado en un naranjo muy conocido por esa circunstancia. La historia de este monstruo fue escrita por el padre Pablo Amézquita y después se publicó en los Núms. 25 y ss. de El Esfuerzo, periódico que editaban en La Vega, por el año 1881, los hermanos Bobea». También habla del Comegente de C. N. de Moya en sus inéditos Episodios dominicanos. La espeluznante Relación del padre Amézquita, escrita el 26 de junio de 1792, fue reproducida por E. Rodríguez Demorizi en el periódico vegano El Observador, del 25 de enero de 1942, tomada de una copia antigua de su archivo, hecha en el siglo pasado por don Francisco Mota hijo. Para ampliar este tema ver Raymundo González, «El Comegente, una rebelión campesina al final del período colonial», Homenaje a Emilio Cordero Michel, Colección Estudio 1, Santo Domingo, 2004, pp. 175-224. – 129 – 130 Constancio Bernaldo de Quirós En 1709 aún no existía la palabra «sadismo» ya tan vulgarizada que va retrocediendo ante otra: «algolagnia», amalgama del amor con el dolor, creada por Havelock Ellis para reemplazarla y comprendiendo, además, otra forma análoga y contraria de la patología sexual: el «masochismo». Pero si en 1790 no existía aún la palabra «sadismo», el Marqués de Sade, a quien alude, estaba ya en lo peor de su vida libertina de «pequeño sadista», con la aventurilla de Rosa Keller y la otra, algo más grave, de las drogas afrodisíacas administradas en grande a las pupilas de una mancebía de Marsella, alguna de las cuales parece que llegó a morir en pleno furor erótico. «Pequeño sadista» en subida de acción, que, sin embargo, se transportaba al gran sadismo, al sadismo mortal, cuando se ponía a escribir sus terribles novelas licenciosas, sobre todo la famosa Justicia, o los peligros de la virtud, modelo del triste género. Ahora bien, ese mismo año 1790 que acabamos de citar, el sadismo, el gran sadismo aún sin nombre y mucho más inaudito y desconcertante que hoy al cabo de siglo y medio, se presentó de improviso donde menos podía esperarse: en el Cibao, en pleno interior de la gran isla Hispaniola, predilecta de Colón, y que por entonces debía vivir una vida inocente y tranquila, primitiva, tímida y dócil de la mano de la Iglesia y el Estado. Un religioso de La Vega, llamado el P. Pablo Amézquita, cuidó de escribir la crónica de tan desgraciado suceso, en una relación lastimera que sólo llegó a publicarse muchos años después, en 1881, cuando se aproximaba el Centenario, en el periódico de la localidad que se llamaba El Esfuerzo. Como al principio se sospechó que el malhechor fuera antropófago, porque sus víctimas no aparecían, o, como otra vez sucedió en el cuerpo de una de ellas, un pobrecito niño, se puso de manifiesto la acción del fuego, como si se hubiera pretendido asarle, a aquel temeroso monstruo se le dio el nombre de «Comegente», cuando, en realidad, hubiera merecido cualquier otro más expresivo y cierto, similar a los que merecieron Garayo el «Sacamantecas», en España; Vacher, «El Estrangulador de pastoras y pastores», en Francia; Jack, «El Destripador», Una pluma en el exilio... 131 en Inglaterra; Kurten, «El Vampiro de Dusseldorf», en Alemania, etc., etc., sus congéneres de todo el mundo. En realidad, no abunda en las noticias que nosotros desearíamos la relación del P. Amézquita, conocida de nosotros por la copia reproducida en otro periódico de La Vega, así mismo, El Observador, del 25 de enero de 1942. Por otra parte, cuando apenas capturado, el bárbaro monstruo sádico fue destruido en la capital de la isla, en Santo Domingo, sin forma regular de juicio, o en proceso sumarísimo y verbal de que no ha quedado rastro alguno, ignoramos casi por completo todo o casi todo de lo que sería lo más elemental en una historia clínica criminológica. Lo que sigue no es más que la reconstrucción hipotética que permiten algunas anotaciones y palabras del relato del antiguo religioso de La Vega. La geografía y la cronología de los sucesos es lo que sabemos con más exactitud. La primera se sitúa «en un terreno, el más poblado de la isla» y que «tendrá de largo doce leguas y siete por la mayor extensión de su latitud, desde Cotuí, al Este, hasta la Angostura, al Oeste…, hasta como tres cuartos de legua a distancia de La Vega», monte espeso de bejuco, la mayor parte, que facilitaba la agresión y la fuga. La segunda, se desenvuelve exclusivamente en un largo período del año, el correspondiente al buen tiempo cálido, del centro de la rotación anual. La bárbara gesta del «Comegente» sólo duró dos años y medio escasos, y en ese período correspondiente a tres giros del planeta en torno al Sol, con la correspondiente sucesión de las estaciones apenas acusada en los trópicos, las tres veces, los tres ciclos equivalentes de la vida del monstruo sádico, sistematizada en la destrucción orgánica de sus semejantes como equivalente del orgasmo sexual, se contienen en siete meses, aproximadamente: en los meses que van de marzo a octubre, a tenor de las anotaciones del P. Amézquita. Éstas no nos permiten señalar el día de marzo que abre en el autoerotismo de «Comegente» la obsesión e impulsión sádicas, pero sí nos dejan ver que el día que la cierra es el 10 de octubre. La leve depresión térmica que corresponde al tiempo frío, los cinco meses de la estación ligeramente fresca en estas latitudes 132 Constancio Bernaldo de Quirós que componen el final de otoño, el invierno íntegro propiamente dicho y el principio de la primavera cierran el acceso, con un descargo que vuelve a romperse otra vez en marzo. Situado, pues, en su estación peculiar, en el ambiente de su autoerotismo, «Comegente» siente la llamada del sexo ante todo ser vivo humano, cualquiera que sea, no ya su raza o su condición social, sino su edad, y, sobre todo, su sexo. Mientras Garayo el «Sacamantecas» y Jack «El Destripador», son unisexuales en su heterosexualidad, es decir, que sólo acechan hembras, mujeres mejor dicho, «Comegente», igual que Vacher, por el contrario, es bisexual siempre. La Relación del P. Amézquita nos le muestra ciertos momentos de sus atentados, asechando y atacando de lejos, con armas blancas largas o arrojadizas, y, sobre todo, entregado después a un dinamismo exagerado, a una danza loca, tras el sacrificio de sus víctimas. Algunas de las que sólo resultaron heridas se expresaron en ese sentido, como si conservaran esa horrible instantánea del período del atentado que llamaríamos «clónico», como en el acceso epiléptico, ya que el acto sexual y el atentado sádico es su sustitutivo, acaso superlativamente, es también una pequeña epilepsia con su tiempo tónico, de rigidez, y su tiempo clónico, de convulsión, rematado con un estado de adinamia y reposo, en aquella depresión peculiar a que alude el antiguo proverbio: Omne animal post coitus tristatur (todo animal, menos el gallo…), y menos la mujer por efecto de una de las características diferenciales de su impulso sexual frente al hombre. No obstante, en «Comegente» la reposición de ese postrer estado y la repetición de un atentado nuevo, es bastante rápida. En la Relación del P. Amézquita hay fechas que se señalan de esta suerte. «Junio 14. Tío Gabriel, 80 años, desllucado, una estocada por el costado y le cortó y se llevó las pudendas. A la noche, Apolonia Ramos abierta desde la hoya hasta el pubes, le sacó el corazón, que se llevó juntamente con la mano derecha, y otras varias heridas y le clavó un palo por sus pudendas; también le cortó una porción de empella y con ella le cubrió la cara». Una pluma en el exilio... 133 «Agosto 14, una morena de don Manuel de Moya». Ambos casos corresponden al año 1791 y también debe corresponder al mismo día otro caso que figura más adelante con la indicación del 14 de agosto, pero sin año, y que es el de «una mujer de Manuel Sánchez, del vecindario de Santiago». Una sola vez, que conste, el monstruo, no logrando el orgasmo en la destrucción sanguinaria de la víctima, necesita recurrir a la cópula sobre el cadáver. Es en el caso de Isabel Estévez, el 30 de agosto de 1791, en que, después de dos machetazos terribles en la cabeza y en el pescuezo, «abusó de ella torpemente», llevándose parte de los cabellos, el rosario y un pedazo de las enaguas. Por eso el P. Amézquita había escrito antes: «también se creía que usaba torpemente de las mujeres que mataba. Pero la experiencia me ha hecho conocer que en el día de hoy, nada de esto le mueve». ¿Quiere esto decir que el respetable religioso ignorara el carácter sexual de los crímenes de «Comegente», por faltar en ellos la cópula de ordinario? Su ignorancia, no obstante la experiencia del confesionario, le honraría, si así fuera. Por otra parte, ¿quién conocía entonces el secreto del sadismo? Pero el color, el olor, el sentido terriblemente erótico del caso, aparece subrayado siempre, no sólo en las mutilaciones de las víctimas, sino en los despojos que sistemáticamente se lleva consigo el matador, como si lo uno y lo otro fueran, recíprocamente, la negativa y la positiva del suceso, pues el P. Amézquita no deja de consignar «que al ser capturado “Comegente” se le quitó un canuto lleno de pudendas de mujeres y otras muchas porquerías incorrexas». En esto, «Comegente», en estilo bárbaro, recuerda a Jack el «Destripador», que se llevaba siempre el aparato genital de las mujeres que asaltaba, disecado con tan rara habilidad que se sospechaba de él que haya podido ser un cirujano profesional, esto es, un sadista «oficial», pudiéramos decir, lanzado, al cabo, al gran sadismo que no logró vencer con aquel sustitutivo superior, que no le salvó de su destino orgánico. Por fin, al mediar el año 1792, que volvía a renovar por tercera vez su bárbara gesta, «Comegente» fue capturado en Cercado Alto 134 Constancio Bernaldo de Quirós y conducido a Santo Domingo, donde fue condenado a muerte y ejecutado. Ignoramos cuanto se refiere al proceso judicial, si le hubo, que debió ser llevado, en su caso, conforme a las leyes coloniales de España. El P. Amézquita nos dice que «Comegente» era «negro, de color muy claro, que parece indio; el pelo como los demás negros, pero muy largo; de estatura menos que lo regular, bien proporcionado en todos sus miembros, y tiene de particular los pies, demasiado pequeños». Según don Casimiro N. de Moya, que se ha ocupado del caso en una novela inédita, se llamaba Luis Beltrán; había nacido, libre, en Jacagua o en Guazumal, sesiones del partido de Santiago de los Caballeros, y que debía tener 40 años en la época de sus atentados. «Comegente», el primer monstruo sádico conocido después del Marqués de Sade, ha superado, con mucho, a todos los monstruos sádicos repetidos después, en Europa, cuando menos, a la manera que el homicidio, en general al pasar el Atlántico y llegar a América, supera las cifras que da en el Viejo Mundo. El número de los que perecieron a sus manos asciende a 29, y a 27 los heridos y muertos por él; en conjunto, 56 víctimas personales, más los incendios, los estragos, los daños en cosechas y animales domésticos que rodean casi todos los crímenes, con un cortejo de delitos conexos. Voy a concluir recordando, frente al caso de «Comegente», el del «Sacamantecas», que conozco mejor y que ha podido ser más estudiado. Me ocupé, hace ya mucho tiempo de él, hacia 1909, en mi libro Figuras delincuentes; pero después he aumentado mis conocimientos sobre el caso con la lectura del estudio que, según las teorías y los métodos del psicoanálisis, le dedicó el magistrado español don César Camargo y con muchos informes íntimos que, a propósito del sujeto, me procuró una hija del alienista, Sánchez, perito forense durante el proceso y que, en unión del Dr. Esquerdo, se pronunció por su irresponsabilidad. Esta hija del Dr. Sánchez fue alumna mía en el Instituto de Estudios Penales de Madrid, en los cursos de perfeccionamiento Una pluma en el exilio... 135 criminológico y penitenciario para el personal femenino, con que la República reemplazó a las religiosas que prestaban antes servicio en las prisiones. El caso del «Sacamantecas» se produjo en la provincia vasca de Álava, probablemente la más casta y menos sanguinaria de toda España, como una extraña paradoja topográfica, tal vez más acusada que la del Cibao en el suceso de «Comegente» y cronológicamente se sitúa en los últimos años de la década del setenta del pasado siglo, prolongándose hasta ya comenzada la siguiente. Por lo tanto, su siglo ha sido bastante más amplio, acaso doble, cinco años, o más, en vez de los dos años y medio escasos que notamos antes. En este ciclo más amplio, en cambio, el número de asaltos es mucho menor; ocho o diez tan sólo, con algún atentado frustrado de poca importancia. En todo caso, las víctimas son siempre mujeres. La marcha de los sucesos, perfectamente conocida, es uno de los aspectos del problema que mejor puede estudiarse en el proceso de Garayo. Desde luego, éste se sincroniza perfectamente con «Comegente» en sus arrebatos paroxísticos sádicos. Los atentados se producen sólo en los meses cálidos, extinguiéndose por completo en fríos. Agosto es también siempre, año tras año, el que da el máximum, y hasta creo recordar que el 14 de ese mes es asimismo una fecha fatídica en el calendario sexual de Garayo: el 14 de agosto, víspera de la Virgen de Agosto, de la Asunción, que en la alta Meseta del interior de España, en Castilla la Vieja, con la que linda Álava, marca con el fin de la recolección de la cosecha las grandes fiestas de la mayoría de los pueblos. Pero como el fenómeno de las estaciones se encuentra allí mucho más caracterizado que en el Trópico, no dejan de presentarse en el sincronismo que notamos dos importantes modificaciones, cuando menos. En primer lugar, las crisis sádicas no se inician en marzo, sino que se retrasan mucho más, hasta fines de mayo o principios de junio, en un país en que la primavera sólo deja de ser fría hacia 136 Constancio Bernaldo de Quirós sus finales. Sólo a últimos de mayo, por ejemplo, se esquila a las ovejas, para evitar que perezcan en un repentino y nada infrecuente descenso considerable de temperatura. En segundo lugar, como el centro del verano se señala con una exagerada elevación del calor, que parece suspender la vida imponiendo una siesta general, a la manera que el invierno con su largo rigor impone otra suspensión mucho más profunda y acusada, el tiempo útil de la buena estación aparece, en el caso de Garayo, marcadamente subdividido en dos subperíodos que no se observan en el de «Comegente». Así, los asaltos de aquel se agolpan o bien en la temporada en que la primavera, ya en sus últimas, va transformándose en verano, o bien en aquella otra en que el verano declina ya hacia el otoño; es decir, en las dos mejores épocas del año, alejadas igualmente del frío que del calor, y en que, por lo tanto, se vive mejor y las funciones orgánicas encuentran las condiciones térmicas más adecuadas. Para explicar ese fenómeno, que en el caso de Garayo se marca tanto, irresistiblemente se siente uno atraído a la teoría de Havelock Ellis de los dos celos sexuales primitivos de la especie humana, que debieron coincidir con aquellos dos tiempos del año. En sus días, la teoría estuvo bastante vulgarizada. Yo recuerdo haber leído en 1921, en un coche de ferrocarril entre Ginebra y Berna, una novelita de J. H. Rosny, cuyo título olvidé, fundamentada en este tema. Hoy, Bronislaw Malinowsky, joven etnógrafo inglés de origen polaco que se ha especializado en el estudio de la vida sexual de los salvajes, niega esa teoría del celo sexual periódico, único o doble, del salvaje, afirmando que la sexualidad de éste es continua, como la del civilizado, aunque más superficial y sencilla, medular y cerebelar casi exclusivamente, y no cerebral anterior como en nosotros. Mas no hay que olvidar que si Malinowsky habla de los salvajes de «hoy», Havelock Ellis se refiere a los «primitivos» que vivieron en los crueles días primeros de la humanidad cuando, por causas no bien conocidas aún y que probablemente se refieren a una dislocación del eje de la Tierra, el magnífico clima postpliocénico se enfrió tan Una pluma en el exilio... 137 considerablemente que los glaciares descendieron hasta las tierras bajas del paralelo 50 de nuestro hemisferio. El amor debió ser un episodio muy esporádico y sólo de contados días, en el interior de las cavernas donde tiritaba la pobre criatura vertical venida al mundo desnuda, engañada de clima. Pero, en fin, en este punto de la localización cronológica, térmica, la sexualidad monstruosa de Garayo coincidía, marchando paralela con la sexualidad general de todos los de su comarca. Repárese, no obstante, que en una sexualidad anormal, como la de Garayo en sus accesos sádicos, la regresión atávica hacia las localizaciones primitivas eróticas debe acusarse más, demostrando, al modo de una lección de laboratorio, de qué manera las influencias degenerativas determinan apartamientos anacrónicos, cual en el clásico experimento de Ettingham: el roble que, mortificado en sus raíces profundas, aunque no hasta el límite extremo, que le mataría, al año siguiente produce hojas nuevas, no como las del roble de hoy, sino semejantes a las del roble del período terciario. El problema está en intuir las causas, los acontecimientos, que le desviaron hacia la monstruosidad sádica en los últimos años de su vida, a él, que hasta entonces, soltero y casado, había llevado hasta los 60 años una vida ejemplar, en medio de su insignificancia, vida que al final descompusieron unas segundas nupcias desgraciadas y el alcoholismo compensador subsiguiente. César Camargo tiende a presentárnosle como un hombre que, al cabo de los años, ha liquidado mal su «complejo de Edipo» y a quien sistematiza en la necrofilia cierto remoto episodio de la imagen de su madre muerta. Probablemente el inteligente criminalista va algo desorientado en esto. Garayo no fue un verdadero erótico de los cadáveres, un desenterrador, un raptor de muertos. Sus crímenes, bastante distintos en esto de los de «Comegente», comienzan con un acto de cópula natural, previa violación, unas veces, y otras contratación, incluso con discusión violenta del precio, con viejas prostitutas o mendigas halladas en los caminos solitarios. El sátiro desea repetir luego y su impotencia pasajera, senil, le transporta 138 Constancio Bernaldo de Quirós al rapto sádico, destructor, en que consigue el orgasmo. Logrado éste, cae en pasajero estado comatoso hasta que emprende la retirada, sin llevarse despojos de la víctima, más o menos sexualizados. No obstante los esfuerzos de los Dres. Esquerdo y Sánchez para conseguir declararle irresponsable, fue condenado a muerte. Era todavía muy pronto para traspasarle simplemente al manicomio. Ejecutado, al fin, su temeroso recuerdo perdura aún en la campiña alavesa y hasta muchas leguas más allá. La Sra. Sánchez, mi alumna, me ha referido que un pobre gitano, descalzo y casi desnudo, que llegó a pedir limosna a la puerta de la vieja prisión de Vitoria, y a quien el Director mandó que dieran el par de zapatos que Garayo llevó últimamente en vida, al saber a quién habían pertenecido, ya teniéndolos en las manos, los tiró tan lejos como pudo y escapó a correr lleno de espanto. Garayo dejó un hijo, por lo menos, que sepamos, que también fue a parar al Presidio de Burgos, ignoramos por qué género de delitos, pero nunca del género de su padre. Don José Millán Astray nos cuenta en sus Memorias, en general bastante insignificantes, por cierto, un episodio de relativo interés. Siendo él director de aquel establecimiento penitenciario, fue preciso que le llamara a su despacho para aclarar algún suceso del interior del penal. El hijo del «Sacamantecas» tuvo que atestiguar algo muy importante y pronunció estas palabras ante el jefe: «sí, lo juro por la santa memoria de mi padre». Lo que demuestra que un padre es siempre sagrado para un hijo, aunque su memoria sea generalmente execrada. ¿Es bueno o es malo hablar del sadismo así, tan francamente como acabamos de hacer? «Nada es bueno ni malo si damos en pensar en ello», podríamos responder por boca nada menos que de Shakespeare. Pero si, según la del buen Sebastián de Orozco, a quien parece debe atribuirse nuestro inolvidable Lazarillo de Tormes, «el mozo de ciego un punto más ha saber que el diablo», el criminalista, a su vez, ha de saber dos más que el mozo de ciego para Una pluma en el exilio... 139 superar a aquél y a éste, y no ha de olvidar nunca esos vínculos, esas anastomosis secretas invisibles, impalpables, que unen la sexualidad con la muerte, la creación con la destrucción y que, en el instante de un rapto de sanguinario ensañamiento, lanzan al exterior la semilla de la especie. Creemos también, no obstante, que en la reforma sexual porque trabaja siempre ésta última con mayor o menor éxito, una de las tareas imprescindibles, inolvidables, debe ser la de extirpar esa relación, la de aniquilarla enteramente, hasta en el pequeño sadismo que nos circunda por completo siempre. Éste sería uno de los nuevos doce trabajos para el Hércules del porvenir, que todos aguardamos. Cuadernos dominicanos de cultura, Núm. 12, agosto de 1944. El culto de las montañas1 Fuego sobre los Andes, el libro de Carleton Beals que acabo de dejar de las manos, renueva hoy para mí el tema de la devoción de la montaña que me ha obsesionado siempre, desde que en mi remota Pedriza del Real de Manzanares, hace muchos años, acerté a descubrir el enigma de Peña Sacra, como un pequeño Edipo viajero. Carleton Beals se refiere a los tres elevados picos, denominados Marabamba, Rondos y Pancarbamba, de Huanuco, en el Perú, al norte de Cerro Pasco. El huanuqueño moderno, dice, tal vez, no los adora. Pero los indios, sí. Existen altares secretos en las quebradas de las rocas, altares en los que siempre se conservan flores brillantes y decoraciones de cruces, huesos y extraños amuletos. La muerte acecha a cualquier extranjero que pueda profanar los santuarios del genio de las montañas; y éste, que puede herir a cada instante al viajero, o que, por el contrario, puede defenderle, debe ser siempre honrado. 1 N/C. Publicado originalmente en el periódico La Nación y reproducido en El alpinismo en República Dominicana, Ml. De Js. Tavares, Sucs., C. por A., Ciudad Trujillo, 1948. Esta obra se reeditó en 1978 bajo el título El alpinismo en Santo Domingo. – 141 – 142 Constancio Bernaldo de Quirós Esto, ciertamente no es nuevo para mí. Lo he visto con mis ojos en las montañas marroquíes y sé que en nuestra misma España se practicó, a despecho del Cristianismo, hasta días muy recientes. Todavía hoy los campesinos gallegos son devotos del esbelto y prestigioso Pico Sacro que eleva su pirámide granítica a la vista de las torres suntuosas del magnífico templo de Santiago de Compostela. Y hasta los panes de maíz que vemos en las curiosas panaderías de la ciudad ilustre, y que son la ofrenda habitual a la deidad milenaria del Cerro, afectan la forma de éste, en un recuerdo minúsculo de su áspero relieve. Mas, aunque no sea nuevo esto, ¿cómo no leer sin emoción diálogos como éste?: Descansando sobre las rocas del Pancarbamba, el poeta local, un viejo indio pilco, exclamó: «¡Ah, la montaña está furiosa, hambrienta! Desea coca, pan, alimentos. Es tan caprichosa como un niño. Come como un hombre. Cuando ha dejado de comer por mucho tiempo, cuando los hombres se descuidan y no le llevan alimentos y no le hacen ofrendas en sus altares, entonces se enfurece. En cambio, es feliz cuando se le proporciona alimentos». «Pero Pilco, ¿acaso las montañas comen realmente como los hombres?». «Si, Tata», fue su respuesta. «No sólo se alimentan, sino que también hablan, son dioses». Durante el día permanecen silenciosos, pensando, murmurando o durmiendo, pero se mueven durante la noche. Es muy difícil que el hombre pueda observar que la montaña marche. Pero la verdad es que ellas se mueven en las noches. En las noches nubladas van muy lejos, comen más, hablan más. Ansioso de escuchar algo semejante, busco a menudo con nostalgia las elevaciones norteñas del terreno de nuestra ciudad que permiten, de cuando en cuando, acá y allá, divisar cerros Una pluma en el exilio... 143 azules, prealpes de la Cordillera Central en que la ilusión me descubre a menudo parecidos remotos con las cumbres de mi tierra: Peñalara, la Najurra, la Maliciosa, remotos parecidos que se hacen y deshacen, como el blando relieve de las nubes. «No hay nada más aburrido que un paisaje anónimo», dice una vez, en la preciosa Colomba, de Merimée, uno de sus personajes, frente a una bahía corsa. Yo quisiera tener la suerte del hallazgo de un hombre del país, de un Vale Toño bien enterado, que me susurrara al oído la lección de las cumbres que tantas veces hemos recibido y hemos dado desde la altura en que alguna muy eminente nos permiten dominar todo un amplio conjunto orográfico. Nombres de cimas y collados, alturas, rocas de que están aquellas hechas, anécdotas, leyendas, todo ese conjunto pintoresco y caprichoso, tesoro de nuestras expediciones, como lo son para el botánico que herboriza las plantas y las flores. Mientras llega ese hombre que aguarda mi impaciencia, y que llegará ciertamente, al cabo tiendo el oído en el augusto silencio rural esperando escuchar, en cambio, la voz de la montaña lejana. Yo creo firmemente, como hijo del vetustísimo Guadarrama, una de las alineaciones de montañas más viejas de la Tierra, yo creo en la vida de las montañas y hasta practico un poco su culto, pues, como se dice en uno de los relatos más hermosos de Rudiyard Kipling, el que se titula El misterio Purun Bagad, «basta que un hombre lleve una gota, una sola gota de sangre montañesa», y yo las llevo todas, «para que, al fin, vuelva al sentido de la tierra en que nació, con todas sus consecuencias». Así, pues, tendido sobre el suelo donde la ciudad ya se ha acabado, percibiendo el sosegado latir del corazón del planeta, mi atención, saltando entonces por sobre los términos de montañas que veo a lo lejos, acá y allá, llega hasta las cumbres supremas de la Cordillera Central que recibieron la visita de los hombres en los comienzos del año, por la iniciativa generosa y feliz de un hidalgo de hoy en la ciudad ilustre de los hidalgos. Y me parece que les oigo decir, bajo, muy bajo, pero con un tono ansioso: «¿Qué será de aquellas criaturas verticales que vinieron a vernos 144 Constancio Bernaldo de Quirós hace nueve o diez lunas? ¿Volverán otra vez? Eran interesantes. ¿No va a haber nunca alpinismo en esta isla de las montañas?». Yo espero que sí. Lo mismo que no sólo de pan vive el hombre, la montaña no siempre desea pan, miel, manteca, coca, todo lo que le han ofrecido los pueblos que la adoraron y que siguen adorándola. Ella necesita también del interés humano y no hay nada que contente tanto como eso a los grandes cerros: gigantes taciturnos de frente de gneis, de granito, de caliza o de pizarra y de barba opulenta de bosques centenarios. El alpinismo es la nueva religión de las montañas, el culto que las rinde el hombre civilizado, bajo el nombre glorioso de los Alpes en que se funden todas las grandes alineaciones orográficas: Himalaya, Atlas, Andes. La Nación, 21 de septiembre de 1944. La sangre acusadora Como soy un ansioso coleccionista insaciable de curiosidades relativas a crímenes y castigos, hoy me ha hecho feliz durante unos minutos –¡la felicidad siempre es tan breve!– el hallazgo de estas tres líneas en el libro Al amor del bohío de Ramón Emilio Jiménez: «Si la herida seguía hemorrágica durante la jornada, había sospecha de que el heridor estaba entre los cargadores de la litera». (Tomo II, p. 13, «Las literas»). Aquí tenemos un buen texto de una antiquísima superstición judicial que en España se autoriza nada menos que en una frase de Cervantes, de Cervantes y en El Quijote, cuando Ambrosio, el fiel albacea del desgraciado Crisóstomo, dirige esta imprecación a la gentil pastora Marcela que aparece sobre la peña donde cavaban la sepultura del enamorado: «¿Vienes a ver por ventura, ¡oh fiero basilisco de estas montañas!, si con su presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida?». Para documentar este texto, Rodríguez Marín, que es uno de los pocos, acaso el único, a quien han llamado la atención estas palabras, cita en su edición de La Lectura unos versos de Gutierre de Cetina, el celebrado autor del madrigal a los «ojos claros, serenos»: «Cosa es cierta señor, y muy sabida, aunque el secreto de ella esté (encubierto), que lanza de sí sangre un cuerpo (muerto), si se pone a mirarlo el homicida». Pero Rodríguez Marín no sabe, pues no lo hubiera callado de saberlo, que el poeta tuvo el triste destino de morir asesinado; – 145 – 146 Constancio Bernaldo de Quirós en potencia propincua por tanto de sufrir y de dar la prueba. Mi hijo Constancio, viajando por México recientemente, me escribe haber visto en la iglesia de Santo Domingo, de Puebla, una lápida con esta inscripción: «A la memoria del poeta sevillano Gutierre de Cetina, quien nació a principios del siglo xvi, soldado de los famosos tercios flamencos, vino a México con las tropas del virrey don Antonio de Mendoza. Murió trágicamente en este lugar el año de 1660. Su cadáver fue enviado a España, junto con la mano de su asesino». ¿Para qué este envío de la mano del matador? ¿Qué fines siniestros de venganza se asociaron al macabro envío, como en el trágico cuento de Guy de Maupassant, La mano? Pero volviendo a nuestro tema, recordemos ahora que lo que hoy, en el pasaje de R. Emilio Jiménez, nos parece que es, en realidad, un tosco residuo del saber popular, en los de Cervantes y Gutierre de Cetina era todavía casi un artículo de fe, un saber erudito y hasta oficial, autorizado por los más grandes doctores in utroque de la época. Hasta siete tratados especiales sobre el tema cita en su obra póstuma de arqueología criminal, impresa en La Plata en 1940, el Dr. Ladislao Thot, el «húngaro prodigioso», como le llamaban en la Argentina, que mucho antes de venir a América, tradujo y publicó en Debreczen parte de alguno de mis libros. Entre tales tratados, de los siglos xvii y xviii casi todos, salvo en uno que avanza hasta el siglo xix, el más notable es el de Hundeshagen, titulado: Discursus physicus de stillicidio sanguinis in hominis violenter occisis cadaveri conspicui, aut sit sufficiens praesentis homicidium indicium, impreso en Jena en 1675. La lectura de las páginas en que el Dr. Thot resume la antigua sabiduría sobre tan singular juicio de Dios, si por una parte nos maravilla por su ingenuidad, por otra nos deja pensativos en cuanto al valor de algunos de nuestros conocimientos actuales sobre temas análogos. ¿Quién sabe si dentro de otros tres siglos los lectores venideros nos encontrarán a nosotros tan inocentes y extraviados como hoy nos parecen aquellos que desdeñamos? El famoso jurisconsulto alemán Stvichio, uno de los más autorizados intérpretes de la Carolina, nos refiere con toda seriedad casos Una pluma en el exilio... 147 como éste. El día 20 de junio de 1669, un Tribunal de Pomerania requirió a la Facultad de Francfort, en un delito de infanticidio, el dictamen de si éste había sido cometido por la madre de la criatura o por la abuela. La Facultad ordenó que una tras otra se acercaran al cadáver tocándole. Primero lo hizo la madre, pronunciando estas palabras: «Si fuera yo culpable de tu muerte, que Dios lo diga mediante una señal de tu cuerpo». La señal no se produjo. Mas cuando la abuela pronunció la fórmula, la cara del niño se cubrió de rubor y de sus ojos brotaron lágrimas de sangre. A mediados del siglo xvii, la fe en la ordalía de la herida sangrante iba ya pasando. Un práctico español de mucho nombre entonces, Antonio Gómez, la combatió enérgicamente, afirmando que era inadecuada como fundamento seguro de sospecha que hiciera aplicable el tormento. Lo mismo repetía el alemán Goehausen, para el cual «en asuntos criminales las pruebas debieran ser más brillantes que el Sol, siendo las circunstancias de la prueba por la sangre, por el contrario, muy obscuras». De todos modos, a la colonia remota las novedades debían llegar muy tarde, y yo creo que si fuera posible revolver los papeles judiciales de aquellos días, hallaríamos en ellos las raíces del texto de R. Emilio Jiménez que acabamos de glosar; esto es, tres, cuatro, acaso media docena de sumarios, mostrándonos entre sus diligencias judiciales alguna en que el juez, el escribano y el alguacil llevan a un sospechoso ante el cadáver de un asesinado, en la esperanza de que la sangre, afluyendo a la herida, acuse, con aquella remota fe, admirable ciertamente, en que otros tantos personajes análogos de la Imperial Toledo, bajaron a la Vega, a Santa Leocadia, demandando a «Jesús, hijo de María» si el capitán Diego Martínez dio o no palabra de matrimonio a la mujer que lo sigue llorando, según el romance de don José Zorrilla, «A buen juez, mejor testigo». La Nación, 2 de octubre de 1944. El que mató a Prim El ilustre don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha ha tenido la bondad de acordarse de mí, enviándome, con su estimada tarjeta, un ejemplar de la revista en que aparece un breve artículo suyo, bajo este epígrafe: «El Misterio de don Marcelino». Escrito con gran simpatía, con mucho «ángel», como dirían en mi bendita Andalucía, ese artículo, bueno para la serie de los que componen, en todos los países, el gabinete secreto de la historia, nos revela el nombre de uno de los asesinos del general Prim; desdichado sicario muerto en el barrio de Santa Bárbara, de la antigua ciudad de Santo Domingo, cierto día de 1889 ó 1890. Yo no he de repetir su nombre, no, seguramente porque penetrado como estoy de una antiquísima superstición según la cual el nombre es, si no el alma, por lo menos la personalidad del hombre, y hasta de todas las cosas. Creo que al pronunciar cualquiera, vibra y se estremece por siempre lo que quede aún de la criatura que le usó: una momia, osamenta, cenizas, polvo, nada. Y sería añadir dolor para aquel desgraciado, decir cómo se llamó en vida. Esta vez, la personalidad del asesino parece acreditada por su propia confesión in articulo mortis y por su propio deseo de que se publicara su condición de tal, sin lo cual el venerable párroco de Santa Bárbara, don Eduardo Vásquez Valera, no hubiera faltado al secreto de confesión que obliga a los de su clase. Como yo he andado por muchos lugares recónditos de mi España, algunos puntos menos que inaccesibles, no dejaré de – 149 – 150 Constancio Bernaldo de Quirós decir que dos o tres veces he topado en ellos con cómplices del misterioso don Marcelino. Recuerdo, sobre todo, uno hallado en Carboneros, una de las antiguas colonias de Carlos III, de la provincia de Jaén, entre La Carolina y Bailen. Era un octogenario imponente, enorme, ya paralítico, hemipléjico, que condujeron hacia mí, casi arrastrando, «con pasos tartamudos y con la lengua coja», como hubiera dicho don Francisco de Quevedo, mientras al oído me susurraban sus antecedentes. Yo mismo le retraté en una de las fotografías que ilustran mi libro Los Reyes y la colonización interior de España, repartido al público en el «stand» del Ministerio de Trabajo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Muchos, muchos debieron ser los que se concertaron para el trágico suceso que las derechas atribuyeron a la Masonería, las izquierdas a los Borbones y a los Montpensier, y los del centro a Paúl y Angulo, sin que sean éstas tres las hipótesis únicas posibles en aquel añejo magnicidio perpetrado un cuarto de siglo antes de que inventara el neologismo el Dr. Regis, cuando ya el regicidio estaba en retirada ante la desaparición de las monarquías, en un libro famoso que va desde Harmodio y Aristogitón hasta Caserío. «¡Si yo hablara!», dijo, cierta vez que se trataba del asesinato del general Prim, el Conde de Romanones, retirándose a tiempo de un grupo en los pasillos del Congreso. Aquel viejo diablo cojuelo debía saberlo bien, acostumbrado como estaba a levantar los tejados de las casas de Madrid y de Guadalajara, para sorprender escenas divertidas como las que otro diablo igual, el llamado Asmodeo, procuró a don Nicolás Leandro Pérez del Zambullo desde lo alto de la torre de Santa Cruz de la Villa del Oso y del Madroño, según refiere la conocida novelita de Luis Vélez de Guevara, ciudadano natural de la soleada Ecija. Los diecisiete mil folios del proceso, sobreseído al cabo, fueron un mar de tinta, una cortina de humo tendida para los culpables. Muchas veces, cuando yo era estudiante y la calle del crimen conservaba aún su nombre original de «calle del Turco», muchas veces entraba en la taberna donde aguardaron los asesinos, evocando los sucesos de la noche triste. La taberna, ciertamente, no era una verdadera taberna de malhechores, de aquellas a que Una pluma en el exilio... 151 se refiere el poeta de la mala vida: «¿es aquí, buen tabernero, donde se dan cita los hampones, a la hora que la ciudad dormita? ¿Ama y odia la turba harapienta y maldita, a la luz macilenta de este viejo quinqué? ¿Duerme un ladrón de alguna prostituta en la falda? ¿Canta sus inocentes canciones Esmeralda? ¿Cuenta algún asesino que mató por la espalda, tal como en Ponson du Terrail o en Eugenio Sué?». No, la taberna de la calle del Turco no era cual la taberna de la Blasa, en el Barrio de la Injurias, del triste Barranco de Embajadores, cuando yo escribía, con Llanas Aguilaniedo, mi Mala vida en Madrid, a que se aplica la descripción anterior. Pero la presencia del crimen, del gran crimen político, se advertía, se olfateaba aún allí, subrayada por la casa de enfrente: los muros laterales del misterioso Palacio del Marqués de Casa Riera (Alcalá, esquina a Turco), del que se contaban en Madrid, bastantes años después del suceso de Prim, relatos terroríficos, a lo Edgardo Poe, o de cruel lascivia, a lo Marqués de Sade. Yo no dudo de que la noche fatal, aquella noche triste de fines de 1870, cuantos se movían en el trayecto del Congreso a Alcalá por la calle del Turco (poco más de medio kilómetro), estuvieran todos, o casi todos, mezclados en la conjura, como autores o cómplices. Primero los que, estableciendo con las luces de las cerillas fosfóricas con que se encienden los cigarrillos, un sistema de comunicación telegráfica, advirtieron a los ejecutores materiales la salida del coche del Presidente desde el Congreso. Luego, los carreteros que obstruyeron la calle frente a la taberna con un carro atravesado. Por fin, la cuadrilla de sicarios, armados, no de cuchillas o puñales, como el nombre quiere decir, sino de trabucos, y entre los cuales figuraba, sin duda, el misterioso don Marcelino que vino a morir en el barrio de Santa Bárbara de Santo Domingo, hoy Ciudad Trujillo. Un instante mortal, la descarga cerrada, gritos, blasfemias, fustazos del cochero lanzando, al fin, el tronco al galope por la calle de Alcalá hasta el Palacio de Buenavista, cuando nada tenía remedio. Y, por último, la tragedia dentro del Palacio: «voz de dolor y llanto de gemido, y espíritu de rabia envuelto en ira». 152 Constancio Bernaldo de Quirós Alguno de los que velan en la alcoba al mal herido, se acerca al balcón y, levantando el visillo, apoya la frente en el vidrio, para templar la fiebre. Fuera, la negra noche blanqueada por la claridad de una nevada que caía sobre Madrid en silente sosiego. La Nación, 14 de octubre de 1944. Sobre las estadísticas del suicidio La Dirección General de Estadística acaba de publicar la Estadísticas del suicidio en la República Dominicana durante el quinquenio de 1939 a 1943. Es un fascículo de 66 folios, que a su buena presentación añade otras dos cualidades más valiosas, a saber: una orientación inteligente y unas manos muy diestras para el manejo de las cifras. Una estadística está llamada siempre a tener pocos lectores, dado el lenguaje difícil que le es propio. No obstante, siempre los encuentra entre los espíritus aritméticos que la naturaleza jamás deja de producir entre las demás variedades del ingenio humano. El cuadro estadístico, ha dicho un autor con sus cifras coordenadas en un encasillado, con sus columnas y sus líneas, ofrece la imagen sinóptica por esencia de las agrupaciones de cifras a que se refiere, y precisamente a causa de su carácter sinóptico habla un lenguaje claro, aunque en verdad tan sólo el estadístico experto le entiende bien, quien le prefiere con mucho a las exposiciones usuales, a las perífrasis en forma de textos. Por otra parte, de los fenómenos de estadística moral tal vez el suicidio es el que mejor se presta a la indagación estadística, si no exento del todo, por lo menos harto poco influido por la acción de la simulación y de la disimulación que afectan a todos los hechos de la vida. Sólo la simulación del suicidio por el homicidio, es de temer en cierta medida relativamente amplia. Más, en general, el – 153 – 154 Constancio Bernaldo de Quirós suicidio y el homicidio son opuestos hasta en eso en la investigación estadística. Homicidios son muchos los que no llegan a las estadísticas. Suicidios, pocos. Nueva aportación ésta a la ley del contraste, del antagonismo entre esas dos formas de la muerte; homicidio y suicidio, que Enrique Ferri ilustró en páginas brillantes, aunque todavía discutibles. Países de mucho homicidio, poco suicidio; y a la inversa. Tiempo de muchos suicidios, pocos homicidios, etc., etc. Quedamos, pues, en que son cifras mínimas, aunque nunca despreciables (en Estadística no rige esta expresión) las de los suicidios ignorados o confundidos entre la mortalidad natural y la de los homicidios larvados de suicidio. Prosigamos. La introducción que precede a la estadística a que estamos refiriéndonos demasiado breve, sin duda, nos da desde sus primeras líneas una impresión agradable para la República. Su índice suicida es muy bajo, no sólo en relación con Europa, sino con América así mismo. Comenzando en 1939 por ser de 4.98 (casi 5) por 100.000 habitantes, en el año último de la serie (1943) desciende todavía casi media unida, puesto que sólo es en ese año último de 4.55, no obstante haberse exagerado hasta 7.45 (casi el doble) en 1940. Seguramente por el primer efecto desconcertante de las dificultades de la vida bajo la guerra, que dura hasta 1942. La baja repentina de 1943 (de 6.25 a 4.55) es bastante enigmática. Un estado que falta en la serie bien combinada que ofrece la estadística dominicana, tal vez porque faltan así mismo los hechos correspondientes, es el del suicidio asociado, que igual que la delincuencia, es la preferencia mía. Porque así como el delito no siempre es obra de la acción individual, sino que se presenta como un fenómeno de colaboración entre varios, desde la asociación más elemental, la de dos, la de la pareja delincuente, hasta la de muchos y hasta la de todos cuantos componen una unidad social, de igual manera el suicidio tiene formas individuales y colectivas, aunque ciertamente menos frecuentes y complejas éstas que el delito. Se trata, en esas últimas, en las formas colectivas, de fenómenos de imitación y repetición, que son en el mundo social, según Una pluma en el exilio... 155 la frase de Gabriel Tarde, el equivalente de la herencia en el mundo biológico y de la vibración-ondulación en el físico. Unas veces habrá repeticiones, imitaciones, contagios sucesivos. Eso ya se sabía desde el mundo clásico, por lo menos. Recordemos a aquel Timón, el Misántropo, de quien se burló tanto Aristófanes en su comedia Los Pájaros y que vivió en el siglo v antes de Cristo. Timón el Misántropo era dueño de un huerto en que crecía una espléndida higuera a la que habían tomado querencia los atenienses, para ahorcarse. Un día decidió cortarla; pero como hombre ordenado que era, mandó al pregonero que publicara sus propósitos por la ciudad, para que los que quisieses ahorcarse entretanto no se hallaran defraudados. El suicidio no es nunca un hecho de generación espontánea, sino un eco, una resonancia en un alma gemela de un suicidio anterior, visto u oído, en la conversación, en el periódico, en la novela. Recordemos las epidemias de media docena, o más, novelas de ese efecto: el Werther, de Goethe; la Indiana, de George Sand; el Triunfo de la muerte, de Gabriel D´Annunzio. Unas veces habrá contagio, imitación, repetición sucesiva. Pero otras, simultáneas. Entonces aparecen el suicidio doble, el suicidio triple, múltiple, de toda una familia, de un grupo más o menos amplio. El primero es el más frecuente, el más llamativo y conocido, sobre todo en su forma erótica: el doble suicidio por amor, que se prolonga, excepcionalmente, hasta en los viejos matrimonios, como en el caso de Pablo Lafargue y Laura Marx (la hija de Carlos Marx), o en el suceso más reciente de los esposos Zweig. Pero las formas colectivas del suicidio parecen desconocidas aquí. Las estadísticas 1939-43 no las menciona. El suicidio dominicano, imagen de la sociedad dominicana, es más tranquilo y discreto. Admitiendo la taxonomía y la nomenclatura de Durkheim para los tipos suicidas, diríamos que el alma del suicidio que la estadística, con todos sus números, no puede recoger, es casi siempre el más elemental, el egoísta; alguna vez, el anómico; pocos, muy pocos el altruista. Deseamos a la Dirección General de la Estadística ánimos y medios para dotar al país de publicaciones como las que ya viene 156 Constancio Bernaldo de Quirós realizando, superándose siempre. Y que el índice del suicidio no sufra la menor elevación, cuando la vida se torne más amable. El sol ha vuelto, la vida reanuda su curso con su alegre rumor, como la rueda de un molino en una dichosa alborada de mayo. La Nación, 27 de octubre del 1944. El sultán de los tolba Días atrás, asistiendo a la fiesta universitaria en los tres actos en que desenvolvió su jocunda opulencia, revivió para mí la ilusión de ver relucir y oír sonar a cristal y plata cuanto es gala y ambición de la juventud en sus dionisíacas alegrías. A la noche, como los ensueños están determinados en gran medida por los sucesos de la vigilia inmediata, y, además, como nuestro cerebro muy a menudo funciona por contraste, como si éste fuera uno de sus modos preferidos de trabajo, a la noche, digo, entre las alucinaciones prehípnicas que me invadieron, rindiéndome al cabo en el obscuro seno del dormir, desfiló ante mi vista, con entera claridad y de una manera bastante fiel, la película, el film, no muy largo por cierto, de otra escena de reinado estudiantil, al otro lado del mar, en el sombrío imperio del Mogreb, del lejano oeste de África del Norte, que año tras año, desde tiempo inmemorial, se repetía en los días felices de la primavera, ante el temido honor de la muralla de Fez, de Fez-elBali, esto es, de Fez el viejo, de remotos orígenes andaluces. Maravilla será que todavía se repita hoy esta fiesta en la soleada y florida pradera por donde corre el río Fas, «la hoz», que da nombre a la ciudad con sus amplios meandros discurriendo a la vista de las cumbres nevadas del Atlas Medio. Desde que yo presencié la fiesta hasta hoy, aunque los años no son muchos, los sucesos, en cambio, han sido tantos y de tal magnitud que las cosas han debido cambiar mucho hasta en aquella tierra – 157 – 158 Constancio Bernaldo de Quirós misteriosa donde por muchos siglos se paró la historia como un reloj antiguo sobre un muro o una consola vieja. Pero ahora, el reloj ha echado a andar, adelantando cada vez más, allí y en todas partes. ¡Pobre estudiantina de Fez, pobres tolba que estudian en las medersas incógnitas ciencias muertas entre nosotros: astrología, alquimia, magia, frutos tentadores vacíos y secos para nosotros, sobre un fondo indefinible de mística coránica! Ninguna otra estudiantina es más pobre que ella, incluso los sopistas españoles, los antiguos estudiantes de la Tuna. ¿Recordáis el discurso de don Quijote sobre las armas y las letras, pronunciado en la venta encantada de las estribaciones manchegas de Sierra Morena? «Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos: principalmente pobreza (no porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser), y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que decir más de su mala ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena». Pues bien, este discurso, con todas sus sabrosas partes («conviene a saber, la falta de camisas y no sobra de zapatos, léase chilabas y babuchas, la realidad y poco pelo del vestido y aquel ahitarse con tanto gusto, cuando la buena suerte los depara algún banquete»), que es ya una cosa definitivamente pasada para el mundo Occidental, es todavía una realidad viva para el de Oriente; de tal suerte que el discurso en cuestión sería aplaudido con frenesí si don Quijote le repitiera ante un congreso de tolbas marroquíes, a quienes sólo el mektub, el «estaba escrito», puede hacer soportar tanta miseria. Imaginaos pues la alegría, el desbordamiento de gestos, de risas, de palabras en una multitud de esta clase (cráneos largos rapados, caras vivaces, la esclerótica y el esmalte de los dientes destacando en las pieles morenas, bronceadas) a la llegada exacta, cual la de los astros, de la fiesta de su clase, imagen retrasada de la fiesta de los locos en la Europa Medieval el día de la Epifanía, en el interior de los templos en que ellos, los pobres tolba, huelgan en la abundancia cinco o seis días enteros, con el derecho de elegir un sultán, dotado del privilegio de tratar media Una pluma en el exilio... 159 hora de igual a igual con el califa del imperio, demandándole una gracia, una merced que la piedad soberana nunca niega. El día ha llegado ya y se aproxima la hora de la entrevista. Los tolba (plural de taleb, que quiere decir estudiante), acampan ante cualquiera de las puertas de Fez, en un paisaje de arrabal donde no faltan, como es natural allí, los escombros, las basuras, muladares, almiares de estiércol, osamentas de animales muertos entre las que vagan famélicos perros del beled, parecidos a chacales, de erizado pelaje amarillento. Pero los estudiantes, que han dejado por unos días el interior sombrío de las medersas, cambiándole por la luz solar, vistiendo chilabas presentables, babuchas decentes, escaras adornadas, nada ven de esta instalación deplorable que ofendería los sentidos de cualquier estudiante americano. La hora ha llegado ya. El sultán de los creyentes, llevando el turbante verde, envuelto en blancas muselinas casi impalpables, avanza sobre su hermoso caballo blanco, precedido y seguido de su corte. Frente a él, avanza también, sobre otro caballo no menos blanco, entre otro cortejo nutrido, el sultán de los tolba dispuesto a pedir la gracia ansiada. Como lo que está en juego en esta audiencia sin par es siempre, o casi siempre, una cosa tan grave como la vida o la libertad de un prisionero que yace en alguna profunda mazmorra, la elección del sultán de los tolba es siempre muy empeñada y la logra de ordinario, a costa de grandes sacrificios, algún taleb de las tribus de siba, es decir, de las tribus rebeldes, que a diferencia de las tribus magsén, gubernamentales, ni pagan tributos ni dan soldados al califa. Esto se sabe entre la multitud que acecha el instante crítico de la conversación de los sultanes. Pero la cara del califa es impenetrable y sería más fácil sorprender el pensamiento y la emoción en la del caballo imperial, que tiende la vista, el olfato y hasta las orejas hacia el caballo del sultán de un día. Todo ha pasado ya. El crepúsculo de amarillo limón resplandeciente, se prolonga sin fin entre las músicas y canciones que salen de las tiendas del campamento, como en el mes bendito del Ramadán. La hora de la oración llega cuando en las claridades 160 Constancio Bernaldo de Quirós póstumas del día es imposible ya distinguir un hilo blanco de otro negro, según las palabras del Corán. ¡Inefable momento! A la madrugada, corre por el campo la noticia de que el sultán de los tolba ha huido hacia su tribu lejana, ansioso de llevar la buena nueva de la cabeza salvada o de la prisión abierta. Sus compañeros y él mismo también, el propio sultán de los tolba, van a entrar mañana otra vez en su vida precaria, sostenida de milagro por las limosnas de algunos fieles o los habuses, es decir, las rentas de algún aljama, de alguna medersa, de alguna zauia. Todos repetirán desde entonces el refrán popular del país, amargo como la hiel: «el amor dura cinco segundos; la fantasía, o sea, el correr la pólvora, cinco minutos; el dolor y el pesar toda la vida». La Nación, 3 de noviembre de 1944. Drama entre cómicos Ciertamente, este que vamos a referir hoy, continuando nuestro Pitaval que comenzamos con el caso de «Comegente, el monstruo sádico», en los Cuadernos dominicanos de cultura, no es un suceso tan espectacular, tan sorprendente, como el del Drama nuevo, de nuestro Tamayo y Baus, o como Pagliacci, de Leoncavallo, en que la tragedia surge de improviso, viva y sangrienta, en medio de la farsa, sobre las tablas del escenario o entre bastidores, vestidos los actores para la escena. No; ciertamente no lo es tanto, ni mucho menos. Apenas un disparo en la calle, un hombre muerto en el suelo, al punto retirado por el juez; después de lo cual, y de una momentánea agitación en torno, en la superficie social todo queda tranquilo, como en la del mar después que el abismo insaciable absorbe a sus víctimas. Más así y todo, para los efectos judiciales, para la historia de los problemas penales, cobra interés particular el crimen de sangre perpetrado en pleno parque Colón, de la antigua e ilustre ciudad de Santo Domingo, cierto día de octubre de 1889 y del que, como memoria curiosa, queda un opúsculo en octavo, de sesenta y cuatro páginas, impreso en el propio lugar, en la imprenta Cuna de América, de José R. Roques, el año 1892, bajo el título siguiente: Proceso célebre, Joaquín Puig, acusado de asesinato de Luis Requesens. Causa del Tribunal de 1era. Instancia de la Provincia de Santo Domingo Reseña histórica del crimen, vista de la causa, y demás actos del proceso, por Natalio Redondo. Una edición posterior añade el juicio en – 161 – 162 Constancio Bernaldo de Quirós grado de apelación; y por fin, queda también como memoria una litografía anónima, muy primitiva, con los retratos de las dos partes del drama, el matador y la víctima. La alegre farándula había llegado a la ciudad. Era una compañía cubana que traía por repertorio Bocaccio y La Mascota; de la música ligera de entonces, lo más apetitoso y lo más fresco relativamente, pues ya ambas operetas contaban sus diez años cumplidos desde el estreno de la primera, el Bocaccio de Suppé, picante selección musical de algunas de las historietas del Decamerón, en 1879. Cuando yo escucho algunos de sus compases, sobre todo la marcha, inmediatamente me siento transportado a los días más felices de mi niñez, en 1883, y me veo en los jardines del buen Retiro de Madrid, con la cabeza mirando al cielo, como toda la multitud, mientras, a la vez que la banda interpreta el Bocaccio, asciende por los aires, suspendido de su globo de aire caliente, el capitán Félix Mayet, a quien lloré tanto, con las lágrimas sinceras de un niño, la tarde de aquel año en que se estrelló contra el suelo al rodar del tejado de una casa de la calle de La Magdalena, entre la de las Urosas y la de Cañizares, en que la montgolfiera había caído. En la farándula venían, entre la gente menuda del coro, dos españoles: Joaquín Puig y Luis Requesens, iguales en la patria pero opuestos en cuanto constituye el genio y la figura personales. Joaquín era un introvertido, como se dice ahora, según la nueva terminología de Kretschmer; esto es, un hombre con la cara vuelta hacia el fondo de su alma, atormentada siempre de recelos y angustias. Luis, por el contrario, era un extrovertido; esto es, otro hombre con la cara dirigida hacia el mundo exterior, amigo sólo y siempre de diversiones. En la litografía anónima a que nos hemos referido, se los ve perfectamente en la cara y en el alma. Joaquín (a quien por error, la lámina llama Ramón), despeinado, con el bigote caído, sin camisa, subido el cuello de la chaqueta, con la mirada de través de un traidor de melodrama. Luis al revés, bien compuesto, afeitado del todo, con sombrero hongo demasiado echado hacia atrás, dejando escapar por delante un tupé crecido. En el acto, sin necesidad de más, se Una pluma en el exilio... 163 adivina quién va a ser el matador y quién la víctima, aunque no lo diga la lámina. Luis debe algún pequeño residuo a Joaquín; hay un disgusto iniciado entre ellos, que Joaquín ahonda día tras día, y sobre todo noche tras noche, con sus cavilaciones incesantes. Acaso haya también alguna rivalidad profesional. Pero nada de faltas. Es este un suceso en que falla el principio del juez francés: oherchez la femme, que otro juez español reemplazaba con las palabras equivalentes de: «¿quién es ella?». El resentimiento, el rencor de Joaquín hacia Luis va llegando al vértice. Una tarde compra en una tienda, sin recatarse, un revólver. Dos o tres veces deja escapar palabras de amenaza, que otros escuchan. De improviso el suceso, a plena luz, en el lugar más céntrico de la ciudad. Saliendo del ensayo, en el Parque Colón, que acaso no se llamara así todavía, Joaquín encuentra a Luis, le llama, le detiene y le mata de un tiro, sin tiempo para dar lugar a la defensa. Enseguida viene el proceso; y con una pausa mayor, el juicio. Entre tanto, el agresor llora en la prisión. Por varios días sus ojos fueron fuentes por donde desaguaba el raudal de una pena infinita. Los peritos médicos llamados a pronunciarse sobre el estado mental del reo, a los efectos de su responsabilidad, le presentan ante el Tribunal como un epiléptico, o, cuando menos, como un epileptoide, dados los vértigos, las ausencias, las crisis convulsivas que parecen comprobadas en el homicida. En mitad del juicio, ya oídos los testigos de cargo y de descargo y también los médicos forenses, se produce un incidente simpático que documenta muy bien el carácter familiar, de confianza, que la justicia penal conservaba aún en el Santo Domingo de hace cincuenta años. El Presidente advierte entre el público la presencia de don Francisco Henríquez y Carvajal que acaba de regresar de Europa en viaje de estudio y le invita a que dé su opinión sobre el suceso. Don Francisco no se hace rogar e improvisa en el acto una breve conferencia, muy hábil y erudita, sobre las relaciones de la epilepsia y del delito, poniéndose, como 164 Constancio Bernaldo de Quirós es natural, del lado de los peritos médicos. En esta disertación, al término de una larga lista de autoridades desde Legrand du Saule hasta Maudsley, aparece el nombre de Lombroso, pronunciado tal vez por primera vez en el foro dominicano. No es más todavía que una vaga cita nominal, sin destacar la importancia de un hombre, ya lograda, y, mucho menos, sin aludir al famoso tríptico lombrosiano (atavismo, epilepsia, locura moral) ya construido en la mente del maestro. Pero la intervención de don Francisco Henríquez y Carvajal me parece memorable y repite aquí, en Santo Domingo, casi exactamente el caso Morillo de Madrid, muy poco anterior (un desgraciado que mató a su novia en la calle de San Vicente alta, frente al Tribunal de Cuentas), en que se distinguieron los maestros alienistas jóvenes de entonces: Jaime Vera, José Escuder y Luis Simarro, si mal no recuerdo. Desgraciadamente, la intervención fue inútil. Las cosas no estaban aún maduras, ni mucho menos. El Tribunal, en que figuraba el celebrado don César Nicolás Penson, se dejó impresionar demasiado por las palabras del Fiscal, cargadas de lugares comunes e incongruencias. Joaquín Puig fue condenado a muerte y rehusó apelar de la sentencia, hallándose todavía bajo el dominio de una obsesión auto punitiva que manifestó inmediatamente después del crimen. Al cabo, su abogado le convenció y apeló la sentencia. Declarado irresponsable en el segundo juicio, fue transferido a un manicomio cubano. Piérdese allí la noticia de su vida, en la sombría celda donde más de una vez se le aparecería nuestra señora de las tinieblas, madre de las demencias y consejera del suicidio, a aquella pobre criatura, triste y taciturna, que incubaba dentro sí el mal sagrado, el morbo astral y a quien la ironía de la vida, los jeroglíficos del azar, lanzaron a los escenarios de la opereta a cantar, por necesidad de ganar el pan, los regocijados coros de La Mascota y de Bocaccio. La Nación, 13 de noviembre de 1944. Isabel y Diego Cuando en España, y, sobre todo, en Aragón, pronunciamos juntos estos dos nombres, ya se sabe que aludimos a Isabel de Segura y a Diego Marcilla, los Amantes de Teruel, popularizados por el drama romántico de don Juan Eugenio Hartzenbusch y cuyos restos mortales, momificados, que guardaba la catedral turolense, parece que se perdieron en la última de nuestras guerras civiles. «Ésta es la momia», decía el sacristán, mostrando a los turistas curiosos el cuerpo de Isabel. «Y éste es el momio», repetía, señalando el de Diego, sin caer él en la cuenta de que, con su pintoresco barbarismo baturro, lograba un buen juego de palabras bastante expresivo, dadas las propinas, verdadera ganga que le procuraban los tristes despojos. Pero aquí, en la República Dominicana, Isabel y Diego son otros. Son Isabel de Torres y Diego de Ocampo, próceres antiguos que, no momificados, pero convertidos en piedra de enorme talla, se destacan en la sucesión de cerros que componen la Cordillera Septentrional de la isla. He aquí, pues, una nueva manera de toponimia orográfica que me era desconocida. En España, tocados de megalomanía en este sentido, preservamos a las grandes montañas nombre de dioses de la antigüedad, de los olímpicos muertos de nuestra patria, como el Aneto pirenaico, o el Teleno de las Montañas de León, o el Andévalo de tierra de Huelva. O bien, nombres de reyes, como el Mulhacen granadino; o de héroes, como el – 165 – 166 Constancio Bernaldo de Quirós Almanzor de Gredos; o de santos, como el innumerable santoral diseminado por toda la traza de nuestra áspera Península, con relación a las ermitas prodigadas por el fervor religioso de los tiempos medios, para santificar los cerros y librarlos de los últimos restos de devociones paganas que subsistieron hasta tiempos muy tardíos, y que aún se conservan excepcionalmente. Esto, a menos que, con demasiada familiaridad irreverente, se les llamase de tú, como al Bartolo levantino, asomado al Mediterráneo desde la Plana de Castellón, que toma su nombre de un antiguo hermano lego del convento carmelitano del Desierto de las Palmas. Igualmente alejado de uno y otro extremo, me parece un sistema bueno y prudente este otro de tratar a los montes como a las personas, dotándoles de un estado civil que acredita su genealogía. Estas montañas que tienen nombre y apellido, como cualquiera de nosotros, me agradan a mí tanto como al cura de la aldea de don Quijote le agradaba la Historia del famoso Caballero Tirante el Blanco, «donde comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen». Aunque yo sepa bien poco de linaje y genealogías dominicanas antiguas, lo mismo que modernas, este Diego de Ocampo que he saludado, de lejos, media docena de veces, yendo y viniendo de Santiago, es un hidalgo, tocayo del padre de don Juan Tenorio y del hermano de la triste Elvira del Estudiante de Salamanca, de la familia de aquel don Sebastián de Ocampo que vino a La Española en los primeros tiempos de su descubrimiento y que, por orden de Nicolás de Ovando, realizó en 1508 el reconocimiento de la isla de Cuba, de que resultó ser ésta ínsula en realidad, y no tierra firme como se creía. Don Diego, ¿es de granito, como el Monte Everest, la más excelsa cumbre de la Tierra, en los sagrados Himalayas? ¿O de gneis, como el Cervino, o Matterhorn, el rey de los Alpes, o, si no, el rey, porque esto iría en desaire del Monte Blanco, el solo que da el doctorado en alpinismo al osado que logra escalar su vertiginosa pirámide atrevida? ¿O de pizarra, como el Mulhacen, que, con el Picacho Una pluma en el exilio... 167 de Veleta y la Alcazaba, forman, a la vista de Granada, la sagrada acrópolis de España? ¿O de caliza, como el Monte Perdido de los Pirineos, grandioso escenario de la gesta de Roldán, entre España y Francia? No lo sé, ni sería fácil averiguarlo hasta ahora, para mí al menos. Sólo sé que le atribuyen una altitud sobre el mar de 1,200 metros, poco más o menos. Con esta elevación, disminuida en la del zócalo que le sustenta en el valle, y con su posición en el horizonte noroeste de Santiago, me recuerda mucho este don Diego a cualquiera de las cumbres que, vistas desde Madrid, componen el circo de El Escorial, desde el Risco de los Abantos a la Machota, pasando por el Cerro de San Juan de Malagón, la Merinera, mi muy querido San Benito y el Cerro del Castañar. Sólo que todos esos, que van decreciendo, por el orden que los he puesto y que es el natural de ellos, desde los 1,700 metros a los 1,400 sobre el nivel medio del Mediterráneo en Alicante, se cubren de nieve durante medio año, mientras que don Diego nunca ha tenido ganas, ni las tendrá jamás, a menos de un cambio en el eje de la Tierra, habida cuenta de la secular degradación de las cumbres, llamadas todas, a desaparecer, en un porvenir incalculable. Isabel me es más conocida, pues ella es el único macizo orográfico de la isla en que he puesto mis plantas pecadoras, ya tan torpes. En su Reconocimiento geológico de la República Dominicana, Wythe Cooke la presenta como un macizo cuneiforme terminado en una cumbre de forma plana que, por lo regular, está circundado de nubes. Ese autor le atribuye una altitud de 815 metros sobre el mar, que probablemente exagera, según una tendencia común tratándose de montañas, como se exagera también de ordinario, aunque no en altitud sino en profundidad, ocupándose de las cimas. Como quiera que sea, por su altitud y por el aplanamiento de su cumbre, ligeramente oblicuo, me recuerda mucho la Peña de Francia, en tierra de Salamanca, dominando la magnífica región de las Batuecas. Isabel, yo quisiera saberte decir un madrigal, unas cuantas palabras en que se aliaran por igual mi amor y tu belleza, como los que 168 Constancio Bernaldo de Quirós antaño compuse cien y cien veces a Peña el Diezmo y a La Maliciosa, la rubia y la morena, la Casta y la Susana, las dos chulas madrileñas de quienes estuvimos tan enamorados, sin decirnos jamás, tantos centenares y hasta millares de montañeros guadarramistas. Isabel, tu no tienes la imponente, la trágica belleza, de la morena, La Maliciosa, que otro hidalgo, don Diego, el gran Velázquez, se complacía en poner al fondo de sus retratos regios de los Austrias; ni tampoco tienes la casi perfecta regularidad, el raro modelado pulido de la rubia Peña el Diezmo, sin rival, única, en su tipo en el mundo entero. Pero tú, Isabel, tienes otros rasgos en que las aventajas y que son los elementos principales de tu belleza peculiar, que yo admiro y amo tanto. Pequeñita y fina, como la Maja de Goya, todo el elogio de las «dueñas chicas», te conviene, tal como le rimó nuestro buen Arcipreste, pero sin la estrofa final, que es sólo una humorística ocurrencia, una picardía, del falso misógino Juan Luis que siempre maldecía de las mujeres, y no se apartaba nunca de su lado. Y como si no bastara, en orden a tu posición en el mundo, tienes el mar a tus pies. ¿Qué digo el mar?, el océano, uno de los cinco océanos de la Tierra, si no el mayor, hasta hoy el más ilustre de todos. Tienes las nubes sobre tu cabeza y como una perfecta y sabia coqueta, sabes adornarte con ellas, lo que otras ignoran, añadiendo entonces el misterio de tu expresión invisible a las gasas sutiles irisadas, a los nimbos espesos azul pizarra o negros, en que a menudo te envuelves. Así como el mediodía, las doce de la mañana, momento de la sombra mínima, es la peor de las horas para gustar del paisaje, entonces desprovisto del relieve que le añade tanto, de igual modo la montaña clara, despejada, nos enamora mucho menos, nos parece más sosa que la que, como tú, es diestra en el manejo del velo, del rebozo, de la mantilla, en que amaestraste a la española o la criolla que te puso nombre. La Nación, 24 de noviembre de 1944. La noche de Capricornio Anoche, buscando la amable compañía de amigos dominicanos, di con ellos mientras se ocupaban en la lectura, deliciosa siempre, del Romancero gitano del malogrado García Lorca. Dudaban en la interpretación de este pasaje, que aparece en una de las composiciones de que es héroe Antoñito el Camborio: «las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa, ecuestre, salta los montes de plomo». ¿Qué es esto?, me dijeron. ¿Cómo deben entenderse estas palabras? Yo respondí en el acto: «Los montes de plomo son la Sierra Morena, que en gran parte de su alineación, sobre todo en la provincia de Jaén, son siempre de mármol negro, veteados de grandes inyecciones del mineral grato a Saturno. Por esto precisamente, por el obscuro, mate, opaco color de la piedra y el metal, la sierra aquella es morena. La noche de Capricornio, por su parte, es el momento de la maduración de la aceituna, llegado el Sol a ese signo del zodíaco a punto ya de ser cortada. Yo no dije más entonces. ¡Los temas de nuestra conversación eran tan otros! Pero ahora quiero añadir más palabras, cuando entrando ya el Sol en Capricornio, se hallan en el mes de las aceitunas allá, en la lejana España. Voy a referirme, sobre todo, a la provincia de Jaén, la más olivarera de todo el valle del gran Betis, hasta el punto de que esta provincia sea el tipo en España del monocultivo, con todas sus consecuencias, más malas que buenas, tratándose especialmente – 169 – 170 Constancio Bernaldo de Quirós de un árbol que, como el olivo, es «vecero», según dicen allí, es decir, de un árbol en que a un año de próspera cosecha, sucede otro de cosecha mediana o casi nula. Apresurémonos a decir, en descargo del gran árbol de Minerva, que semejante defecto parece ir desapareciendo desde que no se recoge la aceituna apaleándole las ramas, como antaño, sino «a ordeño», esto es, desprendiéndolas cuidadosamente con la mano. El vicio del olivo era, por tanto, un defecto de los hombres que con su codiciosa prisa por obtener el fruto de un año, malograban el siguiente, sin advertirlo. Llegado el signo zodiacal, la drupa ovoide que ha adquirido plenamente la meteorización precisa que la transforma en una semilla apta para reproducirse, está a punto de ser recogida. En Jaén, esta fecha, desde tiempo inmemorial, por lo menos después de la Reconquista, desde comienzos del siglo xiii, coincide con la fiesta de La Concepción, el 8 de diciembre. Comienza entonces un trabajo, una labor que es casi una fiesta y un deporte; una estación de cerca de un par de meses, la más próspera de todo el campo andaluz, incluso la siega y la vendimia. Tan próspera es, irradia tanto la abundancia de la recolección de la aceituna y la elaboración del aceite, que sus efectos se dejan sentir mucho más allá de Despeñaperros, pasada La Mancha, pasada Castilla la Nueva, hasta Castilla la Vieja y el bajo Aragón, que duermen entre tanto la luenga noche invernal cuando, cubierto de nieve el suelo y el cielo saturado de hielo, todo trabajo agrario es imposible y la familia humana moriría de hambre y frío sin el providencial recurso del aceite andaluz, que necesitando brazos en abundancia, más inclusive que los que puede dar la propia tierra, permite el establecimiento de una antiquísima corriente de emigración interior que orienta hacia las felices comarcas del Sur los hombres de las árticas Parameras de Molina, de la gélida sierra de Albarracín, de la nivosa sierra Ministra, y, en general, de las regiones más míseras de las tres provincias de Soria, Teruel y Guadalajara. Las mujeres y los niños, más los ancianos, quedan allá, en sus pobres hogares humeantes, mientras los hombres descienden a Andalucía. Son los que, dicho sea con perdón, llaman allí los «cigarraches», gentes Una pluma en el exilio... 171 que llegan pálidas y flacas a la tierra de promisión del olivo y que dos meses después regresan a su patria gordos y relucientes, alimentados de aceite hasta la saturación, como lámparas votivas. (Por esto, digámoslo entre paréntesis, yerra en este punto un autor tan estimable como Artemio del Valle, Arizpe, cuando en uno de sus celebrados Cuentos del México antiguo, el que lleva por título «Promesa cumplida», nos presenta a su héroe, Pedro Arias, natural de Burgos de Osma, en la provincia de Soria, dueño allá en su tierra natal de «una vieja casa abolenga, unas tierras paniegas, un molino triguero, un extenso olivar, con su almazara». Lo de las tierras de paniegas y el molino, pase; mas no el olivar y la almazara, o sea el molino de aceite, en una provincia tan fría como aquella. Un olivar en la tierra de Soria es tanto como un huerto de naranjos en Groenlandia. No sólo en aquella alta provincia donde nace el Duero, sino en toda la gran cuenca de ese río, falta por completo el gran árbol mediterráneo que sólo reaparece, dentro de ese valle, ya próximo a la frontera portuguesa, en las últimas tierras occidentales hispanas de las provincias de Zamora y de Salamanca, donde se inicia el talud, el bisel que reduce la alta meseta castellana de su nivel medio de ochocientos metros sobre el mar, rebajándola, camino del Atlántico, a climas más benignos donde pueda, al cabo, vivir de nuevo el árbol de Minerva.) Con la llegada de Capricornio el campo andaluz, tan solitario de ordinario en la gran vastedad del latifundio que le caracteriza, cobra una animación excepcional. En torno a cada uno de los innumerables olivos gira una multitud de figurillas humanas cuya pequeñez parece exagerada por la amplitud del enorme paisaje. El proletariado entero de aquellas tierras demasiado fecundas, hombres, mujeres, niños, encuentra entonces ocupación, enriqueciendo por unos días con sus modestos jornales la pobre casa campesina, atormentada por la necesidad la mayor parte del año. Las mujeres visten excepcionalmente de pantalón aquellos días porque, como haciéndose «a ordeño» la recolección, es preciso andar por las ramas altas, de otro modo los zagales perderían la mayor parte del tiempo mirando a las estrellas en pleno día. 172 Constancio Bernaldo de Quirós Aun así, haciéndose «a ordeño» la recolección, siempre queda en torno del área que cubre la fronda de cada olivo cierto número relativamente abundante de aceitunas caídas, despojo que de derecho pertenece al proletariado y que, acabada la faena de cada finca, recogen las mujeres y los niños, como las espigadoras de los campos de trigo desde los días de Rut, la moabita, según nos las representa el bellísimo cuadro de Millet Les glaneuses, pareja del celebérrimo Angelus. En los últimos años la avara codicia de los amos, tendiendo a acabar con esta regla consuetudinaria, promovió no pocos conflictos del trabajo en los cuales yo mismo hube de mediar, como Jefe entonces del Servicio de Política social agraria del Ministerio de Trabajo. Estas aceitunas caídas, alimento habitual del jornalero andaluz, son las morás y las partías a que él se refiere siempre como un humorismo que guarda el deje amargo y acre del fruto en estado de naturaleza. Poco a poco se pasa desde la recolección de la aceituna a la elaboración del aceite en las almazaras que blanquea en el campo entre el ceniciento verdor de los olivos. Los cagarraches van llegando ya y aumentan el contingente de brazos que resultan siempre pocos para toda una provincia ocupada en realizar, en contadas semanas, la operación principal, casi exclusiva, de su economía. El cuadro más animado se produce entonces en el interior del molino, a la luz de la llama, desde que la tarde comienza a caer, cambiando en ceniza bien fría los últimos resplandores arrebolados del sol pálido de diciembre. El bienestar, la alegría, la satisfacción del esfuerzo útil realizado y de su compensación provechosa, reinan entonces allí, en torno de una raza que vierte su ingenio inagotable, su indecible «ángel», en rápidas frases, en refranes, adivinanzas, cuentos, romances, cantares, pasos cómicos, verdaderos entremeses improvisados sin fatiga noche tras noche. Aquello es viviente museo folklórico, aliñado, como las aceitunas mismas, con todas las esencias de la tierra, saladas y picantes. Una vez tuve allí la feliz ocasión de ver representado, al borde del lagar de una almazara, el delicioso paso de Las aceitunas del gran Lope de Rueda, dispuesto por un dueño Una pluma en el exilio... 173 inteligente. La mocita aceitunera que representó el papel de Mencigüela estuvo realmente inimitable, deliciosa. Pero es más delicioso aún asistir al brote espontáneo de algún paso teatral nacido de aquella raíz del pueblo en la persona de cualquier rústico ocurrente e ingenioso de los que nunca faltan en las gañanías andaluzas. Ya don Pedro Antonio de Alarcón lo hizo notar en el prólogo a su Sombrero de tres picos, que tiene esta procedencia rural. Y como los sátiros y los faunos acechan todo el día en el bosque de olivos se asoman a las puertas de las cocinas, estos pasillos cómicos improvisados en las almazaras las noches de Capricornio, con frecuencia adolecen de un carácter lascivo, hasta obsceno, asaz pronunciado. Nada más natural. Afuera, en la noche fría, Pan, el Gran Pan, o sea, la Vida universal, late, no obstante el invierno, siempre entreteniendo el amor de los seres, como quien echa teas resinosas en la inmortal hoguera. La Nación, 30 de noviembre de 1944. Pequeña historia anecdótica del Puerto de Guadarrama I De todos los puertos de montaña de la España áspera y quebrada, tengo para mí que el más popular es el de Guadarrama. ¿Quién no ha cantado, o no ha oído cantar alguna vez, la famosa copla: «tengo que subir, subir, al Puerto de Guadarrama, para recoger la sal que mi morena derrama»? Pero nadie sabe quién fue esa morena, ni por qué iba y venía tanto por las alturas de la Sierra, ni, finalmente, por qué iba tan cara la sal que había que recolectarla con tanta fatiga. Seguro es que desde que la especie humana se multiplicó en la cuenca del Tajo y en la del Duero, el Puerto de Guadarrama ha estado en uso, como paso principal de una vertiente a otra en dirección N. O., así como el de Somosierra hacia el N. E. Reinando Felipe III, al comenzar el siglo xvii, se hizo el descubrimiento, cerca del Puerto, de un tesoro de monedas de oro de los césares romanos, que estudió cierto Dr. Iván de Quiñones, juez de los Bosques del Rey, en un curioso opúsculo reseñado por mí en la revista Peñalara, hacia 1915, si mal no recuerdo. Probablemente, era el tesoro de algún bandolero famoso, algo así como el tesoro del Cofresí, el pirata puertorriqueño de que aquí se habla tanto y que se busca en tantas playas y costas del Caribe. Pero desconocemos del todo el nombre que dieran los – 175 – 176 Constancio Bernaldo de Quirós romanos a este paso que hoy llamamos el Puerto de Guadarrama y que ellos debieron usar como un accesorio invernal de la Fuenfría, a través del cual trazaron la calzada de que aún quedan tantos restos. En cambio, sabemos que los árabes, ya en plena Edad Media, llamaron al Puerto de Guadarrama Bab-el-Comaltí, o, sencillamente, Balatome, como dice el privilegio del rey Alfonso X, «El Sabio», a los moradores de las antiguas alberguerías de la Sierra. Cuando ya la Reconquista se ha establecido entre Duero y Tajo y la tierra se ha repoblado con segovianos en sus dos vertientes, se le llama «La Tablada». Así le hayamos nombrado en el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, Juan Ruiz, escritor al mediar el siglo xiv. El poeta, perdido en el bosque de la Fuenfría, sin conseguir pasar el puerto, ha reaparecido en Riofrío, donde tiene el encuentro con Gadea; y, al cabo, haya la buena senda del actual Puerto de Guadarrama, que le encamina decididamente a su tierra de Hita. La senda antigua no coincidía exactamente con la vía actual; más desviada hacia Saliente, conserva aún, no obstante, restos de antiguas construcciones itinerarias, tales como la Casa o Venta del Cornejo (esto es, del cerezo silvestre) y la Ermita de Cepones, todavía marcadas en el mapa de la provincia de Segovia hecho por Coello para ilustrar el viejo Diccionario Geográfico de don Pascual Madoz, a mediados del siglo xix. La Casa del Cornejo da motivo al poeta para un ligero devaneo erótico, a poco repetido en el encuentro con Menga Lloriente. Sigue después la monstruosa caricatura de serrana, especie de capricho de Goya, hecho con palabras; y la serie entera de las serranillas de Juan Ruiz acaba con la más fresca e ingenua de todas: aquella que tiene a Alda, o Aldara, como protagonista, y como escenario La Tablada, casi exactamente en el lugar en que asientan hoy la estación de San Juan de Tablada del ferrocarril, entre Cercedilla y San Rafael, y el Sanatorio Lago, hacia la boca del túnel del Puerto. Otro lapso de tiempo, todavía más largo, y ahora llega don Luis de Góngora, el príncipe de la poesía castellana, con un soneto «a Una pluma en el exilio... 177 la pasada del Puerto de Guadarrama por el Conde de Lemos». El soneto empieza con la ampulosidad y énfasis habitual, con una imprecación en que los conceptos riñen entre sí: «montaña inaccesible, opuesta en vano al apartado trato de la gente…». Luego, su texto nos revela dos cosas interesantes para nosotros. Una, que el paso de la Sierra ya no se llama La Tablada, sino que ha tomado el nombre del pueblo más próximo de la vertiente meridional: Guadarrama, el «frío de la arena», literalmente traducido del árabe. Otra, que el camino del Puerto se ha convertido ya, en tiempos de Felipe III, en un camino más amplio que un camino de herradura, en un camino que consiente el tránsito rodado de los coches. El Puerto de Guadarrama, en los más viejos «repertorios» de los caminos españoles, el de Pedro de Villuga y el de Alonso de Meneses, hechos hacia la época que nos referimos, figuran en el «camino de los coches de Toledo a Valladolid», las dos grandes capitales de las Castillas entonces, mientras que el «camino de los caballos», desviándose más hacia el Oeste, traspasa decididamente la Sierra por el Puerto de las Pilas (como la línea férrea de hoy, de Madrid a Ávila), tocando antes la villa de Cebreros, y el otro puerto intermedio de Arrebatacapas, ceñido, en general, al desarrollo de la carretera de Toledo a Ávila. Vamos a ver ahora un par de episodios que nos enseñarán lo que era el paso del Puerto por esta época. Estamos en el reinado de Felipe IV. La estrella del Conde Duque de Olivares se ha eclipsado. El poderoso valido había salvado la vida, más feliz que don Álvaro de Luna o que don Rodrigo Calderón; pero retirado a Toro, se consumía de tristeza de obediencia, ¡él, la «pasión del mando»!, como le califica Marañón, exactamente. La mujer y la nuera del Conde Duque, se dispusieron a reunirse con él, marchando en coche desde su palacio de Madrid, a través del Puerto. Era el mes de noviembre: noviembre, que si en el calendario astronómico es todavía otoño, en el meteorológico corresponde al invierno, decididamente. La pesada carroza arranca, pues, un día de noviembre bien de mañana, de la puerta principal del palacio del Conde Duque, 178 Constancio Bernaldo de Quirós hoy convertido en cuartel en la calle del propio Conde Duque. Las dos damas se abrigan bien apretadas en el interior. Fuera, en el pescante, van el cochero y un lacayo; atrás, en la trasera, otros dos servidores, a la intemperie. Cruzado el río por la famosa Puente segoviana, la carroza avanza por la antigua carretera de Castilla, al otro lado del muro de la Real Casa de Campo, bajo un clima cruel que amenaza nieve. La Sierra, invisible, a la derecha, más allá del grave encinar de El Pardo, está cubierta por un enorme nimbo de azul pizarra obscuro. Nuestra Señora de las Nieves, que mora en la más alta cumbre de los Montes Himalayas, supremos vértices del Mundo, sin duda tiene puestos los ojos en esta dirección, y su mirada desciende al Guadarrama en este instante en forma de una nevada espesa y continua, que va cubriendo de capas cada hora más espesas las rocas cimeras de gneises y granitos. El campo está desierto y silente. De cada minúscula casa perdida en el enorme despoblado, asciende al cielo por la chimenea una columna de humo revelador de un hogar en torno al cual se agolpa una familia aterida. Un relevo hacia Las Rozas. Luego, la recta del camino que avanza sin vacilar hacia el gran obstáculo. El paisaje comienza a cambiar, emergiendo el granito sobre el suelo que se quiebra en un relieve cada vez más áspero. Torrelodones, el primer pueblo de la Sierra, con la vetusta torrecilla roquera que le dio nombre, arruinada sobre un pequeño cerro. Apenas la carroza ha entrado en el dominio de la Sierra, la nieve comienza a caer sobre ella y ya blanquea del todo, dando tumbos en las revueltas de la Cuesta de Peguerinos, ¡tan bella!, mientras la muerte blanca acecha a los indefensos sirvientes que van al exterior. Pero la muerte blanca es muy dulce; adormeciendo a sus víctimas en un sueño suave, las vence sin resistencia ni protesta, sin un grito, una lágrima o una sacudida. Cuando la carroza llega al pueblo de Guadarrama, en la base del Puerto, y se detiene tambaleándose ante la posada del lugar, el nevazo aumenta más que nunca. ¡S´abierto el ceazo!, dicen los muchachos que se acercan, curiosos, aludiendo al mayor volumen de los copos, que parece dar la Una pluma en el exilio... 179 ilusión, en efecto, de que el tamiz que los cierne ha ensanchado la urdimbre de su tela. Las señoras descienden en busca del fuego. Pero de los servidores que ocupaban la trasera, uno está muerto, conservando en actitud vertical por la rigidez cadavérica. Y su compañero, próximo a seguirle, quiere seguir durmiendo y que le dejen soñando. El viaje a Toro queda truncado por el momento. Una hora después, el tiro renovado de nuevo, la carroza se dirige al inmediato Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial; y como las dos damas ilustres de nuevo están transidas por el frío, allí sus acogedores las envuelven en sendas sábanas empapadas en vino generoso y las llevan al lecho que, según ciertos testigos, calentaron previamente los cuerpos de algunos sucios villanos para darse el gusto de afrentar, quienes dispusieron la operación, a la mujer y a la hija del poderoso don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, tan temido días antes. El segundo suceso histórico a que queremos referirnos, ocurre casi cien años después, reinando Felipe V, y su agonista es el estrafalario personaje don Diego de Torres Villarroel, «Gran Piscator» español, famoso astrólogo de la Universidad de Salamanca, que tiene entre sus méritos mayores el de haber profetizado la Revolución Francesa cincuenta años antes, con sólo un año de error, en aquella famosa décima que dice: «Cuando las mil contarás con los trescientos doblados y cincuenta duplicados y los nueve dieces más, entonces tú lo verás, ¡mísera Francia! te espera tu calamidad postrera con tu Rey y tu Delfín, y tendrá entonces su fin tu mayor dicha primera». Estamos, pues, en el año 1735, cuando don Diego de Torres Villarroel decide ir desde Madrid a Ávila. Seguido de su criado, a caballo también, el gran don Diego cabalga por el viejo camino de las Castillas. La noche cayó sobre ellos en la subida del Puerto, y, sin sentirlo, saliéronse del camino, internándose en el monte por una senda engañosa que debía ser un arrastradero de pinos. Perdidos a poco en el pinar, al fin vinieron a caer, por su desgracia, al fondo de unos cepos loberos que algún honrado vecino de Guadarrama, de San Lorenzo, de El Escorial o de 180 Constancio Bernaldo de Quirós Peguerinos, se había tomado la molestia de disponer en defensa de su ganado. Uno de los caballos quedó muerto, otro se patiquebró o poco menos, y don Diego y su criado pasaron toda la larga y fría noche otoñal en el fondo del cepo, temerosos de que el lobo cayera también a deshora sobre ellos, el lobo feroz del Guadarrama, canis lupus signatus, por las rayas obscuras que lleva sobre el hocico: canis lupus signatus, más feroz que el de Gubbio, porque a su raza nunca la evangelizó San Francisco de Asís, el Cristo de la Edad Media. Cuando, a la madrugada, el honrado vecino llegó a reconocer sus cepos, halló en ellos aquella caza extraordinaria, a la que dispensó los primeros socorros. Abandonado el caballo muerto a los buitres y llevando de la brida al lesionado, Torres Villarroel y su criado, desfallecidos, precedidos del honrado vecino, se dirigieron a la casa forestal más próxima, que debía ser la que hoy se llama «del Cura», arruinada entre Pinares Llanos y Cuelgamuros, inmediata al Pino de las Tres Cruces, donde se juntan, y de aquí las tres cruces, los términos de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y Peguerinos. El guardabosques, que se llamaba «El Calabrés», probablemente por su procedencia, atendió a ambos desgraciados con cristiana caridad, satisfaciendo todas sus necesidades. Por lo que afecta a la alimentación, don Diego nos cuenta en su Vida, donde ha relatado el episodio, que apenas llegados a la casa del guardabosques, éste les ofreció sendos vasos de leche, de oveja probablemente, aunque él no lo dice, y luego, a medio día, sirvióles de comer un gran plato de nabos con abundante pan de centeno. Este pasaje nos revela el régimen alimenticio de la Sierra antes de la llegada de la patata, que todavía había de retrasarse cerca de tres cuartos de siglo. Amo y criado se reponen en tanto de sus fatigas y reanudan su camino hacia Ávila. Seguro es que han pasado por Peguerinos primero, recién fundado, y luego por Las Navas del Marqués, donde hicieron noche; y seguro asimismo que en Peguerinos y en Las Navas del Marqués, han cruzado la palabra o la mirada, cuando menos, con hombres y mujeres de quienes yo directamente procedo por línea de padre. Una pluma en el exilio... 181 II La aventura de Torres Villarroel nos demuestra que el estado del camino real de Castilla, en los días de Felipe V, era bastante deficiente, pues permitía salirse del central con facilidad. Lo remedió su sucesor, Fernando VI, con la construcción de la magnífica carretera que, partiendo de la capital de la Monarquía, llega hasta La Coruña, deteniéndose ante el mar en una diagonal de cerca de ochocientos kilómetros. Fue éste, en sus días, el camino real más espléndido de Europa y del mundo entero; y en el alto del Puerto de Guadarrama, por donde trepa la vía, un león tallado en piedra berroqueña sobre un alto pedestal, y sosteniendo bajos sus poderosas zarpas delanteras los Dos Mundos, conmemora el triunfo del Rey sobre los Montes, según declara, en latín, la pomposa inscripción de la lápida que hay por debajo. Desde entonces, el Puerto ha añadido un nombre más, el de Puerto del León, a la serie de todos los que ha venido teniendo. También Carlos III, el gran rey constructor de ciudades y caminos, añadió a la obra de su hermano un detalle de interés en esta parte de la carretera: un parador o albergue, en la vertiente septentrional del Puerto, algo que seis o siete siglos antes se hubiera llamado, en León o en Castilla la Vieja, «Alberguería», o en Castilla la Nueva, «Los Palacios», y que entonces, en el nuevo vocabulario de las instituciones itinerarias tomó, sencillamente, el nombre de «fonda»: la «Fonda de San Rafael», patrón de los viajeros. Esta fonda, que todavía se conserva íntegra, fue el núcleo de una pequeña agrupación humana, de una aldea, formada por vecinos del Espinar, de Peguerinos, de San Lorenzo del Escorial, de Guadarrama y hasta de Cercedilla, que, con sus parejas de bueyes de labor, se dedicaron a la industria de encuarteros para favorecer la subida del Puerto a las diligencias, carros y carretas procedentes de las Castillas. Recuerdos de bandolerismo son inevitables siempre en las proximidades de los grandes caminos y, efectivamente, aquí, dominando la aldea de la Fonda de San Rafael, tenemos uno: el 182 Constancio Bernaldo de Quirós Peñón de Juan Plaza, en el macizo de Cueva Valiente. Tan sólo el nombre queda de este salteador a quien nos imaginamos en el alto del risco acechando las ocasiones favorables. Casi seguro es que la partida de Juan Plaza haya pernoctado muchas veces en el interior de la pequeña espelunca abierta en el granito de la montaña, mal llamada «Risco de Pruebas Valientes» en el mapa de la provincia de Segovia de Coello, pues es Cueva Valiente el suyo propio, que alude a esta alta oquedad de la roca, desde cuyo interior, abierto al N. O., se adivina la villa del Espinar envuelta en la cálida y olorosa atmósfera de resina de pino que desprenden sus hogares. Llegamos ahora al reinado de Carlos IV, en la linde de los siglos xviii y xix. «1793», la fecha trágica de la Revolución Francesa, aparece, tallada a cincel, en el dintel de una casa en el último gran empujón de la subida del Puerto, por su vertiente meridional, pasada la estación de ferrocarril de San Juan de Tablada. La casita, hoy destinada a los peones camineros, fue, en sus buenos tiempos, un refugio de cazadores, un albergue cinegético cuando el monarca paseaba sus aficiones de Nemrod por los bosques reales de Cuelgamuros, de Riofrío y de Valsaín, y conserva una magnífica cocina de hogar central en torno de la cual, en los cuatro lados de los muros, corren altas tarimas de madera de pino, en plano ligeramente inclinado y con una ligera moldura de reborde a los pies, para servir de lecho a los monteros. La cocina de la casa cinegética del Puerto de Guadarrama es, sin duda, la más hermosa y original de todo el territorio del Real de Manzanares, superando a la de la antigua Posada de la Cereda, en el Collado del mismo nombre, entre el Escorial y Las Navas del Marqués, por donde iba el camino viejo «de cureñas», construido, igual que la posada, para la fábrica del Real Monasterio de San Lorenzo. Asomándonos a ella, nos imaginamos escenas de bienestar y buen humor ante las llamas y la olorosa carne de las reses de monte, mientras afuera reina un clima glacial en la negra noche que tiende su paisaje de estrellas resplandecientes sobre los altos picos nevados. Quince años después de la fecha inscrita en el dintel de la mansión de cazadores, el que vemos ascender trabajosamente Una pluma en el exilio... 183 por la vertiente sur del Puerto, es el personaje histórico de mayor fama bélica que le ha pisado. El 24 de diciembre de 1808, Napoleón, a pie, del brazo del general Savary, cruzaba el Puerto de Guadarrama en una retirada hacia el Norte, desde Chamartín, que le costó grandes pérdidas de personal y material, pues el clima, aliado esta vez con la raza, supo defender al país con todos los rigores de un crudo temporal de nieves. La Nochebuena de aquel año, bien mala por cierto, la pasó el Emperador en la Posada de Villacastín, muy dentro ya de la provincia de Segovia. Probablemente, entre el Estado Mayor de Bonaparte marchaba el general Bory de Saint Vincent, autor de la primera guía moderna del viajero en España, presagio del Bédeker, aunque sólo desde el punto de vista fisiográfico, y creador, así mismo, de la nomenclatura de las cordilleras españolas que todavía aprende la niñez de hoy, cuando menos la rural y hasta la provinciana. Él, el general Bory de Saint Vincent, que nació en Agen, en la Guiena, fue quien lanzó a la circulación el nombre de «Cárpeto-Vetónica» para la Cordillera Central divisoria de las Castillas y, por tanto, de las cuencas hidrográficas del Duero y del Tajo, obteniendo pleno éxito en su iniciativa. Sin duda aquel día 24 de diciembre de 1808, el general Bory de Saint Vincent paseó su mirada llena de inteligente curiosidad, por el medroso paisaje, cubriendo de notas de observación personal algún pequeño cuaderno. Imposible sería relacionar la sucesión de los ilustres viajeros que cruzaron la montaña, como sería imposible contar el paso de los ganados de La Mesta, las ovejas sobre todo, que dos veces al año, desde tiempo inmemorial, envueltos los rebaños en su peculiar atmósfera de polvo, como el del episodio de El Quijote, van y vienen por las dos vías pecuarias que atraviesan el Puerto: la principal, por el mismo Puerto, y la accesoria que, desviándose de ésta en la Cañada de Gudillos, prosigue después por Pinares Llanos, y pasa a la Cordillera por el Puerto de San Juan de Malagón, entre Peguerinos y El Escorial, volviendo a reunirse con la cañada maestra más allá del Puente del Tercio, en las proximidades de Galapagar. 184 Constancio Bernaldo de Quirós Pero aunque los viajeros ilustres sean imposibles de contar, como las estrellas, las arenas, o las flores, ¿cómo olvidar a Teófilo Gautier, el «divino Teo», que fecha en el Puerto mismo no menos de tres de sus composiciones de la serie Espagne de sus Esmaltes y Camafeos? Estas tres piezas son dos: Los ojos azules de la montaña, inspirada por la Laguna de Peñalara, y que tradujo al castellano nuestro querido amigo, el malogrado Enrique de la Vega; La florecita rosa, que alude al Crocus carpetanus, el falso azafrán, el «quita meriendas», la flor típica del Guadarrama; y sobre todo, la que expresa mejor la sensación y el paisaje del Puerto, con la perspectiva lejana, a la vez, de Madrid y de El Escorial, comenzando así: «De haut de la montagne, prés de Guadarrama, on découvre l´Espagne conmme un panorama…». Nuestra pequeña historia va a cerrarse con el episodio de las líneas férreas, en los comienzos de la segunda mitad del reinado de Isabel II. Se está planeando la línea férrea del Norte y las dos provincias de Ávila y Segovia se la disputan, con largos y prolijos razonamientos topográficos, económicos, históricos. Por fin, Ávila vence, esgrimiendo el argumento de la excesiva altitud del Puerto de Guadarrama, más de 1,500 metros sobre el mar, frente a la del Puerto de Las Pilas del trazado de Ávila, que pasa ligeramente sólo de 1,300. En el alegato de la diputación de Ávila se insiste, sobre todo, aprovechándole con mucha habilidad, en el suceso del paso del Puerto de Guadarrama por Napoleón el 24 de diciembre de 1808. El Emperador, que ha pasado fácilmente los Alpes, unas veces a caballo, otras en mulo, según lo representan los cuadros del Barón Gros y de Belarroche, en cambio, el Guadarrama ha tenido que pasarle a pie, del brazo de sus ayudantes. Luego, cuando, ya tendida la línea de Segovia veinte o veinticinco años después, pudieron hacerse comparaciones, pudo comprobarse que en los grandes temporales de nieve, la circulación ferroviaria se suspende antes en la línea de Ávila que en la de Segovia, como que en esta última el paso del Puerto se efectúa bajo un largo túnel y a una altitud menor que la de Ávila, Una pluma en el exilio... 185 por el túnel de Las Pilas, que es, en toda Europa, con la sola excepción del Brenner entre Italia y Austria, el paso más alto de los ferrocarriles de tracción general. Las líneas férreas, primero, el automóvil, después, acaban con el aislamiento y la originalidad de la Sierra, conservados hasta entonces a diez o doce leguas de Madrid, prodigiosamente. Todavía la víspera del día que la poderosa respiración de la primera locomotora despertó los ecos del Cerro de Los Abantos, o de las dos Machotas, en el circo de El Escorial, si el buen Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, hubiera resucitado y, sintiendo sus ansias vagabundas, se hubiera lanzado de nuevo a repetir sus itinerarios de los puertos, seguramente lo hubiera hallado todo, o casi todo, tal como él lo dejó, desde el punto de vista de la geografía humana. La Cartuja de Santa María del Paular, en Valdelozoya, y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sin duda le causarían gran admiración. Pero su mayor extrañeza hubiera sido (repercusiones del Nuevo Mundo, inimaginables para él) la patata y el tabaco: los huertos de las vegas de ríos y arroyos con aquel cultivo exótico, vencedor de los nabos de antaño, y el cigarro humeante en los labios de los hombres, casi sin caerse de ellos jamás, procurándoles un placer que él y su antecesor Gonzalo de Berceo, sólo habían reconocido al bon vino. La Nación, 9 y 15 de diciembre de 1944. Lagartijo1 Puesto que el amigo Pérez de Ayala ha hablado aquí, pocos días hace, de toros y toreros, permítaseme hoy a mí que hable de Lagartijo, que es para mí y para otros muchos, sin duda, la figura más interesante de su clase. Cuando yo era niño, allá entre el 80 y el 85, muchas veces en la clásica plaza de Madrid, ya destruida, le ví torear con más agrado que a otro cualquiera, poniéndome decididamente y desde el primer momento de su parte en la división que entonces se produjo en el público entre «lagartijistas» y «frascuelistas», esto es, entre partidarios de Rafael y de Salvador, llamado por apodo «Frascuelo». Frascuelo representaba el valor temerario en la hora de matar; Lagartijo, la elegancia natural y llena de abandono en todos los momentos de la lidia. Esto lo supe después, a los diez años. Lo que me encantaba a mí, poniéndome del lado de Rafael, era su apodo, que me representaba al pequeño saurio de nuestra fauna, deslizándose todo agilidad y viveza por entre las peñas. El pequeño reptil siempre valdría más que el frasco, pequeño también, que me representaba a Frascuelo. Mucho más tarde, siendo ya hombre, la figura de Lagartijo volvió a interesarme, oyéndosela elogiar a mi maestro, el famoso 1 N/C. Rafael Molina Sánchez, «Lagartijo», fue un conocido torero español nacido en Córdoba, Andalucía, el 27 de noviembre de 1841. Falleció en la misma ciudad el 1 de agosto de 1900. – 187 – 188 Constancio Bernaldo de Quirós criminalista don Rafael Salillas. Don Rafael, tocayo de Lagartijo, el uno aragonés y andaluz el otro, fue en sus buenos años gran taurófilo. Suya es aquella definición del método positivo que dio en su precioso libro Hampa, que tanto molestaba a don Francisco Giner y que, sin embargo, es tan cierta: «en corto y ceñido», como el matador ante la res en la arena. Por entonces, Salillas vivía en un piso bajo de la calle de Alcalá, poco más abajo de Velázquez; y desde su balcón, muchos domingos por la tarde, a la hora de la salida de los toros, residenciábamos juntos este fin de fiesta. Entonces, no una, sino varias veces, le oí referir la presentación de Lagartijo en la plaza de Madrid, de banderillero del «Gordito». Como el chico venía entonces pálido, flaco, desmedrado, vistiendo un traje de luces de alquiler, deslucido y no hecho a su medida, el público «se metió» con él desde que le vio en el paseo, comenzando a «abuchearle», según se dice en el castellano castizo de la calle de Toledo. Pero llegó «el tercio» de banderillas del primer toro (en aquel tiempo la lidia se descomponía sólo en tres tiempos, y no en cuatro, como luego). Lagartijo tomó los palos, se dirigió al toro y elevó al cielo sus brazos, quedando un instante parado en la actitud de un atleta antiguo, con tal plasticidad, con tal elegancia natural, sin sombra de afectación, que la plaza se vino abajo en una ovación estruendosa y unánime sin precedentes. La ovación, más clamorosa aún, se repetía segundos después cuando, deshecho el grupo instantáneo que formaron el banderillero y el toro, el animal salió del encuentro bramando de dolor y de rabia, mientras sobre su morrillo sangrante vibraban dos rehiletes verticales y bien apretados, clavados en el sitio exacto, en todo su rejón agudo. Desde entonces, Lagartijo ganó la partida y se hizo el niño mimado de la plaza madrileña. Ya en plena gloria, más bien en el pálido ocaso de la misma, el gran maestro, en 1896 ó 1897, y en plena guerra de Cuba, llegó a Madrid de corresponsal del Corriere della Sera, de Milán, Alfredo Nicéforo, que comenzaba entonces su carrera. Como Nicéforo era ya un criminalista por vocación, se le ocurrió presentar las doctrinas lombrosianas al público milanés, en dos figuras españolas. Una, el «hombre de genio», en Rafael Molina («Lagartijo»), otra, Una pluma en el exilio... 189 el criminal nato, en el general Weyler, capitán general de la isla de Cuba. Quiero recordar ahora una anécdota muy conocida que nos representa a la figura de Lagartijo, no como torero, sino como hombre siempre modesto y discreto. Fue en una corrida dada en honor del Príncipe heredero de la Corona alemana, que reinó poco tiempo después aunque muy breve espacio, bajo el nombre de Federico III, sucediéndole su hijo, el nefasto emperador Guillermo II, último de los Hohenzollern. Toreaban «Currito», «Lagartijo» y Fernando Gómez, «El Gallo», padre de Rafael y de Joselito. El Príncipe pidió que los espadas subieran al palco real para felicitarles: «Hermosa fiesta y brava gente», díjoles en alemán, que todos ignoraban. «Currito», que llevaba la voz cantante, tendió la mano al Príncipe y le ofreció su casa, en el barrio de San Bernardo de Sevilla. Al bajar al ruedo, «Lagartijo» decía: «Pa estos casos hacía falta un intérprete», es decir, hacía una observación elemental, pero justa. «El Gallo», en cambio, desvariaba, quejándose de que los extranjeros hablasen siempre «en difícil», cuando el castellano es «la chipén» (que en caló gitano quiere decir «la verdad») y es una cosa tan fácil. Por último, volví a encontrar la figura de «Lagartijo», algunos años más tarde. Fue en 1911, en Córdoba, su patria. En la primavera de ese año yo estaba allí estudiando criminología andaluza, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Nunca creo haber trabajado con mayor entusiasmo. Una noche llegó al famoso Círculo de la Amistad el gran escultor ibérico Mateo Inurria que, de hecho, dirigía entonces las obras de restauración de la Mezquita, aunque de derecho ese cargo correspondiera a don Ricardo Velázquez. Inurria llevaba la noticia sensacional del hallazgo de un viejo osario de tiempos de la Reconquista, es decir del siglo xiii, en un aljibe olvidado del Patio de los Naranjos. Yo, que entonces padecía el sarampión craneológico lombrosiano, quise estudiar inmediatamente aquellas calaveras y calvarias vetustas, y solicité permiso del Cabildo, que me lo concedió en el acto, sin condiciones. Al siguiente día, bien 190 Constancio Bernaldo de Quirós provisto de mi compás de gruesos y de mi compás de corredera, yo llegaba al famoso Patio, uno de los lugares del planeta donde pasan las horas más benignas. El torno estaba armado sobre el pozo del lado oriental y la esportilla bajaba y subía mostrándome entonces la norma vertical o basilar, según los casos, de los viejos cráneos del fondo, mientras el obrero, poco menos viejo que ellos, murmuraba palabras dignas del monólogo de Hamlet. En la Obrería de la Santa Iglesia Catedral, sobre un gran arcón, me esperaban, alineadas, veinticinco o treinta calaveras, las mejor conservadas. Cuando ya me encontraba en plena tarea, llegó de improviso Inurria que se puso en el acto a examinar la serie con su fina mirada de escultor, capaz de restituir el modelado de las carnes blandas que recubrieron aquellos secos despojos, frágiles hasta el punto de amenazar convertirse en polvo. «A éste tendrían que echarle de comer solo», decía señalándome un cráneo enorme, feroz, que parecía mirarme, amenazante, con sus grandes cuencas secas. «Éste me recuerda mucho a Góngora, según Velásquez. Pero ¡calle! ¡Esa otra es ´Lagartijo´! Va usted a verlo». Inurria despachó un mensajero a su estudio de la Escuela de Artes y Oficios, que dirigía, instalada en el próximo palacio del Marqués de Benameji, donde se conservaba la mascarilla del maestro, obtenida sobre su lecho de muerte. El mensajero volvió a poco con la mascarilla, que encajó perfectamente sobre la cara del anónimo muerto del siglo xiii. Ello era curioso, ciertamente; pero lo más admirable aún, fue para mí la observación de Inurria sobre una particularidad anatómica de la mascarilla de «Lagartijo», la sutura metópica o medio frontal, que la vieja calavera presentaba igualmente. Claro es que las comparaciones relativas a las partes blandas de la cabeza, eran imposibles. «Lagartijo» tenía la oreja de sátiro, el tubérculo de Darwin, según Inurria. Presentaba, además, una desviación de la nariz bastante pronunciada. De todos modos, la duplicación era tan evidente como interesante y muchas veces me ha hecho pensar…, sin consecuencias. Una pluma en el exilio... 191 Otro día referiremos mis aventuras en la Mezquita de Córdoba, la gran aljama de Occidente, buscando el enterramiento de don Luis Góngora. Por hoy, terminaré. Aquella misma tarde, bajé al Cementerio de la Salud, nombre bien paradójico para un camposanto, buscando la sepultura de «Lagartijo». Me la mostraron en el acto. El maestro descansa al lado de su mujer (Rafaela, así mismo, como buena cordobesa, que se llaman casi siempre de este modo o Fuensanta), bajo lápidas, con sendas cruces, sin la menor alusión ni a su profesión ni a su apodo que hizo glorioso. ¡Cuán distinto del Joselito sevillano, bajo su monumento excesivo! Con su buen sentido de siempre, «Lagartijo» comprendió bien que el traje de luces y el capote de paseo sobran en la verdadera hora de la verdad. ¡Maestro! Aquel niño, inocente e ignorante, que te aplaudió con tal interés sólo porque te llamabas «Lagartijo», en 1883, hoy, más viejo que tú, te aplaude con mayor simpatía aún en tu actitud postrera. La Nación, 21 de diciembre de 1944. La Mesta1 Toda España, en sus dos antiguas mitades, Castilla y Aragón, está surcada longitudinalmente, esto es, de Norte a Sur, por el sistema de las vías pecuarias de la trashumancia pastoril, semejante al de la red circulatoria de la sangre en un organismo vivo, desde las grandes arterias a los más finos vasos capilares. Desde lo más retirado de las montañas asturiano-leonesas hasta el valle de La Alcudia, y hasta las islas del Guadalquivir, desde los altos pastos del Pirineo hasta el fondo del valle del Ebro, de uno a otro lado de los nudos principales de la divisoria Atlántico-Mediterránea, descienden las grandes cañadas, descomponiéndose lateralmente, como hojas de acacia o de helecho, en cordeles y veredas, dotadas todas ampliamente de coladas, descansaderos y abrevaderos, para el mejor servicio del ganado. Esta red circulatoria la ha labrado y la conserva, desde tiempo inmemorial, la menuda pezuña de las ovejas: el manso y útil animal ibérico que, con el toro de lidia y el caballo de silla andaluz, forman el grupo tetémico de nuestra España en el que, 1 N/C. La Mesta fue una agrupación de ganaderos de Castilla reconocida por Alfonso X, el Sabio, en el siglo xiii y suprimida en el siglo xix. Su principal misión consistía en organizar las cañadas o pasos fijos que los rebaños de ovejas seguían en la trashumancia desde los pastos de invierno en el Sur a los de verano en el Norte, con lo que se intentaba evitar los conflictos entre los agricultores y los ganaderos que atravesaban las tierras produciendo daños en los cultivos. – 193 – 194 Constancio Bernaldo de Quirós además, para ser justos, debemos incluir al tímido conejo que, según graves doctores antiguos, da la clave etimológica del nombre de nuestra patria. La antigüedad de las vías pecuarias, por donde circula la Mesta trashumante, es tal que algún autor la conceptúa prerromana, sosteniendo que son hitos señaladores de las mismas las toscas escultoras animales de piedra que, como los toros de Guisando, por ejemplo, los romanos hallaron ya en nuestro país y manejaron a su gusto, situándolas ornamentalmente sobre todo a la entrada de puentes y ciudades. Me refiero especialmente a don Vicente Paredes Guillén, un extravagante erudito de la alta extremadura a quien don Joaquín Costa trató con exceso de desdén; pero que tiene otros méritos, el de la institución de un premio, aún sin discernir por desgracia, para quien dé con el remedio contra la tinta del castaño, enfermedad terrible que amenaza la total extinción de la esencia de este árbol tan bello y tan bueno, a cuyo alrededor, en Francia, en Italia y en España, la familia humana se propaga con densidad excepcional garantizada por su fruto, contra los rigores del hambre. Yo no participo de las ideas de don Vicente. La oveja, que es el animal de la trashumancia, no está representada jamás, sino sólo el toro y el jabalí, en las esculturas ibéricas berroqueñas a que aludimos. Tan sólo sabemos positivamente que la trashumancia está organizada tal cual la conocemos hoy, sobre poco más o menos en los últimos siglos de la Edad Media. La figura de Alfonso XI, el gran rey enérgico y hábil de fines de la Reconquista, se nos aparece aquí como en todos los temas de estudio a que nos hemos asomado nosotros. Alfonso XI, el de la batalla del Salado, vencedor de los Benimerines, la última oleada africana que pasó el Estrecho, fue un decidido protector de la Mesta, de la ganadería en lucha con la agricultura, y esa actitud suya, tan discutible, se debió probablemente al interés que le inspiró la nueva raza de ovejas de lana finamente rizosa que traían consigo los invasores: las famosas ovejas merinas, cuyo nombre alude, como se ve, a sus importadores, los Benimerines. Una pluma en el exilio... 195 Cualquiera que sea el partido que se tome en la contienda, ya el de Alfonso XI, ya el contrario, que representa, sobre todo, Jovellanos, hay una cosa de cierto y es que no se pueden comprender la economía y el genio de España sin tener presente siempre en este gran episodio nacional la trashumancia que se repite dos veces cada año: el paso de los ganados, sobre todo el lanar, para invernar en el Sur, para veranear en el Norte, a lo largo de itinerarios muy complicados y largos, como es sobre todo, el de la Cañada Leonesa de más de seiscientos kilómetros de recorrido cruzando tres altas cordilleras (la Leonesa, la Castellana y la Extremeña) y otros tres ríos caudales (el Duero, el Tajo y el Guadiana). En la actualidad, después de la construcción de las vías férreas, buena parte de la trashumancia, sobre todo la occidental, la de la Cabaña Leonesa, se hace por ferrocarril, combinadas las líneas de Astorga a Plasencia y de Madrid a Cáceres. De los dieciséis a diecisiete millones de ovejas con que aproximadamente cuenta España, apenas una tercera parte de las trashumantes, cinco millones, sobre poco más o menos, circulan por su pie sobre las venerables vías pecuarias. Extraño es que nuestra literatura clásica no se haya cuidado de recoger este desfile pintoresco e impresionante, entre nubes de polvos, balidos coreados de las dulces bestias blancas, restañar de ondas, ladridos de mastines, vibraciones de cencerros y emanaciones profundas de olor a ganado montés, entre paisajes de encinas, de jaras y de lejanos cultivos ilimitados, pues no hay que olvidar que el episodio de la batalla de los ejércitos de ovejas que se muestra en El Quijote, hacia la mitad o poco menos de su primera parte, no es de rebaños trashumantes, sino de los que, por oposición, llamamos «estantes» o sedentarios. De los escritores modernos, que sepamos, sólo Pérez Galdós ha tenido el acierto de recoger la escena en una de sus novelas menos conocidas y más extraña, la que se titula El Caballero Encantado. La Mesta desfila en uno de sus capítulos, a través de un cordel de la Cañada Segoviana. El episodio está tratado con mucho éxito y lo que en él destaca, sobre todo, como una figura inolvidable de animal, 196 Constancio Bernaldo de Quirós es la «yegua zopera», cargada de mantas, de chaquetones, de bufandas, de sartenes y calderos: una yegua pequeña y peluda, hirsuta, que vive feliz en la camaradería de corderos y cachorros de perros de ganado que la siguen, sintiéndose todos dichosos en aquella vida segura y libre. De todas suertes, el desfile actual apenas es sombra de lo que fue en los buenos días de la Mesta, cuando en una sola jornada discurría por las grandes cañadas todo un río continuo de lana y carne, y cuando el millón de unidades, mil veces mil esta alta cifra, que Russell Wallace, el émulo de Darwin, en su precioso libro El Puesto del Hombre en el Universo, quisiera que estuviese representada siempre a la vista en algún sitio público, para que la gente aprendiese a darse cuenta de ella; el millón de unidades, repetimos, se mostraba en ovejas en un solo día, o en dos o tres a lo sumo, pues no eran raros los rebaños de cien mil reses lanares de un solo propietario, tales como los del Duque de El Infantado, los Cartujos de El Paular o la comunidad y tierra de Segovia, en la Cañada Segoviana, que es la que mejor conocemos. Hay un libro reciente sobre La Mesta que tampoco debemos olvidar: el que el americano Julius Klein escribió como tesis doctoral después de una larga permanencia en España, registrando los archivos de la Asociación General de Ganaderos, sucesora actual del Honrado Consejo de la Mesta. Este libro, que tradujo hará ocho años, si mal no recuerdo, el inteligente ganadero soriano José Tudela, archivero de profesión, es excelente para la historia, pero muy deficiente, casi nulo, para la geografía y la etnografía de la trashumancia. El autor se olvidó de hacer a pie o a caballo, tras los ganados, los grandes itinerarios leoneses, segovianos o sorianos, que son los más largos. Para esto, para cuanto de encantador tienen los paisajes y las costumbres, todavía tenemos que atenernos a estudios de corto desarrollo, entre los cuales descuella el del malogrado escritor romántico Enrique Gil Carrasco, en un libro muy curioso, Los Españoles pintados por sí mismos, que se publicó en Madrid al mediar el siglo pasado y que es una larga serie de semblanzas profesionales en que destacan ésta del pastor trashumante y la de los segadores Una pluma en el exilio... 197 gallegos, pintadas por Gil Carrasco y, sobre todo, la del ventero, que suscribe el Duque de Rivas. No podemos leer esas páginas de Gil Carrasco sin tener constantemente en el oído, como un eco lejano, la copla melancólica que se canta en invierno a lo largo de todas las Cañadas de La Mesta, de la Leonesa de la Segoviana y de la Soriana: «Ya se van los pastores, a la Extremadura, ya se queda la Sierra, triste y oscura». La Nación, 27 de diciembre de 1944. La calavera de don Luis de Góngora1 La verdad es que yo debería estar enfadado con don Luis de Góngora y Argote, como él se decía, siguiendo la costumbre portuguesa de anteponer el nombre de la madre, o de don Luis de Argote y Góngora, como diríamos hoy en que entre nosotros prevalece la moda española. Muy enfadado, sólo por el menosprecio que, no una, sino repetidas veces, hizo de mi querido Manzanares, el río de Madrid. Pero hace mucho tiempo que le absorbí de esa culpa desde que leí y aprendí de memoria su soneto magnífico que a menudo me repito en voz baja: «¡Oh, excelso muro, oh torres encumbradas de honor, de majestad de gallardía…!», que tengo para mí como la más intensa expresión del sentimiento de amor a la tierra en que se ha nacido. Si don Luis de Góngora hubiera conocido el río madrileño, no en la Corte, sino cerca del Ventisquero de la Condesa, donde nace, otras hubieran sido seguramente sus palabras. El buen don Luis esta vez no sabía lo que decía. Así, pues, cuando, según he referido días atrás, el gran escultor Mateo Inurria me señaló entre la serie de cráneos viejos que 1 N/C. Luis de Góngora y Argote fue un sacerdote y poeta dramaturgo español del Siglo de Oro (xvi al xvii), nacido en Córdoba el 11 de julio de 1561. Máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, famoso por sus poemas la Fábula de Polifemo y Galatea, de inspiración ovidiana, y Las soledades, que dejó inconclusa. Murió el 23 de mayo de 1627. – 199 – 200 Constancio Bernaldo de Quirós teníamos frente a frente el parecido que uno de ellos guardaba con el que debió llevar don Luis de Góngora, tal como nos representa al gran poeta nada menos que don Diego Velázquez, la observación no pudo menos de interesarme en una atención que se tradujo entonces sólo en la minuciosidad que dispensé a aquella pieza anatómica, tratándola con más esmero y prolijidad que a las restantes. Entre las notas y papeles de treinta y cinco años de estudios que quedaron allá lejos, en mi casa de Madrid y que probablemente están irremisiblemente perdidos, quedaba cierto cuadernito de tapas de hule gris ajedrezado en que, bajo el número 17 constaba la descripción de aquella calavera. Yo no puedo recordar ahora sus índices exactos ni sus caracteres, pero sí me representó con bastante fidelidad aquella cara alta y estrecha y, sobre todo, aquella bóveda craneal tan elevada, aquellos senos frontales tan abultados, que concordaban perfectamente con el retrato trazado por Velázquez. A juzgar por esos rasgos, el gran poeta debió ser un leptosómico, como diría Kretschmer, un longilíneo, según repetiría Pende; un hombre en que la forma prevalece sobre la masa y en que, a esta figura propia, se agrega un temperamento, un genio concentrado, luchador, de gran desdeñoso, como Dante. El rostro de don Luis tiene algo de quijotesco y un rictus, además de profunda amargura, que, para los que conocemos el final de su existencia, representa el profundo sentimiento subconsciente de su destino fatal: sus raras y difíciles enfermedades cuantas veces se ponía en viaje, en Salamanca y Aragón sobre todo; la amnesia irreparable con que salió de ese último mal: la miseria de los postreros años de su vida, que llegó hasta los setenta y seis años. De todos modos, y aunque acababa de recibir la lección del doble de «Lagartijo», que recibí aquí mismo hace pocos días, o acaso por eso mismo, no concedí mayor importancia a la calavera y la olvidé por más de 15 años, aunque, entre tanto, no dejé de pasar por Córdoba con frecuencia y de admirar a Góngora, siendo uno del grupo de sus amigos que Azorín capitaneaba. Yo tenía en Madrid cartas de Azorín con este membrete: «Los amigos de Góngora», en letras rojas en relieve. Una pluma en el exilio... 201 Pero en agosto de 1928, estando de nuevo de paso en la gran capital del Califato de Occidente, alguien me obsequió con un ejemplar de cierto libro, antiguo ya, del Magistral González Francés, titulado Góngora, racionero, en que, con referencia a los libros de actas del Cabildo de la Catedral, se desarrolla toda la actividad del poeta como del Sol, a través de las vidrieras de colores. Es aquí donde, según la leyenda, a muchos pies de profundidad, yace enterrado un rayo de sol, esperando convertirse en cristal de luz pura, según el atrevido experimento intentado por Averroes hace más de setecientos años. Al cabo dí en la capilla de San Bartolomé, situada casi en el vértice del ángulo suroeste. Tiene el retablo de aquella capilla uno de los más notables alicatados conocidos de azulejos del siglo xiv. En aquella ocasión no los miré, atraído exclusivamente por la pesquisa del enterramiento. Registré en vano con avidez el suelo, las paredes, los alrededores: la sepultura de Góngora parecía haberse disipado por arte de encantamiento, como el aposento de la librería de don Quijote. Lancé una última mirada al maravilloso Mihrab; acaricié, como siempre, las dos columnas visigóticas de alabastro intermedias con la capilla de Villaviciosa; y salí al Patio de los Naranjos, rendido, pero no libre de la obsesión que traía desde Madrid. En los dos días que aún permanecí en Córdoba, fueron inútiles mis pesquisas. Repasé la descripción minuciosa que escribió de la Mezquita para el Diccionario geográfico de Madoz, el erudito cordobés don Luis Ramírez y de las Casas Deza; hablé con cordobeses escogidos en el Círculo de la Amistad, en el de Labradores, en el Mercantil, hasta en el Club Guerrita, presidido a todas horas por el famoso Rafael Guerra bajo la gran panoplia en que se muestran tantas curiosidades taurinas, como la muleta de «Espartero» el funesto 27 de mayo en que el Madrid perdió la vida, la pica con que el picador «Molinón» mató a un toro de un puyazo, etc. Habiendo adquirido la convicción de que los restos de don Luis de Góngora y Argote fueron desahuciados de su enterramiento antes de 1850, puesto que Ramírez de las Casas Deza no 202 Constancio Bernaldo de Quirós le menciona ya en su descripción de la Catedral, por causa, tal vez, de haberse extinguido la capellanía de la familia sobre la capilla de San Bartolomé, debo suponer que fueron a parar al osario del aljibe oriental del Patio de los Naranjos descubierto en la primavera de 1911. Inurria debería tener razón; y yo, sin saberlo entonces, creo haber tenido el privilegio de haber palpado la cara entera, el cráneo todo de aquella fuente inagotable de poesía, que si entonces hubiera tenido la intuición de acercarme al oído, hubiera sentido aún vibrar, como el mar en el interior de un caracol, atronado por las olas años y años. La Nación, 30 de diciembre de 1944. Los crímenes gemelos Poco tiempo hace, a mediados de mayo, que el Lic. Benigno del Castillo, mi buen amigo, publicaba en La Nación un artículo titulado «Coincidencias» en el que a propósito de sucesos recientes, dos accidentes mortales casi simultáneos, en otras tantas personas de la misma edad y de la propia representación social, planteaba el problema de las coincidencias misteriosas que en ocasiones se advierten en la delincuencia. Como en ese oportuno ensayo el autor me alude, con la extremada benevolencia que concede a mi modesta persona, quiero darme por aludido, aunque en realidad, yo no puedo ni con mucho, despejar del todo la incógnita. Descontemos, desde luego, como don Benigno del Castillo cuida de hacer desde el primer momento, los casos de repetición sucesiva de un mismo suceso, más o menos exactamente reproducido. Este es el caso del «contagio», como lo llamó Aubry, en su precioso estudio La contagion du meurtre o de la Imitación, como después dijo Tarde, el malogrado criminalista francés que desarrolló la tesis de la imitación en todos los fenómenos sociales, presentándola como una continuación de lo que es en el mundo físico la vibración y en el mundo biológico la herencia. Prescindiendo, pues, de eso, los hechos a que nuestro buen amigo se refiere son de dos clases. Unos, la alternancia regular y periódica de días rojos y de días blancos en la distribución semanal de los delitos de sangre. Otros, la repetición simultánea, o – 203 – 204 Constancio Bernaldo de Quirós casi simultánea, pero en todo caso, inconexa aparentemente, de un mismo tipo de delito sobre un área territorial más o menos amplia y durante plazos cronológicos muy breves. De esas dos series de hechos, la primera es la menos inquietadora, aunque también la más frecuente. Son series que expresan y revelan, en el fondo, estructura, organizaciones sociales, como por ejemplo la consabida curva sábado-domingo-lunes en los delitos de lesiones y en los robos de casa habitada tan acusada en las estadísticas criminales y que con una documentación decisiva del concepto de que la delincuencia y la silueta negra que cada sociedad proyecta tras de sí. En la Criminología de Mezger, (pp. 203, 204 y 205), podrá hallarse un cierto desarrollo de ello. La alternancia semanal de días rojos y de días blancos, es decir de días con y sin delitos de sangre, debe interpretarse por tanto, en el sentido de que en la organización de la vida a través de la semana, hay algo que favorece semejante alternancia, aparentemente fortuita. La segunda serie de hechos, a que se refiere el Lic. Benigno del Castillo, es mucho más rara que la anterior, y por lo mismo, mucho más interesante. Éstos son los que algunos autores llaman «delitos gemelares» de los cuales ya hace muchos años, entre 1896 y 1897, escribió con mucho acierto mi maestro don Rafael Salillas, cuando en El Liberal de Madrid, que era entonces el diario de mayor circulación de la Villa del Oso y el Madroño, escribía sus famosas crónicas, muchas de las cuales, y entre ellas ésta a que me refiero, han quedado perdidas por no haberse recogido en un tomo, como debieron. Salillas presentó entonces media docena de casos sorprendentes, que yo no puedo recordar bien al cabo de medio siglo. Mi experiencia personal sólo cuenta un suceso de esos crímenes gemelares, misteriosos e insólitos. Fue en Córdoba, en la primavera de 1911. Había sido una estación excepcional, muy lluviosa, que mantuvo por debajo de los 20 centígrados la temperatura, hasta bien entrado junio, hasta la víspera del día de Corpus, precisamente, en que de improviso se anunció el estío bético elevando el termómetro a los 26. Yo estaba entonces en Córdoba estudiando el bandolerismo y la delincuencia asociada en la Baja Andalucía, con todo el entusiasmo Una pluma en el exilio... 205 del principiante. La procesión del Corpus baja por la preciosa calle de la Feria bajo un sol de fuego, deslumbrante de brillo y de color, cuando de pronto corrió la noticia de que acababan de matar a una mujer en una de las posadas extremas próximas al Caño de Vecinguerra. Bajé en el acto al Depósito Judicial y, en efecto, allí estaba la víctima: una desgraciada mujer pública, tendida, del todo desnuda, sobre la mesa de disección, mostrando bajo el seno derecho la puñalada mortal, enorme, que su amante, uno de tantos rufianes, le había inferido tras una escena de celos, o de la sádica concupiscencia que suelen inspirar a sus amantes de una hora las prostitutas indefensas a quienes se puede pedir todo. Recordábamos, precisamente, a la vista de aquel cuadro cruel la escena, casi final, de El Diablo Mundo, de Espronceda, inspirada también entre la pupila de una mancebía, de cuerpo presente, aquella escena que comienza con tan magníficas palabras: «Reina siempre en redor del cuerpo muerto una tan honda soledad y olvido, tan inmensa quietud…», cuando de pronto los mozos del depósito de «La Morgue» de Córdoba entraron conduciendo otra triste carga. Grande fue la sorpresa de todos, y alguno hasta creyó sentir pasar rozándole el ala del misterio, cuando otra mujer desnuda se nos mostró bajo la sábana que la envolvía: otra prostituta muerta por otro rufián en una de las posadas de La Corredera, con la puñalada simétrica bajo el seno contrario, el izquierdo, ni más ni menos que en esos casos, rarísimos, de cuasi total identidad dactiloscópica citados por los autores en que los gemelos monocigóticos del mismo signo dactilar, la presilla, el lazo, el asa, pues de todos esos modos se llama, según las distintas nomenclaturas, le ofrecen orientando uno hacia el radio, otro hacia el cúbito, interna o externamente, obedeciendo a un efecto de simetría a que parece querer obedecer, en homenaje al arte, la propia naturaleza. Aquel memorable día de mayo de 1911, cuya fecha exacta, sin embargo, no ha quedado en mi memoria, ésta última, la naturaleza, había querido realizar para nosotros, aprendices de criminología, un experimento curioso; la acción de los primeros 206 Constancio Bernaldo de Quirós calores estivales sobre las almas coléricas e impulsivas. Y el efecto se había duplicado casi simultáneamente en dos seres psicológicamente análogos hallados en la misma vivencia circunstancial y bajo la misma constelación, puesto que la fórmula del delito, como la de cualquier otra acción humana, es, en definitiva, la resultante de esos tres valores: tendencia, mundo circundante y personalidad. Yo, por mi parte, no podría añadir otra cosa. La palabra de Santo Domingo, Año V, Vol. 3, enero de 1945 Alpinismo1 Los hombres han tardado mucho más tiempo en sentir la belleza de las montañas que la de los mares. Si Homero habla del Mediterráneo con tal cariño que sus palabras al «mar violeta» nos parecen tanto como una caricia, más de medio milenio después todavía los historiadores romanos siguen hablando del «horror de los Alpes» al referir las campañas de Julio César. En la antigüedad clásica yo no recuerdo otra tentativa de verdadero deporte alpino más que el proyecto de Séneca dirigido a su amigo Lucilio para escalar el Etna, el gran volcán de la isla de Sicilia, único gran volcán de todo el mundo entonces conocido, pues el Vesubio no se había revelado aún como tal. Es preciso que llegue la Edad Media, tan sutil y espiritual siempre, la magnífica Edad Media, para que estas tentativas de alpinismo se conviertan en realidades. Entre nosotros los españoles es famosa la expedición del rey Pedro III de Aragón al Pico del Mediodía de Ossau en los Pirineos, acompañado de Fra Salimbene que escribió la relación del viaje: un documento completamente fantástico en que no falta el encuentro con el dragón guardián de la montaña. 1 N/C. Publicado originalmente en el periódico La Nación y reproducido en El alpinismo en República Dominicana, Ml. de Js. Tavares, Sucs., C. por A., Ciudad Trujillo, 1948. Esta obra se reeditó en 1978 bajo el título El alpinismo en Santo Domingo. – 207 – 208 Constancio Bernaldo de Quirós Más conocidas son las aficiones montañeras de dos hombres geniales del Medioevo, Dante y Petrarca. El primero de ellos, Dante, amó la montaña hasta en la persona de las montañesas, y de las montañesas marcadas con los estigmas degenerativos de la naturaleza alpina, pues no hay que olvidar que el cantor de Beatriz estuvo enamorado en el Alpe de Cosentino de una moza aldea, la quale, se mentito non m’e dice Bocaccio, quantunque bel viso avesse, era gozzutta…, es decir, que padecía el bocio, la hipertrofia de la glándula tiroides que tanto afea el cuello femenino, el cuello de cisne que debieron poseer Beatriz misma y Pargoletta. De esa misma época de Petrarca, o sea, de la primera mitad del siglo xiv, es también, en España, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, que en su Libro de Buen Amor nos ha dejado el relato de una fuga vagabunda a través de los puertos de la Sierra de Guadarrama, con algunos excelentes paisajes invernales. Todavía casi un siglo después, destaca entre los primeros que tuvieron la intuición estética de la alta montaña, otro español, Pedro Tafur, que atravesó los Alpes por el Gran San Bernardo, pernoctando en el asilo fundado en el siglo x por Bernardo de Mentón, santificado por la Iglesia Católica y declarado patrón de los alpinistas por el pontífice Pío XI, Aquiles Ratti de nombre, que fue en sus años mozos, de fines del siglo pasado, un buen alpinista. Más tarde, no con la pluma, pero sí con el pincel, viene, ¿cómo no?, Leonardo da Vinci que jamás deja de pintar los lejanos glaciares alpinos al fondo de sus cuadros, como en la «Gioconda», en el «San Juan Bautista» y en la «Sagrada Familia», del Louvre. Por eso Baudelaire, en su gran composición «Los Faros», le califica de esta suerte: «Léonard da Vinci, miroir profund et sombre, oú des anges charmants, avec un doux souris, tout chargé de mystére, apparaissent a l’ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays». Pero los glaciares de Leonardo están muy estilizados, muy corregidos por su mano maestra. Más realista que él, un siglo después, Velásquez nos da, al fondo de sus retratos reales, el de una de las más hermosas montañas del Guadarrama madrileño, Una pluma en el exilio... 209 la «Maliciosa», admirablemente caracterizada con su bífida cumbre y el ventisquero desbordante entre ellas. Hasta aquí estamos en la prehistoria, que avanza hacia la mitad del siglo xviii. Quien quiera conocer más detalles, puede recurrir al libro de Coolidge, Josias Simmler y los orígenes del Alpinismo hasta mil seiscientos, o bien al de Grand Carteret, La Montaña a través de las edades, que llega hasta mil novecientos. Es curioso que al llegar al descubrimiento de América, el primer episodio alpino vuelva a ser allí otro volcán, el Popocatépetl mexicano, escalado por Diego de Ordax por necesidades militares. La gran revelación de la belleza alpina, en plena desnudez, como Friné, llega el día de 1786 en que Santiago Balmat, acompañado del Dr. Paccard, de Chamonix, escala por primera vez el Mont Blanc, suprema cumbre de los Alpes, para ganar el premio ofrecido por Horacio de Saussure que le permitió casarse. ¡Todo lo fue del amor! Es la moraleja de la aventura de aquel pobre mozo, Balmat, émulo de los cazadores de gamuzas y de los buscadores de cristal de roca, que muchos años después, casi octogenario, murió en el fondo de un barranco del Mont Blanc mismo, como si estuviera fatalmente prometido a la montaña. El milagro había sido posible por la larga acción preparatoria de grandes escritores de la época, como Juan Jacobo Rousseau y Bernardino de Saint Pierre, que adoraban las cumbres remotas desde el fondo de los valles, o a lo sumo a media ladera. Sería interesante poder seguir ahora la polémica entre alpinistas y talasistas, o sea, entre partidarios de la montaña y del mar, desde el punto de vista estético. En función con el temperamento personal, se es lo uno o lo otro, o se procura quedar entre medias. Lord Byron, por ejemplo, aunque la Jungfrau le atrajera tanto que colocara en su cumbre algún episodio de su poema Manfredo, opta en definitiva por el mar. En cambio, Ruskin está decididamente por la montaña. Michelet es el término medio, que dedica al mar y a la montaña dos estudios equilibrados. La crítica negativa de la alta montaña la representa Chateaubriand, con ocasión de su viaje al Mont Blanc, precisamente. Como el autor de Atala era bastante cargado de hombros, se 210 Constancio Bernaldo de Quirós atribuye a Madame de Stael una frase cruel para explicar la antipatía: «¡Celos de jorobado!». Es curioso que en nuestros días Pío Baroja, que no lo es, se encuentre en una actitud semejante, prefiriendo a la alta montaña la montaña pequeña del género del País Vasco, como la Peña de Gorbea o la de Amboto, con sus caseríos, sus caminos viejos, sus dólmenes, sus ermitas, todo tan humano y no tan sobrehumano, o tan inhumano, cual la región de las nieves perpetuas. Pero para el alpinista de verdad, lo mejor que ha producido el alpinismo después de las escaladas, naturalmente, es el relato de ellas. En ese género de literatura, tan difícil, sobresalen los libros de Whymper, de Mummery, de Guido Rey, etc. El primero de esos autores es el famoso escalador del Cervino o Matteerhorn, en la trágica aventura de 1865 en que, al descender, perecieron cuatro hombres. La horripilante caída desde la vertiginosa arista de gneis cubierta por una ligera película de hielo al fondo del valle donde el glaciar abre sus fauces, está representada por el lápiz de Gustavo Doré en un dibujo famoso que se ve en todos los hoteles y chalets de Suiza. Una amable caricatura del deporte alpino en sus buenos días, es el «Tartarín en los Alpes», de Alfonso Daudet; y otra, un poco más acerba, la de Octavio Mirbeau, «Los veintiún días de un neurasténico». Al alpinismo hoy sólo le resta por conquistar, después del Cáucaso, de los Andes, del atlas de las grandes cordilleras del Asia y del África interiores, los dos sistemas de montañas más eminentes de nuestro planeta: el Karakorum y el Himalaya. A menos, por lo que respecta a éste, que, en honor de los heroicos y malogrados Yrwing y Mallory, nos hagamos la ilusión, pues hay motivos para ello, de que uno u otro, o ambos, llegaron a poner el pie sobre la cumbre del Everest, vértice del mundo, a 8,845 metros sobre el mar, y que perecieron al descender, víctimas de los irritados genios de la montaña. La Nación, 6 de enero de 1945. La casa de Cervantes en Valladolid Valladolid, «antesala de Madrid», única gran ciudad de la cuenca del Duero, esto es, de Castilla la Vieja, que ha logrado crecer hasta acercarse a los cien mil habitantes en aquella tierra inhóspita, estuvo a punto, y lo consiguió por unos cuantos años allá en los días del tercer Felipe, de suplantar a Madrid como capital de las Españas, invirtiendo los términos hasta cambiarlos en lo opuesto: «Madrid, antesala de Valladolid», viniendo desde el Mediodía. En aquellos pocos años en que el negocio bien pagado del Duque de Lerma llevó la Corte a la villa del Pisuerga y el Esgueva, uno de los que la siguieron entre la multitud de pretendientes, de intrigantes, de negociantes y de aventureros que arrastró la mudanza, fue el buen Miguel de Cervantes Saavedra que acababa de publicar El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha y que en Valladolid recibió las primeras consecuencias prósperas y adversas de ese gran suceso. La casa que el Príncipe de las letras españolas habitó allí, en uno de los barrios populares de la Corte Nobel, el del Rastro de los Carneros que en su propio nombre lleva impreso su carácter casi del todo rural, era conocida de antiguo en Valladolid; pero sólo últimamente fue restaurada por el Marqués de la Vega Inclán, nuestro primer Comisario de Turismo, aderezándola convenientemente. No tan bien lograda como la casa de Lope de Vega, en Madrid, aventaja, no obstante, a la del Greco, en Toledo, por cuanto son, en efecto, aquellas cuatro paredes, – 211 – 212 Constancio Bernaldo de Quirós aquel techo y aquel suelo, los que cubrieron y sostuvieron a Miguel, aunque el mobiliario que hoy decora el interior, no sea, en realidad, el suyo propio. La casa va precedida de un pequeño compás, de un breve espacio suficiente de espera y pasos perdidos, en que el marqués, el buen don Benigno, mi querido amigo, levantó, con los restos del antiguo Hospital de la Resurrección, cuyos eran guardianes Cipión y Berganza, los famosos perros del «Coloquio», un sencillo monumento presidido por la imagen, en piedra, del Salvador dispuesto a ascender al cielo. Luego, en la planta baja, hay una curiosa biblioteca popular, de carácter literario principalmente, muy concurrida, y un despacho, de respeto, de la Hispanic Society de Nueva York que patrocinó también la obra. Esto ya es interesante de por sí; pero más lo es la planta alta, a la que se sube por una escalera muy angosta, adornada con un viejo lienzo en que se representa la batalla naval de Lepanto, en que Miguel de Cervantes quedó manco. La escalera desemboca en un breve aposento que sirve de ingreso a la vivienda cervantina. Cuatro son los aposentos; todos muy reducidos, todos en fila recta, de tal suerte que, al entrar, desde el recibimiento se ve la casa entera a derecha e izquierda, esto es, hacia la calle y hacia adentro. ¿Cómo ha podido desenvolverse en tanta estrechez la pequeña tribu femenina que acompañaba siempre el buen manco? Recordemos que con Miguel iba, ante todo, su mujer, doña Catalina de Palacios y Salazar. Luego, la hija natural, Isabel de nombre, que Cervantes hubo en la portuguesa Ana Franca; la hermana mayor del jefe de la casa, doña Andrea, con su respectiva hija, doña Constanza, mi tocaya; la otra hermana menor, doña Magdalena; y finalmente, para decirlo todo, la criada, Isabel de Islallana. Total, siete personas; seis de ellas, femeninas. Tomando yo la función de aposentador mayor de esos palacios, tengo para mí que Miguel y doña Catalina se han reservado la habitación principal, la que cae al Rastro de los Carneros y tiene un balcón pequeño. En el aposento inmediato hacia el interior, Una pluma en el exilio... 213 que es el de la puerta de entrada, debió instalarse la criada, en un catre de quita y pon; en el que sigue a éste, las dos hermanas, doña Andrea y doña Magdalena; y finalmente, en el más recóndito, sin escape posible, las dos primas, doña Isabel y doña Constanza, para celar mejor su preciosa honestidad incorruptible. Por supuesto, los muebles antiguos, siglo xvii, que el Marqués ha logrado reunir allí con su fino arte chamarilero, son evidentemente muy superiores a las posibilidades de la tribu cervantina. Igual, la cerámica y la cristalería. La casa carece de cocina; parece que las mujeres deberían guisar en el patio. Pero lo que a diario se guisaba allí no era muy complicado y la minuta suya se encuentra desde las primeras líneas de El Quijote. Al mediodía, una olla «de algo más vaca que carnero», porque la vaca iba más barata por entonces. A la noche, las más veces, salpicón, esto es, las sobras de la carne de la olla aderezadas con sal y pimentón. Lentejas, los viernes; los sábados, «duelos y quebrantos», esto es, según la última interpretación de Rodríguez Marín, huevos y torreznos fritos. Mucho temo que el «palomino de añadidura» de los domingos, fuera del todo excepcional en la vivienda. Aquella familia tan apretada siempre, siempre tan unida, ha debido justificar casi a diario la conmovedora etimología de la palabra «familia», de Fames, Famis, el hambre, los que pasan hambre juntos, que me enseñó mi maestro don Francisco Giner de los Ríos y que yo tengo por la más verosímil de cuantas conozco. Miguel iba y venía alternando la vida literaria con los negocios, y trayendo dinero pocas veces. Doña Magdalena se pasaba la jornada completa en las iglesias, reducida a la condición de simple beata; doña Andrea, mucho más enérgica y hábil siempre, siempre intrigada. Isabel y Constanza se marchitaban en clausura. Sin cine, sin revistas de modas, sin fiestas, ¿cómo han podido vivir, reducidas a la espera de serenatas nocturnas más o menos próximas y al ruido de las espadas que se cruzaban de noche, casi siempre por cuestión de faldas? Una noche, la del 27 de junio de 1605, estas cuchilladas sonaron a su puerta. Allí cayó malamente herido, demandando 214 Constancio Bernaldo de Quirós confesión, don Gaspar de Espeleta, un caballero navarro en mala fortuna, parásito del Marqués de Falces, de quien pocos días antes se había burlado don Luis de Góngora, porque se cayó del caballo en un juego cortesano: «Cantemos a la gineta, y lloremos a la brida, la vergonzosa caída de don Gaspar de Espeleta…». (La «gineta» y la «brida» eran los dos estilos de equitación de la época; la una, con los estribos cortos, a lo moruno; la otra, con los estribos largos, a lo gótico). Los Cervantes, siempre piadosos, recogieron al herido, que murió en su casa dos o tres días después tendido sobre un colchón del aposento de la criada, no sin dejar a las doncellas algún legado de lo que llevaba encima. Parece que el suceso fue obra de un marido ofendido, un tal Galván, cuya mujer le había salido una especie de Madame Bovary vallisoletana, una adúltera nata, de esas pálidas que jamás se sonrojan, según la definición de Bret Harte. Pero el escribano Villarruel que instruyó el proceso, por espíritu de compañerismo con el marido engañado Galván, que también era escribano, desvió las sospechas hacia Cervantes, que otra vez fue a dar con sus huesos a la cárcel, como en Argamasilla, como en Sevilla, como en Castro del Río; la cárcel «donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación». Por fortuna, la prisión duró pocos días y Miguel de Cervantes volvió a su pobre casa de la que no se apartó hasta que regresó a Madrid, con la nueva mudanza de la Corte. Nuestro autor un día se concierta con ciertos arrieros maragatos que bajan de Astorga y la mañana siguiente todos avanzan hacia el Sur por la dilatada llanura, cabalgando en sendas mulas de alquiler, tan altas, tan altas, que las orejas de esos nuevos leviatanes se levantan muy por encima de unas azules montañas lejanas, nevadas, que cierran el horizonte y al otro lado de las cuales cae Madrid, la Villa del Oso y el Madroño, capital de las Españas. La Nación, 13 de enero del 1945. Una noche de Espronceda1 Tengo para mí como cosa cierta, del todo segura, pues así lo he dispuesto yo en mi fuero interno, que una noche de su nada largo vivir, allá por los años de 1835, don José de Espronceda, nuestro gran lírico romántico, ha salido de su tertulia literaria de El Parnasillo del brazo del más joven de sus amigos, Miguel de los Santos Álvarez, dispuesto a una exploración, aunque fuera superficial, de los bajos fondos de la Corte que le venía tentando de tiempo atrás y que ya necesitaba para continuar su gran poema El Diablo Mundo. Paso a paso, en la noche veraniega todavía caliginosa, los dos amigos han llegado a la plazuela de Antón Martín. En la esquina de Santa Isabel les aguarda un tercer personaje: cierta especie de guía, de hombre de confianza, dispuesto a salvaguardarles en el descenso que intentaban. A lo largo de la calle del Ave María, una de las vías mayores de los barrios bajos madrileños, de esa calle de Ave María tan llena del ángel de Madrid que, según la frase de Ramón Pérez 1 N/C. José de Espronceda nació en Almendralejo, Badajoz, el 25 de marzo de 1808. Está considerado como el más destacado poeta romántico español. Sus dos poemas narrativos más extensos son: El Estudiante de Salamanca, considerado el mejor poema del siglo xix en su género, y el poema filosófico El Diablo Mundo, donde describe al hombre como un ser de inocencia natural que sufre la realidad social y sus maldades, y que incluye una de las más grandes elegías amorosas, el famoso «Canto a Teresa», dedicado a su amante Teresa Mancha. Murió en Madrid el 23 de mayo de 1842. – 215 – 216 Constancio Bernaldo de Quirós de Ayala, dan ganas de abrazarla estrechamente, nuestros tres hombres penetran en Lavapiés. Espronceda le llama «Avapiés» en su famoso poema. Pero Cervantes, más de doscientos años atrás, le nombra «Lavapiés» enumerándole entre las fuentes famosas de nuestra España. Igual da. El Lavapiés, residuo de la antigua judería de Madrid, barriada de antiguos judíos conversos, según documenta hasta el nombre de «Manolos», de Manuel, el Salvador, dado a su población, era en los días de Espronceda casi igual que en los de mi niñez, un foco castizo de vida popular con localizaciones esporádicas equivocas, y todavía más aún, francamente inmorales, de un nivel de vida de los más bajos que se pueda imaginar. Una taberna de las de rojas cortinillas simbólicas del vino y de la sangre, ha recibido a nuestros tres aventureros: la misma que el poeta describe en el Canto V de su gran poema. Yo no sabría decir cuál fuera esa taberna entre las innumerables que Lavapiés contaba entonces. Mas, ¡oh casualidad!, como quiera que somos nosotros esta noche los dueños del destino, allí, en esa misma taberna, nuestros amigos han hallado entre el público a don Jorgito el «Inglés», esto es, a Jorge Borrow, el famoso gitanólogo enviado a Madrid para la propaganda evangélica por la Sociedad Bíblica de Londres. Han hallado también al picador de toros Sevilla y al ladrón Balseiro, teniente de Candelas; y allí ante ellos se ha desarrollado aquella escena deliciosa descrita tan pintorescamente en La Biblia en España por Jorge Borrow, en que éste ha llenado de confusión al ladrón Balseiro hablándole en perfecto caló cerrado que no ha podido contestar, no obstante sus pretensiones, Balseiro mismo, simple diletante del presidio que apenas conoce medio centenar de palabras del vocabulario gitano. ¿Qué más? Vamos a suponer así mismo, puesto que nosotros seguimos siendo árbitros del destino, que apenas ha terminado esa escena de sainete penetra en el interior de la taberna el propio Luis Candelas, con su cara tan femenina y su expresión tan varonil, aquella cara redonda, de grandes ojos rasgados y profundos, completamente lampiña y con el pelo implantado sin entradas, a la manera de las mujeres, que si hoy resucitara y compareciera ante la audiencia a Una pluma en el exilio... 217 responder de sus delitos, daría lugar, por parte de los peritos médicos, a tan prolijas digresiones endocrinológicas. Alguien ha susurrado al oído de Espronceda: «Ese que tiene en frente es Candelas, el ladrón famoso»; y al de Candelas estas otras palabras: «Ese que está allí en el fondo es Espronceda, el gran poeta». ¡Oh, sí! Fueron éstas, las suyas, dos vidas gemelas, paralelas casi del todo. Nacidos en el mismo año, el 1808 de la invasión napoleónica, morirán muy pronto con escasa diferencia de edad. Y algo más aún, morirán de muerte bastante análoga. Candelas, en el garrote, o más bien dicho, ahorcado. Espronceda, del garrotillo, del crup laríngeo. Miraos bien, pues, uno al otro. Don José ha sacado bastante partido de esta entrevista, pues el Adán de su poema tiene más de un rasgo alusivo a Luis Candelas. Como si no fuera bastante, a última hora, cuando ya todos están ebrios, la puerta se abre con estrépito y penetra con gran algazara entre su gente, Pablo Santos, el ladrón de la sierra, con quien Candelas comparte el dominio del mundo conocido de ambos: él, Candelas, dentro de Madrid; más allá, hasta el Guadarrama, Pablo Santos. Esta otra gente que trae Santos consigo despide olor a monte y a humo de las fogatas cerradas y ostenta caras más brutales e impasibles que las de la gente de Candelas mismo, tan atractiva. Un desconocido que se disimula en el ángulo más obscuro, tomando al lápiz un rápido apunte de esas caras, es nada menos que Leonardo Alenza, heredero de Goya, que también habrá de morir pronto, en plena juventud, amado por los dioses. Las dos bandas de malhechores alternan en la mayor intimidad, presumiendo cada cual de aquello que la caracteriza y que prefiere. Pablo Santos invita a Luis Candelas a pasar una temporada de vacaciones en la sierra, como un gran señor que quiere hacer gala de sus dominios, o bien como el ratón montés convidando al ratón casero. Todos se marchan juntos entre grandes risotadas; pero siempre la figura, los modales, las palabras de Candelas contrastan del todo con los de Pablo Santos. Ese bárbaro jamás podría comprender el gesto de Candelas en el robo 218 Constancio Bernaldo de Quirós de la modista de la reina, en la calle del Carmen, esquina a la de la Salud, haciendo que su gente colocara una almohada mullida bajo la cabeza de cada mujer tendida en el suelo y amordazada; y haciendo, además, que las ataran las espaldas por los tobillos, para guardar la honestidad de sus piernas, y hasta el pudor del pie que nuestras abuelas celaban tanto. Don José de Espronceda, seguido de su fiel Miguel de los Santos Álvarez, se retira también, hastiado. Su amargura redobla pasando por la calle de Santa Isabel, junto a la reja rasgada del piso bajo que mira al convento de enfrente donde el poeta vio a Teresa de cuerpo presente y sufrió la agonía expresada en su «Canto a Teresa» que figura en el Diablo Mundo y en todas las antologías de la lengua castellana. Como larvas funestas de la noche cortesana, van apareciendo luego ante él, en los pobres bajos fondos, la meretriz vieja, el borracho delirante, el mendigo, el enfermo incurable, hasta el muerto abandonado en el rincón tenebroso: todo de una vez, en diez minutos, todo cuanto en varias salidas de su jardín regalado pudo encontrar Sidarta Gautama, esto es, el Santo Buda, en la serie de crueles revelaciones que le condujeron hasta la filosofía del Nirvana. Ya está en su casa Espronceda, perseguido por el doliente estribillo que ha venido oyendo sin cesar en su recorrido: « ¡Para hacer bien por el alma del que van ajusticiar!», doliente pregón de los hermanos de la Paz y la Caridad recaudando la limosna del reo de muerte del día inmediato. Entonces, en el retiro de su propio interior, sobre la mesa de pintado pino tan celebrada, nuestro poeta se pone a escribir la canción del reo de muerte, que con la del mendigo, con la del corsario, con la del verdugo, dan una muestra tan cabal del alma suya, atormentada por los dolores sociales, cosa rara hasta entonces entre los de su condición y que ignoraron del todo Zorrilla y Bécquer, que componen con él la gran trinidad de nuestros poetas románticos. Por eso precisamente, somos varios los que le preferimos entre todos. Según la frase de don Alberto Lista, su maestro, Espronceda tenía un talento grande como una plaza de toros y lleno totalmente del pueblo como una de esas plazas. Una pluma en el exilio... 219 En él, por primera vez, el romanticismo entra en la criminología y los criminales lloran y se maldicen por primera vez, bien distintos de los de Quevedo y nuestros clásicos del Siglo de Oro, que hasta en la hora de la muerte están indiferentes a su vergüenza. La Nación, 19 de enero de 1945. El Madrid de Misericordia de Galdós en mis recuerdos personales1 I Página 5,2 «La parroquia de San Sebastián». La conozco desde que tengo memoria y la vi, por primera vez, rajada de arriba a abajo por las bombas fascistas, en octubre de 1937. Mi madre me llevaba con frecuencia a rezar una Salve ante la imagen de la Virgen de la Misericordia, que tenía su capilla en la nave del Evangelio, casi al medio, bajo el cupulín que cae a la calle de San Sebastián. Yo me quedaba hipnotizado ante el verde luminoso de la esmeralda que colgaba de su cuello. Una mañana de abril de 1894 salí de la sacristía con más de cuatro mil pesetas para mí, importe de un premio de la Fundación Urquijo, de la que era patrono el párroco (con el de San José, el de San Luis y el de San Ginés), para estudiantes pobres que hubieran terminado con buenas notas su carrera. Con ese premio pude costearme el título de Licenciado en Derecho. Página 5, «La calle de Cañizares». Durante seis años (desde mayo de 1896 a septiembre de 1901) fue el lugar del va y viene 1 2 N/C. Misericordia es una novela narrativa española de fines del siglo xix, de la autoría de Benito Pérez Galdós, que relata las miserias del Madrid de la época. Las páginas se refieren a la edición de Misericordia hecha por la Editorial Araujo, de Buenos Aires. – 221 – 222 Constancio Bernaldo de Quirós diario de mi vida mientras prestaba servicio en la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, instalada en el Núm. 3, sencillo, de la calle (primero, en el principal; más tarde, en el entresuelo). Después de 1901, la empresa «Hijo de Reus», convertida en sociedad anónima, pasó al 3, duplicado, de la misma calle y más tarde aún, al Núm. 1 de la calle de Preciados, esquina a Tetuán y con vistas a la Puerta del Sol. Página 7, «Cementerio de San Sebastián». Yo no recuerdo ese azulejo, sino otro igual, empotrado en la fachada Oeste de la casa de la calle de Las Huertas (Núm. 2 ó 4), que inicia el contorno, por ese lado, del patio de la Parroquia. Página 10, «Oratorio de la calle del Olivar». Inmemorial así mismo para mí, como la iglesia de San Sebastián. Mi madre encendía por mí una vela, mientras yo me examinaba en el Instituto del Cardenal Cisneros, ante el retablillo de la Virgen que había en el patio del Oratorio. Página 11, «Como que es el aniversario del mes, día 24». Discordancia con lo que se dice en la página 8: «Y me poice a mi… que el amigo San José también nos vendrá con mala pata». Si fue la cosa el día 24 de marzo («Una mañana de marzo», página 4), San José ya había pasado puesto que es el 19 y, por tanto, no podía hablarse de esa fecha en tiempo futuro. Página 18, «Fue el día que llevaron a ese señor de Zorrilla», 25 de enero de 1893. Yo asistí a ese entierro, el del autor de Don Juan Tenorio; entre las gentes de letras, el más concurrido que he presenciado, más que el de don Manuel Fernández y González, antes, y el de don Benito Pérez Galdós, después. Presidía el duelo el Conde de Cheste, don Juan de la Pezuela y Ceballos, presidente de la Real Academia Española, cargado de años (84, ocho más que el muerto) y abrumado bajo el peso de la casaca verde de académico, pálido y débil, como un aspirante a difunto (aunque aguardó aún trece años más para morirse, en 1906, a los 103 años de edad). Don José Zorrilla y Moral era asiduo por aquel tiempo al Circo de Colón, que estaba en el ángulo de las calles de Santa Engracia y Almagro, sobre la Plaza de Alonso Martínez; y allí le veía yo casi todas las noches del verano último de su vida, en Una pluma en el exilio... 223 1892, muy regocijado al parecer con la pantomima acuática que terminaba la función. Su casa, en la calle de Orellana, esquina a la Plaza de Santa Bárbara, estaba a cuatro pasos del Circo. Página 24, «Calle de las Urosas». Es la que después se llamó de Luis Vélez de Guevara. Página 24, «Plazuela del Progreso». Puedo decir que me he criado en ella, pues tuve allí mi recreo casi diario en el período más feliz de mi vida, los ocho o nueve años que van desde 1880 a 1887 cuando vivíamos en los queridos barrios bajos madrileños: primero, hasta 1884, en la calle del Calvario, 19, 21 y 23, segundo izquierda; después, en la de Juanelo, 20, segundo derecha. Y casi no hay casa o escaparate de la acera que mira al Norte en esa plaza que no tenga para mí algún pequeño recuerdo imborrable y afectuoso. En el escaparate de una modestísima tienda de objetos de escritorio, establecida entre la calle del Mesón de Paredes y de Jesús y María, ví y adquirí la primera novela de aventuras que me deslumbró, maravillado: William el grumete, del capitán Mayne Reid, en una de aquellas ediciones populares de Gaspar y Roig. Más allá, entre Jesús y María y San Pedro Mártir, estaba la casa del profesor de dibujo del colegio en que me educaba, don José Ramill y Muñoz, sevillano, que murió en 1895 cuando Misericordia estaba a punto de salir o había acabado de salir. La portería estaba decorada con un zócalo de azulejos blancos y amarillos que conservó siempre. Todavía dos casas más allá, entre San Pedro Mártir y Lavapiés, en el portalón de una casa grande de entonces, se instalaba una pobre mujer a quien yo compraba, pagándolo de ordinario en ochavos morunos o en piezas de a dos cuartos, las chucherías que tanto me ilusionaban entonces: soldaditos, toros y toreros, de plomo, caramelos vulgares, ragaliz, palo dulce… Y frente por frente, aunque ya iniciando la calle de la Magdalena (el número 1, probablemente), una confitería con entrada en plano descendente en que me gustaba comprar azúcar piedra o alguna otra golosina de postre que llevar para la hora de la comida a mi colegio, el «Colegio de la Santísima Trinidad», instalado en el principal del Núm. 11 de la calle de Relatores y dirigido por don Cristóbal González, de quien aprendí las primeras letras. 224 Constancio Bernaldo de Quirós Página 28, «La calle del Mesón de Paredes». Durante cuatro años largos de mi vida, entre 1884 y 1887, mientras vivíamos en la calle de Juanelo, la mejor época de mi vida fue el paso diario, obligado, de mis ocios y mis estudios, como antes lo fue la calle de Lavapiés desde que tengo memoria (¿1880?) hasta 1883, cuando vivíamos en la calle del Calvario. Por tanto, el trozo que recuerdo bien de la calle de Mesón de Paredes es su comienzo, desde la Plaza del Progreso a la de Juanelo. Mesón de Paredes, en la acera de los pares, o sea, a la derecha, comenzaba en el ángulo con el Progreso, con un café de rumbo: el del Vapor, que duró pocos años. (Al otro extremo, la Plaza del Progreso terminaba esquina a la calle de Lavapiés, con otro café: el del Progreso, que ese sí, en cambio, duró aún cerca de medio siglo, hasta que, en el mismo solar, se levantó la casa del Cine del Progreso.) En la acera de los impares, en la mitad del trayecto Progreso-Juanelo, había un puesto de periódicos ante el que me pasaba las horas muertas al ir y venir del colegio de la calle de Relatores, contemplando los periódicos ilustrados, sobre todo los toros y toreros de Daniel Perea, en La Lidia. Bastante más abajo, en la propia línea de los nones, frente a la calle de Cabestreros que desemboca en una pequeña plaza en que se ensancha Mesón de Paredes, había una pequeña iglesia de monjas, centro de una Hermandad del Rosario en que nos inscribió mi madre a mí y a mis dos hermanas. Motivo de gran preocupación fue para mí, por aquel tiempo, el compromiso adquirido, de por vida, al ingresar en la cofradía, de rezar el rosario tantas veces al mes, completo y solemne. Nunca volví a entrar en aquella temerosa iglesia que, por de fuera, ví abandonada, vacía ya en plena revolución, una mañana de la primavera de 1937 cuando ya eran tan contados los días que me quedaban de Madrid. Página 28, «El parador de Santa Casilda». Hay cerca de medio kilómetro entre «el punto en que Mesón de Paredes desemboca en la Ronda» y el parador de Santa Casilda, esquina a la calle del Gasómetro. Entré una vez en él, pues allí vivía, hacia 1899 ó 1900, uno de los mozos, José Riaza, de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia de que yo era todavía empleado administrativo, Una pluma en el exilio... 225 además de colaborador. Creo recordar que, por entonces al menos, en el barrio se le llamaba, no parador, sino posada. Al lado había una casa que, en uno de sus balcones, tenía una muestra llamativa: «Verdadera Casa de Luz del Rosario y Santa Rita». Era una institución piadosa para ciegos. Página 33, «Una casa de la calle imperial, próxima a la rinconada en que está el Almotacén y Fiel Contraste». La misma en que hacia 1910 vivió Rafael Urbano, el genial y humorista autor de El Diablo y del Manual del perfecto enfermo, recién casado con la tuerta, hija del organista que fue su perdición. Pero si la casa era la misma, no así el cuarto, esto es, el piso, más principal y con balcones a la calle, el del pobre Urbano que murió en dolorosa pobreza la Navidad de 1924, en una casa de la Cava Raja y del que, derrotado hasta después de la muerte, al revés del Cid, victorioso tras ésta, se ha perdido del todo el manuscrito de su gran obra sobre el padre Molinos y el Quietismo, en cuyo estudio había puesto todo su ingenio, su labor y hasta sus menguados recursos pecuniarios. Página 42, «Calle del Almendro». Muy bien descrita y estudiada por un novelista de la escuela de Galdós, Mauricio López Roberts, en su preciosa novela Las de García Triz. II Página 47, «Con propósito firme de ir a algún poético lugar donde pudieran quitarse la miserable vida, bien abrazados, expirando al mismo tiempo, sin que el uno pudiera sobrevivir a lo otro». Bajo un tono humorista apunta aquí un dramático tema madrileño, el doble suicidio por amor que ya se estaba incubando y que ya había brotado en los días en que el buen don Benito escribía Misericordia. Me refiero aquí a mi estudio El doble suicidio por amor, que escribí hacia 1910 y que editó la Viuda de Rodríguez Serra, analizando una epidemia de ese género que se desenvolvió en Madrid desde 1896 a 1910, comenzando por el famoso caso de Loreto del Cabo y su pobre novia, cuyo nombre olvidé: 226 Constancio Bernaldo de Quirós el caso de que «nos entierren juntos», rematado con el alboroto popular de cigarreras y verduleras de la Plaza de la Cebada para imponer la voluntad de los muertos, lograda al fin, de orden del Conde de Peña Ramiro, gobernador entonces de Madrid, hasta el del «Viejo y la Niña» (como en la comedia de Moratín), una modistilla de 17 años y un anciano de 60, cojo y calvo en que, cuando menos se podía pensar, se rompió el encanto suicida. Ahora bien, si el primero de esos sucesos, en 1896, el de Loreto y su pobre novia, se localizó en los muros de la Alhóndiga, allá por las Peñuelas, en homenaje, según parece, a otra pareja de amantes suicidas que los precedieron, ignorada por mí, ese suceso incógnito, que casi coincide con la publicación o la composición de Misericordia y que no pasó inadvertido por don Benito como perfecto madriñelista que era, ese suceso, pues, es el que inspira las líneas de la página 47 de su novela, acreditando, una vez más, su delicadeza en la percepción de las vibraciones del alma popular que tanto le interesaba. Página 50, «La calle de la Ruda». Fui, aunque por poco tiempo, administrador judicial de una de sus casas más movidas, al par que de otra de la calle de la Paloma que no le cedía en mucho, nombrado por el juez decano de Madrid, don Luis Rodríguez Llera que, como profesor particular de Derecho que era yo de uno de sus hijos, quiso favorecerme con tales gangas…, poco deseables. Página 51, «La calle de la Cabeza». Muy conocida mía. Va desde la de la Esgrima a la de Ave María, paralela y al sur de la Plaza del Progreso y de la Magdalena, atravesando las de San Pedro Mártir, Lavapiés y la del Olivar. Su fisonomía es bastante distinta en sus dos secciones: Esgrima-Olivar y Olivar-Ave María. En la primera, predominan las casas bajas y anchas del siglo xviii; en la segunda, las casas más modernas, del xix, son más altas y apretadas. Por lo mismo esa segunda mitad es de mayor densidad y, además, su población mucho más inestable y equívoca que la de la primera, en general honrada y sedentaria. (En una de las casas de esa primera mitad de la calle de la Cabeza, por cierto, de corredor, tuve mi primera novia madrileña allá por los años de Una pluma en el exilio... 227 1891 a 1892. Se llamaba María y era hija de una argelina francesa. Su padre y su hermano tocaban el contrabajo en la Orquesta del Teatro Eslava. ¿Qué sería de ti, pobre María, que te dejabas apretar tanto la mano cuando salíamos, al caer de la tarde y nos sentábamos en los anchos bancos de piedra del Prado, ante la fachada oeste del Museo que decoran los magníficos cedros del Líbano que el nefasto jardinero mayor de la Villa del Oso y del Madroño quiso talar algún día?) Lo más peligroso o equívoco de la población humana de la calle de la Cabeza (pues allí hay también gran densidad zoológica) se encuentra en el trayecto final, en las casas de huéspedes y otros menesteres a espaldas de la calle de la Magdalena, dónde van a parar, sobre todo, las estrellas del baile y de la canción del antiquísimo Café de Numancia, convertido en Kursaal del género ínfimo, últimamente. Página 51, «La calle de San Carlos». Frente por frente de la calle de Ministriles, que desemboca hacia la mitad de aquella, estaba el Colegio de don Prudencio que, por las noches, iba a dar lección a casa. A mí me gustaba ir a ese colegio porque, en la alcoba del gabinete o sala, única que servía para la enseñanza, el Director había instalado un gimnasio con las paredes y el suelo acolchados, para atenuar los golpes de los alumnos. El ambiente le importaba poco al buen señor, toda aquella atmósfera de polvo centenario que envolvía el gimnasio y trascendía a la casa entera. Página 52, «El ex golfo». La palabra acababa de nacer y acaso sea éste el primer texto literario que la recoja. Yo se la oí por vez primera, una noche de agosto de 1891, a Inés, «la Pálida», camarera del Café de La Marina (calle de Hortaleza esquina de la Reina, que hoy se llama de Víctor Hugo porque en ella, en el viejo palacio Masserano que más tarde sirvió de local al periódico Heraldo de Madrid, vivió cuatro o cinco años de su infancia el autor de Los Miserables, hijo del general Abel Hugo, gobernador de Madrid mientras José Bonaparte vivió en el Palacio de Oriente). Tengo para mí como una equivocación, derivar la palabra «golfo» de «golfín», como pretende don Ramón Menéndez y Pidal y como sigue diciendo, bien que dubitativamente, el Diccionario de nuestra lengua. El golfín medieval 228 Constancio Bernaldo de Quirós fue un malhechor de los caminos, de tipo violento. El golfo, es un tipo picaresco y urbano. Página 56, «Los palacios encantados de la «seña» Bernarda, calle del Mediodía Grande». Conocí esa casa de dormir, y algo más, una noche del invierno de 1902 en que, guiados y protegidos por el inspector Maqueda, hicimos un recorrido a los bajos fondos madrileños para que conociesen la mala vida Eugenio Cuello Calon y Julio Puyol Alonso. El recorrido de aquella noche fue éste: la casa de prostitución de la calle del Calvario, n 2; otra análoga de la Travesía de la Comadre; la casa de dormir de Mediodía Grande, a que se refiere Galdós; y otra, mucho más incógnita y complicada, de la calle del Bastero; por último, las tabernas de la calle del Humilladero. Página 59, «Faltaba una ensaladera, y tuve que ir a comprarla de prisa y corriendo a la Plaza del Ángel, esquina a Espoz y Mina». Exactísimo, toda la vida ha habido allí esa tienda. Es la casa del número 17 de la calle de Espoz y Mina, donde estaba la Revista General de Legislación y Jurisprudencia cuando yo entré en ella, en 1896, y donde después, en el último piso, vivió Enrique García Herreros al casarse con Pilar Fernández Giner. Página 59, «El reloj de Canseco». Estaba en la esquina de la Plaza del Ángel con la calle de San Sebastián y le accionaban, moviendo sus campanas, dos grandes mandarines de talla policromada, tras la vitrina de la Plaza. Cuando yo vivía en la calle de las Huertas, entre 1898 y 1900, me servía para asistir en punto a mi puesto de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, establecida entonces en el número 3, sencillo, de la calle de Cañizares. Página 68, «La Cruz del Rastro». No existe ya desde que, derribado el «tapón del Rastro», resultó del ensanche la Plazuela de Cascorro (con la estatua del «héroe» hacia el centro). Página 86, «Y con ella se fue mi Andrea». ¿Quién es esa Andrea que ni aparece antes de esta mención ni vuelve a ser nombrada en toda la novela? Página 103, «Que vivía en la plazuela del Ángel, en aquel gran palacio que hace esquina a la plaza donde hay tantos pajaritos». Tampoco el palacio existe ya, después de haber sido Una pluma en el exilio... 229 Casino militar, y en su solar se alza el edificio del Hotel Victoria, con los almacenes Simeón en la planta baja; han desaparecido, igualmente, hace ya muchos años, las tiendas de pájaros, gatos y monos de la Plaza de Santa Ana. Página 104, «La calle de San Pedro Mártir». Allí vivía mi amiguito Pedro Serrano, en un sotabanco de la casa del número 3 ó 5. Ese niño creo que fue el primer amigo que tuve y también el primero de mis contemporáneos que partió hacia el viaje del que no se regresa. A lo que recuerdo, era bastante interesante. Él me enseñó por primera vez, hacia 1881, teniendo yo ocho años, sellos de correos del Canadá con la efigie de la reina Victoria en colores amarillo y anaranjado, y de Australia, con el cisne negro; cosas ambas que a mí me parecían tan raras y admirables. Página 115, «Se puso a pedir en la esquina de la calle de San Millán, junto a la puerta del café de los Naranjeros». Error excepcional en don Benito, que tan admirablemente conocía su Madrid. El café que ya hay esquina a la calle de San Millán, en la de Toledo, con otra esquina a la de las Maldonadas, es el de San Millán. El de Naranjeros (no «de los Naranjeros», como escribe Galdós), estaba en la calle de La Cebada, junto al antiguo convento de La Latina. Se llamaba así por su público de asentadores de la Plaza de la Cebada; era de cante flamenco, con su tablado y su «cuadro» de mucho carácter; algo así como el «Burrezo» de Sevilla. El café de San Millán se conservaba íntegro cuando yo dejé Madrid, sin haber sufrido la transformación en bar, como tantos otros. Yo le frecuenté desde niño. A veces, mi padre me llevaba a comer en él. Y la querencia de ese Café no se me pasó nunca, volviendo siempre a él, aunque viviera en el barrio de Salamanca o en Chamberi. Todavía en el invierno de 1934 los alumnos y alumnas del Instituto de Estudios Penales me hicieron allí un pequeño agasajo íntimo, sabiendo lo mucho que me atraía el madrileñísimo ambiente de aquel café. De aquellas alumnas recuerdo a Luisa Terán, a Julia Trigo, hija del famoso novelista; a Cecilia Rodríguez, de tan hermosos ojos, no obstante de llamarse «Cecilia», que quiere decir la cieguecita; 230 Constancio Bernaldo de Quirós a Matilde Cantos, a Ángela Guadalupe Sánchez Ucar, mujer de Dicenta hijo, etc., etc. III Página 121, «Fue el año y el día del ciclón, que arrancó los árboles del Botánico». El suceso se retrotrae a 1884, cuando yo estudiaba el tercer curso del bachillerato. A mí me sorprendió en mi misma casa de Juanelo, regresando de paseo desde la calle de los Estudios. Página 134, «La barriada de las Injurias, donde hormiguean familias indigentes». Y algo peor. Ese es el barrio que nos sirvió, principalmente, de asuntos de estudio, a José María Llanas Aguilaniedo y a mí, en nuestra Mala Vida en Madrid, entre los años 1889 y 1901. Aún existe ese barrio allá y hasta a él, aunque parezca mentira, ha llegado la elevación del nivel de vida de los últimos tiempos. Por la época nuestra, la población de las Injurias (unas trescientas personas cuando más, incluyendo el vecindario de la Casa Blanca y de la Casa del Cabrero, inmediatas allí mismo, en el Barranco de Embajadores), se componía principalmente de esas cuatro clases de individualidades: leñadores, mangantes (o sea mendigos), randas (que quiere decir ladronzuelos) y pajilleras, esto es, prostitutas de la más vil condición, masturbadoras de las que, tan luego como anochece, bajaban a los paseos obscuros de la cintura de Madrid (confróntese Las Noches del Botánico, novela obscena de Joaquín Belda). A veces, para ilustrar nuestro libro con algún dibujo, en la época en que la fotografía de noche no podía practicarse, bajaba con nosotros a esos bajos fondos Ricardo Baroja, hermano de Pío, que contaba a éste lo que observaba con nosotros en la taberna de La Blasa, sobre todo, aprovechándolo después Pío en La Busca, primera novela de la trilogía de La Lucha por la Vida. Tal por ejemplo, el episodio de la riña en la taberna de la referida Blasa. Un interior de la taberna, reproducción de un dibujo de Ricardo, figura entre las ilustraciones de nuestro libro. La cabeza femenina que Una pluma en el exilio... 231 destaca en ese dibujo, con toda su monstruosidad, es la de la «Paloma», una de aquellas meretrices de que hablábamos antes, ninfas del Botánico, del Prado y La Castellana, cuando no había alumbrado ni tranvías eléctricos que rompieran con sus focos de luz las tinieblas obscenas. Página 144, «Junto a la tienda llamada del Botijo». Estaba hacia la mitad de los soportales del lado de la izquierda, o sea, de los números impares, de la calle de Toledo y era una especie de bazar para los arrieros y trajinantes de las carreteras del sur (Toledo y Andalucía) que arrancan, puede decirse, de la Plaza Mayor donde éstos, después de adquirir los artículos más precisos a su oficio, cabezadas, cinchas, ronzales, trallas, cayadas, garrotas, etc., etc., podían procurarse un largo trago de aguardiente, bebiéndolo en botijo a chorro, cuanto pudiesen aguantar de una vez, por solo una perra gorda, o sea, diez céntimos de peseta. Por tanto, lo que daba nombre a la tienda era el gran botijo de sobre el mostrador, de barro blanco, arto sucio por el manoseo. Además de ese motivo báquico, la tienda del Botijo tenía otro atractivo de decoración, afrodisíaco, pues en el techo llevaba suspendido un enorme garrote, especie de as de bastos, con sendas calabazas, no menos grandes, a uno y otro lado, sugiriendo bien el símbolo fálico a los parroquianos que, atragantándose, estallaban en risotadas y observaciones obscenas al contemplarlo. La tienda, con esa crudeza de grosera inspiración palurda, desapareció al comenzar el siglo, renaciendo, bajo el signo puramente verbal del botijo, en otra inmediata a la catedral de San Isidro, del lado de la calle de La Colegiata, y convertida en un vulgar baratillo anodino y sin carácter, aunque no de los del precio único de 0.65 sino a precios variados, dentro de una escala muy modesta siempre. Página 152, «Al arrabal llamado de Las Cambroneras». Aquí comienza una de las más bellas y apuradas fotografías madrileñas galdosianas, a propósito de esta localización de gitanismo de la Villa del Oso y del Madroño, ya nombrada antes varias veces; fotografía que me recuerda, por su admirable exactitud y entonación, el retrato de Higinia Balaguer, protagonista del crimen de la calle de Fuencarral, en 1888, hecha por el propio 232 Constancio Bernaldo de Quirós Galdós en funciones del reporte judicial para un gran diario de la época, pues también esa página es el más perfecto retrato de delincuentes que poseemos en la galería del género. Blasco Ibáñez, en su novela La Horda, da también no pocas descripciones de Las Cambroneras, aunque inferiores siempre a la que estamos señalando ahora. Pero ni Galdós ni Blasco Ibáñez se fijaron en un raro detalle que no quiero dejar de consignar, para que conste en algún sitio. A la entrada de Las Cambroneras, por la rampa que baja del río, del lado de la izquierda según se viene de Madrid, y al otro lado del pretil, hay una casa, la única de Madrid a la que se entra por el tejado, por una escotilla practicada en una de sus vertientes, la más próxima al muro, ni más ni menos que si fuera una embarcación. Es la casa del hortelano que cultiva las minúsculas huertas de la estrechísima vega que deja por allí nuestro querido río Manzanares, al que sólo sabemos apreciar bien los que conocemos La Pedriza del pueblo del antiguo Real que le dio nombre. Página 152, «Hacia Poniente se distinguía la Sierra». ¡Gran lástima que a don Benito la Sierra no le interesara mucho…, acaso nada! ¡Qué bella descripción nos hubiera dejado! La sección de Sierra que se domina desde allí va ya en plena degradación, desde el Puerto de Guadarrama a La Almenara, pasando por los carros que forman el Circo de El Escorial (Abantos, San Juan de Malagón, La Merinera y San Benito). De La Almenara recuerdo que el pico más alto emerge sobre las lomas de la Estación de Goya, desde Las Vistillas y sus alrededores. Pero La Maliciosa, que por aquellos barrios llaman «La Monja», por su vestido azul y blanco de concepcionista y que es la gran gala del Guadarrama visto desde la capital, ésta, y todo el gran macizo central por encima de los dos mil metros de elevación, está irremediablemente ausente de aquel conjunto, desde el punto de vista de Las Cambroneras. Página 168, «Doña Guillermina Pacheco». Su verdadero nombre fue doña Ernestina Manuel de Villena. Aparece también con aquel mismo nombre fingido en Fortunata y Jacinta. Página 160, «Le llaman por mal nombre Si Toséis Toméis». El mote viene de un anuncio de pastillas contra la tos, que se Una pluma en el exilio... 233 prodigaba mucho entonces en la cuarta plana de los periódicos de mayor circulación: «Si toséis, toméis pastillas Geraudel». Página 197, «Y que todo cuanto necesitase lo mandaría traer de Casa de Botín». Sería el Botín de la calle de Cuchilleros, que está bien cerca de la que ocupaba doña Paca en la Imperial, sin más que atravesar la calle de Toledo y llegarse al otro lado de los soportales, junto a un gran escaparate de las armas blancas que dan nombre a la calle, en el entrante de una rinconada. El Botín legítimo, o, por lo menos, el antiguo y acreditado Botín, que data de principios del siglo xvii, o de últimos del siglo xvi, estuvo en la Plaza de Herradores, al otro lado de la calle Mayor, hasta los comienzos de 1936, en que la casa, ya apuntalada desde tiempo atrás, fue derribada por su estado ruinoso. La clausura del Botín legítimo, decano de los restaurantes de toda España, causó tal emoción que repercutió hasta más allá de los Pirineos, pues yo mismo leí en Le Temps, de París, el sesudo Le Temps, una crónica firmada por «Juan De Bonnefon» (pseudónimo de algún colaborador madrileño), recordando la historia de la casa, sin que faltara la anécdota del inglés encaprichado de la vajilla secular de madera, impregnada de grasas centenarias, a quien Botín, para quitárselo de encima, le propone cedérsela sólo a cambio del Peñón de Gibraltar; ni la de las dos damas francesas, invitadas por el propio articulista, a quienes éste hizo servir, sin que ellas supieran de qué se trataba, un plato de criadillas de toro que las gustó mucho, no obstante lo cual se indignaron y le hicieron una escena cuando su acompañante guasón las reveló el secreto de lo que habían hallado tan rico. Entre 1898 y 1902 a menudo nos llevaba a cenar en casa de Botín, don Rafael Salillas, a los que trabajábamos con él en su Laboratorio de Criminología de la cátedra de don Francisco Giner (Llanas Aguilaniedo, Agustín Viñuales y yo, generalmente), preparando él mismo a los postres su magnífica «ensalada antropológica». La última vez que cené en Botín fue una noche de junio de 1932 en que los que componíamos el recién nacido Instituto de Estudios Penales, con la única excepción de don Mariano 234 Constancio Bernaldo de Quirós Ruiz Funes que aún continuaba en su cátedra de Murcia, nos reunimos para festejar a Mario Carrara y a Paola Lombroso, su mujer, que viajaban por España. Carrara y Sanchiz Banús, el psiquiatra del Instituto, murieron a poco y la mayoría de los demás comensales (Jiménez de Asúa, Santullano, López Rey, Abaunza y yo), estábamos en el Nuevo Mundo lanzados por la revolución fascista. Allá en España quedaron Antón, que estuvo a punto de sufrir la pena de muerte y que sufrió algunos años de presidio; don Victoriano Mora, don Luis Fernández Angulo, conde de Cabarrús y descendiente, por tanto, de Teresita Cabarrús, llamada «Notre Damme de Thermidor» cuando la Revolución Francesa, y Velarde, el auxiliar. Página 214, «Cadalso de los Vidrios». Aquí, Juliana y yo tal vez resultemos emparentados, pues de Cadalso de los Vidrios era mi bisabuelo Fernando Martín, que traficaba en ganados y llegaba hasta Portugal, siguiendo el Tajo, con sus vacas y terneras. La imagen de la solitaria Peña de Cadalso en la meseta toledana, en el límite exacto de las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, es la primera representación orográfica que tengo en la memoria, vista desde el balcón del mediodía de nuestra casa de Cebreros, o, mejor aún, desde la nuestra viña de La Pilita. Página 228, «De Madrid a Jerusalén, o la familia del tío Maromo». Alude al título de un sainete de don Ricardo de la Vega: De Getafe al Paraíso (el paraíso del Teatro Real). Por «la familia del tío Maroma». Don Ricardo, o su mujer, sino la madre de mi malogrado compañero en el Guadarrama y en el Instituto de Reformas Sociales, Enrique de la Vega, procedían de Getafe. Otro de los sainetes de don Ricardo se llamaba Novillos en Polvoranca, o Las hijas del tío Paco Ternero. Polvoranca es una aldea abandonada por la insalubridad de unas charcas próximas, entre Leganés y Getafe. Yo iba por allí algunas veces, en compañía de Enrique García Herreros, primo carnal de Enrique de la Vega, cuando aquél visitaba su viña de Cuniebles, en término de Getafe. Página 231, «En la Cava de San Miguel, detrás de la Escalerilla». Don Benito tenía querencias a ese sitio: el esquinazo ciclópeo del suroeste de la Plaza Mayor. Allí vivía el gran Estupiñá, de Una pluma en el exilio... 235 Fortunata y Jacinta; y sobre todo, allí también, en esa misma casa que parece una alcanzaba vista desde la calle de Cuchilleros, al pie de la escalerilla descendente, estaba la pollería de los padres de Fortunata. año Renovación, VIII, Núm. 57 de enero-febrero de 1945, año IX, Núm. 58, de marzo de 1945 y año IX, Núm. 59, de mayo de 1945. El Estudiante de Salamanca1 Como la Moncloa fue la Ciudad Universitaria de Madrid, Salamanca es la Ciudad Universitaria de toda España. Quien quiera llegar a Salamanca, cualquiera sean sus asuntos, sus negocios, sus preocupaciones, hasta sus pesares, se verá siempre dominado por el motivo de la Universidad en toda su amplitud o en alguno de sus aspectos innumerables. Ya estamos nosotros, recién llegados a la nobilísima Ciudad, ya estamos frente a la fachada principal del antiguo Estudio, absortos en la contemplación de aquel primor del arte plateresco del siglo xvi trabajado sobre la preciosa caliza de la tierra a la que da una magnífica entonación dorada cierta especie de hongos que se multiplican en su estructura. La estatua de fray Luis de León preside el reducido espacio de la plaza, limitada además por las construcciones de las antiguas Escuelas Menores. De cuantos sabios han enseñado allí durante siete siglos continuos, en aquel recinto hermano de los de Bolonia, París, Coimbra, Oxford, Teología, Cánones, Leyes, Lenguas, Medicina, Humanidades, él, fray Luis de León, es quien sobresale y sobrevive entre todos; y su cátedra, aquella en donde pronunció sus hermosas palabras: «Decíamos ayer», después de varios años de prisiones, 1 N/C. El poema El Estudiante de Salamanca, de la autoría de José de Espronceda, cuyo tema es el seductor donjuanesco, es considerado como el mejor poema del género romántico del siglo xix. – 237 – 238 Constancio Bernaldo de Quirós es la más venerable de todas las reliquias del pasado conservadas piadosamente. ¡Cátedra, por cierto, bien modesta y ascética, como el alma del gran místico, bien distinta de cuanto ofrecen las universidades del día, de confortable y agradable! Un salón mucho más ancho que largo, al modo de los aposentos morunos, de bóveda de lunetos, con un púlpito modestísimo en el frente y media docena, o poco más, de mesas y bancos rústicos, simples maderos escuadrados en que los nombres de mujeres tallados a cuchillo, Olallas, Elviras, Ineses, Isabeles, cubren casi por completo los maderos, como evocación de dulces caras risueñas, novias remotas de la alegre estudiantina, sonriendo en un oasis en mitad de la aridez del estudio. Pero si fray Luis de León es el maestro que sobrevive y sobrevivirá aún por siglos, dominando a todos los que enseñaron en Salamanca, ¿quién sino don Félix de Montemar podrá ser el estudiante representativo de todos los estudiantes de entonces? Una de las últimas veces que tuve la fortuna de pasar por Salamanca, entretuve los enojosos quehaceres del oficio que me llevaba allí, procurando desentrañar dos o tres temas del Estudiante de Salamanca, el poema de don José de Espronceda, que entonces me preocupaba tanto. ¿Cuál sería la calle del Ataúd, única que se nombra en el poema a través del rapto ambulatorio de las dos sombras del drama? ¿Dónde encontrar el retablillo del Cristo ante el que oró el fantasma fugitivo de doña Elvira? Momentos hubo en que llegué a estar persuadido de que la calle del Ataúd no puede ser otra sino la que hoy se llama de Jesús, a la izquierda de la Rua, yendo a la Universidad desde la Plaza. Por una parte, el nombre de por sí es ya bastante significativo; y por otra, durante muchos años parece que allí vivió cierta famosa dinastía de constructores de féretros. La medrosa Calleja del Pan y el Carbón que se abre a medio camino de la calle de Jesús y que, doblando sobre sí en ángulo recto, conduce a la calle de San Pablo, acababa de prestar carácter a mi sospecha. Después de una larga noche de divagaciones, a la mañana siguiente todo se descompuso. Quise investigar en el Archivo de Una pluma en el exilio... 239 la Universidad los antecedentes de don José de Espronceda, como estudiante de Salamanca. Los buenos e influyentes amigos con que por entonces yo contaba en Salamanca: Villalobos, Rodríguez Aniceto, Iscar Peyra, Madruga, Escribano, me permitieron toda suerte de facilidades en la rebusca. ¡Qué deslumbramiento de nombres ilustres al repasar, cédula tras cédula, las hojas archivadas bajo la letra E! Pero también, ¡qué decepción al no encontrar jamás el nombre de Espronceda! Posible es que el autor del Diablo Mundo jamás haya pisado, no ya como estudiante, mas ni cual turista, «la antigua ciudad que riega el Tormes, fecundo río, nombrado de los poetas, la famosa Salamanca, insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las ciencias». La calle del Ataúd, donde se encuentra realmente, conservando aún su nombre, es en Sevilla, en su barrio actual de Santa Cruz, antigua judería, primorosamente restaurada por el marqués de la Vega Inclán, nuestro primer Comisario de Turismo. La leyenda del Estudiante de Salamanca, donde Félix de Montemar se reduce sencillamente, lo que no es poco, a una crisis bastante prolongada de alucinación autoscópica subsiguiente a un traumatismo grave, ni más ni menos que el episodio análogo de la vida de don Miguel de Mañara Vicentelo de Leca, el gran pecador sevillano y mejor penitente después, en quienes muchos ven al verdadero don Juan Tenorio. Casi seguro es que don José de Espronceda escribiera su poema con el pensamiento puesto en Sevilla y que le ha desplazado llevándole a Salamanca, sólo por dar un ambiente más cabal e ilustre a la condición del héroe de estudiante. Sevilla tenía ya también Universidad, el Colegio de Maese Rodrigo, en los días a que parece referirse el poema de Espronceda. Pero en Universidades y estudiantes, la prez la ha tenido siempre en España, Salamanca. Juventud Universitaria, 1945, pp. 45 y 46. marzo de La señal del estudiante El artículo que comienzo ahora debería llevar, como subtítulo, estas otras palabras: «O una nota inédita al Quijote», porque, en efecto, va a ser una ilustración, que por primera vez se hace, a cierto pasaje de las andanzas de nuestro gran caballero que hasta ahora había pasado inadvertido a la curiosidad de nuestros cervantistas. Hace ya muchos años que yo conozco el secreto que ahora, una vez más, me sale al paso al preparar la lección del día para mis alumnos de la Universidad. Refiriéndome a los signos de orientación y reconocimiento de los malhechores habituales, mímicos, gráficos y hasta acústicos, precisa siempre atenerse a la autoridad de Hans Gross, de Graz, en Austria, que, en su precioso Manual del Juez, ha dedicado a este asunto, sobre todo a los jeroglíficos de los criminales, páginas de sumo interés, aprovechando el material del antiquísimo Liber Vagatorum, el de los signos de los antiguos incendiarios y la preciosa colección de Freistadt, de tiempo de las guerras napoleónicas. Por la primera de esas fuentes conocemos los signos profesionales del internacionalismo vagabundo de Europa a fines de la Edad Media y principios de la Moderna. Así, tres pequeños rectángulos alargados ligeramente, representativos de unos naipes, señalan el paso de un tahur, o sea, de un jugador ventajista; un corazón sobre cuya aorta avanzan en punta, dispuestos en abanico, tres agudos clavos, indica a un calderero ambulante, personaje importante de la antigua picardía que aún no – 241 – 242 Constancio Bernaldo de Quirós ha perdido del todo su valor. Llegamos ahora al estudiante que, no menos que los tahures y los caldereros, circulaban entonces por los caminos viejos de Europa en busca de la ciencia y de la sopa, a la vez, en sus inquietudes bohemias y trascendentales. ¿Acertaréis cuál va a ser la señal, el signo del estudiante? ¡A la una, a las dos, a las tres! ¿Un libro? No. ¿Una cuchara de palo, la antigua cuchara que el estudiante de la Tuna, el sopista mendrugo, llevaba enganchada en la faz anterior de su sombrero de dos puntas? Tampoco. ¡A las tres! ¿Os dais por vencidos? El signo del estudiante es… dos espadas negras cruzadas. Más parece el de un maestro de armas, el de un espadachín invencible. Sin embargo, así es. Abramos El Quijote por el capítulo XIX de la segunda parte. «Poco tiempo se había alongado don Quijote del lugar de don Diego (don Diego de Miranda, el caballero del Verde Gabán, la única figura sensata de todo el inmortal poema), cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes, y con dos labradores, que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros. El uno de los estudiantes traía como en portamanteo, en un lienzo de bocací verde, envuelto al parecer un poco de grana blanca y dos pares de medias de cordellate; el otro no traía otra cosa que dos espadas negras, de esgrima, nuevas y con sus zapatillas». Hasta aquí el texto. A diferencia de la espada blanca, que es la ordinaria, la de combate, de corte y punta, acicalada y reluciente, espada negra era la de simple esgrima, para el aprendizaje, de hierro, sin lustre ni corte y llevando un botón en la punta para prevenir los golpes desgraciados, como los floretes de hoy; botón que, para mayor seguridad, se cubría con el forro de cuero llamado «zapatilla», a que el texto asimismo alude. Volvamos otra vez a nuestro pasaje. Apenas don Quijote ha trabado conversación con estudiantes y labradores y se ha apurado ya el tema de las bodas del rico Camacho y la hermosa Quiteria, se enciende entre los escolares la disputa, a propósito precisamente de las espadas negras. Uno de ellos, que es ya licenciado, se precia de su habilidad en la esgrima de la espada; Una pluma en el exilio... 243 el otro, simple bachiller, la desprecia pretendiendo que, en todo caso, más vale la fuerza, de que él está abundantemente bien dotado, que la maña. Se presenta la ocasión de resolver, mediante la prueba, esta «muchas veces no averiguada cuestión». El asalto se celebra en el acto, presente y juez de campo don Quijote. Como era de esperar, tratándose de Cervantes, artista siempre, el triunfo es para la habilidad, para la maestría, para el arte. No estará de más añadir, para conocer dos temperamentos distintos, que Quevedo, en trance semejante, burlándose de la habilidad, parece preferir la fuerza. Quevedo nos parece un atávico; Cervantes, un evolutivo. En resolución, el texto de El Quijote ilustra el pasaje de Gross de una manera acabada, perfecta. El estudiante antiguo, por lo menos el del siglo xvii, toma la figura popular de un aficionado cabal al noble arte de la espada. Es un deportista de la esgrima, como en nuestros días del football o del rugby, del alpinismo o de los juegos olímpicos. Si los tiempos hubieran llevado una marcha más ligera, los signos del estudiante serían, no ya la espada negra, anticuada, sino el balón, el disco, el par de esquíes cruzados, prendas de juventud que son la gala de la mocedad estudiante. No terminaré este artículo sin añadir que, por mi parte, he podido observar directamente dos veces, en lugares distintos de mi España, el signo antiguo del estudiante. Una vez, sobre un sillar de los cimientos de la antigua Venta de la Fuenfría, bien conocida de los guadarramistas madrileños, y de origen probablemente romano, formando parte de la colonización itineraria de la época como el llamado Convento de Casarás inmediato, que debió ser una mansión para el relevo de los caballos de silla y posta. La otra vez fue en el ángulo sudeste, bajo el reloj de sol, de la Ermita de Valsordo, próxima a Cebreros, en uno de los caminos más viejos de Castilla: el Camino de los Caballos (para distinguirle del de los Coches) entre Toledo y Valladolid, las dos grandes ciudades de aquella época. Esos caminos viejos de Europa, tan antiguos que, en ocasiones, preceden a las vías romanas, están llenos de recuerdos preciosos, minúsculos de ordinario, que corresponden de lleno al dominio 244 Constancio Bernaldo de Quirós de la pequeña historia. Pocas cosas más curiosas, dentro de los ocios menudos de una excursión, que escudriñar esas sesiones de caminos viejos, más aún, de caminos muertos: repechos violentos de ásperas subidas que el caballo acometía con buen ánimo, pero imposibles hoy para el coche o para el auto; curvas abandonadas por otras cada vez más amplias, excavando superficialmente los estratos de polvo centenarios, o registrando bajo la bóveda sombría de los puentes o en los esquinazos de ermitas, de humilladeros, ventas y demás construcciones de las sendas de antaño. Yo me he entregado muchas veces a esta tarea en no pocos caminos olvidados de la profunda España y alguna vez hasta llegué a reunir un pequeño museo de curiosidades insignificantes, como cosecha de esas labores: herraduras, clavos, correas, hebillas, botones, navajas, sortijas, zarcillos, monedas de cobre casi siempre y excepcionalmente de plata, todo lo que con facilidad puede caer de las ropas de un viandante o lo que puede desprender de sí la cabalgadura. Al recordar ahora esas cosas tan lejanas y antiguas de mi país, pienso si las dos espadas negras puestas en cruz, que observé con tanta curiosidad y contento en la Venta de la Fuenfría, de tierra de Segovia, o en la Ermita de Valsordo, de la de Ávila, esta última, sobre todo, tan querida para mí por ser la de mi madre, me pregunto si acaso no se relacionan directamente con el propio licenciado y con el bachiller anónimo que contendieron entre sí ante don Quijote para resolver el grave problema de si vale más la fuerza que la maña, o al contrario; si no son ellos mismos los que dejaron allí este signo, en Valsordo, viniendo desde la Mancha y marchando hacia Salamanca por el Camino de los Caballos. ¿Qué se hizo de ellos?, repetiríamos para terminar. ¿Qué fueron, si no «rocío de los prados», o bien como las «nieves de antaño», de la balada de Villón? Pero las inmortales generaciones no se agotan jamás; y ahora, bajo otros signos, el estudiante circula también feliz por los caminos del mundo. La Nación, 29 de marzo de 1945. A propósito de La Gloria de don Ramiro1 Estos días se ha hablado aquí mismo, en La Nación, de Enrique Larreta, con motivo de su último libro, Tenía que suceder. Yo quiero aprovechar esta ocasión, aunque sea asiéndola por los cabellos, para expresar en tierra de América mi devoción por la obra maestra de aquel autor, La Gloria de don Ramiro, que nunca me canso de leer y que, no obstante ser argentino quien la produjo, considero tan castellana como un cuadro del Greco lo es así mismo, aunque naciera en Creta el hombre dueño de la mano que manejó los pinceles. El aspecto de La Gloria de don Ramiro que yo quiero tratar, sobre todo, es la maravillosa coincidencia de los lugares de su acción con los lugares de mi vida, hasta tal punto, que no hay uno solo, salvo el último, Lima, en el Perú, que no me sea aún más que conocido, querido y preferido entre los innumerables, inagotables, infinitos de mi lejana España. Si Ávila y Toledo son los dos grandes escenarios en que se desarrolla la novela en sendas partes de casi igual desarrollo e interés, Ávila y Toledo son lo más familiar para mí de las dos Castillas, la Vieja y la Nueva, respectivamente. De Ávila proceden las 1 N/C. La gloria de don Ramiro, del escritor argentino Enrique Rodríguez Larreta, publicada en 1908, es una novela altamente representativa del modernismo hispanoamericano que logró notable repercusión. Consiste en una reconstrucción histórica y literaria de la España del siglo xvii, escrita en estilo lírico y arcaico. – 245 – 246 Constancio Bernaldo de Quirós dos líneas, paterna y materna, de que yo desciendo; y la casa de don Ramiro, donde vivían los Águilas en la «ciudad de cantos y de Santos», que no es otra sino el formidable torreón, la alcazaba solitaria de los condes de Crescente, la he visitado a menudo, tantas cuantas firmas mías se encuentran en el gran álbum destinado a recibir los autógrafos de visitantes de aquel palacio. Hay en su patio, por cierto, un detalle precioso: un jabalí ibérico, de granito, que Larreta no nombra jamás, acaso porque le considere añadido con posterioridad al siglo xvi. Cuanto a Toledo, ¿qué podría decir de él para expresar mi admiración y mi cariño, tanto más cuanto que Larreta ha elegido también en la ciudad imperial para albergar a don Ramiro en su triste condición de paje, aquel palacio de los condes de Fuensalida, inmediato a Santo Tome, que no sé por qué, aunque me esfuerzo en descifrarlo en investigaciones psicoanalíticas sobre mí mismo, me ha emocionado siempre más que ninguna otra construcción de la maravillosa ciudad del Tajo? Mas no sólo eso; no sólo Toledo y Ávila que se llevan lo más y lo mejor de las páginas de la admirable novela, sino también todos los lugares menores nombrados en la misma, sin ninguna excepción, me son especialmente gratos y personalmente familiares. La casa de los Picos, de Segovia, donde nació doña Guiomar, ha sido también cuna de personas amigas. Valsaín, donde don Iñigo tenía su residencia veraniega, lo fue también para mí en los últimos cinco años de mi vida en España. Yo tenía como algo seguro y documentado, y lo sabían así cuantos conmigo trataban, que la casa de don Iñigo no podía haber sido otra sino una robusta contribución solidaria, reforzada sobre todo en su ángulo sudoeste, que se alza en un pequeño altozano frente al gran macizo de Peñalara, la hermosa montaña carpetana, mostrando desde allí todos su soberbio cuerpo cónico de gneis primigenio, que visten los magníficos pinares hasta la cota de 2,000 metros de elevación, más allá de la cual la nieve perdura casi todo el año. Aún otra coincidencia más: Medrano, el escudero de los Águilas, natural de Turégano, en tierra de Segovia, resulta paisano de mi mujer, por consiguiente. Una pluma en el exilio... 247 No falta en La gloria de don Ramiro la mención de El Escorial, obligado tránsito a Peguerinos, el pueblo de mi padre, a través del Puerto de San Juan de Malagón, con la descripción sobria y exacta de la rocosa campiña rematada por el muro de las Marchotas, más allá de las vidrieras de la austera celda de Felipe II. Y en la huida de don Ramiro desde Ávila a Toledo, luego de haber dado muerte a su rival y a la coqueta Beatriz, que es tanto, o más, que la morisca Aixa su mujer fatal, el héroe se detiene un par de días en Cebreros: el pueblo de mi madre, que Larreta seguramente no conoce, pero del que, con todo, sabe escribir tres o cuatro páginas en que el color local es excelente. Son esas páginas, precisamente, las que he releído más, por el amor de mi madre y de la tierra que considero mía por haberlo sido suya. Acabada de emancipar de la jurisdicción de Ávila, la Villa de las Cebras (en el sentido de las cabras monteses, no del rayado solípedo africano que jamás pudo vivir allí, aunque otra cosa pensase su consejo al adoptar esa última imagen para escudo), la Villa de las Cebras, pues, debía ser aún tan sólo una villa de paso, una aldea-oruga, como dicen ahora los modernos autores de geografía humana, es decir, una larga y estrecha fila doble de casas modestísimas tendidas a lo largo de un camino inmemorial que, por el Puerto de Las Pilas, conduce desde Toledo a Valladolid, como puntos de arranque y término. La hermosa iglesia herreriana, con su retablo de Jusepe Leonardo, que la Villa de las Cebras ostenta ahora como orgullo, no existiría aún, faltando cerca de cien años para que su construcción comenzara. La oración de los fieles, semejante al humo azul de los hogares, se elevaría al cielo más allá, hacia el Norte, en otra iglesia gótica isabelina que aún se conserva en pie con su desmochada torre, a la salida de la población, después de haber servido a la villa de cementerio un par de largos siglos; camposanto en el cual descansan mis antepasados y hasta un hermano mío. Pero la «señorita», la gentil picota, ésta sí estaría ya en pie, sobre sus gradas y en el centro de la plaza principal, no trasladada a las afueras, como hoy, a la vista del fértil paisaje de viñedos y olivares del valle medio del río Alberche, cerrado al Sur, en el límite de la 248 Constancio Bernaldo de Quirós meseta toledana, por la solitaria Peña de Cadalso y, más al Oeste, por la sierra de Gredos que eleva de repente las primeras de sus vértebras hasta cerca de los dos mil metros de elevación. Y a don Ramiro, seguramente, los hombres de la villa con quien cruzara la palabra le llamarían la atención, para mostrarle la casa, que yo mismo he conocido y vivido aun, de gran portal de medio punto con enormes dovelas, en que la reina Isabel la Católica, todavía nada más que infanta, pernoctó la noche del 18 de septiembre de 1468, víspera de la ceremonia de la Venta de los Toros de Guisando, a dos leguas de allí, en que, en presencia de su hermano el rey Enrique IV, fue jurada heredera de la Corona de Castilla. ¿Me resignaría a callar, por fin, la sierra de Córdoba, donde don Ramiro hizo tan inútil penitencia, o Cádiz, donde embarcó para América, cuando la sierra de Córdoba, sobre todo, la he recorrido tanto sirviéndome de centro la aldeíta de Santa María de Trassierra construida sobre una antigua rauda moruna? Para mi insaciable curiosidad de los caminos de España, los caminos viejos, más aún, los caminos muertos de hoy, y antaño tan animados, ha, no obstante, en La Gloria de don Ramiro una gran falla que me permito señalar dos: la de los itinerarios entre los dos temas centrales, Ávila y Toledo. El de El Escorial a Ávila, tan impresionante siempre, entre adustas montañas, no sabemos por dónde hace don Alonso Blázquez, el padre de Beatriz, en su pesada carroza, bien por el Puerto de Guadarrama o bien por la «trocha de las cureñas», que ya estaría hecha pues se abrió, en un gran esfuerzo de ingeniería de la época, para el transporte de mármoles y piedras de construcción a la obra del Real Monasterio de San Lorenzo. Igualmente, falta el itinerario de Ávila a Cebreros, que yo conozco palmo a palmo; el de Toledo a Córdoba, tan largo y variado, a través de La Mancha y de la Sierra Morena, por el valle de la Alcudia; y el de Córdoba a Cádiz, siguiendo todo el valle del Guadalquivir, es decir, toda la baja Andalucía. Se advierte bien que Larreta, cómodo viajero de los expresos de lujo y de los automóviles suntuosos, ha querido evitarse las fatigas de andanzas que, al parecer, le cautivan poco, desdeñando todo cuanto no es Una pluma en el exilio... 249 lo monumental y decorativo, lo histórico y lo psicológico de las ciudades ilustres. Los paisajes en los que sobresale Larreta son siempre paisajes urbanos, si podemos asociar esos dos nombres dispares; y el mejor de todos, sin duda, no puede ser otro más que la puesta de sol sobre Toledo desde la ermita de la Virgen del Valle, frente por frente de él y al otro lado del Tajo, que corre entremedias en su profundo cauce. Acaso muchos ignoran aún que esa puesta de sol amoratada, como vista a través de una amatista, está descrita, a la vez, de un modo no menos intenso por Mauricio Barrés en su libro acerca del Greco y el secreto de Toledo. Los dos maestros hicieron juntos aquel día, en compañía feliz, la excursión de Toledo memorable, que ha dejado ambas páginas excelsas en la literatura francesa y en la argentina. Mauricio Barrés tiene su nombre en el azulejo de una de las más pintorescas vías toledanas que bajan al Tajo; Larreta tiene así mismo el suyo en otra de Ávila. Y todo el mundo allí en Ávila y en Toledo conoce y estima a esos dos extranjeros que supieron hacer de las dos grandes ciudades castellanas la más delicada y eficaz obra de propaganda turística. La Nación, 14 de abril de 1945. Sierra Morena La primera salida que como don Quijote, hice yo a la Sierra Morena, fue en la buena compañía del geólogo don Eduardo Hernández Pacheco, a quien encontré una mañana cuando yo paseaba al dulce sol de abril en el famoso paseo del Gran Capitán, en Córdoba, a la vista de aquel de los eslabones de la Cordillera que se conoce con el nombre de sierra de Córdoba. Pacheco iba a practicar ciertas investigaciones de su oficio en las calizas cámbricas de la montaña y a lo largo del río Guadiato, que corre detrás de ella en tortuosa busca del Guadalquivir. Conociendo mi afición a los montes, invitóme a acompañarle, a lo que accedí gustoso puesto que la ocasión se me brindaba de recorrer aquella serranía, llena de recuerdos de bandolerismo desde los días del pretor Cayo Mario, a quien la Sierra Morena debe el nombre de Cordillera Mariánica. Así, al siguiente día, Pacheco y yo, con gran impedimenta por parte de aquel, salimos de Córdoba cabalgando sobre sendas mulas gigantes, de casco, empero, tan menudo como firme, apto para los caminos dificultosos. La Sierra se alzaba ante nosotros destacando, sobre todo, las rocas violáceas del fantástico Rodadero de los Lobos. La fina lluvia de abril nos saludó casi inmediatamente en un breve alto en la Cantera de la Tinajica, donde mi amigo hizo abundante colección de grandes fósiles marinos. En los remotos días teológicos, el mar había llegado hasta allí, hasta los acantilados de Sierra Morena, hasta lo que los geólogos de hoy llaman el «Estrecho Bético»; por donde – 251 – 252 Constancio Bernaldo de Quirós el Mediterráneo comunicaba con el Atlántico, mucho antes, no sólo del Estrecho de Gibraltar, que es la comunicación actual de ambos mares, sino también, del Estrecho Subrifeño, o Corredor de Taza, entre Argelia y Marruecos, que los árabes llaman treck-er-Sultán, el Camino del Sultán, por donde va una de las rutas más seguras, por excepción, del antiguo Imperio. Llegaban, entenebreciendo el luminoso valle del Guadalquivir, grandes nubes preñadas de lluvia que en breve nos alcanzaron, calándonos del todo, en las proximidades de la Fuente de las Ermitas, casi en la misma empinada divisoria entre el Guadiato y el Betis, el Guadalquivir, gran río de toda la Andalucía, cuyas aguas bebe hasta en las gotas más recónditas que vienen de las sierras y de las cavernas de la curiosa Sierra de Cabra. Allí fue donde mi inteligente compañero me mostró por primera vez, enquistados en las calizas cámbricas de la Sierra, los restos fósiles del Archeociatus marianus, el primero de los organismos vivos del Viejo Mundo, semejante a un minúsculo punto radiado, en los días en que la vida comenzaba a practicar sus primeros y tímidos ensayos. Nos brindó asilo, para cercarnos un poco, el Cortijo del Caño de la Escarabita, a cuya entrada un tosco elefante de piedra vierte por la frente, rota ya la trompa, una abundante vena de agua. Luego proseguimos nuestro camino y con las claridades póstumas del día llegamos a la aldea de Santa María de Trassierra, fundada en el emplazamiento de una antigua rauda moruna. Paramos en una posada muy pobre, la posada del Sr. Gaspar, que allí, con su elegante sombrero cordobés calado, se calentaba ante el fuego de un hogar desprovisto hasta de las piezas más elementales, como son, sobre todo, los morillos, que no faltan en las más miserables casas castellanas. En torno del fuego circulaban algunas ágiles mujeres, yendo y viniendo entre charlas graciosas, muy lejanas, en aquel mundo feliz de la baja Andalucía, del continuo lamentar que, tanto más cuanto más entradas en año, tienen desde La Mancha para arriba. Adormilados Pacheco y yo, en espera de la cena, oímos una historia que no olvidaré nunca. Érase por allá lejos, en lugares Una pluma en el exilio... 253 incógnitos, ricos en nombres sonoros como aquellos tres de la Cuesta de la Traición, de la Garganta de la Espada y del Castillo de la Mano de Hierro, con los cuales pudieron componerse todo un libro de caballerías. En un camino muerto de la Sierra, un ventero se obstinaba en vivir, esperando entre hambres y abstinencia prolongadas, el paso de imposibles viandantes. Un día luctuoso el ventero al fin murió en aquellas soledades, y su viuda, mujer fuerte, valerosa, amortajándole ella sola, le tendió sobre la única cama de la venta hasta que llegara, al fin, la hora del entierro. Pero aquel día, por extraña casualidad, acertó a pasar, a última hora, demandando hospitalidad, un insoluto viandante, acaso un buscador de minas o un rebuscador de tesoros escondidos, rendido por muchas horas de caminar por aquellas fragosidades. La ventera no se inmutó y ante la esperanza de ganar las contadas pesetas que el huésped podría hacer de gasto, le recibió con afabilidad, dejándole en la cocina, aguardando la cena. La ventera subió al camaranchón, colocó a su marido muerto debajo del lecho, y regresó al momento a cumplir sus menesteres. El viandante tomó sus sopas de ajo con huevos, subió al camaranchón, se tumbó en el lecho y aquella noche durmió como un bendito, ignorante de la extraña compañía que había tenido. Cuando al día siguiente el viandante traspuso por los cerros, la ventera tornó a colocar en el lecho el cuerpo muerto, aguardando la hora, aún lejana, del sepelio. Pacheco y yo cenamos en silencio; y al subir a nuestro aposento, simultáneamente y sin previo acuerdo, alzamos la colcha de nuestras cámaras respectivas, temerosos de hallar escondido algún muerto. Desde entonces, en mis andanzas por extraños vericuetos no he dejado nunca de repetir esta precaución inolvidable. Dos días más completos pasamos en aquellas soledades. El campo estaba verde como recién lavado por las lluvias abundantes de primavera. Grandes jaras moradas florecían en las laderas de los montes: montes y montes sin fin, todos iguales, entre los cuales, adaptándose a su entrecruzamiento, serpenteaba el Guadiato en una sucesión de rápidos, remansándose de vez en cuando en charcos profundos y tranquilos, reliquias de antiguas cascadas muertas. Con frecuencia encontrábamos ruinas de viejos molinos 254 Constancio Bernaldo de Quirós morunos, de ventas abandonadas, de tal cual ermita de los antiguos tiempos visigóticos en que aquellas soledades estuvieron más acompañadas. A cada instante esperábamos encontrar al roto Cardenio, rememorando pasajes de El Quijote de los que tienen por escenario «aquel lugar pocas o ninguna veces pisado, sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí andan». La enorme extensión orográfica huía por todas partes hasta el término del horizonte, rematado hacia el Nordeste por los Riscos de Guadanuño, de granito rojo o de sienita, que me recordaban la madrileña Pedriza de Manzanares. Algunos arroyos de agua cargadas de cal depositaban en sus márgenes ligeras tobas que hacía florecer la primavera, y una sola vez, por excepción, alcanzamos a descubrir con los prismáticos un rancho perdido en una ladera, con ropa tendida al exterior, acaso la de un niño que alegraba allí, con sus juegos y sus sonrisas, el adusto paisaje. Al fin, al tercer día, Jueves Santo, deseoso yo de pasar en Córdoba el fin de la Semana Santa, dejé solo a Pacheco, emprendiendo el camino de la ciudad de los Sultanes. El mediodía se aproximaba al llegar al paso de la Sierra, abierto allí ante el panorama que, con su proverbial exageración, llaman los cordobeses «El Balcón del Mundo». Toda la baja Andalucía se dominaba desde allí, en el pintoresco ajedrezado de cortijos, de viñedos, de olivares, que son la gala de aquella tierra feliz, coronada de espigas, de racimos de uvas y de aceitunas. Al pie del Castillo de la Albaida, ya en la llanura cordobesa, hallé una gitanilla solitaria peinándose junto a una fuente. Yo pensé en el notable parecido que la gitanilla guardaba con la Sierra Morena: negra y graciosa como ésta, como ésta de talla menuda y color obscuro, tentadora. Un escultor del país, Mateo Inurria o Julio Antonio, que por entonces trabajaban en tierra de Córdoba, hubieran hecho con el busto de la gitana una alegoría de la Sierra, sin más que poner en el pedestal este sencillo nombre: «Mariana». La Nación, 28 de mayo de 1945. La ruta del Arcipreste de Hita1 En la su villa de Hita, de tierra de Guadalajara, que tiene por héroe al segundo del Cid, aquel que se llamó Alvar Fañez Minaya, Juan Ruiz, consumido de impaciencia en la casa rectoral, llevaba ya promediado su Libro de Buen Amor, hoy tan celebrado, más acaso que entonces. Mediaba el siglo xiv y era un 24 de febrero, fiesta de San Matías, que tiene en el refranero de Castilla no menos de tres textos, dos de ellos deliciosos, aunque ligeramente errados: «San Matías, marzo al quinto día», «San Matías, da el sol en las umbrías», «San Matías, se igualan las noches con los días». En su paseo cotidiano, al atardecer, llegándose más allá del ejido, hasta la fuente, Juan Ruiz distinguió a lo lejos, al fin del horizonte, montañas azuladas en su base y de cumbres nevadas que enrojecía el fantástico «sol de los lobos». Y era tan bella la perspectiva, los montes invitaban tanto al viaje, que nuestro buen Arcipreste decidió acometer una escapada a la Sierra, suspendiendo por unos días su labor versificadora. Lo hizo como lo pensó, al día siguiente. Atravesando el miserable Reino de Patones, que no quisieran para sí moros ni 1 N/C. Juan Ruiz, conocido como el «Arcipreste de Hita», fue un poeta castellano que vivió en la primera mitad del siglo xiv. Ya para el año 1351 no figura como arcipreste de Hita, lo que hace suponer que murió en ese año. Es autor de una de las obras literaria más importantes de la Edad Media española, el Libro de Buen Amor. – 255 – 256 Constancio Bernaldo de Quirós cristianos cuando la conquista y que vivió independiente, como otra Andorra, hasta mediar del siglo xviii, Juan Ruiz padeció hambre. Luego, un cuatrero moruno le hurtó su mula la andariega, y así, rendido y famélico, al fin se halló en mitad de Valdelozoya: un valle alto, de tipo completamente nórdico, «alemán» como le llamó en el siglo xvi nuestro gran botánico Laguna; todo él encerrado entre montes de más de dos mil metros de altitud, que conservan la nieve nueve de los doce meses del año y que en aquella estación, en que marzo se anuncia, llevan el máximo de su carga congelada. Juan Ruiz paró en la villa de Lozoya, capital de la región, poco menos que recién fundada, con su iglesia y su caserío nuevos, como uno de esos pueblecitos de juguete que todos hemos tenido alguna vez cuando niños, guardado en una pequeña caja de madera frágil, de sencillas virutas. Nuestro hombre se concedió un día de descanso, charlando con el cura de la parroquia única en todo el valle. Pero ansioso de aventuras, al tercer día volvió a ponerse en marcha, intentando el paso de la Sierra por el Puerto de Lozoya, que llaman por la otra vertiente de Navafría y que es el paso más franco y fácil para llegar a la meseta de Segovia. Desde ese instante hasta el regreso, otra vez, a la vertiente meridional de la Sierra, comienzan las serranillas del poeta, repitiendo todas el mismo tema erótico, aderezado de ordinario, como una cargada salsa masoquista. Nuestros críticos literarios, incluso los de hoy, no han visto en esas serranillas más que la repetición de un tema que ya debía ser entonces muy común: el encuentro en los puertos y collados de los montes, con serranas tentadoras, especie de sirenas de las montañas, que en vez de cola de pez deberían haber llevado pies de cabra, a no ser porque este rasgo las aproximase demasiado a los diablos. Respetando esta interpretación, yo creo, no obstante, que en el caso de Juan Ruiz se encuentra una rara historia de amor que sólo hoy puede ser bien interpretada, a la luz de los estudios de Freud y de su escuela, ya tan divulgados. Todos aquellos encuentros, en el puerto de Loyoza, o en el de Malagosto, incluso en la subida de la Fuenfría, todas esas repeticiones de Una pluma en el exilio... 257 pastoras varoniles que increpan y amenazan al Arcipreste, que le lanzan la cayada, derribándole, que luego se le echan al cuello como un corderillo, transportándole así hasta la acogedora cabaña; todo y sólo eso es la sexualidad en que se recrea, relamiéndose, el buen Juan Ruiz, rememorando a cada paso, día tras día, un suceso inolvidable de su infancia, especie de «trauma», como diría Freud, que recibió en los albores de su pubertad y que dejó grabada para siempre, como a golpe de martillo, en su cerebro ese sistema de representaciones, motivo necesario de su «lívido». Juan Ruiz, en resolución, en su adolescencia se inició en el amor en un lance como el que antes hemos descrito, sistematizándose en él para todo el resto de su vida. El insulto, la amenaza de parte de la mujer, las vías de hecho, el episodio de ser recogido y transportado al cuello de la serrana, tal cual un corderillo, todo eso que, como se vé, es puro Masoch, son los fetiches de su vida sexual sin los cuales ésta no se despierta. La aventura del puerto de Malagosto, altísimo y frigidísimo paso, muy cerca de los dos mil metros de altitud, por donde se pasa desde Valdelozoya a la meseta segoviana, esa aventura es la completa historia clínica de la pasión del Arcipreste, tal cual un psicoanalista la deseara. Ya Segovia está casi a la vista; y ansioso de los placeres que le anuncia, Juan Ruiz ni siquiera tiene ojos para el Santuario de Nuestra Señora de la Sierra, que sin duda rodeó y cuyas románticas ruinas se deshacen aún en la base del Malagosto. Segovia, como dicen los geógrafos moros de la época, no era entonces ciudad, en realidad, sino un conjunto de aldeas dispersas en torno del peñasco que recortan el río Eresma y el arroyo de los Clamores, y donde antaño y hoy se apiña la ilustre ciudad, abandonada aún en la época del Arcipreste desde que los moros, para ganarla, cortaron el magnífico acueducto romano hacia el codo, precisamente, en que tuerce de rumbo, dejando desprovistas de agua las torres, los palacios y las casas solariegas de la altura. Allí Juan Ruiz, albergándose en alguna posada pintoresca del Azoguejo, se ha emborrachado libremente, ha jugado a las tablas y a los dados, ha escrito para allegar momentáneos recursos aquellos «cantares de danzas e troteras, para judías e moras, 258 Constancio Bernaldo de Quirós e para entendederas» de que nos habla en su libro. Todos sus instintos de clérigo andariego y nocherniego, según los excesivos calificativos denigrantes que le dedica Menéndez y Pelayo, todas sus pasiones y sus vicios sensuales se han desatado allí, acaso una semana entera. ¿Pero qué cosas fueron los restos de aquella «serpiente Groya», que nos dice haber visto él, como gran curiosidad de la ciudad del Eresma? ¿Acaso las costillas de algún vertebrado fósil, de la época de los grandes dragones, desenterradas de su remotísimo yacimiento? Nuestro hombre se ha quedado sin blanca; su bolsa exhausta le fuerza a emprender el regreso y hele aquí que volvemos a hallarle con sus eróticos resabios, intentando, ya de regreso, el paso de la Sierra, perdiéndose en la busca del puerto de la Fuenfría y acertándole, al cabo, en el de la Tablada. No olvidaremos en ese trayecto de su fuga vagabunda, cuando está más poseído de su automatismo ambulatorio, la caricatura espantable de serrana, especie de «capricho» a lo Goya, que figura, como mera estampa de enigmático sentido, entre la aventura de Menga Lloriente y la de la Venta del Cornejo. El poeta, que antes se ha complacido tantas veces en la consideración de la Venus del Guadarrama, ahora se recrea, como en una especie de autopunición, en apurar su contrafigura, extremando los rasgos más repulsivos de la temerosa aparición en el pinar espeso. Al fin, ya traspuesta la Sierra por La Tablada, sobreviene el encuentro con Aldara, en una postrera serranilla, la más ingenua y más linda del todo. Fatigados de tanto andar y pecar, el Arcipreste toma rumbo a su tierra, hacia el Nordeste, pero del lado de acá de la larga cordillera que divide en dos las casillas, atravesando el país del antiguo e ilustre Real de Manzanares, tan disputado. Así llega hasta a llorar arrepentido en el Santuario de Nuestra Señora del Vado, que es, siendo éste un hallazgo mío inédito y en quien nadie cayó antes, la ermita que el primer Marqués de Santillana, un cuarto de siglo después de Juan Ruiz, incluyó en el albacar de su castillo de Manzanares el Real, tal como permite identificarla, sin la menor duda, el precioso Libro de la Montería del Rey Una pluma en el exilio... 259 Alfonso XI. El Arcipreste ha improvisado allí una linda plegaria, pidiendo a la Virgen la absolución de sus pecados, y dos días después ha vuelto a encontrarse en su villa de Hita, continuando su libro memorable. Ciertamente, el Arcipreste de Hita no puede ser contado entre los precursores del alpinismo, como Dante o como Petrarca. Las cumbres no le interesan nunca, de tal suerte que no tiene una sola palabra para las cimas más bellas y empinadas de la Sierra, Peñalara, La Mujer Muerta, La Maliciosa, El Yelmo o Peña el Diezmo, ante todas las cuales pasó indiferente, sin nombrarlas. Él no es más que un hombre de puertos y collados, de algunos de los cuales nos dejó excelentes impresiones, nevadas siempre y bajo la sombra mortal que tiende una nube negra electrizada que pasa cargada de granizo. Mas así y todo, es el primer guadarramista conocido, o, acaso el segundo, si contamos antes de él al rey Alfonso XI, su señor, que lo fue simultáneamente con él y más obstinadamente. Por lo mismo, le debemos gratitud y respeto todos los que, como yo, dedicamos lo mejor de nuestra vida a la hermosura y la gloria del Guadarrama. La Nación, 12 de junio de 1945. Las veladas de Gredos1 Un par de veces a las temporadas, hacia el principio y el fin casi siempre, mi buen amigo el Marqués de la Vega Inclán, nuestro primer organizador del turismo, solía enviarme los sábados por la mañana un sencillo aviso anunciándome que a la tarde pasaría por casa para llevarme a Gredos. El auto se presentaba a la hora convenida y sin pérdida del momento salíamos de Madrid puesto que, cualquiera que sea el itinerario que se elija para llegar a Gredos, siempre se acerca éste a doscientos kilómetros de desarrollo a través de puertos altos; tres horas, o poco más, de camino escuchando la charla sabrosísima de don Benigno, mientras a gran velocidad la cinta del paisaje se desenvolvía tras las ventanillas, para no menor regalo de la vista. Con el crepúsculo apagándose, llegábamos al Parador, montado casi en la divisoria entre Tormes y Alberche, los dos grandes ríos opuestos del sistema orográfico y a la vista del gran macizo de Gredos, señoreado por la magnífica pirámide del Almanzor. El Marqués de la Vega Inclán había edificado el Parador de Gredos poniendo en la fábrica todo el inteligente celo acreditado en la larga lista de sus creaciones: la Casa de Cervantes en 1 N/C. La sierra de Gredos, declarada en la actualidad parque regional, pertenece al Sistema Macizo Central español. Se encuentra situada entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo. Su máxima altitud se encuentra en la provincia de Ávila a 2,592 metros sobre el nivel del mar. – 261 – 262 Constancio Bernaldo de Quirós Valladolid, el Museo Romántico en Madrid, la Hostería del Estudiante en Alcalá de Henares, la Casa y Museo del Greco en Toledo, las Residencias del Barrio de Santa Cruz de Sevilla, la Casa del Carbón de Granada, para no citar sino las más destacadas. En realidad, la techumbre del parador resultaba algo extranjera, afrancesada; pero esto aparte, el resto volvía a ser perfectamente castizo, absolutamente castellano y muy bien elegido. La puerta, medio punto granítico de grandes dovelas, procedía de una vieja casa solariega de Villacastín. En el interior lucían no pocos elementos decorativos procedentes, sobre todo, como las chimeneas de algunos aposentos privilegiados, del antiguo palacio del infante don Luis, en Arenas de San Pedro; como es sabido, quedó abandonado casi del todo desde que el fuerte de su antiguo señor fue trasladado al Panteón de Infantes de San Lorenzo de El Escorial, sacándole de la iglesia en que yacía. Las artes consumadas de chamarilero del Marqués nos reservaban todos los días sorprendentes hallazgos en hierros, en cerámica, en vidrios, en ropas, en mobiliario. Y éste era el tema con que se iniciaba la conversación, mientras los habituales de Gredos iban llegando. ¿Quiénes eran ellos? Había, ante todo, el grupo del Club Alpino Español: los dos hermanos González Amezúa, Manuel y Agustín, este último académico de la Lengua (muy discutido) y Antonio Prast, dibujante, pintor, fotógrafo. Luego, el Dr. Gregorio Marañón, de Madrid también, como los anteriores. Pepe Zabala ya no estaba en España, sino en Nueva York, donde la muerte le rindió, en plena juventud, cuando comenzaba a prosperar su Librería Española. Pero sí venía también alguna vez el que fue su colaborador en cierta publicación alpina, mi lejano pariente Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Márquez de Villaviciosa de Asturias, figura prestigiosa de nuestro alpinismo por ser suya, acompañado del guía «El Cainejo», la primera escalada al Naranco de Bulnes, el Cervino español, en los Picos de Europa. Salamanca, más que Ávila, enviaba así mismo siempre algún representante: Villalobos, Cardenal, Manceñido y, sobre todo, don Miguel de Unamuno, el más ilustre de todos los gredistas, o gredófilos, o como mejor pueda decirse a los apasionados de Una pluma en el exilio... 263 esta cadena cuyo nombre, de pura cepa céltica, quiere decir «lo blanco» en castellano, pues casi siempre está nevada, con enormes masas de nieve, bien que, en realidad, el propio Almanzor no llegue a penetrar en aquella latitud en que se encuentra, en la zona de las nieves perpetuas que comienza ciento o pocos más metros por encima. En el macizo de los Picos de Europa, en cambio, a la misma altitud que en Gredos, las cumbres mayores (Cerredo, el Llambriom, la Peña Vieja), traspasan ya esa línea. Pero los Picos de Europa están en el paralelo 43 y Gredos en el 40; esto es, tres grados más que aquellos en la altura del polo. Sea como fuere, aunque Gredos se detenga verticalmente algunos metros por bajo de la línea de las nieves perpetuas, constituye de todos modos un bloque tal de hielo radiante que enfría la atmósfera en muchos kilómetros alrededor, especialmente en la vertiente septentrional, de tal suerte que en los pueblos de los partidos judiciales del Barco de Ávila y de Piedrahita, la pared del hostigo en las casas y establos, esto es, la pared azotada por la humedad y el frío, que es siempre la del Sur, la que mira a Gredos, recibiendo su aliento helado, tiene que estar protegida enteramente, de arriba a abajo, por tejas, como la techumbre, lo que da al viajero la impresión de que las construcciones se han caído sobre uno de sus lados, mostrando el tejado de frente. La noche se echaba encima, trayendo la hora de la cena. Alguna vez, como una avanzadilla de la cacería real que se había desarrollado a la tarde en los picos de Gredos, pasaban los coches de Palacio llevando en el interior cuatro o seis famosas «escopetas negras», a quienes principalmente se debían los trofeos de caza desbordantes al exterior: cabras monteses, sobre todo, magníficos animales que pocas horas antes respiraban a pleno pulmón la atmósfera fría y fina de las cumbres, saltando sobre los canchales oscilantes. Sólo en una ocasión, el Rey se detuvo diez minutos entre nosotros, saludando por su nombre a casi todos cuantos estábamos, pues era un gran fisonomista, rasgo éste, al parecer, muy propio de la memoria de los Borbones. La Casa Lhardy, de Madrid, servía por aquel tiempo el comedor de Gredos, con arreglo a una minuta impuesta por el 264 Constancio Bernaldo de Quirós Marqués en homenaje a la cocina local, así en los productos alimenticios como en la mantelería, la vajilla, la cristalería, el alumbrado, etcétera. Verdes o secas, judías del Barco de Ávila que está poco más allá del término de Navarredonda, donde el Parador se sustenta; truchas del río Tormes, que corren bajo él; jamón serrano, componían de ordinario la minuta. La bodega podía servir los vinos más solicitados. El del país, que era el ordinario, estaba representado por el de Cebreros, el pueblo de mi madre, sobre todo de la bodega del tío Claudio, mi pariente lejano. El turista se saturaba pues, de Gredos, hasta por la vía digestiva: mascaba y bebía Gredos. Y era también casi exclusivamente local la conversación de la sobremesa, divagando en meandros complicados a través de los motivos de Gredos, tan ricos y diversos. Recordábamos a aquel don Gregorio López, de Oropesa, que en unión de cinco intrépidos amigos llevó a cabo en 1839, si mal no recuerdo, la primera expedición conocida a la Laguna de Gredos, «por su Polo Sur», como se dice en la rarísima relación que escribieron, dominados por un terror pánico, al final, el terror de un extraño meteoro que les acometió, algo así cual los fantásticos Xipehuz de los Rosny, fantasmas claros como la luz y vagos como la niebla. Recordábamos a don José Somoza, el erudito de Piedrahita de aquella misma época que escribió la primera canción a la Laguna de Gredos y de quien don Miguel de Unamuno nos procuraba sabrosos sucedidos, en tanto que sus manos confeccionaban las curiosas pajaritas de papel, ranas, etcétera, en que era tan hábil, hasta el punto de que él pensara alguna vez escribir, como el mejor de sus libros, el que había de titularse La Cocotolegía, o Arte de hacer pajaritas de papel. Recordábamos la leyenda de Almanzor, el gran caudillo árabe que da nombre al risco cimero de Gredos (2,650 metros de altitud sobre el mar), en memoria de la ascensión que, por pura curiosidad, realizó al valle glacial de la laguna, poco antes del año mil de nuestra era. Como este último tema volviera siempre en nuestras conversaciones, el Marqués nos preparó una noche la sorpresa de media docena, o poco más, de hombres del país, reclutados de Hoyos Una pluma en el exilio... 265 del Espino, de Bohoyo y de algunas otras aldeas inmediatas, que vinieron a cantarnos «la Canción de Almanzor»: una extraña melopea monótona, insistente, en medio de la cual estallaban de pronto, con gran efecto, algunas notas vibrantes, viriles, expresión del arrebato de asombro del gran caudillo victorioso, que esto es lo que significa su nombre ante los acantilados imponentes del circo de Gredos, resplandecientes de nieve y de hielo, como una nueva roca cristalina añadida temporalmente al granito de que está hecha la montaña. Única supervivencia de aquella visita remotísima, las notas musicales han sobrevivido a la propia roca; pues, por mínimo que sea el efecto de la degradación secular de las cumbres por obra de la erosión meteórica, es evidente que no son ya las rocas de hoy las que repitieron el eco de los clamores de Almanzor y sus caídes hace cerca de mil años. Llegaba, al fin, la retirada. Mas antes era preciso salir, por última vez, a la veranda, para contemplar Gredos a medianoche, ya estuviese ésta obscura como boca de lobo, ya azul, bañada en la luz fluídica de la luna. Pero entonces, el Almanzor resultaba vencido por las estrellas, bajo los paisajes de las constelaciones inmortales que la noche desenvolvía, haciendo girar la bóveda del cielo. Abrumados por la grandeza de aquel misterio en las alturas transparentes que nos acercaban los astros como la lente de una ecuatorial, callábamos todos en definitiva, murmurando a lo sumo las palabras de fray Luis de León en su Noche Serena: «Morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, mi alma, que a tu alteza nació. ¿Qué desventura la tiene en esta cárcel baja, obscura?», después de leer la cual hay que romper, como yo lo he hecho, los más de los versos que teníamos hasta entonces por poesía. La Nación, 18 de junio de 1945. Gitanos de España I Cervantes abre y García Lorca cierra, ¿podría desearse más?, el interés por el pueblo gitano como tema literario. Entre medias, y más allá de la pura ficción, como realidad verdadera, gitanistas son también, de los gitanos de España, Jorge Borrow, Próspero Merimée, Edmundo de Rochas, Francisco Sales Mayo, Adrián Colocci, Rafael Salillas. Repárese la abundancia de extranjeros en esta lista, superando a los españoles. La palma le corresponde, sin duda, a Jorge Borrow, luego que pasaron los tiempos en que, tratándose de gitanos, sólo se pensaba en exterminarlos. Borrow fue a España en los comienzos de la Regencia de doña María Cristina de Borbón, hacia 1836, enviado por la Sociedad Bíblica, de Londres, para la propaganda evangélica. Era un hombre excepcional, que poseía el don de lenguas, que era gran caballista y, además, gitanista sin par, iniciado por los gitanos ingleses, no sólo en su lenguaje, sino en sus misterios, aunque hay motivos para sospechar que no dejaran de ocultarle aquellos alguna parte secreta de su vida y costumbres, tan herméticas hasta entonces. Entró en España por Badajoz, viniendo de Lisboa, y la primera nota española de su libro es bien pintoresca y exacta, pues se refiere a las lavanderas de la ciudad conversando de tú a tú con el gran río: «¡Guadiana, Guadiana…!». – 267 – 268 Constancio Bernaldo de Quirós Inmediatamente se da a conocer a los gitanos extremeños; entra pronto en intimidad con ellos y emprende el viaje hacia Madrid, en compañía del osado gitano Antonio. Borrow ha llegado a España en los momentos en que comienzan a dejarse sentir los efectos de la Pragmática del rey Carlos III, fecha 19 de septiembre de 1783, verdadera Carta Magna del pueblo gitano en España, que pone fin a más de trescientos años de implacables persecuciones iniciadas por los Reyes Católicos con la Pragmática de Medina del Campo de 1499, acaso dictada a consecuencia de los excesos de los nuevos nómadas en la famosa feria, y que comienza con la enojada admonición: «Andáis de lugar en lugar, muchos tiempos e años ha, hurtando e robando e trafagando…», después de lo cual vienen las graves penas consiguientes. Sólo con Carlos III, bien que en las postrimerías de su reinado, comienza el período de readaptación social del pueblo maldito, aún no enteramente terminado, ni con mucho. A cada paso, el inglés escucha a sus nuevos amigos la frase en plena circulación: El Crallis ha nicobado la liri de los busnés, «el Rey ha cambiado la ley de los gitanos». Esto, no obstante, hay que ponerse en viaje con grandes precauciones, eligiendo los caminos más desusados y las horas de menor circulación. Jorge, el inglés, y Antonio, el gitano, montan caballerías de deshecho destinadas a la chalanería de los nómadas. Hacen en Mérida una parada larga, que sirve a Borrow para adaptarse mejor a la vida gitana. Luego comienza su largo itinerario hacia Madrid, por Trujillo, pernoctando en posadas y ventas mal afamadas, entre huéspedes sospechosos, errantes y perseguidos por la justicia. Para Borrow es un gran placer dormir en las cuadras de esas construcciones equívocas, tendido en la misma pesebrera, envuelto en su gran capa raída, arrullado por el triturar del grano y de la paja entre las mandíbulas de caballos y asnos. Su itinerario de improviso se rompe poco más allá de la mitad, hacia Jaraicejo, aún en tierra de Cáceres, al ser apresado Antonio, su compañero, y buena parte de la tribu gitana que le sigue a retaguardia. Cuando parece que va a decaer el interés de ese viaje inverosímil, de improviso cobra nuevo atractivo, mayor misterio aún, Una pluma en el exilio... 269 con el encuentro entre Oropesa y Talavera de la Reina, de aquel incógnito personaje, Abrevanel, por fingido nombre, que ataja a Borrow montado sobre su burra y le va relatando en el secreto de la noche, mientras cabalgan a la par, inauditas historias secretas del judaísmo español pugnando por adueñarse de las más altas dignidades de la Iglesia española, y consiguiéndolo, a veces, para sus fines blasfemos particulares. Gitanos y judíos, pueblos de igual triste destino, esto es, pueblos sin tierra, se juntan y suceden en este capítulo insuperable del primer itinerario de Borrow en España. Llegado a Madrid, nuestro autor no olvida a los gitanos. Probablemente empleó una buena parte de su tiempo en la traducción al caló del Evangelio de San Lucas. Mas también le gustaba buscar la compañía de las clases populares, incluso las más peligrosas. Don Jorgito, el Inglés, pronto se convierte en punto fuerte de las calles y tabernas de los barrios bajos. Conoce a Luis Candelas, el más famoso de los ladrones madrileños de todo tiempo. Y al picador de toros Sevilla, el famoso Sevilla de quien tanto nos hablan todos los viajeros de la época, singularmente Teófilo Gautier, le deja asombrado poniéndose a charlar un caló cerrado que ni remotamente comprende Balseiro, el teniente de Candelas, no obstante su aprendizaje en los presidios. Relatados con gran sencillez y veracidad, todos esos sucesos constan en la famosa Biblia en España, libro ya clásico en Inglaterra y del que se han hecho no muchas menos ediciones que de la propia Biblia, lo que es un mayor elogio. El sistema gitano reaparece en otros itinerarios posteriores, sobre todo mientras el autor pasa en Sevilla una larga temporada de propaganda. Borrow la aprovecha incidentalmente para crear allí dos o tres focos de interés por los gitanos. La figura de Manuel, el gitano que conduce el carro de los muertos de los pobres allá abajo, «en la soleada planicie», es la silueta más interesante que se encuentra en esta parte de la obra. Borrow dedica a Manuel una página de gran emoción, haciendo el elogio de ese pobre hombre gitano olvidado, lleno de paz interior, de fe y confianza, sin haber salido nunca de la más cruda indigencia. 270 Constancio Bernaldo de Quirós Después de la Biblia en España, Jorge Borrow escribió un segundo libro: Los Zíngaros, ambos traducidos por primera vez al castellano por don Manuel Azaña, nuestro presidente, cuando ya uno y otro llevaban casi cien años de escritos. Pero Los Zíngaros tiene mucho menos valor que la Biblia en España; y hoy resultan muy atrasados en cuanto a la antropología y la filología de ese pueblo misterioso que, a pesar del nombre, nada tiene que ver con Egipto, pues sólo como licencia poética se puede permitir hoy, a propósito de él, el calificativo de «faraónico». El gitano, o caloró (esto es, el hombre negro), es un indostánico dolicocéfalo emigrado, sin tierra, a consecuencia de una gran catástrofe histórica ignorada que debió producirse a principios del siglo xv. Es muy probable que Borrow lo ignorara por completo y que en España lo ignoraran todos, aunque los gitanos llevaran ya casi cuatro siglos en ella, pues se les vio por vez primera en Barcelona el 11 de junio de 1447, reinando Alfonso V de Aragón, el «Magnánimo». II Pocos años después de Borrow, llega Próspero Merimée, con Carmen, la pintoresca novela que el público de hoy, en general, conoce sólo a través de las deformaciones de la ópera y el cine. Carmen representa, en cierto modo, la corrupción que la voluptuosa Andalucía ejerce sobre el resto de España, y particularmente sobre las razas sanas y austeras del Norte, la Navarra, sobre todo. El caso contrario, muy excepcional, sería el de la molinera del Sombrero de tres picos, de Alarcón, en que la seductora de andaluces, aunque virtuosa al fin, es Navarra. Próspero Merinée fue un escritor sobrio, preciso, de prosa muy castigada. «En la limpia severidad del dibujo, no le ha vencido nadie», dijo de él un ilustre crítico español. Por otra parte, conocía bien España, Andalucía sobre todo, así en las clases populares como en las aristocráticas. Sabido es, en efecto, por lo que a las últimas se refiere, que formó parte del círculo Una pluma en el exilio... 271 de hombres de confianza de la bellísima española que llegó a Emperatriz de los franceses, habiendo nacido en aquella soleada alcoba de la casa número 12 de la calle de Gracia, de Granada, que yo visité una mañana de otoño de 1928 cuando otra madre, mucho más modesta de condición, acababa de recibir el don de una criatura hembra. Así, pues, la novela, con sus inevitables lunares, es hermosa. Yo siempre la repaso con gusto. La escena de la muerte de Carmen, a manos de Navarro, en mitad de un despoblado entre Montilla y Córdoba, es de gran efecto, y muy gitana, sobre todo. Carmen acepta sin la menor resistencia su destino inevitable; pero, a la vez, mientras está en vida, impone su voluntad en la hora de amar y en la de morir. Por el miedo a la muerte, no dejará de amar a su torero, y se deja apuñalar en silencio. ¡Qué diferencia entre esa muerte callada, sin gestos ni frases, y la que Carmen recibe en la ópera de Bizet, al fin de un largo dúo lleno de mutuas recriminaciones, en medio del pasillo de una plaza de toros en tarde de corrida! Un pasillo desierto en tarde de corrida, es tan imposible de imaginar como la Puerta del Sol, de Madrid, del todo vacía de gente, lo que, no obstante, se jactaba de haber visto una vez, una sola vez en su vida, don Serafín Baroja, padre de Pío, entre otras tres cosas no menos inauditas en su tiempo, tal como la de no haber asistido jamás a la representación de un drama de don José Echegaray. (La tercera cosa de que se alababa don Serafín, no quiero acordarme de ella.) Ciertamente, esas son libertades imperdonables, como lo es todavía en mayor grado, si cabe, la que se toma el cine haciendo que Carmen sobreviva a Navarro y que éste se libre de la horca, que es su sino necesario. Para acabar con esto, no dejaremos de añadir que en la novela de Merimée, la Sevilla en que se desarrolla la acción de Carmen, no es, en modo alguno, Triana, sino el laberinto de medievales callejas en torno de la que lleva por nombre «Cabeza del Rey don Pedro», escrito, letra por letra, en grandes azulejos de la Cartuja, en memoria de una singular aventura del Rey Cruel, cuya crónica completa fue tan concienzudamente conocida de Merimée mismo. ¿Y por qué haber suprimido, en cambio, de la 272 Constancio Bernaldo de Quirós película, una escena tan deliciosa y tan hecha para el cine, como el baño de las mujeres cordobesas en el Guadalquivir, al toque del Ave María, en la sesión del río que va desde la Puerta del Puente al Molino de Martos? Si dejamos ya la parte novelesca de la obra, lo que más nos interesa ahora es el capítulo cuarto y último de ella, pues no hay que olvidar que es una novelita breve, en la cual, en media docena de páginas, o poco más, se contiene el resumen de los conocimientos gitanófilos de Merinée y su interpretación del pueblo gitano. No falta en esas páginas la mención de Jorge Borrow, que acababa de salir de España, precisamente. La cita de Merinée a ese propósito, va acompañada de un leve comentario irónico sobre la opinión excesiva de don Jorgito en cuanto a la virtud de la mujer gitana. Y en realidad, toda la novela, toda Carmen, es una negación de tal virtud, aunque Carmen se jacte siempre de ser una flamenca de Roma. He aquí dos palabras cuya interpretación requeriría mucho más espacio que el que nos es dado consumir. Aquí, en Carmen, aparece, tal vez por primera vez en las letras de cierta altura, el adjetivo «flamenco», que tanto ha dado que hacer para explicar su etimología verdadera. Pese a las cavilaciones de don Francisco Rodríguez Marín y de mi querido maestro don Rafael Salillas, «flamenco» nada tiene que ver con la llama, ni con el soldado de Flandes, aunque pueda haber en la palabra una remota analogía difícil de precisar. No, flamenco, del árabe felah mencu (bien claro está, me parece), significa «campesino huido», trocándose de este modo en una representación del morisco fugitivo del siglo xvii que, imaginada por el pueblo de entonces, reaparece como una creación verbal, ya incógnita, a fines del siglo xviii o principios de xix. Esta versión, que parece ya inconmovible, la dio por vez primera el malogrado Blas Infante, el Notario de Cantillana, y luego de Coria del Río, creador del nacionalismo andaluz, a quien yo traté en Sevilla en 1932, con gran provecho para mí, y que pereció a manos de nuestros enemigos fascistas en Sevilla misma, como una de las primeras víctimas. Carmen es, en verdad, flamenca; el tipo gitano, el morisco y el serrano, Una pluma en el exilio... 273 fundidos en los días de persecución y transmitido desde entonces a ella por herencia directa. Pero en cambio, lo de Roma no le conviene sino a medias; pues Roma no es, para los gitanos, la capital de los Césares y de los Papas, sino la tierra de los rom; y esa palabra tiene un significado doble: de un lado, el propio pueblo gitano, que es la mitad de ella que corresponde bien a Carmen; de otro, el pueblo de los maridos, que es para lo que ella no vino al mundo. Romana, rosní, más bien dicho, romana en este segundo sentido, no lo es nunca Carmen, tan infiel a su rom, el tuerto García, como a cualquiera otro de sus innumerables amantes, a todos los cuales ha debido repetir muchas veces, con su proverbial descaro, las palabras de la famosa habanera: «Al que me quiere yo no lo quiero» (la habanera que no es de Bizet, por cierto, sino del vasco Iradier, como es bien sabido y como refirió Baroja puntualmente). Ahora bien, si alguna virtud de mérito hay en la mitad femenina del pueblo gitano, ésta es la fidelidad, la abnegación de la mujer con relación a su hombre. En este punto, todos los autores están de acuerdo, desde el gitano viejo de la Gitanilla, de Cervantes: «entre nosotros habrá no pocos incestos, pero nunca adulterios». He aquí, pues, un punto neurálgico de interés en que Carmen no es gitana. III Bajo la constelación de Borrow queda todavía, en la segunda mitad del siglo xix, don Francisco Sales Mayo, que adoptó, como seudónimo para sus estudios gitanistas, la traducción al caló de su segundo apellido: «Quindalé», equivalente al mes de la primavera, el floreal de las supuestas gentes de Egipto. De Sales Mayo es la primera gramática gitana publicada en España, con su correspondiente vocabulario y algún que otro estudio de costumbres. Periodista y novelista, del género «por entregas» que capitaneaba don Manuel Fernández y González, «Quindalé» había vivido mucho tiempo en Londres, donde leyó a Borrow y acaso se relacionara con él directamente. Como no es un filólogo, ni mucho menos, su 274 Constancio Bernaldo de Quirós obra, que no deja de ser estimable, sólo tiene el valor de permitir el aprendizaje del caló en la medida indispensable para comunicarse con los «calés». Por su parte, Edmundo de Rochas tiene el mérito de encajar el estudio del gitanismo en el conjunto de los parias, o razas malditas, de Francia y España. Por lo que a España se refiere, las razas malditas que Rochas considera con más detención son los «vaqueiros de alzada» de la parte Occidental de Asturias (partidos judiciales de Belmonte y de Cangas de Tineo) y los agotes del país vasco-navarro, especialmente el valle de Baztán. Los «vaqueiros», de origen étnico muy obscuro, constituyen un caso excepcional de trashumancia de altura en las montañas; son gentes que, confinadas en un territorio horizontalmente muy reducido, tienen que limitarse, en su vida pastoril, a un nomadismo vertical, descendiendo a los valles en el invierno, emigrando a las alturas en el verano, para vivir con sus rebaños. Los agotes, mejor conocidos que los «vaqueiros», parece que son residuos de antiguos leprosos. Cuando Rochas se interesaba por los gitanos de España, hacia los años de 1860 a 1870, esto es, ochenta años hace, ya la readaptación de aquel pueblo a la sociedad española, iniciada en las postrimerías del reinado de Carlos III, como vimos, iba bastante adelantada, de tal suerte que muchas capitales de provincia y aún algunas importantes cabezas del partido judicial, habían visto desarrollarse barriadas gitanas, más o menos destacadas, en los arrabales y en los sectores populares, recuerdo de las antiguas juderías y morerías disueltas desde los días de los Reyes Católicos y de Felipe III, respectivamente. Triana, en Sevilla, es su mejor ejemplo, puesto que el Sacro Monte de Granada nos parece demasiado artificial, algo así como un motivo de turismo añadido en la colina de La Alhambra a los tres suntuosos hoteles para los viajeros de todos los mundos, el Palace, el Washington Irving y el Siete Suelos, y a la Casa Garzón, donde se vendían postales, fotografías y recuerdos menudos de la ciudad donde se juntan Genil y Darro. Así pues, Rochas nos habla hasta de un sacerdote católico de pura raza gitana, hallado en la parroquia de San Andrés, de Una pluma en el exilio... 275 Madrid. Pero no parece tener la menor noticia del único santo gitano, o, cuando menos, de la única devoción gitana de ese carácter: de San Juan Mengibar, de quien más de una vez me habló un jefe de las prisiones españolas, don Simón García y Martín del Val que, en alguno de sus libros, se ha referido a ella. Según ese antiguo amigo, existe una imagen del santo en alguna iglesia cordobesa. ¿Cuál? Sería largo buscarla entre las cuarenta o más iglesias de la ciudad sultana: San Pablo, San Pedro, Santiago, San Rafael, San Andrés, San Lorenzo, San Hipólito, San Cayetano, La Magdalena, Santa Marta, Santa Marina, Santa Victoria, etc. Llegamos ya a Colocci, cuyo sugestivo libro Los Zingaros, escrito en italiano, tiene para nosotros, los españoles, además de frecuentes alusiones a los gitanos nuestros, el valor, el atractivo, de que se le inspiró a su autor en Madrid, la famosa Juanita Flores, la bari crallisa, la reina gitana de entonces, que logró tantos apasionados. La dedicatoria lo dice así, en purísimo gitano oriental: «Fue en aquel instante, en aquella singular alucinación, cuando compuse este libro. Escrito en diversos sitios y mil veces abandonado, merced a usted le volví a continuar». Y aunque ya felizmente apenas hace dos meses, la svástika, o cruz gamada, haya perdido buena parte de su medroso interés, no dejaré de decir que en el libro de Colocci se encuentran buenas observaciones e interpretaciones sobre aquel signo como variedad del patteran gitano, o sea, como signo de orientación y reconocimiento en los caminos para las estirpes errantes. Nuestra serie de gitanistas de España termina con don Rafael Salillas, mi maestro, que es ya de ayer, como quien dice. Don Rafael, alto aragonés del ingente Pirineo, médico de profesión, a la que renunció muy pronto ansioso de éxitos distintos, fue uno de tantos jóvenes de los que, hacia la época de los triunfos escénicos de Echegaray, llegaban a Madrid por cada una de sus cuatro estaciones ferroviarias llevando en la maleta, a veces como bagaje único, el manuscrito de un drama para el Español, para la Comedia o para Novedades. Salillas llegó a estrenar el suyo, es cierto; pero, pronto desengañado, acertó a entrar en la administración penitenciaria 276 Constancio Bernaldo de Quirós española, que por primera vez tuvo a su servicio un hombre excepcionalmente preparado y dispuesto. (Una mujer ya la había tenido antes: la gloriosa doña Concepción Arenal.) Así, desde que entró en la Dirección General de Prisiones y comenzó a escribir su primer libro, La vida penal en España, hacia 1886, Salillas encontró a los gitanos en el presidio, iniciándose en su lengua y en su vida. Poco más tarde comienza la serie de sus libros sobre el delincuente español con el estudio sobre El Lenguaje y desde entonces sufre la atracción del gitanismo que culmina en la mejor de sus obras, Hampa. Cuando yo conocí a Salillas, en la primavera de 1898, él acababa de escribir esa obra y yo preparaba el primero de mis libros, Las nuevas teorías de la criminalidad. Don Rafael vivía por entonces en la hermosa vía que sucesivamente se ha llamado de Alfonso XII, de Niceto Alcalá Zamora y de la Reforma Agraria. Ignoro cómo se llamará hoy, pero seguirá desenvolviendo la fila única de sus casas pares frente a la verja del parque del Retiro y asomándose, en las proximidades de Espalter, al recóndito y simpático vergel del Botánico. A veces, cuando yo iba a visitarle con el fervor del neófito, le hallaba por la calle en que vivía, rodeado de tropa gitana, sus documentos humanos de entonces, entre los cuales no faltaba una figura femenina, la Juaneca, hija del picador de toros del propio mote, que fue para él lo que Juanita Flores para Colocci, esto es, su ninfa Egeria. El libro Hampa es lo mejor que sobre gitanos ha producido España, en la literatura científica. Dividido en tres partes, la primera se titula «Hampa social»; la segunda «Gitanismo»; la tercera, «Hampa delincuente»; y la segunda, «Gitanismo», es la mejor de todas, sin disputa. En esta parte sobresalen, especialmente, las densas páginas dedicadas a la motilidad gitana en sus aspectos más interesantes y definidos, a saber, sus habilidades manuales (no siempre honradas ni honestas), sus actitudes para la marcha, su capacidad de orientación y, sobre todo, sus bailes. Lo mejor que Salillas escribió en toda su vida está en ese último tema, sin disputa. Sus páginas sobre los bailes gitanos no tienen rival en parte alguna; pero lejos de ser, según es costumbre Una pluma en el exilio... 277 al tratar el tema, un desahogo de mera literatura, una deslumbradora función de fuegos artificiales sin consecuencias, son estudios acabados de fisiología y psicología, de localizaciones medulares y musculares en la expresión del ritmo emotivo. Aquí pondré ya punto final. Si hubiéramos acertado a despertar el interés en la República Dominicana por ese pueblo extraño de los gitanos, que no excede, al parecer, de un millón de seres humanos diseminados por el Viejo Mundo sólo, pues al Nuevo se le negó la política emigratoria de los Reyes de España, aconsejaríamos al lector que volviera a la fuente primera y a la última que cité al comenzar este ensayo: La Gitanilla de Cervantes y el Romancero gitano de García Lorca. El gitano viejo de aquel y el gitano joven de éste, Antoñito el Camborio, son, cada cual en su género, lo mejor de su raza, no tan maldita, después de todo, pese a lo que creyó Rochas, que no sea deseada por muchos, con la mayor codicia de su «ello». En España, su número se calculaba en cuarenta mil, de los cuales una cuarta parte, a lo sumo, esto es diez mil, permanecen aún gitanos del todo, es decir, irreductibles: nómadas de las carreteras y caminos, habituales de los mercados y las ferias, clientes, a su pesar, de los presidios, de las cárceles, de los hospitales, de todas las casas de clausura y de retención…, salvo las mancebías, en que la mujer gitana es una rara excepción, un mirlo blanco, un caso de albinismo que se da muy contadas veces. La Nación, 25 de junio, y 2 y 10 de julio de 1945. La montería del rey Alfonso XI El alguacil mayor del concejo de la villa del oso y el madroño, Mantua Carpetanorum, sive Matriti, aún no llegada a ser, como lo fue, urbs regia, tomó de manos del emisario el pliego sellado con las armas del Rey y fue a ponerle en manos de sus destinatarios. Era un albalá fechado en Cadalso, de la propia tierra madrileña, a cuatro días del mes de septiembre del año 1382 de la Era Hispánica, equivalente al de 1348 de la Cristiana, en que el soberano ordenaba a los regidores madrileños que enviasen, en el acto, cuantos maestros carpinteros hubiera en la villa, a reparar Los Palacios de Manzanares el Real, pues se proponía ir pronto a cazar el oso y el jabalí en las bravas sierras de la Pedriza. (El documento se conserva aún en el archivo del Ayuntamiento de Madrid y está reproducido en la Historia de la Villa y Corte, de Amador de los Ríos y de Rada y Delegado, tomo I, página 319.) ¿Cuántos maestros carpinteros podría tener Madrid entonces, cuando no pasaba de ser un lugarón excepcionalmente desarrollado de la Sagra alta, allí donde se acaba ésta, con los terrenos sedimentarios, y van a comenzar las rocas eruptivas de la Sierra? Ocho, diez, doce a lo sumo, que con su pequeño séquito de oficiales y aprendices, al otro día de recibido el albalá, han emprendido el camino a través del eterno encinar de El Pardo, pernoctando después en la villa de Colmenar Viejo, felices por aquella escapada excepcional que les permite conocer la sierra – 279 – 280 Constancio Bernaldo de Quirós fría y azul que veían a diario desde los escampados matritenses, invitándoles a que fuesen a ella. Los palacios reciben al medio día siguiente la tropa de menestrales, y a poco los ecos de la montaña comienzan a repetir, devolviéndola al espacio, la canción de las sierras, de las garlopas y los martillos, que dan la ilusión de una pequeña Torre de Babel elevándose en el silente paisaje de la entrada de La Pedriza. Los palacios, el famoso albergue fortificado de antigüedad inmemorial en la ruta de Alcalá de Henares a Segovia, casi arruinados por muchos años de peleas y desidias, necesitaban, en verdad, aquella orden de reparación ordenada por el soberano de Castilla. Entre tanto, mientras prosigue apresurada la faena, el Rey caza allá lejos, hacia el Oeste, donde se hace la conjunción de las sierras de Gredos y de Guadarrama, en aquellos cerros azules, del más cálido azul, a punto de desvanecerse en la opaca lejanía del horizonte. Y cuando el Rey ha dejado los montes de Cadalso casi del todo despoblados de fieras y vestiglos, recuerda que otras muchas fieras más y otros muchos más vestiglos laten y palpitan en el Real, donde los famosos Palacios de Manzanares deben estar ya aderezados. De Cadalso a Manzanares median catorce o quince leguas, casi totalmente despobladas. En su ruta de Sudeste a Nordeste, el rey Alfonso XI cruza toda la tierra de mis antepasados. Cebreros, Robledo, Guadarrama, han debido de ser sus posadas. Los carpinteros de los palacios no han rematado su obra por entero, cuando una tarde sienten el sereno silencio de la puesta de sol alterado por el lejano compás de un tropel de caballos que adelanta al galope. Es una espesa polvareda a lo largo del camino de San Boval, que llaman hoy El Bóalo, de la cual como los relámpagos y truenos de una nube, salen destellos de luz y notas agudas de relinchos y ladridos, entre otras más graves de cuernos y de trompas. ¡El Rey, el Rey! Los martillos quedan un instante parados en el aire y las sierras detenidas en el trabajo de sus dientes. Cinco minutos después, el Rey se encuentra, en efecto, en los palacios. Una pluma en el exilio... 281 Trae al pecho la banda, la famosa banda carmesí que no ha vuelto a ceder, ni por un momento, a nadie, después del dramático suceso de García del Castañar. Es un buen ejemplar humano, de sangre azul, un dolicocéfalo rubio en la plenitud de la vida… Vida, ¡ay!, a la que, sin embargo, no resta sino un crédito de dos años escasos, pues habrá de morir en ese tiempo víctima de la peste negra, ante los muros de Gibraltar, a punto de ganar la plaza. Lo que hay en él de Rey, destaca en el acto, haciéndose aparente entre su séquito de hombres de armas y de viejos monteros, criados todos en la ruda intemperie que fortifica los miembros y anima la expresión, así como, al par del aire y del sol, nutridos con la médula, la carne y la sangre del oso y del jabalí que consumen casi exclusivamente hace un mes largo, sin contar el bon vino, generosamente bebido sin tasa. Un largo cortejo de honrados vecinos, dos o tres de ellos ostentando ropas talares, avanza lentamente desde el pueblo para dar la bienvenida al soberano que, afable, les recibe, conversando con todos, aún los más humildes: ganaderos y pastores vestidos de cuero, de rostros impasibles, fríos, a fuerza de contemplar riscos inmóviles. El cura del Real habla todavía, como de un suceso importante, de la llegada, años atrás, del Arcipreste de Hita en tierra de Guadalajara, Juan Ruiz que se llamaba, devoto de Nuestra Señora de El Vado, ante la cual compuso, repentizándola, una preciosa plegaria. Pero el Rey a quien recuerda, por su parte, trayendo a cada paso a su memoria, es a Diego Bravo, su famoso montero mayor, muerto en el cerco de Algeciras el año anterior en plena acción de guerra. Ahora le reemplazan Diego Alguacil y Martín Doyarbe, cuya compañía prefiere, sobre todo, y no cambia con gusto sino por la de sus agudos canes de caza infatigables: Frontero, Manchada, Golosa, Osado, tantos y tantos cien que le lamieron mil veces las manos y hasta la cara. Con el alba del siguiente día, el Rey se ha internado en la Sierra con todo su cortejo. A las puertas de la garganta del río donde éste, salido del profundo desfiladero que se labra, se remansa y se ensancha en una pradera rocosa, a la vez pintoresca y adusta, el Rey ha 282 Constancio Bernaldo de Quirós plantado sus tiendas, dispuesto a dar comienzo a la batida. Por eso, aún hoy, en recuerdo, la pradera se llama Navalrealejo, esto es, la nava del pequeño campamento real para la acción de caza. Al otro lado del río, dos tiros de ballesta sobre poco más o menos, hay una roca rotunda, antigua como el mundo, marcada en su corona con el signo misterioso de cuatro grandes pilas, talladas con rara regularidad en el granito por obra de la acción química del agua pluvial, disolviendo los elementos de la roca con los ácidos que las gotas llevan en suspensión. Esa es la Peña Sacra, famosa por el culto inmemorial que ha merecido desde las edades de la piedra hasta hoy mismo, en que la santifica una piadosa ermita. Mientras el Rey se entrega a su pasión de la caza, más de un morisco de los que abundan en la Sierra pasa junto a la Sacra y, saludándola, ora ante ella haciendo a Sidi Chamaruch, el genio poderoso de la montaña, la ofrenda de un pedazo de pan, una pella de manteca, un cuenco de leche o un cirio encendido en la plenitud del día deslumbrador que anega la llama. A medianoche todo ha terminado ya. Navalrealejo, en su duro suelo, está cubierto de muertas alimañas: osos, jabalíes, cabras monteses, tejones, lobos; copiosa, desmedida, inacabable naturaleza muerta, tal como en la dedicatoria de Las Soledades al Duque de Béjar. Don Luis de Góngora se complace en pintar «donde el cuerno, del eco repetido, fieras te expone que, al temido suelo, muertas, pidiendo términos disformes, espumoso coral le dan», no al Tormes, como se dice en texto, sino al Manzanares de Madrid, todavía a ocho leguas de la capital. Entretanto, bajo la tienda, a la luz de las antorchas de olorosas teas, el Rey va dictando a sus amanuenses el relato de la jornada: «los Altarejos es buen monte de oso en estío, señaladamente en tiempo de madroños, et es en el Real. Et son las vocerías: la una por cima del Yermo fasta en el Collado de la Siella; et la otra desde el Collado de la Siella fasta el río del Soto. Et es el armada en el Collado del Cabrón». Todos esos nombres se pronuncian aún, tal como están puestos o con ligeras variantes. Pero los palacios ya no son sino ruinas Una pluma en el exilio... 283 decrépitas en el ejido occidental de Manzanares, opuesto al Castillo, que en los días de Alfonso XI aún no existía. Y el cuerpo del Rey hace seis siglos que yace tendido junto al de su padre, Fernando IV, «El Emplazado», esperando la resurrección de la carne y el día del juicio final en la Colegiata de San Hipólito, de Córdoba, una de sus piadosas fundaciones. La Nación, 16 de julio de 1945. Diego Corrientes o el «Bandido Generoso» Nació al comenzar la segunda mitad del siglo xviii, en Utrera, villa entonces, hoy ciudad rica e ilustre de la baja Andalucía, puesta en el camino entre Sevilla y Cádiz. Sus paisanos que acaban de morir, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, mis amigos, me procuraron, ya hace muchos años, copia del acta de bautismo del pobre Diego, que yo guardaba en Madrid, junto con otros documentos tocantes a la breve vida de aquel desgraciado. Su vida de perseguido y condenado comenzó pronto, apenas traspuesta la pubertad, que es precoz en aquella tierra cálida. Yo pienso que para él, para el pobre Diego, se compuso, o más bien, que él mismo fue el creador de la copla carcelaria que aún se canta en el país: «Veinticinco calabozos tiene la cárcel de Utrera, veinticuatro llevo andados y el más obscuro me queda». Caballero andante de la rebeldía y de la protesta social del mundo que aprendió a conocer, soñó en corregir la vida andaluza repartiendo por igual la justicia y la riqueza, de suerte que a los veinte años merecía de sus paisanos el apodo de «el bandido generoso», «el que a los ricos robaba y a los pobres socorría» con que se le conoce en las gestas del bandolerismo andaluz, donde aparece como su ejemplar más puro y desdichado. Exenta por completo de toda efusión de sangre, sin secuestros, sin salteamientos, la historia de sus atentados criminales se compone, sobre todo, de exacciones violentas en los cortijos y almazaras, esto es, en las explotaciones agrarias de cereales y de olivos. Y, además, – 285 – 286 Constancio Bernaldo de Quirós de hurto de ganados. Diego Corrientes fue, más que nada, un abigeo, un abductor, un cuatrero: «ladrón de caballos padres», como le llama el edicto que puso a precio su cabeza. Así, su figura encaja perfectamente en el paisaje y se estiliza con las cualidades más propias de la raza. Fue un caballista, un jinete sin par, un centauro del campo bético; y me atrevo a sospechar que no le faltaron tampoco aficiones al toreo en los días del rey Carlos III, en que ese arte, tal como le conocemos hoy, de plebeyos a pie, comenzaba a reemplazar al toreo antiguo de nobles a caballo. Posible es que de nacer una generación antes, Diego hubiera acabado bien, viejo y tranquilo, llevando un final de vida abundante y estimada. Pero nació bajo una constelación fatal que fue para él la construcción del nuevo camino de Andalucía y el celo del magistrado sevillano don Francisco de Bruna y Ahumada, personaje tan importante entonces en la gran ciudad andaluza que el buen humor de sus naturales le llamó «el Señor del Gran Poder», comparándole nada menos, algo irreverentemente, por cierto, con el gran Nazareno de magnífica talla policroma, suntuosamente vestida de terciopelo y oro que se guarda en la iglesia de San Lorenzo y que es la mayor de las devociones del pueblo que vigila la torre imponderable de la Giralda. ¿Hubo acaso, como alguien sospechó, faldas de por medio, algunas faltas graciosas sobre un cuerpo de mujer codiciado, que expliquen la tenaz animadversión, el celo sombrío desplegado por don Francisco en la persecución de Diego? No; resueltamente no. Pero don Francisco había hecho su punto de honra de la extirpación del bandolerismo en la baja Andalucía, a medida que avanzaba la colonización de la Sierra Morena y de los desiertos andaluces entre Córdoba y Ecija, y entre Ecija y Carmona, fiada por el Rey a aquel insigne magistrado perulero, don Pablo de Olavide y Jáuregui, a quien Bruna mismo había tratado personalmente en la tertulia que don Melchor Gaspar de Jovellanos tuvo en Sevilla mientras fue Alcalde de la Cuadra, tertulia a que asistía lo mejor de la sociedad hispalense. Era preciso que desde Despeñaperros hasta la boca del Guadalquivir, desde la puerta de entrada hasta la puerta de salida de la Una pluma en el exilio... 287 gran Andalucía, se pudiese caminar sin el tropiezo de un solo bandido; y, por desgracia para él, Diego era el bandido único que se obstinaba en cortar el camino. Un día, que fue decisivo para su suerte, Diego, viendo desde Utrera hacia Lebrija, avistó desde lejos la pesada carroza del Reciente de la Andalucía, Bruna, marchando en dirección contraria, desde Lebrija a Utrera. El encuentro tuvo lugar en las cercanías de la renombrada Venta de la Alcantarilla, llamada así por la presencia de un pequeño puente romano sobre el río Salado de Morón, tributario del gran Betis, cerca de la cual, por cierto, también se conservan aún los restos de una vetusta torre romana que el pueblo conoce hoy con el nombre de «Torre de Diego Corrientes», en memoria del suceso que se desarrolló allí aquel día decisivo. El teatro de la escena está a la vista del viajero en ferrocarril, en la estación de Alcantarilla, entre Utrera y Lebrija. Es aquel un paisaje extraño, un paisaje anfibio, mezcla de tierra firme y de marisma, como una formación casi indecisa del antiguo golfo del Guadalquivir desecándose a través de los siglos. Sabana amplia, poblada de la palmera enana que es el palmito, se extiende, a la derecha de la vía férrea yendo desde Sevilla, hasta perderse en las riberas del Guadalquivir, salpicada de cuando en cuando por albinas superficiales, esto es, por pequeñas charcas de aguas semi salobres. La pesada carroza avanzaba lentamente a través del suelo equívoco, mientras en el interior, don Francisco de Bruna y Ahumada, bien recostado sobre los muelles almohadones, vistiendo con la solemne elegancia que la moda de los años barrocos imponía a los cargos y a las dignidades altas, componía mentalmente alguna disertación académica sobre el exacto lugar de la batalla de Munda en que Julio César venció a los hijos de Pompeyo, en la propia tierra bética, o sobre algún otro tema de ilustración arqueológica o técnica. Bruna fue, para Sevilla, algo así como Jovellanos para Gijón, sólo que, tanto más en pequeño cuanto Sevilla fue mayor que Gijón y sigue siéndolo. De improvisto, el Regente se sobresaltó sobre su asiento. La carroza se había detenido y al alzar la cabeza su dueño, vio ante 288 Constancio Bernaldo de Quirós sí, al otro lado de la ventanilla, la figura de Diego Corrientes, a caballo, saludándole irónicamente. «Buenas tardes, don Francisco. ¡Cuánto bueno por aquí! Le había visto desde lejos a su merced y no he querido privarme del gusto de saludarle. Además, esta bota se me ha desatado», añadió sacándola del estribo vaquero y poniendo el pie derecho sobre el marco de la ventanilla. «Y para no molestarme en desmontar, he pensado que su merced no tendrá a menos el servirme». La mirada de Diego se hizo entonces tan imperativa, que don Francisco Bruna, obedeciendo en silencio, se puso con sus torpes dedos a formar la lazada. Diego, de abajo a arriba, dominaba la escena, y a tiempo de volver la grupa añadió con igual flema: «Y sepa su merced que Diego Corrientes sólo teme al Señor del Gran Poder que está en San Lorenzo, no al de la Audiencia». La jactancia juvenil de Diego le perdió para siempre aquella tarde. Don Francisco de Bruna no podía olvidar el ultraje y se dispuso a vengarle, planeando su respuesta aquella misma noche en la villa orgullosa y confiada de Utrera, la del blasón del mote redundante: «Davino Baco; Palas, aceite; trigo Ceres; madera, Cibeles». Todas sus riquezas, que el escudo de armas concluye inventariando en esta forma: «rica de vacas, ovejas y caballos; poderosa en granos, en aceite fértil, en vino fecunda, criadora de frutas y sal, en pinos soberbia y sólo con sus bienes opulenta». Al siguiente día, el Regente de la Audiencia de Sevilla, llamada «de los Grados», emplazaba a Diego Corrientes concediéndole término de tres para presentarse a responder de los cargos que pesaban sobre él. Era éste el primer paso de un bárbaro procedimiento judicial dispuesto, más de cien años atrás, por pragmáticas del rey Felipe IV, de 15 de junio y 6 de julio de 1663, contra los salteadores de caminos y otros malhechores de la especie que, con obstinada tenacidad, se reproducían en Andalucía siempre (ley 1ra, título 18, libro 12, de la Novísima Recopilación). Y como, según es natural, Diego siguiera en rebeldía, apenas transcurrió el plazo un edicto nuevo, un «bando», mejor dicho Una pluma en el exilio... 289 (de donde viene precisamente el nombre de «bandido»), puso en el acto a precio su cabeza, colocándole fuera de la ley y autorizando a todos para entregarle vivo o muerto a las autoridades de justicia. En la plaza de Mairena del Alcor, el bellísimo pueblo sevillano de la famosa feria cantada con tanta melancolía por don Serafín Estévanez Calderón, el famoso «Solitario», Diego Corrientes leyó el bando lanzado contra él y, no sólo le desgarró, sino que, repitiendo el osado lance de jactancia a que se atrevieron, según las crónicas, Francisco Esteban, «el Guapo», con don Pablo Diamante, presidente de la Chancillería de Granada, y Coracota, el primer bandido bético de nombre conocido, con Octavio Augusto, se presentó ante el propio Bruna reclamándole el precio de su cabeza, puesto que allí estaba ante él, vivo por fortuna. Don Francisco Bruna sufrió esa nueva humillación casi desvanecido, a tiempo que el buen Diego, con sus onzas de oro en el bolsillo, montaba de nuevo su caballo, arrendado a la reja del piso bajo de la calle de Itálica, en el corazón de Sevilla, donde vivía el Regente. Yo tenía también en la añorada carpeta de documentos de que hablé al comenzar este artículo, la fotocopia del bando desgarrado, que publiqué en mi libro sobre el bandolerismo andaluz, escrito en colaboración con mi sobrino Luis Ardila. Diego Corrientes desapareció de Andalucía largo tiempo y don Francisco Bruna daba ya la partida por pérdida, cuando sus confidentes le trajeron la noticia de que el temible abigeo había aparecido a cien leguas de Sevilla, internado en Portugal, en Covilha, vertiente sur de la sierra de Estrella, eslabón último de la gran Cordillera Central de España, donde continuaba en grande su empresa criminal de importación furtiva de caballos de las famosas dehesas reales andaluzas: potros de la Cartuja de Jerez, de pequeña cabeza acarnerada y grupa redonda hendida, propios para paseos y paradas; y yeguas de Córdoba, alazanas doradas, caretas, de boca sonrosada y de ojos grandes claros que Homero hubiera comparado con los de Juno, puesto que, con frecuencia, decía de los de esta diosa que semejaban a los de las vacas. El temible «Señor del Gran Poder», que jamás olvidaba agravios, ni mucho menos perdonaba, preparó entonces su golpe 290 Constancio Bernaldo de Quirós decisivo, sirviéndose esta vez de un viejo tratado de extradición de malhechores, acaso el más antiguo conocido de los de su clase, celebrado entre España y Portugal en los días de los Reyes Católicos. Delatado Diego en Covilha a las autoridades de Portugal por un amigo falso, le prendieron mientras descansaba en un huerto tomando el suave sol de una tarde de fines de febrero en que, según el refrán, ya busca la sombra el perro en aquel país templado. Lleváronle sin pérdida de tiempo a Olivenza, villa y plaza fuerte hoy de la provincia española de Badajoz, pero que entonces, en el año de 1781 a que se refieren los sucesos que referimos, aún era portuguesa; y desde allí fue entregado a las autoridades españolas que le trasladaron a Sevilla, donde entró, por cierto, en domingo de marzo. Don Francisco de Bruna había vencido. Las pragmáticas de Felipe IV se cumplieron, sin demora, en Diego con todo rigor. El miércoles siguiente fue afrentado; el viernes le ahorcaron y descuartizaron sin respeto a la piadosa ley 5ta dictada por el rey Alfonso X, «El Sabio», para los Adelantados mayores, en mitad del siglo xiii, mandando que «no se hiciera justicia en cuerpo de hombre ni de mujer, de muerte o de lesión, ni de otra pena», en día de viernes, «por honra de Nuestro Señor, que fue en tal día puesto en cruz e recibió pena e muerte por nos», ley que durante tantos siglos había sido guardada, con todo el prolijo santoral de días vedados a la justicia de sangre. Claro es que, en tiempos de Carlos III, no existían ya Adelantados mayores, ni mucho menos. ¿Pero qué duda cabe que el espíritu y la letra de aquella piadosa ley debieron guardarle siempre todas las altas autoridades judiciales? Sabemos por los papeles del Conde de Mejorada, otro contemporáneo amigo de Bruna, de Olavide y de Jovellanos, de que yo guardaba copia entre los míos, sabemos que en la hora de la muerte, que es la de la verdad, Diego Corrientes estuvo muy postrado, perdida por entero la arrogancia viril de que en sus buenos días había dado tantas pruebas. La última escena del drama judicial fue la del descuartizamiento en la llamada «Mesa real» por los documentos judiciales de entonces. Una pluma en el exilio... 291 La Mesa real, de la que no quedan descripciones verbales ni representaciones gráficas pues los sevillanos la dejaron perder entre sus antigüedades penales, era un fragmento del antiguo camino romano de Andalucía, de afirmado casi indestructible en la argamasa tenaz de sus capas superiores («rudus»), que debió quedar en alto, aislado, por casualidad, poco menos que a la altura de un hombre cuando se construyó el nuevo camino real de Andalucía. Sobre aquella especie de tosca mesa de disección, el verdugo practicaba con rara maestría anatómica el descuartizamiento judicial de los reos de muerte con objeto de que, para escarmiento ejemplar, la cabeza y los miembros de ellos fueran expuestos, clavados en altos postes, en los lugares de los crímenes de cada uno. En el caso de Diego, su cabeza, por orden del Regente, fue a parar a la Venta de la Alcantarilla, el lugar del famoso encuentro de ambos y de la afrenta del último, que tan cara resultó al fin para el bandido. Allí permaneció largo tiempo en su trágica mueca y el viento, en ocasiones favorables, solía vibrar en sus labios remedando una oración o una blasfemia mientras, como en el cuadro romántico de Tejeo o en algún otro menos conocido de Eugenio Lucas, abajo, al pie del poste, algún amigo o compañero elevaba un recuerdo al caído. La ejecución de Diego Corrientes en Sevilla, el 20 de marzo de 1781, causó una impresión muy honda; tal, que algunos, cometiendo una atrevida impiedad que les costara la vida de saberlo el Santo Oficio, la compararon con la del Señor, tanto más cuanto que ocurrió en los días de marzo en que la Semana Santa suele celebrarse de ordinario. Yo recuerdo haber hallado en la biblioteca del abogado sevillano don Joaquín de Palacios Cárdenas, cierto cuaderno de antiguos sucesos memorables sevillanos, pestes, hambres, riadas, ejecuciones de malhechores, en que, refiriendo la de Diego, se insistía tendenciosamente en ciertos detalles inquietantes: el huerto de Covilha, la traición del amigo, la entrada en Sevilla en domingo, el tormento del miércoles, la ejecución final del viernes. Apartando de nosotros esas coincidencias lamentables, deseemos la paz al alma del pobre Diego, muerto a los veintiocho años de edad, sin que jamás vertiera la sangre de nadie. 292 Constancio Bernaldo de Quirós El tronco de Diego Corrientes recibió sepultura en la iglesia de San Roque, del barrio de La Calzada, extramuros de Sevilla. Yo tenía también copia del acta de sepelio que me procuró el citado mi amigo Palacios Cárdenas. Y también yo mismo, acompañado del catedrático de Derecho penal de la Universidad de Sevilla, Federico Castejón, descendí a la cripta misma, una mañana de mayo de 1932, preparando un reconocimiento formal que no negaron a nuestra solicitud las sumas autoridades eclesiásticas de Sevilla. Luego, fuimos a reconocer los restos de la Mesa real, que hayamos, no sin dificultades, dos kilómetros más allá de los Caños de Carmona y de la Cruz del Campo, en la carretera general de Andalucía, a la izquierda, marchando hacia Carmona, y a muy corta distancia de la vía. El lugar se conoce por los restos de la antigua calzada que quedan aún, en fragmentos pequeños, discontínuos, del «empedradillo», saltado, acá y allá, hasta la cuneta de la carretera. Castejón y yo recogimos algunos fragmentos de «rudus» de gran tamaño, en que las guijas rodadas de cuarcitas y de areniscas de los tiempos geológicos remotos aparecen enquistadas en la tenaz pasta del cemento romano, como almendras en el turrón de Alicante que todos conocemos y de que todos somos golosos. Y en memoria de los antiguos ajusticiados, víctimas tristes, tanto de sus instintos como de las complicidades sociales, Diego Corrientes, el más simpático, recogimos asimismo algunas florecitas rojas, donde acaso, quedaba algún tenuísimo vestigio de su sangre. La Nación, 16 y 27 de julio de 1945. Las fuentes del Genil1 El frío nos despertó con el alba, hora de la temperatura mínima en la jornada, como el mediodía lo es de la sombra menor. El albergue que la sociedad Sierra Nevada construyó en la base de los Peñones de San Francisco, a más de dos mil doscientos metros de altitud sobre el mar, si bien artístico y hasta muy típico, con el carácter morisco que le da su apariencia de gran kubba, peca, en cambio, de poco confortable, a causa, sobre todo, de sus exageradas dimensiones, incluso la vertical, en las cuatro esquinas de las cúpulas. Huimos, pues, juntos casi a una, de aquel ambiente que tendía a equilibrarse demasiado con el cero absoluto de los altos espacios sidéreos, y salimos al exterior dispuestos a los más violentos ejercicios musculares que nos comportaran. En aquel momento, el fino, el agudo Veleta, nuestra cumbre de ayer, no era sino un triángulo de un blanco lívido, como de mármol, destacándose sobre un cielo en que apuntaba la luz más incipiente del día. Luego, la aurora le tiñó de rosa, poco a poco, hasta cambiar la nieve algunos segundos en sangre. Después, el rojo comenzó a degradarse por momentos y, al fin, el alto ventisquero se mostró en la blancura radiante de su propia sustancia. 1 N/C. El río Genil surge en la Laguna de la Mosca, en la provincia de Granada. Es el segundo río de Andalucía, después del Guadalquivir, al cual vierte sus aguas. – 293 – 294 Constancio Bernaldo de Quirós Apenas nos sirvieron el café hirviendo, nos lanzamos hacia el profundo Genil por el largo Barranco de las Ánimas. En alpinismo lo mejor, ciertamente, son las cumbres. Mas después, buenos son también los valles, los barrancos y hasta las cavernas y las cimas donde, en vez de la luz y del sol, del aire libre y el espacio ilimitado, reina la penumbra, la sombra y hasta las tinieblas, en un mundo pálido y silencioso de ambiente confinado. Los barrancos son, y así se los ha definido con exactitud, la negativa de las montañas; el hueco, el vaciado del cuerpo grande y poderoso de éstas. Y los de Sierra Nevada, aquellos, sobre todo, que descienden desde las alturas del Veleta hasta la profunda cuenca del Genil, exceden en dimensiones a cuanto la imaginación pueda concebir. Ligeros de ropa y sin carga, como un escotero ágil, yo descendía con pie rápido, a la cabeza de todos y con gran delantera, por el Barranco de las Ánimas. Tan sólo en un bolsillo de la chaqueta chocaban entre sí, con cierto cascabeleo, media docena, o poco más, de cristales de cuarzo amarillo ahumado, topacios de Hinojosa, como se llaman en España, que el día anterior yo mismo había desprendido de una pequeña geoda rota hallada en la base del tercer Peñón de San Francisco. Llegué a sentir la ilusión, pronto perdida, de que me habían nacido alas en los tobillos por gracia de Mercurio. Sólo una vez más me detuve dos o tres minutos en el largo descenso. Un buitre heráldico, en postura de blasón, se había posado en una cornisa vertiginosa, destacando en el cielo su cabeza calva y su cuello desplumado. El amigo del rifle que venía a retaguardia disparó contra él, mientras yo hacía votos dentro de mí porque el tiro fallara. La bala chocó en la arista de la cornisa rompiendo las duras lajas de pizarra, y el buitre heráldico, a quien mi deseo salvó la vida, desapareció tras la Veta de Maitena, abanicándonos con sus alas poderosas al pasarnos por encima. Habíamos llegado al Genil, o, más bien, a la senda que corre sobre él, verdadero camino real de cabras o de perdices, tan estrecho es, tan tortuoso y, más aún, tan vertiginoso, propicio sólo para seres alados. Allí nos reunimos todos con paso harto menos Una pluma en el exilio... 295 rápido, y uno tras otro reanudamos la marcha. El ingeniero de Montes Almagro, jefe de la expedición, y el verdadero riojano don Dionisio Carnicero, que a los setenta años cumplidos escalaba Mulhacén, traían la cara protegida por antifaces negros, como en un baile de máscaras, para liberarse de los rayos del sol demasiado radiactivos en las alturas, así como bebían el agua de los manantiales aspirándola con largas pajas de centeno, para evitar el contacto directo del beso apasionado de la fuente que los guadarramistas, en cambio, gustamos tanto. El Barranco de San Juan abrió a poco su gola monstruosa a nuestra derecha, como el verdadero dragón de la montaña que los alpinistas medievales temieron tanto. Es en ese barranco donde se localiza el famoso yacimiento de serpentina, conocido y explotado desde tiempos muy antiguos y con material del cual se construyeron no pocos elementos decorativos del altar mayor de la iglesia del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y del Convento de las Salesas Reales de Madrid. Precisamente su dueño, que no era entonces otro sino don Dionisio Carnicero, venía con nosotros, de modo que pude permitirme el gusto de reconocer detenidamente la cantera, recolectando algunas pequeñas muestras características, con otras mucho más curiosas aún, del amianto que suele acompañar a la serpentina: fibras blancas, flexibles, de sedoso aspecto, que no parecen pertenecer al reino mineral, sino más bien a la industria de los hombres. Poco tiempo después llegamos a la antigua mina de cobre de La Estrella, que marca la entrada del Barranco del Guarnón, el mayor de los misterios geológicos de Sierra Nevada. Algunas gentes pálidas y calladas, de resultas de vivir en umbría tan solitaria, mujeres y niños casi todos, salieron a recibirnos, entreteniéndonos cinco o diez minutos con su lenta conversación, bajo las acacias enanas que lograron resistir tan alta elevación y un tan cruel cielo. Internándonos aguas arriba en el dantesco Barranco, siempre privados de toda luz solar por su orientación cerrada del todo al mediodía, no sin grandes fatigas llegamos al pie del enorme bloque de hielo azul, grande como un templo, de donde brota 296 Constancio Bernaldo de Quirós el Guarnón, uno de los brazos del alto Genil en la cabecera de sus primeras fuentes. Durante mucho tiempo y hasta hace muy pocos años, pasaba ese gran bloque de hielo por el glacial más meridional de toda Europa. Mas hoy ha perdido ya ese título desde que pudo comprobarse que, falto ya de todo movimiento de avance, desde que la Sierra Nevada dejó de estar en sus cumbres por encima de la línea de las nieves perpetuas donde toda precipitación atmosférica se realiza en forma de nieve, donde no llueve jamás sino que siempre nieva, el gran bloque de hielo azul no es un verdadero glacial, un glaciar vivo, un río de hielo, sino un cadáver de glacial, un glacial muerto, llamado a desaparecer, liquidado del todo en un porvenir geológicamente breve, lo que equivale decir humanamente todavía muy largo, de muchos siglos. Los arrastres de las grandes crecidas del Guarnón han limpiado el cauce de los cantos erráticos de la morrena frontal y de los dos laterales que debieron guarnecerle. Pero elevando la mirada al cielo, el campo de neviza que alimentaba el antiguo glacial aparece perfectamente visible en un amplio plano inclinado deslumbrante, más allá del cual se muestra, en verticales acantilados de cerca de trescientos metros de altura, la pizarra negro-azulada de la montaña, irguiéndose temerosa y grandiosa hasta el Picacho Veleta, a 3,470 metros de elevación sobre el mar. Sin desandar un solo paso, por un alto collado lateral izquierdo, salimos, por fin, a la gran plaza llamada el Harén del Real, cerrada en un muro compacto por las tres grandes cumbres de la Sierra. Mulhacén, la mayor de todas, en el centro (3,481 metros), Veleta a su izquierda, La Alcazaba a la derecha (3,314 metros), forman allí la sagrada acrópolis de España, acercándose al cielo cuanto puede en su energía imponderable. Y de cada una de esas tres grandes cumbres brota el abanico de arroyos que recogen sendos afluentes con los que se forma la gran vena del Genil, puro y fresco cual si naciera de la propia nube. De Mulhacén baja el arroyo de Valdeinfierno; de La Alcazaba, el arroyo de Valdecosillos; de Veleta, el Guarnón, a breve distancia aguas abajo, como ya sabemos. Una pluma en el exilio... 297 Este es el Genil, el Nilo español, el Mil Nilos de los geógrafos árabes que, con indudable acierto, le consideraron siempre más importante que el Guadalquivir, llamando así, Genil, y no Guadalquivir, al curso de agua que se forma juntándose uno y otro en Palma y que luego pasa por Sevilla. Más caudaloso el Genil que el Guadalquivir tiene, además, aquel sus fuentes mucho más altas y perennes, casi en el límite de las nieves perpetuas que le asegurarán el agua siempre. Rendidos por la marcha y ya pasado el mediodía, a pleno sol, en julio, cara al cielo todos nos tendimos a descansar. Cinco minutos después, yo no era sino una piedra más, un canto suelto en el bellísimo Harén del Real, con una vaga conciencia de sueños orográficos, como los que puedan pasar por la adusta frente del gran Mulhacén, soberano de Sierra Nevada. La Nación, 13 de agosto de 1945. Un nuevo código de defensa social Los amigos de México, así como los de Cuba, me envían a menudo textos y noticias de interés. Hoy debo uno de los más importantes de aquellos al Lic. Celestino Porte Petit, presidente de la comisión redactora del nuevo Código de Defensa Social para el Estado de Veracruz-Llave, en vigor desde 15 de enero del corriente año 1945. Tenemos, pues, un nuevo Código de Defensa Social que añadir a la serie iniciada en 1926 en Cuba y luego continuada en dos Estados mexicanos de Chihuahua y Yucatán; el cuarto documento legislativo que, en el período de nueve años abandona el nombre antiguo de Código Penal y con él, hasta las dos palabras clásicas, milenarias, de la inmortal pareja (delito y pena), sustituyéndola por las de «inflación» y «sanción», a nuestro entender demasiado genéricas e inexpresivas. Notaré, sin embargo, que en este nuevo Código del Estado Veracruz-Llave el título 1ro del libro 1ro sigue hablando de «responsabilidad criminal» y el capítulo 4to del mismo libro, de «causas que excluyen la incriminación»; así como el título 15vo del libro 2do conserva, por excepción singular, el nombre de «delitos», sin reemplazarle por el de «infracciones» a las lesiones, el homicidio, el aborto y el abandono de personas. No he de volver yo a repetir aquí, puesto que lo tengo dicho ya en otros lugares, mi preferencia por los nombres antiguos, aunque se me tache de misoneísta, siendo así que, en realidad, cuanto más – 299 – 300 Constancio Bernaldo de Quirós viejo soy más filoneísta, más amigo de lo nuevo. Entre los dos neologismos «Código de Defensa Social», usado ya por cuatro Estados, y el de «Código de Corrección por el Trabajo» usado sólo por las Repúblicas Soviéticas, yo opto decididamente por éste último, aunque sólo sea por seguir la tradición española, correccionalista desde antes de Roder, pues ya lo fue con Lardizábal, el «Beccaria español» (mexicano de nacimiento, por cierto) y aún desde más allá, acaso desde Alfonso de Castro, en el siglo xvi. Pero los nombres, en definitiva, no transforman las cosas. El hábito no hace al monje, como dice el refrán español, y no basta con cambiar palabras de los Códigos si no se atiende con afán a cambiar el espíritu de las instituciones. Esto aparte, la intención basta para que sea loable el intento. Basta ya de penas y castigos; alejemos de nosotros esas palabras que tienen sobre sí una tradición tan dolorosa y que todavía algunos ignaros repiten, sin enterarse, como ingenios legos que son, aplicándolas hasta en las más simples contravenciones policiales. Estamos en camino de que, al cabo, el Derecho penal acabe en producto social de naturaleza moral más noble. El Código de Veracruz-Llave es mucho más breve, mucho menos voluminoso que el de Cuba. Contra los 574 artículos de éste, aquel no ofrece sino 294, menos de la mitad, siendo, además, cada uno de los artículos mucho más breve. A mí me da la impresión de que mientras el Código de Defensa Social cubano es un código dogmático, obra de catedráticos y doctores demasiado preocupados de fijar la naturaleza jurídica de las nociones y conceptos, el de Veracruz-Llave parece más bien un código pragmático, una obra mucho menos ambiciosa, de jueces y abogados atentos mejor a los efectos jurídicos de unas y otros. El Art. 15, uno de los fundamentales, decisivos, es una buena prueba de ello. Bajo el epígrafe de «causas que excluyen la incriminación», los legisladores de Veracruz-Llave presentan en un texto macizo, de una pieza, los ocho estados clásicos, sin pararse a dogmatizar sobre la naturaleza jurídica de cada uno, separando las causas de justificación de las de inimputabilidad, como hace el código cubano, ni mucho me- Una pluma en el exilio... 301 nos, estableciendo distinciones más complicadas, como las del proyecto oficial de Código Penal de Bolivia, en que su autor, mi estimado compatriota y compañero de exilio, Manuel López Rey Arrojo, gran partidario de la moderna teoría jurídica del delito, que es la última palabra de la técnica, va distinguiendo, dentro del conjunto de los eximentes, la ausencia de conducta (caso de la fuerza material), la ausencia de antijuricidad (legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de la ley, consentimiento, ordenamiento jurídico) y la ausencia de culpabilidad, ya por inimputabilidad (incapacidad mental y minoridad penal), ya por inculpabilidad (miedo insuperable, obediencia jerárquica, no exigibilidad de otra conducta), sin contar, pues eso va en otro lugar, la ausencia de punibilidad, es decir, las excusas absolutorias de la doctrina ordinaria. Otro tanto hubiera sucedido al llegar a los atenuantes y agravantes, si el Código de Veracruz-Llave no hubiera preferido el sistema de dictar a ese efecto una fórmula general en que caben todos, el Art. 52, y en que, en efecto, están, salvo la reincidencia que le merece hasta tres artículos especiales (los señalados con los Núms. 19 a 21). Sin subestimar en lo más mínimo el Código de Defensa Social cubano, que representa un esfuerzo técnico poderoso, yo me inclinaría mejor al sentido del Código de Veracruz-Llave. Una cosa es el foro y otra la cátedra, y cada cual tiene su esfera y estilo propios. Para la última está el profundizar la naturaleza jurídica de las cosas; para aquel, los efectos de ellas, sin comprometerse a más, para evitar yerros, en que siempre alguna vez se incurre. Por lo demás, el Código de Veracruz-Llave, como indica su nombre expresamente, es un texto de carácter manifiestamente positivista, aunque no falte en él, expresado alguna vez de un modo suficiente, el principio liberal y clásico de la legalidad de delitos y penas (Art. 5to, sobre todo). La noción del estado peligroso, así pre-delictivo como postpenal, aparece varias veces en él (aquel, sobre todo, en los artículos 199 y 200), sin conseguir la diferenciación y desarrollo tan notables en el de Cuba. Otro tanto, las medidas de seguridad. 302 Constancio Bernaldo de Quirós En la noción de la tentativa (Art. 12) se unifican las dos nociones del delito intentado y del frustrado, según un proceso involutivo muy positivista que retrotrae las cosas al estado preclásico de la ciencia. En la teoría de la complicidad, aunque la fórmula del Art. 14 alarme al principio porque parezca conducir al terrible monismo (pena igual para todos) del actual Código Penal brasileño, luego se ve, al llegar al Art. 52, que es al pluralismo positivista al que en realidad, afortunadamente, llega. Todo esto, como se ve, es materia del libro primero, dedicado, como es costumbre, a las doctrinas generales, comunes, sobre el delito, las personas responsables y las penas. El libro segundo y último contiene el catálogo de las infracciones punibles. Hay aquí no poco que leer y que aprovechar de vez en cuando. Pero ya estoy superando un poco los límites de un artículo de periódico, así en la extensión como en el tono. El Código de Defensa Social del Estado de Veracruz-Llave es una buena demostración del interés que los estudios penales asumen en México y del acierto con que se llevan a cabo. Felicitemos, pues, por haber producido documento legal tan importante al presidente de la comisión redactora, Lic. Celestino Porte Petit, a los vocales Ramón Lugo, Sánchez Cortés Piña y al secretario Alfonso M. Echegaray. Lo que importa ahora es que, en efecto, las penas de antes se hayan convertido en «sanciones» humanas y eficaces. Muchos años hace ya, cuando yo comenzaba mis estudios de esta clase, hace nada menos que cincuenta años justo, recuerdo el efecto que me causó una frase del gran criminalista francés Gabriel Tarde, en su ya clásica Filosofía penal. «El peor de los males del delito», decía sobre poco más o menos, pues cito siempre de memoria desde que perdí mis libros, «el peor de esos males, en el antiguo régimen, fue el de dar lugar a su contrario: la pena». Pero no se le podría replicar aún: «¿En el antiguo régimen, tan sólo, maestro? ¿Hoy no todavía?», no creo que se haya escrito una frase tan nihilista en lo penal, como ésta. Hagamos todos por llevar el Derecho penal más allá de la pena, a la defensa Una pluma en el exilio... 303 social, pero por el camino de la corrección del delincuente y la prevención de los delitos. La Nación, 20 de agosto de 1945. Excursionismo dominicano1 Me piden que escriba algunas palabras sobre las posibilidades del excursionismo en la República Dominicana, amigos de La Nación que saben el interés que todavía conservo por un deporte tan apasionante para mí en los buenos años del guadarramismo. Sea así, aunque temo que mis juicios no estén aún suficientemente documentados. Habrá que distinguir, para empezar, entre el objeto y el sujeto del excursionismo. El primero, que es la isla, es magnífico, sin duda. En la Geografía como en la Historia, esto es, en la Naturaleza como en el Espíritu, la República Dominicana brinda a sus naturales y a los extranjeros que llegan a ella, motivos de belleza y de atracción imponderables. A mí, que siempre estuve más cerca de la Geografía que de la Historia, porque me dicen más los hechos de la tierra que los de los hombres, permítaseme que me refiera principal, y hasta exclusivamente, a los motivos naturales del excursionismo, ahora sobre todo, en que, sin salir de mi calle Estrelleta, puedo jactarme de haber contemplado a vista de pájaro, y a la vez, al alcance de la mano, la isla entera en su grandiosa arquitectura, emergiendo entre el Atlántico y el Caribe, el Mediterráneo, o uno de los mediterráneos, mejor dicho, de América. 1 N/C. Este artículo se publicó originalmente en el periódico La Nación y se reprodujo en la obra El alpinismo en República Dominicana, Ml. De Js. Tavares, Sucs., C. por A., Ciudad Trujillo, 1948, la cual se reeditó en 1978 bajo el título El alpinismo en Santo Domingo. – 305 – 306 Constancio Bernaldo de Quirós Aludo con esto a un recientísimo documento geográfico, a un gran mapa en relieve de la antigua isla Española de Colón, elaborado con paciencia y estudio ejemplares por un compatriota y compañero exiliado, cual yo, al cabo de mucho tiempo y dificultades hábilmente vencidas. Los que puedan ver hoy, ya terminado y pintado con los colores propios, esta prueba única de su ingenio y su paciencia, difícilmente pueden estimar su valor positivo, porque aquella amplia estructura que recuerda con cabal exactitud la de la naturaleza, no es simplemente un hábil modelado hecho a ojo, apurando la fidelidad; no, si no que bajo él se encubre la paciente composición de las curvas de nivel recortadas escrupulosamente desde la plataforma insular, el zócalo sobre que se alza la isla hasta las últimas cumbres de la Cordillera Central, cimera de todas las Antillas. Tengo para mí, en honor del trabajo de mi compañero, que si lloviera sobre su relieve cartográfico, veríamos las gotas de lluvia ceñirse al modelado y reproducir, en miniatura, la red circulatoria del agua, los ríos y los arroyos, tal como corren en el natural hacia los dos mares.2 Como una maja desnuda del género geológico, la isla se nos muestra en este trabajo en toda su sugestiva belleza. Sólo el tamaño, el enorme tamaño del natural, le falta para producir en quien le contemple la sensación de terror sagrado que impone el desnudo de nuestra madre tierra, cuando se le sorprende a solas en las altas regiones de la montaña. Las grandes pruebas de fotografía aérea que, por ejemplo, pueden verse en el Instituto Geográfico y Geológico Dominicano, bastan para iniciar ese principio de escalofrío estético, inseparable de la belleza. Quedamos, pues, en que el objeto del excursionismo tiene cuanto se le pueda pedir para suscitar la curiosidad, el interés, el amor de los grandes motivos naturales: costas, valles, lagos, ríos, montañas, bosques y hasta cultivos y jardines, aunque esos dos 2 N/C. Ese mapa de la isla en relieve fue confeccionado por Felipe Guerra. Se encuentra en el Instituto Cartográfico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una pluma en el exilio... 307 términos últimos, saliéndose ya de la naturaleza, comiencen a entrar en los dominios del espíritu. Ahora pasemos al sujeto. El sujeto es también de primera fuerza, como corresponde al objeto. Muy sensible, sin duda, a la belleza, el hombre dominicano me parece, no obstante, que pospone la de la naturaleza a la del hombre mismo (más bien, de la mujer) y a la del héroe, representativo de la Historia, dejando a aquella a larga distancia. Me parece observar en el país cierto desinterés por la gea, la flora, la fauna, o cuando menos, por el primero y el último de esos términos, pues en el segundo van la flor y el fruto, que importan tanto para lo útil como para lo dulce. Son raras aquí las colecciones de insectos (que no sean mariposas) y las de minerales y rocas, que yo prefiero ante todo. Así, el excursionismo se encuentra en estado muy primitivo o elemental, como no sea en las variedades religiosas que conducen a las peregrinaciones y romerías. Permítaseme un ejemplo, que claro está que va a ser orográfico, puesto que, como se dice en uno de los relatos más impresionantes de Rudyard Kipling, el titulado El milagro de Purun Baghat, «basta que un hombre lleve en sus venas una gota de sangre montañesa para que, al fin, vuelva al sitio donde nació», es decir, a la montaña, y yo, por parte de padre, soy todo Guadarrama, y todo Gredos por mi madre. A fines de 1943 un patricio generoso de Santiago ofreció cierto premio a quienes escalaran el Pico Trujillo, la mayor de las eminencias de todo el archipiélago de las Antillas. Yo seguí ese momento con la mayor atención. Se iba a repetir aquí, al cabo de más de siglo y medio, algo así como el gran episodio que condujo en Chamonix, la Meca del alpinismo, el año 1786, a la conquista de Mont Blanc, la mayor de las cumbres de los Alpes y de toda Europa, si apartamos el Cáucaso, que sólo es europeo a medias. Cuando Horacio de Saussure ofreció el premio a quien mostrara el camino de la cumbre, cuando se pusieron sobre la pista los más ardidos buscadores de geodas de cristal de roca y cazadores de gamuzas; cuando, al fin, le halló Santiago Balmat, en compañía del Dr. Paccard, que cegó al bajar, y se inauguró la edad de la belleza de la montaña para el mundo. 308 Constancio Bernaldo de Quirós No uno, sino varios grupos excursionistas llegaron al Trujillo, cierto es, entonces. Pero, ¿cuántos han vuelto después? El augusto cerro, ¿ha dejado ya de estar solitario? ¿Recibe muy a menudo, siquiera cada mes, la visita a que invita su noble frente? Lo más notable para mí en tal episodio que seguí atento, fue la lectura de los relatos de los excursionistas, publicados en la prensa diaria. Esos relatos se parecen extraordinariamente en su abundancia de adjetivos, en su exageración de las dificultades y de los riesgos, en el tono emocional que revelan, a los de nuestros primeros alpinistas de fines del siglo xviii y principios del xix; al relato, por ejemplo, de la subida al Veleta por don Antonio Ponz, o a la Laguna de Gredos por don Gregorio López. Nada más natural, puesto que, incluso en literatura, la ontogenia repite la filogenia. ¡Pero qué diferencia con la literatura alpinista actual, la de los virtuosos de la cuerda o del piolet, tan árida, aunque no por eso deje de tener su peculiar encanto, como una hoja de un libro de matemáticas o de física! Ahora me acuerdo de una página de La Montagne de París, leída pocos días antes de abandonar España, en que una escalada al bellísimo e imponentísimo grupo de las Grandes Jorasses, en la cadena del Mont Blanc, se reducía a unos cuantos números de unidades de tiempo y de distancia entre cada accidente topográfico y una fría caracterización tectónica de los pasos principales, sin conceder gran importancia a un ejercicio en que la vida va pendiente siempre, sino de un hilo, de una cuerda, rozando el frío y fino relieve del granito, o la traidora superficie del glaciar, cubierto de seracs y lleno de crevasses, que desciende de cándido Col des Hirondelles, o sea, el Collado de las Golondrinas. Yo espero que se llegará a eso aquí también, cuando el amor a la montaña cuente los doscientos cincuenta años del alpinismo y del pirineísmo, o siquiera los cincuenta del guadarramismo y de la pasión por las cadenas interiores de España. Y confío, además, que aquí, en el trópico, pueda nacer una nueva técnica montañera que, en elevaciones cubiertas de vegetación hasta las cumbres, añada originalidad al deporte, haciendo surgir una escuela más frente a las dos técnicas de roquistas y glaciaristas Una pluma en el exilio... 309 creadas naturalmente en los macizos orográficos de las latitudes altas, en que alternan la peña nuda con el hielo, aunque éste, en definitiva, sea, así mismo, una roca, pero tan distinta de las demás que parezca otra cosa opuesta. Entretanto, lo que hace falta, sobre todo, además de las vías de comunicación y de los albergues bien elegidos, son los medios de transporte, regulares, abundantes y baratos. Antes de la gran Guerra del 1914-1918, nosotros, en Madrid, podíamos permitirnos dos, y hasta tres días excepcionalmente de alpinismo, si se sucedían dos fiestas, por sólo 2.05 pesetas, esto es, medio peso de gasto, precio del billete de ida y vuelta (135 kilómetros) en tercera clase, en coches bien acondicionados, desde Madrid a Cercedilla y viceversa. Se podía visitar una montaña de 2,430 metros, Peñalara, con lagos y acantilados, circos y ventisqueros, por tan exigua cantidad, doblada con otro tanto para los gastos de cama, de desayuno, de café en la estación de regreso, cansados, pero no hartos, de rocas, de pinares y de nieve. No cuento los gastos de comer, que habría que hacer siempre, en casa o fuera de ella. Para acelerar una evolución que ha de producirse naturalmente, me parece que debiera aconsejarse la constitución de agrupaciones de excursionistas en los principales focos de población de la isla, en la capital, en Santiago, La Vega, San Pedro y San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Moca, etc., etc. Deberían organizarse excursiones colectivas, debería hacerse el catálogo de los lugares de interés en cada comarca, habría que organizar ciclos de conferencias, en una palabra, una amplia obra de propaganda constante, ininterrumpida. Se ha dicho, y es verdad, que el hombre es la conciencia del mundo. Así pues, que sobre la cima del Trujillo, o en las orillas del Largo Enriquillo, o en las playas y acantilados de la bahía de Samaná, no falten nunca hombres que den a la hermosa isla Española la conciencia cabal de su inefable belleza. La Nación, 25 de agosto de 1945. Criminología y Derecho penal en Cuba y México I Después de cinco años y medio, largos, de aislamiento, aquí, en la República Dominicana, acabo de regresar de un viaje a Cuba y México, invitado por el Instituto Nacional de Criminología, de La Habana, y por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la capital de México. Salí de Ciudad Trujillo el 1ro de octubre del pasado año 1945, iniciándome en el avión, que nunca había utilizado antes. Novicio de él a la ida, regreso ya, a la vuelta, veterano, con mis cuatro mil millas cumplidas; y soy tan admirador del nuevo medio de viaje, que las dos únicas veces que he vuelto a ver el ferrocarril desde entonces, una en la estación de Camagüey, en Cuba, y otra en un cruce de la carretera con la vía férrea, en el camino de Puebla a México, el ferrocarril me ha parecido algo anacrónico, casi arqueológico. Claro está, no obstante, que no voy a describir el viaje desde Ciudad Trujillo a La Habana, con las dos paradas de Port au-Prince y Camagüey. Me supongo ya en La Habana, recibido con amable cortesía en el aeródromo de Rancho Boyeros, por el Dr. José Agustín Martínez, presidente del Instituto Nacional de Criminología y, sobre todo, autor, o cuando menos, colaborador principal, decisivo, del Código de Defensa Social de su país, promulgado en 1936, – 311 – 312 Constancio Bernaldo de Quirós que pasa, con razón, como una de las muestras más interesantes de la ciencia penal americana. Ese Código es, precisamente, el que por primera vez usó el neologismo de «defensa social» que después se ha propagado tanto en México, en los textos equivalentes de los Estados de Yucatán, de Chihuahua y de Veracruz. En el acto, pues, he caído entre los miembros del Instituto: jóvenes juristas casi todos, como los Dres. Aníbal Borroto, Jesús Portocarrero, Guillermo Rubiera y otros que he visto dispersarse casi enseguida, como el dinámico Miró Cardona, pues he llegado a tiempo de que partiese hacia Santiago de Chile una brillante delegación de abogados cubanos que va al Congreso que los de América entera van a celebrar allí. Propiamente criminalistas, puesto que éstos son penalistas, sólo los días siguientes he conocido a dos: el Dr. Julio Morales Coello y el Dr. Jorge Alfredo de Castroverde. Coello es el catedrático de criminología en la Universidad de La Habana, donde esa materia se asocia con otras (Antropología, Criminogenia, Criminalística, Penología y Ciencia penitenciaria, Medicina legal, Psiquiatría forense), para componer la asignatura, excesivamente amplia a mi modo de ver, para tratarla en un solo curso, aunque sea de lesión diaria. Con él he ido a visitar al señor Rector de la Universidad, para entregarle un mensaje de gratitud que le envían mis compañeros de la sesión dominicana de la Asociación de Universitarios Españoles en el Exilio. Por su parte, el Dr. Castroverde, conspicuo odontólogo forense, dirige ahora la revista Policía secreta-Detective, que cuenta con 15 volúmenes publicados con trabajos cubanos y extranjeros, inéditos unos y otros reproducidos de las fuentes más autorizadas. II El Dr. Castroverde se ha constituido, en seguida, en guía mío para las instituciones policiales. Primero fuimos a visitar las oficinas de la Policía. Saludamos, ante todo, al director del servicio, ingeniero Benito Herrera-Porra, muy inteligente y cortés; y nos Una pluma en el exilio... 313 detuvimos, luego, en el despacho de don José Sobrado, eficaz jefe de la sección especial de lucha contra los traficantes de narcóticos y estupefacientes, especialmente la «mariguana», nombre plebeyo, vil, que a través de generaciones verbales sucesivas ha venido a adquirir, en una historia decadente como la de las familias venidas a menos, el prestigioso haschisch oriental, que acaso corresponda al nepentes, remedio mágico contra los pesares de la vida de que nos hablara Homero. Allí pude observar con interés cerca de medio millar de fotografías de habituales y mercaderes de la droga: un verdadero ejército, o mejor, un pueblo verdadero, como hombres y mujeres, niños, adultos y viejos, de fisonomías variadas, de aposturas distintas, en que destacaban tan sólo contadas cabezas interesantes en que el dolor y la pasión marcaban con estigmas indelebles la cara de infelices criaturas, de aquellas que, según la expresión del poeta: ont laissé la débauche planter leur premier clou sous sa mamelle gauche. III También con la buena compañía del Dr. Castroverde y del Dr. Pablo J. González, visité días después el Gabinete Nacional de Identificación, que tantos deseos tenía yo de conocer, así como a su fundador y director, el Dr. Israel Castellanos, con quien muchos años atrás, cuando yo comenzaba mis estudios, he sostenido cordial correspondencia. El Dr. Israel Castellanos es una de las más altas representaciones culturales de La Habana, sostenida con laboriosidad ejemplar y éxitos señalados a través de treinta largos años de estudios. Su libro sobre la delincuencia femenina en Cuba, le valió en 1928 el Premio Lombroso, siendo, por tanto, el primero en conquistar para América un galardón que hasta entonces sólo habían merecido los europeos. Es autor de numerosísimos estudios de Biología, Policiología, etc., entre los cuales sobresalen su Tratado de Química criminológica y, sobre todo, su magistral volumen La sangre en Policiología, publicado en 1940. Pertenece a muchas y 314 Constancio Bernaldo de Quirós prestigiosas instituciones de los dos mundos. Ha fundado y dirigido revistas de identificación y de técnicas policiales y penitenciarias, de medicina forense y criminalística. Su actividad irradia dondequiera llegue el interés y la utilidad a propósito de la lucha contra el delito. Desgraciadamente, mis deseos de conocerle personalmente se han visto frustrados, pues el Dr. Castellanos padecía entonces una seria enfermedad que, por fortuna, sé que ya está curado. El Gabinete de Identificación, instalado en un antiguo edificio colonial, se abre en un amplio salón que es un verdadero museo criminológico y policial. Grandes vitrinas adosadas a los muros y esparcidas por la amplitud de la superficie, ofrecen sus distintos motivos de curiosidad a la atención de los visitantes. Aquí, en una, están los vestigios de la desgraciada Celia Mena, descuartizada después de muerta, y las artes mediante las cuales pudo lograrse su identificación. En otro escaparate, el caso de otra identificación curiosa: la billetera de largas trenzas lacias que vemos de espaldas, tal cual paseaba su vida por las calles de la ciudad. Más allá otra vitrina nos muestra el método del guantelete de parafina, el reactivo de Lungren, por otro nombre, la prueba del dermo-nitrato, que sirve para determinar con bastante seguridad quién, entre varios sospechosos, disparó un arma de fuego, prueba muy usada en este país y en cuya elaboración se han distinguido Cuba y México. Otra instalación nos pone ante el procedimiento de la identificación odontológica, que también en Cuba está en gran predicamento. Precisamente el Dr. Castroverde, nuestro amable guía, es una autoridad en la materia, presidiendo ahora la Sociedad de Estudios Odontolegales de La Habana, que tiene por emblema un compás de gruesos, homenaje excesivo a la pasada Antropometría, sobre una mandíbula inferior, con la dentadura completa y las iniciales S E O L, arriba. Más allá, todavía vemos los distintos modos de nudos corredizo para causar la muerte por suspensión; una panoplia de armas blancas japonesas; otra, de armas de fuego recortadas para causar mayor estrago, etc. Descuella tras otra vidriera un grupo de diablitos ñáñigos (los ñáñigos componen una secta criminal Una pluma en el exilio... 315 peligrosa que perpetúa y exagera el odio de razas). Y tampoco puedo dejar de recordar algunos grupos impresionantes, hechos más bien para la galería, en el estilo de los gabinetes de figuras de cera, mostrándonos o bien el reciente espía ejecutado el año anterior, transmitiendo señales al enemigo con su aparato de onda corta, o bien un par de escenas de ejecución de la pena capital mediante el garrote, en los ingenios antiguos, de antes de la abolición de la esclavitud, y en las prisiones cubanas, cuando regía el Código Penal Español de 1870, modificado para la isla. Desde el museo se pasa a la sesión que forma propiamente el Gabinete de Identificación. Dirígela don Luis Castellanos, hermano del Dr. Israel. Amplia, muy bien desarrollada y atendida por un personal adiestrado suficiente, allí están los dactilogramas, ordenados según el método Vucetich, de más de un millón de sujetos, con las repeticiones inevitables que elevan la cantidad de las tarjetas a cifras mucho mayores. Debo advertir que los archivos de identificación no son simplemente para malhechores, pues tienen así mismo más amplias y limpias aplicaciones a la vida civil. Por último, el Gabinete se completa con una tercera sesión físico-química y psicológica. En ella, el Gabinete se enriquece con instrumentos caros, modernos, de precisión, tales como microscopios, cámaras fotográficas, polígrafos, o sea, las «máquinas atrapadillos», los «detectores de mentiras», etc.; y no sólo se enriquece con eso, sino, sobre todo, con jefes de prestigio, como el Dr. José A. Díaz Padrón, a quien hallamos entregado a sugestivas prácticas de narcoanálisis. Entretanto, ya he pronunciado mi discurso de entrada en el Instituto Nacional Cubano de Criminología. La sesión se celebró en el local del Colegio de Abogados. El ilustre presidente, Dr. José Agustín Martínez, dijo algunas amables palabras previas, que amplió después, con harta benevolencia, el Dr. Jesús Portocarrero, autor de unas muy estimables Proyecciones de la Ciencia Penitenciaria en Cuba. Yo hice mi discurso sobre la estática y la cinemática de la delincuencia, pero reduciéndole a la consideración de los factores 316 Constancio Bernaldo de Quirós físicos de la criminalidad, por los que siempre sentí preferencia, pues después de los discursos de los Drs. Martínez y Portocarrero, no podía desarrollar extensamente el tema, como me había propuesto, extendiéndome a los factores individuales y sociales, sin abusar con exceso de la benevolencia del auditorio. Como en aquellos días la ciencia cubana lloraba la muerte del magistrado don Diego Vicente Tejera, yo me consideré obligado a dedicar unas palabras a su memoria, así como a la del criminalista don Ricardo Oxamendi, fallecido antes. Días después volví a ocupar la cátedra del Colegio de Abogados, para hablar del «folklore» de la criminalidad. Cuando hablé de la «etites», esto es, de la piedra de águila y de sus propiedades judiciales según la ciencia antigua, yo no sabía aún que esa piedra, que es un nódulo del más vulgar de los minerales de hierro, la limonita, de que yo había visto algunas muestras en San Francisco de Macorís, recién llegado a la República Dominicana, en febrero de 1940, está nombrada por don Alonso de Ercilla, en su poema La Araucana, al describir en el canto XXIV, la caverna del hechicero Fiton: «y las piedras del águila, preñadas…». IV Ahora me toca referir la excursión que hice a la penitenciaría de la isla de Pinos el día 12 de octubre, fiesta de la raza, en la buena compañía del Dr. Federico de Córdova, inspector general de prisiones. Como la gran Antilla, reduciendo su diámetro transversal en aquel meridiano, está casi a punto de estrangularse, bastan para llegar a la isla de Pinos, situada al sur de aquella otra, sólo tres cuartos de hora de vuelo, que hicimos felizmente, aunque aquel mismo día y a aquella justa hora un tornado de alguna violencia castigó las costas meridionales de Cuba. Desde el avión, un auto nos conduce en breves minutos a Nueva Gerona, capital de la isla de Pinos: una minúscula ciudad cuya quietud acentúa la media mañana de un día excepcional de gran fiesta. Luego nos dirigimos a la penitenciaría, que alza sus imponentes, Una pluma en el exilio... 317 suntuosas construcciones, al pie de una pequeña sierra, la sierra de Caballos, que es, toda ella, un bloque de calizas cristalinas, de mármol rico. De allí, de aquel fino mármol, ha salido todo el material arquitectónico del establecimiento penal en que se cumplen las penas de reclusión, la más grave de las de libertad, de seis años y un día de duración a treinta años, impuestas por los tribunales de la República de Cuba. Similar en el tipo de construcción a la de Jolliet, en el Estado de Illinois, de los Estados Unidos, de sistemas celular individual, con capacidad para cuatro mil reclusos, no creo que haya otra institución penitenciaria más suntuosa en el mundo entero, pues casi puede decirse que toda ella es de mármol, como un palacio real. Son imponentes sus cuatro enormes cuerpos redondos, aislados entre sí a distancias largas, cada uno con cinco galerías de celdas abiertas completamente al interior, donde se localiza el centro de vigilancia, sin rejas ni otro medio alguno de incomunicación, pues parece, según me han referido, aunque yo no responda de ello ya que no he podido comprobarlo, que el primer director que tuvo la penitenciaría, al tiempo de constituirse como un rasgo megalómano de su cargo, consideró que donde estuviera él sobraban las rejas, siendo suficiente con su sola presencia para conservar el orden en tan enorme conjunto. No se piensa ya así, pasado aquel torpe delirio, y ahora será preciso gastar sumas muy crecidas para dotar de rejas a cuatro mil celdas, rejas que para estar a tono con la construcción, deberían ser de hierro dorado a fuego. En el centro del conjunto que forman los cuatro cuerpos de la construcción propiamente penitenciaria, está otro gran edificio más, circular igualmente, destinado a comedor y cocina. Por cierto que la vajilla de hoja de lata y peltre hace bien mal papel sobre aquellos tableros de mármol pulido que constituyen las mesas y asientos del servicio, igual que el rancho de los reclusos que, aunque no sea malo, debiera ser mucho mejor en un conjunto tan lujoso. Como es día festivo, los talleres están cerrados. Sólo hemos podido ver su interior parado, así como los campos de cultivo 318 Constancio Bernaldo de Quirós y los de juego, donde, a media tarde, dejábamos a los reclusos entregados a la bulliciosa alegría de los deportes. V Estudioso entusiasta de las ciencias penales, interesado profundamente en la reforma penitenciaria de su país, nuestro buen amigo el Dr. Córdova, inspector general de prisiones, me ha puesto en contacto con el director general del ramo, Dr. Durañona, y con los arquitectos de la dirección, que planean diferentes construcciones, especialmente en Santiago, la gran ciudad oriental que en breve podrá tener una prisión conveniente. La amable deferencia hacia mí de tantos buenos amigos, les ha llevado a invitarme a pronunciar una conferencia en la cárcel de La Habana, ante un público mixto de funcionarios penitenciarios y personas interesadas en esos estudios, de una parte, y de otra, los mismos penados, formando un auditorio del todo nuevo para mí y que me inquieta apenas hube aceptado la propuesta. La prisión de La Habana está instalada en el antiguo Castillo del Príncipe y ofrece exteriormente la apariencia de una fortaleza española de la pasada época. Alberga una población de millar y medio, aproximadamente, de condenados a penas de prisión, tanto primerizos, los más, como reincidentes, los menos (sólo algunas compañías de éstos, tres o cuatro, entre quince, que llaman «leones» en el caló de la casa). Hay también una compañía especial de delincuentes jóvenes primerizos. Mientras recorro el establecimiento, que me parece muy meritorio, limpio, silente, laborioso, la lluvia empieza a caer de un cielo bajo, plomizo, del que se desprende también una indefinible tristeza. El señor ministro de gobernación, don Segundo Curti, quiere honrarme con su presencia y presidirá la sesión en que he de hablar. Debemos aguardar su llegada, y la lluvia prosigue entretanto, hasta el punto de que sea forzoso que los penados se retiren del patio, donde esperan, hasta las galerías, en que se instalarán los altavoces. Una pluma en el exilio... 319 Sentado yo en un ángulo de la sala de justicia, donde he de hablar, me siento invadido por una inquietud que nunca conocí y que me oprimía ahora con esa localización de diafragma que no había vuelto a experimentar desde los tiempos de estudiante, cuando aguardaba la hora del examen. ¿De qué voy a hablar al extraño público que tengo hoy? ¿Qué puedo yo decir de interesante para un auditorio que éste, sí éste, vive entre rejas, a diferencia del de la isla de Pinos, y que ahora mismo, mientras aguarda, ve la lluvia caer trazando un enrejado más fino aún en el espacio? Un grave problema moral me desazona todo el largo cuarto de hora de la espera. ¿Cómo me juzgarán ellos a mí? ¿Qué interpretación podrán dar a mis palabras, que quisiera decir con la pureza más sincera? Al fin ha llegado el señor ministro y, previas algunas palabras suyas, yo comienzo a hablar, sintiendo desde el principio la sensación del que se descarga de un gran peso. He hablado durante una hora larga de los grandes reformadores de la penalidad, presentando ante el público, como mejor he sabido, algunas vidas y, sobre todo, algunas obras ejemplares en el tratamiento de la delincuencia: Beccaria, Howard, el coronel Montesinos, doña Concepción Arenal, César Lombroso, etc. Para terminar, he referido el emocionante hallazgo que una vez, hace ya muchos años, en la cárcel modelo de Madrid, hice de un verdadero palimpsesto penal, al margen de un libro de doña Concepción Arenal, creo que las Cartas a los delincuentes, procedente de la biblioteca de la casa. Taraceado a punta de alfiler, el palimpsesto repetía un fragmento de Margarita la tornera, el delicioso poema de don José Zorrilla: «Siempre, aunque sea en una cárcel, hay un lugar apartado, alguna vez se ha gustado un instante de placer. Y al dejarle para siempre, conociendo que le amamos, un adiós triste le damos sin podernos contentar». Para mí es indudable que el lector anónimo de doña Concepción Arenal alude en su palimpsesto al bienestar moral que le ha dejado la lectura. Yo no podría desear nada mejor de cada uno de los presos incógnitos que me escucharon aquella tarde, sino un buen recuerdo semejante de alguna de mis palabras. 320 Constancio Bernaldo de Quirós VI Durante los veinte días que he permanecido en La Habana no se ha separado de mí, prodigándome sus atenciones y compañía, siempre agradable, un joven estudioso del Derecho penal, don Miguel A. D’Estéfano Pisani, dotado de un entusiasmo y una laboriosidad verdaderamente ejemplares. Yo le trataba ya, por correspondencia; mas ahora se ha convertido para mí en un excelente amigo: rara avis in terra. A su monografía sobre la delincuencia de los indios en Cuba, que yo conocía ya, va a añadir ahora un libro sobre Defensa social y peligrosidad, que está en prensa, y prepara otro acerca de la responsabilidad penal de las personas sociales, que lleva muy adelantado. Es quien me ha presentado al editor español don Jesús Montero, que publica la importante Biblioteca jurídica de autores cubanos y extranjeros, en que se recoge abundante y selecta producción de la ciencia penal y de las otras ramas del Derecho. Entre aquellas, descuellan, entre las que yo he visto hasta ahora, tres obras diversas de moderno Derecho penal cubano. Una, la del magistrado de la Audiencia don Emilio Menéndez, tiene un carácter dogmático acusado. Otra, la del magistrado de la sala de lo criminal del Tribunal Supremo, don Diego Vicente Tejera, afecta el tipo clásico de los comentarios. Finalmente, la tercera, que es la de otro magistrado del Supremo, don Evelio Tabio, se titula sencillamente Temas de Derecho penal y ha de formar un conjunto bastante completo de las grandes instituciones punitivas, presentadas en volúmenes independientes. Muerto don Diego Vicente Tejera, como dijimos ya, me dicen que el Sr. Tabio continuará su obra y que le ayudará en esa empresa mi joven amigo don Miguel A. D’Estéfano Pisani. Don Evelio Tabio sabrá, sin duda, dar digno remate a la obra emprendida por Tejera, pues sus Temas de Derecho penal demuestran singulares condiciones de ingenio. He encontrado en La Habana tres revistas especiales para nuestros estudios: la Revista penal de La Habana, dirigida por el prestigioso Dr. Martínez; la Policía secreta, puesta hoy bajo la dirección del Dr. Jorje A. de Castroverde; y la Revista de Una pluma en el exilio... 321 Medicina y Criminalística, que publica el Dr. Israel Castellanos, como continuación de otras anteriores similares que también iniciara él mismo. VII Dejo para lo último algo que excede ya, en realidad, de lo criminológico y de lo penitenciario. ¿Podría yo olvidar, estando en La Habana, a don Fernando Ortiz, honor y gala del saber cubano casi en toda su lira? Muchos años hace ya, casi medio siglo, que me honró con su amistad, desde que, a poco de publicar mi Mala vida en Madrid, él inició en Cuba sus estudios de hampa afrocubana, con su gran trilogía de Los negros brujos, los negros esclavos y los negros curros. Luego le conocí personalmente en el Palace, de Madrid, y no he dejado de seguirle en sus pasos por temas en que él y yo tenemos intersecciones comunes. Don Fernando Ortiz me recuerda a veces, en cierto modo, a Guillermo Ferrero, que habiendo comenzado como criminalística, sintiendo la influencia de César Lombroso, de quien fuera yerno, especie de planeta alrededor de él, acabó tránsfuga de la criminología, como un cometa errante lanzado a espacios interplanetarios remotos. Porque también don Fernando Ortiz, que en sus días de criminalística suscribiera la doctrina del atavismo por equivalentes de Ferrero, luego, sin olvidar sus predilecciones originales y dando al Derecho penal la aportación de un proyecto de código penal para su país, muy inteligente, se mueve hoy en otras órbitas, recorriéndolas e iluminándolas con gran originalidad y brillo. En la actualidad le interesa, sobre todo, la etnografía negra. Tiene en prensa un estudio que habrá de titularse El engaño de la raza, título suficientemente significativo para que haya de explicarse; acaba de publicar un magno estudio sobre las cuatro culturas indias de Cuba, prepara una antología de poesía mulata y, como su actividad es inagotable, dirige la Revista Bimestre Cubana, órgano de la Sociedad Económica de Amigos del País; y aún una segunda revista, mejor, una revista de revistas, 322 Constancio Bernaldo de Quirós Ultra de nombre, que es un índice mensual de cultura contemporánea. Don Fernando, además, preside e inspira, desde 1926, la Institución Hispano-Cubana de cultura: fundación benemérita que recordamos con profunda emoción y leal gratitud cuantos desterrados de España hemos pasado por La Habana. Hállase esa institución en un lugar muy céntrico y simpático: la Plaza de Albear, que ostenta un pequeño monumento a un ilustre español de tiempos de la Colonia. Una oficina muy acogedora recibe al visitante que, si es español, reconoce en el acto, entre los retratos pendientes de las paredes, la figura de ilustres compatriotas republicanos. La Sra. Celeste Marrero de Suárez lleva ese despacho con tanta inteligencia como cordialidad y simpatía. Luego, o más bien, antes, hay un salón de actos muy confortable y discreto, al par que suficientemente amplio; y allí, la víspera misma de mi partida, pronuncié una postrera conferencia. Esta vez, huyendo de la criminología y de la penología, del «agua amarga de la fuente ignota», hablé de la ruta del Arcipreste de Hita por la Sierra de Guadarrama, que yo mismo he recorrido tantas veces, paso a paso. Un soplo del aire fino y fresco de los puertos pasó un momento por allí, en el Trópico, con el recuerdo de las andanzas del cantor del Libro de Buen Amor, y yo logré la satisfacción de unas palabras excesivamente benévolas de don Fernando Ortiz, saludándome como a un compañero del Arcipreste. VIII Al día siguiente, bien de mañana, estábamos otra vez en Rancho Boyeros para tomar el avión que había de llevarnos hasta México. La Habana, como es sabido, está puesta en la costa norte de la estrecha y encorvada isla de Cuba que avanza hacia el Golfo de México entre las dos penínsulas de la Florida y de Yucatán proyectadas por el continente americano al norte y al este, respectivamente. Mientras vuela sobre el mar el avión, semejante a la flecha imaginada por Zenón de Elea, parece que está quieto en el espacio, tanto es de serena su progresión y de Una pluma en el exilio... 323 enorme el panorama sobre que avanza. Luego, se vuela ya sobre la península de Yucatán, paisaje anfibio de tierras bajas, a veces pantanosas, otras de espesa vegetación; y así se llega hasta Mérida, ya en tierra firme, a 18 kilómetros de Progreso, que es su puerto. Desde aquí, el itinerario en vuelo se podría describir, hasta Veracruz, como la cuerda del gran arco de la bahía de Campeche. Hay una breve escala en Ciudad Carmen y otra después, en Veracruz, más larga. Desde Veracruz a la capital de México, la ruta aérea vuela sin apartarse mucho de la que llevara Hernán Cortés, cuando la conquista. El avión debe elevarse a muy grande altitud, para superar la gran meseta interior con su orla de volcanes. Primero está el formidable Orizaba, Citlaltépetl de los antiguos indígenas, el mayor de los volcanes en México y quizás de toda la América del Norte, con sus 5,878 metros de elevación sobre el mar. Luego, separados por un amplio collado, la pareja del Popocatépetl (5,568 metros) y el Iztaccihuatl (5,386 metros); el uno, «la montaña que humea»; el otro, «la mujer dormida», pues en el macizo de la ardiente montaña la erosión se ha complacido en tallar una vez más, como en la Mujer Muerta del Guadarrama segoviano, la serie de elevaciones y depresiones sucesivas que simulan el relieve de un cuerpo femenino yacente, desde la triste cabeza a los castos pies, que nunca habrán pisado. Por fin, el avión comienza a descender en peldaños la enorme altitud y tocamos tierra en el aeródromo de México, donde caemos en brazos de nuestros hijos y de nuestros nietos, de algunos de los cuales nos habíamos separado pocos meses atrás; pero en cambio, a otros no los veíamos desde nuestra salida de Madrid en 1937 cuando, siguiendo a nuestro gobierno legítimo, partimos a Valencia. IX Mi buen amigo y compañero don Luis Jiménez de Asúa, a quien tuve la fortuna de hallar en México, como presidente que es de las cortes españolas republicanas, me ha relacionado 324 Constancio Bernaldo de Quirós enseguida con el secretario de la Academia Mexicana de Ciencias penales, Lic. Luis Garrido, a quien desde entonces debo la atención más solicita. Hemos convenido la fecha de mi discurso de entrada, que deberá seguir inmediatamente al que ya está anunciado del Dr. Leopoldo Salazar Viniegra. La Academia está instalada en el undécimo piso del más alto rascacielo de México, que ocupa el número 9 de la gran avenida de San Juan de Letrán. Es un salón capaz para sesenta o setenta personas, cómodamente sentadas en sillones amplios, respirando un ambiente tranquilo, confortable, sin nada de lujos inútiles. Sobre un estrado poco elevado, sin barra alguna que le aísle, la mesa presidencial. El presidente se sienta bajo un retrato único que adorna el muro. Ese retrato es el del Sr. Miguel S. Macedo, de quien hace muchos años, cuando yo comenzaba mis estudios, leí un opúsculo sobre la criminalidad en México. El señor presidente de la Academia, Lic. Francisco González de la Vega, se ha sentado allí, teniendo a su derecha al Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, que da lectura a su discurso de recepción. Se trata de un psiquiatra afamado, director del manicomio general de México, que va a ofrecernos un estudio acerca de «el mecanismo del homicidio por esquizofrenia», referido especialmente, no sin abundante casuística distinta, al suceso, todavía y siempre actual no obstante haberse producido en 1942, de cierto Gregorio Cárdenas Hernández, llamado familiarmente «Goyito», joven e inteligente estudiante de ciencias químicas que, en el mes de agosto de aquel año, mató por estrangulamiento a cuatro mujeres: tres de ellas, prostitutas, recogidas en la calle, y otra su propia novia, la preciosa Graciela, no sin gozarlas, antes o después, y dando sepultura a sus víctimas en el jardín de su casa solitaria, donde las transportaba en su automóvil. He de decir que pocas veces he escuchado discurso alguno con tanta atención como ese. Después de algunas palabras previas y de ciertas referencias indispensables sobre conceptos y técnicas de psiquiatría, el Dr. Salazar Viniegra nos habló del instinto de inmortalidad, que yo más bien llamaría el «deseo», como fundamental en el hombre; Una pluma en el exilio... 325 instinto o deseo que se manifiesta, sobre todo, aunque como un relámpago, en el orgasmo sexual, esto es, en lo que el español Mira ha llamado la «eversión», equivalente a «salirse de sí», precisamente. En el esquizofrénico, en cambio, en lugar de ese instinto se produce una reacción contraria, una conducta opuesta: la voluntad de extinción, realizada por símbolos o por hechos, a través de un conjunto de fenómenos morbosos, entre los que sobresalen la pérdida de la identidad sexual, la de la identidad filial, la de la identidad corporal. Finalmente, expresiones de la voluntad de extinción del esquizofrénico son: las risas, aparentemente inmotivadas, como expresión de su pensamiento autista; la inmovilidad, el mutismo, el negativismo a la alimentación, la masturbación, la homosexualidad, la castración, las mutilaciones, el suicidio y el homicidio finalmente. El discurso del nuevo académico concluyó aplicando todos esos puntos de vista al caso de Goyito, que quedó con ello asaz iluminado. Al felicitar yo al Dr. Salazar Viniegra por su interesante comunicación, él me propuso mostrarme al propio Goyito, si yo quería visitarle en Mixcoac. Claro está que acepté en el acto. X La semana siguiente fue mi discurso de recepción en la Academia. Volví a repetir allí el mismo, sobre poco más o menos, que dije en La Habana. Hizo mi presentación el presidente de la Academia, don Francisco González de la Vega, glosando un breve estudio que, a propósito del nuevo Código de Defensa Social del Estado de Veracruz-Llave, yo había publicado meses atrás en La Nación, de Ciudad Trujillo, y que reprodujo la Revista Jurídica Veracruzana, dirigida por el Lic. Celestino Porte Petit, presidente que fue de la comisión redactora de aquel cuerpo legal. En días sucesivos volví a ocupar la misma cátedra, pronunciando un breve curso monográfico sobre delincuencia asociada, que hubiera debido desarrollarse en la Universidad Nacional Autónoma de México, a no haberlo impedido cierta huelga de 326 Constancio Bernaldo de Quirós los estudiantes irregulares de Medicina que, durante casi todo el mes de noviembre, tuvo impedidos los servicios docentes. El curso contó de cinco lecciones. La primera, de nociones generales. La segunda, sobre el delito de dos, esto es, sobre la pareja delincuente. La tercera, acerca de las cuadrillas criminales. La cuarta, sobre la delincuencia sectaria y los delitos de las muchedumbres. La quinta y última, sobre la mala vida en las grandes poblaciones. Nunca me he sentido más a gusto hablando, que en el salón tan amable, tan confortable, tan discreto de la Academia; entre un público limitado y selecto que escuchaba animado de los mejores deseos y con extrema benevolencia. Encontré allí algunos compañeros españoles, como don Antonio Abaunza, nuestro psiquiatra en Madrid, del Instituto de Estudios Penales; don Mariano Jiménez Huerta, que explica Derecho penal en la universidad mexicana; don Francisco Blasco y Fernández Moreda, que ha publicado en el destierro un precioso estudio sobre Tomás Moro, criminalista, etc. Además, conocí allí algunos de los más estimables criminalistas y penalistas mexicanos, tales como el juez don J. J. Gómez Bustamante, verdadero «buen juez», como un Magnaud de México; Alfonso Quiroz Cuaron, de quien tendré ocasión de hablar más adelante; la Dra. Ester Chapa, el Lic. Francisco Argüelles, redactor jefe de la revista Criminalista, etc. En las conversaciones que antes y después sosteníamos, recibí a veces noticias de antiguas personas amigas y muy estimadas de quienes mucho tiempo hacía que no sabía nada. Es así como el presidente de la Academia, don Francisco González de la Vega, tan agradable conversador, me habló de Alfredo Nicéforo, a quien yo traduje al español diversos trabajos suyos de juventud, como la Guía para el estudio y la enseñanza de la criminología y Las transformaciones del delito en la sociedad moderna. Don Francisco, gran viajero por Europa, le había visitado años atrás, hacia 1936, en su villa de Roma, hallándole ciego del todo; y cuando le presentaron a él, el autor de La mala vida en Roma, le pidió permiso para pasarle la mano por la cabeza y por la cara, a fin de poder darse cuenta cabal de su persona. Y luego que don Francisco Una pluma en el exilio... 327 le hubo concedido tal licencia, Alfredo Nicéforo, en alta voz, le hizo un breve retrato hablado muy exacto y expresivo. XI Llegó el día de ir hacia Mixcoac, cumpliendo la visita ofrecida al Dr. Salazar Viniegra. El manicomio se eleva en el centro de un gran parque, un gran parque ya recluido en la periferia de la ciudad, del que podríamos decir que es también un jardín de los suplicios, no de la carne, como el de Mirbeau, pero sí del espíritu, del alma, la pobre animula, vagula, blandula, que tiende allí, al sol, sus alas enfermas. Me recibe el director, que es el propio Salazar, como tengo dicho, y nos acompaña un joven psiquiatra español, el Dr. Nieto, exiliado como yo. Salazar hizo su carrera en Madrid y eso nos permite hablar unos instantes de la villa del oso y el madroño, recordando sus intimidades. Un vistazo a la biblioteca, puesta bajo los cuidados de un inofensivo megalómano, que viste con gran apariencia y se pavonea entre sus libros. Mientras vamos avanzando por los pasillos, me entero de cómo Goyito ha venido a parar aquí, antes de ser juzgado por sus atentados. Ello fue una salida hábil del juez instructor, aplazando indefinidamente la resolución de una cuestión sumamente difícil. Independientemente de que el «chacal de Tacuba», como se llamaba a Goyito por el barrio en que vivía, fuera o no responsable de las cuatro muertes cometidas por él en el breve período de sólo veintitrés días (entre agosto y septiembre) en que desarrolló su terrible gesta, lo cierto, según el parecer casi unánime de los peritos médicos, es que ahora estaba en plena descomposición mental y que había que aguardar el retorno a otras condiciones de salud para que pudiera ser juzgado por lo que hizo. He aquí la causa de que Goyito se encontrara en Mixcoac. Llegamos ya al pie de la pesada reja que separa de los enajenados ordinarios a los que tienen alguna cuenta pendiente con 328 Constancio Bernaldo de Quirós la justicia. Corridas llaves y cerrojos, al otro lado de la gran reja hay un pequeño patio colmado de desgraciados poseídos que toman el sol de una tibia mañana otoñal. Los escasos segundos precisos para atravesar el patio, no son intervalos bastantes para ahorrarnos la triste escena de un trance epiléptico en que uno de los poseídos ha rodado a nuestros pies en sus dos fases, tónica y clónica, de rigidez y de convulsiones. Pero Goyito es enemigo del sol, málum signum, y no está en el patio sino recluido en su celda, la única celda que veo allí, en aquel recinto. La puerta de la celda se abre así mismo ante nosotros y veo, al fin, a Goyito, que se presenta ante mí, no muy limpio y envuelto en un amplio gabán a cuadros, alzando el cuello como un misterio impresionante. La celda tiene mucho de robinsonesca, con muebles construidos por su propio ocupante: mesa, sillón, estante, arca de ropas. Sobre la mesa está un libro abierto, Los Miserables, de Víctor Hugo, que leía nuestro hombre, y al lado se muestra una cafetera en que el agua, al hervir, contribuye levemente a elevar la temperatura del interior sombrío en que nos hallamos. Después de la mutua presentación, el amable doctor me deja a solas con Goyito. La conversación empieza sobre el tema de lecturas literarias. Yo le pregunto, puesto que lee a un romántico francés, si conoce los clásicos españoles y él, respondiendo afirmativamente, comienza una enumeración en que, entre Góngora y Quevedo, intercala a Moliére. Advertido al punto de su yerro, para repararle recita literalmente el principio de El Quijote: «En un lugar de la Mancha…», hasta el «mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera». Yo, entre tanto, tengo en las manos, hojeándole, el tomo de Los Miserables y como quien no hace nada, con alevosía, premeditación y ensañamiento, le llamo la atención sobre aquel pasaje del tesoro del Diablo que se encuentra a propósito de las riquezas del Sr. Magdalena, enterradas en un pequeño bosque de los alrededores de París: «Fodit, el in fossa thesauros condit opaca: as, nummos, lapides, cadáver, simulachra, nihilque». Goyito no acusa el golpe, que debiera ser desconcertante. Luego, me pongo a repasar su pequeña librería. Obras de Una pluma en el exilio... 329 biología, de química, de espiritismo, estas últimas cediendo a sugestiones que ha recibido últimamente. De nuevo, un ataque mío. Asiéndola por el cabello, yo aventuro ahora una alusión a la temible secta india de los «thugs», a aquellos implacables estranguladores, adoradores fanáticos de la diosa de la destrucción, Kali, a quien los ingleses creían haber extirpado, pero que últimamente hemos vuelto a ver aparecer cuando, en la primavera de 1942, los nipones, atacando a Birmania, penetraron en Rangún durante la pasada guerra. Goyito, que, por sí solo, hizo cuatro veces seguidas tanto como el equipo de tres en que operaban los «thugs», uno para atraer a la víctima a la emboscada; otro, para apretarle el lazo fatal; el último, para enterrar a la víctima: «sutas», «lugas» y «butotes», que así se llamaban, Goyito también esta vez ha permanecido impasible, como si le cubriera una coraza impenetrable. Yo renuncio con eso a más experimentos. Nuestra conversación queda interrumpida con la llegada de una hermana de Goyito, que viene a visitarle, cariñosa, él la recibe amable, alejándose ambos asidos de las manos. Nosotros salimos al patio, donde nos rodean los enajenados ofreciéndonos pequeños trabajos manuales en espera de algunos centavos. El más curioso es una especie de imitación bastante acertada del escorpión, tejida en paja de colores por un idiota microcéfalo, homicida. A poco, el propio Goyito obsequia a mi mujer que, como siempre, me acompaña, con un diminuto sombrero charro de brillantes sedas cubriendo la estructura de paja de que está hecho. Parece que él se dedica a esas labores en sus ratos de ocio, cuando el director del establecimiento no le emplea de taquígrafo en los menesteres burocráticos de la casa. Mientras regresamos a México en el auto, voy procurando encajar el tipo de Goyito en la sistematización del esquizofremio asesino que oí al Dr. Salazar Viniegra el día de su discurso. Ciertamente, pudo observarse en él alguna vez cierto principio elemental, incipiente, de pérdida de la identidad sexual (por ejemplo, aquel retrato suyo en que se muestra vestido de «geisha», con manifiesta complacencia en su travestismo). Pero nada de pérdida de la identidad filial, antes bien, muy desarrollado el sentimiento de la 330 Constancio Bernaldo de Quirós afección a la madre, con vestigios remotos de complejo de Edipo. Completa, por otra parte, la identidad corporal. Y además, afición, amor a la vida, deseando lograr la resurrección en sus experimentos de devolver la existencia a animales muertos, inyectándoles citratos para volver a su fluidez original a la sangre, adrenalina al corazón para que volviera a latir, procurando la respiración artificial con inhalaciones de oxígeno y maniobras rítmicas pectorales. Goyito llegaba a demostrar cierto interés afectuoso hacia sus víctimas, a las que invariablemente llamaba «desdichadas». XII En los dos meses y medio que llevo en la capital mexicana, he seguido con atención, mediante la prensa, la marcha de la criminalidad. Recién llegados nosotros, en la última decena de octubre, hubo, en la calle de la República de El Salvador número 66, un crimen obscuro, misterioso: la muerte de dos ancianos varones que, con una hermana más, anciana como ellos, vivían miserables, no obstante su fortuna de millonarios. Las sospechas recaían sobre la hermana, reducida al fin a prisión, que sólo cesó merced a la intervención del juez de amparo: una curiosa institución mexicana cuyo funcionamiento y utilidad indudable pude apreciar entonces. La policía estuvo muy torpe en ese asunto, aunque pretendió ensayar métodos tales como el detector de mentiras americano, que no supo manejar bien y que, además, con muy buen juicio, repudió el juez instructor. Más tarde, a fines de octubre y principios de noviembre, se produjo en la capital una grave epidemia de plagio de menores. Ciertamente, aunque haya habido media docena, acaso más, de casos crueles, no todas las desapariciones de niños registradas esos días, con un exceso de información desacostumbrado, fueron plagios verdaderos, abundando más las fugas de menores, «desgarrados», como decían nuestros clásicos, de sus hogares, y los sucesos de niños disputados entre padres en Una pluma en el exilio... 331 vías de divorcio, o mal avenidos. La alarma, no obstante, fue enorme y el delito se atribuyó, desde el principio, a la acción de bandas de malhechores, como las de los antiguos «compra chicos» que operaban en México para suministrar a las madres estériles americanas criaturas bastantes a justificar sus demandas de pensiones de guerra. Durante algunos días los parques de la ciudad quedaron desiertos y aun en las calles eran raros los niños que transitaban, fuertemente asidos a las manos de sus guardianes, no sin que, en ocasiones, se originaran lances trágico-cómicos que refirió la prensa, de padres o encargados a punto de ser linchados por la multitud sólo porque el niño o niños a quien llevaban lloraba por cualquier motivo fútil, tal como el de no querer ir a la escuela, o el de no haberle comprado una golosina. Hubo artículos de periódicos pidiendo la restauración de la pena capital y proyectos de reforma del Código Penal, elevando considerablemente la penalidad de esos delitos. En una palabra, todas las demostraciones de la especie de delirio de persecución que parece apoderarse de todos tan luego como aparece algún método nuevo de criminalidad, particularmente sensible. Por el mismo tiempo, se hablaba así mismo del «chacal de San Ángelo» pues, aunque en México no haya verdaderos chacales, sino coyotes, parece que es aquel nombre preferido para expresar una fiera humana sanguinaria. El «chacal de San Ángelo», un alemán, por cierto, ofreció, en aquellos días una mezcla polimorfa de casi todo el Código Penal en un sólo suceso o, más bien, en una conducta continuada: falsedad, estafa, amancebamiento punible, detenciones ilegales sevicias y lesiones sádicas sobre la persona de la esposa y la de la manceba, encadenadas y azotadas a menudo, estupro incestuoso o violación, acaso, sobre la persona de la propia hija menor, contaminación venérea de esa tierna criatura…, en fin, toda la lira. A diario, los periódicos llenaban sus páginas con truculentos delitos de sangre. De antaño me era conocida la triste primacía de la criminalidad mexicana en ese orden de delincuencia pues, desde hace medio siglo, casi completo, he seguido, casi paso a 332 Constancio Bernaldo de Quirós paso, los estudios sobre ese tema y en esa localización, desde el de Miguel S. Macedo (el personaje del retrato único de la Academia Mexicana de Ciencias Penales), pasando luego por los de Carlos Roumagnac, el de Guerrero sobre la génesis del crimen en México, la gran monografía de Duranti confeccionada en la cátedra de Salvador Ottolenghi, en Siena, y, finalmente, llegando hasta el precioso opúsculo de Alfonso Quiroz, José Gómez Robleda y Benjamín Argüelles, Tendencia y ritmo de la criminalidad en México, nuevo cuando yo llegué a la República Dominicana en 1940, y primera de mis lecturas criminológicas en el Nuevo Mundo. No hay país en el mundo entero que dé cifras más altas que las de México en los delitos contra las personas. Las de Italia y España, que son las más elevadas de Europa, se quedan muy bajas, seis o siete veces menores siempre. Y en cuanto a la capital del país, Ciudad de México, casi duplica en los homicidios los índices de Nápoles, de Sassari, de Agrigento, en la Italia continental; en Cerdeña y en Sicilia, según la escala publicada, hace ya muchos años, en 1908, por Maynard Shipley, en la revista Ciencia popular de Appleton: México-70, 73; Agrigento-40, 48; Sassari-38, 64 y Nápoles-29, 23 (por cada 100,000 habitantes, aproximadamente). En el estudio de Quiroz, Gómez Robleda y Argüelles, que se aplica tan sólo al Distrito Federal, o sea, a la capital de México, las cifras de homicidio oscilan entre un mínimo de 267 por millón de habitantes, en 1931, a un máximo de 547, en 1929. Contemporáneamente, en Cuba, según el Dr. Israel Castellanos, los homicidios, que habían llegado a 300 por millón en el período 1903-1913, hoy no llegan a 100, pues se detienen en la cifra de 97. Esa viene a ser, casi exactamente, la cifra de España, recargando el total de muertes criminales de toda especie, con el del delito anómalo que entre nosotros se llamó «disparo de arma de fuego», y que en Cuba, con un nombre harto peor, llaman hoy «delito de homicidio imperfecto», es decir, dígase como se quiera con los homicidios abortados. Por lo que a México se refiere, parece, en efecto, que todo está dispuesto en ese país para producir la enorme exageración que acabamos de presentar. Primero, su posición tropical, no Una pluma en el exilio... 333 contrapesada por la gran elevación de la meseta volcánica interior, el Anahuac, ni tampoco las grandes regiones de escasa densidad que rebasan el Trópico, degradándose en altura. Luego, su composición etnográfica: de un lado azteca, de otro hispana, estirpes ambas de fuertes tendencias sanguinarias. Por último, las luchas económicas, religiosas, políticas, de que es apasionado teatro; la inmigración, etc. La gran ciudad exagera, por su parte, todas las piezas de ese conjunto. Calor, densidad, abundancias y codicias, rozamientos continuos entre los dos millones de individuos y entre los millares de grupos que allí desenvuelven la concurrencia vital implacable, todo a las enormes dimensiones de la ciudad pletórica, en plena circulación, en movimiento que ni la noche suprime nunca, todo hace de la criminalidad mexicana, como de la de todas partes del mundo, la sombra negra y dura, la medrosa silueta de la vida. XIII Como, igual que en La Habana, tengo que ir a la Universidad para entregar al señor Rector un mensaje similar a aquel otro, me dirijo cierta mañana allí, conducido por el excelente amigo y medio tocayo en el apellido, Alfonso Quiroz. El señor rector, don Genaro Fernández Mac Gregor, me recibe en su despacho, ante la mesa más rica y, sobre todo, más enorme que yo haya visto en mi vida. De la conversación que mantuve con él recuerdo, sobre todo, las frecuentes alusiones, bien traídas por cierto, que ha hecho a la Divina Comedia, citándola en correctísimo italiano. A continuación, Quiroz me ha dado un paseo por las aulas y salones más importantes y, al cabo, me ha llevado a su propio despacho, en las oficinas del Banco de México, instaladas en el Edificio Guardiola. Don Alfonso Quiroz es el único perito criminológico titulado que ha salido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que después, el Instituto Politécnico ha creado así mismo esa carrera; mas hoy por hoy, él, Quiroz, es 334 Constancio Bernaldo de Quirós el único de aquella jerarquía universitaria. La Universidad le dio ese diploma seleccionando para él todas las enseñanzas útiles que pudo tomar del cuadro de cada una de las tres facultades de Derecho, Medicina y Ciencias. Así, la vastedad y profundidad de sus conocimientos es notable, de tal suerte que Sherlock Holmes, creo yo, quedaría desconcertado alguna vez en su presencia. En los momentos de hoy, mi amigo tiene en el Banco de México dos importantes funciones. Una es la selección del personal que aspira a ingresar en las instituciones bancarias. Por eso dispone de un polígrafo, que la policía no pudo emplear bien en el caso de la señorita Villar Lledias, a que ya nos hemos referido. La otra función suya es la defensa contra la falsificación de billetes de banco. En su despacho he visto, explicado por él, todo un museo especial, bastante rico, de esa variedad criminológica. Pero lo que yo deseaba mejor saber de él, era su intervención en el famoso proceso del asesinato de León Trotsky. Fue el caso al mediar el mes de agosto de 1940. Se había presentado en la capital cierto sujeto que decía ser belga de nacionalidad y llamarse Jacques Mornand Vandervelde unas veces y otras Jackson. Traía un pasaporte que después inspiró dudas de haber sido el de otro sujeto anterior, muerto en nuestra guerra, cuyas señas personales le convenían bastante. El sujeto traía el propósito de asesinar al líder ruso, alma de la «revolución permanente». Pero eso no era fácil. En su casita de Coyoacán, un barrio extremo de la enorme ciudad, Trotsky vivía inabordable e inexpugnable, como en una torre de marfil o de acero, en compañía de su mujer. Pero le asistía así mismo una secretaria, la Srta. Berta Ageloff, que tenía, fuera de la casa, una hermana llamada Silvia. Esa hermana fue, precisamente, la puerta o la ventana que Mornand halló entreabierta en la torre de acero o de marfil en que se defendía León Trotsky. Mornand enamoró a Silvia y pronto logró ser correspondido. Durante cierto tiempo, gastó, en obsequio de ella, abundante dinero. La paseó por el país. La llevó a los volcanes en valientes exclusiones alpinas. Luego, como quien no hace nada, consiguió que Silvia le presentara a Berta, y que Una pluma en el exilio... 335 Berta, su vez, le presentara al propio Trotsky, como un discípulo entusiasta. La primera parte del plan estaba logrado. Ya en plena relación con el maestro, Mornand emborronó multitud de cuartillas con disparatados artículos y ensayos trotsquistas que el maestro mismo no desdeñó corregir por el provecho de la causa. Y así llegó el fatal 21 de agosto, en una mañana cálida y luminosa. La Sra. Trotsky, instalada en un gabinete intermedio entre el recibimiento y el despacho de su marido, sintió la llamada del timbre y vio cómo atravesaba a paso tranquilo, en dirección a ese último aposento, el amigo Mornand, llevando por delante de sí un abrigo o un impermeable. Como cualquiera de esas prendas, fuera la que fuere, resultaba de todo punto inadecuada en aquella mañana clara y tibia, la señora no dejó de extrañarse y hasta por un instante brevísimo tuvo la tentación de interponerse al paso de la visita, ofreciendo al recién llegado la mano, un vaso de agua, cualquiera cosa que le obligara a descubrir mejor lo que guardaba oculto. Pero la señora Trotsky se inhibió y con su inhibición el destino de Trotsky quedó sellado. Morgand entra en el despacho, saluda al jefe revolucionario y le entrega un nuevo rollo de papeles, suplicándole que corrija y lea. El maestro, aceptando, inclina sobre las cuartillas la amplia frente surcada por las arrugas del estudio. Morgand le observa a su lado y, viendo llegado al fin el instante preparado tan laboriosa y dispendiosamente, empuña el arma que ocultara el impermeable o el abrigo; rara arma, por cierto, artificio de placer, de deporte: un piolet de mango recortado, para ocultarlo mejor, el piolet de las ascensiones al Popo o al Izta, con la amiga Silvia. Enarbolándole con habilidad, el piolet cae sobre la cabeza de Trotsky, hundiendo su punta acerada, tan robusta, en el cerebro del jefe rebelde. Trotsky moría dos o tres días después. Instruyó el proceso el Dr. Raúl Carrancá Trujillo, catedrático de Derecho penal, a quien yo trataba por correspondencia desde Madrid, y fue para él un triunfo más de la serie de los que componen su brillante carrera. ¿Morgand era un sicario pagado desde lejos o bien un sectario que obraba por cuenta propia? Esa pregunta ha quedado sin resolver, aún después de la condena del asesino. 336 Constancio Bernaldo de Quirós Pero con motivo del juicio, fue preciso realizar un estudio minucioso del sujeto, sobre todo en cuanto a la identificación de su personalidad racial; estudio que, seguramente, es uno de los documentos más admirables de la ciencia mexicana, representada en esa ocasión por Alfonso Quiroz y por don José Gómez Robleda, uno de los grandes prestigios del país: gran médico, gran matemático, gran músico, singularmente destacado en todo cuanto cultiva, que es siempre mucho. Lo más interesante de esa identificación de la raza o bien de la nacionalidad de Morgand fue, más que las investigaciones métricas puramente y cromáticas, tales cuales la relativas al color de la piel, del pelo y de los ojos, la estructura del cabello, etc., el estudio de la voz del sujeto, hablando, cantando, murmurando, discurriendo casi interiormente, en una especie de autismo, recogida sin que él pudiera advertirlo, fotográficamente, según los métodos conocidos y hasta expresamente creados para el caso en los principales centros de fonética de los Estados Unidos, adonde se enviaron los respectivos documentos. La pretendida nacionalidad belga del asesino fue desechada así, llegándose a la conclusión de que probablemente Morgand era de origen búlgaro. XV1 Entre la agradable sobremesa de mis días y mis noches en México, no puedo olvidar la que nos retuvo tanto tiempo en el discreto Café Tacuba, cierta noche de diciembre, a un grupo de amigos españoles y mexicanos. Los españoles éramos: ante todo, don Mariano Ruiz Funes, recién llegado de un viaje similar y contemporáneo al mío, por Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba; el tratadista especializado en Derecho penal militar, don Ricardo Calderón 1 N/C. El orden de las subdivisiones de este artículo aparece tal cual el original. Una pluma en el exilio... 337 Serrano, mi hijo Constancio y yo. Por su parte, los mexicanos fueron: don Emilio Pardo Aspe, prestigioso maestro en ciencias penales a quien todos escuchan con respeto; don Octavio Véjar Vázquez, exministro de Educación, y el reputado abogado criminalista Sr. Fernando Ortega, quien, desde hace mucho tiempo, ha intervenido en los más sonados procesos del país. El Sr. Véjar Vázquez me era ya conocido, pues no mucho tiempo antes había pasado por Ciudad Trujillo en misión que tenía por objeto estudiar hasta qué punto las universidades debían participar en la obra social de la postguerra. La Universidad de Santo Domingo organizó una sesión solemne en que él habló y en que yo debería haber hablado, tras otros profesores dominicanos, a no mediar un incidente que forzó a abreviar el acto. Ahora, en amable trato con él, he sabido que, tal como yo imaginara, su apellido, aunque deformado en su ortografía, procede y se refiere a Béjar, la ciudad salamanquina, la «Manchester castellana», así llamada por su industria textil de tanta reputación, cuya perspectiva pintoresca, con el fondo lejano del Calvitero nevado, se me aparecía al nombrarle, y que yo le describí entonces puntualmente. La sobremesa duró tres horas. ¿Quién de los siete sería capaz de reconstruir el tejido de aquella conversación, a través de desviaciones y asociaciones inesperadas, remotas, casi incongruente, de caprichos repentinos, de insistencias tenaces, que tanto nos deleitaron? Lo que mejor recuerdo por su dramático interés, es el relato que el Lic. Ortega nos hizo del asesinato del presidente electo, general Álvaro Obregón, en 1928, casi en los postres de un banquete que se le ofrecía, por un fanático a quien aquel defendió. Si el suceso, por la ocasión de gran fiesta en que se cometió, recuerda el asesinato de Gustavo III de Suecia por Anckarstroem, en cambio, por el móvil y por la personalidad del asesino, se parece mejor al atentado de Jacques Clement que costó la vida a Enrique III de Francia o al de Francisco Ravaillac, igualmente fatal para Enrique IV, su sucesor en el mismo trono. 338 Constancio Bernaldo de Quirós XIV Ya mediado diciembre y, por tanto, en las postrimerías de la licencia de tres meses que me concedió generosamente la Universidad de Santo Domingo, he de trasladarme a Puebla, donde he de pronunciar tres lecciones de Criminología ante la Asociación de Abogados, en el local de la universidad. Puebla está sólo a 135 kilómetros de México, D. F., en dirección Este, separada de la capital nacional por la Sierra Madre Oriental, que precisa superar a través de un alto puerto, Llano Grande, en el kilómetro 54, que se abre a no menos de 3,196 metros sobre el mar. Me conduce el magistrado don Wenceslao Macip, poblano ilustre, gobernador del Estado en otro tiempo, y de cuya amabilidad y discreción nunca sabré hacer yo el elogio suficiente. Como si eso fuera poco, llegados a Puebla hemos caído en brazos de otro no menos discreto y obsequioso amigo: el Lic. Armando Vergara Soto, presidente de la Asociación de Abogados que patrocina mi viaje. En la monumental Universidad de Puebla he dicho mis tres lecciones, que me he permitido titular «Panorama de la Criminología»: una especie de perspectiva general desde un punto de vista tan alto como si voláramos sobre el Pico de Orizaba, puesto que permite reducirle a ese tiempo. Se ha dignado hacer mi presentación el Dr. Raúl Carrancá y Trujillo, catedrático y magistrado a la par, honor, pues, así de la cátedra como del foro, que se tomó la molestia, por mí, de venir desde México a Puebla, permaneciendo en Puebla tanto tiempo como yo estuviese. Ya he dicho que el Dr. Carrancá fue juez instructor del proceso contra el asesino de Trotsky. Así, pues, no he perdido la oportunidad de oírle referir el asunto, tan interesante. Mientras recorríamos los salones del nuevo Museo Bello, rica colección de artes, el amigo Carrancá me iba refiriendo el caso, y el relato era a veces tan curioso, cautivaba tanto la atención, que temo que ambos, Carrancá y yo, pecáramos de descorteses ante la opinión del guía que nos instruía con mucha erudición y sentido estético en las riquezas de la casa. Al llegar a un salón de los últimos tiempos coloniales en el que, como en la rima de Bécquer, en Una pluma en el exilio... 339 un ángulo relativamente obscuro aparentaba su callada extensión musical, no un arpa, pero sí un antiguo clave, Carrancá se ha sentado ante él, repentizando una expresiva composición a tono con la época del viejo instrumento. Poco después, desde una altura abierta al aire libre, soy yo quien cae en otro motivo extático semejante, ante la perspectiva del gran valle circundado de montañas. Insisto en que de los dos grandes volcanes, prefiero el Izta. El Popo es demasiado regular, demasiado hecho a torno, como un cuerpo geométrico. Además, el Izta me recuerda mucho la Mujer Muerta, vista desde Segovia. Me han señalado otro cerro que lleva el bonito nombre de la Malinche (casi como La Maliciosa, en el Guadarrama madrileño), en memoria de doña Marina, la amiga de Hernán Cortés. Ese cerro es tan alto (4,461 metros) como la Jungfrau, (4,181 metros), en el Oberland Bernés y, sin embargo, impresiona mucho menos. Le falta el glaciar, que es el gran artífice de la alta montaña. XVI Por último, tengo que hablar de tres recuerdos hispánicos, tres añejos sucesos criminológicos del siglo xvii. Uno de ellos se localiza en torno de la iglesia de Santo Domingo. Penetrar en ese templo es tanto como asomarse al alma, mística y ascética, del siglo referido. Es famosa allí la capilla del Rosario, prodigio dorado del arte churrigueresco de las centurias subsiguientes, en todo similar a la capilla de San Isidro en la parroquia madrileña de San Andrés. Más, sin embargo, que la opulencia del Rosario, me dicen a mí las tres imágenes que el devoto haya nada más penetrar en el interior del templo, en la nave de la Epístola. Primero, un Cristo muerto yacente sobre su lecho, entre sábanas inmaculadas de fino lino y concha de seda amarilla adamascada. Luego, entre otra urna no apaisada como la anterior, sino vertical, un Nazareno sentado, coronado de espinas, que acaba de sufrir la bárbara flagelación. Por último, poco más allá, un cuadro en que la pintura reproduce 340 Constancio Bernaldo de Quirós el tema anterior tratado por la escultura, con un raro efecto de oro y plata en la aureola del Señor, en la soga que le ata y en los paños que le cubren, acentuando la lividez de las carnes acardenaladas. Abajo del cuadro, esta leyenda: «Limosna para el Justo Juez». Ese es, pues, y en verdad, ¿qué otro podría ser?, ese es el Justo Juez de la famosa oración popular tantas veces nombrada en nuestra literatura clásica, en el Lazarillo de Tormes, segunda parte, y en El Buscón, sobre todo, totalmente olvidada en España y aquí en cambio, viva todavía, de uso asaz general. Un ejemplar de ella, en dieciseisavo, me la han dado ayer mismo a la entrada de la Catedral, junto con una estampa de Nuestra Señora de Guadalupe; y en la novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, he podido comprobar una nueva versión de ella, puesta al día, con alusión hasta a las pistolas automáticas. Pero sobre todo, hay a la puerta de la iglesia de Santo Domingo, de Puebla, un pequeño azulejo que es lo que más me interesa de todo cuanto en este día he visto. Aquí fue herido, casi de muerte, Gutierre de Cetina, el famoso poeta sevillano, el autor del madrigal a los «ojos claros, serenos», que había venido a México, capitán de los tercios de Flandes, con la gente del primer virrey, don Antonio de Mendoza, hacia 1530, aproximadamente. Y una noche que, olvidado de los ojos claros, serenos, de cualquiera dama andaluza, buscaba los de otra criolla, no menos serenos y claros, en una de aquellas serenatas sentimentales tan gratas a los contemporáneos, un rival le acometió y armado de un terrible mandoble le hirió en la cabeza y en la cara, de tal gravedad que durante muchos días estuvo entre la vida y la muerte. El agresor, de cuyo nombre no me he de acordar, así como del de la coqueta, casada infiel por más señas, se retrajo a la iglesia de Santo Domingo, buscando asilo, de donde, al cabo, se consiguió extraerle venciendo ciertas resistencias canónicas. Condenado a grave pena, sufrió además, como accesoria, la de la amputación de la mano aleve que, como un vestigio del remoto e inmortal talión, quedaba en el Derecho de la época. Lo curioso, en ese caso concreto, es suponer que, de haber muerto Gutierre de Cetina de la agresión y de haber surgido Una pluma en el exilio... 341 duda en cuanto a la personalidad de su matador, su cuerpo difunto hubiera dado ocasión a la singular prueba judicial del «estilicidio de sangre», fundada en la fe que entonces se tenía y que aún conservan algunos contemporáneos, de que las heridas del asesinado sangran en presencia del matador, como si lloraran y a un tiempo mismo acusaran. ¿Acaso no había escrito antes él, allá en su voluptuosa Sevilla, los versos que dicen: «Cosa es cierta, señor, y bien sabida, aunque el secreto de ella esté encubierto, que arroja de sí sangre un cuerpo muerto si se pone a mirare el homicida»? Sobre esa interesante superstición son de leer las páginas que le dedica Thot, en su Historia de las instituciones antiguas de Derecho penal (La Plata, 1940). Por cierto que ese autor no dice que la primera alusión histórica al estilicidio de la sangre, o, sino la primera, la más ilustre, es la de Los Nibelungos, cuando Crimilda hace que desfilen ante el cuerpo de Sigfrido, muerto, sus compañeros de armas y las heridas de aquel comienzan a sangrar cuando se detiene el traidor Hagen. Tampoco Thot recuerda aquí un precioso fragmento de El Quijote, alusivo así mismo a la prueba de la sangre. Se encuentra en el capítulo XIV de la primera parte, cuando, al aparecer la hermosa Marcela en la peña bajo la cual ha de recibir tierra el cadáver de su enamorado Crisóstomo, Anselmo, su albacea, le dirige estas palabras: «¿vienes a ver, por ventura, ¡oh fiero basilisco de estas montañas!, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable, a quien tu crueldad quitó la vida?». Memoria igual del antiguo Derecho penal de los tiempos coloniales, es en la iglesia de la Compañía, otra lápida recordando que allí, del principal arco del templo, estuvo pendiente no pocos años la calavera del impostor Benavides, que se fingió visitador y fue descubierta su impostura. Las cosas por tanto, no siempre tenían el desenlace fácil del falso buldero de Lazarillo. El postrer recuerdo de criminología retrospectiva hallado en Puebla ocurrió visitando la preciosa Biblioteca Palafoxiana, que aún se conserva allí intacta, tal como la dejara su ilustre fundador, el prelado Palafox, del siglo xviii. Con gran sorpresa y 342 Constancio Bernaldo de Quirós alegría, por mi parte, nada más pasar la vista por la lista de libros raros y curiosos que me ofrecía el amable bibliotecario, hallé uno titulado así: Historia de Gabriel Espinosa, pastelero de Madrigal, que fingió ser el rey don Sebastián de Portugal, y asimismo la de fray Miguel de los Santos, en el año de 1595. En Jerez, por Juan Antonio de Tarazona, año de 1683. Es decir, la crónica de un antiguo y famoso proceso de Estado, el más interesante de su clase en España, que yo he puesto como típico ejemplo de la pareja doble o triangular, en mi Cursillo de Criminología y Derecho penal, de la Universidad de Santo Domingo. XVII Habiendo pasado ya las fiestas de Navidad y de final y principio de año con mis hijos y nietos, emprendo el vuelo de regreso a Ciudad Trujillo, al día siguiente de la de los Reyes, el 7 de enero. Me he detenido día y medio en Mérida de Yucatán, y aunque la prisa con que marcho no me permite llegar hasta las grandes ruinas mayas del país: Uxmal, Mitla, Chichén Itzá, he podido examinar con toda calma una gran colección arqueológica instalada en el Hotel Itzá, donde me hospedo, antiguo palacio de la familia Regil, que amontona tanta curiosidad y riqueza. Luego he vuelto a La Habana, sin tiempo para visitar a los bondadosos amigos Martínez, Ortiz, Castroverde, Coello, D’Estéfano, Córdova, Tabio, etc., que tanto favorecieron mis pasos a la ida. Tan sólo me he permitido una entrevista con el señor embajador de México, el ilustre penalista José Ángel Ceniceros, director de Criminalia, a quien no pude hallar antes ni en La Habana, ni en México, por habernos cruzado en nuestro viaje. Criminalia es una hermosa publicación que va a entrar en el duodécimo año de su vida, su colección es un archivo selecto de los estudios que profesamos. No sé si he dicho antes que en México se publica también otra: Revista de Derecho Penal, en San Luis Potosí, dirigida por el Lic. Rocha. También, aunque su título sea más amplio, la Una pluma en el exilio... 343 Revista Jurídica Veracruzana, del Lic. Porte Petit, dedica al Derecho penal la mayor parte de sus páginas. En Puebla, sucede algo de lo mismo con la Revista de la Asociación de Abogados. En el número corriente de aquellos días, que es el de octubre a diciembre, encontré un artículo muy interesante del Lic. Carlos Ibarra acerca del concepto popular del homicidio en la región noroeste de Puebla, fundado en las siguientes fuentes: a) los «corridos», es decir, los romances populares; b) los retablos de las iglesias que, no raras veces, contienen, en forma de exvotos, referencias a sucesos de sangre; c) la observación propia y ajena; y d) los archivos judiciales. Durante una hora larga he departido con el señor embajador, presente también otro de los más distinguidos letrados mexicanos, el Lic. Alfonso Teja Zabre, que ya, al pasar yo antes por La Habana, me había honrado asistiendo a la segunda de mis conferencias en el Colegio de Abogados. Pocas horas más tarde, el avión nos llevaba entre nubes y estrellas, pues era noche cerrada. Abajo, en la negrura de la tierra, de vez en cuando iban surgiendo núcleos luminosos de ciudades importantes: Holguín, Guantánamo, primero; luego, Port-auPrince; al cabo, Ciudad Trujillo, donde descendimos. Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vol. X, Núms. 37-38, enero-junio de 1946, pp. 318-356. Los delitos de las mujeres Terminada la guerra, todavía los servicios de comunicaciones no aéreas son tan escasos e irregulares que los que vivimos en una isla volvemos a sentir con todo su peso el sentido, antes insospechado, de la palabra «aislamiento». Los días, las semanas, las quincenas transcurren sin la llegada de los libros y las revistas que antes venían a nuestras manos a diario. Pero hoy, por excepción de la que deben marcarse con una piedrecilla blanca, el correo nos ha traído un paquete de cierto volumen con los sellos de Chile, bastante desacostumbrados aquí. Abierto el paquete con impaciencia, nos hallamos ante un libro que lleva por título La mujer, el delito y la sociedad, escrito por la Dra. Felicitas Klimpel Alvarado, a quien yo tuve el gusto de tratar el tiempo escaso de una semana, aquí en Ciudad Trujillo, en febrero de 1943, en la buena compañía de don Luis Jiménez de Asúa, y que nos dejó a todos cuantos la conocimos un recuerdo inolvidable de gracia, de juventud e inteligencia. Este libro merece una crónica larga, una exposición fiel y algunas observaciones críticas, en el mejor sentido de la palabra, que voy a permitirme hacer aquí, tal como si yo mismo estuviera hablando con la propia autora. El asunto me ha seducido siempre, hasta el punto de que más de una vez haya yo escrito sobre el propio tema. Recordaré, sobre todo, mi estudio Carácter de la delincuencia femenina, que se publicó nada menos que por marzo de 1903 en la Revista Ibero-americana de Ciencias – 345 – 346 Constancio Bernaldo de Quirós Médicas de Madrid, y que luego volvió a publicarse en el tomo Alrededor del delito y de la pena, en 1904. Pasemos por alto el prólogo del Dr. José Peco con que el libro comienza, con decididas loas a la autora, que yo no vacilaría en suscribir también, aunque las mías valieran menos. Saltemos así mismo las «palabras generales» de la autora misma y hasta el «objeto técnico» de la obra, que no es otro, según declara la Srta. Klimpel, que el estudio de las causas de un negocio tan malo como suele ser el delito para la mujer, no obstante lo cual la delincuencia femenina crece y crece, ofreciendo ella a los interesados en problemas sociales y morales un caudal apreciable de informes, observaciones y experiencias adquiridas en la Casa Correccional de Santiago de Chile y en la dirección general del Institutos Penales de Buenos Aires. Con esto, nos encontramos ya ante el primer capítulo del libro, subdividido en dos secciones bien distintas. La primera parte, que en realidad debería no preceder, sino seguir, a la segunda, estudia, o más bien apunta, la evolución de las ideas, costumbres, prejuicios y leyes impuestas por la sociedad, que han producido la «minusvalía» de la mujer. La segunda, que debería haber sido la primera, ataca el tema de la naturaleza íntima de la mujer. Menester será confesar, después de leído todo, que sabemos aún harto poco, para las apetencias de nuestra curiosidad, del fenómeno biológico del desdoblamiento sexual desde que le iniciara la naturaleza y de los distintos valores que diera ella al macho y a la hembra en las distintas series o escalas zoológicas. Por otra parte, aun esta misma investigación y, sobre todo, sus consecuencias sociales, está enormemente influida, más aún, envenenada por efecto de la querella eterna entre hombres y mujeres, aquella «lucha de sexos» de que nuestro malogrado amigo Pío Viazzi escribió, muchos años hace, un bello libro que Llanas Aguilaniedo y yo trasladamos al castellano. Con el capítulo segundo entramos francamente en un libro de índole criminológica. En él, tras unas nociones relativas a la imputabilidad y responsabilidad de la mujer, la Srta. Klimpel discurre, con relativa amplitud, acerca de los aspectos biológicos Una pluma en el exilio... 347 y patológicos de la criminalidad femenina, por un lado, y por otro, acerca de los factores sociales de la misma. En cuanto a lo biológico y lo patológico, el estilo de la autora podría referirse francamente a las explicaciones endocrinológicas de la delincuencia. Insistiendo mucho en el influjo de los períodos críticos de la fisiología peculiar de la mujer: menstruación, embarazo, puerperio, lactancia, que el Código de Defensa Social Cubano y algún otro código penal americano, como el de Colombia, han tenido el acierto de dotar de particulares efectos penales. La Srta. Klimpel aprovecha, sobre todo, los estudios de la Fera, ya un poco antiguos y precedidos que fueron, con seis años de ventaja, por lo del alemán Weinberg, pues los de éste son de 1907 y los de aquel sólo de 1913. Además, en relación especialmente con la menopausia, notamos también en las páginas del libro que analizamos la omisión de otro muy interesante y de gran autoridad: el de Stekel, acerca de La mujer fría, en que se afirma que, a propósito de la menopausia, se ha construido una concepción mitológica como en la que en su época se fraguó acerca de la dentición infantil, para tratar de explicar, mediante ella, todas las enfermedades de los niños. El libro de Stekel es de 1927 y fue traducido al francés once años después, en 1938. Su autor, antiguo freudiano disidente, vivió sus últimos años refugiado en Londres y acabó suicidándose hará seis años. Respecto a los factores sociales de la delincuencia femenina, la Srta. Klimpel analiza con esmero y acierto la falta de preparación intelectual de la mujer, su dependencia económica, los prejuicios sexuales, las injusticias sociales y la desigualdad jurídica. Con esto, hemos llegado ya ante el capítulo tercero, «delitos de la mujer», que para mí es el más interesante de la obra. Encuentro en él algo que yo mismo me había propuesto realizar alguna vez, después de intentarlo muchas: un cuadro, una tabla, una taxonomía sistemática de las infracciones penales típicamente femeninas en el estado actual de nuestras costumbres. El asunto es tentador e invita a la reincidencia, porque he de confesar, desde luego, que el ensayo de la Srta. Klimpel me parece todavía deficiente. No sólo, en efecto, peca de breve y superficial, 348 Constancio Bernaldo de Quirós sino que, además, adolece del defecto de utilizar puntos de vista heterogéneos y hasta anacrónicos, como cuando, en mitad de las formas actuales de delincuencia femenina, intercala formas delictuosas de otras civilizaciones pasadas; por ejemplo, la falsificación de las llaves simbólicas de la maternidad en el antiguo Derecho Romano, forma curiosa, sí, como antigüedad jurídica, pero del todo indiferente para nosotros. Eso es algo de museo, de gabinete secreto de la historia, de galería de curiosidades; no de criminología actual, de crónica negra de nuestro tiempo. Claro es que la Srta. Klimpel no estaba obligada a escribir para mí. Pero lo que yo hubiera deseado hallar en el libro suyo, o en cualquier otro, es un catálogo metódico, dentro de la técnica jurídico-penal, de los delitos femeninos característicos, a la manera de una clasificación natural de las especies de la gea, de la flora o de la fauna de un territorio definido. Permítaseme que yo lo bosqueje ahora. Claro está que no hay que buscar delitos típicos femeninos en el grupo de los delitos políticos, ni aun en el de los sociales, propiamente dichos. Es sólo en el dominio de los delitos comunes donde vamos a encontrar las formas femeninas específicas de la delincuencia. Comenzaremos por los delitos contra la vida, que en todos los Códigos penales se presentan en el primer puesto de la serie de los comunes. El orden de los delitos contra la vida se descompone en dos subórdenes: delitos contra la vida ya hecha y delitos contra la vida en formación. Cada uno de ellos presenta un género, a saber: el homicidio y el aborto. Especies del género homicidio, hablando de la manera de los naturalistas, a quienes debemos tomar como modelo en cuanto a clasificaciones, son el parricidio, el asesinato y el simple homicidio, que es un producto residual del homicidio genérico, a saber, el homicidio que ni es parricidio ni asesinato. Esto supuesto, las variedades típicas de los delitos femeninos contra la vida las encontramos, no en el asesinato ni en el simple homicidio, sino en el parricidio (propio o impropio, directo e inverso), como si los problemas críticos de la mujer, mal resueltos por el delito, se presentaran especialmente frente a su propio padre, a su marido y hasta a su hijo. Una pluma en el exilio... 349 En el parricidio propio y directo, siguiendo la clásica nomenclatura de los prácticos, tenemos la variedad, ciertamente errada, pero muy significativa, del parricidio que pudiéramos llamar «Beatriz Cenci», para recuerdo del más dramático y conocido de sus casos, en la Roma papal del siglo xvi, que aún proyecta una sombra oprobiosa sobre la memoria de Clemente VIII (1599). El parricidio «Beatriz Cenci» puede definirse como la reacción de la hija ofendida por la lascivia de su propio padre. Se trata, pues, de la respuesta a un incesto, como un parricidio. El incesto que pudiéramos llamar materno-filial, ciertamente es un fenómeno extraordinariamente raro; pero no así el incesto paterno-filial que, en cambio, es mucho más frecuente que lo que suele suponerse. Concediendo a los números un valor relativo, puesto que faltan aquí las estadísticas, acaso pudiera decirse que por cada caso de incesto materno-filial habría, no uno, sino acaso mil casos de incesto paterno-filial, siendo esta desproporción un índice, principalmente, de la mayor antigüedad y de la duración mayor por el régimen matriarcal sobre el patriarcal en el curso de la historia de los hombres. La repugnancia, más aún, el horror a las relaciones sexuales entre individuos unidos por el vínculo de la generación, se ha elaborado de una manera más que secular, milenaria, en el régimen primitivo del matriarcado en el cual, como es sabido, la personalidad del padre desaparece. Sería muy interesante poder estudiar con relativo detalle las causas y las formas del incesto paterno-filial, en el cual, como en el parricidio, según los antiguos prácticos, se podrían distinguir las formas directas y las inversas, o sea, aquellas en que la iniciativa procede del padre mismo, que son las más frecuentes, y aquellas otras en que, al revés, como en el caso de las hijas de Lot, de la historia sagrada, o en la profana, el de la «perversa Mirra», cuya «alma antigua» hallara Dante en el infierno, la iniciativa parte de las hijas. En las formas de parricidio paterno-filial directo es en las que suele presentarse a veces la reacción parricida por parte de la víctima de la agresión sexual. En lo que llevo aquí, en la República Dominicana, he llegado a conocer tres casos de esos. 350 Constancio Bernaldo de Quirós De uno de ellos habló el procurador fiscal Prestol Castillo en un informe presentado al Primer Congreso de Procuradores de la República, que se celebró en agosto de 1940. Otro caso en el Uruguay, consta referido en el libro del abogado Diego Cavallo García, Rebeldías del presidio (Montevideo, 1941, página 45). Se refiere a cierta Aída Berta Greco que mató a su padre de dos hachazos en la cabeza, reaccionando ante una conducta desnaturalizada. Condenada por el Juez de Canelones, el tribunal de apelación la absolvió, con fecha 5 de octubre de 1940, tras un informe del Lic. Cavallo en que, según carta de éste, citó algunas opiniones mías a ese respecto. El abogado Cavallo, por tanto, fue más afortunado que Farinaccio, en su defensa de Beatriz Cenci, fundamentada, como es sabido, en la original teoría del iter criminis por él imaginada, a saber, que como en el desarrollo de sus instintos el malhechor sigue en una verdadera escala ascensional, empezando por las infracciones más leves y pasando a otras más graves cada vez, Beatriz Cenci debería ser inocente del parricidio de que se le acusaba, por cuanto no se le conocían delitos ni faltas anteriores, y nadie puede comenzar a ser criminal por el parricidio, el más atroz de todos los delitos. Pasemos ya a otro delito típico de las mujeres. Esta vez la víctima va a ser, no el padre, sino el marido. Esta vez el delito va a ser el conyugicidio. Llamémosle así, y no uxoricidio, como alguna vez he visto decir aquí, en América, desde que me encuentro en ella. Por ejemplo, en el libro, tan simpático y acertado en todo lo demás, del ecuatoriano Jaime Barrera B., titulado La mujer y el delito (Quito, sin fecha), que también utiliza alguna vez la Srta. Klimpel, «Uxor», en efecto, no es el cónyuge, varón o hembra, sino tan sólo esta última, de modo que el uxoricidio en que la víctima es la mujer casada, no podría figurar, en modo alguno, en el catálogo que estamos trazando en que, al revés, la mujer es la delincuente. Si el parricidio Beatriz Cenci es un crimen excepcional, aunque característico de una situación femenina crítica resuelta ilegalmente, el conyugicidio, en cambio, es un crimen de todos los días o poco menos, de todo los países, de todos los Una pluma en el exilio... 351 tiempos, desde que existe el matrimonio y hasta de todas las clases sociales. Variedad del parricidio impropio, la más señalada, se presenta en dos formas particulares: una simple; otra, complicada con el adulterio. En la forma simple, en que la mujer actúa sola para resolver de esta suerte su problema conyugal, el conyugicidio se expresa, de ordinario, en un envenenamiento, método preferido siempre por el sexo femenino, así para el homicidio como para el suicidio. Femeninas son las grandes figuras del envenenamiento en la historia: Locusta, en la Roma de los Césares; la Tofana, en la de los Papas; la Voisin y la Marquesa de Brinvilliers, en la corte del rey Sol. Y tan femenino es el envenenamiento que, cuando, por excepción, se lanzan a él los hombres, una de dos, o son profesionales de la química y de la biología (médicos, farmacéuticos) o son varones afeminados, hasta verdaderos invertidos sexuales. En su tratado sobre el homicidio en el Derecho penal, que es uno de los mejores conocidos, Juan Bautista Impallomeni fundamentaba la preferencia que las mujeres dan al veneno entre los métodos de muerte, en todas estas razones: porque son débiles, tímidas, poco prácticas en el manejo de las armas, falsas, ignorantes y porque, en el seno de las familias, son ellas las depositarias y administradoras de los alimentos y de los medicamentos. Los venenos a que fían las mujeres sus venganzas, de ordinario, sobre todo en las bajas clases sociales y rurales, suelen ser de índole vegetal: las hierbas. Así, con razón, en la traducción castellana del Fuero Juzgo, hecha en mitad de la Edad Media, el epígrafe de veneficiis (de los envenenamientos) del primitivo texto latino, está traducido así: «de las megambres», palabra tosca que, aunque etimológicamente aluda a las medicinas, en general a los «medicamentos», el pueblo prefirió siempre a los brebajes de esencias vegetales. En España, las hierbas preferidas por las Locustas rurales fueron siempre el beleño, cuyo mero nombre indica ya la cualidad ponzoñosa, pues es una corrupción de «veneno», y el eléboro blanco, vulgarmente conocido con el nombre de «hierba de los ballesteros» y, así mismo, con el de «vedegambre», de «medicamen», medicamento, de donde vino 352 Constancio Bernaldo de Quirós el «megambre» del Fuero Juzgo. «Hierba de ballesteros» se llamó también en España, no sólo a la planta, sino a la infusión de la misma con que las Locustas del país administraban a sus cónyuges el fatal «jicarazo». Lejos de la aldea, en la ciudad, el veneno más usado fue siempre el arsénico, con sus distintos derivados. Hasta aquí, el conyugicidio simple; pero ahí también el complejo, en el cual la muerte del marido se presenta como solución para un matrimonio posterior del adulterio previo. Las crisis, en efecto, planteadas por la difícil situación de tres que puede crear el adulterio, y que tienen su solución natural en la reducción a dos, eliminando una tercera persona, rara vez se resuelven en la supresión del amante; lo normal es, por el contrario, la eliminación del marido. Yo no podría recordar, en este momento, otra excepción a esta regla, más que un suceso de la crónica criminal francesa: el de Gabriela Fenayrou, una burguesita provinciana, bien educada, de la década de los ochenta del pasado siglo, contemporánea de la otra Gabriela más famosa, la Bompard del asunto Eyraud-Gouffé, el famoso asunto de la malle ensanglantee, que, atacada de remordimientos morales a última hora, se asoció con su propio marido engañado, para eliminar al amante. Las dos Gabrielas cumplieron su pena de reclusión juntas; y la Bompard, entonces revelando, una vez más, su naturaleza profundamente sugestionable, cayó en seguida bajo el dominio moral de la Fenayrou, como había caído antes bajo el de Eyraud, que la llevó al asesinato de Gouffé, y bajo el de su posterior amante, el americano que, desde Nueva York, adonde había conseguido llegar, la convenció para que volviera a París a responder de su conducta. Encuentro, además, en la literatura, en la gran novela madrileña Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, otro de esos casos excepcionales de eliminación homicida del amante por la pareja delincuente constituida por la mujer adúltera y su marido legítimo. Fortunata, la chula apasionada, ardiendo en celos por la revelación que su esposo, el desdichado Maximiliano, acaba de hacerle de la traición del amante, Juanito Santa Cruz, con la falsa amiga Aurora, excita a aquel al doble homicidio de ambos y le Una pluma en el exilio... 353 procura el dinero para adquirir el revólver, ya bajo la acción de la fiebre puerperal que incuba, llevándola a la muerte inevitable. Esas páginas de Galdós, en el desenlace de la hermosa novela, son dignas de sostener el parangón con las del envenenamiento de Emma en Madame Bovary, de Flaubert, pues si escribiendo éstas el maestro francés llegó a sentir hasta el sabor del arsénico en sus labios, al leer aquellas se percibe, una tras otra, con insistencia creciente, el olor de la fiebre impregnando las ropas de la cama y la piel ardiente de Fortunata. Podría adoptarse para el caso del conyugicidio precedido de adulterio y como solución a él, el nombre de «complejos de Clitemnestra», siguiendo la moda impuesta por los autores del psicoanálisis de tomar de la mitología clásica la nomenclatura de las situaciones críticas de la conducta. Clitemnestra, que en unión de su amante, Egisto, da muerte a su propio marido, Agamenón, cuando éste regresa vencedor de la destrucción de Troya, parece, en efecto, a lo menos dentro del círculo de nuestra civilización mediterránea, la primera esposa infiel que pueda dar nombre a un crimen posterior de todos los días. El suceso se desenvuelve entonces según las leyes que gobiernan la dinámica de las parejas delincuentes, homosexuales o heterosexuales, eróticas o no eróticas, bien compuestas por dos individualidades francamente criminales, bien por un criminal y un criminaloide, según las conocidas explicaciones de Sighele. En el último de estos dos casos, que es el más interesante y hasta el más frecuente, de las dos partes unidas en la pareja, la una, el individuo de naturaleza verdaderamente criminal, toma el papel y la actitud del «íncubo», del sugestionador que impone su voluntad; la otra parte, el simple criminaloide, la de «súcubo», el sugestionado, que se convierte en instrumento de la voluntad ajena, aceptando el papel de ejecutor material del delito. Cuando es la mujer, la adúltera, quien acepta esa posición, el conyugicidio se resuelve de ordinario en un envenenamiento, que es el método homicida preferido de la mujer, según sabemos. Pero a veces, excepcionalmente, cuando los dos adúlteros son morales igualmente, esto es, dos criminales congénitos ambos, uno y 354 Constancio Bernaldo de Quirós otro, la adúltera y su correo unidos, perpetran el delito materialmente. Éste es, precisamente, el caso de la pareja Clitemnestra y Egisto, en aquella terrible escena de la primavera de las partes, Agamenón, de la trilogía La Orestiada, de Esquilo, cuando una y otro, saliendo a recibir a las puertas de su palacio al jefe aqueo, que regresa de la campaña contra Troya, y fingiendo abrazarle, le envuelve en la túnica de mangas cerradas que, impidiéndole la defensa, sirve para estrangularle fácilmente. Tenemos ya, pues, en la serie de la criminología específica femenina, el parricidio y el conyugicidio: el conflicto con el padre y con el marido. Llegamos ahora al infanticidio. Como ese delito, a diferencia de los anteriores, no se define por la relación entre las dos partes del drama criminal, sino por la condición de una de ellas, la víctima, el infanticidio, en general, puede asumir dos modalidades jurídicas distintas en función con aquella relación interpersonal, siendo un parricidio propio, aunque inverso, cuando le consuma la propia madre de la criatura, o un asesinato, cuando la mujer que le comete no está unida por ese vínculo de la generación a la víctima. Ese segundo caso nos interesa menos que el primero, en cuanto es un delito menos femenino típicamente, igualmente propio de los varones, aunque en las hembras se dé sólo, o casi sólo, como un efecto de las luchas intersexuales entre mujeres y no por otras luchas, cual entre los hombres. La variedad típicamente femenina del infanticidio es la cometida sobre la criatura propia de la mujer que le perpetra, apareciendo entonces la mujer infanticida como la madre desnaturalizada, monstruo verdadero de la naturaleza, desheredada del todo del sentimiento de la maternidad que es, o debería ser, cuando menos, toda la feminidad, en su esencia más íntima y profunda. Ese era, precisamente, el encanto, la atracción admirativa y temerosa que Sacher Masoch sentía, según nos refiere su propia viuda, Wanda, hacia la mujer infanticida, especialmente cuando, realizando el tipo trágico, se mostraba con todos sus atributos de belleza imponente y desapacible: pálidas, cejijuntas, sombrías, de boca firme que ninguna sonrisa pliega, de mandíbula fuerte Una pluma en el exilio... 355 y pronunciada. Y esa especie delincuente del infanticidio, como forma de parricidio propio inverso, según la terminología de los prácticos antiguos, presenta por lo menos tres variedades tipificadas en los códigos penales, por ser generales y constantes y de relativa frecuencia. En primer lugar, por ser la más repetida, el infanticidio honoris causa, o sea, para salvar la honra de la madre, se ha concebido en estado de soltera, o, siendo casada, en un período de absentismo conyugal. El motivo de la guarda del honor adquiere tal interés en las estimaciones de la moral sexual corriente que, degradando de crimen a delito la valoración jurídica del acto, correccionaliza una pena aflictiva; y de las más graves, en otro caso, como correspondiente a un verdadero parricidio propio, aunque inverso, según la calificación estricta de las cosas. Hasta la legislación penal francesa, que es, acaso, la más rígida y dura de las de Europa, se ha visto obligada, a la larga, a aceptar la figura jurídica del infanticidio honoris causa por ley del 22 de noviembre de 1901, bien que limitando los efectos de la correccionalización tan sólo a la propia madre infanticida, y no a la abuela o bisabuela materna de la criatura muerta que puedan haber intervenido en el hecho. Por lo demás, el infanticidio honoris causa es, casi siempre, un delito de muchacha rural seducida en la ciudad donde fue a servir, de ordinario, y que, en su inercia, en su torpeza e ignorancia, no sabe dar a su problema, retenido hasta el último momento, otra solución sino la bárbara muerte de su propia criatura. Otra variedad del infanticidio, similar a la que acabamos de presentar, es la que, en lugar de honoris causa, podríamos llamar horroris causa, por motivo de horror a una concesión abominable de que hubiera sido víctima una mujer violada. Finalmente, se presenta el aborto puerperal en que, excepcionalmente, sin motivo lógico apreciable, sin mediar para nada ni el honor ni el horror, como en los casos anteriores, la madre recién parida sacrifica al nacido, obrando bajo la acción psicopática del alumbramiento. Esa variedad está descrita, para declararla exenta de pena, en el Art. 123 del vigente Código del Brasil. 356 Constancio Bernaldo de Quirós En realidad, aún sin esa declaración formal, la solución sería, en todas partes, la misma, por la mera aplicación de los principios generales y comunes de la doctrina de la imputabilidad. Parricidio, conyugicidio, infanticidio: tales son las especies del género homicidio que presentan las variedades femeninas típicas en los delitos contra la vida. Pero estas variedades son en los delitos contra la vida ya hecha. Respecto a la vida en formación, se nos presenta luego otro género criminal: el aborto, el cual, en aquella de sus especies que se llama del aborto procurado, nos da otro típico delito femenino. Es éste el delito femenino de todos los días y de todas las horas; de todas las edades, desde la pubertad a la menopausia; de todos los estados civiles, de todas las clases sociales, de todas las profesiones: el delito destructor de la natalidad, aniquilador de las estirpes. Como estoy escribiendo para una revista americana, no será preciso insistir sobre ese tema, que el Dr. José Agustín Martínez ha tratado en todos sus aspectos en un libro cuya fecha todavía es reciente. Pero no dejaremos de advertir cómo, en este delito del aborto procurado, asoma y destaca la figura de la abortadora femenina profesional, de la faiseuse d’anges de los franceses, en toda la abundante seriación de sus aspectos y figuras: desde la vieja Celestina medieval a las actuales matronas de los institutos y academias de belleza. Después del orden o título de los delitos contra la vida, viene el de los delitos contra la integridad corporal. Este nuevo titulado no presenta más que un solo género: las lesiones, con especies y variedades numerosas. De ellas, la castración entre las variedades típicas femeninas, cuando recae sobre los atributos del varón. En España, reinando Fernando VII, tuvimos el singular caso de Manuela, «la Capadora»; y en Francia, poco antes, en los días de la Revolución, se anticiparon otros seis o siete similares, que yo había conseguido coleccionar y que quedaron perdidos entre mis papeles de Madrid. A juzgar por esa serie de sucesos que me son conocidos, la castración de la virilidad por mano de mujer unas veces se produce como una manifestación rara de antifetichismo, de horror, de aversión a los órganos masculinos en el género de Una pluma en el exilio... 357 mujeres que Stekel llamó «mujeres frías», en que entran, no sólo amenorreicas y menopáusicas, sino así mismo variedades menos señaladas; otras, por el contrario, como una modalidad sui generis de sado fetichismo, similar, por ejemplo, a la mazoclastia de los hombres, esto es a la obsesión o impulsión morbosa de los destructores de pechos femeninos, estrujándolos como esponjas o clavando alfileres en ellos, como si fueren acericos. Entre las inacabables variedades de las lesiones indefinidas y hasta innominadas, mientras las de origen traumático son las que dominan en la criminalidad de los hombres, en la de las mujeres las más típicas son las tóxicas y las cáusticas. Ejemplo de esas últimas fue, y aún es y seguirá siendo con alternativas distintas de intensidad, el atentado que llamaron los franceses vitriolage, que consiste en el lanzamiento del contenido de un frasco de ácido sulfúrico (vitriolo) a la cara de una rival de amor o de un antiguo enamorado aborrecido, para afear su rostro, incapacitándole a las batallas de amor que, según la expresión de don Luis de Góngora, nuestro mayor poeta, piden «campos de plumas». Pero mucho más interesantes que esas lesiones cáusticas, son las lesiones tóxicas producidas a consecuencia de la administración clandestina de filtros de amor, de afrodisíacos y de anafrodisíacos elaborados y suministrados por mujeres. Como todas esas artes (y alguna más, v. gr., la simulación de la virginidad, con la restauración consiguiente de las ex doncellas que ya la perdieron, o sea, la «partenoplastia»), como todas esas artes son artes de Venus, dada su aplicación, los romanos las llamaron «beneficios»; muy expresivamente, y así mismo llamaron «venenos» a los medios empleados para ello, esto es, cosas de Venus, literalmente. Pero desde el punto de vista de sus efectos sobre el paciente, tales venenos podían ser buenos o malos. Buenos, si lograban el efecto de amor, sin afectar morbosamente la salud del paciente; en otro caso, malos, cuando le dañaban o conducían a un resultado accesorio perjudicial, como en el caso de los abortivos. Sólo que, posteriormente, la noción de ese dualismo referida a un único modo verbal, se perdió y el envenenamiento y los venenos, reduciéndose a los malos, adquirieron el sentido letal que 358 Constancio Bernaldo de Quirós hoy conservan únicamente. El olvido de esa noción histórica de la palabra y de la relación que enlaza las cosas que designara, ha sido causa, más de una vez, de confusiones y errores. Precisamente, en la página 179 de su libro, la Srta. Klimpel se refiere a una página de Ihering, en su Prehistoria de los indoeuropeos, que yo mismo utilicé, hace ya casi cincuenta años, en mi Mala vida en Madrid y que es un buen ejemplo de la mala interpretación de las palabras «veneno» y «beneficio» luego que se perdió su verdadero sentido etimológico. Me refiero al texto de Tito Livio aludiendo a un concierto registrado por la historia íntima de Roma, de 170 matronas de la alta sociedad, para «envenenar» a sus maridos. Los autores que entienden ese texto en el sentido moderno del envenenamiento, se engañan lastimosamente. No; lo que pretendían tales matronas ardientes, no era deshacerse de sus cónyuges, sino estimular la actividad marital de los mismos, demasiado descuidada para ellas, mediante la administración de afrodisíacos eficaces. Todo ello, filtros de amor, afrodisíacos y anafrodisíacos, tóxicos, abortivos, debía ser aún muy incipiente, primitivo. En los afrodisíacos, por ejemplo, la ciencia femenina no sabría producir artículos como los diabolines y las pastillas galantes de hoy, ni mucho menos como las drogas de los ayurbedas de la India, al parecer tan eficaces; aunque en los filtros de amor, desde el principio, dos mil años o más, antes de la endocrinología, las mujeres tuvieron la clara intuición de las hormonas sexuales, administrándolas, a su manera, a los hombres, en preparados más o menos complejos de secreciones genitales que realizaran el prodigio de la impregnación del organismo del varón por una esencia femenil, única y decisiva para siempre. Como quiera que sea, esos filtros de amor, los afrodisíacos para lograr un efecto de erotismo insuficiente y sin él, el anafrodisíaco para impedir un trato de amor con sus consecuencias generativas naturales, todo eso, que es casi todo y lo único que la mujer busca y encuentra en la vida, todo ello es, o puede ser, causa de lesiones graves o leves, de carácter culposo o preterintencional a lo sumo, mezcla de culpa y dolo eventual, que acusa la estadística criminal casi siempre en la casilla de las mujeres de los cuadros sinópticos. Una pluma en el exilio... 359 En todos esos casos, la figura siniestra de la Madre Celestina, doctora in utroque de los venenos buenos y malos, está presente siempre, en primer término o en el último, a plena luz o en la sombra negra. En la historia natural de la delincuencia, ella es el personaje que completa y que dirige a la eterna pareja del rufián y la prostituta, Adán y Eva del mundo criminal, por lo menos en sus manifestaciones primarias. Con esto, hemos salido de los delitos contra la integridad personal, con los delitos contra la vida, forman el núcleo central de la criminalidad de las mujeres en la cual, como en toda su conducta, lo importante, lo decisivo es «unirse con el deseado y separarse del no deseado» como diría el santo Buda. Ahora nos llegan los delitos contra el honor; y en ellos, o más bien como una especie intermedia entre la calumnia, que corresponde a ellos, y las acusaciones y denuncias falsas, que pertenecen al grupo de las falsedades, o sea, de los delitos contra la fe pública, en ellos hallaremos así mismo una variedad muy típica y muy frecuente de delincuencia femenina que podríamos llamar la mitomanía erótica de las damas en consulta. Se trata ahora de mujeres incluidas en el gran círculo histérico que, obedeciendo a su peculiar constitución, acuden a los despachos de abogados, médicos, dentistas, etc., en busca de solución o de consejo a sus problemas, pretendiendo después haber sido víctimas de ultrajes al pudor, en el interior del despacho cerrado y discreto. Cuando se trata de consultas médicas o dentales en que, a menudo, precisa la aplicación de anestésicos, no es raro que el mito de ultraje del abuso deshonesto, de la violación, tenga para ellas una realidad onírica especial. Proyectando al exterior sus propios deseos, la supuesta víctima, que supo lograrlos en el ensueño pasajero, acusa al profesional a que acudió de lo mismo que ella desearía haber logrado, y que consiguió en efecto, aunque sólo en sueños. Ello sería un caso más de lo que los antiguos monólogos llamaron «la posesión por las larvas», o sea, por los pensamientos lascivos reprimidos, tal como antaño se conocieron en los procesos de brujería, como el de Zugarramurdi, tan impresionante, del cual queda una preocupación constante en el Coloquio de los perros, de Cervantes, en el episodio de la Camacha, de Montilla. 360 Constancio Bernaldo de Quirós La galería de tipos de la mitomanía se prolongaría, complicándose a cada paso, a lo largo del desfile de las perseguidoras de amor, tan molestas como importunas. Pocas palabras ya a propósito de los delitos contra la honestidad. Señalemos, no obstante, la variedad de la corrupción de menores y hasta de los abusos deshonestos, que llamaríamos «ancilar» (de ancilla, la criada de servicio), siguiendo la terminología del magistrado belga De Rijckere, en su conocido estudio La sirviente criminal, que la Srta. Klimpel conoce y cita en su libro. Es esa una forma mixta de delincuencia común y de delincuencia social, pues en ella la niñera, la doncella, la criada de la casa en que viven menores confiados a su cuidado, los inicia en la sexualidad, en parte satisfaciendo su propia libido, pero en parte también procurándose la satisfacción de causar un mal a los señores, como efecto natural, obligado, de la lucha de clases en que ella misma se mueve. Otra variedad que no podemos olvidar es el lenocinio, incluso en las formas desinteresadas en que se complace la mujer llegada a cierta edad cuando, no pudiendo ser ya la parte principal de la comedia o de la tragicomedia de amor, acepta el papel accesorio, convirtiéndose en tercera de esos tratos. De nuevo, la Madre Celestina hace otra salida en nuestro escenario. Estamos acabando la tarea que nos impusimos. En el grupo de delitos contra la libertad y la seguridad destaca, sobre todo, como delito típicamente femenino, uno, de cifras muy exiguas siempre, pero, al revés del infanticidio, revelador de la fuerza del sentimiento o el instinto de la maternidad, a saber: la sustracción de infante, por parte de mujeres estériles, para hacerse del hijo que no sabrían tener de otro modo. Recientemente se vio en México el caso más ejemplar de esa forma delictuosa, en la sustracción del niño Bohigas, ocurrida en el otoño de 1945, hallándome yo en aquel país, y encontrando después, en condiciones de integridad y salud perfectas y en un ambiente familiar que, si no superaba en condiciones de afección al originario, en cambio sí lo excedía en ventajas de orden económico. Una pluma en el exilio... 361 Yo conocía otro caso similar a ese, en Barcelona, muchos años hace, recordando ambos a los hurtos de potros por mulas de que habló Lacassagne, en que aquellos sucumben, al fin, extenuados bajo las tetas secas de éstas, donde no pudieron hallar el alimento necesario. Pero el suceso de México excede a todos en fuerza expresiva, pues en él la raptora, además de la habilidad demostrada en la sustracción, habría simulado por la maternidad, de tal manera que engañó hasta a sus propios padres, haciéndoles creer que el niño era su propio nieto, habido por ella y alejado después por causas novelescas. Otro especial delito del mismo grupo contra la seguridad y la libertad de las personas, de todos los días y todas las horas, como el aborto procurado: la violación de la correspondencia marital, convertida en una excusa absolutoria, como se decía antes, o en una causa de impunidad, como prefieren decir los modernos autores de la doctrina jurídica del delito; es decir, una conducta en que, habiendo delito y delincuente, no hay pena, por una razón poderosa de política penal. Más adelante, ya al final de las series delictuosas, en el título de los delitos contra el estado civil, quedan los dos últimos delitos femeninos típicos. Uno es la suposición de parto, motivada, de ordinario, por móviles de captación de herencia. Otro, la sustitución de infante, que la Srta. Klimpel menciona en otro capítulo posterior, al hablar de la legislación penal chilena (páginas 234 y 235), pero sin explicar esa variedad especial, nombrándola tan sólo. La sustitución de infante fue un delito propio de nodrizas cuando, en los días del auge de la lactancia mercenaria, ya felizmente en decadencia, casi en extinción, los padres de una criatura la daban a criar fuera de la casa propia, en la casa de la nodriza, para mayor economía. Era entonces cuando, en ocasiones, la nodriza, para asegurar al hijo suyo un porvenir mejor, sacrificando su propia maternidad, realizaba la sustitución de criaturas, tomando para sí el hijo ajeno y colocando el suyo en el lugar del que le dieron a criar a sus pechos. Un caso de esos puede verse referido en el Gil Blas de Santillana, al principio, cuando la cuadrilla de bandoleros que acaudilla el Capitán Rolando, de 362 Constancio Bernaldo de Quirós sobremesa de un festín alegre en el interior de la cueva donde se esconden, se pone a referir la historia que a cada cual ha conducido a la situación de bandido. He aquí un ensayo de catalogación de las formas típicas de la delincuencia femenina, tal como yo la veo, que brindo a la Srta. Klimpel para añadir al que ella presenta y que no difiere mucho del mío, aunque no lo parezca sino a retazos muy interrumpidos. ¿Cuál será en esta galería el puesto de la prostitución? Desde luego, la prostitución no es un delito, aunque haya podido ser tratada en ocasiones como tal. No puede ser delito, en efecto, aquello de que hay siempre una demanda social y que supone un convenio mutuo. El primero de esos dos puntos de vista, tan acertados, le ha desarrollado, sobre todo, Havelock Ellis. El segundo, Parmelee; y éste último cobra singular importancia después que el consentimiento en el acto ha vuelto a aparecer como excluyente de delito en el Código Penal Italiano (Art. 50, limitado por el Art. 579 en cuanto al homicidio), a la manera de la antigua máxima romana scienti, volenti et consentienti nulla fit iniuria. Pero tampoco suscribiría yo, por el contrario, las palabras de mi buena amiga, la Srta. Klimpel, de que «la prostitución es un oficio, una profesión» igual que cualquiera otra (página 220). Ciertamente, es una profesión, un oficio, en la prostitución habitual; pero también el delito, o ciertos delitos, cuando menos, los que giran alrededor de la adquisición de las cosas, el robo, el hurto, la estafa, son oficios o profesiones de las categorías respectivas de los delincuentes habituales. Oficios, sí, pero oficios que debemos adjetivar con algún calificativo ético o jurídico, para conceptuarlos exactamente, diferenciándolos de los oficios y profesiones lícitas. El ladrón, entonces, aparece como un profesional de actividades francamente delictuosas, mientras que la prostituta sólo podrá merecer la consideración de una profesional inmoral, lindera con la delincuencia. Claro está que podemos imaginarnos otros tipos excepcionales de prostitutas discretas y hasta honestas, acaso realizados en la vida; mirlos blancos, rara avis in terra, interesantes. Pero en general las relaciones íntimas ordinarias, entre la prostitución y la delincuencia, hacen de aquella, aun a disgusto Una pluma en el exilio... 363 de la Srta. Klimpel, un equivalente o un sustitutivo atenuado de la prostitución, un estado fronterizo con ella, algo, en fin, similar para lo cual no encontramos calificativo enteramente exacto. Pues si, de una parte, encontramos las transgresiones legales continuas del ejercicio de la prostitución, la obscenidad en la puerta del prostíbulo o en la carrera por la vía pública en busca de los clientes, la contaminación de enfermedades sexuales, los hurtos, las estafas, las extorsiones cometidas a la sombra del tráfico venéreo; por otra, ya sabemos que la asociación del malhechor con la mujer pública en el germen y el núcleo del mundo criminal en sus manifestaciones elementales, como la mancebía misma es su hogar, siendo esa asociación necesaria e inevitable, en el estado las almas respectivas y de las situaciones sociales, pues, como dijo muy bien Ingenieros hace ya mucho tiempo, «criminal y prostitutas son sinónimos de acero e imán: si se acercan, se junta». Hay entre las leyes viejas de España recogidas en la Novísima Recopilación, una pragmática de Enrique IV (siglo xv), muy curiosa por lo inocente, prohibiendo a las muchachas de la casa llana tomar amante de corazón, so pena de azotes y de confiscación de las parvas ropas que tuvieren. El Rey lo dispone así, creyendo que su poder se extiende a tanto como a vencer las leyes naturales, pues también una ley natural es un efecto de afinidad electiva de las almas similares, unirse aquellos desdichados en la más íntima y fuerte unión para defenderse de la vida. Por mi parte, nunca podré olvidar en este tema la preciosa acuarela de Leonardo Alenza, el costumbrista madrileño, continuador del gran Goya, de principios del siglo xix, en que, en el interior de una boardilla o de un sotabanco de cualquiera casa pobre, bajo la cruda luz cenital reflejada en las paredes enjalbegadas, se nos muestran las figuras de los tres tipos representativos de la antigua «germanía» o hermandad, de la prostituta y el malhechor: la coima, el rufián, la vieja alcahueta, todos disponiéndose a salir a la calle a sus ocupaciones peculiares. La coima, vestida de manola, tiene los ojos asesinos y la boca lasciva, las manos ladronas, con ademanes desgarrados. El rufián, pica el tabaco, para liar el cigarrillo, sirviéndose de una enorme faca 364 Constancio Bernaldo de Quirós de Albacete, de las de muelles medrosos. La alcahueta arregla la mantilla a la manola, convencida de la impotencia de su acto. El capítulo cuarto del libro de la Srta. Klimpel, es de índole jurídica y expone y censura la legislación penal de las leyes chilenas y argentinas respecto a la mujer. A menudo nos parece hallar en ese capítulo, no menos que en los anteriores, posiciones completamente partidistas, demasiado influidas por el prejuicio de sexo. Así, por ejemplo, el número tercero del apartado primero de ese capítulo, es sencillamente lo que los antiguos lógicos llamaban una «petición de principio», esto es, un supuesto infundado, en cuanto a lo que la Srta. Klimpel escribe a propósito de la «fingida piedad para la condena a muerte», pues el principio de la suspensión de la notificación de la pena de muerte a la mujer condenada, ninguna ley dijo jamás que está dictado por piedad hacia la mujer, sino en consideración al hijo, esto es, como un principio eugénico. La ley chilena, igual que las de toda la América de origen español, deriva en ese punto de dos leyes españolas del siglo xiii que valía la pena que la Srta. Klimpel recordara. Son ellas: la ley 2, título 5, libro 4, del Fuero Real, y la ley 11, título 31, de la Partida 7. Esa última, razonando el precepto, se expresa de este modo: «Ca si el fijo, que es nascido, non deue rescebir pena por el yerro del padre, mucho menos la meresce el que esta en el vientre, por el yerro de su madre. E por ende, si alguno contra esto fiziere, justiciando a sabiendas mujer preñada, deue rescebir tal pena, como aquel que a tuerto mata a otro». En el Fuero Real, además, la ley de «como la mujer preñada no ha de ser justiciada» hasta que sea parida, se aplica, con razón, no sólo a la pena de muerte, sino a cualquiera otra pena corporal, puesto que su motivo es el mismo, a saber, la protección de una nueva vida que, aunque tocada de pecado original, está exenta de toda culpa en el delito de la madre y no debe sufrir, por ende, ninguna alteración biológica que la deforme. No queremos dejar de decir que Gregorio López, en su Glosa de las Partidas, se plantea la cuestión de si la ley de que estamos tratando será aplicable en el caso (no muy raro antaño) de que la mujer se hubiese hecho preñada en la cárcel, resolviéndola de modo afirmativo, muy generosamente. Una pluma en el exilio... 365 Así llegamos, y ya vamos acabando, al capítulo quinto, cuyo objeto es establecer las «conclusiones sociales sobre atenuantes en favor del sexo femenino». La tesis que defiende la Srta. Klimpel es, sencillamente la de que, ser mujer el delincuente, es, o debe ser mejor dicho, en todo caso y siempre, un motivo de atenuación de la responsabilidad penal y de la pena consiguiente. Con mucha erudición, la autora acumula precedentes y autoridades en pro de su opinión, espigando en las fuentes legales y en la literatura jurídica más sabia. En cuanto a fuentes legales, notamos, no obstante, la ausencia del código penal japonés de hoy, o por lo menos de ayer, pues no sabemos bien cómo han quedado las leyes penales del Japón después de su derrota. Según Cuello Calon, en la página 452 de su Derecho penal, el código japonés trata con sanciones menos severas las infracciones cometidas por las mujeres, pues así lo dice el autor nipón Prujero Hara, en las páginas 125 y 126 de su estudio acerca de la individualización de la represión en el Derecho de su país. Por mi parte, no censuraré esa disposición; pero, en principio, sí me parece cruel e injusto que el Derecho Romano castigase a las mujeres igual que a los hombres, en los días en que las mujeres romanas morían bajo el epitafio lacónico y conmovedor que decía sencillamente de ellas: domun mansit, lanam fecit, esto es, «cuidó de su casa e hiló», pues tal era lo elemental de su existencia. Hoy, cuando la mujer se ha equiparado tanto con el hombre y ha entrado en la lucha por la vida con tanta amplitud, lo injusto sería, por el contrario, introducir una minoridad penal para la mujer, que carecería de motivos suficientes y más bien parecería anacrónica. Bastante es, me parece, la atenuación de la penalidad en los estados críticos peculiares de la fisiología suya, tal como, por primera vez, y ésta es una de sus glorias, estableció el Código de Defensa Social cubano, aplicando a la penalidad, en una doctrina orgánica, los datos de la indagación criminológica. Lo que resta del libro de la Srta. Klimpel es ya, tan sólo, dos capítulos de estadística y de casuística. El último, el de la casuística, me parece más interesante por ser el más personal. Hay en él las fichas de 33 observaciones realizadas en la Casa Correccional 366 Constancio Bernaldo de Quirós de Mujeres de Santiago y en la Dirección General de Institutos Penales de Buenos Aires. Son fichas como tomadas a lápiz, breves apuntes biográficos, a menudo redactados con una simpática incorrección, que me parecen superiores en expresión a las fotografías que ilustran otros estudios similares, como el de Israel Castellanos, tan estimable, sobre la delincuencia femenina en Cuba. Hay en la serie de la Srta. Klimpel abundantes casos de delitos típicamente femeninos, incluso infanticidios y conyugicidios, que yo me resistiré siempre a llamar uxoricidios, como a menudo se lee en el libro, pues uxor, en latín, es tan sólo la esposa, la mujer, y no el marido. Alguno de tales casos, como el primero de los de Buenos Aires, vale por una novela. Las últimas páginas encierran las conclusiones y el estudio comparativo de la delincuencia femenina en Chile y en la Argentina. Me es muy grato verme recordado en ellas no raras veces. Así es el libro de mi buena amiga, la Srta. Klimpel, a quien felicito por su composición muy efusivamente. Su fuerza, su virtud, me parece que es, a la vez, su debilidad propia, bien femenina, por supuesto. El libro está demasiado influido, a mi modo de ver, por la lucha de sexos; impregnado de la querella eterna entre hombres y mujeres, echándose recíprocamente todas las culpas unilaterales de un complejo doble que sólo resuelve el abrazo, eterno así mismo, de los sexos. Tengo observado en mi vida ya larga de septuagenario, que en esa lucha continua en que cada sexo mantiene sus posiciones, las mujeres se pasan al enemigo, es decir, se alían con los hombres, sólo cuando, teniendo hijos varones, los ven llegados a la edad en que otras mujeres se los disputan. Así, yo desearía que, en el caso de la Srta. Klimpel, la maternidad, una maternidad de varón hermoso y famoso, la desviara un poco de su posición, atrayéndola a nuestro lado, donde la esperamos contentos. Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vol. XI, Núms. 39-40, julio-diciembre de 1946, pp. 219-244. Figuras delincuentes en El Quijote El Quijote es un gran pedazo de España, y si no de toda España, por lo menos de la que cae por debajo de la línea imaginaria trazada desde Gerona a Lisboa (España entonces también), sola que pisó el autor en su vida, aunque no muy dilatada, sí muy movida; un pedazo en que se reproduce, casi de una manera perfecta, la totalidad de España en todas sus jerarquías, salvo el Rey, en todas sus clases y sus grupos regionales y profesionales, a la manera de los minerales cristalizados que, cuando se rompen, repiten en pequeño su propia estructura cristalográfica. Todavía no se ha hecho, y es gran lástima por cierto, el censo detallado y completo de los personajes de El Quijote. Yo, por lo menos, no le conozco. Pero un ligero avance estadístico hecho por mí para redactar este pequeño estudio, me permite fijar en algo más de medio millar la humanidad que se mueve en el libro; medio millar, bastante largo, en el que destacan cincuenta o sesenta personajes principales o importantes, unos señalados con nombres propios, otros innominados y a los que, para identificarlos, hay que recurrir a circunloquios diversos. Ahora bien, entre los seiscientos personajes de El Quijote, una décima parte de ellos son verdaderas figuras delincuentes, a saber: el ventero que armó caballero al ingenioso hidalgo; los doce galeotes libertados por él en las inmediaciones de Sierra Morena, entre los cuales destaca Ginés de Pasamonte; Roque – 367 – 368 Constancio Bernaldo de Quirós Guinart, con su gente, que excede de cuarenta sujetos; y, finalmente Claudia Jerónima, la desventurada homicida catalana. Esta proporción de un diez por ciento de delincuentes es seguramente excesiva, aún tratándose de una acción que se desenvuelve en los caminos del siglo xvii. Sólo la proporción femenina tiende a equilibrarse con la normal, aunque excediéndole siempre. Pero justamente la figura femenina es la que debemos preterir en nuestro estudio. Claudia Jerónima, la hija de Simón Forte, enemiga de Clauquel Torrellas y matadora de don Vicente Torrellas, su enamorado, no es sino una criminaloide, una delincuente pasional caracterizada por una impulsividad tan extrema como revela su impetuoso y mortal atentado. Hecha esta exclusión, comencemos la exhibición de las demás figuras. La primera es la del ventero, el primer ventero, el que invistió de la orden de caballería al ingenioso hidalgo, ayudado por La Tolosa y La Molinera, estimables y discretas mozas del partido. La interesante persona del ventero-castellano, aparece en el capítulo segundo de la primera parte, apenas abierto el libro. Se sabe cuál fue y donde estuvo la segunda venta, aquella que, por sus memorables e inauditos sucesos, deberíamos llamar la venta de los encuentros felices y de los arreglos dichosos, o, si se quiere la otra manera más breve, la Venta de los Milagros. La Venta de los Milagros se hallaba, y aún acaso estén sus ruinas dos kilómetros en dirección sureste del pueblo de Fuente el Fresno, provincia de Toledo, a 25 leguas de Madrid y 4 y ½ de Consuegra, en el antiguo camino real de Andalucía, según la sitúa y la describe cierto escritor de los días románticos, el Sr. Jiménez Serrano que, adelantándose a Azorín en cincuenta y siete años, la buscó en 1848, recorriendo paso a paso la ruta de don Quijote, según Azorín mismo lo requiere en uno de los estudios suyos reunidos en el tomo intitulado Los valores literarios. Por aquel tiempo, la casa, ya en declarada ruina, se llamaba del Cuadrillero, nombre que le iba muy bien en recuerdo de los de esa profesión que albergara en los días cervantinos. El autor tuvo la fortuna de hallar un viejo tomo de Los doce pares, sobre un decrépito arcón, puesto en el portal de la casa. Una pluma en el exilio... 369 Pero si la segunda venta de El Quijote puede localizarse con tal precisión, no así la primera, donde el manchego ilustre fuera armado caballero. Emplazada en cualquier camino ya muerto del antiguo Campo de Montiel, no registrada, probablemente, en ninguno de los viejos repertorios para caminantes, tales como el de Alonso de Meneses o el de Pedro de Villuga, que fueron las primeras guías de viajeros de España, el recuerdo de la primera venta yace en la irreparable amnesia de la memoria popular y hasta de la memoria oficial de los eruditos. En esta venta utópica, es donde se nos muestra la primera de las figuras que nos interesa: el ventero, precisamente. De nuevo, el mismo contraste que acabamos de notar. El segundo ventero sabemos que se llamó Juan Palomeque, «El Zurdo». Por éste, el primero, carece de nombre y aún de mote. Su patria, en cambio, nos consta. Era andaluz, de Sanlúcar de Barrameda, donde desemboca el Guadalquivir, provincia de Cádiz. Y además, sabemos, con relación a su persona, otra cosa importantísima: su figura, y junto con ella, su genio, su carácter, dependiendo mutuamente lo uno de lo otro. Este ventero era gordo, pacífico, pero ladrón y maleante, con antecedentes penales de hurtos y de estupros, así en doncellas honestas (claro que sólo relativamente), como en viudas de buena fama. Cuando en el libro imperecedero no está formada aún la alianza y el contraste de don Quijote y Sancho Panza, del leptosómico esquizotímico y del pícnico ciclotímico, para decirlo a la manera de Kretschmer, la máxima autoridad en la biotipología moderna, puesto que la figura del escudero se retrasa en algunos capítulos; cuando ese antagonismo, que es el tema continuo de la obra, está aún por formar, ya el biotipológico se nos muestra perfectamente definido. Posible es que Cervantes, aún siendo «ingenio lego», es decir, sin estudios académicos, según él se definió, conociera el libro de Huarte, Examen de ingenios, impreso en Baeza en 1575, y todo él de inspiración biotipológica, a su manera. Mi maestro, don Rafael Salillas, así lo creyó firmemente, seducido, sobre todo, por ese sustantivo de «ingenio», ya adjetivado en el título del libro cervantino. Yo creo más bien que se trata 370 Constancio Bernaldo de Quirós de una observación personal. Cervantes era señaladísimo en esto, y casi seguro es que, en sus largas andanzas, conoció un ventero como éste: gordo y pacífico, alegre y ligeramente delincuente. Reparemos las palabras del autor: «el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico»; es decir, no por una relación casual, sino causal. Y después viene lo de ser «no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiante o paje», rematando el retrato, al capítulo siguiente, con la relación de sus desmanes y del teatro de los mismos, aquella preciosa relación o índice de los lugares picarescos de la antigua España, muy repetida por Cervantes en todos sus escritos, como si los tuviera querencia, igual que la tengo yo, conocedor de casi todos, especialmente el Azogueo de Segovia y el Potro de Córdoba, que es el mejor conservado, casi intacto. En Criminología se sabe hoy que, prescindiendo de los tipos especiales displásicos, que son raros y bastantes inciertos, de los tres grandes tipos humanos (leptosómico, atlético y pícnico, o sea, alto, fuerte y gordo), éste último es el que da la mínima frecuencia en la criminalidad; pero, eso sí, como en el caso del ventero justamente, dirigida ésta siempre a las formas de delitos comunes contra la propiedad y contra la honestidad, no a los delitos violentos, cual en los atléticos, ni a los delitos de rebelión, cual los leptosómicos (don Quijote mismo, precisamente). Para Von Rhoden, uno de los escasos «granitos de verdad» que se hallan en la obra de Lombroso es, justamente, el del predominio de las formas corporales atléticas y displásicas entre los delincuentes, con muy poca frecuencia de las pícnicas. Siguiendo adelante, hallamos, en el capítulo XXII de la primera parte, el episodio de la libertad de los galeotes. El suceso se produce en las inmediaciones de Sierra Morena, entre el Campo de Calatrava y el valle de la Alcudia, pues hay que tener presente que la actual carretera de Andalucía, construida en el reinado de Carlos III por el ingeniero francés Lemaur, es bastante posterior, de modo que el paso de Despeñaperros no se usaba entonces. La cuerda o, mejor dicho, la cadena de galeotes, se compone de doce forzados; pero de esta docena, media queda sin describir Una pluma en el exilio... 371 en las páginas de nuestro libro, que da sólo las referencias de seis. Entre los seis, cuatro son ladrones, más o menos especializados en las variedades del hurto. Otro, es un alegre estuprador con sistematización hacia el incesto venial de las primas hermanas suyas. Tan sólo uno presenta un cruce de dos delitos diversos: el lenocinio y la hechicería. No hay un solo delincuente de sangre, pues para éstos, en general, las galeras holgaban, destinados como estaban por nuestras leyes al inmortal talión de la pena de muerte o de las penas corporales cruentas. Notemos la manera de proceder de Cervantes, siempre situado en su punto de vista biotipológico. La fisonomía parece interesarle poco. Sólo lo hallaremos en la serie de los seis forzados, un detalle fisiognómico: el estrabismo de Ginés de Pasamonte, y aún ese detalle es de los caracteres no somáticos, sino dinámicos, en acción. Lo que le importa a Cervantes más que los caracteres fijos, son los cinemáticos, encuadrados en la figura corporal, desde el primer momento, o sea, en la caracterización del volumen o de la línea, de la figura, y en el aspecto general. De esa manera, sus retratos hablados son de lo más difícil, de los que casi aún no puede hacerse en los métodos policiales: el retrato hablado de las caracterizaciones por la mirada, por la sonrisa, por el modo de hablar y de moverse. Las caras, en ese modelo de retrato, quedan en blanco o, a lo sumo, abocetadas en uno o dos rasgos salientes. Por otra parte, no hay que olvidar el sentido moral de la descripción. Mientras Quevedo se hubiera complacido ante cada uno de los doce desdichados en crueles juegos de palabras y conceptos, en caricaturas ultrajantes, Cervantes, siempre mucho más noble aunque no llevara al pecho la cruz de los caballeros de Santiago, no insiste jamás ni se complace en apurar el sentido de la bajeza y perversidad humanas. Su indulgencia, su profundo humanismo, sólo podría compararse con el de don Diego Velázquez pintando idiotas, locos y enanos de la corte de Felipe IV. Cervantes y Velázquez son almas gemelas llegadas a la vida con corta diferencia de años, dos almas y dos vidas, las mejores que haya producido España en toda su historia milenaria. Velázquez debería haber sido el ilustrador de Cervantes; el de Quevedo, Goya. 372 Constancio Bernaldo de Quirós Esto supuesto para todas las seis figuras de la cuerda de galeotes, el primero, el ladrón de la canasta de colar, colmada de ropa blanca, natural de Piedrahita, en tierra de Ávila, sólo merece que nos acordemos al par de él, de la otra canasta igual que se menciona en Rinconete y Cortadillo. Tales canastas deberían ser entonces muy codiciadas por todos los ladrones elementales que abundaban en España. El segundo galeote, cuatrero, o sea, ladrón de ganado, que va triste y taciturno por la burla que los demás hacen de él a causa de haber confesado su culpa en el tormento, éste, si Beccaria hubiera leído alguna vez nuestros clásicos, hubiera servido para documentar, con amarga ironía desconcertante, el famoso pasaje del escritor milanés a propósito del tormento: El éxito del tormento es cuestión de temperamento y de cálculo, que varía en cada hombre en proporción de su robustez y de su sensibilidad, tanto que, con este método, un matemático resolvería mejor que un juez el siguiente problema: dada la fuerza muscular y la sensibilidad de las fibras de un inocente, hallar el grado de dolor que le hará confesarse reo de un determinado delito. El forzado tercero, casi es una repetición del primero, igualmente humorista. El cuarto ofrece cierto interés. Éste es el viejo «de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba el pecho». Pero el interés que merece el sujeto casi es negativo, como un ectipo verdadero que es, esto es, como un sujeto fuera del tipo. El delincuente español de los tiempos clásicos nunca marcha así hacia la cárcel ni a las galeras, ni siquiera a la horca, si no al revés, con toda entereza y la mayor desvergüenza. Díganlo, si no, la Relación de la cárcel de Sevilla, del Lic. Cristóbal de Chaves y los Romances de Germanía, de Juan Hidalgo. En completo contraste con el personaje llorón de la barba blanca, a quien disculpan sus años y su dolencia, le sigue el alegre estuprador incestuoso que se burló demasiado de dos primas Una pluma en el exilio... 373 hermanas suyas y de otras dos hermanas que no lo eran de él. Ese estuprador incestuoso, que marcha en ropa de estudiante, es un buen camarada de la tropa confiada y risueña que compuso la cofradía de Monipodio en su casucha de Triana, próxima al antiguo molino de la pólvora. Él fue quien, golpeando al Caballero de la Triste Figura, con la bacía acabada de conquistar por éste, abolló el yelmo de Mambrino, tan codiciado. El último de los galeotes es Ginés de Pasamonte. Su descripción, en veinte palabras, se compone de tres rasgos. Ante todo, como de ordinario en los retratos cervantinos, la figura en general: «un hombre de muy buen parecer», lo que quiere decir, probablemente, un buen mozo, un atlético, en la clasificación tipológica hoy corriente. Después, la edad, el rasgo menos importante, treinta años. Por último, el característico o identificativo: la mirada. Ginés de Pasamonte es bizco o bisojo. Los maestros de la antropología criminal primera, aludieron ya al estrabismo entre los caracteres menores de los delincuentes. Lombroso, en una serie de ciento veintidós mujeres criminales, halló cuatro. Marro, tan concienzudo siempre, le notó en el 5 por ciento de ladrones y en el 2.5 por ciento de asesinos. Otro autor alemán, Knecht, se refiere así mismo al estrabismo, juntamente con otras anomalías de los ojos, como la desigualdad de las pupilas y la diferencia de color de una y otra, reveladora de una detención de desarrollo en uno de los órganos. Sin embargo, ninguno concede gran importancia al estrabismo. Probablemente, fueron los antiguos fisonomistas los que exageraron su valor; y acaso Cervantes tomó ese rasgo de ellos, si ya no es que, a la hora de escribir el capítulo XXII de la Primera Parte, se acordó de algún rostro bizco hallado en los caminos, en las ventas o en las cárceles que le eran tan familiares. Un teólogo del siglo xiv, Eximenes, escribe por ejemplo: «Ojos torcidos son agudos en maldad, puntillosos y altaneros», lo que va muy bien para Ginés de Pasamonte. Y Gerónimo Cortés, en su Libro de Phisonomía natural y varios secretos de Naturaleza, impreso en Valencia en 1597 y vuelto a imprimir en Madrid en 1601, cuando Cervantes escribía la primera parte de su obra, repito: «Bizco, 374 Constancio Bernaldo de Quirós astuto, y malicioso». No sería difícil añadir más referencias viejas, repasando los estudios del italiano Antonini, del brasileño Leonidio Ribeiro y del agustino español padre Montes, acerca de los precursores de la antropología criminal. Sabemos, además, que Ginés de Pasamonte es reincidente y, sobre todo, conocemos uno de los delitos del mismo: el hurto del asno de Sancho, montado éste sobre el animal, a la manera, según se recuerda en el capítulo IV de la segunda parte, que otro famoso ladrón llamado Brunelo hurtó el caballo nada menos que a Sacripante, en el cerco de Albraca. Semejante hurto nos da la medida de la destreza de Pasamonte y nos permite imaginar toda su vida delincuente, pues, si como dice cierto autor inglés de cuyo nombre no puedo ahora acordarme, pero que consta escrito al principio del famoso relato de Edgardo Poe, Doble asesinato de la calle Morgue, es posible imaginar la canción de las sirenas y el nombre que tomó Aquiles cuando se ocultó entre las hijas del rey de Sciros, del mismo modo que el solo hurto del rucio, tan sutil, nos presenta a Ginés de Pasamonte como un antepasado en la línea recta de Luis Candelas, el mejor de los ladrones de Madrid, a principios del siglo xix, con sus diversos ejercicios de la manteca lanzada a los ojos y que ciega en el momento oportuno, del tonto disfrazado de obispo, de los bollos duros que permiten una hábil sustitución de palabras, etc., etc. En menos palabras, un ladrón furtivo, no violento, con el mínimo de violencia posible, reducida, en los casos extremos, al tirón, que desprende la cosa de manos de su dueño y, a la vez, muy próximo a las fronteras de la estafa, o sea, el timo. Volvemos a encontrar poco después a Ginés de Pasamonte huido, disfrazado de gitano, en el momento feliz en que Sancho reivindica su asno. Y mucho después, ya en la segunda parte, volvemos a hallarle en la persona de Maese Pedro, el del retablo, esta vez mejor disfrazado, con una venda que le cubre uno de los ojos disimulando su fatal estrabismo que le identifica tan fácilmente. Las aventuras en el interior de Sierra Morena terminan y la alegre tropa cervantina regresa hacia la llanura manchega sin Una pluma en el exilio... 375 que, ni aun de lejos, emboscado entre las encinas o agazapado entre los riscos, veamos asomar la gran alimaña de presa de la primera fauna hispánica: el golfín, antiguo ladrón de ganado en las rutas de la vieja trashumancia española, verdadero lobo, que esto literalmente significa su nombre gótico, lobo humano de los corderos de La Mesta, luego convertido en el salteador de caminos. Por los días de don Quijote, sin embargo, Sierra Morena se hallaba infestada de ellos y su paso, inevitable entre Castilla y Andalucía, hubiera sido en extremo difícil para los viandantes a no ser por la famosa Venta de los Palacios, especie de parador fortificado fundado por los Reyes Católicos para seguridad de aquellos, de que habló con elogio Andrés Navagiero, embajador veneciano de la época, y que consta localizada exactamente en la Geografía Blaviana y en el Atlas de Ortelius, que podemos tomar como Reclus y el Stieler de los remotos tiempos. Yo cuento entre mis mejores recuerdos de itinerarios extraños por la profunda España, el de haber reposado dos veces distintas en el interior ruinoso de la vieja Venta, bajo el puerto del Muradal, no lejos del campo de batalla de Las Navas de Tolosa. No he de olvidar, puesto que escribo estas páginas para una publicación americana, que pocos pasos más allá de las ruinas, en dirección a la aldea de Miranda del Rey, fundada por don Pablo de Olavide, peruano insigne en los días de Carlos III, que apenas se baja el violento descenso de la colina donde se alza la alcazaba viajera, se halla una cierta charca, poco extensa, que llaman en el país con el nombre indescifrable de «Lagunilla de las Américas», a mi modo de ver, el más adelantado en Europa entera, del nombre del Nuevo Continente que había de revelar al mundo España misma. Atrás se queda, destacando su roto almenado en el cielo azul, la vetusta construcción, dentro de cuyos muros, durante cinco siglos, tantos episodios dichosos de bienestar y seguridad, al fuego en el invierno, en el verano al fresco, habrán experimentado los caminantes a la hora del crepúsculo, mientras el terrible golfín, el lobo, merodeaba lejos, codicioso y hambriento. Pero el destino de las cosas humanas es tal, traza giros, expresa jeroglíficos tan incoherentes, que la preciosa Venta de Los Palacios, gemela 376 Constancio Bernaldo de Quirós anticipada de los fondacs morunos, como el de Ain Yedida entre Tetuán y Tánger en la divisoria atlántico-mediterránea, donde yo también pernocté algunas noches inolvidables, la preciosa Venta, construida en el siglo xv para defensa de los caminantes contra los bandidos, acabó teniendo a un bandido como su último huésped, Lucas el Siervo, de la banda de José María el Tempranillo, a principio del xix, cuando el abandono y la guerra, ésta sobre todo, la invasión de las tropas napoleónicas, la hicieron inhabitable. Ya estamos en la segunda parte de El Quijote y aquí, casi en las postrimerías, es donde vamos a hallar a los cortadores de caminos, los salteadores, los bandidos, donde hoy por hoy nos parecería más inverosímil, a las puertas de Barcelona. ¿Es éste un yerro, un desacierto, como el de la banda del Capitán Rolando, en el Gil Blas de Santillana, de Le Sage, puesta por un extranjero en unos caminos tan extraños al bandolerismo que la crónica jamás los nombra en ellos ni en muchas leguas a la redonda? ¿Será si no una ligera fantasía, un ensueño, ya que no un sueño, como los de Homero, que se ha permitido Cervantes, al modo del de las hayas, las hayas inauditas e inverosímiles, que deseándolas conocer quizás, porque nunca debió verlas, se complace en presentar casi tantas veces como describe paisajes forestales en El Quijote? Permítaseme aquí hacer una digresión a propósito de las hayas, porque creo que nadie, ni aun don Fermín Caballero, en su Pericia geográfica de Cervantes, se ha fijado hasta aquí en este levísimo detalle erróneo. Las hayas, que yo sepa, aparecen nombradas en El Quijote hasta cuatro veces. La primera en el relato del enamoramiento de Crisóstomo la noche que el hidalgo manchego pasó con los cabreros, la misma del memorable discurso de la edad de oro (parte primera, capítulo XII); luego, en la parte segunda, la noche anterior a la aventura del barco encantado en el río Ebro (capítulo XXVII); enseguida aunque ésta vez en un sentido dudoso, alternativo entre un haya o un alcornoque, poco después de ser atropellados, caballero y escudero, por un tropel de toros (capítulo XLVIII); finalmente, ya vencido el primero, camino de su aldea (capítulo LXXI). Es posible que quede alguna otra haya olvidada. Una pluma en el exilio... 377 Ahora bien, cualquiera que consulte un mapa de la distribución de las hayas en España, advertirá en el acto que el área del hayedo se encuentra enteramente fuera de los itinerarios de don Quijote, como árbol nórdico que es, incompatible con el país mediterráneo en que las aventuras de aquel se desenvuelven. Hasta pudiéramos creer que las dos veces últimas de las cuatro citadas, de regreso a la Mancha, don Quijote y Sancho han podido encontrar algún individuo aislado o un ramillete de ellos en el paso de la cordillera ibérica que se interpone entre Aragón y Castilla. Pero nunca, ni siquiera rodales de hayedo, ni mucho menos bosques verdaderos de hayas. Sobre todo, las dos primeras veces que aparecen nombradas las hayas, en el corazón de La Mancha y en el fondo de la fosa de Aragón, es imposible en absoluto. «No está muy lejos de aquí», dice el cabrero que cuenta la historia de Crisóstomo, «un sitio donde hay casi dos docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, encima de alguna corona grabada en el mismo árbol» (capítulo XII, primera parte). No lo creemos. El hayedo más meridional de España es el de Montejo de la Sierra, provincia de Madrid, bajo la Somosierra, y se halla doscientos kilómetros al norte del posible campamento de los cabreros que acogieron a don Quijote. Pobres hayas, amigas de los cielos nubosos, y hasta nivosos, de las lluvias menudas y continuas, de la nieve y la niebla, de los vientos húmedos del Norte y el Oeste; compañeras del roble, del castaño, del álamo blanco, del abedul, de todas las esencias forestales propias de los climas atlánticos, ¿cómo podrías vivir al lado de la encina, de la jara, de la vid, de toda la flora mediterránea, en el antiguo Campo Espartario de los romanos, en La Mancha de los árabes, que quiere decir «La Seca», en la árida estepa donde hasta el gran río de la región, Guadiana, se esconde largo trayecto bajo tierra y los cursos menores de agua que en el estío no se secan discurren indecisos por el suelo, casi del todo plano, sin cascadas, sin rápidos, sin espumas, faltos de impulso bastante para mover la piedra del molino triguero, y en lugar de ese antiguo artificio, tan familiar en toda España, siempre expuesto al borde y hasta adentro 378 Constancio Bernaldo de Quirós de las líquidas corrientes, entre ramilletes de árboles frondosos, se levantan los altos molinos de viento, cónicas torres encaperuzadas, con sus cuatro largos brazos en cruz, armados con velas de lona para recoger la energía motriz, capaces de sugerir, como lo hicieron en don Quijote, la imagen de gigantes amenazadores? Pero volvamos ya a nuestro tema principal. No, esta vez la presencia de los salteadores donde menos podríamos esperarla hoy, a las puertas de Barcelona, no es un capricho cervantino, poética estilización de las representaciones pastoriles al uso, en los días de las Galateas, las Dianas y demás ninfas del verde bosque. Cervantes coloca en ese lugar un suceso rigurosamente histórico, un personaje de carne y hueso, Roque Guinart, a quien los escritos catalanes llaman Roca Guinarda y cuya bárbara gesta se localiza justamente entre la aparición de la primera y la segunda parte de El Quijote, entre los años 1608 y 1609, como una actualidad lo suficientemente reciente para los lectores de la época. Roque Guinart, a quien los eruditos catalanes han dedicado mucho más tiempo y esfuerzo que los de Andalucía a Diego Corrientes o a José María, fue un hombre voluntarioso y enérgico, lanzado a la vida rebelde a consecuencia de uno de los episodios, a veces seculares, de las luchas entre familias y grupos enemigos de la España de entonces, más enconadas en Aragón, en Cataluña y en Navarra, que en Castilla. Él era un niarro, un partidario del Obispo de Vich, opuesto a los Cadells, partidario de la Casa de Moncada, que pretendía segregar el valle de Torrelló de aquel obispado. Cervantes nos le describe como un hombre de «hasta edad de treinta y cuatro años, robusto, más que de mediana proporción, de mirar grave y color moreno». Esas señas convienen al curioso retrato de don Tiburcio de Redin que existe en el Museo del Prado de Madrid y que, atribuido alguna vez a Velázquez, hoy se cree, más bien, que sea de alguno de los más inmediatos discípulos del gran maestro, tal como Juan Bautista del Mazo, su yerno, o como Pareja, su esclavo negro. Así, yo, cuando muchacho, siempre le entendía en este sentido, convencido de que si aquel no era, en verdad, Roque Guinart o el Capitán Rolando, tal cual él debieron ser el uno y el otro. Una pluma en el exilio... 379 Por otra parte, también Cervantes, al par que el retrato corporal del gran Roque, nos da una cierta impresión de su estado de espíritu en los días en que convivió con don Quijote. Roque no es todavía uno de esos delincuentes habituales endurecidos en el mal cuyo super-yo, hablando a la manera freudiana, se ha hecho del todo inmoral, de suerte que el crimen no le repugne. No; todavía hay crisis, conflictos entre el «ello» y el super-yo de Roque Guinart, como revela claramente alguna de las conversaciones que mantiene con el caballero andante, empeñado en devolverle a la vida honrada. Pero además, lo que sobresale de este capítulo LX de la parte segunda, en que se contiene la narración de los tres días y tres noches que don Quijote y Roque Guinart vivieron juntos, es la lección de delincuencia asociada que contiene, digna de que la hubiera conocido Escipión Sighele y de que la hubiera recordado en sus libros, tan celebrados, de psicología colectiva morbosa. También en esa materia sobresale y le precede nuestro Cervantes, que si en Rinconete y Cortadillo, la admirable novelita ejemplar, nos ha dejado la monografía más perfecta de una asociación criminal de tipo gremial, verdadera cofradía de malhechores en la gran Sevilla de entonces, ahora, en El Quijote, nos da otro de tipo contrario, el militar, al aire libre y en el monte bravo y en los caminos caudales. La banda de Roque Guinart excede de cuarenta hombres, lo que si hoy nos parece mucho, en la continua reducción numérica de las bandas de ese tipo a través de los años que nos separan de Cervantes, entonces no era excepcional, sino al revés, frecuente. No de cuatro decenas, sino de otras tantas centenas y más, eran las bandas militarizadas de malhechores que ocupaban la Sauceda de Ronda, en la actual provincia de Málaga, en los días en que el Lic. Sarmiento de Valladares realizó la destrucción de la Sauceda, tantas veces aludida por Cervantes, sobre todo en el Coloquio de los perros. Como quiera que sea, la banda criminal de tipo militarizado, como la de Roque Guinart, vive y mantiene su bárbara estructura y su gesta no menos bárbara, sólo mediante dos recuerdos principales que vemos magistralmente ilustrados por Cervantes 380 Constancio Bernaldo de Quirós en rasgos repetidos, para insinuarlos mejor en el lector. De un lado, los golpes de autoridad del jefe, efectistas y teatrales, no consistiendo que se le discuta y castigando con mano dura, excesiva, cualquier olvido de esa regla necesaria. De otro, la rigurosa justicia distributiva a la hora del reparto del botín, que es la verdadera hora de la verdad entre los malhechores asociados, poniendo a prueba la codicia de todos. Es aquí donde encaja la profunda sentencia de Sancho: «según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones». La máxima está a punto de costar a Sancho un golpe serio; pero lo dicho, dicho está, y nunca Sancho ha hablado con más acierto. Pocas páginas después, el caballero andante y su escudero visitan las galeras del rey y asisten a una breve expedición de guerra. Las pesadas embarcaciones avanzan sobre las ondas salobres impulsadas por el esfuerzo muscular de gente que purga sus grandes culpas con su sudor y su sangre. Acaso no van entre los galeotes forzados sino contados bagarines, remeros libres, asalariados, a diferencia de aquellos otros, siervos de la pena. Como entre una y otra parte de El Quijote han pasado diez años, largo plazo en una condenada de galeras, tanto que equivalía a muerte civil, según las conceptuaciones de entonces, en vano Sancho o don Quijote hubieran buscado en los bancos de las de Barcelona algunos de sus antiguos conocidos de Sierra Morena, capturados y vueltos a condenar: el de la canasta de ropa blanca, el que confesó en el tormento, el que le faltó dinero para comprar la pluma del escribano, el viejo llorón de la barba blanca, el alegre estuprador, Ginés de Pasamonte, el bizco. Otros iguales, o casi iguales, estarían, en cambio, en su lugar en la continua repetición de la vida, el flujo y reflujo eterno de ella, como el de las olas en el mar y el de las nubes en el cielo. Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vol. XII, Núms. 41-44, enero-diciembre de 1947, pp. 49-65. Mi doble centenario1 1944 es también un año de centenario para mí. Más allá del Atlántico, en lo más recóndito de la profunda España, aquella rinconada donde se anudan las sierras de Guadarrama y de Malagón, el 6 de mayo llegó al mundo un niño a quien la muerte no dejó pasar más allá de 1888, y que en el entretanto pudo engendrar otra criatura que no es sino el viejo que hoy escribe estas palabras, conmovido todavía por el remoto recuerdo de su padre. El niñito que nació en Peguerinos, allí donde se juntan las tres provincias de Ávila, Segovia y Madrid, el 6 de mayo de 1844, estuvo a punto de venir a La Española diecinueve años después, prestando el servicio militar, que asumía entonces la forma de las «quintas». Uno de cada cinco mozos de todos los pueblos españoles, sufría en aquella época la dura servidumbre militar; y si mi padre no llegó a padecerla en el reemplazo de 1863, fue porque le favoreció la fortuna con el 3 en el sorteo de los tres únicos mozos que daba el alistamiento de su minúsculo pueblo de origen. Pero el 1 de su quinta cumplió buena parte de su servicio aquí en Santo Domingo, como entonces se decía; y yo mismo, una tarde del otoño de 1901, le oí referir sus andanzas 1 N/C. Éste es un artículo suelto que conservaba mi padre, que no especificaba el periódico ni la fecha. No se pudo localizar en ninguna de las fuentes consultadas. Por el tema se sabe que se escribió a principios de 1944. – 381 – 382 Constancio Bernaldo de Quirós por la isla, mientras caminábamos por las alturas, a la vista del fantástico Cerro de San Benito que aprendí a conocer aquel día: el mismo, por cierto, del hallazgo en la triste aldea de La Lastra, de aquel caso extraordinario de «licantropía» (la mujer que se creía loba), referido en mi libro Peñalara. Fueron aquellas las primeras descripciones dominicanas que escuché; pero yo le oía distraído, más atento al suelo en el que los rayos oblicuos del sol descubrían, haciéndolos resaltar entre las láminas finísimas de mica blanca, los cristales de turmalina, el clásico mineral de Guadarrama, que allí llaman «chorlo negro». De mozo, por consiguiente, mi padre, cuando entró en quintas, se libró de venir a la tierra dominicana a servir al Rey, o, mejor dicho, a la Reina, pues era entonces Isabel II la soberana de España; y yo, en cambio, su hijo. (¡Apurar, cielos, pretendo ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros, naciendo!) Yo, en cambio, me he visto transportado a ella, como única esperanza de mi destino truncado, de resultas del diezmo, o poco menos, que, al cabo de una larga lucha desigual, sufrimos los buenos republicanos de parte de nuestros enemigos, triunfadores. ¡Contraste singular de los destinos del padre y el hijo, semejante al curso de esos ríos que, entrecruzando la cinta de sus aguas, van a parar al mar, contrario que haría suponer su dirección originaria! Después de cuatro años cumplidos de nuestro éxodo, al aproximarse el día en que se cumple el primer centenario de la Independencia de la República Dominicana, la mejor obra que yo puedo otorgar a la efemérides gloriosa es asociarla en lo profundo de mi corazón, al centenario del niño de quien ya hoy sólo me acuerdo yo, de aquel niño del 6 de mayo de 1844, nacido en el pueblecito serrano, que destruyó la barbarie de nuestros enemigos en el verano de 1936. Mas, si para mi padre, que pertenece irremediablemente tan sólo al pasado, yo no puedo tener sino recuerdos, en cambio, para la República Dominicana, que considero inmortal, puedo hacer algo más; y, como esa Jano bifronte de los buenos tiempos clásicos, le ofreceré mi vigilancia y mi atención hacia el pasado Una pluma en el exilio... 383 y hacia el porvenir, interesándome por su historia y apasionándome por sus respectivas prometedoras, en el nuevo giro de otra centuria que pronto se abrirá y de la cual yo no veré sino los primeros momentos. El mejor español que quiso pasar a Indias1 En el Archivo de Indias sevillano, magnífica mole herreriana de piedra berroqueña que en dirección a la Puerta de Jerez forma, con la Catedral y el Alcázar, uno de los conjuntos arquitectónicos más heterogéneos y suntuosos del mundo entero; en su gran salón central, campea una riquísima vitrina, rica en documentos preciosos, autógrafos de las manos más ilustres de España, entre los cuales sobresale, sin duda, siendo las joyas sin pagar de la exhibición, la modesta hoja de papel vulgar en que Miguel de Cervantes Saavedra, refiriendo en unos cuantos renglones de apretada letra, clara y minúscula, su vida ejemplar, con sinceridad honrada, solicita del Rey, Felipe II a la sazón, uno de los varios puestos en las Indias nuevamente descubiertas; puestos de los cuales sólo conservo en la memoria, habiendo huido de ella los demás, el de Gobernador del Estado de Soconusco, creo que en Guatemala. Tan conmovedor documento que hoy nadie puede leer sin saltársele las lágrimas, lleva al pie esta nota desdeñosa, suscrita por Rodrigo Vásquez: «Busqué acá en que hacerle merced». El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra quedó, pues, desairado una vez más y una vez más en lucha desesperada 1 N/C. Este artículo viene del archivo familiar. Lamentablemente, el recorte no especifica el periódico, ni la fecha de publicación. – 385 – 386 Constancio Bernaldo de Quirós por la vida. Claro es que si el Rey hubiese accedido a los deseos del Manco de Lepanto, del Cautivo de Argel, del luchador de las Azores, el mundo hubiera perdido El Quijote, una de las siete o las ocho, no más, maravillas literarias. Mas, en fin, a despecho de esa gran catástrofe, supongamos que el Rey ha dispuesto que se concediera a Cervantes alguno de los seis o siete destinos vacantes en Indias que solicitaba. Nuestro héroe ha embarcado en Sevilla o en Lisboa, pues ya Portugal, tras la rota de Alcazarquivir, estaba reunido con España. Ya la nao ha hundido la proa más allá de la Tercera, que marca el límite occidental que Cervantes tocó en su vida. Nuestro héroe ha contemplado, embebecido, las «praderas del mar», el mar de Sargazos, que atraviesa la ruta; se ha asombrado también con los exocetos, los peces voladores, las golondrinas de mar que a todos nos cautivaron cinco o diez minutos y al cabo, un buen día, una pareja de alcatraces ha venido a saludar a la nave, cortejándola largo trecho, según el ceremonial de las corteses aves de su especie. Ya Miguel de Cervantes está a la vista del Placer del Estudio, que acaso aún no se llama así, y que si así se llamara, ha sabido interpretar en su verdadero sentido, como el bajo de frente a la casa de enseñanza, puesto que «placer», en términos de marinería, quiere decir el «banco de arena o de piedra en el fondo del mar, llano y de bastante extensión». Nuestro héroe desembarcado ya, circula por las calles de la novel Santo Domingo, ansioso de cuanto nuevo y extraño perciben sus sentidos. Si hubiera sido así, desde ese instante hasta hoy el nuevo viajero sería el más ilustre de cuantos La Española haya recibido; más, mucho más que fray Gabriel Téllez, que Hernán Cortés, inclusive, pues esta vez las letras han vencido a las armas. Y esto lo decimos, porque de cualquier modo que fuera, cualquiera que hubiese sido el destino, el empleo que el Rey hubiese concedido a Miguel, éste jamás se hubiera convertido en un simple y alto burócrata sacrificando al escritor, al novelador nato y magnífico que llevaba dentro ante todo y sobre todo. ¡Qué de novelas ejemplares, de pasos y entremeses le deberíamos, en que sobre el fondo de la naturaleza tropical destacasen, vivos, recios Una pluma en el exilio... 387 y enteros los hombres y las damas, la vida humana que entonces se entretejía en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, en la Concepción de La Vega Real, tan pintorescas y apetitosas entonces! Nuestro buen hidalgo ha conservado siempre el deseo, la ilusión de pasar a Indias, que a cada paso revive bajo su pluma en El Quijote y en las Novelas Ejemplares. Como el pino enamorado de la palmera en el bellísimo Lied de Enrique Heine, el ciudadano de Alcalá de Henares, de Madrid, de Toledo, de Sevilla, de Barcelona, de las ciudades italianas más insignes, de Argel y de sus temibles baños, hubiera deseado, gustoso, añadir a sus andanzas la travesía completa del océano y la llegada a cualquiera de sus ciudades nacientes. Prólogos a libros Paisaje y acento, de José Forné Farreres1 Bajo su título bien hallado, que le sienta justo y airoso, este libro, breve y amable, contiene, dispersas, muestras de todos los géneros literarios, marinas, celajes, retratos, naturalezas muertas, interiores, ruinas, monumentos, cuadros de costumbres y hasta concordancias vagas, remotas, de los géneros de otras artes distintas de las de la pluma, puesto que, desde que lo dijo Baudelaire y lo exageró Rimbaud, se admite por todos los colores, los perfumes y los sonidos se responden y hasta se acepta así mismo las vocales de colores. Paisaje y Acento, esto es: Naturaleza y Espíritu, o sea, toda la Creación, en un dualismo grandioso que, en definitiva, sería posible unificar en un solo término supremo. Creo yo que si esta operación se intentara sobre el original de Paisaje y Acento, el término que llegaríamos a obtener esta vez sería el segundo: más Espíritu que Naturaleza, y Espíritu en la esencia de acento, como si el acento, lo que en fonética se llama así, o sea, la peculiar pronunciación y entonación de la palabra humana, fuera lo mejor del alma, de esta fuerza tan tenue y tan omnipotente que nos hace vivir y de la que todos quisiéramos despedirnos con las inefables palabras del César: «¡animula, vagula, blandula!». 1 N/C. José Forné Farreres, Paisaje y Acento, Santiago de los Caballeros, Ediciones La Opinión, 1943. – 391 – 392 Constancio Bernaldo de Quirós Toda mi simpatía, pues, al amigo y compañero Forné Farreres, por esta revelación de su ingenio. Constancio Bernaldo de Quirós Delincuencia infantil y código del niño dominicano, de Sócrates Barinas Coiscou1 Saludamos en este estudio una provechosa realidad y una esperanza siempre superadora. Sócrates Barinas Coiscou, que le firma, es, en mis cuatro cursos de enseñanzas en la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, uno de mis alumnos, de mis más antiguos alumnos; de aquellos que, en el curso de 1940 a 1941, escucharon mis primeras lecciones de Criminología, señalándose en el conjunto bien estimable que componía con el resto de sus compañeros, por su clara inteligencia y su fina sensibilidad, atentos al desfile de problemas que iban pasando ante su vista. Después de una ausencia pasajera, lanzado ya en la corriente de la vida profesional en diversos de sus aspectos más aleccionadores, ahora reaparece ante nosotros con el ensayo que sigue a estas palabras, fruto de la predilección a que le orienta su naturaleza generosa. El problema de la delincuencia de los menores ha tenido siempre el privilegio de reclutar los espíritus más nobles, haciéndolos vibrar con las expresiones más altas. El nombre de nuestro buen amigo Barinas, es uno más que añadimos a la serie de amigos, de compañeros y discípulos, que avanzan por los senderos de la Criminología y la Penología infantiles, desde los días ya tan remotos, en que abrían las sendas hombres ilustres, ya casi 1 N/C. Sócrates Barinas Coiscou, Delincuencia infantil y código del niño dominicano, Ciudad Trujillo, 1944. – 393 – 394 Constancio Bernaldo de Quirós olvidados, como aquel magistrado italiano, Lino Ferriani, que en los comienzos del siglo fue acaso el más leído. Los estudiosos del día, y claro es que Barinas entre ellos, saben que la fase puramente sentimental del tema está ya muy atrás, quedó superada para siempre, y que hay que aplicar al asunto, sin cansancio ni decepciones, métodos de estudio y tratamientos innovadores, por desconcertantes que parezcan ante el sistema de convencionalismos y rutinas de que está hecha de ordinario la común opinión social. Al niño hay que sacarlo para siempre del antiguo Derecho penal, en que aún quedan, llorando y padeciendo, los adultos. Esta es ya una consigna general en el mundo civilizado. Mejor dicho aún: la mitad de una consigna, porque la otra mitad es no olvidar a los que quedan aún en aquel viejo Derecho penal, por muy adultos y muy delincuentes que sean. ¿No hay una responsabilidad social de todos, o casi de todos, en cualquiera de los delitos que se cometen? ¿No debemos sentirnos obligados todos a repararla? Constancio Bernaldo de Quirós La psicología al alcance de todos, de Ángel Pingarrón Hernández1 Se remonta a 1887 la primera impresión que guardo del hotelito de la Institución Libre de Enseñanza, en el número 8 del Paseo del Obelisco, que después se llamó del General Martínez Campos, y más tarde aún, en los buenos días republicanos, de Francisco Giner, que le honró con su presencia insuperable la mayor parte de su vida. Por aquel entonces, la populosa barriada de Chamberí aún no estaba realmente unida a Madrid en una urbanización continua y homogénea. La barriada, alegre y laboriosa, se desparramaba más allá de la Puerta de Bilbao, arrasando hacia el Norte a los alrededores de los depósitos del Lozoya, tan decisivos para el desarrollo de la Corte, en focos dispersos de construcciones modestas agrupadas en torno de fábricas y talleres, vibrantes y humeantes de trabajo. Y un atardecer de primavera, al regresar de un largo paseo por aquel extremo de Madrid, tan nuevo para mí, que nací y me crié en los barrios bajos, el hotelito de dos plantas, con su ancha puerta pintada de verde obscuro en mitad de la cual resaltaba reluciente la placa de cobre con la inscripción «Instituto Libre de Enseñanza» y encima el 8, entraron por primera vez en mi retina, no sin un carácter de misterio, que en vano procuré 1 N/C. Ángel Pingarrón Hernández, La psicología al alcance de todos, Ciudad Trujillo, 1944. – 395 – 396 Constancio Bernaldo de Quirós resolver, hasta desembocar en la Plaza de Chamberí, con su iglesita campesina de dos torres, una de ellas levemente desviada de la vertical, según notó, yendo al patíbulo, el cura Merino, donde la impresión se me borró en medio de su vivaz alegría. Pasaron seis años cabales, los mismos que duraron mis estudios de Derecho. Ya licenciado en la facultad, comenzaron los estudios del doctorado; la Filosofía del Derecho figuraba en el plan de enseñanza como asignatura libre, a elegir entre otras. Yo me orienté, desde luego, hacia ella, atraído más que nada por la luminosa personalidad del maestro que la profesaba, don Francisco Giner de los Ríos; y una tarde en que, ya a la salida de la cátedra, yo le acompañaba paso a paso, entretenidos en una conversación animada, a través de la calle de San Bernardo y de la de Eloy Gonzalo, que entonces se llamaba Paseo de la Habana, bordeando la Plaza de Chamberí y entrando francamente en el Paseo del Obelisco, al cabo don Francisco se detuvo ante el hotelito número 8 diciéndome así: «Hemos llegado a la casa; suba usted conmigo, si gusta», al tiempo que yo reconocía la estampa antigua de 1887. La puerta se abrió y penetramos en el interior un amplio portalón con sendos escaños obscuros a cada lado; al fondo, un jardín. A mitad del portalón, a la mano izquierda, un pasillo estrecho, dando acceso a una puertecita de cristales, que conducía a una escalerilla angosta que llevaba al piso superior. Allí ocupando el centro de la planta alta, la habitación principal: una mezcla caprichosa, una combinación original de salón y despacho, sin nada del lujo y del aparato propios de ordinario de esta clase de instalaciones. Desde luego, nada de espejos. Divanes cómodos con tapicería animada, de colores vistosos. Muchas estanterías de pino barnizado, repletas de libros de estudio; una gran chimenea central, pues don Francisco fue muy friolero siempre, en su casa por lo menos; en un ángulo del oeste, una mesa cargada de papeles y sosteniendo al rincón una de aquellas hermosas lámparas de dos metales, cobre y zinc, amarillo de limón y naranja, del arte de los prerrafaelistas ingleses. Y entre la chimenea y el muro interior de la casa, bien iluminada por dos balcones, otra Una pluma en el exilio... 397 mesa de pino alta y estrecha, casi como el chivalete de un cajista, de tablero inclinado ante una ligera repisa, donde don Francisco escribía de pie siempre. Creo haber dado una impresión totalmente fiel de ese estudio-salón, que más tarde se adornó con un piano y, en el testero principal, con el retrato de don Manuel Bartolomé Cossío, pintado por Sorolla. Después de la muerte de don Francisco, Cossío descolgó ese retrato suyo para poner en su lugar el del propio Giner, también de manos de Sorolla, que no nos gustaba a nadie, no sólo por la expresión demasiado triste que fijó en el maestro, y que éste mostraba pocas veces, sino incluso por el traje obscuro de que le vistió, siendo así que él prefería los colores claros. Aquella misma tarde, encendidas las luces, don Francisco me presentó a Cossío, dueño de la casa, ya empeñado en sus grandes investigaciones históricas y estéticas sobre El Greco; y así me presentó también a don Ricardo Rubio, otro de los firmes pilares de la Institución, que vivía en la casa inmediata, en el 10, pared por medio, habiendo hecho en ella una puerta interior para comunicarse. Así se estableció mi relación con la Institución Libre de Enseñanza, íntima e ininterrumpida hasta dejar España, durante más de cuarenta años, por consiguiente. Sin haberme educado yo en la Institución, entré desde aquel día bajo su influencia, como estudiante de Filosofía del Derecho, próximo a doctorarme. Pero en poco tiempo la intimidad de mi relación personal con Giner y sus colaboradores me permitió ser admitido en la Corporación de Antiguos Alumnos, como si mi vinculación a ella se retrotrayera a los años del bachillerato. Dos días entre semana, singularmente, los miércoles y los domingos, solíamos hacer acto de presencia entre los compañeros. Los miércoles a la noche había gran reunión en el salón de don Francisco, de alumnos nuevos y antiguos, que se congregaban al té ritual, agradable pretexto para mantener la intimidad y el contacto de todos. Por ahí pasaron muchas figuras históricas, cuyo nombre prestigia cada vez más la distancia con que el tiempo las va alejando, sin cansarse. Recuerdo, sobre todo, a don Alfredo 398 Constancio Bernaldo de Quirós Calderón, el gran periodista, colaborador de don Francisco en sus libros jurídicos, ya casi ciego entonces, conducido del brazo por su hija. Recuerdo así mismo a don Gumersindo de Azcárate, con su alta talla y su elegante cabeza finamente modelada; a don Constantino Rodríguez y a don Antonio Ruiz Beneyán, republicanos de choque en aquellos días lejanos. Pero todos eclipsados por la luz, la simpatía, la gracia, el «ángel», en una palabra, como se acostumbra a decir en Andalucía, de don Francisco Giner, andaluz de nacimiento, rondeño y a la vez ateniense, parisiense, natural y ciudadano de todos los pueblos que han puesto más espiritualidad en la Tierra. Al sonar las 10:00 se abría el comedor inmediato, en el que aparecía servido el té. Don Francisco Cossío y su mujer, doña Carmen Cortón; Rubio y su señora, Isabel Sama, hacían los honores de la fiesta, siempre repetida con el mismo éxito. El comedor de don Francisco, reducido pero muy luminoso y aireado, se decoraba con un motivo original. A lo largo de las cuatro paredes, sin solución alguna de continuidad, corría una sencilla estantería, de pino barnizado siempre, colmada de toda clase de muestras de la alfarería popular española: jarros, pucheros, cazuelas, tazas, saleros, platos, botijos, fruteros, candiles, candeleros, recogidas por los amigos de la casa en sus andanzas a través de la profunda España y ofrecidos a don Francisco y a Cossío como gratos recuerdos. Poco antes de los sucesos que nos han traído a América, tuve yo ocasión de admirar, en 1933 ó 1934, en el gran comedor de gala del palacio del Quejigar, entre Robledo de Chavela y Cebreros, propiedad entonces del príncipe de Hohenlohe, la magnífica colección de cerámica de Talavera que fue de don Platón Páramo de Oropesa, y que había pasado por un elevado precio a ser propiedad de aquel magnate alemán, casado con una dama mexicana. Y puedo decir que tardaría mucho tiempo en decidirme, si se me propusiera elegir entre una colección y otra. Así eran los miércoles de la Institución, que en el verano se celebraban en el jardín, bajo el emparrado de la derecha o alrededor del tejo, el gran tejo de la Institución, bajo el cual durante Una pluma en el exilio... 399 algún tiempo se pensó dar tierra al cuerpo de don Francisco, al que Antonio Machado acababa de dedicar su sentida elegía. Los domingos era costumbre bajar hasta la Puerta de Hierro, dedicando toda la mañana al juego del «Ronder» en las praderas que, salpicadas de grandes olmos dos veces centenarios, se extendían a la izquierda, entre la Puerta misma y el Puente de San Fernando. Allí raro era el día que no teníamos la visita de algún antiguo o prestigioso simpatizante, que venía a saludar a don Francisco: don Segismundo Moret, ya en su decadencia; don José Canalejas, en plena elevación día tras día; don Ricardo Velázquez, el arquitecto encargado de la restauración de la mezquita de Córdoba; don Pascual Gayangos, que hacía una escapada desde Londres; o bien, con más frecuencia, don Rafael Salillas, mi maestro; o don Joaquín Costa que, cuando se entregaba a la composición de algunos de sus grandes libros, abandonaba Madrid y se instalaba en cualquier casa de peones camioneros de la carretera de Castilla, o de guardas forestales del Pardo, bajo las encinas de Somonte, el Torneo o de la Zarzuela. A la tarde, don Francisco solía retirarse al Pardo, en la casa de su primo Alberto, director de los asilos de aquel real sitio. Nosotros coronábamos la cuesta de las Perdices para gozar del panorama de la sierra, que comenzábamos a conocer entonces, el magnífico Guadarrama, excelsamente casto bajo sus nieves casi perpetuas. De vez en cuando prolongábamos nuestro paseo hasta Aravaca, para rendir una visita a don José de Caso, el catedrático de Sistema de la Filosofía, la cátedra que fundó en su testamento don Julián Sanz del Río. Y así hasta 1915, en que la muerte nos arrebató a don Francisco, una triste madrugada de fines de febrero, a la hora casi exacta, a la hora preferida por las Parcas, que nos había anunciado don Luis Simarro, con su enorme y profunda sabiduría de todos los misterios biológicos, en la visita que hizo aquella noche a la Institución para informarse del estado del enfermo, donde los que velábamos allí nos congregamos en apretado corro para escucharle. Durante medio siglo, en números redondos, cincuenta generaciones de juventud, cincuenta promociones de muchachos 400 Constancio Bernaldo de Quirós seleccionados de todos los medios, salieron de la Institución Libre de Enseñanza, o pasaron por la cátedra de Filosofía del Derecho de don Francisco. Si Pablo Iglesias fue, al par que él, el gran formador del proletariado madrileño, don Francisco fue el inspirador, el animador insuperable de los estratos selectos de la burguesía hacia una vida más amplia y elevada. Uno de los discípulos más brillantes y antiguos de la Institución, Julián Besteiro, representa la intercepción de ambos influjos, desde el día que pasó al socialismo desde el campo de la República. ¡Loor y honor a él, muerto en el presidio tras la gloriosa gesta de Madrid, de cuya suerte quiso hacerse solidario! Y otro discípulo de la Institución, bien que de una época mucho más cercana a nosotros, fue así mismo el autor del libro a que sirven de prólogo estas líneas: don Ángel Pingarrón Hernández, llegado, como yo a Ciudad Trujillo, él a San Pedro de Macorís, al modo de aquellos residuos de las rocas orientales procedentes de la explosión del Krakatoa, en el Estrecho de Sonda, que cayeron sobre las nieves de la cumbre de Peñalara y que sirvieron a nuestro geólogo Macpherson, también de la Institución, allá por los años de los ochenta, para explicar las fantásticas puestas de sol que, semejantes a auroras boreales, iluminaron los crepúsculos vespertinos de Europa entera durante la estación del invierno. Fundador en San Pedro de Macorís de uno de los más reputados centros de enseñanza, seguro es que nuestro amigo habrá llevado a él la semilla de la Institución en algunos de sus principios o métodos fundamentales, ya que no en todos, tal vez inadecuados aún para aquel ambiente: la coeducación de los dos sexos, la supresión radial de los premios y los castigos, la abolición de los libros de texto y de los exámenes, el desarrollo del trabajo personal, manual inclusive, las excursiones, etc., todo lo que llegó después, por influencia de la propia Institución, al famoso Instituto-Escuela de Madrid, creado y sostenido por la Junta de Ampliación de Estudios y de Investigaciones Científicas, y a los demás institutos de su clase, propagados a su imagen y semejanza en toda España. Una pluma en el exilio... 401 La psicología al alcance de todos, en que se perciben muchos influjos de los psicólogos de la Institución, don Luis Simarro, a quien antes nombramos, y don Martín Navarro, especialmente, en un estudio estimable, meritísimo, de iniciación y divulgación, en que a cada paso resplandece el sentido de la noble y sabia frase de don Francisco, según la cual «la ciencia es también una cuestión de conciencia». Constancio Bernaldo de Quirós Ciudad Trujillo, 15 de julio de 1944. Otros escritos Los Bernaldo de Quirós1 Quirós es un río, afluente del Navia, en Asturias (actual provincia de Oviedo), que corre hacia el mar Cantábrico por un pequeño valle dominado por el macizo calcáreo de El Avaneo (1,714 metros de altitud sobre el nivel del mar), y en el cual desde los primeros tiempos de la Reconquista, en el siglo ix ó x, a lo sumo, aparecen los caseríos diseminados que forman el Consejo del mismo nombre («Quirós»), dependiente de La Pola de Lena, que es la cabeza del partido judicial a que corresponde, en la actual organización administrativa. La capitalidad de las numerosas entidades de población que compone el Consejo de Quirós es, hoy por hoy, la que lleva el nombre de Barzona o Barcena; y ésta es la patria original, la más remota patria nuestra, de la que sin duda, todos llevamos todavía huellas en nuestra alma. Allí vivió, mil años hace, un tal Bernardo o Bernaldo, según la fonética bable, es decir, asturiana, que, a juzgar por su nombre germánico, debió ser un godo de los que se refugiaron más allá del Puerto de Pajares, cuando la invasión árabe, comenzando casi sin demora la Reconquista. «Bernardo» significa «corazón de oso», lo que iba muy bien entonces para aquel país asturiano en que todavía se conserva el Ursus Arctus de la fauna originaria. 1 N/C. Manuscrito dejado a su hija María Isidra (Lily) de Cassá, antes de su partida hacia México en 1947. – 405 – 406 Constancio Bernaldo de Quirós Por aquel entonces, el pueblo entero se hallaba bajo la jurisdicción del Obispo de Oviedo, quien le conservó en tal concepto hasta que se le dio en encomienda a un descendiente del Bernaldo, cabeza del linaje, llamado en las crónicas viejas Gutiérrez Bernaldo de Quirós. La fecha de este suceso es la de 1314, reinando Alfonso XI, aún en menor edad y bajo la tutela de su abuela, la benemérita doña María de Molina. Mas entre tanto, entre el primer Bernaldo y el Gutiérrez de los días de Alfonso XI, ya la familia se había ilustrado en la empresa de la Reconquista, siendo indudable que alguno de sus miembros más destacados asistieran con cierta eficacia a la Toma de Baeza, en Tierra de Jaén, el año de l227, acompañando al rey Fernando III, «El Santo», pues a este famoso hecho de armas se sabe positivamente que aluden las dos grandes llaves que figuran, como lema principal, en el escudo de la Casa, ceñido por el cordón de San Francisco, alusivo a una de sus fundaciones piadosas en Oviedo. El apogeo del linaje le marca, no obstante, el propio don Gutiérrez Bernaldo de Quirós, llamado por los historiadores de la época «Rey Chico de Asturias» y condecorado con la Orden de la Panda por el rey Alfonso XI, creador de ella, la más ilustre entonces de Castilla. De la ambición megalómana del linaje dan idea los motes o lemas de las familias derivadas de él, y entre los cuales las más ilustres fueron las de Lena, Figaredo y Langreo, todas en Asturias. Uno de esos motes, el más repetido, dice: «Después de Dios, la casa de Quirós». Y otro, todavía más exaltado, añade: «Antes que Dios fuera Dios y los peñascos, peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos, Velascos». Pero nosotros procedemos, no de esas ramas primogénitas en la antigua organización familiar de los mayorazgos castellanos, sino de alguna de las ramas segundonas de los mismos que debieron emigrar del país desde principios del siglo xv, buscando en otras tierras, allende de pajares, la fortuna. Yo no he podido seguir el éxodo de esas líneas segundonas a través de las provincias de León y Valladolid, hasta Castilla. Pero Una pluma en el exilio... 407 sí las he hallado establecidas, desde el siglo xvi, en las provincias de Segovia, Ávila y Madrid, a los dos lados de la gran Cordillera Central que divide las cuencas de Duero y Tajo, y, consiguientemente, Castilla La Vieja y Castilla La Nueva. Los Quirós de Segovia y Ávila son más antiguos que los de Madrid y han de tener un origen común en los comienzos del siglo xvii. Nosotros somos de los de Ávila; y de los de Segovia, los tres hermanos Bernaldo de Quirós (Cesáreo, pintor; Carlos, jurista; y Felipe, fallecido, médico) que representan dignamente el apellido hoy en Buenos Aires. Éstos descienden de don Cesáreo Bernaldo de Quirós y doña Dorotea de las Heras, casados en la parroquia de El Salvador, de Segovia, el 8 de noviembre de 1806; y nosotros, de don Luis Leandro Bernaldo de Quirós y doña María de la Cruz Matrana, nacidos en Las Navas del Marqués (Ávila) y casados allí hacia el mismo tiempo, acaso algo antes. A los Quirós de la provincia de Ávila, que son los nuestros, deben agregarse los de Robledo de Chavela, aunque ese pueblo corresponda a la provincia de Madrid, ya que Robledo de Chavela y Las Navas del Marqués, que, en realidad, es el solar nuestro, son pueblos limítrofes. En la plaza de Robledo de Chavela hay una hermosa casa de piedra, sencilla y fuerte, del estilo herreriano de El Escorial, fundada a fines del siglo xvi o principios del xvii, que lleva sobre el dintel del portal su gran piedra de armas con los atributos de los Quirós, frente a la gran iglesia gótica donde se conserva el retablo de uno de los «primitivos» castellanos, Rincón, con el retrato de los Reyes Católicos. Si en Las Navas del Marqués, que es el solar nuestro, como he dicho antes, no existe ninguna casa con el blasón de los Bernaldo de Quirós, ello se debe al privilegio abusivo de los Dávilas, marqueses de Las Navas, de que no pudiere alcanzar escudo alguno simplemente hidalgo, donde campease el suyo, labrado en la portada del gran castillo aún en pie allí, llevando en el dintel principal la leyenda Magalia Guondam, que no deja de ser soberbia, expresando una rápida carrera ascendente, pues significa «majada de pastores antes», lo que después fuera castillo de señores. Pero la antigüedad de los Dávila es poca frente a la 408 Constancio Bernaldo de Quirós de los Bernaldo de Quirós, uno de los más viejos linajes del primitivo Reino de Asturias, antecesor de los de León y de Castilla. El Marqués de Las Navas, constructor del castillo, fue uno de los personajes favorecidos en la Corte de Carlos I de España y V de Alemania, el emperador o césar de la época. Los Quirós de la provincia de Madrid, distintos de los de Segovia y Ávila, se localizan al extremo opuesto de Robledo de Chavela, en los partidos judiciales de Torrelaguna y Alcalá de Henares, esto es, hacia el Este, lindando con la provincia de Guadalajara. En la iglesia del Convento de la Concepción de Torrelaguna, patria del cardenal Jiménez de Cisneros, hay un enterramiento con sendas estatuas orantes de don Fernando Bernaldo de Quirós y de su esposa doña Guiomar. En la parroquia de Salamanca se lee todavía también nuestro apellido sobre landas sepulcrales de pizarra que destacan en negro azulado en el pavimento. En su nuevo medio geográfico y social, esto es, fuero de Asturias, en las dos vertientes de la Cordillera Central, los Bernaldo de Quirós han sido, sobre todo, labradores y ganaderos de ovejas y de vacas especialmente, y hasta de toros bravos, como mi primo Agapito, de Guadarrama Cesmeros, esto es, representantes de los pueblos de la antiquísima comunidad de la tierra de Segovia y no menos antiguo morío de la universidad de la tierra de Ávila, han defendido la riqueza forestal del país, aprovechándola debidamente. Muchos se dedicaron a extraer de los montes la madera, transportándola en sus carros a Madrid, a Ávila, a Segovia. Otros fueron carpinteros, guardabosques, pastores. Sólo faltan en el linaje los cazadores profesionales, como José Luis Bernaldo de Quirós, de Robledo de Chavela, hábil tirador y alimañero, colector de mamíferos y aves para el Museo Nacional de Historia Natural, de Madrid, que le tenía a sueldo. Pero ha habido también en los Bernaldo de Quirós de Ávila y de Segovia, por lo menos una decidida orientación profesional hacia las ocupaciones de pluma, expresada en algunos linajes, durante siglos enteros, a ocupar las secretarías municipales y judiciales de los pueblos vecinos, extendiéndose de esta suerte por territorios relativamente amplios. Una pluma en el exilio... 409 Así lo hizo, al comenzar el siglo xix, don Pedro Tomás, nacido en Las Navas del Marqués hacia 1788 ó 1790, a quien la invasión napoleónica alcanzó siendo secretario del Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Ávila) y que tuvo la curiosidad de escribir el diario de aquellos años de lucha, sobre todo el del terrible 1817, el año del hambre, en que la hogaza de pan llegó a pagarse a más de una onza de oro (16 duros) en cualquiera de los pueblos del distrito de Pinares, de que es capital Cebreros, de donde nosotros procedemos por la línea materna. El manuscrito de ese diario le conservaba, en el propio Hoyo de Pinares, don Luis Alonso y Bernaldo de Quirós, biznieto del autor y tío mío por ambas líneas, habiéndome servido para el estudio La Guerra de la Independencia en un rincón de la sierra de Ávila, que publicó la revista madrileña La Lectura hacia 1919 y que luego se reprodujo en el Anuario del Club Alpino Español de 1922 y poco después en la revista Peñalara. Lo mismo que don Pedro Tomás hizo su sobrino, mi bisabuelo, don Luis Leandro, natural así mismo de Las Navas del Marqués, ocupando la Secretaría del Ayuntamiento de Peguerinos, pueblo inmediato donde edificó su casa en 1836 y donde acabó su vida, dejando como sucesor en aquel puesto y en la Secretaría del Juzgado Municipal a su hijo Sinforoso, mi abuelo. La referida casa estaba en la parte baja, calle De La Posada, mirando a pleno mediodía, como casi todas las de aquel pueblo polar, a más de 1,300 metros de elevación, entre las sierras de Guadarrama y de Malagón, ésta al Norte y al Sur aquella. La casa debe conservarse aún; y en 1926 el Ayuntamiento de Peguerinos hizo colocar en su fachada una lápida haciendo constar que yo me había criado en ella. Timoteo, hijo de Sinforoso y hermano de mi padre, Juan Bernaldo de Quirós, le sucedió hasta 1923, en que, a su vez, murió. Nicasio, hermano de Sinforoso, fue así mismo Secretario del Ayuntamiento de Zarzalejo (provincia de Madrid), no lejos de Peguerinos. Isidoro Bernaldo de Quirós, primo de Sinforoso y de Nicasio, desempeñó hasta el fin de su vida la Secretaría del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (provincia de Madrid), que linda con Peguerinos y Las Navas del Marqués. 410 Constancio Bernaldo de Quirós Mi padre, Juan, hijo de Sinforoso, y su primo Fermín, hijo de Nicasio, fueron secretarios judiciales. Y yo mismo también, más de una vez, fui secretario: ya de la Comisión Interina de Corporaciones Agrícolas (entre 1928 y 1930), ya en 1931-1932 de la Comisión Técnica Agraria que preparó la Ley de Reforma Agraria de la Segunda República; sin contar otras secretarías accidentales que también he desempeñado. La sistematización en esos servicios llega hasta mi hijo Juan, y aún a mi otro hijo Constancio, aunque en menor grado, habiendo durado, por más de un siglo, sin solución de continuidad, en nuestra línea. Fuera de las dos Castillas, pero sin salir todavía de España, he encontrado Bernaldo de Quirós en Córdoba y Puente Genil, que pertenece a la provincia misma de Córdoba (Andalucía), en Liria (Valencia) y en Barcelona (Cataluña). C. B. de Q. Ciudad Trujillo, 29 junio 1947 Renuncia de la Universidad de Santo Domingo Ciudad Trujillo, 5 de abril de 1947. Sr. Dr. Oscar Robles Toledano, Vicerrector de la Universidad de Santo Domingo, Ciudad Muy distinguido amigo y Vicerrector: Al comenzar el trimestre del curso, debo comunicarle a usted, con tiempo suficientemente hábil, mi propósito de dar por terminado el compromiso que tengo con la Universidad desde 1940. Deseo, sobre todo, que mi determinación, que es decidida, no pueda ser mal interpretada. No se trata de pretender por vía indirecta una elevación de sueldo, que siempre acepté, cualquiera que fuera, considerándome bien pagado. Ni tampoco depende de disgusto ninguno, que jamás me alcanzó en el interior de la Universidad, donde viví siete años inasequibles a ellos, como en un asilo sagrado. Es, sencillamente, que me encuentro viejo, gastado, próximo a cumplir los 74 años, necesitado de reposo, al lado de mis hijos, la mayoría de los cuales logró irse reuniendo, poco a poco, en México, donde viven, con los suyos respectivos, mis nietos. Allá irá, a México, conmigo, mi gratitud a la Universidad de Santo Domingo y así mismo a todos y a cada uno de sus maestros, – 411 – 412 Constancio Bernaldo de Quirós singularmente de las Facultades de Derecho y Filosofía, a que pertenecí, sin olvidar a los funcionarios administrativos y hasta a los subalternos, de todos los cuales he merecido siempre sus buenos servicios respectivos. Cuanto a los estudiantes, yo tendré mucho gusto en expresarles mi reconocimiento por la atención con que me escucharon, luego que reciba la aceptación de mi dimisión por parte de usted. Ruego a usted, pues, señor Vicerrector, que trasmita esta estancia mía y que me comunique la aceptación de mi renuncia con tiempo bastante para preparar mi viaje, bien pasados los exámenes, bien, a juicio de usted y, al 30 de septiembre, si fuere preciso atender a los alumnos que me tienen designado como padrino de tesis para su investidura de doctores. De usted siempre atento amigo y seguro servidor que le reitera su consideración y afecto. Constancio Bernaldo de Quirós Despedida en la Universidad1 Me es grato despedirme de mis alumnos de la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, dejándoles la impresión de mi propia voz, para que completen con ella mi retrato, ya que la palabra de una persona forma parte también de su fisonomía, tal como ha demostrado mi querido amigo, compatriota y exiliado como yo, don Tomás Navarro Tomás, que, con razón, pasa por tener máxima autoridad en materia de fonética. Durante siete años y medio he levantado mi voz en las aulas de la Universidad de Santo Domingo, hablando unas veces de criminología, otras de legislación penal comparada y alguna, bien que bastante menos, de sociología general. Creo que pasan de mil doscientas mis lecciones, que a cincuenta minutos de duración, según son reglamentariamente, representan más de mil horas, o sea, cuarenta y dos días aproximadamente, de plática. Entre tanto, el número de mis alumnos estimo que excede de cuatrocientos, y acaso llegase a medio millar, contando, además los meros oyentes circunstanciales. La más perfecta armonía ha reinado siempre entre nosotros, sin ningún rozamiento, que rompiera o entibiara momentáneamente nuestra relación. La atención con que me han escuchado 1 N/C. Palabras de despedida durante el acto que hiciera la entonces «Universidad de Santo Domingo», el 15 de julio de 1947, en ocasión de su partida definitiva hacia México. – 413 – 414 Constancio Bernaldo de Quirós siempre, el interés con que me han entendido, los considero ejemplares y son sin duda virtudes propias de ellos, toda vez que yo no puedo jactarme de merecerlas en tan alto grado. Por otra parte, paralela con estas virtudes, corren en el estudiantado dominicano, según yo creo haber podido observar, la lucidez en el ingenio y la facilidad de la respuesta, convertida ésta a menudo en una pregunta oportuna, no raras veces desconcertante. En diversos aspectos de su intelectualidad, el alumno dominicano soportaría el parangón con cualquier otro del hemisferio opuesto, aunque flaqueara en otro, que el fruto lentamente maduro de una cultura enteramente madura, de una cultura tres veces milenaria. Pero las comparaciones, como odiosas que son siempre, deben evitarse en cuanto sea posible. Merece especial mención ahora la participación de la mujer dominicana en los estudios jurídicos. He hallado en la Universidad de Santo Domingo un porcentaje muy considerable de elemento femenino, que relativamente supera al que me era conocido en el Viejo Mundo. Ello me parece muy útil y provechoso. Es hora de que las mujeres de las clases media y elevada de la sociedad, se asomen a las ciencias jurídicas y sociales, desde las cuales, y especialmente aquellas que más interesan a su sexo, se presentan con una crudez de caracteres, alto distintas de las que muestran en falacias deplorables, la poesía sentimental azul y la novela rosa en que, al cabo, todo acaba felizmente. Para volver a la dura realidad, al horrible desnudo de la verdad, nada mejor que el Derecho civil y el Derecho penal: al uno, el primero, todo cuestión de intereses y dinero; el otro, todo lágrimas, sudor, sangre. Apruebo, por tanto, la actitud de las jóvenes dominicanas matriculándose, con decidida inclinación, en la Facultad de Derecho y prefiriéndola a la de Filosofía, que es mucho menos de batalla que aquella, más para los temperamentos y los tiempos imbeles, en que pueden intervenir los temas de gramática, de retórica, de mera erudición sin consecuencia. Esos tiempos imbeles no son los nuestros precisamente, en que tocan arrebato las campanas y las trompetas de los cuatro vientos. Una pluma en el exilio... 415 Sólo tendré que añadir, para dejar este tema, que si buenos son los estudiantes masculinos dominicanos, no se quedan detrás, y ellos lo reconocerán gustosos, sus compañeras de sexo contrario, que adornan las aulas con su gracia, su alegría y su inteligencia. Casi no tengo ya nada más que añadir, a no ser presentar a mis alumnos, a quienes particularmente me dirijo, mis excusas sinceras por las deficiencias y limitaciones en que haya incurrido dictando mis cátedras. He expuesto aquí la Criminología, que es, sobre todo, la preferencia con todo el interés, más aún, el entusiasmo que ha puesto siempre en sus lecciones aquel que como yo, cree en la virtud del acto entusiasta, de cualquier clase que sea. He dicho, pues, mi asignatura, lo mejor que he podido, sin callar ni ocultar nada de lo que vengo aprendiendo en cincuenta largos años de estudios, desde 1895 en que me iniciara en la Criminología y en el Derecho penal con don Francisco Giner de los Ríos y don Rafael Salillas, mis excelsos maestros muertos, a quienes elevo en esta ocasión un recuerdo agradecido y piadoso. Espectador asiduo de una ciencia que he visto nacer; cultivador incansable de ella, puedo jactarme de no haber incurrido en omisiones importantes en cuanto se refiere a la producción científica anterior a 1936: año de nuestra desgraciada guerra, así en la primitiva fase lombrosiana como en los rejuvenecimientos sucesivos logrados después con la endocrinología, la biotipología y la psicología profunda del psicoanálisis y la psicología individual, que simbolizan los nombres de Pende, de Kretschmer, de Freud y de Adler. Desgraciadamente, no puedo decir otro tanto de la producción posterior a aquel año fatal, y, sobre todo, de 1940, en que abandoné Europa, bien poco propicia entonces y desde entonces para las investigaciones en este linaje de ciencias. De todas suertes, aún en estas condiciones adversas, el caudal de la producción científica es tan copioso siempre, en libros, en revistas, en congresos, en conferencias, que sólo puede atenderle y seguirle convenientemente un hombre situado en condiciones 416 Constancio Bernaldo de Quirós favorables que yo no podría conseguir. En este sentido es en el que yo pido indulgencia, seguro de obtenerla: tan justas son las causas. Me prometo, además, reparar los olvidos, las omisiones en que haya podido incurrir, ahora que la suerte me depara el privilegio de situarme en condiciones mejores. Deseo ardientemente que mis antiguos alumnos de Santo Domingo luchen honradamente y con éxito en el combate por el Derecho, que es su suprema misión, como la lucha por la salud es la del médico. Que sean, además, felices personalmente, más felices que yo mismo, aunque en el fondo, no pueda sentirme totalmente desgraciado; entre otras cosas, por haberlos conocido y ayudado, por haberme interesado en la evolución de su propia patria, la generosa República Dominicana, que es también un poco la patria mía, si se me consiente este privilegio. Que sean dichosos, pues, y que entre tanto, recuerden alguna vez al que les dirige ahora sus últimas palabras: el viejo y pequeño republicano español, exiliado de su tierra natal, que habló entre ustedes durante siete años largos, del delito y de la pena, la inmortal pareja, con tal interés y emoción, y con las mejores intenciones siempre, ya que no siempre con cabal acierto. El Nacional de ¡Ahora!, 14 de noviembre de 1971. Índice artículos publicados Periódico La Nación 1940 17 de marzo. «Remember». 1943 21 de mayo. «La picota de Santo Domingo». 1944 21 de septiembre. «El culto de las montañas». 2 de octubre. «La sangre acusadora». 14 de octubre. «El que mató a Prim». 27 de octubre. «Sobre las estadísticas del suicidio». 3 de noviembre. «El sultán de las Tolba». 13 de noviembre. «Drama entre cómicos» 24 de noviembre. «Isabel y Diego». 30 de noviembre. «La noche de Capricornio». 9 de diciembre. «Pequeña historia anecdótica del puerto de Guadarrama I». – 417 – 418 Constancio Bernaldo de Quirós 15 de diciembre. «Pequeña historia anecdótica del puerto de Guadarrama II». 21 de diciembre. «Lagartijo». 27 de diciembre. «La Mesta». 30 de diciembre. «La calavera de don Luis de Góngora». 1945 6 de enero. «Alpinismo». 13 de enero. «La casa de Cervantes en Valladolid». 19 de enero. «Una noche de Espronceda». 29 de marzo. «La señal del estudiante». 14 de abril. «A propósito de La gloria de don Ramiro». 28 de mayo. «Sierra Morena». 12 de junio. «La ruta del arcipreste de Hita». 18 de junio. «Las veladas de Gredos». 25 de junio. «Gitanos de España I». 2 de julio. «Gitanos de España II». 10 de julio. «Gitanos de España III». 16 de julio. «La montería del rey Alfonso XI». 27 de julio. «Diego Corrientes o el Bandido Generoso I». 2 de agosto. «Diego Corrientes o el Bandido Generoso II». 13 de agosto. «Las fuentes del Genil». 20 de agosto. «Un nuevo código de defensa social». 25 de agosto. «Excursionismo dominicano». Primer Congreso de Procuradores en la República Dominicana, Tomo III. 1940 «Criminología dominicana». Una pluma en el exilio... 419 Revista Jurídica Dominicana 1941 Enero. «El asilo diplomático de los Imbeles». Vol. III, Núm. I. 1942 Junio. «Criminalidad femenina». Vol. IV, Núm. I. Boletín del Archivo General de la Nación 1942 Agosto. «Penalidad en el Código Negro de la isla Española». Año 5, Núm. 23, Vol. 5. Periódico La Opinión 1943 24 de abril. «Calderón en Madrid». Revista La Libanesa 1943 15 de octubre. «El Oriente en España: Andalucía y Marruecos». Año I, Núm. 4, noviembre 15; año I, Núm. 5, diciembre 25; y año I, Núm. 6. 420 Constancio Bernaldo de Quirós 1944 20 de julio. «Almanzor en Gredos». Año II, Núm. 12. Cuadernos Dominicanos de Cultura 1943 Noviembre. «Hachas de piedra y piedras de Águila». Núm. 3. 1944 Agosto. «Comegente, el monstruo sádico». Núm. 12. Revista Rumbo 1944 Marzo. «Enrique de Mesa». Núm. 4. Revista La palabra de Santo Domingo 1945 Enero. «Los crímenes gemelos». Vol. 3, año V. Revista Renovación 1945 «El Madrid de Misericordia de Galdós en mis recuerdos personales». Año VIII, Núm. 57 de enero-febrero de 1945; año IX, Núm. 58, de marzo de 1945; y año IX, Núm. 59. Una pluma en el exilio... 421 Revista Juventud Universitaria 1945 Marzo. «El Estudiante de Salamanca». Anales de la Universidad de Santo Domingo 1940 Julio-diciembre. «Los bandidos de España». Vol. IV, Fascs. III-IV. 1946 Enero-junio. «Criminología y Derecho penal en Cuba y México». Vol. X, Núm. 37-38. Julio-diciembre. «Los delitos de las mujeres». Vol. XI, Núm. 39-40. 1947 Enero-diciembre. «Figuras delincuentes en El Quijote». Vol. XII, Núm. 41-44. Periódico El Nacional de ¡Ahora! 1971 14 de noviembre. «Despedida de la Universidad». 422 Constancio Bernaldo de Quirós Artículos de fuente y fecha desconocidos, o que no se publicaron Mi doble centenario. El mejor español que quiso pasar a Indias. Los Bernaldo de Quirós. Renuncia de la Universidad de Santo Domingo. Obras publicadas1 Obras impresas Las nuevas teorías de la criminalidad, Madrid, Reus, 1898. La segunda edición se publicó en 1908 y fue prologada por el Dr. Paul Von Näcke. Traducida al inglés por Alfonso de Salvio, The modern criminal science series, Londres, Heineman Co. y Boston, Little and Brown, 1911, prologada por Dr. John H. Wigmore. El segundo capítulo, «La sociedad criminal», fue traducido al húngaro por el Dr. Ladislao Thotdebreczen, 1899. También se publicó en La Habana, 1946, Biblioteca Jurídica de Autores Cubanos y Extranjeros. Última edición, Madrid, Editora Reus, 1948. La mala vida en Madrid, en colaboración con José María Llanas Aguilaniedo, Madrid, Bernardo Rodríguez Serra, 1901. Traducida al alemán, Verbrechertun und prostitution im Madrid, prólogo de César Lombroso, Berlín, 1909. Reeditada con prólogo de José Manuel Revert e introducción de Luis 1 Fuentes de la bibliografía: Estudios a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós, México, 1960; Luis Marco del Pont K., Los Criminólogos (los fundadores, el exilio español), México, Universidad Autónoma Mexicana, 1986; Constancio Bernaldo de Quirós, Sierra Nevada, Granada, Colección Sierra Nevada y La Alpujarra, 1993; Constancio Bernaldo de Quirós, Obras del Guadarrama, Madrid, Comunidad de Madrid y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, 2003. – 423 – 424 Constancio Bernaldo de Quirós Maristany del Rayo, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1998. El alcoholismo, Barcelona, J. Gili, 1903. Alrededor del delito y de la pena, Madrid, Vda. de Rodríguez Serra, 1904. Peñalara, Madrid, Vda. Rodríguez Serra, 1905. Reedición de Productora de Ediciones El Museo Universal, Madrid, 1992. Criminología de los delitos de sangre en España, Madrid, P. Apalategui, 1906. Figuras delincuentes, con ocho reproducciones de antiguos rollos jurisdireccionales, Madrid, J. Góngora Álvarez, 1906. Vocabulario de Antropología Criminal, Madrid, Editorial Internacional, 1906. La Picota, crímenes y castigos en Castilla en los tiempos medios, Madrid, Victoriano Suárez, 1908. Guía Alpina de Guadarrama, Madrid, 1909. El doble suicidio por amor, estudio médico-filosófico. 1897-1910, Madrid, Vda. de Rodríguez Serra, 1910. Teoría del Código Penal, en colaboración con Álvaro Navarro de Palencia, Alcalá de Henares, Imprenta del Reformatorio, 1911. «Derecho penal», Manual del Derecho usual, Madrid, La Lectura, 1913. Reediciones de Editora Reus, 1926 y 1934. Peñalara, revista que fundó en 1913 y dirigió hasta el número 100, donde publicó numerosos trabajos. Bandolerismo y delincuencia subversiva en la baja Andalucía, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1913. Reeditada en Sevilla, Editora Renacimiento, 1992. Yebala y el Bajo Lucus, en colaboración con Ángel Cabrera Latorre, Juan Dantín Cerezeda y Lucas Fernández Navarro, Madrid, Sociedad Española de Historia Natural, 1914. Guadarrama, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie Geológica, Fortanet, 1915. Una supervivencia paleolítica en la psicología criminal de la mujer, Madrid, Publicaciones de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1916. Una pluma en el exilio... 425 El espartaquismo agrario andaluz, Madrid, Editora Reus, 1919. Reediciones de Halcón, 1968, y Turner, 1974. La emigración obrera en España después de la guerra, Madrid, Sobrinos de Suc. de Minuesa de los Ríos, 1920. El contrato colectivo de trabajo de la plana. Temporada naranjera de 1920-21, en colaboración con Vicente Almela Mengot, Madrid, Sobrinos de Suc. de Minuesa de los Ríos, 1921. «La Pedriza del Real Manzanares», en Anuario del Club Alpino Español, Madrid, 1921. Reeditado por Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, Madrid, 1923. El problema de los foros en el noroeste de España, en colaboración con Francisco Rivera Pastor, Madrid, Instituto de Reformas Sociales, 1922. La «rabassa morta» y su reforma, en colaboración con José Aragón Montejo, Madrid, Instituto de Reformas Sociales, 1923. Sierra Nevada, Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, Madrid, Vicente Rico, 1923. Reedición de Caja General de Ahorros, Granada, España, 1993. Alpinismo, Barcelona-Madrid, Serie Manuales Deportivos, EspasaCalpe, 1923. Comisaría Regia del Turismo: Alpinismo en España, Madrid, Vicente Rico, 1926. «La Colonización del Guadarrama», en Revista de Política Social, Madrid, 1927. Reproducido en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, octubre-diciembre de 1928; y en Revista Peñalara, octubre-diciembre de 1929. Los derechos sociales de los campesinos, Madrid, Colección Marva, 1928. Los Reyes y la colonización interior de España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1929. Guía de los Sitios Naturales de Interés Nacional, Sierra de Guadarrama, Madrid, 1931. Reeditada por Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2000; y por Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, Madrid, 2001. Derecho penal: Adaptado al programa de Judicatura, Madrid, Editorial Reus, 1931. 426 Constancio Bernaldo de Quirós Derecho social, Madrid, Editora Reus, 1932. Programa de la asignatura de Política Social Agraria, Madrid, Sobrinos de Suc. de Minuesa de los Ríos, 1935. Criminología del campo andaluz: el bandolerismo en Andalucía, en colaboración con Luis Ardila, Madrid, Revista de Policía, 1933. Reediciones de Turner en 1973, 1978 y 1988. Gredos, Madrid, Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, Cursillo de Criminología y Derecho penal, Ciudad Trujillo, Universidad de Santo Domingo, 1940. Lecciones de Legislación penal comparada, Ciudad Trujillo, Universidad de Santo Domingo, 1944. La picota en América. Contribución al estudio del Derecho penal indiano, La Habana, Editor Jesús Montero, 1948. Panorama de Criminología, Puebla, México, Editorial José M. Cajica Jr., 1948. Derecho penal (parte general) y Derecho penal (parte especial), Puebla, México, Editorial José M. Cajica Jr., 1948. Criminología, Puebla, México, Editorial José M. Cajica Jr., 1949. Segunda edición en 1955. Nuevas noticias de picotas americanas, La Habana, Editor Jesús Montero, 1952. «ABC del agente policía», en Memoria de 1945-51 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, 1952. Lecciones de Derecho penitenciario, México, Imprenta Universitaria, 1953. El bandolerismo en España y en México, México, Editorial Jurídica Mexicana, 1959. Prólogos y epílogos a libros publicados Vagabundos de Castilla, de Juan Díaz Canejas, Madrid, Editorial Reus, 1903. El Código penal de 1870, de Francisco Hidalgo, Madrid, Editorial Reus, 1911. Una pluma en el exilio... 427 Más allá del Atlántico, de Luis Ross Mújica, Valencia, España, Sempere, 1909. La Sentencia Indeterminada, de Luis Jiménez de Asúa, Madrid, Editorial Reus, 1913. Libro del bastón de la muy noble y leal ciudad de Ciudad Rodrigo, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1919. Naturaleza y función del Derecho, de Pedro Dorado Montero, Madrid, Editorial Reus, 1920. El crimen de la Gran Vía, de César González Ruano, Madrid, Editorial Justicia, 1929. Paisaje y acento, de José Forné Farreres, 1943. Delincuencia infantil y código del niño dominicano, de Sócrates Barinas Coiscou, Ciudad Trujillo, 1944. La psicología al alcance de todos, de Ángel Pingarrón Hernández, 1944. Las personas jurídicas y su responsabilidad criminal, de M. A. D´Estéfano Pisani, La Habana, Editor Jesús Montero, 1946. Traducciones a libros publicados Los derechos sobre la persona propia, de Valerio Campogrande, traducción del italiano, Madrid, Revista Legislación, 1896. Los delincuentes en el arte, de Enrique Ferri, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1899. El delito, sus causas y remedios, de Cesar Lombroso, traducción del italiano, Madrid, Victoriano Suárez, 1902. Lucha de sexos, de Pío Viazzi, Madrid, traducción en colaboración con José María Llanas Aguilaniedo, 1902. La transformación del delito en la sociedad moderna, de Alfredo Nicéforo, Madrid, traducción del italiano, Victoriano Suárez, 1902. Guía para el estudio y la enseñanza de la Criminología, de Alfredo Nicéforo, Madrid, traducción del italiano, Viuda de Rodríguez Serra, 1904. 428 Constancio Bernaldo de Quirós Paleontología criminal, de Vicente Manzzini, Madrid, Viuda de Rodríguez Serra, 1905. La Venus de las pieles, de Leopoldo Sacher Masoch, Madrid, Editor Francisco Beltrán, 1907. Las influencias del Derecho civil en el Derecho penal, de J. Guarnieri, Puebla, México, Editorial Cajica, 1952. Las partes en el proceso penal, de J. Guarnieri, Puebla, México, Editorial Cajica, 1952. Criminología, de Alfredo Nicéforo, Puebla, México, Tomos I al VI, Editorial Cajica, 1955. El yo profundo y sus máscaras, de Alfredo Nicéforo, Puebla, México, traducción del italiano, Editorial Cajica, 1956. El contrato social o principios del Derecho político, de Jean Jacques Rousseau, México, Editorial Cajica, 1957. Tratado de los delitos y de las penas, de César Beccaria, México, Editorial Cajica, 1957. Bibliografía general Álbum del Centenario de la República Dominicana. La Habana, Artes Gráficas, S. A., 1944. Barinas Coiscou, Sócrates. Delincuencia infantil y código del niño dominicano. Ciudad Trujillo, 1944. Bernaldo de Quirós, Constancio. Cursillo de Criminología y Derecho penal. Ciudad Trujillo, 1940. _______. Lecciones de Legislación penal comparada. Ciudad Trujillo, 1944. _______. Obras del Guadarrama. Madrid, Comunidad de Madrid y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, 2003. _______. Sierra Nevada, Colección Sierra Nevada y La Alpujarra. Granada, 1993. Del Pont K., Luis Marco. Los Criminólogos. Los fundadores, el exilio español. México, Universidad Autónoma Mexicana, 1986. El alpinismo en República Dominicana. Ciudad Trujillo, Ml. De Js. Tavares, Sucs., C. por A., 1948. Estudios a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós. México, 1960. Forné Farreres, José. Paisaje y acento. Ciudad Trujillo, 1943. Gardiner, Clinton Harvey. La política de inmigración del dictador Trujillo. Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 1979. González Lamela, María del Pilar. El exilio artístico español en el Caribe: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, 1936-1960. La Coruña, Galicia, 1999. – 429 – 430 Constancio Bernaldo de Quirós Larrazábal Blanco, Carlos. Familias dominicanas. Vol. X, tomo I, Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, 1967. Llorens, Vicente. Memorias de una emigración, Santo Domingo 19391945. Barcelona, 1975. Pingarrón Hernández, Ángel. La psicología al alcance de todos. Ciudad Trujillo, 1945. Primer Congreso de Procuradores en la República Dominicana. Tomo III, Ciudad Trujillo, Editorial La Nación, 1940. Rodríguez Demorizi, Emilio. Del Romancero Dominicano. Barcelona, 1979. Vega, Bernardo. La migración española de 1939 y los inicios del Marxismo-Leninismo en la República Dominicana. Santo Domingo, Fundación Cultural Dominicana, 1984. Revistas, periódicos y boletines: Revista La Libanesa Revista La Palabra de Santo Domingo Revista Jurídica Dominicana Revista Juventud Universitaria Revista Renovación Revista Rumbo Periódico La Opinión Periódico La Nación Periódico El Nacional de ¡Ahora! Boletín del Archivo General de la Nación Anales de la Universidad de Santo Domingo Cuadernos Dominicanos de Cultura Índice onomástico A Abaunza, Antonio 234, 326 Abd el Malek, Muley 109 Abenhumeya 61 Aboó, Aben 61 Abreu, Joel 15 Abrevanel 269 Adán 69-72, 217, 359 Ageloff, Berta 334-335 Ageloff, Silvia 334-335 Alarcón 96, 270 Alberto 218, 399 Alcalá Zamora, Niceto 276 Alda 176 Aldara 176, 258 Alegría, Ciro 340 Alenza, Leonardo 217, 363 Alfau Bustamante, Felipe 107 Alfau del Valle, Salvador 15 Alfau del Valle, Vetilio 15 Alfau, Felipe (general) 107 Alfonso V de Aragón, «El Magnánimo» 270 Alfonso X, «El Sabio» 111, 176, 193, 290 Alfonso XI 10, 55, 104, 194-195, 259, 279-280, 283, 406, 418 Alfonso XII 276 Alfredo, Nicéforo 188, 326, 427-428 Alguacil, Diego 281 Alighieri, Dante 70, 200, 208, 259, 349 Almanzor, «el victorioso de Dios» o «el azote de Dios» 58, 125-127, 166, 261, 263-265, 420 Almoina Mateo, José 30 Alonso y Bernaldo de Quirós, Luis 409 Álvarez Quintero, Joaquín 285 Álvarez Quintero, Serafín 285 Alloza, José 23, 97-100 Amézquita, Pablo (sacerdote) 21, 129-134 Anckarstroem 337 Andrea 228 Anselmo 341 Antonini 374 Aranda (Conde) 45 Ardila, Luis 289, 426 Arenal, Concepción 276, 319 Argüelles, Benjamín 332 Argüelles, Francisco (licenciado) 326 Arias, Pedro 171 Aristófanes 155 Aristóteles 103 Artemio del Valle, Arizpe 171 Asmodeo 150 Augusto 50-51 Auñón, Tomás (arquitecto) 23, 31 Averroes (filósofo, físico, naturalista) 103 Aymon, Alardo 120 Aymon, Guiscardo 120 Aymon, Reinaldo 120 Aymon, Ricardo 120 – 431 – 432 Constancio Bernaldo de Quirós Azaña, Manuel 119, 270 B Bakúnin 74 Balaguer Bernaldo de Quirós, Luis 13, 24 Balaguer, Higinia 231 Balaguer, Luis 24 Balmat, Santiago 209, 307 Balseiro (teniente) 216, 269 Barinas Coiscou, Sócrates 10, 393394, 429 Baroja, Pío 15, 210, 230, 271, 273 Baroja, Ricardo 230 Baroja, Serafín 271 Barrera B., Jaime 350 Barrés, Mauricio 249 Baudelaire, Charles Pierre 208 Bayo, Ciro 86 Beals, Carleton 141 Beccaria, Cesare 87, 319, 372, 428 Bécquer, Gustavo Adolfo 218, 338 Béjar (Duque de) 282 Belarroche 184 Belda, Joaquín 230 Ben Fáraj, Fáraq 61 Benameji (Marqués de) 190 Benavides 341 Benigno (Marqués) 212, 261 Bernad Gonzálvez, Antonio «Tony» 22-23, 32 Bernaldo 405 Bernaldo de Quirós Vda. Cassá, María Isidra «Lily» 13, 15, 24, 28, 30, 405 Bernaldo de Quirós Villanueva, Clara 24 Bernaldo de Quirós Villanueva, Constancio 13, 18, 24, 31, 47, 146, 337, 410 Bernaldo de Quirós Villanueva, Isabel 18, 24 Bernaldo de Quirós Villanueva, Juan 13, 410 Bernaldo de Quirós Villanueva, Julia África 13, 24, 108 Bernaldo de Quirós, Agapito 408 Bernaldo de Quirós, Carlos (jurista) 407 Bernaldo de Quirós, Cesáreo (pintor) 407 Bernaldo de Quirós, Cotete 13, 30 Bernaldo de Quirós, Felipe (médico) 407 Bernaldo de Quirós, Fermín 410 Bernaldo de Quirós, Fernando 408 Bernaldo de Quirós, Fernando Martín 234 Bernaldo de Quirós, Gutiérrez «Rey Chico de Asturias» 406 Bernaldo de Quirós, Isidoro 409 Bernaldo de Quirós, José Luis 408 Bernaldo de Quirós, Juan 409-410 Bernaldo de Quirós, Luis Leandro 407, 409 Bernaldo de Quirós, Nicasio 409-410 Bernaldo de Quirós, Pedro Tomás 409 Bernaldo de Quirós, Sinforoso 409410 Bernaldo de Quirós, Timoteo 409 Bernardo 405 Besteiro, Julián 18, 400 Billini, E. 97, 99 Bizet, Georges 271, 273 Blasco Ibáñez, Vicente 232 Blasco, Francisco 232, 326 Blázquez, Alonso 248 Blázquez, Beatriz 248 Boabdil 59-60 Bobea (hermanos) 129 Bohigas 360 Bompard, Gabriela 352 Bonaparte, José 227 Bonaparte, Napoleón (emperador) 183-184 Bonilla Atiles, P. P. 42 Borbones (los) 150, 263 Borroto, Aníbal 312 Borrow, Jorge «Jorgito el Inglés» 46, 216, 267-270, 272-273 Bravo, Diego 55, 281 Bretcko Brechkoskaia, Catalina «la abuela de la revolución» 74 Brinvilliers (Marquesa de) 351 Brunelo 374 Buda (santo, maestro) 74, 218, 359 Una pluma en el exilio... Buonarroti, Miguel Ángel 70 Byron (Lord) 209 C Caballero, Fermín 376 Cabarrús, Teresita «la Notre Damme de Thermidor» 234 Cabrera, Ángel 102, 424 Calderón de la Barca, Pedro 9, 71, 93-94, 419 Calderón Serrano, Ricardo 336 Calderón, Alfredo 397-398 Calderón, Rodrigo 177 Camargo, César 134, 137 Camoens 91 Canalejas, José 399 Candelas, Luis 50, 216-217, 269, 374 Cantos, Matilde 230 Caratini, Gloria Inés 25 Cárdenas Hernández, Gregorio «Goyito» 21, 324-325, 327-330 Carlos I «Carlomagno» 120 Carlos I de España 408 Carlos II 94 Carlos III 45, 47, 57, 91, 150, 181, 268, 274, 286, 290, 370, 375 Carlos IV 182 Carlos V de Alemania 408 Carmen 271-273 Carmonán 79 Carnicero, Dionisio 295 Caro, Néstor 20 Carrancá Trujillo, Raúl (doctor) 335, 338-339 Carrara, Mario 234 Carteret, Grand 209 Casanova 46 Casasnova, Lorenzo (hijo) 22 Cassá Logroño, José 24 Cassá Valdés, José Ramón 15 Castejón, Federico 292 Castellanos, Israel (doctor) 43, 313315, 321, 332 Castellanos, Luis 315 Cavallo García, Diego (abogado) 77, 350 Cenci, Beatriz 75-77, 349-350 Ceniceros, José Ángel 342 433 Clement, Jacques 337 Clemente VIII 349 Clitemnestra 353-354 Coello 176, 182 Colocci, Adrián 267, 275-276 Colón, Cristóbal (almirante) 91, 97, 99, 130, 161, 163, 222, 306 Comegente, el monstruo sádico 9, 21, 129-137, 161, 420 Conde Pausas, Narciso 14 Constanza 212-213 Cooke, Wythe 167 Coolidge 209 Coracota 49, 51-52, 54, 289 Cordero Michel, Emilio 129 Cordero, Walter 15 Corrientes, Diego «El bandido generoso» 10, 21, 51, 80, 285-292, 378, 418 Cortés, Hernán 323, 339, 386 Cortón, Carmen 398 Cossío, Francisco 398 Cossío, Manuel Bartolomé 397-398 Costa, Joaquín 46, 194, 399 Crisóstomo 145, 341, 376-377 Cuello Calon, Eugenio 228, 365 Curti, Segundo 318 Chapa, Ester (doctora) 326 Chateaubriand, François René 209 D D´Annunzio, Gabriel 155 D’Estéfano Pisani, Miguel A. 320, 342, 427 Da Vinci, Leonardo 70, 208 Dantín Cereceda, Juan 102, 424 Darwin, Charles Robert 190, 196 Daudet, Alfonso 210 De Alarcón, Pedro Antonio 60, 173, 270 De Asís, Francisco «El Cristo de la Edad Media» (santo) 180, 406 De Azcárate, Gumersindo 398 De Berceo, Gonzalo 122, 185 De Bonnefon, Juan 233 De Borbón, María Cristina 267 De Bruna y Ahumada, Francisco «El señor del Gran Poder» 52, 80, 286-290 434 De Caso, José 399 De Castro, Alfonso 300 De Castroverde, Jorge Alfredo (doctor) 312-314, 320, 342 De Cervantes Saavedra, Andrea 212213 De Cervantes Saavedra, Magdalena 212-213 De Cervantes Saavedra, Miguel 10, 17, 61, 63, 91, 94, 145-146, 211212, 214, 216, 243, 261, 267, 273, 277, 359, 369-371, 373, 376, 378-379, 385-386, 418 De Cervantes, Isabel 212-213 De Cetina, Gutierre 145-146, 340 De Córdova, Federico (doctor) 316, 318, 342 De Chamonix, Paccard (doctor) 209 De Chavacier, Jusepe Leonardo 247 De Chaves, Cristóbal (licenciado) 372 De Elea, Zenón 322 De Emparán y Orbe, Agustín 80, 83, 87, 90-91 De Ercilla, Alonso 316 De Espeleta, Gaspar 214 De Espronceda, José 10, 17, 205, 215218, 237-239, 418 De Friburgo, Romualdo (fray) 46 De Góngora y Argote, Luis 10, 176, 190-191, 199-201, 214, 282, 328, 357, 418 De Goya, Francisco 168, 176, 217, 232, 258, 363, 371 De Guzmán, Gaspar (Conde Duque de Olivares) 179 De Islallana, Isabel 212 De Jovellanos y Ramírez, Melchor Gaspar 80, 195, 286-287, 290 De La Mancha, Quijote 61-62, 158, 166, 195, 201, 211, 241-244, 251, 368-370, 375, 377-380 De la Pezuela y Ceballos, Juan (Conde de Cheste) 222 De la Vega, Enrique 119, 121, 184, 234 De la Vega, Ricardo 120, 234 De la Vega, Ventura 119 De Lardizábal y Uribe, Manuel «Beccaria español» 80, 83, 300 Constancio Bernaldo de Quirós De las Heras, Dorotea 407 De Lemos (Conde) 177 De León, Luis (fray) 121, 237-238, 265 De los Ríos, Amador 279 De los Santos Álvarez, Miguel 215, 218 De los Santos, Miguel (fray) 342 De Luna, Álvaro 177 De Maupassant, Guy 146 De Mendoza, Antonio (virrey) 146, 340 De Meneses, Alonso 177, 369 De Mesa, Enrique 9, 119, 120-122, 420 De Miranda, Diego 242 De Molina, María 406 De Montemar, Félix 238-239 De Moya, Casimiro Nemesio 129, 134 De Moya, Manuel 133 De Murga, José María 103 De Ocampo, Diego 165-166 De Ocampo, Sebastián 166 De Olavide, Pablo 45-46, 80, 286, 290, 375 De Ordax, Diego (militar y explorador) 209 De Orozco, Sebastián 138 De Ovando, Nicolás 166 De Palacios Cárdenas, Joaquín 291292 De Palacios y Salazar, Catalina 212 De Pasamonte, Ginés “El bizco” 367, 371, 373-374, 380 De Pitaval, Gayot 129, 161 De Preja, Juan 91 De Quevedo, Francisco 94, 150, 219, 243, 328, 371 De Quiñones, Iván (doctor) 175 De Redin, Tiburcio 378 De Rijckere 360 De Rochas, Edmundo 267, 274, 277 De Rueda, Lope 172 De Saint Pierre, Bernardino 209 De Saint Vincent, Bory (general) 183 De Saussure, Horacio 209, 307 De Segura, Isabel 165 De Serrallonga, Juan 62 De Solís, Isabel 59-60 De Stael (madame) 210 Una pluma en el exilio... De Tarazona, Juan Antonio 342 De Torres Villarroel, Diego 179-181 De Torres, Isabel 165 De Unamuno, Miguel 15, 262, 264 De Valdepeñas, Rodrigo (fray) 121 De Valor, Fernando 61 De Vega, Lope 93-94, 211 De Villuga, Pedro 177, 369 De Vouglans, Muyart 83 Del Cabo, Loreto 225 Del Castillo, Benigno (licenciado) 35, 203-204 Del Mármol, Luis 102-103 Del Mazo, Juan Bautista 378 Del Orbe, Diógenes (licenciado) 44 Del Val, Martín 275 Del Valle Arizpe, Artemio 171 Desclot, Bernardo 54 Diamante, Pablo 51, 289 Díaz Belliard, Joaquín (licenciado) 43 Díaz de Vivar, Rodrigo «El Cid» 225, 255 Díaz del Castillo, Bernal 85 Díaz Padrón, José A. (doctor) 315 Dicenta (hijo) 230 Dioclaciano 89 Dioscórides 116 Doré, Gustavo 210 Doyarbe, Martín 281 Ducoudray, Juan 20 Duranti 332 Durañona (doctor) 318 Durkheim 155 E Echegaray, Alfonso M. 302 Echegaray, José 271, 275 Egisto 353-354 El Abbasi, Ali Bey 103 El Arbi, Muley 66 El Chellaf, Sidi Hassen 104 Elvira 166, 338 Ellis, Havelock 130, 136, 362 Emma 353 Enrique III de Francia 337 Enrique IV 248, 337, 363 Ercilia 39-40 435 Escribano 239 Escuder, José 164 Espinosa, Gabriel 342 Esquerdo (doctor) 134, 138 Estaabon (geógrafo) 105 Esteban, Francisco “El guapo” 51, 289 Estévanez Calderón, Serafín 289 Estévez, Isabel 133 Estrada, Arístides 115 Estupiñá 234 Ettingham 137 Eugenio Lucas, Eugenio 291 Eva 69-71, 359 Exidi 94 Eximenes (teólogo) 373 Eyraud 352 F Falces (Marqués de) 214 Fañez Minaya, Alvar 255 Farinaccio, Próspero 76-77, 350 Federico III 189 Felipe II 61, 91, 116, 247, 385 Felipe III 175, 177, 274 Felipe IV 80, 177, 288, 290, 371 Felipe V 179, 181 Félix, Oscar 15 Feltz, Leonor 26 Fenayrou, Gabriela 352 Fera 347 Fernández Angulo, Luis (Conde de Cabarrús) 234 Fernández de Pou, Catalina 26 Fernández Giner, Pilar 228 Fernández Granell, Eugenio 23 Fernández MacGregor, Genaro 333 Fernández Moreda 326 Fernández Navarro, Lucas (geólogo) 102, 105, 424 Fernández Silvestre (teniente coronel) 109-111 Fernández y González, Manuel 222, 273 Fernando III «El Santo» 406 Fernando IV «El Emplazado» 104, 283 Fernando VI 181 436 Constancio Bernaldo de Quirós Fernando VII 356 Ferrero, Guillermo321 Ferri, Enrique 154, 427 Ferriani, Lino 394 Figueras (escultor) 94 Flaubert, Gustave 353 Flores, Juanita 275-276 Forné Farreres, José 10, 391-392, 427, 429 Forte, Simón368 Franca, Ana 212 Franco, Francisco 13 Franco, Pericles A. 22 Freud, Sigmund 76, 256-257, 415 Friedrich, Karl Christian 17 G Garayo «El sacamantecas» 63, 130, 132, 134-138 García «el tuerto» 273 García del Castañar 281 García Herreros, Enrique 119, 121, 228, 234 García Lorca, Federico 80, 169, 267, 277 García, Simón 275 Garrido, Luis (licenciado) 324 Gausáchs, Josep 23 Gautier, Teófilo «El divino Teo» 184, 269 Gayangos, Pascual 399 Gil Carrasco, Enrique 196-197 Giner de los Ríos, Francisco 17, 188, 213, 233, 395-398, 415 Goehausen 147 Goethe, Johann Wolfgang von 155 Gómez Bustamante, J. J. 326 Gómez Moya, Manuel Ubaldo 129 Gómez Robleda, José 332, 336 Gómez, Antonio 147 Gómez, Fernando «El Gallo» 189 Gómez, Pedro A. 23, 29-30 Góngora Álvarez, J. 424 González Amezúa, Agustín 262 González Amezúa, Manuel 262 González de la Vega, Francisco (licenciado) 324-326 González de Paiewonsky, Altagracia 25-26 González Francés (magistrado) 201 González Lamela, María del Pilar 429 González Ruano, César 427 González, Cristóbal 223 González, Natalia 15 González, Pablo J. (doctor) 313 González, Raymundo 129 Gonzalo, Eloy 396 Gouffé 352 Graciela 324 Greco, Aída Berta 77, 350 Gros (Barón) 184 Gross, Hans 241, 243 Guerra, Felipe 22, 306 Guerra, Rafael 201 Guerrero 332 Guerrero Báez, Anaiboní 25 Guido 76 Guillermo II (emperador) 189 Guinarda, Roca 378 Guinart, Roque 49, 62, 367-368, 378-379 Guiomar 91, 246, 408 Gustavo III de Suecia 337 Guzmán Sánchez, Leonte 22 H Hacén, Muley 58-60 Hagen 341 Hamlet 190 Hara, Prujero 365 Haring 129 Harte, Bret 214 Hartzenbusch, Juan Eugenio 165 Heine, Enrique 71, 387 Henríquez Ureña, Pedro 429 Henríquez y Carvajal, Francisco 163-164 Henry 42 Hernández Pacheco, Eduardo 251254 Herráez, Carmen 13 Herrera-Porra, Benito 312 Hidalgo, Francisco 426 Hidalgo, Juan 372 Hitler, Adolfo 13 Una pluma en el exilio... Hitzig 129 Hohenlohe (príncipe de) 398 Hohenzollern (los) 189 Holmes, Sherlock 334 Homero 116, 207, 289, 313, 376 Howard 319 Hugo, Abel (general) 227 Hugo, Víctor Marie 227, 328 I Ibarra, Carlos (licenciado) 343 Iglesias, Pablo 18, 400 Ihering 358 Impallomeni, Juan Bautista 351 Inés «La pálida» 227 Infante, Blas 272 Inurria, Mateo 180, 189-190, 199, 202, 254 Iñigo 246 Iradier 273 Isabel 212-213 Isabel I “La Católica” 248 Isabel II 98, 184, 382 Isidro “El labrador” (santo) 94, 231, 339 J Jack «El destripador» 130, 132-133 Jackson 334 Jasón 111 Jerónima, Claudia 368 Jesucristo 26, 104, 125, 147, 155, 180, 223, 238 Jiménez de Asúa, Luis 14, 18, 20, 26, 69, 234, 323, 345, 427 Jiménez de Cisneros, Francisco (cardenal) 222, 408 Jiménez Huerta, Mariano 326 Jiménez Serrano (escritor) 368 Jiménez, Ramón Emilio 145-147 José María «El Tempranillo» 376, 378 Jousse 83 Juan de Austria 61 Juan II 120 Juan Luis 168 437 Julio Antonio (escultor) 254 Julio César 207, 287 K Keller, Rosa 130 Kipling, Rudyard 143, 307 Klein, Julius 196 Klimpel Alvarado, Felicitas (doctora) 345-348, 350, 358, 360-366 Klimspor (teniente) 107 Knecht 373 Kretschmer, Ernst 369, 415 Kurten «El vampiro de Dusseldorf» 131 L La Molinera 368 La Tolosa 368 Lacassagne 361 Lafargue, Pablo 155 Larrazábal Blanco, Carlos 107, 430 Latzina, Francisco 43 Lecha Marzo, Antonio 42 Lemaur 370 Leoncavallo 161 Lerma (Duque de) 211 Lesage 62-63 Lista, Alberto 218 Lombroso, César 14, 72, 164, 313, 319, 321, 370, 373, 423, 427 Lombroso, Paola 234 López de Oropesa, Gregorio 264, 308, 364 López García, Bernardo 94 López Roberts, Mauricio 225 Lot 349 Lucas «El siervo» 376 Lucas, Eugenio 291 Lucilio 207 Lugo, Ramón 302 Luis (eunuco) 91 Luis (infante) 262 Lungren 314 438 Constancio Bernaldo de Quirós LL Llanas Aguilaniedo, José María 151, 230, 233, 346, 423, 427 Llorens, Vicente 18, 430 Lloriente, Menga 176, 258 Lluberes, Mario R. 97, 99 M Macandó 84 Macedo, Miguel S. 324, 332 Macip, Wenceslao 338 Macpherson (geólogo) 400 Machado, Antonio 399 Madoz, Pascual 176, 201 Madruga 239 Magdalena 328 Mahoma (maestro, profeta) 59, 104, 106, 125 Maimonides (rabino) 103 Malagón Barceló, Javier 19, 26, 79 Malinowsky, Bronislaw 136 Mallory 210 Manceñido 262 Mancha, Teresa 215 Manrique, Jorge 121 Manuel (gitano) 269 Manuel de Villena, Ernestina 232 Manuela, «La capadora» 356 Maqueda 228 Marañón, Gregorio 177, 262 Marcela (pastora) 145, 341, 377 Marcelino 149-151 Marcilla, Diego 165 María 227 Marina 339 Marrero de Suárez, Celeste 322 Martínez Ruiz, José «Azorín» 15 Martínez, Alonso 222 Martínez, Diego 147 Martínez, José Agustín (doctor) 311, 315-316, 320, 342, 356 Marx, Carlos 155 Marx, Laura 155 Matrana, María de la Cruz 407 Maximiano 89 Maximiliano 352 Mayet, Félix (capitán) 162 Mejía, Gustavo Adolfo 22 Mena, Celia 314 Méndez Alanis, Ramón 42 Mendoza, Rosa Josefa 107 Menéndez y Pelayo 258 Menéndez y Pidal, Ramón 227 Menéndez, Emilio 320 Mengibar, Juan «santo» 275 Mengs, Antonio 79 Merimée, Próspero 143, 267, 270-271 Millán Astray, José 138 Mirbeau, Octavio 210, 327 Mohamed el Selaui, Aly Ben 106 Mohamed, Muley 103, 109 Moliére 328 Molina Sánchez, Rafael «Lagartijo» 10, 187-191, 200, 418 Molinón 201 Montero, Jesús 320, 426-427 Montes (padre) 374 Montesinos (coronel) 319 Montpensier (los) 150 Mora, Victoriano 234 Morales Coello, Julio (doctor) 312, 342 Moret, Segismundo 399 Moreto 94 Morillo 164 Mornand Vandervelde, Jacques «Jackson» 334-335 Mota, Francisco (hijo) 129 Muhammad, Abi Amir «Almanzor» 125 Mummery 210 Mussolini, Benito 13 N Navagiero, Andrés 57, 375 Navarro Tomás, Tomás 413 Navarro, Martín 401 Nieto (doctor) 327 Nieves 30-40 Una pluma en el exilio... O Obregón, Álvaro (general) 337 Octavio Augusto (bandido bético) 289 Olallas 238 Ornes Coiscou, Germán Emilio 22 Ortega Frier, Julio 14, 79 Ortega Peguero, Rafael 22 Ortega, Fernando 337 Ortega, Pepé 7 Ortiz, Fernando 321-322, 342 Ottolenghi, Salvador 332 Oxamendi, Ricardo 316 P Pacheco, Guillermina 232 Páez, Egas 55-56 Palafox (prelado) 341 Palomeque, Juan «El zurdo» 369 Panza, Sancho 62, 369, 374, 377, 380 Páramo Platón 398 Pardo Aspe, Emilio 337 Paredes Guillén, Vicente 194 Parmelee 362 Pascual, Manolo 23, 30 Peco, José (dctor) 346 Pedro (maese) 374 Pedro III de Aragón 207 Pende 200, 415 Penson, César Nicolás 164 Peña Batlle, Osvaldo 22 Perea, Daniel 224 Pérez de Ayala, Ramón 187, 215-216 Pérez del Zambullo, Nicolás Leandro 150 Pérez Galdós, Benito 10, 195, 221222, 225-226, 228-229, 232, 234, 352-353, 420 Pérez, Luis Julián 22 Peroskaia, Sofía 74 Petrarca, Francesco 208, 259 Peynado, Julio 22 Peyra, Iscar 239 Pichardo, José Francisco 97, 100 Pidal y Bernaldo de Quirós, Pedro (Márquez de Villaviciosa) 262 439 Pingarrón Hernández, Ángel 10, 395, 400, 427, 430 Pío XI (Papa) 208 Poe, Edgardo 151, 374 Ponz, Antonio 308 Porte Petit, Celestino (licenciado) 299, 302, 325, 343 Portocarrero, Jesús (doctor) 312, 315-316 Prats Ventós, Antonio 23 Prestol Castillo, Freddy (fiscal) 36-39, 41, 77, 350 Prim (general) 9, 149-151, 417 Prud’homme, Sully 108 Prudencio 227 Puig, Joaquín 161-164 Puyol Alonso, Julio 228 Q Quiroz Cuaron, Alfonso 326, 332333, 336 R Rada y Delegado (escritor) 279 Raisnuni 109-111 Ramill y Muñoz, José 223 Ramírez de las Casas Deza, Luis 201 Ramiro 10, 245-248, 418 Ramón 162 Ramos Fernández, César 25 Ramos, Apolonia 132 Ratti, Aquiles 208 Ravaillac, Francisco 337 Redondo, Natalio 161 Regalado Núñez (oficial) 129 Regis (doctor) 150 Reid, Mayne (capitán) 223 Requesens, Luis 161-163 Rey Arrojo, Manuel López 234, 301 Rey, Guido 210 Reyes Católicos 55, 57, 60, 106, 268, 274, 290, 375, 407 Rhoden (von) 370 Ribeiro, Leonidio 43, 374 Ricardo, Miguel A. 22 440 Constancio Bernaldo de Quirós Rivas (Duque de) 197 Robles Toledano, Oscar (monseñor) 411 Rocha (licenciado) 342 Roder 300 Rodrigo (maese) 239 Rodríguez Alcántara, Beba 18 Rodríguez Aniceto 239 Rodríguez Demorizi, Emilio 97, 99100, 129, 430 Rodríguez Larreta, Enrique 245-249 Rodríguez Llera, Luis 226 Rodríguez Marín, Francisco 145, 213, 272 Rodríguez, Cecilia 229 Rodríguez, Constantino 398 Rodríguez, José H. 22 Rojas 94 Rojas, María Purificación 25 Rolando, Capitán 49, 61-63, 361, 376, 378 Roldán 58, 167 Romanones (Conde de) 150 Roques, José Miguel 15 Roques, José R. 161 Rosario «La turrunera» 114 Rosny, J. H. 136 Roumagnac, Carlos 332 Rousseau, Jean Jacques 209, 428 Rovira, José 23 Rubens, Juan Pablo 70 Rubiera, Guillermo 312 Rubio, Emilia 13 Rubio, Ricardo 397-398 Ruiz Beneyán, Antonio 398 Ruiz Funes, Mariano 18, 69, 234, 236 Ruiz Tejada, Manuel 22 Ruiz, Juan «Arcipreste de Hita» 10, 168, 176, 185, 208, 255-259, 281, 322, 418 Ruskin 209 Russell Wallace, Alfred 196 S Sabino, Masurio 68 Sacripante 374 Sacher Masoch, Leopoldo 257, 354, 428 Sade (Marqués de) 130, 134, 151 Salazar Viniegra, Leopoldo (doctor) 324-325, 327, 329 Salazar, Joaquín (hijo) 22 Sales Mayo, Francisco «Quindalé» 267, 273 Salillas, Rafael 188, 204, 233, 267, 272, 275-276, 369, 399, 415 Salimbene, Fra 207 Salvador «Frascuelo» 187 Sama, Isabel 398 Sánchez (capitán) 76 Sánchez (doctor) 138 Sánchez 138 Sánchez Cestero, Néstor 20 Sánchez Cortés Piña (vocal) 302 Sánchez Ucar, Ángela Guadalupe 230 Sánchez, Manuel 133-134, 138 Sánchez, María Luisa 76 Sanchiz Banús (psiquiatra) 234 Sand, George 155 Santa Cruz, Juanito 352 Santos, Pablo 50, 217 Santullano 234 Sanz del Río, Julián 17, 399 Saviñón Trujillo, Francisco «Pacho» 19 Schiller, K. W. 129 Sebastián (rey de Portugal) 109-110, 342 Segismundo (príncipe) 71 Serrano, Pedro 229 Shakespeare, William 138 Shipley, Maynard 332 Sigfrido 341 Sighele, Escipión 353, 379 Silvana 39 Simarro, Luis 164, 399, 401 Soler, Ángel Fremio (licenciado) 44 Soler, Luis María 62 Somoza, José 264 Sorolla (pintor) 397 Sosa V., Luis 22 Stekel 347, 357 Stvichio 146 Suncar Méndez, E. J. (teniente coronel) 42 Supervía, Rafael 22 Suppé 162 Suriel, Ingrid 15 Una pluma en el exilio... T Tabio, Evelio 320, 342 Tafur, Pedro 208 Tamayo y Baus 161 Tarde, Gabriel 302 Tarnowsky, Paulina 73 Tavárez, Froilán 22 Teja Zabre, Alfonso (licenciado) 343 Téllez, Gabriel (fray) 386 Tenorio, Juan 166, 222, 239 Terán, Luisa 229 Thot, Ladislao «El hungaro prodigioso» (doctor) 146, 341, 423 Thurrieghel 45, 47 Tirso 94 Tito Livio 358 Torrellas, Clauquel 368 Torrellas, Vicente 368 Trigo, Julia 229 Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús 149 Troncoso Sánchez, Pedro 22 Trotsky, León 21, 334-335, 338 Trujillo Molina, Rafael Leonidas 13, 35, 44, 67-68, 429 Tudela, José 196 U Ugarte, María 30 Ulises 111 Urbano, Rafael 225 V Vacher «El estrangulador de pastoras y pastores» 130, 132 Valdés de Cassá, Rosmina 15 Vale Toño 143 Vásquez Valera, Eduardo 149 Vásquez, Rodrigo 385 Vega Batlle, Julio 25 Vega Inclán (Marqués de la) 211, 239, 261 Vega, Bernardo 430 Véjar Vázquez, Octavio 337 441 Vela Zanetti, José 23 Velarde 234 Velázquez de Silva, Diego 94, 168, 188, 200, 371, 378 Velázquez, Ricardo 189, 399 Vélez (Marqués de los) 61 Vélez de Guevara, Luis 86, 150, 223 Vera, Jaime 164 Viazzi, Pío 346, 427 Vicente Tejera, Diego 316, 320 Vicentelo de Leca, Miguel de Mañara 239 Vich (obispo de) 61-62, 378 Villalobos 239 Villanueva Angulo, María 13, 17, 28, 30 Villar Lledias 334 Villarruel (escribano) 214 Villegas, Víctor M. 25 Viñuales, Agustín 233 Vucetich, Juan 42-43, 315 W Wanda 354 Weinberg 347 Weyler (general) 189 Whymper 210 Y Yrwing 210 Yung 76 Z Zabala, Pepe 262 Zagal 60 Zasulicht, Vera 74 Zoraida (sultana) 58 Zorrilla y Moral, José 59-60, 147, 218, 222, 319 Zweig (esposos) 155 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Vol. IX Vol. X Vol. XI Vol. XII Vol. XIII Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi. C. T., 1944. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I. C. T., 1944. Samaná, pasado y porvenir. E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II. C. T., 1945. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II. Santiago, 1947. San Cristóbal de antaño. E. Rodríguez Demorizi, Vol. II. Santiago, 1946. Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir). R. Lugo Lovatón. C. T., 1951. Relaciones. Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas por R. Lugo Lovatón. C. T., 1951. Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850, Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi. C. T., 1947. Índice general del “Boletín” del 1938 al 1944, C. T., 1949. Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Escrita en holandés por Alexander O. Exquemelin. Traducida de una famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. Rodríguez. Introducción y bosquejo biográfico del traductor R. Lugo Lovatón, C. T., 1953. Obras de Trujillo. Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957. – 443 – 444 Vol. XIV Publicaciones del Archivo General de la Nación Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García Roume, Hedouville, Louverture Rigaud y otros. 1795-1802. Edición de E. Rodríguez Demorizi. Vol. III, C. T., 1959. Vol. XV Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959. Vol. XVI Escritos dispersos (Tomo I: 1896-1908). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XVII Escritos dispersos (Tomo II: 1909-1916). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XVIII Escritos dispersos (Tomo III: 1917-1922). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XIX Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005. Edición de E. Cordero Michel. Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XX Lilí, el sanguinario machetero dominicano. Juan Vicente Flores. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXI Escritos selectos. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXII Obras escogidas 1. Artículos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXIII Obras escogidas 2. Ensayos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXIV Obras escogidas 3. Epistolario. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXV La colonización de la frontera dominicana 1680-1796. Manuel Vicente Hernández González. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXVI Fabio Fiallo en La Bandera Libre. Compilación de Rafael Darío Herrera. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXVII Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (16801795). El Cibao y la bahía de Samaná. Manuel Hernández González. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXVIII Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. Compilación de José Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXIX Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Edición de Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXX Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia fundacional del Nuevo Mundo. Miguel D. Mena. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXI Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501. fray Vicente Rubio, O. P. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. Santo Domingo, D. N., 2007. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. XXXII 445 La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes en la provincia). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXIII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de la provincia post Restauración). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXIV Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII. Compilación de Genaro Rodríguez Morel. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXV Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos. Edición de Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVI Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVII Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894), (tomo I). Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVIII Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894), (tomo II). Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXIX Una carta a Maritain (traducción al castellano e introducción del P. Jesús Hernández). Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XL Manual de indización para archivos, en coedición con el Archivo Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, Jorge Macle Cruz. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLI Apuntes históricos sobre Santo Domingo. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLII Ensayos y apuntes diversos. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLIII La educación científica de la mujer. Eugenio María de Hostos. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLIV Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546). Compilación de Genaro Rodríguez Morel. Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLV Américo Lugo en Patria. Selección. Compilación de Rafael Darío Herrera. Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVI Años imborrables. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán. Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVII Censos municipales del siglo xix y otras estadísticas de población. Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVIII Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo I). Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008. 446 Vol. XLIX Vol. L Vol. LI Vol. LII Vol. LIII Vol. LIV Vol. LV Vol. LVI Vol. LVII Vol. LVIII Vol. LIX Vol. LX Vol. LXI Vol. LXII Vol. LXIII Vol. LXIV Vol. LXV Publicaciones del Archivo General de la Nación Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo II). Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008. Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo III). Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008. Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Prosas polémicas 3. Ensayos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana. José Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008. Relatos de Rodrigo de Bastidas. Antonio Sánchez Hernández. Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 2. Ensayos. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961), tomo I. José Luis Sáez, S.J. Santo Domingo, D.N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961), tomo II. José Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D.N., 2008. Legislación archivística dominicana, 1847-2007. Archivo General de la Nación. Santo Domingo, D.N., 2008. Libro de bautismos de esclavos (1636-1670). Transcripción de José Luis Sáez, S.J. Santo Domingo, D.N., 2008. Los gavilleros (1904-1916). María Filomena González Canalda. Santo Domingo, D.N., 2008. El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas. Manuel Vicente Hernández González. Santo Domingo, D.N., 2008. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. LXVI 447 Cuadros históricos dominicanos. César A. Herrera. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXVII Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXVIII Escritos 2. Ensayos. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXIX Memorias, informes y noticias dominicanas. H. Thomasset. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXX Manual de procedimientos para el tratamiento documental. Olga Pedierro, et. al. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXXI Escritos desde aquí y desde allá. Juan Vicente Flores. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXXII De la calle a los estrados por justicia y libertad. Ramón Antonio Veras –Negro–. Santo Domingo, D.N., 2008. Vol. LXXIII Escritos y apuntes históricos. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXIV Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista. Salvador E. Morales Pérez. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXV Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVI Escritos. 2. Artículos y ensayos. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVII Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVIII Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXIX Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889. Francisco Grego rio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXX Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897. Francisco Grego rio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXI Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano. Angel Moreta. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIII Perlas de la pluma de los Garrido. Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIV Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio documental. Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez, Maritza Mirabal. Santo Domingo, D. N., 2009. 448 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. LXXXV Obras 1. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXVI Obras 2. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXVIIHistoria de la Concepción de La Vega. Guido Despradel Batista. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXVIIILa masonería en Santo Domingo. Haim H. López Penha, Soberano Gran Comendador (1932-1955). Compilación de Francisco Chapman. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIX Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós. Santo Domingo, D. N., 2009. Colección Juvenil Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007 Heroínas nacionales. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007. Vida y obra de Ercilia Pepín. Alejandro Paulino Ramos. Segunda edición de Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007. Dictadores dominicanos del siglo xix. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Padres de la Patria. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Pensadores criollos. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Héroes restauradores. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009. Colección Cuadernos Populares Vol. 1 La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009. Esta primera edición de Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora Búho, C por A., en el mes de septiembre del año 2009 y consta de 1000 ejemplares.