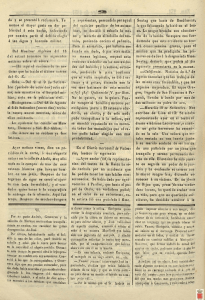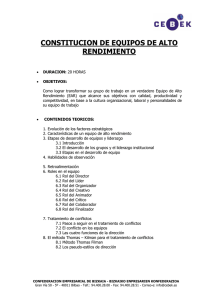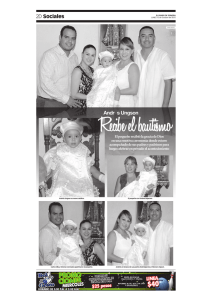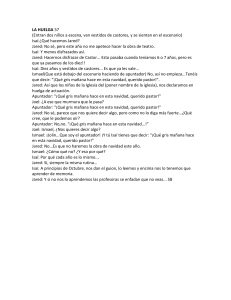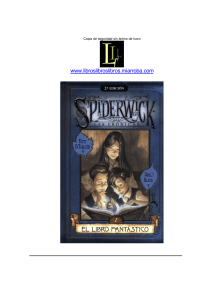Untitled - Ayuntamiento de Albalate de Zorita
Anuncio
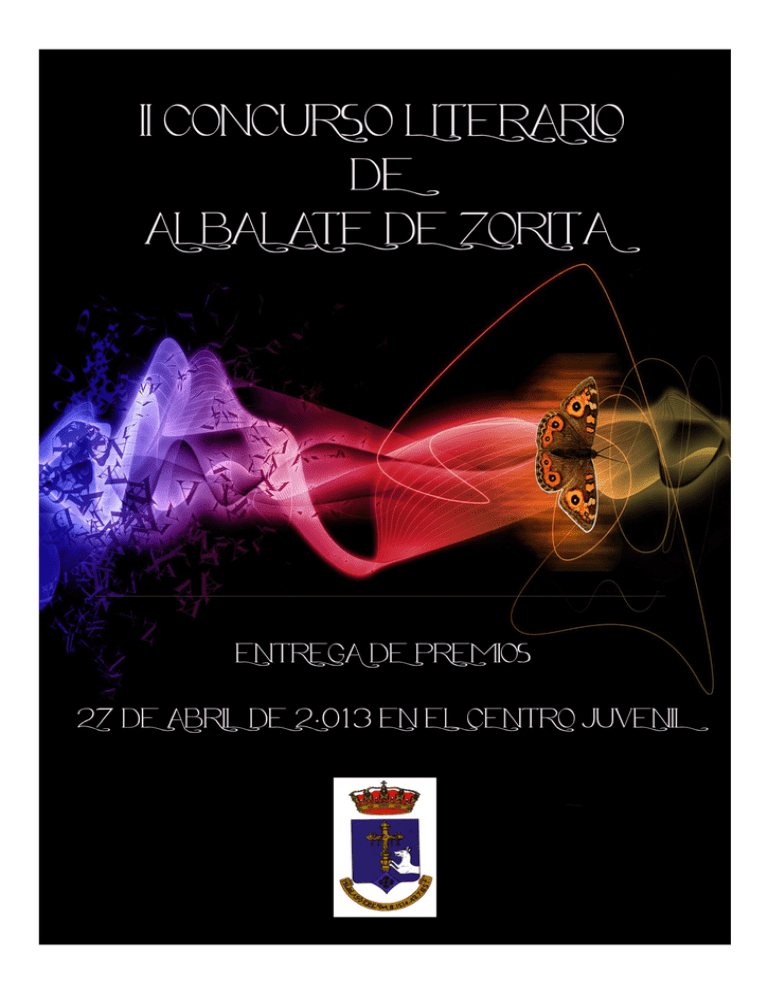
II CERTAMEN DE CUENTO INFANTIL HASTA 12 AÑOS GANADOR: MERCÉ RUBIO ALBIOL El rincón derecho del pasillo central era ocupado por El Edificio: “El Gran Costurero”. Su estancia, era una estantería de tres pisos, cuidadosamente ordenada y compartía espacio con otros especímenes varios como cajas de zapatos, una mochila escolar, otra del gimnasio, el casco de la bicicleta y cajas de juguetes, las cuales, guardaban recuerdos de la infancia y algún que otro utensilio cuya utilidad era difícil de imaginar. El Gran Costurero tenía ya unos cuantos años, era una caja austera de madera de pino, blanca, con las típicas betas amarillentas, en apertura horizontal con muchos departamentos separados entre si con divisorias de la misma madera de pino. El paso del tiempo había hecho la aparición de astillas en sus frontales, golpes y algunas magulladuras así como manchas de diversos colores. Pero, mantenía un aire señorial y elegante de la época pasada ,en la cual, sus servicios fueron muy importantes para la familia en la cual residía.. En uno de aquellos departamentos, vivía la familia de La Señora Botona.. Una familia muy peculiar, compuesta por un montón de hijos de varios tamaños, colores, materiales y formas. Habían de plástico, nácar, metálicos, de pasta., cuadrados, redondos, de dos agujeros, de cuatro. Permanecían todos juntos, un poco hacinados esperando el día, en el que alguno de ellos marchase para emprender una nueva vida en solitario, sin la compañía de todos sus hermanos. La familia Imperdible. Una familia reluciente y brillante muy unida entre sí y cuando marchaban, muy unida a sus nuevos compañeros. La familia Dedales. Una pareja muy simpática de ancianos un tanto deteriorados por el paso del tiempo. Llevaban muchos años en aquel edificio, aunque anteriormente tenía otra ubicación. El Gran Costurero, en su época juvenil residía en una casa de campo, su ubicación más concretamente era el sobre de una típica mesa camilla. Su dueña, lo había cuidado con mucho esmero. Había sido el regalo de cumpleaños, de aquel entonces su prometido y ahora ella lo había dado como recuerdo a su hija. La ubicación había cambiado, de un lugar amplio, soleado de una casa de campo a un pasillo un tanto oscuro de un piso de ochenta metros cuadrados de una ciudad y compartiendo estancia con varios enseres. Pero, como recordaba la Familia Dedal, no solo la ubicación, sino también su uso. La Señora Dedal, recordaba los días de intenso trabajo, días enteros desde por la mañana con un descanso para preparar la comida y comer y vuelta al trabajo. Incluso tardes y noches con la compañía de la luz de una lamparita de mesa. Era otra época. La señora de la casa cosía la ropa para toda la familia, desde delantales que ahora ni tan siquiera se usan, a la ropa de diario, de arreglar y la ropa de casa como sábanas, cortinas, manteles... Ahora, la vida del costurero y la de todos sus habitantes se resumía en una salida esporádica cuando algunos de los habitantes de la casa sufría algún percance, un descosido, un botón extraviado, una orilla un tanto larga.... Partimos ya de la premisa que todos los cambios de la sociedad tienen repercusión en las necesidades y percepciones de las personas sobre el edificio. Es por ello que la innovación tiene que estar presente de forma ineludible en este edilicio. Los cambios en la sociedad se generan mucho más rápido de lo que repercute en la innovación de la edificación, es por eso que Los Sres. Dedales y La señora Botona reflexionaron sobre su edificio en función de las necesidades comunitarias, del diseño, de la gestión integral, del mantenimiento y en este sentido podían enumerar una serie de factores que determinarían una evolución cualitativa de la vivienda, los cambios demográficos, los habitantes de Gran Costurero iban disminuyendo , antes su dueños renovaban sus a habitante de forma periódica pero ahora ya hacia muchos tiempo que no entraban habitantes nuevos. Exigencias por la calidad de los departamentos , sus habitante pensaban que le faltaba una mano de barniz y un poco de aseo, un entorno de cambio les gustaría más que les ubicaran en otro espacio diferente a aquellas estantería llena de objetos, que les fuese reservado un lugar privilegiado el sobre de una mesa y que todo ello conllevaba aun mayor nivel adquisitivo, mayor intensidad competitiva, y un entorno de cambio que se traslada al modo de entender la vivienda. La familia de los Sres. Dedales eran muy cariñosos y siempre dispuesta a ayudar a los compañeros y sobre todo a los humanos, así ofrecer sus servicios y que los dedos de su ama lucieran sanos y sin magulladuras. La familia de los Hilos muy parecida a la de los Botones, de diversos colores, colores llamativos, colores pastel, colores neutros, colores de luto por no decir el negro, de diversos tamaños, bobinas grandes, pequeñas, diversos grosores hilo de hilvanar, de bordar, de hacer punto de cruz, de hacer ganchillo… Los niños de esta familia eran muy traviesos se metían en grandes líos, jugando, jugando se entremezclaban entre sí y hacían una madejas de hilos liados imposibles de separar. Como en todo edificio que se preste, había también un conserje que mantenía el orden y la armonía en aquel edificio. Era la Señora Tijeras. Con sus dos grandes ojos vigilaba que todos sus habitantes respetasen las normas y convivieran. Aquella comunidad de vecinos era tranquila, compartían lo que tenían y recibían de muy buen agrado al nuevo visitante. Entre sus actividades destacaba establecer unas infraestructuras mínimas para que todos su usuarios pudieran acceder a unos servicios y a unas condiciones de calidad adecuados. Era un día soleado de finales de Mayo. Un día de primavera que pretendía pasar inadvertido, un día habitual. La familia se había levantado temprano y preparaba el desayuno, había un poco de ajetreo y jaleo . Con el desayuno servido en la mesa a base de café con leche, cereales de chocolate y algunas piezas de fruta, la madre cogió la camisa blanca la cual estaba por estrenar, un blanco reluciente y se dispuso a plancharla para disimular las rayas que denotan que la camisa era nueva, a enderezarle el cuello y que su hijo luciera en la fiesta de graduación . El niño de la casa, ya no era tan niño, había conseguido lo que tanto esfuerzo y días de sacrificio...Después de pasar por la escuela y el instituto con muy buenos resultados pasó a la Universidad y optó por la letras y hoy era su fiesta de graduación, había estudiado Derecho y se había convertido en un flamante abogado.. Al pasar la plancha por el cuello de la camisa, cual fue su sorpresa que salió un botón disparado. La señora de la casa, sin pensarlo dos veces y observando el gran reloj que presidía la cocina marchó hacia el pasillo, se paró delante de la estantería y cogió el Gran Costurero y se lo llevó hasta la mesa de la cocina. Con rapidez hilvanó una aguja con hilo blanco y se dispuso a elegir un botón, uno pequeño transparente con dos agujeros, los típicos de las camisas. La Señora Botona por un momento se estremeció, una alarde de pánico recorrió todo su cuerpo, uno de sus hijos le había llegado el día , salía del Costurero para desempeñar su tarea pero luego se armó de valor y se despidió con enorme júbilo. Uno de sus hijos luciría elegante en aquel cuello de la camisa de graduación. Estaría presente en uno de los días más importantes de aquella familia y en todas las fotos como recuerdo de la gran fiesta de graduación. Durante mucho tiempo habían permanecido todos juntos pero llegó el día igual que a su ama , uno de los niños ya se había hecho un hombre y marcharía de casa a emprender nuevas aventuras y ha desempeñar un trabajo tanto el niño que tanto había estudiado como el botón le había llegado su turno. La familia de los Hilos también se alegró por su colaboración y finalmente la Familia Dedal también actuó, desempañó con éxito su trabajo y volvió a su casa El Gran Costurero a esperar otra salida. En este hogar todos convivían e intentaban llevarse lo mejor posible. Todos vivían en feliz paz y armonía, esperando que llegase el día para desempeñar su función sin importarles la clase social, el tamaño o el color.... como pasa en nuestro día a día, o tal vez no?. II CERTAMEN DE RELATO CORTO PARA JOVENES DE 13 A 17 AÑOS GANADOR: JUANA CAROLINA SANTOS MILACHAY FINALISTAS: CHRISTIAN ESPADAS RUIZ ANDREA CABALLERO DE MINGO Aquella mañana no pudo evitar reírse, viéndolo tan bien peinado y vestido decentemente, como nunca lo hacía. Quizá quería disimular la cara de gratificación que tenía en el rostro por todo lo acontecido la noche anterior, llevando la atención a otra parte. Se había peinado la melena hacia atrás y se había hecho una cola pequeñita contra la nuca, echándose algo de gel encima para mantener sus crespos incipientes y rebeldes quietos. Camile también estaba muy nerviosa por la noticia, y no podía evitar sonrojarse cada vez que le preguntaban. Sus manos aún no se acostumbraban a ese nuevo peso que llevaba, y se quedaba mirando el océano por la ventana de la oficina, respirando profundamente y repitiéndose que todo aquello era real, y que en efecto, ella había aceptado la propuesta que Thomas le había hecho apenas la víspera. Se repetía la pregunta de saber si había estado en sus cabales -y sobria- cuando le puso las cartas sobre la mesa. Trató de sumergirse entre el trabajo para no pensar ni pasar vergüenzas innecesarias en la oficina, pero no lograba concentrarse. Thomas no cesaba de mirarla, asomando la nariz por encima del monitor del computador, haciéndole bromas levantando pícaramente las cejas y sacándole la lengua. Camile tenía que morderse el dorso de la mano para no caerse de la risa. Jeff, su jefe, pasaba de cuando en cuando dedicándoles miradas irritadas y algunos carraspeos reclamando orden en la sala. En un par de ocasiones atrapó a Thomas fuerza de su puesto alardeando con algunos de sus amigos de la noticia y le golpeó con la tabla de resultados, cosa que para el mediodía todo el gel y la peineta que tan esmeradamente se había aplicado esa mañana ya se había echado a perder (por supuesto, algunos camaradas de oficina, con sus saludos efusivos y felicitaciones, le habían colaborado a recuperar su desorden habitual). A la hora del almuerzo, él quiso abordar a Camile pero no pudo. Una jauría de secretarias, señoritas del tinto, gerentes cuarentonas y un par de afeminados chismosos la acorralaron en el segundo exacto en que sonaba el aviso para el descanso. Con tanta gente amontonada en aquella esquina, cualquiera pensaría que el edificio se inclinaría en cualquier momento. La pobre Camile quedó atrapada contra la ventana de su cubículo, tratando de responder cortésmente las preguntas de sus compañeros y haciendo caso omiso de las señoras que buscaban sonsacarle los “detalles sucios” de la noche anterior. Entre todos se rotaban su mano derecha, cuyo dedo anular estaba ahora aprisionado por una argollita de plata con una piedrecilla azul. Ella repartía la mirada sonrojada entre los azulejos del techo, el suelo y la ventana, tratando de hacer lo posible por encontrar los ojos claros de Thomas en medio de ese corto trayecto. Por un momento lo vio, apoyado contra una de las columnas que dividían los cubículos más cercanos a la salida del piso. Sostenía una taza de café en las manos mientras conversaba animadamente con Joe, y por momentos, alternaba su mirada con la de Camile, que ya se le notaba al borde de la desesperación. La observó mientras le gesticulaba despacio con esos labios finitos de rosa pastel: “Volemos”. Era una suerte de código de rescate que tenían, un deseo compartido para huir de las situaciones incómodas, y cómo no, esta vez no iba a ser la excepción. Thomas se le acercó muy lentamente, antojado, y no se percató de los gritos de las mujeres que corrían para dejarle libre el campo junto a Camile, ni de los aviones que treinta segundos más tarde impactaban contra el edificio. Calló sobre ella, en el suelo, y sintieron cómo el edificio temblaba bajo sus pies. Los escritorios estaban astillados, algunos habían caído sobre compañeros y corrían ríos de sangre debajo de ellos. Escuchaban gritos estremecedores mientras que el vértigo por la caída aumentaba y los gritos eran cada vez mayores. Las ventanas estaban todas con los vidrios rotos, y el humo comenzaba a ascender y se hacía más denso. Camile comenzó a toser. No respiraba. Thomas arrancó un trozo de su camisa, y lo mojó en el agua que caía de un florero ya roto en el escritorio contiguo. Se lo ofreció a Camille que respiraba contra él, y le miraba suplicante. Fue ella quien tomó la última resolución. Agarró a Thomas del brazo, quien la ayudó a incorporarse, y lo arrastró hacia el marco de la ventana. Debajo de ellos no era posible ver absolutamente nada. No quisieron mirar atrás, estando ya tan cerca del final, sabiendo que los cadáveres de sus compañeros los rodeaban. Camile le regaló a Thomas un último beso, y se escapó en una lágrima el recuerdo de todos los sueños que habían querido construir apenas la noche anterior. Se tomaron de la mano, se miraron a los ojos y luego al ahora vacío y oscurecido Nueva York. Susurraron a la vez “Volemos” y se dejaron caer entre las llamas. A la mañana siguiente, apareció en primera plana la fotografía de la catástrofe del 11 de Septiembre, en el que murieron 2.500 víctimas. Entre los escombros no encontraron a ninguno de los dos cuerpos. Uno de los rescatistas, sin saberlo, tropezó con la argollita de plata y la joya azul, para siempre partida en mil pedacillos. Lo último que esperaba escuchar a través del auricular era la noticia del fallecimiento de mi mejor amigo. Su padre con un hilo de voz apenas audible ha creído oportuno comunicarme este suceso tan impactante por lo inesperado. Es algo para lo que ninguno estábamos preparados, si bien es cierto que el carácter de Andrés había experimentado un cambio brusco en los últimos tiempos y su estado de ánimo se encontraba por los suelos. Pero, ¿quién podía reprochárselo habida cuenta de que el bar que regentábamos entre ambos se encontraba al borde de la quiebra? ¿Quien no se vuelve retraído y amargado cuando las deudas te asfixian y los clientes, nuestra fuente de ingreso, brillan por su ausencia? Claro que había percibido su cambio. Al igual que reconocía que yo tampoco era el mismo joven ilusionado que años atrás había inaugurado junto a mi inseparable amigo de la infancia aquel establecimiento prometedor. Sin embargo no quise ahondar más en su herida y pensé que se sobrepondría a aquel bache. Juntos lograríamos reponernos, igual que habíamos superado otras crisis anteriores. El tiempo pondría cada cosa en su sitio y las aguas volverían a su cauce. Solo había que mantener la calma y dejar que los acontecimientos se sucediesen. Cometí un error al pensar así. No supe reconocer que Andrés era más frágil que yo. Por otro lado tampoco podía sospechar que los problemas le superasen y las fuerzas le flaqueasen. Esa fuerza necesaria e imprescindible para luchar contra la bancarrota y enfrentarse a ella. Echando la vista atrás y rememorando los últimos acontecimientos pienso que el vencimiento del seguro de nuestro local fue la fatídica gota que colmó el vaso. -Esto es el fin. –anunció. –No tenemos dinero para renovar el seguro. ¿Te das cuenta lo que eso significa? No podemos arriesgarnos a que suceda el más mínimo incidente mientras estemos asegurados. Sería nuestra ruina. Nada ni nadie nos ampararía. Teniendo en cuenta las condiciones tan adversas pienso que deberíamos recapacitar y poner fin de inmediato a esta absurda situación. Ya hemos reunido las suficientes trampas como para que nuestros hijos e incluso los hijos de nuestros hijos, si algún día llegan a tenerlos, tengan que amortizarlas durante el resto de sus días. Recuerdo que no le presté demasiada atención a su discurso. Estaba enfrascado repasando el contrato de la compañía de seguros, buscando una cláusula milagrosa que nos rescatase de las desagradables circunstancias que estábamos atravesando. Como era de esperar, no existía tal párrafo. Aquel formulario tan solo se limitaba a enumerar hipotéticos sucesos y la compensación económica que nos aportarían ciertas desgracias. Pero única y exclusivamente cuando los cobros estuviesen al día. Uno de estos percances fingidos llamó mi atención y recuerdo que solté un comentario irónico al respecto. -Escucha esto, Andrés. Si uno de nosotros falleciese ahora de forma súbita, sacaría al otro de un gran apuro. No te vas a creer qué cantidad tan desorbitada reembolsa el seguro en estos casos. Hoy me arrepiento haber pronunciado aquellas palabras, aunque lógicamente no podía adivinar el efecto que iban a producir aquel día en la aturdida mente de mi amigo. Veo sus ojos, lacrimosos, indecisos, atravesándome con su mirada. Por un instante tuve la sensación que quería confiarme algo. Compartir algún secreto conmigo. Pero no fue así. De improviso dejó caer el vaso vacío sobre la barra. Últimamente se había aficionado demasiado a la bebida. Tal vez pretendía ahogar sus problemas en el alcohol. Fue rápidamente al baño y a su salida dedicó una última mirada a su alrededor. Luego se marchó. Sin pronunciar palabra. La última imagen que tengo de él grabada en mi retina es la de su espalda ligeramente encorvada, como si acabase de envejecer diez años de golpe. Al día siguiente Andrés no apareció por el bar. Es más, pasó toda una larga semana sin que diese señales de vida. Intenté llamarle en repetidas ocasiones pero siempre tenía el teléfono descolgado por lo que no hubo manera de contactar con él. Pese a todo no me alarmé. Pensé que seguiría bajo los efectos de la depresión y que en ese estado de ánimo simplemente no le apetecía ver a nadie, que necesitaba un tiempo para poner sus ideas en orden y reflexionar. Hace un rato acabo de enterarme de los motivos de ese mutismo. Su padre con la voz embargada por la emoción me ha facilitado toda la información de la que disponen. Sospechan que todo sucedió de manera rápida e inesperada incluso para el propio Andrés. Al parecer la muerte le ha sorprendido recostado en el sofá con la tele puesta, bebiendo un último trago. Se baraja la posibilidad de que se tratase de un paro cardíaco, tal vez acelerado por el abuso de alcohol y tabaco. Una ola de sentimientos confusos me invade. Estoy aturdido. Por un lado, como es lógico, me siento apenado por el fallecimiento de mi socio. No es justo que alguien tan joven como él se muera así sin más. Tenía toda una vida por delante, mucho por lo que luchar. O eso al menos era que lo hubiésemos deseado quienes le conocíamos y le apreciábamos. Por otro lado se me viene a la mente la cláusula del seguro, y como aún no había vencido el plazo para renovar el contrato, de repente me doy cuenta que voy a recibir una gran cantidad de dinero como recompensa por la muerte de mi socio. O dicho con otras palabras: la muerte de Andrés me va a salvar el pellejo. No sé si reír o llorar. La cabeza parece que me va a estallar. Siento nauseas. Pienso que para atajar estos síntomas de debilidad debería tomarme un analgésico y me dirijo al baño donde guardamos un botiquín relativamente bien surtido. Para mi sorpresa me encuentro con los envoltorios vacíos. No queda ni un solo comprimido dentro de los envoltorios. Tan solo un frasco solitario de agua oxigenada y unas cuantas tiritas dan fe de que allí alguna vez se han guardado medicamentos de primeros auxilios. Ahora lo veo todo claro. La última visita de Andrés al baño no fue precisamente para aliviar su vejiga, si no para aprovisionarse de calmantes y analgésicos, que más tarde debió ingerir en la intimidad de su hogar. Al parecer mis palabras acerca de la cláusula del seguro habían calado hondo en su mente. Toda mi vida estaré en deuda con Andrés por la manera altruista, completamente desinteresada, que demostró al entregar su vida de forma voluntaria a cambio de que nuestro negocio no se perdiera. Jared estudió la hoja en blanco que tenía frente a sí. La pluma ya estaba lista, una gota de tinta oscilando peligrosamente en el vacío. Jared suspiró y dejó que su sabia mirada se pasease por la habitación, admirando cada detalle. Desde los gruesos volúmenes encuadernados en piel auténtica, pasando por su pulcro escritorio, con la mesa recién barnizada, rebosante de sobres sin abrir, importantes documentos que firmar, su tintero lleno de tinta y su pluma preferida. Sus ojos no dejaron de observar su tesoro más preciado, sus desordenados cuadernos de notas llenos de añadidos. Días, semanas, meses, incluso años enteros de trabajo sin mácula, recopilados con todo lujo de detalles entre aquellas páginas, y él seguía sin encontrar su momento. El momento que lo catapultaría a la gloria. Sentía que se ahogaba mirando sin cesar aquella hoja vacía, aquella pluma empapada en tinta, aquella mano que la esgrimía, pero que no se atrevía a dar el paso final. Con renovadas energías al dar con aquella clase de pensamientos negativos, Jared bajó la pluma y comenzó a escribir. Primero con ornamentados trazos, logrando una perfecta caligrafía, después más rápidamente. La primera línea fue sencilla. Unas cuantas letras de presentación sobre lo que iba a ser la historia. La segunda fue más complicada, sobre todo porque Jared tuvo que nombrar al primer personaje de la obra. Eligió un nombre al azar y siguió escribiendo, salvando aquel pequeño obstáculo. La tercera y la cuarta línea se complicaron con extrema facilidad. Comenzaba con una breve descripción del personaje principal y el papel que éste jugaba exactamente en la obra. Aquella fue la primera piedra que Jared encontró en su camino hacia la victoria. ¿Qué historia debía contar? ¿Cuál sería la más apropiada? ¿Qué argumento se ajustaría más al carácter del personaje que había escogido para protagonizarla? Jared comenzó a ponerse nervioso en cuanto comprendió que en su cabeza no había respuesta para aquellas difíciles preguntas. Acuchilló una línea tras otra, desdibujando su perfecta caligrafía, emborronando de manchas de tinta el lienzo. Se quedó mirando su obra, como hacía siempre en aquel punto, y acto seguido arrojó su creación al hogar con todas sus fuerzas. Las llamas engulleron sus ideas sin apenas hacer ruido, solo con un ligero y efímero crepitar. Jared se frotó las manos con fuerza, hirviendo de rabia, amargura e impotencia por lo sucedido. Encendió su pipa preferida y apuró unas profundas caladas que lo relajaron al instante, logrando una mísera porción de la paz que parecía no encontrar nunca en ningún lugar. Miró hacia abajo. Otra hoja en blanco lo esperaba, lista para ser usada, lista para que Jared volviera a intentar escribir. Ahogó un grito de enojo. Aquel era el problema. Su gran problema. Los problemas de la gente solían ser los que atormentaban a los ciudadanos normales en los tiempos que corrían: el hambre, el dinero, la enfermedad, la muerte… La gente se encerraba en sus casas cuando advertían en sus vecinos las primeras e inequívocas señales de que se podía producir una epidemia. Pero eso a Jared no le importaba en absoluto. Era una ordinariez concentrarse en aquellos temas vanales. Por mucho que sus vecinos rogaran, su hambre nunca sería saciada del todo, su dinero no se multiplicaría, la enfermedad no los esquivaría y la muerte acabaría por arrastrarlos cuando llegara el momento preciso. Para los demás ciudadanos, aquellos temas eran demasiado importantes como para no pensar en ellos, pero para aquel extraño señor, los temas realmente importantes eran aquellos que nacían en la mente. Y él tenía un problema gravísimo. Padecía una extraña enfermedad que muchos parecían no comprender o no valorar lo suficiente como para temerla. Su enfermedad era la falta de inspiración. No muchos conocían aquella sensación, pero los que la habían experimentado en algún momento habían aprendido a temerla con toda su alma. Era como caminar por una extensa y bien surtida biblioteca en la que todos los libros estaban en blanco, porque, ¿en qué idioma se podían escribir las ideas? Había muchos clientes en aquella biblioteca, clientes que se dejaban llevar por su mente y tomaban la idea perfecta. La no-inspiración era precisamente lo contrario. Era entrar en un cuarto vacío, con algún que otro libro polvoriento y sin ninguna idea válida. El cliente estaba condenado a vagar por el reducido espacio en busca de una buena idea, un rayo de luz en aquel lugar oscuro, en aquel ruinoso templo de aguas negras. Aunque, por supuesto, siempre había un salvador. Los grandes bancos de ideas que habían comenzado sus larga y provechosas vidas siendo cuartos ruinosos. Siempre llegaba alguien que conservaba la esperanza, cogía un libro sin nada y lo llenaba con sus propios pensamientos. Ponía su mente al servicio de los demás clientes. Y aquella era precisa y elementalmente lo que Jared no podía o no quería comprender. Que la no-inspiración no era estar en un cuarto cochambroso, sin ninguna idea, sin ningún pensamiento aprovechable, sino que era el no poder moldearlo para crear con sus cimientos un templo del saber. Pero claro, para Jared, aquello no tenía lugar. Para un escritor frustrado, aquello no podía ser. II CERTAMEN DE RELATO CORTO PARA LEER EN POCOS MINUTOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS GANADOR: OSCAR CASADO DIAZ FINALISTAS: ZANITA MARIA ROSAS DE MIGUEL JAVIER REVILLA CUESTA Mientras escribo estas líneas, mi vecina, cuyo nombre me es desconocido, llega a casa. Me alcanza el sonido de la llave en la cerradura, el imperceptible quejido de los goznes, el leve golpeo del cierre que apenas advierto. Continúo presionando las teclas cuando deja las llaves sobre el mueble del recibidor, cuando entra en la cocina y abre la puerta del tendedero para que entre el aire de la calle, cuando se dirige al dormitorio para cambiarse de ropa. Desde que me mudé a este piso hace dos años, he cruzado con ella unos rápidos, indiferentes saludos. En el portal, en el descansillo, en la escalera, cruzamos miradas y palabras esquivas, acaso perecederas. Una vez cambiada de ropa, mi vecina entra en el baño. Tardará en salir, pues le llevará tiempo quitarse el maquillaje en una ceremonia que ritualiza diariamente ante el espejo. A pesar de vivir puerta con puerta, en pisos únicamente separados por una fila de ladrillos, reconozco no saber nada de ella. De esa mujer anónima, solo puedo traer a la memoria sus trazos más superficiales: unos borrosos rasgos faciales y un cuerpo delgado de poco más de cuarenta años, acaso anguloso, siempre bien vestido. Desconozco que odia el azul; que viaja al extranjero todos los veranos; que ha adelgazado casi cinco kilos en siete semanas; que apenas mantiene relación con sus padres; que hace dos meses que su marido le pidió el divorcio. Mientras escribo estas líneas, vuelve a la cocina y toma un vaso ancho que prepara con un par de hielos. En el salón, lo colma de ginebra; después se acerca a la ventana, donde permanece varios minutos, esperando que la bebida se enfríe. Tan indiferente a sus pensamientos como a su vida, yo continúo redactando, ignorante de su sufrimiento. Nunca sabré que ha avisado en el trabajo de que tomaría unos días libres y así, en ese margen de tiempo, poder cortarse la piel de su vientre y meter la mano en su interior para sacar al lobo de la angustia que la ahoga, que la devora por dentro, con dentelladas crueles, sangrientas, salvajes. Mientras escribo, decidida vuelve al baño. Apoya el vaso en un lateral del lavabo y abre la pequeña puerta del mueble. De éste toma un frasco de secobarbital, de un plástico oscuro, casi opaco, conseguido gracias a una vieja amiga que trabaja en una farmacia. Lo abre lentamente, deposita algunas pastillas rojas en su mano temblorosa. Antes de metérselas en la boca, se mira en el espejo y descubre, con tristeza, que está llorando. Una tras otra, ayudándose de la ginebra, traga cada píldora, consumando una liturgia sagrada y enfermiza, anhelante de muerte. Yo la acompaño a apenas unos metros con el sonido apagado de mis teclas formando estas palabras. Nunca sabré que, tras vaciar el frasco, esperó ante el espejo un tiempo indefinido, confuso, hasta que tuvo miedo de acabar su vida sobre las frías baldosas del baño. Por eso, mientras continúo escribiendo, avanza con pasos torpes, apoyando su mareo en las paredes, empujando su respiración irregular por el pasillo hacia el lejano dormitorio. Con dificultad se arrastra hasta la cama. Al tumbarse, su cabeza confusa recuerda imágenes, palabras inconexas. El miedo se mezcla con una tristeza ciertamente distante, acaso húmeda, y puede ver, sentada junto a ella, una silueta espectral y borrosa que la observa en silencio. Pronto cerrará los ojos para no despertar nunca, y yo, separado de ella tan solo por una pared de ladrillo, seguiré escribiendo, ajeno a la soledad inerte de su cuerpo, ignorante de su sufrimiento, de su nombre y de su muerte. Coge el lapicero y la pequeña libreta de papel reciclado y se pone de nuevo a dibujar compulsivamente esas pequeñas cúpulas doradas. Ya llevamos comprados en lo que va de mes, media docena de rotuladores de un color que imita al oro. No importa. Ella va perfeccionando la técnica y es en lo único que notamos algún tipo de avance. Cada día, después de tomar su té ardiente y sus dos pastelitos de vainilla con azúcar glas, se limpia los restos de migas de la comisura de los labios, dobla la servilleta por la mitad, luego otra mitad, hace después un triángulo, luego otro más pequeño y cuando ha terminado este proceso y la tela ha quedado reducida a la mínima expresión, la deposita con cuidado en la esquina izquierda de la bandeja de alpaca. Se recuesta un poco en su sillón de terciopelo color menta, se estira la falda y pone sus manos blanquísimas y huesudas, una sobre la otra. La mirada, en todo ese rato, ha estado perdida. Los ojos un poco bajos, sin dirigirse a ningún objeto concreto. Tiene los tiempos perfectamente medidos y sabe que ahora toca colocar la mesita plegable a la altura de sus rodillas y, sobre estas, la libreta de papel reciclado y el bote de porcelana descascarillada que contiene sus rotuladores. A veces le pongo pequeñas pruebas para comprobar si su mente reacciona a los estímulos, si podremos volver a su mal carácter, que ahora tanto añoro, si algún día volverá a la curiosidad que durante años fue su glándula vital. Pero ella permanece inmutable durante todas las horas del día. Apenas ya habla y cuando lo hace, las palabras, susurradas, salen de su boca entreabierta en un monocorde tono de voz. Cada etapa anterior, por terrible que nos parezca, es la antesala de una peor. Sabemos que cualquier deterioro será siempre irreversible, que ya no hay marcha atrás. En su estado, nos han advertido, se bajan escalones que jamás se volverán a subir. Incluso cuando estos escalones no eran solo metáforas sino bloques de cemento recubiertos de mármol, y eran los peldaños que nos permitían acceder a la primera planta de mi casa; en ese terrible momento, nos dimos cuenta de la rapidez de su deterioro. De repente había olvidado cómo bajar un tramo de escaleras que apenas unos minutos antes acababa de subir sin ninguna dificultad. Aquello fue el comienzo de su desaprender, la marcha atrás definitiva. Sus pies dejaron de escuchar a su cerebro y sus pasos, desde entonces, se volvieron de cristal. Ya no era capaz de poner voz a los pensamientos, pero la expresión de su mirada ante aquel repentino “acantilado” delataba su angustia. Los objetos, por aquella época, ya iban apareciendo por los rincones más inesperados: teléfonos móviles dentro del frigorífico, medias de nylon en la olla exprés, restos de comida mordisqueada entre su colección de pañuelos de seda... Por entonces aún se maquillaba sola. Llevaba haciéndolo media vida: polvos translúcidos, verde para los ojos, rímel, y el color rosa melocotón en sus labios, que tanto la favorecía. Como tantas otras cosas, este gesto cotidiano cesó de repente un día, sin previo aviso: el espejo le devolvía una imagen desconocida. Se acabó maquillando los ojos con la barra de labios rosa melocotón y la boca con el lápiz verde de los ojos. Habíamos bajado otro escalón. Esta tarde, retiro los restos de su merienda, sus migajas del pastelito de vainilla y el plato nevado de azúcar glas, y su servilleta, reducida ahora a un minúsculo triángulo. Coloco la mesita sobre sus rodillas, el cuaderno, el bote de porcelana descascarillada y me dispongo a disfrutar como cada día del exquisito dibujo de sus cúpulas doradas. Pero esta tarde no pasa nada. Hoy no ha movido las manos. Solo mira, después de mi insistencia, esos extraños objetos que he colocado frente a ella. Al instante, sus ojos se pierden de nuevo en un punto infinito. Ha bajado otro escalón. Su pequeño cerebro dañado ha elegido despedirse con los recuerdos de aquel viaje a Moscú, junto a sus padres, meses antes de su boda. Aquellos últimos días felices antes de enfrentarse a un matrimonio mal elegido, lleno de claroscuros y adversidades. Una historia y una persona, mi padre, que se convirtieron en lo primero que olvidó. Observo esos delicados dibujos con sus pequeñas cúpulas de color dorado y sonrío pensando que, al final, la enfermedad le ha dado la tregua que la vida le fue burlando. Era mi primer día de trabajo en el psiquiátrico de Teruel. Mis recuerdos de aquel día son confusos salvo en lo referente a un caso curioso que me tocó reconocer a media mañana. En la consulta entró un hombre de avanzada edad y con un poblado bigote. Creo que puedo reproducir la conversación con aquel enfermo casi palabra por palabra. — Buenos días, dígame su nombre. — Yuri Zhivago, respondió el anciano con naturalidad. Examiné sus facciones. Ciertamente con aquel bigote selvático y aquel flequillo de sheriff de una película de vaqueros aquel hombre se daba un aire a Omar Sarif o, por lo menos, a Jose Antonio Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía. — ¿Y a qué se dedica usted?, — le pregunté. — Soy cirujano y poeta. La respuesta era coherente, todos hemos visto Doctor Zhivago. Normalmente por la consulta de un psiquiatra pasan infinidad de casos anodinos y sin miga. Cuando llega un caso tan peculiar, tengo que reconocerlo, un cosquilleo despierta mi instinto psicoanalista y trato de penetrar a toda costa en esa mente perturbada para tener el placer de desmenuzar cada entresijo de sus conexiones neuronales. Tenía ante mí un caso evidente de transferencia de personalidad por sugestión. El cine es el séptimo arte, no lo dudo, pero lleva asociado a su esencia estos daños colaterales que llenan las consultas de los psicólogos. Le seguí la corriente, tenía ganas de divertirme. — ¿Está usted casado? — Claro, con Tonya Gromeko, — puntualizó el con un suspiro. — ¿Y usted la ama? — Sí,— respondió al instante, aunque luego permaneció unos segundos con la vista fija en el suelo. — Pero también amo a Lara,…compulsivamente, — añadió. Durante un buen rato estuvimos charlando de la revolución bolchevique, del zar Nicolás II de Rusia y de los acontecimientos convulsos que desembocaron en el nacimiento de la Unión Soviética. El hombre estaba plenamente convencido de vivir en esa época histórica y de que el psiquiátrico de Teruel era el hospital donde ejercía de médico. No es que mis conocimientos acerca de la historia rusa fueran extensos pero sí había leído la novela de Boris Pasternak y había visto un par de veces la película de David Lean, lo suficiente para percatarme de que mi paciente estaba muy bien documentado. Por lo demás, no era un trastornado peligroso, se pasaba el día escribiendo poemas a Lara y vestía casaca y gorros rusos, lo cual en el invierno turolense debía serle muy útil. Cuando salió de mi consulta pedí su ficha. Santiago Lafuera Morales, natural de Covaleda, en Soria e ingresado en el psiquiátrico desde 1984. Siempre había creído ser el personaje principal de la película Doctor Zhivago. Cuando ya estaba tranquilamente en mi casa navegando en internet y actualizando mi perfil de Facebook de repente me acordé del Doctor Zhivago. Hacía tiempo que había visto la película por última vez y sentí la curiosidad de investigar sobre ello. En internet da igual lo que busques, siempre hay miles de páginas que hablan de ello. Dí con una que ofrecía bastantes detalles del rodaje. Parte de la película se había rodado en Soria a principios de los sesenta. Muchos de los extras habían sido los propios habitantes de esa zona rural de Soria, explicaba la página. En una foto aparecía el niño que había interpretado al Yuri Zhivago niño que pierde a su madre en las primeras escenas de la película. Una luz amarillenta caía sobre sus cejas arqueadas. Observé sus ojos, la curvatura de sus labios, el perfil de su rostro llamando a las puertas de la adolescencia. Me resultaba muy familiar, no había duda. Y si la hubiera habido, la habría disipado el pie de foto: “Santiago Lafuera Morales, que interpretó al Doctor Zhivago en las escenas de su infancia”.