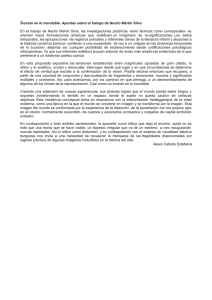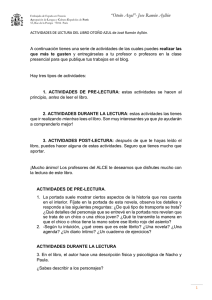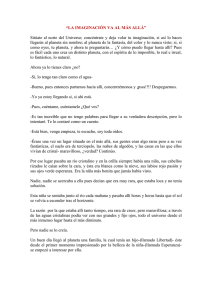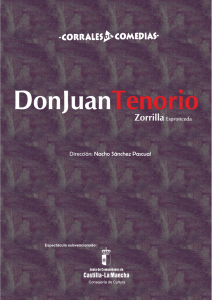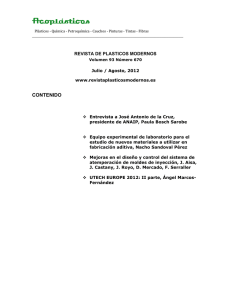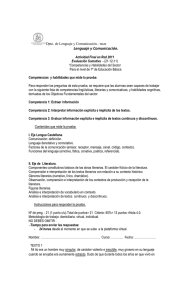Secreto Concarán
Anuncio
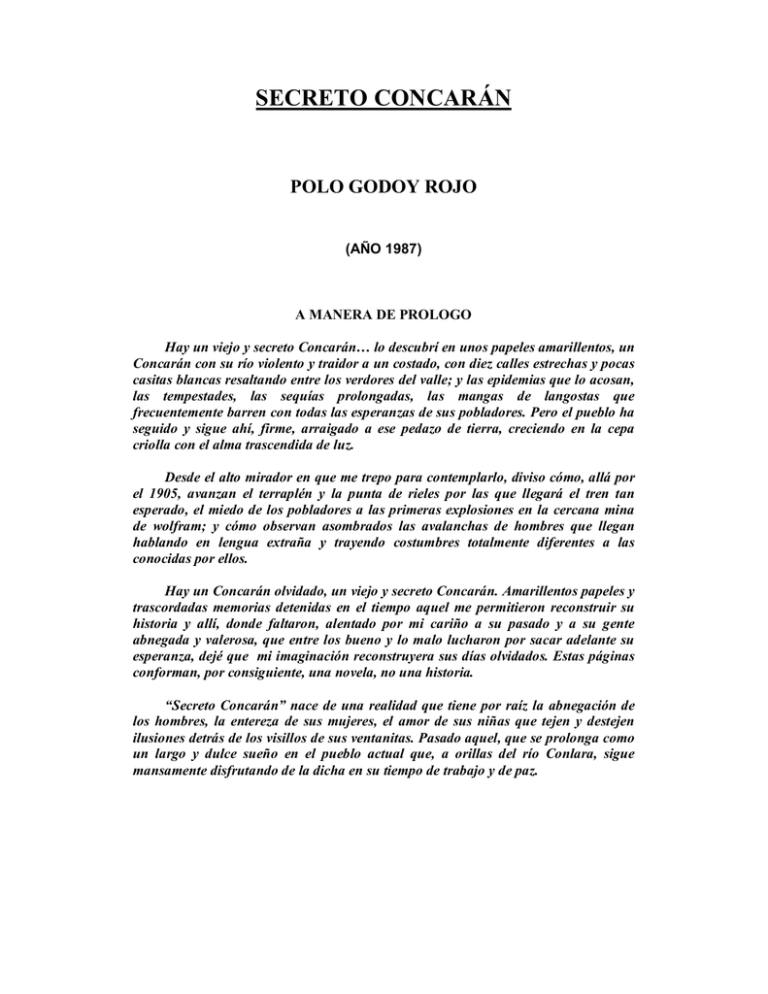
SECRETO CONCARÁN POLO GODOY ROJO (AÑO 1987) A MANERA DE PROLOGO Hay un viejo y secreto Concarán… lo descubrí en unos papeles amarillentos, un Concarán con su río violento y traidor a un costado, con diez calles estrechas y pocas casitas blancas resaltando entre los verdores del valle; y las epidemias que lo acosan, las tempestades, las sequías prolongadas, las mangas de langostas que frecuentemente barren con todas las esperanzas de sus pobladores. Pero el pueblo ha seguido y sigue ahí, firme, arraigado a ese pedazo de tierra, creciendo en la cepa criolla con el alma trascendida de luz. Desde el alto mirador en que me trepo para contemplarlo, diviso cómo, allá por el 1905, avanzan el terraplén y la punta de rieles por las que llegará el tren tan esperado, el miedo de los pobladores a las primeras explosiones en la cercana mina de wolfram; y cómo observan asombrados las avalanchas de hombres que llegan hablando en lengua extraña y trayendo costumbres totalmente diferentes a las conocidas por ellos. Hay un Concarán olvidado, un viejo y secreto Concarán. Amarillentos papeles y trascordadas memorias detenidas en el tiempo aquel me permitieron reconstruir su historia y allí, donde faltaron, alentado por mi cariño a su pasado y a su gente abnegada y valerosa, que entre los bueno y lo malo lucharon por sacar adelante su esperanza, dejé que mi imaginación reconstruyera sus días olvidados. Estas páginas conforman, por consiguiente, una novela, no una historia. “Secreto Concarán” nace de una realidad que tiene por raíz la abnegación de los hombres, la entereza de sus mujeres, el amor de sus niñas que tejen y destejen ilusiones detrás de los visillos de sus ventanitas. Pasado aquel, que se prolonga como un largo y dulce sueño en el pueblo actual que, a orillas del río Conlara, sigue mansamente disfrutando de la dicha en su tiempo de trabajo y de paz. 1 La garúa que empezaba a empaparlo, se cristalizó en dos gotas que le resbalaron desde el flequillo hasta las mejillas flacuchas. Un estremecedor aullido de perros se levantó desde la punta de la calle de los poleos. Los talas espesos de la orilla, que estaban a punto de rebalsar de noche, la convirtieron en una boca de lobo. Sobresaltado y acordándose de la “Crucesita del Ahogado”, inició la marcha de regreso con mucha desconfianza. A la orilla del río el viejo mirador se divisaba borroso sobre las barrancas. La camisita se le pegaba al cuerpo y solamente se escuchaba el chas-chas de sus usutas. Tenías ganas de llorar y ya no se acordaba de su hambre. En eso, divisó una lucecita en “El Trompezón”, boliche en el que siempre se entretenía mucha gente; tal vez alguno le diera un pedacito de pan. Miró de nuevo hacia la calle larga de los poleos y otra vez, con el olor mojado de talas, poleos y jarillas, le pareció que, ante sus ojos, con la luz muriente del atardecer, se recortaba el momento aquel. Había largado el burro al cerco, cuando bajando las barrancas del río, oyó el seco golpeteo de los bujes de un coche. La mensajería no podía ser porque ya había pasado. Cerró la puerta de trancas y bajó al camino. Unos cardenales cantaban jubilosos. El coche asomó de pronto velozmente por las barrancas y se le acercó envuelto en una fina polvareda. Se apartó del camino y sorprendido, vió entones, que el conductor detenía los hermosos y jadeantes caballos. -Amiguito… lejos, pueblo? –pudo entender que le preguntaba un hombre joven, muy blanco, sacando la cabeza por la ventanilla. Nacho señaló con el brazo estirado hacia un humito, que no lejos, se estiraba hasta el cielo. -Villa Dolores, ser? –Con la usuta en la mano, a la que porfiaba por arreglar, asintió, huraño, con la cabeza. -Pasar algo, amiguito? –El siguió forcejeando con el rústico calzado, caído el mechón sobre la frente. -Carambo…carambo…volver pueblo, amiguito? –, le preguntó sonriendo. Nacho, bajando la cabeza, asintió a penas, entre complacido y avergonzado. -Yo llevar, amiguito-, dijo abriendo la puerta el viajero, al tiempo que lo ayudaba a trepar al carruaje. -Vamos! –le gritó al conductor y el coche retomó el camino, que a esa hora del atardecer, se llenaba de luz en el canto de los cardenales y mandiocas y del aroma de los talares y poleos de la orilla. niño. -Con quien vivir, amiguito? –preguntó el hombre mirando con atención al -Con el padrino-, respondió en un hilo de voz, siempre encogido. -A casa del padrino de mi amiguito… vamos! –volvió a gritar riendo sobre el ruido de las ruedas y el galopear de los cascos. Nacho recostó su cansancio de todo el día de andanzas y se dejó adormecer por el vaivén del coche apoyado en el mullido respaldo. No respondió a ninguna otra pregunta. Giraban por su cabeza nombres y cosas que estaban sucediéndole… mama Cruz que estaba en la penumbra, casi olvidada regresaba con su boca morada, llena de palabras sucias, como sus viejas polleras. Como una rueda veloz que giraba más y más perdiendo luces y sombras, pasaba su mundo y en él veía a su padrino Ciriaco conversando entusiasmado con los vecinos, repitiendo las mismas palabras: “Tenemos que hacer un pueblo lindo, pero tenemos que trabajar todos para eso; hay que poner el hombro con ganas, caray!”. Luego aparecía Clarita con el trasfondo de su negra cabellera y sus ojos negros de noche sin fin, dulce el rostro, suave la voz, siempre al lado de su padre para ayudarle y diciéndole a él cuando regresaba, “esta raspita de dulce la guardé para vos, Nacho. Tienes sueño! Vamos a dormir”, y lo acompañaba a su cuarto. Que buena era su madrina! Y una casita que la gente construía aquí y los rubios aleros de las otras y don Ramoncito más allá que no se daba abasto para hacer tantas puertas y ventanas. Después, unas carretas cargadas con adobones que pasaban por la calle y caballos arrastrando varas para cumbreras y tijeras. Se arrebujó mejor y con los ojos cerrados, le pareció ver entrar la noche encendiéndose en uno que otro farol. Luego el balido de alguna cabra, voces roncas de hombre que pasaban conversando o el charco del silencio hecho pedazo por un estampido y sobre él, los gritos agudos y el galopar nervioso perdiéndose hacia las barrancas del río. -Amiguito… ya llegar. -Sintió que le tocaban la rodilla y oyó que el trote de los caballos aminorado. –Dónde ser casa suya, amiguito? -En cuantito llegue a la plaza, áhi. -Bien. Dar vuelta entera plaza-, ordenó el conductor. Castigó de nuevo el hombre y siguió contorneando lo que se veía como un baldío. -Esto ser plaza, amiguito? –Mirando los pocos arbolitos que empezaban a crecer en ella, vió sonreír al forastero. -Si, aquí nomás-, grito Nacho y el coche se detuvo. Le abrió la puerta el joven y descendió el niño al tiempo que Clarita, al escuchar que se detenía el vehículo, se asomaba a la puerta. -Perdón, lady…señorita –dijo quitándose el sombrero con galantería. -Podría indicar a forastero un…hotel? -Como no… -respondió confundida arreglándose el cabello. –Siga derecho y en la primera esquina, doble a la izquierda. Encontrará una fonda, porque hotel no hay todavía. -Tankiu… Jhon… míster Jhon… adiós…! –Y de nuevo partió el coche al trote veloz de los caballos. Nacho vió que el forastero antes de que el coche doblara, sacaba la mano saludando y que ella le respondía con el pañuelito en alto. La divisó enseguida entrar corriendo, olvidada totalmente de él, al tiempo en que decía en voz alta: -Tatita, tatita! –para contarle de inmediato que acababa de llegar un “míster” al pueblo. -Nacho lo trajo… y es joven, y tiene cara de ser muy bueno! –Don Ciriaco, haciéndose el desentendido, llamó a Patricia para que trajera la luz. Nacho se había quedado inmóvil y en silencio; miraba a su madrina y le descubría en el rostro una alegría distinta que no alcanzaba a comprender y estaba seguro de que en los ojos de ella empezaba a quemarse una luz diferente. -M’hijo, lléveme el zainito al potrero del puente-, le pidió don Ciriaco. La vieja sirvienta llegó con un mechero y luego encendió los velones y una lámpara grande. El obedeció y lentamente pasó muy cerca de Clarita esperando que le ofreciera un pedacito de torta, como lo hacía siempre que lo mandaban, pero pareció no haberlo visto. Montó a caballo y salió a todo galope; tenía mucha rabia. Largó el caballo en el potrero y regresó en seguida, siempre peleando con la usuta, que se le escapaba del pie. Algo raro le molestaba en el pecho; aunque quería estar alegre porque había dado un paseo en el hermoso coche del forastero, no podía, un gran desaliento lo hacía desfallecer. Llegando al pueblo; luego de encontrar una tropa de carros que se alejaba, pasó frente a la fonda con la esperanza de ver a su amigo, pero no estaba. Al lado, en el boliche de “El sol” había mucha bulla y se asomó. Los parroquianos, alrededor de una mesa algunos y otros apegados al mostrador, con sus vasos bien servidos, conversaban animadamente en tanto bebían. Junto a la puerta, un hombre alto, muy buen mozo y bien vestido y dos más, que el había visto llegar siempre desde la otra banda, hablaban sobre el precio de una tropa de mulas. El viejo “Ño Mentira” se tumbaba seguidito el vaso, como siempre, metía la cuchara en una y otra charla y abría grande los ojos entrometiéndose finalmente en la que más le gustara. -Aquí donde me ven-, decía el viejo acomodándose su chiripá desteñido –yo soy como el gato; tengo siete vidas, sí, señor. Yu’hi andau en las tolderías, mi’han desoyau los talones pa’que no juyera, pero un güen día me les escapé lo mismo, m’entiende? Y no se rían si también les digo qui’ anduve en la guerra… sí, sí, señores, como no! Nosotros lu’hicimos hilachita a Mitre… éramos muchos los puntanos… qué no? Pregunte ‘e lo que quiera saber d’esa guerra y le voy a contar con pelos y señales como jueron las cosas – finalizó diciendo cambiando la expresión de la sonrisa permanente de su rostro, al enojo, quebrándose el sombrero en la frente y alisándose la barba enredada y grasienta. -No, mi amigo; nadie duda ‘e su palabra. En nuestra tierra hay muchos hombres bravos; unos porque son corajudos nomás y otros, como yo, porque la necesidá los obliga a serlo si queremos seguir andando por la güella. Si nos achicamos a los gauchos alzaus, si les tenimos miedo a las brujas, a los hombres-lobos, nunca podríamos hacer nada. Yo voy al Tucumán y debo llegar cuanto antes con la tropa ‘e mulas que llevo –dijo el hombre alto acomodándose la fina manta en los hombros. -Ah, ah! Llegará y cómo no. A su salú! –Y luego de mandarse el contenido del vaso de un solo trago, el viejo se dio vuelta para seguir conversando en otra rueda. -Cómo me dijo que se llama el paraje donde vive? –preguntó el forastero. -Piedras Pesadas le decimos nosotros –respondió uno de los hombres que tenía una chalinita vieja echada al hombro. -Piedras Pesadas? –Parecieron brillarle los ojos en la noche y dio otra larga chupada al cigarrillo. –Estuve pensando si habría oído bien… porque nunca escuche un nombre así –añadió hablando como para él solo. -Güeno sí… mi’agüelo decía qu’era porque por esas lomas habían sabido encontrar unas piedras brillosas muy pesadas… por eso… yo no sé… -Brillosas, dice? -Así contaba él, pero, como le digo, nosotros nu’himos hallau nunca ninguna. -Párese en ese bordito… sabe que m’entró una curiosidá muy grande por conocer ese paraje? Soy bastante conocedor de piedras y quien no le dice… -Como usté guste, don… -Sí, si… perderé un día de viaje, pero no importa. Usté podría acompañarme hasta el lugar? –A la luz de la lámpara le brillaba el rostro moreno y le chispeaban los ojos. -Y si, porque no –Respondió el hombre de la chalina inclinándose un poco. -Trato hecho –dijo de inmediato el forastero decididamente y Nacho vió como se estrechaban las manos. Fue en ese momento cuando Ño Mentira alcanzó a divisarlo afirmado a la puerta y entrando la mano al bolsillo saco un puñado de caramelos y se los alcanzó diciéndole: -Y ahura a casita, no? –Nacho lo recibió con las dos manos y salió. Los burros de doña Eufemia se trenzaban a esa hora a los mordiscones y patadas como siempre y ponían en la noche sus largos y sonoros rebuznos. -Donde estuviste? –mirándoles los caramelos, Clarita, creyó adivinar la procedencia. El se los tenía que haber dado. -Yo venía, no? –y guardando un poco en el bolsillo se acomodó la tirita del pantaloncito tratando de ganar tiempo para hilvanar la mentira. -Sí, y después? -Güeno, cuando venía pasando por “El Sol”, un hombre mi’atajó y me dio estos caramelos. –Don Ciriaco lo miró contrariado y salió. -El te los dio? –inquirió Clarita con aire confidencial. -No, Ño Mentira no –dijo mintiendo para evitar que lo retaran porque le tenían prohibido que conversara con el viejo. -No, te digo si no fue el joven del coche el que te dio los caramelos. -No, él tampoco; jue otro hombre; yo no lo conozco. –Masticó otro caramelo y ella se quedó mirándolo como buscando en su cabeza la mejor manera para hacerle decir lo que a ella le interesaba. -Quién era, Nacho? –insistió. -No le digo? Un hombre qu’estaba con Ño Mentira… y hablaban algo de las Piedras Pesadas. Y sabe, madrina? Hicieron un trato. –Y le bailaron los ojos. -Nacho, sabés una cosa? Es muy mala educación escuchar la conversación de los mayores. Pero antes, decime: no te dio los caramelos el míster? -No, no le digo. Jue Ño Mentira, qué tanto! -Ah! –Y no pudo ocultar su gran desencanto. –Ahora andá; acostate nomás. El se quedó parado esperando el beso que le daba todas las noches, pero ella ya no estaba. Levantándose el pantaloncito, se encaminó hacia el cuarto donde la vieja Patricia, a la mortecina luz de la vela, rezaba y rezaba. Cuando se levantó, ya la oyó cantar. Cantaba y cantaba como nunca; limpiaba la mesa de la sala, las sillas con respaldo altísimo, la pequeña consola, acodaba los almohadones y como tres veces la vió asomarse a la ventana. -Dijo papá que le trajeras el caballo y que fueras después a la capilla. Obedeció en silencio, pensando que esa niña que acababa de hablarle, no era su madrina de siempre. En ese momento, por el medio de la plaza, vio cruzar algunas personas. Del lado del río, dos de las negritas Vega con las cestitas sobre las cabezas motosas, venían cantando al tiempo que los pies desnudos danzaban alegremente. -Tortitas! Tortitas! –gritaban. La campanita de la capilla colgada de un viejo algarrobo estaba llamando a los vecinos. Siguió Nacho su camino protestando; tuvo suerte porque el zaino no estaba con la luna y se dejo poner el bozal en seguida. De vuelta lo ató en el patio y pasó a la capilla. Era un ranchito que ya se venía abajo, pero él se cobijaba a la Virgen de los Dolores. Todavía continuaba llegando gente, aunque doña Deidamia había concluido ya de rezar el rosario. Una vez finalizadas las oraciones, don Ciriaco los reunió como acostumbraba a hacerlo en el patio y empezó a hablarle: -Queridos vecinos, les dijo: como ustedes ven, poco a poco vamos dándole forma a nuestro pueblo. No sé si tendremos suerte para llegar a hacer un gran pueblo, pero sí es mi aspiración que podamos formar un pueblito cuyos habitantes sean unidos, honestos y laboriosos. Eso sí, todo tenemos que hacerlo a fuerza de trabajo, lucha y constancia. Contra la naturaleza que vuelta a vuelta nos manda el río encima, contra la langosta que ya se acostumbró a llevarnos las cosechas y contra ciertos hombres que tratan de entreverarnos las cartas, trampeándonos. Pero no conseguirán achatarnos, porque es el amor a la Patria el que nos alienta y nuestros actos están a la vista. Vecinos: mañana se enteraran de una nueva ordenanza pidiéndoles que blanqueen el frente de sus casas. No me condenen por eso ni porque les prohíba arrojar y quemar basura en las calles o pasar con rastras de leña por el medio de la placita. Estamos haciendo un pueblo y es necesario que luzca limpio y bonito. Y porque así, además, nos protegeremos de las pestes que ya conocemos y que vuelta a vuelta nos amenazan de nuevo. Quería también, continuó diciendo, hablarles de la capilla. Miren ustedes en el estado calamitoso en que se encuentra este ranchito que guarda la imagen de la Virgen. Cómo no le vamos a poder dar a Nuestra Señora una casita que sea digna de ella, no les parece? –Agitando sus brazos en alto, mujeres y hombres respondieron a coro: -Sí, podremos! -Así me gusta. Y desde mañana mismo, podemos empezar entonces. -Cuente con cinco varas –dijo en voz alta un hombre de la rueda. -Yo haré gustoso las puertas y ventanas –intervino diciendo don Ramoncito el carpintero y otros hablaron de bolsas de cal, de reales y patacones que ofrecían. -Señor maestro –dijo don Ciriaco dirigiéndose a un hombre de larga melena que escuchaba con las manos entrelazadas atrás –Anote, por favor. Era muy bueno el maestro. Desde un riel colgado de la rama de un árbol, desde muy temprano llamaba a todos los chicos del pueblo. Con qué cariño les enseñaba a leer: V.E.N. VEN……………….LAS CABRAS SE VEN V.A.N. VAN……………….LAS CABRAS SE VAN decían los chicos a coro en voz alta, bien cantaditas las palabras con la cara llena de felicidad. Nacho no entendía esas rayas que el maestro iba señalando, pero le gustaba asomarse a la ventana para escucharlos y el padrino le había prometido que lo mandaría a él a la escuela. -Desde mañana cortaremos los adobes en la costa del río. Ya veremos después quienes se encargan de cargar los hornos –prosiguió diciendo don Ciriaco. -Yo mi’ofrezco pa’la corta. Iré con mi mujer y los chicos. -Muy bien, amigo. Harán falta algunos más –No había terminado de hablar cuando ya el equipo estaba completo. -Les anuncio también que pronto entraremos a trabajar en la nueva bocatoma para el canal que haremos. -Disculpe-, le interrumpió un hombre en mangas de camisa y con el sombrero en la mano –Don Zenón a dicho qu’el nu’esta di’acuerdo con eso porque usté va tirar un canal pa’ aprovecharse del agua –Nacho vió como se le encendían las mejillas al padrino y empezaba a tironearse el bigote entrecano, señal de que aquello no le había caído muy bien. -Lastima que no este Zenón aquí. No sé por qué nunca se anima a dar la cara! Todos saben que si tiramos un nuevo canal es para que sean más los vecinos que puedan rezar y tener plantas y sembrados. La acequia por donde traemos el agua ahora corre muy cerca del río y entonces los propietarios de arriba se quedan sin regar. Es así o no? -Así es -le respondieron varios a la vez-. A más que anda diciendo que todo eso de pueblo junto y bonito es nada más que pa’hacer política, porqui’usté quiere ser candidato –agrego otro-. Sonrió don Ciriaco. –Bueno, bueno… es mejor reírse que enojarse. Creo que todos ustedes saben muy bien que yo no tengo ambiciones personales. Claro que no es culpa mía que algunas personas juzguen mis actos de acuerdo a sus propias intenciones. Pero sepan, vecinos, que no me caso ni me casaré con ninguno de los políticos que se apartan de trabajar por el bien general para pensar solamente en ellos y sus camarillas. Descuiden, que jamás les pediré el voto ni me ensuciaré ni lo negro de la uña para apañar a los logreros y mal intencionados. Vayan tranquilos. Algún día sabrán quien es Ciriaco Sosa -finalizo diciendo-. Lentamente el grupo se fué alejando, deshilachando sus bullitas, soñando con ese pueblo bonito y de casitas apretadas unas contra otras, como tan bien las dibujaba en sus sueños don Ciriaco. Con sus mejores colores la mañanita pintaba los huertos y se derrumbaba en verdes hacia el bajo del río, donde los zorzales cantaban en las espesuras que refrescaba el Conlara. Cuando él regresó, Clarita estaba en la puerta. Nunca la vió tan bien arreglada. Tenía un vestido de seda rosa, ajustado en la cintura y el cabello ligeramente ondulado, lucía adornado por una cinta del mismo color y además calzaba unos hermosos zapatos que nunca se los había visto. -No lo viste? –le pregunto al niño. -A quién…? -Al forastero… al que te trajo ayer en coche. -El míster? –pregunto torciendo la boca. -Sí; a él. –Quedó callado; sintió un malestar que lo hizo enmudecer y pasó de inmediato al patio. En la huerta había algunas plantas con duraznitos de la Virgen, pero no tenía ganas de probar ninguno. En la mesa fue igual; no tenía apetito. -Qué me le anda pasando al hombre? –pregunto muy serio don Ciriaco al encontrarlo tan desconocido. -No tiene apetito porque come tantos caramelos, tatita –respondió Clarita por él. –Anoche le habían llenado los bolsillos. Primero me dijo que era un forastero, que, por lo que me contó, anda en busca de una mina. -Ah, si? Ojalá encuentre. Se da cuenta como progresaría nuestro pueblo? Bueno, eso si, siempre y cuando no sea la de don Medardo, por supuesto. -De don Medardo? -Si, parece que halló unas piedras de mucho valor en su propiedad. –Nacho, que se preparaba para entrar a la conversación, se sobresalto al oír golpes en la puerta. Clarita dejó los cubiertos y fue a atender. Se oyó un vozarrón y luego ella que regresó para decirle a su padre que lo buscaba don Zenón. -Hágalo pasar a la sala. –Dejó la servilleta don Ciriaco, se atuzó los bigotes y salió por atrás de Clarita con tranquilidad. A través de la puerta del medio, Nacho vio la figura grandota, achinada del visitante, sus ojos globosos, de mirar distante, sus largas patillas negras, las anchísimas bombachas y la faja negra que le hacia destacar más el abultado abdomen. -Disculpe, no? –dijo sin dejar de chicotearse la pierna con el rebenque. Me contaron lo de esta mañana. Como usté se habrá dau cuenta, eso qui’han dicho de mí, son perras mentiras! Es gente que me quiere mal, sabe? –Don Ciriaco lo serenó y luego escuchó que don Zenón se quejaba con voz atiplada como si fuese un niño castigado protestando por su inocencia. Clarita había pasado al dormitorio y no regresaba. Entró la Patricia al comedor y al verlo al Nacho todavía sentado en la mesa, se arrebató: -Y que ti’has quedau esperando! Que querís ahura… que te sirva el postre? –Y los mofletes negros se le inflaron y mostró los dientes marrones como si fuese a pegarle un tarascón. Instintivamente Nacho levanto los brazos para protegerse. Cuando la vieja se alejó a las chuequeadas, dejó la silla y salió. -Ta si seré desgraciau! –pensó ya en la calle. –Cuando ‘toy en lo de mama Cruz, me tiene a los zamarrones; dende que ‘toy aquí, la negra esta mi’ha de tarasquiar ande mi agarre; y la madrina Clarita qu’era pa’mi como la mamita que no tengo, parece que ya no me quiere… ‘ta si seré desgraciau!Costeando la plaza caminó hacia el río. Venía el agua clara y lavaba las piedras como un cristal. Se sacó las usutas y metió los pies en la corriente. Le dolía la cabeza, lo que nunca. Unos pajaritos que cantaban por lo más profundo del sauzal, parecieron refrescarlo. Las piedras empezaban a quemar. -Nacho! Nacho! Vení qui’aquí ‘ta más hondo- Cachilo y el Tero le gritaban desde un cajoncito de piedras donde se hallaban. -Vení..! Aquí ‘ta muy lindo! –le volvieron a gritar-. Sacudió la arena de los pies, volvió a calzarse y haciéndose el desentendido, como si no pudiera hallarle acomodo en la cabeza a su sombrerito de trapo, subió distraídamente la barranca; no tenía ganas de hablar con nadie. Más allá, una carreta bajaba lentamente la barranca y entraba al río; sentía como una quemadurita en el pecho y las mismas palabras, renovándose en la boca le dejaban gusto a cháncara: ‘Ta que soy desgraciau! – Buscando la sombra de los árboles, caminó un buen rato sin rumbo fijo. Algunos jinetes luciendo sus mejores prendas, pasaban hacia las carreras que se correrían en “El Sifón”. Al llegar al boliche oyó que estaba cantando Agundio. Qué lindo cantaba! Y cómo hacía sonar la guitarra! Se acercó a la puerta y lo divisó rodeado de hombres que parecían contener la respiración para no perder palabra de su canción. “Quien bien quiso tarde olvida” (1) cantaba y al llegar al acorde final, una gran algazara premió al cantor. A esa hora de la siesta un aire fresco salía del almacén con olor a vino, yerba y humo fuerte de los cigarrillos. Estaba intranquilo. No quiso escuchar más; prefirió volver a la casa; cruzo la plaza por el caminito de la diagonal, que se abría entre los yuyos crecidos. Sudando y resoplando cada paso que daba Inocencio venía desde el río, cargando los pesados tachos con agua. Una lagartija de brillantes colores cruzó velozmente y desapareció. Se disponía a pasar al patio para acostarse en su cuerito, cuando Clarita lo divisó en el dormitorio y lo llamó en voz baja. Se acercó desganadamente haciéndose el interesante. -Por donde anduviste? –le preguntó ansiosa acomodándole el flequillo. -Por la plaza. -No lo viste? -A quién?-, preguntó fastidiado. -A él… al míster…- Y pareció rogarle con los ojos. -No, yo no! –Y se quedó muy serio mirándole los brazos blancos y suaves. -Estará todavía en la fonda? -Y yo que se! –respondió molesto por esa insistencia. Empezaba a odiar al forastero. -Harías una cosa si yo te la pido? –le rogó de nuevo con los ojos grandes y hermosos, acercándosele más y envolviéndolo con su perfume. -Asigún y conforme –contesto como había oído responder a los grandes-. -Quiero que vayas de una corridita a ver si esta en la fonda. -Yo no! –respondió secamente y empezó a alejarse. -Vení! Por qué no? -Porque no, nomás! –Se miró las manos, indeciso, sin animarse a decirle que a él no le gustaba andar espiando a nadie. -Ni aunque yo te lo pida? -Y a mí qué! –y se encogió nuevamente de hombros. -Te voy a pagar –lo tentó con voz apagada. -No…no…más vale me voy a juntar leña p’al horno. -No seas malo; andá. Te daré caramelos –insistió interesada. -No. -Un beso, entonces. Ya está; ahora sí. –Y de inmediato sintió los labios de ella, suaves, perfumados y el rostro fresco, encantador, le aleteó en el alma. Sin decir palabra salió a la calle y se fué para otro lado. No quería saber nada con el inglés. No lo quería. Y recordando el rostro del míster apretó los puños con rabia. Buscó el camino que llevaba al río y fué en busca de sus amigos que todavía tendrían que estar bañándose. Por suerte, que los encontró. El agua y los juegos lo hicieron olvidarse de todo. Cuando caía la tarde, al regresar, estaba nada menos que el coche del inglés frente a la casa y él, el forastero, con el sombrero en la mano, conversaba en la puerta con Clarita. Pasó corriendo por donde ellos estaban, entró a su cuarto y se tiró en el catre cubriéndose la cabeza con la almohada. Cómo lo odiaba al inglés ese! A la hora de la cena salió, pero haciéndose rastra. No tenía apetito. La luz de la lámpara daba sobre los rostros muy serios de Clarita y del padrino. Los miró sin comprender. Estaban desconocidos. Nunca los había visto así. Tras una pausa larguísima, ella quebró el silencio. -Llamó a la puerta para hacerme una pregunta y se quedó conversando un momento; no me era posible, tatita, decirle que se fuera, -dijo probando bocado apenas. -Insisto en que no me parece bien trabar conversación con un hombre desconocido. Quién le puede decir qué clase de persona es y con qué intenciones se acerca a buscar conversación? -El me lo ha dicho, es de una familia inglesa de Buenos Aires. Quieren comprar campos para estancias y él viene a estudiar esas posibilidades. -El, claro está, puede decir eso y mucho más; pero no es lo suficiente para que se le crea a ojos cerrados. Además es un extranjero por el que usted no debe demostrar ningún interés. -Nada más que por ser extranjero? -Extranjero y sobre todo desconocido. Siempre dije que la mano de mi hija no sería para cualquiera. Usted es muy jovencita para correr el riesgo de una aventura así. -Pero papá!- -exclamó ruborizada –Ya no soy una nena, voy a cumplir veinte años. Además, por el hecho de conversar un momento, nadie podrá decir que ya seamos amigos; ni menos todavía, por supuesto, que él tenga algún interés en mí! –Parecía habérsele ajado el rostro de flor en ese momento y el de don Ciriaco, en cambio, tenía una dureza de piedra, nunca visto en él. -Mejor así-, dijo finalmente y otra vez se escuchó el ruido de los cubiertos sobre los platos. Sobre el silencio pasaron grupos de jinetes que regresaban de las carreras y algunos gritos se encajaban como oscuros hondazos en la profundidad del cielo. Parpadeaba la vela y un sorbo, un carraspeo era lo único que alteraba con el chancleteo de la vieja criada en subir y venir hasta la cocina. Nacho dio un suspiro de alivio cuando, tras pedir la bendición, Clarita se dirigió a su dormitorio. Él, a su vez, acercándose a don Ciriaco, con las manos juntas a la altura del pecho, pidió la bendición y oyó complacido que le respondía como siempre: -Dios le dé su gracia, m’hijo.- Y ya en el catre, sin poder dormir, la siguió viendo a Clarita detrás de las rejas de sus ventanas o de las puertas clausuradas sin poder salir. Y luego eran ojos, muchísimos ojos como los de ella, pero nublados, anhelantes, desesperados, buscando un pedacito de cielo que no les era posible alcanzar. En el pequeño cuarto que hacía de oficina, sentado ante la mesa, don Ciriaco atendía a la gente que llegaba continuamente. Una mujercita pobre, con un niño en brazos, avanzó tímidamente: -Himos veniu a ver si nos da un cuadrito ‘e tierra p’hacer una casita. -De donde son ustedes? -De más allá del Quebrachito. Pero qué…allá nu’es vida! Si remamos pa’ criar un animalito, ha’i ser p’al lión; las gallinas, siempre a medias con don Juan el Zorro y así, qué!-, dijo desalentado. –A más, los muchachos andan con miedo a las levas…y esa ya nu’es vida, señor! -Ya se acabaron las levas, señora; esta tierra es de paz ahora. Y queremos que sea de trabajo también- finalizó diciendo con firmeza. -Por allá siempre áhi cruzar algún gaucho malo o algún criollo dejaritau, d’esos que no faltan y qui’andan di’acá p’allá, a la yanca porque no tienen acomodo en ninguna parte todavía ni hay que darles más de lo que uno tiene, a veces. -Todo eso se acabará ya. Aquí le daremos un lote para que hagan la casita y ya conseguirá trabajo su marido también. Qué sabe hacer él? -Y güeno…el es labrador di’oficio… labrador de madera fina. -Caray…! Eso ya no mandará como antes, pero le buscaremos otra cosa, sabe. -Gracias, señor, muchas gracias! –dijo secándose una lágrima. -Y usted?- le preguntó a un criollo robusto, pobremente vestido. -Y…yo también vengo a ver si me da calce en un lotecito. Ya ni’agua tenimos en “La Ramadita”. Y así no podimos tener nada…a más ‘e tanto peligro qui’hay en ese paraje ‘e la sierra por tanto bicho bravo. -Y que sabe hacer usted, amigo. -Y…vea, soy güeno en lo que caiga, por un decir. P’al hacha, p’al arau, pa’ lo que venga. Y mi mujer es di’áhi pa’hacer tinajas. -Ya no sirve ese oficio; los gringos nos mandan de sus fábricas ollas y platos muy lindos y baratos y lo nuestro, entonces, ya no tiene compradores, entiende? Pero podrá trabajar en otra cosa, ya veremos. Cuente con su lote. Y tras una pausa llamó a su ayudante y le dio la orden: -Dale a este hombre, el 40, pasando el hospital. Ah, pero corré antes esos burros que andan comiendo las plantas de la plaza. -Se los corro yo, padrino?- preguntó Nacho asomado a la puerta. -Eso ni se pregunta, amigo! Caray, con los vecinos estos! No entienden que no deben dejar sueltos los animales en la calle. Y todavía hay algunos que son capaces de sacar algún hilo del alambre para darse en el gusto de pasar con los carros y rastras de ramas por el medio de la plaza!- Y secándose el sudor de la frente, se recostó en la silla y quedó mirando hacia fuera como si soñara. Nacho espantó los burros a pedradas y regreso apurado porque vió que Clarita lo llamaba haciéndole señas. Que hermoso estaba el sol! Los chingolitos saltaban por la plaza como criaturas, las urracas desparramaban su algarabía en vuelos rasantes y él mismo en ese momento se sentía como un pajarito que tenía ansias de soltar su corazón al cielo para que fuera a reunirse con las tijeretas que retozaban muy arriba perseguidas por el carancho. -Madrina?- Ella estaba esperándolo con una sonrisa, con el cabello negro bien peinado hacia atrás y un aire diferente en el rostro. -No estás ocupado? -No, madrina. -Entonces, llévamele este papel a Mariquita, quieres?- Se lo recibió de mala gana. -Pero tiene que ser ya; y volando, me entiendes? -Yo no se volar- rezongó apretando su rabia entre los dientes. -Nacho!- lo reprendió –Qué te pasa?- Sin responderle, salió arrastrando las usutas, con la boca llena de mohines. Pensaba que demoraría todo lo posible antes de cumplir con el encargo. No bien dobló la esquina, abrió el papel y en el montón de rayas amontonadas como palitos que vió, creyó adivinar el nombre del inglés. Seguro que de él hablaba. Inglés cara de quesillo! pensó. Y a esa Mariquita, como le gustaban los hombres! No había un forastero que no llegara al pueblo que no terminara haciéndose amigo de ella! Y que tenía más que las otras chicas? Nada! Si era una mujer como cualquiera. Si los muchachos grandes hablaban de ir a un baile, ya les oía preguntar si iría a estar la Mariquita, que la Mariquita aquí, que la Mariquita allá…Machona! Razonó apretando el papel con rabia. Todos la ponderaban, pero él no le encontraba gracia. Sería, pensó, porque era la única a la que se veía por todas partes, no como a las otras niñas que apenas si aparecían por la calle y cuando lo hacían era acompañada por los padres, hermanos o alguna criada. Recordó en ese momento que Clarita le había hecho, como ultima recomendación, que no fuera a dejar ver el papel por don Ciriaco, pero en el mismo momento que empezó a correr para llegar a la esquina de la plaza donde vivía Mariquita, lo alcanzó desde lejos el grito de Ramón, el ayudante de su padrino, grito que lo dejó plantado en el lugar. -Dice don Ciriaco que vengas!- Miró el papel culpable y se tocó los bolsillos del pantaloncito, que no era ni largo ni corto. Lentamente empezó a chancletear de vuelta, si saber todavía que hacer con el papel que no le cabía en los bolsillos llenos de piedra. Miró de nuevo hacia la oficina y vió que Ramón acababa de entrar. Sacó un `poco de piedras de un bolsillo y metió ahí, apresuradamente, el papel. Luego siguió su camino soltando al aire un silbo con el que quería imitar a los zorzales. -Padrino?- preguntó acercándose lentamente a donde él estaba. -Esperá un minutito, ya te voy mandar.- Y siguió ordenando unos papeles y luego debió atender a un hombre que llegaba buscando un pedacito de tierra para sembrar. -Lo siento; lo único que puedo darle por ahora es un lote en el pueblo. -No, claro; yo quería un pedacito grande de tierra pa’ sembrar, no? Aclaró con humildad. Y luego de una pausa, agregó: -‘Toy cansau ‘e pionar en las estancias, por menos que nada, señor. -Es una lástima que no le pueda dar nada –dijo don Ciriaco- si usted fuese gringo y estuviera en las provincias de Buenos Aires o de Santa Fe, tendría tierra y créditos para semillas y herramientas… pero es criollo, anda por acá y tendrá que ir tirando con lo poquito que le podamos dar, comprende? -Así nomás será- respondió haciendo girar velozmente entre las manos su sombrerito de pobre. Nacho, en una esquina de la pieza jugaba en silencio con las piedras. -Lléveme esto a la mensajería-, le dijo don Ciriaco entregándole un paquete. –Es para don Anacleto Quiroga, de Punta del Agua. Y a no demorarse jugando por ahí, no?- le recomendó. -Sí, padrino- dijo al salir apretando entre los brazos el pesado paquete. -Oiga, amiguito; venga- le ordenó con su tonada cantora cuando ya se alejaba el niño. –Me parece que va perdiendo un papel. –Nacho, todo sofocado, se miró al bolsillo y trató de ocultar la parte saliente del papel que se le escapaba. -Déme eso; será mejor, no sea que lo pierda. -No, si no…- intentó defenderse, todo confundido. -Traiga ese papel, le digo! –Los ojos de don Ciriaco lo miraban con más severidad que nunca. Se quedó inmóvil, indefenso; entonces él vino y le retiró el papel del bolsillo. Sin saber qué hacer ni decir, buscó la puerta y salió. -Que macana! Y ahura? S’enojará la madrina en cuanto s’entere!- Y salió apresuradamente a cumplir con el mandato, pesando en una y otra cosa, sin saber qué le diría a su madrina. Ya llegando, un gringo que pedía explicaciones a un criollo en una lengua de la que nada podía entender, lo obligó a dar un rodeo por el temor que les tenía a esos hombres extraños; cada día había de aparecer un nuevo gringo en el pueblo. Y movían las manos y se ponían nerviosos y gritaban tanto lo que no lograban hacerse entender, que eran muchos los chicos que se asustaban al verlos llegar y los grandes, en cambio, se reían de ellos. -Tengo qu’ir mañana a tráir un arreo de El Hinojito. No si’anima a ayudarme don Gambagrossa?- alargaba la invitación un criollo a un italiano que lo miraba con ojos asombrados. -Que sabe el chancho de freno!- Saltaba riendo otro y todos soltaban la carcajada. Por eso tenía que ser, que el padrino vivía repitiendo “No se rían de ellos; eso de aflojarle la cincha a un caballo cuando están haciendo la compra en un boliche, está muy mal hecho; hay que respetarlos y ayudarlos, caray!”, finalizaba diciendo. Como no se escuchaba la corneta que anunciaba cuando la mensajería había vadeado el río, se arrimó a la puerta del despacho y se puso a huronear olvidado ya de su preocupación por el papel. Al hermano de don Yenzo, tan gigantesco y rubio como el que manejaba la mensajería, llenaba de nuevo los vasos puestos en fila sobre el mostrador. Estaban ahí el Chelco, el Froilán con su melena cuadrada sobre los hombros y aspado con el facón cabo de plata, dos hombres más a los que no conocía, y como siempre, agrandando la rueda, Ño Mentira. -Dejesé ‘e macanas, viejo!- le decía Froilán mientras se empinaba el vaso. –Que va a tener qui’hacer en El Águila! -Te juro, Froilán, que no miento! Por la luz que mi’ alumbra! Mirá, yo soy amigo de don Medardo, qu’es hombre ‘e ley y justamente ahura me lu’están por joder…sí, sí, tengo qui’hacerle una gauchada. -Vos, gauchada a don Medardo? No mi’hagas reir que tengo el labio partido! -dijo incrédulo y rió con ganas. –Mirá con la gente que se rola el viejo!añadió dirigiéndose al Chelco. -Bolazos, hermano, del viejo este!- respondió asomándose a la puerta como si esperara la llegada de alguien; las espuelas le canturrearon sonoras. -Oime lo que te voy a decir- y el viejo se acercó al hombre fuerte y rudo y lo tomó de los hombros con las manos mugrientas: Mirame bien, vis? Nu’estoy borracho, entendís? -Y como querís que me de cuenta, si ya de tanto tomar ti’ha quedau la cara ‘e borracho pa’ siempre? -‘Ta cómo sos!- se quejó desalentado, mirándolo con sus ojos turbios. -Güeno, no s’enoje, viejo! A ver… que li’anda doliendo?- y con la cara llena de sinceridad, se le aproximó. -Ya te dije…tengo qui’hacerle una gauchada a un amigo y necesito que me prestés tu caballo; pero ya mismo tiene que ser. -‘Ta bien…’Ta bien; así si’habla. -Mirá…y te voy a decir por qué- siguió diciendo más tranquilo, Ño Mentira mientras sus dedos jugaban con la barba. El Chelco levantó las manos para defenderse: -No, no, amigo. Faltaba más! -Sí, sí…oíme…risulta que los otros días, no sé si vos t’enteraste y si no hacé como que nada has oído, salió don Medardo p’al lau e Las Piedras Pesadas, allá en las sierritas, a buscar unas vacas. Iba con José, el José Torres, no? Cuando las hallan, que le dice al José, arrialas pa’ este lau y él que se queda ande‘taba, nomás. Se va el José, pasa al otro lau y las empieza a arriar. Como era cerca, habían ido a pie, nomás. En una d’esas, como había una vaca que porfiaba por volverse, alza una piedra pa’ tirarles y l’halló muy pesada. Ah, la pucha! Que dice y se queda mirando la lomita de la qui’había alzau la piedra. Quiere alzar otra más grande y apenitas si pudo. Caracho, que dijo, aquí hay gato encerrau. Yo nunca ví unas piedras tan pesadas así. Y dicen que ya le pego el grito a don Medardo, que llega y le pregunta que pasa y qu’el José l’entrega la piedra. Ah, la miércoles! Sabés que es un mineral esto? Caray! Y áhi nomás que se sacó el pañuelo ‘el cuello y envolvió en él unas cuantas piedras d’esas. (2). -Y que pasa! Es mineral o no? -Güeno, don Medardo no sabe, pero está seguro que sí. Quedó d’ir a San Luis pa’ mostrar allá las piedras y hacer la denuncia. -Y mejor pa’ él si se li’hace. No te parece? -Y pa’ todos los di’aquí si la mina risulta güena. -Y entonces? -Es que, pa’ mi modo ‘e ver, si ha dejau ‘tar y no jue a hacer la denuncia entuavía. Y lo pueden joder, si se descuida. -Y di’ande sabís eso, vos? -Risulta qui’anoche…pero no. Date por bien serviu con lo que t’hi contau…debo hacerle una gauchada…Me prestás el overo o no? -‘Ta bien, tata –respondió jocoso el Chelco inclinando la cabeza en una gran reverencia al tiempo que le entregaba la fusta. –Ahi tiene: quiere las espuelas, también? -No, no. Tu overito no precisa d’eso. -Eso sí; no me lo vayas a reventar al caballo, viejo no? -Nu’es pa’ tanto, pájaros negros, cogote blanco. Aunque en una d’esa…la gauchada a un amigo vale más que cualquier flete, no te parece?- y salió bamboleándose. Al verlo a Nacho, sacó del bolsillo un puñado de caramelos, como lo hacía siempre y se los entregó apurado. No lejos, las notas del cornetín dejaron oír el anunció del próximo arribo de la mensajería. El pueblo parecía despertar entonces, en esos tres días al mes que llegaba con la turbulencia del trote veloz de sus infatigables caballos. -Miralo vos al viejo… -Tan zonzo nu’es, algo ha olfatiau, no? –Y los dos parroquianos se afirmaron de nuevo al mostrador y quedaron tomando sus vinos. -Pa la Punta del Agua-, dijo Nacho al encargado entregándole el paquete. -Y la plata? O lu’anoto en el agua? -El padrino Ciriaco sabe-. Y escapó del despacho cuando la mensajería daba vuelta a la plaza y se detenía en la parada. Cambiarían los caballos en un abrir y cerrar de ojos y continuarían viaje de inmediato. Entró corriendo a la casa y trató de pasar al patio haciéndose perdicita. -Lo entregaste?- Lo sorprendió Clarita con la pregunta, que estaba ahí, esperándolo impaciente. -Sí, si…- tartamudeó desconcentrado. -Si qué? -Y… güeno…se lo di…- mintió afirmando su mentira con un seco movimiento de las manos. -Ah, menos mal! Me había asustado con la cara que traías!- Y retirando las manos con las que se apretaba el pecho, se alejo cantando, derechita balanceando levemente el cuerpo joven, fragante, ceñido por un vestido fresco. Nacho trajo las lecheras del cerco, separó los terneros, volvió de inmediato a encerrar las vacas entre interminables balidos, siempre saltando, siempre arrojando piedras a los conejos y lechuzas que lo miraban pasar asustadas en los postes. Más tarde la Patricia, rezongando, le acercó un jarro de mate cocido. Con la cabeza caída sobre el brazo asentado en la mesa, en esa oscuridad que venía cubriéndolo, sintió más solo el corazón, como si de pronto todo el mundo lo hubiera abandonado. Nunca había sentido una cosa igual; tuvo muchas ganas de llorar, sin saber bien por qué. Retiró el jarro, arrojó lejos la usuta que ya no le servía y salió a la calle. Nadie se ocupaba de él. Para mama Cruz, su abuela, era como si no existiera, además no tenía tías ni parientes cercanos; por lo menos, ninguno se acercaba a él. Y ahora su madrina lo olvidaba, lo trataba como si ahora fuera otro chico, no el mismo al que mimaba tanto y a la que él llegara a imaginar como su madrecita. Regresó cuando la lámpara grande iluminaba el comedor, ya puesta la mesa y calladito fue a ocupar su lugar. Patricia sirvió la cena, un asado con ensalada y salió. Nadie decía ni una sola palabra. Ni el reto que esperaba tampoco le llegó. Jugando con el tenedor, por momentos lo miraba a don Ciriaco que seguía muy serio. Y Clarita, comiendo desganadamente, le echaba de vez en cuando unas miradas como preguntándole qué diablos había hecho. Fruncido el ceño, con la mirada perdida en la pared opuesta, don Ciriaco bebió de nuevo su copa de una sola vuelta. Continuó estirándose el silencio, pesado, amenazante, interrumpido apenas por el traqueteo de algún carro que pasaba por las calles de la plaza. -Pasa algo, papá?- preguntó Clarita, como si ya no pudiese soportar más. -Preocupaciones que uno tiene- murmuro entre dientes el hombre. -Si usted me participara cuáles son, a lo mejor… -Que casualidad! De usted se trata, precisamente- dijo como si quisiera triturar con los dientes las palabras. -De mí?- Todo el rostro de Clarita se había convertido en una pregunta ansiosa y sus manos de dedos finos quedaron apretándole el corazón. -Sí, señorita; desde hace unos días hay algo en esta casa que no marcha bien. Y que irá de mal en peor si no le ponemos remedio de inmediato- dijo mirándola fijamente. -No sé… no entiendo nada, papá! -O no quiere entender, tal vez. Para que las cosas marchen como debe ser, en la primera oportunidad que tenga, le dice al jovencito inglés que si quiere tener relaciones con usted, que venga a hablar conmigo- finalizó diciendo con firmeza y gesto adusto. -Papá, si yo no… -No se asuste. Haga lo que le digo. Será mejor para todos. Si él la quiere ver, si usted quiere conversar con él, que sea aquí en casa, entiende?- Clarita bajó los ojos, avergonzada. Desde aquella noche, todo cambió en la casa. A Nacho le pareció que antes, hasta cada mueble, el aparador, las tarjetitas postales en la mesita esquinera, los cuadros que colgaban de la pared, habían sido como personas que tenían alma y que estaban allí gozando también de la alegría y de la serenidad que eran permanentes en la casa. Los espejos parecían reír entonces; la mesa, los floreros, todos tenían gestos amigos. Ahora, en cambio, estaban como a oscuras, como con los ojos cerrados y cubiertos por el luto. Como el que sentía él, en su corazón. Como a los dos días oyó llegar al inglés a la casa y su padrino salió a recibirlo; Clarita estaba en la sala. El espiaba. No entendió bien que le decía el padrino, pero fue algo de honor y finalmente “ésta es su casa”. El inglés cabeceaba una y otras vez asintiendo en su media lengua a todo decía, sí, sí, sí, señor. Era alto, rubio; así de cerca y tan bien vestido le parecía más alto todavía y dejaba al pasar un perfume que era sin duda el que había enloquecido a Clarita. Desde entonces, cuando el míster estaba en el pueblo, venía los jueves y domingos a visitarla y se quedaba a solas con Clarita. Que le diría? pensaba. Porque cada día que pasaba se la veía más feliz. Solamente ella cantaba en la casa; solamente ella reía como nunca. Don Ciriaco, en cambio, estaba como todas las cosas que había en la casa, silencioso y cada vez más triste. Hasta le pareció que su padrino se había encogido en los últimos días. Cuando llegaba el inglés, Nacho sentía deseos de irse lejos para no verlo junto a Clarita, para no tomar el olor de ese perfume que dejaba al pasar, para no oírla reír a su madrina y por eso se alejaba a jugar con sus amigos, a merodear por los boliches, total ahora ya no tenía quien lo reprendiera por eso. Pero, lo mismo, cuando se daba cuenta, ya estaba de regreso en la casa, sin saber qué hacer en ella, extrañando todo. Una noche que don Ciriaco no estaba, se apego a la puerta de la sala tratando de escuchar las cosas que el inglés le decía a su madrina. Pero por más que se acercaba, solamente le llegaban murmullos que no podía entender; hasta que, en su afán de oír mejor, se fue sobre la puerta y ésta se abrió. En ese momento el inglés le tomaba las manos y la besaba. Escapó a la calle, pensando que al otro día, Clarita lo reprendería seriamente. Le anduvo escapando por eso, pero finalmente lo llamó para pedirle que no fuese a andar contando lo que había visto y le dio caramelos. Fue pasando el verano y sintió que los días eran más y más rigurosos para él. A pesar de que vivía rezongando por todo, doña Patricia era la única que lo tenía en cuenta. Clarita vivía como en otro mundo y don Ciriaco solamente volvía a ser el mismo cuando estaba en el escritorio y proyectaba, ordenaba y discutía, sobre esto para la plaza, aquello para el hospital o para que el río no invadiera otra vez al pueblo con sus terribles crecientes; en cambio, en la casa no se sabía si estaba o no; pasaba por ella como una sombra. A veces, viéndose tan solo, Nacho tenía ganas de irse de nuevo a lo de mama Cruz. Empezaba a comprender que un pedazo de pan no es todo en la vida. Pero en cuanto lo pensaba un poco más, la recordaba a su abuela tan atrevida y mano pesada, que en seguida arrojaba al olvido esa idea. Se hizo más amigo del río, donde pasaba horas y horas bajo los árboles, mirando jugar los pajaritos, haciendo arroyitos en la arena o mirando bajar las majadas de cabras que se descolgaban correteando de las barrancas a beber, como si lo hicieran al compás del cristalino cencerro. Le conocía bien todos los refugios a Agundio y desde la puerta de los despachos se quedaba horas enteras escuchando esas historias que entonaba con su compañero Felisardo. Pico a pico se ponían a cantar e iban contando todo aquello de un modo tan colorido y bonito que hacían brillar los ojos de los hombres y los obligaba a pedir una y otra vuelta más. Los domingos se juntaba con Pedro y el Cachilo y se marchaban a las carreras. Una tarde se armó en una de ellas un bochinche tan grande, que por poco no quedaron aplastados por los caballos de la concurrencia, al huir espantados los animales entre los tiros y la infernal gritería que se armó. Pero eso era lo de menos, necesitaba andar y andar, olvidarse de la casa y lo hacía. Ya no tenía quien lo cuidara. Recordaba que, antes, ella, temprano, le arreglaba el flequillo, le cocía los botones de la camisa, le pegaba remiendos al pantalón cuando era necesario. Pero ahora, pensaba, aquella niña parecía no estar en la casa. Lo mismo, tal vez, pensaría don Ciriaco, a quien se lo veía siempre solo, sin cambiar palabras con nadie en la casa. Clarita no le llevaba ya los matecitos encopetados que tanto le gustaban y tampoco, desde hacía bastante tiempo, no la veía anudarle, como antes, cariñosamente, el pañuelo al cuello. Ella solamente se asomaba a la calle el día que pasaba la mensajería. Se le conocía la ansiedad con que esperaba escuchar a lo lejos el cornetín. Y después, ya de vuelta, trayendo noticias del míster, parecía haber despertado a la vida y cantaba y reía bulliciosamente. Poco a poco, a medida que transcurrían los días, caía de nuevo en el silencio, como si sonriera o llorara para adentro, eso no podía saberse. Aunque estaba seguro de haberla oído sollozar dos veces en el dormitorio donde pasaba encerrada la mayor parte del tiempo cuando el inglés no estaba en el pueblo. Ni Mariquita, que había sido su mejor amiga, venía a visitarla como antes y los tejidos que solían hacer juntas, los continuaba ella sola. Parecía una arañita, día y noche, teje que teje. Su descanso era asomarse a la mañana por la ventana que daba al naciente y quedarse mirando la sierra grande cuando más bonita se la veía con sus intensos azules y los verdes profundos oscureciéndose en las quebradas. -‘Ta loca!-, pensaba Nacho y de nuevo le echaba la culpa de todo a ese perfume raro que usaba el inglés y que por días y días quedaba después de sus visitas, en la percha donde colgaba el sombrero o en el respaldo de las sillas que sus manos tocaban. Loca o no, pero la verdad era que la casa parecía estar en sombras desde que ella cambiara tanto en su forma de vida. Desde que el míster pisara la casa, recordaba que una sola vez lo había oído reír a don Ciriaco. Fué una noche que llegó don Medardo y frotándose las manos le oyó decir al sentarse: -Y se hizo nomás, compadre! -Aquello de la mina?- había preguntado don Ciriaco. -Ah, ah! –y brilló la risa en la cara donosa de don Medardo; la alegría le inflaba el pecho y más parecía relucir la cadena de oro que le cruzaba de un bolsillo a otro del chaleco. -Me alegro mucho, compadre. Tomaremos un traguito a su salud. Luego, entre sorbo y sorbo, don Medardo fué contando la historia: -Y casi me embroman, compadre! Si no es por el viejo Ño Mentira que me abrió los ojos, un forastero me gana a hacer la denuncia! Que apuro bárbaro pasé!fue como si un santo me lo hubiera traído al viejo, por que en ese momento me dí cuenta que había dejado pasar días y días sin hacer la denuncia desde que encontré las piedras, se da cuenta? Que hoy, que mañana y así se habían pasado un montón de días. El forastero había estado el día anterior recogiendo piedras en el mismo lugar y era seguro que de inmediato viajaría a San Luis a hacer la denuncia. Ahí nomás preparé los caballos y salimos con José a la madrugada, de noche todavía, llevando en las maletas, mi tesoro. Que le cuento! Fue brava la carrera hasta San Luis, porque el hombre, del que ya teníamos claras noticias, nos llevaba ventaja. Pero gracias a mi compañero que es baqueano y conocedor de las sendas más escondidas, pudimos cortar mucho camino y llegar a hacer la denuncia una media hora antes de que el forastero se presentara en las oficinas donde yo había llegado por lo mismo. Fué dura la marcha, pero la ganamos nomás, compadre! -Y de que es la mina? -De wolfram. No sabía? Wolfram del mejor. –Levantaron de nuevo las copas, se dieron un abrazo compartiendo la alegría por tan importante noticia y siguieron conversando más allá de la hora en que, vencido por el sueño, él se fué a dormir. Estañado de luz pasó el verano y empezaron a ralear sus silbos los pájaros por las costas del río y por las sierritas bajas del poniente. El inglés hacía como un mes que no se dejaba ver por el pueblo y ese tiempo de reflejaba en las profundas ojeras de Clarita y en su boca, que parecía seca de sonrisas. Pero un atardecer llegó en un hermoso coche nuevo y la casa pareció haber despertado a un tiempo de fiesta. Ella había colocado flores hasta en el último rincón, habían recobrado toda la luz sus ojos y reía como una criatura, la más feliz de todas. Oyó esa noche los pasos pausados de don Ciriaco, el golpe de los taquitos de los zapatos de la niña y el taconeo firme del inglés. Un perfume dulce de membrillo entró por la ventana y creyó por un momento que estaba recobrando el hermoso de la felicidad. Todavía chapotearon en sus adormecimientos plácidos, los rebuznos cercanos, las lechuzas que alertaban desde el campanario viejo y algún perro hundió sus aullidos en las sombras, como si le estuvieran degollando al amo. Y fue al amanecer que ocurrió como un grito la noticia que los dejaba abriendo la boca a todos: “Clarita se fué, si, si, la Clarita de don Ciriaco se fue!”. “La niña Clarita, con el inglés ese…!” -Esa mañana le vió correr una lágrimas de los ojos de don Ciriaco y tuvo ganas de apretarlo contra su pecho, como si fuese un hijo indefenso. Pobrecito, don Ciriaco!, decían. Luego le vió cerrar todas las puertas y ventanas. Ya no podía más su corazón; rabia y dolor se lo estaban llenando. Rabia contra el inglés y dolor de recorrer los lugares por donde siempre la encontraba y saber que no la vería más. Clarita se había ido...por qué? Para donde? Ella era la madrecita que lo cuidaba, la única que le había dado verdadero cariño. Ya no tenía nada que hacer en esa casa, por más que don Ciriaco fuera muy bueno también. Por eso, esa misma tarde se escapó por la tapia del fondo y anduvo y anduvo sin poder hallar explicaciones para lo que había ocurrido. Cuando se cansó de andar por la orilla del río, al ver que venía oscureciendo del sur, pensó que lo mejor era ir a soltar el burro y volverse a lo de mama Cruz. Que otra cosa podía hacer! Su desconsuelo no le permitía volver a la casa del padrino. Cuando se disponía a sacar las trancas de la puerta, el gruñido de un vizcachón lo sobresaltó. La calle de los poleos se abría a esa hora como una caverna oscurísima. Hacia el sur, apenas se distinguía “El Mirador”, bastante viejo ya, sostenido por varas torcidas y con su rústica escalera. Había sido feliz cuando iba con el padrino a divisar si no venía la mensajería o si había salido la tropa de carros de la estancia “El Guadal”. De allí veían hacia el norte los alfalfares, las hermosas alamedas y uno que otro molino que se levantaba a lo lejos. -Después para el naciente- le decía a veces el padrino, todas esas tierras serán sembrados de maíz y trigo. Ya están llegando los gringos y ellos saben algo de eso. Ño Mentira dice que son chambones para andar a caballo, que no saben pialar ni capar a un chivo, que lo único que saben es juntar plata…pero no hay que andar riéndose de ellos, hay que ayudarlos, que ellos también nos darán una manito- finalizaba diciendo como si hablara consigo mismo. ¡Qué lindo era entonces subir al “Mirador”! El miedo pudo más y soltando el burro, se volvió a los troncos largos. Una fina llovizna empezó a empaparlo. Otra vez le inflo los pulmones el olor a membrillo que volaba en el aire frío. El río, muy cerca, se arrastraba sobre las piedras dejando su lúgubre lamento, igual que aquella otra tarde cuando vió llegar al inglés por primera vez. Zonceras!- pensó estremeciéndose y apurando más el paso siguió su camino. Había luz en “El Trompezón” y se acercó. Tenía hambre y empezaba a sentir frío. Tres caballos desensillados dando el anca al sur, aguardaban tiritando. Como la puerta estaba cerrada, temeroso de que pudieran echarlo si golpeaba, se acurruco en el umbral y allí se quedó esperando. -Me tiene un ratito el gallo, m’hijo?- Un hombrecito flaco que salió desde la sombra, le depositó en los brazos un gallo con las plumas mojadas. -Pongasé al reparito pa’ que no se moje-, le indicó con voz tiple y quejosa. –Ya vuelvo, sabe?- Y tras empujar la puerta entró al boliche dando unas zancadas como si saltara al caminar. Dios seguía espolvoreando fragancias desde la fina llovizna. 2 Se acurrucó mejor en el umbral y acomodó el gallo que estaba como amodorrado en sus brazos. Luego, como la puerta quedara entreabierta, se entretuvo en mirar hacia adentro del boliche. El mechero humoso borroneaba las figuras y dejaba caer una tenue vislumbre sobre la estantería desmantelada. En el mostrador mugriento, cuatro o cinco vasos y manos que se acercaban para levantarlos con bastante frecuencia, para luego asentarlos vacíos, era cuanto podía ver desde donde se encontraba. Todos daban la espalda y el bolichero animaba la charla y festejando a carcajadas cuanto decía uno u otro. -Esas son mentiras, requetementiras!- Replicó un paisano. -Mentiras? ‘Ta que son desgraciaus, carajo! Muchos como yo nos rompímos el traste pa’ darles esta tranquilidá qu’están disfrutando y cuando uno les cuenta como jue la cosa, si’han de réir diciendo que son mentiras! Reconoció la voz a Ño Mentira y no dudo que si llegaba a descubrirlo ahí, arrinconado, vendría enseguida a llenarle los bolsillos de caramelos y a decirle que se fuera a las casas. -Y tan cola crespa qui’había siu el hombre, no les digo?- Dijo el que había hablado antes. -Alguno di’ustedes sabe lo que cuenta Martín Fierro? También son macanas, esas, ah?- y alcanzó a ver que se tironeaba la barba con rabia. -Güeno, hombre! Nu’es pa’ que se l’hinchen las patas así, caray! -Es que da rabia, que joder!- dijo Ño Mentira acomodándose el sombrero descolorido y grasiento. –Yu’hi viviu con los indios…yu’hi siu un renegau…m’entiende?- Y mirándolos de uno por uno, hizo un largo silencio que todos respetaron. –Me jui a vivir con ellos porque no quise qu’el comisario mi’arriara como un burro ‘e tropa. No, eso si que no; a un hombre no se li’hace eso. Como les digo, hi viviu en el desierto y hasta chinas supe tener. Ella era servicial y querendona como pocas. Sabis como hacíamos en la toldería si’es que andando por áhi nos perdíamos en noches muy nubladas? Agarrábamos un tizón grande y lo tirábamos lo más alto que podíamos. Y así, por algún arbolito seco, por cualquier señita qui’alcanzábamos a distinguir, ya nos orientábamos. Y di’otra cosa mi’acuerdo. Cuando salíamos a buscar presa, si veíamos algún pájaro espulgándose, pegábamos la vuelta áhi nomás, porque pa’ ellos, pa’ los indios, eso era de muy mal agüero. Cinco años me chupé en la toldería, m’entiende? Viejo Ño Mentira!- agregó en un rezongo. Luego quedó pensativo, con la mirada perdida muy lejos; enseguida como soñando, con increíble sentimiento, empezó a decir: Mucho tiene que contar/el que tuvo que sufrir y empezaré por pedir/no duden de cuanto digo pues debe crerse al testigo/si no pagan por mentir. (3) -Ponga otro medio litro p’al viejo! –Y el bolichero, feliz al ver que se seguían calentando los picos, más pronto que corriendo acudía de nuevo a la bordelesa. Nacho empezó a sentir sueño y el frío se le fué ganando por los huesos. Halló a agradable el calorcito que tenía el cuerpo del gallo y se acurrucó más, apretándolo contra su cuerpo. Empezaba a tupirse la llovizna que azotaba desde el sur, cuando apareció de nuevo el hombre con su gorra chiquita, haciendo sonar las bombachas al caminar. -Gracias, m’hijo. Lo molestó mucho?- Preguntó el hombre recibiéndole el animal. -No, no. S’estuvo quedito nomás- Respondió entregándoselo con cuidado, en tanto se quedaba con el olor a pollo mojado en las manos y en la camisita vieja. -Viene fiero del sur, canejo! Ande iba usté, m’hijo?- Preguntó echando andar. -Yo no tengo ande ir- contestó el niño trotando a la par del hombre. -No diga! –exclamó extrañado buscándole el rostro en la oscuridad- Qui’ usté nu’es de doña Cruz? Que nu’es el Nachito, usté? -Sí, peru’hace mucho que nu’estoy con ella. Me pegaba…por eso! -Caray! –Dejó la exclamación en lo más oscuro de la noche en tanto se rascaba la cabeza como buscando una idea que le permitiera arreglar ese asunto. Solamente se oía el golpear apresurado de los pasos y el grito lejano de algún tero por la costa del río. -Y no quiere irse conmigo?- preguntó después de un rato. –Puede pasar la noche en mi rancho. A más, falta mi’anda haciendo un chico. –Como no le respondiera, detuvo la marcha y se propuso convencerlo. -En mi rancho habrá un lugarcito pa’ usté. Y no le faltará un cuerito pa’tender, ah? Que le parece? –Como el niño continuaba sin decidirse, le apretó fuertemente la mano y continuaron caminando con rumbo al río, encogidos los dos, recibiendo en la cara la llovizna helada y con la noche tapándoles la espalda. La sombra de un perro venía siguiéndolos. Continuaron chapoteando barro, entre remolinos de agua y hojas amarillas que desprendía de los árboles el viento del sur. Un fuerte olor a chilcas les llegó desde el río. -‘Ta que se puso fiero, compañero!- gritó el hombre para hacerse oír. Con parte de la camisa afuera, mezquinando la cara al azote del agua, siguió punteando por el sendero oscurecido, hasta que por fin llegaron. Eran un rancho estrecho, una cuevita a orillas del río. -Entre, compañero-. Nacho le obedeció tiritando; recibió el gallo que le entregaba, en tanto el dueño de casa se encargaba de encender el mechero. Luego, desde un envoltorio de papel sacó un pan y un pedacito de queso. Hizo una parte y se la dio al niño. Enseguida se ocupó de hacer fuego como pudo, con ramitas secas que sacó del techo, puso un tarrito con agua, acomodó el gallo en una rústica jaula y le tendió un cuero y una caronita vieja para que se acostara. -Esta será su cama, m’hijo- Nacho que todavía temblaba de frío, se acostó de inmediato. El hombre, en tanto seguía alimentando el fuego con más ramitas, sacó una botella con vino y empezó a beber. Desde su cama, a la luz de alguna llamita que esporádicamente alzaba su pureza, le veía el rostro negro, flaco, huesoso, la boca fruncida y unos mechones de pelo duro que se le desparramaban por la frente en tanto manejaba con gran habilidad el mate, la botella de vino y el cigarrillo, hablando y hablando consigo mismo, sin parar. -Un chico mi’hacía falta. Claro que sí! Y usté, Nachito, me viene como anillo al dedo. Yo li’haré un lugarcito y nada li’ahi de faltar, m’hijo. Soy pobre, pero tengo un corazón de madre. Eso sí, usté me cuidará el gallo. Yo solito no puedo hacer todo. Y a este gallo hay que cuidarlo mucho, mucho, porque vale oro, sabe? El día que gane una riña grande, ya verá como nos paramos pa’ todo el viaje!- Se fueron apagando las brasas y más pareció arder el fuego en la cabeza del hombre. Nacho, entre sueños, le oyó contar historias de gallos muertos, de mujeres cautivas, de miserias infinitas. No supo hasta que hora gorgoteó el vino en la garganta del hombre ni hasta que hora avivó el fuego golpeando tronquitos, en tanto el viento se metía silbando por las hendijas del rancho. No había amanecido todavía cuando unos fuertes sacudones lo despertaron. –Vamos! Vamos! ‘Ta creciendo el río!- restregándose los ojos, sin poder quitarse el sueño, se sentó en el camastro. El bramido de las aguas revueltas, que lo llenaba de miedo, se escuchaba ronco, amenazante. Salieron corriendo hacia el pueblo, apenas con lo puesto, apretando el gallero en sus manos al Bronce. En el barroso amanecer, vieron a otros pobladores a escapar a toda carrera hacia la plaza y fuertes gritos se oían por todos lados: P’al alto! P‘al alto! –Sonaban agudos pitos bajo la llovizna que caía intermitente, alcanzó a distinguir a su padrino corriendo de aquí para allá, apurando a la gente-. Dejen los animales! La crece es muy grande y ya está encima! P’al alto! Hay que salvarse!- se le oía gritar entre la sombra y el llanto de niños y mujeres, balidos de cabras y de vacas, cacarear de gallinas y el canto asustado de los gallos que escapaban volando atolondrados. Algunas mujeres, además de sus hijos pequeños, cargaban ataditos con ropa, otras llevaban cajas o petaquitas con sus pequeños tesoros. Y todos corrían hacia los terrenos altos del naciente. A las doce empezó a calmar la lluvia, pero el río siguió roncando más y más y llegó hasta cubrir la plaza con sus aguas barrosas, que se batían como enfurecidas. Algunos comedidos carnearon sus propios animales y ofrecieron carne a los que no tenían. En la noche, alrededor de fueguitos, contaban, cada uno, con desconsuelo, lo que había perdido y aquello, muy poco, que tenía esperanza de recuperar. -Que desgracia, amigo! Una seca bárbara todo el año y ahura esto p’acabar de componerla! -se lamentaba uno. -Primero jue la langosta, sí’acuerda? –gimió una mujercita de tez cobriza que cubría su cabeza con un pañuelo negro. –Ya es hora de que se acaben las plagas, no le parece? -Dios l’oiga y el diablo si’haga el sordo!- concluyó diciendo otra. A medida que bajaban las aguas, no bien podían retornar a sus propiedades, lo más afectados sentían estrujárseles el corazón contemplando lo poco que les había quedado. Lloraban las mujeres por la vaquita muerta, el hombre lamentaba la pérdida de la majada de cabras, el niño la desaparición de su petiso, todos, los humildes muebles que les había arrastrado la correntada al escapar del cauce normal. Otros, en silencio, apretados los puños, se quedaban mirando los corrales borrados y las casas destruidas: -Maldición! Cuando a los dos días pudieron regresar a la vivienda, el gallero comprobó al llegar que, de lo muy poco que tenía, no le había quedado nada. Apenas una olla colgada de la cumbrera y un banco largo al que no arrastró la corriente porque se atravesó en la puerta. -Que le parece, compañero! Vio como es la vida del criollo? –razonó con pesadumbre el dueño de casa-. Pero di’aquí vamos a empezar otra vez, comprende? Aquí –dijo acariciándose los brazos- y aquí –pasándole suavemente la mano por el plumaje al gallo- ‘ta el capital. Mirelé los puyones. Es bravo el Bronce, bravo, compañero! Ya lo va a ver usté! Una taza de mate cocido había alcanzado a tomar aquella mañana, cuando sonó la campanita de la capilla. -Pa’ que nos llamará don Ciriaco? Algo nos ‘tará por dar, no le parece?-. Y ladeó la boca descarnada, riendo. Nacho lo miró sin decir palabra; otros recuerdos le llenaron de luz los ojos; se miró los pies descalzos y sintió en su cuerpo la camisita vieja y llena de remiendos. –Si ella me viera!-, pensó a tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. -Que la pasa, amigo? -Nada…- respondió con un entrecortado sollozo y haciendo pucheros. -No se quiere quedar solo? Vamos, entonces. Nu’hay qui’aflojar por tan poco, caray!- y de inmediato el hombre, encajando el gallo debajo del brazo empezó a subir por el sendero semiborrado, seguido por Nacho y por el perro. Cuando iba llegando, al divisar Nacho a don Ciriaco, intentó volverse, pero un tirón que le dio su compañero, lo obligó a desistir. -No tenga miedo; yo le voy a decir que le deje quedar conmigo, sabe? Don Ciriaco vestía un traje negro, uno de los que él le conocía, la camisa blanca, el moño chiquito y los botines relucientes. Casi siempre vestía como para asistir a una fiesta, pero ese día tenía la cara como cruzada por una sombra y lo encontró más chiquito, como si estuviera secándose. Desde la puerta de la capilla, restregándose las manos, empezó a hablarles a las personas reunidas en el patiecito. -Vecinos –empezó diciendo- Ya ven el castigo que acabamos de soportar. Tal vez sea porque no ponemos en las cosas que estamos haciendo para bien de nuestra patria, la fe necesaria. Pero seguiremos adelante. Y le pediremos a la Virgen de los Dolores que fortalezca nuestra fe y que nos siga sosteniendo unidos como hasta ahora. Agradezco a los vecinos que colaboraron para que no le faltaran alimentos a aquellos que tuvieron la desgracia de perderlo todo o casi todo en esta creciente. Pero es necesario que hagamos más por ellos. Reponerles alguna lecherita, armarles una tropillita de cabras, en fin, facilitarles los medios para que puedan ir tirando. Como todos saben –continuó diciendo- los ladrillos que habíamos cortado para la capilla, fueron barridos por la creciente. Tendremos que volver a quemar ladrillos y desde ya cuento con la buena voluntad de ustedes, para cortar, armar los hornos y quemar. Hay mucho, mucho que hacer, vecinos. Pero no debemos cansarnos. Les hago saber también que he pasado una nota al gobierno pidiendo nos mande una ayuda para ver si podemos corregir el curso del río, que pareciera ponerse más peligroso cada vez. El trabajo anterior fue insuficiente. Haremos en la curva del sur una “patas de gallo” más fuerte a fin de que tan temido enemigo no nos amenace más. -Con su licencia -dijo un hombre adelantándose con la mano en alto-. Hay quien insiste en decir que todo ese trabajo que se piensa hacer es al divino botón, que llevando el pueblo a los terrenos del alto, todo se arreglaría solo. -Ya sabemos quien es el que habla así -respondió don Ciriaco sin perder la calma-. Y sé también las cosas que agrega. Tal vez, Zenón, al hacerlo, se olvide que justamente él tiene sus propiedades para el alto. Y el negocio está clarito…Pero eso no es lo importante, vecinos. Como ustedes saben, el pueblo está emplazado aquí por decisión del gobierno; yo les anticipo que si la próxima asamblea de vecinos resuelve modificar la ubicación del pueblo, pediremos al gobierno que así lo considere. Eso lo resolverán ustedes libremente. De acuerdo? -De acuerdo- respondieron a una voz, los presentes. -Y ya si’habla de elecciones –prosiguió diciendo- se que algunos han comentado que toda mi dedicación por el progreso del pueblo, es porque aspiro a ser candidato a no sé qué. No es así, vecinos, les vuelvo a repetir. Ustedes, cuando llegue el momento, podrán votar libremente por quién les plazca. Ya les he dicho antes, que mientras yo esté aquí no he de pedirles el voto ni les ofreceré ayuda alguna a cambio del mismo. No, señores! Sepan ustedes que yo no tengo más interés que el de la Patria y el de ustedes… Quiero que nuestro pueblo sea un pueblo progresista, con gente laboriosa y que viva en paz. Otra cosa, no. Les recuerdo, eso si, que la hipocresía y la envidia todo lo carcomen y derrumban. Quienes tienen grandes y nobles cosas en las que pensar, no pueden perder su tiempo en mezquindades. Ah, otra cosa! –agregópronto, una gran compañía alemana empezará a explotar la mina de “Los Cóndores”. Están llegando ya muchos extranjeros y llegarán muchos más todavía. Como no hablan nuestra lengua, se ven en dificultades para hacerse entender. Por eso les pido, vecinos, que los respeten y que les ayuden, además, que no se burlen de ellos. Y ahora, antes de separarnos, vamos a rezar el Padrenuestro, pidiendo a Nuestra Señora de los Dolores que nos libre de plagas, peligros y epidemias y no deje nunca desfallecer nuestra fe. Padre nuestro… -Los hombres con el sombrero en la mano, transportadas de fe las mujeres, todos hincados en el patio, elevaron el piados coro con emoción. Luego se desconcentraron lentamente-. -Vayasé yendo –le dijo el gallego a Nacho- que yo hablaré con él –TómeY le entregó el gallo. Por el medio de la plaza, cargando un gran cajón y seguido por los chicos que se encantaban con las maravillas que guardaba en él, avanzaba don Alí. Que alegría sintió al verlo! En ese momento se acordó cuando clarita le hacía abril el cajón al vendedor ambulante y empezaba a sacar, como si fuese un mago, más y más cajoncitos, más pequeños cada vez, embutidos en los otros, pero todos llenos de cosas que hacían abrir los ojos llenos de asombro. -Mirá, que bonito queda bersonita de osté con esto que yo le boedo regalar- Y colocaba en el cuello de Clarita un collar de cuentas brillantes o en sus finos dedos, anillos de piedras refulgentes. –Y esta puntilla? Sólamente bara las reinas como vos, bunita! –Y la miraba embelesado, de la cabeza a los pies. Ella sonreía y, como enajenada, seguía probándose todo lo que don Alí le alcanzaba y le hacía abrir hasta la última cajita. Cuando ya había recorrido todo, él empezaba a acomodar la mercadería y a encajar, pacientemente, una cajita dentro de la otra. -Pero esto es muy caro, don Alí! –le protestaba mirándolo con sus hermosos ojos acariciantes, como diciéndole, “no me merezco que me regale lo que a mi me gusta, don Alí?”. -Boeno, boeno! Bara osté bur bonita deja bor mitá; ya está. Bobre turco bierde blata! – se quejaba finalmente soltando los brazos, resignado. Se alejaba luego, don Alí, por las calles polvorientas, seguido por los chicos y por uno que otro perro, sonriendo siempre, siempre bromeando y ofreciendo su mercadería con delicadeza y suave voz: -Beine, beineta, jabune, butones, tuto veinte! Bañuelos, buntillas bara las bonitas, agüita florida para las noviecitas!... Ahí estaba ahora don Alí, recién llegado, en medio de la plaza y una señora le hacía descolgar el cajón del hombro y los chicos armaban la rueda a su alrededor en un segundo atraídos por las curiosidades que llevaba. -Bobre baisano, batrona! Casi lleva crece bravo arroyo Papagayo! Ay, bobre turco, casi berde tuto, blata, jabuncito, anillitos…batrona…Alá salva!- y juntando las manos elevó los ojos al cielo. -Hasta cuando va a andar de un lado para el otro, don Alí? Quedesé con nosotros en el pueblo. Por lo menos aquí estará un poco más seguro, no le parece? -Oh, bobre turco gonoce bien qué gana andando y andando sembre… una ves roban tuta plata… otra bor boco degüellan…así… -dijo pasándose el filo de la mano por el cuello. Y a continuación, agregó: -Oh, bobre turco sabe sufrir sol, viento y anda y anda… ni traguito de agua por leguas y leguas… oh, no! –Nacho vio que la cara de don Alí adquiría una expresión dolorida. Nunca lo había visto así. -Hable con don Ciriaco y pídale un lote. Ahí está él, vaya –le dijo la mujer-. -Sí, bero…osté no le gumbra nada al bobre baisano? -Vaya, primero. Después, cuando pase por la casa le compraré. Vaya! –lo animó de nuevo la mujer-. Cargó el pesado cajón don Alí, acomodó la fuerte correa en el cuello, y siguió su camino a paso lento, firme las piernas, embarrados todavía los botines amarillos. Los chicos lo siguieron y Nacho fue con ellos. -Oh, Nachito –dijo con cariño al reconocerlo-. Y Clarita? Clarita del amanecer? –Y cerró los ojos como para evocarla con mayor devoción. -Se jué… -respondió sin mirarlo-. -Se fue, niña Clarita? A estancia se fue? -No –aclaró- Se jué del todo-, añadió como con rabia. Don Alí abrió grandes los ojos, sin alcanzar a comprender lo que oía. Había llegado. Allí estaban todavía rodeando a don Ciriaco, el gallero y otras personas. -Boenas…- Saludó muy ceremonioso quitándose el sombrero. –Lo saluda bobre turco a osté, boena bersona. –Todos respondieron a su saludo con amabilidad. De inmediato contó el gran susto que había pasado al cruzar el arroyo de Papagayo cuando empezaba a llegar la creciente, justamente a la hora del anochecer; luego lo hizo conocer a don Ciriaco su deseo de quedarse a vivir en el pueblo, por lo que terminó solicitándole la donación de un lote. -Pero como no! Elija de los que quedan y cuente con que le ayudaremos a poner los adobes de su casa. -Gracias! Gracias bara osté, boena persona, corazón grande! –Exclamó haciendo reverencias don Alí. –Gracias a osté, boen hombre! –Y le tomo las manos como para besárselas, con los ojos empañados. -Después… -continuó diciendo don Ciriaco! se trae una linda paisana y nos llena el pueblo de turquitos. No le parece, don Alí? -Oh, gracias, gracias bor todo, boen hombre! Gracias, gracias… -No se cansaba de agradecer el turco de piernas infatigables y rostro curtido por soles y vientos de todos los rumbos. lado. -Vamos, Nacho. –Salió el gallero tras la invitación y el empezó a trotarle al -Oiga, oiga! –lo llamó de pronto don Ciriaco-. Pero ya se sabe cómo me lo tiene que cuidar al chico, no? –le advirtió al hombre-. -Le doy mi palabra, don Ciriaco! -Ah! y venga mañana para que empiece a desmontar. Salieron. Brillaba el sol como un espejo y en lo más hondo del cielo, como pequeñas anclas que apenas se deslizaban, planeaban unos caranchos. -Gaucho el viejo! –comentó satisfecho y siguieron el camino, saltando pozos y barrancas abiertas por la creciente, mirando gruesos árboles arrancados, muchos semiarrastrados por la violencia de las corrientes-. Desde una tropa de carros encajados en la costa del río, les llegaba el grito de los hombres animando a las mulas y el resuello estrangulado, silbante, de los animales al tironear. -Mi’ha contratau don Ciriaco pa’ un desmonte –le contó el gallero a Nacho-. -Algunos pesos m’hi de ganar. Y usté me cuidará el gallo, sabe? Porque con este gallo, m’hijo, vamos a ganar arrobas ‘e plata –siguió diciendo en tanto hacía fuego y acomodaba la ollita para preparar el puchero-. Yo quiero ser rico, Nachito, pero no pa’ vestirme ‘e señor, si no pa’ otra cosa. Algún día se lo voy a contar. Y con el Bronce, segurito que ganaré la plata que necesito, como qui’hay Dios! Toquelé las patas! Mire que púas tiene! Y los ojos? Hay sangre pura, m’hijo, se dá cuenta? muchas veces me lu’han queriu comprar los señores poniéndome una pila de billetes por delante, pero no, no lo vendo, señores, no, no! –Y luego de una pausa, añadió: -Y usté, m’hijito, va a ser un gran gallero, cómo no! Porque yo le voy a enseñar cómo se los prepara. –Y el entusiasmo le animaba la cara flaca é inexpresiva. Nacho observaba el animal con aire indiferente, en tanto roía un pedazo duro de torta y pensaba en cosas a las que no alcanzaba a definir. La creciente, los árboles sobre las aguas revueltas y allí, sobre el agua negra y borrosa, Clarita y sus gritos, entre el alboroto de las gallinas y el largo aullar de los perros. Después, un aire fresco con olor a membrillo y alguien que lloraba y una tormenta filosa como un cuchillo golpeando rabiosa las puertas, destrozando a su paso todo lo que encontraba, despiadadamente. El sol, arriba, parecía reír esa mañana, pero abajo, cuanto abarcaba su ojo luminoso, tenía rostro de ruina. -Usté y el Zorro me van a cuidar el gallo –añadió bebiendo un trago largo de vino-. Ahora no me van a joder. Hay gente muy mala, Nachito, nu’es de crer. A mí m’enveneanron otro gallito porque sí. Si el Zorro no mi’hubiera seguiu ese día, no hubieran podiu entrar a meterle el maíz envenenau. Y este pollo se salvó porque Dios es grande; pero ya no me joden más, m’entiende? Y así empezaron para Nacho sus días de gallero, al lado de ese hombre flaco, con cara de castigado y el perro de orejitas paradas y cola larga y peluda. Cuando el gallero regresaba a la noche de su trabajo, lo primero que buscaba era el gallo. Luego se lavaba, preparaba la comida, un asadito a veces, a otras un pedacito de queso o chicharrones con pan. Lo soltaba al gallo para verlo caminar con paso elástico, airoso el largo cogote y luego le preparaba la comida, como si fuese para un hijo. Le hablaba en voz baja y cuando lo asentaba de nuevo en el suelo, lo hacía con tanto cuidado como si fuese un cristal lo que depositaba, al tiempo que le besaba la cresta roja. -Así tiene que ser, sabe? –Y Nacho miraba indiferente, sin decir palabra. Como pensaba que nunca se ocuparía de ese oficio, llegaba a la conclusión de que no había nacido para ser gallero. Y en las noches, mientras que la vela parpadeaba, ya tendido en su jerguita, le oía conversar, sin cuidarse si él dormía o no. -Sabe, m’hijo, cómo me llamo? Porque yo también tengo nombre, no vaya a crer; No soy el gallego, como me dicen. Yo no me llamo Mártiro Dolores. Pucha! Pareció dolerle el nombre. Levantó del suelo el porrón de ginebra y se mandó un trago largísimo. -Yo no conocí a mi mama, sabe? Me la robaron los indios y nunca más la volvimos a ver. Tata murió al poco tiempo de abatimiento y a mis hermanos los desparramaron a todos… Pero yo siempre sueño que l’ando buscando y que llega un día en que, por fin, la encuentro. No se sí será cierto, pero cuentan que ya sacaron todos los cautivos de las tolderías. Ella no volvió. Pero tengo esperanzas ‘e que está viva. Y pa’ esto quiero ganar plata, sabe? Pa’irme un día al sur y andar por donde dicen que la tuvieron cautiva. Esta plata que junto es pa’jugarle un día en una sola apuesta al Bronce. Al mismo diablo l’hi de jugar si se mi’aparece. Porque con mi gallo no le tengo miedo a nadie. –Y otro buen taco de ginebra lo afirmaba en su fe. Lentamente resbalaba el sebo de la vela y Nacho caía y caía en el sueño tranquilo de los ángeles y lo acompañaban en él gallos, muchos gallos, gallos cacareando, púas de gallos como puñales, ojos de gallo pidiendo misericordia, remolinos de plumas de todos los colores y en medio de todos, inclinado, echando a su Bronce, Mártiro Dolores y gritando con su voz lastimera: -Todo lo que tengo lo juego a mi Bronce, señores! Algunos días, con el gallo bajo el brazo, Nacho iba a llevarle agua o tabaco con hinojo al desmonte y se quedaba un buen rato acompañándolo. Pareciera mentira que siendo tan flaco tuviera tanta fuerza y aguante, porque le daba y daba al hacha sin parar, barriendo con troncos y churquis a todo viento. -Con esto si’aumenta mi plata, Nachito; un día, cualquier día, llegará al pueblo un chino con mucha plata y entonces me jugaré entero a mi gallo. Y se quedaba mirando bien lejos, con la cabeza echada hacia atrás, como si estuviese rogando a todos los santos que eso sucediese cuanto antes. Un día domingo lo acompañó al reñidero, pero por más que lo desafiaron aquellos que tenían sus gallos preparados, no aceptó. -Te lu’echo al tuertito y no pido ventajas –le proponía uno-. -Por cuanto? –preguntaba Mártiro Dolores apenas si mirándolo al posible candidato con el lado del ojo. -Por treinta pesos. -Nu’áhi bajar mi Bronce al tambor por tan poca plata. -La pucha…qui’había siu agrandau el mozo! Y la traza del gallo nu’es pa’ tanto que digamos! –finalizaba diciendo, lo que arrancaba la carcajada de los compañeros. Se sucedían las peleas en el reñidero y la pasión de los hombres crecía por sobre el sufrimiento de los animales. Hasta la respiración parecían contener para que no fuera a faltarle el aire al gallo preferido. Regresaba al rancho con la noche encima y Mártiro Dolores seguía comentando sobre las riñas que habían visto; a todos los gallos los encontraba flojos y les anotaba uno y mil defectos. -Nu’hay gallo como mi gallo! Cuando tira el puazo, es una puñalada al corazón! Nu’hay caso! Ande pisa mi gallo se li’han de sacar el sombrero más de cuatro, comprende? –Otros regresaban a esa hora ebrios de las carreras o de alguna rifa y entre disparos al aire se aturdían a los gritos de “Viva el Doctor!” ó “abajo tal o cual!”. De tanto estar junto al gallo y al perro, Nacho se había echo muy compañero de ellos, especialmente del perro. Cuando se cansaba de jugar, revolcándose en el suelo como dos criaturas, salían a corretear por la orilla del río. A veces iba a buscar la carne o “los vicios”, siempre seguido por el “Zorro”, que con sus orejitas paradas y cola peluda batiéndola al aire, recibía cuanto tarascón andaba suelto por esas calles de Dios. Al pasar por las casas de “las motocitas”, como le decían a las negritas Vega, se encontraba a veces con las más chicas de ellas, que era igual que las otras, pero de piel más tinta y con los rulos como chicharrones en la cabeza renegrida. Si la veía regando el patio, le gritaba para hacerla rabiar: -Rieguemé bien el patio, no? -Que t’importa a vos! Si no sos mi patrón, zonzo! –le respondia enfurruñada-. -Termine áhi di’na vez y valla a tráirle un pedazo grande de torta a su patroncito! –continuaba provocándola. -En eso me voy a ocupar! Si no les digo, negro cara de matuasto! -Callesé, le digo! Agora verís!- y amagándole una atropellada, daba la vuelta y seguía su camino muerto de risa, oyendo como la negrita le gritaba “cara ‘e perro sentau” y otras cosas por el estilo. Llegó el invierno y el vientecillo sur que corría por el valle le cortaba las carnes como nunca. Tiritando comía el maíz tostado que le dejaba ya preparado Mártiro Dolores para que acompañara al tarrito de mate cocido. Buscaba la resolana y ahí se quedaba oyendo tiritar el río entre las piedras y mirando la sierra grande del naciente crecer y crecer como un gigantesco cristal azul. Contemplando el cielo sin nubes, sentía como si se le limpiaran los ojos de todo ese barro en el que chapoteaba diariamente. En las noches, el gallero dejaba el brasero cerca de la puerta con las brasas bien encendidas y así se acostaba calentito en su cama de caronas y encima se echaba el jergoncito viejo. En tanto el hombre le seguía hablando y hablando de lo que era su obsesión y de tanto oírle contar historias de peleas de gallos y de trampas, a veces lograba hacerlo interesar en alguna de ellas. -Yo tenía un gallo, Nachito –le contaba- el Acero, que en dos saltos ya estaba sobre el otro y li’había hecho clavar el pico, por más pintau que fuese. En cuantito lu’acentaba en l’arena, como le digo, ya se l’iba al humo con el puyón bien preparau. Que gallo bravo, viera! Gané unos pesos con él, pero pocos. Yu’era muy zonzo, entonces. Trabajaba en l’estancia “El Ojo ‘el Río”, como un animal, pa’ tener…qué! Una camisita, unas chancletas y uno qui’otro cobre qui’apenas si alcanzaba para ginebra. Pero el zonzo aquél si’acabó, si señor! Ahura lo que gano trabajando lo guardo. Y el día que se haga la gran pelea qu’espero, ya verán! Porque algún agalludo áhi de cái algún día... y entonces… el Bronce gana, Nachito, gana! -Se frotaba las manos entusiasmado y seguía hablando y hablando, entretanto se tumbaba el pote de ginebra que no le faltaba nunca. -Y entonces le compraré a usté una ropita como la gente, pa’ que no pase frio. Que no? Si’ha pensau que tengo el corazón en la panza, como las vaca? No, m’hijo, no! Parece que no me cre, pero es así, que caray! Y después m’iré al sur a buscar a mama. Se da cuenta lo que va a ser cuando la encuentre y le diga…no me conoce, mama? Yo soy su hijo, el Mártiro Dolores..! Claro, yu’era chiquito entonces, mama! –Y su ternura y el dolor parecían iluminarle la última palabra que pronunciara. Un ronquido de Nacho lo volvía a la realidad y entonces cambiaba de destinatario su charla y se dirigía al gallo o al pote de ginebra; en otras, como si fuese a conseguir respuesta, a la botella vacía, en cuyo pico temblaba la luz de la vela. Pocos recordaban un invierno tan frío como aquel y el aire parecía feliz de poder correr a revolcarse en la escarcha y regresar después por los desplayados a los ranchitos llenos de agujeros, por donde se colaba. Pero para Nacho eso no era nada. Le había escuchado al padrino decir a los vecinos que se prepararan para festejar la fiesta grande de la Patria. Y ningún argentino debe faltar desde el principio al fin –había agregado-. Porque de esta manera demostraremos que no somos renegados y que estamos agradecidos a los hombres que nos legaron este hermoso país. Y además, vecinos, les quiero decir que, como ya tenemos elecciones cerca, respeten todas las opiniones. Con insultos, puñaladas y talerazos no se alcanzará nunca nada firme y duradero. Y otra cosa: no difamen ni mientan para sacar ventajas. Todo lo que se hace buscando el mal de nuestros semejantes a la larga se nos vuelve en contra. Y nada más. Hasta el Nueve de Julio, aquí en la plaza, a la salida del sol –había finalizado diciendo aquella tarde ante los vecinos reunidos-. Después de ese día, en cuanto lo rodea, en cuanto ve y escucha, todo es aire bullicioso de fiesta; a las niñas se las ve comprando las telas más bonitas para sus vestidos; ya se sabe que después cocerán día y noche. A los muchachos se les da por arreglar mejor que nunca sus pilchas, para que luzcan como nuevas, si no lo son, pero más que nada se ocupan de sus caballos y aperos. Y muchos jóvenes se andan buscando con los ojos por anticipado, como el Escolástico y la Maclovia. -Maclovia… -Ah..? -Tenís novio? -Por…? -No sé si m’entendís…- Ella retuerce el cuerpo y sonríe y él la mira con picardía, como diciéndole de esa manera lo que quiere hacerle saber. -Ah, ah… -responde con un movimiento afirmativo de cabeza-. -Y vos a mí, Maclovia? -Y…yo no se…- Y se tironea fuertemente los dedos. -Y que te parece… cuándo podrás saberlo? -Y…yo no se… -le hierven los cachetes y sigue arrancándose los dedos a tirones. -Si vas al baile el nueve, áhi me podrás decir que si sí o que si nó. -Güeno…sí, si tata me lleva te voy a decir que si sí o que si nó. Y luego se separan, sofocados, con el corazón agitado por todo lo que no han podido decirse con palabras, pero sí han expresado con los ojos, con la sonrisa que intenta atraer. Mártiro Dolores, en tanto, sólo piensa en su gallo. Anda como afiebrado, preparándolo. Pareciera tener la absoluta seguridad de que está llegando el gran día que a vivido esperando, ese día en el que su gallo le permitirá llenar los bolsillos de plata, como siempre sueña y sueña. Ya de noche, medio a escondidas, saca una chuspa y cuenta una y otra vez la plata que tiene y la guarda de nuevo, escondida cuidadosamente. Con mayor prolijidad que nunca, le prepara el alimento al Bronce, le afina las plumas, se las engrasa, lo arroja desde lo alto para que caiga y endurezca las patas y se queda largo rato mirándolo, como si fuese un ídolo. Y el ocho a la noche, llega con la noticia. -Mañana, será, Nachito! –dice agitado y tiene un brillo raro en los ojos, como si una chispa de locura cruzara por ellos, al tiempo que una sofocación pareciera desfigurarle el rostro. -Yo lu’hi visto con mis ojos..! Y el chino viene con plata… y viene a ganar..! Justito qu’es lo que yu’estaba esperando! –Y camina de un lado para el otro, se tironea las patillas y mira hacia todos los rincones como si estuviera aguardando que, de repente, algo malo se levantara oculto en el mismo rancho. -Llego despuecito ‘e las doce –continuó diciendo-, en un macho negro, grandote, con montura chapiada en plata y con plata en las cabezadas y riendas con virolas qu’es un lujo. A la legua se conoce qu’es riquísimo el hombre –ponderó-. –Más alto que yo, retinto, con chambergo negro, aludo, unas botas negras relucientes, hasta la rodilla, cara seca, puro hueso y una barbi’ta ‘e chivato. Y lo ví a su gallo también. Lo tenía atau a una estaca. Parece ‘e fierro! Viera, m’hijito! No le miento. Pero nunca áhi ser tanto! Mi Bronce lo tendrá que poder…Fácil! La jugada ya ‘ta echa… -Se le secaba la boca, le ardían los ojos y respiraba cada vez con mayor dificultad, como si estuviera ahogado. -Y es muy grande el otro gallo? –preguntó impresionado Nacho, sin poder ocultar su miedo. -No le digo que sí, m’hijito? Pero es igual… Mi Bronce no se li’achica a naide habiendo plata en juego. Será mañana a la tarde… -le oye decir como si estuviera soñando-. –Y apostaré hasta l’última chirola. -Y si pierde? –Tiene mucho miedo Nacho. El avienta los brazos como para arrojar muy lejos tal idea. –La boca se li’haga un lau, carajo! Y ya en sueño, ya en lo más profundo, Nacho le oye repetir una y cien veces, como si rezará: -mañana…mañana…! Y cuando pinta el alba del día nueve, los pasos secos, nerviosos del hombre, anuncian que el gran día a llegado. Nacho se a puesto la camisita vieja, bien lavada y el gallero unas bombachas nuevas, amarillas, amplias, que lo hacen más flaco todavía y luce, además, flamantes alpargatas bordadas. Al despuntar el sol, entre el brillo de los aleros, casi todo reciente las descargas de cohetes y el ondear de banderitas en el frente de las casas, la concurrencia ve llegar a la plaza de los alumnos, bien formaditos cantando la marcha de San Lorenzo, con el maestro adelante y todos marcando el paso como soldaditos. Hay sol, pero el aire escarchado, corta como un cuchillo; sin embargo en todos los rostros hay alegría y emoción. Más todavía, cuando dirigidos por el maestro, el gran coro del pueblo canta el Himno Nacional, emocionado, entusiasta y al final hay aplausos y gritos fervorosos de ¡Viva la Patria! Que cerca se la siente! Allí, en cada pecho, allí, en cada mano encallecida de esos sufridos trabajadores, en el pensamiento de los hombres que miran lejos, saboreando el porvenir, en el aire limpio y aromado, en el susurro de algún pájaro compañero en ese murmullo sordo, pero estremecedor que el silencio pareciera levantar mágicamente de la tierra: ¡Viva la Patria! Y allí está, viva, presente, en el discurso del maestro, cuya larga melena tiembla en las arengas, en la Oración a la Bandera, en los versos que dicen luego los niños con la fuerza de toda su sangre y emoción desbordante: “La tierra estaba yerma, opaco el cielo la derrota doquier, nuestro campeones…” (4) Y después de los versos y vivar otra vez sostenidamente a la Patria, el desfile de los jinetes siguiendo a la enseña azul y blanca, pone fin a la primera parte de la fiesta; luego los vecinos se quedan en grupos en la plaza o pasean por las calles del pueblo. Concurrirán luego al asado popular, donde cada uno arrimará su cuchillo y buen apetito. Es día de felicidad, de gran alegría para todos; todos se sienten más cerca uno del otro y el amor anda suelto buscando su otra mitad en los jóvenes. -Ay, Dios! Cuando seremos dos! –Suspira uno al pasar cerca de la niña que lo atrae. Las mujeres lucen sus polleras bien planchadas, o sus vestidos de tafetán rosado o terciopelo, los negros rebozos, enteros, las botitas amarillas, las sortijas que las hermosean más todavía. Los hombres compadrean con sus blusas bordadas, sus hermosas chalinas, las polainas brillantes, los primorosos pañuelos de seda al cuello, los tiradores de plata que muchos lucen dejando ver el cabo blanco de plata de su facón compañero. Agundio y Felisardo, allí nomás, en el almacén de la esquina, cantan a dos voces, como solamente ellos saben hacerlo. Nadie como Agundio para tocar la guitarra que pareciera ser parte de él o para cantar como Felisardo con su voz suave y bien timbrada. Llega la tarde y hay carreras de sortija y empieza el baile popular. Si todos los pueblos tienen corazón, allí está el corazón de ese pueblo, cantando, riendo, asomando enamorados en los ojos de los jóvenes y en las palabras llenas de fuego y de picardías, en las ganas de charlar y reír de los mayores. Flautea el aire en los aleros y el cielo está cristalino y azul, azul y la sierra grande pareciera haberse acercado y las colinas chicas del poniente, se ofrecen acogedoras, allí, al alcance de la mano, pasando el río. Nacho mirando una y otra cosa, se había entretenido; cuando lo buscó el gallero no estaba y el sol se había corrido al poniente ya. Desde lejos divisó flameando la bandera roja que anunciaba el lugar del reñidero y hacia ese lugar se dirigió seguro de encontrarlo. Y como tenía que ser, ahí estaba, afirmado a una pared, rígido, sin una sonrisa, como tajeado el rostro por una sombra filosa. Al verlo llegar, sin decir palabra, le entregó el gallo y pasó de inmediato al interior del patio por la puerta, dando zancadas, envuelto en sus bombachas amarillas. Al quedar solo con el animal, Nacho se lo apegó a la cara con cariño. -Tenís que ganar, Bronce, sabís? No tarda en regresar Mártiro Dolores; lo encuentra más flaco todavía. -‘Ta chicaniando ese viejo ‘e porra. Seguro qu’el gallo d’èl es nochero, por eso ‘ta mañosiando pa’ empezar la pelea. Pero qué m’importa! Lo mismo li’haré saber qu’esto nu’es chacra di’azafrán- dice pasándole suavemente la mano por el cuello estirando al animal. -Vamos-, lo invita de pronto. Entran. Hay mucha gente rodeando la cancha y otros llegan haciendo comentarios. -Te parece que ganará el gallo de Mártiro? -Y con que…pican las avispas!– Crecía el bullicio. El patio va quedando totalmente en sombras. Algunos gallos que ya han peleado, cantan desde las jaulas como anunciando el día. -Treinta pesos al Bronce! –grita uno lanzando el desafío. -Pago! –responde el dueño del Negro, mostrando un puñado de flamantes billetes y relucientes chirolas en la mano. -Cincuenta más! –dice en voz alta y temblorosa el Mártiro Dolores, cada vez más pálido. -A mi juego mi’han llamau! Pago y pago nomás! –grita el viejo copando todas las paradas. –Y vayan cayendo, señores, que tengo pa’ darles en el gusto a todos esta tarde!-, grita arrogante el negro forastero, ardiéndole la cara huesosa y temblándole la barba renegrida de chivato. El juez golpea las manos y se presentan los rivales. Mártiro Dolores parece no poder respirar y los mechones negros de sus pelos duros, le molestan más que nunca al caérseles a la cara. -Igual en peso y a reventar! -Di’acuerdo! –asienten los hombres. -Convenido también en que, si al toque de oración la lucha es pata, seguirán con las luces hasta reventar. -Di’acuerdo!-, vuelven a asentir los contendores a la vez. -A los presentes les queda prohibido hacer apuestas en voz alta una vez empezada la riña ni tirar dinero por encima de los gallos –manda el juez con firmeza-. Más se aprieta la concurrencia y un vaho cálido de tabaco y sudor sube espeso de la rueda. Nunca se ha visto tanto entusiasmo ni tanta plata junta alrededor de un reñidero en Villa Dolores. -Cien más al Bronce! -Pago!- Y el forastero sigue y sigue copando todas las paradas y sus ojos redondos y saltones, cubiertos por el ala ancha de su sombrero negro, miran burlones a unos y a otros. -Aquí los gallos! –ordena enérgico el juez y les observa el plumaje y las púas a los animales. De inmediato los hombres depositan frente a frente a los gallos. -Si no dan pico, habrá careo, -aclara el juez finalmente-. Pero ya el Bronce, avanzando decididamente, al primer tiro violento le baja limpia la cresta al Negro. Pero éste reacciona y chorreando sangre, se le aproxima, bravos los ojos, firmes las patas, como picoteando el aire. De pronto lanza el feroz puazo y le saca pluma apenas, cuando el Bronce, como una luz, tira de revoleo un golpe que le da de refilón en la fuerte pechuga de su rival. Mártiro Dolores, arrodillado a la orilla del ruedo, mudo, pareciera querer ayudar a su gallo haciendo fuerza con las manos y los pies. -Dale, Bronce, dale! –murmura apenas, mordiendo las palabras. El forastero, en cambio, mira la pelea sin que se mueva un músculo de la cara. La sonrisa burlona de sus ojos renegridos no se le borra ni por un instante. Más chirolas y billetes salen de los tiradores y chuspas de los villadolorenses y por señas y en voz baja se entienden con el forastero que sigue copando todas las paradas. Apenas mueven la cabeza los concurrentes, apretados, todos inclinados sobre el tambor, atrapados por el ritmo endiablado que tiene la pelea. Es pelea dura, pareja, sin respiro para uno y otro. El Negro, con dos puñaladas terribles, a debilitado al Bronce, pero éste no afloja ni un tranco y con la cabeza chiquita, con movimientos de víbora en el cuello, fintea eligiendo el sitio donde asestar el próximo golpe. Se oye apenas la respiración entrecortada de los hombres, sobre el roce nervioso, endurecido, de los pasos de los animales, que levantan en su trajinar sin pausa, un leve polvillo parduzco. De pronto, fulminante, el Bronce salta y de un puazo le cierra un ojo al Negro. Ve más sangre, le tiemblan las patas y le vibra el cuello como una cuerda a punto de estallar. Y otra vez va a la carga, pero el Negro, medroso, se le gana bajo el ala. Mártiro Dolores presiente que sus sueños están a punto de hacerse realidad. No puede perder nunca su gallo esta pelea; ya lo tiene a su disposición al rival, sí, sí, ya lo tiene…! De un momento a otro habrá de liquidarlo. Desarmado, desorientado, el Negro camina apresuradamente, como si se dispusiera a escapar. El Bronce, encarnizado, lo busca de nuevo con fiereza, lo alcanza, parece medir cuidadosamente el golpe, que descarga de pronto con la velocidad del rayo y todos ven como salta el ojo del Negro y se convierte en un montoncito de tierra y de sangre. -Está ciego! Está ciego! –Se oye exclamar. El otro ojo hace rato que lo tiene cerrado ya. -Sigue la pelea! Es a reventar! –recuerda enérgico el juez-. -Está ciego…! –se oye el murmullo dolorido. Pero no… tal vez no totalmente ciego, porque ese golpe que tiene la ferocidad de una puñalada mortal, no ha sido lanzado al aire, sino a su rival, que se ha salvado raspando de ser degollado. Más aún se conmueve la mosquetería. El Bronce pierde más y más sangre. Nadie se mueve en el ruedo. Nadie respira. Exhaustos, pero bravos hasta la muerte, los combatientes luchan por sobrevivir. El corazón de los hombres, que más se apretujan, está golpeando como un tambor. Y es un remolino aquello y una furia de acecidos y de golpes en un inesperado borbollón de espuelas y de plumas, el Bronce da con el pico en tierra. Los VIlladolorenses quedan helados. Solamente el forastero mira aquello con la misma sonrisa fría que no lo ha abandonado desde que empezó la pelea. -De cabeza el Bronce! –Ordena el juez-. Las sombras de la tarde borronean las figuras. Suenan tristes las campanitas de la capilla dando el toque de oración. De inmediato, dos faroles grandes inundan de luz el redondel. Mártiro Dolores, temblando, toma a su gallo con las dos manos por el lomo y lo asienta proporcionándole cabeza al rival. A tientas el Negro saca otro violento tiro y yerra. El Bronce respira apurado; mira hacia uno y otro lado como enloquecido, chorreando sangre de la cabeza a las patas, igual que su rival que se mueve a tientas. Y dispara también un golpe que pareciera ser el último, el de “difuntiar”, pero no lo acierta. El Negro, en el mismo momento que el Bronce cae tras su fallido intento, lanza un puazo terrible, una puñalada mortal que da en el blanco inesperadamente. Aleteando, entre estertores, borbollando sangre, queda el Bronce, hecha trizas la cabeza, desparramando su plumaje que brilla como cobre derramado en medio del ruedo de luz que dibujan los faroles. Y un ronquido horrible, que hace estremecer a los presentes, manda de espaldas a Mártiro Dolores en el mismo momento en que se acerca a levantar a su gallo. -El Negro, señores! –proclama con voz inalterable el juez. -El Negro!- y el forastero alarga el brazo y su mano empieza a recoger más y más billetes entre los apostadores del Bronce, que miran sin comprender cómo Mártiro Dolores sigue allí, tendido, como buscando estrellas. -Ese hombre esta muerto, caballeros! Como su gallo!- grita el forastero con su cavernario vozarrón, enaltando la cabeza paseando por sobre todos su mirada altanera y la sonrisa burlona, en tanto sigue llenando el ancho tirado con el dinero que continua recibiendo con indiferencia, como si no le interesara mayormente. Uno de los presentes trae un espejo y se lo aproxima a la boca del caído, en tanto otros le cepillan las manos. -Está muerto!- sentencia apesadumbrado. -Está muerto el Mártiro Dolores!- se corre la voz enseguida. Cuando alguien, tras el revuelo, pregunta por el forastero, ya no está. Por ninguna parte se lo encuentra. Se ha hecho humo en su mula negra, que va cargada, según dice el último que lo vio, con dos pesadas alforjas llenas de plata. –Pa’ mi que jue mandinga!- dice un viejo persignándose, mientras sigue buscando el la sombra, con los ojos achicados, el bulto del hombre aquel que no ha dejado ni rastros. Entre el bullicio, Nacho queda como perdido. Cuando se resuelve a salir, la noche lo aprieta con sus sombras y no halla que hacer. Al rancho no volverá más, prefiere, en todo caso, ir a lo de mama Cruz. Por la plaza a oscuras, no se ve ni un alma. Solamente uno que otro jinete cruza al galope. Desde un cerrado callejón, le llega el insulto de unos borrachos. Tiembla de miedo y de frío. Todo lo hace sufrir esa noche. La soledad lo espanta como nunca. Cuando su miedo es más grande, cuando no puede contener más sus ganas de llorar, oye un ligero tropel y al darse vuelta se encuentra con el “Zorro”, que le expresa su alegría, pegando saltos y dando cortos aullidos. – “Zorro”!- , exclama con alegría, como si acabará de ver a su salvador. Con el no puede ir a otra parte que no sea el rancho de Mártiro Dolores; y agachado, apegándose al perro que busca ese rumbo, caminan hacia las sombrías barrancas del río. 3 No habían avanzado mucho cuando el andar del río, transparentando el silencio, se volvió rumoroso como el rezo profundo y apagado de un coro de ancianas. Una lechuza perdió por los huracos barranqueños su fúnebre chistido y las voces de unos borrachos, que avanzaban en tropel, parecieron aproximarse. De nuevo tuvo mucho miedo y se detuvo. El perro continuó avanzando a trote lento, pero de pronto se detuvo también como a esperarlo. -“Zorro”!-, volvió a gritarle llorando y el perro, como desentendido y obedeciendo a sus propios deseos, prosiguió la marcha. -Vení, “Zorro”!- Y corrió envuelto en su llanto hasta alcanzarlo. Allí lo tomo del cogote y lo fue arrastrando con rabia de vuelta. Pareció entender al fin el animal y juntos emprendieron lentamente el regreso. No tenía ni idea a donde podría dirigirse. Mama Cruz vivía lejos y el padrino no le recibiría a esa hora. En casi todas las casas dormían ya y solamente en muy pocas, una ralla de luz caía por debajo de la puerta entreabierta de algún boliche. Prestó atención y oyó que en “El Sol” estaba cantando Agundio. Pareció que sus fuerzas se recuperaban y esperanzado caminó hacia el despacho. Asomando la cabeza por la puerta entreabierta, vio que su amigo estaba rodeado por otros hombres que lo escuchaban atentamente. El conocía todas las historias que Agundio cantaba al compás de la guitarra, entrecerrando los ojos, sonriendo, como si estuviera mirando allí, dentro de su propio corazón, las cosas hermosas que entonaba. “Atiendan, señores mío, atiendan les contaré el verso de aquel muchacho/que enamoró a una mujer” (5) Se apegó con más fuerza al perro que porque seguían castañeteándole los dientes. Y de nuevo se le apareció la imagen de su abuela como una salvación; pero otra vez lo golpeó el mal recuerdo del trato despiadado que le daba, sobre todo cuando se emborrachaba. Además siempre la amenazaba con entregarlo al tío Baltasar, un viejo ciego que venía desde “El Bañado” montado a su burro a pedir limosna al pueblo; ya había estado con él unos días, pero era malísimo y desconfiaba de todo. No, no iría a casa de la abuela; prefería morirse de frío. El cielo lucía como una plata y la helada se destendía despiadadamente. Sobre la dulzura del canto, cuando caía el último acorde de la guitarra, reventó el grito: -Lindo cantó cristiano! Viva el Agundio! –Asomó de nuevo la cabeza para ver mejor quienes estaban. Cuando hizo chirriar la puerta, Agundio lo vio y se dirigió hacia donde él se encontraba-. -Qui’andás haciendo a esta hora? -Nada…- le respondió, sin moverse del umbral donde se había sentado. -Cómo nada!- Lo miró apenado, inclinado a su lado-. Comiste algo?- El niño movió la cabeza negativamente. Entró de nuevo Agundio al despacho y volvió en seguida trayéndole un pedacito de pan. -Tenés donde dormir? -Yo no. El gallero se murió. -Con él estabas vos? –Nacho asintió con la cabeza. Entonces, el cantor, sin dudar, lo tomó de la mano; la sonrisa que siempre lo acompañaba, se había borrado de su rostro. -Así es que no tenés donde pasar la noche. Y que noche! Vamos. Te quedarás esta noche en casa-. Le echó su manta sobre los hombros y se alejaron. -Y éste? –Agundio señaló el perro que trotaba adelante con la cola entre las patas. -Era del gallero. -Ah! –Y luego de una pausa bromeó sonriendo: -Vaya a saber qué irá a decir mañana mama cuando vea que tiene dos pensionistas. No quedaba lejos la casita de adobes. Entraron. Prendió un fósforo y a tiempo que la señalaba, dijo: -Esta es mi cama; acostate nomás. -Y el “Zorro”? –preguntó tiritando Nacho. -Parece que se quedó afuera. Dormite nomás. Enseguida vuelvo. –Y le acomodó dos gruesos jergones encima. Al despertar al otro día, lo vió a Agundio durmiendo, medio sentado al pié de su cama, con la cabeza apoyada en la pared. Era tarde ya cuando despertó el dueño de casa y tras indicarle que lo esperara allí mismo, lo vió cruzar el patio hacia la otra parte de la casa. En seguida oyó que lo llamaba; avanzó lentamente, con desconfianza. Cruzó el patio y se detuvo en la puerta de la galería. -Aquí ‘ta el hombre- le oyó decir a Agundio. Una señora alta y muy blanca se le acercó. -Cómo te llamas? -Nacho- respondió. -Nacho? -Sí, señora- respondió como le había enseñado Clarita. -Esta leche es para vos, Nacho- agregó al tiempo que le indicaba sobre la mesa un jarro lleno de leche humeante. -Pero ya sabís que tenís qui’hablar con l’agüela d’el –Le indicó a Agundio con voz fina y quejosa y con una entonación que hacía pensar que estaba a punto de llorar, en tanto se acomodaba su anchísima pollera. -Pero si, mama! Que li’hace a doña Cruz uno menos en la casa si tiene como una docena de pichones que li’han dejau d’herencia las hijas! Siguió Nacho tomando la leche en silencio, observando de reojo las cosas nuevas que veía en la casa, dos petacas grandes, una silla de madera con alto respaldo, ese olor distinto, grato, a yerbas y frutas; en el patio vió un burro atado, los grandes árboles de la quinta y en todo, una quietud, una dulzura que parecían levantarse como una leve llama desde cada cosa. Enseguida le aprendió el nombre y algunas de las costumbres de doña Santa, como había aprendido anteriormente las de Clarita y las del gallero. La anciana lo trataba con cariño y le enseñaba con paciencia las cosas que debía hacer en la casa. Temprano, montado en el burro, salía a buscar las lecheras; antes, por las tardes, apartaba los terneros; luego salía al campo a traer leña para el hornito o para la cocina. Nunca se cansaba. Estaba contento en esa casa; le gustaba. Y más todavía cuando Agundio estaba en ella y tras afinar la guitarra, empezaba a ensayar los viejos cantos o aprendiendo otros nuevos. Se le sentaba al lado y no despegaba los ojos de esos dedos que parecían volar suavemente sobre las cuerdas y que hacían brotar de la caja las armonías desconocidas, sueños que parecían llegar desde un cielo muy distante. Muchas veces doña Santa agrandaba la rueda y allí se quedaba en la silla, mirando con adoración a su hijo. Y a cada momento le servía mate, pastelitos, dulces, mil cosas exquisitas que ella misma preparaba, llenándolo de mimos y cuidados, como si fuese una criatura. -Pero mama, quedesé tranquila; ya no soy un chico!- protestaba Agundio a veces cariñosamente, feliz de ver que se desvivía por atenderlo. -No seas consentido! No te cuido a vos; cuido esa voz y el alma que está en tus canciones; porque áhi ‘ta Dios, m’hijo! –le decía embelesada, con su voz que siempre parecía estarle naciendo desde una gran pena. Se declaraba vencido Agundio y dejaba que lo cuidara de las corrientes de aire, que siempre su vinito estuviera quitado el hielo en invierno, un licor distinto cada vez para que agasajara a sus amigos. Un día Nacho se acordó del “Zorro” al que no había vuelto a ver desde aquella noche en que se separaron y fué a buscarlo seguro de que lo encontraría en el racho del gallero. Lo encontró, sí, pero estaba muerto. Una mujer que pasaba por el lugar, le dijo: -Viera como lloraba en las noches! Daba lástima, animalito ‘e Díos! A la orilla del río quedaba la casa de las negritas Vega. Las más grandes lavaban ropa en la misma corriente de agua y las otras extendían sobre las piedras grandes, siempre cantando, palmoteando, bailando y riendo. Subió por el caminito de la barranca a comprar la carne que le había encargado doña Santa, sin poder olvidares del “Zorro”. Pobrecito! Qué mala suerte había tenido! Y tan bueno que era! Dos chicos montados en burro, con ganchos llenos de leña, avanzaba al trotecito y desde la toma vio venir a Inocencio con dos tachos llenos de agua, como siempre acezando y haciendo exclamaciones de disgusto. La más chicas de las negritas Vega pasaba por la calle rumbo al pueblo llevando sobre la cabeza, en un atado, la ropa planchada para entregar, derechito el cuello, firme la cabeza, haciendo equilibrios con el atado sobre el pachiquil. Con los pies descalzos, ágiles, negra la cara sonriente, parecía que llevaba la felicidad, el canto y el baile en el cuerpo, igual que sus hermanas, que se contoneaban de la misma manera. -Nacho!- oyó de pronto que lo llamaban. Se detuvo. Era la niña Mariquita. -Es cierto que estás en lo de doña Santa? -Sí, niña. -Está Agundio? -Sí, niña. -Contame, qué hace? -Y…nada. Toca la guitarra y canta nomás. -Querés un caramelo? -Si usté me da…- Y la mano blanca, bien cuidada de la niña, le entregó un caramelo. -Adiós, Nacho…- Cuando quiso acordar, Mariquita había desaparecido en el Interior de la casa y puertas y ventanas se veían totalmente cerradas. Quedó preocupado, pero se alejó saboreando el caramelo. Cada día encontraba más gente en el pueblo. Sulkys, tropas de carros y carretas, troperos con la yegua madrina adelante marcándoles el camino con el tintineo alegre del cencerro, hileras de caballos atados a las argollas en el frente de los negocios. Don Alí había abierto ya su tienda; colgaban las telas de puertas y ventanas hacia fuera y se leía un letrero que decía: “Gran Baratillo”. Un Viejito jumero arreaba su tropita de burros cargados, gacha la cabeza, curtidos por la sed y los azotes. Había mucha, mucha gente en el pueblo y Nacho, vuelta a vuelta se quedaba distraído, mirando tanto ir y venir, tantas caras desconocidas. Cuando se le terminó el caramelo, cayó en cuenta que se había demorado más de lo debido y fué con apuro a cumplir con el mandado. Desde aquel día quedó con el buen recuerdo del caramelo que le regalo la niña y, desde entonces, cada vez que lo mandaban hallaba pretexto para pasar por el frente de la casa de ella con la secreta esperanza de que saliera a repetir el obsequio. Y al comprobar que eso empezaba a suceder y como descubriera la alegría que le daba a la niña cuando le contaba algunas cosas de Agundio y, además, que la entrega de caramelos aumentaba, empezó a inventar saludos diciendo que él se los mandaba. De solo escuchar, Mariquita parecía empezar a soñar. -‘Ta la zonza ésta!- pensaba Nacho alejándose. Un día, además de los caramelos le entregó un papel. –Entregaseló a él cuando esté solo- le recomendó. Llegó a la casa y aunque en ese momento Agundio conversaba con doña Santa, sintiéndose triunfante, le entregó el papel de inmediato: -Esto le manda la niña Mariquita- Doña Santa miró el papel sorprendida, aunque al parecer satisfecha. -La Mariquita te manda eso? –Agundio, sin responderle, empezó a desenvolver el papel con indiferencia. -Que te dice? –pareció clamarle en su tono lloroso doña Santa. Luego de una pausa y enterado del contenido, le respondió secamente: -Zonceras! -Cómo zonceras!. Una niña como Mariquita no se va a poner a escribir zonceras en un papel. –Y luego de una pausa, añadió: Te has dado cuenta de que ‘ta enamorada de vos? lado. -Pero yo no de ella…- volvió a responder con fastidio, mirando hacia otro -Cómo no vas a poder querer a una de las niñas más lindas del pueblo? Más de cuatro si’andan muriendo por ella y vos estas haciéndote el interesante. Además los campos y animales que tiene Ruperto… Yo sé bien. -Según dice más vacas que piedras tiene el río- bromeó Agundio con pocas ganas. -Y entonces…que esperás? -Mire, mama…cuando yo busque mujer pa’ casarme, será por que ella me guste y no por los campos o cantidad de vacas que tenga el padre! -Pero sí podrías hacerlo pensando en tu pobre madre. Ya estás en edad de formar un hogar y eso es lo que más desearía ver realizado. Estoy vieja y enferma… no te duele eso? Además, Mariquita es mi amiga y la quiero. -Y yo no…fijesé qué casualidad! –Pareció que a doña Santa la había mordido una víbora. Se le cambió el color de la cara, se enaltó más todavía y el enojo le arqueó las cejas y le hizo fruncir la boca, como si le doliera. -Ah,sí! Pero muy bien que podís andar haciéndole los bajos y perdiendo las babas por una cascos livianos como la Paloma. -No ofenda, mama –le advirtió Agundio- M’extraña que una cristiana como usté haga eso. Más todavía sabiendo qu’es cierto que me gusta la Palomita. –El rostro blanquísimo de doña Santa había pasado al rojo vivo y en ese momento volvía a la palidez mortal. Pero todavía tenía tiempo para insistir. –No se que vas a hacer…sabís qu’el padre d’ella no te pasa, porque dice que vos sos un calavera…y nu’anda muy errau que digamos… -Como yo no pienso casarme con el viejo y ni roncha mi’hacen sus dichos. Aunque si juera por eso nomás, el día qu’ella me lo pida, tiro la guitarra al diablo y listo el pollo. –Doña Santa batía con nerviosidad su amplia pollera negra y tapándose los ojos con el pañuelo, a paso vacilante, entró a su dormitorio. Y desde entonces todo fue diferente en la casa. Doña Santa dejó de desvivirse por Agundio y él empezó a dejar de ser el muchacho juguetón que cantaba y hacia bromas todo el día. Solamente cuando llegaba Felisardo de visita con su guitarra, se les escuchaba cantar y contar historias que los divertían. -Sabis lo que le pasó al viejo Zenón? -contaba Felisardo-. Los otros días lo mandó tata a mi hermano a llevarle un papel; como vos sabís, el viejo Zenón no sabe leer, pero de puro agrandau, como firma con tres rayas paradas, quiere hacer saber que si sabe; mi hermano le entrega el papel y cuenta que le daba vuelta de arriba abajo; a las mil y quinientas que le pregunta haciéndose el zoncito: -Que le dijo mi compadre que le llevará? El capacho, don, que le contesta mi hermano. Y nada más? No, nada más, que le dice. Ah, ah! Con razón qui’aquí decía algo de capacho y nada más, que dijo el viejo atusándose los bigotes, muy serio y ceremonioso. -No te digo? Es pícaro el viejo y agrandau además –comento Agundio riendo-. Luego siguieron ensayando sus bordoneos entre charla y mate. -Sabís, hermano? –dijo de pronto Felisardo- anoche me encontré con un viejo ‘e la costa y mi’a enseñau un verso que debe saber todo mozo que nu’es correspondido. “Un mocito enamorau/debe tomar este giro sacarle la pluma al tero/cuando se encuentra dormido” (6) Y de inmediato, entusiasmados, entraron a ensayar el canto a dos voces. Felisardo era un muchacho alto, morocho, de ojos verdes, que generalmente hablaba muy poco. Una vez Nacho oyó contar que el abuelo de Felisardo, que vivía cerca de Santa Bárbara, había muerto en batalla peleando al lado del general San Martín. Y que el padre, más de una vez, había andado acompañando a Ontiveros en lo que entendían era luchar en defensa de la tierra nativa. Eso eran los únicos momentos que se vivían con alegría en la casa, momentos de los que ya no participaba doña Santa, que prefería permanecer sola en sus habitaciones. Por eso Nacho montaba en el burro y salía a recorrer las calles del pueblo. -Niño! Bajate d’ese animal! –le ordenaba doña Santa a veces-. Te van a salir callos en la cola de tanto andar! –sonreía Nacho y dejaba descansar un momento al animal; pero en seguida ya estaba otra vez, montado en su burro, acercándose al río, asomándose a los boliches, husmeando por todos los rincones. Claro que por lo de Mariquita ya no iba, porque Agundio le había prohibido que lo hiciera. Era primavera y los brotes de los árboles estaban ardidos. Una helada tardía había quemado todo asomo de vida. Por donde fuera, su burro lo había de tapar con la tierra que levantaban sus vasitos; en las carnicerías o en los negocios, las mujeres arrebozadas, hablaban todas de lo mismo. -Y…cómo mi’ha d’ir…regularcito nomás… -Pinta fiero el año, no? -Mezquinazo di’agua, y pa’ colmo, ésta helada tardía, comadre!- y se chupaban los labios partidos por el frío. -Se nos ‘tan muriendo los animalitos. Ya himos cueriau dos vaquitas. -Santo cielo! Hasta el río si’ha secau! Si seguimos así… -Y en un suspiro sepultaban las quejas. Una tarde oyó llamar las campanitas de oratorio y cuando él llegó, ya estaba acercándose gente de todas partes. Don Ciriaco saludaba a unos y a otros y con todos se entretenía conversando. Como no quería dejarse ver por él. Nacho observaba cuanto sucedía escondido detrás del burro. –Bueno, vecinos –empezó diciendo- ya todos más o menos saben el motivo de esta asamblea. Pero antes, quiero hacerles saber lo siguiente: como la última creciente, al carcomer la barranca, cortó el camino a la otra banda, por la costa del río, pedí permiso al dueño de la propiedad para utilizar una lonjita de tierra para trazar por ahí el destruído, pero se ha negado diciendo que no puede achicar su propiedad. Esa es la causa por la que los vecinos de la otra banda siguen incomunicados, ésa y no otra. Por supuesto que ya he comunicado al gobierno esta situación, para que disponga lo que corresponde. Hay otro vecino, siguió diciendo, que en fechas indebidas, saca el tapón de la boca-toma y deja sin agua a la gente, no solamente para el riego, sino también la que necesitan para beber cristianos y animales. He hablado con él, pero se hace el desentendido. Una nación no puede hacerse con habitantes egoístas. Una nación se hace con coraje, con abnegación y también con generosidad, honestidad y grandeza de alma. Y ahora vamos al motivo de mi llamado; como ustedes saben, están listos ya los ladrillos para la capilla. Y como le prometimos a nuestra Patrona, la primera tanda la llevaremos en nuestros brazos. Desde mañana los carros de don Juan, que están a nuestra disposición, completarán el acarreo. Ahora mismo, entonces, iremos al río los que quieran acompañarnos a cumplir con nuestra promesa. Si alguno de ustedes tiene algo que opinar, desde ya lo escuchamos. Tomó la palabra un hombre de aspecto humilde y dijo que estaba muy conforme y que se ponía a disposición con su mujer y todos sus hijos. -Y ustedes? -preguntó don Ciriaco abarcando con la mirada a los presentes. -Di’acuerdo, señor –le respondieron a coro con firmeza-. -Y ahora, vecinos, elevemos una plegaria a Dios para que nos dé fuerzas a fin de que podamos proseguir luchando por nuestros ideales y contra las plagas y epidemias que aparecieran querer castigarnos y contra todos los que intentan hacernos fracasar en nuestros propósitos de hacer del nuestro, un pueblo unido y progresista. Y todos hincados rezaron el Padrenuestro, con voz clamorosa las mujeres y como un bajo firme y profundo, el emocionado rezo de los hombres. -Y ahora, antes de salir, cantemos el Himno Nacional. –De pie, firmes, como soldados, mirando la Bandera que ondeaba en un rústico mástil, entonaron la canción patria, transfigurados los rostros por la emoción y el entusiasmo, transformados por una fuerza interior que se les asomaba a los ojos, aleteaba como una alegría trinante en los rostros y se hacía fuerza y convicción en los puños apretados. -Ahora, vamos-, los invito don Ciriaco finalizada la canción. Y salieron como caravana correteando adelante los niños, las mujeres y los hombres en grupo por el estrecho sendero que a las pocas cuadras bajaba las barrancas y daba acceso al río en cuya orilla del naciente estaban los hornos. Y una vez allí, los niños cargando uno o dos ladrillos, cuatro o cinco las mujeres y los hombres cuantos podían, emprendieron el regreso como hormigas con sus carguitas, comentando como iba a ser de bonita la capilla nueva. Y entusiasmados, fueron una y otra vez, incansables, animosos, amenizando con cantos y charlas cada viaje, hasta que don Ciriaco se dio por satisfecho con la buena obra realizada. Cuando a eso de las doce Nacho regresaba a casa, vio a la distancia la pollera hilachenta de mama Cruz y luego que le hacía señas. Como si hubiera visto el diablo, le pegó un tirón de las riendas al burro y lo taloneo con desesperación buscando un rumbo contrario. Clarito oía los gritos de la mujer y los repetidos insultos: -Vení, chino, te digo! Perdulario! –Era su abuela, pero temía estar al lado de ella. Miedo al hambre que había en ese rancho y a los insultos y castigos que le propinaba, especialmente cuando estaba borracha, cosa que sucedía con mucha frecuencia. En esa casa se juntaba hombres y mujeres a la hora que fuese, especialmente desde el atardecer en adelante y había de correr el vino que daba gusto, aunque la ollita de la mazamorra no estuviera en el fogón. Por eso le huía; sin embargo, todavía, a pesar de la distancia, le llegaban con claridad los gritos de la vieja: -Agora verís, pícaro! Ya te g’ua retirá d’esa casa donde no t’enseñan a respetá a tu agüela!- regresó con el alma en un hilo, tomó un porongo de agua en el corredor y se quedó ahí esperando que se le bajara el corazón. -Te pasó algo, niño? -le preguntó alarmada doña Santa al verlo así. -La mama Cruz…- respondió con la voz entrecortada señalando con la barbilla la calle, con el susto en los ojos, como si de un momento a otros fuera ver entrar a su abuela. -Que ti’ha hecho! -Dice que me va a llevar… Y yo no me quiero ir..! –Y se prendió de la cintura de doña Santa y le entró a poner al ojo. Ella lo calmó con un platillo de dulce de calabaza, de cascos cristalinos, que bien sabía le gustaba mucho. -Calmate. No dejaré que te lleve-, -lo consoló-. No, no. con quien voy a rezar si te lleva a vos, en las nochecitas? –agregó sonriendo-. Poco a poco Nacho se fue calmando. Tenía razón. Ella le había enseñado a rezar el rosario y en las noches de verano salían a patio, bajo la higuera grande que siempre los acompañaba; entonces ella rezaba y rezaba mientras pasaba las gastadas cuentas del rosario y él le contestaba como podía. Más apurado todavía, si oía jugar en la esquina a los chicos de los Mora. Cómo le gustaban esos coros cuando, tomados de la mano, unos venían cantando y desde el otro extremo, respondía el grupo de los otros chicos de igual manera: “Yo soy la viudita del Conde Laurel/me quiero casar y no encuentro con quien”. Por eso se le escapaba en cuanto podía y era el último en dispersarse al finalizar los juegos. Pero a esa hora, Agundio ya no estaba nunca, como antes en la casa. Doña Santa se quedaba sola en el patio y él la oía suspirar seguidito y a otras repetir sollozando: -Hasta l’hora que no viene, Dios mío! –Se había puesto muy flaca y en su cara huesosa los ojos aparecían como agrandados. Una mañana Nacho se dio cuenta de que, al parecer, de un momento para otro se le había puesto toda blanca la cabeza a doña Santa. Pareció renacer ella, cuando una mañana, lo que nunca, Agundio se levantó muy contento, se arrimó a donde ella estaba, la besó, y le hizo otras fiestas y en seguida le dijo que había conseguido choclos, que por qué no le hacía unas humitas bien picantes. Ella lo miró primero como si lo desconociera. -Y podría empezar cebándome unos matecitos. Ya no me da en el gusto, mama. -Y acaso usted, le da en el gusto a su mama vieja?- le replicó con una entonación más quejosa que nunca. -Y por qué me pide usted, cosas imposibles? Así como a la guitarra no la toco nunca por apuestas, si un día llego a casarme, sepalo bien usted, nu’áhi ser por dar en el gusto a nadie, juera de mi propio corazón –Ella parecía estar sorda o no querer escuchar. -En estos días qui’usted nu’estuvo yo me sentí muy enferma. Mariquita vino a cuidarme. Que niña güena! Que feliz me haría usted si me la diera pa’ hija! –Y se quedó embelesada mirándolo y suplicándole en silencio con una sonrisa para que así fuese. -Nunca, mama; ya le dije! No la quiero ni la podré querer nunca –le respondió con disgusto-. Pareció que le habían echado rescoldo a doña Santa, porque soliviantándose, le soltó como un insulto: -Ni yo tampoco a la Paloma! Mientras yo tenga uso ‘e razón, esa mujer nu’entrará jamás en esta casa! -Será como usté dice, mama –respondió Agundio inclinando la cabeza-. Y ya sin poder contenerse, siguió diciendo la anciana: -No si’a enterau, acaso, qu’el padre d’ella ya li’ha buscau otro con plata pa’ casarla? La Paloma…añadió con desprecio. -Eso ‘ta pensando él. Peru’es carrera a la que vamos a correr, todavía. -Dende ya vaya sabiendo que voy a rogar a todos los santos pa’ que esa mala mujer no sea suya –finalizó diciendo al borde del llanto-. -Gracias, mama- respondió Agundio mirándola con amargura y se marchó. Desde entonces llegaba a las casas como si fuese una visita. Se lavaba, cambiaba de ropa y salía de inmediato. Doña Santa se parecía cada vez más a una sombra. Apenas probaba bocado, apenas si hablaba con alguien. La lana de sus tejidos se enredaba en algún rincón, las pailas estaban dadas vueltas bajo los árboles, la casa había perdido el aroma a limpio que tanto le agradaba a Nacho; todo era triste. A veces se quedaba mirándola en silencio y le parecía ver que se le había secado los ojos de tanto llorar. El hacía los mandados como siempre, sin apuro, mirando hacia uno y otro lado, escapándole a las amenazas de doña Cruz y de sus hermanos, que querían arrastrarlo al lado de ella. No se sentía capaz de compartir esa vida que llevaban, recogiendo desperdicios en el matadero. Le gustaba más andar libre en su burro, bañarse en el río con sus amigos, robarle un poquito de dulce a doña Santa cuando se quedaba dormida a la siesta. No podía quejarse de su vida. Una noche en la que el mechero sofocaba con el humo que despedía, alguna chicharra desvelada anunciaba el madurar de algarrobas inexistentes y doña Santa lloraba la muerte de dos vaquitas por falta de pasto, le pidió en un lamento que fuera a preguntar por su hijo, ya que hacía varios días que no aparecía por la casa. -Ya largué el burro- se disculpó ganado por la pereza. -Nu’importa; vaya a pata, nomás. Mire en que boliche está y venga a contarme. Hijo ingrato!- se lamentó. Apenas había recorrido una cuadra, cuando le salió al paso un perro desconocido, enorme, que se le paró adelante, amenazándolo. Muerto de miedo, ya pensaba en regresar, cuando se acordó de las palabras que le enseñara doña Santa para esos casos. –San Roque! San Roque! Qu’este perro no me toque! –Apenas las hubo pronunciado, el animal, como distraído, salió a buscar un árbol para olfatearlo. Bajo el cielo, el canto de Agundio llegaba como si estuviera haciéndolo desde la boca de una quebrada. Ya le conocía esos versos que hacían reír a los presentes: “Soy pobre como una rata/pero güeno como el pan y luchando me verán/en esta vida tacaña”. (7) Estaban reunidos en el patio de “El Farol”. Al finalizar el canto, vio que Agundio aceptaba los vasos de vino que le alcanzaban y los bebía como un muerto de sed. Nunca lo había visto beber así. Tenía el cabello largo, echado sobre la cara y una sonrisa de hombre perdido se diluía en su rostro. -Eche vino y eche borra, dijo el gaucho de la zorra!- seguía pidiendo con el vaso en alto. En una de ésas, como si saliera debajo de unos de los bancos que allí había, lo vió aparecer al viejo Ño Mentira, con su cara de sueño y los ojos pícaros que muchas veces sabían hablar por él. -Eso que decía, mi’hace acordar ‘e cosas ‘e mi vida. -Güeno…ya salió con otra. Este viejo miente por arrobas-, le salió al cruce un morocho joven, limpiándose los bigotes. -Yo no pago a naide pa’ que me creiga, m’entiende?- Y los miró a todos con aire desafiante. Como quedaran en silencio, aprovechó el viejo para copar la banca. -‘Ta que me gustaba ‘e muchacho andar a todo rumbo! Quería ser como los pájaros. Un día, por tentar suerte, preparé mis dos caballitos y me largué p’al sur. Que te g’uá contar lo que jue ese viaje! Una mañana d’esas ‘e Dios, cuando llevaba como cuarenta días ‘e marcha, mi’ataja una tropa y el milico, lo mesmo qui’a Fierro, me dice: “Cuánto tiempo hace que vos/andás en este partido? Cuantas veces has veniu/a la citación del juez? No t’hi visto ni’una vez/has de ser algún perdido”. (8) -Caray, que me las ví fieras! –Comentó acomodándose el sombrerito sucio. -Por la gente que llevaban me dí cuenta qui’andaban reclutando pa’ mandar al desierto-, continuó diciendo. “Dame vos tu papeleta/me dijo igual qui’a Picardía. Yo te la voy a tener;/esta queda en mi poder y ansí, si te resertás/todos te pueden prender”. (9) Y esto jué como cuenta el mesmo Fierro, m’entiende? “Y es necesario aguantar/el rigor de su destino el gaucho nu’es argentino/sinó p’hacerlo matar”. (10) Y al terminar de recitar, quebrándose el sombrerito, siguió diciendo: -Te das cuenta ahura, de lo que me pasó? Mi’arriaron con los otros…hijos ‘e su madre…! Pero como mi mama no m’hizo zonzo, gracias a Dios, en cuanto mi’abrieron una hendijita, me les hice perdiz y jui a dar con mis güesos en una toldería. Ah! –Dio un suspiro y se relamió los bigotes. -Si nu’es mentira áhi ser cierto!- Comentó un viejito que estaba medio arrodillado en su banco. -Sacó trago!- gritó Agundio con los ojos perdidos y se empinaron los vasos. Pareciéndole a Nacho que ya había visto lo suficiente, salió despacito y una vez en la calle, echó a correr. Cuando pasaba por la plaza, vio que un grupo de personas avanzaba decididamente y alcanzó a distinguir a hombres que cargaban palas y hachas. Los vio en seguida detenerse frente a la casa de don Ciriaco, al tiempo que gritaban: -Queremos agua! Un ladrón de agua nos está matando de sed y la autoridad no hace nada! –Al oír los gritos salió con cara de preocupado el dueño de casa, ajustándose los pantalones todavía. -Que pasa, vecinos!- le oyó preguntar en voz alta. -Lo qui’usté sabe! Zenón y sus cumpas ponen un tapón toma arriba cuando se li’antoja y nos roba el agua! -Es un abuso! Vamos a terminar ya mismo con eso. Ya nos tienen cansados! -Los vamos a denunciar al juez! -Que juez ni ocho cuartos! El juez es más sinvergüenza todavía que todos estos trompetas juntos! –Dijo otro. -Escuchen, vecinos! Haremos la denuncia a San Luis. Hay que tener calma. -Y hasta que el gobierno ‘e San Luis se li’ocurra hacer justicia, tenimos qu’estar cruzau ‘e brazos y muriéndonos de sed? -No, no!- rugieron a coro, levantando palas y hachas en forma amenazante. -Ya mismo tendremos agua! Ya, ya! –Y fueron a seguir la marcha. -Esperen, vecinos! Mañana…- intentó prometer don Ciriaco. -Que mañana ni mañana! Ya, tiene que ser!- volvieron a rugir y salieron rumbo al sur. -Esperen! Yo también voy!- Y corrió por atrás de la caravana don Ciriaco. Nacho siguió su camino con rumbo contrario y al llegar a la casa, encontró a doña Santa todavía rezando. -Lo viste?- le preguntó enderezándose en cuanto lo vio llegar. -Sí; áhi ‘ta en “El Farol”. -Te dijo a qui’hora va a volver? -No dijo nada; áhi ‘ta tomando. Toditos ‘tan repicaus.- Y haciendo la cara fea añadió: -Y más sucios y hediondos que pichón de jote! -Dios me valga!- exclamó la anciana y llevándose las dos manos a la cabeza, como si fuese a enloquecer, echó a llorar como una criatura. Nacho tendió su catre en el patio y se acostó. Toreaban los perros como si estuvieran viendo “aparecidos” y un fuerte olor a yuyo quemado acarreaba el aire que se entretenía jugando con las hojas secas de la higuera. Las ausencias de Agundio se hacían más y más prolongadas. A veces no aparecía durante semanas enteras. Y volvía flaco, consumido, con una amargura que no se le borraba de los ojos. Y a ella, también parecía que la pena la iba doblando como a una vela. No se hablaban entre ellos. Se cruzaban como dos sombras. -Que te pasa, hermano-, le preguntó un día Felisardo. -Parece que se la llevará nomás el otro a la Palomita…te das cuenta? -Y por eso te vas a andar mamando con patas y todo, todos los días? -Y qué querís que li’haga! Es zonzo el cristiano macho cuando el amor lo domina! O no sabías eso vos? -Dejaté’e macanas, hombre! -No sabís, hermano, como me duele el alma cuando si’hacen cierto esos versos que siempre cantamos: “Del desprecio que mi’has hecho/m’hi sentiu, m’hi sentiu…”- Y continuaba lamentándose por ese amor contrariado. Estaba llegando a su fin un verano extremadamente seco y no había ni un durazno para pelar ni un higo para poner en los zarzos. Hasta las chicharras en su cerrado silencio, parecían haberse secado. Nacho se aburría en las casas y montado en su burro, siempre atento a esquivarle a mama Cruz, llegaba a merodear por la casa de don Ciriaco, donde seguía atendiendo a la gente en la piecita que daba frente a la plaza. -Venimos ‘e lejos, señor –decía un forastero- allá nu’era vida. Hace poco nos asaltaron y nos llevaron hasta las cobijas. Quisiéramos quedarnos aquí, sabe? Por lo menos agua del río no nos va a faltar: -Ni un lote donde llevar una casita tampoco –añadió don Ciriaco- y pasaba en seguida a atender a otro recién llegado. -Yo también sería deseoso de quedarme a vivir aquí. ‘Toy cansau di’andar rodando como piedra bola. Por mi trabajo en ninguna parte pagan nada y allá, con este año malo ni una chiva si’ha podiu criar. Y así, fuera a la mañana o en horas de la tarde, se lo veía a don Ciriaco tratando de complacer a unos, yendo y viniendo siempre, en mangas de camisa observando las casuarinas, moreras y paraísos recién plantados en la plaza y cuidando, también, celosamente, quienes eran los vecinos que daban cumplimiento a sus ordenanzas, especialmente a aquellas referidas a la limpieza. -Ramón-, le observaba una tarde y a su ayudante. Hay que vigilar más la plaza. Siguen entrando animales que nos comen las plantas, caray! -Sí, señor. Pa’ mi que los hacen entrar adrede. Y ya sé quiénes son. -Aseguresé bien y tomaré medidas, porque no podemos seguir con lo mismo. -Ah, señor! Esta mañana vino el encargau del matadero a decir que no sabe si se jue o le robaron una vaca negra del corral. -Cuando fue? -Dijo qui’ayer. Y por más qui’ha bichau desde “El Mirador”, dice que no vio nada. -Pero rastros habrá dejado. En seguida llameló a don Eusebio, que segurito hallará los rastros que lo llevarán al sitio donde está el animal. -Ah, también vino doña Juana. Dice que a su casa a llegau un pariente ‘e la sierra…que viene enfermo el hombre…y que pa’ ella es de la peste. -De la peste?- Se puso de pie y anhelante espero la respuesta. -Así dijo ella por lo menos…de viruela- agregó cortándosele la voz. -Caray, Ramón! Cómo no me dijo en seguida eso. Mire, amigo si es viruela. Quien podrá ser conocedor aquí de la enfermedad? –Dijo preocupado, con el ceño fruncido en tanto empezaba a pasearse a trancos largos. -Que yo sepa… a no ser don Alí…a él li’oyó contar mama qui’una vez pasando por l’Estanzuela vio dos enfermos de viruela. -Cierto es!- exclamó don Ciriaco golpeándose la frente. –Ya mismo vaya a llamarlo. Que venga cuanto antes. Ah! y de paso llegue por lo de doña Juana y dígale que no vaya a andar desparramando eso de la peste, porque entonces toda la gente se nos va a ganar para los montes. -Creo que ya anduvo contando… y con pico y cola… -Con más razón lleguesé volando a la casa de ella. Que digo yo que cierre bien el pico. A medio correr y llevado por el susto, escapó Ramón a cumplir con la orden. Al trotecito de su burro, luego de pedirle la versión a don Ciriaco, partió Nacho a contarle a doña Santa el gran miedo que tenía por la conversación que acababa de escuchar. La noche amenazaba con llegar, cuando desde la plaza oyó que Agundio lo llamaba. -Donde ti’habías metiu que no te podía encontrar! –le reprochó-. Mira, atendé bien, porque tenés que hacer ahora mismo lo que te voy a decir. Nacho lo miro sin decir palabra, con el susto pintado en el rostro y con más ganas de escapar de una vez a las casas. -Andate a la casa ‘e la Palomita- le explicó en voz baja, pero no por la puerta sinó por atrás ‘e la casa. Te quedás por áhi haciéndote el zonzo, qu’ella se va a asomar por la tapia y entonces vos decile que vaya a lo de la Rosa, que áhi la esperaré yo. Repetí lo que le vas a decir –le ordenó-. -Qu’esta noche la espera en lo de la Rosa –repitió Nacho sacándose el flequillo de la frente-. -Por la puerta no ¡ojo! Por la tapia tenís que ir! –Y por nada del mundo vas a pegar la vuelta sin darle el mensaje. Cuando ella si‘asome. Entendido, mi gaucho? –Por respuesta Nacho hizo un murmullo. Quiso contarle que tenía mucho miedo por lo de la viruela, pero no le salieron las palabras. La tarde moría en Villa Dolores en aquél seco verano, enterrado por el polvo que levantaban una tropa de carros y una yunta de yeguas con tramojo que, a chicotazo limpio arreaba un muchachito semi desnudo, montado en pelo. Más allá, una jardinera cargada con personas y un coche, salían con rumbo al sur. Al pasar por lo de don Alí, le oyó gritar como un chancho al que están degollando. Ramón estaba dándole el mensaje y él se negaba a obedecer. -Mentira! Yo no! La juro bor Dios que yo no la gunozco a la beste! No la gunozco, la juro, la juro!- Y ponía las manos por delante, horrorizado. -Yo no sé –decía Ramón-, pero si usté no va por las güenas, don Ciriaco lu’hará llevar por las malas, segurito. -No; no la iré! Antes bobre Alí morir que ir breso! Y la beste, no, no, bor Dios! –clamaba, ya agachándose, ya enderezándose o estrujándose la blusita sufrida, mesándose los escasos cabellos. -La beste…la beste..! Oh, bobre de nosotros…morir todos, morir como moscas! Morir, segurito, morir..!- gritaba sollozando aterrado. -Usté sabrá lo qui’hace!- dijo Ramón con voz temblorosa y se alejó. Siguió su camino Nacho, apareciéndosele a cada momento la cara llena de horror de don Alí y sus chillidos impresionantes, que le hacían apurar el corazón de miedo: -Morir todos, todos! Bobrecitos!- le había oído gritar. Al pasar frente a algunas casas, veía velas prendidas, como si alumbraran a algún santo y también ardían en uno que otro horno; pero no había movimiento de gente. Ni a la Pelada de doña Crisanta ni a la Negrita de doña Cleta, que todo el día se cruzaban por la calle haciendo mandados tampoco se las veía. Llegó a casa de la Palomita por el baldío del fondo, tal como le había indicado Agundio; apartando unos churquis que no lo dejaban pasar, se colgó de la tapia para asomarse, pero era alta y le costaba trepar. Esperó un momento. Pero ella no se asomaba. Por más que hacia en medio de ese silencio, por olvidarse de don Alí y de sus gritos, volvían repetidamente a golpearle el corazón y el miedo a la viruela era mayor que la atención que podís prestar al mensaje que tenía que dar. Encontró muy raro que todavía no lo hubieran olfateado los perros. Haciendo un esfuerzo, logró trepar por fin y asomó la cabeza. Con razón; no se veía a nadie. Las últimas gallinas que andaban por ahí, aleteaban subiéndose a un viejo algarrobo. Trató de mantenerse colgado un momento más, pero no pudo. El miedo le hizo aflojar las manos. El mismo miedo que le hacía dar vuelta la cabeza, como si de la noche, que estaba desparramándose por todos lados, fuera a aparecer la viruela negra, horrible, con garras más grandes que las de un león. Descansó un momento y casi no podía contener sus ganas de escapar del lugar; pero las palabras de Agundio lo mantenían clavado allí, por temor a un buen reto. Y ella que no aparecía! Toda la noche tendría que esperarla? ‘Ta la Paloma! Tenía razón doña Santa! Era una zonza! Tras un momento dispuso colgarse de nuevo de la tapia de adobes. No, no se veía nadie, nadie. No había luz tampoco ni los perros se divisaban. Otra vez se le aflojaron las manos y quedó de nuevo pisando la tierra, mirando hacia uno y otro lado, sin saber que hacer. El miedo le hacia aflojar las piernas y desde todos los rincones del baldío, lleno de churquis y arbustos, le parecía que de un momento a otro había de levantarse un bulto horrible que era el que traía la peste; por todas partes oía gruñidos sordos, leves crujidos, estremecimientos del aire en las ramazones secas, sollozos ahogados, lejanos aullidos de perros. Y la Palomita no aparecía. -‘Ta que los parió!- protestó abrazándose al burro- Chinita ‘e porra! Un perro se puso a gañir por la costa del río y le hizo poner el cuerito de gallina. Arriba, las estrellas apenas brillaban borradas por un cielo terroso. Latiéndole fuerte el corazón, se asomó de nuevo y vio solamente sombras, la gran sombra de los árboles en el patio. Nada se movía adentro de las casas y el silencio era total. Un tropel fuerte, que no sabía de qué podía ser ni de donde venía y un llanto agudo y largo de mujer, se le metieron en los huesos y lo obligaron a largarse de la tapia. Ya no pudo soportar más. De frente al baldío, buscó entre las sombras y bultos aquello que lo amenazaba; y de todas partes le parecía que se levantaba la muerte, el terror, cruces y mujeres, muchas mujeres llorando. Y no lo detuvo ya el temor a la represión de Agundio por no esperar a que saliera la Palomita. Sin pensarlo más, montó en el burro y le clavo con rabia los talones ansiando escapar cuanto antes de aquel lugar que por todas partes le levantaba la horrorosa cara de la peste, tan parecida a la de don Alí, con los ojos agrandados por el miedo y dando gritos como si lo estuvieran matando. Como si el animal que montaba, se hubiera contagiado de su horror, galopó como no lo había hecho nunca y fue a rayar en la luz de la lámpara que caía a la calle desde el boliche. Desmontó de inmediato y se quedó pensando en lo que debía hacer. Se le volaba el corazón. Qué le diría a Agundio? Que por su miedo no había esperado que saliera la Palomita? No, se enojaría muy mucho… Siguió pensando. Entraba uno que otro hombre al despacho y todos parecían muy preocupados; se decían entre ellos unas pocas palabras en voz baja y salían de inmediato muy apurados. La luna chiquita se había ido a acostar y nadie quedaba en la calle, por lo que se dispuso a regresar. Lo hizo mirando hacia uno y otro lado, imaginando que, desde cualquier rincón le saldría ese hombre que andaba en el pueblo sembrando el horror de la peste. En casi todas las casas veía velitas que ardían temblorosas, como sacudidas por el miedo también. Ya no le quedaban dudas de que doña Juana había desparramado a todo viento la mala noticia y la gente alumbraba a San Roque y a las ánimas y era más que seguro que esa misma noche, apenas empezada la novena al santo, habrían escapado del pueblo. No era la primera vez que tenía que hacerlo ante una epidemia semejante. Por eso las calles estaban desiertas a esa hora, lo que nunca. Llegó despacito a lo de doña Santa, deseando que no estuviese Agundio. -Y? –le largó la pregunta saliendo inesperadamente de entre la sombra. -Le dije…- mintió tiritando y casi sin darse cuenta. -Ella misma salió? -Sí, ella-, continuó mintiendo y mirando hacia otro lado. -Qué te dijo?- volvió a preguntar Agundio con ansiedad. -Nada…nada… -No sabes si estaba el viejo? -Me parece que lo oí hablar. -‘Ta que los tiró ‘e las patas! Así que no te dijo nada. -Nada- volvió a repetir alzando las manos como para que leyera en ella toda la verdad. No esperó más Agundio. Entró a la habitación, raspó un fósforo y prendió la vela. Luego juntó alguna ropa de él y la dejó doblada sobre la cama. Se alisó de nuevo el cabello, se llenó las manos de agua florida y diciéndole que se acostara, fue a salir. -Hay peste…- se decidió a decir Nacho en voz baja viendo que irremediablemente tendría que quedarse sólo con todos los fantasmas que desde hacía rato venían persiguiéndolo. -Qué decís?-, se dio vuelta Agundio, preguntando distraído. -Qui’a llegado al pueblo un hombre enfermo de viruela. -Quien te vendió semejante bolazo! -Don Ciriaco –dijo a tiempo que se sacaba tiritando la camisita remendada. -Viejo embustero!-, y al oír unos pasos por el patio, salió- Sos vos? –le oyó preguntar. -Sí…que pasó!-. Se alejaron un poco más y siguieron conversando. -Le puse los puntos. Ya está decidida- le oyó decir. -No ti’apuraste, hermano? –le conoció la voz a Felisardo. -No, qué tanta soga! Ya está di’acuerdo. Sabe que la espero en lo de la Rosa. Si va, bien. Sino alzo vuelo yo solo lo mismo. No la espero más. -Arreglaste con los otros? -Del todo no. Pero si la Paloma me falla, lo que no creo, agarro viaje con lo que me ofrezcan. -Que macana! -Yo no sé si será macana, pero ya no aguantó más seguir viviendo así. -T’enteraste qui’hay viruela en el pueblo? -Lo que faltaba pa’ echarla a perder del todo…! Pero será cierto? -Por lo menos hay mucha gente qui’alzó sus caronitas y se largó a los campos. -La pucha..! Güeno…vamos. –Y se alejaron como en punta de pie. Oyó como los pasos se apagaban hasta perderse a lo lejos. Se hizo un ovillo, se tapó hasta la cabeza y trató de dormir. Pero otra vez llegó el miedo. La peste! Primero se le aparecieron de nuevo los ojos aterrorizados de don Alí, luego eran miles de ojos de gatos, brillantes, quemantes, que andaban por los rincones, se descolgaban de las cañas del techo y subían de nuevo lentamente a su cama. Entonces ya no podía más y estaba a punto de lanzar un grito. Quedaba esperando, sin respirar, que llegase a tocarlo cuando aquello, al parecer, se alejaba; pero le quedaba saltando el corazón en la boca. Si empezara a amanecer…pensaba. Pero no; faltaba mucho todavía. Se acurrucaba de nuevo y mordía las sábanas para no gritar. Ni aún después de que el sueño lo hubo vencido, se alejó de su cabeza ese fantasma aterrador que volvía en cada una de sus pesadillas interrumpidas por los sobresaltos. Pero era el suyo un sueño corto, intranquilo, porque en seguida estaba otra vez con los ojos abiertos tratando de descubrir esos pasos, que apenas se oían, pero que se acercaban más y más…esa respiración de alguien que estaba ahí, ahí mismo, a su lado. Sentía la boca seca y aunque hacía calor, un escalofrío le recorría el cuerpo. Un rebuzno que parecía nacer en la misma pieza y que se prolongó mucho más allá de lo acostumbrado, le obligó a enderezarse. Algún galope de caballo se oía alejarse más y más y un coche partía apresuradamente y desaparecía su tropel, como si se hundiera en alguna encrucijada misteriosa…Y en lo más hondo del silencio, no supo a qué hora, en alas del aire que soplaba del sur, le llegó el conocido bordoneo de las guitarras no había otros guitarreros como Agundio y Felisardo. Y fue una tonada lo que cantaron, una tonada triste, la despedida de un corazón lleno de resentimiento. Eran versos a los que no recordaba haber escuchado antes: “A tu puerta he llegado/pesaroso y afligido del desprecio que mi’has hecho/m’hi sentido, m’hi sentido. Ya lu’hi visto por mis ojos/y por mis sentidos muero. Ya no quiero más amores/ya no quiero, ya no quiero!” (11) Cuando la canción pareció volverse una luz de estrella, quedó de nuevo todo en silencio. Intentó dormirse otra vez, pero no pudo. Por un momento, escuchando el canto, se había olvidado del miedo, pero regresaba de nuevo. Le parecía que era un bicho negro que andaba por el suelo, arrastrándose y que en cualquier momento treparía a su cama y se le prendería como garrapata. Estuvo nuevamente a punto de saltar de la cama, para llegar corriendo hasta la casa de doña Santa, para pedirle que lo protegiera. Tal vez cuando ella se enterara que había llegado la peste al pueblo dispusiera también escapar al campo. Pero los golpes sordos de unos pasos y un murmullo de voces lo serenaron. -Pasen- dijo Agundio al tiempo que encendía la vela en la habitación. -Han cantado como no escuché cantar jamás-, comentó un desconocido. -Y pa’ una prenda que no se lo merecía!- se quejó amargamente Agundio. -Ayer la sacamos a esa tonada- Conoció en el que acababa de hablar a Felisardo, que se había sentado a los pies de su cama. -Muy bonita, muchachos, muy bonita! –Y luego de una pausa, agregó: -Pero no sé por qué me pareció que, en la casa donde la cantaron, no había nadie. -Que no! Lo que pasa es que el padre de la Paloma, conociéndome la voz, no me va a dar las gracias nunca, porque me odia. Y ella tiene miedo. -Levantando un poquito las colchas, Nacho vió que Agundio estaba terminando de acomodar su ropa en un paquete. Cuando lo hubo hecho, pasándose la mano por la negra melena, dijo: -Estoy listo ya y dispuesto a viajar con usted. -Muy bien; ya le digo; no sé qué sueldo l’irá fijar el diputado pero será bastante. Es un tipo alegre y ahora que vienen las elecciones, él quiere llevarle alegría a su gente donde quiera se junte para esperarlo. Es loco por la guitarra y muy buen gaucho el hombre. -Con más razón, entonces. Cuando usté guste…- Y Agundio levantó su bulto. -Vamos. El coche nos espera. -Felisardo…hermano! –dijo abrazándose a su amigo-. Si algún día llegas a ver a esa mujer ingrata, decile que aunque debiera despreciarla porque entregó a otro su corazón por un tirador lleno de plata, la perdono, que la perdono y la sigo queriendo. Adiós, hermano! –Sopló la vela y salieron. En seguida se oyó arrancar el coche y hasta lejos se escucho el tamborilear de los cascos veloces. Ya no pudo dormir. Mil cosas seguían revoloteando por su cabeza. Se cubría entero con las cobijas, pero igual lo alcanzaba el miedo. Tras una eternidad, oyó el primer piar de los pajaritos y que quería asomar por la puerta la claridad del alba; ya no esperó más. Se largó con desesperación de la cama y corrió a despertar a doña Santa. Sin embargo, ella ya estaba de pie y andaba juntando ramitas para prender el fuego. -Niño! Que bicho ti’ha picado qui’has madrugau tanto! -Hay peste! Llegó al pueblo un hombre con viruela!- Soltó como un vómito la palabra terrible. -Viruela decís? Santa Madre de Dios, Nuestra Señora de la Libranza!exclamó espantada llevándose las manos a la cabeza. -Quien te dijo eso? -Anoche…el padrino dijo! Y lo hizo llamar a don Alí, porque él conoce la viruela… -Bendito mi Dios! Y yo aquí, solita, sin saber nada! Y Agundio que nu’ha veniu…! –Su cara estaba hecha una cera. -Sí, sí vino anoche…muy tarde… y se jue…se jue con un desconocido –añadió- de inmediato, como si le causara placer dar otra mala noticia. -Salió otra vez, decís? Se jue a cantar? -Sí, pero lejos; lo llevó un diputau. Sacó la ropa y llevó todo. -La ropa también?- Camino hacia la pieza de Agundio con débil paso, apretándose con una mano el corazón, tanteando, como si de pronto hubiese quedado ciega. Nacho la siguió, preocupado porque le creyera de una vez. -No ve?- le dijo indicándole la cama revuelta y la petaca sin una prenda. No bien alcanzó a ver eso, pegó un grito doña Santa y llevándose las manos al pecho, cayó como fulminada. Nacho, sin saber que hacer, escapó a la calle dando gritos: -Se murió doña Santa! Cayó muerta doña Santa! –pero no se veía a nadie por ninguna parte-. Golpeó la puerta de los Mora, pero fué inútil. Fue más allá y golpeó de nuevo una y otra puerta, pero nadie le abrió. Las calles estaban desiertas. Apenas uno que otro perro las cruzaban al trotecito. Viéndose perdido, lleno de miedo, se acordó de doña Cruz y hacia la casa de ella corrió como enloquecido. Como a las dos cuadras la vió avanzar hacia donde él corría. Nunca le pareció ni más buena ni más santa una mujer. -Agüela! –gritó sollozando al tiempo que se le echaba en brazos-. -Qui’andas haciendo por la calle, m’hijo! Vení, vamos a la costa! Todos, todos se van…hay peste, sabís? –Y se le agrandaban los ojos y batía al caminar apresuradamente la pollera vieja y sucia. -A la costa? –Se limpió la nariz con el dorso de la mano y la miró aliviado –Doña Santa cayó muerta-, le contó mientras le trotaba al lado ya de vuelta hacia las casas. -Sí…a la costa… ya mesmo…- siguió diciendo la mujer sin prestarle atención y tratando de arrastrarlo de un brazo, nerviosa, mirando hacia atrás como si de un momento a otro la peste fuera a alcanzarlo. -Allá…- señaló Nacho alargando el brazo hacia la casa de doña SantaElla ‘ta muerta…! -Dejáte de zonciar…vamos…ha llegau la peste…no te digo? –Y el miedo le torcía la boca y le ponía sombras en los ojos- O te querís morir aquí? –Y le pegó de nuevo un zamarrón con todas sus fuerzas. -Allá…- dijo señalando de nuevo Nacho, en tanto ella lo tironeaba de nuevo. -No, no…ya se va Sinibaldo y nos vamos con él en el carro, oíste? Vamos! Dios nos libre de la peste! –Y echó a andar con rapidez, gacha la cabeza, haciendo sonar las chancletas, desentendida de Nacho. El, sin convencerse del todo y sin poder dejar de pensar en doña Santa, la siguió finalmente hasta llegar al carro que ya estaba listo para partir. Seguía envuelto en el duro silencio el pueblo y el sol apenas quería asomar, cubierto por un cielo terroso, lúgubre, agorero. 4 Como en medio de una niebla espesa le llegaban las voces. -‘Ta achuchau entuavía. –Sintió una mano que se le asentaba en la frente. -Criatura ‘e Dios! –Un fuerte olor a poleo le llenaba los sentidos y en algún momento le pareció que quedarían en claro todas sus sensaciones. Pero junto con ese olor fresco, dulce, penetrante, le llegaba una la luz blanca, potente, como de cristales de fuego, que lo enceguecía. -Y qué vamos a hacer con este chico tan enfermo? Tenimos que disponer… -Pues… -Era una voz de mujer, gruesa, aguardentosa, a la que le parecía haber escuchado otra vez, la que asentía. Como si llegará desde lejos, le pareció oír balar un cabrito. Luego, unas urracas que llegaron volando alborotaron el algarrobo grande del patio. Se dio vuelta en el catre de tientos. Tenía frío y temblaba. Sentía como si la noche lo estuviese apretando y él, con desesperación, buscaba todas sus fuerzas para escapar, para salir de esa nube negra que lo cubría. -El burro… -Mire, si le da la patada más abajito, lo mata! -Virgen Santa! Que criatura traviesa!- Por el sendero de piedra oía los golpes lentos del paso de las vacas. Y otra vez el olor a poleo que le llenaba las manos, la boca, la sangre toda. Y por fin el recuerdo, que se fue abriendo como un senderito de luz…el burro…su alegría…iba muy feliz…ahora sí regresaba su memoria…corría…iba corriendo…sí, y después…después otro montículo de sombra que no lo dejaba avanzar…hay un trecho de frío que lo obliga a estirarse…ese cansancio llenándole los huesos…él corría muy alegre. Ah! sí, lo habían mandado al Alto…podría ver a Carmencita…y eso lo llenaba de gozo… y el burro estaba atado a un poste y el llegó corriendo por atrás y se acercó para dar el salto y caer montado…y entonces…mueve los brazos, quiere defenderse, algo le duele mucho, muchísimo, se queja de nuevo… Ah! el golpe, el golpe fue tremendo…le pareció que empezaba a volar y cayó entre los poleos. Nada más, otra vez…todo es sombra helada de nuevo…Abrió los ojos y debió cerrarlos de inmediato, dolorido por el golpe de luz que le llegó por el ventanuco. -Hijo! Por fin! -Que susto nos has pegau! –Le asentaban las manos en la frente, le palpaban los huesos; y donde le asentaban un dedo, le dolía. Pero le sonría por haberlas encontrado de nuevo. -Y esta semana tenimos que dejar la propiedad sin falta! -Si será desalmau el viejo ese! –Apenas movió la colcha para verla con un ojo; sí, la conocía, era la curandera. -Pueda ser qu’el Sinibaldo si’anime a hablarlo pa’ que nos deje quedar unos días más hasta qu’este chico se reponga; después, que sea lo que Dios quiera! -Pues…- Los dos bultos se movían envueltos por una niebla otra vez. Y las mismas palabras continuaban llegándole como escapadas de una nube de frío. -Irnos, si...pero a dónde? –Hubiera querido decirles, al pueblo, pero no pudo mover la lengua. Su mano tocó la suavidad del cuero en el que estaba acostado y luego acarició los tientos del catre. Recordó haberles oído conversar varias veces, que amenazaban con quitarles la propiedad desde un día que llegaron dos hombres montados en hermosos caballos. Un baqueano los acompañaba. No entendió muy bien Nacho de lo que hablaban, pero sí descubrió que, justamente desde entonces, las cosas empezaron a cambiar en el rancho. Parecía haber menos luz y casi nadie hablaba. Era como si a las palabras las secara un viento crudo que bajaba, sin cesar, noche y día de la sierra. El tío Sinibaldo era muy flojo, nadie podía desmentir eso y parecía que hasta las usutas le pesaban pero ahora andaba como un pájaro al que le han roto el nido. Se sentaba en cualquier rincón, una pierna montada en la otra, con los ojos capotudos, de pestañas cortas y rectas, perdidos a lo lejos o en el techo de jarilla mientras fumaba sin parar un solo momento. Y la tía Panchita, que era incansable y bulliciosa como una pititorra, andaba también como doblada por la escarcha. Igualmente el abuelo, al que veía pasar, curcunchito, largo el cuello estirado hacia delante, tratando inútilmente de enderezar la cabeza. Lo lindo, todo lo lindo que en “Alto Vistoso” había vivido, empezó a ser recuerdo. A los dos o tres días de haber llegado con el tío Sinibaldo huyendo de la viruela, unos arrieros que cruzaban esa tarde, dejaron la noticia de que no había tal peste en el pueblo y que la gente había huído de miedo empezaba a regresar, ya tranquilizados. Contaban los arrieros que habían llegado a la villa cuando las campanas tocaban a muerto. Al preguntar, les habían explicado que había fallecido una persona a la que en principio creyeron estaba enferma de viruela. Pero todo había sido, al parecer, como opinaba don Alí, un sarampión mal curado, o algo así. Fue suficiente que escuchara aquello doña Cruz, para que de inmediato saliera a buscar una jardinera para que la llevara de vuelta al pueblo. Y en la madrugada que estaban cargando sus cosas para regresar, comprendieron la imposibilidad de llevar a grandes y chicos y entonces, como Sinibaldo se quedaba y debiendo dejar a uno de los chicos, optaron por dejar a Nacho. El mismo tío Sinibaldo lo había pedido: -Y…dejemeló al Nachito- había dicho con su voz quejosa. Así vino a quedar en ese rancho que le habían prestado. Y desde entonces se hizo pastor. A la luz del lucero preparaba su callanada de maíz tostado y alía con el perro pastor al paso presuroso de la majada. Como no eran muchas, de una a una las fue conociendo a las cabras y pronto aprendió a distinguir las dóciles de las mañosas. La Pata Mora, La de Zarzillos y en especial, el chivato, imponente con su cornamenta y barbas duras, que nunca se le achicaba a ningún rival; viéndolo tan fuerte, valiente y decidido, soñaba con llevarlo algún día al pueblo para desafiar al más bravo que por ahí pisara, porque estaba seguro que lo vengaría de aquella derrota que sufriera Mártiro Dolores con su gallito guapo; de tal manera, pensaba, curaría su pecho el gran dolor que las muertes de aquella triste tarde le dejaron. Y ese recuerdo traía de nuevo con claridad, el momento en que el Bronce quedaba tendido en el suelo, bañado en sangre, con las patitas para arriba y con él venía la imagen de su amigo, el gallero, todavía tendido, con los brazos en cruz y luego el “Zorro”, estirado en la puerta del rancho, duras las patas y mostrando los dientes, como si todavía estuviese defendiendo la casa de su amo. Y todo eso había sucedido porque otros más fuertes habían derrotado al Bronce en aquel triste atardecer. De tales cosas se acordaba con frecuencia en su soledad de pastor andando por entre los cañadones pajizos o en las verdeantes quebradas, en tanto hacía volar las piedrecitas blancas con las que jugaba a la payana o haciendo rodar los palitos para ganarse a la pichica. A veces las cabras trepaban y trepaban por los cerros altos donde raleaban ya los árboles y los trinos; y entonces, desde tan hermosos miradores se entretenía en ubicar la posición de los ranchitos que se divisaban hacia el bajo, en las cercanías de Larca; el de doña Pacomia, rodeado de altas palmeras, el de don Anacleto, la casa de las chicas bonitas más allá y la capillita blanca. O de lo contrario, sentado como en elevado sitial del silencio, divisaba la grandiosidad del valle del Conlara, lleno de verdes de todos los tonos, al que imaginaba como un lugar encantado, donde todo era cielo. A otras, las cabras merodeaban por la quebrada siguiendo la costa del arroyo bordeada por helechos, calagualas, ramilletes, salvias y altamisas y se dejaba arrullar por la música del agua, que desgranaba su fantástica pedrería hacia el poniente. Algún trino lo tentaba a veces y se entretenía buscándole su nido por el solo deseo de saber si tenía huevos o pichoncitos, o si no, se demoraba siguiendo las abejitas de palo en busca de su colmenar. Se sentía feliz de ser pastor, menos cuando corría viento o lo sorprendía en medio de la sierra y su soledad, esas fuertes tormentas de la siesta que bajaban entre relámpagos y terribles truenos pareciendo que derribarían la montaña sobre sus débiles huesos. Y se quedaba en la cueva a la que había alcanzado a llegar, encogido, temblando de miedo, repitiendo alguna de las oraciones que le había enseñado doña Santa. Pero su vida de pastor se acabó de pronto, cuando una noche llegó el tío Sinibaldo diciendo que a partir del día siguiente, tendrían que salir con una tropa de burros a bajar cal desde los cerros y que él tendría que puntear adelante como marucho. Se puso contento, porque había visto otros chicos que cabalgaban guiando la tropilla y eso le gustaba. Además podría andar a caballo, aunque fuera en burro o yegua, no importaba. Descansarían sus pies que siempre estaban lastimados, porque no había de faltar espinas o guija afiladas que no se le clavara. Esa noche comió con más gusto su zapallito asado con leche, le pareció más blando el cuero sobre el que tendía una carona y su corazón se apresuró a traerle el sueño, esperando que lo despertara al amanecer para latir de alegría. La tía estaba muy contenta, el tío tomo medio litro de vino como para retemblar el ánimo y los chicos, como siempre, lloraron hasta que lo venció el sueño. Le oyó decir que ganaría mucho dinero, que comprarían un ranchito, alguna vaquita y muchas cosas más. Parecía soñar despierta la tía Panchita sacando cuentas y cuentas de lo que compraría y el tío como si no fuese de este mundo, asentía con la cabeza chiquita diciendo a todo: ah, ah… El alba lucía toda en el lucero, cuando ya arrancaban del patio, él adelante como un general y atrás, siguiéndolo, la tropa de diez burros, todos cargados con harina, azúcar, yerba y lo que fuese; la sierra, al frente, parecía agigantarse a medida que subían y subían y Piedras Blancas, señalada arriba por el color de sus piedras, parecía alejarse más y más en el repecho empinado. Por momentos el miedo le borraba la alegría de ser marucho, cuando el senderito apegado al importante cerro, se estiraba bordeando un rumoroso precipicio. Seguía y seguía tratando de olvidarse; abajo, muy profundo, como un esquilón gigantesco, resonaba el cencerro de la yegua madrina. Desde las piedras ásperas y peladas, divisaba hacia el bajo, lejos, el mundo verde de los pájaros, sus bellos colores. Allí la soledad era como un aire frío que le llegaba hasta los huesos, aunque el sol pareciera andar al alcance de la mano. Solamente escuchaba el repiqueteo parejo de los vasitos menudos de la tropa, algún estornudo, un largo rebuzno de miedo. Y los hombres, atrás, mudos, apenas si arrojando algún pedrisco a la distancia a alguno de los animales que remoloneaba o alentándolo con uno que otro grito, que las quebradas multiplicaban deshojándolos hasta deshacerlos en ese sordo mundo de piedra. Al fin llegaban a la cantera y en ella los hombres quemados por el polvo de cal, salían de las cuevas como bichos despellejados, muchos sin pestañas, con las manos y los brazos desollados. Y era descargar para la cantina lo que llevaban y cargar las árganas con cal para regresar de inmediato; apenas si el descanso daba tiempo para aflojarles las cinchas por un momento a las bestias, dejarlos que se revolcaran y bebieran; luego, de cara al valle, iniciaban la marcha incesante otra vez. De tanto ir y venir en su oficio de marucho, Nacho conoció la baquía de estos animales para descender por esas cuestas de Dios, uno tras de otro en los estrechos senderos, curtidos a la sed y al hambre, humildes, entregados a su duro destino. Al llegar a “Macho Muerto” y conociendo que la playa de descarga quedaba cerca, solos apuraban el paso y más rápido movían las patas, acezando, pegando largos, electrizantes rebuznos de alegría. Y una vez en ella, sin que nadie les ordenara, se detenían en el mismo lugar a esperar que los aliviaran de su cargamento. Cumplido esto, tras un revolcón en la arena, ya estaban como recién traídos del potrero para iniciar el regreso. En ese constante ir y venir, se le endurecían los huesos a Nacho y en los espejos de agua que atravesaban y en su propia sombra, reconocía su figura, con el sombrerito de trapo, tristes los ojos, la cara flaca, largas las piernas. Entonces él pensaba que así nomás tenía que ser porque él no tenia madre; porque veía a los chicos de la tía Panchita que con sólo mirarse en los ojos de ella parecían lavarse la cara y hacerse más lindos, borrados de sus rostros todo rastro de dolor o de tristezas. Le parecía también, que él se asemejaba mucho al perro pastor que sólo se lamía sus embichaduras para curarse. Pero no dejaba que se prolongasen esos pensamientos lacerantes, porque tenía otros más lindos. En la noche, mirando tiritar alguna estrella, el perfume de las flores de la quebrada, le traían recuerdos del río, de la plaza, de las callecitas del pueblo y con ellos, las manos de Clarita acariciándolo y sus palabras llenas de cariño; o también la dedicación con que el gallero le servía el platito de locro o el churrasquito compartido, como si realmente fuese un hijo a quien atendía. Llegó el invierno y la tía empezaba a prepararle una ropita gruesa para hacer frente a los fríos, cuando el tío, al regresar una noche, los sorprendió con la noticia. -No, m’hijo, no se prepare; mañana nu’iremos a la cantera- Con una pierna montada sobre la otra, sentado en un banquito, chupaba lentamente el pucho al tiempo que se acariciaba el ralo bigote negro. -Cómo dice?- La tía dejó de zurcir para oírlo mejor. -Hi sacau cuentas…y es trabajo que no me conviene este de la cal –Hablaba con voz aflautada y soltaba una palabra lejos de la otra, como si le costara pronunciarlas. -Pero Sinibaldo… -No dijo más la tía. Sabía que era inútil protestar. En nada le haría modificar su decisión. Dos o tres meses en el mismo trabajo lo hastiaba. Y se quedaba a pensar, a vagar de aquí para allá, siempre en silencio, como si le molestara que le dirigieran la palabra, como si su vida hubiese sido hecha para andar siempre solo. -Mejor!-, pensó Nacho –Y desde entonces, el tío, luego de vender la tropita de burros, volvió a su viejo oficio de changador. Nacho le ayudaba a veces, como pastor, carrero, en alguna corta y trilla o techada; menos mal, que nunca le faltaba trabajo, de manera que la ollita siempre aromaba con su rico olor a puchero o a locro, cuando no era el muy grato zapallo asado. Si ella protestaba pidiéndole que buscara un trabajo que le rindiera más, con un ligero brillo que se le asomaba a los ojos y con una sonrisa que sus labios apenas sabían dibujar, le respondía: -No se mi’apure, Panchita! Ve que mujer más atropellada, ésta! Ya tuito mejorará. Que no oyó decir que ya vienen los gringos con los bolsillos llenos de plata a comprar tuito lo nuestro? -Lo nuestro? Y qu’es lo nuestro?- le preguntaba ella, incrédula. -Los bosques que tenimos, las minas, los animales, los campos, todo. Ellos se vienen con hambre ‘e llevarse todo y todo les gusta. -Y se las llevarán…que zonzos nu’han de ser, como nosotros. Pero…y nosotros qué vamos a remediar con eso? -Ve? ‘Ta qui’había siu desalvertida! Lo que tengamos, mucho o poco, lo vamos a hacer plata áhi nomás. Y después…habrá trabajo a rodo y correrán las monedas como el agua. -Que fácil que le parece!- se lamentó ella, llorosa. -‘Ta pensando que son mentiras mías? Preguntelé al compadre Juan o al Timoteo; ellos ‘tuvieron en el pueblo y saben mejor…s’ están preparando allá de lo lindo pa’ embuchar. Y a más, ‘ta por llegar al pueblo el fierrocarril. -Fierrocarril? Y qu’es eso! –Los chicos también abrieron grandes los ojos. El mechero largaba de vez en cuando una gruesa bocanada de humo que les borroneaba los ojos y los hacia lagrimear. -El tren…? –No entendía nada, nada, la tía –Qué es eso? -Qué se yo! –Y luego de quedarse pensando un buen rato, agregó: -Unas chatas de fierro, que van por un camino de fierro también, como si volaran, muy, muy ligero. -Jesús, María y José! –Se santiguó asustada la mujer –Será posible? -Y cómo no…! Y por áhi vendrá tuito lo güeno… -Virgen santa! Y tanta gente di’otra laya! Dios nos libre y guarde! -Gringos…Y qué tiene que ver! Son cristianos lo mesmo que nosotros. Ni más ni menos- añadió con su voz tiple y desganada el tío. -Pero…- El susto de la mujer quedó espejado en el rostro de los hijos pequeños, hasta que, finalmente, cayeron rendidos en las caronillas tendidas en el suelo. Y era cierto que los más leídos empezaban a hablar del ferrocarril y se les hacía agua la boca. –Ahora sí, no ve, compadre? Casi ni vamos a tener necesidá de trabajar… con vender la leña o hacerle carbón, ya está. Olvidesé di’andar sobando una lonjita o sembrando un cuadrito ‘e trigo que se lo comerá la langosta. Ahura viene la plata…y mucha!- Y se saboreaban, como si el tesoro estuviera ahí, al alcance de la mano. Nacho los oía conversar cuando llegaba alguna visita y sentados en el patio hacían correr la ginebra. Solamente el abuelo, agachadito, curcuncho, desde el tronco que le servía de asiento, los escuchaba en silencio, se quedaba pensativo y de vez en cuando, allá lejos, interrumpía la conversación con algunas palabras dichas en voz baja, que más que nada eran un gruñido: Uhhhh! –alzando sus manitas flacas. Y de eso mismo conversaban en las noches cuando iban al Alto. No había nadie que no dijera que las tres niñas que ahí vivían, eran las más bonitas del pago; eso sí, muy pocos tenían la suerte de verlas. Vivían recluidas por razones que muy pocos podían explicar, en compañía de un hermano mayor. La casa era de las mejores del lugar, con comedor, sala, cuadros en las paredes, un espejo, jardines y quinta. Cuando ellos llegaban de visita, en seguida sacaban unas copas muy lindas y platos de loza, según fuera lo que se disponían a servir y todo, licor o dulce, eran exquisitos. A Nacho le pegaba un brinco el corazón cuando la tía Panchita, que era la pariente pobre de esa familia, les ordenaba a todos los chicos que se lavaran bien y se pusieran la otra muda, porque esa noche irían de visita al Alto. Ya por anticipado saboreaban las cosas ricas que siempre les servían y él, por su parte, se alegraría viendo a las Tres Marías tan bonitas, suaves y olorosas, que lo besaban al llegar y se quedaban mirándolo. -Pero mirá! Que hermosos ojos tiene!- decían y mientras lo observaban, él se quedaba paradito, aspirando el perfume de ellas y dejándose admirar por las tres que se aproximaban a mirarle los ojos. Pero no era tanto por eso su alegría, sino por que luego de estar un rato entre los mayores, se reunían con los niños de un vecino y si la noche era de luna, jugaban sin cansarse a la “cáscara rueda” o al “hilo de oro, hilo de plata”. Y se alegraba porque vería a Carmencita, podría sentarse al lado de ella, le oiría la voz de cascadita de arroyo que tenía, le miraría el rostro moreno, más lindo que el de las Tres Marías juntas; estando al lado de ella, sentía algo así como eso que había oído decir que llamaban felicidad: como un suave calorcito, una alegría, el corazón, lleno de ganas de reír. Cuando los amiguitos se iban porque se había hecho muy tarde, ellos volvían a la rueda de los mayores y sentados a una orilla, se quedaban cabeceando, escuchando las conversaciones por pedazos. Otra vez volvían a oír hablar del ferrocarril, de grandes tropas de carros, de hachadas que se estaban empezando ya, de grandes hornos de carbón. Y siempre el abuelo tenía que salir contando alguna historia de aparecidos, brujas o fantasmas, que nunca le faltaban. Entonces, ellos, abriendo más los ojos, encogiéndose muertos de miedo, le oían contar siempre cosas diferentes. -Yo también, como muchos, en aquellos años me réiba ‘e la luz mala que dicen aparecen por “El Retumbadero”, pero un güen día aprendí que nu’era broma, caracho! No se si ustedes si’acordarán que por áhi supieron matar a un tal Gauna y a su hijito, angelito ‘e Díos! Y la cruz áhi ‘ta entuavía, ustedes la habrán visto- contaba alargando aún más el cuello, siempre bien estirado: -Güeno, mejor dicho, el padre jue el único qui’hallaron muerto áhi, en ese mesmo lugar. El chico no; el chico desapareció; jue por demás que le buscaban el rastro, porque nu’hallaron nada. Tal vez se les escapó, pero qué podría hacer una criatura ‘e cinco años, sola, perdida en medio d’esos montes…y ustedes saben lo que son esas espesuras, no? Si hasta ‘e día, cuando uno pasa por áhi se l’encoge el cuerito. No, caray! Tal vez el chiquito se lo comió un lión o vaya a saber qué! Se quedaba callado el abuelo, tal vez ordenando lo que vendría después o, a veces, como si ya se hubiese olvidado de lo que estaba relatando. Ya sabían que era necesario azuzarlo con un “y di áhi”? para que continuara con su historia. -Y bueno…cómo les venía contando…una vez, hace bastante ya, necesitaba tomar la mensajería hasta “El Morro”, que pasaba a la villa a la madrugada, de manera que preparé mi mulita y salí poco antes ‘e la medianoche, cosa ‘e llegar a tomarla sin apuro. Mi mula era güena y sentidora, que daba miedo. ‘Taba serenita la noche y yu’iba sin cuidau, pensando en otra cosa, cuando entré por “El Retumbadero”. Qué espesuras, mi Dios! Unos vizcachones gruñían correteándose por los desplayaus, y alguna lechuza chillaba como si viera pasar el zorro. En eso, la mula paró las orejas y ya se me plantó en seco, también. L’empecé hablar y a tocarla despacito con las espuelas, hasta que siguió a las culanchadas, bufando desconfiada. Apenas había andau un trechito, cuando sentí algo raro atrás mío, una cosa que m’hizo enfriar la sangre. Miré con el lau del ojo y ví un bulto blanco sentau en las ancas. Carafita! Que se había puesto fiero el caldo ‘e gato! Ni necesidá tuve di’animar la mula, porque al sentir aquello, salió como alma que lleva el diablo! Que julepe, compañero! Y esto que les cuento, mi’ocurrió áhi, donde ‘ta la vieja cruz en “El Retumbadero”. El camino de regreso en esas noches lo hacían los chicos a las espantadas, como la mula del abuelo, porque cualquier sombra que dibujaba la luna, cualquier bulto que se levantara, o el leve crujido de la horqueta de un árbol movido por el viento, ya les parecía que era el fantasma o el alma del angelito que andaba clamando por su salvación. Ya en la casa, aliviado de todas sus pesadillas, por más cansado que estuviese y siempre muy duro su catre, Nacho se había de quedar recordando, por un largo rato, los momentos pasados en sus juegos, pero, en especial, el rostro de Carmencita, cada uno de sus gestos cuando se le acercaba, cuando lo elegía a él como su compañero preferido. Carmencita! Un aletazo de sueño se la borraba junto con las estrellas, para encontrarla de nuevo al amanecer entre el perfume de nardos que tenían aquellas noche de verano y el rumor de la acequia, que baja cantando desde los cerros. Con el sol que asomaba sobre las crestas azuladas de la sierra grande, todo recuerdo sombrío quedaba atrás y empezaba de nuevo la vida llena de luz, de trotes largos en su burro por los senderos pedregosos, orillando las acequias que bajaban velozmente entre peperinas y hierbabuena. Si era en verano, lo acogía el arrollo con sus baños cristalinos y la sombra fresca de cocos y de inmensos molles y el concierto infinito de los pájaros que cantaban hasta ver florecer la primera estrella de la tarde. El su burro, libres por las mesillas de piedras, por las cuestas escarpadas, por las sendas que se enroscaban a los cerros hasta coronarlos. A veces, solamente el hambre lo traía de vuelta a casa. Gozaba igualmente cuando lo mandaban a Larca a vender los cueros del cabrito. Que lindo era el pueblito con su capilla blanca, su puñadito de casas rodeando la plaza y los canales de piedra atravesándolo! Larca aparecía siempre transparente al sol, con el campanario blanco casi tocando la inmensa sierra azul. Luego de cumplir con los mandados, compraba cinco de pan, ponía el burro al tranco y regresaba silbando. Llegó un tiempo en que no sabía bien que pasaba, pero se daba cuenta que algo amenazaba esa dulce felicidad suya; la veía triste a la tía Panchita y cada día la encontraba más flaca; la comida había empezado a escasear y nadie, al parecer, tenía deseos de hablar en la casa. -No jué a hablar con el juez? –Oyó varias veces que le preguntaba ella al tío Sinibaldo cuando regresaba en las tardes. -Y pa’ qué!-, le respondía con la boca pastosa, desalentada la mirada. -Cómo pa’ qué! Acaso no sabe que nos van a quitar la propiedá? -Y güeno… así nomás será…- Y sentado en el banco, apretándose las menos entre las rodillas huesosas, se quedaba con la cabeza baja, mirando el suelo. -Qué no le da pena perder el rancho que tanto nos costo conseguir? Los corrales, la huertita, esta poquita cosas que tenimos?- le echaba en cara, afligida. -Pa’ qué calentarse! Al cuete son los candiales y los caldos de gallina. La tía se iba a sollozar a escondidas por la cocina o atrás del horno donde no la viera nadie. Al Nacho le daba rabia verlo al tío tan grande y tan dejado. Claro, que le iban a dolor las cosas que había en la casa, si ella, juntamente con el abuelo, era quien las conseguía a fuerza de trabajar el día de punta a punta! A veces, cuando ella continuaba insistiendo que fuera a hablar con el juez, ya molesto, quedaba empacado como un león y ni a tomar agua a las casas se acercaba; o también, en otras, disgustado, todo lo que hacía al recordarle que les quitarían la propiedad, era,: -Mejor, así nos vamos a la villa. Allá vamos a tener tierra gratis y güen trabajo en la mina. Ahi si que se gana plata! Que tanto lamentarse! -Y usté se va a meter en la mina a trabajar?-, le preguntaba la tía totalmente descreída. –Ese trabajo nu’es pa’ usté, m’entiende? En tanto ella seguía hilando de noche, cuidando los chicos, haciendo la comida, cerrando portillos para que no se entraran las cabras a los sembrados, pareciendo a veces que se le iban a quebrar los huesitos con tanto esfuerzo. Nacho, contagiado con la tristeza que veía, también llegaba a pensar: mejor si nos vamos al pueblo! Y apoyando la cabeza en la pared, veía de nuevo las callecitas, el río, la plaza con los árboles nuevos y en ella su padrino. Lo recordaba con su cara de hombre bueno, serio, atendiendo a todos los que se acercaban a pedirle un conchavo o un lugarcito para levantar su humilde vivienda. Casi todos venían acobardados de esa vida solitaria y rodeada de peligros que llevaban, castigados por las pérdidas de cosechas o por asaltantes solitarios y anhelaban conseguir su derecho a la felicidad. Lo recordaba también en la oficina, dictándole ordenanzas y más ordenanzas a Ramón, preocupado porque el pueblo progresara de una vez: “Todos los vecinos –le dictaba-, blanquearán sus edificios por el interior de ellos con cal, en el termino de ocho días. Los corralones, sitios, patios y el frente de la calle de cada propietario, en el término de seis días los pondrán en las mejores condiciones de higiene. Botarán la basura a una distancia de seis cuadras de la plaza por la parte este, siendo prohibido quemarla en el radio municipal. (12) -Ah,- decía arreglándose el bigote- y también esto: “Queda prohibido desde la fecha atravesar con arreos de animales, cualquiera sea su especie, por las calles de la plaza de esta villa. Los contraventores pagarán 5 pesos de multa. Y los que aten animales en los postes o alambres, pagarán dos pesos” (13). Y entre aquellos recuerdos, regresaba Clarita, que lo quería como una madre y doña Santa con su cara blanca como una cuajada y junto a ella Agundio y Felisardo con sus cantos y guitarras. De todo eso se acordaba y llegaba a pensar como el tío que era mejor irse a vivir al pueblo. A veces lo veía montar su machito, muy temprano y marcharse sin rumbo; regresaba a la noche, cansado, muerto de hambre, descompuesta la cara, como si hubiese andado conversando con el “uñudo”; largaba el machito y se sentaba en cualquier rincón, como si fuese el único habitante del mundo. El abuelo, sobando siempre una lonjita, lo miraba desde lejos y meneaba la cabeza, como diciendo: “esté ya no tiene vuelta”! Además, por ese tiempo aumentaron los forasteros que llegaban en vistosos y bien aperados caballos o en regios coches, buscando a los dueños de los campos para proponerles negocios muy convenientes. Casi todos hablaban lenguas extrañas, pero habían aprendido muy bien lo necesario para hacerse entender en aquello que les interesaba. -Cuántas hectáreas su bosque? -Tantas…- le respondían. -Yo oferta tanta plata en mano por monte-. A veces el criollo, que ya había cerrado trato con otro comprador, se disculpaba diciendo: -Discúlpeme; no puedo; ya lo vendí. -‘Tonche, yo ofrezco doble. -No, no se trata de eso, don; yu’hi dau mi palabra y tengo que cumplirla. -Palabra?- No entendían-. No firma todavía papeles? -No, don; papeles no. Pero hi’dau mi palabra, no le digo? -Palabra…palabra…y que valer palabra?- y volvía a la carga con la tentación. –Yo dar tres veces más por monte… platita en mano…usté ser rico así… Si no firmó papeles… que palabra ni palabra…! Aquí tiene billetes…- Y había más de un criollo que de tal manera empezaban a dejarse tentar por los puñados de billetes y mandaban al diablo la heredada costumbre de respetar la palabra empeñada para cumplir un compromiso. Los forasteros llegaban como sedientos, buscando bosques vírgenes, preguntando por minas, haciendo hurgar aquí y allá en las sierras, olfateando donde podría estar el gran negocio, restregándose las manos con fruición cuando descubrían algo que podían satisfacer sus grandes apetencias. En tanto él oía a los criollos comentar entusiasmados en el boliche mientras dejaban pasar las horas vacías: -Ahura sí…se viene nomás el fierrocarril! Vamos a tener plata a carradas! Sabís en cuanto vendió ya el monte don Cenobio? –Y daba una cifra que dejaba abriendo la boca a todos los presentes- Y vamos a poder fletar y quemar carbón y trabajar en la minas bien pagos. Al diablo las hachuelas y guadañas! -Eso si que va a ser vida!- comentaba otro con entusiasmo. -Lindo, hermano! Vamos tomando un trago a cuentas!- Y pedía, contento, otro medio litro- Y brindaban y brindaban con alegría incontenible hasta quedar con los cogotes cruzados, borrachos, vencidos, estupidizados. A casi todos les alegraban tales noticias, menos a las mujeres que protestaban por la llegada de esas cosas nuevas que ya se avecinaban; según lo que contaban, pronto se produciría el nacimiento de una forma de vida totalmente nueva y jamás imaginada por los criollos, que ha todos los haría muy ricos, de la noche a la mañana. Bastaba tener algo, aunque fuese muy poco para vender y ganas de trabajar, aunque tampoco fuesen muchas, pero que un futuro cercano, todos pudieran vivir como grandes señores. -Oficios? Pa’ que oficios! Si por eso no pagan nada! Ahura m’hija la plata vendrá sola. Basta con tener dos brazos. Que oficio ni oficio! Ganaremos plata , muchísima plata sin saber ningún oficio. Ya verá! –Y eso de vivir como señores, que en otros tiempos no les había preocupado en absoluto, se les había vuelto necesario de pronto y por eso se quedaban las horas, sentados ante un medio litro, soñando con la forma de ganar más y más para tener más para gastar, para darse buena vida. -Por fin, hijo!- Volvió a oír la voz quejosa de la tía Panchita esa mañana y luego la gruesa y áspera de otra mujer, a la que asociaba, sin saber por qué, con la voz de una bruja. -Eso le pasó por travieso! Bien hecho! –Se dio vuelta de nuevo en el catre y por un tiempo muy largo, quedó perdido en un mundo de pesadillas, y de sueños tormentosos. Carcajadas de brujas se entremezclan con pelotones de hormigas negras en lo más oscuro de un vizcacheral, donde a él lo obligaban a revolcarse. Gritaba entonces, y alguna mano que le apretaba las suyas, le ayudaba a despertarse y volvía a un mundo en el que se sucedían las sombras y la luz. A veces, en ese estado, se quedaba largo raro como si le escuchara contar al abuelo, viejas cosas que ya las había contado hacía muchísimo. -Si no lo sabe, m’hijo, sepa que las águilas pelian a garrotazos con las alas. Ah! Y sabe otra cosa? Yu’hi visto en las cumbres cómo les enseñan a volar a los pichones. Vea, primero lo levantaban al pichoncito como a unos cincuenta metros y los largan pa’ qu’el bicho vaya ensayándose y endureciendo las alas. Después los sueltan desde más y más arriba, así hasta que aprenden a planiar solitos. Y sabe como les enseñan a buscar presa? Primero les enseñan a matar. Ellos agarran un bicho chico nomás y se los llevan al nido pa’ el pichón lo mate…y se lo coma por supuesto. Despué le llevan otro más grande y así, ya cuando salen del nido, salen sabiendo matar. Viera qu’es lindo verlos ‘e cerca! Eso sí, es peligroso, porqu’el nido, muy pelau él, lu’hacen en las cumbres, encima ‘e los despeñaderos. Cuando Nacho amaneció con ganas de correr un día, ya todo estaba preparado para partir. El juez había dado la orden de desalojo. Habían cargado el carrito con los catres y cajones, la batea, el mortero, los lazos, las ollitas; y para llevar arreando, un puñadito de cabras. Estaban más tirantes los ojos de la tía Panchita y el único que se lo veía desconocido, era el tío Sinibaldo. Caminaba de aquí para allá, restregándose las manos con muchas ganas de conversar, con la sonrisa difícil de armar en su boca desparramada, ofreciéndola a uno y a otro, como si fuese su camino de liberación. Los chicos lloraban, cacareaban las gallinas encerradas en unas árganas viejas, algunos de los perros aullaba como dando el adiós para siempre al “Alto Vistoso”. Ya por el camino, el tío Sinibaldo que no cesaba de hablar, soñando igual que un niño al que le han regalado el juguete codiciado. -Ahura, sí, Panchita! Tuito será diferente! -Dios l’oiga!-, respondía ella débilmente, sobre el traqueteo del carrito. Por largo rato callaban, cada cual ganado por sus propios pensamientos y preocupaciones y solamente se escuchaban entonces, el ruido de las cadenas y el traquetear parejo de las mulas en su marcha al cuesta abajo. Se divisaba como ahumado el valle; tierra y humo oscurecían a aquel día de agosto de 1904, la verde gema que irradiaba siempre desde su hermosa amplitud. Largo se les hizo el viaje, más todavía cuando cruzaban por “Pozo Cavado”. Un vientecito frío que corría desde “Los Cerrillos” por el pelado cañadón, los hizo sufrir, cortándoseles las carnes. Apuraron más las mulas y dando diente con diente, llegaron por fin a Villa Dolores. Un pueblo muy distinto al que conocía empezó a descubrir Nacho. En los cuatro o cinco años de ausencia, no lo sabía bien, habían construido muchas casas más; todas estaban embanderadas aquella tarde y la gente iba y venía como en los días de las grandes fiestas. Ubicaron en seguida el lote que le habían donado al tío Sinibaldo y sin mucho apuro entraron a descargar el carro. Nacho, ansioso por ver de cerca de la gente, por descubrir las cosas nuevas que le ofrecían a los ojos, sintiéndose un hombrecito ya, llevado por su alegría y curiosidad, ganó la calle y se mezcló con los que pasaban para uno y otro lado, riendo y conversando, muy contentos todos, como si se les hubiesen pintado las sonrisas en el rostro. En los almacenes y en la fondas, los caballos atados a las argollas, confirmaban que la espera venía siendo larga, porque se les veía la panza sumida a los animales y trillado el lugar donde pisoteaban. Miraba atentamente a cada una de las personas que encontraba, buscando alguna cara conocida, pero era inútil. Toda parecía ser gente nueva, diferente. Gringos y turcos, en su mayoría, pasaban hablando en voz alta, acomodándose las gorras ajustadas a los gruesos sacos que lucían, todos vestidos, como igualmente los criollos, con prenda de domingo, las mujeres con vestidos de vivos colores y muchos chicos con unos botines tan pesados, que apenas si podían levantar los pies del suelo. -A l’estachione! –les oía decir a muchos de ellos. Qué será eso, se preguntó; pero todos en ese momento caminaban hacia el este del pueblo, por lo que se dispuso a hacer lo mismo. Había, ahí cerca nomás, una casa nueva, muy bonita, con techo rojo, a la que le habían hecho, además, unos veredones anchos, donde empezaba a concentrarse la gente. Veía muchas banderas azules y blancas y otras de distintos colores y unos músicos con acordeones y guitarras tocaban piezas muy alegres. -El tren! Cómo será el tren! –se preguntaban en las distintas ruedas que se habían formado y a las que él se aproximaba curioso. En un momento, viendo tanta ansiedad, le entró miedo y estuvo a punto de escapar corriendo en busca de la tía Panchita, pero en ese momento se encendieron unos faroles grandes y muy bonitos y entonces dispuso quedarse para ver que ocurriría. Por un rato continuó todavía el bullicio y se escucharon las risas nerviosas de la gente. Algunas personas subieron al palco adornado con banderas y entre ellas, distinguió a su padrino, con traje nuevo, acompañado por don Heriberto, don Medardo y otros amigos de él. -El tren! El tren! –oyó de pronto que gritaban algunos y empezaban a correr hacia el sur, atropellándose. Sonó la campana, tocaron unos pitos, los músicos arrancaron con una polca y se escuchó primero un rumor seco, tembló la tierra y desde la curva, vió aparecer una hilera de luces que avanzaban, algo así como un río luminoso que corría resoplando como un toro gigantesco, envuelto en su triunfal avance por un silbato agudo que sonaba sin cesar. - El tren! El tren! -Y mientras muchos hombres se abalanzaban a la orilla del andén para ver mejor, las mujeres y los niños, tomados fuertemente de las manos, retrocedían poseídos por el miedo, temblando, con la respiración entrecortada, abiertos los ojos, sacudidos profundamente por aquella aparición fantasmal. Rápido como la luz, entre fuertes pitos, reventar de cohetes, resoplidos, sonar de campanas y ruido infernal de hierros, envuelto en una espesa polvareda, aquel gigante entró a la estación despidiendo un aire caliente y coronando su entrada con un alegre é interminable silbato. Más fuerte hacían sonar la campana de la estación y la gente, nerviosa, gritaba y aplaudía, se mordía los labios, daba saltos incontenibles, encendidos los ojos por la emoción, descargando así a los cuerpos de tan tensa espera. - El tren! El tren! – Allí estaba con su coche para pasajeros, lleno de luz y la máquina, poderosa, resoplando adelante. Antes de que se detuviera, un señor vestido con uniforme azul y botones dorados se descolgó corriendo, tocando un silbato y gritando: -Concarán! Al oír aquello, todos aplaudieron y alguien gritó de nuevo, eufórico, descontrolado: -Viva Concarán! Y en coro potente, los presentes respondieron en forma vibrante: -Viva! Muchos señores y señoras bajaron de los coches y subieron al palco, donde el padrino, entre otros señores muy bien vestidos, que leyeron sus papeles, dijo un discurso como aquéllos que le había escuchado decir en la plaza para las fiestas patrias. De nuevo todos aplaudieron y vivaron a la Patria, entre el reventar de cohetes y sonar alegre de campanas. En seguida, algunos viajeros en lengua muy enredada, hablaron un rato largo de cosas que él no alcanzó a entender. Finalmente salieron en grupos para el hotel donde cenaría la comitiva, en tanto otros se preparaban para el asado popular que se serviría allí mismo. La orquesta, en tanto, que no se daba descanso, hacía arremolinar a las parejas que se dejaban llevar por la música en medio de las risas y la alegría desbordante de todos. Cómo brillaban los vestidos de las mujeres y lucían de buenas mozas con sus vistosas caravanas y collares! Los hombres no se quedaban atrás haciendo brillar sus tiradores amonedados, sus botas y polainas lustrosas, sus flamantes pañuelos al cuello! A cada momento el grito de Viva Concarán! reventaba en el coro bullicioso y los que se acercaban a las mesas donde se servía el asado, alzaban los vasos regocijados brindando por la salud de los presentes. Más allá, los cohetes en serie interminable, seguían haciendo espantar a los caballos y enloquecer a los perros de la vecindad. En medio del bullicio y entre un remolino de gente, alcanzó a divisar a Clarita, llevando a una nenita de la mano. -Clarita! Madrina!- le gritó siguiéndola, pero ella no le escuchó y se perdió apresuradamente entre el gentío. -Miralo al Nacho! Nacho!-, oyó que lo llamaban desde atrás. Cuando se detuvo, corrían hacia él Cachilo y Juancho. -Muchachos!- se abrazaron emocionados. -Qué grandote estás, Nacho! -Y ustedes parecen unos hombres ya! -Ti’acordás cuando nos bañábamos en el río? -Y aquella vez que m’hiciste corcoviar el burro tirándole ‘e los pelitos de la cola y nos guastó como chicotazo en los churquis? -‘Ta güeno ‘e recuerdos ya –dijo el Juancho-. Vengan qui’aquí ‘ta lo güeno. –Siempre riéndose, caminaron costeando las altas barandas de madera que rodeaban los jardines de la estación hacia el sur. -Ya verás lo que nos hallamos! –Los tablones donde habían trabajado los asadores estaban vacíos. Los hombres, más allá, carcajeaban y bebían olvidados de todo. Pasaron al otro lado de los baños y agachándose, el Juancho, de entre unos churquis, levantó triunfalmente una botella. -Y ‘ta llenita! –dijo con la cara llena de risa-. -Y es rico lo que tiene! –agregó el Cachilo saboreándose-. ¡Probá! Nosotros ya nos mandamos unos tragos. Nacho se llevó el pico de la botella los labios y luego de gustar ligeramente el líquido, se mandó dos tragos largos. -‘Ta muy rico! Que es, muchachos? -Ani. -Ani? -Sí...anisau, no vis? -‘Ta muy güeno. Tomá vos, ahura-. Y le pasó la botella. Se sentaron haciendo ronda y desentendiéndose del frío que los obligaba a encogerse, continuaron bebiendo de trago en trago. -Ahurita llegará otro tren lleno de gringos. -Más gringos? -Sí; van pa’ la mina. -A la mina? –Nacho estaba en la luna. -‘Ta de lindo allá...vieras...! -Es como si juera un pueblito- aclaró el Cachilo. -Cuando vas llegando, se ve abajo a la gente como un hormiguero-, le contaron. Cuando el contenido de la botella bajo de la mitad, luego de un momento de euforias que orilló todos los temas, la charla empezó a decaer; la modorra los fue aplastando parejo. En eso, Nacho vio que las luces, a la distancia, gritaban y gritaban cada vez a mayor velocidad. Vencido, finalmente, soltó la cabeza y no supo más nada. El fuerte tropel de otro tren que llegaba a la estación, lo despertó. Entre una nube de tierra vió que del mismo descendían muchos pasajeros. Todavía en el cielo limpio brillaban las estrellas. Se restregó los ojos para ver mejor. Muchos gringos grandotes con cajas enormes y baúles que se acomodaban a la espalda se arremolinaban en el andén y en tanto hacían grandes ademanes decían en voz alta “jau, jau” o algo así que no alcanzaba a entender. En otro ruedo de luz había otro grupo como de treinta que hablaban también a los gritos y miraban sin cesar hacia uno y otro lado. Con la cabeza que le daba vueltas todavía, se aproximó lentamente, con desconfianza, a uno de los grupos. En eso vio que le hacían señas. Con más ganas de retroceder que de obedecer al llamado, se acercó. Inclinándose hacia él, el hombre le habló de cosas que no logro entender. Otro trato de aclararle lo que le decía el anterior, pero resultó lo mismo; igualmente se quedó en ayunas. -Mina...sabe donde queda mina? –dijo un tercero que acababa de incorporarse a la rueda-. Entonces pudo responder afirmativamente con la cabeza al extranjero que le había preguntado. -Querer indicar caminito? Paga...paga bien, quiere? –Volvió a asentir con la cabeza, sin animarse a hablar. Eran unos hombres enormes que tenían sacos y gorras de cuero y botines con herraduras que hacían crujir las piedritas que habían echado en esa parte del andén. -Vamos quiere –dijo finalmente Nacho decidido a ganarse lo prometido. -Fortgehen*! –Cargaron sus grandes y pesados equipajes en sus anchas espaldas y salieron con él a la cabeza. Abandonaron en seguida la zona iluminada de la estación y emprendieron la marcha de cara al oeste. Un aire frío los castigaba de frente. Hasta lejos continuaron oyendo los acordes que parecían sonar cada vez con mayor entusiasmo, frecuentemente acompañados por explosiones de entusiasmo, gritos y aplausos. Luego era el largo eco de carcajadas, gritos y alaridos plenos de melancolía de algún borracho, seguidos por el desaforado torear de los perros. Pisándole los talones, los pesados pasos y uno que otro gruñido de los bultos humanos que él apenas alcanzaba a distinguir en la semiclaridad de la noche, continuaron avanzando hacia las barrancas del río, al que ya escuchaban cerca, saltando como un niño travieso entre las toscas. Por momento, oyendo hablar a aquellos hombres de una forma tan rara y viendo que los ensombrecidos churcales y arbolitos bajos amenazaban con cerrarles el paso, sentía que el miedo lo tironeaba de atrás. Pero le hacia mucha falta el pago que le habían prometido y además, no podía ni pensar en volverse solo al pueblo a esa hora. Apretando los puños, siguió y siguió, entre el frío y la sombra, acompañado por alguna cristalina estrella que empezaban a diluirse en el cielo. 5 -Pa’ qué llorar guachadas por nada!- dijo al tiempo que intentaba incorporase sobre el barril del vino, donde, desde hacía rato, estaba arrinconado. La tarde ensombrecían las cosas del boliche y los olores parecían * Vamos! espesarse. Vino, tabaco, yerba y, a ratos un fuerte vaho que entraba por la puerta, de los orines de cristianos y de animales. Desde hacía rato, no podía determinar cuanto tiempo, como una pesadilla escuchaba el parloteo en media lengua de un gringo, alegre ya con una copas de más en la cabeza. -‘Tonche... –contaba- había que pasar prado chico y riacho; en eso que prepara para sacar botas y cruzar, una sorpresa: Veserki! Veriarki! Catenavev! gritar muchachos en todos ideoma...ardillitas! Vémosla correr! Como allá, Uropa, que son juguetoncitas! Bajamos pronto de hombros nuestros baúles y formar círculo y las dejar así contra agua helada del río. Pero estos ardillitas, no huir como otras juguetoncitas de allá, no; quedar ahí sentadas con la cola contra el lomo y parece hablar con vocecitas quejosas en la ideoma de ellas. Pero nosotros seguir presionando y un rusito que tenía lla al alcance una, quiso garar...offff! Que horrible! La ardillita larga perfume a la cara de este rusito; éste ‘pieza a gritar...y ‘tonces, todas, como a la voz de mando, ponen sus aparatos contra nosotros! Y escapar todas direcciones, pero ellas nos alcanzan con sus choros perfumados. Los nuestros tan queridos equipajes, traídos de Selva Negra, Stutgard, Luping, Dresden en Alemania, de cerca del río Don, del Elba y de Cárpatos! Puaffff! todo bautizado por ardillitas creollas. Todo olor penetrante, fuerte, fuerte, nos revuelve estómago! Qué asco! (14). Algunos criollos que lo escuchaban afirmados al mostrador, sonrieron guiñándose el ojo y otros compusieron el pecho. -Son los zorrinos, don, -apuntó uno- y es un olor que dura mucho rato. -Otros vasitos? -Bueno…- respondió como resignado, pero con una sonrisa de picardía. -Y después, don Jaros? -Y después… Tanto perfume y engarrotados, resuelve hacer fueguito y preparar cafecito. Llevar luego otro susto grande porque ver pasar en eso, cinco animales, uno tras del otro con la cola y la cabeza para abajo, pero mirando a nosotros y como rondando. –Volfa! grita un alemán. Vlei! dice ruso, pero supuestos lobos siguen nomás caminito orillando riacho. Parecía ser no tiene interés ser amigos de gringos. (15) –dijo mirando a los criollos-. -Sindudamente qu’eran zorros, don. -Y di’áhi? –Curioseó otro. … “’Tonces, seguimos cruzando agua heladita, heladita y de a dos seguimos por campos pelados, subiendo montañita baja y sin haber podido dejar a orilla de fuego fuerte olor de ardillitas; al amanecer, aparece un vallecito, abaco, abaco, bien abaco, chiquito, oscuro, con una que otra lucecita. Bajamos entre piedras y tomamos dirección casa con luz más grande, más iluminada; llegar ahí; era cantina y dos mozos prepara mesa para desayuno de personal. Llegar nosotros, entrar y mozos tapar nariz y gritar: puaf! Que olor! Olor a zorino, aj, aj…! –Y mozos, cantinero, cocinero, todos escapar tapándose la nariz. ‘Tonces, tomar cantina cuenta nuestra y servir nosotros, rico café, mantequita…’zucar y todo cuanto rico haber ahí. Osos hambrientos, come todo, todo! Hasta que viene patrón enojado y echar a todos para que necesita cantina sin olor a zorino!- Rió restregándose la barba dura y los criollos lo hiceron amistoso coro. -Estos gringo…!- dijo un criollo castigándose las bombachas con el rebenque. Era cierto lo que estaban escuchando. Así había sucedido aquella noche cuando los guiara hasta la mina, -pensó Nacho-. Tomaron café con galletas y antes de pasar a la administración, luego de entregarle a él muchas monedas, entraron. Así vino a quedar solo en la mina, sin saber qué hacer. Empezó a merodear y se entretuvo mirando el ir y venir de la gente, motores que no conocía, todo aquello tan novedoso, en tanto encontraba algún carro que lo llevara de vuelta al pueblo. Por la boca del túnel entraban y salían los volquetas cargados con minerales y uno que otro obrero, con las ropas mojadas, chupada la cara y los ojos enrojecidos. Aquí y allá se oían fuertes reventones, algunos tan fuertes que hacían temblar la tierra bajo sus pies. Los motores atronaban con su marcha alocada y una alta chimenea desparramaba un humo negro y espeso. Corriendo más abajo, encontró un arroyo con aguas sucias, donde algunos niños y mujeres mal vestidas, hurgaban en la arena, buscando algo. Entre ellos, aumentando el barrizal en ciertas partes, hozaban unos cerdos. Por otras, tratando de arrearlos, un niño inocente, montado en un palo que llevaba un tarro en un extremo a manera de cabeza de animal, gritaba hasta rasgarse la garganta. A todo rumbo crecía el pedregal, pardo, oscuro en partes, en otras con muchas tonalidades de gris y donde algún arbolito raquítico luchaba por sobrevivir entre la sed de las piedras. Por los senderos bien marcados que trepaban la áspera ladera, alguna blusita se divisaba y un canto de niño parecía teñido de nostalgia y pena. Un buen rato había recorrido el lugar sin encontrar carro alguno que pudiera llevarlo de vuelta. Todos iban cargados. Con la plata que le habían pagado los gringos, compró cinco de pan y queso y luego de guardar en el bolsillo un pedazo de pan, se entretuvo mordisqueando el resto. En la empinada cuesta de la salida del lugar, una tropa de carros intentaba subirla desde hacía rato. Como la carga excedía la fuerza de los animales en el empinado repecho, hombres y bestias, en medio de gritos, sonoros chicotazos y alaridos, libraban una terrible lucha que agotaba a todos. Andando de aquí por allá, se le había ido la mañana. La sombra empezaba a darse vuelta y ya pensaba en emprender el regreso a pie, cuando vió que se acercaba un niño de cabeza blanca, corriendo sobre las piedras con los pies descalzos. -A dónde vas? -Jugar. –Se dio cuenta que era un gringuito de seis o siete años, de ésos recién llegados al país. Su lengua estaba todavía muy dura. -Y así, descalzo? Y si te clavas una espina?- El chico lo miró sin decir nada. -Y las alpargatas?-, insistió señalándole los pies descalzos. -No, no…yo botín-, respondió sonriendo y mirándolo con simpatía. -Güeno, si, los botines. –Con la misma sonrisa le respondió ladeando un poco la cabeza: -Mama esconde, sabe? Pero yo escapa igual –añadió triunfante-. -Ah, ah!- exclamó Nacho haciéndose el muy grande. –Y donde vivís? -Allá…ve? Casita…cuevita contra loma. Vamos? –Y le tendió la mano blanca, llena de amistad. Empezaron a caminar lentamente, conversando como dos viejos amigos, de la mina, del pueblo, de las mulas que había visto morir en el repecho, de juegos y mil cosas más que volaban por su imaginación. -Ahí casita mía, ve? Vamos? –dijo al aproximarse a ella. -No; a qué –le respondió Nacho-. -No querer tomar acua? Yo dar acua; vamos. –Se dejó arrastrar de la mano. La humilde vivienda se acostaba contra una loma gris. Allí habían apoyado una parte del techo y las otras paredes estaban levantadas con piedras lajas apiladas. Un perro flaco festejó la llegada del niño. De inmediato entró en la piecita y salió trayendo un porongo con agua, al que Nacho bebió con mucho gusto. No se veía a nadie en la habitación. Sin embargo un niñito lloraba adentro y una mujer chillaba diciendo cosas que él no lograba entender. El gringuito, encogiéndose de hombros y poniendo cara de fingido susto, lo invitó a que se alejaran del lugar. -A dónde? -Por áhi… mama enocada…pegar duro si agarar…- y fingiendo horror, de nuevo, se cubrió la cara con sus manos chorreadas por la mugre. -Pero lo mismo tendrás que volver. -Ah, pero no li’hace. Yo ya andar mucho…- Y mirándolo con una alegría que al parecer no se le borraba nunca del rostro, le preguntó de pronto cual era su nombre. -Nacho-, le respondió sin vacilar. -No, Nacho no ser nombre. –Y lo seguían mirando con sus ojos celestes, que parecían estar riendo de su torpeza. Se dio cuenta de que casi había olvidado ya cual era su nombre. -Ah, sí…Ignacio…José Ignacio. Me dicen el Nacho. -Y…nada más? –Nacho advirtió de nuevo que algo le faltaba. Y de pronto no supo si era el Sosa del padrino o el Castro de la abuela lo que le completaba. Se quedo en silencio por un momento y luego preguntó a su vez. –Y vos, cómo te llamas? -Yo? Yurka- dijo golpeándose el pecho. -Yurka?- Qué raro le sonó ese nombre! -Sí, Yurka- Y agregó algo más que no pudo entender. Al pasar por una casilla que se levantaba pegada a la bocamina, un hombre que manipulaba en ella las llaves y palanquitas de un tablero, le hizo señas con la mano. -No querés trabajar? –le pregunto a Nacho- muchacho que hace trabaco debió llegar hace una hora y no llegar. Necesito irme y no puedo abandonar. Hombres trabacando abaco. -Pero yo no sé. Además, soy muy chico. -Cuanto año tener? –preguntó mirándolo determinadamente. -Y…más o menos trece o catorce…no mi’acuerdo bien. -Bien, bien…! Si ya ser hombre, qué tanto! Yo enseñaré. Anima? Fácil, fácil…y pagaré- Quedó mirando las palanquitas sin decidirse. -Vamos! Ves luz roja y verde? –Nacho miró que se encendían alternativamente y que, de acuerdo a eso, el hombre accionaba la palanquita correspondiente. -Fácil. Ve? Lo único, estar atento, muy atento. Cuando llega jaula abajo, prende aquí. Entonces, con esta palanca, sube jaula. Anima, amigo? Se animó. Mientras observaba palancas y tablero, hizo algunas preguntas para salir de dudas, luego se sentó en el banquito ya decidido. -Bien, bien… eso es… así. Ya está…mucha atención, no? Yo volver más tarde. Veré mujer mía enferma y vuelvo. –Y ya cuando ya se alejaba, dirigiéndose a Yurka, le señaló el camino, diciéndole: -Y usté, a casita. Vamos! Quedó Nacho preocupado por su trabajo. A cada rato esperaba verlo llegar al encargado, pero llegó de vuelta cuando se hacía la noche. Todo había salido bien. De pronto, se sentía un hombre y, para más, un hombre muy importante. Y sonriendo feliz, se imaginaba ya que todos andaban comentando que él era el obrero más chico que había en la mina. -Bien, bien, amiguito!- Lo alentó el hombre al ver su buen desempeño. Trabaca mecor que otro muchacho. Quiere quedar? –Sin pensarlo siquiera asintió con la cabeza –Yo pagar bien, sabe? Faltar quente que trabaque aquí y no llega. Y esto. Bah! Trabaco para chico! Mañana a las ocho, sabe? –No se animó a decirle que no tenía casa donde quedarse, que no era de la mina, que…muchísimas cosas más. Se quedó ahí cerca, pensando en lo que debía hacer, hasta que, finalmente dispuso comprar otros cinco de pan y queso y ya vería donde podría pasar la noche. Al otro día, a las ocho, tenía que presentarse a prestar servicio. Y se las arregló como el hombre que creía empezar a ser ya. Decididamente se arrimó al primer fogón que encontró, donde unos carreros se disponían a pasar la noche debajo de los carros. Y ahí la pasó, arrinconadito como pudo. Y bien temprano se presentó a trabajar. Se cansaba mucho al principio de tanto estar sentado, sin poder hacer movimientos con las piernas, de estar solo todo el día sin tener siquiera ni con quien conversar; pero a todo se fue acostumbrando. Como a los tres meses, un sábado a la noche se encontró con sus amigos, los mineros extranjeros. -No quiere ir pueblo?- le preguntó al que llamaban Jaros-. Nosotros ir a pie, de paseo, mañana. Vamos? -Güeno-, respondió feliz, pensando en que volvería al pueblo y podría contarle al tío Sinibaldo lo que le había ocurrido. Algún peso y un montón de monedas le estorbaban en el bolsillo. Salieron bien temprano. Muchos de los gringos eran juguetones como criaturas. A los más grandotes y barbudos no se les entendía más que las señas. Había otros, de menor estatura, a los que veía por primera vez y a los que les decían gallegos. A ellos y a don Jaros sí le comprendía, aunque le llamaban la atención que los gallegos llenaban las palabras con eses. De lejos, aquel día en cuanto traslomaron, mucho antes de cruzar el río vió dibujarse la blanca torre de la iglesia. Luego apareció el pueblo, todo blanco, apretadito a la orilla del río que lo cruzaba como por un túnel de sauces. De pronto se acordó de su padrino y lo imaginó como siempre, dictándole a Ramón ordenanzas y más ordenanzas, como él decía: “Y les doy un plazo de treinta días para que saquen del pueblo los corrales que hay en un radio de cinco cuadras”. Afuera los chanchos, las vacas y los malos olores. Y reía don Ciriaco luego de protestar contra unos pobladores que no le obedecían, pero seguro de que a la larga, tendría que triunfar su afán de progreso. Allá abajo se divisaba ya el pueblo blanco y el sol de aquella entrada de primavera parecía corretear por las estrechas callecitas y pintaba los brotes en sauces y alamedas. Que bonito estaba Concarán! como queriendo llegar más pronto apuraba su corto y saltadito paso y le venían a la memoria los rostros que tanto anhelaba ver. Doña Josefina, la niña Clarita, don Ciriaco, sus buenos amigos. A pesar de que el día estaba fresco, cuando llegaron a la orilla del río, los gringos empezaron descalzándose para cruzarlo, siguieron jugando con el agua cristalina y terminaron hundiéndose, desnudos, en lo más hondo de la corriente, como grandes osos, en medio de gritos de júbilo. Alex, Max, Livio!se llamaban entre ellos correteándose como niños. Cerca del mediodía, temblando los cuerpos, se resignaron, por fin, a dejar el agua. Treparon las barrancas y con alegría descubrieron que la primavera empezaba a llegar por la calle de los poleos. Las calandrias y los zorzales cantaban desde los chañares en flor y bandadas de golondrinas cruzaban por el cielo anunciándola con alborozo. A los gringos, todo lo que iban conociendo les llamaba la atención. -Y questo, casita chiquita redonda? -Es el horno p’hacer el pan-, les explicaba Nacho. Más adelante una chinita molía su morterada de maíz. -Que hace chica golpeando tronco hueco con un palo? -Muele el maíz p’hacer la mazamorra. -Ah, ah!- Entendían poco, pero seguían preguntando a medida que avanzaban. Ya entrando al pueblo, una banderita roja ondeaba desde la punta de un palo. -Y eso? Hay grande peligro ahí? –preguntaba uno haciéndose el atemorizado. -No, no...es una carnicería. Avisan que tienen carne...pa’ la comida, si. -Comer!, comer!- Y movían exageradamente las grandes mandíbulas haciéndose los que masticaban como unos muertos de hambre. Ya en el pueblo, les llamaba la atención los caballos atados a los postes o a las argollas que de exprofeso había en el frente de algunos almacenes, los que descansaban con la cabeza tirada para abajo, lacrimosos los ojos, abanicándose la cola sin cesar. -Aquí! Aquí! Comer y beber!- Y como un ejército hambriento entraron a la primera fonda y se ubicaron ante las mesas arrastrando sillas y gritando. -Eh! Que fai...! Questo qué! Orden! Orden!- decía a los gritos y levantando las manos, el gringo dueño del despacho, ante semejante avalancha. Nacho alcanzó a divisar detrás del mostrador a una jovencita con cara de ángel y largas trenzas rubias, que observaba con curiosidad tanto movimiento y ruido. Sin saber porqué, sintió en el corazón como una bocanada de frescura y que lo poseía una alegría desconocida. Qué bonita era! -Renata! Core...! Que venga presto!- ordenó el fondero a la jovencita haciendo sonar nervioso las manos. Ella salió a todo correr. -Mangiare! Mangiare, presto! –gritaba un grupo golpeando las manos. -Was haven sia zu essen?* decían unos alemanes a toda voz más allá. En medio del bullicio y alocado movimiento, le quedó sonando el nombre de Renata y sintió como si se le hubiesen grabado en el pecho la imagen de la gringuita con su cutis blanco y unos ojos celestes, puros, limpios como el mismo cielo de Concarán. Renata! –Aturdido, dispuso alejarse de tanto bullicio y pronto dejó atrás a sus amigos con sus gritos y risotadas. Unos niños venían cantando, sentados en la punta de la cola del burrito; pasaba también un carro descargado al trote de las mulas y en dos breques, tirados por yuntas de hermosos caballos blancos, paseaban unas niñas, las que le trajeron de nuevo la imagen de Renata. Qué linda, qué linda era la gringuita! –volvió a pensar. -Concarán! –Le parecía un sueño estar otra vez en sus callecitas limpias y de casas muy blancas. Cómo había crecido! No eran muchos los años que había estado ausente, pero le parecía haber regresado a un pueblo totalmente nuevo. Llegó a una esquina de la plaza y se detuvo sin saber a dónde dirigirse. Pensó en el tío Sinibaldo y en su abuela Cruz. En ese momento, corriendo para darle alcance y en tropel, llegaron a su lado el Cachilo y Pedro. -Di’ande has saliu?– fue el saludo que le hicieron. -De la mina, pues. -Y aquí que te daban por perdiu...otros decían qui’andarías con el viejo Nico. -Con el viejo Nico? Y por qué? –preguntó sin comprender. -Porque cuando llegó el tren, el viejo asustau, si’alzó p’al monte y hasta la fecha nu’ha vuelto. -Si será zonzo! Yo no. ‘Toy enterito y todo, no vis? –Y mostró su cuerpo con la blusita corta y el pantalón que apenas le bajaba de la mitad de la canilla. -En la mina, dijiste? Y qui’hacías allá? -Trabajo. Qué te pensás! –Y otra vez se tiró el pantalón. -Abajo? –El Cachilo no lo podía creer. -No, no...soy...soy maquinista –vaciló antes de dar nombre a su oficio. * Que tiene para comer? -Ah! –Exclamaron a coro mirándole las alpargatas nuevas. Nacho, comprendiendo que empezaban a mirarlo con más respeto, se dio más importancia todavía. -Ahora vine con unos gringos. Ellos me pagan todo lo que como y tomo. -Tomás, también? –lo seguían mirando y se rascaban la cabeza, no sabiendo si reírse de él o respetarlo más todavía. -Y no? -Anisau? –preguntó Pedro haciendo la cara fea. -Ni me lo nuembren! –Respondió poniendo la misma cara de Pedro, sin poder evitar la repugnancia que le producía aquel mal recuerdo. -Mirá...allá viene el gringo-, dijo el Cachilo señalando con la barbilla a un muchacho rubio que avanzaba por la vereda bamboleando su cuerpo grandote, meneando la cabeza, nervioso, acomodándose la gorra chiquita en la cabeza y a su lado, casi corriendo para no quedarse atrás, la misma niña que a él lo había deslumbrado. -Me quedo con la hermanita –dijo Pedro observándolos-. -Son hermanos? –Le saltaba el corazón a Nacho feliz de verla otra vez. -Y ‘ta de peya la gringuita! -Callate, que si te oye el gringo, te mata! –exclamó Pedro dándole un fuerte codazo-. Es más loco que yegua parida! -Y la mezquina?-, se interesó por saber Nacho mirándola acercarse con su gracioso andar. -Y no? Ya vas a ver!-, le respondió el Cachilo. En un momento y con la niña que algo le decía en voz baja, llegaron hasta el lugar donde estaba el grupo, que se abrió para dejarlos pasar; no se había alejado mucho la pareja, cuando el cachilo dándose vuelta para el otro lado, gritó: -Chau, cuñau! Se detuvo en seco el muchachón y con el rostro encendido, se dio vuelta y apretando los puños, avanzó hacia el grupo. -Quien fue?- grito airado. -Que te pasa, gringo!-, respondió el Cachilo haciéndose el indiferente. A la distancia, la niña esperaba muy preocupada por lo que ocurriría. -Te voy a romper la crisma, Cristo!- gritó amenazando con los puños en alto. Cachilo y Pedro, viendo semejante mole que se les venía encima, retrocedieron unos pasos, acobardados. -Qué vas a romper vos, gringo come ajo!- intervino Nacho en defensa de sus amigos. -Que no? Que no?- y quiso atropellarlo, pero la niña corrió y lo tomó de los brazos fornidos intentando contenerlo. -No, Chicho, no! Espeta! Vamo, vamo!- le rogaba colgándose de él que porfiaba por desprenderse, en tanto Nacho lo esperaba con la guardia armada. -No, no pelea! –Continuaba diciendo ella y lo miraba a Nacho como rogándole. -Que pasa acá! Vamos, cada cual a su corral! –El agente de policía haciendo jugar la fusta en el aire, procedió a dispersarlos. -Si no le digo! Haciéndose los gallitos! –comentó alejándose-: No bien lo hubo hecho, los amigos se reunieron de nuevo y siguieron caminando hasta la esquina. -‘Ta los gringos estos! Y pensar que si’ha llenau el pueblo ‘e gringos y turcos! Que los parió!- comentó el Cachilo. -Sabís? –añadió Pedro-. Nos miran como a sapos di’otro pozo. -Y qui’hacen...? –preguntó el Nacho-. -Al principio, nada. Si’hacen los moscas muertas. Pero después, si te descuidas, ti’agarran d’hijo. -Y güeno...nu’hay que dejarse arriar con las riendas –opinó Nacho-. Hay que pararlos y decirles, oiga, amigo, ande va conmigo al hombro!– y se enaltó haciéndose el más hombre. -Pero este gringo me la paga! –dijo el Cachilo-. Calentarse así por una broma! No te digo? -Se te vino encima como avispa colorada el desgraciau! Y qué piñas debe pegar! En seguida se separaron, sintiendo que todavía les quemaban los puños. Nacho había decidido ya que iría a visitar al tío Sinibaldo, por lo que siguió caminando hacia un costado de la vías del ferrocarril. En seguida logro ubicar la casita. Era nueva, pero apenas más grande que una cuevita, construida con adobes, con un agujero apenas como ventana y con la cocinita al frente. Ya imaginaba que otra cosa no era capaz de hacer el tío Sinibaldo. El mismo, con sus desalientos de siempre, inexpresivos los ojos capotudos y más cansada la voz, lo recibió al llegar. -Nachito...por donde ha andau, m’hijo! -Y... –Se quedó con la cabeza gacha, sonriendo, saboreando la respuesta que iba a darle, en tanto, lentamente se entraba la camisita de bramante en el pantalón. -Ya nu’hallamos que pensar lo que usté nu’aparecía! –dijo el tío. -Anduve trabajando. -Trabajando? –Lo miro sin entender-. Ah, sí? Entre... –Lo invitó a pasar desde el lado de la puerta. Ya en el interior, acomodando los ojos en la penumbra, alcanzó a distinguir, en el único catre que había, a la tía Panchita, echa un guiñapo, suelta la cabellera sobre la almohada, agrandados los ojos cadavéricos y con profundas ojeras azuladas. -M’hijita... llegó el Nachito-, dejo caer el anuncio como un lamento, acercándosele. Ella continuó inmóvil, con la mirada perdida en la ramazón de jarilla del techo, puestas las manos huesosas una sobre la otra; apenas parecía respirar. -Hace mucho qu’esta enferma? -Y...a los poquitos días que llegamos empezó a sentirse mal. –Y bajando la voz, agregó: Dicen qu’es mal que li’han hecho. –Por un momento quedaron allí con la cabeza baja, sin decir palabra. Luego el dueño de casa lo invitó a salir. -Ya no conoce, casi –En ese momento llegaba el abuelo, más curcuncho y con el cuello más tirado hacia adelante todavía, acompañado por cuatro de los chicos, semidesnudos y seguidos por una sombra de perros. -Qué dice, m’hijito! –El abuelo, temblorosas las manos y llorosos los ojos, lo apretó entre sus brazos con cariño. –Se nos había perdido, pues. -Hallé conchabo en la mina. -Usté, abajo, áhi en...?- Lo miro con miedo de que así fuese. -No, no. Arriba; soy maquinista. -Ah, la fresca!-, exclamó el viejo rascándose la cabeza. Por un momento quedaron como mirándose hacia adentro. -Vio lo que le pasa a m’hija? –comentó tras un breve silencio-. Pobrecita...l’han embrujau...dicen! –Nacho lo miró sin saber que responder. -Y así nomás es...pobre m’hija, caray! –Lentamente acercó un banquito y se sentó. Al lado había una cabeza de vaca y se la ofreció a Nacho para que hiciera otro tanto en ella. -Ya vuelvo, dijo el tío Sinibaldo y se alejo lentamente rumbo al pueblo. El día jugaba en las ramitas nuevas, se encendía en el ala de las primeras abejas, derrumbaba cataratas de luz por todas partes, caía por sus ojos, se arremansaba en sus manos. Pero no podía arrancar ni la penumbra ni el dolor que había en el rancho ni asentarse en los ojos enormes, desorbitados en la tía Panchita. Uno de los chicos jugaba con tierra, otro se revolcaba con los perros detrás de la casa. El abuelo sacó la guayaca overa, la deslió lentamente y empezó a armar un cigarrito de chala. -Ya le digo, m’hijo, a poco de llegar cayó enferma. La médica vino los otros días y dio el fallo. En cuanto le miró las aguas, dijo, no ve? ‘Ta clarito! Ya sé quien es. Traiga una pala; venga. Caminamos por entre los yuyos secos y al llegar al alambrau qui’hay detrás de las casas, le dijo a Sinibaldo, cave aquí...él cavó...’Taba durísima la tierra, pero a la segunda puntiada, ella dijo: Ahi ‘ta...con cuidau...pare! -Pegó una larga chupada a su cigarrito de chala el abuelo y el humo le cubrió la cara. Se retorció la chala del cigarro y el humo se disolvió en el día. -Si’agachó la vieja –siguió diciendo- y arañando un poco con las manos en la tierra floja, sacó un muñequito ‘e trapo d’este tamaño y enseñó el alfiler que le atravesaba el pecho...vino callaita y se sentó al lau d’ella...Pobrecita! ‘Taba como si l’hubiera zamarreau. En seguidita se tapó con el rebozo y se fue diciendo...quien sabe si la voy a poder...es muy juerte la otra...haré tuito lo posible... Y en eso estamos, m’hijo, aguardando nomás...ya ve, en un solo ser... –Nacho miró para otro lado, sin saber que hacer. Una sensación rara se le ganó por todo el cuerpo. Se sintió de pronto como si todos los males del mundo lo hubiesen acorralado. -Y nosotros aquí ‘tamos...sin conseguir trabajo!- se lamentó parsimoniosamente. –Hacíamos algunas changuitas en el matadero...pero ahura, ni eso! A veces áhi algo pa’echarle a la olla... a muchas no, como agora. -La pucha! –Se mordió los labios hasta hacérselos doler. -Por nosotros no, por ella y las criaturas, sabe? Yo no se... –En ese momento el tío Sinibaldo, como la exhalación de una pena, llegó caminando con la pachorra de siempre. -Consiguió algo? –preguntó el viejo, por decir algo; las manos vacías del recién llegado ya le estaban adelantando la respuesta. -Nada-, contestó torciendo la boca. Ya la tarde intentaba borrar el sol con unas gruesas nubes y el viento se arrastraba por el sendero polvoriento. Nacho, de pronto, se enderezó dispuesto a partir, como si lo hubieran impulsado desde abajo. -Volveré otro día; ya me voy. Tome tío. –Y sacando la mano que guardaba en el bolsillo, le entregó el dinero que llevaba. -Gracias, m’hijo –le agradeció al recibírselo. Güelva cuando usté quiera. Le pesaban los pies y la noche caía anticipadamente en su corazón. La tía, el hambre, la oscuridad, los ojos agrandados, brillantes, la cara flaca y sucia de los chicos, todo le pesaba en el alma. Sacudió la cabeza. Una sombra nueva, diferente, pasaba por su corazón como borrándole toda luz, dejando atrás el límite de la claridad; estaba trasponiendo un umbral; empezaba a descubrir que su tiempo de niño había quedado atrás. Sentía que por primera vez su corazón le pesaba en el pecho y su sonrisa de ángel se fue transformando en una leve mueca dolorosa. Como oyera unos gritos más allá de la plaza, le vino el recuerdo de la gringuita con su cara preciosa y aquella alegría que le llegó el primer momento al recordarla, quedó envuelta de inmediato en una gran pena pensando en el mal encuentro que había tenido con el hermano de ella. Nunca le había gustado pelar; no se explicaba porqué lo había enfrentado, olvidando una recomendación de su padrino, a la que siempre había tenido presente: -No se rían de los gringos, más bien hay que ayudarlos a salir de cualquier apuro. Pero eso si, no se me agringuen ustedes. –Y él se había olvidado totalmente de eso. En “El Farol” encontró a sus compañeros cargando las últimas botellas y cantando cosas que nadie entendía, al tiempo que se reían y bailaban bulliciosamente. -Oh, camarada Nachito! –exclamaron al verlo entrar. Viva, viva!- y prorrumpieron en aplausos. -Vamos ya camarada! –Pero desentendido de ellos, luego del saludo, cruzó todo el despacho buscando algo con ansiedad. La imaginaba como una lámpara encendida en medio de la lobreguez del despacho. Pero ella no estaba. Compró una etiqueta de “Caras y caretas” y prendió un cigarrillo. Luego, lentamente, atardeciendo ya, salieron en busca del camino del río, con rumbo a la mina. El saucedal de la costa aún tenía el canto de algún pájaro solitario y los poleos, con sus brotes nuevecitos, tostaban su rica aroma con el último rayo de sol. Llegaron a la orilla del agua que se desflecaba entre las piedras de color y a la luz de aquel último rayo de sol, se miró en el cristal del agua, curioso, anhelante. Quería verse las marcas de hombre que había sentido dejándoles una sombra como cicatrices en el rostro, en ese día tan distinto. Pero no distinguió nada. Seguía teniendo la misma cara de siempre, la que supiera ver en los espejos de la madrina, apenas si un poco más agrandada y quemada, tal vez con cierto aire de tristeza, con cierta ansiedad que se dibujaba en los ojos, en su sonrisa limpia, ahora un tanto desformada. Ya los gringos con las botas en las manos, habían cruzado el río y lo apuraban desde la otra orilla con un “vamos, camarada”, que le salía como encajado entre los dientes. El lunes temprano volvió a la casilla aquella vez a reemplazar al muchacho que hacía el turno noche. El encargado le había recomendado mucho que no fuese a distraerse en ningún momento en tanto cumplía con su trabajo, porque en sus manos estaba depositada la vida de muchos operarios. Pero no precisó de tal recomendación. Apenas si se distraía fugazmente mirando por la estrecha ventana la mañana de sol reventando contra las sierritas del poniente, la alegría de las cabras correteando por entre los peñascos o en divisar a un puñadito de hombres acompañando, a paso lento, los restos de un amigo al que atrapaba mortalmente el túnel con sus mil trampas. Yurka lo merodeaba todos los días reclamándole las usutas que se comprometiera a hacerle para que pudiera escapar a la siesta sin riesgos para sus pies. Claro que eso había sido en los primeros días, cuando todavía lo acosaban tan serias preocupaciones. Pero ahora, momento a momento, quedaba como hipnotizado recordando los ojos vidriosos de la tía Panchita o a sus primos, sucios, rotosos, muertos de hambre. A veces, como un relámpago de trigo y oro nuevo, la imagen de la gringuita parecía acercarse a lavarle el corazón de impurezas. Sin embargo, en seguida, como si alguien se le escamotear, quedábase sin ella, solamente con un reflejo dorado en su sombrío corazón. Nunca le había ocurrido eso. Era cierto que allá, en la casa de “Las Tres Marías”, cuando en las noches de luna y nardos jugaba con Carmencita, ella le daba el anillo y él, a la vuelta siguiente, se lo devolvía y, mirándose a los ojos, se apretaban suavemente las manos, sentía que la sangre le brincaba como esos hilillos de agua que había visto despeñarse por entre gigantescos peñones, saltando y cantando, sintiéndose cristales de versos. Aquello era distinto. Parecíase a una aroma de nardos, es cierto, que alegra y vivifica y es muy suave y uno quisiera aspirarlo más y más; pero cuando se lo busca no está ni en el corazón ni en las manos, sino en el aire, tal vez en la noche, en los reflejos lunares, en algún lugar que cruza extraviado. Esto era muy diferente; la imagen de Renata, como la había nombrado su hermano, había quedado como adherida a él, a su pecho, a sus ojos, donde estaban las trenzas rubias de ella, con sus ojos claros, color del cielo de Concarán, con sus gestos suaves de mujer bondadosa, llena de ternuras y de miedos. Y era también su piel blanca con muchas pequitas y ese loco deseo de tocarle las manos, de dejarle caer las suyas por las trenzas rubias. Se dio cuenta que Renata era mucho más que un aroma de nardos. Porque la sentía en su corazón, como si aquellos cortos relámpagos le dejaran, después de pasar, un rayito de luz para que lo siguiera acompañando y estaba seguro de haber cruzado un umbral aquel día y que el cigarrillo fuerte que se puso en la boca y el humo que tragó como con rabia, era mucho más que un puro gesto. Por eso espero con ansiedad el final de la quincena para volver a Concarán. Y el día llegó. Como camarada número uno habría la marcha entre las bromas y jugarretas de los gringos, que entre ellos se entendían muy bien. Otto, el grandote con cara de niño, Jaros, su amigo más claro, Franz con su cabeza pelada, Alex, Livio y los gallegos, Ramonín, Pepín, Juanillo y los rusos Boris e Iván. Desde arriba de la colina se divisaba Concarán, como una paloma blanca, con la torre de su iglesia y las casitas blancas acurrucadas a su alrededor. En cuanto alcanzaba la vista a dominar el valle, después de la lluvia, setiembre cantaba en el a todo viento en la hermosura de los verdes y amarillos chañares, breas y espinillos, eran copones dorados y las jarillas y pichanas de indio, desparramaban por la tierra todo el oro de la comarca, toda la fragancia del valle. Pasando el río, el camino de los poleos era un deslumbramiento de abejas y de flores que trepaban desbordando los bardales. Siempre en grupo entraron al pueblo, crujientes las botas y botines reforzados de los extranjeros; dieron una vuelta a la plaza, como siempre preguntando los gringos por todo lo que les resultaba desconocido, deslumbrados como los niños, saboreando por anticipado tanta cosas ricas, en tantas comidas desconocidas para ellos. -Programa para hoy? Ah, si, si. Comer, comer y comer…! –respondían a la pegunta-. –Y después...- Y señalaban una calleja hacia el río y todos asentían con la cabeza y guiñando un ojo: -“Casita de las Latas” …eso! Y se estremecían enteros. Qué apuro tenían de llegar al “Farol” para verla a Renata! Pero, y si no estaba? Y si el hermano de ella, el Chicho, le atajaba la puerta y no lo dejaba entrar? Era gordo y grandote el gringo y tenía unos puños como maza. Pero igual se le animaría, llegado el caso. Por fin entraron a la fonda, chanceando los alemanes, pidiendo vino para sus botas de Pamplona los españoles, pidiendo de inmediato la preparación de la comida preferida, todos enseñando las billeteras repletas de buen dinero. Dos o tres criollos que probaban su vino de la mañana, se ralearon abriéndoles cancha. A un costado estaba también Ño Mentira con su viejo sombrerito quebrado en la frente, saboreando su pucho y clavando los ojitos azorrados en cuanto veía, siempre pronto para entrar en cualquier tema que se estuviera tratando y copar la banca. Con desencanto comprobó que Renata no estaba en el despacho. Sentóse en un banco decidido a esperar. El bullicio de los gringos gritones, cuyos bozarrones parecían rebotar en todos los rincones, lo aturdió. Por eso salió a dar una vuelta a la casa, pensando que tal vez por el fondo de la misma pudiera divisarla. Sin embargo no se la veía por ninguna parte. En la cocina se oían voces nerviosas y era seguro que todos estaban ocupados preparando fuentones de comida para satisfacer el apetito de tal cantidad de osos insaciables. Pensando en la tía Panchita, se dirigió hacia la casa de ella. Un tren maniobraba resoplando. Algún borracho hacia vivir a cualquier doctor. En Concarán parecía que siempre había elecciones. El tronco verde que se consumía en la cocina, ahumaba todo el rancho. Lo primero que hizo al entrar a la pequeña habitación, fue mirar hacia el catre, esperando que vería los ojos terriblemente abiertos de la tía, pero no estaba. El abuelo lo sacó de dudas. -Se nos jué hace una semana! Pobre m’hija! –Y empezó a lagrimear como si fuese un chico. Al tío Sinibaldo, que acababa de llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Salió al patio en silencio. No sabía que decir. No le nacía ni llorar ni lamento alguno. Le parecía que todo había sido como tenía que ser y no de otra manera. Todo estaba dicho. Nadie debiera hablar más de eso. De los chicos, el mayor, atrás de la casa, sentado en el suelo, roía un pedazo de torta y los menores todavía dormían acurrucaditos en el suelo, adentro. Ya en el patio respiró aliviado el aire limpio. -Sigue en la mina, m’hijo?-, preguntó el tío por decir algo. -Todavía. –Seguía cayendo el silencio y por un momento solamente lo interrumpió un tren lejano, que parecía levantarse tronando desde el fondo de la tierra y la ronca melancolía del cornetín de un marucho que punteaba delante de una tropa de carros de lentísima marcha. De nuevo sacó de un bolsillo todo el dinero que guardaba en él y se lo tendió al tío Sinibaldo. -Gracias, m’hijo! Dios le demás! –dijo guardándoselo-. De inmediato, Nacho, sin añadir palabra, se alejó. Anduvo y anduvo como perdido, como si se le hubieran nublado todos los pensamientos. Era tarde ya cuando le pareció despertar. Estaba lejos, hacia el sur, cerca de “El Mirador Viejo”. Como si regresara del mundo de la sombra, con la boca seca y los ojos doloridos, busco un sendero que lo llevara de regreso al pueblo. Brillaba ya la luz de lámparas y faroles en todos los despachos y había bullicio y gente que iba y venía. Continuaba oyendo por todas partes lenguas extrañas, con raros acentos, que lo desconcertaban. -Tienen razón los muchachos –pensó-. El pueblo si’ha llenau ‘e gringos y turcos. -Nos quieren pisotiar! –había oído decir- y los zonzos se dejan poner la pata encima. -Y no…! si tienen plata, que querís! Cuando llegan y no la tienen, la buscan con uñas y dientes, juntan todo lo que nosotros despreciamos, en todo eso ven una oportunidad y así la consiguen. Y cómo la cuidan! L’acaricían, la esconden en el colchón para dormir juntito a ella. Así es como juntan mucha plata…compran ‘e todo…y después, aguantátelos. -Algunos. -No digo todos, pero si muchos. A su padrino, que sabía todas las cosas, le había oído contar que venían de unas tierras donde todo era escaso, de manera que un día tenían para comer y otro no; entonces habían aprendido a guardar una parte en los días buenos , sacrificándose muchas veces, para así poder enfrentar a los días malos. En cambio, explicaba, el criollo no piensa así. Hasta en los días que los castiga la mayor escasez, dice: Dios proveerá y sabe que saldrá adelante, porque no faltará un puñado de maíz para tostar o hacer una buena mazamorra, un zapallo para asar, la leche de las cabras o de alguna vaquita, aunque sea prestada, cuando no un peludo o un par de perdices que se le cruzan en el camino. No hay caso; el criollo está acostumbrado a vivir al día. No sabe mi le gusta pasar privaciones –Y tenía razón; como también la tenían los que hablaban así de los gringos. Un día lunes, vió tiendas nuevas con los trapos colgados hasta la vereda y a los propietarios en la puerta, llamando: -Entre al Baratillo, sañura! La vende baratu, baratísimo! Y otro poco más allá: -Aquí quema tudo, batrona! Cumbra, cumbra, batrona! –“El Baratillo”, “La Liquidadora”, “La Estrella”… y la gente, principalmente los criollos, siempre tentados, entraba y compraba las pilchas coloreadas, los mil abalorios y cuentas bonitas que les ofrecían. Ese día tuvo la impresión de estar viviendo en un gran hormiguero. Hombres y mujeres que iban y venían cargados o sin carga ya; caballos, mulas y asnos descansando frente a los boliches, breques en los que pasaban los señores y para el lado de la estación, carros y más carros descargando sin cesar, leña, carbón y minerales. Aquella tarde también le llamó la atención unos motores gigantescos que, entre muchísimos hombres, bajaban con gran dificultad de los vagones. Al lado de los mismos se amontonaban como mosquitos, realizando la operación de descarga, nerviosos y tomando todas las precauciones posibles para una operación exitosa. Escuchó voces dando órdenes y el jadeo de los trabajadores prendidos a gruesas sogas, graduando su esfuerzo, echando el resto cuando el momento así lo exigía, temerosos de fracasar. Sí; estaba muy cambiado el pueblo. Realmente que estaba muy lindo. En un boliche oyó afinar suavecito una guitarra y luego le llegó el canto de una voz muy conocida por él: “Ella traía unos papeles/ con la historia de su vida y mientras los va leyendo/se va quedando dormida. Pobrecita la Pastora/que ha fallecido en los campos” (16) Se acercó con cautela; en medio de la concurrencia que lo escuchaba en silencio, estaba Felisardo, alto, con el cabello negro, sus ojos verdes y expresión de ternura que siempre tenía en el rostro. -Viva Felisardo! –gritó uno salpicando desde lo alto a la concurrencia con una botella que enaltaba con incontenible euforia. -Chupen y chupen, negros ‘el norte, que yo pago! –Y medio desde abajo, se oyó otro que gozaba también con las emociones que le despertaba el canto: -Ay, ay, ay /no pisen/que soy pión de los Ortices! Y en esa algarabía de dichos que parecía haberse desencadenado para avivar la temperatura, más allá, un gaucho grandote y rudo, tirándose el sombrero para atrás y ajustándose la faja, pegó otro grito con todas sus fuerzas: -Ajá! Dijo un viejo en Concarán, lu’hicieron sonar di’un palo y si’acabó el refrán! –Y el vino seguía amoratándoles la boca y la cerveza los llenaba de una alegría postiza, que se les desbordaba en refranes y carcajadas. -Felisardo!-, lo llamó desde la puerta cuando hubo terminado de cantar. -Nachito! Vos por acá? Vení! –Entró y Felisardo lo abrazó con afecto. -Sentate. Querís comer algo? –No respondió. –Donde anduviste? Ni que ti’hubiera tragau la tierra! -Estoy trabajando en la mina. –Felisardo se persignó. -Pero m’hijo! En la mina? Que macana! -No, arriba nomás. -Ah! Menos mal! Porque vos sabís lo que son esas galerías malditas! En seguida al cuerpo y al hoyo, no? –Y agregó contento, en voz alta, al dueño del negocio: -Sirva una pasteliada pa’ este amigo! –Y antes de que terminara de hablar, ya estaba complacido. Otros vinieron a hacer rueda en la misma mesa para estar al lado de Felisardo, que sabía llenarles los corazones de sueños y de nostalgias. Más allá, unos gringos se emborrachaban con ginebra y en otra, había un batifondo infernal de lenguas, donde nadie parecía entenderse. -Así es que trabajás. Pudiste ir a la escuela después… -No, no… -Qué lástima…y a vos que tanto te gustaba, no? -Sí, pero ya no pude después… -se lamentó con amargura. -De la mina vienen muchos chicos a la escuela en una carrendanga. -Sí, pero son los chicos de los ricos, nomás. -A muchos los trae Janson. Como ya dejó la mensajería… -Y claro…quien va a viajar en mensajería habiendo tren. Tren…! Cómo le sonaba de raro esa palabra! -Si de la rabia que tenía hasta lo quiso hacer descarrilar poniendo unos durmientes en los rieles –Siguió comentando otro-. -Si será loco el viejo! –Y todos rieron. Cuando el gran arremolinamiento de gritos y risotadas se hubo calmado pudo conversar con Felisardo. -Y de Agundio, que me cuenta? -Agundio no volvió más. -Y doña Santa? -Sigue solita. -Así es que no se murió? –No podía creerlo. -No. Anda muy embromada pero sigue tirando, la pobre. -Menos mal!- Se quedó pensando con tristeza, en que tal vez nunca escucharía cantar otra vez “El concierto de la Calandria y el Jilguero”, tal como ellos lo hacían. Luego de templar las guitarras, empezaba Agundio y luego le contestaba Felisardo con otra estrofa, mirándolo a su compañero siempre sonriente, como gozando, pareciendo que realmente estaba viviendo la historia que contaban en su canto. “En su prisión, muy solito/,se lamentaba y lloraba; Una mañana temprano/se apareció la Calandria” (17) Y que emocionante era esa parte en la que juntaban las voces y uno iba por alto y otro por bajo, como decía don Ciriaco! –Escapó de sus pensamientos y otra vez preguntó de Agundio. -Se sabe muy poco d’él. Algunos dicen qui’anda por San Luis, que vive de comité en comité y que toma muchísimo. Claro, lo balió fiero la Paloma. -Y ella? -Ahí ‘ta…solita. Lo vive esperando. -Pero cómo! Y aquella noche, por qué no salió entonces! -Si nu’estaba en la casa, cómo iba a salir! Después, al tiempo supimos qu’el padre, qu’es más miedoso ‘e las pestes que perro chico, en cuanto s’enteró qui’había viruela en el pueblo, ató sulkys y jardineras, los cargó a todos y se jueron al campo. Como iba a salir, pobre Paloma! -Así es que ella no supo nada! Como vinieron las cosas, no? -Torcidas...muy torcidas... –Se disponía Nacho a seguir preguntando, cuando desde una mesa vecina se acercó un muchachón morocho, pelo crespo, para hablar con Felisardo. -Bardona, por favor... -A sus órdenes. -Buede usté dar serenata esta noche? -A dónde? -Ahí, frente a blaza nomás...casita blanca. –Como Felisardo quedaba dudando insistió: -Casa sañurita más bunita del bueblo, breciosa sañurita! –Y los ojos se le iluminaron al recordarla. -La viudita? -Esa...ésa! –Y juntando las manos, puso los ojos en blanco como invocando a Alá –Breciosura! Baloma! Diga, buede? -Esta noche no, lo siento. Pero el sábado sí puede ser. -Entonces...esta noche no?- Y se quedó mirándolo, con los ojos húmedos, impotente, vencido, cuando Felisardo le respondió negativamente. Una vez que se hubo alejado, Nacho le preguntó cual era esa niña tan bonita de la que había hablado el turco. -Cómo! No sabís cual es la viudita? –Y luego de una pausa, le aclaró; La Clarita‘e don Ciriaco. Como la dejó el marido... -Ah! –Recordó, como si fuese un sueño, haberla visto abrirse paso entre el gentío en la estación, aquella noche que llegara el tren por primera vez al pueblo. Tenía razón el turco. Que preciosa era Clarita con sus ojos grandes llenos de ensueños y su sonrisa tan suave y acariciante! -Que cante Felisardo! Que cante! –Como de un remolino de lava y fuego se levantaban los gritos, que más parecían rugidos, de un grupo de hombres sedientos de vino y de guitarras, de camorras y de afilados puñales. -Viva la cueva ‘e la lora y el 27 de abril! –gritó otro haciendo correr más vino todavía en un jarro de un litro. Felisardo se puso de pie y templó la guitarra como la necesitaba para cuando el ambiente alcanzaba temperaturas como ésa, el humo de los cigarrillos se espesaba y el aire se volvía agrio de vino, tabaco y sudor. -Ese es el temple del diablo? –le preguntó Nacho en voz baja oyéndolo afinar con tan delicada atención. -El mismo- le respondió. Muchas veces oyó Nacho secretear a los oyentes sobre ese temple al que solamente Agundio y Felisardo conocían y que era el que les permitía arrancar de sus guitarras tan extraños y maravillosos sonidos. -Viva Concarán! –Y sobre el grito reventaron los cohetes; como un relámpago cruzó afuera un fogonazo, se oyó un tropel en seguida, abierto sobre el suspenso que acababa de hacerse, y un insulto subrayó todo antes de que llegara el silencio total. Dos o tres individuos se entraron de pronto muy apurados, dijeron algo en voz baja a otros que estaban ahí y luego salieron apresuradamente. Se oyó de nuevo un galope enloquecido perdiéndose en la noche. Felisardo se asomó a la puerta y regresó de inmediato. -Qui’ha pasau? –preguntó atemorizado el bolichero. -Balearon a uno áhi ajuera-, respondió. Luego, tomando del brazo a Nacho lo acompañó hasta la puerta y luego le indicó que se fuera. No se hizo de rogar y empezó a alejarse lentamente. Al doblar la esquina, oyó que venía el agente tocando pito y más pito, al tiempo que un grupo de tres jinetes se perdían a todo galope envueltos en una nube de polvo, rumbo al norte. Sacó un “Caras y Caretas” y lo prendió. Al pasar junto a la casa de su padrino, ahí, pegadito a la iglesia, le entraron ganas de llegar a saludarlo. Se detuvo, observó un momento y vió que estaba a oscuras. Entonces, pensando en Renata, siguió su camino hacia “El Farol”. Por suerte que los gringos, muy entretenidos, estaban bebiendo todavía, de manera que podría quedarse ahí un momento. -Eh! Camarada! Camarada! –gritaron aclamándolo al verlo entrar. Los miró sonriente, echó una seca y dejando caer el pucho, lo pisó. -Ah, Nacho, qué gauchito ser...! Qué tomar, qué comer, Nachito? -Nada; gracias ya estuve en una pasteleada –dijo por compadrear-. -Pas-te-lea-da, pas-te-lea-da...- festejaron repitiendo con dificultad la palabra que acababan de escuchar por primera vez. Detrás del mostrador estaba don Nino, sirviendo a unos y a otros, apresuradamente y en ese momento llegó a ayudarle Renata. Estoy de suerte esta noche!-, pensó. Qué bonita era la gringa! –El hermano, por suerte, no se lo veía por ninguna parte; haría lo posible por hablarla. En tanto esperaba el momento oportuno y pensaba que palabras podría decirle, le pareció que lo había mirado como reconociéndolo y fue lo suficiente para que se animara a arrimarse al mostrador. Con las ganas que tenía de verla de cerca, aunque fuese por un instante, nada podía detenerlo ya. -Me da un vasito de agua?- le pidió con voz que, queriendo ser lo más agradable posible, le resultó ronca y temblorosa. Ella fue y regresó diligente, satisfaciendo su pedido. Bebió sin sacarle los ojos de encima. Comprobó que de cerca era más bonita todavía. Una piel suavecita, manchadita de pecas y el vestido nuevo que se curvaba graciosamente en el pecho. Le devolvió el vaso al tiempo que le agradecía y no supo que más decirle para iniciar la conversación; ella pareció esperar, pero cuando le nació decirle, “muy fresca y rica el agua”, ella ya andaba sirviendo unas copas que le habían pedido en la otra punta del mostrador. Por suerte que no se fue; cuando vió que lo miraba de nuevo, le pidió por señas que se acercara. -Me da un cartucho de pastillas? -Grande o chico? -Grande –Le había dado risa la pronunciación de Renata. Con ese vestido azul floreadito, más se destacaba el rostro blanquísimo de ella, la carita llena y esa sonrisa que emanaba dulcemente por más que hiciera por mantenerla oculta. -Cinco centavos –dijo entregándole el paquete-. -Muy poca plata –comento haciéndose el chaludo, en tanto le entregaba la moneda. Abrió el paquete de pastillas y se lo extendió: -Se sirve? -No, no, Tante gracie. -Pero por qué no! Insistió-. Ella pareció dudar. Se quedó mirando hacia afuera. -Sirvasé; hagamé el favor! –le pidió sonriendo-. No me desprecie. -No me dejan, capiche? –agregó ella en voz baja y sus ojos se encendieron por primera vez. Nacho sintió que sus ojos habían podido decirle cuanto quería hacerle saber y que los de ella le respondían de igual manera. Un estremecimiento gozoso le recorrió el cuerpo. -Su papá? -No, mío fratello...- apenas pudo decir la última palabra, cuando, como un ventarrón apareció por la puerta del medio, Chicho. -Veni, veni...! –dijo haciéndole una seña a Nacho al, pasar a su lado y cruzó todo el despacho a pasos largos. -Veni...!-, lo desafió al ver que no lo seguía. Nacho se decidió a complacerlo. Antes de darse vuelta para seguirlo, oyó que Renata le pedía, como rogándole: -no, no vaya! –Pero no le fue posible complacerla en el primer pedido que le hacía. -Qui’hay! –dijo echando andar detrás del gringo de manera resuelta, en tanto pensaba, qué me querrá decir éste, aunque algo muy lindo no debe ser por la cara de lión que tiene. Pero si quiere tortas, tortas le voy a dar. Pasaron por entre los parroquianos y la estrechez de las mesas. Pero ninguno reparo en ellos. Don Jaros continuaba llevando la voz cantante en una rueda formada por criollos y repetía una y otra vez en media lengua el nombre de Concarán. Salieron. Estaba limpio el aire, con fragancia a yuyos y a estrellas. -Hi dicho que con la sorella mía no, no capiche?-, le grito Chicho poniéndosele adelante, en tanto le apuntaba con el dedo. -Y qué! Sos hijo ‘e Mitre, acaso? -Con mi sorella no, porco!-, volvió a gritar enardecido. -Y qu’es di’oro, acaso, tu hermana?- Se le había parado al frente como un gallito encocorado y aunque el otro le superaba en tamaño, empezó a aguantarle a pie firme los empujones que le daba, a cada palabra que le decía. Y tras el forcejeo, luego de un “fachatosta”, Chicho le tiró un fuerte mamporro; alcanzó a agacharse y lo vió pasar al gringo como un toro embravecido. Así lo pelearía. Saltando de un lado a otro, como para vistearlo. Se estaba acomodando el pantaloncito, cuando se le vino encima de nuevo y otra vez lo esquivó y lo tocó por la cara con la mano abierta, como para demostrarle que no quería golpearlo. Fue lo suficiente para que Chicho, enloquecido, en un abrir y cerrar de ojos, se desprendiera el cinto de pesada hebilla que usaba y se le viniera encima, revoleándolo como si fuesen boleadoras. -Ahijuna! Gringo sucio!- alcanzó a decir cuando ya la hebilla había volado para darle justo en la sien, con violencia brutal. Luego no supo más nada de lo sucedido. Como si estuviera muy lejos, le oía contar a ratos a don Jaros, el viaje a la mina aquella primera vez: -Zorino, era zorino! Que olor, qué olor! Puaj...! –Se tocó la sien; parecía quemarle y comprendió que lo había lastimado el golpe. Poco a poco fue recordando de que manera había sucedido todo. Se miró sentado, medio arrumbado entre bolsas y barricas y se acordó de Renata y de las pastillas. -‘Ta que los parió! Que vergüenza! Gringo ‘e la gran flauta!- Otto vio que había reaccionado y que intentaba levantarse. -Camarada! –Y le hizo señas con el puño de un golpe en la cabeza. -Dejeló pastiar qu’engorde! Ya lo voy a agarrar! –Y escupió con rabia. -Camarada!- gritaron otros gringos acercándoseles al ver que se había enderezado. Se pasó la mano por los cabellos, y se metió la camisa en el pantalón y luego, acomodándose el sombrerito, los miró sonriente, como diciendo: -Aquí no ha pasado nada. -Pa’ que llorar guachadas por nada! –dijo y sin mirar siquiera para el lado del mostrador, buscó la puerta. Los otros lo siguieron. Bajó el alto umbral y ganó la calle. El aire fresco lo reanimó. No sentía dolor en la herida. Pero si le parecía que estaba abierta en su corazón. Y en él estaba Renata y sus ojos color del cielo de Concarán y sus trenzas rubias macizas, como espigas. Y su voz, suave y distante, que parecía decirle: No tardes en volver...te espero...! 6 Sintió frío; no se había despedido el otoño todavía, pero ya el invierno anticipado, se desparramaba con crueldad por montes, crestas filosas y hondonadas, en escarchilla y viento helado. Una estrella limpia se asomó por un agujero que tenía el techo del ramadón, como ofreciéndole su tibieza. Por primera vez desde que estaba en la mina, le pareció áspero el jergón y duro el catre de pobre que le prestaba Lisandro. Se dió vuelta una y otra vez sin lograr dar alcance al sueño. Y pensamientos que no recordaba haber tenido nunca, le tocaban el corazón cómo una navaja. No estaba muy seguro de cuál era su nombre ni su edad; de su madre no le había quedado recuerdo alguno ni nada sabía tampoco de su padre. Es cierto que en su vida había habido momentos que, al recordarlos lo hacían sonreír. En lo de doña Santa cuando le conversaba como si él fuese un grande, en tanto zurcía y zurcía o hacía bailar el huso, entre cuentos y adivinanzas o enseñándole rezos. En lo del tío Sinibaldo, en esas noches de invierno cuando todos reunidos alrededor de unas brasitas, mientras desgranaban a mano las espigas de maíz, cada uno en su cajoncito o pequeñas árganas, decían adivinanzas o escuchaban los cuentos del abuelo. A veces, cuando se ponían cargosos y hablaban todos a la vez, la tía los hacía callar de inmediato diciendo: tiro tres pelotas al aire; una pa’ Juan, otra pa’ Pedro y otra p’al qui’hable primero. –Y enmudecían, hasta que al fin, la tentación vencía a alguno y debía pagar prenda cumpliendo con el castigo que le imponían. El maíz tostado le llenaba los bolsillos y su corazón siempre tenía ganas de silbar, como el de los pajaritos allá en la sierra. Ahora, en cambio, era como si estuviese pisando tierra de otro mundo, como si empezara a descubrir de verdad su propio cuerpo o se mirara de pronto asomándose a lo insondable de la vida. Y aquella pelea con el gringo y esa cicatriz que le seguía doliendo por que no faltaba quien le hiciera recordar aquel momento. Si hasta Frinz, que era el más serio de todos, tocándose la sien, decía: Compañego Nachito...ya sabeg lo que dan pollegas- Y reían y el gallego Joselillo, también aprovechaba el momento para dar rienda suelta a su optimismo. Eh, Nachito! Vino, baraja y mujé! Bravo, Nachito! Es cierto que después de aquello, había quedado como curado de sus ganas de ver a Renata. Pero eso había pasado. Y ahora se encontrara dispuesto a regresar en cuanto se presentara la primera oportunidad para vengarse del gringo, cuando se pusiera al alcance de sus puños. No le temía ni a los brazos fornidos del Chicho ni a la hebilla de su cinto. Y entonces, todos los que se reían de su cicatriz, lo dejarían en paz, lo admirarían por su hazaña y él quedaría como si se hubiese sacado del cuerpo todo ese malestar que lo aplastaba. Tal vez la vida pudiera seguir siendo entonces como en otros años, aunque nunca más volviera al tiempo aquel, ya perdido. Porque más allá de todo lo que veía, sobre las cosas que alumbraba su propio conocimiento, había profundidades de sombra, gritos, llantos, quejas, ojos doloridos que descubría ahora, momento a momento y por más que intentara negar esa realidad, sabía que eso estaba ahí y seguiría estando por muchísimo tiempo; y lo sentía como si fuese un agua sucia y amarga que goteaba incesantemente en su corazón. Arriba y ahí cerca, como para uso de todos los días, estaba el Capataz, serio, siempre como tomando mal olor a las cosas y dando las órdenes como si mandara reos al paredón. También don Klestar, el cantinero, callado, antipático, aprovechándose de todas las necesidades y dolores ajenos para quedarse con el dinero de los otros; su mujer, muy buena moza, que en la casita levantada al costado del alto de la loma, parecía asomarse en las tardes como para que la admirasen, luego de arreglarse cuidadosamente, por el alto barandal, donde se quedaba largo rato. El doctor Martín, muy joven, con su barba muy bien arreglada y su porte de atleta, que tenía a toda hora, debajo de un árbol, un buen caballo ensillado listo para acudir a donde fuese, en cuanto se le requiriera. Desde alguna curva del camino o por algún sendero quebrado de las lomas, aparecía vuelta a vuelta Juancito montado en su caballo de palo de escoba, arriando vacas imaginarias por la costa del arroyo sucio y maloliente, donde niños y mujeres lavaban brozas durante todo el día, en busca de mineral. Todo entre el ruido monocorde de las maritatas, el humo de las chimeneas, algún profundo reventón y el grito lejano de los carreros azuzando a sus mulas. Todo eso era la cáscara; porque más abajo estaban las palancas que él manipulaba desde la madrugada hasta la noche, atento a las luces indicadoras. Y los mineros chorreando barro, harapientos, las caras amarillas, como chupados, que él veía salir del túnel como de una tumba, desalentados, sin un brillo de felicidad en los ojos. También formaban parte de ese costado oculto de la mina, Yurka, con su flacura, a quien lo veía cruzar el santo día montado en su escuálido burro, cargado con tachos llenos de agua y su madre, a la que divisaba a la distancia lavando hasta la noche y al anochecer, había de ver al padre, que subía de los socavones, temblorosas las manos, irritados los ojos, sucio de barro de pies a cabeza. -Es bravo abajo, Nachito –le contaba una vez que se hubiesen hecho amigos-. -Que no se te apague la lamparita, porque entonces, sentirte perdido. Poner tiro, prender mecha y escapar, amiguito; cuidar que no te caiga gran piedra de arriba, no? Aprender qué dicen crujidos, porque si alguno no decir nada, otros sí anunciar gran peligro, sabe? Hay que aprender todo eso y otras cosas enseñar propio corazón. Además, ojo! No prender nunca un fósforo –agregaba-. Y después darle y darle sin asco a la piqueta, dele y dele todo el día, por que si no, llegar fin de mes y fichas que sacar, no alcanzar ni para pagar cantinero. Ah, duro conseguir fichitas, Nacho! Y no mentía, porque la pobreza que había en su única piecita, amurallada a la sierra, lo denunciaba así a todo el mundo. Les faltaba de todo, por más que no malgastaran en nada y él se la pasara todo el día en el túnel. Así se explicaba porqué había tantos mineros que tenían la piel amarillenta y una tos que no se les cortaba con nada. Y dónde estaba la riqueza que con tanto sacrificio sacaban sus manos? Por los ranchos que se recostaban en lomadas y pendientes pedregosas, por el cueverío donde se refugiaban como lechuzas, lloraba la guitarra de un ciego desde la medianoche hasta que se diluía la sombra con el amanecer y aullaban a la distancia los perros hambrientos. O el llanto de alguna mujercita encogida, que seguía a un montoncito de algo que había sido un hombre, envuelto en un cuero o en un pedazo de lona, así se lo entregaban. Y no quedaba más que llorarlo. En cuanto él veía, andaba la pobreza y el dolor. El miedo estaba ahí, además y de nada valía que muchos se persignaran antes de bajar al túnel, porque los seguía paso a paso y segundo a segundo, no bien ponían los en la boca-mina. Y era más irresistible en la “Curva de la muerte” o en el nivel 200 donde, contaban algunos, se les aparecía “El Descabezado”,o aquella otra galería abandonada, oscura, tétrica, donde se escuchaba desgarradores gemidos de tiempo en tiempo. Más allá de los pocos contratistas que se enriquecían, estaban todos los demás que dejaban lonjas de sus cueros y sus mismos huesos en esa larga y profunda tumba, según imaginaban. Entre los pocos criollos que parecían predestinados a convertir en plata la piedra que tocara, estaba Lisandro. -En esto nu’hay que ser zonzo, Nachito-, le decía. –Un día que bajemos al pique te voy a enseñar cuales son las vetas que vale la pena seguir. Hay que tener buen ojo y saber. Nu’es como dicen, cuestión de suerte. No, m’hijito, no. A veces es una raya finita, hecha así como con la punta de un lápiz y hay que seguirla y seguirla, meta pico y maza hasta dar con el bolsón que puede tener a veces entre 500 y 1.000 kilos. Y ésa es plata fresca y todo pa’ uno. Aunque también puede ser que después que l’has seguiu un buen trecho, t’encontrarás con que pareciera que te l’han borrau de repente porque nu’hallás nada, nada. Entonces ti’ha tocau perder y nu’hay pa’que calentarse. Lo mismo cuando llegas al final y ti’hallás con un puñaito ‘e mineral qui’a veces no llega ni al cuarto kilo. No, carajo; nu’es cosa ‘e meterse nomás y decir ya está... voy a juntar plata allá abajo. No a veces seguir y seguir la veta que se te va más y más lejos y t’empazas a desesperar; entonces te parecen más duras las piedras, pero lo mismo le metís y le metís hasta que te quedás sin aliento. Y salís ajuera y estás amargau y te tomás un güen trago y después otro y otro...caliente porque has perdiu y te quedás con ganas ‘e que la mina te dé el desquite. Estu’es igual, igual qu’el juego del monte, sabís? Todos sabían que si Lisandro ganaba en ese juego, al que jugaba por su cuenta, era lo mismo porque todo seguía siendo igual. A dos centavos cobraba el kilo; pero a los discos de cobre que le daban en pago, los hacía rodar en la cantina y en el boliche del pueblo, como si fuesen latas que nada le costara ganar. Salía un sábado de su casa y farreaba hasta el lunes o el martes, sin que nadie supiera por donde andaba. Gastaba sin importarle un comino en qué lo hacía. Cuando iba al pueblo con su mujer, no se traía las tiendas con turcos y todo, porque no había manera de traerlos. Porque compraba y compraba todo lo que le llamaba la atención, más lo que los hábiles vendedores les ponderaban como productos inmejorables. Aunque ya, una vez de regreso, dejaran los paquetes sin abrir, tirados en cualquier rincón, la ropa nueva se podría amontonada al mojarse con el agua de las lluvias que se colaban por los agujeros del techo; si eran muebles los que habían adquirido, igualmente los dejaban por donde quiera, a la intemperie, donde terminaban destruyéndose, ya que nunca prosperaba el proyecto de hacer una piecita más. Prefería seguir viviendo en el sucucho estrecho que alquilaba por casi nada y despilfarrando el fruto de su trabajo. Como si no fuese que lo ganara con sudor y sangre. Y se complementaban en esto muy bien con su mujer. Ella cambiaba la ropa de sus chiquitas, y las arrojaba a la basura o la regalaba luego de usarla una vez. Los pares de botines o zapatos flamantes, se desparramaban por entre las piedras del patiecito y todos los colgajes brillantes de colores que a ella la tentaban en el pueblo, eran destruidos por los chicos junto con sus juguetes. Igual, igual que Lisandro, mano abierta para dar y prestar, para condolerse del sufrimiento, cierto o mentido de cuantos se acercaban a pedirle ayuda. A Nacho le solía dar lástima cuando lo encontraba borracho, entregando todo cuanto tenía como si fuese de otra persona. Que distintos eran los gringos, algunos de los cuales también se emborrachaban, pero teniendo buen cuidado de guardar primero la mayor parte del dinero que habían cobrado. -De aquí, gasto esto- pensaban separando un montón chiquito y el resto, que era la mayor parte, “guardar, guardar bien guardadito”. -Y pa’ qué los guarda tan bien- le preguntaba algún curioso. -Oh!- contestaban brillándole los ojos. –Ritornaré allá. Con vento, la vita mía será diferente, capiche? Y me dirán signore...oh, signore! Per ché laburo forte, capiche? Y guardo...- y se quedaban soñando con la vida distinta que llevarían en su patria si lograban retornar llevando mucho dinero. -Ah, allá! –soñaban-. Todo esto ocurría en la mina. Un escalofrío lo estremeció. Por altos y bajos empezaron a cantar los gallos. Con pereza abrió los ojos y de nuevo divisó las lindas casas de los patrones trepando por las ásperas praderas o como metiéndose en el arroyo, vió dibujarse la sombra de los ranchos, los huecos del cueverío abiertos en la piedra viva, donde también dormía gente, por lo general tirada sobre alguna jerga vieja o bolsas estiradas en el suelo, amontonados como perros y entreverados con ellos. Dormir mal, comer peor, vivir jugándose la vida por unas miserables fichas de cobre parecía ser el destino de todos los que llegaban a la mina. Qué poco valor tenía allí la vida de un hombre! Sin embargo, nunca se alzaba una voz de protesta, todos parecían muy satisfechos con dejar que las cosas siguieran tal cual estaban: trabajar muy duro jugándose la vida a cada instante, cobrar en fichas, pagar a 40 centavos la carne que en otras partes valía 25 el kilo y así en todo. Sin embargo, cierto día que a un gringo se le ocurrió hablar de huelga, fue reprobado por todos. -Eh, deca, deca de huelgas! Que si non portato bene...adío! –é hizo sonar una castañeta significando con ello el despido inmediato. -Y después? Eh? Non capiche?-. Preguntó con una sonrisa amarga. Todos aprobaron. Tenían miedo a la huelga, a quedarse sin trabajo por culpa de eso y por eso no se animaba ni a mencionar la palabra. Con la claridad del día las gallinas empezaron a bajarse de los árboles en los que dormían. Ya distinguía las formas y colores de las colinas que bordeaban la mina, la gran montaña de broza, los recuestos encrespados de casuchas. Se enderezó rápidamente y capujó los pantalones. Desde más allá de la boca-mina avanzaban los gringos en bulliciosas caravanas. Y era mejor que no le encontrase mal pisado, porque entonces eran capaces de sacarlo a la rastra como estuviese, desnudo o a medio vestir. Para ellos, fuera del trabajo, todo era chiste, motivo de broma o diversión. Había que olvidarse en cuanto fuera posible del túnel y de sus riesgos. Hacía tiempo que ya no iban al pueblo porque habían encontrado otro refugio que les quedaba más cerca y en el que encontraban todo lo que requería la sed de diversiones que los arrastraba. Don Cristusek tenía su casa no muy lejos y acostumbraba alquilar sus caballos a los señores de la mina. Como además tenía también unas cuantas hijas buenas mozas, fue encontrando amigos entre los mineros. Entendiendo que a tiempos como esos que vivían, había que sacarles el mayor provecho posible, empezó a organizar pequeñas reuniones en su casa los días domingos, ya para rifar una cabeza de chancho o una funda. Poco a poco y dado el entusiasmo de los primeros concurrentes, aquellas reuniones se fueron repitiendo con más frecuencia y con mayor número de personas asistentes. A la damajuana de vino del principio se le sumaron muchas más, agregándosele también botellas de caña, anisado, cerveza, pastillas, cigarrillos y, en fin, todo cuanto pudiera necesitar un hombre que sale de una madriguera y quiere olvidarse de las oscuras horas vividas, comprando todos los placeres que se le pongan al alcance de la mano. Y qué mejor si a todos aquellos vicios, se le agregaban unas muchachas modositas, que lucían sus mejores vestidos de seda o de percal, ajustaditos al cuerpo, con las cimbas prolijamente anudadas con cinta de color y dispuestas a bailar al compás de muy buena música, hasta que asomara el nuevo día. Allí, en el patio de don Cristusek, los gringos retozaban como criaturas y bebían y bailaban todo lo que tocaban los guitarreros con tal de sentir cerca, aunque más no fuera, el olor de una mujer. -A lo de Cristhus…! -Decir así para ellos, era como bañarse en agua de rosas. Y sintiendo hacérseles agua la boca, en un zapateo extravagante, remedaban a los criollos en sus bailes preferidos. Qué alegría les daba salir con rumbo a la casa de don Cristhus! Ellos le abreviaban así el apellido porque era alto y flaco y se dejaba crecer además una larga barba, por lo que lo hallaban parecido a Jesús, según las imágenes que conocían. -Camarada Nachito! –Ya escuchaba los gritos a Otto, el más bullicioso y los palmoteos de Pepillo, que siempre vivía alborotando. -Ya voy! Ya voy!-, les gritó alisándose el flequillo con la mano y levantando de paso el pañuelo blanco del cuello que iba a estrenar ese día junto con las alpargatas bordadas. Bajó corriendo por el sendero pedregoso y se integró al grupo. -Salú, camarada Nachito! Salú! –Y todos se cuadraron militarmente ante él, hasta Frinz, que siempre parecía tener una pena escondida. Es que, escapando del oscuro socavón, todo para ellos era canto, risa y broma. -A dónde ir? A Concarán? O a lo de don Cristhus? –preguntó uno-. –Hace mucho no ir Concarán. Ir Concarán ahora, eh? –Todos aprobaron y de inmediato enderezaron sus pasos hacia el pueblo, moviendo los brazos velozmente al costado del cuerpo, simulando un exagerado apuro por llegar. Afirmando con fuerza lo pies en las piedras, subieron la empinada cuesta y desde el plano elevado, dominaron toda la azulada extensión del valle. El sol había cruzado ya las crestas del este, pero la nubazón le cerraba el paso. Se veía como un profundo tajo cristalino el cauce del Conlara y todo lo demás, en esa despedida del otoño, se teñía de amarillo y cobre, que a veces parecía volar en bandadas. -Mira…mira…! Concarán!- Lo descubrieron de pronto a la distancia, cuando un rayo de sol pintó de blanco la torre y el caserío de Concarán! Renata! Se le voló el corazón a Nacho. Después de transcurridos tantos días, la noche de su humillación pareció haberse borrado. Había renacido en él el deseo enorme de verla, de escuchar su voz aunque fuese escondido a gran distancia, pero escucharla otra vez. A Chicho procuraba alejarlo de sus pensamientos, porque ese recuerdo lo turbaba profundamente. Y mientras avanzaban, pensaba y pensaba en las cosas que podría decirle a Renata, soñando en que pudiera dársele una oportunidad para hablarla, lejos del hermano de ella. Sin embargo, no se le ocurría otra cosa que invitarla con una pastilla, como la vez anterior o preguntarle si le aceptaría un anillito de regalo. De pronto, como un trueno sintió que reventaba a su alrededor, la grita: -Oh, oh, oh! Se enamoró! Se enamoró!-, y todos saltando al verlo tan ensimismado, palmoteaban riéndose de sus preocupaciones. Ni cuenta se había dado del largo rato que avanzaba a paso firme envuelto en su propio silencio. -Oh, oh, oh Renata!- volvieron a corear sus compañeros. Los miró, al rojo vivo el rostro, pero contuvo su rabia. Ya sabía que esa era la mejor manera de responderles a las bromas que hacían. Se acomodó el sombrerito cantor y el ponchito sobre los hombros y continuo la marcha como si nada hubiese sucedido. Tenía muchísimos deseos de llegar de una vez a Concarán. Cada día estaba más lindo el pueblo. Ya habían desaparecido los corrales, muchas casas tenían vereda de ladrillos y por las noches encendían faroles en alguna esquina cercana a la plaza. Además, habían construido unas casas que tenían balconcitos y adornos de mármol; los edificios de la policía y de la escuela habían sido levantados en altos para que no corrieran riesgos de ser alcanzados por las aguas en caso de que el río desbordara, como ocurría frecuentemente. Más allá, contra el azul de la sierra las trincheras de álamos se despojaban de su vestimenta desamparando a cardenales y a calandrias. -Eh! Aquí! Tallarine! Mucho! Mucho!- pidieron con desesperación en cuanto pisaron los umbrales de “El Farol”. -Un lechoncito! Presto! Picante, bien picante!- les oía repetir. Decidido a todo con tal de verla, desde la puerta la buscó a Renata, pero no estaba en el despacho. Don Nino, el padre, lavaba copas, servía, servilleta en mano, gritaba para adentro ordenando los pedidos y sonreía satisfecho mostrando los grandes dientes, allí donde todos hablaban, reían o discutían por cualquier cosa, pero pronto a gastar su dinero. En tanto él empezaba a saborear un café, sus compañeros bebían sus primeras copas de grapa o de caña y vuelta a vuelta interrumpían sus charlas para hacerle preguntas. -Qué hace hombre con gallina bajo el brazo? -Es un gallero que lleva su pollo a pelear; va al reñidero. -Reñidero? –Y se quedaban como saboreando la nueva palabra escuchada. -Por qué llevar caballo con vestido? -Ese es un parejero –le respondía- Hay carreras esta tarde. -Y de las güenas...- intervino uno de la rueda-. Corren el Alazán, un pingo di’Ojo di’agua y el Zaino di’aquí. Ya lu’han tapau de plata al Alazán. De todo había en el pueblo el día domingo. Riñas, carreras, rifas, bailes en los ranchos, gritos y tiros en la “Casa de las Latas” en cuanto empezaba de oscurecer. En ese momento llegó a las chuequeadas el viejo Ño Mentira, acomodándose el sombrero y fue suficiente que se acercara al mostrador para que unos muchachos que tomaban sus vasito de vino, empezaran a tirarle la lengua. -Cuente, Ño, esa mentira ‘e cuando estuvo en la guerra. -Mentira? Mentira, decís?- respondió poniendo cara de ofendido. Y encarándose con otro parroquiano, se explicó: -Lo que yo cuento es ciertito, m’entiende? Que si’han créido que los gauchos di’antes eran unos bostas? Yo anduve con ellos y nunca nos achicamos a naide, ni’aunque vinieran degollando! -Alabate cola!-, saltó uno tosiendo para hacerlo encrespar. Quedó como cortado al medio, sin saber qué decir. Luego, mirando con desprecio al que había hablado, dijo con voz dolorida el viejo: -Atrevius, carajo! -No li’haga caso,- Ño. Tome un trago y cuente. Como si eso nomás no hubiese estado esperando, se despacho un vasito de grapa por entre las barbas engrasadas y luego de chuparse el bigote, empezó a contar la historia de siempre: -En aquella güelta, mi’acuerdo ya que mi’han preguntau, me tocó ir a la guerra contra los porteños. Muchos puntanos juimos! Qué jinetes! Y que peliadores! Y áhi en Pavón andaba el general Lanza Seca galopando al frente y dando las órdenes. Macho el hombre, sí, señor! Hi serviu bajo sus órdenes y como les digo, les hicimos comer tierra a los porteños en esa güelta! –Y quedó en silencio, como diciéndoles con la mirada cansada, qué les parece, eh? Uno a uno iban aproximándose a escucharlo y todos guardaban silencio. Que más quería el viejo para seguir contando, aumentando de paso sus actos de valor. Nacho le había oído contar en varias oportunidades la misma historia. Recordaba entusiasmado la carga final de los puntanos y Urquiza, que en el momento decisivo, no los dejaba avanzar, cuando solamente quedaba asegurar la victoria. Compró un atado de cigarrillos y salió acomodándose el pañuelo. Tal vez llegara a visitar a Clarita. Desde el lado del río venía Inocencio, ladeándose de un lado para el otro, siempre descalzo y quejándose con los pesados tachos llenos de agua que llevaba con gran dificultad. Frente a la escuela flameaba la bandera. Le volvieron deseos de aprender a leer. Pero ya no era posible; nunca le quedaría el tiempo necesario. Frente a los boliches y fondas, caballos y machos, algunos con guardamontes, despuntaban su aburrido sueño. Desde adentro salía el bullicio y las carcajadas de los parroquianos, en tanto la guitarra latosa les calentaba el vino y los sentimientos. Divisó que la puerta de la oficina de don Ciriaco estaba abierta y entraba a ella uno que otro vecino. Tirando el cigarrillo y acomodándose el poncho, dejo a un lado la vergüenza y avanzó decididamente. Allí estaba su padrino vistiendo traje oscuro, el chaleco azul de terciopelo y la cadena de oro cruzándole el pecho. Unas diez personas lo escuchaban atentamente. -Hay gente-, les decía afirmando las palabras con mímicas-, que anden repitiendo por ahí que soy un viejo cascarrabias. Pero como no me voy a enojar si uno hace lo posible para que el pueblo tenga una linda plaza, y hay gente grande que se encrapicha en destruir las plantas y hasta llegar a sacar los alambres para que sus animales hagan destrozos en ella! Los vecinos se miraron entre si y susurraron algunos nombres. -Sí, sí; justamente Zenón es uno de los culpables. Pero no lo hago meter preso porque no me gusta perjudicar a nadie. Pero quiero que entiendan que esta preocupación mía por mejorar el aspecto del pueblo es para bien de todos. Y también quiero que recuerden lo que les digo siempre: Mi preocupación por mejorar el pueblo no es porque quiera ser diputado, lo hago porque entiendo que los argentinos debemos colaborar para que nuestro país progrese. Y los que desempeñamos algún cargo, más que ninguno, debemos hacerlo con honradez y patriotismo. Si ahora las cosas no marchan como debieran, en orden y paz, es porque desde arriba mismo con mucha frecuencia, nos ensucian las aguas con procedimientos desleales. El poder es una teta a la que muchos se prenden y no quieren largar más, aunque para ello deban valerse de recursos reprobables. Yo no me prestare nunca a esos juegos sucios y les pido, vecinos, que ustedes tampoco lo hagan, que no se dejen envenenar con palabras ponzoñosas, como las que dicen muchos enviados de arriba. Tenemos que pensar muy seriamente que estamos obligados a dejar para nuestros hijos un país progresista y en paz, no empobrecido y anarquizado. Hagamos las cosas bien, con honestidad. Hagamos oídos sordos a la politiquería de boticas y comités. –Hablaba el padrino con un tono suave, muy firme a momentos, pero se conocía que sus palabras le nacían de lo más puro de su corazón. -Y cambiando de tema –añadió- les doy la buena noticia de que he conseguido una partida de dinero para desviar el curso del río, haber si de una vez por todas logramos evitar que las crecientes se nos vengan encima, arruinándonos todo. Ya lo he buscado a Basconcelos para que en el recodo sur haga las “patas de gallo” que modificaran el curso de la corriente. –Al finalizar los miró como esperando la aprobación, pero todos quedaron en silencio. -Creo saber porque no han aprobado lo que les he dicho y eso que es muy importante para todos. Porque siguen prestando oído, muchos de ustedes, a lo que anda diciendo Zenón y sus amigos, de que hay que sacar el pueblo de aquí porque en cualquier momento lo llevaran las crecientes. Un murmullo de aprobación llenó la pequeña sala y los presentes se miraron entre ellos confirmando aquellas palabras. -Pero no le vamos a dar en el gusto, porque esas son chicanas de vecino mal intencionado, como les he repetido otras veces ya. Él está pensando aprovecharse del miedo de ustedes para favorecer sus intereses al poder así vender mejor sus terrenos, que están precisamente hacia el este, lugar a donde él quiere sea llevado el pueblo. Hay que abrir bien los ojos vecinos y hacer oído sordo a los tontos y necios, que tratan de perjudicarnos para beneficiar su bolsillo. -Así nomás es, don Ciriaco-, dijo un hombrecito dando unos pasos al frente. -Mal intencionau es el hombre! -Pero si no le hacen rueda para escucharlo cuando habla, morirá por la boca, como el pez. El río será desviado y Concarán quedará donde está, vecinos!- finalizó diciendo, rematando con fuerza la frase final. Aplaudieron los presentes y en los ojos se les vió renacer la fe. Estaba indeciso, no sabía que hacer todavía, cuando se abrió la puerta que comunicaba con la casa de familia y apareció por ella Clarita. -Nacho! –lo llamó-. Se acomodó el pañuelo, se quitó el sombrero y cruzó por la oficina haciendo una venia al padrino, que continuaba ocupado. -Pero sos vos, Nachito? –le resplandeciente el rostro de alegría. preguntó acercándosele la joven, -Madrina!-, exclamó al reunirse con ella, que lo recibió entre sus brazos. -Cuanto tiempo sin verte! Entra! –Era el mismo comedor, con su mesa grande, el aparador con espejos y lleno de cristalería, el cuadro grande con letras bonitas donde decía, según le habían enseñado: “Donde hay paz y amor hay siempre prosperidad”. -Así que te fuiste y me lo dejaste solo a papá, no?- le recriminó con afecto. -Es que...la extrañaba mucho! –Se le borró a ella por un momento la alegría que le retozaba en los ojos. -No, no creas que estoy enojado, fue una broma, nada más. –De nuevo su sonrisa lo envolvió en una cálida ternura. –Qué bonita es mi madrina!- pensó. La frente despejada, los ojos suaves, llenos de vida, los labios perfectos siempre jugando con ellos una sonrisa que atraía secretamente. No tenía toda la frescura de antes, pero igualmente la belleza de su rostro resaltaba sobre el vestido oscuro de cuello blanco. -Esta es mi hija-, le dijo acercándole una criatura de cinco o seis años. -Contale a Nacho como te llamas-, le pidió. niña. -Ruth –El le acarició las trenzas rubias y se miró en los ojos celestes de la -Estoy trabajando en la mina –dijo respondiendo a una pregunta de Clarita. -En la mina? Jesús!-, exclamó escandalizada al oírlo. -No, pero arriba nomás-, se apresuró a aclarar. -Es igual; tantas explosiones y derrumbes! Porqué no buscas trabajo aquí. Y luego volvió a preguntar: -Por qué no buscas trabajo aquí en el pueblo? -Aprendiste a leer? -No, madrina. A dónde iba a aprender! -Si te vinieras a vivir al pueblo, yo te enseñaría. Qué te parece? -Sí, pero... –Qué buena era su madrina! En cada gesto, en cada palabra de ella, le parecía encontrar el alma de la madre que no llegara a conocer. Luego le sirvió un platito de dulce y le siguió preguntando cosas de la mina, hasta que apareció don Ciriaco. -Qué te parece la visita que tengo? -Sí, ya lo ví al mocito. Está hecho un hombre...mira vos. -Y trabaja...trabaja en la mina, hace mucho ya –añadió-. Luego, volviéndose a don Ciriaco, se preocupó por el resultado de la reunión que acababa de finalizar. -Pienso que la gente quedó contenta, -le comentó-. Claro que nunca falta un buey corneta, como el tal Zenón que sigue porfiando porque el pueblo sea llevado al otro lado de las vías; pero la gente no le hará caso, estoy seguro. Sería un disparate intentarlo siquiera. -Y por qué se empeña en querer cambiarlo? -Qué pregunta, hija! No será porque él quiere solucionar patrióticamente los problemas que aquí tenemos. Lo que pasa es que quiere llevar el pueblo a tierras que son todas de él. Pero no se saldrá con la suya. Me dá unos matecitos? -Y le trajó el dinero ya el cobrador?-, preguntó preocupada. -Que va a traer! Es seguro que se jugó esa plata ya y no encuentra de donde sacar para devolverla. Es la segunda vez que hace esto. Pero esta vez no le perdonaré! Basta ya! Qué tanto! Además ajustaré también a unos cuantos que tengo ya en capilla porque se valen de mil tramoya para no pagar los impuestos como corresponde. Y no es que no tengan cómo hacerlo, sino es que son...-, y quedó en silencio atusándose el bigote, clara señal de su disgusto. –Y del juez, que te cuento! –añadió con amargura-. -Que hizo ahora!-, exclamó alarmada Clarita. -Que mala cosa no hizo, querrás preguntar! Ahora, según la cara del que pase por el juzgado, gente que viene de afuera, la hace detener y le saca multa. -Bueno, papá. Basta de rezongar. Si no la visita pensará que te has vuelto un ogro. -Todavía no, pero creo que ya me está faltando poco-, remató diciendo al tiempo que recibía entre sus brazos a Ruth que venía corriendo a refugiarse en ellos. -Estuvo doña Cletita? -Callate con tu amiga! Me contó lo que le cuesta ahora llegar al pueblo. -Y por qué tan luego ahora? -Se le ha puesto que el tren es obra de mandinga. Es tan grande el miedo que tiene, que para cruzar las vías se levanta un poco la pollera y haciendo cruces y gritando Jesús, María y José los encara pensando que es el propio mandinga el que está relumbrando allí en los rieles. -Que doña Cletita que es ocurrente! -Nada de ocurrente. Para ella es así y no hay quien pueda sacarle de la cabeza esas ideas. Ah, doña Juanita te mandó invitar para el baile de mañana-, dijo don Ciriaco acercándose a la ventana. -Sí, si, ya me invitó, pero no iré. –De pronto se había puesto muy seria. -Por qué no; estará muy lindo, sin duda. Vendrán familias de Santa Rosa, de Ojo de Agua y también de Renca, según oí decir. Te hace falta divertirte un poco. De paso se calman ciertas habladurías que no me gustan nada-. En ese momento en que la preocupación le ensombrecía el rostro, se dió cuenta de lo viejo que estaba su padrino. -No, no iré-, respondió Clarita –Que hablen todo lo que quieran. Seguiré siendo la viudita abandonada, esa que...- se cortó su voz por un sollozo. -Decía porque me preocupa verte feliz. -Si sabe que soy muy feliz con usted, con mi hija y ayudándole a doña Pánfila en las obras del hospital. –Y dirigiéndose a Nacho, agregó: Y si decides venirte a vivir con nosotros, mejor todavía. –Unos golpes dados en la puerta la interrumpieron. Pausadamente don Ciriaco se dirigió a abrir. -Berdón, batrón; boedo hablar con osté? –En la claridad de la puerta asomó la figura de don Abud, que tenía su tienda frente a la plaza. Se lo notaba muy nervioso y cerraba y abría las manos sin parar. -Adelante, don Abud- Sin hacerse rogar, entró arreglándose los pocos cabellos que le quedaban, haciendo sonar en el piso de ladrillo los viejos botines colorados. Con aire humilde saludó a Clarita haciendo una gran reverencia a punto de dar con la cabeza en el piso. salir. -Permiso- dijo Clarita tomando de la mano a su hija y disponiéndose a -No, no, bor favor...- suplicó en voz baja y con los ojos turbios, llorosos don Abud -Guere hablar, sañura...berdone, así con el corazón boesto en la mano! –y la extendió mostrándosela, como si allí la hubiera depositado efectivamente. Clarita se detuvo sin saber que hacer. Entonces continuó diciendo don Abud: -Sañur Ciriaco...osté sabe, bobre turco, hombre de trabajo, boeno, sañur...-, y otra vez se detuvo y quedó mesándose los cabellos y estirándose el viejo chaleco de lana hacia abajo. -Sí, sí, ya se don Abud. Siéntese y hable tranquilo. Usté dirá en que puedo servirle. -Boeno, pasa que Bedro...mi hijo Bedro...boeno, no se cómo decirle, sañur...el Bedro muchacho boeno, juvencito...lindo mochacho el Bedro- Y sonrió con ternura, como si lo estuviera viendo iluminado por su gran amor de padre. -Ah, si, si-, dijo don Ciriaco desconcertado, mirándolo con atención. -Y ahora, sabe? Guere mujer...guere casarse el Bedro. -Y bueno, es joven todavía pero si se ha propuesto... -opinó don Ciriaco-. -Sí, si...así como osté lo dice...se ha brobuesto...y es así, cabeza dura, como un balo! –Y se dio fuertes golpes con los puños en la cabeza. -Dice madre...entonces llamaremos a Fadra o Zaída de allá, hijas de baisanos. Bero él que no y que no! Ah, cabeza dura el Bedro! Madre voelve a decir...tendrás esbosa boena, bonita, baisana linda, linda...que no y que no, dice él-, y bajó los brazos desalentados don Abud. -Y no querrá casar, entonces, no le parece? –opinó don Ciriaco-. -Bero si...verá, batrón...- y dio unos pasos con la cabeza gacha, mirándose los botines viejos y sucios, como si ya se retirara. Clarita, con Ruth a su lado, permanecía en silencio sin alcanzar a comprender los propósitos de don Abud. -Batrón, no entende osté? No entende, batrón, bor Dios? Sí, viene Bedro y la dice...vaya, vaya...brobonga matrimonio Clarita, bur favor! -A mi? -Se le arreboló el rostro a Clarita y sus manos volaron a la cabeza presa de estupor. -Yo ha dicho...bero no Bedro, no boede casar con criollita...bero él no, no la entende, batrón, no guere entender...y es malo el Bedro... y anda rabioso y madre llora y llora; bor eso ha dicho, vaya Abud, hable, guere? Borbonga matrimonio....Borque si no, Bedro hacer locura, gumbrende, batrón? -No, no siga, don Abud- dijo don Ciriaco viendo que Clarita se cubría los ojos, a punto de llorar. –No te preocupes, hija; ellos tienen otras costumbres y debemos comprenderlos. -Dice no guerer a Bedro? Borque es muchacho bobre, bor eso? –pregunto don Abud con el rostro desolado-. -No, no, don Abud, no se trata de eso; usted sabe cómo los apreciamos. -Y entonces, batrón, entonces? –interrogó de nuevo con ojos llorosos. -Si yo ni lo conozco a su hijo, nunca he hablado con él y entonces? –intervino diciendo Clarita con voz temblorosa. -Bero él sí, el la gunoce a usté. La mira desde la ventana tudo el día. La basa esbiando bara el lado de osté. La adora, bobrecito el Bedro! -Eso no es posible, señor. Yo soy casada, no lo sabe, acaso?- Abrió grande los ojos don Abud, sin poder ocultar su asombro y aproximándosele, como si buscará en los ojos de ella la señal que le indicará que así era efectivamente. -Casada? Osté, bunita, casada? Bero...no estar viudita? -No! Y aunque así fuera, nunca me casaría si no fuese por amor...con permiso –dijo y en su salida apresurada completó la respuesta-. -Berdón, batrón...no guere ofender, sabe? Oh, hijo mío va a guerer morir! Y elevando las manos juntas, entrecerró los ojos por un momento. -No es para tanto, don Abud –intentó conformarlo don Ciriaco- Vaya tranquilo...vaya...vaya... –Lo vio alejarse sin decir palabra, a paso tembloroso, apenas si tartajearon su última disculpa. Regresó don Ciriaco de la puerta y pasó el comedor de diario, donde Clarita había dejado caer la cabeza sobre los brazos puestos en la mesa. -No haga caso, hija, ningún caso- dijo don Ciriaco intentando consolarla. -Pero papá, por qué tiene que sucederme esto a mi? Cómo me propone matrimonio un desconocido? –Y de nuevo se le cayeron las lágrimas. -Comprenda, hija, es una costumbre de ellos, qué se va a hacer! Vamos, levante esa cabeza. Ya está el almuerzo? Mire que tenemos invitados ahora, no es así? –Clarita sacudió la cabeza como para aventar lejos sus preocupaciones. -Sí...no te vayas, Nacho-, le pidió –Hoy hicimos empanadas –Pero él ya estaba de pie, haciendo jugar el sombrero entre las manos. -Otra vez será, madrina, sabe? Muchas gracias. Resulta que debo ir a las carreras, unos amigos m’esperan –Y se acomodó el poncho cortón. -Está bien otra vez será –dijo don Ciriaco tratando de conformarla-. No deje de jugarle unos pesitos al Zaino nuestro, si es que no se larga el agua antes de que corra y después me cuenta cómo le ha ido. ‘Tá lloviendo mucho al sur, sobre el río. –Y mirando por la ventana, agregó: -Me parece que ya está chispeando. –Nacho le extendió la mano y él lo abrazó, despidiéndolo. Luego apretó entre las suyas, las dos pequeñitas de Ruth y finalmente Clarita lo estrechó entre sus brazos y lo besó como cuando era un niño. Que fragantes y qué suaves y tibios eran los labios de Clarita! Con razón que no solamente los criollos se enloquecían por ella! No escapaban a su hechizo tampoco los turcos, que eran muchos ya, los que había en el pueblo. Don Alí había hecho venir primero a un primo y luego empezaron a llegar otros y otros más. Salió. Tenía razón el padrino; garuaba finito y estaba muy oscuro para el sur. Había caminado unos pocos metros por la vereda, cuando de una casa ubicada frente a la plaza, se abrió de golpe una puerta y volaron a la calle, como arrastrados por una rara tempestad, sillas, platos, copas y pocillos. -Bor qué? Bor qué? Nada más que bor ser baisano bobre? Oyó gritar enfurecido a alguien desde adentro. –Ah, no! –continuaba-. La juro, badre, que a Bedro nadie la hace esto! –En eso alcanzó a distinguir a un muchacho de pelo crespo, que con los ojos desorbitados, levantaba con sus manos otros objetos y los arrojaba también a la calle. -Bor ser bobre? Nada más que bor ser bobre la desbrecia? Ya verá, ya sabrán quien es Bedro! Y Temer irá conmigo! Bobre...yo bobre! –Y lo vio salir y alejarse a pasos largos, sueltos los brazos, volteando la cabeza hacia uno y otro lado. Siguió Nacho su camino y en el primer caballo con jinete conocido que encontró con rumbo a las carreras, montó en ancas. -Turco loco! –dijo para sí-. –Qué culpa tenía la niña Clarita, que era tan buena, para que le sucedieran esas cosas! No se explicaba. Más allá del saucedal, el cielo en un azul oscuro, casi negro, sobre el río ensombrecía de tempestad inminente la tarde. Cuando llegaron ya estaban los animales que correrían, gastándose en las primeras partidas. Por todas partes se veían en el descampado, las pasteleras haciendo hervir la grasa para freír, el humo con olor a carne asada se elevaba alegremente y en otros recovecos improvisados, se vendía vino sin parar, en tanto una guitarra les volcaba en el corazón de los carrerinos, alegría y coraje. Según contaron, ante la amenaza de tormenta, se había dispuesto hacer correr más temprano la depositada y para mayor garantía, tres jueces darían el fallo. En seguida él reconoció en uno de los jinetes a don Alejo, un viejito de “Ojo del Río”, diablo para correr, con el pañuelo atado a la cabeza y la liviana fusta en la mano. Caminaba con tranquilidad la cancha y al regresar al punto de partida, le acariciaba la tabla del cogote a su montado y a ratos parecía decir algo en voz baja en la oreja. -Puesta ganada al Alazán! -Pago nomás! –se oía de punta a punta de la cancha-. -Cincuenta pesos al Zaino! –Pago y pago!- respondían los forasteros tapándoles la boca de inmediato. Se abrían los bolsillos de los tiradores y las manos enarbolaban los billetes de todos los colores. Muchos eran los que habían venido acompañando al Alazán y muchos más, todavía, los que se jugaban una fija al Zainito de Concarán. Lo montaba un muchacho currutaco, de ojos chiquitos, achinados, al que se lo tenía por muy buen corredor. Con las orejas paradas, airoso el paso, reluciente el pelaje, el Zaino pareciera estar ese día como para ser el primero en todo. Otras dos partidas hicieron y el Alazán, en el arranque, se estiro como goma y enardeció a sus partidarios haciendo ver que tenía sangre. Pero el jinete del Zaino no aceptó el convite. -Cien más al Alazán! -Pago! Pago! –Corrían las apuestas como una sola voz en la concurrencia que se estiraba a lo largo de la cancha con su ansiedad, su emoción y su codicia. Y cuando se esperaba que estirando las partidas el viejo buscaría la forma de cansar al Zaino, aprovechando una leve ventaja de su alazán, lo invitó inesperadamente, respondió dispuesto el muchacho y castigaron a tiempo que se oía de una a otra punta de la cancha la exclamación: -Largaron! y “ya se vinieron nomás”. Tamborilearon como enloquecidos los cascos, la muchedumbre se volcó como una nube movediza sobre los carriles y se vio a los caballos pasar el primero cuarto, como un relámpago, sacando una cabeza de ventaja al Alazán. El viejo, con la fusta al aire, se lo vio como sobrando; en tanto, el muchacho, echado sobre el cogote de su Zainito, iba tocando a penas las ancas de su montado como si estuviera seguro de que le bastaría llegar a los tres cuartos de cancha para apretarlo a penas con los talones y aventajar al Alazán. -Doscientos al Alazán! –Las bocas caliente y apasionadas lanzaban el último desafío, seguras de cosechar y el “pago!” cerraba el reto, confiando a muerte en que, a la larga, ese flete sería el vencedor. Pareció haber escuchado aquella esperanza el animal, porque en menos que canta un gallo logró emparejarlo y fue por demás, que don Alejo castigara y castigara a dos verijas. El Zaino sobre la raya, había hecho la atropellada final con todo y mientras unos gritaban: “El Alazán!”, para todo el mundo!, otros aclamaban al Zaino como al seguro ganador. La última palabra la dirían los jueces, que estaban reunidos ya, a cierta distancia y hacia la raya se volcó la concurrencia. Los corredores habían regresado y montados en los caballos cubiertos por la espuma, esperaban el veredicto. Tras de liberar, uno dio por ganado al Zaino y el otro al Alazán. Correspondía dar el fallo definitivo al tercer juez, que era un viejo chiquito, vivo, con más agachadas y mañas que mandinga. Ahí estaba en su viejo caballo rosillo, tapado con su mantita, el sombrero mal formado quebrado en la frente, mirando a unos y a otros como si los estuviera contando para dar el fallo que favoreciera a los más numerosos. -Que falle el tercer juez!- gritó un impaciente. -Ya va, m’hijo, ya va! –dijo levantando la mano chiquita, casi sin aliento, como si estuviera por bendecir. –Esto nu’es chacra di’azafrán. -Que falle di’una vez!- volvieron a gritar y un remolino de gente se le vino encima. Levantando el brazo pidió silencio y luego, con una voz firme y gruesa, que no parecía de él, gritó: -Ganó el Zaino, señores, por una oreja! En tanto unos daban gritos de alegría, otros se le vinieron bramando de rabia, como para degollarlo. De pronto, entre ellos, se adelantó un negro grandote, chiripá listado, quien, abriéndose cancha con un puñal, gritó: -Ti’has vendiu, maula! –Todos vieron que el viejito juez abría los ojos como lechuza y parecía no poder creer lo que estaba viendo, porque, adelante, sosteniendo el puñal amenazante, lo tenía nada menos que al gaucho Fausto Chavero, que tenía ya unas cuantas muertes en su maleta. -Di’el fallo justo, señores-, intento defenderse el viejo, al tiempo que empezaba a desmontar pausadamente, se quitaba la mantita y se la arrollaba al brazo, como quien no quiere la cosa. -Mentís! –boconeó el negro con los ojos encendidos por la rabia y ya le amagó una puñalada también. El viejo había metido la mano por la cintura como para rascarse y sacó un cabito blanco de comer asado. Cuando el otro atropelló, afirmándose en la pierna izquierda, lo espero con tal tranquilidad, como si en toda su vida no hubiese hecho otra cosa que charquear la cara de los guapos; le hizo un saque con el brazo izquierdo y el facón del gaucho bravo voló brillando para caer como a los tres metros. Se quedó sin saber qué hacer aquel hombre temible; como vela de cera, el rostro. Cuando vio que el viejo, con un movimiento de cabeza le indicaba que fuese a levantarlo, con desconfianza, se acercó hasta donde estaba el arma, la alzó y de nuevo se la vino crudito. -Ah, bárbaro! –grito más de uno cerrando los ojos- Atajelón! –Muchos miraron para otro lado y unas mujeres que mosqueteaban desde lejos, cayeron redondas al suelo. Cuando salió la puñalada mortal, el viejo que no había apartado los ojos del facón de su rival, con la agilidad de un muchacho, le hizo una cuerpeada justa para dejarlo pasar y con el cabo de su cuchillo, de revés, le asestó el golpe atrás de la oreja, que lo dejo al gaucho Chavero revolcándose en el suelo. Viendo aquello, la gente ni respiraba. Cuando el gaucho medio atontado, se enderezó, mirando a uno y a otro lado, achicado, con vergüenza, quedó sin saber qué hacer. Luego, cuando nadie esperaba, a paso vacilante, se dirigió hacia donde estaba el viejo y en momentos en que todos temblaban porque éste continuaba allí de pie mirando, como si fuesen otros los que peleaban y no él, tomó el cuchillo del lado del filo y quitándose el sombrero con la otra mano, se le acercó diciéndole: -Usté es mucho más gaucho que yo y mi’ha venciu! –El juez, como si fuese su padre, lo recibió con los brazos abiertos y lo retuvo apretándolo contra su cuerpo. -Viva don Crisantito! –gritaron algunos aliviados del julepe que se habían llevado y de todos los pechos reventó la contenida emoción con vivas y gritos interminables festejando aquella hazaña del viejo. Se estaban pagando las apuestas todavía, cuando la lluvia, que pareció estar esperando el desenlace de cuanto debía suceder en esa cancha, se largó a cántaros. Las viejas pasteleras acomodaron apresuradamente sus enceres y entre gritos y carreras, quedó la desbandada de la gente hacia todos los rumbos. Galoparon un rato Nacho con su compañero y viendo luego que el agujero no cesaba y que el caballo se negaba a seguir, se refugiaron en un rancho abandonado. Allí estuvieron fumando y comentando lo sucedido en las carreras, hasta que comprendieron que aquello no llevaba miras de tener fin, resolvieron continuar como fuese. Llegaron al pueblo chorreando agua. El, que había pensado visitarlo al tío Sinibaldo, ya no podría hacerlo. Y regresar a la mina, le sería igualmente imposible. La oscuridad se había venido de golpe y solamente algún mugido, uno que otro jinete que cruzaba a todo galope, eran las únicas señales de que el mundo seguía andando. Buscaría los gringos para saber qué habían resuelto hacer y de paso procuraría ver a Renata. A poco de separarse de su compañero, se encontró con Cachilo, que regresaba también hecho sopa y que lo invitó a su casa. -No puedo, le respondió –Debo buscar a los gringos en “El Farol”. -A la gringa, dirás!- dijo remarcando intencionadamente las palabras. Y agregó gritando bajo la lluvia, para que lo oyera: -Ti’andas relamiendo al cuete por esa prenda…no sías zonzo! –y se alejó corriendo. Siguió su marcha a toda carrera por la calle que bajaba de la plaza al río. Los relámpagos cortaban el cielo como afiladas espadas y los truenos parecían despeñarse desde altísimas sombras como gigantescas montañas que todo lo hacían temblar. Llego a “El Farol” hecho un pato. Había unos pocos parroquianos en la fonda, pero sus amigos no estaban. -Los gringos ya se fueron- le informó un criollo mirando caer la lluvia como distraído. -Hace mucho? -Temprano, nomás –Se acordó en ese momento que apenas si había comido una tableta y dos pasteles en las carreras y cuando se disponía a arrimarse al mostrador para pedir algo, escuchó unos silbatos que le hicieron contraer el estómago. -La crece! Viene la crece! Todos a la policía o a la escuela! –algunos faroles se veían cruzando fugazmente en medio de la oscuridad hacia uno y otro lado. Azotó con más furia el agua y se oyó el inconfundible rumor del río cuando ya empezaba a embravecerse. Llantos de niños, balidos de cabras y aullidos de perros, entre el grito de los hombres y el gemir agudo de las mujeres, estremecían la noche, que se había espesado de sombras y de amenazas. -A la póliche! Vamo, vamo! –Con el terror pintado en el rostro, apareció por la puerta del medio, don Nino, cubriéndose con una colcha. Traía en las manos una caja de lata de color azul y detrás de él, llorando, con la cabeza atada con un pañuelo colorado, su mujer. -Afora! Tutto afora!-, gritó atropellando como un ciego a los pocos parroquianos que habían quedado todavía cuidando su medio litro. -Oiga, aquí no pasa nada, don. Y a este vino yo se lu’hi pagau, estamos? –Se le retobo un criollo al que no se le había movido un pelo con tanto barullo. -Qué pagato ni pagato! Fora, fora! Vamo, vamo! Y Renata? -Ah, si! –La mujer se volvió a las habitaciones y regresó de inmediato seguido por la niña. -A la pólichi! –Los hombres se arremangaron los pantalones y él los imitó. La calle desbordaba de agua. El bramido del río se hacía más y más impresionante. El viento zamarreaba con furia los árboles, se encrespaba el agua y amenazadoramente trepaba por los umbrales. En el silencio pesado, los gritos de las personas y el espanto de los animales, todos los que se movían parecían dibujados por el terror. -Señora mía, Virquen de los Dolores! Que desgrachia!- gemía la madre de Renata, sin decidirse a bajar desde el umbral a la calle inundada. -Vamos! Vamos!-, gritó el gringo echando de una vez afuera a todos sus clientes. Había asentado Nacho un pie en el agua turbia y helada, cuando la mujer, mirando hacia adentro, pegó el grito: Eh! La mamma! Porca! -Deme la caja; vaya busquelá- se comidió Nacho ante don Nino. -Ah, no, no!- respondió escondiéndola –haber…alguno…ayuda, pobre veca!- Penetraron dos criollos al interior y sacaron a la anciana inválida, que había quedado abandonada en un cuarto del fondo. Afuera continuaban sonando los pitos sin cesar y los gritos, como si todos en el pueblo hubiesen enloquecido de repente. Dándose la mano, en medio de la oscuridad que no permitía distinguir a un paso, llegaron al edificio de la policía y salvaron los escalones hasta llegar al veredón; a la luz débil que había por las ventanas, pudo verla a Renata, encogida por el miedo y bien apegada a su madre. Por las calles, desde todos lados, llegaban familias con niños y perros, cargando ponchos y cobijas y algunos con cajas y petacas pequeñas en las que guardaban, lo que consideraban debía ser salvado a toda costa. La luz de la policía se destacaba como un faro, en noche neblinosa, en medio del mar. Todo lo demás era oscuridad completa. Lejos, lejos, algún farol se mecía sobre las aguas, que habían emparejado ya la plaza y batiéndose con furia contra los muros de los edificios. Allí, en las oficinas y galerías, se apretaban los refugiados; los hombres inventaban consolar a niños y mujeres, acurrucados todos en la penumbra, algunos sentados en el piso de ladrillo. Otros chupaban sus cigarrillos en silencio, preocupados, acongojado el corazón y más allá algunas mujeres rezaban en voz alta y quejumbrosa. La noche se hacía cada vez más fría y el viento que se colaba por las puertas, traía un fuerte olor a chilcas, a hierbas molidas, a greda húmeda y aventada. Castigaban los relámpagos por las ventanas y el trueno se rompía abajo, ronco, estremecedor. Don Nino, consumido por los nervios, hablaba y hablaba en secreto a su mujer y no encontraba paz. De pronto. Entregándole la caja de la que no se había separado un momento, abandono el rincón y salió apresuradamente. Luego le oyó hablar en voz alta con el comisario pidiéndole noticias de Chicho. Su mujer, vencida por el miedo y por el sueño, dormitaba junto a la anciana inválida. Renata permanecía también cerca del grupo, en cuclillas. Nacho se acercó lentamente, en la penumbra hasta el lugar donde ella estaba. -Renata!-, la llamó en voz baja. Ella levantó la cabeza, como extrañada. -Ti’hace frío? -Sí; y a vos?-, le respondió en voz baja teñida de emoción. -A mí no; querís mi ponchito? -Si, pero…y vos? -No te digo que no mi’hace frío? –Tomás…- se lo sacó y aprovechó al entregárselo, para acercársele más. El corazón le golpeaba en la boca. -No, no…cuidatto…puede venir papá. -Nu’importa; entonces m’iré. Renata… -Las palabras, apenas susurradas, casi no se escuchaban en medio del murmullo acongojado y del sordo bramido que les llegaba desde el río embravecido. -Qué… -Por que nu’estabas en el despacho cuando fui esta noche? -Sí, si estaba… -Pero no saliste… -No pude. Papá no me deca cuando sabes que andas vos por ahí. -Y si’ocupa de mi? –Se encocoró como un gallito que prepara sus púas. -Chicho va con cuentos…Por eso cuando llegó la creciente estaba llorando-, le confió mimosa. -Renata…tenía muchas ganas de verte. Y vos? -Mi hermano molto celoso. Inventa cosas- Inclinó la cabeza y sollozó. -No llorés…que vas a llorar por eso! –Y luego de una corta pausa hizo la pregunta que desde tanto tiempo vivía soñando poder hacerle: -Me querés, Renata?- Y entonces la vio bajar y subir la cabecita, como él, desde el primer día que la conoció, soñaba que le respondería, al tiempo que tomándole la mano, se la oprimía suavemente. La alegría le desbordaba el corazón. -Si vos me querés, aunque no podamos vernos, sería igual, nu’es cierto? Yo vendré de la mina en cualquier momento y vos m’esperarás…y aunque sea desde lejos, nos veremos, nu’es cierto? –Por toda respuesta ella le alargó de nuevo la mano, que Nacho recibió tiernamente entre las suyas. Se quedaron en silencio, buscándose los ojos en la penumbra, escuchándose la respiración anhelante, sin saber qué más decir. La madre y la abuela de Renata escondían los sollozos bajos las gruesas colchas con las que se cubrían. Un relámpago entró violentamente por la ventana dejando ver cómo en un espejo el rostro de Renata y pareció ver en él, el mismo rostro de la Virgen que adoraban en el altar del pueblo. Le apretó con más fuerza la mano y un temblor les recorrió el cuerpo. -No baja el agua?-, le preguntó un emponchado a otro que venía de afuera. -Qué va a bajar! Sigue subiendo, aparcero. No oye cómo brama el río? Qué barbaridá! En una d’esas tenimos que alzar la cola y escapar pa’ la sierra! -Jesús, María y José! –clamaron las viejas arrebujadas en sus rebozos y continuaron rezando en voz más alta todavía. -No le digo? Si tiene razón el viejo Zenon. A este pueblo hay que llevarlo di’aquí, porque sino… Desde lejos se oyó venir a don Nino haciendo sonar sus pesados botines y rezongando como siempre, en busca de su mujer. -Allá se no viéne no! –dijo Renata devolviéndole el poncho a Nacho y éste se alejó de inmediato del lado de la niña. -María…! –gritó el hombre al llegar-. –No está…Muchacho loco, loco! -No? No? Si le habré dicho io…no vaya, hico, no vaya! Mamma mía! Il mío ragazzo! –se lamentó la mujer-. -Nadie sabe del Chicho! Facha tosta!- Y sacudía con furia la gorra que estrujaba en la mano. -Y la caga, María? –Preguntó de pronto don Nino en atiplada voz tratando de serenarse. -Aquí…toma –dijo entregándosela-. Como sediento, avaro, caminó en busca de un poquito más de luz, levantó la tapa y la halló vacía. -María, eh! Niente, María! –gritó desencajado el rostro, en tanto se aproximaba a la mujer dando largos pasos. -No sé…io no sono…io no tocato…nadie tocato, capiche? -La madonna…! Come…eh? –chillaba como un cerdo. –Lu’han robatto! Lu’han robatto tutto! Aquente! –gritó- Aquí! Aquí! –Y salió hacia la galería hecho un ventarrón y de inmediato, regresó acompañado por un agente de policía. -Este…sí…a preso, si, me a robatto tutto! –dijo señalándolo a Nacho. -Yo? Yo?-, preguntó enderezándose, sin poder salir del asombro que le causaba la acusación que le estaban haciendo. -Vo…vo sacate la plata de la caga! -Yo no…yo que sé! –exclamó alzando las manos-. -Parate!-, le ordenó el agente viendo que seguía en cuclillas. -El es, aquente! El me ha robatto de la mía caga! -Yo no sé nada, agente, le juro. Regístreme! –Pero ya el agente lo había tomado de un brazo y lo llevaba por la galería. Renata los seguía y con fuerza se colgaba del brazo de don Nino, rogándole: -No, papá! No…! El no sabe nada de eso, papá, capiche? –y lloraba-. -Eh! Basta! Foera! –gritó rechazándola con furia. Al ver la manera como lo conducían y oír tanto grito, unos a otros se interrogaban sobre el motivo de tanto escándalo. -Y…parece qu’el muchacho si’aprovechó pa’ robarle la plata de la caja al gringo. -El Nacho? -El mesmo, parece. –Cruzaron en silencio el patiecito y abriendo el milico un calabozo, le dio un empujón que le hizo dar de cabeza contra la pared. -Y áhi te vas a quedar pa’ qui’aprendas a ser honrau! –Y dando un portazo lo dejó a Nacho perdido en medio de la oscuridad, del frío, con los pensamientos hechos un remolino furioso. No atinaba a explicarse nada de lo ocurrido. Por más y más vueltas que le daba al asunto, no le encontraba salida. En medio de semejante torbellino, volvía la sonrisa de Renata, apenas el brillo de sus trenzas, su voz con palabras nuevas, esperanzadas, y luego el viento, la lluvia y los truenos, afuera, que le deshacían todas las imágenes lindas, como una tromba. Y de nuevo se alzaban los susurros temerosos de la gente, los rezos en voz alta, los gritos de don Nino y de pronto, el agente conduciéndolo detenido como si él fuese realmente el ladrón. Comprendía que de gusto había tratado de negar, porque nadie, nadie le creería. Desgraciadamente tampoco tenía a quien hablar para que sacara la cara por él. Donde andarían Agundio, Felisardo y el tío Sinibaldo! Sentado en el suelo, tiritando, recogió las rodillas y metió la cabeza entre ellas apretándosela con fuerza. -Vida, perra, canejo! –Y un sollozo de su tiempo de niño se le escapó del pecho. Como entre brumas se fue hundiendo y no supo hasta cuando creció el rumor de las voces afligidas, afuera, sobre el ronco y ahuecado bramido del río, que pasaba y pasaba y crecía a ratos en que, el oleaje volcado para atrás, se dejaba oír en reventones de trueno o estampidos como cuando las hachas daban el último golpe al árbol gigantesco y éste se desmoronaba estrepitosamente. Tampoco supo hasta cuando su alma se debatió hundida entre la sombra, la vergüenza, las sonrisas de burla y los gritos acusadores, cuando oyó que hurgaban la cerradura del calabozo con la llave y aprecia el agente, entre un golpe de luz que le hizo doler los ojos. Apenas si pudo enderezarse. -Podes ir saliendo!-, le ordenó con brusquedad el agente. -Voy a declarar? -Qué declarar ni niño muerto! Te vas a tu casa! –Salí! -Lo siguió sin comprender bien lo que sucedía. -Nu’entiendo. -Apareció la plata, esu’es todo. -Y? –preguntó más desconcertado todavía. -Yqué querís! Que t’encierre otra vez? -No, digo que mi’acusaron de gusto. ah? -Y güeno…que ‘tas pretendiendo, que venga el gringo a besarte los pies, -No, pero…- quiso alegar que cómo podían suceder que lo dejaran cargar con culpas que no eran de él, pero se le embarullaron las ideas y se quedó parado, mirándolo al agente, entre dolorido, burlón y apretando los puños de rabia. -Y di’áhi? Te vas o esperás que te meta al calabozo otra vez? –Agachó la cabeza cómo había visto hacer a los bueyes cuando les colocaban las coyundas para atarlos al yugo y salió a paso lento en la gran confusión que tenía en la cabeza, no acertaba a calcular cuanto tiempo lo habían tenido encerrado. Más allá del río, que parecía sosegado, por sobre las crestas bajas del oeste, moría entre la nubazón neblinosa y alborotada por los vientos altos, las desfalleciente claridad del poniente. Las calles eran charcales de barro pegajoso, donde se encajaban las bestias y las personas que cruzaban de un lado para otro. Los vecinos, de vereda a vereda, se lamentaban por los perjuicios sufridos y por todas partes, en árboles y alambres se veía ropa tendida, colchones y cubrecamas. Se sintió débil y con mucha sed. No acertaba a donde ir. Caminó ocultándose, esquivando a la poca gente que encontraba, por que le parecía que todos iban a señalarlo como al ladrón. Y esta misma palabra se levantaba desde muy adentro de su pecho y le parecía que rebotaba en su cabeza haciéndosela doler: -Ladrón! Ladrón! –Con todo, vencido por el hambre, pensó en comprar un pedazo de pan en el primer boliche que encontrara. De la fonda no quería ni acordarse; a Renata no la vería más. Su humillación no se lo permitía. Buscó sus pesos en el bolsillo del pantalón, donde los guardaba siempre, pero no los tenía. Fué inútil que los diera vuelta, porque allí no había ni una moneda siquiera. Como si le hubiesen dado un fuerte porrazo en la cabeza, que lo dejó completamente a oscuras, echó a caminar sin saber por qué ni para dónde. Lejos, moría el grito azul de un pavo real. 7 De entre un montón oscuros de días, salió como si hubiese venido huyendo por un largo y tenebroso callejón, escapando de un perseguidor al que se unían muchos más intentando darle alcance al grito de: “Al ladrón! Al ladrón!”. Estaba de nuevo en la mina, entre esas piedras y ranchos conocidos, desde donde parecían ofrecerles sus brazos para protegerlo. Primero estuvo escondido en unas barrancas, sin fuerzas para ver a nadie! Lo sacaron el hambre y la sed. Luego, volvió como distraído a la casilla y al capataz, que luego de reprenderlo por su ausencia, lo dejó que siguiera trabajando. Pero cuando terminaba su trabajo del día, se ocultaba de todo el mundo, porque le parecía que todos iban a señalarlo como al ladrón y sentía que era a fuego esa marca que le habían puesto y que se avivaba ante la presencia de otros. Y era muy adentro que le quemaba y se le asomaba a los ojos gritando a todo el mundo que él era un ladrón; por eso, escapaba, se arrinconaba donde pudiera estar solo, como un perro embichado. A ratos, como a la luz de un relámpago, bajo una cargazón de frío y de barro, volvía a verla a Renata, acurrucadita en la penumbra de aquella noche en la policía, susurrándole palabras de asentimiento a todo lo que él le decía y de nuevo, le veía los ojos cálidos de ternura. Como en sueños, en la noche, la veía de nuevo alargando el brazo para dejar en la suya la manita helada, a la que él apretaba con fuerza, como para no soltarla jamás. Pero era un instante, nada más, porque en seguida se le venían encima de nuevo los gritos del gringo, el agente acusándolo, el frío y la oscuridad del calabozo. Y entonces, la luz chiquita de su corazón giraba y giraba y solamente alcanzaba a iluminar ese minúsculo contorno. El, su dolor, la acusación que no concebía sacarse de encima por más que huyera. Pensando y pensando, empezaba a comprender que eso le sucedía, por aquello que Otto llamaba “injusticia”. Por algo era que al pronunciar esa palabra, cuando estaba en rueda de mineros, se encendía de rabia su cara y su boca se atoraba con palabras que la condenaban. -Injusticia! Por qué? Hasta cuando? Somos bestias, acaso? Por qué, entonces?- y hablaba de los bajos jornales que les pagaban, de las penurias que soportaban en el socavón, de los peligros que los amenazaban constantemente. Y entonces, alzando sus puños enormes, Otto gritaba: -A la huelga! Vamos a la huelga, camarada! Como en Buenos Aires...a la huelga! –Pero los demás lo miraban con descreimiento y se quedaban inmóviles, sentados en la rueda semi oscura, que armaban en las covachas, como estatuas de barro. Al fin alguno se decidía a expresar el miedo que los dominaba a todos. -Pero nos echarán, antes que darnos aumento. Segurito! -Y qué?-, respondía Otto acalorado. -A donde vamos a ir después? Que haremos entonces? -Es que ganaremos! Nos pagarán mejor! Dejarán de explotarnos con las malditas fichas y podremos vivir como la gente-, volvía a gritar inflando el pecho. -Y si no? y si nos echan encima la policía como hicieron en Buenos Aires y nos liquidan a balazos? –Otto acotaba sus últimos argumentos contra los que se oponían a sus ideas y finalmente debía alejarse cabizbajo, masticando viejas palabras amargas. -La injusticia! –Ahora Nacho sabía bien lo que era y cuanto dolía. Ahora la había visto cara a cara y tomaba conciencia de que eso que lo tenía desamparado, que ese andar suyo por la vida como a la yanca, sin saber como ni para qué, era por eso, estaba originado en la injusticia. Y volvía a arrinconarse y se quedaba mirando sus heridas, incapaz de curarlas, sin fuerza para esconderlas. Un día, a pesar de que lo esquivaba desde que estuvo preso, se encontró con Otto. -Oh, camarada!-, lo saludó –Qué pasa, andar tan perdido?-Nada-, respondió mirando para otro lado. -Enfermo? -No, no. -Triste? -Tampoco. Si no tengo nada, no le digo? –Y los ojos se le llenaron de lágrimas. -Si algo pasa, diga a yo, amigo, sabe? –Quedó en silencio mirando sus alpargatas deshilachadas. Le parecía mentira que alguien se interesara por él. -No querer ir Concarán, juntos? Ir mañana, nosotros-, lo invitó sonriente. -No; otra vez será. –De nuevo quedó solo, pensando en esa mano fuerte que se le tendía, en las ganas inmensas de volver a Concarán, en el resplandor suavísimo que se alzaba de los ojos y de las trenzas de Renata cuando ella volvía a su corazón. Pero no debía volver al pueblo. Tal vez nunca más volvería. Era al llegar a ese punto de sus pensamientos que su llaga revivía más dolorosa, toda la humillación sufrida delante de ella, que lo aplastaba. Aunque así pensaba, no podía desinteresarse, sin embargo, de cuanto allá ocurría. Por eso se aproximaba a los grupos, especialmente de desconocidos que regresaban del pueblo, ansioso por conocer las novedades, deseoso de saber qué se comentaba en él de lo sucedido en la comisaría aquella noche de la creciente y si algo decían de Renata o de don Nino. Así les oía contar a unos y a otros que los trenes continuaban llegando cargados de gente que se entremezclaban al llegar, los que venían a trabajar, a entregar a esta tierra nueva cuanto sabían y podían y los otros, los aventureros. Estos eran los que empeñaban cuanto tenían en su tierra de origen, llenaban una o dos valijas con ropa de primera y un frasco de despampanante colonia, algunas chafalonías brillantes por alhajas y se largaban con los ojos bien abiertos en busca de una oportunidad. Y entraban a husmear por aquí y por allá, lo mismo podía ser un criollo confiado al que intentarían despojar, que el hallazgo de una mina o la hija de un criollo con buenos campos y muchas vaquitas, si otra cosa más importante no caía pronto a sus manos. Y a todos ofrecían su mentida alegría y una simpatía arrasadora que les abría de par en par las puertas de las principales familias. A la primera oportunidad, daban el zarpazo y no se les veía ni el polvo después. Las noches seguían teniendo sus perros aulladores, a la madrugada las gallinetas de doña Cletita, borrachos desvelados y por las orillas del río, alegres bailes que duraban hasta el sol alto. Contaban y contaban cosas que sucedían en Concarán y él, más allá de las palabras, creía adivinar las que callaban é imaginaban un montón de otras. Así, cuando todo era silencio bajo las estrellas del pueblo, como de lo más profundo de la tierra empezaría a levantarse un leve temblor que crecería y crecería en resoplidos alegres y aparecería curvándose en medio de la noche, para perderse lejos, paulatinamente, el tren con su luz desvanecida por la distancia, llevándose el sueño de las muchachas desveladas. Decían también, que el pueblo seguía creciendo en todas direcciones y los hechos que conmovían a la población duraban uno o dos días y luego quedaban olvidados ante nuevos é importantes sucesos. Sin embargo, había algunos que permanecían inalterables, como la luz mala, que seguía apareciendo en las noches por “El Retumbadero”. También el amor crecía arriba y abajo, por el río, por los canales olorosos a hinojo o empezaba a madurar detrás de los visillos y las ventanas entreabiertas, en los ojos apasionados de las muchachas que espiaban en las noches y en sus pechos que se iban en suspiros y susurros. Cada cual a su manera, ponderaba que no había visto nunca un pueblo donde hubiera tantas y tan bonitas mujeres como en Concarán, a pesar de que apenas si se dejaban ver en alguna circunstancia muy especial. Cada cual de los hombres, haciéndoseles agua la boca, hablaba de una o de otra alabándolas y se trenzaban a discutir por ese motivo ya que nunca lograban ponerse de acuerdo. Para unos era Elvira, mezquinada por su familia como ninguna, a la que comparaban con un capullo recién abierto y que encendía en los hombres, el deseo de verla una y otra vez más. O la viudita, como le decían a Clarita, de la que codiciaban sus ojos y sus labios; era visible, entonces, el fuego que los enardecía con solo nombrarla. Cada cual entrecerraba los ojos, cuando el fueguito de la mateada empezaba a encenizarse y poco les costaba imaginar que ellas también se desvelaban y que, de pie frente al espejo, se arreglaban el rostro lo mejor que podían, daban unos pasos suaves, se quebraban en las caderas y luego se tiraban a la cama para ver pasar visiones. Y de esas charlas, pasaban a hablar de la otra parte, que era como la sombra de aquella, que nacía en los celos, los odios, las ambiciones, sentimiento que llevaban por lo general, al rancho de doña Pancha donde ella escuchaba la queja y el pedido y luego de guardar el importe de la consulta en el bolsillo más hondo de su complicado batón, terminaba prometiendo: -Andá sin cuidadu! Ese no va a caminar más en su vida! Dejalo por mi cuenta!recomendaba finalmente con las mechas voladas, clavándole al cliente los ojos de comadreja. Y de su boca sucia caía una risa tiple, entrecortada, que más de uno creía haber reconocido cuando más alto se hacía el silencio de la noche, multiplicado en las alturas y desparramada por la inmensidad del mundo, por las alas desmesuradas de los patos nocturnos, carcajadas que hacían salir en tales noches a las viejas, para gritar desde el patio a toda voz: -Con Díos y no con vos! Los troperos y todas las tonadas y los ponchos y los compradores de mulas y los pirquineros y los ingenieros y los turcos, más turcos todavía y sus trapos multicolores, seguían cobrando vida en los labios de los que visitaban el pueblo. Todo aquello llenaba a Concarán y lo hacía crecer como la gramilla. Y hasta la “Casa de las Latas” se agrandaba, según contaban con admiración, agregando que habían llegado caras nuevas, la Porota, la Chicha, la Lily y la Rusa. Pero así y todo, hacían falta más. Porque desde la siesta, los muchachos y los que no tenían compromisos, empezaban a llegar mansitos a comprar cariño, que había que pagarlo muy bien. Los demás lo harían a la noche, luego de una larga sobremesa o después de jugar al tute en la confitería. Todos necesariamente, al parecer, tenían que ir de visita a tal lugar. Y de boca en boca se pasaba la tentación ponderando “y qué mujeres, hermano!”, soberbias según las veían “con sus ropas finísimas” y “se ofrecen con un modito al que nadie puede resistir”, seguían contando con las miradas ausentes. “Y nu’hallas con cual quedarte; si con la Lily que es rubia y tiene unos ojos que matan o la Rusa qu’es blanca, ñatita y muy agraciada. “Los días sábados y domingo, allá iban como muertos de sed los gringos de la mina y aquello se colmaba hasta reventar y a cual más querían demostrar, delante de ellas, que eran guapos y platudos, por eso pedían bebidas de las más finas y raras que había. De ahí también que en ese mundo de fascinación, que en ciertas horas alcanzaba los límites de la locura, los tres agentes no se dieran abasto para resguardar el orden como era debido. Oía hablar de todo eso en las ruedas de los fogones. Pero de lo sucedido a él, durante la última creciente, no se decía ni palabra. Se habrían olvidado ya, por suerte, de ese episodio? Y por qué no, se consolaba pensando, siendo que en Concarán ocurrían tantísimas cosas en cada nuevo día? Ese pensamiento lo alegraba y le parecía que pronto recuperaría la tranquilidad. Pero de nuevo se sobresaltaba pensando que si un día llegaba a aparecer por el pueblo, lo señalarían con el dedo murmurando: “ahí va el ladrón”. Y volvía otra vez a merodear por los lugares donde se reunían los carreros que venían al pueblo a cargar mineral, mientras tomaban su mate cocido y asaban una tira de asado; o por las cantinas, en las ruedas que se hacían comentando cosas del pueblo o hablando con el encargado del depósito, con el que se había hecho amigo y que viajaba día por medio a Concarán. -Allá me contaron que el viejo Zenón ha hecho otras de las suyas. Eso no extrañaba a nadie, pero sí que nunca le dieran de una buena vez su merecido. Así se les oyó relatar que era vecino suyo un hombre humilde, muy trabajador, que araba y sembraba sus cuadros sin cansarse jamás. Unas ovejas de don Zenón empezaron a hacerle daño. Porque don Juan, que así se llamaba este vecino le reclamó por el perjuicio que le habían causado, ya quedó muy disgustado. Los animales, no por eso, dejaron de seguir entrando a los sembrados de su vecino. Un día lo encuentra en el camino y de pronto, sin decir palabra, le echó encima el sulky a don Juan, que se salvó raspando de ser apretado. Pero no conforme con eso, se bajó y se le vino encima revoleando el látigo, como si se dispusiera a castigar a un niño. “Yo te voy a enseñar a ser hombre!”, que le había dicho acercándosele. Pero de pronto se le acabo la furia. Es que don Juan al grito de: “Si das un paso más te mato”, le estaba apuntando con un revolver que bien se veía no era de juguete. Pegó la media vuelta el viejo sin mirar para atrás hasta llegar a las casas. Pero desde ese momento, aumento su odio por el vecino. Todos sabían que solamente vivía pensando en vengarse porque así lo decía públicamente en el boliche, en cuanto tomaba una copa de más. Cuando le decían a don Juan que se cuidara, le restaba importancia respondiendo “de frente nu’es capaz ‘e nada”. Así quedaron las cosas hasta que un día se presentaron en su casa el comisario con dos agentes y más atrás, don Zenón, como si fuese el comandante en jefe. -Mire, don Juan-, que le dice el comisario, a aquel señor se le han perdido unas bolsas con semilla de alfalfa y rastreando, hemos llegado hasta su puerta, por lo que entiendo qui’usté es sabedor de este asunto y vamos a registrar su casa y usté queda desde ya detenido, que dijo al tiempo que ordenaba a un agente que lo palpara de armas a don Juan. El dueño de casa que hasta ese momento no había dicho ni esta boca es mía, al llegar ese momento que le dice con su humildad de siempre, “mire, señor, disculpe. Primero, yo no soy un ladrón; segundo, que eso del rastro de semillas que llegan hasta mi puerta, lo ha hecho hacer Zenón para vengarse de mí; tercero, ustedes no me van a registrar la casa sin orden del juez; cuarto que no me palpará de armas usted ni nadie y quinto que puede ir saliendo ya mismo de mi casa!”. Cuando terminó de decir esto, don Zenón ya había llegado a la calle, el agente marchaba a paso de ganso, con cuidado de no pisar los pollos y el comisario, con un dedo en alto, le explicaba: “bueno, sí, ‘ta bien, pero atengasé a las consecuencias”. Esta bien, que decía don Juan, lo que usté quiera, pero no se meta a comisario si no sabe lo que le corresponde. Sucedió lo que pensaban. Al otro día volvió la policía con la orden de allanamiento y armados hasta los dientes. Hurgaron por todos lados y sin poder encontrar nada de lo que buscaban. Pero lo mismo lo llevaron preso a don Juan y lo pasaron a Villa Mercedes. Allí lo tuvieron hasta que el juez dictaminó que no había causa para mantenerlo detenido. Don Juan se cuidaba más desde entonces, porque sabía que su enemigo no iba a descansar hasta cumplir con la amenaza que le había hecho. No había pasado mucho tiempo, cuando un anochecer, por hacer tiempo para esperar a un amigo que le había pedido lo llevara en el sulky, don Juan entró a “El Farol” y pidió un vaso de vino. Algunos clientes conversaban afirmados al mostrador, otros jaraneaban cerca de la puerta, todos muy contentos y sin que hubiera ninguno que estuviese borracho. En eso llega el sargento se para en la puerta y dice: “Vayan saliendo, porque el patrón ya quiere cerrar”. Nadie entendió la orden, pero sin hacer preguntas, empezaron a desfilar lentamente hacia afuera. Y el sargento siempre ahí, parado en la puerta, con cara de pocos amigos, como si los estuviese contando. Entre charla y charla, salen todos, según contaron después, menos don Juan, que se quedaba terminando de tomar su vaso de vino. -A usted también l’hi dicho que salga!- que le dice de mal modo el sargento. Don Juan, entonces, que se levanta y sin ningún alarde, con su voz de hombre sufrido, que le dice: -Pero qué le pasa, sargento! Si nu’hemos hecho nada malo!- Fue suficiente para que el otro, como si de repente se le hubiese metido mandinga en el cuerpo, gritara: -Que salgás di’una vez ti’hi dicho, maula!-, y junto con pegado, que sacó el revolver y ahí nomás lo despenó. Nadie podía explicarse al principio porque había sucedido aquello. Pero, con el correr de los días, empezó a tomarse la punta del hilo y el nombre del que había pagado para que se hiciese esa muerte, corrió de boca en boca, y ese nombre era el de don Zenón. Y la luz chiquita del corazón de Nacho, que giraba allí nomás a su alrededor, le hacia ver de nuevo a su padrino luchando contra hombres de la calaña de don Zenón y de peores que él, como don Lucas o el mismo juez, para imponer el bien sobre el mal, al que ellos representaban tan bien. Contra ellos y contra los indolentes, seguía luchando para llevar adelante el pueblo, para hacerlo como él lo tenía dibujado en su corazón, blanco, apretadito y limpio, con alamedas a todo viento, con el dulce canto del agua de las acequias en los huertos y compuertas, con la alegría compartida de los amigos dándose la mano en paz y unión. Y aunque sabía que hasta entonces, más podía la maleza que su guadaña, fruncía el seño, apretaba los puños y respaldándose en aquellos buenos amigos que le daban la mano, como Liceda, Ante, Mora, Oviedo y algunos más, volvía a arremeter procurando llevar adelante sus ideas. Lo recordaba cuando él era chico todavía, reuniendo a los vecinos y diciéndoles: -Y ahora les daré a conocer el presupuesto para el corriente año y luego leía en un papel largo: Entradas: 1º) Por impuestos de carga y descarga, marchamo, pesas y medidas: $405.- 2º) Por impuestos de rifas, riñas, carreras, bailes y divers. 50.- públicas: 3º) Por impuestos de tarifas, carruajes y vehículos: 4º) Por derechos de cementerio: 5.40.- Salidas: 1º) Para ornato de la plaza: 150.- 2º) Para terraplenes de calles: 50.- 3º) Sueldo para un comisario: 100.- 4º) Sueldo para un escribiente: 25.- 5º) Gastos eventuales: 175.- Lo que hace un total de 500 pesos de entradas y 500 pesos de salidas. (18) “Y vuelvo a recomendarles, vecinos, finalizaba diciendo, que no larguen agua a las calles. Cuiden los puentes, pongan árboles en el frente de sus casas, terminen de hacer las veredas y saquen de una vez las lecheras de las casas, si no quieren que les aplique una multa”. Pobre padrino! El luchaba, pero sabía que la sombra viscosa, el odio y la mezquindad andaban siempre rondando por el pueblo, se arrastraban en las noches proyectando su mal, reían en silencio, por anticipado, calculando el poder de su destrucción, se acodaban en los mostradores, mojando la lengua para tonificarla, en el espeso medio litro de vino. Y sabía que la mala política alimentaba a esos murciélagos propiciando los entreveros en el comité, preparando las trenzas en los tugurios, manipulando la libreta de los muertos que harían votar, los dirigentes capitalinos o personeros, revoloteando como caranchos nocturnos, dejando a cargo de ellos sembrar la intriga y el veneno, para luego, cumplida su misión, volar misteriosamente. Más de una vez había oído como se lamentaba su padrino por la actuación de los hombres de su mismo partido, que también perdían la línea. -Al tal Olmedo ese, no solamente lo vamos a dejar afuera, si no que lo vamos a hacer meter preso también- decía uno de los dirigentes capitalinos. -Pero por qué! No entiendo!-, le oía decir a don Ciriaco. -Pero cómo! Si es de los otros y no si’ha queriu dar güelta! -Opino que es un hombre honesto y su posición es respetable –alegaba con Ciriaco. –Es de los hombres que necesita el país, milite en cualquier partido político. Prefiere su ideal a las ventajas que pueda sacar. -Siento decirle, correligionario, que está miando juera ‘el tarro. Y tengaló muy presente, porqui’usté se está apartando de nuestros principios, le replicaba el caudillo en tono severo. –Primero, continuaba diciéndole, tenimos qui’asegurar nuestra posición, como hombres viejos del partido, caiga quien caiga. Ya habrá tiempo después pa’ que nos ocupemos de la patria, descuide usté. No, caramba, nu’hay que dárselas de perdonavidas de los enemigos, entiende? Don Ciriaco seguía protestando por esa manera de encarar las cosas. Aferrarse a los cargos públicos con uñas y dientes para no ser desalojados, le parecía una acción miserable, lo malo era que de igual forma procedían unos y otros a la hora en que llegaban a adueñarse del gobierno. La cuestión era llegar a tener la sartén por el mango. Aquella noche, después de escuchar la historia de don Zenón, se quedó pensando en que, al parecer, nadie se acordaba de él en Concarán y menos todavía de lo sucedido aquella noche en la comisaría. Tal vez pudiera regresar al pueblo sin que nada ocurriera. Esas ideas suyas que lo perseguían, eran posiblemente, nada más que pensamientos de un flojo. Pero volvía de nuevo a preguntarse, quién le robo el dinero a don Nino? Cómo y por qué lo habían largado aquella tarde a él? Y aunque trataba de alejar aquellas ideas, una y otra vez venían a rondar por la cabeza. Lo mejor sería, se le ocurrió, ir al pueblo, llegar a la policía y pedir que le explicaran qué había sucedido aquella noche. Pero no había terminado de dar forma a aquel pensamiento, cuando pegó un salto como si acabara de pisar una víbora. Y si lo habían largado por error y al verlo allí lo volvían a poner preso? No, la policía de Concarán no era muy quedada. Les daban palos a veces, pero también ellos daban muy fuerte con látigos, alambres y otras yerbas. No, pensó finalmente. Será mejor dejar las cosas como están y estas ganas locas que tengo de ver a Renata que queden guardadas para alguna otras vez. Por ahora no, era muy peligroso. Pero una noche, oyendo conversar a un grupo de carreros, le pareció de pronto estar resbalando por una ciénaga que no lo dejaba hacer pie. -Por avaro le pasó eso al viejo Nino. Jue pa’l’última creciente. No sabía? -Qué le pasó? –La rueda de oyentes se hizo un signo de pregunta junto a fueguito que embellecía la noche. -Eh!-, comentó un italiano –Nino puede hacer muy rico tallarine, muy rico chanchito asato, pero que es un avaro, es un avaro…bien lo pasato, tonches! -Jue pa’l’última inundación –siguió contando el informante- y yo recién ahura m’hi anoticiau. Risulta que mucha gente se guareció en la comisaría esa noche. En una d’esas, el gringo que había llevau el tarro en el que escondía la plata, empezó a gritar que se l’habían robau. Y siguió con sus gritos hasta qu’hizo meter preso a un muchacho qui’andaba por áhi. –En ese punto del relato, Nacho sentía que le faltaba el aire. -Pero qué pasó! –siguió contando-. Risulta qui’a l’otra noche, cuando ya todos ‘taban de vuelta en sus casas y el tano atendía la fonda llena de gente, se le aparece en el despacho, por la puerta del medio, su mujer enseñándole una caja igual a la que él había llevado aquella noche a la policía. Ella no decía nada, solamente le enseñaba la caja y con los ojos parecía preguntarle “cómo podía ser”. -Qué!- dijo don Nino sin comprender ni medio. -Mira, mira!-, que le dijo alargándole la caja. -Y qué! ‘Ta la plata?-, que le preguntó fastidiado. -Ma, sí!- que le contestó destapándola y levantando los billetes. -Porta, presto!- y que se abrazó a la caja, brillante la cara gorda y coloradota y entró llevándola a la pieza. -Qué ha pasado?- preguntó ella muy enojada. -‘Tonches…m’hi confundito! Ah, la marosca!- Y que se tiraba los cabellos. -Eh, come? Y agora? –El gringo, cerrando los ojos y poniendo un dedo en los labios, chistó: -No! Niente! Eh? –Pero la gringa chica que pasaba –continuó diciendo- alcanzó a oír aquello. -Eh, come! -Chist! Nadie saberá nada, eh?- que dijo el gringo. -Ah, si? Y el muchacho sequirá preso? -Sí, sequirá. -Per qué! Está preso per que sí! –Y a todo esto se le había plantado adelante. -Y bueno…que dice el gringo –Me equivoqué…confundito la caga. Y chao! -No, chao no. Irá presto a hacerlo largar al muchacho. -Yo no!- que contestó el gringo y quiso salir para el despacho. -Irá, papá, irá! –Y allí dicen que la gringuita parecía una fiera y que se le sacudían como víboras las trenzas en la espalda. -No, no…tengo vorgoña- que alegaba haciéndose el chiquito. -Ah, si? Vorgoña. Y él? Eh? -No li’hace nata…total…negro…es un negrito. -Y por eso no va a sentir vorgoña? Por eso? Irá!- Dicen que le gritó. -No, no iré!- que le contestó gritando más fuerte el gringo y se dispuso a guardar la caja como si tal cosa. -Si no va, todos sabrán que mintió usté, porque yo lo gritaré en el despacho, capiche? -No, hica, no! Eso no!-, que le rogó acercándosele. -Ah, no?- Y que dio unos pasos en dirección al despacho. -Renata!- que le gritó de nuevo suplicante. -Irá? -No. –Entonces, ella pasó a la fonda y a todos, como si estuviera diciendo un discurso, les dijo que el padre había encontrado la caja donde tenía guardada la plata, que se había confundido de caja la noche de la creciente; por eso, que no le habían robado nada el dinero, como pensó primero. Cuentan que todos se quedaron mirándola sin comprender, y que en eso apareció don Nino y con una gran sonrisa, haciéndose el simpático, que se abrió paso diciendo, permicho, hica, voy a la póliche. Tuve confundito, confundito…una caga por otra igual, igual…sí…sí, sí, y que se rascaba la cabeza. -Y lo hizo largar al muchacho?- preguntó uno de la rueda. -Y claro, pues. -Y quién sería el pobre diablo? -Tanto comu’eso no sé –Y así terminó el cuento del gringo avaro- finalizó diciendo y entre comentario y comentario, le siguieron poniendo otra vez a la ginebra. Qué ganas de gritarles tenía en ese momento, yo fui el que estuvo preso por culpa de la caja del gringo! Y así es que Renata me hizo largar? Tan grande era su alegría al enterarse de todo eso, que el corazón le latía apresuradamente. Le pareció que había nacido de nuevo. De manera que don Nino se había confundido de caja, llevando una vacía a la comisaría... claro, con el julepe de esa noche...de modo que no todos sabían que era él, el muchacho que había sido acusado...entonces, nadie lo acusaría de ladrón en el pueblo...Renata lo quería, lo había defendido, podría volver cuando quisiera tranquilamente a Concarán. Esa noche no pudo pegar los ojos. Era tan linda la noticia que no podría refrenar sus ganas de reír y de cantar. Por fin!, se decía feliz. Pero cuando pensaba un poco más, un temor se levantaba desde muy adentro, una vergüenza pegadiza porfiaba por hacerle comprender que habría más de uno que estaba bien enterado de la acusación y no de lo sucedido después. Para ellos seguiría siendo el negro ladrón...Era una mancha a la que no podía borrarla todavía. Por eso pensó que lo mejor era no volver todavía a Concarán a pesar de sus grandes deseos de hacerlo, dejar que pasara el tiempo, que llegara el olvido para lo sucedido aquella noche. De todas maneras podía estar tranquilo y sentirse muy contento. La gringuita había demostrado quererlo y de qué manera. Con tales pensamientos, volvía a concentrarse, casi feliz en su trabajo, a ocupar la casilla como si toda la vida la hubiese pasado en ella, con los ojos constantemente pegados a los tableros, alerta al movimiento de las luces, atento a las palancas que ponían en funcionamiento los ascensores. Los domingos se reunía con Yurka y salían a vagar por entre los cerros y lomadas. Y era el gusto mayor cuando metían dinamita en las hendiduras de la roca viva, encendían la mecha y las veían volar luego como papelitos, a tiempo que pegaban el grito que les nacía del pecho con ímpetu salvaje. A veces los acompañaba el Corbata, un perrito blanco que tenía una mancha roja en el pecho. Su dueño era un muchacho que hacía bastante que vivía en la mina y al que le había enseñado, una vez prendida la mecha, a perseguirla. Seguía y seguía sobre la llamita que viboreaba, amenazando con morderla, pero la dejaba avanzar más y más y cuando todos, a la distancia, cerraban los ojos pensando que volvería al estallar la dinamita, tranquilamente, de un mordiscón y a los manotones, la apagaba. Luego se daba vuelta y con los ojos de niño feliz, miraba a quienes lo acompañaban como reclamándoles el aplauso por su hazaña. De esa manera se entretenía con Yurka. También había muchas canchas de tabas en las que, a la tarde se jugaba fuerte y se chupaba de lo lindo. Desde lo alto de la loma, echados barriga abajo a la sombra de algún algarrobillo, miraban atentamente el movimiento de gente, esperando el momento en que empezaría el gran bochinche, porque no faltaba nunca un final así. Dos o tres veces por tarde, en esos días de fiesta, se había de armar el gran entrevero, en el que participaban casi todos los presentes con puñales, palos y piedras y lo que más a mano tuviera; y siempre finalizaba aquellos con abundante trabajo para el doctor y los enfermeros. -Ahora! Allí! Vamos! –Y bajaban corriendo desde su mirador para presenciar desde más cerca la pelea. Cuando finalizaba, trepaban de nuevo al balcón preferido para seguir esperando un nuevo estallido de las pasiones. Al otro día, regresaban a los de siempre: él a su casilla y Yurka a su burro cargado con tachos de agua. A veces, en la noche, iba de visita a casa de Yurka. Una noche, al llegar el dueño de casa luego del trabajo del día, quedó impresionado al verlo tan flaco, consumido y con el rostro amarillento. Le preguntó a Yurka si andaba enfermo don José. -No, -le respondió-. –Está enfermo por el trabajo nomás. El doctor li’ha dicho que salga del túnel, por que sino le dará el mal de la mina. -Y ya hubiera salido. -Ah, si! Pero...y en qué va a trabajar, entonces? –Se fue de la casa pensando que había tantos hombres como don José que entregaban toda su vitalidad para llegar al final, en el momento menos pensado, sin tener ni en qué caerse muertos. Porque aquello era dar la vida a cambio de nada. A él mismo que apenas si gastaba en ropa, que lo invertido en comida era insignificante, que tampoco malgastaba en diversiones, cuando llegaba la quincena, estaba a la par o quedaba debiendo en la cantina. Y por más vueltas que le diera a sus cuentas, daba siempre igual: no le sobraba nunca ni un cobre. Era distinto el caso de Lisandro, de cuya casa había resultado alejarse un día porque no soportaba vivir en medio de tanto desorden, de tanta diversión y despilfarro, de tanto entrar y salir de gente extraña. La suerte y el olfato que tenía lo seguía acompañando, porque donde se ponía a seguir una veta, había de reventar finalmente en un bolsón que le daba kilos y kilos de wólfram generalmente. El sí cobraba sus buenos pesos, pero no acababa de recibirlos que ya había salido de farra, las que duraban dos o tres días y en las que desparramaba el dinero a mano llena. En las canchas de juego, como en las timbas o en la “Casa de las Latas”, era recibido como un héroe y rodeado de toda clase de atenciones. Los cantores le dedicaban las tonadas que sabían que eran de su gusto y cerraban sus cantos con floridos cogollos en los que lo ponderaban. Los comerciantes lo adulaban para venderles sus mercaderías, aquella invendible que tenían en sus negocios. Y así compraba desafinadas guitarras que nadie usaría, bebidas rarísimas, sillas y mesas que se destrozarían de andar tiradas por los viejos ramadones. Cuando algún buen amigo le hacía notar la conveniencia de que guardara parte de lo que ganaba, riéndose, con su cara joven llena de vida, respondía: -Guardar? Si ya la tengo guardada. Bajo tierra tengo todo lo que necesito al alcance de la mano. Cuando preciso, bajo al túnel y saco. Li’anda haciendo falta algo a usté? Y de inmediato metía la mano en el bolsillo y sacaba un puñado de billetes de los grandes y se los ofrecía generosamente. Y lo que de él se recibía, no había que andar pensando después en devolverlo. Muchos al ver que se comportaba de esa manera, no sabían si lo hacía de inconsciente o de puro compadrón que era. Porque, por más agalludo que fuese, que no dijera que, como le ocurría a todos los demás obreros, no temblaba también al pasar en el túnel por la “Curva de la Muerte”, donde vuelta a vuelta, la forma de un hombre quedaba reducida a un montoncito de huesos que metían en una bolsa y era entregada arriba para ser escondida. Que no dijera que al meterse en las oscuras e inacabables galerías, sin sostén o muy mal contenidas y de cuyos techos, se producían frecuentemente desprendimientos bajo el efecto de los poderosos reventones que hacían temblar los cerritos enteros, no se le encogía él también el cuero de miedo. Cómo iba a ignorar que al menor descuido, al colocar la dinamita, podía volar con todo, como les había sucedido a tantos ya? Se quedaba un largo rato mirándolo y no lo entendía. Era realmente un hombre de coraje más grande que todos los que él conocía o un tonto que no se daba cuenta de lo que hacía? No los veía a sus compañeros, los mineros, las caras chupadas, los huesos puntudos que sobresalían de las camisetas diseñando el esqueleto, hombres de los que, al poco tiempo, no se tenían más noticias de ellos? Era muy triste la vida en la mina. Toda la riqueza que sacaban, se iba muy lejos, pensaba, y para los que la recogían con el precio de su sangre, solamente les quedaba la miseria, el dolor y la muerte, que andaba a todas horas y por todas partes, en ese escondido refugio del mundo. Era miseria y hambre lo que se arrastraba por el lodazal del arroyo entre las mujeres y los niños, que procuraban rescatar migajas de wolfram entre los cerdos que hozaban hambrientos en el barro de las orillas. Cuántas cosas sucedían en la mina que quedaban ocultas para siempre. Una noche llego a visitar a su amigo el magazinero. En seguida, éste le pidió que bajara al depósito a traerle un cojinete, que le indicó. Sin pensarlo más, como lo hacía siempre que le solicitaba su ayuda, bajó rápidamente al depósito por las rústicas escaleras. Antes de encender la luz, vio que detrás de una pila de cajones, salía una vislumbre temblorosa. Caminó con cautela y al orillar la pila, quedó paralizado. A cierta altura, con dos velas en la cabecera, velaban a un hombre en un rústico cajón de tablas. Poco faltó para que, espantado, pegara el grito. Subió a toda carrera, corrió por el miedo y encima tuvo que soportar las bromas del magazinero acostumbrado ya a tales cosas, puesto que, según le contó, allí depositaban los cadáveres que no tenían deudos, antes de llevarlos a un destino, sólo por ellos conocidos. El miedo y la muerte, el desprecio por la vida, la miseria y el estremecimiento que ponía el miedo una y otra vez cuando contaban que en la tolva del 37, un caballo blanco se parecía, o más allá la sombra de un hombre que llamaba a todos los que por allí pasaban. Tanta sangre y luto, tanta injusticia lo quebrantaban a veces y se quedaba desganado, preguntándose por qué sucedía todo aquello y qué podía hacer para escapar de ese mundo, que por arriba era actividad, esplendor de riqueza y abajo, la humedad, el barro y la sombra que escupía como con desprecio el túnel, que se hacía como una costra en la piel de los mineros, costra que tendrían que llevar eternamente. Y la luz pequeña de su corazón luchaba por ampliar su círculo intentando comprender aquello, pero no le alcanzaban las intenciones para llegar a descubrir la verdad. Solamente llegaba a pensar que cuando no pudiera soportar más el trabajo que realizaba arriba, tendría que sepultarse vivo en el túnel y ya se veía desfilando hacia la boca-mina con el casco, farol y piqueta en mano. Para olvidarse de tales cosas, se reunía con los gringos y quedábase con ellos largos ratos en las noches, siguiéndoles la corriente en las bromas y jugarretas. A veces, los domingos, los gallegos le pedían que los guiara al monte donde había loros, porque para ellos la mayor alegría era cazarlos, pelarlo y asarlos en medio de una gran jarana, que no siempre era bien tolerada por sus vecinos. Otras veces, cuando disponían no ir a Concarán a lo de don Cristhus, hacían un gran fuego junto a las casillas de cinc donde se refugiaban y quedaban contando cosas de sus países, historias y recuerdos que muchas veces los hacían lagrimear. Otras, era discutir sucesos en la mina, protestar por el escaso jornal, señalar la forma cómo se abusaba el Capataz en esas situaciones. De todo se hablaba en esas reuniones. Una noche se le ocurre a Nacho decirle a Otto: -Por qué no m’enseña a hablar la lengua di’ustedes? -Linda idea, camarada. Gusta? -Y... sí. Sería lindo. -Bueno. ‘Tonches... –Le hizo una seña para que se acercara y de inmediato, empezó la lección. A los quince días, ya seguro de haber practicado lo suficiente las frases que le había enseñado, llega una mañana temprano a la cantina y pensando en darle una agradable sorpresa al Capataz que llegaba en ese momento, dispuso saludarlo en alemán tal como Otto le había enseñado que debía hacerlo. -Sie sind Pferd* -Como? Cómo diches? –preguntó exaltado a punto de perder los estribo. Repitió el las palabras y entonces se le acercó el Capataz y mordiéndose los labios de rabia, le preguntó: -Quién enseño a dechir eso? -Yo nomás lo aprendí- respondió comprendiendo que había dicho una barbaridad. -No sea zonzo, Nacho. Ser eso insulto. Y ve, ve ya si no querer saque a patadas de aquí. Escapó Nacho de la cantina como si le hubiesen echado agua caliente. Y fue desde entonces que el Capataz lo agarro entre ojos y aunque no era hombre de darse con los mineros, mucho menos lo hizo con él, por supuesto. Y por las serias observaciones que empezó a hacerle cuando pasaba cerca de la casilla, se dio cuenta que aquella broma podía llegar a costarle caro. Lo veía pasar, grandote, gordo, con su cara rojiza y el sombrero chiquito, que a penas le calzaba en su gran cabeza, siempre echando humo de su gran toscano. Algunas noches lo encontraba en la cantina conversando con el gringo que la atendía, con el cual eran socios, según decían. Nacho se había dado cuenta de que fingía beber y reía animando las conversaciones, haciéndose el bonachón. -Ya te estoy calando!-, pensaba Nacho. Los gringos mineros hacía mucho que lo miraban con cara de pocos amigos, porque siempre les mezquinaba el pago justo por lo trabajado y porque se habían dado cuenta también, que toda esa simpatía y amabilidad que les ofrecía en la cantina, era solamente para animarlos a beber y hacer que malgastaran el dinero en provecho de ellos. * Usted es un caballo. -Deca! Deca! –Se la juraban los gringos cuando tocaban ese punto, muertos de rabia. Los domingos a la tarde solía verlo conversar con la señora Klestar, esposa del cantinero, en el veredón alto de la linda casa que ocupaban. Era una señora alta, joven, muy buena moza; usaba el cabello rubio bien peinado y unos vestidos de colores llamativos, muy escotados que dejaban ver su pecho blanquísimo. Así vestida, con el rostro sonriente que atraía, despertaba en los mineros el deseo de verla otra vez, como si fuese una ensoñación. En su casa organizaban frecuentes reuniones y bailes, a los que asistían casi siempre, familias venidas de Concarán. A través de los vidrios de las ventanas, una vez se le ocurrió pasar por el alto veredón, había divisado el piano, las sillas como vestidas, muchísimos espejos y cuadros de hermosos colores. Cuando regresaba al anochecer, viéndola tan alegre, ya fuera con el Capataz o sola a veces, como esperando la llegada de alguien, no podía dejar de pensar en los andurriales donde pululaba la gente sucia y triste, los hombres enfermos y borrachos, la pobreza que todo lo descomponía y llegaba a la conclusión de que ellos, eran los únicos felices. Había salido del trabajo un anochecer con las piernas entumecidas, duros los brazos de estar horas y horas en la misma posición que ocupaba en la estrecha casilla, cuando, al regresar, llegó por la cantina a comprar cigarrillos. Había mucha gente en el despacho, como era habitual, unos comprando provisiones, otros matando el tiempo con su medio litro de vino por compañía. Empezaba a alejarse ya, cuando oyó que lo llamaba el señor Klestar. Se dio vuelta. -Ya va para el “Alto”, muchacho-, le preguntó. El asintió. -Por favó, llega casa mía y di señora que no venga. Hay mucha quente y no podré cerrar temprano cantina. -Cómo no!-, dijo y salió. Desde lejos divisó la casa en el alto, suavemente iluminada. Despreciando los escalones, trepó velozmente por la parte posterior de la casa a la alta vereda. Al pasar frente a una ventana, se fijó que tenía el postigo entreabierto; desde la otra habitación, a través de la puerta intermedia, le llegaba una leve claridad. Como la ventana quedaba alta, se encaramó con cuidado, curioso por admirar lo que solamente una vez había podido ver. Tantas cosas bonitas, mesas, mesitas, altos floreros, copas finas, cristalería de lo mejor, sillas, cuadros luciendo en la pared toda su belleza, el gran espejo. Y fue al fijar sus ojos en éste que se quedaron ahí como imantados. Porque en él se reflejaba con entera claridad, desde la otra habitación, una imagen que conocía. No podía explicarse cómo sucedía aquello. Tratando de serenarse, observó con mayor detenimiento y ya no tuvo dudas de que no estaba soñando. En la habitación contigua, dando la espalda al gran comedor, estaba la señora de Klestar, perfectamente reflejada en el espejo, con su vestido azul, cuello blanco, con la cabeza rubia ligeramente echada hacia adelante. Y vio también unas manos grandes, no las de ella, ciñéndole con fuerza la cintura. De pronto comprendió todo: un hombre la tenía abrazada. Quien podría ser? Un leve giro, le permitió ver parte de la cabeza del hombre...y no era la del señor Klester la imagen que el espejo reflejaba. El viejo pantalón que veía en la luna del espejo le era conocido...y esa cabeza...esa cabeza no podía ser sino la del Capataz. Por fin pudo verlo bien. Era él. Una sensación de vergüenza y el temor, a la vez, de ser descubierto espiando, lo llevaron a descolgarse apresuradamente, golpeando al hacerlo, fuertemente con el postigo. Sin mirar para atrás, como si fuese un delincuente, corrió por la vereda y se descolgó por la punta, como un gato, desmoronando piedras y dándose un revolcón. Había corrido unos metros cuando oyó la voz de ella, llamándolo. -Venga! Venga!-, le decía; pero él, haciéndose el sordo, continuó su carrera. -Habían sabido ser socios en serio con el Capataz!- reflexionó en tanto procuraba olvidarse de lo que acababa de ver. Aunque tal vez todo no fuese más que un error suyo. Continuaba dudando y, al final, llegaba a la misma conclusión: sueño no había sido, entonces era cierto nomás. Desde aquella noche, donde lo encontrara, el Capataz se detenía para hacerle una pregunta cualquiera, ofrecerle un cigarrillo o una pastilla. Qué raro es esto!-, pensaba Nacho. Otra vez fue la señora quien lo llamó cuando pasaba frente a la casa de ella. Estaba muy bien arreglada con un vestido rojo y exhalaba un perfume que le despertó la ansiedad de aspirar profundamente. Le pareció estar soñando, cuando además, lo invitó a pasar al comedor y le indicó que se sentara en un sofá lleno de almohadones suavísimos. Ella también lo hizo y no dejaba de mirarlo con sus ojos claros, lleno de una luz misteriosa que atraía y obligaba a mantener fija la mirada en ella. Y no sabía que admirar más, si sus ojos que encantaban o las piernas largas, hermoseadas por medias finísimas, a las que dejaba ver la pollera ligeramente recogida. También se interesó ella por saber cómo le iba en el trabajo, que de dónde era, que si hacía mucho que estaba en la mina. Luego le sirvió un trozo de torta, que acababa de hornear, y un refresco riquísimo. Le parecía a Nacho que todo eso no era más que un sueño, provocado por ese perfume que suponía con fuerza suficiente para enloquecer a cualquier hombre y entre tantos vidrios y espejos, plumas y suavidades ella atendiéndolo como a un verdadero rey, en tanto parecía buscarle los ojos de la misma manera que lo hacía el Capataz, como preguntándole cosas a las que él no acababa de entender. Para más, al retirarse, le pidió que volviese, que a veces no tenía con quien conversar. Era increíble eso. Si él era apenas un pobre muchacho, por qué lo habría hecho? Cuando le contó a los gringos que había estado conversando con la señora del cantinero, rieron a carcajadas primero, luego le dijeron que era un mentiroso y finalmente, batiendo palmas, le inventaron un canto: “Se enamoró de vos! Se enamoró de vos!” entonaban. –Te vas a casar? –Inclinó la cabeza con rabia y quedó en silencio. Ni una palabra de lo sucedido tendría que haberles dicho, pensó. Era un secreto que debió ser total entre ellos dos; mejor dicho, comprendía que era un secreto a guardar entre tres, incluido el Capataz. Y pensar, discurría con rabia, que seguía viéndola pasar a ella, algún domingo por la tarde, muy oronda del brazo de su marido. Se hacía preguntas a las que su cabeza no le hallaba explicación. Si todo seguía siendo para ellos igual, qué era el amor? Un sentimiento tan puro y profundo como él llegara a sentirlo y lo sentía aún por Renata, cómo podían burlarlo de esa manera? Cómo podía haber algo más poderoso que ese hermoso sentimiento que llevara a hombres y a mujeres a pisotearlo, a traicionarlo? O todo lo que se hacía o decía en nombre del amor no era más que otra farsa de la vida? O es que el amor podía morir en cualquier momento? Y cuanto más lo pensaba, más crecía su desconfianza por todo lo que ese sentimiento significaba. Eso era el amor? Siempre el amor tenia que andar junto con la mentira y la traición? Esta preocupación había desalojado a la anterior de que era perseguido y día a día se hacía más punzante en su corazón. No, pero Renata no sería como la señora de Klestar seguramente. Ni él tampoco procedería mal como lo hacía el Capataz. Era algo tan puro lo que sentía por Renata, que no alcanzaba a imaginar que un día ese sentimiento pudiera desvanecerse poco a poco hasta morir. No, nunca. Y como el deseo de verla se le había hecho incontenible, un día volvió a Concarán. Dos o tres veces lo hizo sin compañía alguna. Anduvo merodeando por los boliches orilleros, escondiéndose de los conocidos, temeroso y desconfiado de que pudieran reconocerlo y señalarlo como a un ladrón. Y aunque la necesidad de ver a Renata lo empujaba a llegar hasta donde ella estaba, fuese en la situación que fuese, ese otro pensamiento lo contenía y lo dejaba alicaído. Era totalmente injusto, lo sabía, pero sentía esa mancha como una maldición que lo perseguía y no le daba paz. Qué habría pensado Renata al no verlo aparecer por el despacho durante tanto tiempo? Lo habría olvidado ya? Y aunque lo tentaba la necesidad de reunirse con sus amigos, de mezclarse con tanta gente que andaba libremente por la calle, seguía escondiéndose, buscaba las sombras, le escapaba a la policía y se refugiaba en los ranchos de la costa del río. Un oscurecer, cuando más angustiosa se le hacía la necesidad de ver a Renata, se detuvo en la esquina a una cuadra de la fonda. Estaba pensando qué haría si ella llegaba a asomarse a la puerta, cuando de pronto la vio bajar el umbral. A la luz que caía hacia afuera del despacho, alcanzó a distinguirle su vestido rosa y el delantal blanco que lucía; al rostro se lo veía como entre brumas. Su emoción lo había inmovilizado. No sabía qué hacer. En eso vio salir por la misma puerta a un muchacho, le pareció que era el Cachilo, pero no siguió su camino, sino que se quedó a conversar con ella. Los celos lo enardecieron. De qué estarían conversando? No sabía que fuesen tan amigos. Y la charla seguía y seguía. Tragó saliva con dificultad. Saldría de la duda de una vez por todas. Llegaría hasta “El Farol”, saliera pato o gallareta. Pero...y si se entraba al verlo acercarse? O si se llegaba a salir don Nino de repente y al verlo, volvía a acusarlo de ladrón? Le ardían las orejas y sentía heladas las manos. Pero de qué hablaban tanto Renata y el Cachilo? No, no soportaría más aquello. En el mismo pucho prendió otro cigarrillo, se ajustó el pañuelo del cuello y sacando valor de donde no tenía, se encaminó hacia la fonda. El corazón le golpeaba con fuerzas. No estaba muy seguro todavía de lo que haría al llegar. Había cruzado la calle cuando vio que su amigo, al conocerlo lo llamaba y a pasos largos venía a su encuentro. Se detuvo y le pareció que ella lo saludaba con la mano en alto, en el momento en que se reunía con Cachilo. Se abrazaron. Le preguntó que por donde había andado, ya que hacía tanto tiempo que no lo veía por el pueblo. Luego lo invitó al boliche. -No, no-, respondió nervioso, apurado ya por seguir su camino. Tal vez, pensó, le fuese posible ver a Renata. -Le andás dando vueltas a la gringa, todavía?- le preguntó sonriente. -Yo? Por qué! Yo no- respondió Nacho. -Más bien así!- no supo qué decirle –Es lo mejor que te podía haber ocurrido –continuó diciendo el Cachilo-, porque nu’es más qui’una coqueta, no valía la pena ni que pensaras en ella. Como amigo te lo digo. Además, no sé si ti’habrás enterau, anda entreverada con otro. Ahí quedó sin palabras Nacho. Sintió como si de pronto se le hubiese enfriado el corazón. Chupaba el cigarrillo como enloquecido y lamentaba en el alma haberse encontrado con ese amigo. Pero quería en ese momento que el cuchillo le entrara hasta el mango, por eso, con voz temblorosa, preguntó: -Ah, sí? Pero mirá, no? Y se puede saber con quién? Y con aire de importancia el Cachilo le dio la respuesta con toda seguridad: -Con un telegrafista...un telegrafista qui’ha veniu a la estación y que come en “El Farol”. Yo m’hi hecho amigo d’él. -‘Ta güeno...Y qué ti’ha dicho-, preguntó para mortificarse más con la respuesta. Y el otro fue dejando caer las palabras como gotas de veneno. -Y qué va a decir...que ya la tiene a punto caramelo. -Cómo! En el despacho l’habla?- le relampaguearon los ojos. -Pero, no, zonzo. Por atrás ‘e las casas. –Al leve resplandor de la chispa del cigarrillo, le pareció ver una sonrisa burlona en la cara del Cachilo. Pero nunca le había mentido antes y ahora no bromeaba. -Estás mintiendo-, dijo con rabia incontenible. -Y... creeme si querís...y no pago pa’ que me crean. -Ah, sí? –Desde lo más profundo quiso defender su sueño todavía. –Y el perro bravo que tienen? -Qué perro bravo ni chico muerto! Vamos, Nacho, no siás chico. Lo conquistó fácil. A vos nomás te digo, por que mi’ha dicho que no lo cuente a nadie. Dice qu’el es el primero que l’ha besau...y como van las cosas... –No alcanzó a terminar la frase cuando el chirlo de Nacho resonó como chicotazo en la noche, haciéndole volver la cara hacia el otro lado. Y no escuchó más...ni los desafíos ni los insultos del Cachilo, se alejó con la boca seca y con una amargura que parecía correrle de la cabeza a los pies. Anduvo por las orillas del pueblo, pensando todavía en ella y en el otro, destrozándose los labios, mordiéndose de rabia, viéndolos por todas partes abrazados y besándose, como el Capataz con la señora de Klestar; y la voz del Cachilo que volvía otra vez, dura y atiplada, contándole cosas y más cosas, apenas deteniéndose para tomar respiro y seguir revolviéndole el puñal en el alma. -Sí lu’agarro al telegrafista ése...! -pensaba con los ojos irritados como si de un momento a otro fuese a tenerlo al alcance de la mano. Y de inmediato pasaba su pensamiento a ella: -gringa desgraciada! Si será...! –Perdió la noción del tiempo y cuando le pareció despertar, se encontró en un sucio boliche de las orillas del río, con vaso de vino por testigo de sus padecimientos. Recordó que en ese mismo lugar, cuando él era niño, lo había escuchado a Agundio florearse cantando una tonada que le había gustado mucho: “quien bien quiso tarde olvida, aquello que amara tanto...” (19). Ahora comprendía bien por qué Agundio cantaba aquellos versos como si un dolor inmenso le estuviera lacerando el corazón. Cómo olvidar a Renata! Como iba a pensar que llegaría tan pronto el día en que no tendría más derecho a soñar con sus ojos claros llenos de esperanza, con su voz suavísima, con aquellas manos que una noche se las había abandonado en las suyas, llenas de amor. Pero recordarla era peor, con mayor furia regresaba el pesar y lo aplastaba. -No, no es posible. Tiene que haber mentido el Cachilo. Pero...por qué? Qué iba a sacar con eso? Tenía que ser verdad, entonces, lo que le había contado. Claro, él era un pobre diablo, un negro cualquiera, como le decía don Nino y el otro, mal que mal, era un mocito de pueblo, tenía su buena pinta dominguera y ganaba buen sueldo. Todo eso, sin duda, tenía que caerle bien al gringo. Sí, así nomás tenía que ser. Hubiera querido estar lejos de ese lugar, donde nadie supiese de él ni de su sombra. -Mocito, vamos a cerrar ya. –Una mano le tocaba el hombro en la semioscuridad del boliche. Salió como un borracho aunque no había tomado más que dos vueltas y llegó al río. Se descalzó, se arremangó el pantalón para cruzarlo, pero se detuvo. Le pareció que llevaba muy mucha agua. Recordó entonces que el día anterior había crecido y como estaba tan oscuro y no distinguía bien el paso, optó por esperar que aclarara para seguir marcha hasta la mina. A tientas halló el camino del paso y a una orilla ubicó el algarrobo grande bajo cuya sombra había jugado tantas veces siendo niño. Dobló la mantita y se sentó, afirmando la cabeza en el robusto tronco. El aroma de las chilcas, de berros, mentas y greda húmeda, llenaba el aire. Por mucho rato escuchó el agua saltando en los toscales del sur, cantando, corriendo bulliciosamente luego, en las suaves arenas del bajo. Por amar se sentía allí abandonado, arrojado como una basura, como algo despreciable. Qué era el amor por una mujer que podía llevar a un individuo a situaciones semejantes? Algo real o simplemente una visión, un encantamiento, al que nadie podría alcanzar efectivamente jamás? Volvía a recordar, entonces, otra vez a la señora de Klestar engañando a su marido. A eso se llegaba siempre? Su amor por Renata había llegado a sentirlo como para toda la vida. Pero ella, qué había sentido por él para entregarse al poco tiempo al cariño de otro hombre? Era un sentimiento cierto el amor, pensaba otra vez o simplemente un invento de la imaginación de los hombres? Y en ese momento le llegaban de nuevo las palabras de Ño Mentira con las que siempre advertía a los muchacho que creían estar enamorados: -“Ojo, mocitos! A no confundir amor con calentura”. A lo mejor, a muchos le sucedía así y después ya no había vuelta que darle. Por algo lo diría el viejo que llevaba vividos sus buenos años. El amor... En medio de la noche se debatió luchando con los demonios que querían despedazarle el corazón. Uno era negro, torpe, agresivo y tenía unos dientes de perro bravísimo. El otro, giboso, igualmente negro y de cuerpo gelatinoso, con ojos penetrantes de víbora, que le buscaba enfurecido el corazón. Quería echar mano a su pequeño puñal, pero no lo encontraba y quedaba manoteando inútilmente. El río, entonces, parecía crecer, se agitaban sus aguas y el ansiaba que creciera de una vez y desbordase para que se llevara en la correntada esos bichos horribles, pero demoraba y demoraba y lo único cierto que le esperaba era su fin cuando alguna de las terribles dentelladas que le lanzaban los demonios aquellos, dieran en su corazón. Y el sueño zumbaba por su cabeza como un murciélago horrible que pasaba haciéndolo temblar entero. “Cuatro esquinas tiene mi cama/cuatro ángeles me acompañan” –repitió cuatro veces la oración que le había enseñado doña Santa, en un ruego ferviente, como si realmente en esas palabras estuviese su salvación. Lo despertaron las calandrias, los benteveos y los zorzales. Estaba amaneciendo. Las gallinetas alborotaban en el pueblo. Recordó que cuando era niño, muchas veces se había sentado en ese mismo lugar y comprendió que aquellos días habían sido de felicidad, aunque tantas veces anduviera descalzo y casi desnudo. Se preguntó entonces cómo podía haberse considerado feliz siendo que no llegó a conocer a su madre, que era muy poco lo que sabía de su padre y que eran escasas las personas que habían llegado a interesarse por él. Pensó que los niños son como los pájaros, que cantan porque sí, porque hay sol, porque la hoja es verde y el cielo azul, porque las lluvias se vuelcan en ríos y en acequias que luego se abren en flores, frutos y semillas. Y sino, por qué él había sido feliz? A esos benteveos que oía cantar, los conocía, estaban intactos en su corazón. En seguida vendrían las cabras con las que tantas veces había compartido las vainas que les regalaba el viejo algarrobo. Y comerían sin necesidad de pelearse y después más tarde, igual que antes, vendría el burro pardo y compartirían la ración y una pareja colorinche de lagartijas se pasearían a la siesta muy ufanas, entre ellos. Y otros pájaros más cantarían en la frondosa copa y el río y el aire fresco, les prestarían su abanico para que a nadie le hiciera calor. Qué era la felicidad, entonces, si él, en aquel tiempo, sin saber ni siquiera como se llamaba había sentido una alegría que le daba paz, una paz que era lo más parecido que podía imaginar, a lo que los hombres nombraban así? Desde más allá, poco a poco empezó a despertar el pueblo. Fue el canto de los gallos, primero, las gallinetas de doña Cristobalita picoteando como enloquecidas la pureza del amanecer, después el pito de la locomotora, el yunque sonoro de don Blas, el tropel de los galopes, sulkys y carros, alguna mujer llamando a gritos a su hijo. Sentado en el suelo, soltó los brazos como queriendo borrar de su memoria el recuerdo del pueblo, de aquél, su pueblo, al que quería tanto pero al que se proponía no ver nunca más. El suyo, el que había conocido siendo feliz, ése estaba guardado en su corazón y allí quedaría para siempre. En él su padrino y su manso modo de hablar, Felisardo y su guitarra, las chicas Vegas, cinco o seis, cantando y bailando en la calle con los pies descalzos, meneando las caderas, sacudiendo las polleritas largas y marcando el ritmo con las palmas y ladeando para uno y otro lado la cabeza motosita. Y esos “adiós, compadre, hasta lueguito, ya iré a matear por su rancho” o “prestemé una lecherita pa’ la leche” o “ahí le mando esos choclitos pa’ mi compadre pa’ que li’haga unas ricas humitas”. Olvidada la gente de la sequía que les había llevado toda la cosecha, de las mangas de langostas que los habían asolado y hasta el río bravo que se les venía encima cada dos o tres, se daban por entero al trabajo y a hacer todo lo posible por vivir como si se tratara de una gran familia. Todo eso era amistad, sin duda. Y amor tenían que ser esos gestos, esas miradas que él había visto en las jóvenes parejas recién casadas, cuando salían de la capillita y las campanas sonaban y sonaban. Amor, eso que lo llevaba a don Jacinto a llenar el breque con sus hijos pequeños y salir a la tarde acompañado por su esposa a pasear por las calles del pueblo y por las alamedas vecinas. O el de muchos más que en sus sulkys daban vueltas lentamente a la plaza, mientras los pequeños jugaban en los molinetes que había echo colocar el padrino en las esquinas. Todo eso había sido el pueblo de antes. Al de ahora lo distinguía apenas como detrás de una espesa niebla, lejos, distante, emergiendo como una pupila viva, fija, que hurgaba y devolvía todas las cosas y tasaba bienes y conciencias. Y cientos de hombres se atropellaban en él y las tienduchas ganaban las veredas con sus trapos y trastos novedosos, estirándose los géneros multicolores como enredaderas por las paredes que daban a la calle. Por las veredas crecía el golpear de los pasos, que en su apresuramiento semejaban, a veces, las afiladas pezuñas de unatropa sedienta de vacunos; tintineaban las monedas en los mostradores mugrientos, se les endiablaba la sangre a los parroquianos por cualquier cosa y todo era un tumulto que crecía lo mismo que el río cuando se encrespaba furioso, levantando oleaje, bramando con fuerza y mostrando en la punta de la cresta de agua oscura, árboles, vacas, sillas, mesas humildes, catres y mil cosas más. Máquinas gigantes continuaban llegando en los vagones del ferrocarril con destino a la mina. Se multiplicaban arriba, día y noche las risas, bailes y otras diversiones y abajo crecía la borrachera, la miseria y la idiotez en una verdadera desorientación que los dejaba con los brazos caídos. Vencidos a veces por el alcohol, tirados en el suelo, él había visto a muchos criollos que fueron decentes, sin sentir las moscas que les caminaban por la cara ni las hormigas que les subían por las manos grasientas cuando, vencidos, llegaban a aquel estado. Comprendía mejor por qué su padrino y otros amigos que lo acompañaban, se hacían firmes contra los que se negaban a andar de acuerdo con la ley; luchaban contra los tramposos, que también los había, los matones, los ladrones de agua, el mal juez que los apañaba a todos ellos, los que solamente vivían pensando en sus propias ventajas y en la manera de vivir de la mejor manera sin trabajar. Alzó el poncho, se acomodó el sombrero y encaminó sus pasos hacia el río. El sol brillaba ya como un espejo. A su querido Concarán no regresaría nunca más. 8 -Domingo ir Concarán. No acompañar, camarada Nacho? –Otra vez, como tantas, de nuevo se negó a la invitación de sus amigos. -Corrió “poli” de allá, eh, compañero? –Otto guiñaba un ojo y reía. Bajando la cabeza quedaba acoquinado, sin saber cómo defenderse. No le interesaba Concarán. Es más, quería arrancarlo para siempre de su vida. Prefería enterrarse en la mina, estar allí contaminado por el dolor y la miseria, que era lo que veía, palpaba y oía a cada momento. A la misma señora de Klestar no se la veía con tanta frecuencia en el veredón de su casa del alto. Y mejor así. Sentía una cosa extraña mirándola. Empezaba a comprender que le molestaba esa sonrisa permanente que parecía estar ofreciéndola para todos. Tenía que ser falsa. Cómo podía sonreír intentando hacer creer que era feliz, cuando para amar tenía que hacerlo a escondidas? Cómo podía ser feliz si vivía mintiéndole a su marido? Se compadecía de ella. Porque el amor él lo imaginaba como una llamita tibia y dulce, que brotaba alegremente del corazón. Cómo podía, esa señora, haberse equivocado tanto para casarse sin amor y tener que salir a buscarlo después por caminos torcidos? O el amor era algo que estaba un tiempo y moría después, como las hojas en invierno o los pájaros bajo las grandes heladas? O eran los que estaban fuera de la pareja los que tenían poder suficiente para destruirlo? El amor...o no era como él pensaba, esa llamita tibia y azul que crecía alegremente, si no todo pura farsa y mentira? Algo estaba claro; la señora de Klestar era una persona mentirosa y él odiaba la mentira, porque así se lo habían enseñado. Debía evitarla y para eso, a fin de que no pudiera llamarlo, para no percibir ese perfume que escapaba de ella y que al aspirarlo se le iba al alma como una acariciante llamarada, buscó otro sendero para regresar al lugar de su alojamiento. Por la misma causa le rehuía al Capataz. Desgraciaba su cara coloradota, esa sonrisa chocante que le torcía la boca, su manera sobradora de tratar a los obreros y empleados de la mina. Día a día descubría más cosas desgraciadas que sucedían en la mina, pero nadie oía lamentarse por ello. Al señor no se le movía ni un pelo. Cuando un grupo de obreros se presentaba a reclamarle por la inseguridad que había en las galerías o por las miserias que les pagaban, ni los dejaba hablar. -Ustedes ‘tar aquí para trabacar. Sí o no? Le gusta? Boeno. No le gusta? Esa que estar ahí ser puerta...buenas noches!les gritaba echándolos. Y el número de los que quedaban ciegos por algún imprevisto reventón o de los tullidos para siempre por un súbito desprendimiento, como los que sacaban a escondidas desde las profundidades de las galerías en bolsas, destrozados, aumentaba día a día. Pero esas cosas no le importaban nada al Capataz. Para él un hombre valía tanto o menos que el carbón o la leña con la que se hacían andar los motores. Con hombres andaba la mina y él continuaba arrojándole el alimento por la oscura boca hacia las galerías subterráneas. Así tenía que ser, aunque el Capataz y todos tuvieran que caminar por entre incontables cadáveres andantes, entre cientos de individuos que habían cambiado un pedazo grande de esperanzas, por una enfermedad, mutilaciones o la muerte misma. Por que era un desalmado, lo odiaban todos y como no era ningún zonzo lo sabía y se cuidaba y hacia cuidar. En el bolsillo chico de la campera, llevaba siempre un pequeño revólver al que echaba mano en los trances apurados. Para olvidarse de todas esas cosas, Nacho salía algunas noches a tomar mate por los ranchos del bajo, encajados entre los barrancones, donde tenía amigos y conocidos. Rodeando la pava con agua caliente, cerca de los chicos que dormían tirados en el suelo, hablaban de enfermedades, en cansadas palabras en esas largas noches, de mercadería cara, abuso de los precios, muertes y necesidades. Pero, apenas arriesgando una palabra, apenas dándole forma a sus pensamientos. Hombres y mujeres parecían resignados a que las cosas sucedieran de tal manera. No había rebeldía alguna, como si una fuerza superior los obligara a aceptar esa situación a la que ellos de ninguna manera se sentían capaces de modificar. Todo ese mundo era así, una semioscuridad como la que tenían los “sucuchos” que les servían de cocina, llenos de humo, que apenas si dejaban ver a los ojos llenos de lágrimas, un poquito más allá de las manos. -Y güeno-, se quejaba alguno a lo sumo –Este será muestro destino. Qui’hacerle! –Y allí estaban, entristecidos, flacos, cadavéricos, como hablando desde un más allá dolorido y pavoroso al que había que llegar de una sola manera: sufriendo. -Y ande vamos a ir que más valgamos!- le decía una mujercita de piel morochita. –Aquí por lo menos trabajaban el Dositeo y el Eulogio. Y a más -añadía- es pa’ l’único qu’ellos sirven. Si juera como los gringos, entuavía. Ellos saben de todo. Pero nosotros...-, y bajaba la cabeza como vencida. La rebeldía del criollo más bravo no iba más allá de emborracharse e insultar a los patrones. El resto vivía sometido, cumpliendo con todas las costumbres heredadas: indolentes, derechos en sus procederes. confiados, generosos, honrados, -Pa’ qué sirve todo eso ahora?- se decía Nacho sintiendo crecerle las protestas una noche que regresaba, pasada la media noche, atravesando un montoncito espeso. Empezó a descender la cuesta barrancosa y se olvido de todas sus preocupaciones, porque la noche era muy oscura y peligroso el descenso; pesaba, además, un silencio de cementerio en ese lugar, donde, contaban, se había aparecido más de una vez una bruja. Don Juancho recordaba siempre que una madrugada, cuando venía pasando por ese lugar, escondida tras un churcal vio a una mujer desnuda, con los cabellos largos echados sobre la cara, quien, con voz llorosa, le rogó: -Présteme su poncho, por favor y no vaya a contar a nadie que me vio. Y así lo hizo. No era para creerle mucho a don Juancho, pero por las dudas, se aseguró el puñalcito bien puesto en la cintura y abrió más los ojos. En eso escuchó hacia adelante un ligero ruido, raro, sospechoso. Empezó a endurecérsele el cuerpo y pensó en pegar la vuelta; pero luego, al oír unas piedritas que se desmoronaban detrás suyo, se encogió del todo. Más cuando al girar la cabeza, vio un bulto blanco que parecía avanzar agazapado hacia donde él se encontraba. Se detuvo, entonces, y quedó frío, sin acción. Quería rezar y no se acordaba de ninguna oración. Yo soy bueno, pensaba, entonces por qué me van a salir al paso cosas mala a mi? Además, no soy más que un muchachón a los que no les salen los aparecidos. Seguían cayendo, entretanto, las piedritas desde lo alto de la barranca y parecía que toda la oscuridad de la noche se le metía por la boca y por la nariz, no dejándolo respirar. Miró de nuevo aterrorizado y vio que el bulto blanco, que la mortaja aquella que según decían asustaba en el lugar, avanzaba lentamente haciéndose chiquita hacia donde él había quedado paralizado, muerto de miedo. En eso, de golpe, aquello que se dibujaba apenas, blanco, difuso, vago, movedizo, tomó forma, una forma conocida y todo fue de inmediato tenerlo cerca y reconocer al Capitán, el perro blanco de Nicasio, que, como siempre, andaba muerto de hambre y salía de noche a basurear por el rancherío. -Que te parió! –El frío que sentía, se le había vuelto de repente un fuerte calor, que le corría en sudor por la frente y le mojaba las manos. Sintió que le volvía el alma al cuerpo y escondiendo su miedo en un silbido, siguió su camino a pasos largos; adelante, como si nada hubiese ocurrido, siempre al trotecito, husmeando por los basurales, avanzaba el Capitán. Otras veces, con tal de hacer algo para matar ese deseo que lo asaltaba frecuentemente de regresar a Concarán, acompañaba a los gallegos a buscar loros, esos “bocaos” como ellos decían y que tan a gusto saboreaban. Regresaban del campo trayendo las mochilas llenas y en medio de un exagerado bullicio, empezaban con la repetida ceremonia en el estrecho patio. Ramonín y Pepín los pelaban, Juanillo preparaba abundantes brasas y los otros, los alambres por donde los pasaban para colocarlos en el fuego. Luego, mientras uno a uno hacían girar lentamente los alambres, saboreando por anticipado las presas, hacían circular alegremente las botas de Pamplona y entonaban sus estómagos con unos buenos mates. Y dele y dele a la lengua y “recuerdas tú” y después cantos, con una voz rara, distinta, que lo hacían acordar del canto del cura cuando decía misa en el pueblo para la función. A veces parecían chillidos o agudos gritos de dolor, como si les estuviesen pisando los pies. Mientras los gallegos gozaban de esa manera, el resto de alemanes, checos, rusos y otros gringos que no sentían ninguna predilección por los loros asados protestaban siempre y escuchándolos se ponían más y más nerviosos con tales locuras. -Muchachos!-, dijo un día Jaros, sabiendo que más tarde llegarían los gallegos con el producto de su caza –Qué les parece si curamos galleguitos de cantitos inaguantables? -Y cómo? Jaros les explicó su plan y todos aprobaron complacidos. Encerrados en sus cuartuchos ensayaron rápidamente y se quedaron luego por el patio haciéndose los distraídos o metidos en sus tugurios. A eso de las doces, llegan los gallegos con abundantes presas, preparan las brasas, pelan y destripan los loros, las botas sueltan sus finos y largos chorritos de vino y cuando ya la carne comienza a dorarse, los gallegos se juntan y empiezan a cantar con todas sus fuerzas. De pronto, el alemán que esta sentado en el patio se levanta, el otro que mira a lo lejos, se acerca distraídamente al grupo de gallegos y Otto y Franz que salen de las habitaciones y Alex, Iván y Petrov, se reúnen de pronto y empiezan a dar saltos en un pies, en tanto al otro le sostienen bien arriba con una mano; a la vez, tomando el tonillo de los gallegos, arrancan a cantar en medio de la sorpresa de los dueños de la fiesta, que no saben que les ocurre. Y remedándolos a ellos, los farsantes, cantan más y más fuerte y hacen unos agudos que traspasan el oído. “Ay, me duele el dedo pulgar! Ay, me duele el dedo pulgar! Llamen al médico por favor, por favor!” Al darse cuenta de la broma, reaccionan los gallegos y poniéndose bravos como los toros de su patria, los encaran con furia. -Calla, calla, que te rompo el alma! –Y mientras vuela un palo, otra toma la escopeta y hace un disparo al grupo de alemanes. Éstos, doloridos, se enfurecen a su vez y apoderándose de piedras y de palos, al grito de “Hura! Hura! Al combate!” se lanzan contra el bando enemigo. Vuelan las botas con vino, los sombreros, los bancos; silban las piedras y en una de ésas, el alemán más grandote cae sentado en medio de las brasas y hace volar por los aires los dorados loritos. Entonces, los gallegos atacan con más furia todavía y todo aquello se parece al infierno. Como los alemanes y rusos son más numerosos y fornidos, termina la batalla con la victoria total de ellos y los gallegos se ven obligados a refugiarse en sus casuchas, sin parar ni un momento en sus insultos. Y allí termina todo. Con golpeados, heridos, contusos de toda naturaleza, y sobre lo que iba a ser una alegre fiesta, queda flotando el penetrante olor a árnica. Poco a poco los gringos se habían ido aquerenciando en lo de don Cristhus. Los domingos por la mañana calentaban agua en grandes tachos para bañarse ruidosamente en las tinas. Después se vestían con lo mejor que tenían, se perfumaban abundantemente y ya estaban listos para ir a visitarlo. Don Cristhus los esperaba con los lechones, abundante vino y la sonrisa de sus hijas, a las que había agregado, posteriormente, otras jovencitas del vecindario, que acudían también luciendo todas sus galas. Vestidos de percal o de seda, peinados atados con moños de color y grandes aros redondos. Dos guitarreros incansables estaban presentes y a veces venía doña Mariquita con su acordeón, que no paraba un momento, ella también, haciendo escuchar valses y polcas lisas, lo mismo que el cieguito Luciano con su viola. Los criollos no se quedaban atrás en paquetería con respecto a los gringos y con sus largas melenas de corte cuadrado, bien perfumadas, el pañuelo bordado en el bolsillo del saco o la blusa corralera y las bombachas cayendo sobre las alpargatas bordadas, esperaban su turno para bailar, fumando o bebiendo tranquilamente su vaso de vino. A medida que los gringos fueron tomando confianza, empezaron a llevar sus propios instrumentos, que también los tenían para su entretenimiento. Iván, el acordeón, Emil, el violín y el polaco, su clarinete. Entonces, un rato se bailaba con las guitarras y otro con el conjunto de los gringos. Cuando estos tocaban, toda la cancha que se les abriera era poca; hacían correr la caña en baldes y los potes de ginebra calentaban hasta los caracuses. La fiesta ardía por los cuatro costados; pero las niñas, como si nada. A penas una sonrisa, unas pocas palabras, las mismas para todos, bajo la mirada vigilante de don Cristhus. -A no pasarse, eh? A no pasarse!-, advertía de vez en cuando el dueño de casa. Cuidaba su negocio y le importaba más que nada tener las niñas en exhibición y vender toda la mercadería que traía del pueblo cada semana: vino, bebidas de todas clases, salames, sardinas, tortas, todo, que con los saltos y entusiasmo de los bailarines, le despertaba un apetito y una sed que iba creciendo momento a momento. Y como plata tenían, barrían con todo. El negocio marchaba como él quería; pero lo que no podía evitar, era que, vuelta a vuelta, un revuelo de ponchos y puñales girara como enloquecido remolino enfriándole las fiestas. Una noche de mucho calor, todos los concurrentes habían bebido más que nunca. Las niñas, muy compuestitas, con los vestidos almidonados y bien planchados, con su toque de maravillas en las mejillas, se comportaban como siempre, sin demostrar mayor entusiasmo por ninguno de los asistentes. Pero había un criollo de blusa, pañuelo al cuello, botas negras, lustrosas, rastra, facón y espuelas de plata, que desde temprano se había entusiasmado con María, que era la más chica de las hijas de don Cristhus que bailaba y era la más agraciada. Y el mozo estaba que se salía de la vaina por ella, haciendo cortes y quebradas con dichos y refranes que soltaba a viva voz en cuanto le daban entrada. “Salí un día ‘e Concarán/saltando alambres ‘e púas ‘pa visitar estos pagos/ a ver si me llevo alguna.” y la buscaba con los ojos a María que pasaba bailando cerca de él en ese momento. Pero como sus intenciones rebotaban en la indiferencia de la niña, al parecer, estaba levantando más y más presión. “Esa niña que baila/vestido overo es de las que precisa, Ramón Agüero.” dijo en un momento, Ramón Agüero! Nada menos que Ramón había sido el mozo ese! –Se corrió la voz en seguida, porque tenía fama de ser mozo muy calavera y enamoradizo y de no andarse nunca con chicas, cuando de darse en el gusto se trataba. María continuaba muy tranquila, como si estuviese en otro mundo. Aceptaba alguna pastilla de sus conocidos, mojaba los labios carnosos en la copita de licor que le alcanzaban y evitaba comprometerse hasta con las miradas. Pero el criollo, desde el momento mismo en que la conociera, parecía estar ahogado y pedía más y más rienda. En una de esas, bailando el gato con la niña que le llenaba el ojo, en el momento de la relación, con acento bien intencionado, acercándose cuanto podía a su compañera, dijo la suya bien cantadita: “Cuando querrá Dios del cielo/que seamos pajaritos para pasarnos el día/juntando nuestros piquitos.” Pero no pocos habían visto afirmados a un poste, como tascando el freno, a un negro grandote, crespo, con la mantita al hombro y la mirada embravecida, que pisaba y pisaba puchos. Todo en él daba a entender que aquello que hacía Ramón Agüero era una provocación para él y que su paciencia estaba llegando a su fin. Terminado el gato, cuando Ramón Agüero, con una sonrisa de triunfador y secándose la frente con el pañuelo se dirigía hacia la rueda de mosqueteros, el hombre aquél se le aproximó lentamente y en silencio. -Me permite una palabra?- le dijo en voz baja. -Con mucho gusto! Ramón Agüero, su servidor-, le respondió con la simpatía de su amplia sonrisa, a tiempo que le tendía la mano. El negro lo raleó unos metros de la concurrencia y allí se detuvieron. -Como esa niña a la qui’usté li’arrastra el ala ya mi’ha dau palabra ‘e casamiento, le voy a pedir que si’haga un lau. –Se revolvió como charqui en los brasas Ramón Agüero y dando un paso atrás y quebrándose el sombrero en la frente, le respondió en voz alta: -Nunca...mi caballo pa’ yegua! -Finau ti’has de ver, entonces! –Y aquel chino fornido le hizo una atropellada a fondo con el cuchillo enderezado a matar, golpe que alcanzó a desviar Agüero y todavía, con agilidad increíble, le hizo jugar la faca por el pupo y con la zurda le pegó un ponchazo que dejó desorientado a su desafiante. Pero como este no era hombre de andar solo, ahí nomás se le vinieron como avispas al mozo bailarín, tres o cuatro de sus compañeros con los puñales desenvainados. Se escuchaban gritos, se apagaron las luces y se armó el gran batifondo. Volaban botellas, sillas y palos de tal manera que en aquel desplayado en medio del monte, parecía que todos los diablos se habían reunido para revolcarse. Cuando a los gritos de don Cristhus y a los empujones de los gringos se separaron, volvió la tranquilidad, había más de uno con cortes de cuchillos en las manos y en la cara. De Ramón Agüero no había quedado ya ni el rastro. Solamente el eco de su grito, cuando haciendo rayar el flete en el patio, dijo delante de todo: -Ramón Agüero jura por esta cruz que volverá! Y chirleando a su montado, desapareció como una luz, claro está que sabiendo que se llevaba las boleadoras atadas a las patas. -Qué noche fue aquella! –Entonces, él conoció a la Coralito, que era la más chica de todas las hijas de don Cristhus, que no tendría más de 14 años. No bailaba todavía y con su carita inocente y sus ojos verdes, hermosos, como un cristalerito, iba y venía cebando mate y sirviendo a las niñas asistentes sin parar. Qué se va a comparar con Renata –pensó Nacho-. Pero al conocerla sintió el deseo de hacerse amigo de ella. De paso podría olvidarse un poco de la gringa y de sus insoportables deseos de volver a Concarán, que vuelta a vuelta llegaban a desesperarlos. La buscó con los ojos, pero ella pareció no darse cuenta de que él estaba en el lugar de diversión. Era inútil que se acomodara el ponchito, que hiciera algunas cruzadas por entre la gente como amagando entrar al baile o que se acercara a la pieza donde vendían pastillas, caramelos y tabletas. Andaba derechita, un poco echadita para atrás y pasaba a su lado como dormida, a penas si haciendo cimbrar sus gruesas cimbas negras, la boca trompudita, como con llave, esa boca que era lo que más le gustaba de ella. -‘Ta linda la Coralito!- opinó en rueda de amigos. -Pero es una pava... -D’esas pavas son las que me recetó el doctor- sentenció haciéndose el mocito corrido. -No te creas –dijo otro que oía la charla- según me contaron... Ella pasaba y pasaba, como ausente, lejos de todo bullicio y de la falsa alegría que parecía hacer encabritar a los presentes. La siguió orillando con paciencia y buscándole los ojos, hasta que en una cruzada, cuando llevaba un mate bien copetoncito, la tuvo a tiro. -Pa’ mi que sea amarguito nomás- le dijo juguetón, susurrándole las palabras. Pero ella, blanqueándole los ojos, pegó un coletazo y desapareció en la cocina. No pudo verla más en toda la noche. Regresó de nuevo con los gringos como a los quince días y allí estaba con el mismo vestido morado, la cinta azul con moño en la cabeza y su carita de santa, pareciendo que a sus ojos verdes les estaba estrictamente prohibido pasarlos en persona alguna. Y no había manera de acercársele. Por lo menos para él, no le era posible. Al compás de los valses que tocaban los gringos con sus acordeones y clarinetes, sus compañeros le hacían volar las polleritas a las criollas. Y luego, al bordonear de las guitarras, eran los criollos los que pasaban a ocupar el redondo patio y se enterraban en él zapateando entre risas, gritos y disparos de armas de fuego hechos al aire, para festejar alguna gracia o picardía escondida en las relaciones. Todos allí estaban o parecían estar alegres. Solamente ella, Coralito, estaba siempre como distante. Viéndola tan huraña, a Nacho se le ocurría que era más arisca que una sacha-cabra. El la miraba y cada vez le gustaba más su modito de mujer madura, sus ojos, su boca jugosa y la manera compadrona de caminar cimbrando las caderas. Aquella noche, cuando ya desesperaba de poder hablarla, en uno de esos borbollones que cada dos por tres se armaban en el baile, pudo acercársele y dejarle caer las palabras que tenía pensadas: -Coralito...necesito hablar con vos –Al oírlo se detuvo, lo miró desafiante y respondió como con rabia: -Y qué ti’has pensau que yo soy palo di’atar terneros? Yo no soy la gringa ‘el pueblo, sabelo bien! –Y se le hizo perdiz. Con esas palabras que le había dicho, tuvo para entretenerse pensando hasta el día que volviera de nuevo a lo de don Cristhus. De donde había sacado aquello de la gringa, la Coralito? Quería decir que conocía de sus relaciones con Renata y estaba celosa? Porque si no, cómo hubiera podido decir como dolorida, yo no soy la gringa del pueblo? Era ésa, una puerta, un portillo para poder entrar o nada? Qué difícil se le hacía entender a las mujeres!- pensaba en tanto esperaba ansioso el momento de volver a verla. A los gringos les gustaban las hijas del dueño de casa, menos a Iván, que, con su pote de carrascal con ginebra por toda compañía, miraba como ajeno a todo lo que en los bailes sucedía: -Ah, Natalia! Allá, Natalia! Natalia querida!-, empezaba a exclamar suspirando cuando el primer pote iba por la mitad. Y cerrando los ojos, se quedaba quietecito con la imagen de su novia rusa bien adentro del alma. -Criollitas lindas...pero nada; cuenta bailar uno con un palo-, opinaban los italianos. -Ecco! Ecco la cuá!-, aprobaba otro –Como palo, ecco!- Sería igual la Coralito? No parecía muy distinta a sus hermanas mayores, salvo en las caderas de vaivén tentador. Pero lo mismo estaba resuelto a seguirla hasta la cueva. Total, Renata era un sentimiento puro al que se lo habían pisoteado. Pero la gringa con sus recuerdos porfiaba y porfiaba y se quedaba en su corazón por más que hiciera por desalojarla; entendiéndolo así, quería ser fuerte para olvidarla, para no dejarse arrastrar por esa imagen que parecía estar llamándolo constantemente, ya que tanto daño le había causado. Cuando llevaba más de tres meses sin pisar por el pueblo, un lunes a la noche se le aproximó Otto. -Traer yo un mensaje para vos- le dijo en voz baja. -Pa’ mi?- le extraño mucho ver la seriedad pintada en el rostro de Otto que vivía siempre bromeando. -De Concarán... y seg de mujeg- le aclaró Otto. -De Concarán... y de una mujer-, dijo pensando en voz alta ante otros datos que le diera Otto y fue a marcharse, temiendo que el alemán lo hiciera objeto de otra de sus frecuentes bromas. -No, no...decir en serio- Y se le acercó más todavía –me hablo Renata...Renata de “El Farol”. -Renata?- no pudo disimular su ofuscación. -Sí; me preguntó por vos...si habría pasado algo que no ibas por allá. -Y güeno…algún día iré-, respondió como fastidiado. -Parece estar triste gringuita- añadió Otto muy serio. -Que va a estar triste!- Hubiera querido contarle todo a su amigo en ese momento, pero no le salieron las palabras. -Si ella guere hablar...por que no ir, amigo? No ser malo, camarada! -Esas son cosas mías...- y haciéndose a un lado, escupió con desprecio. -Buen...buen, padrecito!- Dio un salto hacia atrás Otto, poniendo las manos hacia adelante fingiendo miedo. Se quedó pensando días enteros que era muy raro que lo hubiese mandado llamar. Debía tratarse seguramente de una broma de Otto. Era mejor olvidarse de ella, del telegrafista, del Cachilo y de todo el mundo de Concarán. Por eso se refugió más intensamente en su vida de minero. Al terminar con su trabajo salía a andar y andar por entre las quebraditas, sin rumbo a veces, y se quedaba mateando y charlando por los ranchos, yendo y viniendo entre sus amigos sin saber bien por qué ni para qué. Regresaba cansado del trabajo, pero antes de meterse en el catre de tablas de barricas que le prestaban, cumplía con su costumbre de visitar a sus conocidos. Entre la luz humosa y el olor a grasa de la comida pobre, el sudor de los hombres apretados en los cuartos estrechos, les oía desgranar las quejas que guardaban sus corazones resentidos, lamentarse de sus interminables dolores. El fin de mes los hallaba siempre en la misma situación, desgastados físicamente y más empeñados todavía en la cantina. Por más que ansiaban algunos escapar de esa telaraña, las posibilidades se les hacían día a día, más remotas. -No mi alcanza pa’nada lo que gano! Por más que le mermamos a l’ollita seguimos empeñaus igual, igual. Las fichas nu’alcanzan. -Es qui’habría qui’hacer como dicen los gringos- se aventuró a decir uno –Huelga... -Pues...- respondía otro y se quedaba con los labios secos, perdidos los ojos en el oscurísimo futuro. -En una d’ésas quien no le dice...- pensaba al rato otro en voz alta, como si hubiera andado campeando ideas por lejanías inalcanzables... -Nos podríamos ir de aquí, no le parece?- añadía otro con voz temblorosa haciendo conocer su idea salvadora. -Irnos? Y ande, me quiere decir?-, intervenía diciendo la mujercita. –Si usté –agregaba- a no ser pa’pirquiniar o pa’hachar pa’otra cosa no sirve. Si juera como los gringos que saben manejar motores, entuavía...- Y luego de otra larga pausa en la que cada uno quedaba a sufrir los tormentos de sus propios pensamientos, agregaba alcanzando el mate: -A más, ellos son albañiles, ellos saben también de tuercas y de tornillos. Y remataba finalmente: -Y aunque no sepan hacer nada d’eso, son corajudos, lo mismo dicen que sabe...no, no son nada zonzos como nosotros. –Con la cabeza baja, doliéndole el sueño intranquilo de los hijos, cuya respiración le llegaba desde el suelo donde yacían tirados, el hombre asentía en silencio. -Habría qui’hacer como dice Otto-, participó él – Con una buena huelga, ya verían; se acabarían las injusticias. -Huelga? Jesús, María y José!-, exclamó persignándose la mujer. – Cualquier cosa, menos eso, hijo! -Con miedo nada va a mejorar. Otto leyó qu’en Buenos Aires la policía mató a unos cuantos en una huelga y en otra parte del sur hicieron lo mismo, pero ahura les van a mejorar la paga. –Parecía demacrársele aún más el rostro al hombre que le escuchaba, el que tenía pegados unos costrones como de barro amarillento; apenas sí moviendo los labios, dejó caer su desaliento. -Y pa’ nosotros eso nu’hay llegar... ‘Tará escrito que tenimos que vivir siempre así...qué se le va a hacer!- Finalizaba diciendo dejando caer las manos desalentado. Sábados y domingos se animaban los tugurios, se espesaban los aguaduchos por los oscuros andurriales, crecían como yuyos las malas intenciones y el deseo de los hombres llameaba en las ranchadas donde se meneaban las caderas de una mujer al compás de los aires de una guitarra triste y borracha. El vino se ofrecía para alegrarlos, pero los hacía arder como pavesas y más tarde los dejaba tiritando, impotentes de poder alcanzar la fantasía que les despertaba, tirados en cualquier cuneta, borrachos, comidos por las moscas. Solamente el guitarrero debía permanecer neutral o tratar de serlo y con los cabellos caídos sobre el encordado, a la luz del amanecer, cerrados los ojos, todavía continuaba tocando de memoria, inconscientemente, su música brumosa. Sin proponérselo, Nacho comparaba esos ranchos desnudos, oscuros, mugrientos, con la casa de la señora de Klestar, donde había sillones mullidos, grandes espejos, el olor excitante, maravilloso que manaba de todo aquello. La alegría de ella se prolongaba en una risa clara, que parecía volar desde los altos barandales al bajo sombrío, lúgubre, donde una carcajada se alcanzaba solamente después de beberse unas cuantas copas de más. En qué consistiría, pensaba, poder ser como ella su marido, tener de todo, para todo y poder mandar sin ser mandado? Y por qué los otros no debían tener nunca nada y ser siempre los que cinchaban del pesado carretón? Y no debía ser que sintiera desprecio por ellos porque tuviesen más, sino por la forma como lo conseguían. Y no solamente él, al parecer, veía las cosas de esa manera. Aquél que le disparó un tiro a boca de jarro al Capataz y lo dio por muerto, juraba que repetiría el intento en cuanto se le volviera a poner a tiro. Y no era el único. Ocurría que eran amarretes y jamás prestaban un favor a nadie que no fuese de su familia. Suponían, a los otros, sin alma, que no sentían ni sufrían, tanto niños, mujeres o viejos, eran iguales para ellos. Sus propios chicos en cambio, los del Capataz, los de los ingenieros, tenían de todo y temprano salían en dos breques hacía el pueblo en los que concurrían a la escuela. Los hijos de los obreros no, para qué! Les convenía, sin duda alguna, que siguieran siendo ignorantes. El resentimiento así, aumentaba dejándoles un agua amarga en la boca. Un anochecer llega Otto de la cantina y dice al grupo de compañeros: -Capataz está haciendo emborrachar ruso. Después sacará con cantinero hasta la última moneda de bolsillos. Igual, igual que hace con nosotros. Pero ahora aprenderá. Voy a dar lección. Vengan –Los invitó guiñando un ojo. -Van reírse ustedes- Salieron sus compañeros siguiéndolo, llegaron a la cantina y quedaron algunos de pie junto al mostrador, otros al lado de la entrada o haciéndose los distraídos a una orilla. Otto no era de achicarse cuando se proponía hacer alguna cosa. En el interior había un grupo de rusos grandotes, colorados, riendo y gritando por todo, ya excedidos en la bebida. Aquello terminaría como ocurría siempre, porque el Capataz azuzaba a unos contra otros para que se armara la gran trifulca. Se paseaba entre ellos y contaba cosas de uno que le había dicho el otro y de tal manera los irritaba. Finalmente, como en otras oportunidades, dos de ellos, por ese motivo, se tomaron a golpe de puños. Entonces el Capataz, con la cara llena de risa y picardía en los ojos, chupando su toscano, entraba a oficiarla de juez. Cuando más dura se había puesto la pelea, Otto, haciéndose el curioso, se colocó detrás del Capataz y enseñándole a uno de los combatientes un billete de los grandes, con la otra mano le hizo señas como diciéndole, “dale a éste, dale!”. De inmediato, a pesar de su gran borrachera, le entendió el ofrecimiento y se dispuso a ganar el premio. Empezó a buscar la oportunidad saltando y saltando y al fin, pegando una fuerte atropellada, encaró a su contrincante y haciéndose el equivocado se echó sobre el juez, dándole tal trompada que lo hizo rodar abajo de unos bancos. Disimuladamente Otto hizo efectivo el pago prometido y viendo aquello el otro participante tomándolo como una gracia, por haber sido festejada, en cuanto vio que el pelirrojo empezaba a enderezarse trabajosamente, corrió hacia él y dándole un puñetazo tremendo, lo mandó dormir debajo de los bancos nuevamente. Viendo que el asunto se ponía castaño oscuro, los mosqueteros que no estaban ebrios, lo sacaron al Capataz y se lo llevaron sangrando por boca y nariz. -Si no se cura con esto, pronto volver a hacer lo mismo. No reír más Capatacito de pobres trabajadores, no sacarnos un cobre más por estar borrachos-. Y todos lo aprobaron. Con él pasaba algo raro desde hacía un tiempo. Donde lo encontrara, el Capataz se detenía y buscaba tema para conversar, como si lo buscara por amigo. Cómo podía ser. El todo un señor y yo un pobre diablo-, pensaba. Una noche al verlo pasar frente al escritorio, salió a la puerta y lo llamó. -Venga..., le dijo- Nacho, extrañado, miró para otro lado, pensando que llamaría a alguien a quien no alcanzaba a divisar. Pero no. Era a él. -Pasa, pasa muchacho! –Que raro que me trate así!-, pensaba. Parecía una señorita por el trato que le estaba dando. –Quere un cigarrito, amigo Nacho? –El continuaba chupando su fuerte toscano, con el humo del cual hacía llorar hasta las piedras; finalmente, lo chicaría. -Gracias, no fumo –Estaba más encogido que ponchito ordinario, allí en el escritorio del Capataz. -Qué tal trabajo?- Y acercándosele, le buscaba los ojos como si quisiera descubrir en ellos algo que le interesaba muy mucho conocer. -Bien nomás...- respondió sin saber muy bien qué decir. eh? -Bien, muchacho. Así gusta ver contento. Si algo no andar bien, avisa, -Cómo no. Gracias. –Lo acompañó hasta la puerta y parecía querer decirle algo más –Así es, muchacho...buen...buen...eh, eh...- Y lo palmoteaba. –Ya sabe, avisa, no? Cualquier cosa...yo ser amigo...patrón no, eh? –Y soltaba otra risita forzada que nadie le conocía, porque con todos era duro, seco, terminante en el trato. No faltó uno de los alemanes que lo viera salir del escritorio y fue suficiente para que en la primera reunión de la noche, lo sometieran al interrogatorio. –Para qué entrar escritorio Capataz, Nacho? -Y...respondió enredándose en sus ideas. –Quiere saber si estoy conforme con mi trabajo. -Ah, si? –Y en tono zumbón siguieron preguntándole: -Y usté, señor Nachito, qué dijo? No mandó pasear porque explota a usté y nosotros, pobres gringuitos? -No dijo nada, eh?- seguían preguntando ansiosos. -Y qué más decir?- insistían. -Que cuando me canse ese trabajo que li’avise. -Ah, si? Y no mandar paseo a ese infeliz con todo, mina, broza, agua sucia de arroyito con chancho piojoso adentro? Eh? -Ah! Si a mí preguntar eso!- gritaba otro mordiéndose los puños. -Y usté, por que no pide mejor cargo teniendo amigo así? Poede ser patroncito, así nosotros sacamos sombrero ante usté y decig, Señog Nachito, y pedig aumento y usté dag mucho aumento para que pobrecito gringo puedan volver un día tierrita querida? –Y siguieron y siguieron aquella noche y no dudaba que después que él se fue, se abrían quedado pensando por qué el Capataz había tenido aquella conversación con él. No había pasado mucho, cuando de nuevo, otra noche, el Capataz que parecía haberlo estado esperando, lo invitó a entrar a su escritorio. -Qui’andará buscando este? –pensó, viendo que ese hombre rudo y torpe, que a todos trataba mal, con él había empezado a comportarse de manera muy diferente. -Después que usté fue, amiguito, quedé pensando que ya es tiempo que yo mejore a usté empleo; algo más liviano, no? Casilla mucho calor, uffa!- y lo miraba con sus ojillos chiquitos que le asomaban por entre sus espesas cejas rojizas. -No, no se moleste...si estoy bien. -Buen...pero ya sabe amigo...yo ser su amigo...muy amigo suyo. Como él nada dijera, luego de una pausa, continuó hablando: -Que serio, amigo, que serio ser usté!- y sonreía echando el humo de su toscano hacia el techo, como para no intoxicarlo. Cuando ya parecía que la conversación había llegado a su fin, de pronto, con voz suave, confidencial, el Capataz empezó a decir: -Amiguito...ya que estar aquí...hablando yo de otra cosa...me dice señora Klestar...un día...noche, dice...una noche, cuenta ella a mi, estar sola en casa, oye golpear fuerte postigo ventana; asomo, dice, nada...Salgo vereda y muchacho, ese muchacho...Nacho, creo, bajar corriendo...cierto, eso, amigo? Usté ser aquella noche?- Vaciló. No sabía que responder. Pero comprendió que su arrebolamiento lo había comprometido, no tuvo más que responder afirmativamente. -Ya, ya...- siguió diciendo el Capataz. –Yo estar aquella noche cantina cuando llega allá señora y dice marido de ella, por qué viene? Por qué? pregunta ella...yo mandé decir no viniera...dice marido...no sabía nada yo...contesta señora. Pero si yo manda decir con muchacho Nacho, no venga usté, que cerraré tarde cantina. Y usté, Nacho, viene casa ella, pero no decir palabra señora, por qué, eh? Ella preocupa mucho por eso...y dice a mi...por qué no pregunta muchacho?- Y luego de una pausa hizo la pregunta: -Vio a señora aquella noche usté, eh? Eh? Otra vez no supo qué responder. Con que ésa era la madre del cordero! -Eh, muchacho?- insistió mirándolo fijo. ojos. -No...yo llamé despacito y creí que no había nadie-, dijo bajando los -No asomó usté por ventana esa noche para ver si estaba o no señora? Estaba sola señora –agregó remarcando las sílabas- y claro asustar mucho, mucho, pobre señora! Así decir ella cuando llegar cantina...yo estaba ‘tonche cantina... Usté asomó por ventana, eh? Vio señora o no vio esa noche? preguntó de nuevo acercándosele más y clavándole los ojos con dureza, como para denominarlo. -No, no...yo no la vi-, respondió asustado. -Y cómo! ese fuerte golpe dado en ventana, ‘tonches? -Yo no sé...pero ya le digo...yo ni mi’asomé. -Seguro, seguro que no vio ‘tonche señora en aquella noche?-, insistió con el ceño fruncido y casi a los gritos. -No le dije que no? -Buen, buen...- repuso aprobando también con la cabeza. –Eso nomás querer saber. Ahora ve, ve...!- y adelantándose le abrió la puerta y lo despachó sin ninguna de las amables ceremonias que usaba antes con él. Nada de eso le contó a los alemanes, pero pensó no equivocarse al pensar que tanto el Capataz como la señora Klestar habían querido sacarse de encima de una vez por todas las dudas que tenían sobre si él había llegado a verlos juntos aquella noche. Continuó con su trabajo y sin mayor entusiasmo acompañó alguna otra vez a los gringos a lo de don Cristhus. Se cansaba de ser mosquetero, porque allí únicamente se divertían los que jugaban a la taba, bailaban o bebían. Andaba ese domingo la Coralito con un vestido floreado, de etamina transparente y aunque la cintura de la muchacha lo seguía tentando, la cara de ella seguía siendo la misma, fría, inexpresiva, por más moños bonitos que se pusiera en la cabeza por lo que no se decidía a decirle ni una palabra. Tan desabrida qu’es la pobre!-, pensaba mirándola a la distancia. Como siempre, don Cristhus continuaba mezquinándolas a todas y para más, ella le escapaba, por que tampoco le era posible hablarla. En una confusión que se armó porque una de las chicas cayó desmayada, no pudo con el genio y consiguió acercársele tirándole entonces un agarrón a los pájaros polleros, pero ella apenas si se dio vuelta para mirarlo. Más tarde pudo ponérsele a la par y aprovechando que el viejo estaba entretenido en otra cosa, pudo hablarle en voz baja. -Coralito... -Qué?- le respondió sin mirarlo, en tanto hacía jugar una ramita verde entre sus labios. -Mi’han contau una cosa. -Quien?- Los colores le habían asomado a la cara y más nerviosa, hacia pasar de un lado a otro la ramita y a penas si insinuaba una sonrisa. -Serrucho. -Quien?-, volvió a preguntar haciéndose la fastidiada. -Serrucho... dice que me querís mucho. -Pavote!- y dando media vuelta, se escabulló. Era cierto, no era más que un pavote. Por qué no se le habría ocurrido decirle una cosa más linda, siendo que era la primera vez que se disponía a escucharlo? Juna! Quedó desalentado. Se sentía incapaz de hablar como era debido a una mujer y siempre terminaba haciendo el ridículo. Mejor sería olvidarse de todo aquello, rifas, bailes y entreveros parecidos. Se propuso no soñar más y vivir simplemente como lo que él era, un pobre muchacho. Y se metió de nuevo en la mina, entre la broza, por la ranchería de los pobres y desamparados. Y de nuevo oyó las lamentaciones de la gente trabajadora, la amenaza de los gringos y las palabras de resignación de las pobres mujercitas ya entregadas a su lucha por una vida mejor. Y después, como un reventón de pasiones por días y días contenidas, domingos con bailes y borracheras, y noches cruzadas por amores salvajes, atormentados por puñales ensangrentados y muerte. Allí también estaban los bolivianos que habían empezado a llegar, entremezclándose a la vida aquella manifestando una gran inclinación por las joyas. Si la quincena era buena, el dinero del que podían disponer, lo destinaban a la compra de alhajas. Pero mucho no les duraba el gusto. Un sargento, de acuerdo con el agente, había encontrado la manera de hacerse de un buen sobresueldo sin mayores sobresaltos. En cuanto pescaban un boliviano borracho, en noches de domingo, lo alivianaban del dinero y de todos los adornos de oro con los que gustaban llenarse los dedos y las muñecas. Ya sabían que era inútil quejarse y no les quedaba otra cosa que cargar con una amargura más. Así era de oscura y mezquina la vida en la mina. Y de todo eso quería olvidarse también, ignorar que a cada rato en el túnel o arriba en la cantina, sucedían cosas que hacían estremecer el corazón de los que todavía lo sentían vivo. Por eso, en cuanto podían, escapaban con Yurka a recorrer las senditas que faldeaban las colinas, se entretenían arrojando al aire caracuses llenos de pólvora y era una diversión para ellos escuchar, al verlos estallar, el eco que les devolvía multiplicados sus gritos salvajes. Así estaban entretenidos aquella tarde, cuando de pronto vieron a la distancia, contra la loma, una humareda en el cielo y oyeron una fuerte explosión. Corrieron hacia el lugar, que estaba cerca y al llegar encontraron que el Corbata, el buen perrito amigo que tantas veces los había divertido con sus hazañas de valor, no eran que un montoncito de huesos. -Llegó tarde esta güelta...- les explicó el muchacho dueño del perro, con una sonrisa de niño que ha llorado. Una mañana se le presentó muy temprano a la casilla el Capataz y con la cara de perro que tenía para tratar a sus empleados, empezó a decirle que esto andaba mal y aquello también, que no atendía como era debido el trabajo y que desde ese momento podía ir pensando en buscar otra ocupación. -Me deje retar como un chico y no le conteste nada-, se lamentó al quedar solo. Pero se cuido de no contar nada a nadie lo sucedido. Todo el mundo sabía que el Capataz tenía sus taras, de manera que hizo como si nada hubiera sucedido aquella tarde. Se complicaron las cosas cuando un atardecer, una enorme piedra se desmoronó sobre la mano de Otto y se la destrozó. Como el doctor no estaba en ese momento, hubo que llevarlo en forma urgente a Concarán. Nacho buscó una carrindanga y se ofreció para llevarlo. Al salir, la primavera estaba en el aire y en las estrellas esplendorosas. Pero Otto iba mudo y encogido de dolor. El, por su parte, sentía la enorme preocupación por llegar cuanto antes al pueblo, por lo que castigaba y castigaba a los sufridos matungos. Por suerte que al llegar, encontraron al doctor del pueblo. Era joven y muy amable. -Pasen...pasen...- le indicó, medio dormido todavía el Dr. Ernst. -Alemán, usted?- preguntó Otto. -Sí, alemán-. Y entablaron una conversación en la difícil lengua de ellos, en tanto el doctor le desataba la mano a Otto. -Quedará poco de esto, eh?-, le advirtió cuando hubo terminado de hacerlo. -Peor es nada-, se resignó Otto mirando hacia otro lado. -Tendré que cortar esto...y esto también. -De acuerdo, doctor. Y el cirujano empezó a trabajar. Otto apretaba los dientes y cerraba los ojos. La lámpara parecía agrandar su ojo desde arriba de un aparador. Y mientras el doctor cortaba, se oía el rechinar de dientes del herido, pero sin una queja. -Bravo! Ya está!- Otto le agradeció con una sonrisa y se abrazaron. -Una copa?-, invitó el doctor en seguida. -Sí, sí...pero no puedo olvidar allá, tierra querida. Ah, no, no! –el médico le contó que él, en cambio, ya había dispuesto quedarse definitivamente. -Viajé por India, Japón y China- continuo diciendo el doctor Ernst. Pero no hallar nunca nada como esta tierra. Es cierto que hay plagas, langostas, sequías, río malo, malo, epidemias. Pero yo quedare aquí. Ayudar como mejor poder este país. Tengo novia allá, Rosa. Pronto traeré. Oh, Rosa, ve?dijo enseñándole una fotografía. Ella es hermosa y alegre como un pajarito, como esos pajaritos que amanecer cantando algarrobo criollo del patio. –Y siguió hablando y hablando de todos los proyectos que tenía con mucho entusiasmo. –Hay mucho que hacer aquí...mucho, mucho. Ya empecé por vacunar criaturas contra viruela! Todavía duele? Mucho duele? -Después de esta wiski, seguro que menos!- dijo Otto mirándose la mano vendada. -Sírvase!- Y bebieron otra copa más entre recuerdos y recuerdos. -Vuelve para curar-, le recomendó en tanto pasaban al pequeño comedor donde al ofrecerle la última copa, el dueño de casa invitó al brindis. -Salud...por nuestra Alemania!- dijo el doctor -Salud-, respondió Otto levantando la copa. –Y por esta tierra linda. Salieron en la carrindanga de regreso. Era un amanecer venturoso. Los primeros rayos de luz desde las crestas de la sierra grande, corrían coronando la punta de los álamos, chorreaban de diáfana claridad las trincheras compactas; más allá, anegaban con todos los tonos de verde la amplitud del valle feraz, trepaban por las laderas del poniente en una sinfonía de luz y vida, que era canto en la garganta de los pájaros, silencio emocionado en la hondura del cielo, alas de canción en el agua cristalina que se iba corriendo bulliciosa entre las piedras lavadas del río. El recuerdo de Renata en la noche aquella de la inundación con frío y los pies mojados, regresó como un fuerte oleaje y le estrujó el corazón. Creía haberlo olvidado...pero no... La cercanía del pueblo se la había traído viva, pura, hermosa... El amor! Azotó los caballos como para huir de una vez por todas de aquel pueblo al que tanto quería, pero que lo hacía sufrir demasiado. Ese pueblo, al que empezaban a bajar las tropas de carros desde todos los rumbos, el que pronto estaría lleno del colorido de los trapos que los turcos sacaban a ventilar con la primera claridad del día y del que “la vende baratu...y gumbra, gumbra, sañura, que la liquida...”. Y andarían los agentes de policía, por las calles, de aquí para allá, añorando el tiempo perdido de la paz, porque ahora se vivía el de la guerra sin cuartel. Cuatreros por las orillas del río, matreros, matones a sueldo, borrachos y últimamente, para colmo, con los dos turcos rebeldes, resentidos, que desde sus propiedades en el campo, se llegaban a la noche pueblera, jugaban, bebían, provocaban, descargaban sus revólveres en el dilatado silencio de la medianoche, dando vueltas a la plaza a toda carrera de sus cabalgaduras. Su padrino seguiría soñando hacer ese pueblo limpio, blanco, de casitas apretadas, juntitas, como lo tenía grabado en sus sueños, con hileras de álamos a lo largo de todos los caminos y canales; luchando siempre por cobrar los derechos por carga y descarga, pidiendo vacunas para asegurar la salud de la población ahora que ya contaban con un médico, pregonando entre los bolicheros que no vendieran bebidas alcohólicas en exceso. Y detrás de los visillos estarían las niñas de la sociedad preparando sus más finos encajes para el próximo baile, bordando pañuelitos, tejiendo finísimas puntillas, leyendo a escondidas “El Parnaso”, recitando a media voz a Nervo y a Acuña, soñando con que al fin llegaría esa noche feliz, el príncipe azul tan esperado. Tampoco faltarían en la misma fiesta aquella que empezaba a desesperarse porque los años se le iban sin remedio e ideaba intrigas y hacía correr maledicencias para descolocar a otras y ponerse a tiro de un buen candidato. O la que desentendida de todo eso, apretando la almohada sobre su cabeza, intentaría sofocar la desesperación de su sangre, que se arremolinaría al ser contenida por el aislamiento y la soledad y esconder los besos que se escapaban de su fibra de prisionera, toda una profunda sed que le marcaba oscuras ojeras. Y muchos también eran los avaros que, en algún rincón de sus ranchos o habitaciones, a la luz vacilante de la vela, sacaban tarros o tinajas enterradas y contaban ansiosos las monedas reunidas, soñando con tener más y más para volar cuanto antes a su tierra lejana o para sentirse de una vez por todas, señores poderosos, dueños de tierras y de haciendas. Concarán quedaba atrás con su juego de luces y de contraluces, con su montón de prejuicios, sollozos contenidos, esperanzas claras, hombría, integridad, ambiciones enfermizas y muchas más que guardaba celosamente en secreto. Y en medio de ese remolino de fiebre, ambición y maldad, Nacho imaginaba a Renata como a una flor solitaria. Qué sería de ella! –Pegó otro lazazo a los caballos como para espantar esa imagen que le turbaba el corazón, porque también había sido capaz de traiciones, y cruzaron el río de aguas clarísimas donde la primavera florecía en perlas. Subían por el camino de huellas hondas y polvorientas, bordeadas de enterrados jarillales, cuando de repente Otto, poniendo la mano en la rodilla y mirándolo fijamente, le preguntó: -Nacho...usté, amigo mío o no? -La pregunta, Otto! -Entonces, puede contestar pregunta mía? -Asigún y conforme. -Para bien de usté-, le respondió. Se quedó mirándolo atentamente con sus ojos claros, como pensando las palabras que se proponía decir. -Qué pasar entre usté y Capataz? -Nada, por qué? -Porque según yo ver, primero él llama y convida mucho. Ahora no, ahora usté molesta, parecer usté ser estorbo para Capataz. Si o no? -Cómo lo sabe usté? -Alguno vio salir Capataz casilla suya, amigo. Y nosotros vimos después a usté cara larga, muy larga desde entonces. Qué pasar, amigo? -Nada, no le digo? -No sea chico, Nacho! Si Capataz molesta, si perseguir porque sí, diga, cuente a amigo suyo, yo Otto, yo gringo que defenderé a usté, sabe? -Sí, sí, cómo no. Le contaré si algo pasa. Gracias. -No olvide. Dar palabra, Nacho. Porque Capataz mal tipo. Usté no sufrir callado. -Cómo no, Otto. Así lo haré. Gracias. Siguió manejando preocupado ahora por aquella conversación; encontraron una larga hilera de carros que bajaban al pueblo cargados con mineral. Se quedó pensando en la linda paliza que le daría Otto al Capataz si se le ocurría contarle todo lo qué sucedía con él. Una sonrisa le cosquilleó los labios...contarle todo a Otto en cualquier momento para que se armara el gran escándalo, y seguramente, que Otto lo armaría porqué era hombre de palabra. Pero no, le puso freno a la imaginación. Era mejor dejar las cosas como estaban. Ya llegaban. La mina se divisaba abajo, con sus galpones, casitas y ranchos amontonados entre los escarpados murallones que cerraban la profunda olla. El humo de las chimeneas ascendía unos metros y luego parecía arrepresarse en el techo del cielo en nubes espesas. Abajo, como hormigas, se veía el ir y venir de las personas. La mina! Qué mundo de esperanzas mutiladas para tantos y de dolor interminable! Siguió con su trabajo, padeciendo por no tener, cuando más lo precisaba, cuando más y más inquietantes se hacían sus preocupaciones, donde arrimarse para buscar una palabra de ayuda o de consuelo. Otto, era cierto, se le había ofrecido, pero la vida lo había hecho desconfiado y no se decidía a contarle sus pesares. Cómo hubiera querido tener a su lado a su madre! Ella sí lo hubiera podido consolar. O por lo menos a Clarita, pero ya había pasado el tiempo aquel en que ella lo protegía. Siempre había vivido solo, pero en esos momentos, como nunca, le dolía su gran soledad, su vida de muchacho solo. No había pasado mucho tiempo de su conversación con Otto, cuando de nuevo el Capataz se presentó en su casilla de trabajo y de entrada empezó a reprenderlo: que trabajaba mal, que perjudicaba a la empresa, que ponía en peligro la vida de personas con sus descuidos, que ya no le advertiría más y dando una patada en el suelo, salió envuelto en el remolino de sus enredadas protestas. Quedó abatido. Estaba seguro de que, desde el primer momento había sido puntual y cuidadoso en el cumplimiento de sus obligaciones. Por qué vendría ahora a gritarle el Capataz? Por qué inventaba cosas para reprocharle, todas, todas mentiras? Creía comprender que empezaría a estrecharlo más y más hasta conseguir que se fuera. O directamente el día menos pensado le daría el vale y listo. Para remediar esa injusticia le quedaban dos caminos: Contarle todo a Otto, no dudando el escándalo que él armaría o alejarse, salir a buscar trabajo en cualquier otra parte, lejos de ese lugar maldito. De una u otra manera se daba cuenta que sus días en la mina ya estaban contados. El domingo había una gran rifa y carreras en lo de don Cristhus. El entusiasmo de todos los gringos por ir era grande. Con el violín, el acordeón y el clarinete, ensayaban todas las noches para ese día tan esperado. Abrían las grandes cajas enchapadas y sacaban los trajes a airear, se probaban uno y otro perfume, ensayaban nuevos peinados. Era aquello algo nunca visto. Los más jóvenes iban dispuestos a cargar, de entrada nomás, con las mejores bailarinas. Pero el sábado a la mañana se conmovió toda la población minera porque un muchacho escapó del tablón donde trabajaba y cayó desde la tolva al pique, desde una altura de treinta metros. Era lo de siempre. La vida se jugaba a cada instante, en los piques abiertos, en los recodos del túnel, en cada explosión de las dinamitas. Entonces, las piedritas empezaban a desmoronarse y rebotaban en los cascos y poco a poco crecían en pedrones gruesos que aceleraban el miedo a la débil luz de las lamparillas enterradas. -Que pase! Que pase! Que no sea más que esto! Que no cruja más el techo! Que se sosiegue ya!-, rogaban y agazapados, inermes, con la piqueta muerta en la mano, se quedaban espiando de reojo en la polvareda, que el desmoronamiento no fuese en aumento. El que creía en Dios se persignaba y el que no, lo buscaba en su interior con desesperación, en tanto los temblores y los crujidos continuaban extendiéndose sordos, en oscuros ruidos subterráneos. Y el estridente grito de las sirenas que les llegaban con su angustioso llamado, les helaba la sangre y ya se veían siendo llevados a la enfermería, que siempre permanecía activa en la atención de los accidentados. -Vamos a divertir mucho, camaradas...hoy vivir...mañana...quien sabe!invitaba Jaros, luego de pasado todo aquello, intentando levantar los ánimos. Y fue el domingo un día soleado y lleno de verdes para que todos pudieran divertirse más y mejor. Más niñas que nunca había en la reunión. Y mientras algunos clientes probaban en la cancha la velocidad de sus pingos, otros se acercaban al lugar de la rifa que tenía como premio una cabeza de chancho; y todos empezaban a beber como para apagar una sed desconocida. No era de gusto, que el dueño de casa había hecho limpiar el terreno a todo viento. Estaba visto que no quería que nadie fuese a quedarse con ganas de bailar, de aspirar el perfume de una moza bien apegadita a él; y así también, de que hubiera cancha para que el vino y la caña corrieran sin que nada les estorbara. Allí andaba la Coralito con su carita de santa, con sus dos dientecitos grandes de vizcacha y estaban como ofreciendo sus moditos suaves y castos las niñas de la casa y otras invitadas que lucían sus coloridos percales y sedas brillantes, sus pulseras ordinarias, en las que encajaban el pañuelito finamente bordado, a los que, pasada la medianoche, más de un afortunado luciría en el bolsillo de su saco. Llego la noche y los encontró en la misma: bailando y bebiendo. Los hombres, haciendo rueda aparte en las jaranas y ellas, impasibles, sin que ninguno de los presentes pudiera decir “me anda buscando con los ojos”. Don Cristhus estaba allí con su negocio y en él entraban sus niñas, que eran las que encendían el entusiasmo para seguir consumiendo, por lo que las vigilaba para que se mantuviesen frías, indiferentes, prestando su cuerpo nada más, para el placer del baile. El se había propuesto no hacerse mala sangre con la Coralito. “Dejala pastear que engorde”, se repetía a cada rato cuando su instinto de zorro lo incitaba a echársele encima en un nuevo intento. Y estaba dando buen cumplimiento a su propósito, aunque no le resultara fácil, porque ella, como nunca, pareciera andarlo buscando con los ojos verdes y pasaba una y otra vez por delante suyo, contoneándose, arreglándose el cabello, riendo y dando saltitos, como si lo tentara a bailar. “Solita se está amansando la chúcara”-, pensaba y más se le iba detrás de ella la fuerza de su sangre. -Dejala pastear qu’engorde-, volvía a decirse viéndola pasar muy cerca; no le daría ni cinco de corte. Era lo mejor. La quería a Renata y no podía olvidarla a pesar del dolor que sentía por saberse traicionado. Por qué mentir, entonces? El no procedería como la señora de Klestar. Además, no le gustaban las mujeres coquetas. Qué se habría pensado la Coralito? Compro pastillas, comió pasteles hasta llenarse, tomó unos buenos tragos como para estar entonado, para sentirse el hombre entero que le pintaba en sombras el sol cuando andaba por los caminos del atardecer. Y estaba con ganas de bailar, aunque no supiese y de cantar también, aunque de canto supiera menos todavía. De todas maneras, no había hecho nada para atraerla. Por eso tuvo la gran sorpresa, cuando al terminar de bailar el gato en pareja que entusiasmó a la concurrencia, en medio de aplausos, gritos y disparos al aire de armas de fuego, ella vino corriendo hasta el lugar donde él estaba medio escondido y tomándolo de la mano lo condujo a la cocinita que estaba a pocos metros de la casa, totalmente desierta en ese momento. Se dejo llevar. –Qué te pasa, zonzo? No me has mirau ni una sola vez!- le dijo al quedar solos en la cocina. -Y qué...si parece que voz tenís coronita!. –No halló que otra cosa decirle, en tanto pensaba: -“Mi’agarró con los perros requetedormidos”- y oía la respiración temblorosa, acelerada. -Por lo que te dije la otra vez? -Siempre. Si nunca mi’has dau corte! Parecís la reina, no te digo?añadió apretándole con fuerza las manos. -Pa’ que veás que sos un mentiroso! -Y sin más, apegó a la del Nacho su cara inexpresiva, en la que solamente parecían estar vivos los ojos y pego su boca trompudita, ésa que tanto le gustaba a él, a la suya, como si quisiera beberle el alma. Un tropel de pasos los sobresaltó. Quedaron con las manos tomadas, respirando entrecortadamente. El sentía el corazón golpeándole en la garganta, como si anduvieran cavando por esos campos muchos ultutucos viejos. -Mañana a la noche el tata no va a estar. Vení. -Aquí? -No, aquí no. ‘Tan las chicas y la mama. Allá, en la laderita...cuando si’haga la nochecita; iré a buscar agua. Vas a ir? -La pregunta!- respondió atragantándose con las palabras. -Eso si...me tenes que tráir un anillito-, le pidió. -Un anillito? -Claro...o lo qui’a vos te parezca. –Y luego de besarlo otra vez, como si pusiera la vida en cada beso, escapó como una gatita. Quedó aturdido. “Tráime un anillo...u otra cosita”. Pero...no podía salir de su asombro. De manera que... Tratando de escapar de sus pensamientos, se mezcló a la mosquetería y esperó verla de nuevo. Tomó otros tragos fuerte, más largos todavía y le pareció que maduraba como hombre. Sacaba pecho y andaba con ganas de gritar que acababa de besarlo una mujer. Pero volvió el recuerdo de Renata y entonces no le pareció nada bien lo que había hecho. Renata, que regresaba con su carita limpia y hermosa, parecía reprocharle su conducta. Será mejor que me vaya ya mismo y deje de buscar aquí hoyos para rodar, dispuso. En una de ésas, con más tranquilidad, lejos del bullicio, podré ver mejor que es lo que me conviene hacer. Y sin pensarlo más, sin esperar a sus compañeros, se marchó. Esa noche soñó con la Coralito, que lo besaba de nuevo, que le apegaba su boca trompudita, llena de suavidades y tibiezas. Pero al despertar, comprendió de pronto que su corazón la rechazaba. La rechazaba con fuerza, como si se tratase de un trapo sucio. El, que se había ilusionado con tener una amiga, un cariño a quien confiarle sus sentimientos más puros y todas sus esperanzas, se encontraba con una mujer como aquellas que se alquilaban en la “Casa de las Latas”, según todos contaban. No, no le gustaban las mujeres que se vendían. Pegó un manotón el jergón y se limpió la boca con asco, como para borrar el recuerdo de lo pasado la noche anterior. Pero luego, entre las sombras, la imagen de Coralito vino y recompuso su carita de santa y sus ojos le hablaron de lo grande que era su amor, le dijeron que no se confundiera, que ella no sabía expresar su amor de otra manera, pero que él era el primero que había amado en su vida. Y si era cierto eso? Si se había equivocado al juzgarla como lo hizo? Se revolvió en el catre hasta que cuando llegaba el alba, se quedó dormido. Despertó cuando Yurka le hablaba y llorando le contaba que su padre había muerto. -...el doctor le decía que saliéramos di’aquí, que lu’iba a matar el mal de la mina...pero él no quería...no quería...! Y ahora... -Güeno...no llorés más. Esperame, ya voy-, dijo en tanto se vestía. -Y ahora? Ahí’ta! Quien lu’hace vivir otra vez! –Y Yurka se secaba las lágrimas con el revés de la manga. Hacía como una semana que estaba grave y finalmente cayó nomás minado por el terrible mal. -Hay que tener paciencia...yo hablare con tu mama y veremos...no llorés. Yurka y la medre tendrían que hacer frente a la vida para sacar adelante a los pequeños que allí andaban por la única pieza, cruzándose por entre los extraños que llegaban al velorio, como pollitos “arronjaus”. La mina había cumplido. Quedaba uno menos que liquidar. Esa noche, cuando estaban en el velorio, se escuchó una tremenda explosión que hizo tiritar las velas y aullar la sirena. En seguida se supo que ocho o diez personas habían quedado atrapadas en el túnel y que era muy difícil, casi imposible rescatarlos con vida. Creció el llanto por los rancheríos y otros niños también miraron todo aquel espanto sin saber por qué. No demoro entonces, en tomar la resolución. No podía soportar más aquella vida. Se iría a donde fuese. -Yurka...me voy-, le dijo de pronto. -Y a dónde? -No se...a cualquier parte. -Y qué vas a hacer? -Cualquier cosa. Pero no puedo quedarme un solo día más acá, hermano. Seré carrero, hachero, cualquier cosa, pero lejos del Capataz y lejos de la muerte qui’hay aquí por todos lados. -Yo también quiero irme, Nacho. -Ahora no. primero me acomodaré yo y después vendré a buscarte. -Seguro? -Seguro. –Y lo abrazó fuerte hasta las lágrimas. Sentía en el pecho una opresión que le parecía iba a asfixiarlo en cualquier momento. Y hacía fuerza por no llorar, porque los hombres no lloran, y pensaba. Y él era, todo un hombre ya. Pero desde las piedras de los ranchos lúgubres, de la sombra temblorosa de algún hombre que cruzaba como un fantasma, del gemir de las mujeres y de los niños que lloraban la muerte de sus seres queridos, le subía una aflicción que solamente podía sofocar o disimular huyendo, huyendo lejos de esa olla maldita, hacia el lugar que fuese. Y cargó su pequeño mono al hombro y a paso largo empezó a repechar el camino en busca del sendero más corto que lo sacara de allí, donde todo parecía estar tocado, para los pobres mineros, por la mano despiadada de la muerte. 9 Entró al boliche, buscó el rincón más oscuro y se sentó. Afuera lo esperaba la jardinera. No tardó el dueño del negocio de traerle medio litro de vino y un vaso empañado. Sabía bien que esa noche estaba destinada a ser la más larga de su vida. Por más que buscara una claridad que le iluminara tanta duda, llegaba un momento que se quedaba como en el aire, perdido de nuevo, como en una pesadilla pegajosa, de la que no conseguía escapar. Pero, tras pensarlo mucho, había llegado a tomar una decisión. Por eso se había quedado solo a esa hora de la noche, dispuesto a velar largamente el medio litro de vino que tenía al frente. Lo demás, lo que vendría, tal vez fuese lo de menos. El camino que le quedaba para recorrer, a partir de ese momento, era corto, aunque, lo sabía bien, muy peligroso. Desde que saliera de la mina, todo había sido difícil. Miraba para atrás y todo era brumoso. Se veía de nuevo como si estuviese cruzada permanentemente una interminable nube de polvo, que le tapaba los ojos, se entraba por la nariz y lo ahogaba. Las personas se desdibujaban, lejos, como fantasmas y por más que les gritaba para que se acercaran, nadie parecía escucharlo. Se veía invitándolo a Yurka a incorporarse a su nueva vida que era la de andar por huellas profundas manejando carros, cruzando guadales y sierras, ríos y soles, a todo viento, día y noche y compartiendo la lata de sardina, el trago de vino caliente, el asadito de carne vieja o las rodajas de mortadela. Eso sí, por Concarán, siempre de paso, mezquinándole la cara a la gente, temeroso de que algún dedo se alzara de repente para acusarlo de ladrón. -Vida perra!-, se lamentó echándose el sombrero sobre los ojos y acomodándose la mantita bien envuelta al cuello. Un aire fresco, que barrió con el tufo pegajoso a vino y humo de cigarrillo, hizo parpadear la vela al abrirse la puerta desde afuera. -‘Ta lloviznando lindo, caray! Pa’ la madrugada va a ser lluvia con todo. -Qué sabe usté, hombre!- dijo un muchacho de los que entraba. –Si l’único qui’usté aprendió en su vida jue a empinar el codo! -Sosegate, querís? No m’empecés a ochar- dijo el viejo arrimando una silla a la mesa. Y sacudiendo el sombrero, agregó: -Y fijamente vos... moja y todo! -Y no...!- respondió alegre otro de los otro de los que lo acompañaban, mientras que el bolichero, a una media seña, viejo conocedor de sus clientes, ya había asentado tres vasos y el jarro de un litro de vino en la mesa que ocupaba. -Has hecho bien en invitar...a la plata hay que gastarla, hay qui’hacerla rodar sin priocuparse, que pa’ eso el diablo las hizo redonditas. -Y por qué dice que las hizo redonditas?-, preguntó uno. -Pa’ qu’el hombre corra como un loco atrás d’ellas, no te das cuenta? No, no, nu’hay que volverse avaro, continua diciendo, como tantos gringos y criollos que yo conozco y qu’entierran la plata en tarros y tinajas, plata que nadie va a gozar después. A ésa ya las agarró el diablo, pierdan cuidau. Sirvieron los vasos, se acomodaron mejor en los asientos y se dispusieron a prestarle la mayor atención al viejo. -Que lo parió!-, se lamentó Nacho solo en su rincón. –La cosa va pa’ largo. Y en seguida, en cuanto mire pa’ este rincón, me va a reconocer ese viejo ‘e porra!- y no hallaba como hacerse chiquito para que no lo viera. -Así es que las monedas que s’entierran las agarra el diablo, don? -Ufff! Y no? conozco más de uno... -Como ser? -Aquí en el pueblo! Güeno, mejor no te cuento...pero te juro qui’hay, como no qui’hay. Les voy a contar el caso di’un viejo que conocí cuando era chica p’al lau del Sauce y qui’hace años ya paró la pata...el finau Crecencio, qu’en gloria sea- agregó poniéndose serio y rascándose la barba mugrienta. -Sírvase un trago y cuente di’una vez, viejo!- No se hizo rogar para ninguna de las dos cosas. Se despachó de una vuelta el vaso de vino y en tanto afuera se oía que se descargaba el chaparrón, el viejo empezó a contar. -Como les digo, era rico el viejo Crecencio, fiero él, pero de güen trato con la gente; si parecía una señorita; tenía una familia muy guapa y propiedades en las que todos trabajaban, ahí nadie ‘taba cruzau ‘e brazos. Tenía di’un todo, que quiere que les diga. Que familia guapa era aquella! Si, si señor, como le digo, m’entiende? El vendía sus tropas de mula o hacienda de primera, llevaba sus carretas cargadas ‘e trigo al molino ‘e San Pablo y vendía después muy bien l’harina. Era hombre ‘e mucha plata el viejo ese como les digo. Andaba montado en un brioso caballo, freno y fusta eran de plata, el cabo, por supuesto; compadreaba con su rastra qu’era un primor y no le faltaba su mantita ‘e vicuña. -Qué me contás, hermano!- chanceó uno despachándose el vaso en un suspiro. -Como les digo, era muy güeno el viejo, pero ajuera, porque ya en las casas era el mismo demonio; mezquinazo, no li’aflojaba ni un cobre a la pobre familia, los tenía a insultos y por todo renegaba. Esas cosas se sabían porque la pobre mujercita, pa’ desahugarse, la vez que llegaba a salir por áhi cerca a casa de alguna amiga, contaba lo que le sucedía, igual que los chicos, pobrecitos! Contaba ella que les gritaba a todos, grandes y chicos, trabajen, carajo, trabajen, pero no si’hagan l’ilusión de que van a ver un peso nunca de mis manos. Ni vivo ni muerto les voy a dejar un peso! Qui’hombre! Y así vivían la madre y los hijos, algunos ya pisando los veinte años. Nadie sabía donde guardaba o escondía la plata, el viejo Crecencio. -No se li’ha secau la boca, Ño Mentira?- le preguntó uno de la rueda. -Y cómo le va!-, dijo el viejo riendo y se mandó otro vaso. –Como les decía –continuo contando- plata tenía muchísima el hombre, pero eso si, nadie sabía donde podía tenerla guardada. En la casa no, porque áhi era todo miseria. –Se pasó la mano por la boca el viejo y luego de una pausa y de mirar fijamente a uno y otro de sus oyentes, siguió diciendo: -Contaron que una tarde ella le llevo el mate cocido al potrero donde el hombre aquel ‘taba trabajando. Disgustau porque si’había demorau en llevárselo, según él, la retó primero, y después, le tiro l’ollita con mate cocido por la cara a la mujer y hasta amenazó con castigarla. Dicen que bramaba de rabia el viejo Crecencio y que daba miedo verlo. Cuentan que la pobre mujer llegó llorando a la casa. Al enterarse el hijo mayor de lo sucedido, salió hecho una furia en busca del padre. Al parecer lu’enfrentó y discutieron muy fiero. Parece qui’el hijo ‘e tigre no li’aflojó ni un tranco ‘e pollo. El caso jue qu’el viejo nu’apareció esa noche por las casas y qui’al otro día lu’hallaron horcau de las ramas di’un arbolito. –Abrieron grandes los ojos sus compañeros y él hizo una pausa que aprovechó para llenarse de nuevo el vaso. -Güeno, lo que les quería decir es qu’el viejo se murió y que la plata nu’apareció por ninguna parte. De manera que la pobre familia quedo a vivir de lo que ganaban con su trabajo. Pero que tenía plata y mucha el viejo Crecencio, uff! Que si tenía!- Y luego, bajando la voz y aproximándose a sus compañeros, añadió: -Esa plata ‘ta enterradita, soy capaz ‘e jurarlo. Al sur d’esa propiedá sale, de vez en cuando en las noches, una luz mala...por áhi ‘ta el bulto...seguro, seguro...en una d’estas noches...y tosió con disimulo. -Las botijas?-, le preguntó uno guiñándole el ojo. -Ajá...!- respondió el viejo dejando caer la cabeza con la mirada fija en el suelo, como si allí pudieran estar las codiciadas botijas. Pero como no se podía quedar nunca mucho tiempo callado, al enderezarse alcanzó a distinguir a Nacho, antes que los otros se repusieran del efecto que les causaba la historia que acababa de contarles. –Mirándole el ponchito a Nacho-, dijo señalando con la barbilla hacia el rincón donde estaba el muchacho, que se sacudió en ese momento como si lo acabara de morder una víbora. –Mi’acuerdo que mi agüelo me sabiya decir cuando yu’era chico: tres cosas no ti’han de faltar nunca, Servando...ese soy yo, aclaró guiñando un ojo y golpeándose el pecho: un caballito, el poncho y un faconcito, sabís? El caballo viene a ser p’al hombre como las alas pa’ los pájaros, ni más ni menos. Con el caballo podís volar ande se ti’antoje y a l’hora que se ti’ocurra si es que es güeno. Y si es que lo sabís sacar de lo mejor, ni el río más creciu ti’ha atajar, sabís? El poncho tiene qui’ir siempre con vos, pa’ las güenas y pa’ las malas, p’al frío, pa’las lluvias, pa’defenderte si si’arma una di’a pie, pa’ taparte a l’hora que seia, pa’ tapar a la güena moza que ti’ande gustando y si las cosas salen como los hombres andan buscando siempre, pa’ tender una camita angosta con ella...no se si m’entiende, no? -Y el facón? -Güeno...el facón ya se sabe...áhi ser pa’ comer un asaito, pa’ arreglar un lazo que se te corta, pa’ cortar una rama qu’estorba, pa’ plantar una estaca, p’hacer un güeco...que se yo las mil cosas –seguía diciendo-... y a más p’hacer la pata ancha cuando ti’han buscau fiero la boca...pa’ entonces áhi tener güena punta y mejor filo. Tres cosas áhi que tener, me repetía siempre mi agüelo...yo, con los años, l’hi agregau una más...agora son cuatro. -Cuatro? Y cuál es la otra? -Los caramelos...un hombre debe tener siempre caramelos en los bolsillos. Y metiendo la mano en uno de los suyos, enseñó un puñado: -Son pa’ los chicos-, siguió diciendo en tanto dejaba escuchar su risa ronca. -A esa mentira no la oí nunca. -Mentira? No me sigás ochando, porque te voy a dar güelta la cara di’un guantón! -Ah, viejo malo, cuchillo ‘e palo! -Dejalo que cuente. -Y güeno, empiece, Ño- Todos sabían que él, donde viera un niño habría de acercársele para entregarle un puñado de caramelos. -Risulta qui’una vez... –empezó diciendo- y no me van a crer, me morí, finalizó atiplando la voz y quedó muy serio, preocupado en armar su cigarrillo de chala. -Ah, sí?- se extrañaron los otros y soltaron la carcajada. –Menos mal que tiene siete vidas como los gatos, que si no... Nacho se impacientó. El, que había elegido ese rincón y a esas horas de la noche porque deseaba estar más solo que nunca, de entrada nomás era descubierto por el viejo; y para más con unos amigos dispuestos a escucharle todas sus historias, las que a él no le hacían ninguna gracia en ese momento. Arañándose por dentro, aunque había llegado a ese punto con una decisión que le parecía bien tomada, todavía dudaba y dudaba. Estaba a punto de dar el último paso de lo ya resuelto, pero en el momento definitivo, se sentía más y más confundido. Por eso necesitaba estar muy solo, necesitaba recorrer con el pensamiento todo lo andado, resumir las cosas que lo habían llevado a vivir ese momento en que cualquier ruido se le hacía sospechoso y cualquier movimiento lo sobresaltaba. Inclinó un poco la cabeza haciéndose el chiquito y acercó los ojos al vaso, como si en el vino turbio pudiera leer su porvenir. Sintió regresar el traqueteo de los carros, los silbos, los chirlos del látigo en el anca de las pobres bestias, el tintinear de las grandes espuelas de hierro. Se veía con Yurka, que todavía era un chico, bajo soles de fuego, peludeando, con los carros hundidos en el barrizal hasta el eje, resollando las mulas, estirándose como si fuese de goma en las tironeadas, gritándoles con desesperación, exhaustos, muertos de hambre y de sed. Más allá y siempre, la sed y el cansancio compartido con las bestias, de nuevo el hambre, un tarro de mate cocido, un pedazo de mortadela mojado con un chorro de vino, a veces un asadito o charqui, según vinieran las cosas, en días largos, noches cerradas, tendiendo las caronas bajo las estrellas o bajo el carro en invierno y en noches de lluvia cuando no hallaban otro refugio. Se les sacudieron las fibras ante esos recuerdos. Se enderezó un poco. El viejo continuaba recordando todavía. -Si, señores...d’esa mojadura me dimanó el mal y me morí...se m’helaron los huesos de repente y me dormí pa’ todo el viaje. Cuando abrí los ojos, me topé con qu’iba por un camino alto, muy alto, que pasaba por arriba ‘e tuito el mundo. ‘Taba güeno eso! Y nu’es de crer, pero yu’iba contento, livianito, lindo. En eso di con una horqueta ‘e caminos. Uno se veía sucio, medio oscuro, lleno d’espinas largas di’algarrobo y chañar. El otro ‘taba como barridito y lejos se distinguía un jueguito lindo, como jogoncito, así, sí, como un jogoncito. No me gasté el seso pensando cual podía agarrar y seguí por el que me parecía mejor. Caray! Decía yo tocándome la cara con las manos, qui’andaré haciendo por estos mundo! En eso divise una casa muy grande y muy bonita. La pucha! –Se acomodó el sombrero Ño Mentira, levantó el vaso, bebió hasta dejarlo hasta la mitad y se quedó paladeándolo, mientras la cara se le alegraba y los ojos seguían como soñando con lo que estaba contando. -Viejo mentiroso, carajo!- pensó de nuevo encogiéndose otra vez al tiempo que sentía que un largo temblor le recorría todo el cuerpo-. Este viejo no la acaba nunca! –Probó de nuevo el vino y nunca le pareció tan agrio como entonces. Oyó un ruido de cadenas afuera y le volvió el recuerdo de su carro de barandas altas, los candeleros repletos con palos de leña para el fuego del asado, la ollita siempre balanceándose y sus animales, flor de guapos. El Vizcacha, el Conlara...qué machos! Si eran como cristianos. Parecía que le adivinaban el pensamiento. No necesitaba más que él les hablara para ser los primeros en hacer lo que les pedía. Cuando los otros animales se enredaban con las cadenas o se abalanzaban desesperados, pateando y mordiendo, ellos se estiraban, hinchaban los ollares, les nacía como un ronco silbo de la presión brutal de los pecheros y cinchaban dispuestos a dejar allí la osamenta porque él se las estaba pidiendo. Nobles brutos! Y pensar que una noche, cuando después de varios días de lluvia los caminos se habían convertido en barrancas intransitables y porque el patrón lo quería así, había que seguir y seguir, la carga se tumbó y ahí se quedó el Vizcacha sepultado bajo el tremendo cargamento. Qué guapo había sido ese animal! Claro, también pudo haber quedado él acompañándolo aquella vez, pero se salvó raspando. Sin embargo, cuántos eran los carreros que quedaban en las huellas oscuras por culateadas trágicas y vuelcos fatales! No había un camino, una senda perdida en el monte, que no tuviera sus crucecitas de palo, paradas a la orilla y casi todas eran de carreros. El veía las maderas cruzadas, sabía que al principio tendrían una coronita de flores silvestres, se podía leer el nombre y la fecha de la muerte, puestos a la ligera. Pero poco después se secaban las coronas y desaparecían, las letras se borraban y finalmente nadie se acordaba de ellos, de esos lugares donde se habían anegado de noche los ojos de un carrero. Caminos, sendas, leña, trigo, piedras, fletando siempre de todo. Cueros para Rosario, paños y telas de paso para el Morro y Renca; trigo para los molinos de San Pablo y de La Quebrada...dele y dele...leguas y leguas...mortadela, agua y vino, chifle secos, huellas hondas, barrancas, ríos crecidos...silbos y gritos, algún canto triste al amanecer, soledad que se quedaba con él de tanto andar llenándole el corazón. Treinta días al mes, de punta a punta con domingos y todos y al fin de ese tiempo, a penas si les quedaba en el bolsillo unas chirolas para alpargatas y una camisita ordinaria, para un litro de vino que le hiciera compañía en sus noches interminables. Qué podía hacer con eso! Qué vida iba a construir, como le repetía siempre Otto. “Hay que mecorar! Hay que mecorar!”. Cómo! Con qué alientos! De esa manera, que olla iba a poder parar si se le ocurría formar rancho! Por eso andaba olvidado de mozas y si por allá, lejos, lejos, en alguna aguada perdida llegaba a cruzarse alguna a su paso, les tiraba un agarrón como el zorro a la perdiz y las dejaba pasar. Porque la que amaba seguía estando viva en su corazón, tenía una cara muy donosa, unas trenzas rubias y un modo de mirar que ponía cosquillas en todo el cuerpo. Pero había quedado lejos en el tiempo y solamente porque no podía arrancarla de sus sentimientos, esa imagen lo acompañaba en sus cantos y silbidos y en sus largos desvelos. Toda su vida, tal vez, no era más que un largo desvelo. Cuando bajaba de la sierra guiando el carro desde mula sillera, prendía en sus silbos el recuerdo de ella y en los pocos tramos que el camino lo permitía, se ponía a soñar. Miraba el valle, allá abajo, verde azul y en él, como una gema, su pueblo, la iglesia y a su alrededor, el caserío blanco, como quería su padrino que fuese y ahí, ahí cerquita, a la sombra de los alamitos más altos que tenía el pueblo, ella, posiblemente cantando, peinando sus trenzas rubias, arreglando pacientemente su mejor vestido. Zonceras!, escapaba la protesta desde su interior. Qué le importaba a él todo eso! Si desde que había regresado de la mina, nunca más la había visto y nunca se acercaría por donde ella estaba. Por qué tenía que pensar tanto, entonces! Si tenía las mulas bien tusadas, y si los espejos que lucían las anteojeras estaban relucientes y bien prolijas las chasquillas que adornaban los arneses, no era porque viviera pensando en ella! Sería por cualquier otra cosa. Renata! Tan distante y tan a su lado! No, no; porque quería hacerse dolor con su soledad, también le escapaba a don Ciriaco y a Clarita, mismo que a sus amigos a los que rehuía por sus viejos temores. Sobre el techo de barro del boliche, se oyeron caer de nuevo gruesos goterones, la rueda de oyentes, en tanto, seguía bien apretada alrededor del viejo. -Y así como lu’estoy viendo a usté, si, señor, mejor entuavía porqui’había más claridad, no como con este candil guacho que nos has puesto el loro, lo vi al portero del cielo, si, señor! –Ya había contado, pensó Nacho porque lo conocía de memoria a ese cuento, que de la casa salió una mujer muy bonita, a la que le preguntó: “voy bien por este camino”, a lo que ella le había contestado que si; de tal modo pudo llegar al final donde lo esperaba San Pedro. -‘Taba sentau en un gran sillón de cuero, el mozo, mi’acuerdo –seguía diciendo-, tenía el cabello como una lanita, blanco y sedoso, igual que la barbita. En una de las manos, de dedos blancos y finitos, tenía una llave grandota y en la otra un rosario largo, largo, de cuentas de palo requetegastadas ya. -Y di’áhi?-, preguntaron todos viendo que se complacía en alargar la pausa. -Güeno...m’hinqué, me persiné y cómo él me dijo con su voz de hombre güeno, adelante, m’hijo, no m’hice de rogar y pasé. M’estaba saliendo el pan como una flor, caray!-. Se saboreó el viejo, se peinó con los dedos la sucia barba y luego, pensando y pensando, se despachó el resto del vaso. La pausa lo dejo a nacho regresar a sus propios pensamientos. No, Renata nunca había estado lejos. A pesar de todo lo que había hecho para olvidarla después de aquello que le contara el Cachilo; por eso y porque le daba vergüenza su traza de carrero mal vestido, no quería dejarse ver por ella. y además, seguía estando en su mente lo del robo aquel, que se asomaba como una punta dolorosa en sus pensamientos y que era lo que más lo alejaba de todo lo que había sido su mundo. No quería, tampoco, ni oír hablar de ella y a sus ganas de verla, aunque fuese desde lejos, había podido resistirlas, como quien resiste las terribles ganas de mandarse muchas copas adentro, cuando un resentimiento le abre heridas al hombre en sus entrañas más dolorosas. Pero un día, Yurka, que se había acercado al farol por casualidad, regresó con la noticia, -Te manda llamar Renata-, le dijo entre alegre y asustado, mirándolo con sus ojos claros, sorprendido. -Quien?- No podía creerle. -La Renata, te digo. Me convidó el Lechuza a comer unas sardinas y entonces mi’habló. Dice que vas –agregó-. Y ‘ta solita. -Y don Nino? –Empezó a brincarle el corazón. -Si’ha ido al campo con el Chicho y vendrán recién a la noche. A más, doña María ‘ta enferma. Dice que no dejes d’ir –le aumento por su cuenta-. -Nu’hay ser vizcacha a la siesta!- Porfió todavía, haciéndose el duro. -Y güeno...no vas... a mi que me come el zorro!-, exclamó Yurka fastidiado. Se quedó pensando, sintiendo cómo la duda empezaba a morderlo más y más fuerte y cómo crecían sus ansias de verla, aunque fuese un solo instante. -Y pa’ que podrá ser? -Y que yo soy un doutor, acaso, pa’ saber?-, se lavó las manos Yurka. Si no sabís vos... -Pucha, el amigo que tengo! A más, te parece que `puedo ir con esta facha? Y se miró el pantalón raído y la camisa desteñida. -Andá cambiate y listo!- Verla de nuevo! Nunca se le había ocurrido que ella lo pudiera hacer llamar. Y qué mejor si no estaban en la casa ni el padre ni el hermano que lo odiaban. Pero, y si no era así? Si era una cama que le había tendido? Si querían reírse de él en la casa y encima hacerlo meter preso de nuevo? Apoyó la cabeza en el horcón del rancho y siguió pensando. Pero y si en una de ésas era cierto? Cómo desperdiciar esa oportunidad? Un aire fresco le llenó el corazón y sintió como si alguien lo empujara en ese momento. En menos que canta un gallo se afeitó, se lavó bien, se puso sus pilchitas de salir, las alpargatas nuevas y salió. Por fin iba a verla. Gringa!, le gritaba el corazón olvidado de todas las traiciones en ese momento...si, porque aquello del telegrafista nunca había sucedido. Apretó los puños como queriendo despedazar algo. Sintiendo que se le aflojaban más y más las piernas a medida que avanzaba, llegó. Renata estaba sola, felizmente, parada en la punta del mostrador, con un vestido coloradito; no había duda de que lo esperaba, porque estaba más arreglada que nunca. Aunque no podía mirarla detenidamente, comprendió que se había convertido ya en una señorita y, al parecer, sus ojos celestes estaban más grandes hermosos. Pausadamente se aproximó hasta donde ella estaba; le pareció que no llegaba nunca. -Por fin a vuelto...Cómo va?-, y le tendió la manita blanca llena de ternura. Los ojos le brillaban de alegría. -Más o menos...-, respondió haciéndose el interesante. -Qué pasó que estuvo perdido tantos...años! -Cosas del trabajo-, mintió acodándose en el mostrador. -Las veces que mandé llamar con Otto!- Estaba hermosa, tan tierna, tan dulce... en ese momento hubiera querido decirle mil veces que la amaba, pero los celos seguían perturbándolo. -Si, si; una vez me dijo, pero no pude venir. -Claro-, coqueteó ella –tendría otra para la sierra, no?- Y sus claros ojos seguían bañados de ternura. -No, yo no. –Sentía que un fuerte calor le subía por la cara y ya no pudo contenerse: -La que tenía otro, era usté. -Yo?- También se acomodó en el mostrador y dejó, como a propósito, su cara fresca, al alcance de las manos de Nacho. –Yo, dice?-, volvió a preguntar buscándole los ojos y empezando a preocuparse al verlo tan serio. -Hubiera querido no saber nunca de esas cosas!-, siguió diciendo sin poder ocultar más su viejo resentimiento. -Qué cosas! Vamo...qué cosas!- Se le había demudado el rostro y era de adentro o era la luz desfalleciente de la misma tarde la que lo ensombrecía. -.Esas que pasaron; pa’ qué negar! -Nada ha pasatto! Si yo siempre esperaba a vos! Si yo te di palabra, no recordi? Aquella noche, allá!- y se atragantaba con las palabras y en su nerviosismo se le confundían los dos idiomas. El la miraba como se encendía más y más, como una rosa roja. Que bonita estaba! Cuánta ternura había en sus ojos purísimos! -Sin embargo, parece que te olvidaste de todo por un telegrafista! -Telegrafiste? Ma, qué telegrafiste, quiere decirme? -Y güeno, ya que querís saber –siguió diciendo- coma para desahogarse de una vez por todas. –Lo sé todo...hasta del lugar donde se encontraban-. Lo dijo de una vez, apurado, ahogándose, ansioso por que lo desmintiera. -No! Mentiras! Parecía como si una llamarada le hubiese empezado a lamer de repente el rostro y se irguió altiva. -De donde sacatto eso? Quién lo ha dicho? -El Cachilo. -Mentiras! Nunca tuve nada con nadie, capiche? Eso ha dicho porque estaba celoso... porque yo no le daba corte!-. Y apretándose el rostro con ambas manos, empezó a sollozar. –Miente! Miente!- gritó otra vez y ya sin poder contener el llanto, cruzó la puerta del medio hacia el interior y desapareció. La esperó un momento y no regresó. Asustado, salió en silencio, desorientado. La había ofendido como un bruto, la había lastimado sin piedad, cuando ella se le ofrecía llena de amor. -Qué bruto! Qué bruto!-, se repetía al alejarse, dolorido, a punto de llorar. Por qué no me tragué la lengua, más bien! En vez de haber estado contento, de haberle pedido perdón por todo lo que ella hubiese querido! Pero no...mejor así. No hubiera podido ser feliz jamás con tan tremenda duda. Ahora trataría de aclarar todo cuanto antes. Más bien que no fuese a ser mentira lo que le había contado aquella vez el Cachilo. Y esperó pacientemente que llegara el momento para poder hablarlo. Tal vez algo había olfateado el Cachilo ya, porque le escapaba como perro al zorrino. Hasta que un día, por fin, lo tuvo a tiro en unas carreras. -Con vos quería hablar-, le dijo atajándole el paso. -Conmigo?- Se había puesto blanco y eso que era muy negro. -No soy hombre de cuchillo, vos sabís, de manera que no ti’asustes. –El otro se había detenido y abría grande los ojos. –Solamente quiero que me digas-, continuó diciendo –De donde sacaste aquello que me contaste de Renata con el telegrafista...de donde sacaste semejante mentira- finalizó diciendo, subiendo la voz, acercándosele más todavía. -Güeno, mirá...yo... -No, nada ‘e güeltas...jue cierto o fue mentira. Eso nada más quiero saber. -Güeno, si...disculpá...es cierto...te jugué sucio. No se que me pasó! -‘Ta bien. Ni una palabra más. Eso nomás quería saber; pero acordate bien qui’has dejau de ser mi amigo. –Y dando vuelta lo dejó al Cachilo con las disculpas en la boca. Una noche, después de muchas vueltas y esperar porque ella se negaba a dejarse ver, pudo conseguir que fuese al anochecer a casa de doña Josefita, la modista y allí le pidió perdón por haberla ofendido tan injustamente. Renata lloró y comprendió que no era de él la culpa, sollozó otra vez y como hacia tanto, le dejó las dos manos en las de él y un beso como para que no la olvidara nunca. -Nacho! -Renata! –Tanto amor no cabía ya en su alma y desbordaba por el cielo en el río caudaloso de las estrellas. Si había amor en el mundo, eso que él sentía era verdaderamente el amor. Lo demás, aquello como lo de la señora Klestar y el Capataz y el de otros que conocía, no podían ser otra cosa que mentiras. Antes de separarse aquella noche, una sombra cruzó de nuevo por su corazón. -Y como haremos para seguir viéndonos? Don Nino no me quiere, tu hermano menos todavía...y todo porque soy un criollo pobre, un negro, nada más, como ellos dicen. -A mi lo que digan de vos no me importa-, le respondió con firmeza. -Si, pero ellos mandan en tu casa. -Ah, sí, en las cosas de la fonda y de los animales que compran para vender, pero en mi corazón no. Y por eso de pobre menos todavía. -O a lo mejor no me quieren porque siguen pensando que soy un ladrón. -Por qué ladrón? -Por lo de aquella noche. Pero te juro que no robe entonces ni nunca! -Pero no sabías que todo fue porque papá se confundió de caja? -Confundido? –Luego dejó que ella le contará como había sucedido, tal como lo oyera relatar aquella noche en la mina. Gracias a ella lo había largado de la policía, ahora se complacía en saberlo de sus propios labios. Cuatro años o más, no lo recordaba muy bien, habían pasado ya. -Y yo en todo ese tiempo sintiéndome perseguido. Te das cuenta de lo que sufrí? Unas suaves palabras más de Renata, sus manos blancas puestas en la suyas, aventaron todos esos viejos y tristes pensamientos. -Lo pasado, pisado. Ahora podremos ser felices. Deberás buscarte otro trabajo que sea menos sacrificado. Después, ya verás...lo convenceré a papá. Ahora empezaba otra lucha. Por eso aquella noche no pudo dormir. A la felicidad que le daba el haberse encontrado con Renata, se contraponía como una sombra el pensamiento de la oposición de la familia de ella por esa relación. No lo querían a él en la casa. Vaya si había oído contar tantas veces de familias gringas que se oponían al amor de sus hijas con los criollos. No los aceptaban por nada del mundo para formar pareja con sus hijos, como si fuesen despreciables. Y entre vueltas y vueltas en su camastro, recordó aquella noche haber oído contar de la gringuita que se enamoró de un muchacho criollo del pueblo, hacía mucho ya, de una de las primeros familias gringas que habían llegado al pueblo. Ellos estaban dispuestos a no ceder, a luchar por sus sentimientos hasta que sus sueños se hicieran realidad. Pero los padres de la niña también habían dicho que preferían ver a su hija muerta antes que casada con un “negro de ésos”. Y lo más triste se había producido. Cansada ella de que vivieran mortificándola en la casa, una noche tormentosa había buscado el camino del río crecido y se había arrogado a sus aguas. Era historia que siempre se recordaba en las noches, cuando se evocaban sucedidos de antes. No pudo dormir. Toda la noche fue sacudido por terribles pesadillas con Renata y el río terriblemente crecido. Así iría a ser de tormentoso su amor? Renata había demostrado ya hasta qué punto lo quería y él le correspondería hasta la muerte. En ese momento de sus recuerdos se hizo tan viva la imagen de Renata, que se enderezó de repente pareciéndole que la vería entrar. Pero no... Más allá de él estaban los muchachos solamente disfrutando con el inacabable relato del viejo. -En eso oí batir unas alitas como ‘e seda- dijo Ño Mentira poniendo cara de asombro. Ya los había entretenido con la parte que alargaba a gusto y paladar, con todas las maravillas que descubriera, su desorientación en el paraíso donde había llegado y esa luz que se levantó de repente, encandilándolo y el suave deslizar de las alas. -Eran ángeles, muchos ángeles que venían cantando pa’ donde yu’estaba; que les cuento! Había caritas ‘e todas formas, unas blancas, otras negritas, pero todas contentas, llenos los ojitos di’alegría. Llegaron a donde yu’estaba y como digo, empezaron a decirme: vamos, vamos! Y ya mi’agarraron de los brazos y de las piernas y empezaron a levantarme. Sosieguen, chicos les decía yo; pero nada. Me daba cuenta que yo pesaba menos qui’una pluma. Oía músicas, cantos que nunca había oído, mientras seguía viendo cosas ‘e sueño. Y como no paraban de volar y volar, en una d’esas se mi’ocurrre decirles, así como m’están llevando a cualquier parte, por qué no me degüelven a mi casa. Allá la mama ‘tará llorando lo que me demoro tanto en volver. Cierto, qué pensaría mi pobre mama lo que no volvía a las casas, pensaba yo. En eso, pareció que todos si’habían puesto di’acurdo porque empezaron a bajar y bajar. Cada vez más lejos se escuchaba la música. Me daba cuenta con alegría que m’estaban trayendo de güelta a la tierra. –Cortó de pronto el relato y se quedó mirando a unos y a otros, con los ojos llorosos, sonriendo su cara de viejo bueno, como diciendo: Qué les parece? Y agregó en seguida: -Y volví...cómo no...! Cuando abrí los ojos ‘taba en mi casa, sanitito! -Pa’ su agüela, qu’es mentiroso este viejo! -Te juro por la luz que mi alumbra que no jue sueño. Ciertitito es que estos ojos con los que te estoy mirando, lo vi a San Pedro y a todas esas cosas bonitas que dicen qui’hay en el cielo. Y si pedí a los ángeles que me devolvieran, jue porque no quería que mama se quedara sola, nada más. -Oiga, don!-, saltó otro –Y qué tiene que ver todo eso con los caramelos qui’usted le da a los chicos? -Cómo! No ti’has dau cuenta? Si los ángeles que me soltaron eran igualitos qu’esos qui’hay por tuitas partes, los mismos ojitos, las mismas boquitas, m’entiende? Por eso siempre me van a ver con los bolsillos llenos ‘e caramelos pa’ darle a los pobrecitos porque mi’ayudaron a volver. -‘Ta güeno!-, dijo uno de los muchachos que lo acompañaban. –A su salú, Ño- y levantó el vaso. El viejo hizo otro tanto, pero antes de beber, enseñando el escaso resto que le quedaba, protestó: -Y te parece que con este culito ‘e vino puedo brindar? –Le llenaron el vaso y diciendo “salú”, lo bebió como si fuese el primero. Quedó atento esperando que se fuera, pero no, pidieron otro medio litro. Se impaciento más todavía. Estando ese grupo, no podría salir, en primer lugar porque el viejo ya lo había conocido y no era difícil que se dispusiera a seguirlo cuando lo viera salir. Sordamente en el techo de barro tamborileó con más fuerza la lluvia. Tenía que seguir esperando. Y entre tanto, su conciencia parecía acosarlo para que desistiera de su propósito. Debía ir? O era mejor no hacerlo? Recordó que después de aquella noche, cuando Renata le ofreció sus labios, le pareció que el mundo se había dado vuelta y que el cielo limpio y purísimo de su pueblo, le estaba llenando el corazón. Porque tenía una esperanza, empezó desde entonces a descubrir los yugos que lo sujetaban y se propuso luchar para destruirlos. Desde el momento que tenía la seguridad de que nadie volvería a acusarlo de ladrón, se sentía tan aliviado, que le parecía estar mirando a la vida por primera vez. Empezaba de nuevo a descubrirle su costado hermoso. Y tuvo ganas de reunirse otra vez con sus amigos, de compartir sus charlas, alegrías y desazones. Por eso un día dispuso ir a casa de su madrina y ella se alegró mucho al verlo llegar. Habían pasado años sin verse. -Cuánto tiempo sin venir por aquí! Parece mentira, Nacho! –Clarita lo miraba y miraba, no salía de su sorpresa, admirando su cabeza bien plantada, el pecho amplio, los brazos fuertes y musculosos. -Todo el tiempo que nos tuvistes olvidado!- le reprochó. Luego de disculparse y de relatarle ligeramente como había sido su vida en los años pasados, le contó lo que se proponía hacer. Ella se alegró más todavía de saberlo aspirante y se comprometió a buscarle un buen trabajo y de satisfacer su deseo de aprender a leer y escribir. Pronto, con Yurka, dijeron adiós a los carros. Entró a trabajar en la sucursal de la casa Barrera, como encargado del depósito y Yurka lo hizo en una herrería. Aunque debiera hombrear bolsas, estirar las jornadas muchas veces hasta la medianoche y las semanas con sus domingos cuando era necesario, se sentía satisfecho. Era otra clase de trabajo. La mensualidad le alcanzaba para pagar el fondín en el que se hospedaba, vestirse un poquito mejor y disponer de algún peso, que hacía volar en diversiones que nunca faltaban en el pueblo. En tanto, cuando salía temprano de su trabajo visitaba a Clarita, quien, con mucha paciencia, le enseñaba a leer. Viendo cómo progresaba, recuperaba la fe día a día. Pensaba en llegar a ser un hombre capaz. No importaba que a Renata se la siguieran mezquinando. En la fonda no le era posible verla; a los bailes la llevaban muy poco y cuando eso sucedía, bastaba que él se dejara ver merodeando, para que don Nino alzara de inmediato el poncho y levantara el vuelo con todos los suyos. -Es mejor que no te vean cerca de casa –le pedía Renata-. Te haré avisar con Yurka cuando sea posible vernos. Y se conformaba con divisarla a la distancia cuando cerraba el negocio al medio día, saber que la tenía cerca y que lo amaba. A Chicho lo esquivaba siempre porque se había vuelto muy calavera y era infaltable en todas las timbas y bochinches. -Si mi hermano te busca la boca-, le había advertido Renata temerosa –hacé como que no has oído nada, capiche? Por favor, no vayas a pelear con él...es mi hermano y también lo quiero. –No era fácil hacer lo que le pedía, porque el gringo lo había agarrado entre ojo y si lo tenía a mano, más conociendo su relación con Renata, era más que seguro que trataría de provocarlo. Una vez oyó a la distancia que intentaba burlarse de él, pero se alejó del lugar. -No te calentés, hermano, con la rueda maniada! –Se acordaba de ella y de sus promesas: -Cree en mí, quiera o no quiera papá, un día seré tuya. -Si juera gringo...-, se lamentaba con amargura viendo el buen lugar que le hacían en casa de ella a todos los de su misma nacionalidad. Y así sin poder verla, pasaban días y días y a veces le entraba como una desesperación por saber cómo terminaría aquella historia que se ponía tan difícil de sobrellevar por momentos. Una noche, cuando en la soledad de una mesa en la confitería pensando en ella y en lo mucho que tardaba en llegar un llamado, se le acercó un hombre con traza de rico al que apenas si había visto alguna vez. Como distraído, empezó a hablarle del tiempo y de bueyes perdidos. De pronto, buscándole los ojos y como si lo hubiera conocido de toda la vida, le dijo: -Tengo un trabajito liviano y lindo para vos. Sos el hombre que necesito. -No, gracias-, se atajó. –‘Toy conforme con el trabajo que tengo. -Veo que no me has entendido-, le aclaró –Sería sin dejar el que tenés. Y además... –frotando índice y pulgar, añadió-. Hay mucho de esto...y fácil de ganar. -No, no me interesa-, respondió y luego de levantarse, empezó a alejarse, pero el hombre aquel se le puso al lado, hasta que se detuvo. -Pensá bien lo que te digo; no te comprometerás en nada, te lo aseguro. Vos conoces gente que trabaja en la mina y yo tengo allá algunos amigos que te ayudaran para que las cosas salgan muy bien. -Adiós-, dijo cortándole secamente las palabras y se fue. No le gustó para nada el asunto. -Te hablare de nuevo otro día –insistió el hombre-. Nos convendrá a los dos, ya verás. No quiso escucharlo porque debía ser alguno de esos que se hacían pasar por dueños de una mina, tenían un depósito y compraban mineral robado en la mina. Buscaban uno o más recibidores que cumplieran con el trabajo a escondidas, por supuesto, de comprar y recibir el mineral que los mineros conseguían sustraer con astucia en pequeñas cantidades. Si de esas cosas había querido hablarle, no había elegido mal. Porque era cierto, él conocía a más de uno que sabían escamotear un poquito de mineral, que, con el correr de los días, llegaba a ser un montoncito que pesaba algo. Para sacarlo se las ingeniaban escondiéndolo en el taco hueco de los botines, en la vaina de un cuchillito, que no era más que el cabo, en alguna costura escondida en los sitios más impensados del pantalón. Y se sabía que los compradores ganaban sus buenos pesos. Quiso arrancar de su cabeza la idea de aceptar aquello, pero sin embargo lo siguió persiguiendo. Tal vez fuese la única manera de poder alcanzar lo que anhelaba: Tenerla a Renata a su lado para siempre. Porque con plata las cosas cambiarían. Si otros lo hacían y él lo sabía bien, por qué no podía hacerlo él también? Era entonces cuando volvía a sus oídos con entera claridad las palabras que siempre repetía su padrino: -“hay un solo camino que merece ser andado en la vida: el que lleva derecho: es además, el único que permite vivir como deben vivir los hombres: con la frente bien alta”. Y el padrino sabía de luchas y de todas esas cosas. El lo había visto discutir con don Zenón, retándolo y a veces aconsejándolo para que cesara en sus trampas y pillerías y el viejo con su cara negra, achinada, ponía las manos por delante alegando todo aquello que justamente perjudicaba a los vecinos. O también, discutir con otros copetudos que se quedaban con dinero ajeno o que descaradamente se negaban a pagar deudas que contraían, por el juego o en lujos que podían darse. Esos eran los caminos torcidos que el padrino condenaba, caminos que ahora lo estaban tentando a él. Claro que el pueblo se prestaba para que sucediesen todas esas cosas que llevaban a buscar los caminos torcidos. Porque aquello era un laberinto, donde a los pocos habitantes con domicilio fijo, se sumaba una población flotante que llegaba con los más distintos propósitos. El que había venido a trabajar honestamente, bebía en el mismo vaso en la fonda con el que llegaba husmeando a ver donde estaba el negocio que lo haría rico de la noche a la mañana. Los que presentían que aquí había tierras y riquezas para explotar seriamente, se codeaban con los que pasaban los días y las noches tramando trampas y cuentos o jugando, buscando pendencias, afilando el cuchillo para despachar al que no se sometiera a sus antojos. Las casas ya no eran las construcciones de adobe que el había conocido en la infancia, esas casitas fragantes a barro, con sus habitaciones oliendo a membrillo maduros y a duraznos, con los patios limpios, llenos de achiras y madreselvas y las acequitas cantando por entre los huertos. Ahora eran edificios de ladrillos, muchos con altísimas cornisas, puertas con hermosas molduras y herrajes de bronce, que lucían además umbrales y escalinatas de mármol. De los vagones continuaban bajando gigantescos motores, a los que arrastraban muchísimos hombres con infinito cuidado, tirándolos con gruesas sogas y cadenas, como si fuesen animales sagrados. Las tienduchas extendían sus estantes hasta las paredes de afuera, por las que se ramificaban como enredaderas el traperío de color. Tropas de carros se amontonaban por la zona de la estación, donde se levantaban enormes estibas de leña y carbón y tres aserraderos atronaban con sus sierras y motores sin parar. Y por las calles, gente y más gente, la mayor parte desconocida, forastera, llenando boliches y fondines, de manera especial los días domingos. De igual manera se llenaban los calabozos, la plata corría como el agua y el vino como ríos que se iba adentro del hombre quemando y derrumbando esperanzas. Los árboles de la plaza estaban grandes y los hilos del telégrafo, recién tendidos, llamaban la atención de todos. “Es el progreso”, decían los qué más sabían. Su Concarán de niño, lleno de gente buena, de huertas, verdores y sol, estaba quedando sepultado por este otro de trenes veloces, noticias que llegaban por los hilos desde largas distancias, forasteros que dejaban un mínimo de las riquezas que aquí conseguían y se marchaban con las alforjas llenas hacia el puerto principalmente o más allá todavía. Si hasta se daba cuenta ahora que los chingolitos que antes alegraban la plaza y los patios con sus saltitos y tiernos silbidos estaban siendo corridos por los gorriones intrusos. Todo estaba cambiando rápidamente. La resaca de aquella riqueza que se llevaban unos pocos, se arrinconaba en el rancherío y en los boliches de la costa del río o cerca de la estación. Y en las dos o tres confiterías que había cerca de la plaza, se bebía abundantemente de lo mejor y en los reservados se jugaba hasta quedar desnudos. Y allí eran “piernas” irreemplazables Pedro y Temer, que no le mezquinaban tampoco a las tremolinas que se armaban en esos lugares a cada dos o tres, las más de las veces por la diferencia de un poroto. El cuchillo, en esos entreveros, estaba ahí, asomando por la faja, espiando la mano, tentándola para ser usado. Los hermanos turcos, resentidos, habían abandonado el pueblo y criaban animales en el campo, buscaban negocios donde fuese, pero con seguridad que al hacerse la noche los sábados y domingos especialmente, caerían a Concarán con su rabia y con el dolor inocultable de Pedro por saberse rechazado por la mujer que amaba. Una noche, después de recibir la lección, se había quedado conversando con Clarita. Aunque ella siempre le preguntaba si tenía novia, no se había decidido todavía a contarle de sus relaciones con Renata. Por más que hubiera noches, en las que, luego de retirarse a dormir don Ciriaco y Ruth, la sintiera muy cerca, hablándole con su voz suave y tan llena de ternura. Mirándola, entonces, sintiéndola tan pura, tan llena de belleza y de vida, no se explicaba por qué dejaba transcurrir sus días en la sombra, como una flor apretada entre las piedras. Poco a poco había ido cesando el bullicio en la calle, aquella noche que estaba con Clarita. El golpeteo de los pasos por la vereda también se había sosegado y la paz parecía ir llegando por fin, en aquel sábado desvelado como todos. Entre otras cosas, había estado contándole de alguna dificultad que empezaba a tener con el encargado de la sucursal. Cumplía bien con su trabajo, pero había tenido, al parecer, la mala ocurrencia de interceder para que se condolieran de un negrito criado que tenían en la casa y al que no le daban descanso el alba a la noche. Desde entonces lo encontraba torcido al gerente y con signos de mala voluntad hacia él. Ya estaba a punto de despedirse de Clarita aquella noche, cuando de pronto se oyó un tropel de caballos lanzando a toda carrera y de inmediato, como si fuese sobre la ventana misma de la casa que daba a la calle, se oyó un violento tiroteo que los hizo temblar y sobre él, tronó el tropel furioso alejándose por la calle hacia el sur. -Son ellos!-, exclamó Clarita apretándose el pecho desolada. -Quiénes?-, preguntó sin entender. -Los hermanos turcos...casi siempre los sábados o domingos hacen lo mismo. Me odian. Y qué culpa tengo yo? –Y llevándose las manos a la cara, sollozó. Luego de una pausa, continuó diciendo con voz cálida y quebrada. -Yo nunca les hice nada. Ni lo conocía a Pedro siquiera. Además, todo el mundo sabe que soy casada. Yo tengo marido y espero que algún día volverá, si no por mi, por mi hija. Por qué me hacen esto! no he despreciado a nadie. Tampoco tengo pretensión alguna. Por qué había que tenerla! Están confundidos conmigo. Llevo con resignación la desgracia de mi hogar deshecho, esta desgracia que no todos comprenden en el pueblo. –Se había desahogado de golpe y la mirada con los ojos empeñados como preguntándole por qué tenía que sucederle a ella todas esas cosas. -Pedro tal vez pensará otra cosa de mí. Pero algún día conocerá toda la verdad por que nunca he mentido. Entonces, posiblemente, me dejará tranquila. Hizo una breve pausa y finalizó diciendo: -Pero cuándo llegará ese día! Tenía ya semejante carga con mi desgracia y ahora debo soportar el miedo por las persecuciones que me hacen! –Un montón de preguntas cruzaron entonces por la cabeza de Nacho. Por qué se había ido aquella noche con el inglés? Por qué los había abandonado de aquella manera a don Ciriaco y a él? Por qué? pero no se atrevió a hacerlas. La dejó sola, pareciéndole que se había empequeñecido de pronto, que la noche oscura se le había entrado por los ojos para quedar asentada en su rostro atemorizado. Se fue triste, sin alcanzar a comprender porque la vida hace entrecruzar caminos que, muchas veces, no debieran tocarse jamás. Porque de ese contacto nace dolor, cuando no desesperación y muerte. En un boliche se le oía cantar a Felisardo y más al norte, a Domingo Gauna. Como estaba sin sueño, decidió aquella vez tomar un vaso de vino. Y ahí, entre el Moncho que pasaba pidiendo una moneda y el Manquito que estaba caído durmiendo su borrachera, como si lo hubiese estado esperando, se le acerco de nuevo el desconocido aquel que ya le hablara una vez. -Cómo te va, Nacho- Lo saludo como si fuesen viejos conocidos, al tiempo que se sentaba a su mesa. –No pensaba encontrarte por acá. -Es lo mismo porque ya me voy- dijo bebiéndose de golpe el vaso con vino. -Si el apuro es por que llegué yo, quedate nomás, porque ya me voy. Solamente que como te vi, te quería repetir con toda seriedad el ofrecimiento que te hice vez pasada. –Y luego de mirar hacia uno y otro lado, agregó en voz baja: -No lo pensaste? El negocio es bueno y nos conviene a los dos. –Le brilló la alegría en los ojos capotudos. -No se gaste porque no tengo ningún interés-, le respondió secamente. -Está bien, está bien-. Amago con levantarse, pero de nuevo se quedó. –Te aseguro que la cosa es fácil, no correrás ningún peligro. Yo tomaré todas las medidas, no se si m’entendés...se trata de piedras...tendrás que ir a un lugar que te indicaré, dos o tres veces al mes, a recibir las piedritas, pagarlas con la plata que te daré y a otra cosa. Mirá si es fácil. En seguida dejarás de peonar, trabajarás por tu cuenta y podrás tener casita, tu linda mujer, todo! Si, con plata podrás. –Y lo miró sonriente. No supo explicarse después por qué, pero se quedó como clavado en el lugar; cuando se dio cuenta, le había escuchado toda la propuesta. Le dio rabia. -.No le dije ya, que no tengo ningún interés en eso?- dijo luego de una pausa gritándole su desprecio. -Está bien, amigo, no se enoje. Pero, por las dudas, ya sabe donde puede encontrarme-. Y salió. Le quedó un fuerte escozor. Las palabras, dejar de peonar, tener tu casita, tu mujer, le sonaban como una campanita alegre en el oído. Ya en el cuarto del fondín se hicieron más claras todavía, y pensando y pensando, resumía en ese momento su vida así: Nunca tuve casa, no conocí a mis padres, siempre debí vivir sirviendo a otros, aunque lo que recibiera fuese muy poco. Siempre viví del favor de los demás, cuando era chico...no fui más que un pobre negrito huérfano. No he sido toda la vida más que un arrimado a uno o a otro: A Clarita, al Gallero, al tío Sinibaldo, a Lisandro en la mina. Ahora, en la soledad de mi cuarto de pobre, sin un mueble, sin luz, sin tener quien me reciba cuando vuelvo del trabajo, sin nadie que me acompañe, que me comprenda. Sin poder hallar tampoco, en esa soledad el rostro de mi madre, a la que cada día tengo más deseos de conocer. Y ahora...ahora trabajo más y más y gano más, es cierto, pero...cuando me alcanzará para vivir decentemente? Así nunca. No tenía ni que soñarlo. En cambio si dispusiera de dinero, entonces todo sería diferente. Qué poder tenía la plata! pensaba. Y ya se imaginaba contando un grueso fajo de billetes que le alargaba el desconocido: “Dejar de peonar, tener casa linda mujer viviendo al lado de uno...”. Y Renata que no esperaba más que mejorará un poquito su posición para unirse a él, quisiera o no don Nino. Si hacía el trabajito que le proponía, podría llegar a ser un señor en poco tiempo. Había algunos que habían llegado a serlo ya, por igual o parecida manera. Total...Además, si era como le decía el amigo desconocido, en ese trabajo él no correría riesgo alguno. A ratos se sentía alegre, mirando su lucecita que lo llevaba derecho al corazón de Renata. Pero si ella llegaba a enterarse de sus propósitos y no estaba de acuerdo? Y otra duda que le cruzó como un hilo de acero por la columna vertebral: Y si por desgracia llegaban a descubrirlo? Entonces si que sería un ladrón y nunca podría sacar esa mancha de su nombre. Y luchaba y luchaba entre esa tentación y los dictados de su conciencia. En el empleo, por la calle, cuando descansaba en el duro camastro, día tras día soportaba la embestida de pensamientos encontrados. Eran dos caminos finalmente los que habían quedado fijados para su futuro y entre los que debía optar: con plata y junto a Renata dentro de poco tiempo y llevando una vida de ricos. O sin riqueza, alguna vez, junto a la gringa llevándosela lejos una noche, en contra del gusto de la familia de ella. Uno tenía que elegir. Esa mañana había amanecido triunfante la primera; tenía que ser con dinero que uniría su vida a la de Renata. En adelante nadie más lo humillaría por su pobreza. Afuera se sacudió el caballo que tenía atado a la jardinera. La lluvia había cesado y caía un afina llovizna. Los que acompañaban a Ño Mentira juntando las cabezas sobre la mesa, hablaban en voz baja. -Vaya a saber que estarán tramando en secreto-, pensó. La media noche estaba llegando y la hora de empezar su trabajo también. –Cuánto le había costado llegar hasta ese momento, que lo tenía como acorralado en ese bolichón oscuro, con la boca reseca a pesar de todos los vasos de vino que se había despachado ya! De buena gana en ese momento, escuchando la voz de su conciencia, se hubiera echado a correr pegando saltos por la calle, como queriendo dejar atrás al diablo terrible que poseyéndolo, lo tentaba y no le daba paz. -Vida ‘e porra!- Todavía, como los otros no se iban, tubo tiempo de recordar cuando, creyendo desechada esa posibilidad, le había contado a Yurka de su encuentro y conversación con aquél hombre desconocido. Su amigo lo dejó hablar sin decir palabra. -Decí algo, qué te parece? Hice bien o no?- le preguntó, entonces. -Te digo que si’hubieras agarrau viaje hubieras hecho una gran macanale respondió acomodándose el mechón de cabello rubio y lacio que se le resbalaba por una esquina de la frente. -Nadie se dará cuenta, claro-, insistió- Y yo alzaría unos pesos y en una d’esas, quien no te dice que mi’alcanza pa’ casarme y todo. -‘Tas loco! Y si llegan a agarrarte?-, razonó Yurka. Irás preso y nadie te mirará en el pueblo después. Ni los perros, tenelo por seguro. -Lo mismo pienso yo, no ti’aflijas. Ni se mi’ha puesto ir. Quería saber nomás que pensabas vos, por eso te conté. –Sí, por aquellos días estaba decidido a que así fuese. Pero pasaba el tiempo y no le era posible ver a Renata ni siquiera a la distancia. Cuando podía hacerle llegar un papel contándole su angustia, ella le contestaba tranquilizándolo, que tuviera paciencia, que tal vez mañana o pasado, ya se vería. Pero esperaba y esperaba inútilmente. Cómo la cuidaban! Por eso se le fue endiablando más y más la sangre. Quería verla, necesitaba sentirla cerca, ansiaba conversar con ella. No era posible vivir sufriendo tanto por esa causa sabiendo dónde y cómo podía verla. Por eso una mañana, no bien don Nino abrió la fonda, fue el primero en pisar el umbral. La extrañeza se pintó en la cara del dueño del despacho al ver entrar a ese parroquiano que no lo visitaba nunca. -Un coñá-, pidió con humildad al tiempo que se sentaba ante la mesa. Don Nino, escapándose ya de su sorpresa, atusándose los bigotes, iba y venía atrás del mostrador, sacaba y ponía vasos porque sí en tanto sus ojos parecían echar fuego. -Un coña, señor-, volvió a pedir. Fue entonces cuando el fondero se arrebató y apretando los puños y con la cara colorada, que parecía a punto de estallar, se dirigió hacia donde él estaba. -Para usté no hay vinito ni coñá ni nada, porco! Y agora, fora, fora!- le gritó señalándole la puerta. -Pero escúcheme, señor!-, intentaba explicarle Nacho, ya de pie. -Nada de explicachione! Nada! Fora! –Y le volvía a señalar la puerta. -L’hi faltau en algo yo a usté? –Las uñas empezaban a asomarle solas y las palabras estaban intentando todavía atajarle la puerta al indio que se venía como a maloquear. -Nada de explicachiones! No hi dicho ya, ío? Non capiche? Fora!- Y mano tendida le señaló otra vez la puerta. El se detuvo y cuando todo se hacía oscuro por la ofensa recibida, cuando todo su mundo empezaba desaparecer bajo una espesa capa de niebla, como una claridad divina llegó la imagen de Renata apareciendo por la puerta del medio. la le a le -Papá! Papá, qué hace! –El ya no quiso oír más. Dio media vuelta y salió avergonzado, sin saber qué decir ni qué hacer, retirando la mano que parecía habérsele encajado en la cintura donde guardaba su puñalito. Y en tanto se alejaba con la cabeza gacha, desde la fonda le llegaban los gritos de la discusión que seguía manteniendo Renata con su padre. Quedó claro, entonces que el camino de la decencia que entonces había elegido, no lo llevaría nunca al lado de Renata. Por eso, esa misma noche, mordiéndose los labios de rabia todavía, salió en busca del desconocido. Hombre era y si se jugaba el pellejo, no era por enviciado, sino por la mujer que quería; de esa manera podría llevar la vida igual que cualquier otro hombre que tiene corazón y buenos sentimientos; no la del gaucho, tirado, pisoteado, despreciado por todos. Era lo mejor. Entonces, cuando llegara a lo de don Nino con los puñados de billetes y le dijera: soy hombre rico...mire cuantos billetes tengo...y vengo a llevármela a Renata. Y a lo mejor ni se daba cuenta que era él quien había llegado a buscarla a Renata, porque iba a quedar como hipnotizado mirando los billetes que le enseñaba. Avaro! -Vengo por aquello-, le dijo decidido en cuanto le abrió la puerta. -Así me gusta!- El mundo es de los audaces, amigo!-, le dijo palmeándolo. Y luego de servirle un trago, y junto con las indicaciones que le dio para realizar el trabajo, le hizo entrega de un gran rollo de billetes. -Eso si-, le previno cuando ya se retiraba. –Si lo que pensamos que no debe suceder, sucede, es decir, que la policía te caiga en el peor momento, vos no me conoces ni me había visto nunca, entendido? De lo contrario, será peor para vos. -Di’acuerdo- dijo y salió aquella noche enteramente dispuesto a cumplir con lo acordado. Ya estaba todo, el dinero en su bolsillo, la jardinera, los lugares donde recibiría el mineral bien aclarados, la gente avisada, mineros y mujercitas que le llevarían el pequeño producto de sus ocultamientos. Tratando de olvidarse de la preocupación que lo agobiaba, fue aquella noche a visitar a Clarita. Lo primero que hizo la dueña de casa fue reprocharle porque hacía tantos días que no la visitaba. -Anduve muy ocupado, madrina-, se disculpo con una sonrisa que intentaba ocultar su gran inquietud interior. -Cuidado con andar por los boliches o jugando al naipe, no?-, lo amonestó amistosamente mientras lo miraba con sus ojos llenos de ternura, que tanto le hacían pensar que así debieron ser los ojos de su madre. -No tenga miedo- fue lo único que se le ocurrió decir en ese momento, ya arrepentido de haber ido a conversar con ella. Don Ciriaco, que andaba cerca, al oír la conversación se le aproximó. -También debés recomendarle que no se meta en casas que no le conviene. Usted me entiende amigo, no? Y a propósito –añadió tras una corta pausa- me han dicho que las “señoras” de esa casa han tomado la mala costumbre de venir a la plaza en ciertas noches y causan escándalo, por lo que las familias evitan ahora ir a pasear por ella, como antes. Por ese motivo, he pasado una nota al comisario pidiéndole mayor vigilancia y que reprima todo atentado contra la moral. -Ya había oído decir que escandalizaban en la plaza-, confirmó Clarita. -Bueno, bueno, que hagan ellas esas cosas en contra del pueblo, no puede extrañar-, siguió diciendo don Ciriaco. Lo malo es que hay gente inteligente y capaz, que hace todo lo posible por trabar el progreso del pueblo. Es increíble. Claro, no se dan cuenta que estamos haciendo una patria y que todo debe ser hecho desde el principio. Pero no hay caso, prefieren seguir viviendo como potros cimarrones. Y si es en política, qué vamos a decir: mienten, calumnian, compran voluntades, se agarran con uñas y dientes al más miserable carguito público, como si no hubiera mil cosas en las que se puede y debe trabajar para vivir decentemente. -Bueno, papá-, intervino Clarita. –Te estás enojando y eso no le hace bien a tu corazón. -No a mi corazón, sino a mis sentimientos de argentino; ver y oír ciertas cosas que defraudan a la gente honesta, me envenena la sangre; son otras cosas las que vive esperando el pueblo. Pero a los que tienen mando, especialmente, parecen cegarlos sus propios intereses! Y cómo no que puedo morir por esa causa! -Bueno, bueno, cambiemos de tema-, le pidió Clarita. –Pero eso sí, no me cuentes que el juez inventó un nuevo motivo para sacarle multa a algún pobre hombre. -Bien-, repuso don Ciriaco cambiando la cara hosca y el tono de voz-. Ya que no quieres oír hablar de cosas tistes, te contaré cómo se las ingenia el juez de Larca para administrar justicia. Resulta que a don Pedro se le desaparecían ovejas cada dos por tres. Como desconfiaba de los perros de doña Juana, le hizo conocer al juez su sospecha. Y el hombre ni lerdo ni perezoso, toma la siguiente disposición: “autos y visto el daño que viene sufriendo don Pedro Clavero: por tal causa, Resuelvo: Mando que doña Juana Contreras ate sus perros tres noches seguidas. 2º. Si durantes esas tres noches don Pedro sufre perjuicios, es porque los autores del daño no son los perros de doña Juana. 3º. Si durante estas tres noches don Pedro no sufre perjuicios, es porque los autores del daño son los perros de doña Juana quien pagará a don Pedro Clavero el importe de los animales perdidos. (19) -Que linda manera de administrar justicia!-, festejó Clarita. -Pero tal vez ya cambien las cosas. Se habla de voto secreto y de que todo será diferente. Porque hasta ahora todo lo que se ha hecho es por el esfuerzo de esa gente humilde que sabe poner el hombro a todo lo que es progreso. –Y tienen fe en el futuro. Y conste que no te hablo de criollos solamente; también hay turcos y gringos que no le mezquinan sus sudores a la tierra. Gente como ésa, honrada y laboriosa, es la que necesitamos. –Y miró a Nacho, como si esa parte de su discurso hubiese estado expresamente dirigida a él. Salió de la casa de su padrino como perro corrido a pedradas. Era cierto todo lo que había dicho, pensaba en tanto se dirigía a atar la jardinera. Bastaba con mirar un poquito alrededor para descubrir a los que robaban agua de las acequias abriendo compuertas ocultas, los que vivían jugando y emborrachándose, a los patrones que se aprovechaban y pagaban jornales de hambre a sus trabajadores. En el otro grupo estaban los que habían levantado la iglesia, los que se desvivían junto a doña Juana Sosa, Pánfila de Oviedo y la “mamita Matea” para que no faltara nada en el hospital, los que mejoraban sus casas, los criollos que sembraban y sembraban sus cuadros aunque no lloviera o mangas de langostas llegaran en los tiempos de cosecha a barrer con todo, como los gringos que, con dedicación y esfuerzo, estiraban y estiraban sus chacras hacia el naciente. Nunca se dejaban vencer por la adversidad. No, las palabras dichas por don Ciriaco, aunque no quería seguirlas escuchando, le habían dejado una quemadura adentro. Para su padrino y a eso siempre le repetía, lo más despreciable era ser ladrón y charlatán. Pero no podía echarse atrás. Ya todo estaba decidido. Sería nomás con dinero que Renata vendría a su lado. Todo tendría que salir bien. El grupo que estaba en el boliche cerca de la puerta, se levantó por fin. Se acomodaron bien los ponchos y olvidados de él, encararon la noche. -Ya era hora!-, exclamó bostezando el bolichero. –Y usté también, amigo. -Sí, ya salgo. Guardo este vasito y me voy!- Un escalofrío le recorrió el cuello. Todavía la duda lo hizo balancear como urraca posada en un débil gajo. Se frotó las manos y no pudo evitar un largo bostezo de miedo. De pronto, inesperadamente, asomó por la puerta una cabeza mojada. No le dio ni la posibilidad de esconderse. La figura alta y desgarbada de Yurka apareció con el mechón lacio sobre la frente chorreando agua. -Donde ti’habías metiu!-, le reprochó sentándose en la primera silla. -Qui’andás haciendo a esta hora! -No vis? –Estaba muy agitado –Buscándote. No sabís? Salió una partida ‘e milicos p’al lau ‘e la mina. Parece que alguien ha hecho una denuncia y esta noche les van a cáir a los que compran mineral robado. Quedó pálido. Levantando los hombros y acomodándose el ponchito, como si nada le importara y tratando de ocultar el temblor de las palabras, solamente se le ocurrió decir: Y a mí...qué me coma el zorro! -En cuantito m’enteré, no se porqué, pensé en vos...cuando jui a tu casa y no ti’hallé, más todavía...No sea el diablo, pensaba...como no hace tan mucho me contaste que ti’habían tentau con eso... Y no ti’hallaba...! qué julepe mi’hi pegau! -Pero sabía que esa vez nu’agarré viaje...y entonces? -Sí, sí...disculpame...mejor así... –Y levantando el vaso Yurka se tomó la última borrita que había quedado. –Ya nadie convida con nada... –Y luego de una pausa, agregó: -El manquito le dijo que ti’había visto pasar en una jardinera. -Cuenteros del diablo!- exclamó fastidiado. –No puede uno andar en jardinera, acaso, si se li’antoja?- replicó. -Sí, claro...pero a donde podías ir a deshoras en una jardinera? Por eso yo andaba más intranquilo que yegua qui’ha dejau la cría. Y el señor, aquí, muy orondo. No sabía qué responderle. La dureza que trataba de simular, para no traicionarse, cedió de pronto. Pensó si no era Dios quien se lo había mandado en ese momento a Yurka. O Renata, a la qué podría seguir mirando con alegría desde la esperanza levantada día a día en su corazón. Sin un solo remordimiento. -Y qui’hacis ahora? -Nada. Si ya mismo me voy a desatar. Nu’es cierto, don Nacianzeno? -Así es, amigo. Vayan saliendo nomás, que g’ua a poner la tranca –Dijo el bolichero abriendo apenas los ojos pesadísimos de sueño. -Vas a desatar? Vamos, ti’ayudaré-, se ofreció Yurka. -Vamos. A mismo tiempo buscaron la puerta, ganosos de irse. -Llueve? -Apenitas...- Unos gallos dejaron oír su canto mojado por la costa del río. La noche parecía haberse vestido con un finísimo traje de tul. Un tren, desde el norte, resoplaba fuerte, lejos y luego se perdía al caer en alguna hondonada. -Y esta noche te quedarás a dormir en casa, sabís?-, le pidió Yurka. –Se pondrá más contenta la mama si te llevo...! -Por qué? Qu’ella sabe algo de todo esto? -No...pero...es madre, sabís? Y... –El caballo empezó a trotar con ganas. -Creo que me vendiste fiero-, rezongó con voz gruesa, aunque la alegría estaba sobrenadando sobre sus palabras. -No te digo que no? Pero a ella se le puso que te buscara porque no le gustan estas cosas. -A quién? -A mama. -No te digo...ella sabía algo y ella te mandó a buscarme. –Le entraron ganas de llorar. Ella lo protegía ofreciéndole el amor y la protección de la madre que no llegara a conocer, de la que de nada se acordaba. Y aflojando las riendas, se echó vencido sobre el pecho de Yurka. -Gracias, hermano!- dijo. Sintió como si lo hubiesen descargado de un pesadísimo fardo. Y también percibió que la alegría le circulaba por las venas como un claro arroyito de cristal. Y tuvo ganas de cantar y de gritar. Había sucedido lo mejor. Renata sería suya como tenía que ser... al final de mucho esfuerzo y de sufrimientos quizás. Bajo la garúa toreó un perro. Concarán seguía cobijando sus noches de sueño y de profundos secretos, como un guardián insobornable que no se vendía ni por todo el oro del mundo. 10 Era lunes y él estaba en el patio con el lucero brillando arriba y el fueguito prendido abajo, para cebar unos amargos. Era siempre el primero en llegar al despacho. Con más razón esa mañana, porque dos alegrías le estaban tonificando el corazón. Como el domingo trabajaba medio día, al llegar la tarde dispuso visitar a Clarita, ya aliviado de todo sentimiento de culpa. Antes de llegar le había salido al encuentro un chico de doña Tecla y hecho entrega de un papel que le mandaba Renata. “Mañana a la noche podremos vernos –le decía- estaré en lo de doña Josefina ayudándole a terminar el vestido de novia para Flora... Ella sabe que irás. Te espero R”. – Contento guardó el papel en el bolsillo y siguió su camino. Al llegar, en tono de broma le dijo a Clarita que venía a rendir examen. Ella de inmediato le tomó la broma en serio y le hizo escribir el dictado y le dio cuentas y problemas para que resolviera. -Ya sabe tanto como yo-, le dijo cuando hubo finalizado. –Ahora tienes que seguir estudiando solo. Leer y escribir mucho, sin abandonarte. -Gracias a usté, madrina!- Esa noche todo le parecía hermoso; era como si la luz de la lámpara fuese nueva y alumbrase con mayor claridad todas las cosas que había en el comedor. Al viejo cuadro colgado en la pared, al aparador, a las tarjetas, a ella que estaba más hermosa que nunca, con esa fresca madurez que tienen los días soleados de otoño. -Ya puedes pedir que te pasen a dependiente. -Mucho me gustaría, pero...-, respondió apenado, apretando los labios. -Por qué no! -Ya le conté a usté que el señor Vilchez me tiene entre ojos...nu’hay qui’hacerle! -Deben ser cosas tuyas nomás. -No le cayó bien aquella vez que le pedí que no lo hiciera trabajar tanto al negrito criado, ése que ellos tienen. Y bueno... -Pero cómo puede ser! -Pero ya ve. Porque no tiene padres ni nadie que hable por él, lo mandan desde la madrugada hasta la noche a arriar vacas, traer caballos, hacer mil mandados sin darle respiro. Y en invierno, lo verá usté en las madrugadas frías, descalzo, medio desnudo, apenas si con una camisetita que le tape el cuero. Pobrecito...a mí me dio mucha lástima, por eso hablé por él, pero lo hice con todo respeto; y lo mismo no le gustó al patrón... hasta llegó a decirme, nada más que por eso, que me estoy volviendo anarquista. -Anarquista? Jesús, por Dios!-, exclamó Clarita alarmada. -Y dice qui’ando pidiendo justicia social; ocho horas de trabajo y domingo libre... No, si estás muy adelantau, me gritó furioso los otros días. Yo pedí por un chico que tiene hambre y frío, nada más, le dije. Y me contestó que ya sabía yo cómo les iba a los que pedían justicia. Los matan, los liquidan como a perros; así es que será mejor que no te metás en lo que no t’importa, me gritó como desafiándome. Además, al hambre que tiene ese chico no se lo van a matar nunca. Pero es un cristiano y sufre, le dije y no tiene por qué sufrir así. Yo también me li’había enojau. Y fue entonces cuando me gritó otro montón de cosas! –Bajó la cabeza y quedó en silencio, recordando que aquel día había sentido como si la creciente más brava del río estuviese pasándole por encima. Porque para rematar, le había dicho “y es mejor que te quedes callau, porque vos no sos nada muy trigo limpio que digamos...”. Y él había tenido que morderse la lengua y sujetar los puños ante la acusación de la que pensaba haberse librado para siempre. -No hubieras discutido-, opinó Clarita. –Son hombres ignorantes y mandones que siempre quieren tener la razón, sea como sea. -Usted sabe, madrina, que soy muy manso, pero ofensas como ésas no las puedo dejar pasar dos veces. Por eso, para evitarlas, le escribí al señor Barrera haciéndole saber lo que pasaba. El es todo un patrón y m’entederá. -Por supuesto. Es seguro que habrá de entenderte. -Yo estoy conforme con mi trabajo y hago lo posible por cumplir. Si me mejoran, entonces estaré más cerca de...- había dicho en ese momento como soñando. -De qué? podrías contarme. –Y ya no pudo callar más sus relaciones con Renata, de lo mucho que se querían y de sus dificultades con la familia. -Todo a su tiempo-, lo conformó ella. –Ya comprenderán los padres. A lo mejor yo puedo ayudarte más tarde para que todo salga bien. En ese momento entró don Ciriaco trayendo un papel en la mano. Lo encontró envejecido, como vencido el cuerpo y hasta le pareció que vacilaba al pronunciar algunas palabras. Luego de saludarlo, le entregó el papel a Clarita. -Lee, hija, a ver si está bien. Es para el intendente de Villa Mercedes. –Ella le obedeció de inmediato: “Deseando darle a esta población algún embellecimiento y sabiendo que esa Municipalidad tiene vacante, con motivo del alumbrado eléctrico y que dispone de cantidad de faroles y que a la vez los distribuye a las municipalidades de campaña, le solicito darnos algunos, los más que pueda disponer. Así también me haga conocer el precio de la instalación de gas acetileno que existe en esa ciudad”. (20) -Pero papá!-, protestó la niña sonriendo. –Para que gastas papel si no te darán corte! -Pero...y si me dan lo que pido? Que te parece? Tendremos esa iluminación hermosa que hasta hace poco, tanto le envidiábamos a los mercedinos. Y podremos salir de noche por nuestras calles sin miedo a los perros o a pisar algún borracho caído por ahí. -Tiene razón; pero es seguro que, como siempre, no habrá dinero en la caja de la Municipalidad para pagar esos gastos y otra vez tendrá que ser su bolsillo el que haga frente. Y a eso no se lo devuelven jamás. -Bah, bah!-, rezongó don Ciriaco. –Otra vez con lo mismo. Hasta cuando te debo explicar que me será devuelto hasta el último centavo. -Pero cuando? Eso quisiera saber yo-, insistió ella poniéndose colorada. -Cuando? Bueno, si, cuando muchos pícaros paguen lo que adeudan-. Y salió amargado, alegando cosas que no se alcanzaron a entender. Clarita le contó entonces, a Nacho, como se aprovechaban algunos de su padre porque era bueno y desinteresado y otros muchos, porque nunca se decidía a cobrarles. Más bien a veces los cobradores municipales se habían escapado o quedado con el dinero recaudado; él amenazaba con denunciarlos cuando pasaba el tiempo y no hacían efectivo el pago, pero nunca lo había hecho, viéndose obligado a reponer de su bolsillo las sumas faltantes. Como no siempre disponía de dinero para hacerlo, más de una vez por eso o por que perdió cosechas que ya contaba seguras, debió acudir a don Ripelloni, ese viejo avaro que prestaba dinero a muy buen interés. -Y ahora es muchísimo lo que le debe –finalizó diciendo-. Y papá pareciera no darse cuenta. Además, ahora si le digo algo sobre eso, se disgusta. Confía en que, llegado el caso, sus correligionarios lo sacarán de apuro, pero yo no. Me gustaría hacer algo para ayudarlo, pero soy tan inútilse lamentó. –Por el contrario, no he hecho más que aumentar sus preocupaciones y pesares. –Inclinó la cabeza y guardó silencio. Luego, mirándolo con sus ojos bañados en ternura, en voz baja empezó a contarle: -Pero yo también he sufrido muchísimo. Cuando me fui, vos eras chico, no se si te acordarás... -Cómo no que mi’acuerdo! No podía darme cuenta por qué lo había hecho. -Reconozco que fue un gran error mío. Pero Jhon quería casarse pronto y papá por nada del mundo permitía que se hablara de casamiento. El decía que había que esperar, que yo era muy joven, que teníamos que conocernos mejor y todas esas cosas. Y Jhon porfiaba por llevarme con él cuanto antes. Finalmente me convenció. Cuánto sufrí por eso! Allá nos casamos enseguida y hubiéramos sido felices, pero la familia de él me hizo la guerra desde el principio. No entendía como podía haberse enamorado de mí. Ellos estaban ilusionados de que Jhon se casaría con una inglesa amiga de la familia, hija de padres muy ricos y no podían perdonarme que hubiera hecho fracasar ese matrimonio. De una u otra forma me daban a entender de qué manera me despreciaban y a él lo fueron rechazando también, alejándolo más y más, hasta quitarle toda vinculación con los negocios del padre. Al principio, luchó por salir adelante, continuó diciendo, pero poco a poco empezó a decaer, porque no podía soportar ese desprecio de su familia habiendo sido tan querido por ellos. Y le dio por beber. Primero lo hacía en casa, bebiendo licores cada vez más fuertes. Como trataba de impedirle que lo hiciera, aprendió a demorarse en las confiterías para beber a gusto. Entonces entré a desesperarme. Más todavía cuando una vez regresó a los días, enteramente borracho, sucio, como perdido. Y eso se fue haciendo cada vez más frecuente. Inútil eran mis ruegos para que nos fueras a vivir a otra parte. No quería saber nada. Su resentimiento era con la familia y nada lo conformaba. Como llegó el momento en que habíamos vendido todo y no nos quedaba un centavo, le propuse que viniéramos a vivir con papá, pues, estaba segura que nos iba a perdonar. Pero no quiso por nada. Y justamente cuando nació la nena nos dejaron a la calle; nos habíamos quedado sin tener donde vivir y sin un centavo para comprarle la leche para la chiquita. Y él, a todo esto, continuaba como perdido, sin que pareciera darse cuenta de nada! Hice todo lo posible por salvarlo, pero cuando comprendí que todo estaba perdido, tomé la determinación de venirme. Allá me sentía incapaz de todo, perdida en una enorme ciudad desconocida; y tenía en mis brazos un pedazo de ese amor que me pedía llorando que la salvara. Y entre uno y otro, elegí quedarme con mi hija, volverme aquí con ella. Confiaba en que papá me perdonaría, aunque sabía bien también que sería despreciada por el pueblo, que me dejarían a un lado, como a una mala mujer. Con ella y junto a mi padre, esperaba tener consuelo. Además, nunca renunciaría a esperarlo a Jhon. Tal vez un día Dios, apiadándose, le tocara el corazón y le hiciera ver el camino verdadero. Por eso lo espero siempre. Tengo fe en que Dios le sacará el veneno que le pusieron en el corazón. Por que es un hombre bueno, inteligente, capaz. Te acuerdas de él? -Sí, sí, mi’acuerdo; era alto, rubio, delgado. Yo no le entendía nada de lo que hablaba. Cuando m’encontró por la Cruz aquella tarde, se mi’había roto la usuta- recordó como si estuviera soñando. A ella se le iluminaron los ojos como si de nuevo lo estuviera viendo llegar al pueblo. -Yo sufrí mucho cuando usté se fue. -Me imagino. -La extrañe, porque usté era la madre a la que no había conocido. Y después, muchas veces me hice pregunta a la que solamente usté podría haber contestado, se da cuenta? Otra vez quedó dueña de la noche el silencio. Un lejano tropel, después, pareció en seguida despertarla y en el campanario vecino, chilló una lechuza y no dijeron una palabra más. Todo eso había ocurrido la noche anterior. Pero su corazón egoísta, mientras chupaba la bombilla, solamente dejaba lugar para dos cosas esa madrugada: el papel de Renata diciéndole que esa noche lo esperaba en lo de doña Josefita y las palabras de Clarita prometiéndole ayuda para que pudiera continuar en forma normal sus relaciones con Renata. Todo era hermoso, hasta la mañana blanca por la helada, las calles sin un alma. Todo. La alegría y toda la belleza del mundo estaban en su propio corazón. Entró silbando al depósito dispuesto a iniciar sus tareas y le extrañó no verlo al Negrito, que a esa hora solía andar merodeando, esperándolo, en tanto el frío le hacía tiritar las carretitas. -Ya tomaste algo?-, le preguntaba al verlo y él siempre respondía con su vocecita triste y una sonrisa que aparecía como perdida en su carita aplastada por el miedo: -No, nada. Entró ordenado una punta del depósito, dele silbo y silbo, porque le parecía tener rollos de silbo para todo el día. Había pilado unas barricas de yerbas y se disponía a hacer lo mismo con unas bolsas de trigo, cuando llegó el Negrito tiritando, con el miedo pintado en la cara: -Dice el patrón que vaya. -Negrito, oí...- Pero el niño ya había iniciado la marcha del regreso con las patitas en la tierra helada y la vieja camisetita sin un solo botón, por todo abrigo. -Negrito!-, volvió a gritarle, pero el chico ya entraba al escritorio; tal vez le hiciera llamar para decirle que había dispuesto mejorarlo en el trabajo; en una de ésas era para hacerlo dependiente. Tenía razón la madrina. El ya estaba capacitado para sacar cualquier clase de cuentas, entonces... Hasta la misma puerta llegó sin cortar el silbido. Estaba cerrado, llamó: Pase –le oyó tronar al señor Vilchez. -Señor?- dijo deteniéndose frente al escritorio que ocupaba el patrón. Por un momento el hombre se quedó mirándolo de arriba a abajo, como si quisiera hacerle notar todo el desprecio que sentía por él. Estaba visto que no le salían las palabras de la indignación que tenía. Un papel le temblaba en la mano y se dio cuenta que no era precisamente de frío ese temblor. Dos empleados que trabajaban en el escritorio, pusieron cara muy seria, empezaron a dar vuelta papeles sin hacer nada y más allá, desde el despacho, otros alargaban los cuellos por la puerta del medio. -Vea, mocito-, dijo por fin, con voz en la que se notaba estaba tratando de contener en lo posible su rabia. –Desde hace un tiempo vengo soportando sus reclamos por una u otra cosa. -Me parece que no, señor –repuso-. La única vez que le pedí algo, fue por ese chico criado que tienen. -Usté tiene ideas muy raras en la cabeza, amigo y se las voy a sacar. -Fue a gritarle que se callara, que no lo provocara más, porque no lo soportaría, pero el recuerdo de las recomendaciones de Clarita lo contuvieron. -Pero ahora-, continuó diciendo Vilchez, en tanto le temblaban de rabia los largos bigotes- te has tomado el atrevimiento de escribirle al señor Barrera, nada menos, como si el patrón no tuviera otra cosa que hacer que leer tus sandeces. Nacho levantó la cabeza que mantenía inclinada y lo miró fijo como advirtiéndole ya que era la última que le soportaba. -Conoces este papel?- Al mirarlo reconoció en seguida su letra. -Sí, yo he escrito esa carta. -Y por qué le escribiste a él y no me dijiste a mí las macanas que pusiste? -Porque usté no m’hizo caso. Y por que le sigue dando mal trato al chico. -Mal trato!-, vociferó remedándole y desparramando saliva por entre sus dientes ralos. Y vos te creés –añadió- que al patrón le importa un pito lo que le pasa al negro inservible este? -Por que así lo creo, fue que le escribí. -Te chasquiaste fiero. En esta sucursal mando yo. Y se ti’acabaron las alcagüeterías porque desde ya mismo te ordeno que no me pises más acá! -‘Ta bien; mi’hace un favor. O se creyó que yo había nacido en esta casa? Eso sí –agregó-, me tiene que pagar todos los días que llevo trabajando este mes, como corresponde. –Los empleados no se movían de sus asientos. Parecía que nadie respiraba. -Ah, con que querés cobrar!- Y alzó su humanidad de oso, como si estuviese dispuesto a echársela encima. Pero se contuvo y dando media vuelta al escritorio, enfiló hacia el sótano al tiempo que le decía: -Vení, aquí te voy a pagar!- Lo siguió, bien pegadito atrás, sin perderle pisada. No bien llegaron abajo, empezó el patrón a dar vuelta los pilares, como buscando algo detrás de ellos. Comprendió que, aunque era grandote y tenía mucha fuerza, Vilchez buscaba un palo o un hierro para pegarle; por eso no se le despegaba y lo seguía sin parar. Y dio una vuelta y otra más mirando a los costados y de reojo para atrás y nada. El seguía siempre bien pegadito a todos sus movimientos. Cuando parecía que ese juego no tendría fin, el patrón empezó a trepar de nuevo los escalones y él siempre detrás. Llegó al escritorio, se sentó todo jadeante y secándose el sudor con el pañuelo, como si estuviera a punto de sofocarse en pleno verano, quedó revolviendo papeles y respirando cortito, como si no hallara qué hacer. Nacho, junto al escritorio, lo miraba sin decir palabra. -Mañana vení a cobrar-, dijo al fin con voz entre cortada. Se mordió los labios y fue a gritar ante todo por tamaña injusticia, pero dando media vuelta, ganó la calle. En un instante se le habían derrumbado todas las esperanzas. A dónde podría ir? A lamentarse a casa de Clarita? A buscarla donde fuese a Renata y contarle lo que acababa de sucederle? Regresó al fondín y encerrado en su estrecho cuartucho, empezó a dar vueltas y vueltas sin saber qué podía hacer. Qué gran confusión tenía! Allí estaba todo lo suyo, el catre pobre, la mesa de tablas de cajón, la botella con la vela, toda esa miseria que era el resumen de su vida. Y cuando ya le parecía que ese mundo ruin suyo, empezaba a quedar atrás, sentía de nuevo que la tierra se le estaba hundiendo. Qué podía hacer? Lo mejor, tal vez, sería irse lejos, muy lejos, donde nadie lo conociera. Pero cómo dejar su pueblo querido! Y Renata? Qué iría a pasar con ella? Una tremenda angustia lo batía más y más. Le dolía la cabeza y había perdido la noción del tiempo. Finalmente, decidido a terminar con todo aquello, inclusive con Renata, porque no tendría cara para contarle lo que le había ocurrido, empezó a hacer un atadito con su ropa. Cuando la oscuridad de ese día entró en su cuarto, como un ladrón, escapándole a la gente, buscó el camino que llevaba a la sierra. Quería estar bien lejos cuando llegara la hora en que debía encontrarse con Renata. Porque si se quedaba, tal vez no pudiese sufrir sus deseos de verla y tendría que llorar su mala suerte delante de ella. Y no quería que eso sucediese por nada del mundo. Pasó los rieles, costeó el cementerio nuevo y al llegar al canal, se sentó en el puente. Atrás, a esa hora, las lucecitas del pueblo titilaban suavemente, como si el viento de esa fría tarde, las hiciera tiritar. Sentía tempestades pasando por su cabeza y que bajaban luego barriéndole con furia el corazón. Subido a una piedra y mirando hacia el bajo, recordó las palabras que muchas veces le decía don Ciriaco cuando él era chico: -Cuando estoy confundido me voy al “Mirador” y ahí, dejando pasear la mirada por cuanto alcanzo a divisar, pensando en lo mucho que hay por hacer todavía, se me serena el corazón y me siento más bueno y tranquilo. –Y era cierto. Recordaba que trepados al viejo “Mirador”, empezaba a hablarle como si soñara. Allá está el pueblo, le decía que seguirá siendo apretadito y blanco, pero más grande. Crecerá mucho hacia el naciente. Como para entonces habrán desaparecido los bosques, todo eso serán chacras y quintas; también habrá algunas grandes estancias hacía esa parte, hasta llegar a la sierra. Se da cuenta como será de lindo para entonces todo eso? Habrá trabajo para todo el mundo. Los ricos no mezquinarán nada a nadie ni se aprovecharán del trabajo ajeno. Además, pagarán bien y los humildes podrán vivir felices, todos en perfecta armonía y se respetarán las leyes. Por que usted, m’hijo, tiene que saber que las aves de rapiña viven donde hay poco, porque ellas se valen de sus picos afilados y de sus garras para arrebatar el derecho que los más débiles tienen también para vivir dignamente. Bueno, eso es lo que se llama injusticia. Y habiendo injusticia no hay para que hablar ni de paz ni de amor; todas son palabras perdidas, se da cuenta, m’hijo?- Y de nuevo señalando hacia el norte, decía: -Se harán muchos caminos, correrán muchos trenes y nuestro país crecerá próspero y feliz. Y habiendo de todo y para todos, desaparecerán los malos políticos que hoy nos hacen doler tanto la cabeza. –Y seguía hablando y hablando, como si estuviese conversando solo, desde el alto “Mirador”, mientras la noche venía borrando los maravillosos alfalfares, el verde júbilo de los álamos que se agitaban a lo lejos, el costado azul del río al sur, el solitario cerro de “El Morro” perdiéndose en la lejanía. Y todavía le parecía escucharlo repitiendo de memoria las notas que pasaría la Ministro de Gobierno: “Necesitamos una partida de dinero para desviar el curso del río a fin de que no nos castigue con sus crecientes...porque este pueblo quiere progresar”. O si no: “Necesitamos un edificio para la policía, porque ahora está al aire libre y los archivos andan ambulando de casa en casa; esperando ser atendido en mi pedido, porque nuestro pueblo quiere progresar, Señor Ministro”, (21) finalizaba repicando siempre con el anhelo aquel que sentía tan profundamente. Pobre padrino! Si él también en ese momento pudiese subir a un mirador y divisar todo lo que estaba pasando en su alma! Pero no. Cada escalón que intentaba pisar era frágil y al poner el pie, se venía abajo. Era imposible! Escondió la cabeza entre las manos sin saber quién era ni en qué lugar estaba. Lejos cantaban unos chicos: “Cucú, cantaba la/cucú, debajo del agua”. Eran felices, como lo había sido él en esa edad. El golpe de unos bujes y el traquetear apresurado de unas mulas, lo sacó de la oscuridad en la que había caído. Oyó una algarabía dentro del carro y se propuso dejarlo pasar. Sin embargo, el carrero, al divisar su bulto, se detuvo y lo invitó a subir. -A donde van?-, preguntó por decir algo. -A una hachada. Más allá del Retumbadero. -Y nu’hará falta gente en esa hachada? -La pregunta! Y pagan bien, amigo! P’al cabo di’hacha alcanza- dijo riendo. -Suba y allá trate con el contratista-. No lo pensó dos veces. Varios de los pasajeros iban muy alegres y la botella pasaba seguidito de boca en boca. Ya ubicado en el hondo cajón, ante las invitaciones a beber debió tomar unos tragos y solamente respondió con pocas palabras a lo que le preguntaron. No tenía deseos de hablar con nadie. Quería estar solo; ansiaba llegar al medio del monte para escapar de todos. Una lluvia invernal que empezó a caer, apaciguó los entusiasmos y los obligó a todos a arrinconarse en un apunta de la caja del carro. Llegaron cerca de la madrugada, molidos por el zangoloteo. Allá se persuadió que no tenía ni hacha para empezar en su nuevo trabajo. De modo que tuvo que entrar empeñándose para disponer de su herramienta. Armó el “torito” y empezó a vivir su vida de hachero. En tanto el cabo de su hacha nueva se bruñía, sus manos se llenaban de callos. Tenía que hacerse pedazo para no quedar atrás en su lucha, porque le faltaba baquía para dar los golpes que abatían a los árboles gigantes. Menos mal que un viejo, al que llamaban Mataco, porque nunca dirigía la palabra a nadie, le fue enseñando cómo y dónde dar los golpes. Y cuando el árbol era muy grande, hasta dejaba de hacer su trabajo para darle una mano. Rendido, casi muerto, regresaba a la noche a su chocil y allí todavía el viejito le alcanzaba unos mates amargos y le asaba el churrasco las veces que él no tenía voluntad para hacerlo. Fueron duros esos primeros días por el cansancio, el desprecio que adivinaba en los otros hacheros desde que descubrieron que era un pueblero, por tanto polvo de recuerdo que no podía aventar de una vez por todas al diablo, como se proponía. La presencia siempre cercana del viejito, lo libró más de una vez de pensamientos descabellados. Era como el hada madrina de los cuentos del abuelo. Gracias a él, poco a poco se fue acostumbrando a esa vida, dura, metido en la espesura del monte, en medio del silencio impresionante al que solamente quebraba el canto de algún pájaro o el golpear incesante de las hachas. Le pegaba ya a los árboles como si fuesen enemigos y se acostumbró a verlos tendidos y a echárseles encima con rabia, como para descuartizarlos. Ya no pensaba como al principio que le destruía la sombra bienechora y que destruyéndolos ahuyentaba la lluvia y los pájaros. Una vez por mes venía el “mister” con sus botas altas, su gran sombrero de corcho, su porte de “mandamás” y pedía a los gritos: -Más, mucho más “tentetaco”, mucho “tentetaco”! después, duro a quebrachito, poste quebrachito! Eh? –Y se frotaba las manos, ansioso. Era la madera que tenía más valor y era grande su apuro para sacarla cuanto antes. -Pega ariba...ariba...tronco deca...y apura, vamo...vamo! –Pero el pago, en cambio, era escaso y se demoraba demasiado. Estafaban con la proveeduría como en todo. Después de pagar el cabo del hacha y las alpargatas apenas, les quedaba un real para avivar sus desesperanzas. Hundido en su soledad, se preguntaba cuál era el futuro de esos hombres fuertes, capaces muchos de ellos, que dejaban todo, mujer e hijos, para salir a ganar lo que necesitaban para vivir muy pobremente, rasguñando. Y a veces, lo único que podían llevarles al regresar, era la amargura por tanta frustración, convertida en una rabia que les clavaba garras en los corazones. Y de dónde podría venirles la salvación? Comprendía mejor que nunca que andaban libres, pero que estaban presos y que eran sus rejas de sombra, de falta de esperanzas, de injusticia. La injusticia! Se acordó de Otto cuando decía esa palabra apretando los puños y mirando al cielo, como en un ruego para que alguien viniera a borrarla del mundo de una buena vez. Y nadie podía decir que no trabajan, porque desde el alba a la noche, se escuchaba el jadeo de los pechos fuertes dejando toda su energía en el tableteo de los golpes secos, cortantes de las hachas. Y si habían algunos enviciados y otros que se habían llenado de mañas para poder salvar el cuero, al que vivían exponiéndolo para que no se lo hicieran lonjas, muchos más eran los hombres íntegros que trabajaban de buena fe, que creían que su trabajo pronto comenzaría a ser valorizado y que entonces les sería posible empezar a vivirlo como hombres dignos, junto a los suyos. Como había también los que pensaban que las cosas habían sido siempre así y que seguirían siéndolo, porque no podía haber otra forma de vivir. Los ricos gozando de su dinero, los pobres cargando con sus penas. Y lo mismo que en sus días de carrero, aquí también al frío y al sol había que pasarlos endureciendo el cuero, no haciéndole asco a nada, compartiendo las estrecheces del “torito” con las víboras y las arañas. El agua les llegaba cuando el contratista se acordaba de mandar el muchacho con el barril, lo mismo que la carne y la galleta. Y a todo había que hacerse, a la sed, al agua inmunda para beber, a la carne olisca. En las noches se quedaba a la orilla del fuego, pensando, porque el sueño se le escapaba de los ojos. Qué vida tan diferente la que llevaba en ese lugar! Era realmente la de un condenado. Comprendía que si todo lo lindo que tenía la vida lo había perdido, había sido por su falta de valor para hacer valer sus derechos con uñas y dientes, como debía ser. Y de nuevo andaba perdido en los montes como un perseguido. En la hachada no quería que nadie lo reconociera y como le preguntaban que de dónde era y cómo se llamaba, inventaba nombres y circunstancias. Aunque no quería saber nada de Concarán, por que de nuevo se había propuesto olvidarlo para siempre, el cariño por su pueblo se imponía y allí donde hiciera una rueda de carreros para comentar lo que en él sucedía, su corazón, como un cazador escondido, lo llevaba a prestar atención, desde una distancia discreta a todas sus conversaciones. -‘Ta lindo el pueblo!-, les oía contar a veces. –La negrada se chupaba con patas y todo! Total, lo qui’hay es plata pa’tirar p’arriba! -Hay de todo y pa’ todo-, ponderaba otro. -Lo conocis al Tuerto Luna? Con l’alpargata se pelió a dos milicos y les hizo volar el sable al diablo! -Esos son machos, carajo! –Y para festejar, se mandaban adentro unos tragos largos y calientes. Una noche, unos hacheros que iban pasando para Santa Martina, contaron que le habían dado muerte a don Zenón. .Dicen qu’era pícaro el viejo, no? -Uffff! Y lu’agarraron con las manos en la masa; mejor dicho, en l’agua, porque ‘taba sacando un tapón pa’ robarla, cuando lo dejaron seco di’un tiro atrás ‘e l’oreja. -A casi todos los que escuchaban, esa noticia los dejó poco menos que indiferentes. Como el conocía las mil picardías que ese hombre le había hecho al padrino, pensó en lo aliviado que había quedado con la desaparición de semejante vecino. Y luego de escucharlos largo rato, se quedaba soñando con su pueblo de niño, donde todo era lindo, alegre y como transparente. Concarán pareciera estar siempre amaneciendo en un día de primavera como si las alboradas durasen hasta más allá del atardecer. -Por qué no si’acuesta, Nachito?-, le decía don Gabo al que los otros llamaban El Mataco, tendiendo sus lonitas cerca de las de él. -En seguida-, le respondía y seguía envuelto en sus pensamientos. -Parece que ‘ta apenau-, le decía el viejo en voz baja, como si le viniera de lejos y tras un velo de nostalgias. Se sabía muy poco de ese hombre que cuando no hachaba, se lo veía sentadito, escondido con los pelos duros de la cabeza, bien parados, como un cepillo, los pómulos salientes y hundidos los ojos, que parecían estar siempre preguntando algo que nadie sabía responder. Si alguien le preguntaba que de donde era, contestaba que de cualquier parte, “yo siempre anduve en los caminos, como el viento”. De su nombre apenas se acordaba; vivía como en una noche larga y permanente. -Le parece que no puedo tener penas?-, le respondía a sus preguntas en esas noches desveladas. -Mejor que no...pa’ que...deje eso pa’ los viejos como yo. Fijesé, yu’antes tenía penas, unas penas que me venían yo no sé donde...ahura también las tengo, pero ya sé qu’es por culpa del Zurdo, que me vive buscando la boca. -Usté no li’haga caso-, le aconsejó. -Claro que no, pero si un día me toca juerte, hombre soy. -Eso si que no; dejesé estar, ya arreglaremos eso. –Nadie podía explicarse porque el Zurdo lo provocaba así. Era un tipo grandote, como un toro, que vivía buscando camorra. No se le borraba del rostro una sonrisa burlona y cuando hablaba o reía, dejaba ver unos dientes grandes como de caballo, de los que había perdido dos o tres ya, de un porrazo que se dio por mostrar habilidades de domador, que no tenía. Había quedado también con una pierna torcida a la altura de la rodilla, lo que le daba un aspecto cómico al caminar. Además de odioso, se lo sabía de boca dura y muy capaz de pegar una puñalada como si nada. Tenía razón el viejo Gabo de vivir preocupado; él no se emborrachaba nunca junto a los otros, el viejo comía solito en su plato de lata, cortando la carne con los dientes, ajeno a todo, como si viviera en otro mundo, mirando lejos, perdido en sus pensamientos. Y era entonces cuando más le gustaba al Zurdo hacerse el gracioso, molestándolo de una manera u otra. A veces, si el viejito estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, había de acercársele con la botella de vino, para obligarlo a beber. Parsimoniosamente don Gabo recibía la botella y luego de mirarlo a Nacho como preguntándole qué debía hacer, bebía un trago y se la devolvía. -Besos no viejo! Besos no!- lo amenazaba mirándolo como para comérselo y volvía a exigirle que bebiera. –Tomá más, viejo cascarudo! –Y finalmente cuando el viejito se pasaba dos o tres tragos haciendo la cara fea, pegaba una carcajada larga que retumbaba por entre los montes, al tiempo que le hacía cimbrar la melena larga que le caía por la espalda. Había que tratar de calmarlo para que no siguiera con ese juego. Y con mucha paciencia tenía que ser, porque era muy quisquilloso y retobado. Vaya si tenía razón el pobre indio de vivir preocupado con semejante amenaza. A veces don Gabo desaparecía por dos o tres días sin que nadie pudiera saber por dónde andaba. Hacía por la noche, despacito y en silencio, un atadito y al día siguiente no amanecía en su choza. Regresaba taciturno y se quedaba sentado en el suelo, en un rincón, con las manos sueltas sobre las rodillas. Solamente de entre los pómulos salientes le asomaban sus ojitos, como estirados. Si Nacho le preguntaba que dónde había andado, respondía que “lejos”. Y callaba. Pero afloraba a su rostro playo, como un dulce éxtasis, una alegría profunda que no alcanzaba a disimular con su aislamiento y silencio. Una noche, cuando ya todos los hacheros del campamento se habían retirado a dormir y las brasas relumbraban levemente como un tibio corazón de luz, se aproximó al lugar donde estaba Nacho y luego de sentarse, empezó a decirle en voz muy baja: -Yo soy triste...yo tengo penas...porque sí nomás será. Cuando no puedo más, cuando la tristeza parece que va a voltiarme, me voy. Hay un lugar pu’allá, “Los Cerrillos” se llama y áhi güelvo adonde vivió mi gente. Estando en ese lugar, me parece que oigo hablar a mi gente, sabe? Pongo mi mano sobre los rastros que ellos dejaron hace añares, sabe? Y áhi, quietito, veo salir la luna como la vieron ellos y a veces parece que me van a nacer palabras que no mi’acuerdo pa’ saludarla...lo mismo mi’ocurre con el Padre Sol. Y viera...hay dibujos en las piedras, cosa que me parecen haber visto hace muchísimos años cuando era chiquito o antes di’haber naciu, no se... Y yo los voy mirando di uno por uno y paso mi mano por encima como acariciándolos...y es como si fuese dibujando el alma de los que por áhi anduvieron antes. No ve? Y marcando en un desplayadito del suelo, continuó diciendo: -Hay dibujos así, ve?-, y fue dibujando llamas, triángulos y muchas otras figuras que él nunca había visto y hablándole de fecundidad, universo, vida...y como le preguntara que cómo sabía todo eso, le respondió: -Y...son cosa de las que mi’acuerdo estando áhi, viendo aquello...me viene no sé de dónde, como si el aire cuando anda entre las hojas contara cosas o el agüita del arroyo...ellos cuentan cosas... –Le brillaban los ojos y parecía que sus manos endurecidas apegadas al pecho apretaran su propio corazón. –Allá hablo mucho con ellos. Y ya cambio. El corazón se lava de todo esto...tristeza, pena, muerte...toda tristeza queda allá, como la víbora que deja la pelecha. Y vuelvo a empezar, contento, pensando que otra vez podré volver y qu’estaré cerquita d’ellos, d’eso que me parece han siu mío, como si estuvieran mi mama y mi tata y todo mi mundo. Los viejos caciques nu’han muerto...están vivos. Cuando ando por allá, por entre las sierritas, oigo cantar el espíritu d’ellos en las madrugadas...y hay que oír como solloza en las noches de viento porque vuelve a la tierra querida, Nachito, y nos llama y nos hacer regresar siempre a los que nos vamos... Le parecía que el viejo tenía razón. El había estado una vez en ese lugar donde en cavernas y piedras al aire libre había dibujos y también se había maravillado al encontrar piedras labradas. Sin duda que en lo más recóndito del alma, el indio se encontraba con ese mundo que había sido suyo y el que se le había extraviado bajo una cantidad inmemorial de días. Por eso lo sintió más cerca desde entonces, como si fuese su propio padre. Otras lo sentía como si fuese su hermano mayor. Y no le cabía duda de que así era, en ese mundo opaco por el que atravesaba junto con los otros hacheros. Los hermanaba la pobreza, la misma escuálida y mentirosa esperanza, el vino agrio, toda aquella opresión que les venía de lo que Otto llamaba injusticia, pronunciando la palabra como si quisiera despedazarla con los dientes. Pero muchos parecían no tener noticias de ella, y así nomás tenía que ser, porque todavía se demoraban peleándose, en vez de unirse para defender los derechos que le pertenecían, especialmente el de vivir como hombres en una tierra que era de ellos y que todo podía brindarles para vivir felices. Pero el camino era enredado y cuando pensaban en esas cosas, se encontraban perdidos como en un gran laberinto. Y lo mismo parecían estar todos, sin una alegría sana, compartiendo como en un infierno la misma torta dura, el agua sucia, las esperanzas deshilachadas y unas risas largas, histéricas, sin motivo. Era, tal vez, ese mundo de pesadilla en el que se movían el fruto de la debilidad que los quebrantaba, de enfermedades mal curadas, de las asoleaduras que les chupaba los sesos, de la ignorancia que les apaga toda luz de esperanzas. No podía haber hombres de instintos tan salvajes como el Zurdo, a no ser que todas aquellas cosas los hubieran castigado despiadadamente. Llegó un día en que, decididamente, el Zurdo quiso golpearlo al viejo que se negaba a beber de la botella que le alcanzaba. Era lo de siempre. -Le pido que lo deje de cargosiar- dijo Nacho acercándosele. -Ve?-, le respondió mirándolo fiero, con el sombrero quebrado en la frente y la sonrisa de loco marcándole la cara. –Dende cuándo habré recibiu órdenes di’un bebeleche-. Contuvo su reacción Nacho y buscó la salida conciliadora. -No le doy órdenes, pero debe comprender. Don Gabo anda enfermo; otra vez lo complacerá. -Sí, otra vez tomaré-, aseguró el viejo levantando apenas una mano y rogándole con la mirada que lo dejara en paz. -Querís que yo te cure?-, siguió diciendo el Zurdo, alzando la voz con insolencia. –Yu’a las mañanas no las curo ‘e palabras, las arranco ‘e ráiz! Con el cuchillo las arranco! –y buscó entre su faja negra el cuchillo. Fue entonces cuando Nacho, dando unos pasos al frente llevándose la mano a la cintura, le reclamó desafiante: -Nu’hi visto zurdo güeno ni burro parejero! Que lo deje ‘e molestar l’hi dicho!-, le grito poniéndosele adelante ya dispuesto a todo. El Zurdo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, sorprendido, respiraba cortito, como acezando. Luego, una risita forzada empezó a aflojarle el cuerpo y guardando lentamente le cuchillo, avanzó con sus brazos abiertos hasta donde estaba Nacho. -Pero hermano! Cómo te la tomás en serio! No vis que ‘taba bromiando? -‘Ta bien...mejor así. –Cuando el otro, después de repetir que eran amigos se fue diciendo que iba a buscar más vino al boliche, don Gabo volvió a hablar. -Gracias, Nachito! –Y sin agregar más, quedó sentado en el suelo, inmóvil en su rincón preferido, mirando el fuego, con las piernas cruzadas, abandonadas las usutas, surcada la cara por miles de arrugas que se hacían más visibles en ese momento. Más tarde, sin decir palabra, Nacho le oyó andar como una rata, yendo y viniendo en su chocil. Luego apareció con un atadito de ropa en una mano y con el hacha en la otra. -Me voy, Nachito-, susurró apenas, con voz llorosa. -Y a donde piensa ir a esta hora? -No sé...pero me voy. No puedo quedarme aquí. Ese loco volverá borracho más tarde y me matará. -Pero no le tenga miedo. Perro que ladra no muerde, no vio? -No, no. Me voy-, insistió decidido a alejarse, pero se contuvo. Por qué no mi’acompaña un trechito? No seia que me lo tope por áhi. -Pero no...si ese no vuelve ahora. -Vamos hasta el pueblo, quiere? Di’áhi seguiré viaje yo solo. -Sabe, don Gabo? Yo no puedo ir al pueblo- le respondió sin pensarlo mucho. -No? Qui’acaso lo busca la policía? –Como le respondiera en forma negativa, continuo diciendo el viejo: -Y ento? Libre es...puede ir ande usté quiera. –En parte tenía razón; pero no se decidía, aunque ganas no le faltaban. Pensaba en Renata, en su madrina, en su cobardía de siempre, mezquinándole el cuerpo a las situaciones difíciles, negándose a encarar de frente a las cosas cuando no venían bien. Le daba por pensar, mientras el viejo lo miraba con ojos suplicantes, que toda la vida la había pasado pensando solamente en él, con un egoísmo tremendo, con olvido completo de todos los demás que lo rodeaban. Por qué no podía ayudarlo al viejo como se lo estaba pidiendo? Era bien cierto que si no ponía distancia con ese hombre que lo perseguía, en cualquier momento podía degollarlo como a un peludo. Y de nuevo, cuando le miró los ojos, que seguían diciéndole de todo su gran desamparo, se sintió tan conmovido, tan lleno de lástima, que se le acercó y lo apretó fuerte entre sus brazos, pareciéndole que estrechaba en ese momento junto a su corazón, al padre que no había llegado a conocer. -‘Ta bien, don Gabo; en cuento se duerman los otros, nos haremos perdiz. –Todavía en la mirada del viejo había incredulidad. Pero cuando lo vio preparar el atadito de ropa, encontró en sus ojos una alegría que nunca le había visto. Tras un rato, sobre el silencio total, salieron. Estaba despejada la noche, florecida de estrellas. Con las senditas apenas alumbradas, cayeron al callejón. A Nacho le parecía que iba descubriendo de nuevo el maravilloso mundo de las estrellas. Tal vez, pensaba, al viejo le ocurriera lo mismo, porque iba soñando, mirando y mirando al cielo, como si quisiera bebérselo. Ninguno hablaba. Algún colcón intentaba cubrir de oquedad la noche, pero el silencio seguía abriéndose como una flor purísima. No tenía en claro que haría al llegar a Concarán. Después de tanto tiempo le resultaría muy difícil reencontrarse con Renata. Mejor no pensar en eso. Tampoco se animaría a visitar a don Ciriaco. Vilchez y su gente habrían hecho correr una versión acomodada a su propio paladar del motivo del despido. Y lo menos que habían dicho de el, sería que era un anarquista, ladrón y cuchillero. Con todo eso, cómo podrían quedarse a vivir en Concarán por más que lo deseara! No le quedaba otra salida que seguir compartiendo la vida del indio. Caminos...caminos....huir....huir siempre. Ninguno de los dos tenía tierra ni familia ni quien levantara un dedo por ellos en caso de necesitarlo. El viejo tomaría un tren de carga esa noche rumbo al sur. En tanto caminaban, se le hacía más penoso decidirse a abandonar el pueblo para siempre. Aunque todos sus razonamientos lo llevaran a esa conclusión como la única, no se definía. De todas maneras, le quedaban todavía unas horas para tomar la resolución. Pasada la media tarde llegaron y orientados por él, empezaron a orillar el poblado en busca de algún boliche donde no lo conocieran. No quería que nadie se enterara de su paso por ahí. Encontró uno nuevo antes de cruzar los rieles. “La buena parada” decía el letrero. Poco más al poniente, divisó la torre de la iglesia, el techo de algunas casitas, el verdor de los huertos y los dos álamos de la casa de Renata, elevándose airosamente hacia el cielo. Entraron; medio escondiéndose detrás de la puerta que daba a la calle, junto a una mesita desvencijada, empezó a compartir con el viejo Gabo las rodajas de mortadela con pan y el medio litro de vino que pidieron. No hablaban; se miraban de vez en cuando y se entendían. El sufrimiento parecía haber ensamblado sus almas. Y los dos se agradecían en silencio por haberse encontrado. En ese momento estaba poco menos que decidido ya. La idea de los rieles que llevaban lejos lo atraía y con ellos, el alivio que encontraría con el olvido de Renata y de su pueblo. Su compañero no le decía nada, pero entre trago, y trago, más allá de los pómulos aplanados, asomaban los ojos como tras de una lomada chata, siempre preguntando por qué, hasta cuando. Por parte de él tendría la respuesta en seguida. De los otros, tal vez nunca. Alguna voz lejana, el resoplar de la locomotora, un aullido, la vieja bigornia de don Blas, el aroma que el aire traía, los pedazos de paisaje que divisaba a través de la puerta, junto al vino que ya le estaba llegando al corazón, lo fueron sumergiendo en la nostalgia. Dejar todo aquello que tanto quería, no ver nunca más a Renata, dejar atrás para siempre esas calles, las acequias que corrían por el costado de las veredas, la plaza tan bonita, los zorzales y cardenales llenando de trinos el día, su buen amigo Yurka... era mucho todo eso, su único capital. Se le humedecieron los ojos y una sonrisa quedó nublándole el rostro moreno. -Le pasa algo, Nachito? –No supo qué responder. Paladeó todavía esa dulce tristeza hecha de hermosos recuerdos y luego respondió: -Sí, mi’acordaba de un güen amigo que tengo aquí. Y si no lo veo está noche, estoy seguro que no lo veré nunca más. -Y por qué no se despide d’él? -Es que no quiero ver a nadie en el pueblo...ni que me vean...esu’es... -Ve? Y que juerza qui’ha de ver a los otros? Vealó a él nomás. Dígame donde podré encontrarlo y yo iré a llamarlo. –Le gustó la idea, le dio las indicaciones y de inmediato salió el viejo haciendo sonar ligero las usutas. -Así soy-, se lamentó cuando hubo quedado solo. Todo lo dejo porque si. No se luchar, soy un cobarde, vivo huyendo como perro sarnoso. Mis intenciones son buenas, pero de ahí no paso. Y eso de qué sirve. Al Negrito ya lo olvidé. A Yurka lo saqué de la mina pero lo he dejado después que se las arregle como pueda. Del tío Sinibaldo ya ni mi’acuerdo y ahora estoy pensando a ratos en despacharlo al viejo en un tren de carga y que Dios lo ayude. Soy un desgraciado, un cobarde. Pienso en mí solamente y dejo a los otros que se las arreglen con su destino. No, no debo ser así. Tengo que pensar también en los demás y estar decidido a ayudarlos, a jugarme por aquellos a quienes quiero y que se las ven fiera. Debo ser como m’enseñaba doña Santa... Ella y su historia de Jesús... –Había dejado caer la cabeza sobre la rústica mesa. No supo hasta cuándo. -Ahí lo tiene...- A su lado estaba el indio, y parado, mirándolo, sonriente y meneando la cabeza, como diciendo que no podía creer lo que estaba viendo, Yurka. -No le dije? Ahicito nomás ‘taba-, explico el viejo. Pero Yurka ya se ahogaba en un mar de preguntas: por qué te juiste, por donde has andau, y di’ande venís a salir esta noche, hermano! Y él que no podía responder, que no le decía ni una palabra porque no le nacían. Y se miraban de nuevo, decían: “Pero mirá, no?”, hacían chocar de nuevo los vasos y compartían en el vino común la misma alegría por haberse encontrado otra vez. Cuando por fin se serenaron, Yurka fue el primero en ordenar los pensamientos. -Todos me preguntan siempre por vos. -Todos?- Los ojos relampaguearon a Nacho. -Si, don Ciriaco, Clarita... –Y la sonrisa pícara de siempre, asentada en su cara flaca, y el mismo mechón rebelde borrándole parte de la frente, denunciaron lo que escondía. Hasta que al fin, ya sin poder soportar más, Nacho soltó la pregunta que ya venía ahogándolo: -Y la gringa...se casó? -Que se va a casar! Ahi ‘ta esperándote! Flaca ‘e tanto llorar! Vieras! -No me digas! -Y como no! Si sos más zonzo qu’el que echo l’argolla al agua pa’ que si’ablandara! Más de uno se le va de boca lo que la ven solita, con esos ojos y... Y los que se li’arriman no son ningunos cortados como vos... tienen chifunía los guasos!- finalizó diciendo engrosando la voz y cortando la intención que había estado poniendo en las primeras palabras. -Son gringos chaludos, ya te digo, que li’hacen caír las babas a don Nino, como viejo que ‘ta por enlazar. Viera! -Dejalos nomás...- El alma le estaba volviendo al cuerpo. -Y que pensás hacer? –Cuando le respondió que seguiría viaje hacia el sur con su amigo en algún tren de carga que pasara esa noche, lo miró sin decir palabra y luego, como con lástima y sin sacarle los ojos de encima, exclamó: -‘Tas de remate, hermano! A donde pensás ir a dejar tirada l’osamenta! Si aquí tenís mucho qui’hacer antes. Si’abrió hace un tiempo una casa ‘e ramos generales y don Ciriaco te consiguió trabajo áhi. -Así es que...- Se pasó la mano por el cabello, sin saber qué decir. -En serio...el mandó que te buscará un día...pero ande ti’iba a hallar! Pregunté por todos laus, a gente ‘e Renca, de San Pablo, de Santa Bárbara y nada! Parecía que ti’había tragau la tierra! -Y el padrino qui’hace-, preguntó cambiando la conversación. -Ahi ‘ta, lo veo seguidito-, respondió poniéndose colorado. -Ah, si? Ti’has hecho muy amigo d’el? -No, no tanto d’el...mi’anda gustando la inglesita. -Ruth? Esas si que son novedades. –Lo miró detenidamente y lo halló convertido en un mocito ya. –Y siempre trabajás en la herrería? -Ahura mi’han ascendido. Soy herrero mayor. -Mi’alegro. Y eso qu’es? -Y darle a los fieros en la bigornia con el martillo más grande. -Andate al diablo! –Y rieron con ganas y se palmearon de nuevo la espalda como para sacudirse el polvo. -Contame qui’otras novedades hay-, preguntó con ansiedad. El corazón, como resucitado, quería sabe de todos aquellos que se asomaban a su interior en sus horas de mayor nostalgias. Y la voz cansada de Yurka, entre vaso y vaso de vino, fue satisfaciendo su curiosidad. Pedro y Temer, los turcos, seguían dando que hablar con su exagerada manera de divertirse. Todas las noches, le contó, continuaban oyéndose galopes desenfrenados, gritos de borrachos, disparos por los cuatro costados del pueblo y verdaderas batallas armadas entre la policía y los matreros y retobados, que no se entregaban a dos tirones después de armar tremendos zafarranchos. Y no eran pocas las veces en la que, también a los guardianes del orden se les había ido la mano dejando a más de uno hecho un colador. Los pocos caudillos que había, seguían igual, haciendo promesas que nunca cumplían y los amigos del juego haciendo de las suyas en los reservados y tugurios de la costa del río. El mechero se adormecía sobre un tarro en el mostrador, cuando Yurka hizo una pausa. La noche, afuera, se espesaba. Aspiraban el olor a las acacias, que se parecían a la flor de la alegría: blancas y dulcemente perfumadas. Un tren hacía maniobras con un ruido sonoro de paragolpes, que sonaban a campanas tocando a gloria. El cornetín del marucho sonó del otro lado de las vías anunciando la llegada de una tropa de carros. -Ya te dije, sigo pensando en irme con él- dijo señalando con la mano al indio que permanecía acurrucadito, como si lo único vivo en él fueran sus ojos. -No, eso si que no!-, replicó Yurka levantando su alta figura-, ya hiciste muchas macanas en esta vida. ‘Ta güeno ya. Vamos a casa. Allá arreglaremos todo; desde ya te digo que tu amigo no será problema porque pa’él hay trabajo en l’herrería si quiere. Y cuando quiso acordar, Yurka lo conducía como si lo llevara detenido, fuertemente tomado de un brazo. El aire fresco de la calle, las estrellas, el aroma de las flores, un rebuzno lejano, el resoplar de las locomotoras, todo, todo era Concarán. Y cómo lo quería a su pueblo! Lo sentía en el alma! -En casa tenís la ropa. Yo te la retire de la fonda cuando te juiste. –Las pálidas lucecitas de los faroles, apenas temblaban en las calles oscuras; y por ellas se le aparecía a momentos la imagen divina de Renata. A otras, eran Clarita y su padrino los que le parecía estar viendo a la distancia. La alegría de estar otra vez en su pueblo, estaban a punto de enloquecerle el corazón. Qué infeliz había sido al abandonar todo aquello! Llegaron. Nunca pensó que en casa de Yurka pudiera encenderse tanta alegría porque él había regresado. La madre lo agasajaba como si acabara de recuperar a su hijo más querido y todos los demás la compartían, como si realmente estuvieran festejando el retorno del hermano querido. Y hablaban de una cosa y de la otra y no se cansaban de preguntar. Pero cuando la vela se fue desgastando más y más, Nacho empezó a inquietarse. La imagen de Renata se le aparecía muy cerca y él se sentía como un pajarito que ve abierta la puerta de la jaula y todo el cielo al alcance de sus alas. -Y qui’hacemos?-, le preguntó a Yurka sin poder contenerse. -Esta noche nu’es pa’ ‘tar aburrido-, le respondió adivinándole el pensamiento. –Tirá esa pelecha pa’ que vamos a lo de don Ciriaco, que yo llevaré entretanto a tu amigo a la herrería. Después vendré a buscarte. -Si, pero...- insistió arrastrado por su idea. -No, no...-, replicó Yurka adelantándose a lo que le proponía. –Ni soñés con ver a Renta esta noche. Después que salgamos de lo de don Ciriaco haremos una pasada por la fonda y nada más por hoy, entendido? –Y fue diciendo y haciendo. Don Ciriaco descansaba ya a esa hora porque no andaba bien de saludle contó Clarita. Y de inmediato le dio la buena noticia del empleo con el que todavía lo esperaban. -Desde hace tiempo que te aguardan. Puedes ir mañana, si quieres. A Nacho una nueva claridad le entró por los ojos y le llenó el corazón. Porque había habido un tiempo en que le parecía que nunca recuperaría el dulce sabor de las palabras “mañana” y “alegría”. Y de pronto, las estaba paladeando otra vez. Miraba a Clarita y le parecía mentira que la tuviera tan cerca, que la estuviera oyendo hablar a su lado con su voz clara y llena de ternura. Como le gustaba soñar, que así como ella, tenía que haber sido su madrecita! -Ya te digo, papá no anda bien y además, sigue preocupándose demasiado por las cosas del pueblo. Y no hay poder de Dios que le haga comprender que debe abandonar ese cargo. Es hora ya de que piense en su salud y sus propios intereses, a los que tiene totalmente abandonados. Debe comprender también que solamente ingratitudes ha recibido por su dedicación al progreso del pueblo. –Inclinó la cabeza como para llorar. La lámpara grande seguía alumbrando como siempre, el aparador, las tarjetas que él había visto colocadas con tanta prolijidad en la mesita de la esquina desde que era niño y el espejo que parecía reflejar un tiempo ahora nebuloso. -Además-, continuó contándole, -papá debe mucho dinero. Y nada menos que a Rippelloni que es un desalmado; hay que levantar al día los documentos, porque no perdona. -Y cómo hará?-, preguntó preocupado. Le miraba los ojos a Clarita, que seguían siendo dulces en medio de la niebla que parecía flotar en ellos, como esas nubes que cruzan enloquecidas barridas por los altos vientos en medio de la tempestad. -No sé, todavía. Lo único que puedo decirte es que haré todo lo posible para evitarle sufrimientos a papá-, dijo las últimas palabras como ahogándose. Y había en los ojos y en el gesto de ella la decisión de superar todo lo que se le opusiera, aún llegando al mayor sacrificio que pudieran exigirle. Tuvo miedo por Clarita, pero sin saber qué podía hacer, sólo se aventuró a opinar que tal vez algún amigo pudiera facilitarle una salida. -Ya lo he intentado –le contesto con desaliento-, pero hasta ahora no he conseguido nada. El que más o el que menos de sus amigos anda también en dificultades. Las cosechas se las llevó la langosta. Además, de los correligionarios de San Luis, papá está desilusionado. Cuando lo necesitan, vienen, de lo contrario no aparecen para nada; menos, en estas circunstancias. De los ricos que le deben y que pudieran pagarle, no espera nada ya porque dan vueltas y vueltas para hacerlo y a él no le gusta andar cobrando y no le permite tampoco que yo lo haga. A veces me da la impresión de que papá está muy cansado de todo y que se ha entregado ya. Lo encuentro últimamente tan triste y amargado! –reflexionó con tristeza-. –Mañana haré la última tentativa para arreglar esta situación ante Rippelloni. –Se hizo una larga pausa que él interrumpió. -Y ese gringo qu’es capaz ‘e todo! -Sí, anda diciendo que nos pondrá bandera de remate en todo. Pero levantaré los documentos, sea como sea –finalizó diciendo levantando la voz-. Y lo miró a Nacho como diciéndole que de esa manera se tomaban las decisiones. Como si una víbora le estuviera pasando sobre la piel desnuda, Nacho se estremeció. Comprendía que Clarita estaba en peligro, que necesitaba ayuda urgente, pero que él no tenía ninguna posibilidad de prestársela. De inmediato invitó a Yurka a retirarse. Caminaron en silencio un trecho. El aire traía el aroma de los árboles y le avivaba el recuerdo de Renata y la ansiedad de verla cuanto antes. Y fue de repente, entonces, cuando se escuchó aquel tiroteo que le hizo comprender que en Concarán también se desvelaban los demonios. Al otro día se supo que los hechos sucedieron más o menos así: Tal como lo contara Yurka, más de una vez los dos hermanos turcos, Pedro y Temer, que bajaban al pueblo solamente en horas de la noche y especialmente días sábados y domingos, para divertirse y hacer de las suyas, habían obligado con sus provocaciones y actitudes de matones, a más de un comisario enviado al pueblo con el fin de someterlos, a achicarse, a hacer las valijas y partir. Pero un día llegó un hombre muy humilde, que hablaba poco, de ojos acerados y mirar penetrante, que había pedido traslado como comisario a Concarán, precisamente porque se sentía capaz de poner orden en el pueblo, especialmente en horas de la noche, cuando orillaba lo infernal. A poco de hacerse cargo nomás, ya se las había tenido que ver con los hermanos turcos y aunque en esa oportunidad, acataron la orden que les dio de enfundar las armas y retirarse, eso de haber tenido que hacerlo con la cabeza gacha, los dejo con la sangre en el ojo; y se sabía que, como siempre, estaban dispuestos a seguir haciendo cumplir su propia ley, que era la de la entera voluntad de ellos, impuesta a todos los demás. Y cuando un día, después de un tiroteo en el que habían participado, recibieron citación del comisario para presentarse en día y hora determinada ni por un momento pensaron en obedecerle. Sin embargo, fue precisamente entonces, cuando las cosas empezaron a cambiar. Y no porque el comisario les metiera miedo por sus valientes formas de proceder ni tampoco por la fama de buen tirador que tenía y que ya había corrido de boca en boca. Por ellos, no hubiesen aflojado jamás ni al más pintado. La rebeldía les venía desde muy adentro y era algo que no cedería ante nada mientras no cambiaran las cosas que la habían provocado. Sucedió que la madre de los muchachos, que era un alma de Dios, que vivía con el martirio permanente de saber que sus hijos arriesgaban la vida en cada entrada que hacían al pueblo, al enterarse de aquella notificación, les había mandado rogar que fuesen a verla y una vez que los tuvo al lado, les pidió llorando que antes que muertos, quería más bien, saberlos lejos, pero vivos. Así podría pensar, por lo menos, les dijo, que le bastaría desearlo para viajar a encontrarse con ellos, sanos y salvos. Y tanto había llorado que, al final, contra la voluntad de sus hijos, les había arrancado la promesa. Sí, se irían lejos, a cualquier parte, para complacerla. Llegó el día indicado y tal como pensaban, los turcos no obedecieron la citación. Y todos también en el pueblo, tenían por seguro que el comisario no se quedaría con eso y buscaría por todos los medios a su alcance, hacer cumplir la ley. Que los llevaría por la fuerza, si era necesario, comentaban que había dicho el comisario. Y que cumpliría su palabra, nadie lo ponía en duda, porque en el poco tiempo que llevaba en el pueblo, había demostrado que era capaz de aguantárselas. Era tabaco fuerte el hombre, estaba probado. Cuando Pedro y Temer bajaron esa noche al poblado, lo hicieron sabiendo que harían arder de lo lindo a Concarán. Cerca de la medianoche llegarían a despedirse de la madre; luego, en tanto Temer daba algunas vueltas revolviendo viejos nideros, Pedro iría a darle una serenata a Clarita. Ya le había pedido a Felisardo que se preparara para esa noche, diciéndole: -Brebare canción más bonita, sabe? Quero que ella sepa que nunca bodre olvidar, nunca!- Y ya Felisardo había elegido la canción y tenía desde temprano bien templada la guitarra como para hacer llorar hasta las estrellas en esa noche tibia y perfumada. Después de la serenata, Pedro se reuniría de nuevo en la confitería con su hermano y luego de beber la última copa, harían unos disparos al aire para hacerlo rabiar al comisario y dirían, entonces, su adiós al pueblo, tras una vuelta a la plaza, que pensaban dar, como era la costumbre de ellos, a toda carrera y haciendo arder el pueblo a tiros. Y todo pudo suceder como lo tenían pensado; pero, estaba escrito que no sería así; ocurriría de manera totalmente diferente. Cuando cerca de la medianoche llegaron al pueblo, al pasar por la confitería, Temer vio que estaba brava la mesa de juego y dispuso demorarse un momento viendo la partida. Fue inútil que Pedro tratara de convencerlo para que llegaran primero hasta donde estaba esperándolos la madre y luego, en todo caso, regresaran a jugar si quería; debido a eso, continuó solo su camino. Y contaron así lo sucedido: Cuando Temer entra en la confitería el ambiente estaba caldeado por efecto del vino consumido, algunas trampas no muy bien disimuladas en la mesa de juego y por la ansiedad de algunos de los participantes por tomarse desquite cuanto antes de un forastero que los tiene con la cola al norte. Entra Temer al despacho con las manos puestas en las caderas, fanfarrón como siempre y viendo dos cartas tendidas sobre la mesa en las que están fijos, como hipnotizados, los ojos de los jugadores y mosqueteros, saca su fino puñal y lo arroja con fuerza clavándolo en la mesa, encima del caballo de oro. -Al pingo! Copo la banca, cuñau!-, le grita desafiante el tallador forastero. El hombre no sabe de quien se trata o lo sabe y le da lo mismo, porque le responde sin mirarlo siquiera: -Por la tuya, que por la mía nu’hay cuidau! –Y arrancando el puñal de la mesa lo deja con indiferencia a un costado en tanto pide otra baraja. Aunque se le enciende el rostro moreno y el desprecio del forastero lo deja mudo, Temer se agacha, deja pasar y vuelve a gritar con un entusiasmo con el que intenta cubrir su creciente rabia: -Ah, creollito lindo! Sirva, batrón, voelta redonda! Turco Temer, baga, carajo! –Y como quien no quiere la cosa desaloja de su lugar a uno de los jugadores, ocupa la silla alrededor de la mesa y tapa con billetes de cien al siete de copa. -Date voelta de una vez...!-, le exige, serio, echando chispas por los ojos al pallador. Pero el forastero, soltado como por un resorte, pega un salto, cae cerca de la puerta y queda cuadrado en posición de lucha con el cuchillo en la diestra y la manta envuelta en el antebrazo del otro al tiempo que lo desafía: -Te güa curar d’insolencias, turco sucio! –Y sus ojos buscan a los del oponente, que están relampagueando. El dueño de la confitería tiembla detrás del mostrador y la mosquetería a quedado como detenida en el tiempo. En el mismo momento en que Temer se descuelga en la confitería de su montado, en la policía dejan el libertad a Ño Mentira, viejo vago que vive más en el calabozo que en su rancho y sobre el chirrido de la puerta de su encierro al cerrarla , un milico, muy alterado, llega diciendo que acaban de llegar los turcos al pueblo. Parecía que esto nomás era lo que estaba esperando el comisario desde hacía años. -Ah, sí?- que dijo. Se tocó la cartuchera, se acomodó el cinto y al mismo tiempo dio la orden: Que se presenten el cabo y el sargento! –No bien entraron a su despacho, con severidad les había dado la orden: -Voy a prender a los turcos. Ustedes dos me acompañaran. – Aunque sabían bien en el baile que el comisario los había metido, no se les movió un pelo; eran hombres de coraje también. Haciendo chocar los tacos tras el saludo, salieron por el zaguán detrás de su jefe, haciendo resonar los pasos. A todo esto, Ño Mentira, a las chuequeadas, temblando, volándose la mantita deshilachada, ha cruzado la plaza y viendo luz por el postigo entreabierto de la casa de don Abud, donde reconoce al caballo de Pedro atado a un arbolito del frente, atraviesa la calle lo más rápido que puede y golpea la puerta apresuradamente. -Qu’en es?- Oye que le preguntan. -Yo. Ño Mentira. Abran! –Entra de inmediato. Allí están los dos viejitos que lo reciben con los ojos tiernos, con toda la alegría de tener de nuevo, en ese momento, a uno de sus hijos entre ellos. Pero la expresión sombría de la cara de Ño Mentira se las borra. -Que basa, viejo?- le pregunta el anciano temeroso. -Qui’hay!-, le grita Pedro echando la cabeza para atrás con altanería. Ño Mentira hace seña de milicos, grillos y señala hacia la policía, como si quisiera hablar y de pronto hubiese enmudecido. -Habla di’una vez, carajo, bara boder intinder!-, vuelve a gritar Pedro, cada vez más nervioso, pensando que vienen hacia él, por lo que prepara el revólver que lleva encajado en la cintura. -No hijo, no!- le clama la anciana con lágrimas en los ojos. Ño Mentira continua sin articular palabra, con lo que termina por sacar de las casillas a Pedro, que pegándole un fuerte zarpazo con sus manos poderosas, le ordena: Hablá di’una vez, carajo! -Es...es...el comesario!- susurra el viejo temblándole las sucias barbas. –Va pa’ la confitería con dos milicos...!- suelta las palabras el viejo como si hubieran estado a punto de ahogarlo. Pega un bramido Pedro y sale; queda el tropel, porque va a toda carrera por la vereda de ladrillos. Pero ya los hechos se están desencadenando rápidamente. Instantes antes el comisario ha llegado a la esquina y conociendo el caballo de Temer, atado frente a la confitería, se detiene, mira a uno y otro lado y luego ordena secamente a sus acompañantes: -Ustedes se quedan aquí...para prender a este me basto y sobra! –Avanza en el momento en que Temer, avisado de que viene la policía, deja en suspenso su duelo con el forastero y sale. -Date preso, Temer, le grita el comisario desde unos 10 metros. -Vení, llevame vos si sos tan hombre!-, lo desafía el turco pegado a la pared a pocos pasos de la puerta de la confitería. -Que te rindás, te digo!-, vuelve a gritarle el comisario. -Nunca, merda!- y se dispone a hacer puntería con su revólver, al que ha sacado con asombrosa rapidez, pero el comisario lo ha madrugado. Su disparo ha sido veloz y certero. Viéndolo caer lentamente, cara a las estrellas, da unos pasos hacia él el comisario para retirarle el arma, cuando por la esquina, entre la sombra de los árboles, como un relámpago, aparece Pedro, ve en la penumbra a su hermano caído y al comisario que va aproximándose, revólver en mano, y antes de que los agentes puedan intervenir, dispara todas las balas del suyo. Mira desplomarse al agresor y caer en cruz sobre el cuerpo de su hermano. Intenta regresar cuando ve a los guardianes del orden que vienen a la carrera y entonces, decididamente pasa corriendo por donde están los caídos, desata el caballo de su hermano, monta en él y huye a todo galope entre los alaridos, perseguido por toda la policía que se ha movilizado al oír los disparos. Se alborotó el pueblo. Fue aquella una noche de llanto, de rabia, de amenazas y rumores que corrían de casa en casa, de rincón en rincón. Y siguieron por varios días con sus noches, el miedo, los susurros, la desconfianza y el temor. Pedro había desaparecido de todos los lugares que acostumbraba frecuentar. Para algunos, se decía en los cuchicheos que pasaban de vecino en vecino, había escapado a las sierras. Para otros, se hallaba escondido en un sótano, en la casa de un paisano de él. Y no faltaba quien hiciera correr la voz de que sería su propósito, dada su pasión cada vez más encendida, robar a Clarita en cuanto se le presentara la oportunidad y fugar con ella. Todos sabían todo en el pueblo, pero en realidad, nadie sabía nada. Y Pedro apareció como al mes, pasada la medianoche, sobre el silencio de las calles pueblerinas. Según contó Clarita mucho tiempo después, estaba desconocido. Vestía ropas destrozadas, usaba una poblada barba y llevaba un sombrero de anchas alas, como única prenda nueva de vestir. -Quien es?- había preguntado ella esa noche oyendo que golpeaban insistentemente su ventana. -Bedro, batroncita!-, había sido la respuesta tímida, implorante. -Pedro!- El miedo había estado a punto de sofocarla. -Sí, sí, Carita! No asuste, osté, bor favor. -Que quiere usté a estas horas! -Guere despedirme! Nada más, entiende. Baisano guere decir adiós! -Ahora huye, cobarde-, le había recriminado. -No, no, Clarita! Dejeme exblicar bara que vos entinda. Hermano muerto, bobre madre desgraciada, llora y llora...yo, yo bagaré tudo, tudo, locura mía bagaré yo, gumbrende? -Y qué piensa hacer?-, le había preguntado sin poder contener su emoción. -Ya sabrá usté, niña. Loco de amor, gumbrenda, bor eso basó tudo esto! Loco bor vos, yo loco bor vos, gumbrende ahora? -Si usted sabía muy bien que eso no podía ser! -Ah, sí que bodía! Bero yo, bobre, desgraciado, baisano bobre! –Hizo una pausa, como si se hubiese agotado. Luego continuó: Ahora yo bide a usté, bor favor abra la ventana, Clarita, abra un momentito nomás, bara boder besar la mano de mi reina! -Qué está pensando hacer? -Desbués entregaré a la bulicía. Yo la hice la macana, yo la bagaré, gumbrende? Bor favor, te ruega la berdone y deje decir adiós, niña bonita! Abra ventana, bur favor! –Suplicó otra vez y de nuevo guardó silencio, respirando con dificultad, como si se ahogara, esperando con ansiedad la respuesta que anhelaba. -Sí algún día salgo, -prosiguió diciendo- la juro que la bortaré mejor. Seré baisano bueno como Mateo, como la Eliyas, como tudos. Bediré allá novia baisana como ellos y haré casa acá yo también, sabe? La juro, Clarita, la juro bor Dios! -Sí-, le había respondido conmovida-, le abriré, pero prometamé que hará lo que a dicho que se irá enseguida de aquí. Nadie debe saber que ha venido. -Si Clarita, la juro bor mi madre! –Entonces ella, abriendo suavemente la ventana, le había tendido su mano pequeñita. El la había tomado entonces entre las suyas, como si fuese una reliquia y se la había besado largamente, mojándola con sus lágrimas. -Adiós, reina! Adiós! –A la leve claridad de las estrellas lo había mirado por última vez y luego, como si al hacerlo se le fuera la vida, soltándole la mano había salido con paso decidido hacia la noche. -Que Dios lo ayude, Pedro!– se supo después de mucho tiempo que habían sido las últimas palabra que ella le dijo; luego, afirmada a la ventana, con lágrimas en los ojos, lo había visto cruzar decididamente la plaza en dirección a la policía. 11 La noticia de la muerte de Ño Mentira, lo dejó muy pensativo. Tres o cuatro años se habían ido desde aquella noche cuando en le boliche le oyó hablar de ponchos, puñales, caballos y de hazañas que contaba una y otra vez. Con el se había ido un tiempo, todo un tiempo, cuando repetía con entusiasmo algunos versos de Martín Fierro, cuando contaba patriadas del tiempo mozo, cosas de cuando estuvo cautivo y muchas otras que, no pocas, habrían sido ciertas, aunque no se las creyera casi nadie. Pensando en el viejo, se daba cuenta de que atrás y lejos quedaba su niñez endulzada por los caramelos que él le daba donde llegara a encontrarlo y que, de inmediato, hacía arremolinar a todos los niños a su alrededor. Acodado en la mesa de ese rincón de la fonda que elegía siempre cuando deseaba poner orden a sus pensamientos y alejarse de la soledad de su frío cuarto de soltero o, como en esa noche, la espera impaciente del llamado de Renata para terminar de una vez con las dudas que lo preocupaban. Comprendía que desde su regreso de las hachadas, había dejado escapar bastante tiempo sin conseguir un acercamiento definitivo con Renata. Era verla de una escapadita, mirarla desde lejos en la estación a la llegada de algún tren de pasajeros, recibir un papel escrito a la ligera, y a escondidas, donde le juraba una vez más todo su amor. Pero de ahí no pasaba. La familia de ella continuaba sin tolerarlo y por sus amigos se enteraba que bastaba que entrara alguno de ellos al despacho de don Nino para que empezara a hablar mal de los criollos, dejando adivinar sus propósitos. -Ah, que una hica mía se case con un creollito...con un negrito...jamás! Y si era ya en horas de la noche, cuando por efecto de la bebida las miradas se le volvían melancólicas y más se le abotagaba el rostro, había de concluir con más furia su perorata haciendo gestos despreciativos: -Porco! Un negrito d’esos...con Renata...nunca! Y así transcurría su vida en relación con Renata, como una rueda que giraba, inútilmente en el vacío, sin avanzar ni un solo centímetro. Ella seguía estando allá, bloqueada; él más acá, ahogando sus sentimientos, esperando el momento favorable, ese momento que ya, a veces le parecía no habría de llegar nunca. En la nueva casa donde trabajaba, su sueldo no era mucho, pero estaba bien conceptuado y algunos pesos podía guardar de vez en cuando. Teniéndola a Renata a su lado, pensaba, todo habría de mejorar para él, porque no gastaría en pagarle la vuelta a los amigos ni los haría volar jugándolos a las patas de algún pingo en las carreras. Pero ésos no eran más que pensamientos. El entusiasmo primero de Renata, después de su regreso, parecía haberse enfriado y cuando él le proponía hacer frente de una vez por todas a las barreras que los separaban, ella trataba de serenarlo. -No tanto apuro! Piano, piano! –Un beso, un pañuelito bordado, bien perfumado que le dejaba en sus manos como regalo y la promesa de un pronto encuentro más prolongado, terminaban por convencerlo. -Nada de dudas, eh? Seré tuya o de nadie! –Y en otro beso le hacía sentir su ardor y lo convencía de la verdad de sus palabras. -Pero hasta cuando seguiremos así!- se preguntó y sintió ese momento como si sus ojos hubieran alcanzado a mirar hasta adentro y encontrarse entonces, con que todo estaba vacío. La luz de la lámpara a alcohol, le daba un hermoso color cristalino al vino de su vaso. Un tren paso velozmente entre resoplidos y haciendo sonar sin interrupción el silbato. Sin duda que era un tren expreso. Desde la madrugada hasta esa hora, bullía vivo, siempre acelerado el pulso del pueblo. Impensadamente y dándole vuelta a sus ideas, se encontró estableciendo una comparación entra su vida y la del pueblo en los últimos años. Mientras él se había quedado mirando pasar la vida, el pueblo, en cambio, palpitaba como un potro embravecido; crecía por los cuatro costados, cantaba a veces, lloraba en silencio otras, amaba, quería más y más riquezas, se emborrachaba, gritaba, apuñalaba y todavía le quedaba tiempo para desparramar y chorrear de miseria las orillas del bajo y las barrancas altas del río. Con los primeros días de setiembre, otra vez los durazneros de los huertos, junto a los hilillos de agua cristalina, había cantado su suavísima canción rosada, fresca de alegría y de amor. La iglesia y el frente de las casas, lucían su blancura delirante, tal como decía don Ciriaco quería verlos la patrona del pueblo para su festividad de setiembre. Se había iniciado ya la novena y empezaba a llegar gente de las sierras, de las estancias vecinas, de las chacras gringas que se agrandaban más y más, de Santa Bárbara, de San Pablo, toda con su devoción. Sulkys y breques cruzaban de aquí para allá, con el entusiasmo de mujeres y de hombres; mozos y mozas llegaban en sus caballos bien aperados algunos, los otros pobremente, lo mismo daba, y hasta había visto pasar en una de ésas a Ramón Agüero en su regio flete, llevando en ancas a María, la hija de don Cristhus. Vaya si había sido hombre de palabra el tal Ramón Agüero! El cura de Santa Bárbara, que venía para esa época, había empezado con los bautismos y sermones; y en uno y otro anochecer, en los casamientos de ricos y de pobres, iría bendiciendo los amores verdaderos, los mentidos, los pactos para toda la vida o los que durarían a penas una noche, ante la patrona del pueblo, que lucía su vistoso ajuar traído especialmente de Francia y sus más bonitas y valiosas joyas, obsequio de los feligreses. Muchas parejas se habían casado en esos días y él había debido conformarse con presenciarlas a la distancia. Hipólita se había casado con Pascasio, María Luisa con Eladio en esos mismos días...y él, en tanto, siempre soñando con que alguna de esas parejas, a las que el cura bendecía, lo tenía a él como protagonista...que le preguntaba el padre: “Quiere usted a Renata por esposa?” Y él, con voz apenas audible, respondiendo con un “sí” que habría de nacerle desde el último pedacito de sus huesos, porque hasta de ahí, la quería a la gringa. Recordaba en ese momento que cuando se casaron María Luisa con Eladio, Renata le había mandado decir que no dejara de hacerse presente esa noche en la iglesia, porque ella iría y quería verlo. Y fue vistiendo sus mejores pilchas. Y ella estaba con un vestido azul, largo, bien ajustado al cuerpo, bien peinados los cabellos rubios y finos, rosada como una joven vendedora de vida. Que bonitos eran sus ojos, su nariz pequeña y recta, los labios finos que siempre sonreían! Cómo era posible que siendo tan hermosa se hubiese enamorado de él? Era realmente como él la veía o era que su gran amor hacía que se engañara? Para salir de las dudas, le preguntaba a veces a Yurka; -Decime, te parece linda a vos Renata? -Ajá!-, le respondió brillándole los ojos verdes. –Si está como pa’ comérsela! -No bárbaro! Pará un poco! A mi me parece linda, pero en una d’ésas mi corazón m’está engañando. -Pero no siás zonzo! No vís los tipos que si’andan relamiendo por ella? Por algo será. Si tiene unos ojos...ese cuerpo y ésos... –Entonces, viendo que Nacho lo miraba como para fusilarlo, se quedaba sin completar la frase. Muy hermosa había estado la novia aquella noche y él, mirándola y sintiéndose tan cerca de Renata, pensaba que así quería que fuese su casamiento en setiembre y con Renata vestida de blanco y luciendo como la reina de las flores. Siempre deshojando la margarita, había dejado escapar los días como si estuviera metido en una cueva. Le entraron ganas de reírse de su manera tonta de vivir. Y eso que el pueblo le estaba enseñando diariamente cómo debía hacerlo. Rebalsando de actividad, parecía decirle, “estoy ansioso esperando cada nuevo día, cada momento que vendrá para llenarlo de las cosas que me propongo conseguir”. Claro que no a todas las horas las llenaba con cosas buenas. Pero bullía, vivía. Recordaba siempre que don Ciriaco decía que una vez que se implantara la nueva ley electoral con cuarto oscuro, todo tendría que cambiar en política. Empezando porque, para entonces, ya no tendrían que viajar a Renca, en el atrio de cuya iglesia funcionaban las mesas electorales; eso obligaba a los votantes a molestias y sacrificios dadas las grandes distancias a recorrer; en vísperas de elecciones, el caudillo reunía a su gente y viajaba acompañándolos. Hacían noches alrededor de los fogones y cantaban y exigían más bebidas los viajeros y muchas veces se armaba cada una, que, al regreso era triste de contar. Ya en el lugar de la votación, los caudillos montaban guardia en tanto su gente desfilaba por el atrio é iba cantando el voto ante la mirada amenazadora del comisario y sus agentes. Con el voto secreto, todo sería diferente, opinaba don Ciriaco. Sin embargo, la ley se había empezado a aplicar ya y en seguida se vio que no todo era cuestión de leyes. Vino a descubrirse así que mucho más importante o tanto como ellas, eran los hombres que aplicaban esas leyes. Todo continuaba siendo más o menos igual. Al mismo don Ciriaco se lo había oído decir protestando que, algunos políticos continuaban valiéndose de las mismas malas artes anteriores para imponer su voluntad. Lo que no podían hacer en forma directa, lo hacían solapadamente, valiéndose de personeros, ya movilizándose en la noche y entrevistando en las sombras a aquéllos cuya conciencia les interesaba comprar ofreciendo cargos públicos, sembrando intrigas, falsas promesas, indisponiendo a unos contra otros o entregando bolsas de azúcar, dinero o lo que viniera. El asunto era comprar, sobornar. Y ya en el comicio, trenzando las cadenas y haciendo votar a los muertos y ausentes, despojándolos de las libretas cívicas a aquellos cuyo voto no se podían asegurar, de una manera u otra, el asunto es que no pudiesen votar. Además, si eran del partido gobernante, atemorizaban con la policía, la que recibía la orden terminante: “para los correligionarios, todo; para los otros, nada”. Con la esperada ley o sin ella, todo continuaba siendo más o menos lo mismo en política. Corralones llenos de gente, cantores, vino, empanadas y más vino nublándoles la razón y despertándoles un ciego fanatismo que encendían más todavía con palabras envenenadas los caudillos. Tenía que ganar como fuese, el partido gobernante y ningún otro, por nada del mundo. Al mismo Felisardo le había tocado hallar la muerte en esa época de locura. Salía una noche del comité, donde había estado cantando y porque se negó a gritar “Viva el doctor...”, como le exigían los del partido gobernante, lo mataron de una puñalada a sangre fría. Concarán había quedado sin su cantor, sin el corazón de sus bellezas, de sus limpios pensamientos, de la savia que subía desde la tierra misma por la madera de sus canciones, en las vibraciones de su sentida voz. No lo extrañaron mucho, entonces, porque algunos ricos habían venido de Buenos Aires trayendo el fonógrafo y discos con músicos y cantores. -Esas voces tiples y gangosas que nos mandan, están matando todo lo lindo que aquí tenemos en canciones. Cuando se nos vaya Domingo Gauna, adiós tonadas y gatos, decía lamentándose ante sus amigos don Ciriaco. Vaya si tenía historias Concarán! las mil y unas historias. Las que se veían, las que no, porque las guardaba en cerrado secreto...las que se contaban, las que pasaban silenciosas y solamente las sabían las noches más oscuras y alguna puerta o ventana que se entreabría apenas. O las que prendían los sueños de las niñas viendo a la distancia pasar un forastero que le llenaba el ojo, o aquellas que dejaban quemando como una brasa el apretón de manos acompañado de una mirada profunda y decidora. De la que tejía a escondidas sus encajes, la que soñaba con irse un día lejos, muy lejos; la que ansiaba que corrieran rápidamente los días para que el mundo, al que debía conformarse en contemplar desde atrás de los visillos, fuese suyo, un mundo lleno de risas, de alegrías y de amor, sin esas odiosas rejas que las aprisionaban hasta ensombrecerles el mismo corazón. Había muchísimas muchachas hermosas, a las que muy pocos conocían; apenas si sabían de sus voces y de sus risas sofocadas. Únicamente cuando viajaban era posible divisarlas en la calle; pero, entonces, llevaban sus sombreros con plumas y el fino tul que les ocultaba los ojos, haciendo más grande aún el misterio de sus almas, la fascinación de los labios que parecían sonreír permanentemente a la vida, a pesar de la luz que les mezquinaban. Turcas, gringas, criollas jovencitas y no tan jóvenes, estaban allí guardadas detrás de cada puerta, tras de cada ventana, con sus pasiones y sus ansias ocultas. Y nadie era capaz de voltear esas vallas para mirarlas, como a una flor o como un amanecer estremecedor. Hasta la misma Renata no aparecía ya por el despacho como cuando era más chica y ahora también todo era misterio tras de la reja de su ventana, detrás del visillo donde se la adivinaba añorando la luz perdida. Las campanitas repicaron de nuevo dando la segunda llamada para la novena. Esa alegría que del repique le llegaba y el calorcito del vino, parecieron templarle como una fragua el corazón. Era como si acabara de descubrir de pronto, unas terribles ganas de vivir, la necesidad de romper todos los cercos que le coartaban los caminos y no le dejaban alcanzar su ansiada felicidad. Había sido siempre muy manso y prudente. Pero hasta cuándo podía seguir siéndolo si por ser así estaba desperdiciando los mejores años de su vida, todo lo mejor de sus sentimientos? La pregunta le dolió muy adentro. Unos criollos que entraron al despacho alborotando, lo sacaron de su ensimismamiento. Aumentaba cada vez más el número de fieles que pasaban a la novena; se entrecruzaba el bullicio como el golpeteó del taco de las mujeres o el seco, apagado, del talón que pasaba calzado con alpargatas. Cuando dieran la tercera, saldría para la iglesia. No podía soportar más su impaciencia. El llamado de ella no le llegaba; seguro que otra vez, no le sería posible salir. Con la vaga esperanza de encontrarse con Yurka, se asomó a la puerta, no vio a ningún conocido. Titilaban las luces de la calle, que le daban un lindo aspecto al pueblo tan lleno de gente a esa hora, gracias a esa nueva instalación de luz, que tantos malos ratos le había dado a su padrino hasta ver concretados esos sueños. Las noches se estiraban en tertulias familiares. También vio luz en la biblioteca recién fundada y en la que siempre veía gente, empezando por su presidente, don Medardo Aguirre, el vice, don José María Soler y el secretario, don Eladio Ponce (22), los que siempre lo invitaban a concurrir en las noches. Regresó a la mesa dispuesto a esperar otro momento, aunque ya no podía contener más su tremenda impaciencia. Unos carros pasaron chicoteando sus mulas que hasta esa hora todavía, no le llegaba el momento del descanso. Mejor dicho, nunca les llegaba esa hora. Porque la de ellos, era la vida de siempre, como siempre, para lo de siempre...la necesidad y la desesperanza. Recordando sus años de carrero, se condolió. Pobres hombres!-, pensó. Recapitulando un poco, se daba cuenta de que muchos gringos que habían llegado con una mano adelante y otra atrás, eran próspero comerciantes o propietarios muy respetables. Por el contrario, había muchos criollos que cayendo, que tanta riqueza como la que tenían en campo y en animales era cuestión de entregarla por lo que pidieran y salir luego a gastar el dinero a la ligera, como les viniera en ganas, se encontraban de la noche a la mañana con la desagradable sorpresa de que no tenían ni en qué caerse muertos. Todo eso había sido para ellos como un sueño; y de pronto, el porrazo y el despertar en medio de la calle. Y algunos se ganaban la vida de carreros, y otros hachando para los nuevos dueños de sus propios montes. -Sí, me confié...y áhi tiene!-, decía amargado un viejo cruzando los brazos. -Me jugaron sucio-, se lamentaba otro, con los ojo sin vida, cómo si hasta de ella lo hubieran despojado ya. Y el de más allá: -Tenía todo, leña, animalitos que me daban un regular pasar...después, con esto, nos dejamos estar y estar...y güeno, ya ve como himos quedau...-, terminaba diciendo a la vez que enseñaba sus manos vacías. Y no era obra de la casualidad que así hubiese sucedido; habían vivido de una manera diferente con todo a mano y fácil de conseguir y no estaban preparados para hacer frente al nuevo orden, la vida nueva, que, de pronto, los había envuelto como en un remolino. Qué diferencia con los gringos que venían ávidos de riquezas, sabían encontrarlas hasta en las cosas más insignificantes que los criollos despreciaban y así, con constancia y esfuerzo, sumaban y sumaban sus monedas! Una tarde se le acercó un hombrecito flaco, envejecido, con el rostro amarillento, sumido, lacrimosos los ojos y vistiendo un pantalón raído y una blusa rota y sucia. El siguió su camino cuando oyó que lo llamaban por su nombre. Entonces se dio vuelta para atender al hombre aquel. -Que ya no me conoce, m’hijo? –le preguntó con acento lastimero. -Ah, sí, disculpe-, le mintió. –Qué dice? -Ya vis, m’hijo...ando mal... –Una fuerte tos lo sacudió entero. –Nu’andaban bien las cosas por la mina y m’echaron del trabajo...y güeno, ya vis... Hizo una pausa como para tomar aliento. –Te quería pedir prestau un par de pesos. Allá ‘ta mi mujer y los chicos sin tener que llevarse a la boca. Tenía en aquel momento cuatro pesos y se los dio; pero por más que lo miraba no llegaba a reconocerlo; la barba rala y sucia, esos ojos ensombrecidos, las manos temblorosas, la voz ronca... Fue al aproximársele más y al oírlo decir “gracias”, que lo reconoció. -Lisandro! Usté?- exclamó sin poder ocultar su sorpresa. El, que había tenido tanto dinero, todo el que se le ocurriera, se le aparecía en ese momento en la figura de un mendigo, un impresionante retrato de la miseria! -Ah, la fresca!-, dijo turbado al darse vuelta para alejarse, sintiendo que un hilo de frío le recorría por la columna vertebral. Y cuantas cosas así sucedían en el pueblo! No podía quitarse las ideas raras que llenaban la cabeza cuando lo veía al Mencho, por ejemplo, pidiendo una moneda. Si había sido un hombre bueno y trabajador, cómo podía haber llegado a ese punto? O al negro Teodoro, que era la última basura que estorbaba en los boliches. Allí estaban sin tener a donde ir, qué hacer, esperando con los ojos suplicantes que alguien se comidiese, apiadándose de ellos y pagándoles un vasito de vino. Nadie los llamaba, parecieran no tener quien los esperase ni nunca una ilusión para ver cumplida al otro día. Tal vez hubiesen sido hombres de carácter muy débil, que ante los inconvenientes que la vida les ofreció, buscaron consuelo en los vicios y así se fueron desbarrancando. Había también los otros, los que por ambicionar lo que no podían alcanzar honradamente, igual se dejaban tentar y ya nunca vivirían auténticamente en paz con su conciencia. Y se hacían ladrones, pillos, vividores y le tomaban gusto a la vida fácil, al riesgo de la mentira, a la costumbre de vivir escurriéndole el bulto al trabajo y a la ley. Tomaban un camino que no dejarían jamás. Conocía también en el pueblo a más de uno que le gustaba vivir una vida falsa, llena de apariencias. Aunque tuvieran muy poco y nada para codearse con los demás arriba, se empeñaban en comprar prendas que no sabían lucir. Cuando no, organizaban reuniones que los obligaba a gastar lo que no tenían con tal de darse en el gusto de “rolarse” con los ricos. Esos, pensaba, llevan una vida de mentiras, si vivir podía llamarse salir de un apuro para caer en otro, echar aquí y allá una mentira para encubrir otra en un intento por sostener como fuese ese mundo de falsa grandeza en que se movían. Pobres! Morían ignorando lo mejor, que es dejar que el propio corazón viva conforme a los sentimientos sanos y nobles que Dios puso en él. Y de sobra conocía también a los otros, a los adoctorados, a los que tenían y manejaban el látigo, a los señorones que se sentían dueños del mundo, orgullosos y prepotentes. Acostumbrados a dar golpes, quién les podía hacer entender qué ese poder comprado del que disponía, no ganado por capacidad ni esfuerzo, jamás podría durarles toda la vida. Qué sabían ellos de la compasión por el hermano necesitado, de la mano tendida para brindar una ayuda al caído! Nunca! Solamente pensaban en ellos, en escuchar la voz de su egoísmo que les aconsejaba ser más y más poderosos, tener más y más riqueza todavía, aunque a su pasa quedara el tendal de estafados, sometidos y menesterosos. Los conocía muy bien a todos. Y desde el momento que, por haberlo vivido diariamente, conocía bien para qué lado se inclinaba su corazón, tenía la seguridad de que jamás lo traicionaría. Por suerte que por la casa del padrino al que consideraba como un modelo de hombre, humilde, trabajador y bondadoso, las cosas habían mejorado. Cuando más critica era la situación, cuando Clarita se había visto obligada a vender sus alhajas y sus palabras dejaban traslucir la intención de entregarse al mejor postor, así se llamara Rippelloni, con tal de no ver sufrir a su padre, se produjo un hecho que conmocionó toda la casa y fue tema de comentario general en el pueblo. Una tarde cuando Nacho regresaba del correo, oyó desde lejos que se acercaba el tren de pasajeros que venía de Villa Mercedes. Los martes y viernes hacía su entrada a la estación a la tardecita, la que se parecía a la plaza en un día de fiesta. Los muchachos hacían rueda para charlar y ellas, las jovencitas, tomadas del brazo, con sus risas contenidas, dejaban escapar sus ganas de vivir plenamente, sus ansiedades por ser vistas y escuchadas, ya que empezaban a romper viejas tutelas. Nacho también, algunas veces, desde que se había hecho costumbre ese paseo, gozaba mirándola a Renata ir y venir con algunas amigas admirando su manera elegante de caminar, el suave balanceo de su cuerpo y esa mirada furtiva con la que lo envolvía al pasar cerca de donde él estaba. Oyó detenerse el tren aquella tarde y divisó entonces la gente que empezaba a desparramarse por las calles, vio avanzar a cuatro o cinco personas desconocidas llevando pesadas valijas. Más atrás, de pronto, vio a otro hombre cuya apariencia lo obligó a acortar el paso para observarlo mejor. Era una imagen, una forma humana que emergía desde lejos en su memoria, como si después de haberlo visto alguna vez, se hubiera esfumado para convertirse en sombra, a la que en ese momento en vano intentaba recomponer. Ese hombre alto, delgado, por la manera de caminar, por el color de la piel, por la manera de vestir y ese sombrero de ala corta, sí, sí, le hacían acordar a alguien. Ah, sí! Al inglés...pero no, no podía ser. Porque este hombre era mucho más viejo de lo que pudiera ser para esa época, mister Jhon. Al acercársele más, se detuvo a mirarlo con todo descaro, en momentos en que el pasajero hacía lo mismo para observar detenidamente hacia uno y otro lado como buscando una casa a la que no lograra ubicar. -Don Ciriaco...donde quedar?-, le preguntó al llegar a donde él estaba. Al escuchar las palabras suavemente encajadas y el timbre de voz, ya no dudo un momento y se le aproximó. -Qui’usté nu’es mister Jhon? -Yes...si-, repuso con tranquilidad clavándole los ojos claros. -No si’acuerda de mi? –El viajero, con la pipa en la boca, lo seguía mirando y mirando sin decir palabra. -No? Yo soy Nacho...el Nachito de don Ciriaco, si’acuerda? Y luego de un corto suspenso y de echarle un vistazo de arriba a abajo, exclamó golpeándose la frente: -Nacho! Ser Nachito usted? –Y cuando él asintió, se confundieron en un gran abrazo. Y luego fue llegar poco menos que corriendo a casa de Clarita, llamarla a ella y dejar a mister Jhon en sus brazos, en medio de gritos de alegría y lágrimas de emoción. Que linda tarde había sido aquella! Y que suerte que había regresado el inglés dispuesto a rehacer su vida! Porque con la decisión de Jhon de trabajar la estancia de don Ciriaco, donde todos habían resuelto irse a vivir, la situación económica de la familia empezó a mejorar poco a poco. Y así, aunque achacoso y disminuido, el padre de Clarita, siguió cuidando como un bien propio del pueblo, al que quería como algo suyo, atención por la que nunca cobrara un solo centavo. Pero llegó por entonces un día en que consideró que había cumplido ya con su deber y decidió retirarse de tales actividades. Entones llamó a asamblea a los vecinos por última vez. Allí, en el centro de la plaza, en un atardecer, como tantas otras veces lo había hecho para arengarlos, aconsejarlos o estimularlos en sus buenas acciones con voz temblorosa fue entregándoles sus últimas palabras como autoridad. -No quería molestarlos más, vecinos, con estas asambleas, pero como he pensado que ésta será la última a la que yo los invite, creo que me sabrán perdonar. Ustedes saben que mi gran pasión ha sido la patria, nuestra Patria y que todo mi cariño lo volqué en este pedacito de suelo puntano, al cual he tratado de entregarle lo mejor de mis ideas y de mi acción desde este escondido rincón de nuestro valle. Tal vez sea porque estoy cansado o porque me están venciendo los achaques, me siento como fracasado en cuanto intenté hacer aquí. Muchas veces soñé que éste pueblo llegaría a ser la flor del Conlara, el más lindo y progresista de todos los que se levantan a la orilla de este río, tan manso y amigo a veces, y tan cruel y traidor en tantas otras. Los que vengan podrán decir hasta qué punto logré alcanzar mis anhelos, con la ayuda y decisión de ustedes, mis vecinos y amigos. Porque cuando las pestes nos abatían, más de uno quiso quemar el pueblo para que nos refugiáramos en los montes y nunca más volviéramos aquí; cuando el río nos amenazaba con llevarnos las casas y nos dejó tantas veces sin animales y con los sembrados deshechos, no faltaron los que quisieron abandonar todo para hacer un pueblo nuevo, más allá, en el alto. Pero a eso, ni a mil cosas más, no le aflojamos. Es cierto que muchos pusieron el hombro y otros no, pero eso no importa. Ustedes vecinos, saben bien como es el asunto. Nos reuníamos, conversábamos y siempre, siempre, acordábamos finalmente arremangarnos una vez más y seguir haciendo la pata ancha en el mismo lugar. Cuando ya no nos alcanzaban las fuerzas para arreglar las cosas por nosotros mismos, he pasado notas al Ministro de Gobierno y las rematé siempre con palabras que nacían del alma de todos ustedes, del fervor, del cariño que sentían por el pueblo, de las ganas de verlo crecer, que se resumían diciendo: “Señor Ministro: Nuestro pueblo quiere y debe progresar”. A así hemos llegado a este día, en que debo hacerles entrega del cargo en el que por tantos años me fueron confirmando. Allí queda la iglesita, el hospital, la plaza bien cuidada, los canales para riego, el pueblo con sus calles arregladas y limpias. Luego de una pausa obligada porque se le secaba la boca, continuó hablando con voz quebrantada, sin poder disimular su emoción: -Tal vez por esa pasión mía o por esta misma debilidad que me aqueja, he oído las otras noches que la Patria le hablaba a mi corazón. La escuché clarito y recuerdo fielmente sus palabras que no eran para hoy ni para mañana solamente, sino para todos los días que vendrán. Claro, estarán pensando, don Ciriaco se va a largar a contarnos un sueño...zonceras! Pero aunque así pueda ser, les pido que me dejen dar ese gusto. Ella decía: “Hijos míos, dónde han estado? por qué me dejaron sola! No me reconocen ya? Hace tanto que no me miran a los ojos! Este, que se llena de luz, es mi rostro. Por dónde anduvieron, hijos, tanto tiempo ausentes? Por qué me desobedecieron y eligieron para transitar esos caminos llenos de odios y de mentiras? No me ven como estoy por culpa de ustedes? Empobrecida, perdiendo las mejores oportunidades para progresar, triste, castigada. Y todo porque han vivido pensando más en ustedes que en mí. Yo les señalé el camino a mis hijos dilectos San Martín y Belgrano y ellos se los marcaron a ustedes, camino de patriotismo, abnegación y desinterés personal. Pero ustedes, al poco tiempo, lo desecharon. Necesito hacerles saber a todos, de alguna manera, que quiero la paz, a la que habrá de llegarse por el trabajo, la honestidad y el respeto mutuo por las ideas! quiero la hermandad, la que habrá de alcanzarse por la comprensión y la sinceridad. No quiero más mentiras ni odios. Quiero, dijo alzando su voz la Patria, la Justicia, y la Libertad. Que no haya réprobos ni elegidos, poderosos señores cargados de riquezas y hombres a quienes les falta trabajo y pan. Hijos míos: éste es el mensaje que les dejo: que todos unidos de verdad, alcen la gran bandera de mis ideales, los únicos que nos llevaran a construir la Gran Argentina del futuro para la felicidad de todos”. Sus manos rugosas le secaron unas lágrimas, entonces, inclinó la cabeza y quedó ensimismado, como si rezara en voz baja; en ese momento, desde sus cabellos blancos pareció dibujarse muy levemente, la aureola de los santos. Cuando todos aplaudieron, la sonrisa grande de don Ciriaco les hizo saber a todos los presentes que ése era el mejor premio que podían haberle ofrecido. -Pobre padrino!- pensó él entonces. –Seguía soñando para un tiempo en el cual ya ni memoria habría de él, sin duda alguna. En tanto, el pueblo real, estaba vivo, palpitaba con fuerza y aunque muchos pícaros como don Zenón ya no estaba, igual quedaban algunos otros que vivían pensando en sacar todas las ventajas posibles a costa de los confiados y desprevenidos, sin escrúpulo alguno. Por la costa del río, con el oscurecer, como desde las cuevas, asomaba alguna luz que sábados y domingos era retozona y algún fonógrafo los atraía poderosamente. La vieja curandera continuaba teniendo mucho trabajo. También era bullanga, pura música y tiros la larga noche de la “Casa de las Latas” donde las pupilas se renovaban constantemente y donde más de un bravo se mostraba dispuesto a hacerse ojalar el cuero por la hermosa Rita o por la alegre Lily. Así andaba Concarán...lejos del tiempo lindo, como lo quería y soñaba siempre su padrino. La política sucia, la ambición de riquezas, la pasión por el juego, el amor defraudado... Pensándolo bien, por ese tiempo ésas eran las cuatros aspas del molino que dominaban la vida de Concarán. Lo demás, lo que hacían los buenos y honestos, casi no se notaba en esos días en que el pueblo era una permanente ebullición. El amor...solamente el amor de él era como el espejo de una laguna totalmente inmóvil. Hasta cuando? Pidió otro medio litro y llenó el vaso. Le parecía ver en el licor ambarino a Renata que estaba de cuerpo entero, mirándolo enamorada, sonriéndole, moviendo los labios suavemente, como llamándolo. El corazón seguía poniéndosele al rojo vivo, como si la fragua ardiera más y más. Por qué había dejado pasar tanto tiempo sin decidirse a terminar de una vez con esa situación? Por miedo a quién? Volvía a preguntarse. Al Chicho, que cuidaba como un perro a su hermana Renata? Apretó los puños con rabia. Cómo podía cuidarla él, que se había convertido en un vago sin remedio, que no hacía otra cosa que andar de timba en timba, derrochando la plata que podía sacarle a escondidas a su padre? Qué tenían de más ellos para que lo rechazaran así? Una chispa le encendió los ojos. Al diablo! De esta función no debía pasar. Ella le había dicho que siempre cosía y cosía su ajuar...él tenía unos pesitos ahorrados, pocos, era cierto, pero para que más con Renata a su lado. Levantó el vaso y se bebió el contenido de una vuelta, como si quisiera beberse de una sola vez la imagen de Renata que estaba reflejada en él. Reconocía en ese momento que era solamente suya la culpa, porque no se había decidido nunca a jugarse por ella. Y otra vez se acusó de flojo. Algunos momentos compartidos regresaron a su memoria, como esos espejuelos de mica que relampaguean en las laderas de la montaña. Recordó la vez aquella cuando alguien le había ido a contar de que andaba presumiéndole a una chica de la otra banda; era mentira, pero muy bien que entonces se las ingenió para verse a solas con él. -Tenés algo que ver vos con la Patricia?-, le preguntó Renata. -Yo? Nada. Apenas si la conozco. -A ver...mirame. No me estás engañando? Mirá... –lo amenazó-. Si llego a enterarme de que andás con otra mujer, te juro que no te hablaré más. -Te digo que no tengo nada que ver con esa chica. -Sin embargo...- Viendo que se venía la tormenta, montó el picazo. -Te vuelvo a repetir que todas son mentiras. Yo apenas si la conozco. Pero si a vos te parece que... –Ahí se asustó Renata. -Bueno, bueno...no te quiero ver enocado! –Había quedado en silencio un buen rato, hasta que ella le tomo la mano y se la retuvo suavemente entre las suyas. Luego le dio un “bacho” y le prometió que haría todo lo posible para verlo a la noche siguiente. Y cumplió. Estaba visto que cuando se proponía hacerlo, le era posible hallar la manera para reunirse. Y en esos pocos momentos en que habían conseguido quedar a solas, gracias al “gancho” que le hacía doña Josefita, fueron los mejores que compartieron, porque ella, entonces, había dejado a un lado todos los temores; les había sido posible decirse todas esas cosas que sus corazones enamorados guardaban por días y días y aún por años quedaban en simples propósitos; mirarse hasta beberse el alma, soñar despiertos cómo sería la vida cuando pudieran compartirla por entero. La última vez que la viera, después de muchos días de intentarlo inútilmente, le había hablado francamente de todas sus dudas, de todos sus temores. -A veces me da por pensar-, le había dicho –que no estás muy dispuesta a casarte conmigo. -Por qué dices eso!-, le había respondido muy afligida. -Y...porque pasan días y días y no hacés nada para que podamos vernos aunque sea desde lejos. -Te juro que no podeba salir, por eso! Por qué no comprende? Alguien le ha dicho a papá que sigue nuestra relación. Y me cuida y me hace sufrir al presentarme amigos de él. Y el Chicho igual. Comprende? Y ahora usted también se enoca! No entiende? Que tengo que hacer yo, entonces?-, le preguntó mirándolo con ojos suplicantes. La imagen de la otra gringuita enamorada arrojándose desesperada al río crecido, lo hizo temblar. -No, no, Renata...es que no me habías contado que te hacían sufrir tanto. Te pido que me disculpés. Es que yo también a veces...tengo miedo. -Miedo de qué?-, preguntó Renata con ansiedad. -De que dejés de quererme. -Oh, no, te juro. Papá es duro, muy duro pero yo no cambiaré nunca, sabe? -Así me gusta oírte hablar. –Y luego, tomándole las manos, agregó: Si soy más zonzo! Dudar de vos...Perdoname. A veces me daba por pensar que habías dejado de quererme porque soy pobre. -Pobre? Y yo? Deca de pensar en eso...olvida...olvida...! –Y tras una pausa, como aliviado del dolor y de la pena, continuó diciendo en tanto lo miraba sonriente: -Una vez me dijiste que me ofrecías nada más que un cuartito para vivir; bueno, quiero tu cuartito. Ya verás como lo mecoraré. Lo pintaremos, pondremos la camita así, el roperito de este otro lado y en la ventanita colgaré unas cortinas llenas de flores... Don Abud tiene unas muy bonitas...ya verá...Deca de pensar zonceras! Te quiero, non capiche! –Cómo para no creerle después del beso que le dio! -La vida ha sido muy dura para mi, Renata, y es posible que siga siéndolo- le dijo entonces sincerándose más todavía. -No te pongas triste! Yo te acompañaré siempre, siempre. Ya verás! Una gran alegría le llenó el corazón aquella noche. Y a todos sus sueños largamente postergados, los vio más cerca. Sin embargo, después se sucedieron días y días y no le fue posible verla de nuevo. Que don Nino, que el Chicho, que la madre, siempre había inconvenientes, que le hacía conocer con algún mensajero, que le impedía llegar a lo de doña Josefita. Volvieron otra vez los miedos, las dudas, las postergaciones, los cuentos que llevaban unos y otros, los que llevaban el riesgo de que en cualquier momento impidieran la felicidad que procuraban con su entendimiento. Por eso pensó que ya estaba bueno de dudas. No pasaría de esa misma noche sin tomar una decisión después de hablar con ella. En alguna parte tenía que entrevistarla, donde fuese, pero hablarla y decidir definitivamente con esa situación que convertía a su cabeza en un infierno...abriendo puertas o saltando tapias, peleando con el perro bravo que guardaba el patio o enfrentando a Chicho o a quien fuese. Pero hablaría con ella esa misma noche. La fragua de su corazón estaba al rojo vivo. Llenó de nuevo el vaso, lo miró, halló otra vez la imagen de Renata en él, de cuerpo entero, ese cuerpo alto, cimbreante como un junco, que más de uno codiciaba golosamente. -Si debiera dejarte que te lleve el diablo!- pensó, pero de inmediato se la bebió de nuevo, como con rabia. -Hasta verte, vida mía! Que tanto andar con medios días habiendo días enteros!-, pensó sonriendo al descubrir que sus fuerzas adormecidas parecían haberse despertado con la primavera. Estaba seguro que acababa de arrojar bien lejos las cadenas que lo inmovilizaban y que todo debía salir como él quería. Y si así no fuese, entonces cumpliría su vieja idea: Invitarlo él ahora al viejo Gabo, tomar un tren de carga y no parar hasta donde terminaran los rieles. Por la calle había pasado el farolero con su escalera al hombro y luego por la vereda, gente y más gente que seguía acercándose a la novena, conversando y riendo, todos muy felices. El pueblo estaba alegre con las campanitas repicando, la fragancia de la primavera que exhalaban los huertos, el río susurrándole a un costado, sus secretas canciones indígenas. Le hizo gracia la ocurrencia de pensar que el pueblo tenía alma como los hombres. Pero así nomás debía ser. Y halló en buena parte parecida a la suya el alma de su pueblo. Arrancando desde el principio de sus recuerdos, se veía pequeño por esas calles desoladas y llenas de polvo, noches oscuras con aullidos de perros y sombrío alborotar de gallinetas. Se vio de nuevo encogido por el miedo al recordar actitudes y palabras de los mayores: “Se viene la cólera!” decían lamentándose al tiempo que se persignaban atemorizados. Y entonces, también todo el pueblo parecía recogerse aterrorizado. Doña Cristobalita no cruzaba por la calle para ir a cortar pichanas a la costa del río, con las que barría y barría después; ni tampoco las negritas Vega con sus pies descalzos y fina cintura llevando la ropa planchada puesta sobre el pachiquil, a casa de los señores. Y hasta la bigornia de don Blas sonaba en esos días como si tañera a muerto. Recordaba aquellos tristes días cuando su madrina se fue y lo dejó solo con don Ciriaco. Después, su vida junto a aquel hombre tan extraño que era el gallero; y todas las veces igual, el pueblo con su costado de su noche y puñal, el río bravo, que, cuando menos lo pensaban, se les venía encima echando espumarajos de sombras, barro y miedo. Y el rostro desalentado de los hombres y de las mujeres reflejaba lo que era el pueblo, entonces, con sus calles desiertas, llenas de barro y de animales muertos a las orillas y con la tristeza a cuestas. O cuando la sequía les llevaba sembrados hasta el último animalito o si no, las oscuras mangas de la langosta que dejaba árboles y sembradíos como en la mitad del invierno y un penetrante olor nauseabundo que enfermaba. El silencio se adueñaba de todo, la tristeza se pegaba como costra de barro en el rostro de los hombres y ni siquiera don Abud sacaba su narguile a la vereda, como solía hacerlo todas las tardes, en tanto leía apasionadamente un gran libro, viejo ya, por el uso continuado. Después, poco a poco fueron quedando atrás los viejos miedos. Con la llegada del tren y de los tantos motores, la riqueza empezó a entrar por las calles, la alegría cantaba en las fondas, confiterías y casas de baile; todo era algazara, entonces, bullicio, locura por comprar y comprar, cantos y risas que se multiplicaban hasta la madrugada. Período de felicidad que tarde o temprano era interrumpido otra vez por una gran creciente o tempestad que venían a arrasar con todo. Había descubierto en ese momento que el pueblo tenía un alma y que era muy parecida a la suya. Tiempo esperanzado a veces, otro de gran sufrimiento. Qué cosa rara, pensaba. Un pueblo con alma! Y el alma de él tan confundida con el alma de su querido pueblo! Con la diferencia de que mientras el pueblo estaba alegre y parecía retozar, él, en cambio, se había quedado desde hacía mucho tiempo como un pajarito en invierno. Pasaba septiembre esa noche por la plaza, por los jardines de las casitas encaladas, florecía en la risa de la gente...apenas si ligeramente ensombrecida por el rasguño que les dejara esa mañana el anuncio que hiciera el cura en la misa, de la guerra que acababa de desatarse en otros pueblos lejanos y el ruego elevado por todos, pidiendo por el restablecimiento de la paz. Leve rasguño, nada más en los criollos, pero dolor y aflicción profunda en los extranjeros que estaban presentes. Por lo demás, los jóvenes, en el hervor de la fiesta pueblerina, ya se habían olvidado de ella y se dejaban ganar de nuevo por el alma fascinante del pueblo, un alma llena de maravillas, que les inundaba el corazón de sueños, que podían hacerse realidad en cualquier momento, tal vez en un sendero de la plaza, en un baile o detrás de alguna escondida ventana que ocultaba secretos suspiros y susurros, que, de pronto, podían transformarse en cantos de amor eterno. Llenó de nuevo el vaso, la buscó a Renata en el líquido cristalino y la bebió de una sola vuelta: Si t’hi visto no mi’acuerdo, vida! –Y otra vez una sonrisa le llenó el alma. Si, su fragua interior estaba muy al rojo vivo...y su alma sonaba como si en la bigornia de don Blas estuvieran golpeando a la vez Yurka y el viejo Gabo con los martillos más grandes y sonoros. -Que sea lo que Dios quiera!- dijo y acomodándose el sombrero, buscó la puerta decididamente. Había andado unos metros, cuando divisó la figura larga de Yurka, con su mechón de siempre resbalando sobre un cuarto de su frente enmarcando la sonrisa feliz, que venía a su encuentro. -Por suerte que t’encuentro! Dios te trajo ‘e la mano. Vení, hermano!volvieron y entraron al boliche. -Hace rato que ti’ando buscando- dijo Yurka mirando hacia uno y otro lado para asegurarse de que nadie podía oírlos. Luego acercándosele más le susurró: -La vi...hace un ratito la vi! -A Renata? -No, a Ruth! Llegaron de l’estancia. –Parecía estar embelesado. -Ah!-, exclamó Nacho desilusionado. -Y ella me miró...te juro que me miró! -Ve? Y si pa’ eso tiene los ojos, supongo, no?- bromeó. -No siás zonzo! Iban a la novena! Si había puesto un vestido nuevo y ‘taba más bonita que todas. Vamos!- lo invitó al tiempo que intentaba arrastrarlo de un brazo. -No atropelles, hermano. Despacito...por las piedras. Primero quiero que vayas a ver si no hay moros por la casa ‘e la gringa. -Ah, te mandó llamar!- dijo Yurka golpeándose la frente. –Pa’ eso te buscaba, es cierto! -Ah, sí? Y tan fiero ti’olvidaste? -Perdoname, hermano, pero es que la inglesita me enloquece. -Y que te dijo Renata? -Uffa! Ya se tiene qui’haber cansau d’esperarte...en casa ‘e doña Josefita...que no dejaras de ir. -Vamos!- salieron apresuradamente de inmediato. -Hasta l’iglesia ti’acompaño- le aclaró Yurka. Los fieles llenaban la iglesia y cubrían también el atrio hasta la entrada de la calle; todo estaba iluminado como para las grandes fiestas. Cruzó la plaza poco menos que corriendo. Qué le podía ocurrir a Renata para que lo hiciera llamar con tanto apuro? Una tropa de carros no le permitió atravesar la calle de inmediato. En ese momento sintió que alguien lo llamaba. Se dio vuelta y se encontró con Juancho, que desde hacía un tiempo se desempeñaba como agente de policía. -Hermano, dónde vas tan apurau-, le dijo –Ni que jueras a ver tu pior es nada. -Justo. En el ojo me pegaste. -Seguís todavía con la gringa? -Y más que nunca. -Eso quería saber. -Por? -Mira...está noche va a pasar algo, que, no sé...tal vez te pueda interesar. -Qué es? Contá di’una vez, porque ella m’está esperando. -Yo no sé...güeno...vos sabrás...solamente a vos te lo cuento...no se lo digás a nadie. No sé si vos sabís lo del Chicho. -Qui’anda comprando mineral robado? -Ah, ah. Y esta noche sale una comisión pa’ la mina y junto con la policía di’allá, les van a dar con todo a los mozos esos... -Ah, sí? -Por áhi, por la “Rama Quebrada”, pasando la “Piedra del Jote” es por donde llegarán primero. Te lo cuento como amigo; por favor, no digás ni una palabra d’esto a nadie. -Perdé cuidau. A más, qui’a mi no m’importa nada del Chicho. -Cómo! No decís qui’andas bien con la gringa? -Sí, pero...chau. –Y tras ponerle una mano en el hombro, se alejó. Pero no bien cruzó la calle, quedó como plantado. Cómo no le iba a importar? Si Chicho era el hermano de la mujer que quería. Y si algo llegaba a sucederle esa noche, lo que no era difícil, Renata sufriría muchísimo; sabía bien cuanto lo quería a su hermano. No hallaba qué hacer. En tanto Renata estaría esperándolo. Se daba cuenta que estaba a punto de portarse como siempre. Buscar lo más cómodo, lavarse las manos, no enfrentar ningún peligro. Bueno, sí, que se las arregle, pensó. No podía dejar a Renata esperándolo. Y fue a seguir su camino desentendido del asunto, cuando su conciencia le reprochó duramente por comportarse de esa manera. Si algo podía hacer por ese muchacho, aunque bien sabía que lo odiaba, debía hacerlo. Y tenía que ser en ese mismo momento. No había un solo segundo que perder. Seguro que la partida había salido ya de Concarán. Lo que podía suceder era muy grave. Sí, conocía bien ese paraje, lugar en el que había un rancho abandonado, donde él también, alguna vez, muy poco había faltado para que hiciera lo mismo. Obedeciendo a su voz interior, echó a correr. Estaba en peligro la vida de Chicho. Cuando más lo pensaba, más se convencía de que era así. Lo conocía bien. Sabía que andaba siempre armado y que era retobado como él solo. No se iba a dejar arriar fácilmente. Tenía que ganarle a llegar a la policía para poder dar el aviso a tiempo, porque si no... Pero si no le creían y se la tomaba con él? Cómo haría para convencerlo de que era cierto el aviso que le llevaba? Conociéndolo, no era difícil pensar que desconfiaría de él. Era brava la jugada! Pero, perdido por perdido, iría lo mismo. Ya lo había decidido así. Por Renata, por la felicidad de ella, arriesgaría hasta la vida si era necesario. Lo primero que tenía que hacer, era buscar un buen caballo. Pero, de dónde podría sacarlo a esa hora? Llegó a su cuarto, cargó el revólver y guardó en el bolsillo unos pocos pesos que tenía. Todavía pensó en lo que haría Renata cuando se cansara de esperarlo. Pero ya no se detuvo. De inmediato fue a buscarlo a don Juan, no tenía en la casa ni un solo caballo. Paso a lo de don Silvestre y la respuesta fue la misma. Don Pedrito no podía prestarle porque salía de viaje esa madrugada. Entre idas y vuelta se le había ido ya como media hora y empezó a desesperarse. Le quedaba el recurso de pedir prestado un freno y ponérselo al primer caballo que encontrara suelto por la calle. Pero a dónde encontrar alguno a esa hora? De pronto se acordó del doctor. El dejaba ensillado toda la noche dos caballos para salir de inmediato en caso de algún llamado urgente. Uno para él, el otro para su señora, que siempre lo acompañaba en horas de la noche cuando el llamado venía del campo. Sin vacilar, corrió a buscarlo. -Doctor- dijo al llegar –vengo a pedirle que me preste o alquile, por favor, uno de sus caballos por un rato. -No, no-, le respondió con su seriedad de siempre el doctor Ernst, estirando sus largos bigotes. -Serme necesario, sabe muchacho? -Tiene que ir a alguna parte ya?-, le preguntó desalentado. -No, no. Pero puede llegar llamado urgente enfermo, sabe? Y hay que volar- dijo en su lengua confusa, ya con el propósito de entrar en su consultorio. Quedó abatido Nacho, sin saber qué hacer. Era su última posibilidad perdida. -Tiene razón, claro... Yo, mire, doctor, era porque tengo un amigo, no? y quiero ver si puedo llegar a tiempo para salvarlo. Por eso lo molestaba. -En peligro? Amigo en peligro, dice, muchacho?- Estiró el cuello y abrió grandes los ojos. -Así es-, respondió con pesadumbre pensando en Renata. -Toma, caballo. Sube, este oscurito mío; el de Rosa no. Mío, brioso, ligero-, dijo señalándole el bulto de los animales que apenas se distinguían en la sombra de la noche. No supo cómo agradecerle. Le dio la mano apresuradamente y desatando el animal, montó con agilidad. Le clavó los talones y el flete partió con rumbo al río. Sí conocía esos caminos! Más allá quedaban las sierritas, las escabrosidades, los senderos escondidos y ásperos, las oscuras quebradas, los churquis espesos. A eso de la media noche estaría Chicho con alguno de sus cómplices recibiendo el mineral. Y a esa hora les caería la partida sorpresivamente. Tenía que llegar antes que los milicos, cuanto antes mejor, para evitar complicaciones. Le apretó de nuevo los talones al oscurito, que pareció afanarse en aprender a volar. Si en realidad quería ganarle a la partida, no le quedaba otra posibilidad que avanzar cortando camino. El conocía todas las sendas escondidas. Faldeando las sierritas, bajando las quebradas ocultas, cruzando churcales y arbolitos espinosos y seguir, seguir sin aflojar un solo momento. Nunca pensó que fuera tan baqueano el caballito del doctor para galopar por las piedras. Afirmando bien las patas, orillaba los bajos profundos, bufaba de miedo en partes, pero no se detenía; avanzaba siempre con las orejitas paradas en medio de la difusa claridad de las estrellas, buscando el oculto y viboreante sendero. En la pampa de piedra volvió a apurarlo y los cascos repicaron oyéndose hasta lejos, el redoblar multiplicado por el eco. Se imaginó a si mismo como el jinete fantasma, lastimándose la cara y las manos en las ramas de los talas y churquis que cerraban los estrechos pasos. Trepó una cuesta empinada que lo obligaría a bajar con cuidado y ahí, al fondo, daría con el rancho donde se reunían periódicamente comprador y vendedores. Por más que hizo, no pudo orientarse con prontitud. Sabían cuidarse muy bien para que no le resultara fácil a cualquiera localizar el lugar en horas de la noche. Empezó a sentirse más y más nervioso. Pero de nuevo se acordó de Renata y se le alegró el corazón. Era por ella que estaba arriesgando el pellejo en ese momento y eso lo serenó. Alcanzó a divisar, por fin, el desplayadito en el bajo. Debajo de un algarrobo estaba el rancho, apenas iluminado. El sendero que todos recorrían y por donde llegaría la autoridad, caía por el lado opuesto. Era mejor desmontar ahí mismo, para no ser oído. Ató el caballo y siguió avanzando sigilosamente entre churquis y piedras, hasta llegar a la cercanía, donde se ocultó entre unas matas. Le pareció que una sombra cuidaba la puerta. Con el revólver listo dio unos pasos más. -Quien anda ahí!- gritó el centinela adelantándose y resguardándose a la vez en el tronco del viejo algarrobo que había en el patiecito. Se hizo un silencio a penas cortado por el vuelo rasante de una lechuza. -Soy un amigo-, respondió Nacho sin moverse. -Salí d’una vez di’áhi si no querís que te meta un plomo!- gritó el hombre a su vez. Con las manos en alto, decidió obedecer avanzando hacia el desplayado. -Qué busca acá!- le preguntó al tiempo que se le acercaba alumbrándolo con una linterna. -Necesito hablar ya mismo con el Chicho. Sé que está aquí!- dijo con firmeza. -Pa’ qué lo necesita!-, fue la respuesta. No le veía la cara, pero se daba cuenta que estaba ante un chino grandote, que tal vez por la sombra de la noche, abultaba más todavía. - Necesito hablar ya mismo con él, no le digo? -Pa’ qué!- volvió a preguntar como empacado el centinela con su voz ronca y hueca. -Por qué ‘ta en peligro. No mi’ahga perder más tiempo. Llameló. –El otro demoró en decidirse todavía. -LLameló ya mismo le digo, si no entraré yo! quiero salvarlo de la policía, entienda! –Calculaba que los milicos no tardarían en llegar. Aflojó por fin el hombre y entró al rancho. Se oyó un murmullo y se apagó la luz. No tardó en asomar el gringo y avanzó receloso. Nacho alcanzó a distinguir unos bultos que se hacían perdiz por atrás del rancho. -Quién sos!-, preguntó todavía oculto por el tronco de algarrobo. -Yo! El Nacho! –Entonces lo vio avanzar con el cuerpo pesado, con la gorra echada sobre los ojos y la mano tocando el revólver en la cintura. -Qué buscás acá! Presto!-, grito con rabia. -Estás en peligro! Vine a avisarte! -Que peligro ni peligro!-, exclamó con desprecio. -Me querís coder, pero no a nacido todavía el que lo poeda coder al Chicho, capiche? -No seás zonzo! Te hablo como amigo! –Estaba sucediendo lo que él pensaba. Iba a ser difícil convencerlo. -Amigo? Andate, andate, si no querís que te rompa la crisma, Cristo!- le gritó señalándole el camino. -‘Ta bien; pero andá sabiendo que la policía ‘ta al llegar aquí. Te lo juro!agregó intentando ser convincente. –Lo sé por un agente amigo. -La policía?-, pareció que lo habían desinflado. -Alguien le sopló que esta noche estarías aquí y vienen! –Siguió diciendo. En ese mismo momento, muy cerca, se oyó un tropel sospechoso. -Son ellos! Vamos! -No, no puedo. Tengo que volver-, dijo Chicho. -Entendé. Vení conmigo, si no te van a hacer colador! Vení, te digo!- le exigió de nuevo tironeándolo de un brazo. No habían terminado de ocultarse detrás de un tupido churcal, cuando cinco milicos, salieron de entre la oscuridad y rodearon el rancho, al grito de: “Nadie se mueva! La policía!” Por un momento quedaron agachados, ocultos entre la sombra. Comprendiendo que si se quedaban podían ser descubiertos, Nacho guió a su compañero cautelosamente, hasta el lugar donde había dejado el caballo. -Subí-, le ordenó. Chicho no comprendía nada. -Como te andan buscando a vos, como no te encuentren aquí, es más que seguro qu’irán a tu casa. Tenés que volverte ya mismo al pueblo y ganarles la vuelta. -Sí, pero...y vos? -Me volveré ya mismo a macho talón. -A pata nomás? -Y qué tiene? Conozco bien el camino. -Gracias, Nacho! –Temblaba el gringo. Parecía que le estaba entrando más y más frío en el cuerpo. Montó de inmediato haciéndolo arquear al oscurito con su peso. -No bien llegues, largalo en la puerta de la casa del doctor-, le recomendó cuando partía. -Chao!-, apenas le oyó decir porque arrancó apresuradamente por el estrecho sendero. El, en tanto, tomó una escondida senda que habría de llevarlo a la mina. Desde allí no le faltaría en qué regresar al pueblo. Había sido providencial su llegada al rancho; de lo contrario, a esa hora, ya lo irían arreando a Chicho como a un reo cualquiera o de haberse resistido, vaya a saber lo que podía haber ocurrido. Era parte del alba, cuando empezó a descender por las senditas pedregosas que caían hacia la gran olla donde bullía la mina. De las lucecitas que se encendían en los ranchos a esa hora, subiendo por las lomadas, cayendo al bajo de la sombra de las moles de piedra, por cuyas laderas pasara tantas veces, cuántos recuerdos se levantaban! Su casilla con la manivela, el túnel exhalando olor a humedad y a pólvora, el sucio arroyo, Vicentito, el niño tonto y su caballo de madera... Y luego, la señora de Klestar en el alto veredón, siempre buena moza y bien arreglada, el Capataz con su toscano, el sombrero chiquito y el grueso pantalón de pana, siempre sin planchar. Por dónde andarían ahora ! Mucho tiempo después que se hubo alejado de la mina, Otto le contó un día que aquella mujer y su marido no estaban más en el lugar. –Hiciste bien, Nachito, de no contar nada de lo que sabías. Así hay que ser siempre, amigo; discreto, muy discreto. Frente a la hilera de casas que albergaban a los gringos, vio arder en aquél amanecer una gran llama y luego proyectadas en la pared sombras que se cruzaban. Le extrañó ese movimiento. Tal vez estaban de fiesta. Pero al llegar, el cuadro que encontró estaba muy lejos de ser el que él había imaginado. Otto estaba sentado en una piedra, con la cabeza inclinada con un papel en la mano. Frinz sacaba al patiecito su gran baúl. Lo mismo hacían algunos de sus compañeros. -Buen día, Otto!-, lo saludó afectuoso. -Oh, Nachito. –Apenas si levantó la cabeza para saludarlo. Lo mismo hicieron sus compañeros, que siguieron preparando en silencio sus equipajes. -Qué pasa, Otto?- preguntó preocupado. -La guera...la guera...!- y se apretaba con fuerza los dedos de las manos. -Entonces...- El había imaginado que eso de la guerra sucedía muy lejos y resultaba ser que, en ese momento, estaba palpando parte del dolor y del horror que la misma traía consigo. -Es cierto; descraciadamente cierto... y nuestra patria necesita de nosotros. –Y le enseñó el papel que tenía en la mano. -Y se van, entonces? -Ya...ya mismo. –Otto se puso de pie y los demás lo imitaron. -Ustedes también?-, les preguntó a los checos y a los rusos que estaban un poco alejados. -Sí, sí, ahora mismo-, le respondieron –Y Dios querer no encontremos con hermanos, amigos, allá campo de guera! -Adiós, camaradas!-, empezaron a despedirse los alemanes. -Adiós! –La llama declinante barnizaba de tristeza el rostro de aquellos hombres fuertes como robles, pero que en ese momento no podían impedir que se les escaparan algunas lágrimas como si fuesen niños. Avanzan, dan unos pasos, se dan vuelta cuadrándose levantan la mano y gritan: -Heil, Alemania! Heil, Bismarch!- y finalmente se alejan marcando el paso con energía. Dos españoles del grupo de mineros, que han salido de sus casuchas, se aproximan. -Y ustedes?-, les pregunta. Se miran entre ellos y ninguno responde. Al escuchar voces de niños, se dan vuelta. -Papá! Papá!- dice el mayorcito, que ha llegado semidesnudo, escapado de la cama. -Qué quiere?-, le pregunta Juanillo. -Llegó el abuelo Cristhus! -Ah! –Y quedan de nuevo preocupados. -También se van ustedes? -No, no hemos recibido ningún llamado. Pero si lo recibiéramos sería difícil, muy difícil!-, le responde Juanillo y una lágrima se le descuelga por las mejillas. Se despide de ellos y rápidamente va a dar alcance a los alemanes, para pedirles que lo lleven al pueblo, ya que están cargando en una jardinera y dos carrindangas, sus equipajes. -Guere ir, Nacho?- lo invita Otto. –Sube, amigo! –Inician la marcha. Nadie dice nada en tanto empiezan a trepar la cuesta dejando atrás el caserío. Que tiempos tan cercanos pero tan distintos en el corazón de esos hombres! Abajo, la mina, queda con el jirón de humo de sus chimeneas, borroneando todo rastro alegre de vida. Desde la parte más elevada de la escarpada serranía, divisan el amanecer sobre la iglesia de Concarán, el blanco caserío, las alamedas trazando en verde el curso de los canales. Mientras a él, el corazón se le vuela de alegría pensando en Renata, aquellos hombres, sus amigos, tan alegres y juguetones en otro tiempo, viajan abrumados por la tristeza. Antes de llegar al Farol, les ha pedido que le permitan descender. –Vamos, camarada! Tomar último trago juntos!-, le piden. Pero se disculpa con la promesa de que irá a la estación antes de que parta el tren que habrá de llevarlos de regreso. Se marcha. Tiene impaciencia en saber si llegó Chicho, pero no se decide a preguntar en la fonda. Se enterará preguntando si llegó el caballo que le prestara el doctor. Luego irá por el negocio a disculparse ante el patrón por no haber ido esa mañana a trabajar. Al pasar, ve el caballo, el purito guapo en la casa de don Ernst y siente un gran alivio. Es la mejor señal de que Chicho está de vuelta. Entra apresuradamente a su cuarto y se tira en el catre. Está molido. Descansará un momento, se levantará y correrá al despacho. A la noche, en alguna parte tratará de encontrar a Renata y le pedirá disculpas por no haber podido acudir a su llamado. Está pensando en ella, cuando entra muy apresurado Yurka. -Recién llegás?-, le pregunta sin poder disimular su extrañeza. -Si, hace un momento-, le responde enderezándose. –Como qué hora es ya? -Las diez, por lo menos. No juiste a trabajar? -No, no jui. -Pero hermano! ‘Tas más revolcau que peludo en la ceniza! Por donde diablos has andau! -Ya te contaré. Me voy a lavar primero. He pasau una noche...! –Y va en busca del lavatorio y de la jarra con agua. -Sabés? Te vine a contar una cosa-, sigue diciendo Yurka. –Pasé por el almacén, vi que no estabas y pensé que en algo raro andarías. -Por qué? Qué pasa?- pregunta sobresaltado. -Güeno, ya veo que no...por un momento pensé que andarías en eso... -No sé en qué...hablá... -Hay fiesta en la casa ‘e Renata...eso te quería decir. -Y cómo sabés? –deja de lavarse. Ahora si que está preocupado. ¿Fiesta? -No sé bien, pero algo raro pasa. Hay un movimiento en la casa...vieras! además la divise a la Renata con un vestido y zapatos nuevos, como si estuviera por ir a un baile...que querís que te diga...Yo no sé –Y en la cara flaca de Yurka se deslíe su sonrisa de siempre, pintándole una sombra de inquietud. -Baile...a esta hora?- y se queda pensativo. Y dónde la viste? -Pasó por la plaza. Llevaba un gran ramo de flores. -Y no te preguntó de mí? -No, no me deje ver por ella. -Francamente... -No sé que podrá ser...algunos novios de la sierra? -No, no...qué le importaría a ella...y a esta hora...fiesta en la casa...que raro! Además, no sé que fuera a haber fiesta esta mañana en ninguna parte. -Yo tampoco-, dice Yurka muy serio, corriendo con la mano la caída de su mechón rebelde. -Qué podrá ser! –Y a medida que ahondaba en sus pensamientos, más y más preocupado empieza a sentirse. A ver si a esta hora están agasajando a otro en la casa...a un candidato de ella, los que siempre ha intentado imponerle don Nino y a los que ella rechaza, según le decía. Pero si había cedido al final, disgustado por su ausencia de la noche anterior? –Se secó la cara rápidamente y lo enfrentó a Yurka. -Decime...no ti’animás a pasar por la casa de Renata para ver qué es lo que está pasando? Mientras tanto termino de vestirme. No, porque a ella no se la va a llevar así nomás cualquier otro! No te demorés, por favor! -Perdé cuidau...ya mismo vamos a salir de la duda- Y se aleja. Acaba de avanzar unos pasos por el patio, cuando llega Chicho, bamboleando su cuerpo enorme, braceando, muy sofocado. -Está el Nacho?- le pregunta. -Sí, en la pieza. Y picado por la curiosidad lo sigue hasta la habitación. -Oh, Nacho! Recién supe que llegaste! Cómo te fue?-, le pregunta palmeándolo. Yurka mira muy extrañado lo que sucede. -Bien, bien. Y a vos? -Eh! No me ves? Enterito! –dice señalándose todo el cuerpo. –Estoy enterito! -Y allá...no habrá pasado nada? -Nada, nada...mi socio escapó raspando. Y quente también, capiche? Así es que...salvatto! –Y en un arrebató de alegría se va contra él y lo abraza con toda sus fuerzas. –Gracias, Nacho! Gracias!-, le repite con los ojos húmedos por la emoción. -Por qué! Vamos. Si no hice más que cumplir! -Qué cumplire ni cumplire! Te jugaste pellejito por mí, eh? Vamo! –Lo suelta y lo sigue mirando a la distancia, con admiración. –De buena me salvatto!- agrega poniéndose muy serio y soltando los brazos como desalentado. –Lo hacer macana grande, grande! No sé que pasó por mi testa! Y anoche, a la madrugada cuando voelve, la mamma que llora, veco que no halla que hacer, Renata llora...tutto, tutto por mi maledetta culpa mía! –Y le tiembla la voz y parece a punto de llorar. -Me imagino-, dice haciéndole entender que lo comprende. -Pero juro, juro, Nacho- sigue diciendo al tiempo que hace la cruz y la besa-, que nunca más haré estás cosas...no, no! Te juro...! –Y vuelve a besar la cruz que hace con los dedos. –Trabacaré...! Trabacaré...le he dicho al veco y así será! -Claro...es lo mejor para todos. -Sí, sí...Y claro, ahora en casa tutti contenti, tutti feliche, capiche? Le ha vuelto la alegría a los ojos y de nuevo respira con felicidad. -Por eso quiero que vamos a casa mía. -A tu casa? Yo? –Nacho no puede entender. -Sí, casa mía, como si fora la tuya agora, non capiche? –Entiende menos todavía. Y con los ojos chispeantes, juntando los dedos de una mano y acercándoselos a la cara, le habla en voz baja: -Eh, come! No quería ser fratello mío, hermano mío? Y bueno...agora podrá...podrá! –Y le relumbran los pómulos gordos. -Pero...y don Nino?-, pregunta Nacho sin poder creer todavía lo que está oyendo. -El veco? Pero hombre! Sí él te manda llamar...El primero no quere, después yo le cuento lo que ha pasatto...si no foera por él estaría en la capacha. El dice...en la capacha, hico? Sí, no le digo? Nacho ha salvatto...gracias a él estoy aquí... Y él mira y mira y no guere comprender...Nacho, criollito? Y se rasca la cabeza y se tuerce los bigotes. Sí, papá, el mismo, le digo. Tonche?, me pregunta... Claro, le digo, se portó macanudo; desde anoche el ser mi mejor amico y quero que usted lo deje entrar a casa...ah, sí, dice...pero Renata? Y qué, si se quieren, dejalos papá. Dura la testa del veco para entender. Dejarlos? Ella con el creollito? Y por qué no, papá? Se cree usted que cualquiera se hubiera metido allá para salvar a un tipo que no era su amico? Non capiche? Nacho es mi amigo ahora y vendrá a esta casa...se rascó otra vez la cabeza el veco y volvió a preguntarme...así que él te ha salvatto, hico? El? Sí, papá, digo yo, sí, sí... Y bueno; veco ha dicho entonces, decí muchacho que venga...sí, que venga cuando quiera... -Ah, sí? –dice Nacho sin poder escapar de su asombro. -Y si la vieras a la mamma!- continua diciendo Chicho. –A sacatto tutto su traque mecor que traco d’Italia, su zapattone, tutto, tutto! -Sí? –Está deslumbrado Nacho. Es imposible; no puede ser eso. -Y la Renata ha llenado la casa de flores...es la loca de la flore, capiche? Pero vamo...vamo ya, ya...! -Esperá que me ponga la camisa- Empieza a creer. -Ah, creollito lerdo! Deca, así nomás...vamos ya, ya! Y mientras termina de ponerse el saco apresuradamente, todavía una pregunta lo sigue mordiendo muy adentro. -Pero...y don Nino? -El veco? Non querer creer? ‘Ta chocho, chocho! Creollito a salvatto a mi hico, dice y te quere abrazar ya, ya!-, finaliza diciendo en voz alta y lo toma de un brazo y lo saca de la pieza rumbo a la calle. Repara entonces en Yurka, que se ha quedado parado junto a la puerta. -Y vos también, amigo de él vamo! -A tu casa? –Todavía no puede escapar Yurka de la sorpresa que le ha causado todo lo visto y oído hasta ese momento. -Claro! vamo a casa! –Parece que a Yurka lo han bendecido, porque con la cara llena de risa y pasándose la mano por los cabellos, como si ya con eso bastara para estar presentable en esa fiesta, responde: -Güeno.Luego queda cortado y dice: -Pero así no. –Mirándose el pantalón de diario que usa. –Me cambio y voy. –Y escapa corriendo hacia la calle. -Andando, fratello-, dice Chicho y empiezan a caminar. Atraviesan la calle, entran a la plaza dorada de sol, por cuyos caminitos la gente, más numerosa que nunca, pasea feliz. No se anima a mirarlo a Chicho por temor de que todo aquello sea simplemente un sueño y que descubra de pronto que no ha sido más que eso. Pero lo siente a su lado, huele su olor característico a ajo, le oye las pisadas fuertes y le mira la sombra que se va redondeando a esa hora, al lado de la suya más fina y larga. Perfuma la plaza y por los árboles cantan las reinas moras. -Pero...será cierto?-, vuelve a pensar. –Y si lo es...qué tendré que hacer al llegar? Me dará la mano don Nino? Y Renata? Como la saludaré a Renata? Siente como si se le endurecieran las piernas. No habla nada, nada, no puede, mil pensamientos lo aturden; pero avanza, avanza, como una sombra feliz, simplemente. -Ya estamos más cerca...ya llegamos...ya llegamos- piensa y el corazón se le vuela. -Eh, mirá, mirá! –Chicho lo codea con fuerza señalándole al mismo tiempo una figura que aparece en la esquina, vestida de azul, con los cabellos rubios bien ceñidos enmarcando el hermosísimo rostro y que lo saluda cariñosamente con la mano, al tiempo que le ofrece su mejor sonrisa. -Renata!-, tiene ganas de gritar. En las campanitas de la iglesia está cantando alegremente el alma de su pueblo. Adelante! Adelante! Siente que le dicen. Y es el mismo canto el que conmueve a su alma, a su corazón, a su sangre ardorosa, quemándose en la ansiedad por llegar de una vez por todas a los brazos de Renata, llenos de amor, del deseo de fundirse en los ojos puros, con todo el cielo de Concarán, que tienen los ojos preciosos de Renata. NOTAS 1. Del folklore puntano. 2. Relatado por la Sra. Rosa Aguirre de Ortíz. 3. Del Martín Fierro. 4. Fragmento de Guido y Spano. 5. El muchacho de la colcha, del folklore puntano. 6. La pluma del tero, del folklore puntano. 7. El hombre de poca suerte, del folklore puntano. 8. Del Martín Fierro. 9. Del Martín Fierro. 10. Del Martín Fierro. 11. Del folklore puntano. 12. Del libro Copiador de correspondencia y ordenanzas del municipio de Villa Dolores (San Luis), posteriormente llamado Concarán, nombre de la estación del ferrocarril. 13. Del mismo libro copiador. 14. De cartas del Sr. Jaroslav Quintab a la Sra. de Masramón, cuya gentileza me facilitó el conocimiento de las mismas. 15. De las cartas citadas. 16. La Pastora, del Folklore cuyano. 17. Concierto del zorzal y la calandria, del folklore puntano. 18. Del citado libro Copiador de correspondencia. 19. Quien bien quiso tarde olvida, tonada de Godoy Rojo y Moyano. 20. Documento facilitado por el Dr. Jesús Tobares. 21. Del libro Copiador de Correspondencia. 22. Del libro Copiador de Correspondencia. Aclaración: De las personas citadas en esta novela, tuvieron existencia real en el periodo 1900-1914, que abarca aproximadamente esta novela, las siguientes personas: Sra. Juana de Sosa, Matea de Mora y Pánfila de Oviedo; señores: Ciriaco Sosa, Claudio Mora, Medardo Aguirre, Heriberto Liceda, Eladio Ponce, Pascasio Nievas, doctores Roberto Martín y Siegisfried Ernst, el rastreador Eusebio López, el carpintero Juan Basconcelos y el guitarrero y cantor Juan Gauna. Todas las demás, así como las acciones en las que participan, son obras de la ficción. Polo Godoy Rojo ***FIN***