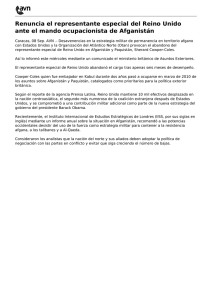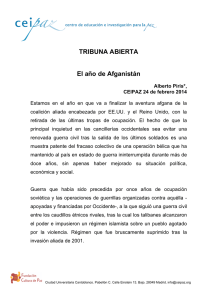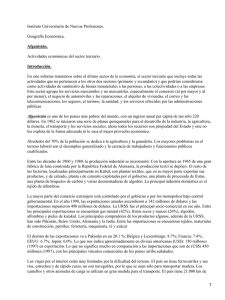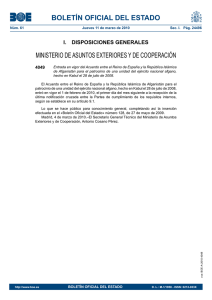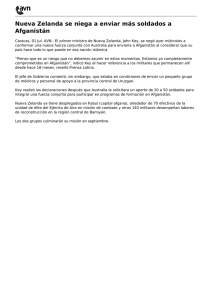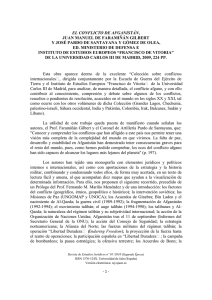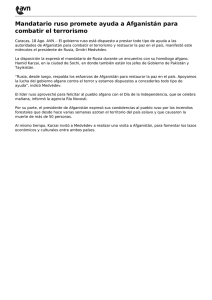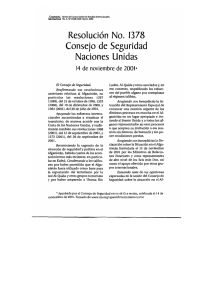XVII Curso Internacional de Defensa Jaca, 21 al
Anuncio

CÁTEDRA CERVANTES XVII Curso Internacional de Defensa Jaca, 21 al 25 de septiembre de 2009 El Laberinto Afgano Coordinado por la «Cátedra Miguel de Cervantes» Academia General Militar - Universidad de Zaragoza MINISTERIO DE DEFENSA CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES http://www.060.es Edita: © Autores y editor, 2010 NIPO: ISBN: Depósito Legal: M- -2010 Imprime: Imprenta Ministerio de Defensa Tirada: ejemplares Fecha de edición: Los Cursos Internacionales de Defensa nacieron hace diecisiete años, siendo impulsados desde el año 1998 por el Convenio de Colaboración firmado entre la Diputación General de Aragón y el Ministerio de Defensa. Organizados por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, tienen por finalidad tratar temas de actualidad de Seguridad y Defensa, preferentemente en el marco de la Unión Europea, contribuyendo al desarrollo de la Cultura de Defensa, objetivo que se viene cumpliendo año tras año, gracias a la aportación de entidades colaboradoras sin cuyo apoyo económico y técnico no sería posible la realización de estos Cursos. Nuestro agradecimiento a la Diputación General de Aragón, al Ayuntamiento de Jaca, a la Institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza, a la Diputación Provincial de Huesca y a Caja Inmaculada, sin cuya ayuda no hubiese sido posible la realización de este Curso. Gracias también a todas las personas del Palacio de Congresos de Jaca, la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza que, sin formar parte de la Comisión Organizadora, facilitan la organización y desarrollo del programa, colaborando para que todo funcione lo mejor posible. La Comisión Organizadora del XVII Curso Internacional de Defensa ÍNDICE Índice Página Presentación ................................................................................................ 00 Conferencia de Inauguración: «Afganistán: crisis política y contexto histórico». D. Pere Vilanova Trias ......................................................................... 00 Ponencias del Área n.º 1: Rasgos de una cultura milenaria .............................. «Claves históricas y políticas del conflicto afgano». D. José Baqués Quesada .. «Una visión de la sociedad afgana». D. Ahmed Rashid .................................. «El entorno físico y el factor económico». D. Félix Arteaga Martín . .............. 00 00 00 00 Ponencias del Área n.º 2: El entorno Geopolítico ............................................. 00 «Afganistán, Asia Central y el Cáucaso sur: La lucha por la energía». D. Mariano Marzo Carpio ....................................................................................... «El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central». D. Alberto Priego Moreno ..................................................................................... «Afganistán y el terrorismo islamista: un foco de inestabilidad mundial». D. Fernando Reinares Nestares .......................................................... 00 00 00 Ponencias del Área n.º 3: La perspectiva estratégica ...................................... 000 «Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-Contrainsurgencia y enemigo Asimétrico». D. Francisco Puentes Zamora .......................................... «La Operación Libertad Duradera». D. Robert P. Matthews ........................... «La intervención de la OTAN (ISAF)». D. Luis Felíu Bernárdez ....................... 000 000 000 Ponencias del Área n.º 4: ¿Un futuro Posible? . ................................................ 000 «El compromiso de la Comunidad Internacional». D. Francesc Vendrell ......... «Una visión desde dentro: El Gobierno de Kabul». D. Gul Ahmad Sherzada ........ «Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente». D. Salvador Cuenca Ordiñana ............................................................. 000 000 Ponencias del Área n.º 5: España y Afganistán . .............................................. 000 «Las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán». D. Jaime Domínguez Buj .. Conferencia de Clausura: «El Gobierno Español y su compromiso en la recons trucción y estabilidad». D. Luis Cuesta Civis ........................................... 000 000 000 12 El Laberinto Afgano Comunicaciones ........................................................................................... 000 Conclusiones del XVII CID .............................................................................. 000 Programa desarrollado . ................................................................................ 000 Comisión organizadora . ................................................................................ 000 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA Coronel Subdirector Jefe de Estudios de la Academia General Militar Co-Director del XVII Curso Internacional de Defensa Un año más, la estrecha colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Academia General Militar, ha hecho posible, a través de la Cátedra «Miguel de Cervantes», la celebración del XVII Curso Internacional de Defensa en la ciudad de Jaca. Entre los días 21 y 25 de septiembre de 2009, y bajo el título «EL LABERINTO AFGANO», se han dado cita prestigiosos conferenciantes para debatir un tema de la mayor actualidad y trascendencia. Entre otros asuntos, ha sido objeto de estudio la influencia en el actual Afganistán de sus rasgos de carácter geográfico, histórico o social, y de su entorno geopolítico; la búsqueda de un adecuado equilibrio entre la economía del país y el control eficaz del narcotráfico; el encauzamiento de los recursos naturales de Asia Central; la conducción de la denominada «guerra global contra el terrorismo»; y el papel de la comunidad internacional en la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo económico de Afganistán; en resumen, la forma de encontrar una salida del laberinto afgano. Las conclusiones extraídas han sido fruto de la calidad y el rigor de los ponentes, que han aportado el resultado de sus investigaciones y experiencias personales, y de la entusiasta participación de los alumnos del curso. Todo ello ha hecho posible que, sin tratar de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas planteadas, ni de encontrar soluciones a un problema tan complejo, se haya establecido un foro de análisis y discusión que ha permitido reflexionar sobre la situación del país y visionar posibles futuros para Afganistán. 16 El Laberinto Afgano El acierto de la Comisión Organizadora en la propuesta del tema a desarrollar, y su esfuerzo para conseguir reunir un plantel de ponentes de tan alto nivel, ha hecho que el Curso haya respondido plenamente a las expectativas de los participantes. Desde aquí, expreso mi reconocimiento y agradecimiento al Coronel D. Patricio Mandiá Orosa, alma y motor del Curso durante sus tres últimas ediciones, que por imperativos de edad dejará la dirección de la Cátedra «Miguel de Cervantes» en 2010, y que ha dado muestras en todo momento de su capacidad organizativa, entrega, y calidad profesional y humana. Finalmente, deseo agradecer también la cálida acogida que Jaca, con su Alcalde a la cabeza, ha hecho a los organizadores y participantes en el Curso, haciendo gala una vez más de la tradicional hospitalidad y nobleza de esta ciudad altoaragonesa, perla del Pirineo y cuna de Aragón y de España. Conferencia de Inauguración afganistán: crisis política y contexto histórico d. pere vilanova trias Director de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad del Ministerio de Defensa AFGANISTÁN: CRISIS POLÍTICA Y CONTEXTO HISTÓRICO D. pere vilanova trias Director de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad del Ministerio de Defensa Estas breves reflexiones no pretenden entrar en el análisis detallado de la situación política de Afganistán en relación al proceso electoral que ha marcado los meses de agosto a noviembre de 2009. Su objetivo justamente es poner esta coyuntura (la segunda mitad de 2009) en una indispensable perspectiva histórica. En esta perspectiva, vale la pena señalar algunas referencias para que el lector medio, que no tiene porque estar muy familiarizado con el tema de Afganistán, tenga alguna información útil más allá de lo que los periódicos, televisiones, radios e Internet aportan habitualmente. Ante todo, pues, el contexto histórico. Es necesario alejarse lo más posible de la coyuntura, si el peso de ésta nos ha de llevar a la confusión, por ejemplo pensando que tales o cuales aspectos de lo que pasa estos días en Afganistán son inéditos, o simplemente nuevos. Afganistán es un país especial y ello se hace notar en muchos de los rasgos peculiares de la sociedad afgana. No hay un Afganistán, hay varios afganistanes, y siempre ha sido así. Por ejemplo, es uno de los pocos, poquísimos Estados del mundo actual que no tiene pasado ni herencia colonial, en el sentido estricto que damos a ese término en el caso de los estados surgidos de la descolonización desde 1945 a nuestros días. Curiosamente, es el primer estado con quien la Unión Soviética, en 1923, recién nacida y recién salida de su propia guerra civil, estableció relaciones diplomáticas y un Tratado de Buena Vecindad que se mantuvo durante más de cincuenta años. ¿Por qué? La verdad es que no lo sabemos. Abortados los varios intentos de penetración de unos y otros, incluidas las tres guerras británico-afganas, Afganistán es, junto con Tailandia y algún otro caso, del exclusivo club de los no-colonizados. 20 El Laberinto Afgano Ello hace que en la memoria colectiva de ese país, exista una percepción difusa pero muy consistente de la diferencia entre los afganos y los que están de paso. Se trata de una percepción complicada porque el afgano medio no suele identificarse explícitamente con el concepto Afganistán (excepto por supuesto en los medios urbanos educados), sino que –como sucede en otros sitios– sus lealtades individuales pueden ser múltiples y estar ordenadas de modo volátil: Islam, grupo étnico, grupo lingüístico, y dentro de ello, lealtad tribal y lealtad a su clan. En muchos casos, lealtad «a su valle», que es el ámbito de localización social que conoce bien y no le plantea dudas. Ello, como verá quien sepa leer los resultados electorales, tiene relación con las últimas elecciones, más allá de las denuncias de fraude y sus consecuencias. Y ya que estamos en el contexto histórico, lo que sucede en 2009 tiene que ver con otra cuestión. Afganistán está en guerra civil (esto es: afganos luchando contra afganos) de modo recurrente e ininterrumpido, desde 1973, cuando Daud dio un golpe de Estado (de orientación prosoviética) contra su tío el Rey Zaher Shah, acabando así con varias décadas de monarquía que los afganos de hoy afirman recordar como la más larga época de estabilidad y tranquilidad social que ha conocido el país. Esta larga guerra civil, muy brutal, ha convivido o ha servido de sustrato para varias intervenciones internacionales: la de los soviéticos desde 1979 a 1989, la de los talibán, que en origen fueron una operación import-export venida de Pakistán, la de la actual coalición internacional desde finales de 2001. Observe el lector que la línea de continuidad es la guerra civil, y las etapas discontinuas y de duración desigual, pero de momento de no más de diez años, son las sucesivas intervenciones internacionales. Todo esto, sin tanta explicación, lo saben los afganos, del primero al último. Los que lo han vivido y los más jóvenes. Ello también tiene que ver con los comportamientos electorales. Cuando se analice lo que pase en Afganistán, deberá tenerse en cuenta todo esto para no incurrir en algunas derivadas que puedan convertirse en errores de cierto calado. Un ejemplo: el verano 2009 ha visto como la prensa se hacía eco de la toma de posesión del nuevo Secretario General de la Alianza Atlántica. Se trataba de una noticia de mucha importancia, porque venía a cerrar una etapa cuyo balance es complejo, y puede abrir una etapa de grandes oportunidades: desde cómo abordar la elaboración del Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, a cómo diseñar y sentar las bases de un sistema europeo de seguridad integral, pasando por las relaciones con Rusia, la estabilización del Cáucaso y un largo etcétera que por supuesto debe incluir Afganistán como una de sus grandes prioridades. Pero cuidado, algunos analistas y medios, además de algunos líderes políticos, parecen pensar que Afganistán es el test exclusivo de credibilidad, la única prueba en la que la OTAN se juega su futuro, o, por ejemplo que la OTAN se confirmará en Afganistán como el pilar de la seguridad global o fracasará, todo esto es poco prudente, por decir algo. Las elecciones son importantes y deberían ser una parte de la solución, no la solución de todos los problemas afganos. Son esenciales para la llamada afganización, pero ésta no se acaba en unas elecciones polémicas, que no resuelven (aunque hubieran sido más homologables) por si solas la lucha contra la corrupción, contra la pobreza, y por ello el comportamiento de la clase política surgida de estas elecciones de 2009 y las del año 2010 pasa a ser lo esencial. La cuestión principal es hasta qué punto los propios afganos ven en estas elecciones una oportunidad para ir avanzando en la buena dirección, esto es, que mejoren sus condiciones de vida. Afganistán: Crisis política y contexto histórico 21 Que mejoren en terrenos concretos y medibles: más seguridad física, más trabajo, más presente cotidiano y más futuro para ellos y para sus hijos, pero sin tener que modificar sus lealtades sociales, y sin cambiar de paradigma cultural. Por tanto, es indispensable la perspectiva. Este país entró en el nuevo siglo y milenio del modo más catastrófico posible, de la mano del régimen talibán, de los atentados del 11 de septiembre, y de las consecuencias que se derivaron de ello. Concretamente, la peculiar doctrina de la Administración Bush de respuesta «militar» al problema del terrorismo internacional. Pero sería un gran error pensar que las desgracias de los hombres y mujeres de Afganistán han empezado con la intervención norteamericana de finales de 2001, la formación del gobierno Karzai, o en que los problemas empezaron en su día con la llegada al gobierno de Kabul de este extraño fenómeno talibán, a mediados de los noventa. Comenzaron mucho antes y han sido constantes a lo largo de las casi cuatro últimas décadas, y sobre todo se ha visto convertido en territorio de transnacionalización tanto para la agenda de Bin Laden, como para las políticas de respuesta antiterrorista. Cuando en la primavera de 1989, tal como había prometido públicamente Gorbachov en febrero del año anterior, las tropas soviéticas abandonaron Afganistán, los analistas afirmaban que después de casi diez años, la guerra tocaba a su fin. Los más prudentes, sin embargo, pensaban que tan sólo se cerraba una etapa del conflicto, y que simplemente éste continuaría a través de un proceso de mutación. Hablando claro, la guerra civil duraría mucho más tiempo. De modo que, si bien en 1989 nadie podía prever la aparición de los talibán, no es menos cierto que las condiciones para una paz duradera eran casi inexistentes. La guerra contra los soviéticos, desde diciembre de 1979 hasta marzo de 1989 no había unificado a las diversas facciones afganas, al contrario. Ante todo, pocos conflictos del mundo actual han mostrado una tal imbricación entre aspectos puramente locales (guerra civil), una sociedad especialmente fragmentada, una herencia histórica muy particular, y un cúmulo de ambiciosos países vecinos, empezando por Irán, y sobre todo Pakistán, en su día responsable último del fenómeno talibán. Nuestra mirada europea podría pensar en Afganistán como un país a la vez simple y complicado. Simplicidad: un pueblo musulmán sometido a reglas absurdamente estrictas por parte de un gobierno de fanáticos, pero el Islam, ya se sabe... Volvamos la vista atrás, después de la salida de los soviéticos. Complicación: ¿qué sabemos de la sociedad afgana? ¿Quiénes eran los talibán? ¿Y quién luchaba contra ellos? ¿Y ese tal Masud, quién fue? La realidad, como suele suceder, es mucho más complicada que nuestros prejuicios. La sociedad afgana está poblada de grupos etnolingüísticos1 tan variados como los pashtun, los beluches, los uzbecos, los tadjikos, los turkmenos, los hazara, los kirghiz y los nuristani. Cada uno con sus tradiciones, sus rasgos culturales y sus variantes lin1 El término debe ser entendido de modo convencional, para designar grupos con antecedentes étnicos claramente distintos según los especialistas, y cuyo criterio de identidad colectiva reside más bien en las raíces distintas de sus lenguas, aunque en última instancia todos se vinculan ya a la herencia lingüística turkmena, ya a la persa. 22 El Laberinto Afgano guísticas. Pero todos ellos, menos los hazara que son chiitas, son musulmanes sunitas. El Islam, por tanto, no sólo ve desmentida en Afganistán su supuesta vocación unificadora a escala mundial, sino que no ha tenido capacidad alguna para imponerse, como cultura compartida, a las divisiones de grupos sociales enfrentados por otros rasgos lingüísticos o culturales, ni mucho menos para pacificar sus enfrentamientos en nombre de la unidad del Islam. Poca gente sabe, por ejemplo, que Afganistán es uno de los tres países o estados del mundo actual que en su historia no han sido nunca colonia de ninguna potencia colonial (los otros son Tailandia y Liberia), aunque lógicamente su territorio, desde Alejandro Magno hasta hoy, haya sido ocupado por breve tiempo en diversas ocasiones y haya visto pasar hordas invasoras en una u otra dirección a lo largo de siglos. Sin necesidad de remontarnos a tiempos tan lejanos, vale la pena subrayar la importancia de los sucesos que en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX afectan a Afganistán. Su unificación en términos de lo que en Europa fue la aparición del estado moderno, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue obra de Ahmed Durrani Shah, que delimitó lo que prácticamente siguen siendo sus fronteras actuales. El siglo XIX contempla varios intentos británicos de penetración desde el imperio de la India2 Siempre por Peshawar y el legendario paso de Khyber, actualmente en Pakistán. Y Afganistán fue el muro contra el que se estrelló el imperio británico y su poderío militar. En una ocasión, en 1841, un cuerpo de ejército británico de 15.000 hombres que alcanzó el paso de Khyber y se adentró por la ruta de Kabul, simplemente, desapareció. Meses después, la guarnición fronteriza vio llegar a un hombre gravemente herido y enfermo. Era el Dr. Bydon, médico militar, y las tribus afganas le permitieron regresar, simplemente para que contase lo que vio3. Afganistán, a diferencia de sus vecinos, no ha conocido la experiencia de la colonización, lo cual contribuye a explicar algunos de los rasgos de su cultura política y social, el arraigo de sus costumbres, su desconfianza ante toda influencia o ingerencia extranjera, así como su tenaz capacidad de resistencia. Además, desde su consolidación como Estado independiente, mantuvo durante décadas una celosa tradición de neutralidad y no alineamiento, con especial atención a su relación con Rusia. La Rusia imperial primero, la joven Rusia revolucionaria después de 1918, y la URSS hasta 1973. De hecho, Lenin, al término de la guerra civil, firmó en 1923 un acuerdo entre Rusia y Afganistán, sobre la base del reconocimiento mutuo y la buena vecindad. Esta neutralidad y política de equilibrio dio a la monarquía afgana una larga estabilidad, que le permitió, por ejemplo, tener después de 1945 una buena relación a la vez con la URSS, con Estados Unidos, pero también con Alemania y Francia, que aportan las primeras inversiones extranjeras y un comienzo de modernización técnica y en infraestructuras. La crisis de este equilibrio está directamente vinculada a la caída de la monarquía, que se produce en 1973, cuando el Rey Zahir Shah es destituido por el príncipe Daud, que a pesar de su vinculación con la familia real, se embarca en una extraña aventura Hasta la independencia, en 1947, el Imperio de la India incluía también Pakistán y Bangla Desh. 2 El episodio inspiró el relato de R. Kipling en el que se basó la famosa película «El hombre que pudo ser Rey», dirigida por John Huston. 3 Afganistán: Crisis política y contexto histórico 23 que intenta a la vez instaurar una república y modernizar la sociedad. Todo ello, como es lógico, con medidas tan autoritarias como artificiales, o al menos, extrañas a una sociedad profundamente arcaica, rural y sostenida en estructuras tribales tradicionales. Si la sustitución de la monarquía por la república fue noticia en Kabul, Herat y Kandahar, las principales ciudades, las medidas políticas de modernización económica y social produjeron de inmediato severas resistencias en las zonas rurales. Se trató, de hecho, de una revolución o un golpe de palacio básicamente urbano, ligado a la influencia de Daud sobre la burocracia y el ejército. Curiosamente, se trató de un golpe ‘de izquierdas’, ya que Daud se apoyó en un numeroso grupo de oficiales y altos funcionarios vinculados a las dos facciones del PPD, siglas del partido comunista de Afganistán (Parcham y Khalk). Las razones de por qué las elites afganas del momento (o una buena parte de ellas) estaban encuadradas en el partido comunista es un fenómeno que los especialistas no han acabado de explicar. Por un lado, la monarquía, en su política de equilibrios, mandaba a muchos de sus jóvenes a estudiar a la URSS (mientras que otros iban a Francia o Alemania, y en menor medida Estados Unidos). Por otro lado, el fenómeno de jóvenes oficiales dejándose seducir por ideologías nacionalistas y revolucionarias en los años sesenta y primeros setenta fue muy extendido, por ejemplo, en los países árabes de Oriente Medio. Los enfrentamientos entre las dos facciones del partido comunista marcan los altibajos de la política afgana entre 1973 y 1978, cuando Taraki da un nuevo golpe de estado, ejecuta a Daud, y pone en marcha una versión más claramente prosoviética del régimen. Ello provoca las primeras insurrecciones en zonas rurales, y la aparición de los primeros grupos de resistencia. Las dos facciones, Parsham y Khalk, se enzarzan en una verdadera guerra civil de palacio, hasta el punto de que en menos de quince meses, hasta la invasión soviética de 21 de diciembre de 1979, el país conoce a tres presidentes: Taraki, Amin y Babrak Karmal (finalmente, la opción de los soviéticos). Cada uno de ellos liquida físicamente al anterior. La invasión soviética suscitó en su día un interrogante de fondo, que en parte fue ya aclarado por Gorbachov. ¿Por qué la URSS de Brezhnev se embarcó en la aventura afgana, que se convirtió en su Vietnam particular? En su día se afirmó, de modo simplista, que aquella invasión no era sino otra muestra del expansionismo soviético, que actuaba siempre del mismo modo en todas partes en las que conseguía poner pie. Después se supo, y Gorbachov así lo admitió, que incluso la cúpula militar de la URSS desaconsejó a Breznev la invasión a gran escala, pues estaba abocada al desastre más absoluto. En realidad, la aventura militar fue una reacción de los soviéticos ante el temor de que la revuelta de la sociedad afgana no sólo se iba a llevar por delante al régimen político de Kabul, sino que a la luz de los informes sobre quiénes eran los dirigentes de la resistencia, Afganistán iba a perder su tradición de neutralidad y buenas relaciones con la URSS para caer del lado de sus adversarios. No debe olvidarse que estamos en 1978/ 1979, es decir, Irán acaba de contemplar la caída del Sha y la llegada al poder de un hombre, desconocido hasta entonces, de nombre Jomeini. El temor a un brote de radicalismo islámico no sólo en Irán, sino también en Afganistán, colocaba a las repúblicas soviéticas de Asia Central (Turkmenistán, Uzbekistán, Tadjikistán, Kirghizistán), sociológicamente musulmanas, en una posición de gran fragilidad. En otras palabras, los dirigentes de la URSS temían, con razón, lo que en realidad ha acabado sucediendo, 24 El Laberinto Afgano aunque en el caso de Afganistán, sus maniobras desde 1973 fueron la razón principal del desastre posterior. La guerra entre las tropas soviéticas y los diversos grupos armados de la resistencia se instaló, desde 1980, en unas constantes que no variaron sustancialmente hasta la retirada soviética de principios de 1989. Muy pronto se vio que ni los soviéticos estaban en condiciones de ganar militarmente, ni la resistencia parecía en condiciones de expulsar a sus enemigos, de modo que aquí, los paralelismos militares con la guerra de Argelia o la de Vietnam son espectaculares. Las reglas no escritas eran curiosamente respetadas: las tropas soviéticas controlaban las ciudades (Kabul, Kandahar, Herat y Mazari Sharif) y las tres únicas carreteras del país, mantenían en el poder al gobierno de Kabul, y procuraban mantener a los grupos guerrilleros, los mudjahidin4, en sus montañas más apartadas. Los grupos guerrilleros, por su parte, hostigaban a los soviéticos, luchaban entre sí, con mayor o menor intensidad según los años, y conseguían demostrar su incapacidad para una mínima política de unidad, que prefiguraba lo que sucedió cuando finalmente llegaron a Kabul en 1992. En 1986, por ejemplo, los soviéticos destituyen al Presidente Karmal, por incapaz, y ponen en su lugar a Najibullah, responsable hasta entonces de la policía política del régimen, hombre de confianza de la KGB. De Najibullah nada recordaríamos, si no fuera porque era Presidente cuando los mudjahidin tomaron Kabul en 1992. Más tarde, cuando a su vez los talibán tomaron la capital, fue colgado en la plaza pública con su hermano. ¿Quiénes eran los mudjahidin? (plural de mudjahid, combatiende de la fe) Es una cuestión esencial, pues los talibán no aparecen en escena hasta 1994, mucho después de la partida de los soviéticos. Desde 1978, incluso antes, las medidas de reforma autoritaria desencadenaron en amplias zonas del país una fuerte resistencia. La resistencia afgana, fragmentada, heterogénea, incapaz de unirse, y mucho menos de proponer un proyecto político, económico y social para después de la guerra, llegó a estar formada por una decena de milicias armadas. Cada una de ellas reclutaba entre su propia gente, sobre las líneas divisorias de tipo étnico-lingüístico ya mencionadas. Así, por mencionar los más importantes, el Jamiat I islami, dirigida políticamente por Rabbani y militarmente por el entonces muy joven Ahmed Sha Massud, conocido como el ‘León de Panshir’ (del nombre del valle que utilizaba en 1980 de base de operaciones, y que los talibanes nunca pudieron tomar), era un grupo ‘plural’ pero formado sobre todo por tadjikos y nuristanis, con algunos pashtun. El grupo Hezb I Islami, dirigido por Gulbudin Hekmatyar, era esencialmente pashtun (que es la fracción mayoritaria de la población afgana), y llegó a ser muy fuerte, junto con el Jamiat. Se puede citar además a otro grupo del mismo nombre, Hezb I Islami, escindido del anterior, y liderado por Yunis Khales, líder espiritual de cierto prestigio. El Harakat I Islami, es el principal grupo que representaba a la minoría chiíta de la población, pero su área de acción se limitaba a una pequeña franja del centro del país. Había un grupo, el Ihtihad I Islami, de inspiración wahabbita y directamente financiado y organizado por Arabia Saudí, cuyo líder era Abdul Sayyaf. Y finalmente, dejando de lado grupos menores y marginales, había dos grupos armados que, sin renunciar a su vincu Del término mudjahid, el que lucha en la jihad (o guerra santa) y está dispuesto al martirio. 4 Afganistán: Crisis política y contexto histórico 25 lación al Islam, reivindicaban y defendían el retorno a la Monarquía y a las estructuras sociales de antes de 1973: el grupo Majaz, de Sayyed Gailani, hombre de prestigio, muy familiarizado con las costumbres occidentales y con Francia en especial, y el grupo Jabba, liderado por S. Modjadedi, acusado por los otros grupos de pro-occidental. Esta es una cuestión esencial. Todos los grupos, menos los dos últimos, acusaban a occidente de todos sus males, aparte de su enconada lucha por echar a los soviéticos, y para desprestigiar a sus rivales políticos usaban frecuentemente el término ‘pro-occidental’. Pero todos ellos recibieron, desde 1980, importantes ayudas externas de tipo económico y militar de Estados Unidos, directamente en unos casos, o a través de países amigos, sobre todo Pakistán y Arabia Saudí5. La guerra fría y el sistema bipolar tenían su lógica, que tendemos a olvidar con facilidad. El proyecto político de estos grupos (menos los dos monárquicos), desde 1980, no es el regreso a la monarquía o el restablecimiento de las estructuras sociales afines. Es la instauración de una república islámica, en una versión que en su momento (1980) parecía ya muy radical, pero que la irrupción de los talibán y su propio proyecto, ha dejado en la memoria como algo relativamente moderado. Este es uno de los aspectos más complejos de Afganistán. Los que resistieron contra los talibán, básicamente Ahmed Sha Massud (asesinado por agentes de Bin Laden dos días antes del 11 de septiembre de 2001) y otros comandantes, ya luchaban contra los soviéticos hace veinte años. Su proyecto político, que ahora calificamos en occidente de moderado, sólo lo era en comparación con el régimen talibán. Pero si Massud era un hombre conocedor de las costumbres y la cultura occidental (estudió en el Liceo francés de Kabul), los otros dirigentes aquí mencionados, desde Hekmatyar hasta Sayyaf, eran tan fundamentalistas e integristas como los talibán. Simplemente, entraron en colisión por cuestiones de poder político y militar, y perdieron. La última etapa antes de la aparición en escena de los talibán gira en torno a la retirada militar soviética de 1989. En efecto, aunque la URSS no podía ganar militarmente esa guerra, tampoco podía ser derrotada militarmente. El valor histórico, el gran mérito de Gorbachov, como De Gaulle en su día con Argelia, es el de haber tomado la medida política que modifica radicalmente la situación sobre el terreno: irse de Afganistán. Aún sabiendo que en ningún caso ello significaba volver a la situación anterior a 1973, a un Afganistán monárquico, estable, neutral y en buenas relaciones con sus vecinos, sino instalarse en la peor hipótesis, la de un Afganistán en guerra civil constante, con un régimen político muy peligroso para la estabilidad de las repúblicas musulmanas ex-soviéticas de Asia Central. Sin tropas soviéticas, los grupos de la resistencia pasan los tres años siguientes acosando al régimen de Kabul, presidido por Najibullah, al que los soviéticos han dejado atrás con vagas promesas de ayuda técnica y económica, pero sobre todo peleando entre sí para intentar formar una especia de gobierno provisional. Después de meses y meses de negociación, todos los grupos se reunieron en Islamabad, y bajo una muy 5 No olvidemos que estamos en el apogeo de la era Reagan, de la lucha a escala mundial contra el comunismo soviético, y de sus excesos, como el de Afganistán o el más conocido escándalo del Irangate, con la venta ilegal de armas a la contra nicaragüense, que acabo con tres miembros del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca procesados y condenados en 1987. 26 El Laberinto Afgano fuerte presión de Pakistán6, la shura (Consejo Consultivo islámico, que reunía a todos los grupos) eligió un gobierno provisional (a la espera de tomar Kabul, cosa que no sucedió hasta 1992), presidido por Mojjadedi, dirigente moderado promonárquico, y con Sayyaf de primer ministro. Tan heteróclita coalición no podía durar mucho tiempo, y de hecho no sobrevivió mucho a su instalación en la capital Kabul, en abril de 1992. Como señala acertadamente uno de los mayores expertos en Afganistán, Olivier Roy7, después de la toma de Kabul, el conflicto se reactivó en el terreno de los choques entre milicias y grupos armados, cada vez más explícitamente de base étnica: Ahmed Sha Massud, en teoría ministro de Defensa del Gobierno de Afganistán, contaba con sus tropas tadjikas; Gulbudin Hekmatyar, líder del Hezb I Islami, se apoyaba en milicianos pashtun; el autoproclamado general Rashid Dostom8 sólo contó con soldados uzbecos, y los chiitas seguían únicamente a su partido/milicia Wahdat. Por su parte, no es casual que los dos grupos promonárquicos desaparecieron inmediatamente del mapa. En este contexto, la población, que estaba agotada después de más de diez años de guerra, con tres millones de refugiados en Pakistán, y algo más de un millón en Irán, esperaba mucho de la llegada del gobierno de los mudjahidin a Kabul. El fin de la guerra, el restablecimiento de la normalidad, la recuperación de un mínimo de economía. No sólo no fue así, sino que el desorden, la arbitrariedad de tal o cual comandante o cabecilla, la proliferación de feudos y reinos de taifas, la imposibilidad del nuevo gobierno de funcionar ni siquiera bajo mínimos, y sobre todo la corrupción, exasperaron a una sociedad que no podía más. Sin saberlo, estaba madura para una de las mayores manipulaciones de la historia contemporánea. En efecto, Pakistán también se había cansado de la inestabilidad afgana, y en particular del fracaso del líder que más habían apoyado, Gulbudin Hekmatyar, autoritario, fanático, corrompido, y que había cometido un grave error, pues en 1990 había apoyado explícitamente a Saddam Hussein, mientras que Pakistán se alineó con Arabia Saudí en la coalición internacional contra Irak. Estados Unidos, bajo la presidencia G. Bush (1988/ 1992), exigía también el fin de la crisis, puesto que hacía ya cuatro años que el objetivo central de su política, echar a la URSS de Afganistán, había sido conseguido. El efecto colateral de la gestación de un régimen fundamentalista era preocupante, y correspondía a Pakistán, ya que la opción islámica parecía irreversible, mantenerlo bajo control dentro de la variante fundamentalista amiga, con la ayuda de Arabia Saudí. Los talibán aparecen en escena por el sureste, irrumpen desde la ciudad pakistaní de Quetta, se apoderan de Kandahar, segunda ciudad de Afganistán, en noviembre de 1994, y bajo el aspecto de estudiantes de teología islámica9, imponen la sharia o ley islámica, pero en una versión de una radicalidad sin precedentes. A la vez, acaban con la corrupción, organizan un mínimo de servicios sociales y administrativos, castigan 6 Pakistán controló siempre la llegada de dinero y armas a los diversos grupos, favoreciendo a unos u otros según los casos, hasta la llegada de su carta secreta, los talibán, en 1994. Afganistán: la montée des taliban, en Universalia 1998, Paris. 7 Un caso extremo de oportunismo. Durante la ocupación soviética luchó a su servicio, cuando se fueron, luchó contra Hekmatyar, uno de sus lugartenientes se pasó con armas y bagajes a los talibán en 1994. 8 Tal es el sentido del término ‘talib’ en singular, ‘talibán’ en plural. 9 Afganistán: Crisis política y contexto histórico 27 físicamente a los cabecillas anteriores más impopulares y anuncian la era de la pureza. De hecho crean un Ministerio de lucha contra el vicio y promoción de la virtud que llegará a hacerse tristemente famoso en años posteriores. La reacción de la población, en un primer momento, parece ser expectante pero no desfavorable. La leyenda de los jóvenes talibán puritanos, disciplinados y rectos estudiantes que ‘espontáneamente’ salían de no se sabe donde y venían a redimir al pueblo, no resistía el más somero análisis. Desde el primer momento tenían no sólo una eficaz formación y organización militar, sino que disponían de camiones, blindados, tanques e incluso algunos aviones (no identificados). En general, en su expansión fulgurante en el tercio oriental y sur oriental del país, los talibán no encuentran resistencia de ningún tipo. Es donde vive esencialmente la población pashtun, y es cierto que los talibán, y su líder principal, el mollah Omar, son esencialmente pashtun. Desde esta óptica, la variable de la lealtad étnica explica muy bien el éxito inicial de los talibán en zona pashtun. Los pashtun son el grupo mayoritario, se calcula que en torno al 40% de la población afgana es pashtun. Tradicionalmente habían dominado la vida política y social, los gobernantes y la elite administrativa eran a menudo pashtun. En cambio, desde la crisis de la monarquía y en concreto desde el golpe de 1978, su influencia decreció. Durante la guerra, otros líderes, otros grupos étnicos, y en particular sus enemigos de siempre, los uzbecos, los tadjikos y los asaras, ganaron en importancia, entre otras cosas porque las operaciones contra los soviéticos normalmente tenían lugar en el este y el norte. Incluso se puede considerar que en abril de 1992, la coalición político militar que toma Kabul, aunque representa formalmente a todos los grupos de la resistencia, está liderada por tadjikos y uzbecos. En ella, los pashtun se consideran marginados. Los talibán consiguieron a la vez unificar ese grupo étnico, excesivamente fragmentado por enfrentamientos tribales y familiares, y recuperar casi todos los cuadros militares que en su día pertenecieron al Hezb I islami, al Hezb de Yunis Khales, o del grupo Harakat y Enquelab y que eran de origen pashtun. Su gran éxito conlleva, sin embargo, su mayor fracaso, pues se pusieron en contra a todos los demás grupos étnicos, sin excepción, que no sin razón se sintieron amenazados por una nueva hegemonía pashtún. En cuanto a su origen, en relación a la palabra talib, es verdad que, tradicionalmente, los jóvenes de las tribus pashtun y beluches a los que sus familias podían costear un mínimo de estudios, se formaban primero en pequeñas madrassa10 rurales, para ir posteriormente, los mejores de entre ellos, a escuelas religiosas de Pakistán. Por tanto, en términos de influencia religiosa, detrás de los talibán hay una larga tradición a caballo de la frontera afgano-pakistaní. La oposición a los talibán, no sólo fue sólo la de Massud y los tadjikos. Incluía a los uzbecos, con Rashid Dostom a su cabeza, y a los chiitas, por supuesto. Hay que recordar que una de las primeras cosas que hicieron los talibán al entrar en Kabul, en 1996, fue quemar la mezquita chii. Los asaras, chiitas instalados en la llanura central del país, aunque muy débiles militarmente, estaban en rebelión abierta y de hecho fueron víctima Escuelas religiosas musulmanas, de corte tradicional. 10 28 El Laberinto Afgano de una persecución sistemática, hasta el punto de que Irán llegó a alzar la voz de modo amenazador. En cuanto a quién era quién en el mundo talibán, no se sabía gran cosa. Su jefe máximo, el mollah Omar, era un pashtun de Pashway, pueblo cercano a Kandahar, en el sureste de Afganistán. Durante la guerra contra los soviéticos fue herido, se le consideraba un gran combatiente, y si unos le sitúan en el Hezb I Islami de Hekmatyar, otros le colocan como comandante del Harakat, grupo islámico tradicionalista. En todo caso, estudió en una madrassa, y además de mollah11, se autoproclamó emir al muminim, esto es, comendador (o comandante) de los creyentes, máximo título político militar. Se decía que, para poner de relieve a la vez su desprecio de la política institucional y su apego a su entorno tribal, se estableció en Kandahar, no en Kabul. Mientras que la administración pública, en la capital como en las provincias, estaba en manos de mollahs del sur, siempre pashtun. Lo que caracterizaba a los talibán, en términos de proyecto político, de programa de gobierno en sentido amplio (instituciones, economía, relaciones exteriores, etc.), era una ideología extremadamente rigurosa pero simple, rústica, limitada a lo que un experto occidental a definido como ‘una policía de las buenas costumbres’. Consideran los mejores conocedores de Afganistán que los talibán no eran exactamente la última versión avanzada de un islamismo muy político, radical, anti occidental, revolucionario, pero con un discurso político e institucional muy complejo (a la manera de Irán y el jomeinismo), que incluía una visión que va desde la economía a las relaciones internacionales. No, se trataría más bien de un proyecto político rigorista, puritano, tradicionalista hasta el extremo, pero orientado básicamente a imponer ese sistema a la sociedad bajo su control. La sharia integral, pero en el terreno de la moral, de las costumbres, de las relaciones sociales. Se prohibió desde el ajedrez hasta los cometas, por no mencionar los deportes públicos, las antenas parabólicas, o la música. Se impuso la asistencia a las ejecuciones públicas, los domingos, en el estadio de la capital. La mujer era el objetivo, fácil por inerme, de todos sus excesos. El chadri, o burka, no existe salvo contadas excepciones en otros países musulmanes, por no mencionar el rigor de las prohibiciones que las afectaban, hasta el insólito caso (incluyendo desde luego la óptica musulmana) de la prohibición de recibir asistencia médica en los hospitales. Todo parece indicar que el fenómeno talibán no se explicaba sólo por la opción a favor de un Islam rigorista hasta el absurdo. Arabia Saudí reivindica, en su caso, la aplicación exclusiva de la sharia en las relaciones sociales, con muchas dosis de hipocresía. Pakistán se define como una república islámica, aunque las consecuencias sociales de ello son mucho más ligeras que en el caso de Arabia Saudí. Los talibán son algo más: el resultado del cruce de este rigorismo absurdo12, con una tradición social rural y montagnarde estructurada en clanes y tribus en la que la mujer ha estado siempre particularmente oprimida, y un grupo de dirigentes fanáticos ignorantes, formados en largas guerras (contra los soviéticos, entre ellos) y educados en una lectura somera del Islam que, como se ha visto, condujo a la destrucción de los Budas de Bamiyan, invocando unos Director de plegaria, doctor en doctrina. 11 Que el Islam mayoritario no reconoce como propio. 12 Afganistán: Crisis política y contexto histórico 29 preceptos coránicos que simplemente, no existen. Una de sus últimas infamias, antes de su caída final, fue la obligación impuesta a los hindúes afganos de llevar un pedazo de tela amarilla bien a la vista, para poder ser distinguidos por la famosa policía moral. En este contexto, todo lo sucedido desde la caída del régimen talibán responde en parte a las mencionadas políticas de respuesta al 11 de septiembre, pero sobre todo se sitúa en una línea de gran continuidad con la tradición y la estructura social, política e ideológica de Afganistán. En síntesis, Afganistán parece haber vuelto a una especie de rutina tradicional: quien gobierne en Kabul, Hamid Karzai por ejemplo, sabe muy bien (pues es pashtun, de los pocos que se opuso a los soviéticos pero también a los talibán) que su capacidad de gobernanza dependerá exclusivamente de los señores locales, desde Ismael Khan a Rachid Dostom. Ninguna de las hipótesis acerca de lo que pueda pasar en un futuro a corto y medio plazo es optimista, como muchos unas son menos malas que otras. Se reducen a dos: más conflicto, y por tanto más muerte y destrucción, o se va a una relativa estabilización, pero la sociedad afgana tiene derecho a no seguir siendo una especie de laboratorio de nuevos experimentos políticos y sociales a escala de todo un pueblo. En suma, la comunidad internacional (y sus mecanismos de presencia en Afganistán) tiene ante sí una ineludible tarea, tan difícil como inevitable. A la hora de determinar las condiciones de su salida del país, ha de poder definir el «status final» (que Ahmed Rashid define como un «minimal State») que puede dejar detrás, y sobre todo, ha de integrar toda esta herencia estructural en la solución de futuro. Nada más, pero nada menos. BIBLIOGRAFÍA Olivier Roy, L’échec de l’Islam politique, Esprit, Sueil, Paris 1992 Bruno Etienne, L’islamisme radical, Hachette, Paris, 1987 Gilles Kepel, Jihad: expansion et déclin de l’islamisme, Gallimard, Paris, 2000 Gérard Chaliand, Rapport sur la résistance afghane, Berger-Levrault, Paris 1981 Eqbal Ahmad & Richard Barnet, Afganistan: tribus y superpotencias, Papeles para la paz, nº 18, CIP, Madrid, 1989 Ahmed Rachid, Los talibán. El islam, el petróleo y el nuevo ‘Gran Juego’ en Asia Central, Península, Barcelona, 2001. Pere Vilanova, Afganistán ¿quién es quién?, Revista de la Asociación para las Naciones Unidas, nº 48, Barcelona, 1996. PONENCIAS DEL ÁREA 1 Rasgos de una cultura milenaria Claves históricas y políticas del conflicto afgano D. JOSep BAQUÉS QUESADA Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Claves históricas y políticas del conflicto afgano D. Josep Baqués Quesada Universidad de Barcelona 1. DE LOS PASTÚN Y OTRAS ETNIAS: ¿QUO VADIS AFGANISTÁN? Afganistán es una tierra de encrucijada, en la que han puesto sus ojos vecinos más poderosos, desde la época de las conquistas macedonias, con Alejandro Magno a la cabeza; pasando por la época dorada de Persia, a través de sus diferentes dinastías; hasta las expediciones de los mongoles, liderados por Gengis Khan. Por otra parte, no cabe duda de que el influjo cultural y social más poderoso que ha recibido proviene del Islam, prácticamente desde la primera gran oleada del siglo VII de la era cristiana. Así las cosas, la realidad afgana de nuestros días no puede entenderse sino es a partir del resultado de esas intersecciones. Por otro lado, el Estado1 afgano como tal nace hacia 1747, gracias al impulso de Ahmad Sha Abdali, de la tribu homónima, también conocido como Ahmad Sha Durrani, al ser proclamado como «Durr-i-durran» (Perla entre las perlas). En lo sucesivo, los miembros de esta tribu pastún serán conocidos como durranis. Esa génesis se produce abriéndose hueco entre los safávidas persas y los mongoles, armas en mano. De hecho, las tensiones iban en aumento desde los albores del siglo XVIII, con constantes levantamientos de la población local contra ambos vecinos. Todas ellas lideradas por pastún de diversas tribus (con mucho protagonismo ghilzai en los primeros momentos). El dato es relevante por cuanto Afganistán nace como un Estado eminentemente pastún y, específicamente, bajo liderazgo del grupo durrani de dicha etnia. De hecho, en sus primeras décadas de existencia, ser afgano y ser pastún podían considerarse Si asumimos el concepto de Estado weberiano, esto es, como monopolio de la violencia legítima en un territorio. 1 36 El Laberinto Afgano como equivalentes (Ewans, 2002: 4; Harrison, 2008: 4; Rashid, 2009: 10). Ello implica también otras comunalidades anejas, caso de la práctica de la versión suní del Islam y del uso de una lengua propia, el pashto o pastún. De hecho, este monarca establece la primera capital del nuevo Estado en Kandahar, tierra pastún por antonomasia. Se trata de algo más que una anécdota, pues cuando el mulá Omar asume el poder al frente de los talibán, en el período 1994-2001, Kandahar va a convertirse de nuevo en la capital de facto de Afganistán, sin perjuicio de que en aquellos tiempos Kabul siga ostentando, de iure, esa dignidad. Más allá de estas consideraciones, también es conveniente recordar que a través de sucesivos gestos, el mulá Omar dio a entender que su proyecto político debería ser visto como una prolongación de la historia comenzada por Ahmad Sha Durrani. Pensemos, sin ir más lejos, en un suceso de alto contenido simbólico, medido en clave estatonacional, como es el hecho de que el día de su proclamación como líder y guía de los talibán afganos, Omar ostentara en público una especie de capa o manto que el emir de Bukhara entregara en su día a ese primer monarca, tras las victoriosas campañas militares que llevara a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII. De alguna manera, pues, el mulá Omar ha tratado de conectar con esos inicios de un Afganistán eminentemente pastún como un medio más de legitimación del proyecto que encabezó en la segunda mitad de los años noventa del siglo XX. Y, probablemente, del proyecto que aún a día de hoy aspira a recuperar2. En lo que ahora nos incumbe, hay que tener en cuenta que el impulso dado por Ahmad Sha Durrani a la construcción del Estado implica conquistas de territorios que se alargan hasta la cuenca sur del río Amu Darya. En realidad, parece que Ahmed Sha entendió que la única manera de mantener unidas a las diversas tribus pastún era mediante la expectativa de nuevas conquistas y sus ulteriores beneficios (Ewans, 2002: 33). Eso provoca que tras algunos años de campañas, vayan quedando bajo órbita de Kandahar las tierras habitadas por los hazaras (en su totalidad), así como parte de las tierras habitadas por tayikos y uzbekos. Ese hecho aporta cierta complejidad a la realidad afgana, puesto que desde entonces a los pastún les toca convivir con gentes que abrazan otras vertientes del Islam (los hazaras son mayoritariamente chiítas) o que se expresan en otras lenguas (tanto los hazaras como los tayikos hablan versiones dari de la lengua persa3, mientras que los uzbekos poseen una lengua homónima, que ni siquiera posee raíces persas). Estos avances provocarán que los sucesores de Ahmad Sha Durrani trasladen la capital a Kabul (lo es desde 1775), ciudad más próxima al nuevo epicentro afgano. Pero, sobre todo, provocarán que el sueño de un Afganistán eminentemente pastún choque con una nueva realidad multiétnica y genere, por ende, las primeras complicaciones. 2 De todos modos, no podemos obviar el hecho de que el mulá Omar pertenece al colectivo pastún ghilzai, que históricamente ha tenido menos protagonismo que los durrani en las altas esferas de poder afganas. 3 En realidad, los hazara hablan un dialecto del dari con incrustaciones procedentes de lenguas turcómanas y mongoles. Pero teniendo en cuenta que en suelo afgano se hablan unas 30 lenguas diferentes (sic), algunas de ellas prácticamente perdidas, este es un dato menor, lo que explica que muchas veces el matiz ni siquiera aparezca en los textos y simplemente se aluda a los hazara como dari-hablantes. Sea como fuere, la complicada historia de la comunidad hazara ha supuesto que esos lazos lingüísticos no hayan sido suficientes para generar complicidades con los demás grupos de dari-hablantes. Claves históricas y políticas del conflicto afgano 37 Ahora bien, conviene que tengamos en cuenta, desde este momento, un dato relevante para comprender la idiosincrasia afgana. Se trata de que, a pesar de los pesares, los pastún (o, más concretamente, los pastún durrani) van a gobernar Afganistán desde 1747 hasta nuestros días, con sólo el brevísimo interludio tayiko de 1929 (que terminó violentamente) y, si acaso, con el paréntesis algo más prolongado del gobierno del también tayiko Burhanuddin Rabbani (aunque, en realidad, allí también había significativos componentes pastún) en el período que se conoce como de la guerra civil, entre 1992-1996. Por lo tanto, entender lo que sucede en Afganistán, todavía en nuestros días, pasa por asumir esta compleja relación entre un proyecto inicialmente pastún –homogéneamente pastún, podría decirse– y una realidad que no muchos años después de dicha iniciativa muestra su faz más compleja y diversa. Pero también pasa por entender que los pastún han logrado, con más o menos dificultades, y con no pocas dosis de coerción, que el resto de etnias afganas se limitaran a jugar un papel marginal en clave política. Claro que para lograr una mejor visualización de lo acaecido en Afganistán es preciso introducir otras variables. En esta línea, no es menor la importancia de recordar la debilidad estructural del aparato del Estado. Efectivamente, por aquel entonces el incipiente Estado afgano ya muestra sus carencias. En realidad, esas primeras conquistas territoriales no siempre se consolidaron. No en esa primera fase, a finales del siglo XVIII. Porque por aquel entonces el Estado apenas es capaz de controlar sus propias fronteras. En realidad, se trata de un problema recurrente en la historia afgana: ver como la maquinaria pública se diluye a medida que se aleja de la capital hasta prácticamente desaparecer. Algo no tan diferente acontece en la actualidad. Nada extraño, pues, a su historia. En efecto, Afganistán tuvo problemas desde sus albores si de lo que se trata es de consolidar un sólido aparato burocrático responsable de recaudar en todo el territorio los tributos indispensables para sostener eficazmente unas fuerzas armadas permanentes, adecuadas a la garantía del orden público interno y de la seguridad externa. Por no hablar de la posibilidad de desarrollar otras políticas más ambiciosas, acorde con lo que ya eran capaces de desempeñar por aquel entonces las monarquías occidentales. Mientras tanto, con la llegada del siglo XIX, el país es objeto de codicia de dos nuevos grandes imperios, el ruso y el británico. Las dos potencias utilizan ese nuevo pero débil Estado afgano como un «Estado-tapón»4, evitando así el enfrentamiento directo en entrambas en aquellos parajes. En todo caso, a lo largo del siglo XIX la presión británica es bastante más incisiva que la zarista, de modo que los dirigentes de Albion llegarán a formalizar una relación de protectorado así como cierta presencia física en la zona, incluyendo algunas guarniciones militares. Presencia que nunca será demasiado bienvenida por los lugareños, lo que va a suponer que se librarán hasta 3 guerras angloafganas, con un balance generalmente favorable a los nativos del lugar. No en vano, son estas campañas, en esta fase de su ajetreada historia, las que forjarán su bien ganada reputación como hábiles guerrilleros. En realidad, la última de estas guerras va a dar 4 No se trata de ninguna metáfora. Unos acuerdos bilaterales de 1872 lo dejan bien claro, aludiendo a Afganistán como «zona intermedia» entre ambas áreas de influencia que debería servir para evitar que las respectivas posesiones entraran en contacto. 38 El Laberinto Afgano lugar a la finalización del protectorado (en 1919) y, con ello, a la plena soberanía política de Afganistán5. Pero las consecuencias de esta ingerencia externa en la construcción del Estado afgano son ambivalentes. De hecho, todavía deja sentir sus efectos en la actualidad. Por eso conviene que nos detengamos en ello. Efectivamente, en la reciente historia afgana sobresale otro emir, Abd-al-Rahman, también conocido como el «Emir de Hierro», cuyo gobierno se prolonga entre 1880 y 1901. Su mandato se desarrolla en pleno protectorado, en un momento de cierta paz externa. Para ejercerlo, va a contar con el apoyo económico, político y militar británico. Sobre todo porque tras dos guerras anglo-afganas y atendiendo a los problemas inherentes a dicha sociedad, los máximos mandatarios de Londres contemplaban con estupor el estado de dejación en el que se encontraba el poder político local. De hecho, podría hablarse de que en Afganistán reinaba la anarquía (Weber, 2001: 60). Así que es adecuado traer a colación a este emir debido a que su papel es importante por varios motivos. En primer lugar, en aras a construir de una vez por todas un Estado afgano que merezca tal nombre. De hecho, además de consolidar definitivamente las fronteras que en su momento trazó Ahmad Sha Durrani, va a desarrollar un sistema burocrático y unas fuerzas armadas dignos de un auténtico monopolio weberiano de la violencia. Una de sus obsesiones fue acabar con la miríada de tribus, señores feudales y mulás autodidactas esparcidos por el país, a quienes culpaba, no sin razón, del estad de decadencia existente (Dupree, 1997: 419). Ahora bien, en segundo lugar, este emir también pone de manifiesto el perfil de su Estado –o de un pretendido Estado-Nación afgano–, al apostar por dinámicas de pastunización del conjunto de Afganistán (Griffin, 2001: 335-336). Por ello puede considerársele como continuador del viejo proyecto del primer monarca. Pero, también por ello, arrecian los problemas que su precursor ya intuyó. Porque su modelo incluye la expropiación de tierras a los hazaras, a los tayikos, así como a los uzbekos. De hecho, llegó a declarar la guerra santa a los chiítas hazaras ya que su modelo político pasaba por la recreación de un Afganistán exclusivamente sunnita (Fitzgerald y Gould, 2009: 49). Además, estas campañas incluyen la subsiguiente presión a los pastún del sur para que abandonen sus tierras de siempre y se trasladen a esas zonas. Esto afectó sobre todo a varios miles de familias pastún ghilzai, que fueron reubicadas forzosamente al norte del macizo del Hindu Kush, con lo cual el emir de hierro lograba a través de una misma jugada debilitar a los pastún rivales y establecer auténticos caballos de Troya en las tierras habitadas por el resto de etnias (Ewans, 2002: 102). Esto contribuye a la configuración del mapa étnográfico del actual Afganistán. Un mapa caracterizado por la presencia de numerosas «manchas» pastún en los territorios del norte y del este del país, tradicionalmente habitadas por las demás etnias y alejadas de su zona de influencia natural (Marsden, 2002: 40). El problema es que las rencillas de aquellos tiempos van a generar unas dinámicas de malas relaciones entre el centro político y la periferia que, en gran medida, se prolongan hasta nuestros días (Moussawi, 1998). 5 La descripción que planteo es la conocida. A los efectos de este artículo es suficiente. Pero lo cierto es que los británicos llevaron a cabo durísimas represalias tras sus derrotas. Sobre todo tras la 1ª guerra anglo-afgana de 1838-1842. Algunos analistas concluyen que ese hecho fue decisivo para que desde Afganistán surgieran planteamientos radicalmente anti-occidentales, desconocidos hasta entonces (v. gr. Ewans, 2002: 73) habida cuenta de que tradicionalmente había sido considerado como uno de los países musulmanes más abiertos a la cooperación con el mundo cristiano, por ejemplo. Claves históricas y políticas del conflicto afgano 39 Pero la etapa del protectorado no es sólo una etapa de refuerzo de la burocracia afgana. Los británicos tenían su propia agenda. De modo que el apoyo a la monarquía afgana no era desinteresado ni inocente, como cabe esperar en estos casos. Entonces, otro suceso importante acontece durante los últimos años de dicho protectorado. Me refiero al establecimiento de la célebre línea Durand, en 1893. Todavía hoy constituye la frontera entre Afganistán y Pakistán6. Su importancia real radica en que rompe la unidad pastún, al quedar esas tribus divididas entre ambos Estados (en realidad, por aquel entonces, entre Afganistán y la India británica). A su vez, esto supone que los pastún reducen su número de efectivos en el interior de Afganistán, con lo cual el correspondiente juego de suma cero que se produce ipso facto provoca que el resto de etnias casi se equiparan al peso demográfico de aquéllos. Lógicamente, si de construir un Estado básicamente pastún se trata, a partir de ese momento parece que las cuentas no terminan de cuadrar. Asimismo, el hecho de que los pastún identifiquen desde entonces el lado pakistaní de la frontera como algo afín (más afín dicho sea de paso, que según que zonas del propio Afganistán) ha contribuido desde entonces hasta hoy a que periódicamente se recreen las oleadas de refugiados pastún hacia el exterior de su propio país. De modo que el debilitamiento de la primigenia mayoría pastún de antaño se ha ido consolidando con el paso del tiempo hasta llegar a definir un mapa demográfico en el que ya no constituyen la mayoría de la población local. A día de hoy tan sólo constituyen la minoría más grande entre otras minorías (con cerca del 40% de la población total). Nada menos. Pero nada más que eso. 2. LA MONARQUÍA DE ZAHIR SHA O DE CÓMO LAS REFORMAS SE VUELVEN CONTRA SÍ MISMAS Lo que hemos analizado hasta ahora significa que Afganistán tiene sus propias fallas. Empleo este concepto a modo de metáfora geológica. Efectivamente, existen dificultades que tienen que ver con la progresiva inadecuación de, por una parte, el modelo de Estado-Nación elegido y, por otra parte, la cruda realidad de esa sociedad. Y esas contradicciones siguen ahí. A la espera de que una nueva llamarada provoque su estallido. Ahora bien, el origen inmediato de los conflictos actuales tiene que ver con lo acaecido en el largo reinado de Zahir Sha (1933-1973). Una monarquía cuyo balance suele ser considerado como positivo. Pero que también puede ser auditada en términos más críticos, como requiere la ciencia política. Lo que ocurre es que no puede analizarse esta última fase sin antes tener en consideración el conjunto de variables que hemos introducido y que, notoriamente, hunden sus raíces en la historia afgana. En realidad, sucede que la monarquía afgana heredada por Zahir Sha estaba inmersa en un proceso de modernización constante desde que finalizara el reinado de Abd-al6 Es consabido que Abd-al-Rahman nunca aceptó que esta línea fuera una auténtica frontera. Más bien alegó que el trato alcanzado en 1893 no era más que el fruto de la coordinación entre británicos y afganos para tareas de gestión de la seguridad en el interior del espacio afgano (Dupree, 1997: 426). Pero parece evidente que no hizo mucho por oponerse a esta medida. Quizá tenga algo que ver con ello el hecho de que el subsidio que le pagaban los británicos ascendiera subrepticiamente de 1,2 a 1,8 millones de rupias en aquellas fechas (Ewans, 2002: 108). Lo cierto es que este reconocimiento, más o menos explícito, más o menos ambiguo, de la línea Durand, constituye una mancha en el expediente del monarca a ojos de muchos afganos (sobre todo pastún, por razones obvias) que aún hoy lo consideran un traidor (Ghaus, 1988: 16). 40 El Laberinto Afgano Rahman. Aquí modernización debe entenderse como una tentativa de liberalizar el país (en términos políticos, para empezar) y de propiciar escenarios sociales más secularizados, pero sin que en ningún caso se plantee una ruptura con el Islam. Sin embargo, algunas posturas de los gobernantes van a irritar a buena parte de la sociedad afgana, que era –y aún es– tremendamente conservadora. Esta vez al margen de otras consideraciones étnicas. Los factores de crisis interna son muchos. Pero podemos señalar sumariamente los más visibles. Pensemos en la permisividad con la cuestión del uso del velo por parte de las mujeres, o en la progresiva entrada de esas mismas mujeres en la universidad y, de ahí, en el ámbito de las profesiones mejor remuneradas. Pensemos, también, en el acercamiento lento pero imparable a Moscú, siendo como era la URSS un Estado cimentado sobre la platea del materialismo histórico, léase ateo en términos prácticos. Todos ellos fueron hechos que soliviantaron a amplios sectores de esa sociedad tan tradicional y tan religiosa (que no necesariamente, al menos hasta entonces, extremista). En realidad, como quiera que se trataba de políticas incentivadas desde la corte, lo que se produce es una nueva fractura social, todavía no cicatrizada, entre el campo afgano (ya sea pastún o no) y la incipiente clase media cada vez más presente en las grandes ciudades (sin duda en Kabul, pero también en Herat, principal centro cultural afgano desde los tiempos de Alejandro Magno y, en buena medida, incluso en Mazare-Sharif). En este sentido hay que decir que los soviéticos hicieron un gran esfuerzo en la mejora de las condiciones de vida en Afganistán, incluyendo, en una primera fase, la llegada del telégrafo y de la electricidad y, tras la segunda guerra mundial, la construcción de grandes obras públicas (carreteras y aeropuertos). Ahora bien, más allá de esto, que en última instancia es tan importante como superficial, hicieron algo mucho más relevante desde el punto de vista del análisis politológico, como es la retroalimentación de estas dinámicas pro-urbanas que corrían un riesgo creciente de enfrentarse con las tendencias deseadas por la población rural. En este contexto, como paso obligado en esta línea de paulatina liberalización de Afganistán, se aprueba la Constitución de 1964. Se trata de un texto avanzado si tenemos en cuenta la época y el país en el que se aprueba. Aunque eso no significa que pudiera resistir la comparación con las constituciones configuradoras de Estados sociales y democráticos de derecho en el mundo occidental. Pero tampoco era necesario ir tan lejos. Es más, podría aducirse que una sociedad con elevadísimas tasas de analfabetismo y con las fracturas ya comentadas sin resolver aún estaba poco preparada para tal aventura. En todo caso, el nuevo proyecto es ambicioso. Especialmente si lo comparamos con lo acaecido en otros Estados de su entorno. En esta línea, por ejemplo, convierte la sharia en mero derecho supletorio. Es decir, prioriza un derecho positivo segregado por el nuevo parlamento en el que, entre otras cosas, va a haber mujeres diputadas. También permite la legalización de partidos que hasta entonces permanecían en la clandestinidad. Eso supone, por lo demás, que las energías de la sociedad afgana se liberan de golpe. En poco espacio de tiempo surge un partido comunista afgano –aunque se evita ese vocablo, llamándose Partido Democrático del Pueblo Afgano Claves históricas y políticas del conflicto afgano 41 (PDPA, en adelante)–, así como las primeras formaciones islamistas (Jamiat-e-Islami) y algunos pequeños partidos nacionalistas que pretenden configurar algunas de las viejas reivindicaciones étnicas ya comentadas. En realidad, más allá de los detalles, la dinámica inherente a esos años de apertura política y religiosa pone de relieve una de las características más específicas de la sociedad afgana, cual es su acusada tendencia a la entropía. Merece la pena subrayar este dato, pues se trata de una dinámica con la que siempre han topado las mejores intenciones de los analistas para con el futuro de Afganistán. Efectivamente, el PDPA se escinde rápidamente en dos facciones principales, enfrentadas entre sí. Una de ellas, llamada Khalk, es más proclive a representar a los pastún ghilzai (hasta entonces apartados de los círculos de poder) y, por extensión, a muchos afganos que hasta entonces no habían obtenido la atención de Kabul (aunque ni siquiera fuesen pastún). La otra, conocida como Parcham, es más propensa a defender los intereses de la elite tradicional, compuesta por los pastún durrani. Mientras que, en el otro lado del espectro ideológico, no mucho después de la escisión en el interior del bloque comunista, el grupo Hezb-e Islami se escinde de Jamiat-e-Islami. El primer colectivo queda bajo el liderazgo del pastún Hekmatiar, mientras que su antigua matriz continúa su andadura de la mano de su fundador, Burhanuddin Rabbani, que es tayiko. Aunque ambas formaciones iniciaron su andadura con pretensiones (explícitas) de ser multiétnicas7, con el paso del tiempo han sufrido un proceso de gradual envolvimiento étnico que las ha llevado a ser portadoras de los intereses que, al fin y al cabo, ya estaban larvados tras la procedencia de sus respectivos líderes. Asimismo, estas evidencias no empecen el hecho de que el debate principal, el que realmente amenaza con la quiebra institucional de un Estado que siempre ha padecido graves dificultades estructurales, siga siendo ese debate entre la clase media urbana y los sectores más conservadores de las zonas rurales (Stanekzai, 2009: 27). Aunque se le pueden poner otros nombres, por supuesto (v.gr. secularización vs. islamismo). Por lo que no es difícil interpretar el impacto de la muy bienintencionada Constitución de 1964 como la apertura de una suerte de caja de Pandora. Sea como fuere, parece evidente que el auténtico problema radica, como venimos indicando, en esas fallas sociológicas que impregnan el paisaje afgano desde sus albores. En ese sentido, se trata de un problema estructural, nada fácil de resolver con terapias de choque, cortoplacistas y, por lo demás, superficiales. 3. LA GUERRA CONTRA LA URSS: LA GRAN OPORTUNIDAD… PERDIDA En realidad, hasta la misma invasión soviética de 1979 tiene mucho que ver con el temor a que las elites locales del PDPA fueran incapaces de controlar el creciente descontento popular que, debido a la apertura de 1964, se manifestaba en la calle con total impunidad. Mientras que la incipiente clase media urbana solía alinearse con Kabul y, por ende, abrazaba también a la URSS, la mayor parte del campo afgano aparecía Tanto es así que el discurso de Jamiat, desde su creación, enfatiza la idea de que la protección de las minorías constituye una obligación desde la perspectiva islámica (Gohari, 1999: 16). 7 42 El Laberinto Afgano alienado ante las nuevas dinámicas. Moscú interviene para evitar que casi 60 años de relación económica, política y militar8 se vayan al traste ante el empuje del islamismo que, aunque fuese en su versión chií, acababa de triunfar en el vecino Irán (Zorgbibe, 1997: 611). Porque eso configuraba, inevitablemente, el tipo de oposición que a su vez, como si de un juego de espejos se tratara, podía llegar a recrearse en Afganistán (Vilanova, 2006). En ese sentido, el llamamiento a la yihad contra los soviéticos constituye un momento políticamente interesante por cuanto, más allá de las consideraciones teológicas inherentes al caso, permitió que miembros de casi todas las etnias9 trabajaran juntos (aunque pocas veces revueltos, todo hay que decirlo) en pos de un mismo objetivo: expulsar a unos extranjeros que, para más inri, alardeaban de que eran kafires (infieles). Pero pronto apareció otro factor externo que contribuyó a la desestabilización del país. Se trata de la manipulación interesada de esos yihadistas por parte de los Estados vecinos. En realidad, Arabia Saudita, Pakistán e Irán –que son los principales actores regionales, aunque la geopolítica de una zona tan variopinta termine implicando a otros Estados– se dedicaron a financiar a aquellos grupos guerrilleros a los que consideraban afines. Lo hicieron desde el punto de vista de su propio interés nacional. Con la mirada puesta en tener cierta capacidad de control sobre un hipotético gobierno afgano independiente post-soviético. Aunque generalmente se arrogaban un presunto derecho a apoyar la causa de todos los musulmanes contra quienes consideraban enemigos del Islam (Roy, 2003: 52). El inconveniente es que eso no hizo más que devolver a primera línea la conflictividad étnica propia del país. Así recobran protagonismo las fallas tradicionales de la sociedad afgana, aunque en ese contexto dicho protagonismo provenga de un impulso exógeno. Efectivamente, esta diversidad de ayudas contribuyó a reactivar viejas rencillas y recelos entre los contendientes llamados a luchar en pos de una misma causa. Visto desde la lejanía, se podría pensar que se trataba de una ayuda indispensable para el futuro de un Afganistán fortalecido como Estado-nación. Sin embargo, la realidad fue otra. El colectivo más perjudicado fue el hazara, que anduvo literalmente marginado por los dos países mayoritariamente sunnitas. Así que con el tiempo recibiría el apoyo de Irán. Aunque incluso la línea divisoria fundamental dentro del Islam es exageradamente gruesa para entender lo sucedido en aquellos años ochenta. Más bien, lo propio es hablar de que cada Estado sunnita tenía su propio candidato (Hekmatiar lo era de Pakistán, mientras que el también pastún Abdul Sayyaf lo era de Arabia Saudita). Esta fragmentación tendrá mucho que ver con lo acontecido en la posguerra afgana. El último presidente pro-soviético, Najibullah, fue derrocado en 1992, tres años después de que los soldados del Kremlin abandonaran la tierra afgana. La capital fue tomada por 8 En realidad, Zahir Shah siempre mantuvo unas excelentes relaciones con su entonces vecino, la URSS. Probablemente las malas relaciones con Pakistán a raíz del contencioso, nunca bien resuelto, de la línea Durand, unido al hecho de que el gobierno de Islamabad fuese un buen aliado de Gran Bretaña y los Estados Unidos fue un acicate más para estrechar lazos en plena guerra fría (Rubin, 2009: 21). 9 Aunque el grupo principal de los uzbekos, liderados por Rashid Dostum, permaneció al margen de la yihad hasta casi el final de la lucha. De hecho, Dostum permaneció fiel al gobierno de Kabul incluso tras la defección soviética, hasta 1992. Bien es verdad que el hecho de que este líder arrastrara a sus seguidores al lado de Masud hacia el final del conflicto contribuyó decisivamente a la derrota definitiva de Najibullah. Claves históricas y políticas del conflicto afgano 43 las fuerzas del líder tayiko Masud. Mientras que Hekmatiar, descontento con ese resultado, se dedicó durante otros 3 años a bombardear Kabul, que era gobernado por una amplia coalición, sí, pero bajo liderazgo tayiko (Rabbani, el viejo líder de Jamiat-e-Islami, fue elegido presidente). Eso contribuyó sobremanera a que, una vez más, la autoridad central no lograra extender su dominio al conjunto del territorio. De forma que hasta los incuestionables avances logrados desde la época de Abd-al-Rahman se van al traste en pocos años (Giustozzi, 2009: 32). Con lo que de nuevo se repite el problema de no tener tiempo ni capacidad suficientes para construir un aparato burocrático (civil y militar) adecuado para el reto que está sobre la mesa. La historia, en Afganistán, es recurrente. De manera que, en definitiva, el caos reinará en un país ya de por sí devastado. Además, lo que es más importante, se demuestra que el impacto de la invasión soviética tuvo un alcance mucho más limitado que lo que a veces se cree, erróneamente, como hipotético federador externo de las fuerzas opositoras a Moscú. Por lo demás, la relación dentro del propio gobierno de coalición de Rabbani también fue tortuosa. Aunque los episodios sangrientos se suceden y son demasiado prolijos para ser relatados aquí, valdrá algún botón de muestra. Llama la atención, por ejemplo, el enfrentamiento entre los pastún pro-gubernamentales de Abdul Sayyaf y los hazaras de Ali Mazari. Cuando el comandante Masud se vio obligado a tomar cartas en el asunto para evitar que las calles de Kabul y su extrarradio se convirtieran en el improvisado escenario de los choques interétnicos lo hizo posicionándose descaradamente en contra de los chiítas. La subsiguiente represión fue especialmente contundente, y motivó la defección temporal de dicho colectivo, así como la apertura de nuevas brechas. También el líder uzbeko Rashid Dostum abandonaría pro tempore la coalición. De manera que la falta de liderazgo tayiko puso en peligro el futuro del enésimo proyecto de Estado-Nación afgano a mediados de los años noventa. Esa era la situación cuando, hacia 1994, unos estudiantes del Corán semidesconocidos se aprestaron a entrar en el juego político afgano contando con el firme apoyo prestado desde las madrasas pakistanís: el camino del auge talibán estaba franco, aunque menos por méritos propios que por deméritos ajenos. En efecto, la situación descrita constituye el caldo de cultivo idóneo para los talibán, que entraron subrepticiamente en escena en la zona de Kandahar, la misma que vio nacer al primer Estado afgano y que es, como sabemos, una tierra mayoritariamente pastún. 4. A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS: LA IRRUPCIÓN DE LOS TALIBÁN Es conveniente detenerse en este punto, con el fin de entender la auténtica dimensión del fulgurante éxito cosechado inicialmente por los hombres del mulá Omar. Así como para reimaginar sus posibilidades en el futuro. Porque los talibán no generaron aquiescencia en función de su peculiar interpretación del Islam. Las razones de su espectacular entrada en escena, contando con la bendición de una parte nada desdeñable de la sociedad afgana son de otra índole. Por una parte, en su favor cabe destacar el hecho de ser una fuerza con voluntad de poner orden en medio del caos afgano. La única capaz de hacerlo a mediados de los años noventa. Consecuentemente, los talibán surgen como resultado de las carencias 44 El Laberinto Afgano del Estado afgano. Constituyen su alter ego. Es más, en esos primeros tiempos, tras la toma de Kandahar (1994) y de Herat (1995), puede decirse que el gobierno de los talibán era lo más parecido a un Estado que recordaban los lugareños. Un Estado de perfil claramente hobbesiano, ciertamente. Es decir, un Leviatán predispuesto a pisotear derechos a cambio de garantizar la seguridad de sus súbditos. Pero, precisamente por eso, por su contundencia, podía satisfacer las aspiraciones de paz y de orden público que tenían muchos afganos. Dicho de otra manera, los talibán son fruto de la desesperanza del pueblo (o, al menos, de parte del mismo) ante las crónicas carencias del Estado. Eso es lo que les confería un nada desdeñable apoyo popular en sus primeros tiempos (Gohari, 1999: 27; Griffin, 2001: 65; Marsden, 2002: 78; Rashid, 2009: 160). Luego, es verdad, los talibán sufrieron el rechazo de esa otra parte de la población, más urbana, más secularizada, menos pastún, de forma que muy pronto se puede observar que los niveles de aceptación logrados fluctúan en función del territorio. Pero siempre en el mismo sentido (en Kandahar reciben un gran apoyo, que no se reproduce de la misma forma en Herat, o en Kabul, o en Mazar-e-Sharif). Por otra parte, si cotejamos este dato con el mapa etnográfico que tenemos en mente constantemente, podemos observar que buena parte del apoyo social recibido por los talibán depende de la procedencia de sus miembros. Las piezas encajan. Porque los talibán son étnicamente pastún. Son casi absolutamente pastún (con alguna rara avis tayika en su seno). En ese sentido, defienden una versión del Islam que arraiga en las lecturas más radicales del sunismo (de inspiración wahhabita y deobandi, fundamentalmente). Pero que, curiosamente, también se conjuga bien con el propio código ético pashtunwali. Además, los talibán reproducen magníficamente esa mentalidad ruralconservadora a la que antes hemos hecho referencia y que, desde las reformas de Zahir Shah, se opone a la elite urbana a la que tildan peyorativamente de occidentalizada. No cabe duda que esta deriva étnica también tuvo mucho que ver con su éxito inicial. Y, lo más importante a nuestros efectos, contribuye a comprender tanto sus puntos fuertes como sus limitaciones potenciales. No en vano, los talibán van a chocar frontalmente con los chiítas hazaras (a los que tildan de infieles). Pero tampoco respetan a los uzbekos (a quienes, debido a su pasado más reciente, consideran comunistas, hipócritas e indignos de confianza). Mientras que frente a los tayikos también mantienen una relación de enfrentamiento, aunque medida en otros términos. Sin tantas visceralidades. Más ligada a la competencia por el poder, que de colaboración. Por su parte, los colectivos alternativos al rodillo talibán muestran importantes divisiones internas. Siguen haciéndolo, cabría decir con más rigor. En realidad, tras el auge y la ulterior caída del gobierno talibán, lo que surge es un país en franca regresión. Es como si el reloj de la historia hubiese comenzado una marcha atrás en el tiempo. Como si sus agujas operaran en sentido inverso. Efectivamente, Afganistán ha vuelto a deslizarse por la pendiente que conduce al feudalismo. Su territorio está literalmente sembrado de señores de la guerra que hacen y deshacen alianzas en precario. Sólo se logra cierta disciplina en las filas de los sectores anti-talibán tras la toma de Kabul, en el otoño de 1996. De esta manera y muy a su pesar, los seguidores del mulá Omar muestran su otra vertiente: ¿podrían ser, por fin, ese federador externo que requiere Afganistán para convertirse en un Estado-Nación que se precie? Quizá. La verdad es que aunque los talibán llegan a controlar, poco antes del 11-S, cerca del 90% Claves históricas y políticas del conflicto afgano 45 del territorio afgano, las fuerzas de oposición mantienen su pugna por el poder mediante la lucha armada. 5. DE CÓMO LOS REMEDIOS PUEDEN SER PEORES QUE LA ENFERMEDAD… Mientras tanto, los talibán en el poder llegaron a contactar con Osama Bin Laden, probablemente a instancias de los servicios secretos pakistanís. La relación no fue necesariamente fácil en un primer momento y el propio líder de Al Qaeda estuvo inmerso en una delicada situación no exenta de ambigüedad, pudiendo ser considerado una suerte de invitado-rehén del mulá Omar. Pero, aunque se ha hablado insistentemente de la existencia de negociaciones con representantes de los Estados Unidos, los talibán se negaron a entregarlo a dicho país o a cualquier otro Estado de los que solicitaban su extradición. Curiosamente, la relación entre el mulá Omar y Bin Laden mejoró tras los atentados del verano de 1998. Desde ese momento se inicia un camino de no retorno. Así que, vista en perspectiva, la política de los talibán hacia Al Qaeda ha sido contraproducente para ellos y ha sido útil a los diferentes colectivos que están detrás de Hamid Karzai. Sobre todo en la medida que Arabia Saudita, que ya había roto con Bin Laden en 1994, se apresuró a hacer lo propio con los talibán inmediatamente después de los atentados de agosto de 1998 contra las embajadas de los EEUU en Kenia y Tanzania. Ello supuso un grave quebradero de cabeza para los talibán, en la medida en que de inmediato perdieron las suculentas ayudas en metálico y en especie –crudo a precios subvencionados– que Riad les venía ofreciendo (Kalfon, 2005: 29). Asimismo, la insistencia estadounidense sobre Pakistán para lograr una mayor implicación de éste en la lucha contra el terrorismo internacional también ha contribuido a debilitar, siquiera sea indirectamente, al movimiento talibán en el interior de Afganistán. Bien es verdad que sin lograr resultados concluyentes. Pero al menos se han visto sometidos a cierta presión, prácticamente inexistente en sus mejores días. Así que los augurios bajo los que empezaba su andadura el gobierno de Karzai eran, dentro de lo que cabe, bastante optimistas. Esto permitió que tras la intervención de los Estados Unidos al frente de una coalición internacional, los diferentes colectivos que forman parte de lo que se dio en llamar la Alianza del Norte hayan podido, no sin dificultades, recrear un gobierno afgano multiétnico, así como propiciar la aprobación de una nueva Constitución que está igualmente imbuida de ese ideal. Por lo demás, el presidente elegido para liderar el proceso, Hamid Karzai, es un pastún durrani de reconocida estirpe que, como la mayoría de los pastún cultos, se expresa en dari con naturalidad. Parece, pues, que las lecciones aprendidas del pasado han influido en esta decisión, inicialmente adoptada desde la coalición internacional con el beneplácito de los líderes guerrilleros más importantes y luego ratificada sucesivamente por una Loia Jirga (2002) y por unas elecciones presidenciales «a la occidental» (2004). Sin embargo, ese optimismo inicial se está viendo desmentido por los hechos. En efecto, ocho años después de la victoria sobre los talibán (que, sea como fuere, nunca fueron derrotados en el campo de batalla) todo parece indicar que Afganistán se halla, 46 El Laberinto Afgano otra vez, inmerso en plena bancarrota política. Mientras que los supuestamente derrotados ya están presentes en más del 70% del territorio afgano, pudiéndose decir que controlan de forma clara varias provincias del sur y el este del país. Asimismo, la conflictividad se está viendo estimulada por la consolidación de auténticas redes delictivas, vinculadas especialmente al narcotráfico y que actúan en connivencia con los propios talibán. De hecho, constituyen una de sus principales fuentes de financiación. De esta manera, se entra en el típico escenario de las «nuevas guerras», en la denominación popularizada por Mary Kaldor (Kaldor, 2001). Las acusaciones de manipulación electoral vertidas contra el gobierno Karzai en las últimas elecciones celebradas (2009) y las acusaciones de índole estrictamente política que desde hace más tiempo lo señalan como un líder débil dificultan, sin duda, la solución del conflicto afgano. Pero sería un craso error creer que los problemas de una sociedad tan compleja y tan agrietada como la afgana se resuelven mediante la sustitución de éste o aquel líder. En este sentido, son muchas y muy variadas las recetas que los analistas aportan para lograr una estabilización de Afganistán. Generalmente muy bienintencionadas. No es objeto de este análisis hacer propuestas en esta dirección, aunque he aportado algunas reflexiones sobre esa cuestión en otro lugar (Baqués, 2008). Sea como fuere, conviene no perder de vista que cualquier solución al conflicto debe partir de una adecuada comprensión de sus auténticas raíces. En la medida en que las soluciones se centren en los epifenómenos, serán también soluciones inadecuadas, a la par que demasiado epidérmicas. En realidad, el reto consiste en afrontar el problema planteado desde la base, esto es, atender a la construcción de un Estado que merezca tal nombre; no olvidar la imperiosa necesidad de construir también, al unísono, una identidad nacional transversal, capaz de abrazar a las diferentes etnias que componen la sociedad afgana; y llegar a un acuerdo con los Estados vecinos a fin de que, cuanto menos, no contribuyan a azuzar a las partes en litigio en aras a su propio interés nacional. Luego, si estos mínimos se consiguen, se podrá atender a las recetas más específicas para arreglar la economía del país, para fortalecer su educación, para incrementar su sanidad o para mejorar sus vías de comunicación. Es más, si este reto que aquí se plantea se asume con convicción, estas medidas puntuales tendrán muchas más posibilidades de resultar funcionales. En cambio, si se pretende hacer al revés no está tan claro que Afganistán pueda tener la misma suerte. Por el contrario, lo más probable es que sin el marco adecuado sea tremendamente difícil –o hasta imposible– llevar a cabo esas políticas públicas y/o llegar a consolidarlas. BIBLIOGRAFÍA BAQUÉS, Josep (2008). «El rompecabezas de Afganistán: hacia la construcción de un Estado», en Athena Intelligence Journal. Vol. 3, nº 4 (octubre-diciembre), pp. 39-57. DUPREE, Louis (1997). Afghanistan. Karachi: Oxford University Press. EWANS, Martin (2002). Afghanistan. A Short History of Its People and Politics. New York&London: Harper Perennial. Claves históricas y políticas del conflicto afgano 47 FITZGERALD, Paul y GOULD, Elizabeth (2009). Afghanistan´s Untold Story. San Francisco: City Ligths Books. GHAUS, Abdul Samad (1988). The Fall of Afghanistan. An Insider´s Account. Washington: Pergamon-Brassey´s I.D. Publishers. GIUSTOZZI, Antonio (2009). «Señores de la guerra y actores regionales», en VVAA. Afganistán, ¿el Irak de Obama?/La Vanguardia Dossier, nº 31 (abril-junio), pp. 32-35. GOHARI, M.J. (1999). Taliban. Ascent to Power. Oxford: Oxford Logos Society. GRIFFIN, Michael (2001). El movimiento talibán en Afganistán. Cosecha de tempestades. Ed. Catarata. Madrid. HARRISON, Selig S. (2008). «`Pastunistán´: un desafío para Pakistán y Afganistán», en ARI, nº 38, Real Instituto Elcano, Madrid, pp. 1-8. KALDOR, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. Tusquets editores, Barcelona. KALFON, Thierry (2005). «Fiscal framework and the budget», en BENNETT, Adam (ed). Reconstructing Afghanistan. International Monetary Found. Washington D.C., pp. 28-46. MARSDEN, Meter (2002). Los talibanes. Guerra y religión en Afganistán. Ed. Grijalbo, Barcelona. MOUSSAVI, S. A. (1998). The hazaras of Afganistán. Ed. Curzon, Richmond. RASHID, Ahmed (2009). Descens al caos. Biblioteca Universal Empuréis, Barcelona. ROY, Olivier (2003). El Islam mundializado. Los musulmanes en la era de la globalización. Ed. Bellaterra, Barcelona. RUBIN, Barnett R. (2009). «El Estado afgano dentro de diez años», en VVAA. Afganistán, ¿el Irak de Obama?/La Vanguardia Dossier, nº 31 (abril-junio), pp. 20-24. STANEKZAI, Mohammad Masoom. «Los orígenes del conflicto (local, nacional y regional)», en VVAA. Afganistán, ¿el Irak de Obama?/La Vanguardia Dossier, nº 31 (abril-junio), pp. 27-31. VILANOVA, Pere (2006). Orden y desorden a escala mundial. Ed. Síntesis, Madrid. WEBER, Olivier (2001). El halcón afgano. Viaje al país de los talibanes. Ed. Oberon (Anaya), Madrid. ZORGBIBE, Charles (1997). Historia de las relaciones internacionales. Alianza Universidad, Madrid. Una VisiÓn de la Sociedad afgana D. AHMED RASHID Periodista y escritor Una VisiÓn de la Sociedad afgana Mr. Ahmed Rashid Periodista y escritor Comenzaré contando algunas detalles de la historia de Afganistán que han tenido un gran impacto en la mentalidad de los afganos y su sentido de libertad, por ejemplo, el hecho de no haber sido afectados por el colonialismo ha tenido un gran impacto sobre los afganos, el no haber sido colonias les permitió mantener un modelo de estado libre, diferente del resto de países de Asia, pero, por otro lado, esto les supuso no poder beneficiarse de las ventajas del colonialismo, tales como la existencia de una administración eficaz, como en el caso de la India bajo administración británica. En Afganistán existía un gobierno y un rey, que encabezaban lo que podríamos denominar un estado minimalista, comparado con el aparato de la administración colonial británica o la administración soviética en Asia Central. Afganistán apareció hace 250 años como un estado «Pastún», permítanme explicar este concepto de estado afgano. Los dirigentes de Afganistán han sido tradicionalmente de etnia Pastún, pero con ellos han convivido sin mayores problemas otras etnias como Tayikos, Hazaras, Uzbecos, etc. Tampoco podemos considerar que hayan existido elementos fuertemente unificadores como la lengua. Lo que realmente ha creado el sentimiento de nación en Afganistán ha sido la oposición a los invasores. Podemos comprender mejor este fenómeno de oposición a la invasión del exterior como clave de la unidad, analizando casos como el de la antigua Yugoslavia, en la cual, al desaparecer el elemento que cohesionaba el país, se genera un proceso de separación que da lugar a la aparición de estados más pequeños, con otros elementos de cohesión. Este fenómeno no se ha producido en Afganistán ha pesar de que han sido muchos los que lo han intentado, por ejemplo, los soviéticos. Estos intentos de división 52 El Laberinto Afgano han chocado siempre con el deseo de los afganos de permanecer unidos, a pesar de las diferencias internas. Este es un detalle que es necesario tener en cuenta por la comunidad internacional y organizaciones como la OTAN, para entender la razón de ser del estado afgano. Si tomamos el periodo entre la tercera guerra afgana contra Gran Bretaña en 1919 y la ocupación soviética en 1979, podemos ver que este ha sido un periodo de gran calma. Los afganos no han luchado entre ellos, solo han sido hostiles cuando han sido atacados desde el exterior. Volviendo al periodo anterior a la invasión soviética, el estado afgano no se ha caracterizado por una administración fuerte y capaz de crear infraestructura, ferrocarriles, carreteras, etc., como ocurría con los países que habían tenido una administración colonial. La cabeza del estado, la monarquía, era una institución aceptada por el pueblo, pero no comparable a instituciones similares en otros estados. Podemos decir que en Afganistán existía un modelo de estado «mínimo». Desgraciadamente la comunidad internacional ha sido incapaz, hasta ahora, de recrear ese modelo de estado mínimo existente antes de la invasión soviética. Si comparamos las infraestructuras antes de la invasión soviética con las existentes actualmente, podemos ver que tampoco se ha avanzado. Kabul disponía de suministro eléctrico desde los años cincuenta, y sin embargo, no se ha sido capaz de restablecer parcialmente el suministro de energía hasta el año pasado. Otro punto que merece especial atención es la seguridad. Afganistán nunca ha sido capaz de crear unas fuerzas de seguridad propias de forma eficaz, siempre ha contado con la ayuda externa para garantizar la existencia de unas fuerzas armadas o de una seguridad militar. Ayuda británica o soviética. Esto se entiende si vemos que el estado no ha dispuesto nunca de una fuente de ingresos para hacer frente a este tipo de gastos. Otro factor que debemos mencionar es la situación geográfica de Afganistán, en una encrucijada que convierte al país en un punto de paso para rutas comerciales que conectan a los países vecinos, y dan salida hacia occidente o hacia el sur. Sin embargo, la infraestructura que permita consolidar este potencial comercial no existe. Afganistán necesita carreteras, ferrocarril, en una palabra, vías de comunicación que desarrollen el enorme potencial para el comercio. La mayor parte de los ingresos provienen del comercio y estos ingresos, derechos aduaneros, etc. son en potencia el sustento económico del estado. Es importante hacer referencia a las causas externas de los conflictos y al origen de la resistencia afgana contra los invasores en la última guerra. Afganistán tiene vecinos que han intentado hacer valer su influencia para controlar la situación en el país: India, Paquistán, Rusia, Irán. Históricamente las luchas intestinas en Afganistán han estado influenciadas por los países vecinos y por potencias extranjeras. En la guerra contra los soviéticos la oposición al invasor tuvo su origen en los Mullahs, la Jihad, y fue posible gracias al apoyo de países islámicos y occidentales fundamentalmente Estados Unidos. Una visión de la sociedad afgana 53 Estos hechos nos permiten comprender mejor la idea de una política global para la región, tal como preconiza el gobierno de Obama. A finales del 93 aparece un elemento nuevo en Afganistán, Al Qaeda, que se añade a la aparición del movimiento Talibán, este ultimo con una fuerte influencia de Paquistán. El movimiento Talibán aparece en unas circunstancias en las que el liderazgo Pastún estaba en decadencia como consecuencia de la guerra, y el pueblo buscaba vías para salir de la situación de destrucción e inestabilidad generada por el conflicto. Otro factor que explica el éxito del movimiento Talibán es el apoyo recibido desde las madrasas y las organizaciones religiosas del vecino Paquistán. Es en este ambiente en el que aparece Osama Bin Laden, que cuenta con el apoyo del Mullah Omar y su respaldo tácito a la idea de una Jihad global. Aparecen dos modelos: por un lado el Talibán que se extiende por Paquistán, Afganistán y Asia Central. Por otro lado, Al Qaeda, que promueve la Jihad global. Debemos ver con claridad esta diferencia. Afganistán no puede catalogarse como un estado terrorista, más bien ha sido un santuario para las ideas del extremismo religioso islámico. La población afgana está a favor de la idea de modernización, pero esta idea se ha asociado a una visión negativa de la occidentalización. La visión extremista del Islam, tampoco es una iniciativa afgana, es una corriente que tiene su base en Paquistán y en la rama wahabista del Islam en países árabes. El fenómeno Talibán debe ser comprendido correctamente. En primer lugar, debemos saber que la mayoría de los combatientes Talibán, en realidad luchan porque se les ofrece una fuente de ingresos, son asalariados de la Jihad. A muchos no les queda otra alternativa posible debido a la falta de trabajo, o a la amenaza. En segundo lugar es necesario ver el fenómeno Talibán desde la perspectiva regional; debe combatirse el movimiento Talibán en Afganistán y fuera de Afganistán. Es necesario entender porqué ha resurgido el movimiento Talibán a partir del 2003. La explicación está en la falta de una estrategia adecuada por parte de la comunidad internacional, particularmente por parte de los EEUU. Las últimas elecciones, aparentemente amañadas, han sumido Afganistán en una crisis política y constitucional para la que ni los EEUU ni las Naciones Unidas tienen respuesta. El fraude electoral podía anticiparse antes de las elecciones, cuando Karzai empezó a aliarse con señores de la guerra y líderes locales, que temían perder sus negocios si Karzai no se alzaba con el poder. El problema para la comunidad internacional es que sin la existencia de un socio, los Estados Unidos y sus aliados se convierten directamente en fuerza ocupante, a la que se opondrán los afganos. Para los EEUU la única alternativa es un compromiso con la reconstrucción de un estado minimalista, que ofrezca garantías de unas condiciones mejores para la población. Por ultimo, un movimiento como el Talibán no puede sobrevivir sin apoyo. En este caso, es necesario romper los lazos del movimiento Talibán con Paquistán. Por otra parte tenemos la amenaza de Al Qaeda. Esta organización terrorista se basa en una visión global del extremismo islámico, diferente de la visión regional del movimiento Talibán. Al Qaeda tiene un perfil muy distinto. Las vías de financiación de Al Qaeda están 54 El Laberinto Afgano muy extendidas. Tiene células en Europa, en África, pero no creo que disponga de una estructura estable en los EEUU. En resumen, para salir de este embrollo, debe combatirse la amenaza de Al Qaeda desde una perspectiva global de lucha contra el terrorismo, y la amenaza Talibán desde una perspectiva regional, en la que se cuente con los aliados en la región. No hay otra alternativa más que el compromiso de reconstrucción de un estado minimalista en Afganistán y seguir una política regional que impida al movimiento Talibán y a Al Qaeda sembrar el caos en la región y en el resto del mundo. EL ENTORNO FÍSICO Y EL FACTOR ECONÓMICO D. FÉLIX ARTEAGA MARTÍN Investigador Principal Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano EL ENTORNO FÍSICO Y EL FACTOR ECONÓMICO D. FÉLIX ARTEAGA MARTÍN Investigador Principal Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano En nombre del Real Instituto Elcano, me gustaría dar las gracias a la Academia General Militar y a la Universidad de Zaragoza por su invitación a este curso de verano. También agradecer su presencia a quienes nos acompañan. Es un verdadero placer tener una audiencia como esta con la que comunicarse y, en época de crisis, también hay que mostrar gratitud a los patrocinadores que hacen posible toda esta convergencia. Uno de los problemas que tenemos los occidentales es un exceso de confianza en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, en nuestros modelos para solucionar los problemas de los demás. Y eso nos lleva a meternos en algunas aventuras sin la debida valoración. Antes, las sociedades avanzadas hacían las guerras por necesidad, porque no tenían más remedio que combatir si querían defender su independencia y supervivencia. Ahora, esas mismas sociedades combaten en guerras que son de opción, no de necesidad, porque de ellas no dependen sus intereses vitales. Al no estar en juego esos intereses, la participación se suele adoptar de una forma muy ligera, sin una verdadera reflexión sobre lo que se puede hacer, lo que no hay que hacer, quiénes lo van a hacer y por qué orden. Y el déficit de reflexión inicial luego genera un problema grave a la hora de salirse, porque cuando las cosas no marchan como se esperaba, la decisión de salir –el opting out– es mucho más difícil que la decisión de entrar. Una de las cosas que hemos aprendido tanto en Afganistán como en Irak, como en los Balcanes, es que no lo hacemos bien. Sabemos que en lugar de coordinarnos sobre el terreno, una vez allí, para lo que aparezca, tenemos que coordinarnos antes de ir, entre los que vayan a ir, y esa es la línea del denominado enfoque integral (comprehensive approach). Este enfoque recomienda un modelo de gestión de crisis en la que se integran todas las 58 El Laberinto Afgano dimensiones del problema, todos los actores y desde el primer momento. Y eso nos lleva a abandonar algunos de los patrones de intervención que teníamos. No hay nada rápido, mágico ni fácil en las crisis complejas. Las intervenciones occidentales, europeas, han tenido lo que a veces denomino el síndrome de lo bueno, bonito, barato y rápido. En los aspectos de seguridad, se imaginan soluciones quirúrgicas, a distancia o sin daños colaterales que, difícilmente, se encuentran en la práctica. En los aspectos de economía y de desarrollo, también creemos que es posible aplicar métodos de gestión que ofrezcan resultados rápidos y superar problemas estructurales que se han acumulado durante siglos. Afganistán no es un reto sencillo: 40% de desempleo, 33% de pobreza, 45 años de esperanza de vida y sólo el 10% de la población tiene acceso a la electricidad. Cuando hicimos la valoración de lo que podríamos hacer en Afganistán, pensamos que podríamos recuperar la economía afgana, tal y como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con Alemania y con Japón, pero no tuvimos en cuenta que Afganistán no es Alemania y no es Japón. No basta con dar fondos y asistencia técnica para garantizar el desarrollo, porque si esa receta fuera eficaz, los ciudadanos de Alemania Oriental tendrían ahora unos niveles de bienestar y de desarrollo similares a los de la Alemania Occidental. Hay factores estructurales y culturales que cuentan y, vistos los resultados, parece que no los tuvimos suficientemente en cuenta. Dice Kaplan que la geografía vuelve, que está de moda. La globalización ha puesto de moda la geografía y esta se rebela contra los estados, las fronteras, y esta es una realidad en Afganistán. La geografía afgana permite simultáneamente la comunicación y el aislamiento. Afganistán es un territorio de paso entre Asia Central y Meridional, entre Oriente Medio y el Lejano Oriente. Sin embargo, las rutas de paso no han evolucionado al ritmo de los tiempos y tenemos un territorio que está a 2.000 Km. del puerto más cercano, que tiene un 16% de carreteras de algún tipo, sólo en una pequeña parte asfaltadas y que hasta hace poco no tenía vías de comunicación por ferrocarril. Las infraestructuras tampoco facilitan la comunicación interna y gran parte de la población continúa aislada en zonas de difícil acceso. Eso explica la pervivencia de lazos estrechos entre las estructuras tribales y étnicas y el rechazo a la presencia de actores ajenos a las comunidades locales como se ha indicado en una conferencia anterior. La geografía determina la estructura de la sociedad afgana y la cultura, valores, estructura y comportamiento de cada pueblo, de cada comunidad y, por lo tanto, la geografía condiciona la evolución cultural. Si hay posibilidad de evolución –o salto– cultural, será más fácil que ocurra en entornos urbanos dotados de infraestructuras de comunicación nacional, subregional y regional que en las zonas que carecen de esas facilidades. Hasta ahora, Afganistán no ha sabido aprovechar su geografía para aprovecharse de las ventajas del paso de mercancías y personas para desarrollarse. La geografía facilita más el contrabando y la insurgencia que comercio transfronterizo. Los inversores potenciales encuentran pocas razones para realizar inversiones porque las desaconsejan la inseguridad física y jurídica, la corrupción y la extorsión; los mismos problemas estructurales que dificultan ahora los rendimientos de las inversiones masivas que está realizando la comunidad internacional. La geografía condiciona la vida cotidiana. No es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, en las zonas altas que en las riberas de los ríos. Si vives en las montañas no tienes comunicación, las carreteras no existen, las El entorno físico y el factor económico 59 emisoras no se escuchan y los móviles carecen de cobertura. Todos hemos visto este verano las imágenes de las urnas a lomos de burros en dirección a lugares remotos. Eso es bueno porque quiere decir que si hay burro y camino, habrá votaciones si Dios quiere y si la insurgencia lo permite, pero hay muchas cosas que no llegan. La geografía muestra un factor demográfico colosal. Afganistán es el país en proporción con más niños del mundo (ahora hay tres veces más niños que cuando llegaron los soviéticos). El 57% de la población tiene menos de 18 años y la tasa de fertilidad está en el 6,6%. Es una tasa exorbitante que se explica por razones religiosas, culturales y, sobre todo, por la alta tasa de mortalidad infantil (uno de cada cinco recién nacidos muere antes de los cinco años y, de ellos, la mitad antes de un año). Esto es bueno por un lado. Tenemos ahora casi siete millones de niños escolarizados que van a la escuela y se están formando. Más niños que niñas, todo hay que decirlo y más en unas zonas que en otras. Pero, por otro lado, esos niños entre 7 y 12 años que constituye la población escolar más alta del mundo, algún día necesitarán escuelas secundarias o universidades y, entonces, aparecerán nuevas necesidades en el futuro. Del grupo de edad entre los 15 y los 24 años, un tercio de los que están ahora en edad laboral o de reclutamiento, un tercio es analfabeto, no tiene formación. Un policía o un funcionario seguramente no tienen formación ni capacitación. Han recibido un uniforme o un puesto en la administración –no entremos en cómo lo han conseguido– pero carecen de formación profesional. La falta de formación afecta más a las mujeres que a los hombres (70%-30%) pero la paradoja es que si conseguimos que toda esa población consiga una formación, una capacitación, pedirán trabajo y no tenemos trabajo para ese volumen de población. Hay que añadir a toda esta base demográfica, más de cuatro millones y medio de ciudadanos afganos que ya retornaron de los campamentos de refugiados en los países limítrofes. La entrada se ha reducido pero han entrado dos millones y medio desde Pakistán y un millón y pico más desde Irán. Esos son algunos de los problemas estructurales que impiden un desarrollo económico viable y visible en Afganistán. No se puede generar un nivel de desarrollo capaz de atender la demanda demográfica y social y, además, la reconstrucción política no progresa al ritmo necesario para sentar las bases de un desarrollo sostenible. En su defecto, la población no tiene a corto plazo otra salida que recurrir a la emigración o participar en actividades económicas ilegales o vinculadas a la delincuencia. Por eso, una de las estrategias que se están siguiendo es el de potenciar la agricultura. Ésta facilita, aproximadamente, el 70% de la mano de obra legal, genera exportaciones y riqueza –y de comer– a la gente, y fija a las poblaciones. Algo a tener en cuenta debido a que nos encontramos en estos momentos en un proceso de urbanización acelerado. Tanto por el retorno de emigrantes como por el abandono del campo, se está produciendo un proceso de urbanización tremendo hacia las ciudades donde se hacinan los recién llegados sin servicios básicos. Este proceso de «favelización» de las ciudades facilita el campo ideal para el florecimiento de una insurgencia urbana que hasta ahora sólo se veía en ciudades como Kandahar pero que acabarán arraigando en otras. Aunque la inseguridad y la ingobernabilidad ocupan la atención de los medios de comunicación, el resultado de los programas de desarrollo aplicados es también preocu- 60 El Laberinto Afgano pante. Por un lado, tenemos un problema de personal en los cuadros altos: hay pocos afganos bien formados para asumir la gobernanza y no hay garantías de que ocupen los puestos en los que podrían desempeñar su capacitación. Sin personal capacitado no es posible poner en pié una administración viable, salvo que la ayuda internacional consiga suplir esa carencia y dar tiempo a su formación. Eso se nota mucho cuando los pocos tecnócratas que hay cambian de ministerio. Hay ministerios buenos ahora, como el de Interior o Finanzas, que en el momento en que cambie el responsable, inevitablemente se desmoronarán. Por eso una de las estrategias de la comunidad internacional es señalar como intocables a esos tecnócratas afganos que tienen la formación de fuera, pero la mentalidad de dentro, ya que para los tecnócratas de fuera, es dificilísimo llegar allí y ser capaz de sustraerse a la tentación de imponer recetas mágicas que –tampoco– funcionan eficazmente en las sociedades avanzadas. Si hay que hacer un esfuerzo y presionar al gobierno afganos es para proteger la continuidad de esos funcionarios y, también, la de formar los mandos intermedios y jóvenes, pues son los que verdaderamente tienen interés por el bien común, todavía no están maleados, no ha llegado la corrupción hasta ellos, y la comunidad internacional debería acompañarles en el paso desde los niveles medios hacia arriba. Por otro, la intervención civil es limitada y vacilante. Los afganos se quejan de que los fondos comprometidos llegan lentamente y en cantidades menores a las esperadas. Los programas de ayuda se planifican y gestionan por los donantes (el gobierno afgano se queja de que sólo ha sido consultado en una tercera parte de los proyectos y que sólo una quinta parte de los fondos pasa por sus manos). Su eficacia se reduce una vez deducidos los fondos que vuelven a los donantes (40%-50%) para pagar los servicios que prestan las agencias de cooperación, las organizaciones no gubernamentales, las constructoras y otras organizaciones que recuperan una parte importante de lo invertido en cooperación. Otro porcentaje de las inversiones se pierde en el proceso de subcontratación (entre el 10% y el 20%) o en sobornar a los funcionarios o insurgentes para que permitan la realización de los programas. Según los cálculos que hizo la comunidad internacional, se necesitaban 260 dólares por afgano y año de ayuda pero se les está entregando la mitad. Llega tarde, cuando llega, y no llega de forma equilibrada. Prácticamente sólo un 10% de esa ayuda va a la educación y hay un desequilibrio entre la inversión en seguridad y lo que se invierte en lo demás. Los americanos, por ejemplo, se gastan 100 millones de dólares al día en la parte de seguridad y sólo 7 millones en ayuda. Tenemos dos modelos de desarrollo. Uno de arriba abajo en el que la ayuda al desarrollo y las reformas se canalizan desde el gobierno, desde Kabul, hacia las provincias y hacia los distritos. Junto a esta lógica de intervención planificada, para la que se ha creado en 2007 una estructura central y un programa de acción, tenemos otra lógica de intervención inmediata, desde abajo hacia. En las zonas donde actúan las fuerzas internacionales, éstas llevan a cabo programas de reconstrucción a través de equipos especializados (Provincial Reconstruction Teams, PRT) que disponen de personal y fondos para generar un impacto rápido en el entorno social en el que operan. Las fuerzas de ISAF emplean los fondos de ayuda para programas de reconstrucción y mejorar la percepción social de sus actuaciones, ganándose los corazones y las mentes de las poblaciones locales. Por el contrario, las fuerzas que realizan operaciones El entorno físico y el factor económico 61 de contrainsurgencia, no llevan a cabo esos programas para ganarse las mentes y los corazones de la población local si no para que no apoyen la insurgencia. Los operadores humanitarios y de desarrollo han criticado el intrusismo de los PRT porque su lógica de intervención dista bastante de la suya. Mientras, el gobierno afgano ha cuestionado la falta de coordinación de los PRT con el gobierno central, los militares critican la falta de presencia humanitaria y estatal en las zonas de riesgo en las que actúan. Los desencuentros entre los componentes civiles y militares de las operaciones van contra la tendencia a una gestión integral. Al antiguo debate sobre la confusión entre lo humanitario y lo militar, se une ahora la confusión sobre el desarrollo y el impacto rápido. Debo decir que se observan algunos progresos en la situación porque desde que la Alianza Atlántica decidió reforzar el componente civil de su estrategia, se da una mayor coordinación sobre el terreno entre su representante civil, el representante del secretario general, con el gobierno afgano y el resto de los actores civiles. Esta mejor coordinación en el planeamiento contrasta con la mayor dificultad en la ejecución. A pesar de que la comunidad internacional se ha volcado y de que hay más de 2.000 agencias y organizaciones no gubernamentales en Afganistán –ninguna española entre ellas– que desarrollan proyectos propios o financiados por algunos países, su ejecución resulta cada vez más difícil porque la insurgencia trata de evitar que la población afgana se beneficie de la asistencia internacional. La intervención civil se produce sólo en las zonas seguras, un espacio geográfico en reducción de forma que el mapa de accesibilidad de Naciones Unidas se ha convertido en el indicador de seguridad de los distritos porque allí donde hay inseguridad no intervienen los actores humanitarios y de desarrollo. La ejecución es descentralizada y condicionada. Los occidentales no nos fiamos de los afganos y entonces buscamos a alguien que planifique y ejecute los programas. Ese busca a otro, el otro busca a otro y, por eso, se acaba llegando a una situación en la que el 30% de esos presupuestos para el desarrollo se ejecutan al margen del gobierno. Nadie sabe donde va ese dinero, y nadie lo controla salvo el donante. Es un dinero que sale fuera del presupuesto oficial afgano y, cuanto entra, lo hace de forma condicionada, es decir, que los objetivos del desarrollo no vienen marcados por el gobierno central sino que vienen marcados por el donante. Ósea que si al donante, por ejemplo, le parece mucho más interesante un programa de justicia que uno de educación, el donante pondrá sus fondos en justicia y buscará quien lo haga al margen del gobierno. Esa falta de coordinación por motivos de seguridad o de descontrol por falta de supervisión, es algo que afecta a todos los donantes internacionales y depende mucho de la capacidad de supervisión que se tenga sobre la ejecución de los proyectos. Si la ejecución de esos proyectos es en una zona donde no hay seguridad, los responsables del proyecto no pueden controlar la ejecución de los subcontratistas, los programas no se ejecutan y los fondos se malgastan. La estructura económica afgana es muy sencilla. Hay una base productiva, que son personas que viven del campo o del comercio y, sobre esta capa productiva, hay una segunda clase, parasitaria que vive de la extorsión de los anteriores. A cambio de parte de sus cosechas o ingresos, los grupos armados dan protección a los anteriores en connivencia con las autoridades tribales, religiosas o políticas. Esta estructura se ha 62 El Laberinto Afgano mantenido en el tiempo, bajo la monarquía o el comunismo y bajo el dominio británico, ruso o talibán. El Estado afgano ha sido siempre un Estado mínimo que no ha tratado de cambiar esa estructura predatoria sino aprovecharse de ellas. El estado mínimo que se ha mencionado anteriormente, es un estado ocupado por esta clase de legitimidad étnica que detenta el poder en beneficio propio y de la comunidad de la que procede. La ocupación del Estado para beneficiarse de él es algo de difícil comprensión para quienes invierten recursos y energías en la reconstrucción de Afganistán pero es una mentalidad enraizada entre la población. Los intermediarios comunican los dos estamentos: Para conseguir una licencia, registrar una propiedad, ocupar un cargo o acceder a un servicio público hay que dirigirse y sobornar a un intermediario. Ocupar una posición de intermediación otorga poder y beneficios que se admite como mal menor frente al mal mayor de la falta de cualquier orden. Las buenas prácticas de la gobernanza obligan a sustituir esas estructuras informales por otras más formales y gubernamentales, pero en la práctica la situación es más complicada. Por una parte, los talibanes atacan las estructuras tradicionales de autoridad matando o desautorizando los consejos de ancianos, sustituyendo las autoridades religiosas tradicionales por mulás más radicales y aprovechándose del vacío estatal que ellos provocan para criticar al gobierno y crear mecanismos paralelos de justicia y seguridad. Por otra, la comunidad internacional se ve ante la alternativa de apoyar el desarrollo de las estructuras centrales de gobernanza que funcionarán en el futuro o respaldar a las autoridades tradicionales que complicarán la acción de gobierno desde Kabul. Teníamos algunos progresos en cifras macro interesantes. Hay un crecimiento del Producto Interior Bruto que ha estado por encima de los dos dígitos en la mayor parte de los últimos ocho años debido a la inversión masiva extranjera. Sin embargo, se ha entrado en un estancamiento preocupante que no consigue incrementar el volumen de ingresos legales de tal manera que se mantiene la deuda externa. Prácticamente, ahora mismo, el 52% del gasto de la administración afgana está apoyado por la ayuda internacional. Pero en lugar de reducir como se pensaba esa dependencia, la proyección ahora dice que estaremos en el 60% y creciendo. Ha aumentado del 2002 al 2007 la renta per capita, de 200 a 300 dólares (un 53%) pero hay mucha disparidad en el reparto. Solamente el 12% de los afganos puede acceder o tienen un frigorífico, el 4% tiene o accede a un vehículo, el 38% a un televisor y, eso si, casi 6 millones de afganos tienen un móvil. Si nos fijamos en la redistribución de esos bienes, la geografía cuenta de nuevo (los americanos han tenido que repartir radios de cuerda para que la gente escuche las transmisiones en las zonas apartadas donde no hay electricidad ni antenas para los móviles). La sostenibilidad de la economía afgana es complicada porque no va generando nuevas fuentes de ingresos y la dependencia se va a intensificar. Por ejemplo, nosotros estamos creando unas estructuras de fuerza, para podernos marchar y dejar a las fuerzas de seguridad afganas y a la policía, que es extraordinariamente costosa (solamente en gastos de personal, porque de logística no se habla, estamos en torno al 17% del producto interior del grupo afgano, cuando nosotros estamos entre el 1% y el 4%) con lo que entran dudas sobre la sostenibilidad de las fuerzas de seguridad que se están El entorno físico y el factor económico 63 creando. Además, hoy por hoy los gastos de las fuerzas armadas, del ejército nacional afgano, los sufraga la ayuda internacional con estas limitaciones que les cuento, pero no así las de la policía, que supone un 10% del PIB y que difícilmente puede garantizarse sin una ayuda internacional indefinida. Es cierto que algunos indicadores macro muestran avances notables, pero en un país que es el segundo más pobre del mundo, el 177 de 178, el significado de los esos indicadores es relativo. Cuando más del 40% de la población está cerca de la línea de pobreza, cualquier pequeña variación en la climatología o en las inversiones afecta a grandes sectores de la población. Cualquier variación en el sector servicios, un sector que se ha desarrollado mal o un retraso en la ayuda internacional conducen rápidamente al desempleo. Cualquier caída de los precios de una producción, de ganado o agrícola determina la depauperación o el hambre de grandes zonas de la población. Viven en el filo de la navaja de la pobreza, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer planes de desarrollo. También es verdad que hay una parte pequeña de la población que vive mejor de la economía sumergida o ilegal. Cuando uno se desplaza por las ciudades afganas encuentra modos de consumo superiores a los esperables. No hay más que ir a un aeropuerto, a un mercado o un centro comercial para ver que hay una gran parte de la economía que no cuadra con este cuadro sombrío que estoy describiendo. Eso es porque en la economía sumergida, que la hay, que se producen cosas por las que no se pagan impuestos. Entre los indicadores de desarrollo humano que menos ha cambiado se encuentran los que se refieren a las mujeres. En Japón, el general MacArthur impuso la igualdad de los sexos. No tanto por cuestiones tradicionales, culturales, o morales, sino porque es la incorporación de la mujer a la economía lo que impulsa decisivamente el desarrollo y frena la explosión demográfica que ponen en riesgo los avances del desarrollo. Las mujeres están sojuzgadas, ocupan la última base de estratificación y sirven de chivo expiatorio y de mecanismo de alivio de esa presión a todos los demás sujetos que están por encima de ellas. Las expectativas de liberación creadas hacia las sociedades occidentales han dado paso a un progresivo retraimiento y los programas de promoción –en los que no creen las autoridades afganas y contra los que luchan las autoridades fácticas– se convierten en moneda de cambio y apaciguamiento. Hacemos muy poco, por no decir casi nada, hacemos muy poco porque las mujeres, desde el punto de vista económico no pueden contratar, no pueden heredar, no pueden tener propiedades, no pueden hacer cosas si no tienen a alguien, un tutor de verdad. Y eso si no ocurre en algunas provincias, como en Badghis bajo control español y una de las más pobres, en las que el 52% de las mujeres se casan antes de los 18 años y muchas veces se casan por deudas de la familia. No es un arreglo familiar para ganar el dinero de la dote sino para saldar las deudas. Hay mucho que hacer, aunque sólo sea, sobre todo, por considerar a la mujer, no sólo desde el punto de vista individual o humano, si no también por el interés general, por lo que actuar podría aportar en estas condiciones al desarrollo. Otro de los problemas estructurales es el de la corrupción. Afganistán está en los últimos lugares de transparencia internacional, es uno de los países más corruptos, pero para hay dos tipos de corrupciones. Una corrupción económica, que también se da en occidente y que consiste en utilizar el cargo público en beneficio privado. Se pide 64 El Laberinto Afgano dinero para cualquier servicio público, ya sea de educación, de salud, o cualquier otro para ocupar los cargos que permiten cobrar a los demás. Nadie escapa a la desconfianza y, por ejemplo, los militares no quieren que les pague el Ministerio de Defensa directamente ni los policías quieren que les pague el de Interior porque su paga acabaría perdiéndose por el camino (los americanos empezaron a establecer cuentas bancarias individuales en las que había que ir y firmar para cobrar pero al final los mandos se apañan para cobrar su parte). Luego hay otra corrupción que afecta al Estado de derecho porque impide reclamar a la justicia, garantizar los derechos humanos y que el país progrese. Es una corrupción que fomenta la impunidad, la injusticia y el cambio social. Contra lo que se suele pensar, los principios islámicos condenan la corrupción porque va contra el honor y los valores. Sin embargo su consideración es distinta según se trate de corrupción en pequeña en escala y motivada por las circunstancias, pero no les gusta cuando es muy grande, exagerada, o está impuesta por la fuerza. En las últimas elecciones hemos visto que todos los candidatos han hablado de corrupción en el sentido genérico, y han condenado la corrupción institucionalizada, pero nunca la corrupción propia y cotidiana. En especial, las encuestas muestran críticas a la corrupción en la justicia. Esta es la parte más grave de la corrupción. Se está haciendo un daño extraordinario y, de paso, se fomenta el recurso a los tribunales islámicos alternativos. En función de los antecedentes, hay que empezar a luchar contra la gran corrupción, no la pequeña, de la misma forma que se debe luchar contra los traficantes de opio antes que contra los productores. Cuando se habla de cómo salir de allí o sobre cuál será nuestra estrategia de salida o cómo lo vamos a hacer, los plazos de ejecución dependen mucho de los recursos que se habiliten: cuantos mas medios pongas, antes te puedes ir, cuanto menos medios, te deberías ir más tarde, con menos dignidad o con menos eficacia. Concluyendo, tenemos el plan para la reforma agraria, se están haciendo cambios estructurales, sobre todo en relación con la propiedad (el Gobierno permite establecerse en suelo suyo en régimen de renta para 50 años en zonas de regadío y 90 en las de secano). Se están reconstruyendo los canales y los sistemas de irrigación que pusieron en crisis la producción de alimentos. Se están ampliando las infraestructuras y los aeropuertos. Hay que forzar por tanto la única economía viable que son las infraestructuras. Se está haciendo un esfuerzo importante en las infraestructuras viarias (eso tiene ventajas, porque se puede ir más rápido de un lado a otro, e inconvenientes porque ahora te paran para pedirte dinero o atacarte). Estos cambios se van realizando ya bajo el patrocinio afgano. En 2008 el Gobierno afgano aprobó, con el amplio respaldo de la comunidad internacional la estrategia suya de desarrollo (Afghan National Development Strategy, ANDS) y otra para desarrollar la gobernanza, la economía y el desarrollo de las estructuras local y provincial, que comienza el reparto del desarrollo desde Kabul, del Gobierno Central hasta abajo. Esta función que corresponde a una dirección independiente para el gobierno local (independiente en Afganistán quiere decir que no dependen de los ministros sino del Presidente) choca con el modelo tradicional del Estado mínimo. La articulación de una estructura nueva, desde Kabul a los distritos, choca con la estructura tradicional, de los distritos y provincias sin Kabul. El nuevo modelo pretende desplazar a uno que ha sobrevivido a la historia y a las invasiones sin cambios. Apoyándose El entorno físico y el factor económico 65 en una ingeniería social que ha funcionado en otras partes y fomentado el desarrollo, su aplicación choca en Afganistán con la oposición de la insurgencia. En el aspecto económico, está por ver si el desarrollo se puede «afganizar» desde el apoderamiento (ownership) gubernamental expansivo y centralizador de Kabul o desde el refuerzo de las estructuras tradicionales. La diferencia en un enfoque u otro explica el deseo del gobierno central de controlar la asistencia internacional al desarrollo frente a la voluntad de los donantes de desarrollar las zonas donde tienen tropas o presencia. El enfrentamiento produce ganadores y perdedores en una suerte de juego suma cero por la intermediación en el que el reconocimiento que se otorga al Gobierno afgano se traduce en una deslegitimación de las estructuras tradicionales a las que se priva de fuentes de autoridad, ingresos, estatus social y protagonismo. Eso explica por qué en muchas provincias, a medida que se ve venir el desarrollo, que entra el estado y sus planes de actuación se produce una resistencia a los cambios entre los perdedores. Son éstos, y no sólo la insurgencia, los que se oponen a la materialización de los cambios. Decía, y con esto acabo, que antes de los talibán había un estado mínimo y que los talibán no tienen un plan de futuro. Que ellos quieren que siga el estado mínimo y que no se cambie. Esta es una visión del mundo, de la sociedad, de la estructura económica que hay y que apoya una parte de la sociedad afgana. Por otra parte se tiene un modelo de gobernanza adoptado por los afganos y apoyado por la comunidad internacional para el desarrollo, la racionalización y el crecimiento de sociedad afgana. Se puede tener un modelo u otro, pero difícilmente se puede tener lo mejor de los dos modelos. Los dos modelos son incompatibles, lo tradicional es incompatible con lo racional. El Estado de derecho es, a fin de cuentas, incompatible con la impunidad, con el clientelismo y con la corrupción. Lo mejor de los dos mundos no es posible, y es muy probable que en Afganistán se posible obtener lo contrario: lo peor de ambos. Muchas gracias. PONENCIAS DEL ÁREA 2 El Entorno Geopolítico AFGANISTÁN, ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO SUR: LA LUCHA POR LA ENERGÍA D. Mariano Marzo cARPIO Catedrático de Estratigrafía, Profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo, Facultad de Geología, Universidad de Barcelona AFGANISTÁN, ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO SUR: LA LUCHA POR LA ENERGÍA D. Mariano Marzo cARPIO Catedrático de Estratigrafía, Profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo, Facultad de Geología, Universidad de Barcelona 1. INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD DE SUMINISTRO ENERGÉTICO Y GEOPOLÍTICA Energía es la capacidad de realizar un trabajo, de conferir movimiento, modificar la temperatura o transformar la materia. Un análisis del significado profundo de esta definición permite justificar lo acertado de la expresión «power is power», utilizada por los anglosajones y que en castellano podríamos traducir por «potencia (energía desplegada por unidad de tiempo) es poder». A lo largo de la historia de la humanidad, el salto de un determinado nivel de civilización a otro superior solo ha sido posible mediante un significativo aumento de la energía per capita disponible. Así, hoy en día, cada uno de los habitantes de un país industrializado, como el nuestro, consume tres veces más energía que la utilizada por un individuo a finales del siglo diecinueve, ya en plena revolución industrial, y diez veces mas que la usada en el medioevo. Cada uno de nuestros compatriotas necesita para su devenir cotidiano más de cien veces la requerida por los homínidos que hace un millón de años poblaban la península. Pero no hace falta remontarse a la historia para constatar la relación existente entre consumo de energía y desarrollo humano. A principios del siglo veintiuno, los datos muestran con claridad meridiana que la esperanza de vida al nacer, el grado de alfabetización de los adultos, el nivel de escolarización de los niños y el Producto Interior Bruto per capita de un país, guardan una estrecha relación con el consumo energético de sus habitantes. 72 El Laberinto Afgano Desde 1950, hasta la actualidad, el mundo ha multiplicado por cinco su demanda energética. Ciertamente, esto hecho es en parte consecuencia del crecimiento demográfico. No en vano, desde 1950 hasta la actualidad, la población mundial se ha multiplicado por más de dos (y las previsiones apuntan a un incremento cercano al 40% para 2050). Pero, además del crecimiento demográfico, el aumento de la demanda energética refleja la legítima aspiración de los habitantes del planeta a mejorar su nivel de vida. Al respecto, conviene no perder de vista que el actual modelo socioeconómico global postula la necesidad de un crecimiento económico exponencial e ilimitado y que este, a su vez, implica un incremento paralelo del consumo energético. Crecer económicamente supone aumentar el consumo energético. Es cierto que algunos países, especialmente los industrializados, consiguen que su economía crezca más que la de otros con un menor consumo energético (es decir, son más eficientes) pero esto solo es posible mediante la externalización de la industria energéticamente más intensiva a países que ofrecen mano de obra barata. Así que, más allá de lo que sucede en los países ricos, la realidad a nivel global es que impulsar el crecimiento económico no es posible sin aumentar el consumo energético. Y en esta tesitura las perspectivas de futuro se antojan complicadas. Especialmente si tenemos en cuenta que algunas de las grandes demografías del planeta, como China e India, acaban de iniciar la senda que ha llevado a los países industrializados a su actual grado de desarrollo económico y bienestar. Llegados a este punto resulta pertinente preguntarse que energías primarias han permitido cubrir el despegue de la demanda energética global. La respuesta es simple: los combustibles fósiles. Es decir, el carbón el petróleo y el gas natural, que en conjunto representan en la actualidad algo más del 80% de la demanda global de energías primarias. Sin ellos, está claro que el actual desarrollo económico no se hubiera alcanzado y que el sistema global colapsaría. ¿Qué nos deparará el futuro? Los medios nos bombardean a diario con el mensaje de que el futuro será limpio y que para ello tenemos a nuestra disposición la tecnología necesaria y una decidida voluntad de cambio. Sin embargo, probablemente, en los próximos veinte años, carbón, petróleo y gas natural seguirán siendo indispensables para cubrir el crecimiento previsto de la demanda energética global. Así lo indican las previsiones del escenario de referencia del «World Energy Outlook 2008» de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Estas muestran que en el horizonte del 2030, si seguimos con la actual rutina en materia energética y no cambiamos radicalmente nuestros hábitos, el uso global del petróleo, carbón y gas natural, habrá aumentado en términos absolutos y su porcentaje en el mix energético global se mantendrá en torno a un 80%. ¿Para que necesita el mundo más carbón, más petróleo y más gas? Pues, para impulsar el crecimiento económico y cubrir las necesidades básicas de los países en vías de desarrollo y de las grandes potencias emergentes. No es que los países ricos vayamos a consumir más combustibles fósiles, pero tampoco pueden obviar la realidad de que aunque los habitantes de los países en desarrollo consuman mucho menos energía per cápita, la explosión demográfica que se espera en tales países, hará que el 87% del incremento de la demanda mundial previsto para el periodo 2006-2030 provenga de ellos, con China e India, absorbiendo conjuntamente el 51% del citado incremento. No cabe duda de que el centro de gravedad del consumo energético mundial se está desplazando definitivamente de los países ricos a los países en vías de desarrollo. Estos últimos, que hoy en día con- Afganistán, Asia Central y el Cáucaso Sur: La lucha por la energía 73 tabilizan cerca del 80% de la población mundial, pasaran en 2030 a representar el 62% del consumo mundial de energía primaria, frente al 51% de 2006. Ante este panorama cabe preguntarse si en las próximas décadas la oferta mundial de petróleo, gas y carbón, podrá satisfacer sin problemas el crecimiento previsto de la demanda. Por lo que respecta al carbón, la respuesta es afirmativa, pero en el caso del petróleo y el gas existen serias incertidumbres. Así lo recoge un informe de 2008 del National Petroleum Council de los Estados Unidos, que nos advierte que «aunque el mundo no se esté quedando sin recursos fósiles, el aumento continuado de la extracción de petróleo y gas a partir de fuentes convencionales presenta cada vez más riesgos y estos constituyen un serio obstáculo para asegurar la demanda a medio plazo». Los riesgos a los que se refiere el párrafo precedente son de tipo geológico, geopolítico y económico. Centrándonos exclusivamente en los segundos, los datos sobre la distribución de reservas, producción y consumo de petróleo y gas natural que se resumen en los gráficos adjuntos (Figuras 1 a 4) hablan por si solas. Los países industrializados serán cada vez más dependientes de las importaciones procedentes de un reducido número de países productores, mayoritariamente ubicados en sendas «elipses energéticas» que se extienden de Oriente Medio a Rusia, pasando por Asia Central. Además, debemos tener muy presente que en sus rutas hacia los mercados, el petróleo y el gas debe transitar por una serie de países y puntos geográficos cuyo bloqueo puede ocasionar el «estrangulamiento» temporal del suministro. El conflicto comercial entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Georgia, o las tensiones suscitadas en torno al programa nuclear de Irán y, de rebote, en torno al estrecho de Ormuz (que en la actualidad canaliza el 26% del suministro mundial de petróleo) son claros ejemplos. Figura 1. Distribución global de reservas, producción y consumo de petróleo por regiones. (ENI, 2008) 74 El Laberinto Afgano Figura 2. Distribución global de reservas, producción y consumo de gas natural por regiones. (ENI, 2008) Figura 3. La elipse energética del petróleo. El mapa destaca los países con reservas superiores a 1 Gt (109 toneladas) Afganistán, Asia Central y el Cáucaso Sur: La lucha por la energía 75 Figura 4. La elipse energética del gas natural. El mapa destaca los países con reservas superiores al billón (1012) de metros cúbicos. En este contexto, no deben sorprendernos algunas de las conclusiones de un reciente informe encargado por el Gobierno del Reino Unido sobre como este país debe abordar el tema de su seguridad energética. En dicho informe se afirma que «la geopolítica de la energía debe ser una prioridad nacional» y que. «tenemos que confiar en las empresas…pero el Estado debe ser más activo para mejorar las relaciones con los principales proveedores de energía del Reino Unido». O, en otras palabras, que el Gobierno debe intervenir en el mercado para proteger los intereses energéticos del país. Algo que no resulta nuevo, si tenemos en cuenta que hace ya diez años, en un discurso pronunciado en el Instituto del Petróleo de Londres, el ex vicepresidente de los EEUU, Dick Cheney, afirmaba que «el petróleo sigue siendo fundamentalmente un negocio entre gobiernos». A principios del siglo veintiuno, la disponibilidad de un suministro abundante y barato de petróleo y gas sigue siendo un pilar básico para el desarrollo de los estados y, como viene sucediendo desde hace al menos cinco generaciones, asegurarse el abastecimiento y el acceso privilegiado a estas materias primas constituye una poderosa razón de estado. Para cualquier gran estado moderno hablar de geopolítica resulta casi sinónimo de políticas relacionadas con el petróleo y el gas. 76 El Laberinto Afgano 2. «EL GRAN JUEGO» DEL ASIA CENTRAL Y SU POSIBLE RELACIÓN CON AFGANISTÁN La existencia de un «gran juego» estratégico en torno a los recursos de petróleo y gas de las repúblicas ex soviéticas de Asía Central y el sur del Cáucaso constituye una realidad geopolítica indiscutible. Esta pugna, inicialmente circunscrita a Rusia y Estados Unidos, no solo no ha remitido en el transcurso del tiempo, sino que además se ha reforzado con la entrada de otros actores como la Unión Europea y China. La proximidad geográfica de Afganistán y su papel clave en el proyecto de construcción del gasoducto TAP (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán), aprobado bajo los auspicios del ex presidente Bush en 2002, tras la derrota talibán por la coalición internacional liderada por los EEUU, han llevado a algunos analistas a inscribir el conflicto de Afganistán en el citado «gran juego». ¿Tiene hoy en día vigencia esta interpretación? Para responder a esta pregunta conviene repasar la información disponible sobre los recursos de petróleo y gas de Afganistán, enmarcándolos en el contexto del Asia Central, y reevaluar el potencial del país como vía de transito de las exportaciones de hidrocarburos. 3. RECURSOS DE PETRÓLEO Desde una perspectiva energética, la mayoría de analistas consideran que la región del Asia Central incluye a los estados independientes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, mientras que el Cáucaso meridional esta integrado por los estados independientes de Armenia, Azerbaiyán y Georgia (país este último que tras el reciente conflicto armado con Rusia incluiría en realidad otros dos estados «independientes de facto», Osetia del Sur y Abjasia). Todos estos estados formaron parte de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). Entre la década de los sesenta y mediados de los ochenta, los soviéticos habían identificado alrededor de quince campos de petróleo y gas en el norte de Afganistán. Estos se concentran mayoritariamente en las proximidades de Sheberghan, unos 120 kilómetros al oeste de Mazar-i-Sharif (Figura 5). En cualquier caso, pese a estos descubrimientos, desde 1959 hasta 2006, la producción de petróleo provino casi exclusivamente del campo de Angot que según el Departamento de Energía de los EEUU funcionó de manera intermitente, llegando en sus mejores años a suministrar una media de quinientos barriles diarios de crudo, objeto de un proceso de refino muy primitivo en plantas localizadas en Sheberghan, Mazar-i-Sharif y Kabul. En la actualidad, Afghanistan no es un país productor de petróleo, de forma que el suministro de diesel, gasolina y queroseno de aviación, proviene de la importación, principalmente de Pakistán y Uzbekistán, y en menor medida de Irán y Turkmenistán. La situación de Afganistán en lo referente a la producción de petróleo no difiere sustancialmente de la de sus vecinos Kirguistán y Tayikistán, aunque el primero contabiliza una producción cercana al millar de barriles diarios. En cambio, Turkmenistán y Uzbekistán, los otros dos países limítrofes con Afganistán, contabilizaron en 2008 unas Afganistán, Asia Central y el Cáucaso Sur: La lucha por la energía 77 Figura 5. Principales campos de petróleo (en verde) y gas natural (en rojo) hallados hasta la fecha en Afganistán. cifras de producción mucho más importantes, del orden de los doscientos mil y los cien mil barriles diarios, respectivamente. Unos volúmenes muy inferiores en cualquier caso a los de otros países cercanos del Asia Central y el sur del Cáucaso, como Kazajstán y Azerbaiyán. En particular, el primero de estos países ocupó en 2008 el décimo octavo lugar en el ranking de los productores mundiales de petróleo, con un volumen cercano al millón y medio de barriles diarios que representaron el 1,8% de la producción mundial. Azerbaiyán, por su parte, se situó en el puesto veintidós, con una producción cercana a los novecientos mil barriles diarios. Resulta interesante subrayar que en 2007 el conjunto de los estados del Asia Central y el sur del Cáucaso, tan solo aportaron el 3,7 % del total de la producción mundial de petróleo, lo que no obsta para que las expectativas suscitadas en torno a la región sean grandes. A fin de cuentas, en 1996 su producción solo representaba el 1,3% del total mundial. Esta tendencia al alza también puede observarse con las reservas probadas que entre 1996 y 2008 aumentaron de un 0,8% a casi un 4% del total global. Gran parte de este porcentaje (un 3,2%) corresponde a Kazajstán, que con sus cerca de cuarenta mil millones de barriles, ocupa el noveno puesto en el ranking global de reservas. En el caso de Azerbaiyán estas totalizan alrededor de siete mil millones de barriles, mientras que las de Uzbekistán y Turkmenistán se sitúan en torno a los 78 El Laberinto Afgano seiscientos millones y las de Tayikistán y Kirguistán entre cuarenta y doce millones, respectivamente. Por lo que respecta a Afganistán, un informe del Departamento de Energía de los EEUU publicado en Febrero de 2006 situaba el potencial de crudo recuperable de los campos ya descubiertos en una cifra cercana a los cien millones de barriles. Sin embargo, un informe de Marzo del mismo año, elaborado conjuntamente por el Servicio Geológico de los EEUU y el Ministerio de Minas e Industria de Afganistán, estimaba que las reservas por descubrir en el norte del país, a lo largo de una estrecha franja que discurre paralela a las fronteras con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, promediaban los mil seiscientos millones de barriles de crudo, a los que habría que sumar otros quinientos millones de líquidos del gas natural. Unos datos que confirman el interesante potencial de un país todavía prácticamente inexplorado. 4. RECURSOS DE GAS NATURAL De los campos de gas localizados por los soviéticos en el norte del país (Figura 5) solo tres han entrado en producción (Khowaia Gogerdak, Djarquduk y Yatimtaq). A mediados de los setenta la producción afgana se situaba en torno a los ocho millones de metros cúbicos, pero la entrada en producción del campo de Djarquduk permitió elevarla hasta alcanzar en 1978 el máximo histórico de algo menos de once millones de metros cúbicos, de los cuales el 10-30% se destinaba al consumo doméstico e industrial en Sheberghan y Mazar-i-Sharif, mientras que el resto se exportaba a la Unión Soviética a través de una conexión con Uzbekistán. Durante la retirada de las tropas soviéticas en 1989 los pozos fueron cerrados y en 2001 la producción apenas alcanzaba los seiscientos mil metros cúbicos. En la actualidad el país está intentando elevar estas cifras que resultan muy inferiores a las presentadas por Kirguistán y Tayikistán, que en 2007 alcanzaron los treinta millones de metros cúbicos. Unos volúmenes relativamente marginales si se comparan con los extraídos por Turkmenistán (el treceavo productor mundial) y Uzbekistán (el quinceavo), que en 2008 superaron los sesenta mil millones de metros cúbicos, aportando cada uno de ellos alrededor del 2% de la producción mundial. Durante el mismo periodo, Kazajstán produjo aproximadamente la mitad de los dos países previamente citados y Azerbaiyán una cuarta parte. En el transcurso del decenio 1996-2006, la contribución de los estados del Asia Central y el sur del Cáucaso a la producción mundial aumento en un punto porcentual, pasando del 4% al 5%. Desde el punto de vista de las reservas probadas de gas, Turkmenistán es sin duda el gran protagonista en Asia Central. A finales de 2008 este país ocupaba el cuarto lugar del ranking mundial (tras Rusia, Irán y Qatar, por este orden) con cerca de ocho billones de metros cúbicos que equivalen el 4,3% mundial. Sin embargo la cifra anterior no contabiliza el reciente descubrimiento del campo de South Yolotan-Osman, un super gigante que según evaluaciones preliminares podría albergar entre cuatro y trece billones de metros cúbicos adicionales. Afganistán, Asia Central y el Cáucaso Sur: La lucha por la energía 79 De confirmarse, este último volumen podría equiparar las reservas de Turkmenistán con las de Qatar e Irán. Las reservas probadas de Kazajstán, Uzbekistán y Azerbaiyán también son importantes, situándose entre poco mas de un billón y algo menos de dos billones de metros cúbicos, representando, respectivamente el 1,8%, 0,9% y 0,6% del total mundial. Por su parte, las reservas de Kirguistán y Tayikistán se sitúan en torno a los diez mil millones de metros cúbicos, muy por debajo de las de Afganistán, cifradas en cien mil millones, aunque el informe del Servicio Geológico de los EEUU y el Ministerio de Minas e Industria citado con anterioridad, estima que las reservas pendientes de descubrir en el norte del país podrían ser del orden de los cuatrocientos mil millones. 5. LA CUESTIÓN DE LOS CORREDORES ENERGÉTICOS Los párrafos precedentes certifican que aunque el potencial en hidrocarburos de Afganistán es prometedor para la economía del país, los primeros actores en el «gran juego» en torno a los recursos energéticos de Asia Central seguirán siendo Kazajstán, en el caso del petróleo, y Turkmenistán en el del gas. Además, conviene no olvidar que el primero de los países citados ocupa el séptimo lugar del ranking mundial en reservas de carbón (el 3,8% global), mientras que sus reservas de uranio son las segundas del planeta, tras Australia. Uzbekistán, un actor secundario en lo referente al petróleo y gas, también juega un papel destacado en la minería del uranio, ocupando el décimo puesto global en materia de reservas y el séptimo en producción; concepto este último en el que Kazajstán ocupa el tercer lugar, por detrás de Canadá y Australia. Nos queda por analizar el potencial de Afganistán como ruta de tránsito alternativa a Rusia e Irán para el transporte de los hidrocarburos de Kazajstán y Turkmenistán hacia los principales mercados. Para ilustrar este punto conviene no perder de vista las figuras 6 y 7 que detallan los principales proyectos de construcción de oleoductos y gasoductos vigentes a finales de 2008. En el caso del petróleo, Afganistán no suscita por el momento ningún interés al respecto. Los esfuerzos de Kazajstán por abrirse a nuevos mercados y reducir su dependencia del sistema de transporte ruso se han centrado en la construcción de un oleoducto que conecta la ribera septentrional del Caspio con China, así como en el desarrollo del proyecto Kazajstán-Caspian Transportation System (KCTS) que debe unir Atyrau, al norte del Caspio, con Bakú, en Azerbaiyán, para luego enlazar con el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) que a través de Georgia y Turquía desemboca en la costa mediterránea. En cuanto a las rutas del gas, las prioridades de Turkmenistán se centran en el tendido de un gasoducto que a través de Uzbekistan y Kazajstán conectaría con China, así como en el desarrollo del proyecto TransCaspio que conectaría las riberas turkmena y azerí del Caspio, para luego enlazar con el gasoducto Bakú-Tiflis-Erzerum (BTE) y el Nabucco hasta el centro de Europa. El proyecto TAP que comentábamos al principio de estas líneas parece haber perdido interés a favor de otro, denominado TAPI (Turkmenistan-Afganistán-Pakistán-India) y que abriría a Turkmenistán las puertas del mercado indio. 80 El Laberinto Afgano Figura 6. Principales oleoductos en Asia-Central y el sur del Cáucaso. Las líneas rojas continuas indican los ya existentes y las discontinuas los proyectos. Fuente: «Perspectives on Caspian Oil and Gas Development», IEA, Diciembre 2008 Figura 7. Principales gasoductos en Asia-Central y el sur del Cáucaso. Las líneas verdes continuas indican los ya existentes y las discontinuas los proyectos. Fuente: «Perspectives on Caspian Oil and Gas Development», IEA, Diciembre 2008 Afganistán, Asia Central y el Cáucaso Sur: La lucha por la energía 81 6. CONCLUSIONES Los datos expuestos permiten concluir que las hipótesis que asocian de manera directa el actual conflicto de Afganistán con una guerra por los recursos carecen de una base argumental sólida. Los recursos energéticos de Afganistán presentan un potencial limitado y aunque el país suscita cierto interés estratégico como corredor energético, este se circunscribe a Pakistán e India. En cualquier caso, lo que si es cierto es que el desenlace del conflicto de Afganistán resulta de gran importancia para la estabilidad de una región clave para la seguridad de suministro, no solo de los países industrializados, sino también de algunas potencias emergentes como China e India. EL NEGOCIO DEL OPIO EN AFGANISTÁN. SUS RUTAS POR ASIA CENTRAL D. ALBERTO PRIEGO MORENO Investigador invitado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres EL NEGOCIO DEL OPIO EN AFGANISTÁN. SUS RUTAS POR ASIA CENTRAL D. ALBERTO PRIEGO MORENO Investigador invitado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres 1. EL OPIO Y SUS VÍNCULOS CON AFGANISTÁN El opio es un alcaloide que se extrae de una planta, adormidera (Papaver somniferum) que tiene un aspecto similar a las amapolas comunes. Crece en torno a un metro y sus flores pueden tener distintos colores siendo el blanco, rojo o violeta. Se planta en otoño, algunas veces incluso en enero, y se recolecta en mayo o junio. Cuando se caen los pétalos queda un capullo al que se le hacen unas incisiones con un cuchillo especial para que caiga una sustancia blanquecina y pegajosa que al secarse se convierte en resina de opio. Así se convierte en una sustancia marrón, dura y cristalina con una concentración muy alta de alcaloides (Morfina, Codeína, Tebaína, Narcotina…) La planta no se corta sino que se deja secar ya que unos 25 días después de la extracción del opio se recogen entre 11.000 y 12.000 por flor, lo que hace mucho más difícil su control. El origen del opio no está claro aunque parece que las primeras referencias al mismo se remontan a los sumerios, quienes ya lo usaban como analgésico. Aunque tanto babilonios, asirios como egipcios parecían conocerlo, estos últimos decían que poder hacer callar a los niños. Sin embargo fueron los griegos quienes lo «popularizaron». De hecho, la palabra opio procede del griego «opión», que significa jugo, en clara alusión al líquido blanquecino y pegajoso que se extrae de la adormidera. Fue Heracles de Tarento, médico de Filipo de Macedonia, quien más hizo por su internacionalización ya que su hijo Alejandro Magno la utilizó en sus campañas en Persia, India y, como no, Afganistán. El opio se fue metiendo poco a poco en la cultura de Asia Central y extendiéndose por todos los rincones de esta zona. En el siglo XX, Zahir Shah lo exportaba en grandes 86 El Laberinto Afgano cantidades a Irán y a Tayikistán donde los soldados soviéticos pagaban importantes sumas para ser destinados a este paraíso de la adormidera. En los años 60, Afganistán se convirtió en un destino «hippie» con hachís y heroína barata sin el temor de ser detenido. Las condiciones naturales para el cultivo de la adormidera, clima seco y cálido, son exactamente las que se dan en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Por ello, cuando los soviéticos invadieron Afganistán en 1979 muchos de los refugiados que se asentaron en la frontera entre los dos países decidieron comenzar a cultivar esta planta que daba grandes beneficios y que resistía hasta la sequía más severa y el frío más recio. En un primer momento los campesinos vendían la droga a los traficantes iraníes que acudían a la zona para comprar resina de opio o heroína marrón1. Pronto, estos campesinos comenzaron a contratar soldados de la resistencia para proteger sus envíos estableciendo así una importante industria de producción y tráfico de drogas. Además del dinero recibido por la protección de los convoyes de droga, la resistencia afgana comenzó a recibir donaciones de gobiernos como el norteamericano, el israelí o el saudí. Los primeros años de lucha contra los soviéticos fueron muy poco fructíferos debido a que la resistencia estaba vagamente organizada. Así, los servicios secretos pakistaníes, el temido ISI, asumió la coordinación de dichas ayudas y de los beneficios que se obtenían del tráfico de drogas. Se creó un grupo denominado los «Siete de Peshawar». Se trataba de organizar a las facciones resistentes pastunes que acudían al otro lado de la frontera afgana para recibir medicinas, munición, armas etc… En ese intercambio muchas veces también se traía opio por el que recibían una comisión del 10% y el resto lo obtenía el ISI con su red de distribución. En buena medida las ganancias del tráfico de drogas servía para financiar a grupos terroristas como Lashkar-et-Taiba en la zona de Cachemira. 1.1. Nacen los traficantes afganos A pesar de la coordinación ejercida por el ISI, algunos comandantes como Mullah Nasim Akhundzada, decidieron establecer sus propias redes de tráfico de droga. Akhundzada estableció contactos con mafias persas abriendo incluso «oficinas» en la ciudad iraní de Zaidan y utilizando un sistema de préstamos «Salaam» con los campesinos que le permitió alcanzar una posición dominante en el mercado de la heroína. Nacido de la misma cepa, el ISI, pero más leal emergió la figura de Gulbuddin Hekmatyar. Líder del grupo fundamentalista Hibz-i-Islami estableció una red de laboratorios de heroína a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. Su crueldad no tiene límites e incluso hoy sigue imponiendo una moral que está muy lejos de seguir los principios éticos que predica. Los servicios secretos norteamericanos trataron de eliminarlo aunque sus vínculos con el ISI lo evitaron2. 1 Existen dos tipos de heroína aunque ambas salen del opio. La marrón llamada popularmente «Brown Sugar» y la blanca. La primera necesita un proceso de refino mucho más sencillo que la segunda. Cuando los pastones comienzan a traficar con los iraníes, en las zonas tribales se producía la marrón y la blanca se dejaba para los laboratorios que plagaban Turquía. 2 Coll, Steve (2004): Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet invasión to September 10, 2001. London, Penguin Books, p. 119. El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 87 En esta misma línea nació la figura de Yunis Khalis, un traficante oriundo de Nangarhar y fuertemente vinculado a Pakistán, comenzó su actividad dentro del citado grupo de los «Siete de Peshawar». Poco a poco, se fue haciendo un importante hueco en el tráfico de droga asociándose con el ISI, y ayudado por Jalaluddin Haqqani y por Haji Abdul Qadir. El primero, era un comandante que controlaba la zona fronteriza con las zonas tribales de Pakistán (FATA) donde se asientan los principales laboratorios de transformación de heroína. Haqqani mantenía importantes vínculos con los luchadores árabes que vinieron para expulsar a los rusos y que después conformarían Al Qaeda. El segundo, más conocido como «Mr Powder», poseía una importante flota de aviones Antonov que operaban bajo la bandera Khyber Airlines en el aeropuerto de Jalalabad. Esta compañía volaba a países del Golfo con importantes cargamentos de opio o heroína. A su regreso las bodegas iban cargadas con bienes de consumo e importantes cantidades de armas para luchar contra los soviéticos. Otra de las vías para el tráfico de drogas era la que controlaba directamente el ISI usando la compañía estatal (militar) de transporte National Logistics Cell (NLC). La droga se carga en la Provincia de la Frontera Noroeste y se transportaba en camiones del ejército hasta el puerto de Karachi donde, bien se distribuía en el mercado interno, bien se enviaba a otros países como Turquía o el Golfo. Los camiones de vuelta a iban cargados de comida, bienes y armas que se utilizaba para luchar contra los soviéticos3. Mucho se ha especulado sobre la participación y el conocimiento de Washington en este tipo de negocios. Mientras algunos autores apuntan a la implicación de los servicios secretos norteamericanos, la hipótesis más factible es la de la tolerancia a cambio de fracturar el dominio soviético en Afganistán. Lo que es claro es que Estados Unidos conocía las actividades delictivas de la resistencia afgana y de los servicios secretos pakistaníes, pero por un lado lo consideraban un mal menor y por el otro querían infligir a la URSS un daño similar al recibido en Vietnam4. Así, una importante «herramienta» fue la adicción desarrollada por los soldados soviéticos que combatían en Afganistán ya que minaba fuertemente su capacidad de combate. Entre los soldados soviéticos Afganistán representaba un infierno y entre ellos se le conocía con el nombre de Narcostán5. La implicación del ISI en el tráfico de drogas fue tal, que en 1983 toda la cúpula del ISI tuvo que ser destituida por sus vínculos con el tráfico de drogas. El ISI utilizaba este negocio para financiar sus operaciones encubiertas y algunos miembros del servicio secreto aprovecharon la ocasión para lucrarse personalmente. Precisamente en Quetta se estableció el cártel más poderoso de tráfico de heroína6, el tristemente conocido como «Cartel de Quetta». Después de vivir diez años de infierno, en 1989 los soviéticos emprendieron camino de vuelta a Moscú dejando al país en un estado pésimo. Tras la retirada soviéticas un Peters, Gretchen (2008): Seeds of Terror. How heroin is bankrolling the Taliban and Al Qaeda. New York, St. Martin’s Press, p. 37. 3 Eisendrath, Craig (2000): National Insecurity. U.S. Inteligence After the Cold War. Temple University Press, Washington, p. 131. 4 Jacquard, Roland (2002): In the name of Osama Bin Laden. Global Terrorism & the Bin Laden Brotherhood. Duke University Press, Durham/London p. 140. 5 6 Rashid, Ahmed (2008) Descend into Chaos. How the war against Islamic extremis mis being lost in Pakistan, Afghanistan and Central Asia. Penguin Books, London., p. 319. 88 El Laberinto Afgano grupo de radicales islámicos con vínculos con los servicios secretos pakistaníes y con el tráfico de drogas se proclamaron gobernadores de Afganistán. Si bien es cierto que Pakistán se recuperó, en la medida de lo posible, Afganistán quedó sumido en una lucha entre señores de la guerra (Faruk, Dostum, Pahlawan etc…) que luchaban por el control del tráfico de drogas. A esto hay que sumarle que la desintegración de la URSS y el estallido de la guerra civil en Tayikistán que amplió el ya importante negocio del tráfico de drogas. Los soldados de la Alianza de Norte, liderados por el mítico Massud, fortalecieron su negocio con la entrada de las «Mafias Euroasiáticas» que sacaban la droga por la antigua Unión Soviética7. Precisamente en este caos emergieron un grupo de estudiantes de madrasas «los Talib» que dieron lugar al movimiento conocido como «Los Talibán». El origen de este movimiento tenemos que encontrarlo en una mezquita perteneciente a uno de los mayores traficantes de droga del país, Haji Bashir Noorzai8 que en la actualidad se encuentra cumpliendo condena en EEUU. Noorzai esponsorizó a un joven clérigo, el Mullah Omar, que era conocido como el Robin Hood pastún, por la defensa de la población frente a estos señores de la guerra. Poco a poco el movimiento del Mullah Omar se fue haciendo con el control de un país donde la anarquía y los abusos de poder eran lo normal. Algunas crónicas, que mitifican al personaje, argumentan que se hizo con el control del sur del país sin disparar un solo tiro9. 2. LA CONVERSIÓN EN NARCO-ESTADO Llama la atención como se articula la relación entre los supuestos correctores sociales, «Los Talibán» con el negocio de la droga ya que como hemos dicho anteriormente nacen apoyados por uno de los mayores traficantes de la historia de Afganistán. Si bien es cierto que según el Corán los musulmanes tienen prohibido el consumo de sustancias que alteren la personalidad, ya sea alcohol o drogas, el Mullah Omar estableció que la heroína podía ser utilizada como arma contra los infieles (Kafirs). Esta argumentación respondía a dos motivos. • Por un lado, el tráfico de drogas reportaba unos beneficios importantes a los Talibán con los que financiaban sus campañas militares y su proyecto de Emirato Islámico. Para ello aplicaban dos impuestos; el Usher que grava con un 10% las cosechas de los campesinos y el zakaat que hace lo mismo con el negocio de los traficantes. También, los propios traficantes hacían contribuciones al régimen Talibán aunque de este particular no existen datos10. 7 Rubin, Barnett and Sherman, Jake «Counter-Narcotics to Stabilize Afghanitan: The False Promise of Crop Eradication» Center for International Cooperation, New York, p. 19. 8 Norzai es un antiguo combatiente del también traficante Yunis Khalis que logró hacer un imperio del mal gracias a una red de camiones que traficaban con opio en Helmand y Kandahar. Peters, Gretchen (2008): Seeds of Terror. How heroin is bankrolling the Taliban and Al Qaeda. New York, St. Martin’s Press, p. 70. 9 Es sabido que durante el período Talibán Seikhs Árabes del Golfo Pérsico acudían a Afganistán, supuestamente para hacer volar a sus halcones. Sin embargo, hacían contribuciones al régimen (armas, bienes de distinto tipo) a cambio de cantidades de droga. 10 El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 89 • Por el otro, una prohibición del cultivo de opio hubiera puesto a la población en contra de los propios Talibán. El negocio del opio en Afganistán está fuertemente enraizado y goza de un gran apoyo social ya que además del propio beneficio económico hay una serie de beneficios sociales derivados del propio negocio como créditos, ayudas, servicios sociales etc… Es por este motivo que las erradicaciones son tan impopulares entre los afganos incluso hoy. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, la producción de opio en el Afganistán Talibán creció desorbitadamente con respecto al periodo de los Señores de la Guerra. De hecho, el opio cultivado por los Talibán suponía el 75% de la producción mundial11 y hoy esta cifra supera el 90%. La industria del terror Talibán tenía dos centros. Por un lado, las fértiles provincias del sur, Helmand y Kandahar, que eran los principales campos de cultivo de opio. Por otro lado la zona fronteriza de Nangarhar donde se establecieron los principales laboratorios transformación de resina de opio en heroína. En la capital de Nangarhar, Jalalabad, la heroína bien cruzaba a Pakistán donde se distribuía por el país hasta llegar a Karachi, bien se usaban los aviones de la compañía afgana Ariana Airlines que volaban directamente al Golfo, concretamente a Dubai. En el aeropuerto de Shajarh12 aterrizaban hasta tres aviones diarios sin que se llevaran a cabo ningún tipo de inspecciones. Así, llama la atención que junto con Arabia Saudita sólo Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos reconocieran internacionalmente al régimen de los Talibán. Si bien Emiratos Árabes Unidos obtuvo grandes beneficios económicos, GRÁFICO 1. Comparación de la producción de opio Fuente: UNODC/MCM, Afghanistan Opium Survey, June 2008 Durante este periodo el 97% de la producción de opio afgano se llevaba a cabo en las áreas controladas por los Talibán. 11 Peters, Gretchen (2008): Seeds of Terror. How heroin is bankrolling the Taliban and Al Qaeda. New York, St. Martin’s Press, p. 70. 12 90 El Laberinto Afgano Arabia Saudita pudo extender su ideología wahabista. El caso de Pakistán merece una mínima reflexión. Dejando a un lado otras consideraciones, buena parte del dinero obtenido con el tráfico de drogas sirvió por un lado para financiar operaciones en Cachemira y para desarrollar un no menos oscuro programa nuclear con el que se pretendía equipararse con la India13. Llama la atención la drástica caída de la producción del opio en el 2001. Lejos de explicarse por la intervención norteamericana hay que decir que se debe a la publicación de una fatwa Talibán que prohibía el cultivo de adormidera. El gobierno talibán decidió cortar de forma drástica la producción debido a que el precio internacional del opio se había hundido debido a una sobreproducción. De la noche a la mañana el precio del kilo de opio pasó de 28 $/Kg a 400 $/Kg. Buena parte de los stocks fueron comprados por los propios Talibán y por los traficantes que cooperaban con ellos como Noorzai. En algunas zonas como en Nangarhar, se produjeron protestas ante el anuncio de prohibición. Además de esta importante razón, tenemos que pensar que el régimen Talibán pretendía alcanzar el reconocimiento internacional. Por ello, negoció con Naciones Unidas ocupar el asiento de Afghanistán en Nueva York, que hasta el momento ocupaba la Alianza del Norte. La contraprestación sería la erradicación del cultivo de opio para lo cuál llegaron incluso a organizar algunas demostraciones ante funcionarios de la propia organización14. 2.1. Los vínculos entre los Talibán y Terrorismo Parece claro que el terrorismo tiene en el tráfico de drogas una de sus principales fuentes de financiación y Asia Central no es una excepción. Acciones terroristas de gran calado internacional como las llevadas a cabo por chechenos, por el IMU (uzbecos) o incluso los últimos atentados de Mumbai se han financiado con dinero procedente del narcotráfico. En lo que a los chechenos se refiere, es bien sabido que muchos de los combatientes del fallecido Shamil Bassayev habían sido adiestrados en campos de entrenamiento de Afganistán. Buena parte del dinero con el que compraban armamento procedía del negocio del tráfico de drogas. En este sentido, Rusia es uno de los mercados de la heroína más importantes del mundo (1% de la población es adicta15) y por lo tanto, una importante fuente de financiación. Además, tal y como hacían los propios mujahidines con los soldados del ejército rojo, los chechenos vendían heroína a las tropas del ejército federal a cambio de heroína16. 13 Abad, Gracia & Priego, Alberto «Inteligencia y Contraproliferación: las relaciones entre Corea del Norte y Pakistán, Inteligencia y Seguridad» Revista de Análisis y prospectiva, No 4, June 2008-December 2008 14 Jacquard, Roland (2002): In the name of Osama Bin Laden. Global Terrorism & the Bin Laden Brotherhood. Duke University Press, Durham/London p. 140 15 Priego, Alberto (2008b) ‘Pakistan between Central and South RSC’ Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. No. 6 (54) p. 67. Priego, Alberto (2000): La Evolución del conflicto en Chechenia. UNISCI, Madrid. 16 El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 91 Otro de los actores implicados en el tráfico de drogas es el Movimiento Islámico de Uzbekistán conocido por sus siglas en inglés como IMU. La propia geografía de Asia Central, con multitud enclaves poblados por uzbecos, ha permitido que el IMU se implicara en el negocio del tráfico de drogas protegiendo el transporte y financiando parte de sus actividades criminales con el dinero que obtiene de él17. Una de las relaciones que más han transcendido ha sido mantenida entre los narcotraficantes afganos y Al Qaeda. Son muchos los vínculos establecidos entre los Talibán y Bin Laden quien en 1996 llegó a Afganistán a bordo de un avión de la compañía afgana Ariana18. El líder de Al Qaeda trajo una inyección de 3 millones de dólares para que los Talibán pudieran hacerse con el control de Afganistán, al que se refirió como Khorasan en la fatwa (Declaración de Jihad a los Americanos que ocupan los dos lugares Sagrados) que preparó ese mismo verano contra los infieles19. El terrorista saudí pronto descubrió que la heroína era una importante fuente de financiación para los «hermanos musulmanes» que luchaban en Chechenia, Cachemiria, Irak o Uzbekistán. Con el fin de incrementar sus ingresos Bin Laden planeó desarrollar un nuevo tipo de heroína más adictiva con el que incrementar los ingresos20. En 2005 se interceptó una carta destinada a Al-Zarqaqwi cuyo remitente era el mismísimo Al-Zawahiri en la que el terrorista jordano le reclamaba más dinero, que en su mayor parte procede del tráfico de droga y no tanto de donaciones procedentes del Golfo21. De hecho, en 2003, tropas norteamericanas abordaron un barco en∫ el Golfo Pérsico en el que además de fardos de opio valorados en más de 3 millones de dólares, se hallaban a bordo dos terroristas de Al Qaeda. Tal es la importancia del opio para Al Qaeda que un poco antes de que los Talibán prohibieran el cultivo de droga en Afganistán (2000) Bin Laden compró buena parte de los stocks de opio que había en el país. Los grandes márgenes de maniobra generados de su ilegalidad hacen que terrorismo y crimen trasnacional estén involucrados en el negocio de la droga. Diez kilos de opio en Afganistán se pagan a unos 600 $. Con esos 10 kilogramos se puede obtener un kilo de heroína que a su llegada a Turquía se paga a 12.000 $ cuyo valor se dispara hasta los 50.000 en la Unión Europea. Sin embargo, esta cantidad se dispara hasta el millón y medio de dólares cuando el «mayorista» lo distribuye entre «camellos» locales que lo mezclan con otras sustancias como azúcar, talco o aspirina22 para incrementar su valor. Priego, Alberto «¿Qué está pasando en Afganistán? Diario de Sevilla. 16 de julio de 2009. 17 Bin Laden fue invitado a Afganistán por Abdul Sayyaf. Ver Priego, Alberto, «¿Qué hacemos con Afganistán? Diario de Sevilla. 2 de septiembre de 2009. 18 Coll, Steve (2004): Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet invasión to September 10, 2001. London, Penguin Books 19 Meier, Barry «Super Heroin was planned by Bin Laden» The New York Times, 4 de Octubre de 2004. 20 Peters, Gretchen (2008): Seeds of Terror. How heroin is bankrolling the Taliban and Al Qaeda. New York, St. Martin’s Press, p. 70. 21 En los últimos años la pureza de la heroína está siendo mucho mayor y se han incrementado las muertes por sobredosis. 22 92 El Laberinto Afgano 2.2. Vinculación con el crimen transnacional Tanto los Talibán como Al Qaeda necesitan de la colaboración del crimen transnacional para continuar con su negocio. En este entramado emerge una figura, Dawood Ibrahim, que se configura como un pilar fundamental para sus objetivos. Dawood Ibrahim es un mafioso vinculado al ISI que vive escondido en los «muelles» de Karachi, puerto desde donde salen los cargamentos de droga con destino al Golfo Pérsico y posteriormente a Europa. De hecho, al igual que ocurre con Bin Laden, Ibrahim gozó de la protección de los Talibán para desarrollar sus negocios que además del tráfico de drogas, ocupan las apuestas o el tráfico de oro. Las empresas de Ibrahim utilizan multitud de sistema de lavado de dinero que van desde las siempre oscuras Hawalas, los Kametis, bienes de lujo, la bolsa de Karachi o el negocio del Real State. Según algunos autores, Dubai es el centro de las operaciones oscuras de las redes de lavado de dinero ya que los controles de las autoridades dubaitíes no son tan severos como las de otros países. En muchas ocasiones cuando se produce una transferencia de dinero o venta de bienes, se incrementa el precio en un 20% que es, precisamente, la cantidad que se blanquea. Así el dinero, ahora legal, puede ser utilizado para cometer atentados en otros lugares del mundo, viajando con mayor libertad. FIGURA 1. Relación entre Crimen Transnacional y Terrorismo/Mumbai Fuente: Elaboración Propia El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 93 Así, más allá del beneficio económico Talibanes, Al Qaeda y grupos mafiosos comparten un interés común: la inestabilidad en Afganistán. Parece seguro que la inestabilidad es absolutamente necesaria para el cultivo del opio y su transformación en heroína. De hecho las zonas donde la producción de opio es mayor son a su vez las zonas donde se alcanzan los niveles de violencia más elevados (Ver Anexo 1) Por su parte, los miembros de Al Qaeda pueden ocultarse gracias a la falta de control que aporta la inestabilidad y los grupos mafiosos pueden llevar a cabo sus negocios. Los Talibán obtienen dinero para la compra de armas y para establecer sus redes, Al Qaeda proporciona contactos para la compra de armas a cambio de protección y los mafiosos mueven la droga y blanquean el dinero. Esta relación quedó perfectamente plasmada en los últimos atentados de Mumbai que fueron financiados por Dawood Ibrahim. Así, tras los atentados India y Pakistán empeoraron sus relaciones, Pakistán no envió las divisiones prometidas a la OTAN a la frontera con Afganistán sino que las envió Cachemira y la estabilidad del país pastún quedó en la nada. 3. EL OPIO EN AFGANISTÁN HOY 3.1. Producción En la actualidad, Afganistán es el primer productor mundial de opio con un 93% (UNODC) de la producción mundial. Según las Naciones Unidas, en el año 2009 la producción de opio se ha visto reducida considerablemente en relación con 2008 tanto en toneladas, como en número de hectáreas, como en provincias. Veamos estos tres indicadores. – Producción en Toneladas: La cosecha de este año ha alcanzado las 6.300 toneladas métricas lo que supuesto un descenso del muy significativo con respecto al año anterior que fue de 7.700. – Número de hectáreas: El descenso también se ha producido en el número de hectáreas utilizadas para el cultivo, que han pasado de 157.000 a 123.000. – Provincias donde se cultiva opio: El número de provincias libres de opio que ya alcanza las 20 frente a las 18 del año 2008 y en cuatro más la producción es marginal (Kabul, Khumar, Laghman y Narganhar) En 2009 se produjeron grandes avances en la lucha contra el tráfico de drogas en Afganistán. Podemos destacar la destrucción de 450 toneladas de semillas, 90 de precursores, 7 de morfina, 1.5 de heroína y 27 laboratorios23. Aunque, en principio, se trata de datos muy positivos, existen algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta para reducir la euforia. UNODC «Opium Surrey 2009» September 2009. United Nations. 23 94 El Laberinto Afgano En primer lugar, existe una relación directa entre la producción y el precio. Cuando se produce un exceso de producción el precio cae estrepitosamente y por lo tanto los márgenes de beneficio, sin olvidar que estos son siempre muy altos debido a su carácter ilegal, también caen. Así, ya hemos asistido a reducciones de la producción como la de 2000 que aunque fuera revestida de un carácter islámico no fue más que un intento de incrementar el precio del opio. El año pasado, la producción de opio alcanzó una cota casi histórica (7.700 T), por lo que una reducción de la misma hará incrementar el precio del opio a nivel internacional. Si vamos directamente a las cifras, tenemos que decir que el precio del opio fresco cayó de 70 dólares por kilo (2008) a 48 $/kg en 2009. En lo que se refiere al opio seco la diferencia es aún mayor pasando de 95$/kg a 64$/Kg. El descenso en el precio viene directamente provocado por los récords de producción obtenidas durante los años 2007 y 2008 donde alcanzamos las 8.200 y 7.700 toneladas métricas respectivamente. Durante 2009 se alcanzó una cosecha todavía muy elevada, con 6.900 toneladas métricas, cifra aun muy superior al récord Talibán que fue de 4.565 toneladas métricas. En segundo lugar, otro de los elementos que debe ser tenido en cuenta es el incremento de la efectividad por hectárea. Mientras que antes se producía 49 kilos de opio por cada hectárea, en 2009 la cantidad se elevó hasta los 56 kilos. La explicación a este fenómeno debemos buscarla en la mejora de las técnicas de cultivo y en la concentración del cultivo en las zonas más fértiles del país (Kandahar y Helmand), es decir en el sur del país donde se concentra el 87% de la producción. En tercer y último lugar están el número de provincias libres de cultivo de opio. Aunque bien es cierto que hoy hay más provincias libres de opio que en los años anteriores, no es menos cierto que en algunas de estas unidades territoriales como Nangarhar este año se ha vuelto a cultivar adormidera. Además, en otras provincias como en Nimroz se transfirió el distrito de Khash Rod a la provincia vecina de Farah por lo que por primera vez el norte del país quedó libre de opio. No obstante, el dato es altamente positivo ya que en 2010 se prevé que otras tres provincias (Kapisa, Baghlan y Faryab) se incorporen a la lista de provincias libres de opio (Ver Anexo 2). El lado oscuro de la erradicación del opio se encuentra en las provincias del sur y del este del país donde se concentra casi la totalidad de su producción. Si bien es cierto que en Helmand la producción de opio se ha reducido en un 33%, en otras como en la vecina Kandahar el incremento ha sido del 35%. Caso aparte es Badhakshán y Badghis donde se han producidos espectaculares avances del 179% y del 822% respectivamente. En la zona donde se encuentran las tropas españolas, en Herat el aumento también ha sido muy importante. La producción se ha elevado en un 109% (UNODC) aunque las cifras de producción no son comparables a las del Sur de Afganistán. La preferencia de unas provincias frente a otras se debe a varios motivos. Por ejemplo, en el sur del país es donde se dan las tierras más fértiles y los mayores niveles El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 95 de violencia e inestabilidad. (Ver Anexo 1) A estos dos elementos se le une un tercero: la etnia mayoritaria de la región, la pastún coincide con la mayoritaria del los Talibán. De hecho, los Talibán no sólo se rigen por una interpretación casi herética del Islam si no por el Pastunwali, un código de conducta tribal perteneciente a la etnia pastún. La otra zona donde hay una mayor producción de opio es la nordeste, especialmente Nangarhar, Kuhar y Badakhshán. Mientras que ésta última está ligada al Pamir que tradicionalmente ha sido una zona de cultivo, Nangarhar y Kuhar son zonas abruptas y, por lo tanto, se puede cultivar opio y ocultar los laboratorios donde se transforma en heroína. Estos laboratorios están controlados por los pastunes-shinwaris que habitan ambos lados de la frontera y que eran el enlace del ISI para el negocio de la droga durante la invasión soviética. En general podemos decir que existe una relación directa entre drogas, violencia e inestabilidad política. Se crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Por un lado el gobierno es tan débil que no puede mantener la seguridad. Por otro lado, estas condiciones de baja seguridad generan las condiciones propicias para el cultivo del opio, cultivo que a su vez genera el dinero necesario para pagar a insurgentes y comprar las armas con las que debilitar al gobierno, cerrando así el círculo (Ver Figura 1). Así podemos afirmar que la existencia de narcóticos genera tres dinámicas que impiden la estabilidad: a. El tráfico de drogas afecta a las instituciones a través de la corrupción de jueces, policías y otros representantes del Estado. b. El dinero procedente del tráfico de drogas genera financiación a los Talibán para continuar con su lucha. c. La corrupción y la violencia establece las condiciones necesarias para deslegitimar cualquier actividad económica lícita. 3.2. Rutas Podemos hablar de tres rutas conocidas para transportar la droga desde Afganistán a Europa: a. La Ruta Sur. b. La Ruta Oeste. c. La Ruta Norte. a. La Ruta Sur o Ruta Pakistaní es quizás la más antigua y por la que fluye mayor cantidad de droga. El opio y/o la heroína procesada salen de Afganistán bien por las provincias del sur, bien por las provincias del nordeste. Cruza Pakistán utilizando las 96 El Laberinto Afgano FIGURA 2. Círculo vicioso en Afganistán. Fuente: Elaboración Propia principales redes de transporte (tren o autovías) hasta los puertos de Gwadar o Karachi. Allí se embarca con rumbo a los países del Golfo generalmente a Emiratos Árabes Unidos (Dubai) donde se envía a Europa utilizando muchas veces embarcaciones deportivas que llegan a Turquía o a Europa. Durante los años de los Talibán esta ruta tuvo también una versión aérea que se llevaba a cabo utilizando la compañía afgana (Ariana). De hecho, en los años de exclusión aérea se mantuvieron los vuelos regulares al tiempo que se combinaban con vuelos de carga ilegales fletados por antiguos agentes del KGB. En todos estos vuelos se transportaban importantes cantidades de opio y heroína refinada con relativa impunidad b. La Ruta Oeste o Ruta Iraní se establece en los primeros años de la Revolución Iraní con la ayuda de los Pasdarán. La droga que entra en Irán vía Afganistán o vía Turkmenistán procede de las provincias de Herat, Bagdis o Faryab. Suele presentarse sin procesar aunque también entra heroína marrón para el consumo del mercado local. El opio atraviesa el desierto de la muerte, utilizando en ocasiones grupos de traficantes baluches hasta llegar a Turquía. Aquí se procesa y se convierte en heroína blanca que es mucho más apreciada en el mercado europeo. Aunque es difícil obtener datos, la sociedad iraní es una de las más afectadas por la heroína aunque también es cierto que Irán es el país del mundo donde se producen más alijos de drogas. El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 97 c. La Ruta Norte o Ruta Centroasiática no es tan importante como las otras dos pero poco a poco va cobrando mayor relevancia. Se calcula que recoge el 21% de la droga que se produce en Afganistán y sus múltiples bifurcaciones la hacen casi indestructible. La droga pasa, principalmente de Afganistán a Tayikistán por la zona de Badajsán aunque el paso de uzbeko de Termez es también bastante importante. La permeabilidad de la frontera es muy grande debido a los bajos sueldos de los funcionarios y las innumerables rutas de paso. Se calcula que el 73% de la heroína y el 43% del opio de la ruta norte pasan por Tayikistán, debido principalmente a la inestabilidad del país y a su pasado vinculado con las drogas. Varios años de guerra civil y una sociedad dividida generan las condiciones necesarias para el ejercicio del tráfico de drogas. Si ha esto le unimos la tolerancia de la población local con drogas, estas dos circunstancias convierten a Tayikistán en el paraíso centroasiático del opio. Desde allí a droga pasa a Kirguizistán donde se reprocesa, principalmente en la ciudad de Osh, y continúa su camino hacia Kazajstán donde los índices de consumo se han disparado. Por último, aprovechando las redes de transporte de la URSS, llega a Rusia donde la heroína está haciendo verdaderos estragos entre la población local. Rusia cuenta con 2 millones de adictos a la heroína y cada año 30.000 fallecen debido a las drogas. En total, uno de cada 50 rusos en edad de trabajar es adicto a las drogas, principalmente a la heroína24. Las autoridades rusas han llegado a declarar que la droga es una amenaza para la seguridad nacional, no sólo por sus conexiones con los chechenos sino por el problema social y de seguridad pública que ha generado. Además de estas sub-rutas la droga que entra en Asia Central vía Termez atraviesa Uzbekistán para penetrar después en Kazajstán y llegar a Rusia. En ambos casos, una vez en Rusia busca el Báltico para entrar en la UE donde tiene sus principales mercados en Holanda, Chequia, Hungría, Finlandia y el Reino Unido. En el Reino Unido el 90% de la heroína consumida procede de Afganistán. En cambio en Estados Unidos la incidencia de la heroína es relativamente baja debía a la distancia aunque en los últimos años se han detectado cargamentos de heroína tayika. 4. ACCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL CULTIVO A nivel internacional existe una gran preocupación por la incidencia del tráfico de drogas sobre la economía mundial. Junto con el tráfico de drogas vienen otros fenómenos como crimen transnacional, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que amenazan la paz y la seguridad mundial. Por ello, la comunidad internacional está tomando medidas que atajen este problema y que eviten que genere otros de mayor calado. Walker, Shaum «Russia finally admits to its hidden heroin epidemic» The Independent, 11 de marzo de 2009 24 98 El Laberinto Afgano 4.1. La UE En la Unión Europea existe una gran preocupación por el incremento de la demanda de opio/heroína en su territorio. En total el 22% del opio que se produce en Afganistán tiene por destino Europa aunque está lejos del 57% de Asia o del 14% que consume Estados Unidos. En el caso de Asia el porcentaje se ha mantenido y en el de EEUU se han incrementado, sin embargo, Europa ha logrado bajar el porcentaje. La UE ha fijado su política antidroga mediante dos importantes documentos: Plan de Acción de la UE contra la Droga y la Estrategia de la UE contra las drogas. Analicemos mínimamente estos dos documentos: • Plan de Acción de la UE: este documento reconoce que el principal obstáculo para frenar el tráfico de heroína es la situación política y de seguridad que vive Afganistán. Para ello, se ha establecido un sistema de filtros preventivos y avanzados que pretenden frenar la llegada de heroína y opio a Europa. Tres son los filtros que se crean gracias a la Unión Europea: o CADAP (Central Asia Drug Action Programme) Se trata de un programa lanzado en 2001 y que se coordina desde la oficina de la UE de Almaty. Engloba a todos los países de la zona menos a Turkmenistán y entre sus principales logros cuenta con la creación del sistema de información NADIN, la agencia antidroga de Tayikistán y un sistema de vigilancia en puertos y aeropuertos. o SCAD (South Caucasus Action programme on Drugs) Se trata de un programa similar a CADAP pero centrado en los países del Cáucaso Sur. Tanto los objetivos como los instrumentos son similares a los de CADAP. o BUMAD (Belarus, Ukraine and Moldova Action programme on Drugs) Al igual que los dos programas anteriores comparte objetivos e instrumentos pero el ámbito de aplicación son Belarús, Ucrania y Moldavia. La eficacia de las medidas de la UE en Asia Central ha provocado que se reduzca el tráfico por la ruta norte incrementando a su vez el tráfico por la oeste y la sur. Si ha esto le sumamos que Irán también ha incrementado sus controles anti-droga se puede afirmar que la ruta preferida por los traficantes es la sur, la que pasa por Pakistán. A esto hay que sumarle que resulta más sencillo sacar el opio por la frontera pakistaní donde además se encuentran las plantaciones y los principales laboratorios. Como efecto colateral hay que decir que, el rígido control de la UE provoca un incremento en el precio de la heroína y una búsqueda de otros derivados de la misma como puede ser la buprenorfina que ha ganado muchos adeptos en Finlandia, Estonia, Austria o la República Checa. 4.2. La ONU En el marco de las Naciones Unidas se firmó la Single Convention on Narcotic Drugs que fue firmada en 1961 que actualiza la Convención de París en 1931 sobre drogas. El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 99 En 1988 se añadió la United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances de la que son signatarios más de 170 estados. El principal órgano antidroga de Naciones Unidas es el UNODC que vela por la reducción del tráfico de narcóticos. En relación con Afganistán dos son las iniciativas que ha desarrollado: • El Pacto de París: Es un acuerdo firmado en 2003 por 50 países que tratan de luchar contra el tráfico de drogas. Tres son las iniciativas que se han desarrollado dentro de este marco. o Consultative Mechanism. o The Automated Donor Assistance Mechanism (ADAM) o Sistema de Coordinación de actores regionales • The Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Se trata de una iniciativa lanzada por el Secretario General de Naciones Unidas para devolver a los países en desarrollo los activos obtenidos mediante corrupción, crimen y otras actividades delictivas. En el caso de Afganistán se trata de un elemento de vital importancia tal y como ha señalado el propio responsable de UNODC Antonio Costa. 4.3. Estados Unidos Estados Unidos es uno de los actores más implicados en la zona. Se pueden distinguir dos períodos el primero desde 2001 hasta 2004 y el segundo desde 2005 hasta hoy. Desde 2005 Estados Unidos tiene un plan que se basa en 5 pilares: • Información Pública • Reforma Judicial. • Modos alternativos de vida • Prohibición • Erradicación. En el año 2007 se produjo una revisión de esta estrategia que además de incrementar su presupuesto, busca reforzar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y los cultivos alternativos. El Presidente Obama no sólo ha confirmado la estrategia de lucha contra la droga emprendida por el Presidente Bush sino que ha reforzado la estrategia con más efectivos y recursos económicos. * * * A modo de conclusión se puede afirmar que la erradicación de la violencia y la consecución de cierta inestabilidad se muestran como fundamentales para acabar con el negocio de la droga. Un Afganistán estable y con instituciones que den estabilidad es el primer paso para acabar con el narcotráfico que sirve de financiación al terrorismo. Sin 100 El Laberinto Afgano el fin de la violencia nunca se acabará con el narcotráfico y con el narcotráfico nunca se acabará con la violencia. Se trata pues de un círculo vicioso que empantana Afganistán en un fango donde crece la planta más mortífera, la adormidera. BIBLIOGRAFÍA Abad, Gracia & Priego, Alberto «Inteligencia y Contraproliferación: las relaciones entre Corea del Norte y Pakistán, Inteligencia y Seguridad» Revista de Análisis y prospectiva, No 4, June 2008-December 2008 Coll, Steve (2004): Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet invasión to September 10, 2001. London, Penguin Books, Eisendrath, Craig (2000): National Insecurity. U.S. Inteligence After the Cold War. Temple University Press, Washington Jacquard, Roland (2002): In the name of Osama Bin Laden. Global Terrorism & the Bin Laden Brotherhood. Duke University Press, Durham/London. Meier, Barry «Super Heroin was planned by Bin Laden» The New York Times, 4 de Octubre de 2004. Peters, Gretchen (2008): Seeds of Terror. How heroin is bankrolling the Taliban and Al Qaeda. New York, St. Martin’s Press, p. 37. Priego, Alberto, «¿Qué hacemos con Afganistán? Diario de Sevilla. 2 de septiembre de 2009. Priego, Alberto «¿Qué está pasando en Afganistán? Diario de Sevilla. 16 de julio de 2009. Priego, Alberto (2008) ‘Pakistan between Central and South RSC’ Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. No. 6 (54) p. 67. Priego, Alberto (2000): La Evolución del conflicto en Chechenia. UNISCI, Madrid. Rashid, Ahmed (2008) Descend into Chaos. How the war against Islamic extremis mis being lost in Pakistan, Afghanistan and Central Asia. Penguin Books, London. Rubin, Barnett and Sherman, Jake «Counter-Narcotics to Stabilize Afghanistan: The False Promise of Crop Eradication» Center for International Cooperation, New York El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central 101 UNOC «Opium Surrey 2009» September 2009. United Nations. Walker, Shaum «Russia finally admits to its hidden heroin epidemic» The Independent, 11 de marzo de 2009 Anexo 1 Relación entre violencia y cultivo de opio 105 Fuente: UNODC (2009): Opium Survey. El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central Anexo 2 Provincias Libres de Opio 109 Fuente: UNODC (2009): Opium Survey. El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central Afganistán y el terrorismo islamista: un foco de inestabilidad mundial D. FERNANDO REINARES NESTARES Director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Afganistán y el terrorismo islamista: un foco de inestabilidad mundial D. FERNANDO REINARES NESTARES Director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid La violencia terrorista en Afganistán ha evolucionado y es una seria amenaza para la estabilidad política, el mantenimiento de la cohesión social o la integridad de los contingentes militares multinacionales que desarrollan misiones en el país, incluidas las tropas españolas. Seis años después de que a los talibanes les fuera arrebatado el poder, sus actividades de insurgencia en forma de terrorismo son una realidad cotidiana muy frecuente que además se ha extendido por gran parte de Afganistán. Así están las cosas desde que, tras los atentados del 11 de septiembre, la operación Libertad Duradera, lanzada por Estados Unidos y Reino Unido, a los que se unieron formalmente unos países y prestaron colaboración de hecho otros más, pusiera fin mediante el uso de medios militares a la teocracia totalitaria que aquellos islamistas radicales habían conseguido establecer para mediados los años noventa y cuyos mandatarios estaban en abierta connivencia con Al Qaeda. Esta última había planificado desde sus bases en suelo afgano los atentados de aquel día en Nueva York y Washington, al igual que otros previos asimismo cruentos aunque menos espectaculares, como los ocurridos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998. Formaban parte de su plan de provocación, ideado para lograr que tropas estadounidenses y de otras naciones, caracterizadas de judíos o cruzados por los yihadistas, se vieran obligadas a combatir, con una desventaja que los dirigentes de Al Qaeda daban por descontado, en tierra de musulmanes, buscando así aprovecharse de la situación. Pero al desaparecer el régimen talibán, esa estructura terrorista quedó privada del santuario del que hasta entonces disponía en territorio afgano. Ahora bien, las cosas 114 El Laberinto Afgano en modo alguno han evolucionado en un sentido tan desfavorable como inicialmente se esperaba para Al Qaeda y el entramado de terrorismo global del cual es núcleo fundacional, debido tanto a la propia adaptabilidad de ese complejo sector transnacionalizado como a una serie de respuestas contraproducentes, por defecto o por exceso, en las que han incurrido determinados países o la comunidad internacional. Y los talibanes, actores centrales de la yihad global en Afganistán, donde también está presente Al Qaeda, aunque de manera más limitada y por lo común en colusión con esos fanáticos religiosos, han retornado y están recuperando territorio perdido. Pese a haberse acabado en otoño de 2001 con el régimen que instauraron los talibanes y puesto de ese modo fin al amparo que proporcionaban a Osama bin Laden y los suyos, lo cierto es que los islamistas radicales afganos tienen en la actualidad unas expectativas de reconstituirlo que muchos ya no consideran ilusorias. Dichas expectativas están relacionadas con su capacidad para movilizar varios miles de activistas estables y otros muchos centenares más a tiempo parcial y con estipendio, así como con el incremento sin por el momento solución de continuidad que es posible apreciar en sus acciones armadas desde, sobre todo, 2005. Expectativas favorecidas además por la calamitosa situación tanto política como socioeconómica que existe en el país. Una situación que los islamistas radicales afganos quieren agravar en beneficio propio, dificultando la ya de por sí mala ejecución de las tareas de gobierno, obstaculizando iniciativas mancomunadas de reconstrucción nacional, incrementando los problemas de seguridad que acucian a la sociedad afgana y tratando a la postre de imponer su dominio sobre amplios sectores de la población del país. Aspiran a hacerse de nuevo con el poder y por eso están llevando a cabo una campaña sostenida de atentados, además de otras actividades subversivas. AFGANISTÁN EN LA ‘YIHAD’ GLOBAL Aun cuando esta campaña de terrorismo se inscribe en el contexto de un conflicto localizado, enlaza con el movimiento de la yihad global en su conjunto, que tiene a Al Qaeda como matriz originaria y foco permanente de referencia. Es sobradamente conocida la correspondencia que existe entre esta estructura terrorista y los talibanes desde mediados de los años noventa, cuando Bin Laden y sus seguidores se vieron obligados a dejar Sudán, donde se habían establecido unos años antes, para optar por reubicarse en el país surasiático, donde los islamistas radicales estaban a punto de hacerse con el gobierno. En 1998, Bin Laden, en alusión a los fines últimos de la yihad global, afirmaba que «el piadoso Califato se iniciará desde Afganistán», y ese mismo año declaró su lealtad al líder de los talibanes, el mulá Omar, al cual describía como «nuestro jefe» –por cierto, en paradero desconocido desde hace ya más de seis años–. Apenas unos días después del 11-S, dijo que en dicho país tendría lugar «una de las batallas inmortales del islam». A fines de 2004, insistió en la necesidad de restaurar el dominio talibán. Por su parte, Ayman al Zawahiri, segundo en la línea de mando de Al Qaeda, ha utilizado con asiduidad sus numerosos comunicados recientes para introducir en ellos alusiones a Afganistán como uno de los escenarios preferentes de la yihad global que propugna su estructura terrorista, e incluso se ha dirigido al mulá Omar como guía espi- Afganistán y el terrorismo islamista: Un foco de inestabilidad mundial 115 ritual para todos los actores individuales y colectivos implicados en la misma. Especialmente elocuente resulta, en este sentido, el hecho de que quien ha sido considerado el más prominente de los jefes talibanes, el mulá Dadulá, abatido en mayo de este mismo año durante una operación conjunta de la OTAN y el ejército afgano, reiteraba los ligámenes entre su movimiento y la estructura terrorista liderada por Bin Laden en un vídeo divulgado en enero. Tres meses después, el mismo cabecilla talibán, que en junio fue ensalzado en un vídeo por el máximo dirigente de Al Qaeda en Afganistán, Abu Yahya Al Libi, manifestó al canal árabe de televisión Al Yazira que los suyos se comunicaban a través de Internet con yihadistas en Irak y aclaraba, en lo que fue su última entrevista conocida: «Nosotros y Al Qaeda somos uno. Si nos estamos preparando para atacar, es la preparación de Al Qaeda. Y si Al Qaeda lo hace, entonces es nuestra preparación». ¿QUÉ FRECUENCIA DE ATENTADOS? Entre enero y junio de 2007 los talibanes han perpetrado al menos 464 atentados en Afganistán, lo que permitiría anticipar que para finales de año esa cifra se acercará a los 1.000, si se mantiene la cadencia de incidentes observada durante el primer semestre. A lo largo de este periodo de tiempo, la media de actos terroristas contabilizados es de casi 80 al mes. Sin embargo, hay marcadas variaciones estacionales, de manera que ese monto se eleva en los meses durante los que el clima es más benigno para reducirse coincidiendo con los de temperaturas más frías. Así, por ejemplo, el número de actos de terrorismo atribuibles con fundamento a la insurgencia talibán fue de 37 en enero de este año y de 43 en febrero, para iniciarse en mayo un incremento especialmente marcado, llegando a contabilizarse un total de 108, que continuó en junio, mes durante el cual se cometieron 124 atentados. Esto es, después de un invierno como es habitual duro, suele ser a partir de marzo, tras el deshielo, cuando resulta más fácil moverse en tierras altas y accidentadas, circunstancia que explicaría en parte las significativas oscilaciones en la frecuencia de los atentados según la época del año, aunque, como comentaré más adelante, el ciclo agrícola es también un factor que puede incidir sobre la actividad insurgente en Afganistán. Esos y otros datos que serán expuestos de manera recurrente en este artículo proceden de un estudio acerca de los riesgos y de las amenazas terroristas en Afganistán, elaborado en el Programa sobre Terrorismo Global que auspicia el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Para llevarlo a cabo se ha procedido a la recolección, sistematización y tratamiento estadístico de información sobre atentados terroristas en Afganistán, extraída de las numerosas fuentes de prensa internacional en distintos idiomas que ofrece el servidor Factiva. A partir de los hechos constatados mediante este procedimiento, es evidente que, con la excepción de Irak, donde se estima que a inicios de 2007 la actividad terrorista relacionada de un modo u otro con Al Qaeda sextuplicaba o septuplicaba a la practicada actualmente por los talibanes en su propio país, en ningún otro lugar del mundo son ahora tan frecuentes los atentados vinculados con el conjunto la yihad neosalafista global. Irak y Afganistán son, hoy por hoy, los principales escenarios operativos del terrorismo global, donde los atentados no constituyen una realidad esporádica ni siquiera relativamente frecuente, sino una realidad cotidiana con serias implicaciones tanto dentro como fuera de esas zonas de conflicto localizado. 116 El Laberinto Afgano UN TERRORISMO QUE SE EXTIENDE Además de tratarse de una actividad terrorista más frecuente e intensa que en años precedentes, los talibanes han conseguido extenderla a gran parte del territorio afgano. Entre enero y junio de 2007, llevaron a cabo atentados en 26 de las 34 provincias que dividen administrativamente el país. Ahora bien, es remarcable que hasta un 67,2 por cien de esos incidentes ocurrieron en sólo siete de las provincias afganas, todas ellas contiguas entre sí y ubicadas hacia el sur y el este, a lo largo de la frontera con Pakistán. Esta localización explica en una medida nada desdeñable la concentración de atentados en esa zona de Afganistán e incluso su proliferación, a partir de la misma, en otras del país. Ello obedece a que los integrantes de la insurgencia talibán se desenvuelven con facilidad en los distritos tribales de Pakistán, próximos a la raya que los separa del suelo afgano, como ocurre tanto al norte como al sur de Waziristán, sin que los responsables públicos pakistaníes hayan intervenido oportunamente o lo hayan hecho con resultados apreciables. Lo cierto es que la movilidad transfronteriza de los talibanes y sus incursiones en Afganistán continúan, si es que no se han incrementado. Las provincias de Helmand y Kandahar, en el extremo meridional de Afganistán, fueron el escenario de hasta un 31,2 por cien del total de los actos de terrorismo talibán que se perpetraron durante los seis primeros meses del año, distribuyéndose prácticamente por igual en una y otra. En conjunto, las provincias donde la violencia de los radicales islamistas afganos es una realidad especialmente acusada están, sobre todo, en el ámbito territorial que corresponde a los Mandos Regionales Sur y Este de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, en sus siglas en inglés). La ISAF fue creada a finales de 2001 por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para desplegarse en Kabul y sus alrededores, pero desde 2003, ya bajo autoridad de la OTAN, se ha ido expandiendo en todo el territorio afgano. Actualmente, la ISAF dispone de unos 35.000 efectivos de 37 naciones, incluida España. Entre enero y junio de este año, en la zona asignada al Mando Regional Sur, tuvo lugar aproximadamente un 42,5 por cien del total de los actos de terrorismo talibán, mientras que en la correspondiente al Mando Regional Este ocurrió el 40,7 por cien de los atentados. Ambas, recuérdese, se encuentran a lo largo de la frontera con Pakistán. ¿Y DONDE ESTÁN LOS ESPAÑOLES? El contingente militar español está compuesto en la actualidad por unas 700 personas, si bien alrededor de 50 se adscriben al destacamento aéreo de Manás, en Kirguistán, que apoya el despliegue de nuestros soldados en territorio afgano. La mayoría se encuentra en dos provincias, Herat y Badghis, la primera colindando al oeste con Irán y al norte con Turkmenistán, y la segunda limítrofe con este país por el norte y por el noroeste. Se trata pues de la zona occidental de Afganistán, donde el conflicto ha venido siendo menos manifiesto y la actividad terrorista de los talibanes está aún bastante por debajo de la frecuencia que tiene en provincias del este y el sur. No está por tanto entre las áreas en las que los riesgos son más elevados o extremos. Afganistán y el terrorismo islamista: Un foco de inestabilidad mundial 117 Para ser más precisos, en los seis primeros meses de 2007 sólo el 4,5 por cien del total de los atentados tuvo lugar en Herat, donde unos 430 miembros de nuestras fuerzas armadas desempeñan su trabajo en la base de apoyo avanzado establecida en la principal localidad de esa provincia, y en Badghis, en cuya capital, Qala i Naw, se encuentran cerca de 190 soldados españoles, que lideran uno de los 25 Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT, en sus siglas en inglés) que hay en Afganistán. Aun así, en febrero, la soldado Idoia Rodríguez Buján murió al estallar una mina colocada al paso del vehículo militar que conducía en Shindand. Ya antes, en julio de 2006 un artefacto explosivo improvisado hizo perder la vida al también soldado Jorge Arnaldo Hernández Seminario. Más tarde, en septiembre de 2007 la explosión de otra de esas bombas, cerca de Farah causó la muerte de los soldados Germán Pérez Burgos y Stanley Mera Vera y del traductor afgano que les acompañaba, habiéndose producido, antes y después otros atentados y otros ataques que han afectado a tropas españolas, aunque sin consecuencias letales. Ahora bien, es verosímil que los registros de atentados obtenidos en los seis primeros meses de 2007 para Herat y Bagdhis se inscriban en una tendencia al alza de la insurgencia talibán en ambas provincias, en línea con el auge del terrorismo talibán en todo el país. En buena medida, esta evolución se explicaría por el desplazamiento de militantes yihadistas desde el sur, en parte como consecuencia de una decisión adoptada por quienes dirigen a los radicales islamistas y en parte debido a las operaciones contraterroristas que desarrollan sobre todo soldados estadounidenses en el marco de la operación Libertad Duradera, no siempre con la eficacia y proporcionalidad deseada para evitar que resulten contraproducentes y erosionen la aceptación social del despliegue militar multinacional. En conjunto, el 11,2 por cien de los actos de terrorismo talibán ocurrieron, entre enero y junio de 2007, en la zona del Mando Militar Oeste, que además de Herat y Badghis incluye las provincias de Farah y Ghor, donde coinciden en el desempeño de sus labores soldados españoles, italianos, estadounidenses y lituanos. En la provincia de Kabul hay también una pequeña fracción de nuestros militares y allí los indicadores de actividad terrorista no han sobrepasado en frecuencia a los de aquellas dos occidentales de Herat y Badghis, al menos durante el primer semestre de aquel mismo año. Si bien, por hallarse en esa demarcación la capital del país, donde precisamente se ubica el Cuartel General de la ISAF en que desempeñan sus funciones esos profesionales, y dada su relativa cercanía a Pakistán, las amenazas y los riesgos terroristas pueden considerarse comparativamente más elevados. ¿MÁS OPIO IGUAL A MÁS TERROR? Casi la mitad de los actos de terrorismo talibán contabilizados entre enero y junio de este año en Afganistán, concretamente el 48 por cien, se produjo en las provincias donde el número de hectáreas de terreno agrícola dedicadas al cultivo de opio excedía las 1.000. Aún más interesante resulta el hecho de que hasta un 40,7 por cien del total de esos atentados haya ocurrido precisamente en las provincias que dedican a dicho cultivo más de 10.000 hectáreas. Por el contrario, aproxima- 118 El Laberinto Afgano damente una tercera parte de las actividades terroristas tuvieron como escenario otras provincias donde el cultivo de la adormidera se considera prácticamente erradicado. Así las cosas, podría deducirse –no sin los matices a que obliga esta última constatación– que existe una relación entre la incidencia del terrorismo talibán y la extensión del cultivo de opio, de suerte que, en términos generales, a más opio, más atentados. Es muy posible que ello se deba a que los talibanes desarrollan sus actividades terroristas con especial frecuencia allí donde los dividendos del cultivo les proporcionan financiación o condiciones especialmente propicias para desarrollar un efectivo control social sobre en determinadas áreas rurales. De este modo, estarían utilizando su violencia para proteger mercados ilegales en esas áreas y, al tiempo, atraer para sí el calculado apoyo o cuando menos la aquiescencia de gentes que obtienen mejores réditos de sus tierras cultivando opio que dándoles otro tipo de uso agrario. Es interesante a este respecto, pero ninguna sorpresa, que se produzcan atentados talibanes contra patrullas militares, tanto de soldados afganos como de efectivos de la ISAF, que operan en el marco de las campañas oficiales para erradicar el cultivo de adormidera y terminar con esa lucrativa pero ilegal industria. A cambio de proteger el cultivo de opio y su industria, los talibanes estarían recibiendo cantidades de la sustancia que utilizarán para su financiación. Nótese cómo ha cambiado la actitud de los islamistas fanatizados respecto a la producción de opio. Han pasado de prohibirla en 2000 por no islámica, a aceptarla para beneficiarse utilitariamente de sus dividendos y de las oportunidades que protegerla ofrece para obtener respaldo popular. Igualmente interesante es el hecho de que la frecuencia de los actos del terrorismo talibán entre enero y junio de 2007 mantenga una secuencia creciente mes a mes salvo en abril, que precisamente coincide con el periodo de recolección del opio. Esto sugiere, a su vez, que una porción considerable de los afganos movilizados por los talibanes para ejecutar atentados deja temporalmente sus actividades subversivas para retomarlas una vez concluida la cosecha de opio. ¿CÓMO ES EL TERRORISMO TALIBÁN? Siempre de acuerdo con los datos referidos al primer semestre de 2007, el terrorismo talibán es una violencia que acontece sobre todo en carreteras o vías interlocales de tránsito (45,2 por cien), aunque también en núcleos rurales definidos (34,4) y, ya en una proporción menor, en zonas propiamente urbanas (20,4). Esta distribución de los atentados según el tipo de hábitat refleja la que corresponde a la propia sociedad afgana, cuya población urbana es de apenas un 22 por cien mientras que la rural supone cerca de un 78 por cien y ésta última se halla dispersa en asentamientos pequeños, comunicados entre sí por caminos que a menudo carecen de asfalto, lo cual facilita incluso la ocultación de artefactos explosivos para cometer atentados contra vehículos que transiten por los mismos. Afganistán y el terrorismo islamista: Un foco de inestabilidad mundial 119 Es un terrorismo que se manifiesta sobre todo a través de la detonación de artefactos explosivos (46,2 por cien) y, en menor medida, asaltos y enfrentamientos con armas de fuego (38,5), lo que no es extraño en una insurgencia que los radicales islamistas afganos han acomodado a las características demográficas y topográficas del país. Se trata, pues, de una actividad terrorista cuyas modalidades y procedimientos son bastante convencionales, en los términos propios de un enfrentamiento asimétrico. La mayoría de los atentados que perpetran los talibanes son, por otra parte, simples y no constituyen incidentes múltiples o en serie. Aunque en el primer semestre del año los secuestros han supuesto sólo el 2,1 por cien de los actos de terrorismo, algunos tuvieron extraordinaria notoriedad y los talibanes consiguieron recompensas significativas, por lo que no dejarán de producirse en lo sucesivo. El porcentaje de atentados suicidas en Afganistán supuso en la primera mitad del año el 15,9 por cien del total de actos de terrorismo talibán, y suelen ser más cruentos e indiscriminados. Estos datos son relevantes e indicativos de una tendencia creciente a lo largo de los últimos años. En 2003 sólo se pudo contabilizar un atentado suicida y apenas se registraron media docena en 2004, pero su número fue de unos 25 en 2005 y superó con creces los 100 en 2006. Entre enero y junio de 2007, hubo al menos 75 actos de terrorismo suicida, por lo que es posible un nuevo incremento sobre el año precedente. Esta pauta, unida al uso de artefactos explosivos improvisados en vías de tránsito rodado y la práctica de secuestros de extranjeros, entre otras innovaciones referidas también a la diseminación de propaganda audiovisual a través de Internet, podría indicar una cierta «iraquización» del conflicto afgano. Sugeriría incluso la eventual implicación en el terrorismo talibán de yihadistas afines a Al Qaeda procedentes de Oriente Próximo, Asia central o el norte del Cáucaso, como parecen haberse dado unos cuantos casos. Empero, mientras que hace tres o cuatro años los relativamente pocos individuos que se convirtieron en terroristas suicidas dentro de Afganistán eran extranjeros, su perfil hoy parece ser el de un joven varón autóctono, a menudo radicalizado en una madraza rigorista pakistaní y reclutado por los talibanes en ciudades cercanas a la frontera afgana. ¿LOS TALIBANES MATAN AFGANOS? Entre enero y junio de 2007, casi el 70 por cien de los actos de terrorismo perpetrados por los talibanes se dirigieron contra blancos de índole militar o policial, además de afectar en hasta un 12,6 por cien de los casos otros blancos de signo gubernamental. Ahora bien, en nada menos que el 66 por cien de las ocasiones se trataba de blancos afganos. En un 12,5 por cien de los casos afectó a instalaciones o personal de las Naciones Unidas, mientras que apenas un 5,4 por cien de los blancos de esa violencia fueron estadounidenses y un muy reducido 2,0 por cien, respectivamente, canadienses y británicos. Durante esos seis primeros meses del año, blancos españoles fueron afectados en el 0,2 por cien del total de los atentados perpetrados por los talibanes en Afganistán. Concretamente, el 120 El Laberinto Afgano incidente antes mencionado y que produjo la muerte a la soldado Idoia Rodríguez Buján, en febrero, en la provincia de Badghis. En conjunto, a lo largo del periodo de tiempo reseñado, el terrorismo talibán ha ocasionado la muerte a casi 800 personas y heridas a más de 1.100 en Afganistán. El promedio de víctimas mortales por atentado es de 1,7 y el de heridos es de 2,9. No estamos pues ante una actividad terrorista caracterizada por elevadas tasas de letalidad, aunque tampoco son inusuales los atentados que producen un importante número de muertos y, en cualquier caso, una frecuencia de incidentes como la que se registra actualmente en el país, necesariamente conlleva una gran acumulación de víctimas. Si se mantiene una cadencia similar de atentados y de víctimas hasta finales de año, serán no menos de 1.600 los muertos y en torno a 2.200 los heridos que ocasione dicha violencia a lo largo de 2007. El 37,3 por cien de las víctimas mortales ocasionadas entre enero y junio de 2007 tenían la condición de policía y en un 26,7 por cien se trataba de militares. Sin embargo, hasta el 36 por cien de los fallecidos como consecuencia del terrorismo talibán entre enero y junio de este año eran civiles. Si aún cabe, lo verdaderamente llamativo es que más del 80 por cien de todas las víctimas mortales que está causando el terrorismo talibán son afganos y, va de suyo teniendo en cuenta la orientación religiosa a que se adscriben el 85 por cien de ellos, musulmanes suníes. Y es que los talibanes se encuentran inmersos en un programa de control social que incluye la intimidación sistemática de la población. Añádase a ello que habrían logrado ya atraerse para sí a amplios sectores de la misma, cuyas expectativas de mejora en sus condiciones de vida se han visto frustradas. Circunstancia esta, como la derivada de bombardeos estadounidenses que ocasionan múltiples víctimas entre gentes no involucradas con la insurgencia, de la que están sacando partido los talibanes, fanáticos sí, pero no irracionales. UNA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD El terrorismo talibán es en la actualidad un fenómeno evolucionado tan frecuente e intenso como para imposibilitar una estabilización política del país e incidir gravemente sobre su cohesión social interna, ya de por sí aquejada de sensibles fracturas no sólo étnicas. Pero se ha convertido también en una seria amenaza para la totalidad de los contingentes militares multinacionales que desarrollan misiones en el país, incluidas las tropas españolas. Ahora bien, como revela el análisis de los blancos y víctimas de dicha violencia, los talibanes no se encuentran únicamente inmersos en una campaña frente a la presencia de soldados extranjeros en el país, sino decantados hacia una estrategia que les permita recuperar influencia sobre la población y a través de ella el poder. Algo que, de llegar a producirse, o incluso en el supuesto de que esos islamistas radicales se hicieran con una parte del territorio afgano, tendría, entre otras, consecuencias muy importantes para el futuro del terrorismo global, dada la estrecha asociación de aquellos con Al Qaeda, que tuvo santuario bajo su protección hasta el otoño de 2001. Contener la insurgencia y aminorar hasta hacer que se extinga la campaña de atentados perpetrados por los talibanes requiere, según las más cualificadas estimaciones, un Afganistán y el terrorismo islamista: Un foco de inestabilidad mundial 121 significativo aumento en el número de efectivos de que dispone actualmente la ISAF. El punto a partir del cual un deterioro mayor de las condiciones de seguridad haría que la situación fuese prácticamente irresoluble, al menos en los términos deseados, no parece hallarse muy lejos. Reclama también una efectiva colaboración de las autoridades pakistaníes que por el momento, para desengaño de cualquiera, no se ha producido. Exige asimismo que la operación Libertad Duradera se conduzca con criterios de más proporcionalidad y mayor precisión, a fin de evitar tanto daño innecesario a la población y la pérdida de la legitimación social que trabajosamente habían logrado los contingentes militares multinacionales de la ISAF. Ni el emergente ejército afgano ni tampoco su policía están aún en condiciones de hacerse cargo de la seguridad en el país y no lo van a estar a corto plazo. Pero, claro está, no basta con más soldados ni más colaboración en materia de seguridad. Unos y otra son imprescindibles para hacer posible la reconstrucción y la institucionalización nacional de Afganistán, más aún si los talibanes están empeñados en impedirlas violentamente y no parece realista que, a la vista de sus ligámenes con el movimiento de la yihad global que lidera Al Qaeda, vayan a modificar su actual estrategia insurgente para aceptar arreglos pactados. Sin embargo, reconstrucción e institucionalización requieren una cooperación internacional mucho más decidida y cuantiosa en sus aportaciones financieras, lo cual advierte a los gobernantes concernidos de que deben concienciar a sus respectivas opiniones públicas sobre lo que está en juego. Requiere por tanto una contundente implicación civil, sin la que los efectos a medio y largo plazo de las misiones militares serán distintos a los previstos. Si no mejoran las condiciones y oportunidades de vida de los hombres y mujeres de Afganistán, si los avances en el desarrollo social y económico de su país no se hacen más perceptibles, si no se construyen instituciones estatales suficientemente sólidas y valoradas, los esfuerzos colectivos en materia de seguridad serán en vano. Acabaremos por perder definitivamente los corazones y las mentes de la población en favor de los islamistas radicales, de los talibanes. Y eso podría afectar con gravedad a otros países del sur de Asia o de Oriente Próximo, además de que terminaríamos por constatarlo en los parámetros de nuestra propia seguridad europea y occidental. Baste mencionar que el plan para hacer estallar en vuelo más de 10 aeronaves comerciales en ruta desde aeropuertos británicos hacia ciudades estadounidenses, frutrado por la policía en agosto de 2006, fue dirigido por Abu Ubaydah al Masri, comandante de Al Qaeda en la provincia afgana de Kunar. PONENCIAS DEL ÁREA 3 La perspectiva estratégica UN ENTORNO DE OPERACIONES DIFERENTE: INSURGENCIA-CONTRAINSURGENCIA Y ENEMIGO ASIMÉTRICO D. FRANCISCO PUENTES ZAMORA Teniente General Jefe de Mando de Adiestramiento y Doctrina y Comandante Militar de Granada UN ENTORNO DE OPERACIONES DIFERENTE: INSURGENCIACONTRAINSURGENCIA Y ENEMIGO ASIMÉTRICO D. Francisco Puentes Zamora Teniente General Jefe de Mando de Adiestramiento y Doctrina Comandante Militar de Granada Buenos días señoras y señores, empezamos hoy el área nº 3 del XVII Curso Internacional de Defensa. Este curso constituye un eslabón fundamental, junto a los seminarios, simposios y conferencias diseñadas para ayudarnos a elaborar el concepto del «CROSS CULTURAL AWARENESS» (concienciación intercultural) que es el objetivo 4.3. del Experimento Multinacional nº 6 (MNE-6) cuya dirección lleva el Mando Conjunto de Fuerzas (JFCOM) de los EEUU y consiste en un proceso de desarrollo de conceptos y su experimentación (CD&E). En la revista «Ejército» de julio – agosto de este año encontrarán un interesante artículo del Teniente Coronel Iñigo Pareja Rodríguez de la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS) sobre: la experimentación militar. En el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) estamos liderando el Objetivo 4.3. sobre Concienciación Intercultural junto con la Universidad de Granada (UGR) principalmente los departamentos de Antropología, Ciencias Políticas y Psicología. Dado el interés que despertó desde el principio el trabajo conjunto del MADOC – UGR hasta nueve países se han unido al proyecto (Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Hungría, Grecia, Polonia, Suecia y Alemania). Durante este año estamos desarrollando el concepto y el año próximo pasaremos a validarlo experimentalmente y obtener los productos: manuales, CD,s. interactivos que sean útiles para el conocimiento intercultural a todos los actores: fuerzas armadas y de seguridad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los países aliados. Aunque el concepto a desarrollar primero será genérico. Por la importancia para nosotros y muchos países aliados en la segunda fase nos enfocaremos al caso Afgano o como se ha definido en este curso: «EL LABERINTO AFGANO» 128 El Laberinto Afgano Los conflictos actuales no se solucionan con las repuestas del pasado, es decir únicamente con la fuerza militar. Como nos acaba de recordar el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Sr. Gates: «El combate decisivo ocurre dentro y alrededor de las mentes de los civiles, no en el campo de batalla» y continua: «La derrota militar de los insurgentes es deseable pero no esencial. Lo que es crucial es su derrota política, su deslegitimación». «Que apoderarse o controlar el terreno es secundario a proteger la vida y dignidad de los no combatientes y que capturar las percepciones es el nuevo objetivo en los conflictos actuales» ¿Quién conforma las percepciones? Ya lo dice la Doctrina de Hizbullah: «Si no lo has grabado y no has sido el primero en difundirlo, es que no has combatido», o como dice un oficial de inteligencia de los Estados Unidos: «Uno sólo de estos vídeos hace más daño que una división de tanques enemiga». Para ganar la batalla por las percepciones el conocimiento de la cultura, creencias, valores y expectativas de la población es fundamental. Cuando a mediados de los ochenta en el Curso de Estado Mayor estudiaba en profundidad la Doctrina Terrestre, en su introducción se decía que la aparición de nuevos armamentos y materiales hacían cambiar los procedimientos de combate y estos a la Doctrina. En junio del pasado año, participamos en un seminario sobre el futuro de los Ejércitos de Tierra que se desarrolló en Londres, en el Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI). En el mismo participaron y expusieron sus ideas entre otros los Jefes de los ET de los EEUU, RU, Canadá, Australia, Francia, Pakistán y Kenia. Los de los países occidentales citaron la Doctrina actual como la conductora o la que lideraba el cambio de los Ejércitos. En nuestra Publicación Doctrinal de Contrainsurgencia de junio de 2008 definimos la Doctrina como «el motor de arranque para otros cambios profundos en organización, enseñanza, instrucción, adiestramiento, armamento y material». Es decir, ahora es al revés, porque es la Doctrina la que hace cambiar los procedimientos y estos exigen nuevos armamentos y materiales. Tras cuarenta años de práctica y profundo estudio, ahora tengo la responsabilidad además de la enseñanza, el adiestramiento y la instrucción del Ejército de Tierra (ET), de la Doctrina y Lecciones Aprendidas, así como de estudiar a donde se dirige el ET enfocado al año 2025, por ello me gustaría compartir con ustedes algunas ideas. La primera es la manifestada en el seminario citado por el Jefe de las Fuerzas Terrestres de los EEUU, Gral. Charles Campbell: «El futuro comienza hoy». En octubre del pasado año el Secretario de Defensa de los EEUU Sr. Gates ya alertó contra la constante preocupación de los Altos Mandos de pensar siempre en Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-contrainsurgencia y enemigo asimétrico 129 la próxima guerra, enfermedad a la que denominó «NEXTWARITIS». No les gustan los conflictos actuales, son muy incómodos, no los entienden y fundamentalmente no hay vencedores ni vencidos o, en todo caso, no se ganan solo con las armas como ya nos alertaron el Gral. Petraeus y el Jefe británico en Afganistán, Mark CarletonSmith. Las nuevas guerras no se resuelven a base de combates y batallas convencionales entre ejércitos, con sus grandes potencias de fuego, su poder aéreo y sus avanzadas tecnologías, donde el vencedor imponía su voluntad política al vencido. Hoy los conflictos se resuelven a base de inteligencia clásica o humana (HUMINT), acciones cívicomilitares (CIMIC), operaciones psicológicas (PSYOPS), medios de comunicación social (CNN, Al JAZEERA, Internet). En este punto abro un paréntesis: En un reciente artículo del profesor en Ciencias Políticas y Sociología Manuel R. Torres Soriano se hace la siguiente apreciación: «Los contendientes asimétricos son conscientes de que las acciones armadas contra la «tropas de ocupación», a pesar de su frecuencia y magnitud son ineficaces por sí solas para lograr la derrota material de su enemigo. Sin embargo, si que es posible conducirlo a la derrota en el ámbito de la percepción, si son capaces de integrar adecuadamente propaganda y violencia». “Cada vez más, la visión estratégica y de conjunto sobre el desarrollo del conflicto, como la que tratan de proyectar los militares a través de las monótonas ruedas de prensa se convierte en irrelevante en la medida en que aumenta la disponibilidad de material audiovisual sobre todo tipo de episodios violentos. Este tipo de contenidos, producidos tanto por los insurgentes como por los propios soldados, se adapta con mucha mayor facilidad a las preferencias, conocimiento y gusto de una opinión pública que privilegia aquellas informaciones sobre las que existen imágenes, y que son capaces de ofrecer una suficiente dosis de espectacularidad y dramatismo» Como venía diciendo los conflictos actuales por esa simbiosis entre medios de comunicación y las percepciones se resuelven a base de: Legalidad, ética, reconstrucción, negociación, mucha negociación y desarrollo de las fuerzas de seguridad y defensa de la nación en donde actuamos. Se resuelven en definitiva a través de un enfoque integral que combina las operaciones militares y de policía con las acciones sociales, políticas, diplomáticas y económicas. Déjenme que me remonte un poco en el tiempo para comprender bien, en donde estamos y adonde vamos. Los norteamericanos actuaron en Vietnam como si se tratara de una guerra convencional a gran escala. El General Westmoreland, comandante militar en Vietnam desde que la guerra empezó en 1965 hasta 1969 y luego JEMAD, dedicó sus esfuerzos a enfrentarse a los nortvietnamitas en combates convencionales. Sus fuerzas tuvieron éxitos en estos encuentros sobre el terreno, pero no apoyaron la legitimidad del gobierno de Vietnam del Sur, ni proporcionaron una seguridad efectiva a la población campesina. 130 El Laberinto Afgano Fíjense, incluso en la famosa Ofensiva del Tet, las fuerzas Nortvietnamitas y del Vietcong fueron derrotadas en el campo de batalla e irónicamente mientras esta ofensiva suponía una gran derrota para los insurgentes, acabó siendo para ellos una victoria estratégica y política, ya que ayudó a que el público norteamericano cambiara de opinión y se manifestara contra la guerra. La posibilidad que habían tenido para montar una ofensiva de esa envergadura proporcionó a los medios de comunicación de la época la percepción de que era una guerra sin fin, que los USA no podrían ganar. El resultado final fue el colapso de Vietnam del Sur en 1975. En la guerra del Vietnam, el estado más rico, más poderoso y tecnológicamente más avanzado fue derrotado. Ganaron las batallas pero perdieron la guerra. Para entonces ya debían haber aprendido de los franceses en Argelia. El día de todos los Santos de 1954, empieza la posteriormente conocida como guerra de Argelia, que fue desencadenada por seis hombres solos, sin apoyo, sin armas, sin dinero, y sobre todo sin el apoyo del pueblo. Acabaría ocho años más tarde con la concesión por parte de Francia de la independencia a Argelia. El gran historiador de este conflicto, Yves Courriere, en el preámbulo del primero de sus cuatro libros sobre esta guerra, se pregunta ¿Como un Ejército potente y moderno de 480.000 hombres ha podido ser vencido, por un puñado de fueras de la ley por andrajosos armados con viejos fusiles, por diplomáticos refugiados en Túnez que apenas tenían el certificado de estudios primarios?. Como los norteamericanos, no fueron derrotados en el terreno táctico sino en el nivel político-estratégico, pues de nuevo fue la retaguardia de la metrópoli la que hizo parar la guerra al enterarse de los métodos crueles empleados en los interrogatorios y contemplar el continuo reguero de féretros que volvían a Francia. Con estos dos ejemplos quiero extraer una de las conclusiones para los conflictos actuales y venideros: Los Ejércitos democráticos no pueden vencer en las guerras sin el apoyo popular, sin el consensus que el pueblo, a través del parlamento otorgue al gobierno para que este emplee la fuerza. Las Fuerzas Armadas norteamericanas quisieron olvidar pronto esa guerra y se prepararon para enfrentarse a la Unión Soviética en Europa. Para ello, su Doctrina de 1982 preconizaba la superioridad tecnológica sobre el enemigo y la industria militar norteamericana se dedicó a diseñar, desarrollar, probar y finalmente producir los grandes sistemas de Armas, los Cinco Grandes: Carro M1 ABRAMS, el transporte de tropas M 2/3 BRADLEY, el PATRIOT y los helicópteros UH-60 BLACKHAWS y el AH-64 APACHE, que necesitaron mucho dinero y muchos años (20) para ser desarrollados y que el derrumbe del bloque soviético hizo improductivos. De aquí la sentencia del actual Jefe del ET USA: «El futuro empieza hoy». No quieren dar el salto al vacío como entonces. En octubre de 1992 participé en la misión de UNPROFOR en Bosnia-Herzegobina, formando parte del primer contingente de cascos azules que aterrizó en el asediado Sarajevo en plena guerra incivil, donde me enfrenté por primera vez a la dura realidad de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en la que tuve la misión de proporcionar electricidad, agua y gas a la sitiada Sarajevo, lo que me exigió un gran desgaste negociando sucesivos altos de fuego en diferentes zonas de la ciudad para poder trabajar, misión para la que en mi Academia General de Zaragoza y en mi Academia de Ingenieros Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-contrainsurgencia y enemigo asimétrico 131 de Burgos no me habían preparado. A continuación estuve 12 meses realizando el Curso de Mando y Estado Mayor en Fort Leavenworth (Kansas). En ese intenso curso no oí ni una palabra sobre Subversión o Insurgencia. Todo era combate convencional basado en las grandes potencias de fuego de su armamento, del que sobresalían los regimientos de helicópteros Apache. Yo, que mi especialidad hasta entonces había sido la guerra de guerrillas, me vi también imbuido de ese espíritu de victoria que proporcionaban los potentes fuegos y las rápidas maniobras y mucho más tras la aparición del libro ON STRATEGY del Coronel Summers, que impartió una muy aplaudida conferencia en nuestro curso en la que apoyaba la idea de que el combate convencional habría ganado la guerra de Vietnam si los políticos hubieran buscado desde el principio el apoyo del pueblo americano, sin haber mandado a hurtadillas las tropas a Vietnam y no hubieran prohibido los ataques aéreos a Vietnam del Norte. Estaba mal visto perder el tiempo en pensar en esas pequeñas guerras guerrillas y para los oficiales que se distraían con esas nimiedades y entraban en las Fuerzas Especiales, sus carreras eran de corto recorrido. ¡Que desazón me producía esa situación! Ahora, catorce años más tarde, ¡cómo ha cambiado todo! España hasta los años noventa era el único país occidental, junto a Portugal, que disponía de unas Orientaciones de «Subversión y Contrasubversión» desde el año 1977. Para redactarlas habíamos buscado las fuentes en Mao Tse Tung, el Che Guevara y algunos apuntes que trajimos del Curso de Fuerzas Especiales USA, y lo que llama más poderosamente la atención es que los denominados «Principios de la Contrasubversión» de la citada publicación, están uno a uno recogidos en las recientes doctrinas de Contrainsurgencia de los Ejércitos USA y de Australia y, por supuesto, los hemos recogido en la nuestra publicada el año pasado. Me gustaría que recordáramos que la última batalla entre carros de combate conocida en el mundo, aquella en que formaciones acorazadas de dos ejércitos maniobraron uno contra otro apoyados por artillería y fuerzas aéreas, en la que el enfrentamiento entre carros de combate fue la fuerza decisiva, tuvo lugar durante la guerra del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, en los Altos del Golán y en menor medida en el desierto del Sinaí, donde los Egipcios emplearon dos Ejércitos con profusión de Armas Contracarro. Desde la guerra del Yom Kippur se han construido y comprado miles de carros principalmente por los países OTAN y por el entonces Pacto de Varsovia. En 1991 al final de la guerra fría, la OTAN en su conjunto disponía de 23.000 carros y el Pacto de Varsovia de 52.000. En los treinta y cinco años desde las últimas batallas de carros, estos se han desplegado para apoyar la aplicación del poder aéreo y artillero, como en 1991 y 2003 en Irak o en 2000 en Chechenia o pequeños grupos de carros se ha empleado para proporcionar vehículos de apoyo con alta protección en operaciones urbanas en Irak, en los territorios ocupados por Israel y recientemente por Rusia en Georgia. Pero el uso de los carros, como una potente máquina de guerra, organizados en formación concebida para la batalla y obtener un resultado decisivo, no ha ocurrido en los últimos 35 años y es muy difícil que vuelva a ocurrir, por no ser prácticos para el ambiente operacional en el que nos encontramos. Hasta Israel los ha reducido drásticamente, en la actualidad 132 El Laberinto Afgano dispone de una sola división acorazada, el resto los ha transformado en medios de transporte de personal protegido o los ha empleado individualmente como «bunker móviles» en el reciente conflicto de Gaza. Otro país que sorprende por la reducción de carros es Alemania, que los ha dejado en 300. Dense cuenta que ambas naciones enfocaban el éxito de sus operaciones en la maniobra acorazada, los americanos la basaban en la potencia de fuego para destruir al enemigo. El concepto de guerra ha cambiado completamente. La guerra como la conoce la mayoría de la población, como una batalla en un terreno abierto entre hombres y máquinas, como elemento de fuerza para decidir quien es el vencedor en una disputa internacional; esa guerra es muy raro que en los próximos años la volvamos a ver. El Secretario de Defensa de los EEUU Sr. Gates en sus dos últimos discursos ante el Senado americano y ante la OTAN cita expresamente, que en las dos próximas décadas por las naciones Occidentales no se vislumbra una guerra clásica convencional y que la forma más persistente de conflicto será el de Guerra Irregular y ha ordenado al General MATTIS, jefe del USJFCOM, centrase en este tipo de conflictos. A su vez el General MATTIS en el MEMORANDUM a su Mando Conjunto ordena dedicar todos sus esfuerzos en doctrina, conceptos, enseñanza, instrucción, adiestramiento, adquisición de nuevos materiales y experimentación a esta guerra irregular, reconociendo el vacío existente en las Fuerzas Armadas de EEUU en estas materias. Citando como sujetos de estudio: • La Información y la batalla por vencer en la narración • Proporcionar servicios esenciales • Entrenar, equipar y desarrollar las Fuerzas Armadas y de Seguridad locales • Operaciones de Combate Contrainsurgentes • Gobernabilidad • Desarrollo económico Les animo a acudir al capítulo 4. «Contribución militar a la contrainsurgencia» de nuestra Publicación Doctrinal (PD) «Contrainsurgencia» donde de una forma mas ordenada y desarrollada podrán analizar estos conceptos y alguno más como las actividades de seguridad para proteger a la población civil de las acciones de la insurgencia y poder pasar a la fase de Estabilización cuya PD después de lo últimos retoques firmaré próximamente. Como Jefe de Operaciones del ET, del 2003 al 2005, (todavía no estaba creado el Mando de Operaciones) durante los conflictos de Afganistán e Irak, tuvimos que reflexionar mucho sobre la misión de ESTABILIDAD Y SEGURIDAD de nuestras fuerzas. Ya teníamos claro y está reflejado por escrito en nuestras órdenes de operaciones, que el centro de gravedad (CoG) que debíamos proteger a toda costa era «la percepción que la población local tuviera de que estábamos allí para ayudarles». Este mismo CoG fue definido por el Gral PETRAOUS cuando se hizo cargo de Irak en enero de 2007 y hemos visto como en dieciocho meses revirtió la situación. Por cierto los iraquíes le llamaban «Rey David». Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-contrainsurgencia y enemigo asimétrico 133 En 2005 de General de División fui destinado como 2º Jefe del Eurocuerpo y Jefe del Componente Terrestre de la Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF-7). Este concepto que suponía la transformación de la OTAN, debía ser validado para su aprobación por los Jefes de Estado de las naciones miembros después de la gran maniobra de un mes de duración en Cabo Verde donde como Jefe del Componente Terrestre mandé 16.000 soldados de 12 naciones OTAN. El éxito que se arrogó la OTAN tras esta maniobra, se debe principalmente a un grupo de Tenientes Coroneles y Comandantes españoles, apoyados por algún belga, francés y también algún alemán de mi Estado Mayor. El éxito se debió a su pensamiento innovador, al espíritu de cooperación, iniciativa, dedicación, trabajo duro y sacrifico. Fueron capaces de limpiar sus mentes para dejar introducir las nuevas ideas. La historia de estas maniobras da pié a otra conferencia. Pero sí les voy a comentar que la situación de hostilidad con que nos recibieron, incluida la convocatoria de una manifestación en contra de la OTAN, en una semana la habíamos revertido, incluido la desconvocatoria de la manifestación y lo que es historia es la viñeta del periódico local del día en que nos íbamos: ¡¡OTAN, por favor quedaros!!. ¿Qué es lo que ha cambiado? El concepto de guerra ha cambiado completamente, nos encontramos en war amongst the people, (la guerra entre la gente), concepto desarrollado en el magnifico e influyente libro The Utility of Force del General británico Sir Rupert Smith. Su aparición en 2005 fue un revulsivo, que dio lugar a muchas discusiones en casi todas las reuniones en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Brunsum (Holanda), donde discutíamos el concepto y las misiones NRF, entre los partidarios (en ese momento la mayoría de generales de 3 y 4 estrellas) del combate convencional con potentes fuegos y rápidos movimientos, y los que apoyaban las entonces revolucionarias ideas de este experimentado general británico. Este libro actualmente es el libro de cabecera de los mandos de la OTAN a todos los niveles. El concepto de war amongst the people está recogido por las recientes doctrinas de los USA, el Reino Unido y Australia. En este nuevo modelo, que él denomina como antítesis del anterior y que por cierto dice que sus orígenes están en España en la Peninsular War; (para nosotros la Guerra de la Independencia de 1808-1814), explica muy claramente el porqué se inicia aquí. En este nuevo modelo, la gente en las calles, en las casas, en el campo… la gente en cualquier parte, es el campo de batalla. La actuación militar, nuestra actuación, puede ser en cualquier parte, pero siempre en presencia de la población (o en el lugar que actuamos o instalados cómodamente en el sofá a través de la televisión o internet), contra civiles (ya que el enemigo se esconderá entre ellos) o en defensa de civiles. Ellos son el objetivo a convencer y ganar. Antes también se hablaba de ganar los corazones y las mentes1, pero esa era una misión colateral al objetivo principal. Pero me gustaría aclarar cual es actualmente el verdadero significado de la frase, que 1 «La respuesta no consiste en llevar más tropas a la jungla, está en los corazones y mentes de la población malaya». General Sir Gerald Templer, Director de Operaciones y Alto Comisario para Malaya, 1952. 134 El Laberinto Afgano comprende dos componentes separados: Ganar los corazones significa persuadir a la gente, que el éxito de nuestra misión va en su interés, que nuestro éxito es el suyo. Ganar las mentes, significa convencerles que podemos protegerles, de que nosotros o las fuerzas locales que estamos instruyendo y armando protegeremos permanentemente sus intereses, de que enfrentarse a nosotros es inútil. Fíjense que ninguno de estos conceptos tiene que ver con que la gente nos quiera. Trata del interés percibido, no si gustamos a la población o les caemos simpáticos. Lo que cuenta es su propio interés, no las emociones. Hay que construir un interés común y movilizar el apoyo del pueblo, persuadiendo, coaccionando, influenciando a la gente para que elija la opción irrevocable de apoyarnos en vez de a los insurgentes. El contenido emotivo es respeto, no afecto. Un apoyo basado en afecto no sobrevive cuando el enemigo aplica el miedo: la intimidación anula el afecto. Colateral con ello, les apunto dos ideas: 1º) Necesidad de mujeres tanto en el planeamiento de este tipo de operaciones como en los niveles de mando intermedios, (Capitán, Teniente, Alférez y Suboficiales), y también mujeres integradas en las agencias gubernamentales y no gubernamentales que actúen en la zona, para ganarse a las mujeres que en las sociedades tradicionales son tan influyentes en la familia. Gana a las mujeres y ganarás a la familias enteras, detrás de las familias vienen las tribus, las etnias etc. Además del revulsivo para las jóvenes de esto países que supone el ver a jóvenes como ellas no solo libres sino que manda a hombres y a otras mujeres. 2º) Por el contrario, hay que evitar esas imágenes de fraternización con los niños que tanto gustan a los periodistas gráficos. Por experiencia sé que en estas misiones se baja la guardia ante la presencia de niños y además todos sabemos porque todos hemos sido niños que no tienen empatía y por eso pueden ser muy crueles . En Cabo Verde, donde fuimos recibidos a pedradas y con gestos soeces, prohibí que se les diera chucherías, principalmente porque no quería que un vehículo atropellara a un niño. Pero tras reparar las escuelas, entregar a los profesores material escolar, de deportes y chucherías para que ellos las repartieran a los críos, cambió completamente su actuación. Nos vieron como auténticos profesionales que estábamos allí para ayudarles, por eso nos miraban con respeto y admiración. En síntesis, en ausencia de la guerra clásica entre Estados, el ambiente operativo va a estar marcado por: 1. La globalización. La economía mundial y el «mercado negro» están cada vez más integrados, gracias a la barata y accesible tecnología informática y la apertura de los mercados 2. Los movimientos migratorios. Mientras para muchos su calidad de vida va mejorando, para otros muchos empeora como consecuencia de la economía basada en el mercado global, lo que conduce a las migraciones en masa que pueden provocar desórdenes sociales y violencia, apoyados por el integrismo religioso que se aprovechará de este caldo de cultivo. Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-contrainsurgencia y enemigo asimétrico 135 3. El cambio climático. Aunque esta ciencia es inexacta, lo cierto es que puede incrementar la migración de población y una mayor demanda de recursos naturales, sobre todo de agua y alimentos. 4. Los desastres naturales y medioambientales, donde habrá que asegurar los recursos y la calidad de vida. 5. La competencia por las fuentes de energía y por la infraestructura que las transporta, unido al posible mal empleo del dinero producido por estas fuentes, (gas en Rusia, Argelia e Irán, petróleo el mundo musulmán). 6. Los Estados fallidos o en estado de descomposición. 7. El desarrollo tecnológico, especialmente de medios CIS, puede ser una espada de doble filo, sobre todo el empleo de Internet y de la televisión vía satélite. Lo que cuenta AL JAZEERA y se cuelga en internet se cree sin la menor sombra de duda. 8. La proliferación de armas de destrucción masiva, apoyada por el uso de Internet, sobre todo para obtener información para la fabricación de armas biológicas y químicas, que ha roto las fronteras físicas. 9. La enorme expansión de las áreas urbanizadas, sobre todo en países en vías de desarrollo, pero no sólo en ellos, porque en Europa y Norteamérica un 80% de la población vive en ciudades o ciudades dormitorio. En 1950 los 2/3 de la población era rural. Nueva York era la única ciudad del mundo que tenía más de diez millones de habitantes, hoy hay más de veinte megaciudades, la mayoría en países en vía de desarrollo y en la costa. En 2025, los 2/3 de la población serán urbanos. Los conflictos futuros serán en ambiente urbano. Ya lo sufrieron los norteamericanos en Mogadiscio (Somalia). De qué poco sirven los Cinco Grandes en ese ambiente urbano. Las alarmas debían haber sonado ante el fallo americano en Somalia (1993-1994) hubieran llevado los deberes hechos a Irak. Y por último, 10: El narcotráfico y la delincuencia internacional. El protagonismo que ha adquirido el Ejército de Tierra en los conflictos actuales se debe a la naturaleza humana de los mismos, o lo que se conoce como la necesidad de boots on the ground (botas sobre el terreno) mucho más importantes y necesarias si como el actual Jefe en Afganistán el General Stanley Mc Chrystal para evitar matar a no combatientes lo que arrojaba en brazos de los insurgentes a un ingente número de afganos, ha prohibido utilizar artillería así como ninguna otra arma indirecta de fuego y tampoco el lanzamiento de bombas desde aviones en los combates en poblados contra la insurgencia. Por lo tanto, ¿en qué está participando el Ejército de Tierra y, con seguridad, lo continuará haciendo en este ambiente operativo tan complejo? En lo que se ha definido con el término «La guerra de los tres bloques» (The Three Blockwar).. 136 El Laberinto Afgano En un determinado momento, nuestro personal estará proporcionando alimentación, vestuario y cobertura a los refugiados desplazados (proporcionando asistencia humanitaria). En el momento siguiente estará separando dos contingentes armados enfrentados (conduciendo una operación de imposición de la paz) y finalmente, por la noche o de madrugada o en otro lugar, estarán inmersos en una batalla de media intensidad pero de alta letalidad contra un grupo de insurgentes, bien equipados y adiestrados, todas el mismo día y en tres bloques de la misma ciudad. La realidad de este concepto es que los actuales combatientes deben estar instruidos y adiestrados para actuar en estas tres condiciones de forma simultánea y para conseguir esto, el liderazgo en los niveles de mando más bajo debe ser muy elevado. Algunos se quejan de lo que ahora hacemos. Pero debemos prepararnos para acudir a donde nos manden y cumplir con éxito nuestra misión. Nos guste o no estas son las misiones que los ejércitos de tierra occidentales estamos ejecutando incluido el ET. USA que tan adicto al combate clásico convencional era y en el que se había convertido en líder mundial. Ahora nos solicitaron hacer un seminario para sacar conjuntamente un trabajo sobre misiones de ESTABILIZACIÓN y el citado Gral. MATTIS, actualmente Jefe del Mando de Transformación de los EEUU, como al principio de la conferencia he citado nos ha encargado el desarrollo y experimentación del objetivo 4.2. «Concienciación intercultural». En el anexo 5-A de nuestra Publicación Doctrinal «CONTRAINSURGENCIA», ya estudiamos el factor población, es decir la sociedad de la zona donde vamos a intervenir, compuesta de una estructura social y una cultura. La guerra convencional era más destructiva, pero no más difícil de ejecutar. La actual en los primeros momentos produce más bajas propias y luego es de más larga duración y por tanto más costosa para los estados que intervienen, no sólo por esta duración sino por la fase de reconstrucción, así como para los soldados, pero sobre todo, su complejidad y velocidad de cambio es enorme. De ahí la necesidad de aprender y adaptarse rápidamente, al menos tan rápidamente como lo hacen nuestros adversarios. Hay que aprender continuamente lo que mi adversario está intentando hacer antes que dar por sabido saber lo que va a hacer y nunca olvidar que lo que hoy funciona en un área puede no funcionar mañana y lo que funciona en un área puede no funcionar en la de al lado. La doctrina, no solo la de contrainsurgencia, sino también el nuevo FM-3-O Operations USA deja de ser una serie de normas rígidas para seguirlas estrictamente, y lo que hace es exponer un abanico de ideas para «aprender a pensar» como los filósofos de la Grecia clásica que enseñaban a pensar o como se refleja en la introducción de nuestra Publicación Doctrinal Contrainsurgencia: «Como se ha mencionado, no se pretende proporcionar un catálogo de soluciones precisas, sino que se trata de enseñar a reflexionar sobre las operaciones COIN, en muchos casos en franca contradicción (“las paradojas») con los principios profundamente arraigados de las operaciones convencionales, es más un libro de ideas que de reglas estrictas muy adecuado a la idiosincrasia de nuestros profesionales, pues estos disponen de una gran capacidad para aprender y adaptarse a Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia-contrainsurgencia y enemigo asimétrico 137 las situaciones, teniendo siempre presente que el cerebro humano es el arma más importante y potente de que disponemos para este tipo de conflicto». En la OTAN se piensa que la tecnología es la que determina el éxito, pero este lo decide el entrenamiento y educación de los mandos intermedios. Los Suboficiales en la reciente Ley de la Carrera Militar pasan a ser «el eslabón fundamental de la estructura». Se les va a exigir lo mismo o más que en el combate convencional se le exigía a un Capitán. Por la cantidad de veces que va a actuar aislado de sus jefes, se le va a exigir que sepa actuar con iniciativa teniendo en cuenta el objetivo político – estratégico a alcanzar y siendo un indiscutible líder de sus hombres para evitar que se produzca lo que se conoce como efecto del «Cabo estratégico», que consiste en que la mala actuación de uno sólo de sus hombres puede tener una repercusión negativa al más alto nivel estratégico que destruya todo el esfuerzo invertido para tener éxito en la misión. Y si el Suboficial ejecuta las acciones que antes ejecutaba el Capitán, ¿qué acciones ejecuta el Capitán?, pues las que antes correspondían a un General de Brigada, es decir debe ser un negociador, un psicólogo, manejar perfectamente y saberse enfrentar con soltura a los medios de comunicación para pasar su mensaje tanto a la población de la Zona de Operaciones como a la que está en casa; un diplomático, un planificador y un líder estilo clásico que mantenga alta su moral y la de sus hombres, entendiendo por moral el espíritu que triunfa ante la adversidad. Por eso los cadetes deben estudiar aparte de muchas ciencias (matemáticas, física y geometría) para crearles una mente racional que les permita conocer, juzgar y proporcionar soluciones acertadas a los complejos problemas que se van a enfrentar; ciencias sociales, políticas, historia, económicas, psicología, antropología, etc. y antes de partir a zona concienciación cultural y vocabulario básico de la lengua de la zona; no hay que ser un experto en su lengua, con conocimientos elementales se obtienen grandes beneficios entre la población. Estos conflictos han sido denominados por el Secretario de Defensa de EEUU Sr. Gates como la «Guerra de los Capitanes» ya que como el explica «parte de la ventaja decisiva proviene de la iniciativa y buen juicio de los oficiales subalternos». Por ello estamos convencidos del éxito del nuevo sistema de enseñanza militar, con sus dos pilares: La Titulación de grado reconocida en el Espacio Europeo de Educación Superior impartido por el Centro Adscrito de la Universidad de Zaragoza, la Ingeniería de Organización Industrial para los oficiales y en Talarn la titulación de técnico superior para los suboficiales y el pilar militar con las nuevas materias que tan necesarias les van a ser para las operaciones en las que con seguridad van a participar. Para ir acabando me gustaría aclararles algo que ha causado bastante controversia. ¿De donde vienen estos nombres de INSURGENCIA Y CONTRAINSURGENCIA?, pues de un autor y un libro muy citado pero poco estudiado. Estos nombres fueron introducidos por el Tcol. David Galula, del ejército francés que en 1963 recibió una beca del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, para que escribiera en inglés sobre estos tipos de conflictos. Esa tesis se publicó con el título COUNTERINSUR- 138 El Laberinto Afgano GENCY WARFARE: Theory and Practice y es la base de la Doctrina de Contrainsurgencia de los USA, pero ¡ojo! la COIN de Galula se basa en la insurgencia modelo Maoísta de organización y centralmente dirigida desde un mando único. En la introducción Galula explica el porqué de estos nombres y es que «contrarrevolucionario» en tiempos de Mao Tse Tung o «contrasubversivo», eran sinónimos de «reaccionario» y no quería darles esa ventaja. Para nosotros actualmente es más simple, la hemos denominado así por interoperatividad de lenguaje con nuestros aliados. Por cierto, varios de ellos nos la han solicitado ya que es la primera que se publica por un país Europeo, sólo están publicadas las de los EEUU y después de la nuestra acaba de aparecer la de Australia. Por eso hemos empezado su traducción al inglés, contamos con la ventaja de que los capítulos de insurgencia y contrainsurgencia ya fueron escritos en inglés por el equipo que confeccionó la versión española porque iban a ser presentados ante la OTAN, y finalmente han sido aprobadas para la Doctrina COIN de la OTAN. Como conclusión muy general: Las guerras van a ser guerras entre la gente, no contra la gente ni olvidándose de la gente, particularmente en el ambiente operativo de hoy y mañana (caracterizado por insurgencias y estructuras políticas bajo amenazas de actores no estatales). Después de que el material de combate enemigo haya sido destruido, y los objetivos físicos alcanzados, el Ejército continuará operando con y alrededor de la gente. La calidad de nuestras relaciones con la gente, de civil o con uniforme, es lo más importante para definir el éxito de nuestra misión. La guerra entre la gente se debe conducir más como una operación de inteligencia e información, que como una de movimiento y fuego de la era industrial. Como decimos al empezar la introducción de COIN, que recuerdo que es de junio de 2008: «esta PD de COIN trata de cómo ganar el combate por la población, ya que ésta y no la insurgencia constituye el principal objetivo y el campo de batalla donde se desarrolla este conflicto» y, como el Sr. Gates acaba de manifestar y de todos los conflictos en que los países occidentales se van a ver inmersos por lo menos durante las dos próximas décadas. Los EstadoS Unidos, OTAN y La Operación Libertad Duradera D. Robert P. Matthews Investigador Asociado de la Fundación FRIDE, Madrid Los EstadoS Unidos, OTAN y La Operación Libertad Duradera D. Robert P. Matthews Investigador Asociado de la Fundación FRIDE, Madrid «Uno de cuatro votos afganos susceptibles al fraude» «Los cambios han hecho que Obama reconsidere la estrategia afgana» «McChrystal: Más fuerzas o fracaso de la misión» Abriendo el periódico hoy (el 23 de septiembre de 2009) veremos estos tres titulares que nos llaman la atención y que nos indica la coyuntura peligrosa en que estamos con respecto a Afganistán. Juntos forman un juicio sombrío y desalentador. Los datos indican que los ataques insurgentes han subido 59% en la primera mitad del año 2009 sobre el año anterior y el General Michael Mullen, actualmente Jefe del Estado Mayor, ha dicho con franqueza que la situación es grave y deteriorándose. «Las fuerzas de los EEUU y de la OTAN están actualmente perdiendo terreno frente a la insurgencia en Afganistán, al mismo tiempo que el pueblo aun parece estar liderado por un gobierno de dudosa legitimidad, corrupto e influenciado por los señores de la guerra. Según van aumentando y expendiéndose las bajas civiles y de militares de la OTAN, los ciudadanos de los países aliados ven cada vez mas la guerra como algo sin sentido y condenado al fracaso.» ¿Cómo hemos llegado a este punto tan nefasto en esta guerra de los EEUU y la OTAN en Afganistán que ya lleva más años que la primera y segunda guerra mundiales combinadas? Merece la pena examinar con cierta detención las operaciones militares en aquel país desde 2001. «Las dos operaciones militares (Operación Libertad Duradera-OLD) y la International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad–ISAF por sus siglas en inglés) datan del primer año de la invasión de Afganistán en respuesta a los ataques a los EEUU de los terroristas de Al Qaeda el 11 de Septiembre. Las dos opera- 142 El Laberinto Afgano ciones están enfrascadas en operaciones defensivas y misiones de protección así como operaciones ofensivas para combatir el resurgimiento de la insurgencia Talibán.» «La OLD la lleva a cabo principalmente, pero no exclusivamente, los EEUU en varios países y tiene como objetivo combatir el terrorismo. Se considera como una parte integral de la Guerra Global contra el Terrorismo. Actualmente en Afganistán la OLD se desarrolla sobre todo en el este y sur del país a lo largo de la frontera con Paquistán. Hay algo más de 30.000 soldados en la OLD. ISAF, establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales del 2001 con la finalidad de proteger Kabul y sus alrededores, fue puesta bajo control de la OTAN en 2003. Para el 23 de Julio del 2009 ISAF contaba con alrededor de 64.500 soldados de 42 países, con los países miembros de la OTAN proporcionando el núcleo principal de estas fuerzas. Los EEUU tienen mas de 35.000 soldados en ISAF.» LA INVASIÓN A AFGANISTÁN EN 2001 Y LA OPERACIÓN LIBERTAD DURADERA. LAS OPERACIONES MILITARES, 2001-2004 Abordamos el tema de la Operación Libertad Duradera primero con un análisis de la estrategia de los Estados Unidos señalando algunos puntos necesarios para abordar cualquier análisis del grave deterioro de la situación hoy. Habría que recordar que una vasta mayoría afgana apoyó al esfuerzo internacional dedicado a terminar el régimen talibán. Fácilmente se podría argumentar que con una visión de ayuda más comprensiva y atenta a las necesidades afganas habríamos tenido otro resultado. Más tropas y mas atención hacia las cuestiones de seguridad y bienestar de la población afgana hubiera producido más resultados positivos para Afganistán y más beneficios para la coalición internacional, y posiblemente no estaríamos en esta situación tan crítica de hoy. A pesar de los éxitos iniciales, al final contaban más los errores cometidos principalmente por la administración del Presidente George W. Bush en Afganistán entre 20012005. Estos desatinos eran varios pero comenzaron con la política de «la huella ligera» militar y civil en Afganistán. Después de la invasión de Afganistán por los EEUU a comienzos de octubre de 2001 en un plazo de solo dos meses las fuerzas del ejercito de los EEUU, particularmente sus fuerzas especiales, operando en estrecha colaboración con las unidades aliadas afganas coordinadas por la CIA y un pequeño numero de fuerzas militares europeas, derrotaron y derribaron al régimen Talibán y sus aliados de Al Qaeda. Recibieron una ayuda considerable de la fuerza aérea y de los medios aéreos del ejército. Sin embargo, a pesar de esta victoria temprana y de los éxitos esporádicos posteriores en la persecución y eliminación de Al Qaeda y los Talibán, la operación representó solo un retroceso temporal para ambos movimientos. Mientras que el enemigo perdía muchos de sus combatientes más agresivos y expertos, un número desconocido de lideres y combatientes de Al Qaeda y Talibán huyeron a Los Estados Unidos, OTAN y la Operación Libertad Duradera 143 las zonas montañosas durante la batalla de Tora Bora y después pasaron a santuarios en las regiones tribales de Paquistán. Esto fue posible en parte porque sobornaron a las milicias afganas o negociaron con simpatizantes tácitos. En la fuga, Osama Bin Laden y la cúpula de Al Qaeda huyeron y siguen en paradero desconocido hasta hoy. Para mediados de 2002 Al Qaeda estaba reagrupándose y reestableciendo bases de entrenamiento en las regiones tribales pastunes de Pakistán y otra vez influyendo a los combatientes Talibanes en la parte sureste de Afganistán. Hay un grupo de críticos que debate sobre los dos errores principales cometidos por los EEUU en la operación 1) negarse a comprometer el numero adecuado de fuerzas a la operación, con un exceso de confianza en los esfuerzos poco animosos de las fuerzas locales a veces ambivalentes ( en varias ocasiones acordaron treguas con Al Qaeda) y 2) Un exceso de confianza en la disposición de Paquistán para cooperar y sellar la frontera para mermar los restos de un régimen que aun consideraban aliados geopolíticos en la región. Además, para mantener lo que después denominó el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld como «huella ligera», la fuerte dependencia de los EEUU de sus aliados de la Alianza del Norte dio paso a un proceso de toma de poder por los señores de la guerra, corruptos y vinculados al tráfico de drogas. El pueblo afgano ya había desacreditado a muchos de los nuevos aliados de los EEUU, a los que veían tan despiadados, brutales y misóginos como los Talibán y menos honestos y fiables. Los EEUU hicieron posible que la Alianza del Norte tomase Kabul y pusiese en el poder –sobre todo en los puestos de dirección de las fuerzas de seguridad– a hombres que menos gozaban de la confianza de Paquistán. Sus objetivos personales aun oscurecen el paisaje político en el Afganistán de hoy en día. De hecho, el concepto de huella ligera predominó en el espectro de estrategia global del los EEUU en Afganistán y puede considerarse como un error garrafal cuyas consecuencias debe afrontar el presidente Obama en su toma de decisiones sobre la guerra en Afganistán. A finales del 2001 los EEUU apoyaron la iniciativa de la ONU para formar un nuevo gobierno y gestionar la transición política, igualmente mostraron un acuerdo a regañadientes con la creación de ISAF por la ONU con la finalidad de apoyar al nuevo gobierno afgano en asuntos de seguridad y en la construcción de una fuerza militar y policía afgana. En el 2003 ISAF quedo bajo mando OTAN primera vez que la OTAN organiza una operación militar fuera de Europa. Gradualmente expandió su área de acción de Kabul a la mayoría de las 34 provincias afganas. OPORTUNIDADES PERDIDAS Después del traspié de comenzar la operación militar en Afganistán con una huella ligera, la estrategia se agravaba con un elemento clave que primaba la parte militar sobre la reconstrucción del estado y la sociedad, pero fallando en lo que se esperaría como mínimo de tal estrategia: una mejor seguridad local para los ciudadanos. En 2002, terminaba con el error garrafal de privar la misión en Afganistán de recursos y atención necesaria, desviando sus esfuerzos hacia una guerra innecesaria en Irak. 144 El Laberinto Afgano En un principio, la presencia de fuerzas de la coalición sirvió como disuasor de los combates entre las fuerzas locales armadas por Washington apareció la oportunidad de construir un estado en funciones con un amplio margen de autoridad sobre los elementos fragmentados y heterogéneos de Afganistán. Sin embargo, la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, ideológicamente contrarios a la «construcción nacional» rechazaron el envío de tropas adicionales y las inversiones en reconstrucción y gobernabilidad para asegurar la legitimidad del gobierno central. También ignoraron las reformas políticas necesarias y el desarrollo de las áreas tribales de Paquistán. Como consecuencia de esta falta de visión, Afganistán y los que le apoyan internacionalmente están pagando hoy las consecuencias. Aunque EEUU a través de OLD tenía como objetivo un estado democrático (haciendo hincapié como de costumbre en elecciones) y con normas económicas del mercado libre (como Irak). Pero pronto primaron el poder militar por encima de cualquier otra y optaron por una solución minimalista, una guerra a lo barato donde esperaban que con pocos recursos y la ayuda de los señores de guerra se podría transformar la situación rápidamente y comprar la paz a bajo precio en dinero y recursos humanos. Hablaban de un plan Marshall para Afganistán pero la realidad para mediados del 2002 es que el proyecto neoconservador en Oriente Medio marginó a Afganistán, desviando recursos, personal y atención hacia Irak. Por tanto, de 2002-2003 para EEUU, Afganistán retrocedió casi totalmente como enfoque de su política exterior y se quedó en un puesto secundario. La inatención a Afganistán no fue un error de omisión sino de comisión. Washington –especialmente Defensa– deliberadamente, activamente y tajantemente rechazó la idea de involucrarse en el país y meterse en la tarea de nation-building (construcción de la nación) por razones ideológicas. OEF con su toque mínimo fue casi visto como una operación punitiva y nada más, y esta idea de la huella ligera se extendió aun –increíblemente– a la creación de un ejército afgano. Contrario a toda la retórica hacia una guerra contra el terrorismo, lo que se comprometió en la práctica para Afganistán era tímida e inadecuada. En el proceso quedó perjudicada la formación de equipos de policía y otras fuerzas locales de seguridad, y una necesaria reforma del sector judicial. Aunque la guerra en Afganistán 2001-2003 se representaba como un rompimiento con el pasado, la verdad es que guardaba muchos aspectos del pasado político exterior y militar de EEUU en Afganistán. Al fin y al cabo el esfuerzo material y real que hizo EEUU bajo la insignia del antiterrorismo iba a ser en Irak. En los primeros dos años excepto por Reino Unido, la OEF expresamente rechazó una colaboración real con la OTAN Y los países europeos (sólo en un sentido formal y mínimo). A diferencia de hoy cuando los EEUU están frustrados de no tener más colaboración en Afganistán, Europa estaba ofreciendo más ayuda de la que querría EEUU. Su aparente pronto éxito consolidó esa actitud. Se estableció la creencia –casi una fe– que el poder militar EEUU era más que suficiente para lograr los objetivos en política exterior y podría cubrir una multitud de pecados o errores (igual que pensaban equivocadamente en el caso en Irak). La distracción de Irak ocurrió casi inmediatamente después de la invasión a Afganistán. Precisamente en el momento de evaluar la caída del régimen talibán y los resultados Los Estados Unidos, OTAN y la Operación Libertad Duradera 145 militares en Afganistán en diciembre de 2001, se encontró el General Tommy Franks, encargado de la guerra en Afganistán, en Washington para conversaciones sobre el plan de atacar a Irak. Tan temprano como el 12 de septiembre –un día después de los atentados– Rumsfeld declaró que «Afganistán no tenía blancos decentes» y que apostaba por bombardear Irak que sí los tenía. Pero aparte del desvío hacia Irak, era la estrategia errada en Afganistán ignoraba que era en el fondo una batalla ideológica/política (la forma prosaica de decir la lucha para los corazones y las mentes) en aquel país asiático. Pero en las palabras del mismo Rumsfeld «estamos aquí solo para «matar terroristas». Repitiendo el error de los franceses en su guerra en Argelia, primaron la parte militar sobre la parte política y pasaron por alto la necesidad de combatir la ideología del enemigo. En la primera etapa de la OEF fue mas bien un esfuerzo parcial dependiéndose de señores de guerra afganos que ya eran los aliados principales de EEUU. El objetivo era cambiar de régimen sin perseguir al último los Talibanes; por eso era fácil que ellos se reagrupasen en 2002. Cuando Mulá Omar escapó no le persiguieron tropas EEUU. Tampoco sellaron la frontera con Pakistán y aviones pakistaníes emplearon un «puente aéreo» para sacar Talibanes y Al Qaeda de la región norte de Kunduz. También en la siguiente campaña, Operación Anaconda en marzo 2002, se falló en capturar a Bin Laden; para mediados de 2002 Bush y todo su equipo mayor en Washington estaban totalmente distraídos por Irak y toda la atención en política exterior se centraba en aquel país. Por lo tanto, los fondos eran inadecuados no solo para construir un Estado viable en Afganistán, sino insuficientes para facilitar seguridad local para los ciudadanos. Una comparación de fondos per capita para la reconstrucción pos-conflicto de tres países muestra lo siguiente: Bosnia $1.390 Kosovo $814 Afganistán $52 En consecuencia el poder político del hombre que llego a ser presidente en 2002, Hamid Karzai, casi no se extendía mas allá de la capital de Kabul. Las fuerzas especiales militares y servicios de inteligencia (especialmente los que hablaban árabe) habían sido quitados de Afganistán donde hubiesen sido empleados en la guerra con Al Qaeda en la frontera de Afganistán-Pakistán, para enviarlos a Irak. Al final solo 5% de la fuerza desplegada en la Guerra Global contra el Terrorismo fue utilizada en Afganistán. 146 El Laberinto Afgano ACTITUDES EN LOS PRIMEROS TRECE AÑOS Los tres principales responsables para la política en Afganistán, el General Franks, el Secretario de Defensa Rumsfeld, y el Presidente Bush, tenían serias imperfecciones como para lograr un éxito en Afganistán. Como en Irak, faltaba una estrategia clara; además en Afganistán fue fallo de voluntad. Franks era un general rígido, poco receptivo a otros puntos de vista y encima de todo, más cómodo al nivel táctico que al nivel estratégico. Rumsfeld, cuya imagen era la de un hombre duro, decisivo y firme, pero en realidad era cauteloso e indeciso en diseñar las operaciones militares. Bush tenía fama de ser empecinado y reacio si no incapaz de ajustar sus políticas a nuevas circunstancias. La verdad es que había entre los tres, especialmente Rumsfeld, una especie de fe casi-religiosa en soluciones militares. Además las reformas que había iniciado Rumsfeld para crear un ejército ligero y eficaz le hicieron despreciar las posibilidades de problemas, si no los problemas mismos cuando aparecían. En consecuencia en Afganistán Rumsfeld puso un tope a las fuerzas eeuu, limitando el número de tropas de entre 2001-2003 a 5,000-10,000 efectivos norteamericanos. Sin embargo, mientras Irak fue de mal en peor, Afganistán relucía como un problema resuelto. Ignoraba casi por completo el hecho de que los Talibanes se habían reagrupado y silenciosamente estaban esparciendo su influencia. Al final iban a presentarse como un enemigo más peligroso que los insurgentes iraquíes. EL CATALOGO DE ERRORES Los errores de Los EEUU y la Operación Libertad Duradera fueron múltiples y representaron un verdadero catálogo de oportunidades perdidas: 1. La huella ligera. El plan de Rumsfeld debido en gran parte a razones ideológicas era precisamente no comprometerse a los EEUU con un programa ambicioso, con enormes fondos y a largo plazo en Afganistán. Esto fue clave en crear el vacío para el renacimiento de los Talibanes. 2. La decisión de emplear los señores de guerra, incluyendo la alianza del norte, gente que muchos afganos ya habían rechazados por su brutalidad y corrupción. Estos líderes también fueron responsables de colaborar con los pakistanís en dejar escapar Al Qaeda de la red militar estadounidense en 2001. 3. Obviar el problema del cultivo del opio y el tráfico en la heroína, actividades que rendían mucho dinero para financiar los Talibanes. 4. Primar una estratégica y una ayuda militar sobre un plan comprensivo para la ayuda socio-económica y humanitaria. Anualmente gastaban 11 veces más en la primera por encima de la segunda. Rumsfeld declaró públicamente en 2002 que no estaban los EEUU allí para inmiscuirse en el país sino solo para matar Al Los Estados Unidos, OTAN y la Operación Libertad Duradera 147 Qaeda. (Ya se habían olvidado de los Talibanes) Cuando surgieron los Talibanes y Washington reconoció tarde el peligro en 2004-2005, el Pentágono cambió de idea para incluir los Talibanes en la misión primordial: matar los enemigos en Afganistán. 5. El fracaso de una política militar que no terminó en lograr proporcionar seguridad local a los afganos. Por falta de una preocupación por las cuestiones locales y la soberbia de Rumsfeld de no interesarse ni siquiera en construir un ejército afgano, hizo aumentar la inestabilidad del país y dejaron campo abierto a los Talibanes para ofrecerles a los pueblos afganos como avatares del orden, paz y justicia (la falta de un policía local y una reforma judicial también seguían como problemas). 6. Cuando la OTAN asumió control oficial de las operaciones de ISAF en 2003, había insuficiente coordinación entre la organización y EEUU que además dominaba el arreglo estableciendo las pautas para todo el esfuerzo militar internacional 7. La falta de suficientes fondos para el desarrollo fue igualado por una débil coordinación entre las entidades internacionales. 8. Una creencia demasiado fuerte en el hombre-milagro para estabilizar la política afgana: Hamid Karzai. 9. La auto-ceguera ante Pakistán que mientras recibía más de 10 mil millones de dólares entre 2001-2008 no solo no colaboraba con Occidente en su lucha contra los Talibanes, gastando la tajada de león de esa ayuda en equipo para enfrentarse a la India, sino mantenía sus relaciones amistosos con varios grupos de Talibanes afganos, asesorándoles y suministrándoles equipo militar. 10. Falta de una diplomacia seria en la región perdiendo así la oportunidad de implicar los países adyacentes a Afganistán basado en sus propios intereses económicos y de seguridad. 11. Cometer el error garrafal con respecto a la OLD y quizá lo que se van a juzgar como la decisión más desastrosa para los intereses de EEUU en la historia de su política exterior: elegir invadir a Irak. Todavía en 2007 el General Michael Mullen dijo que en Irak hacemos lo que TENEMOS que hacer; en Afganistán hacemos lo que PODEMOS hacer. Podemos mencionar algunas consecuencias adversas: A. Esto, aparte de crear en poco tiempo un problema gordo para Washington en Oriente Medio, terminó distrayendo EEUU de la misión en Afganistán y sustrayendo los recursos materiales y humanos, el esfuerzo y la atención necesarios de estabilizar el país y refortalecerlo contra los yihadistas radicales. B. Un efecto nefasto secundario era también meter a Irán en el «eje de mal» amenazándolo con ser el próximo blanco después de Irak. Aquel país Chiíta, que vio a los suníes de Al Qaeda y los Talibanes como enemigos ideológicos, 148 El Laberinto Afgano dejó de asistir a EEUU como lo había hecho en los siguientes meses después del 11S en asuntos militares, policiales y de inteligencia en su guerra contra el terrorismo islamista. C. La migración de tácticas de la oposición como bombas suicidas desde Irak a Afganistán y Pakistán (dos países donde jamás había existido la incidencia de ataques suicidas antes de 2004); D. Debido a estas deficiencias de tropas eeuu que han resultado de su desvío hacia Irak, compensaron dependiéndose de ataque aéreos con sus inevitables y contraproducentes bajas civiles. 12. Por los primeros años no prestar atención y ver con un optimismo inmerecido –o lentes rosados– a la situación. Todavía en 2005, hablaba en Washington del «triunfo en Afganistán y la posibilidad de reducir el número de tropas de EEUU y la OTAN. Cuando por fin en 2006, Washington reconoció el deterioro de la situación habían cometido el error fundamental de haber establecido un ritmo de guerra al contrario de lo ideal. Habían empezado con acciones ligeras y a pasos lentos y después de cuatro años de fracaso intentaron rectificar con una estrategia más agresiva. En cuestiones de tornillos es siempre mejor apretar primero y aflojar después, no al revés. 13. Ignorar hasta por lo menos la llegada del gobierno de Obama la primera regla de la guerra de guerrillas: como principio primordial quién gana ha de ganar los corazones y mentes de la población civil. PERÍODO 2005-2008 Para finales de 2005, Occidente intentó corregir su hasta entonces mal manejo de la misión militar en Afganistán. En los siguientes tres años se vio duplicar el número de soldados estadounidenses, afganos y de la OTAN y aún cuando el Pentágono empujó el desarrollo de un ejército nacional afgano y en 2006 transfirió parte de sus funciones militares a la OTAN, el papel de EEUU continuaba siendo dominante y Washington seguía estableciendo «las reglas del juego» para la participación militar internacional en virtud de sus propias fuerzas de combate en el terreno (la OLD) y como el miembro de la OTAN con el papel más prominente en Afganistán. Sin embargo, tal refuerzo de tropas se ha demostrado contraproducente: la violencia, incluido los ataques suicidas, los atentados en la carretera y otros actos de la insurgencia, además de las víctimas civiles, cumplen su octavo año; dentro de la población civil el apoyo a la OTAN ha mermado notablemente, la legitimidad del Gobierno central de Hamid Karzai y el apoyo popular a la misión de la OTAN se hallan en su punto más bajo; los Talibanes se han multiplicado de modo exponencial tanto en el seno de Afganistán como en Pakistán; Al Qaeda se ha atrincherado aún más en las áreas fronterizas del oeste de Pakistán. Además las acciones militares extranjeras en Afganistán realizadas por la OLD y ISAF en 2005-2006 y los abusos y el clima de impunidad en el cual éstos habían ocurrido, también contribuyeron a deslegitimar Los Estados Unidos, OTAN y la Operación Libertad Duradera 149 tanto el Gobierno central como la misión de la OTAN – y los llevaron cerca del «punto crítico de inflexión» de no retorno. Con la expansión de ISAF en el resto de Afganistán a finales del 2006, tomó cuerpo la idea de una posible unión de ISAF y OLD. Los EEUU estuvieron a favor de la unión, argumentando que tener dos fuerzas separadas operando en estrecho contacto y con frecuencia apoyándose mutuamente, complicaba la unidad de mando. Además, el combinar las misiones ayudaría a consolidar el papel desempeñado por la dirección de la OLD, que además servia como mando de las tropas de los EEUU bajo ISAF. Los miembros de ISAF, sin embargo, estaban preocupados por mezclar dos misiones con estatutos y objetivos muy distintos. La OLD está orientada al contraterrorismo y a sofocar la insurgencia en el sur de Afganistán; ISAF se orienta sobre todo a la reconstrucción y a las operaciones de seguridad. Algunos miembros de ISAF ya estaban preocupados por el cambio de la misión a la vista del incremento de los cometidos ofensivos asumidos por los miembros de ISAF en el Mando Regional Sur y Este. La desconfianza mutua y la actitud crítica entre las dos operaciones aun persisten. EL mando actual de las fuerzas de los EEUU, General Stanley McChrystal ha dicho que la debilidad clave de ISAF es que no está defendiendo a la población afgana «preocupados por la protección de sus propias fuerzas, hemos operado de forma que nos hemos distanciado física y psicológicamente del pueblo al que pretendemos proteger... los insurgentes no pueden derrotarnos militarmente, pero nosotros podemos derrotarnos a nosotros mismos. De este modo, ISAF y OLD siguen separados a pesar de los continuos debates sobre su unión. LA ACTUALIDAD Aproximadamente 60.000 efectivos de los EEUU y de los aliados están actualmente comprometidos en el apoyo a la seguridad y la contrainsurgencia bajo mando OTAN, mientras que otros 8000 están implicados en operaciones contraterroristas en la OLD. La misión de Apoyo de Naciones Unidas en Afganistán coordina el apoyo de la comunidad internacional para la reconstrucción política y económica. Para principios del 2009 la realidad ineludible era que el nuevo Gobierno de Barack Obama había heredado un auténtico «desbarajuste» en Afganistán. A pesar del aumento constante de tropas, la insurgencia talibán había expandido numérica y territorialmente (se estima que hasta 80% del país tiene alguna presencia de los Talibanes) mientras que la credibilidad del gobierno y la de la OTAN había caído precipitadamente a su punto en bajo. Y todo esto era antes de las elecciones en septiembre tan escandalosamente impregnadas de un fraude extensivo. Tanto en Europa como en EEUU sus ciudadanos estaban rechazando la guerra por márgenes cada vez más grandes, casi 60% en Estados Unidos ahora. El miedo de un fracaso estratégico todavía se cierne sobre la situación de la OTAN en Afganistán. LA ESTRATEGIAS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE OBAMA Sobre este sombrío telón de fondo, el presidente Obama dio preferencia a la cuestión de Afganistán por primera vez en ocho años. Obama proclamó que «nuestra nueva 150 El Laberinto Afgano estrategia tiene una misión clara y objetivos definidos: desorganizar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda y sus aliados extremistas». Declaró que «Si no ponemos freno, la insurgencia Talibán supondría un santuario aun mayor desde el cual seguirían tramando para matar más americanos. Por eso, esta no es solo una guerra en la que merece la pena combatir. Es fundamental para la defensa de nuestro pueblo» Con este supuesto esbozo un plan para Afganistán en marzo de 2009 se resume en tres puntos esenciales: 1) un refuerzo militar de 17.000 soldados y 4.000 instructores, más 5.000 soldados de la OTAN; y al final de año la posibilidad de otro «surge» o aumento rápido de tropas de EEUU y la OTAN; 2) aumento de recursos en materia de gobierno, economía, sociedad y desarrollo destinados tanto a Afganistán como a Pakistán, y 3) aprobación de negociaciones con algunos líderes talibanes y favorecer una actuación diplomática a escala regional entre los países vecinos de Afganistán, especialmente con el ambiguo aliado de Occidente, Pakistán, país influyente sobre los talibanes. Obama está comprometido –por lo menos por el momento– con seguir la guerra contra la insurgencia en aquel país. Obama no ha hablado de replantearse lo que es, en muchos aspectos, una estrategia estadounidense fallida, ni de cambiar respecto de la trayectoria actual, que hace hincapié en presionar a los aliados de la OTAN para aumentar el esfuerzo estadounidense con más tropas suyas y más participación en los combates en el sur y el este. Sin embargo, y hasta la actualidad, no constan muchos argumentos convincentes según los cuales este refuerzo militar pudiera propiciar resultados más positivos que los alcanzados mediante el citado incremento de tropas de tres años. Además, un refuerzo militar puede lesionar cualquier nueva iniciativa no militar que se desee poner en práctica en Afganistán y Pakistán, y una mayor presencia militar que impulse operaciones transfronterizas en territorio pakistaní puede echar por tierra las oportunidades de un diálogo regional. Como es una opinión convencional dentro de los oficiales estrategas militares que no podemos derrotar a los Talibanes (ni ellos a la OTAN) quizás se trata más bien solo de llegar a cierta estabilidad y limitar el alcance de los talibanes. Pero los Talibanes deberían ser conscientes de la vieja máxima que un ejército convencional debe ganar para no perder; la guerrilla sólo precisa evitar perder para ganar. Encima, los Talibanes creen que están ganando. Al final hay un elemento algo disyuntivo o incoherente en las posiciones de EEUU y OTAN con respecto a Afganistán en 2009: el supuesto central y los objetivos que siguen van en plan de combatir y limitar, si no eliminar, una fuente del terrorismo internacional en la Asia suroeste, es decir que la razón de la misión es contraterrorismo; pero la estrategia elaborada hasta ahora es netamente una operación de contrainsurgencia. El supuesto principal de Obama y la única base estratégica para el aumento de tropas ahora en Afganistán es el miedo que si occidente no derrota a los Talibanes en Afganistán, tarde o temprano ellos permitan el regreso de Al Qaeda para transformar Afganistán otra vez en una plataforma para el terrorismo internacional. Es un supuesto bastante debatible, tanto por las nuevas condiciones en la región y los objetivos políticos de los Talibanes como para los deseos de Al Qaeda de trasladarse de sus refugios en Pakistán a un territorio más problemático. Además, el impulso actual de la insurgencia, Los Estados Unidos, OTAN y la Operación Libertad Duradera 151 su auge en los últimos años viene de la creencia de los Pastunes que su país ha sido invadido y está siendo asedio por los infieles de Occidente. Por tanto, se podría argumentar que la presencia de las tropas de occidente y la campana militar en Afganistán está creando más odio y más potencialidades para el terrorismo internacional contra Europa y EEUU de lo que se podría resultar del regreso de los Talibanes al poder en Afganistán. Entre los problemas que quedan como obstáculos a los esfuerzos de la ISAF y la Operación Libertad Duradera son los siguientes: La persistencia de las bajas civiles y los daños a la población civil; lo difícil que es cumplir con las obligaciones militares en el sur y este del país y evitar situaciones cotidianas abusivas con respecto a la población civil; el paro (hasta 50% en todo el país que cae mayormente sobre chavales entre 18-30 años) que junto con las tendencias demográficas, facilita el reclutamiento de jóvenes como combatientes Talibanes; la producción del opio, que proporciona 90% de la heroína en el mundo y representa un tercio del Producto Bruto Nacional (PBN) afgano, y que sigue siendo una fuente crucial para financiar la insurgencia; finalmente, la falta de integración de los objetivos militares y coordinación de las misiones de la OTAN sigue siendo un obstáculo al empleo eficiente de la fuerza militar en Afganistán. CONCLUSIÓN La invasión y el comienzo de OLD representaban una oportunidad de oro, como 80% de la población estaba feliz con la caída del poder de los Talibanes y la llegada de las tropas internacionales. Por consiguiente, la operación no fue condenada a fracasar desde antes de su comienzo y esa idea de que Afganistán es el cementerio de los imperios es falso. Pero occidente –principalmente EUA y el gobierno Bush– cometió tres errores fundamentales: 1) primar una política militar por encima de la reconstrucción económica y política del país; 2) dentro de esa política militar de subestimar y menospreciar el esfuerzo y los efectivos necesarios para lograr sus objetivos; y 3) de fallar aún más en lo que se podría esperar como mínimo de una política militar: proporcionar la seguridad local a la población afgana. Los Talibanes se han aprovechado hábilmente de estos errores. Un reconocimiento de las necesidades fundamentales de la población local en cuanto a seguridad y bienestar, y una actuación basada al cual podría haber sido la manera más eficaz de utilizar la ayuda militar y económica extranjera. También habría asegurado los objetivos de Occidente de apuntalar un Estado debilitado en vez de obedecer al deseo del Pentágono de simplemente apuntarse victorias militares. Aun admitiendo el argumento contra-factual que «más [fuerza militar] hubiera significado más [beneficios]» en el momento crítico inicial de la intervención, se puede sostener que ya es tarde para aplicar dicha fórmula ahora. Las acciones militares extranjeras en Afganistán realizadas por la Operación Libertad Duradera liderada por EEUU y los abusos de civiles, de derechos humanos de presos y el clima de impunidad en el cual éstos habían ocurrido, contribuyeron a deslegitimar el Gobierno central, igual que restaba credibilidad y apoyo para la misión militar de la OTAN. Es decir que en la coyuntura 152 El Laberinto Afgano actual, con la OTAN perdiendo terreno tanto geográficamente como en la lucha primordial para ganar los corazones y la mente de los ciudadanos afganos, la solución militar no ofrece una garantía de éxito y parece que el tiempo no juega a favor de Occidente. Cualquier opción para la OTAN podría ser ahora inadecuada para derrotar la insurgencia y estabilizar a Afganistán y es posible que el incremento rápido de tropas que ahora quiere el Gobierno Obama puede ser un caso de «demasiado pequeño, demasiado tarde». Aunque la OTAN busque una solución política, los Talibanes, que consideran que ya están ganando, optarán probablemente por más guerra y menos negociaciones para llegar a cualquier acuerdo final. Si hay una posibilidad de contrarrestar la expansión de los Talibanes en Afganistán Occidente debería aparecer como abiertamente empeñado en logar sus objetivos en común con los afganos: de crear un Estado estable, inclusivo, con seguridad y justicia para sus ciudadanos, y con nuevas posibilidades de progreso económico. Para hacer esto necesita revertir los viejos propósitos del anterior Gobierno y admitir que la OTAN no está allí solo para matar el enemigo, o proseguir una solución militar, que en todo caso, se reconoce ahora que no existe tal cosa para este conflicto. Si es todavía posible desactivar los vástagos de décadas de violencia interna y guerra contra la intervención extranjera – sólo lo hará esta vez, aprendiendo de los errores del pasado, y así integrando la comprensión y la prudencia ganadas con la fuerza militar. LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN (ISAF) D. LUIS FELIU BERNÁRDEZ GB. Cuartel General de la OTAN en Madrid LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN (ISAF) D. LUIS FELIU BERNÁRDEZ GB. Cuartel General de la OTAN en Madrid ¿Cuáles son las operaciones para las que el Ejército debería estar preparado hoy en día? Simplificando quizás yo diría que las Operaciones Contra Insurgencia, las de Estabilización y las de Ayuda Humanitaria. En misiones como la de ISAF en Afganistán, los tres tipos de operaciones se desarrollan simultáneamente, lo que la hace extremadamente compleja. Pero la complejidad no le viene dada solamente por eso, ni mucho menos. La complejidad está en primer lugar en el mismo país, en su historia reciente y pasada, en su relación con los países vecinos y en la misma estructura y composición de la insurgencia (INS). Está en particular en la estructura social, tribal y de clanes y por tanto en las posibles salidas políticas del conflicto. En segundo lugar la complejidad no reside solo en el país, es también regional. Paquistán es variable inseparable de la ecuación del conflicto. Paquistán es parte del problema y de la solución. La insurgencia que actúa en Afganistán es regional, con base y apoyo mayoritariamente en Paquistán. Lo que distingue a los tres tipos de operaciones citadas de las operaciones convencionales es que las primeras se desarrollan con la participación intensiva de medios no militares. La necesidad de un planeamiento coherente, completo e integrado entre todos los actores civiles y militares y el Gobierno local es clave para la solución. Esto en sí mismo es además parte de la complejidad de la operación. La operación en Afganistán es sobre todo de contrainsurgencia. Lo complejo, de nuevo, es que la insurgencia es difícil de definir, de identificar y de determinar sus ver- 156 El Laberinto Afgano daderos líderes. Es un verdadero conglomerado sin estructura clara y con gran relación con el narcotráfico. La insurgencia tiene como primer y principal objetivo el control político, es decir, derrocar al Gobierno y establecer un Emirato Islámico. La insurgencia, para tener éxito, necesita sobre todo el apoyo de la población. Buscara ganarse a la población a través de una combinación de apoyo, persuasión, coerción y subversión. Su objetivo es separar al gobierno de la población para ocupar su lugar. El origen de la insurgencia está en Paquistán por lo que ese país es, como he indicado, parte del problema y de la solución. Por todo lo anterior, destacaría que las lecciones aprendidas por los EEUU en Iraq son vagamente aplicables en Afganistán. La operación de contrainsurgencia requiere una combinación de esfuerzos civiles para tratar las causas de la misma y militares para contenerla o neutralizarla. Es una operación multinacional y multidimensional donde la aproximación completa, coherente e integrada es clave. A diferencia de una guerra convencional los medios no militares son, a menudo, más efectivos. La contra insurgencia es una operación extremadamente compleja donde, además, operaciones de estabilización y ayuda humanitaria se entremezclan. «Reducir la influencia de la INS aislándola de la población para poder, entonces, neutralizarla es la clave de la operación». El centro de gravedad de la operación es la Población no la Insurgencia. La complejidad de la operación queda puesta de manifiesto en la estrategia que actualmente ISAF desarrolla a través de cinco componentes: El primero y principal es el político-diplomático, componente clave que proporciona el marco para una reconciliación política, la reforma de la gobernabilidad y para la solución final del conflicto que será siempre política. En términos generales se puede afirmar que la estrategia política es clave de la estrategia contrainsurgente. El segundo componente es el económico. Pretende proporcionar servicios esenciales y estimular el crecimiento social y económico generando confianza en el Gobierno. El tercero es la seguridad, no solo referido al empleo de fuerza militar. La seguridad actúa como multiplicador de fuerza de los otros componentes. Su función principal no son las acciones militares sino el desarrollo del Ejército y Policía afganos y el del sistema judicial. El desarrollo de la seguridad y el desarrollo social, económico y político deben moverse en paralelo, en efecto, la seguridad no debe ser el precursor de los demás componentes. En cualquier distrito, un buen gobernador proporciona más seguridad que el empleo de la fuerza en el mismo. El cuarto componente es la información siendo la clave las comunicaciones estratégicas. Es preciso ganar influencia y prestigio en las diversas audiencias locales, regionales, nacionales e internacionales. Lo que hace a las operaciones contrainsurgencia diferentes de otras operaciones de Estabilización o de Ayuda Humanitaria es que la información debe desarrollarse en autentica competición con las campañas de información de la INS. El aspecto mediático de la operación es uno de los más decisivos para alcanzar los objetivos de la campaña. El quinto y último componente es la unidad de esfuerzo. Esa unidad se consigue a través de un desarrollo completo de la estrategia de la comunidad internacional, coherente hacia un esfuerzo común e integrado entre UNAMA, ISAF y GIROA. El éxito en una operación COIN es difícil de definir y ese es el principal problema para todos aquellos que deben tomar decisiones. Quizás, conseguir un buen gobierno a La intervención de la OTAN (ISAF) 157 todos los niveles de la administración proporcionando seguridad y expectativas sociales y económicas sea suficiente para que la población deje al margen a la INS y apoye al Gobierno reconociéndolo como legitimo. De esa forma se puede conseguir poner a la INS en una situación donde sea posible su reducción a niveles irrelevantes, sea posible controlarla o conseguir su destrucción. Esta es la clave del éxito y la estrategia de salida, en mi opinión. La operación «amanecer», Tolo en lengua dari, que ISAF desarrolla actualmente en Afganistán se basa en tres conceptos operativos: el primero es la coordinación y acción unificada entre UNAMA, el Gobierno de Afganistán e ISAF a todos los niveles. El segundo es el planeamiento coherente e integrado y la toma de decisiones consensuadas. Este concepto debe ser aplicado desde el HQ ISAF hasta los PRTs, TFs, BGs mediante la creación de una junta conjunta de «mando», no solo de coordinación, en donde se dirijan todas las actuaciones en una zona determinada. El último es la capacidad de mantener (Hold) y desarrollar (Build) una zona determinada. ISAF y por tanto el Ejército (ANA) y la Policía (ANP) no desplegarán ni actuarán militarmente (Shape and Clear) donde no se establezca un plan combinado y se tenga capacidad de mantener y desarrollar posteriormente la zona. No ser capaz de mantener una zona después de limpiarla de insurgentes es el mayor fracaso de operaciones anteriores. El máximo esfuerzo se aplicará en el Plan Integrado que reúne a 14 Distritos de Acción y 5 Distritos Pilotos de Acción. La clave de la operación es «mantener» la zona seleccionada, «Hold», y para ello es esencial, hoy por hoy, el desarrollo de la ANP, incluso por encima del ANA. El desarrollo de la ANP es la mayor prioridad de ISAF en este momento. En cuanto a las lecciones aprendidas en esta operación yo destacaría las siguientes: Primera la necesidad de liderazgo del Gobierno de Afganistán, particularmente en el control de la corrupción y narcotráfico, en segundo lugar la necesidad de un Planeamiento Completo, Coherente e Integrado, donde el Gobierno, UNAMA, la Comunidad Internacional e ISAF tomen decisiones de común acuerdo. La acción unificada y la coordinación son vitales. Tercero, la aproximación regional a la solución del conflicto, la insurgencia es regional por lo que la solución debe serlo igualmente. Pakistán, Irán e India son actores esenciales en la ecuación de Afganistán. La solución del conflicto en Afganistán pasa «necesariamente» por Pakistán. La cuarta es que con el solo empleo de la fuerza no se soluciona el conflicto, la reconstrucción, el desarrollo, la ayuda humanitaria y sobre todo el adiestramiento y equipamiento de la Policía, Ejército, Poder Judicial y del Gobierno son la clave de la solución. En quinto lugar destacaría las comunicaciones estratégicas, es decir, las acciones para informar y ganar prestigio en las diferentes audiencias. Estas acciones son quizás más importantes que las acciones militares deliberadas contra la insurgencia. La batalla de la información es clave. La sexta lección sería la necesidad de máxima coordinación entre ISAF y las Fuerzas USA de la operación «Enduring Freedom». La séptima sería poner todos los medios necesarios para romper el vínculo entre Narcotráfico y la Insurgencia y romper con ello la principal base de financiación de la misma. La última lección es quizás la que tiene más impacto en la misión, y es evitar bajas civiles. Además de la lamentable pérdida de vidas inocentes es el elemento más perjudicial para las operaciones de ISAF. La Directiva Táctica de COMISAF es taxativa en cuanto a evitar las víctimas civiles manteniendo la seguridad de las tropas. 158 El Laberinto Afgano El problema para la resolución de esta compleja operación está en la aplicación práctica de la estrategia de ISAF. Si los medios militares no son suficientes o no están adaptados a la misión y los esfuerzos civiles fallan, no son suficientes o no están adecuadamente coordinados, el resultado será una pérdida de tiempo, recursos o incluso en el peor de los casos de vidas humanas. Si el esfuerzo civil no es suficiente, el esfuerzo militar se verá forzado a incrementar su presencia y sus acciones desvirtuando la aproximación integrada a la solución del conflicto. El planeamiento completo, coherente e integrado con todos los actores civiles y militares, en todos los niveles de la operación y desde luego en los niveles tácticos de los PRTs, de las TFs de los BGs es imprescindible. Sin embargo, de nada sirve la aproximación integrada en la zona de operaciones si en las capitales de las naciones que contribuyen a la operación no se establece una estructura de coordinación y apoyo también integrada. La contribución de las naciones aliadas al esfuerzo de ISAF debería responder a la estrategia y a los conceptos operativos indicados anteriormente. Finalmente, siguiendo algunas consultas realizadas por empresas independientes internacionales en el último año las prioridades de la población afgana serían seguridad y libertad de movimientos, mejores líderes y confianza en el Gobierno, mejor gobierno local, expectativa de progreso social y económico, más y mejor coordinación y cooperación internacional y mejores relaciones con Paquistán e Irán. Ellos quieren pertenecer a la comunidad de naciones y no convertirse en un estado fallido sin esperanza. Esta es sin duda la estrategia de salida de la operación y la que debería, en mi opinión, considerar la comunidad internacional. En resumen, el modo más eficiente de luchar contra la insurgencia en Afganistán no es solamente con medios militares sino mejorando la vida de la población, construyendo la infraestructura básica, abonando el terreno para un desarrollo social y económico y finalmente mejorando el gobierno local, provincial y nacional. Sin olvidar que la solución final será en cualquier caso política y no militar. PONENCIAS DEL ÁREA 4 ¿Un futuro posible? El compromiso de la Comunidad Internacional D. Francesc Vendrell Ex Alto Representante de la UE en Afganistán El compromiso de la Comunidad Internacional D. Francesc Vendrell Ex Alto Representante de la UE en Afganistán Para empezar me encanta tener la oportunidad de conversar con ustedes y digo conversar porque aunque yo, inevitablemente voy a hablar al principio, lo que yo espero es que haya después un diálogo franco y rico sobre Afganistán y sobre el compromiso de la Comunidad Internacional. Desde el punto de vista internacional, Afganistán se convierte en un problema importante con el golpe de estado pro-comunista del año 1978 y con la intervención soviética en diciembre de 1979, al constatar el gobierno comunista en Kabul que sin una intervención soviética, no tendría capacidad de resistir. Esto llevó entonces a que el Presidente Carter y después el Presidente Reagan decidieran tratar de hacer con un régimen pro-comunista, lo que elementos pro-comunistas trataban de hacer para derrocar a regimenes de derechas, en otras palabras, empezar o apoyar una guerra de guerrillas. Esta guerra de guerrillas, que la impulsa Estados Unidos con el apoyo del entonces dictador de Pakistán, General Zia-ul-Haq, y con el apoyo de Arabia Saudita, acaba por alimentar a los elementos más extremistas musulmanes que existían en aquella época. Recordemos que hay una frase que resume buena parte de lo que pasa en Afganistán, que es que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Y no solamente practican esta política los Afganos mismos, que lo hacen con mucha frecuencia, si no que también lo han hecho las potencias occidentales y otros. Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en consecuencia, los extremistas musulmanes, al ser enemigos y tal vez los mejores luchadores contra el gobierno comunista, acabaron por llevarse la tajada del león, y esto lleva, en un momento dado, en el año 1988, a que haya unos acuerdos en Ginebra, 164 El Laberinto Afgano patrocinados por Naciones Unidas, que tienen como fin la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán sin al mismo tiempo preocuparse de qué régimen quedaría detrás una vez se fueran los soviéticos. Los soviéticos se retiraron en el año 1989, pero Estados Unidos no quiso comprometerse a cesar la ayuda militar y la ayuda económica a los muyahidín. En consecuencia, la guerra continuó. Los intentos de acercamiento entre el régimen del Presidente Nayibula y de los muyahidín fracasaron, y en el año 1992 los muyahidín, ya centrados en el poder, no permiten la salida del país al Presidente Nayibula, que estaba refugiado en las oficinas de Naciones Unidas en Kabul.. La comunidad internacional, y por comunidad internacional me refiero naturalmente a los occidentales pierden todo el interés por Afganistán. Ya no importa que tipo de régimen haya, no importa que los muyahidín empiecen a luchar entre si, no importa que se destruya Afganistán durante este periodo. Si ustedes hubieran ido a Kabul, y aún, si fueran hoy a Afganistán, se darían cuenta de que el país está físicamente en ruinas, está psicológicamente, educativamente en ruinas y la destrucción física, sobre todo la destrucción de Kabul, no fue a causa de los combates entre los muyahidín y los soviéticos, si no que fue la destrucción por parte de los muyahidín, que se mataron entre si, y mataron a un gran número de la población civil entre el año 92 y año 95. Había siete partidos que habían sido apoyados por el Occidente, dos de ellos que eran moderados y casi no tuvieron el menor papel, pero los otros cinco estaban ligados con ciertas etnias, hubo un verdadero descalabro. La corrupción espantosa del sistema que existía, la falta de gobierno, allanó el camino de los talibanes, que eran un grupo de pastunes, también extremistas, pero que tenían un cierto puritanismo y que comparado con el régimen de los muyahidín no eran corruptos, o poco corruptos y con facilidad, los talibanes se hicieron con la capital, con Kabul y conquistaron tres cuartas partes del país. Debido al mal tratamiento de las mujeres, sobre todo, que fue muy obvio en el 96 y debido a que parecía ser un gobierno títere de Pakistán, solamente reconocen al emirato porque se proclama un emirato islámico, dirigido por un emir Al Mu’minin, que quiere decir Comandante de los Creyentes, en la persona del Mullah Omar. En cualquier caso, al régimen de los talibanes lo reconocen solamente tres países, Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Pero es sobre todo Pakistán la que continúa proporcionándole ayuda económica y militar a los talibanes. El año 1998 es el año en que hay los atentados terroristas contra las embajadas americanas en Nairobi y en Daresalam que causan más de 200 muertos. Ya entonces los Estados Unidos se empiezan a percatar que Osama Bin Laden es la causa y el origen de los problemas y que Al Qaeda es un movimiento terrorista a escala internacional. Yo recuerdo que cuando llegué a Afganistán, en febrero del año 2000, me pasé desde entonces hasta el 11 de Septiembre, tratando de persuadir a los talibanes que se sacaran de encima al señor Bin Laden y a Al Qaeda porque mientras este fuera el caso no habría reconocimiento internacional. Llegó Octubre del año 2000 y hubo un nuevo atentado contra un barco de guerra americano, cerca de la costa de Yemen, el USS Cole. Ya esta vez los Estados Unidos dejan muy claro que ellos creen que el atentado viene de Afganistán, o se había originado en Afganistán y declaran, que de haber otro nuevo atentado, esta vez no estarían buscando la prueba definitiva de donde venía el atentado si no que se irían a por Bin Laden. El compromiso de la comunidad internacional 165 En todo ese tiempo, y vuelvo a repetir, la comunidad internacional son países occidentales, no prestaban la menor atención a Afganistán. Que se mataran o que hubiera un gobierno de tipo medieval en Afganistán les tenía sin cuidado, no les preocupaba excesivamente. En el periodo que estuve de representante de Naciones Unidas, yo traté de crear una especie de triángulo negociador entre los talibanes, la Alianza del Norte, que estaba dirigida por Massud y el antiguo Rey de Afganistán, que estaba en Roma. Hice que los partidarios del rey tuvieran un papel importante, primero porque el rey había sido el último personaje legítimo que había tenido Afganistán y segundo porque era el único del grupo que no tenía armas, y que representaba más bien a los civiles, y en tercer lugar, porque mis oficinas en Afganistán decían continuamente que la única persona con popularidad en Afganistán era el antiguo rey Mohamed Zahir Shah. Hubo varios intentos de crear una serie de grupos de países que estuvieran más interesados en el tema de Afganistán, los vecinos si que prestaban atención, y se inmiscuían en los asuntos internos de Afganistán. Por un lado ya dije que Pakistán era el país que suministraba mayor apoyo a los talibanes, y por otro lado Irán, Rusia y la India proporcionaban ayuda militar al Comandante Massud, que resistía a los talibanes en el Valle del Panshir a unos 50 Kilómetros de Kabul y controlaba el Noreste del país, digamos un 10% máximo del país. Ocurrió el 11 de Septiembre, mi oficina de Naciones Unidas para Afganistán ya había anticipado que habría otro atentado, no naturalmente como el 11 de Septiembre, pero si que como hipótesis principal teníamos la hipótesis de que habría un nuevo atentado contra los intereses de Estados Unidos, que Estados Unidos intervendría de una forma más activa en contra de los talibanes y que esto nos abriría la puerta para una negociación triangular: Talibanes, Alianza del norte, Rey. Con la magnitud del 11 de Septiembre, entra ya de una forma clara el Consejo de Seguridad. Inmediatamente, como ustedes recordarán, se reúne el Consejo de Seguridad y le reconoce a Estados Unidos el derecho de legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta. Se reúne el Consejo de la OTAN y deciden que se aplique el artículo 5 del tratado de la OTAN de Defensa Colectiva, el tratado de la Alianza del Norte. Se abre entonces una ventana de oportunidad enorme. Está clarísimo que los Estados Unidos van a reaccionar, y desgraciadamente diría yo, reaccionan fieramente y excesivamente y a pesar de esto vale la pena recordarlo para el futuro, a pesar de que los talibanes sabían que Estados Unidos iba a bombardear Afganistán y que ellos iban a salir mal parados, no hay ruptura dentro del movimiento talibán si no que permanecen unidos con el Mullah Omar, no expulsan a Bin Laden, lo que les hubiera probablemente salvado de la intervención americana, y empiezan los bombardeos de Estados Unidos. En lugar de invadir con tropas, apoyan a la Alianza del Norte para que ellos sean los que vayan sacándose de encima a los talibanes. Esto lo hacen, los Estados Unidos, con el apoyo de Irán, y les puedo decir que yo estuve durante cuatro meses, sentado en Ginebra cada tres semanas entre iraníes y americanos mirando, en un mapa de Afganistán, donde los iraníes les iban diciendo a los americanos adonde había que enviar apoyo, y a qué comandantes de la Alianza del Norte había que ir apoyando. En aquel momento había enormes esperanzas de un acercamiento entre Irán y Estados Unidos. Era, naturalmente, todo eso en secreto. Yo les bauticé como Romeo y Julieta, Romeo siendo Irán y Julieta Estados Unidos y yo haciendo de nodriza entre ellos. Todo parecía apuntar a una 166 El Laberinto Afgano relación más estrecha o a un acercamiento, mejor dicho, entre Estados Unidos e Irán, hasta el día 30 de enero del 2002, que yo estaba en Teherán despidiéndome de mis colegas iraníes, cuando el Presidente Bush habla del «Eje del mal» que les dejó a los iraníes en aquel momento tan atónitos que no sabían que pensar. En mi oficina, había propuesto después del 11 de septiembre, una reunión de emergencia entre los partidarios del rey y los partidarios de Massud. Con todo esto, a Massud le habían asesinado dos días antes del 11 de septiembre, el 9 de septiembre. Había sido una especie de regalo de Al Qaeda a los talibanes, matando de esta forma a Massud. Naturalmente hubo dos días, estábamos reunidos en Ginebra, entre el 9 y el 11 de septiembre que era de temer que todo Afganistán cayera en manos de los talibanes, cuando ocurre el 11 de septiembre. Nosotros queríamos llevar a cabo esta reunión, que eventualmente se llevo a cabo en Bonn. Queríamos que fuera en octubre, lo antes posible, y antes de que la Alianza del Norte conquistara dos terceras partes de Afganistán, en otras palabras, tener una conferencia de la que de las dos partes Alianza del Norte y el Grupo de Roma, que acordara un gobierno interino, que le pidiera al Consejo de Seguridad enviar una fuerza multinacional a aquellas ciudades de Afganistán que los talibanes abandonaran. Desgraciadamente no se hizo caso, se perdió el tiempo, y para cuando se convocó la Conferencia de Bonn, a finales de noviembre de 2001, ya la Alianza del Norte había conquistado dos terceras partes del país. El resultado fue que en esta conferencia, que no fue una conferencia de paz, fue una conferencia de emergencia para preparar y acordar un mapa y llegar eventualmente a unas elecciones libres en Afganistán. Pero ya, debido a que la Alianza del Norte había conquistado dos terceras partes del país, se llevaron la tajada del león en la Conferencia de Bonn. En otras palabras, los ministerios mas importantes los acabaron controlando la Alianza del Norte, los mismos personajes que habían llevado al país a la destrucción en los años 90 y, esto si, se nombró a un presidente interino pastún, la Alianza del Norte estaba compuesta sobre todo por no pastunes, mientras que los pastunes estaban poco representados en Bonn y es ahí donde se nombra al presidente Hamid Karzai como presidente interino. Al mismo tiempo, Estados Unidos con el derecho de autodefensa que le daba, primero inherente, y segundo, que se lo concedía abiertamente el Consejo de Seguridad, empezó eventualmente, a enviar tropas a Afganistán. Esta es la operación Libertad Duradera, que aún continúa. He de decir que a mi me sorprende como es posible que, al cabo de 8 años del 11 de Septiembre, la única base legal que tiene Estados Unidos para actuar en Afganistán sean las dos resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2001 y que no haya ningún acuerdo bilateral entre el gobierno afgano y Estados Unidos, de forma que no hay un states of forces agreement que defina el papel que puede jugar Estados Unidos y cuales son sus derechos y obligaciones, esto continúa sin solucionarse. En Bonn se acordó pedir a través del Secretario General del Consejo de Seguridad que eventualmente se llamó ISAF, que la fuerza internacional empezara yendo a Kabul y después se fuera extendiendo por el resto del país. Estados Unidos se opuso a que ISAF se desplegara más allá de Kabul, y en consecuencia, durante los dos primeros años la El compromiso de la comunidad internacional 167 fuerza de ISAF quedó reducida a Kabul. Esto fue un error enorme, porque en diciembre del año 2001 y a principios del 2002, los países de la OTAN estaban plenamente dispuestos a enviar tropas. Había en aquel momento una sensación de que había que apoyar a Estados Unidos y que además había un peligro internacional con la presencia de Al Qaeda en territorio afgano. Se perdió esta oportunidad, cuando Estados Unidos empezó a pedir a los aliados que enviaran tropas ya era dos años más tarde y se había producido el conflicto de Irak que desvió completamente la atención de Afganistán hacia Irak. En tercer lugar, y ahí fue el motivo por el que yo eventualmente dimitiera de mi puesto en las Naciones Unidas, tuvimos el señor Brahim y yo, que éramos los dos dirigentes principales, un desacuerdo profundo. El era partidario de la huella ligera en Afganistán, una huella de Naciones Unidas ligera, yo era partidario de una huella profunda en Afganistán porque estaba convencido que los afganos en aquel momento si que querían que vinieran los extranjeros para sacarse de encima por un lado a los talibanes y por otro a los comandantes de la Alianza del Norte. Ganó naturalmente la huella ligera, esto le convenía también a Estados Unidos, porque en aquel momento el señor Ramsfel y mucha gente del gobierno Bush eran contrarios a hacer nation building si no que ellos estaban en Afganistán para sacarse de encima a Al Qaeda y nada más, a los talibanes y nada más. Después de la Conferencia de Bonn, los Estados Unidos continuaron apoyando a los señores de la guerra, los habían apoyado con cierta razón, para sacarse de encima a los talibanes, pero continuaron haciéndolo después. En total reforzaron el papel de un grupo de comandantes que no tenían ninguna raíz popular, que eran corruptos y que volvieron a corromperse en el momento en que tuvieron poder. Como estaba la política de la huella ligera, el DDR o sea el desarme de las milicias del Norte fue verdaderamente algo superficial y realmente no hubo un verdadero desarme. De esto resultó que hasta hoy, el gobierno afgano no tenga el monopolio del uso de la fuerza, si no que lo comparte con una serie de señores de la guerra y comandantes. En junio del año 2002 tiene lugar la Loya Jirga de emergencia, que era lo que se había acordado en Bonn como primer paso para ir creando un gobierno que tuviera legitimidad y representatividad. Esta Loya Jirga la organizó en buena parte Naciones Unidas. Iba a ser de las Loyas Jirgas más representativas que jamás haya tenido Afganistán. Llega la apertura y los señores de la guerra y los comandantes y los líderes muyahidin llegan a la entrada de la Loya Jirga y exigen entrar con guardaespaldas armados. Naciones Unidas y Estados Unidos les abrió la puerta, entraron y los sentaron en la primera fila. Esto ya envió un mensaje a los miembros de la Loya Jirga que aquí había un grupo de personas que iban a ser los líderes. Se trataba entonces de pasar al gobierno, íbamos a pasar de una autoridad interina a una autoridad transitoria y que se llamaba en los acuerdos de Bonn Autoridad Transitoria Afgana, ATA. Se levanta un clérigo en la Loya Jirga y dice: «No, no, no. Hay que ser Autoridad Islámica de Transición». Esto no se podía hacer, había reglas de procedimiento y no se podían adoptar mociones simplemente a base de levantarse y sugerir algo. Pero nadie se atrevió a cortarle los pies y como siempre ocurre en Afganistán, a la que alguien menciona algo islámico, la gente, por temor a las consecuencias de no apoyarlo, lo apoyan. La consecuencia fue que la nueva autoridad se llamaba ya Autoridad Islámica Transitoria. Yo me negué como representante de Euro- 168 El Laberinto Afgano pa a aceptar el título, porque era clarísimo que si la autoridad transitoria era islámica, el próximo paso iba a ser un estado islámico. En aquel momento había en la Loya Jirga una mayoría, más o menos de dos tercios, partidarios de nombrar al ex rey como Jefe de Estado interino transitorio y con Karzai como Primer Ministro. El representante de Naciones Unidas y el señor Halid Shad, el representante especial de Estados Unidos fueron a ver al rey y le exigieron que dijera que no aceptaría el cargo aunque lo eligieran. En otras palabras, el señor Karzai se quedó como presidente de la Autoridad Transitoria, lo que le quitó a Karzai poder, porque el poder que tenía le venía más que nada por el rey. El señor Karzai no viene de una de las familias más importantes del país. Continuando con la huella ligera, se redacta entonces una Constitución. En Irak, y no quiero poner a Irak como ejemplo, en Irak hay elecciones a una asamblea constituyente. En Afganistán el presidente bajo la presión de los señores de la guerra nombra una comisión para escribir una constitución. Una constitución pésima aunque a mis colegas occidentales les encanta decir que es una buena constitución. Es una constitución pésima, contradictoria, con vacíos importantes, e inmediatamente se exige a esta asamblea proclamar una República Islámica. Yo me opuse terminantemente y traté de convencer a mis colegas europeos de oponernos a una república islámica, que no es una república o un estado que tenga como religión el Islam, esto es distinto, una república islámica es como decir una república popular en la época de los comunistas, tiene un sentido ideológico muy claro. Se aprobó esta constitución en otra Loya Jirga, en la que hubo una enmienda por parte del 25% de los participantes para sacar el adjetivo islámico, precisamente por parte de afganos que vivían en Irán, que saben perfectamente lo que quiere decir una república islámica. El Presidente de la Loya Jirga se negó a poner a votación esta propuesta, y así quedo como república islámica con un sistema presidencialista, en un país que es, primero, multiétnico, segundo, con dos religiones principales, los suníes y los chiítas. Así fue como terminó la Loya Jirga. Después, cuando ISAF empezó ya a movilizarse, a desplegarse por otras partes de Afganistán, uno de los graves defectos de mis colegas, de la mayor parte de los diplomáticos, de los cuales yo me considero uno, no solamente los diplomáticos si no posiblemente los militares, es una tendencia al optimismo exagerado Cuando uno va a un país, uno quiere pensar que todo va yendo bien. Es mucho mas fácil, naturalmente, para los gobiernos recibir informes diciendo que todo está bien, que recibir informes diciendo que las cosas no van bien, porque si dices que no van bien, hay que empezar a pensar qué vamos a hacer para solucionar el tema. Es mucho más fácil decir que todo esta yendo bien. Pues los occidentales eran de un optimismo bárbaro. Yo recuerdo en mis dos primeros años de representante de la Unión Europea, cómo varios gobiernos se me quejaban por pintar un panorama excesivamente pesimista y entonces lo presentaba como optimista, porque la corrupción se había estado imponiendo, los ministros, viceministros y sobre todo los gobernadores y jefes de policía eran unos corruptos. Se celebran las elecciones presidenciales a finales del año 2004 y sale elegido, yo creo que libremente elegido, el señor Karzai. Hubo un año en que no había Presidente y El compromiso de la comunidad internacional 169 no había Parlamento. La Constitución preveía que durante este año el gobierno actuara como legislatura. En otras palabras, el señor Karzai y sus ministros tenían el poder en las manos. Con ciertos problemas con los señores de la guerra, esto si. El presidente Karzai perdió el año. No hubo reformas en Afganistán impulsadas por el Presidente ni tampoco le pidió a ISAF que le ayudara para sacarse de encima una serie de señores de la guerra que estaban mal administrando el país. Vinieron después las elecciones parlamentarias, y, aunque fueron elecciones supervisadas por Naciones Unidas, hubo unas trampas terribles en el sudeste del país. Todo el mundo dijo que estuvieron muy bien esas elecciones, pero en el sudeste del país, que es una de las partes más conservadoras, hubo el 100% de votación por parte de las mujeres. Las mujeres votaban más que los hombres, esto teniendo en cuenta que casi no salen de su casa. Resultaba paradójico que en estas partes, las partes más conservadoras, el voto de las mujeres fuera el más alto. Y esto naturalmente fue fraude. Y es a partir de estas elecciones parlamentarias cuando empieza el desánimo por parte de los afganos. La guerrilla Talibán vuelve a surgir a partir del año 2006. Vuelve a surgir por dos razones. Una, porque los talibanes nunca fueron verdaderamente derrotados. Lo que hicieron, es una cosa muy típica de los afganos, cuando vieron que estaban perdiendo el poder se fueron a su casa con las armas, y los cabecillas principales pasaron a Pakistán y se instalaron en las áreas tribales. Pakistán, tiene una historia desde el año 80 de apoyar a los elementos más extremistas islámicos de Afganistán. La comunidad internacional decidió creer las promesas que le hacía el General Musharraf de que Pakistán había cambiado de política radicalmente y mientras tanto los talibanes se instalaron en las zonas fronterizas. La combinación de santuarios en Pakistán, el mal gobierno y la percepción por parte de los pastunes que habían perdido el poder, todo eso lleva a un brote importante de rebelión y que cada vez ha ido en aumento. Al mismo tiempo, volviendo a lo del optimismo exagerado, cuando Estados Unidos consigue que países de la OTAN envíen fuerzas. Al interpretar el mandato que tenía ISAF, a pesar que el mandato del Consejo de Seguridad para ISAF era muy claro, actuando bajo el capítulo séptimo, se concedía a ISAF el derecho a utilizar cualquier medio para conseguir sus fines, sin embargo, resulta que los países de la OTAN y otros, cada uno interpreta el mandato de una forma distinta. Unos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, interpretan el mandato para imponer la paz, es un Capítulo 7, Imponer la Paz, otros consideran que están ahí para Mantener la Paz. Y aún los hay que van allá a Construir la Paz, porque el conflicto está fuera, ya terminó. Francamente no pensé jamás que la OTAN funcionara de esta forma. Cuando cada país envía fuerzas, las tiene que pagar y no hay un fondo común. Cada país puede imponer una serie de caveats de cómo van a funcionar las fuerzas. El resultado ha sido, naturalmente, bastante triste. Y los afganos lo que han visto es que cuanto más tropas extranjeras hay, mayor es la inseguridad. Hay razones muy lógicas para explicarlo, pero en un país que tiene una tendencia a ver complots por todas partes, muchos afganos están convencidos de que las fuerzas internacionales están allí para ayudar a los talibanes. Y hay muchos afganos que, por ejemplo, creen que el Reino Unido patrocina el 170 El Laberinto Afgano cultivo de la amapola y después se llevan la heroína en aviones militares británicos a Londres para venderla. Es un absurdo, pero en parte se debe a que nunca se ha explicado bien para que estamos. No se les ha explicado a los afganos, y ya no hablemos de si se les ha explicado a los europeos. No se si se les ha explicado, siento decirlo, en España, como en Alemania, en Italia, se ha dicho a los votantes que estábamos yendo a una misión de reconstrucción, íbamos a construir puentes y a mejorar carreteras. Nunca se explicó el verdadero motivo por el que estábamos, que es el motivo de estabilizar el país y proporcionar seguridad al pueblo afgano, no a ellos mismos. Resulta que, con toda franqueza, los alemanes por ejemplo, se pasan la vida protegiéndose a si mismos. Esto lo ven los afganos, naturalmente. Puede haber un brote de rebelión a dos kilómetros de la base alemana y los alemanes metidos dentro, cuidándose mucho de no salir para que por casualidad no les vayan a matar. Esto primero a creado, naturalmente, unas tensiones enormes entre los países que están dispuestos a luchar en el sur y los que se quedan en el norte. Pero sobre todo ha habido un defraude de la opinión pública afgana. El Presidente, cada vez más encerrado con su camarilla en el palacio presidencial, por razones de seguridad no puede casi salir del palacio y yo creo que le pasa lo que les pasa a muchos dirigentes, que es que no saben lo que piensa el pueblo. Y en el caso del Presidente Karzai, me temo que no tiene la menor idea de cómo el pueblo está completamente desengañado y finito hacia lo que está ocurriendo. Para terminar, yo me fui de Afganistán. Salí de mi puesto el 31 de agosto del año pasado, pues desde el mes de febrero del año pasado, estaba enviando informes, en público, en privado, por la prensa, como fuera, diciendo que las elecciones presidenciales de agosto próximo, lo mas probable es que sean un descalabro, y sea esto el beso de la muerte para la operación que estamos llevando a cabo en Afganistán. No hay forma de tener unas elecciones libres y representativas en Afganistán cuando una cuarta parte de los distritos están en manos de los talibanes, y cuando no va a haber observadores nacionales, ni internacionales, en la mitad de las mesas de voto por motivos de seguridad. En segundo lugar no se puede aceptar que una comisión, la Comisión Electoral afgana sea nombrada por el Presidente y que no sea independiente. En tercer lugar, sabíamos ya, por la experiencia de las elecciones parlamentarias, que los agentes electorales en cada distrito, como venían del propio distrito, estaban todos comprados por un grupo o por otro. Y finalmente, como muchos pastunes no podrían votar por razones de seguridad, iba a haber un fraude enorme. Resultó así, y lo que a mi me sorprende, perdonen que se lo diga con tanta franqueza, es que parece que a los gobiernos extranjeros les ha cogido de improviso. Que no hubiera un plan B, un plan C, un plan E. Porque esto se veía venir. Finalmente, había de nuevo una oportunidad, que era que el mandato del Presidente Karzai terminaba el 22 de mayo y las elecciones eran el 20 de agosto. Y una segunda vuelta, probablemente, sería a finales de octubre. Total, había un pequeño espacio en que el Presidente Karzai no tenía mandato para gobernar. Y este era el momento para que Naciones Unidas o Estados Unidos convocara una mesa redonda de líderes afganos para decidir como se iba a gobernar durante este periodo que quedaba un poco en el aire, y esto hubiera permitido, primero, un gobierno de unidad nacional y en segundo lugar un acuerdo sobre como se podrían celebrar las elecciones. No se ha hecho, y El compromiso de la comunidad internacional 171 ahora, lo he de decir, estamos en una situación que me recuerda lo que pasó en Vietnam en los años 73 y 74, cuando el Presidente Tiu fue «reelegido» por los vietnamitas, y quedó un régimen completamente deslegitimizado. En este momento, ¿cómo podemos salir del atolladero? La peor forma de salir es tratar de pensar que aunque el Presidente Karzai haya sido elegido de una forma no legítima, lo vamos a reconocer, y vamos a actuar como si no hubiera pasado nada. Yo creo que es una solución que va a hundirnos más a los ojos del pueblo afgano. La segunda solución, una segunda vuelta antes de que lleguen las nieves, tampoco es factible, porque hay que cambiar la comisión electoral y hay que mejorar la forma de llevar a cabo el voto. En consecuencia, yo no creo que sea posible llegar a las elecciones antes de la primavera. Las elecciones parlamentarias han de tener lugar en el año 2010 y yo creo que la mejor solución sería unas elecciones conjuntas parlamentarias y una segunda vuelta o una nueva vuelta presidencial. Y tratar, mientras tanto, de cambiar el sistema presidencialista en el que uno elige a ciegas a un señor, y le da todo el poder, y no hay forma de sacárselo de encima, a un sistema parlamentario, con un primer ministro. ¿Se hará eso? Lo dudo. A los gobiernos generalmente lo que les gusta es la fórmula más fácil. La formula más fácil es pensar, bueno, el señor Karzai seguramente hubiera salido elegido aunque no hubiera habido fraude. Es posible que en una segunda vuelta Karzai hubiera sido elegido. Pero recordemos también el porcentaje de participación electoral. La gente calcula que solamente un 35% de los votantes votaron. Naturalmente ya la legitimidad se va escapando. Y sobre todo, yo supongo que lo que ciertos gobiernos van a hacer va a ser tratar de utilizar el chantaje con el señor Karzai, en otras palabras, decirle mire usted, le vamos a reconocer pero usted va a llevar a cabo todos los siguientes cambios. El problema es que este sistema no va a funcionar. Pone una presión diaria sobre el Presidente, cosa que en realidad no ocurre nunca y en segundo lugar porque el señor Karzai ha aprendido en los últimos años a manejar a la comunidad internacional de una forma perfecta, o sea que no creamos que nosotros manipulamos a los afganos, los afganos nos están manipulando a nosotros. Ahora bien, para terminar, ¿esto supone retirarse? Retirarse es un problema igualmente serio. Una retirada militar por parte internacional supondría que los talibanes conquistaran el sur y el este del país, que los señores de la guerra continuaran en el norte y que hubiera una guerra civil entre los pastunes y los no pastunes. En segundo lugar, ¿que supondría eso? Que Al Qaeda podría contar no solamente con algunas zonas en Somalia, en Yemen o en Pakistán si no también en Afganistán. En tercer lugar la credibilidad de la OTAN cae por los suelos. Es la única operación importante, la única operación de la OTAN desde su fundación y una retirada de la OTAN es naturalmente un golpe enorme. Creo que el Presidente Obama, por fin, ha hecho lo que yo creo que debería de haber hecho en el mes de abril. En el mes de abril el Presidente, debido a que había prometido en la campaña electoral aumentar el número de tropas en Afganistán, para compensar la retirada de tropas de Irak, lo primero que hizo en abril fue enviar mas fuerzas y sin aclarar bien cual era la estrategia. Ahora está diciendo, yo creo que correctamente, que primero quiere ver la estrategia. Una vez aprobada la estrategia, hay que ver qué medios se utilizan, cuales son los objetivos más 172 El Laberinto Afgano básicos a alcanzar en Afganistán. Segundo qué estrategia hay que seguir y qué medios se dan para que la estrategia funcione. Quiero terminar diciendo que hay una disyuntiva falsa. Hay quienes dicen que estamos en Afganistán solamente para sacarnos de encima a los terroristas y otros dicen que estamos allí para construir el país. La verdad es que no habrá forma de sacarnos de encima a Al Qaeda si no hay una mejora en la gobernabilidad en Afganistán y si no se crean instituciones civiles que puedan mantener el país una vez nos hayamos ido. UNA VISIÓN DESDE DENTRO: EL GOBIERNO DE KABUL EXCMO. SR. D. GUL AHMAD SHERZADA Ministro Consejero de la Embajada Afgana en Madrid UNA VISIÓN DESDE DENTRO: EL GOBIERNO DE KABUL EXCMO. SR. D. GUL AHMAD SHERZADA Ministro Consejero de la Embajada Afgana en Madrid Les voy a informar sobre los logros obtenidos en los últimos 8 años con ayuda de la comunidad internacional, así como de los retos que afrontamos y nuestra debilidad origen de disputas. Los 30 años de guerra han cambiado completamente nuestro estilo de vida y han destruido la infraestructura social, política y económica, manteniendo al país alejado de la civilización. Después de la caída del régimen Talibán en 2001, la administración interina de Afganistán, junto con las Naciones Unidas y el apoyo de la comunidad internacional, redactó una nueva constitución. Con el respaldo de la constitución se celebraron elecciones presidenciales el 19 de Octubre del 2004 y elecciones parlamentarias el 19 de Septiembre de 2005. El gobierno ha aprobado leyes que proporcionan la base para una administración pública eficaz y diversas leyes que refuerzan la reforma de la administración pública tales como la ley de bancos, la ley de ingresos y la ley de impuestos. Con el apoyo de gobiernos aliados se ha creado un nuevo ejército nacional y se ha iniciado la reforma de las fuerzas de policía. La nueva constitución garantiza la igualdad de la mujer y unas cuotas significativas para su representación en las dos cámaras de la asamblea nacional. Se han abierto más de 8.000 nuevas escuelas la población escolar está en torno a los 7 millones de los cuales 1/3 son niñas. 176 El Laberinto Afgano EL gobierno ha incrementado la cobertura básica sanitaria y la mortalidad infantil ente los menores de 5 años ha descendido de 257 a 191 por cada mil nacidos. Una vez dicho esto, entre 7 y 8 años para reconstruir y crear infraestructura básica, reformar una economía de la nada, apoyar la seguridad al menos en las grandes ciudades, crear un ejercito y fuerzas de policía y sobre todo dar a la población el derecho a elegir su sistema político, no es suficiente, especialmente para un país que ha estado en guerra por un periodo de casi 30 años. Aun afrontamos serias amenazas, del terrorismo que impide una puesta en marcha de proyectos de desarrollo, trafico de drogas, incremento de los ataques suicidas con bombas y recientemente la toma de rehenes, todo esto es una amenaza directa para la seguridad. Y a pesar de todo eso, los obstáculos principales son la tasa de analfabetismo del 85 al 90 %, el 75% de desempleo, la pobreza y las miserables condiciones de vida. El 15% de los afganos tienen acceso a agua potable, solo entre el 10 y el 15 % disponen de electricidad, aproximadamente están en riesgo de padecer hambre, los habitantes rurales en el centro y norte del país se enfrentan a la hambruna y sobreviven sin un apoyo internacional sustancial. Los proyectos y estrategias que se han puesto en marcha siguiendo las prioridades de los países donantes y en su mayoría han sido a corto plazo. No se han tenido en cuenta las prioridades y necesidades de los afganos por falta de información y experiencia, generando conflictos entre la sociedad, el gobierno y los colaboradores internacionales. Por ejemplo, la agricultura genera entre el 80 y el 85% de los empleos en Afganistán y entre el 50 y 55% del PIB. Desde 2006 los proyectos de ayuda a la agricultura han supuesto entre 100 y 150 millones (de los cuales el 40% se queda en los países donantes vía contratista o beneficios para los cooperantes). EL agua de los ríos es la fuente principal para el regadío y la generación de energía, un estudio de una ONG calculaba que Afganistán usa menos del 5% del agua de que dispone, los proyectos puestos en marcha en este área han sido a corto plazo, faltan otros proyectos tales como la construcción de presas y generación de energía hidroeléctrica, por tanto, en los últimos años, ha habido una escasez de agua para riego y necesidad de importar energía de países vecinos. La falta de visión en la agricultura y los negocios en al área rural ha hecho que la mayoría de los agricultores se pasasen al cultivo de la adormidera. Actualmente Afganistán produce entre el 80 y el 90% de la producción mundial (datos de 2008) mientras que en 2002 solo producía el 22%. Como añadido la OTAN no ha dado prioridad a las operaciones antidroga ni los esfuerzos paralelos para productos alternativos a la adormidera, mientras que los EEUU se mantuvieron al margen hasta 2007. La comunidad internacional se ha comprometido con la mejora del sistema de seguridad, construcción de la paz y la estabilidad, mejorando las organizaciones sanitarias y Una visión desde dentro: El gobierno de Kabul 177 educativas, se han conseguido ganancias en áreas como educación, salud, elecciones, etc. pero no ha habido éxito en: 1. Reducción del cultivo de adormidera 2. Lucha contra la insurgencia ¿Por qué? Como ya mencioné, la pobreza y las malas condiciones de vida, que están relacionadas con el apoyo inadecuado a la agricultura, son la respuesta. Si una décima parte de la ayuda se hubiese empleado en proyectos agrícolas, mejorando la producción de cultivos como el pistacho, almendra, higos, cultivos extensivos con valor añadido como el girasol para la producción de aceite y cultivos de alto valor como el azafrán, o las hortalizas, abriendo los mercados exteriores a esta producción , mejorando los sistemas logísticos de producción, transporte y almacenamiento, podríamos haber creado negocios en las áreas rurales que hubiesen cambiado el nivel de vida de casi el 80% de la población. Introduciendo alternativas a la adormidera y reduciendo su cultivo se hubiese dado un gran paso adelante. ¿Por qué no se ha vencido a la insurgencia? Hay dos elementos diferenciados, uno externo y otro externo. En relación con el elemento externo, todos conocemos a Al Qaeda, la ideología terrorista, los Talibán y el papel de los estados vecinos. Me gustaría concentrarme en el elemento interno, les daré una imagen de la estructura de la sociedad afgana, la población se divide en tres categorías de edad: entre 10 y 11 millones de personas con una edad por debajo de los 15 años, de 9 a 10 millones entre 15 y 40 años, y entre 5 y 6 millones por encima de los 40 años. Para el primer grupo, nuestra futura generación, disponemos de medios para su educación, aunque algunas escuelas fueron destruidas, podemos decir que tienen un futuro. El principal problema es el grupo entre 20 y 40 años, la generación actual que son los nacidos en el periodo oscuro de los últimos 30 años; un 5% ha tenido alguna oportunidad de recibir educación, el resto vive en aldeas y zonas rurales en condiciones miserables. Para sobrevivir y ayudar a sus familias algunos se agruparon en torno a los señores de la guerra y sus tierras se convirtieron en campos de adormidera, otros se unieron al movimiento Talibán y la insurgencia para poder recibir entre 5 y 10 dólares diarios, otros se convirtieron en criminales. Con todo lo anterior, podemos ver la estrecha relación entre el cultivo de adormidera y la insurgencia ambos relacionados entre si. En mi opinión, la solución más eficaz es generar una fuente de ingresos para la generación actual, apoyando la actividad rural enfocada a los trabajos en el campo y el creci- 178 El Laberinto Afgano miento económico. Aunque puede haber otras alternativas, las razones para orientarse hacia la producción y el empleo en el campo son las siguientes: 1. Podemos ver la estrecha relación entre el cultivo de adormidera, la creación de fuentes de ingreso y la consiguiente reducción del desempleo. 2. Unos ingresos sostenibles permitirían ofrecer educación a los niños en lugar de dejarlos en manos de los Talibán para ganar salarios entre 5 y 10 dólares diarios. 3. El gobierno podría recibir un apoyo popular y reducir la brecha con la sociedad. 4. Con las mejoras de la producción agraria los agricultores no se arriesgarían a cultivar la adormidera, esta es una política mejor que la guerra abierta contra el cultivo (según Mr. R. Holbrook con unos gastos fallidos de 100 millones), tendría además un efecto directo sobre la corrupción de las autoridades locales. 5. Con una mejora de la producción agraria, sus ingresos y la reducción del cultivo de adormidera, las relaciones entre Talibán o insurgentes y los agricultores se reduciría y no habría un lugar para la insurgencia en zonas rurales, ni riesgo de usar la población como escudo en las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas militares internacionales y las fuerzas afganas. De esta forma se evitarían bajas civiles. Estamos agradecidos a la nueva política de desarrollo económica de Obama, en la que se integra la agricultura, estamos también agradecidos a la propuesta de un «Plan Verde Marshall» presentada por el Sr. Moratinos en la conferencia de la Haya. Sin embargo, hay un largo camino por delante para alcanzar un futuro mejor, más justo y con más seguridad para las próximas generaciones. De nuevo insistir en nuestro agradecimiento a la comunidad internacional por su apoyo y ayuda. Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde occidente D. Salvador cuenca ordiñana Coronel Ex-agregado de Defensa en la Embajada Española en Kabul Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde occidente D. Salvador cuenca ordiñana Coronel Ex-agregado de Defensa en la Embajada Española en Kabul DATOS DE BASE El espacio afgano y, después, el Estado afgano, han sido siempre una zona tapón y difícil cruce de caminos entre imperios. Afganistán ha sido la tumba de los expansionismos en Asia Central. La esencia del país, y quizás del propio Estado afgano, es la diversidad interna y el rechazo de las intenciones de monopolio, tanto interno como externo. Es imposible ignorar que existen varios Afganistán definidos por relaciones étnicas, religiosas, sociales y de entorno. El Este y Sur tribales, pashtunes y marcados por una frontera arbitraria y permeable que permite la actuación relativamente fácil de grupos radicales islámicos de varias tendencias con gran arraigo en la zona y que cuenta con la presencia de elementos desestabilizadores muy potentes (narcotraficantes, Al Qaeda, ISI pakistaní), plantean una problemática muy distinta a la región Oeste, donde existe una gran influencia iraní, o al Centro hazara chiíta, o a la zona Norte tayiko-uzbeko-turcomana. Desde el punto de vista interno, la diversidad de grupos impone naturalmente la necesidad de un equilibrio y balanza entre las etnias, que la presente Constitución no resuelve totalmente: la naturaleza del país parece precisar instituciones de corte federal. Tres datos subyacentes son básicos en la problemática afgana: la diversidad y constante pugna inter-étnica, la Frontera y el acceso al agua. 182 El Laberinto Afgano Cualquier estrategia de la Comunidad Internacional parece que debería basarse en un proyecto común de mínimos con una ejecución particular para cada una de las zonas y dirigida a que la población afgana accediese visiblemente a resultados tangibles en el corto plazo y tener en cuenta que –de manera muy similar al caso suizo– pese a todas las divisiones étnicas, religiosas y sociales, la historia común y las agresiones exteriores constantes han forjado una nacionalidad afgana de rasgos distintivos, y no exenta de caracteres xenófobos, que no admite la fragmentación ni la división impuestas desde el exterior. AFGANISTÁN: GENERALIDADES La situación afgana durante los últimos veinte meses muestra claramente una evolución desde una operación que inicialmente fue planteada como de mantenimiento de la paz, hacia una situación de conflicto cada vez más intenso. Lo que en principio podría interpretarse como una «Operación de Mantenimiento de la paz» ha evolucionado a una «guerra asimétrica» en la que se requiere una combinación de «Operaciones de Mantenimiento y Operaciones de imposición de la Paz» para la que debemos de prepararnos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político y sobre el que tendremos que informar a «nuestra» opinión pública. La situación no evoluciona a favor de las Fuerzas Internacionales. Es un aforismo básico de los conflictos asimétricos el de que «cuando la guerrilla no pierde, gana; y cuando las fuerzas regulares no ganan, pierden». Este aforismo se está cumpliendo en la actualidad. Los insurgentes están ganando la batalla de la propaganda y los «corazones y mentes» de la población afgana. La situación de seguridad ha empeorado notablemente en los últimos meses en prácticamente todos los parámetros, y desde nuestra perspectiva es negativamente dinámica. Las instituciones afganas de reciente implantación (Presidencia, Parlamento, ANP y ANA y Justicia fundamentalmente) muestran un arraigo difícil y señales de seria erosión e incluso retroceso. Los poderes fácticos (“señores de la guerra», elementos religiosos reaccionarios, jefaturas tribales, etc.) siguen representando una parte muy importante del poder real en el país. Tras las elecciones presidenciales, recientemente realizadas, dada la baja participación, los problemas en ciertas zonas para su realización y las acusaciones de fraude por parte de la oposición, podría plantearse una seria crisis institucional, aunque probablemente esta cuestión se resuelva al «modo afgano» es decir mediante negociaciones y cesiones entre las partes con cláusulas muchas veces poco claras y contradictorias. El Gobierno no es capaz de ejercer sus funciones fuera de los grandes núcleos de población y sus instituciones de seguridad ANA y ANP tienen muchas limitaciones al no ser empleados en su «concepto tradicional» y estar limitados por una constante tutela, adoctrinamiento y entrenamiento que nada tienen que ver con la sociedad afgana ni con sus principios. Hoy cuentan con medios técnicos pero con una moral y unas capacidades de actuación muy bajas. Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 183 No cabe pensar en una solución militar del conflicto El control del territorio no es posible por parte de la Fuerzas Internacionales. El Gral. McNeill, antiguo COMISAF, declaró, en junio de 2008, en su informe final ante el CAN que desde el punto de vista militar serían necesarios «400,000 efectivos» para poder llevar acabo la misión con éxito, lo que en el actual contexto internacional es impensable. La existencia, o mejor expresado, la co-existencia de operaciones militares de la Comunidad Internacional con objetivos diferentes y sin una coordinación efectiva sobre el terreno (existencia de información y planes restringidos para algunos países) y el recelo entre aliados a la hora de tomar y apoyar decisiones operativas, no ayuda a la Operación y están dificultando enormemente la «libertad de acción» y «la capacidad de ejecución» de los mandos militares. El recelo entre aliados parecería estar justificado ante la impresión de que hay aliados que tienen –o han tenido hasta recientemente– «agendas ocultas» cuyo contenido queda muy al margen de una Operación cuya legitimidad depende de manera absoluta de un mandato del Consejo de Seguridad. Las Fuerzas Internacionales tienen conocidas limitaciones políticas en su modo de combate. Han de evitar al máximo las bajas (opinión pública). Por tanto han de utilizar armas de combate a distancia que son imprecisas y que no discriminan entre el adversario y la población civil. En un conflicto asimétrico el adversario «ha de moverse como pez en el agua entre la población civil» (Mao Zhedong). Además, la sociedad afgana es todo lo contrario a una sociedad individualista: es profundamente tribal, y las «bajas colaterales» que eliminan a miembros de una tribu colocan automáticamente al colectivo tribal en el campo enemigo. Pese a su más que muy relativo éxito, la Operación está implicando un coste muy considerable para los participantes tanto en bajas como económico (coste medio imputado por efectivo militar participante es de unos US$ 2,000 por soldado/día). El adversario conoce bien estas limitaciones y las aprovecha, como conoce nuestras carencias de Inteligencia táctica, que también aprovecha. Cuenta con el efecto de erosión y de insatisfacción en las opiniones públicas nacionales que entienden muy confusamente las complicaciones del problema, que son muy abundantes. «Vosotros tenéis lo relojes, pero nosotros tenemos el tiempo» dice un refrán afgano. La insurgencia (combinación de extremistas islámicos, señores de la guerra, cultura tribal, Mulhas, bandidos y narcotraficantes) han ganado libertad de acción y capacidades por muy diversas causas, entre las que se podrían citar: • Articulación étnica y tribal de las diferentes regiones afganas. (No se puede atacar el problema de igual manera en todas las regiones, más bien hay que trazar actuaciones individualizadas para cada una de ellas) • Falta de penetración de las acciones del Gobierno, y por lo tanto de la Comunidad Internacional, en muchas de las regiones afganas (no se nota ninguna mejoría 184 El Laberinto Afgano de los niveles de vida o de seguridad en muchas zonas, sobre todo las rurales; corrupción y «mordidas» generalizadas en las acciones de los Gobiernos locales; miedo a las capacidades de los diferentes grupos y a sus acciones de venganza o presión; es mejor sobrevivir que mejorar las condiciones de todos;....) • Utilización mediática y propagandística de los errores del Gobierno o de las Fuerzas Internacionales tanto en campañas internas, como internacionales que tiene una gran repercusión. • Existencia de «acuerdos de no agresión» y «pactos de negocios» de distinta intensidad y alcance, en diversas zonas, con las autoridades gubernamentales de ciertos distritos e incluso con Fuerzas Militares de algunos países (Wardak, Kandahar, Musa Qala, Logman, Ouruzgan,...) El elemento militar es indispensable para iniciar la tarea de (re)construcción y para llegar a una negociación desde una posición de ventaja. Pero ha de ser fundamentalmente un elemento militar afgano: tal y como reza una proclama afgana, «para cazar a un lobo afgano se precisa un perro afgano». De ahí la importancia de la consigna de «afganización». Hoy (no siempre ha sido así) todos los actores sobre el terreno tienen claro que la seguridad es indispensable para conseguir los Objetivos, pero por si sola no es eficaz. Debe ir acompañada por acciones de construcción, mejoras de infraestructuras y condiciones de vida, gobierno eficaz y sobre todo efectivo (sin grandes pretensiones pero de acción directa sobre los problemas y la población) y además realizada y concebida por los afganos. AFGANIZACIÓN es la clave pero «cómo» es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Debe llenarse este término con una articulación efectiva a dos niveles y con un objetivo claro «la mejora de las condiciones de vida de la población» (la gran olvidada de la estrategia internacional hasta este momento). La Situación política interna actual La inmensa mayoría de la población afgana, tras treinta años de conflicto continuado, está compuesta esencialmente por supervivientes, y naturalmente, es oportunista y se inclina del lado que perciba como el ganador. El Presidente Karzai refleja bien esta idiosincrasia. Compensa su limitada visión estratégica con una estupenda dosis de flexibilidad y recursos tácticos, lo que explica el que, encontrándose a principios de este año prácticamente acorralado y tambaleante ante el acoso de la nueva Administración de Washington, haya logrado romper el cerco hasta encontrarse en estos momentos con un cierto dominio de la escena política. Ha sido una brillante aplicación de las reglas del judo: utilizar la energía del contrario para derribarlo. La Administración Obama, nada más hacerse cargo del poder, realizó unas primeras declaraciones atacando al actual Gobierno afgano (Biden, Holbrooke, primeras decla- Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 185 raciones de Hillary Clinton, señales respecto a posibles candidatos alternativos como Jalali, Ghani, Abdullah), de las que ha tenido que ir «retractándose, conforme se ha dado cuenta de la complejidad de las relaciones en esta parte del globo. El Presidente reaccionó con rapidez frente a estos ataques, negociando con un amplio espectro de fuerzas afganas de oposición de las que hasta ese momento se había mantenido alejado, intensificando los contactos con Irán y con el Gobierno civil pakistaní y abriendo un canal hacia Rusia. Al mismo tiempo, criticaba la actuación de las Fuerzas Internacionales utilizando ante todo el vidrioso tema de las bajas civiles, asimismo atizó la cuestión del status dudoso de la propia presencia internacional (incertidumbres respecto al SOFA) y, en general, apeló a la xenofobia siempre latente en el país. Washington, en un segundo momento, ante la conciencia de tener que afrontar un periodo electoral, que considera esencial para la credibilidad de la intervención, contando con la presencia de un enemigo controlando los resortes de la Presidencia, cesó en los ataques y pasó a reconsiderar la situación. La controversia, sin duda, fue resuelta a favor del Presidente, tras varias fintas en torno a la fecha de las elecciones. Los norteamericanos, ante el riesgo de que el periodo interino (Mayo a Agosto, en principio) quedara en manos de una Administración afgana anárquica, dieron la luz verde para la continuidad del Presidente durante el mismo, dejando así a Karzai dueño de una plena capacidad de negociación con los otros grupos y en control de todos los resortes del poder. La opinión internacional, en general, se ha visto obligada a respaldar la continuidad del Presidente. Los motivos son tan diversos como los intereses, pero tanto Rusia como el Pakistán civil, como Irán, India, y la misma Europa en su mayoría, son partidarios del continuismo. Y EEUU, hoy, no tiene verdaderas soluciones de recambio y parece adoptar la misma postura, pese a que Karzai cuenta con la desconfianza política y personal del Vicepresidente Biden y del Enviado especial Holbrooke. Quizá el mayor enemigo de esta situación es Gran Bretaña, aún fuertemente resentida por su fracaso en el nombramiento frustrado de Ashdown. Durante el periodo preelectoral, Karzai ha negociado intensamente con los intereses de las diferentes partes en el punto de mira, y suscitando esperanzas en todas ellas. Estos momento han sido utilizados por el Presidente para, aplicando sus amplias dotes tácticas y aprovechándose de la división de la oposición interna, en buena parte abierta a los compromisos y la negociación por diferentes motivos, realizar la cuadratura del circulo, aliarse con antiguos señores de la guerra que mantienen férreo control de algunas comunidades (Mariscal Fahim, General Dostum, Ismahil Khan,…) y defenestrar, por vía de la persecución política, el aislamiento o el desanimo a potenciales opositores peligrosos, realizando una serie de acuerdos, alguno de ellos contradictorio entre sí, que le permitan «ganar» unas elecciones presidenciales que le otorguen otro mandato. En esto momentos están por ver las secuelas que sobre la legitimidad y las posibilidades de Gobierno efectivo del país van a tener las acusaciones de fraude por parte de 186 El Laberinto Afgano la oposición, la bajísima participación en las elecciones (en torno al 34% de la población) y la gran influencia, sobre todo en el Sur y algunas zonas del Este del extremismo radical islámico y la imposibilidad de votar en muchas comarcas de estas zonas. Durante los próximos meses habrá que redefinir las relaciones en clave de política interna, regional e internacional y posicionarse sobre como actuar ante el nuevo escenario que se abre tras las elecciones, lo que puede suponer una ventana de oportunidad, tras la experiencia acumulada durante estos últimos años, para rectificar errores y buscar puntos de acuerdo que puedan dirigir a Afganistán hacia el punto deseado por todos. La vía militar y la vía política La solución última será necesariamente política, con una negociación en la que estén en primera línea los países de la Zona. El resto, OTAN incluida, estamos en Afganistán ante todo y sobre todo en función de un mandato de NNUU vértice y justificación de nuestra presencia y que en algún momento se ha perdido como referente. ISAF es una operación de seguridad colectiva ordenada por NNUU. La OTAN debería ser un mero agente de esta filosofía, cuestión bastante difuminada sobre el terreno. El vértice de la situación y el dinamismo político debería ser el Representante del Secretario General de Naciones Unidas en la zona. La solución política se ha visto dificultada por la monopolización del mando estratégico en sentido amplio y restringido por parte de EEUU. El plan estratégico norteamericano de la anterior Administración estadounidense, llegó al agotamiento hace tiempo (hecho reconocido incluso por los propios diplomáticos USA y por COMISAF), aunque se ha mantenido hasta el cambio de Administración. La creación de un plan ex –novo, tras las elecciones, requiere probablemente un desfase temporal de más de un año hasta que se ajusten las piezas de la nueva Administración en Washington, para que alcance resultados, aunque las primeras piedras han sido colocadas mediante la definición de una nueva estrategia de los EEUU en relación con Afganistán – Pakistán que ya ha visto la luz en los centros de estudios estratégicos y que ha sido presentado a la Comunidad Internacional en diversos foros y con distintos ángulos. Este plan se basa en una nueva definición de los objetivos a corto y medio plazo y una serie de recomendaciones inmediatas, extraídas de las experiencias estadounidenses en Irak, y cuya implementación será la clave para buscar una «estrategia de salida», una vez demostrado que la «imposición por las armas» y el «asentamiento del poder» no es posible. Este nuevo plan marca una serie de objetivos teóricos y subraya que deben ser «realistas y alcanzables» (no como hasta el momento): • Anular las redes terroristas en Afganistán y Pakistán. • Promover una mayor capacidad y efectividad del Gobierno Afgano. Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 187 • Desarrollar la autosuficiencia y el incremento de las Fuerzas de Seguridad Afganas (ANF). • Ayudar en los esfuerzos para fortalecer el control civil y la estabilidad constitucional del Gobierno en Pakistán, incrementando su capacidad económica y de desarrollo. • Involucrar a la Comunidad Internacional en la consecución de estos objetivos para Afganistán y Pakistán, con un liderazgo importante de las Naciones Unidas. Y marca una serie de recomendaciones (hoja de ruta) para alcanzarlos: • Ejecutar y sostener una estrategia integrada, civil y militar, de contrainsurgencia en Afganistán: o Asegurar el Sur y el Este contra la exposición de Al Qaeda. o Proporcionar medios y entrenamiento a las Fuerzas de Seguridad afganas (Ejército y Policía). o Desarrollar una estrategia de comunicación para prevenir ataques futuros. • Proporcionar medios y priorizar la asistencia a la población civil en Afganistán. • Aumentar los efectivos del Ejército y la Policía hasta los niveles acordados o ANA : 134.000 efectivos (inicialmente 70.000) o ANP : 82.000 efectivos (inicialmente 56.000) • Involucrar al Gobierno Afgano y mejorar su legitimidad. • Apoyar los esfuerzos del Gobierno afgano para integrar a los «insurgentes moderados». • Incluir a las administraciones locales y provinciales del gobierno en los esfuerzos de reconstrucción. • Romper los vínculos entre insurgencia y narcotraficantes. • Movilizar mayor apoyo político internacional para apoyar nuestros objetivos en Afganistán. • Reforzar la cooperación entre Afganistán y Pakistán. • Involucrar a Islamabad en los riesgos comunes. • Mejorar las capacidades pakistaníes para la lucha contra el extremismo. • Ampliar la ayuda a Pakistán. • Explorar otras áreas de cooperación económica con Pakistán. • Fortalecer la capacidad del Gobierno civil pakistaní. • Solicitar ayuda a nuestros aliados para Afganistán y Pakistán. 188 El Laberinto Afgano El ángulo regional Cualquier intento de llegar a un equilibrio en la cuestión afgana que intente ignorar los intereses de los actores principales estará abocado al fracaso. Irán: Los intereses iraníes respecto a Afganistán coinciden en buena parte con los de OTAN en su oposición a tener un régimen fundamentalista sunní instalado en su extensa frontera oriental. Tienen asimismo interés en el control del narcotráfico. Desean un Afganistán con el mínimo de problemas que permita el retorno de los refugiados actualmente establecidos en su territorio y que produzca una emigración controlada. Desean asimismo que cese la presencia masiva de tropas occidentales en su frontera, y comprenden que para ello han de cesar las causas o pretextos. Como interés específico desea conservar y, si es posible, expandir, su influencia histórica en el Oeste y en el Hazarajat chiíta. La capacidad de Teherán de aumentar –y en mucho– la problemática afgana no puede ser desdeñada. Han dado señales relativamente prudentes de ello como respuesta a la cerrada actitud norteamericana durante la época de su anterior Administración. No hay que rechazar totalmente la hipótesis de que un Irán eufórico de haber hecho una reciente travesía de desierto muy peligrosa y haber salido de ella incólumes y sin flexibilizar sus posiciones, e incluso habiendo recogido un considerable rédito en Irak por como se ha desarrollado el post conflicto, caiga ahora en el vicio nacional de considerarse «imperiales» y, en un momento en que los extremistas temen su salida de la Presidencia, intenten crear un foco externo de crisis. Sin embargo, el policentrismo político iraní parecería suponer un filtro eficaz a estas hipotéticas intenciones. La realidad que se percibe es la de una cauta pero positiva respuesta de Teherán a los avances norteamericanos respecto a La Haya. Rusia: Tras ocho años de aparente inacción, Rusia ha efectuado en los últimos tiempos una serie de gestos rápidos, limitados, pero muy efectivos. El cierre de la base de Manás a la logística norteamericana (y española) en los momentos en que se preparaba el refuerzo de sus contingentes, ha servido de duro recordatorio a las Fuerzas Internacionales respecto a sus dificultades objetivas, en momentos en que se convierte en cada vez más impracticable la vía de suministro Khyber-Jalalabad-Kabul y que continúa siendo políticamente imposible la ruta Chah Bahar-Afganistán. La visita del Ministro de Asuntos Exteriores ruso a Kabul y sus entrevistas con Karzai y en el Parlamento afgano indican claramente que Rusia, manteniendo su economía de Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 189 esfuerzo, rápidamente aprovecha las oportunidades que se le presentan y en las que juzga realista el actuar en caso de que se pretenda su aislamiento o cualquier movimiento que minimice su poder o capacidad en Afganistán. Aparte de los asuntos más obvios, como atajar la extensión del fundamentalismo a más chechenios, los intereses rusos en la zona son muy considerables: Si Gran Bretaña poseía una memoria histórica sin rival sobre Afganistán que ahora todo indica que ha quedado minimizada, Rusia posee una experiencia reciente muy vívida sobre el tema y que parece tener muy presente. Moscú ha «aprendido sus lecciones» de su aventura afgana de los años 80 y ve a la OTAN a la luz de esa experiencia. Consideran ventajoso tener atrapada a la OTAN en lo que estiman que es un problema sin posible salida airosa, divisivo y que, desde su punto de vista, desangrará políticamente a la Alianza. Vigilan muy cuidadosamente el nivel de tropas, su equipo, la efectividad con que se emplean y sobre todo los «errores» que cada uno de los componentes realiza en sus áreas. Para Moscú, Afganistán constituye el «suelo» de su zona de influencia y un espacio geopolítico de la mayor importancia. La presencia de equipos bélicos de alta tecnología en tal espacio les preocupa y no tolerarán una presencia permanente OTAN/EEUU en el mismo. Para ellos, la base de Bagram y la potencial base de Shindand no pueden ser permanentes a largo plazo. Tienen plena conciencia de que poseen la capacidad de acabar o modificar la Operación cuando lo juzguen conveniente. Un veto ruso en el Consejo de Seguridad en el momento de la revisión del mandato de la Operación bastaría para dar al traste con la base de legalidad de la misma y convertir automáticamente a ISAF (o a cualquier otra presencia militar extranjera en Afganistán) en tropas de ocupación ilegales. Modulan cuidadosamente su participación en la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). De momento, la consideran una organización puramente con fines negativos, de vigilancia de una «Operación extranjera» en el área de «influencia cercana». Sin embargo, no excluyen una evolución de la organización hacia aspectos más activos. Poseen una extensa red de influencias en Afganistán, fruto de su permanencia de diez años en el país y de su actuación posterior durante la guerra civil afgana. Esta influencia es especialmente fuerte entre los elementos uzbekos, turcomanos y tayikos, pero incluye asimismo un número considerable de pashtunes. China: Es en estos momentos «el gigante ausente». Su actividad económica en el país es grande, pero parecería más ligada a la actividad de las provincias del Oeste chino que a Beijing. 190 El Laberinto Afgano Sin duda, les preocupa un posible contagio fundamentalista en Xinjiang y la extensión de la influencia Deobandi a la población uighur. Pero esta tarea de contención se realiza de modo extremadamente discreto, aunque la vigilancia que los medios de comunicación chinos ejercen sobre el tema afgano delata esta preocupación. Su obtención del contrato de explotación de la gigantesca mina de Aynak, concluido por las autoridades económicas del Oeste chino les compromete en cierto modo con la seguridad de la zona; pero la explotación parecería una empresa a largo plazo. De momento, parecen reducirse a una política más bien reactiva y de evitar en todo lo posible una contaminación con el problema, compartiendo en cierto modo el análisis ruso de que representa ante todo una sangría para las potencias occidentales. Pero consideran el espacio afgano de la mayor importancia, como vía de acceso a las reservas de energía de Asia Central, que les son, a la larga, imprescindibles para su desarrollo económico. Son activos impulsores de la SCO, y conscientes de que, si bien de momento ha de seguirse la línea rusa de lanzar avisos sobre la presencia extranjera en la zona, la organización puede convertirse en un reñidero con Rusia en la que se disputen intentos de influencia rivales en Asia Central. Arabia Saudita: Continúa con su política ambigua de cooperación política pública con Occidente y financiación más o menos secreta y más o menos privada de la insurgencia en la Frontera. Sin la financiación saudita, buena parte de la red de madrassas radicales deobandis de la zona fronteriza, que son las factorías del radicalismo, se vendría abajo. Los canales funcionan activamente desde la época de la jihad antisoviética, y continúan funcionando. Se mezclan en esta acción discretísima (realmente, secreta) un propósito misionero de propagación del wahhabismo, que está encontrando canales de éxito, y un propósito político de intento de modulación del control militar occidental en la zona, sin extinguir últimamente ciertos factores de protección que reconocen necesitar. Su influencia sobre la insurgencia Taliban es innegable, y su actuación en ciertos sectores radicales de Pakistán también, por lo que debe ser tenida en consideración en su adecuada medida. India: La influencia India en Kabul es histórica y tradicional, manifestada en una alianza tácita para formar una pinza respecto a Pakistán. El compromiso económico que han adquirido es muy considerable. La operación de seguridad que desarrollan es oculta y muy potente, y la influencia personal sobre buen número de dirigentes afganos es evidente. Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 191 Sin embargo, mientras el Congreso se mantenga en el poder en Delhi, son conscientes de que una presión extrema sobre Pakistán que llegase a un punto crítico podría tener finalmente consecuencias muy graves para una India en vías de despegue en el desarrollo, por el problema de centrifugación y balcanización a que quedaría expuesta su frontera Norte. Un cambio en el poder en Delhi que diese entrada a ciertas fuerzas de la oposición podría introducir cambios de actitud que elevarían muy considerablemente la tensión en la zona. Pakistán: Es sin duda alguna una de las claves mayores de la situación. El interés estratégico permanente de Pakistán ha sido el de evitar la pinza afganoindia y ocupar a su vez el espacio que considera como su «profundidad estratégica». A esto hay que añadir el complejo entramado étnico que comparte con su vecino afgano, arbitrariamente escindido por la Línea Durand/Frontera. Pieza esencial en tiempos de Zia ul-Haq para la construcción de la jihad antisoviética, y co-fundador del movimiento Talibán en su día, el Pakistán de la época Musharraf siguió utilizando o consintiendo que se utilizasen los mismos mecanismos, canales de infiltración, enclaves de refugio, centros de planificación, redes de financiación, apoyos logísticos, etc. para la insurgencia afgana tras 2001, jugando un papel de ambigüedad extrema como pirómano y bombero a un tiempo. Difícil equilibrio que, finalmente, ha desbordado sus supuestos límites y ha terminado por encender asimismo la hoguera en el propio Pakistán. Las FF.AA. pakistaníes tienen una aguda conciencia de su papel como columna vertebral única de un Estado sin nación, en riesgo permanente de disgregación y que ya ha sido escindido una vez en su mitad. India es siempre un riesgo de seguridad obsesivo, tanto en la frontera Sur, como en la Norte (Afganistán). El ISI es la médula de la columna vertebral que son las FF.AA., y es desde ese Servicio, integrado por oficiales formados durante el periodo de Zia ul-Haq, desde donde se gestionó la jihad y desde donde surgen hilos, quizás incontrolados, que dirigen buena parte de la insurgencia afgana e incluso de alguna parte de la interna, en un intento de reconquistar un Estado vacilante, ahora mismo compartido en un equilibrio inestable entre un poder civil débil y dividido salido de las urnas y un poder militar que impone límites, muchas veces extremos, según su propio criterio estratégico. La Frontera es la dinamo de la subversión. Es un territorio jamás sometido sino a su propia ley tradicional que, en tiempos del Raj británico, quedó configurado como el Estado tapón de otro Estado tapón (Afganistán). Durante el periodo de la jihad antisoviética, cuando se impuso una consigna de validez de todo medio con tal de que contribuyese a la derrota de Moscú, se produjo 192 El Laberinto Afgano un reemplazo de dirigentes tribales de la Frontera que resultó en la sustitución de los elementos tradicionales por una nueva clase de dirigentes dinámicos, amorales, combativos y, de dudosa catadura, a final de cuentas bandas casi criminales que, tras la derrota soviética, entroncaron con las mafias de los países vecinos y han convertido este territorio en un espacio sin ley en donde se enlazan subversión, drogas, contrabando y tráfico de todo tipo. Hoy día, el dirigente fronterizo típico lucha por religión, tradición, autonomía y por el mantener tráficos que le aseguran su autoridad continuada y su poder absoluto dentro de su área de influencia. El acabar con este estado de cosas supondría automáticamente el acabar con el mayor motor de la insurgencia. Pero semejante política supondría un esfuerzo gigantesco y sin precedente histórico. La federalización de la FATAs y de las agencias tribales de la Frontera requeriría una política carísima tanto en esfuerzo de desarrollo como en vidas humanas. Es algo que sólo las FF.AA. pakistaníes pueden realizar, sobre la base de una especie de «Plan Marshall» que habría de ser aportado internacionalmente: la envergadura necesaria sería tal que ninguna potencia podría –y menos en tiempos de crisis– afrontarlo por si sola. En cuanto a la resolución de la tensión afgano-pakistaní, se precisaría un esfuerzo de técnica diplomática continuado, elaborando una lista de problemas jerarquizados a resolver por comisiones de expertos que aporten soluciones imaginativas y realizables. No es cuestión de reuniones en la cumbre, sino de una tarea continuada y detallada que construya una red de intereses positivos a ambos lados de la divisoria. El ángulo internacional Hasta ahora EEUU ha llevado, y no sólo por su propia voluntad, el peso de todos los retos en Afganistán, lo que ha maximizado su unilateralismo y la toma de decisiones estratégicas sin contar con el resto de «socios» occidentales, considerando a Afganistán como una unidad homogénea, lo que le llevado al país a mayores desigualdades y a tensiones étnicas, religiosas y tribales que no han hecho más que empeorar la situación y a la perdida de credibilidad, por parte de la población, del beneficio de las acciones que se estaban realizando. Esta cuestión ha sido bien aprovechada por varios de los sectores tradicionales afganos para magnificar las ventajas del sistema descentralizado con amplia influencia religiosa, étnica y tribal en lo social. La creación y el desarrollo de las instituciones principales del Estado se ha realizado siguiendo parámetros muy alejados de la cultura y tradiciones afganas, por lo que su funcionamiento, pervertido por estas cuestiones, es de muy dudosa eficacia y es percibido por la población como «un mal necesario para seguir sobreviviendo». La OTAN es la organización internacional que más se ha empeñado en este escenario. Sus diferencias de percepción de las realidades afganas, las limitaciones nacionales, militares y políticas, de algunos de sus contingentes, el indudable Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 193 liderazgo político y militar de los EEUU en la Organización y la sensación de que la responsabilidad de cada uno de sus componentes se limita exclusivamente a su zona de responsabilidad, está lastrando sus capacidades y posibilidades de actuación. La percepción de que en el «no fracaso de la misión» está en juego la «supervivencia» de la organización y la tendencia de su nivel político a buscar una «estrategia de salida decorosa» más que una actuación eficaz y coordinada que lleve al éxito, junto con otros factores de equilibrios estratégicos y de poder, son elementos clave para comprender su actuación sobre el terreno y para evaluar su actuación. La Unión Europea ha desarrollado una política «a la espera» con una medida ambigüedad tanto en sus declaraciones como en sus acciones, que la llevan a casi convertirse en un observador privilegiado sin grandes capacidades de influencias sobre el terreno, si exceptuamos su influencia política fuera del territorio afgano. Esta actuación, fruto de la línea general de actuación de la organización cuando coincide sobre el terreno con otras organizaciones internacionales (OTAN, NNUU, EEUU…) hace que en la actualidad su papel y efecto real sea mínimo. La existencia de un cambio de concepción estratégica de la Administración Obama, las nuevas reglas de juego en política interna tras las elecciones Presidenciales y el cambio del entorno estratégico en los países del área pueden suponer una oportunidad para explorar las posibilidades de un contrapeso Europeo, mediante una acción concertada: los países de la «vieja UE» no tienen –salvo GB– intereses en la Zona excepto el cumplimiento de la misión y retirarse, dejando un elemento de seguridad antes inexistente. La Zona es además, amplia, y caben elementos de acuerdos mutuamente provechosos para UE, países de la Zona, China y Rusia, con un indudable espacio para EEUU Pero no creemos que haya sitio para monopolio de nadie. Estamos en un momento en el que habría que definir los objetivos y el papel que quiere jugar la Unión Europea y dotarle de herramientas sólidas y sobre todo eficientes para jugarlo. UNAMA. En el espacio afgano Naciones Unidas cumple un papel asistencial primordial para la supervivencia de amplias capas de la población, sobre todo en las zonas más remotas y deprimidas, si bien la Organización de la misión y su falta de elementos de seguridad propios, limitan sus capacidades reales de actuación y hacen que su impulso político quede diluido ante las iniciativas de otros actores principales en la zona. Inicialmente, la concertación entre UE y NNUU parecería una pieza esencial de la solución que hasta ahora ha estado ausente. Una Administración norteamericana más abierta al multilateralismo facilitaría enormemente la resolución del problema. El desfase temporal hasta la concreción de la ejecución del nuevo plan norteamericano, si es aprovechado, podría impulsar la tendencia hacia el multilateralismo y abrir nuevos espacios de actuación en el Área. 194 El Laberinto Afgano ONG,s y AGENCIAS MULTINACIONALES Actúan en diversos sectores, pero la situación del país impide que sus acciones sean uniformes y coordinadas, por lo que se aumentan las diferencias entre zonas y las tensiones étnicas y de desarrollo. Hay que resaltar que en comparación a otros escenarios su presencia es mínima y su actividad escasa, centrándose en el área de Kabul y en las ciudades más estables. Conclusiones Cualquier estrategia de la Comunidad Internacional parece que debería basarse en un proyecto común de mínimos con una ejecución particular para cada una de las zonas y dirigida a que la población afgana accediese visiblemente a resultados tangibles en el corto plazo, y tener en cuenta que –de manera muy similar al caso suizo– pese a todas las divisiones étnicas, religiosas y sociales, la historia común y las agresiones exteriores constantes han forjado una nacionalidad afgana de rasgos distintivos, y no exenta de caracteres xenófobos, que no admite la fragmentación ni la división impuestas desde el exterior. El tiempo ha demostrado, como en casi todos los conflictos, que «no existe» una salida militar al conflicto, aunque la presencia de las fuerzas internacionales es un factor esencial para poder afianzar las acciones de construcción / reconstrucción necesarias para la constitución de un verdadero Estado que sea capaz de revertir la actual situación. La solución debe ser política y debe ser «inclusiva», no «exclusiva». El unilateralismo o la imposición de normas, doctrina o procedimientos ya han demostrado su ineficacia. Todos los países con intereses en la zona y las cuestiones pendientes deben ser abordados con una estrategia clara y única, pero con matices diferenciadores (dependiendo de la situación real) que la hagan aplicable. El estado «final» de la cuestión afgana, al que en modo alguno se llegará mediante vías exclusivamente militares, resultará inevitablemente de una Conferencia Internacional en la que países vecinos y actores principales queden con sus pretensiones respectivas razonablemente insatisfechas a un nivel aceptable, reconozcan la imposibilidad de establecer un monopolio sobre el territorio afgano y garanticen tal situación. Una solución «a la suiza», en suma. Hasta este momento se están eligiendo las vías más costosas en recursos y sangre para llegar a tal solución. La inercia de los pasados ocho traumáticos años es muy considerable. La afganización es un elemento indispensable y la vía obligatoria, siempre que adopten los métodos, entrenamiento y equipos adecuados, en cuanto a lo militar; y en cuanto a desarrollo e institucionalización, sería preciso que los afganos dejasen de estar sometidos a una cacofonía de voces que representan los planes y preferencias Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente 195 particulares de los estados que intervienen en la Operación, y se instalasen de una vez por todas, con la asistencia necesaria, en el asiento del conductor. Hay que llenar de contenido la Afganización y diseñar y desarrollar políticas que sean percibidas por la población y los dirigentes afganos. Los nuevos planes de la administración Obama van en este sentido, pero la realidad afgana debe ser percibida por los ejecutores de las diversas acciones y debe ser introducida como factor modificador de acciones, ritmos y objetivos para que puedan ser efectivas sobre el terreno. El segundo elemento de la receta del Gral. Petraeus/CENTCOM, contactos con facciones talibanes, puede amenazar a las frágiles instituciones afganas, creadas a un coste muy elevado. Las «conversaciones/negociaciones « con un supuesto «Talibán moderado» suponen un intento de aplicación mecánica del modelo aplicado en Iraq, sin tener en cuenta que, mientras en Iraq las tribus sunníes consideran a Al Qaeda y grupos similares como «extranjeros», el Talibán posee una sólida base pashtun en ambos lados de la divisoria y es un movimiento totalmente local. En Iraq, EEUU pudo aprovechar la animadversión entre los elementos locales y los jihadis extranjeros, pero tal situación es inexistente en Afganistán. Según este modelo, podrían tratar de explotarse las diferencias entre «reconciliables» e «irreconciliables», quizá mediante incentivos económicos, pero como demuestra el ejemplo latinoamericano (Colombia), el acceso insurgente a la riqueza del narcotráfico es suficiente para evitar las deserciones de sus filas, e incluso para asegurar un buen número de deserciones a sus filas. El «Talibán moderado» parecería más bien una excusa para entablar negociaciones/ conversaciones con el Talibán, a secas. Y bien podría darse el caso de que fuese el Talibán el que explotase las diferencias existentes entre las diferentes «tribus occidentales», que muy ciertamente existen. Cualquier intento de llegar a un equilibrio en la cuestión afgana que intente ignorar los intereses de los actores principales estará abocado al fracaso. Hay cuestiones regionales muy complicadas que sin duda están interconectadas con el tema afgano: la integración de Irán; Pakistán y la federalización de sus áreas autónomas y el acomodo de ciertas aspiraciones rusas son algunas de ellas a las que la Comunidad Internacional deberá dar respuesta. Temas como los «Señores de la Guerra», Narcotráfico, Etnias o Religión deberían ser abordados de forma separada y marcase unos objetivos a diversos plazos para su resolución, o por lo menos la «minimización» de sus efectos. La existencia de un cambio de concepción estratégica de la Administración Obama, las nuevas reglas de juego en política interna tras las elecciones Presidenciales y el cambio del entorno estratégico en los países del área pueden suponer una oportunidad para explorar nuevas posibilidades de relación sobre el principio de que no hay espacio para el monopolio y sobre la certeza de que la «cuestión afgana» debe ser resuelta por los afganos. Nuevos procedimientos de relaciones internas y externas, afganización y acción concertada de la Comunidad Internacional son las claves de esta cuestión. 196 El Laberinto Afgano Durante los próximos meses habrá que redefinir las relaciones en clave de política interna, regional e internacional y posicionarse sobre como actuar ante el nuevo escenario que se abre tras las elecciones, lo que puede suponer una ventana de oportunidad, tras la experiencia acumulada durante estos últimos años, para rectificar errores y buscar puntos de acuerdo que puedan dirigir a Afganistán hacia el punto deseado por todos. Esperemos por el bien de todos, pero sobre todo por el de los afganos y Afganistán, que seamos capaces de caminar juntos en la resolución de esta cuestión y que finalmente logremos que Afganistán se reintegre a la Comunidad Internacional como un estado soberano, democrático y pacífico que sirva de nexo para la consecución de un mundo más seguro, solidario y tranquilo. PONENCIAS DEL ÁREA 5 España y Afganistán LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN AFGANISTÁN D. JAIME DOMÍNGUEZ BUJ GD. Jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones. Estado Mayor de la Defensa LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN AFGANISTÁN D. JAIME DOMÍNGUEZ BUJ GD. Jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones. Estado Mayor de la Defensa 1. ANTECEDENTES El 29 de diciembre de 2001 se establece la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), cuyo fundamento legal reside en la Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. En principio, su área de actuación se circunscribe a Kabul y sus alrededores. La participación española en ISAF fue autorizada por Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001. El 25 de enero de 2002 se inició el despliegue en Kabul de una Agrupación Española, denominada ASPFOR I, formada por 442 militares y compuesta por una unidad de ingenieros, una unidad de desactivación de explosivos y una unidad de apoyo al despliegue aéreo, así como los elementos de mando y apoyos nacionales necesarios para sostener el contingente. El 2 de julio de 2004 el Gobierno español autorizó el incremento de la participación en ISAF, estableciéndose un máximo de 540 militares para atender un hospital de campaña, complementado por elementos de transporte aéreo: cuatro helicópteros, dos aviones y una unidad de apoyo y protección. Así mismo, se autorizó el despliegue de un máximo de 500 militares para apoyar el proceso electoral previsto en Afganistán que, con carácter temporal, fueron desplegados en Mazar-i-Sharif. La expansión de la autoridad del gobierno afgano desde la capital, Kabul, hasta abarcar la totalidad del territorio afgano, ha ido de la mano de la expansión de ISAF. Se inició en diciembre del 2003, con la expansión a la Región Norte, continuó en febrero 202 El Laberinto Afgano de 2005 con la Región Oeste y finaliza en 2006, con la expansión en julio a la Región Sur y en diciembre a la Región Este. Esa expansión requirió tanto el redespliegue de algunas de las unidades concentradas inicialmente en Kabul como la sucesiva aportación de numerosas unidades adicionales. En el caso concreto de la expansión a la Región Oeste, España accede a la petición de nuestros aliados y acepta, a partir de mayo de 2005, dos retos de envergadura: liderar la Base de Apoyo Avanzada que se quiere instalar en Herat en beneficio de toda la Región, y hacerse cargo del apoyo a la seguridad, la gobernabilidad y la reconstrucción y desarrollo de la provincia de Badghis, desplegando para ello un Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) en su capital, Qala-e-Naw. Ello requirió el rediseño del contingente y su redespliegue desde Kabul a las dos localidades antes citadas. A petición de la OTAN, el Gobierno español aprobó el 24 de junio de 2005 el despliegue temporal de un nuevo contingente de 500 militares para apoyar las elecciones parlamentarias de Afganistán. El 11 de mayo de 2006 el Congreso de los Diputados autorizó el incremento permanente de 150 militares para reforzar el Equipo de Reconstrucción provincial de Badghis, desplegar un avión de transporte en Herat, reforzar nuestra Compañía de Reacción Rápida e incrementar nuestra presencia en el Cuartel General del Mando Regional Oeste. Los últimos incrementos de contingentes fueron autorizados en septiembre de 2007 y en marzo de 2008. En el primero se autorizó el incremento de 52 militares para constituir dos Equipos de «Mentorización» y Enlace (OMLT) para el entrenamiento de dos batallones del 207 Cuerpo de Ejercito Afgano con base en Herat. En el segundo caso, se autorizó el incremento de 36 militares para constituir la Unidad de UAV, con base en la FSB Herat, que habría de contribuir a la protección de nuestras fuerzas con misiones de vigilancia y reconocimiento. En la actualidad nuestro contingente consta de unos 800 militares y está desplegado, fundamentalmente, en la Región Oeste, repartido entre Herat y Qala-e-Now, manteniendo un pequeño núcleo en Kabul. Al hablar de Afganistán no debemos olvidar el destacamento del Ejército del Aire en Kirguizistán, concretamente en la Base de Manás, que presta apoyo a todas esas unidades. Es importante subrayar que, como se ha visto, las Fuerzas Armadas españolas están desplegadas en la Región Oeste porque en su momento así se lo solicitaron, siendo muy difícil, por la propia naturaleza del compromiso que asumieron, pensar en un posible redespliegue a otras regiones de aquél país. 2. DESPLIEGUE ESPAÑOL EN MANÁS Y KABUL En la Base de Manás despliega el Destacamento MIZAR, diseñado para constituir una base de tránsito entre España y Afganistán, que acoge al personal que viaja en los avio- Las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán 203 nes comerciales, contratados por el Ministerio de Defensa para realizar el trayecto España – Manás o viceversa, y realiza su transporte hacia o desde Afganistán empleando aviones militares de transporte T-10 (Hércules), más aptos para las condiciones de las pistas existentes en ese país y con la adecuada protección ante la amenaza antiaérea. Es, pues, una Unidad desplegada para atender las necesidades nacionales y, por tanto, no transferida a ISAF. Sin embargo, España ha ofrecido a ISAF las capacidades remanentes, para realizar vuelos en el interior de Afganistán en beneficio del conjunto de ISAF. El número de aviones desplegados es variable en función de las necesidades de apoyo de nuestro contingente. Actualmente hay un único T-10 desplegado en Manás. En cuanto a nuestro contingente en Kabul, muy reducido, su núcleo principal son los 8 Cuadros de Mando que actualmente forman parte del Cuartel General de ISAF y la Célula Nacional de Inteligencia que presta apoyo a dicho Cuartel General. Finalmente, señalar que entre octubre de este año y abril del próximo, España va a asumir el reto de dirigir el Aeropuerto Internacional de Kabul, aportando para ello 66 militares y 4 guardias civiles. Es una misión muy demandante, no sólo por la complejidad de la misión sino también por los condicionantes de seguridad en los que deberá llevarse a cabo. 3. EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W) El mando Regional Oeste de ISAF (en lo sucesivo RC-W), abarca las provincias de Badghis, Herat, Ghor y Farah, en total 160.316 km2 (poco menos de un tercio de la extensión de España) en los que están censadas 3.227.027 personas. En dicho Mando Regional despliegan fundamentalmente unidades italianas y españolas, con pequeños contingentes de Estados Unidos, Lituania, Albania, Eslovenia, Croacia y representantes de Ucrania y Georgia. Para hacernos una breve idea del entorno humano en el que se mueven nuestros soldados, baste señalar que las dos etnias principales en la región son los pastones y los tayicos; estos últimos viven principalmente en la provincia de Ghor, el Oeste de la de Herat y el Sur de la de Badghis, mientras que los pastunes son mayoritarios en la provincia de Farah, el centro de la de Herat y el Noroeste de la de Badghis. La zona con predominio pastún coincide, en general, con la de mayor presencia de la insurgencia, mientras que la franja oeste de la región presenta una clara influencia de Irán, lo que es lógico dada la proximidad a esa nación. En cuanto al factor físico, el terreno es predominantemente seco y montañoso, con un grado muy elevado de erosión, lo que ha originado grandes pendientes y hace muy difícil salir del fondo de los valles. Las zonas menos montañosas están al este y sur de la región. 204 El Laberinto Afgano Si a lo anterior unimos que únicamente está asfaltada en toda la región la denominada «Ring Road» (futura carretera de circunvalación de Afganistán) hasta Herat, en unión de las dos carreteras que conectan esa ciudad con Irán y Turkmenistán, el resultado es una muy difícil movilidad, que constituye uno de los principales factores limitativos para las operaciones militares de ISAF. Así, la distancia desde el PRT de Herat al de Qala e Now es de 170 kilómetros, que se tardan en recorrer unas 8 horas. Desde el ya citado PRT de Herat al PRT de Farah hay 230 kilómetros, que «solo» tardan en recorrerse una 5 horas porque la mayoría del trayecto discurre por la Ring Road, mientras que al de Chagcharán (en la provincia de Ghor) hay una distancia de 390 kilómetros, que precisan 22 horas para ser recorridos. Lo anterior potencia el helicóptero como elemento crítico para asegurar la movilidad, aunque tiene dos importantes factores limitativos: la elevada altitud media de la región, que en unión del calor reducen sensiblemente la carga útil que pueden transportar, y la reducida visibilidad en invierno debida a las frecuentes nubes bajas y nieblas. Finalmente indicar que las estadísticas oficiales de ISAF muestran que el número de incidentes registrados este año en la región es unas dos veces y media el registrado el pasado año, un dato que, en líneas generales, sigue la misma evolución en el resto de Afganistán. 4. LAS UNIDADES ESPAÑOLAS EN EL RC-W Como ya se ha indicado anteriormente, nuestro contingente en el RC-W se agrupa en dos núcleos: el desplegado en la FSB próxima a la ciudad de Herat y el desplegado en la provincia de Badghis, la más septentrional de la región, que se agrupa en la capita, Qala e Now. 4.1. Nuestras unidades en Herat En la Base de Apoyo Avanzada (FSB) España ha desplegado una serie de unidades que proporcionan a ISAF un conjunto equilibrado de capacidades críticas, que pocas naciones tiene capacidad de generar y mantener. Esas unidades son: • El personal y material necesario para liderar la operación de un aeropuerto que recibe un número creciente de vuelos. A modo ejemplo en el pasado mes de julio se han realizado 1.590 operaciones aéreas en la FSB de Herat, lo que da un promedio de 51 movimientos diarios. • Un conjunto de unidades de Asistencia Sanitaria, compuesto por un ROLE 2 y una unidad MEDEVAC (constituida por dos helicópteros Super Puma del EA –uno para transporte medicalizado de heridos y otro de protección y escolta– y el correspondiente equipo médico especializado). Las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán 205 • El personal español integrado en el Cuartel General del RC-W, entre el que figura el Jefe del Estado Mayor. • Un conjunto de unidades de maniobra, compuesto por un Grupo Táctico disminuido de Infantería, una unidad de helicópteros del Ejército de Tierra para transporte de personal y material y un sistema de aviones no tripulados (Unmanned Air Vehicles –UAV–) para obtención de información. Desde comienzos de julio, está desplegado también en Afganistán un Grupo Táctico de Apoyo a las Elecciones, una de cuyas compañías está ubicada también en la Base de Herat. • En la FSB están también ubicadas dos unidades que trabajan en apoyo exclusivo del contingente nacional: – El Elemento Nacional de Apoyo, unidad logística que realiza apoyo general a todas las unidades del contingente español. Cuenta con talleres para reparar vehículos, armamento, transmisiones y otros materiales, los correspondientes almacenes de piezas de repuesto y de todas clases de abastecimientos, y con vehículos de transporte y para la recuperación de vehículos averiados. – El Destacamento ALCOR, que dispone del personal y material necesario para operar un avión CASA 295, de fabricación nacional, cuyo cometido habitual es el transporte aéreo entre Herat y Qala e Now de personal y material. • Finalmente, también próximos a Herat, aunque no ubicadas en la FSB, sino en una base afgana próxima, España ha desplegado dos Equipos de Adiestramiento y Enlace (OMLT,s), encargados de adiestrar y acompañar a la Unidad del Ejército Nacional Afgano (ANA) a la que apoyan. Uno de ellos apoya a un Kandak (unidad tipo batallón) logístico afgano y el otro a la Unidad de Base. 4.2. Nuestras unidades en Qala e Now El núcleo del contingente español desplegado en la capital de la provincia de Badghis es el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), al que recientemente se le han unido el Batallón de Ingenieros que dirige la construcción de la nueva Base Provincial de Apoyo española (PSB) y el Grupo Táctico de Apoyo a las Elecciones (excepto la compañía desplegada en Herat, a la que anteriormente se ha hecho referencia). El PRT tiene una estructura muy compleja, acorde con la dificultad de su misión que es materializar el apoyo a la estabilidad de la provincia, actuando sobre tres pilares: la seguridad, la gobernabilidad y la reconstrucción y desarrollo. Está constituido por un componente militar y un componente civil. Este último es generado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y su misión se centra en apoyar la reconstrucción y desarrollo de la provincia. 206 El Laberinto Afgano Para ello, ha invertido hasta el finales de 2008 más de 51 millones de dólares en proyectos, cuyo desarrollo lleva a cabo preferentemente mediante contratas locales, lo que genera beneficios adicionales entre la población de la zona. Para 2009 tiene prevista una inversión de 10 millones de dólares. Aparte de estas cantidades invertidas directamente por el PRT, España contribuye solidariamente a la financiación de fondos multilaterales aportados al presupuesto afgano y que gestiona el propio Gobierno de Afganistán. Las áreas en las que ha concentrado esa inversión son la construcción de redes de suministro de agua potable y de conducción de aguas residuales, la construcción y equipamiento de centros de asistencia médica (entre ellos, el nuevo hospital de la ciudad), la mejora de carreteras y caminos, la mejora de los técnicas y procedimientos agrícolas, y el apoyo a la educación y a la situación de la mujer. Por su parte, las acciones en apoyo de la seguridad, constituye la principal tarea del componente militar PRT. Para ello, se organiza en estructuras operativas, donde se integran elementos de las fuerzas nacionales de seguridad afganas, tanto ejército como policía y las operaciones que realizan son parte del plan provincial de seguridad, acordado con las autoridades afganas La integración es total, comienza desde la fase de planeamiento, e incluye tanto las acciones de maniobra como las de inteligencia. Su área de acción parte de Qala-e-Now, y se extiende de forma radial hacia el exterior de la provincia. A fin de obtener el apoyo de la población civil a sus operaciones, el componente militar del PRT lleva a cabo lo que se denominan «proyectos de impacto rápido», que son obras de poco coste, rápida ejecución y mucha visibilidad por la población de la zona. Entre los proyectos más habituales se encuentran: – Mejora de las condiciones de seguridad para la Policía Nacional Afgana, con obras como fortificación y equipamiento de puestos de policía y de puestos de control de carreteras. – Mejora de los acuartelamientos del Ejército Afgano (ANA). – Mejora de infraestructuras: • Construcción de pozos de agua potable y de depósitos de agua. • Mejora de escuelas e instalaciones deportivas. – Equipamiento para mezquitas – Entrega de material deportivo en diversas localidades. – Rehabilitación de edificios públicos – Entrega de víveres a familias con escasos recursos y, en invierno, también de ropa de abrigo y medios de calefacción – Reparación de puntos de paso obligado en rutas que conectan localidades aisladas. Las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán 207 En sus desplazamientos por las diversas localidades de la provincia, las unidades del PRT programan entrevistas con los líderes locales, mientras que a la población de esa localidad se le ofrecen consultas médicas y veterinarias a cargo del personal de sanidad español. Además, recogen munición o artefactos explosivos hallados por la población local y desactivan los que estén activados. Otra de las actividades que, al igual que en Bosnia, Kosovo, etc., nuestros militares realizan en Afganistán dentro del campo de la colaboración Cívico-Militar es el denominado «Programa Cervantes», mediante el cual personal militar voluntario imparte clases de español a los alumnos que así lo desean. El crecimiento que ha experimentado el PRT y la llegada de nuevas unidades ISAF a la provincia de Badghis, que solicitan apoyo a dicho PRT, ha hecho que su actual acuartelamiento se quede pequeño. Por ello, España ha iniciado la construcción de una Base de Apoyo Provincial (PSB) en las afueras de la ciudad, junto a la pista de aterrizaje. Es una obra muy compleja, tanto por sus grandes dimensiones como por la variedad de instalaciones que precisa y las dificultades que ofrece el terreno, estando previsto que las unidades comiencen a ocuparla antes de finales de este año. 5. OTROS ASPECTOS A RESALTAR Habitualmente recibimos, a través de los medios de comunicación social, información sobre nuestros militares desplegados en Afganistán, pero normalmente esas informaciones no profundizan en los análisis y se limitan a los números, las estadísticas y las anécdotas. En una presentación como ésta no debemos caer en el mismo error, limitándonos a los datos anteriormente reseñados sin hacer algunas reflexiones sobre el conjunto de nuestra actuación en Afganistán. Una primera reflexión, a la vista de lo anteriormente expuesto, es que España acudió con presteza al requerimiento de nuestros aliados y que las Fuerzas Armadas españolas están desplegadas en la Región Oeste porque en su momento así se lo solicitaron, siendo muy difícil, por la propia naturaleza del compromiso que asumieron, pensar en un posible redespliegue a otras regiones de aquél país. Otro aspecto a resaltar es la dificultad de generar unas unidades tan complejas como las que constituyen el contingente español. Muchas de las capacidades de las que disponen (por ejemplo, su sistema de Mando y Control, el liderazgo de una Base Aérea, los UAV,s, su magnífico apoyo sanitario, las aeronaves tanto de ala fija como rotatoria…) son recursos críticos en ISAF por la escasez de FAS que puedan proporcionarlos. Si es difícil generarlas, apoyarlas logísticamente es todavía más difícil y, además, extremadamente costoso dada su distancia a territorio nacional y las dificultades para el acceso a su ZO. Como ejemplo, el pasado año el Mando de Operaciones planeó y gestionó el transporte desde territorio nacional a Afganistán de más de 7.000 personas 208 El Laberinto Afgano y de casi 3.200 toneladas de carga. Otro reto logístico es la construcción en Qala e Now de la futura PSB, que requiere de una fuerte inversión y de personal, medios y conocimientos que no están al alcance de todas las FAS. Por la propia misión de la mayoría de nuestras unidades, son más frecuentes los hostigamientos que los enfrentamientos directos con la insurgencia, pero cuando estos últimos se producen, su actuación es sobresaliente. Ello es el resultado del completo Plan General de Instrucción que desarrollan permanentemente todas las unidades en territorio nacional y que, para las unidades que van a ser desplegadas, se complemente con una Fase de Adiestramiento Específico para la misión concreta que van a desarrollar. En esa Fase, nuestros militares adquieren los conocimientos básicos sobre el entorno de la Operación, estudian y practican las tácticas, técnicas y procedimientos propios y analizan los empleados por el adversario. Entre los conocimientos básicos a que anteriormente se ha hecho referencia se incluye el conocimiento de los usos y costumbres de la población de la zona, la forma de tratarla, etc. A ese conocimiento previo, que nuestras FAS aplican desde que comenzaron a participar en operaciones de paz, se debe sin duda la magnífica valoración que nuestros contingentes alcanzan siempre entre la población civil, consiguiendo así hacer realidad la máxima de que en estas operaciones el objetivo es «ganarse el corazón y las mentes de la población» Como resumen final podríamos decir que el resultado del adiestramiento de nuestras unidades y de su encuadramiento por unos magníficos cuadros de mando, es que hasta el día de la fecha han pasado por las diversas operaciones exteriores 107.196 militares, sin que se haya registrado una sola violación grave de normas o incidente grave con la población civil en que se haya visto implicado personal español. En resumen, la actuación de nuestros militares en Afganistán, al igual que en las demás misiones en las que participan o han participado, los sitúa al mismo nivel que los mejores de entre nuestros aliados y constituye, sin duda, un motivo de orgullo para España y los españoles. Conferencia de Clausura El Gobierno Español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad D. LUIS CUESTA CIVIS Secretario General de Política de Defensa. Ministerio de Defensa El Gobierno Español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad D. LUIS CUESTA CIVIS Secretario General de Política de Defensa. Ministerio de Defensa INTRODUCCIÓN, PRESENCIA DE ESPAÑA España, que históricamente ha estado ausente de los grandes procesos afganos de los dos últimos siglos, mantiene desde el año 2001 un compromiso firme con el pueblo de Afganistán para lograr un país viable, sin terrorismo, que sea capaz de vivir en paz y estrecha cooperación con sus vecinos. Este compromiso se ha traducido en una presencia permanente desde entonces. Hasta el momento, más de 12.500 militares españoles han participado en la misión de Afganistán y, desgraciadamente, 87 de ellos han dejado su vida en ese empeño, incluyendo a la primera mujer militar fallecida en operaciones en la historia de las Fuerzas Armadas Españolas. Pero permítanme comenzar exponiendo cuál es la visión que tenemos del problema Afgano y cuáles son los parámetros que la definen. VISIÓN ESPAÑOLA DE AFGANISTÁN: EL PROCESO DE AFGANIZACIÓN España ha abogado desde hace tiempo, por una estrategia en Afganistán que pusiera el mayor énfasis en la afganización. Este proceso de afganización debe abordarse desde tres visiones concéntricas: la visión local, la visión estatal y la visión internacional. Estas visiones estaban ya presentes cuando España presentó en la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN de junio de 2007 su documento «Estrategia para el éxito en Afganistán». 212 El Laberinto Afgano 1. La visión Local (Bottom –up approach) En primer lugar la visión local debe estar presidida por la integración del binomio seguridad /reconstrucción y constituye lo que hemos denominado una aproximación «de abajo a arriba» que tenga en cuenta la complejidad étnica, cultural y religiosa del país. Esta visión debe tener en cuenta las diferentes situaciones de seguridad que existen en las distintas provincias y distritos de Afganistán, estableciendo acciones diferenciadas en virtud de las necesidades de cada uno. Es preciso trabajar con las asambleas de ancianos y «Jirgas» locales, alcaldes y gobernadores capaces. Está claro que se requieren mejoras de la gobernanza sobre todo a nivel local, donde la prestación de servicios y asistencia es un factor importante para que se perciban la eficacia y la legitimidad del Gobierno. La falta de acceso es un importante obstáculo para la prestación de servicios en algunas partes del país, como también lo es la dificultad del Gobierno central para asignar fondos de manera periódica y de acuerdo con los planes provinciales de desarrollo. Lo que considero más importante de esta primera visión local es la consolidación de los logros obtenidos, de forma que seamos capaces de ganarnos el apoyo de la población civil en esas zonas, eliminando la posibilidad de reversión hacia la insurgencia. En este sentido, los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT, en sus siglas en inglés) siguen siendo la mejor herramienta de la que disponemos para esta tarea. 2. La Visión Estatal (Comprehensive approach and Political Control of the situation) Luego está el círculo de la visión estatal. Para ella, la estrategia actualizada para Afganistán acordada en la Cumbre de Estrasburgo-Kehl por la Alianza determina claramente cuáles son los pasos a seguir y le pone nombre: Afganización. Para conseguirlo hace falta abordar una serie de aspectos: político o institucional, económico, y de seguridad. En primer lugar, en el aspecto político, es necesario el liderazgo de UNAMA en el impulso político internacional. No podemos olvidar que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien legitima y mandata la presencia de los distintos actores internacionales allí desplegados. Las iniciativas en curso para reforzar las instituciones del Gobierno afgano han recibido un fuerte impulso a partir del pasado mes de octubre después de que el Presidente Karzai nombrara nuevos Ministros en algunos ministerios fundamentales. Sin embargo, el mayor acontecimiento en el ámbito de la gobernanza lo han constituido las recientes elecciones del 20 de agosto de 2009. Ésta ha sido la primera vez que en que se han celebrado unas elecciones bajo la responsabilidad del gobierno afgano desde la caída de los talibanes, constituyendo un hito en el camino de la estabilidad de Afganistán. Desde el punto de vista de la seguridad las elecciones han tenido un El gobierno español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad 213 resultado razonable, abriendo casi 6.200 colegios electorales, un porcentaje superior al 95% de los colegios previstos (prácticamente los mismos que en las elecciones de 2005), con una participación cercana al 40 %. Con todo, también se presentaron numerosas denuncias de irregularidades ante la Comisión de Quejas Electorales (unas 2.000, de las que un 31% fueron calificadas de alta prioridad y atendidas como tales). Y no ha sido hasta el 17 de septiembre pasado cuando la Comisión Electoral Independiente (IEC) afgana publicó los resultados finales provisionales de las elecciones presidenciales, dando como ganador a Hamid Karzai con un 54’6% de los votos, frene al 27´8% obtenido por el Dr. Abdullah1. Algo más o menos previsto dada la distribución étnica del país y las alianzas tejidas con anterioridad a las elecciones. Debe realizarse una valoración positiva de las elecciones: han sido organizadas por los propios afganos, conforme a su propia legislación y haciendo uso de sus instituciones. Es obvio que no pueden responder a los estándares occidentales pero corresponde al propio pueblo afgano ser el juez último de la credibilidad de las elecciones. En segundo lugar, es necesario abordar la estructuración de la economía afgana para hacerla viable con una visión a medio plazo, especialmente tras la toma de posesión del nuevo Gobierno. Esto incluye la búsqueda y desarrollo de proyectos de infraestructura, en especial viaria, energética y agrícola, que necesitan del impulso, apoyo y sostenimiento de la comunidad internacional. Alinear los presupuestos externos e internos con la Estrategia Nacional de Desarrollo del Afganistán y las prioridades de la Conferencia de París sigue siendo un reto importante. En el presupuesto para el ejercicio económico, que empieza el 21 de marzo de 2009, los fondos asignados a los sectores prioritarios de la agricultura, la infraestructura y la energía son muy inferiores a los necesarios. Las inversiones en agricultura siguen siendo considerablemente inferiores a las necesidades. Del total de los 7,9 millones de hectáreas de tierras cultivables del país se explotan menos de la mitad, sobre todo debido a la falta de riego. En este sentido, uno de los aspectos más importantes a tratar es el de la erradicación del narcotráfico. Sin embargo, debemos abordar este problema de una forma amplia, teniendo en cuenta que debemos dar alternativas al cultivo de la amapola para garantizar la supervivencia de la población afectada e impedir que ésta se abone al campo de la insurgencia. Dentro del aspecto más concreto de seguridad necesitamos una coordinación más estrecha entre las dos operaciones militares en curso, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) y Libertad Duradera (EF). Debemos también redoblar los esfuerzos encaminados a evitar los daños colaterales sobre la población civil. Además de NOTA DIGENPOL CDC/AC/15.09.09: Comparecencia parlamentaria para la Sra. Ministra. «Actualización elecciones». Comparecencia de la Ministra, p. 7. 1 214 El Laberinto Afgano evidentes consideraciones de índole moral y humanitaria, estos incidentes significan un considerable paso atrás en la implantación de nuestra estrategia, por las negativas reacciones que suscitan en la población civil, tal y como ha demostrado la experiencia. Otro aspecto importante de la Seguridad es el proceso urgente, y a ser posible simultáneo, de la formación de las fuerzas de seguridad afganas: el Ejército Nacional Afgano (ANA) y la Policía Nacional Afgana (ANP). La decisión tomada en la Cumbre de Estrasburgo-Kehl por la Alianza de desarrollar la Misión de Entrenamiento de OTAN para Afganistán (NTM-A) se establece para que la OTAN se haga cargo también de la supervisión del entrenamiento del ejército afgano en los niveles más elevados, así como del entrenamiento y supervisión de la policía ANP. No se trata de que la OTAN asuma toda la responsabilidad del entrenamiento de las fuerzas de seguridad, sino que se tiene en cuenta el papel que desarrollan las naciones líderes (Estados Unidos para el ANA y Alemania/EUPOL para la ANP) y, en todo caso, se coordinará la actuación de la OTAN a través de los mecanismos multilaterales ya establecidos; la «Joint Coordination and Monitoring Board», así como la «Internacional Police Coordination Board», ambos codirigidos por las autoridades afganas. 3. La Visión Internacional. (Multilateralism and Regional Approach) Por último, tenemos el círculo de la visión internacional. Este año hemos empezado a visualizar una mayor implicación de la comunidad internacional en la resolución del problema de Afganistán, incluyendo países tradicionalmente apartados como Irán, que participó en marzo en la Conferencia de La Haya que incluyó a Estados participantes en las operaciones en Afganistán, países donantes y países vecinos. Posteriormente, han tenido lugar una reunión monográfica sobre Afganistán del Foro de Cooperación de Shangai, la conferencia de donantes para Pakistán de Tokio y por supuesto la Cumbre de Estrasburgo-Kehl de la Alianza Atlántica. Esta implicación internacional también comienza a percibirse como una nueva reedición del siglo XIX. Así, Rusia, que ha firmado un importante Acuerdo de Tránsito con la OTAN y ejerce su influencia sobre las Repúblicas Centro Asiáticas, está utilizando la cuestión afgana como moneda de cambio respecto de otros conflictos con Occidente como son Georgia y Kosovo, el despliegue del sistema antimisil, el tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE) o la construcción de nuevos oleoductos desde el Caspio hasta el Mediterráneo. Pakistán es un Estado débil, casi fallido, con una desestructuración endémica donde la acción del gobierno se muestra incapaz de llegar a grandes zonas de su territorio (FATAs y Provincia Noroeste), pero que une a esta condición la de ser Estado nuclear y mantener un permanente conflicto geográfico-cultural con India en la zona de Cachemira. India se encuentra en el dilema de desescalar su conflicto con Pakistán para ayudarle a que transfiera tropas de su frontera occidental a la oriental para combatir al Talibán de las FATAS y su tradicional apoyo e influencia en Afganistán. El gobierno español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad 215 Irán, por su parte, aprovecha su situación geográfica de privilegio para reclamar el cese de las sanciones internacionales por su programa nuclear a la vez que trata de evitar la marginación de la población chiíta. China está muy atenta a la expansión del islamismo radical a su región fronteriza con Pakistán de Xinjian, y mantiene intereses a largo plazo, sobre todo energéticos, en la zona. Por último, Arabia Saudita, tradicional aliado de Afganistán y Pakistán, proporciona apoyo económico a la expansión religiosa sunní y pretende contrapesar la posible influencia iraní (Chii) en la zona. Es necesario, por tanto, un esfuerzo diplomático de toda la comunidad internacional basado en el consenso. En este sentido, cuando el Presidente Obama presentó su estrategia Af-Pak hizo mención a la posibilidad de establecer un Grupo de Contacto (Naciones, Unidas, aliados OTAN y otros socios, Estados de Asia Central, Naciones del Golfo, Irán, Rusia, China e India) y un foro regional de seguridad y cooperación económica. Como dicen los británicos, al final del día (at the end of the day), el mantenimiento de Afganistán y Pakistán como Estados viables, aunque sean débiles, constituye probablemente el mayor desafío para la Comunidad Internacional. LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA En el marco de esta visión y este compromiso, España está llevando a cabo un importantísimo esfuerzo, tanto en seguridad como en desarrollo, a través del contingente militar desplegado en las provincias de Herat y Bagdhis. En la actualidad, España lidera la Base de Apoyo Avanzada (FSB) de Herat (446 efectivos). Asimismo, aporta un Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) en Qala i Naw (247 efectivos), dos Equipos de Adiestramiento y Enlace (OMLT) y personal de apoyo (52 efectivos), así como efectivos en el Cuartel General del Mando Regional de Herat (22 efectivos) y Cuartel General de ISAF (20 efectivos) en Kabul. Por otra parte, España mantiene un destacamento del Ejército del Aire en Manás (Kirguizistán) para apoyo logístico al despliegue español en Afganistán (63 efectivos). Además, se ha desplegado un Batallón español de apoyo a la seguridad durante las elecciones presidenciales. Atendiendo a los requerimientos de OTAN, el Batallón electoral español, compuesto por unos 450 efectivos, adquirió la Capacidad Operativa Plena el 21 de julio de 2009, un mes antes de la apertura de las urnas. Este batallón, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, ha velado por el normal desarrollo del proceso electoral en la provincia de Badghis, aportando una seguridad suplementaria a la que ya proporcionan las tropas desplegadas de manera permanente. Está previsto que, el próximo día 1 de octubre, España releve a Polonia como nación líder en la gestión del aeropuerto internacional de Kabul para dirigir y gestionar las actividades del Aeropuerto, durante un periodo de 7 meses. 216 El Laberinto Afgano Además, a partir del próximo 1 de octubre está previsto que un contingente de 66 efectivos militares y 4 Guardias Civiles realicen tareas relacionadas con la administración, gestión y control de la seguridad del aeropuerto internacional de Kabul. La Ministra de Defensa en su comparecencia del 17 de junio obtuvo el respaldo parlamentario para acometer esta nueva misión. Además, están en marcha dos acciones altamente representativas de la visión a medio y largo plazo que tiene España respecto a Afganistán y de su compromiso con esta Misión: • El pasado mes de julio de 2008, España suscribió un acuerdo con el Ministerio de Defensa afgano por valor de 14,5 M e, para patrocinar (financiar, equipar y entrenar) una unidad tipo compañía del ejército afgano (Unidad Militar Afgana Patrocinada – UMAP). Además, nos comprometimos a la construcción de un acuartelamiento en Qala-i-Naw para un Kandak (Batallón) del Ejército Nacional Afgano, del que formará parte esta compañía. Las obras para la construcción de esta base operativa avanzada para el Batallón han comenzado el pasado 25 de mayo. El «Grupo de Adiestramiento y Enlace Operativo» (OMLG)2, encargado de la formación de esta UMAP tipo Compañía, estará preparado para comenzar su actividad a finales de 2009. • Hemos comenzado los trabajos de explanación y preparación del terreno de la nueva Base de Apoyo Provincial (PSB), donde se establecerá el PRT de Qala-i-Naw, desplazándose desde el centro de la ciudad a una zona más amplia situada junto al aeródromo. Esto permitirá, en primer lugar, devolver a la ciudad un espacio céntrico de esparcimiento, y por otra parte permitirá igualmente aumentar la entidad y capacidades del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), si fuera necesario, y acoger a unidades, tanto de ISAF como del ANA que estén en tránsito en Q-i-N. El coste de este proyecto asciende a 44.086.832,54 e, que fundamentalmente se están canalizando mediante contrataciones locales, lo que convierte a la PSB en un importante elemento dinamizador de la economía de la zona. Por último, me gustaría reseñar otra actividad que es pionera en su género y de la que estamos orgullosos. Me refiero a los Cursos de formación de oficiales afganos en nuestro país. El III Curso, que se desarrolló en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, se clausuró el pasado día 12 de junio, con excelentes resultados, igual que los anteriores. Esta vez, junto a los oficiales superiores afganos, asistió personal del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán. Tenemos, por tanto, una estrategia política y militar y una estrategia de reconstrucción y desarrollo3. España, como no pude ser de otra manera, desea que se vayan cumpliendo todos los objetivos marcados, ajustándolos evidentemente a la evolución de una situación cambiante, dentro del actual mando de ISAF definido por la ONU. OMLG: Operacional & Mentoring Liaison Group. Se encargaría del entrenamiento de la Compañía Patrocinada. 2 Comparecencia de la Sra. Ministra para informar del desarrollo de las Operaciones de Paz en el exterior, Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008. 3 El gobierno español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad 217 Por ello, estamos evaluando permanentemente los avances de la misión en su doble vertiente –de seguridad y de reconstrucción y desarrollo– para adoptar las decisiones oportunas, dentro del marco de actuación conjunta con los demás países aliados. En este contexto, quiero destacar la reunión celebrada por la Ministra de Defensa y el JEMAD, celebrada el pasado día 8, en la que se valoró la conveniencia de reforzar la presencia de nuestras tropas en el PRT de Badghis, con base en Qala i Naw, tal y como recomendaba también el propio Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. En particular, se consideró que el refuerzo estaría destinado a la constitución de una Unidad de Maniobra, tipo Subgrupo Táctico (220 efectivos), así como a completar las capacidades actuales para conseguir los siguientes objetivos: – Proporcionar apoyo logístico, seguridad y protección a los futuros OMLTs facilitados por España (Ejército de Tierra y Guardia Civil), en línea con la nueva estrategia de Afganización propugnada por ISAF. – Mantener una cierta continuidad con lo logrado durante el apoyo a las elecciones en curso, en el caso de que se decida apoyar las próximas elecciones municipales previstas para el año 2010. – Incrementar la seguridad en la provincia de Badghis, creando un ambiente más estable para facilitar las tareas de reconstrucción, desarrollo y gobernabilidad en la provincia, ayudar al despliegue del Ejército y Policía afganos y dar protección a los nuevos proyectos de Cooperación al Desarrollo. Esta propuesta fue debidamente estudiada por el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, y aprobada hace dos días por el Parlamento en la reciente Comparecencia de la Ministra. En esta comparecencia, la Ministra, tras recordar nuevamente el artículo 17.1 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que insta al Gobierno pedir la autorización al Congreso de los Diputados sobre las operaciones en el exterior que no estén relacionadas con la defensa de España, resaltó que nos encontramos ante la misión «más dura, arriesgada y probablemente la más compleja de cuantas ha participado España en los más de 20 años que llevamos de misiones en el exterior», como habrán tenido ocasión de apreciar en este Seminario que hoy tengo el honor de clausurar sobre «El laberinto afgano». De hecho, cuatro han sido sus comparecencias en 10 meses para informar de la evolución de esta misión y 6 las ocasiones que la participación española se ha ajustado para hacer frente a las necesidades en materia de seguridad, reconstrucción y desarrollo. Así, hemos llegado a alcanzar la cifra de 778 efectivos estables, a los que se agregan los 520 efectivos desplegados con carácter temporal (el Grupo Táctico de apoyo a las Elecciones y el personal destinado en el aeropuerto internacional de Kabul) y los nuevos 220 efectivos como refuerzo estable, como acaba de solicitar la Ministra al Parlamento. Ajustes similares también han experimentado los otros 41 países que participan en ISAF. 218 El Laberinto Afgano Pero la pregunta que se debate estos días en foros políticos y académicos es hasta cuándo estarán presentes las tropas internacionales en Afganistán. Como todos Vds. saben, en estos días se han alzado algunas voces que reclaman no sólo la convocatoria de una nueva Conferencia Internacional sobre Afganistán, como defienden Alemania, Francia y Reino Unido, sino también la retirada «lo antes posible» de este país, aunque no de forma unilateral, como ha planteado incluso el presidente italiano. Respecto a la celebración de una nueva Conferencia Internacional, nuestro país apoya esta propuesta que ha sido dirigida ya al Secretario General de NNUU, Ban Ki-moon. Esta Cumbre debe permitir abordar un doble objetivo, como ha señalado la Ministra: – Evaluar la situación tras las elecciones presidenciales. – Estudiar los retos futuros a los que se enfrenta la misión, incluyendo la necesidad de revisar en 2010 el Pacto por Afganistán, el «Afghanistan Compact». La intención es acordar nuevos plazos para proceder al traspaso de responsabilidades a los afganos; particularmente, evaluar la posibilidad de aumentar el ritmo y mejorar la calidad de los programas de instrucción, capacitación, formación y adiestramiento para acelerar la transición de poderes. Y es que debemos recalcar, una vez más, que la presencia de tropas en el exterior de nuestras fronteras nunca se ha concebido de forma permanente. En el caso del país asiático, debo enfatizar más que nuestra presencia debe seguir estando dirigida a fomentar la estabilización, el desarrollo y la reconstrucción, contribuyendo a formar, sobre todo, a las tropas afganas con el fin de que puedan hacerse responsables de la propia seguridad del país, como poco a poco va ocurriendo. Actualmente, el Ejército afgano, por ejemplo, cuenta con unos 91.000 efectivos y se pretende que alcancen los 134.000 hombres en 2011 y unos 240.000 a más medio plazo. Resulta muy difícil fijar una fecha concreta para el término de la misión, como resaltó la propia Ministra en su comparecencia parlamentaria. Estos plazos deben surgir del consenso entre todos los aliados y también deben contar con el apoyo de las autoridades afganas y del resto de la Comunidad Internacional. Nuestro empeño debe seguir siendo que Afganistán alcance un nivel suficiente de estabilidad, económica y social, para que no se convierta en un Estado fallido ni sea una amenaza para sus vecinos, y la propia estabilidad regional e incluso global. Ya lo decía el notable islámico del Siglo 9, Ibn Qutayba, en su obra «El círculo de la justicia», mencionado en la Estrategia de Desarrollo regional afgana: «There can be no government without an army, no army without money, no money without prosperity and no prosperity without justice and good administration»4. Afghan Report 2009, NATO Public Diplomacy Division, p 18. 4 El gobierno español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad 219 RESUMEN FINAL España tiene voluntad de contribuir en el marco del nuevo enfoque aliado surgido de la Cumbre de Estrasburgo-Kehl, haciendo aportaciones en los tres frentes inmediatos esenciales: apoyo al proceso electoral, capacitación y fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Afganas (ANSF) y cooperación al desarrollo. La actuación de la comunidad internacional en Afganistán debe permitirle funcionar por sí solo y consolidar un proceso democrático, aún incipiente, cuyo liderazgo solamente corresponda a los afganos. Este proceso que se ha dado en llamar Afganización consiste en la asunción progresiva por parte del Gobierno de Kabul de sus propias responsabilidades a todos los niveles (local, nacional, regional y global) y en todos los ámbitos (político, económico, de seguridad, social, jurídico, etc.), y es crucial para el desarrollo de una Estrategia de éxito de la Comunidad Internacional en Afganistán. En este sentido, consideramos muy relevante el llamado «Informe Mc Crystal», el nuevo comandante de ISAF, quien ha manifestado su convencimiento de que para derrotar a la insurgencia es necesario «ganarse los corazones y las mentes de la población afgana» –es decir, de la población civil– reconstruyendo infraestructuras, centrándose no en los talibanes sino en la población, y ayudando al Gobierno y autoridades afganas a estar presentes y activos en la población. Este Informe constituye una pieza importante para la nueva Estrategia de la Alianza, por lo que ha sido distribuido a todos los miembros del Consejo del Atlántico Norte y al Comité Militar para que ofrezcan su asesoramiento. Previsiblemente será debatido por los Ministros de Defensa de la OTAN que celebraremos en Bratislava los próximos días 22 y 23 de octubre. Para entonces, ya sabremos definitivamente los resultados oficiales de las elecciones, celebradas el pasado agosto, que han constituido una prueba de fuego en la capacidad del pueblo y las instituciones afganas, así como para la comunidad internacional presente en Afganistán para alcanzar los objetivos fijados en los diversos foros (Conferencia de París, Conferencia de La Haya y Cumbre de Estrasburgo-Kehl). También, no debemos olvidarlo, puede ser requerida la presencia de España para prestar apoyo en materia de seguridad para las próximas elecciones legislativas y locales que se celebrarán en la primavera y verano de 2010. En consecuencia, tenemos que seguir colaborando para que el ganador de todos estos procesos electorales siga siendo el pueblo afgano, cuya responsabilidad es seguir trabajando por un futuro más estable y seguro para el país, con el apoyo de todos los actores involucrados, como la OTAN y la UE, en cuyos marco actúa España haciendo cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 220 El Laberinto Afgano En este contexto, seguirá siendo necesario una robusta aproximación regional de forma que se estabilice la situación no sólo en Afganistán, sino en toda la región del Asia Central, donde conviven una serie de conflictos interrelacionados en el mayor cruce de caminos del mundo. En definitiva, aunque los retos que afronta Afganistán son enormes, también lo sigue siendo el deseo y el esfuerzo de la Comunidad Internacional y, por supuesto, de España de ayudar a la población afgana a superarlos. COMUNICACIONES AFGANISTÁN, TODO UN DESAFÍO LEGISLATIVO Alejandro Adán Pascual Licenciado en Historia Diploma de Estudios avanzados del doctorado de «Conflictos, Seguridad y Solidaridad», sobre Familia y Jurisprudencia privada islámica El físico Nóbel Albert Einstein opinaba que: «Para obrar con inteligencia en los asuntos humanos es imprescindible intentar comprender los pensamientos, motivaciones y temores de nuestros contrincantes; de modo que seamos capaces de ver el mundo con sus ojos Afganistán fue durante los años precedentes al 11S, un estado totalmente anómalo y diferente al resto que tuvieran como religión mayoritaria es el Islam. Aislado, desorganizado y carente de los avances de la ciencia moderna; de la que se han aprovechado otros países musulmanes. Aunque al caso de Irak se le da más importancia, sobre todo por la propaganda que le hacen los medios de comunicación y los diversos escándalos tanto de las fuerzas militares como de las fuerzas de «seguridad contratada». Sin embargo el caso Afgano es más paradigmático, tiene más importancia de la que se le ha dado en los medios de comunicación. Es el caso en que occidente está reconstruyendo un país teniendo en cuenta, aunque sea forzado, a respetar la tradición jurídica musulmana. ¿Qué significado tiene esto en el Conflicto de Civilizaciones de Hungtington?¿O simboliza una Alianza de Civilizaciones? Para plantear realmente la cuestión hay que entender la realidad de lo que se denomina «civilización islámica» y por otro tener en cuenta que el caso Afgano es la historia de un fracaso de los extremistas musulmanes, tanto a la hora de interpretar el mensaje coránico como de aplicarlo a la realidad. Se van a interpretar estas cuestiones desde la perspectiva jurídica, y plantear otras referentes a la legislación del país; centrándome en el aspecto más polémico para occidente del fiqh, la jurisprudencia islámica, que es el derecho de familia. 224 El Laberinto Afgano El movimiento Globalizador, ha provocado una transmisión conceptos entre lo que se ha llamado Civilización Occidental y la Civilización Islámica. Podemos datar que ya en el siglo XIX existe la aplicación de jurisprudencia de tradición occidental en territorios de dominio musulmán. Según Guillermo de la Dehesa la globalización empieza en 1870, aunque para esta cuestión se inició entre los años 1839 y 1876. Época en que el Imperio Turco, la gran potencia musulmana de la época un periodo de reformas llamado Tanẓimāt, bajo la tutela de Abdūl Mejid. La propia palabra significa regulación y reorganización, estas reformas iban dirigidas a la construcción de un Estado Moderno a imagen de las potencias europeas, la expedición de Napoleón en Egipto demostró a los turcos que no era la potencia de los siglos anteriores. Estas transformaciones fueron tanto de índole económica como militar, fue necesario derogar parte de la sharia y aplicar códigos de comercio y penales de países europeos. Esto empezó por unas capitulaciones, según las cuales los ciudadanos de países europeos que residieran en los dominios del imperio turco se les aplicaban la jurisprudencia de sus países natales. Ello dio paso a la promulgación de códigos civiles, comerciales y penales inspirados en él. En 1850 se promulga un código mercantil copiado del francés, le siguieron el código marítimo de 1863 y el código penal de 1858. En este último cabe señalar que quedaron abolidas todas las sanciones coránicas excepto la pena de muerte por apostasía y los delitos ordinarios: robo, alcoholismo, adulterio y el bandidaje. A los territorios turcos le siguieron: Egipto donde a partir de 1875 se promulgaron códigos penal, comercial y marítimo de inspiración francesa y se establecieron tribunales laicos, además en los códigos civiles que entraron en vigor se basaron ampliamente en el derecho francés. Las leyes de origen europeo pasaron a constituir una parte vital de los sistemas jurídicos de buena parte de los países del Oriente próximo. En las primeras décadas del siglo XX, las leyes y procedimientos. Además de Líbano y, combinado el derecho italiano con el derecho francés, Libia. Por lo que respecta al derecho de las transacciones y obligaciones civiles, Desde entonces hasta ahora ha habido un proceso de asentamiento de legislación de carácter europeo en los diferentes países del ámbito musulmán. Primero por el ya mencionado ejemplo del imperio Turco, y segundo por la imposición de estas legislaciones en la época colonial. Entre este aspecto jurídico y otras realidades provocadas por al globalización podemos decir, a grandes rasgos, que hoy en día estas civilizaciones no son tan antagónicas como se cree. De la misma manera que es innegable la existencia de un fenómeno terrorista integrista islámico, que curiosamente parece sufrir la misma crisis económica pues parece hasta cierto punto congelado en occidente. De la misma manera existe en el mundo islámico un odio hacia todo lo occidental, al que consideran culpable de todos los males; también existe aquí gente que tiene aversión por lo islámico. Gracias a una imagen extremista que los medios de comunicación se han ocupado de difundir y han estigmatizado para occidente la idea de lo musulmán. Ahora pensemos, con todo este Afganistán, todo un desafío legislativo 225 contexto de tensiones, desconfianza, temor global y guerra al terrorismo; ¿En que punto está Afganistán? Como ya se ha dicho es el caso en que los esfuerzos de las potencias occidentales se dirigen hacia la reconstrucción de un país musulmán; donde es estrictamente necesario reconstruir una jurisprudencia Sharia, la ley tradicional islámica. Es la oportunidad en la que se pone a prueba si la llamada civilización occidental no es excluyente y es capaz de comprender la perspectiva islámica. Aunque sepamos que es forzado por las circunstancias del país durante dos décadas. Aunque no deja de ser una curiosa ironía, que las potencias que los musulmanes llaman occidentales tengan que arreglar el fracaso que Afganistán representa para el Islamismo extremista integrista. Afganistán representa el fracaso del concepto de estado fundamentalista de carácter integrista, no porque los Estados Unidos y otros países lo hayan invadido; sino porque era un estado que traicionaba los propios principios de la propia religión y era una aberración moral desde cualquier perspectiva religiosa y científica. Realmente es un estado excepcional que acabó siendo hipócrita y afectó negativamente a toda la sociedad afgana. En sus escrituras sagradas, el Corán, no se permite tratar a la mujer como un objeto sin juicio ni opinión, ni se permiten las sustancias que hagan perder el uso de la razón, ni se limita el acceso a la educación; ya que es una religión que obliga al aprendizaje porque ennoblece y hace aún más digno al hombre y a la mujer. Pero sobre todo busca el bienestar del ser humano por medio de la comunidad, por lo que en teoría no se debiera de cerrar a los avances tecnológicos. Como todos sabrán el régimen Talibán: rebajo la dignidad de la mujer, comercializó el opio, limitó el acceso a la educación y obligó a la población a vivir como en la edad media. Nada de tecnología y nada de ciencia, por consiguiente nada de bienestar para los musulmanes, para su comunidad. Curiosamente se hacían garantes de una religión a la que no respetaban. La causa es que el Islam, aunque es una religión cuya filosofía es positiva siempre ha tenido un defecto; y es que en las diferentes regiones absorbe los aspectos estructurales y culturales de cada una de ellas y los hace propios. Por ejemplo no es la misma concepción del mismo tema en Marruecos que en Argelia. Hay que tener claro que Muhammad no crea un estado, sino que funda una religión; y que a su vez esta se extendió muy rápidamente. Así pues la construcción de un germen de estado se fue desarrollando a la par que se expandía, y esto dejo ciertos vacíos de muy diversa índole que no podían ser resueltos con el mensaje sagrado y por ello se adaptaron las estructuras, costumbres y tradiciones pre-islámicas. Para entender esto vamos a explicar brevemente la formación de la jurisprudencia musulmana, llamada Fiqh, y de la ley llamada Sharia. En primer lugar Sharia se deriva de Sari´a at Allah, la ley de Divina, destinada a cumplir el mensaje religioso. Las fuentes de la justicia musulmana son de dos tipos: Salaf, que es la costumbre o doctrinas de los antepasados y Al-Halaf, las ciencias racionales. 226 El Laberinto Afgano • Salaf (Doctrina de los antepasados) o El Corán: Libro sagrado de los musulmanes y compilación del mensaje sagrado, se fijó definitivamente tras el reinado del tercer Califa, Utmán, a mediados del S VII d.C. o Los Hadit: Son volúmenes que contienen los dichos del Profeta Muhammad, nació de la necesidad de solventar cuestiones que el Corán no incluía. Un grupo de personas, llamados Alfaquíes, realizaron esta compilación como labor espiritual, llamada Rihla. En el siglo IX se dejaron de compilar, puesto que la forma de validar los dichos radicaba en verificar una cadena de transmisión que remontase hasta el Profeta, a esta se le llamaba Isnad. Pero cuando ya fue imposible demostrar la veracidad, se decidió dejar de compilar para no conducir a error. o Se aplican tradiciones jurídicas anteriores si ninguna de las dos anteriores daba solución, esto no es igual en todos los países. Por ejemplo la dote o Mahr se trata diferente en Marruecos que en Argelia, en el primero la dote es íntegra para la mujer en la separación y en el segundo la ex-esposa ha de devolverla. • Al-Halaf (Ciencias racionales), aquí referidas a la interpretación de los textos sagrados, a este proceso se le llama Exégesis. Nace para responder a una doble limitación del sistema jurídico: a) No encontrar en las escrituras y tradiciones respuestas a temas concretos, o aplicar soluciones que no serían justas. b) Las realidades evolucionan, aparecen tanto nuevos tipos de casos, como situaciones más complejas para las que la tradición no se encuentra preparada. Tres formas de pensamiento racional: o Quiyas: es el proceso de razonamiento analógico en el cual las enseñanzas del Corán son comparadas y contrastadas con los Hadith para hacer una analogía con una prescripción, llamada nass, o crear una nueva prescripción, illah o Iyithad: significa «el esfuerzo personal» aplicado a la interpretación libre de las escrituras religiosas frente a nuevas situaciones y circunstancias o Ra´y: Se define como el derecho a opinar sobre cualquier cuestión planteada, ya sea civil, jurídica o religiosa; razonándola con inteligencia y sensatez desde el propio punto de vista. En conclusión, es la opinión, el juicio, el razonamiento y la decisión jurídica independiente del hombre Ahora que sabemos como funciona la jurisprudencia. ¿Es posible adaptarla a la nueva realidad global? Durante estos siglos muchos países se han adaptado, realmente han aplicado para diversos aspectos esta jurisprudencia: Códigos de comercio, penales, Afganistán, todo un desafío legislativo 227 etc. Hasta que se ha relegado la Sharia a la legislación familiar, el ámbito privado. Además comparto la hipótesis de especialistas en derecho de la Universidad de Zaragoza como las Doctoras Zoila Combalía y Mª Pilar Diago, y el abogado Iván Jiménez-Aybar en que este aspecto también se acabara adaptando. Siguiendo el siguiente razonamiento: 1. Cambios económicos conllevan: Por un lado los cambios en el derecho económico desembocan, por necesidades pragmáticas en transformaciones del derecho penal. Cambios sociales, que a su vez provocan nuevas necesidades materiales y sociales 2. Apertura económica, como sucede en el periodo globalizador tanto del siglo XIX como del XX, lleva consigo la transmisión de ideas nuevas; estas a su vez ayudan a crear nuevas necesidades sociales. 3. Nuevas necesidades sociales acaban desembocando, a largo plazo, en nuevas legislaciones personales. En concreto la globalización ha afectado directamente al mundo musulmán en cuatro aspectos ideológicos y sociales muy importantes, sobre los que no voy a entrar en profundidad: • Adaptación la filosofía y las perspectivas occidentales: o Las ideologías: como el liberalismo en el siglo XIX, el nacionalismo y el Socialismo a mediados del siglo XX. Que ha su vez provocaron el nacimiento de movimientos contrarios de carácter más tradicional. o El nacimiento de los Movimientos Sociales como forma de transformación social, la politización de las masas: Relacionados muchos de ellos con los movimientos anteriores (nacionalistas, marxistas, socialistas, diversos grupos de carácter religioso, etc.) y con otros nacidos con el Estado del Bienestar: demócratas, pro-derechos Humanos, feministas, etc. • Una clara percepción del Estado de Bienestar, el nivel de vida y todos los medios disponibles en occidente. • Adopción de las modas y las necesidades materiales de Occidente • A consecuencia todo lo anterior, la difusión de las ideas más progresistas de occidente hacia la juventud musulmana; Sobre todo hacia los jóvenes bien formados De hecho han adaptado, aunque algunos con características propias, conceptos como: Libertad de expresión, igualdad, feminismo e incluso Derechos Humanos. Estos últimos son las variante Sharia de los Derechos Humanos, declarada en la «XIXª Confe- 228 El Laberinto Afgano rencia islámica de ministros de asuntos exteriores» celebrada entre el 31 de julio y el 5 de agosto de 1990 en el Cairo, Egipto. Aunque en principio las diferencias no sean abismales, desde el punto de vista práctico y refiriéndose a la familia son importantes. Pero aún así el Afganistán gobernado por los Talibán no podría adherirse a la misma por los criterios que hemos comentado anteriormente, aparecen así mencionados en dicha declaración: • Los cónyuges tienen derechos iguales entre sí y cumplen uno hacia el otro deberes iguales, recogiendo en el artículo sexto, apartado primero:“La mujer es igual al hombre en dignidad humana, y tiene tantos derechos como obligaciones; goza de personalidad civil así como de ulteriores garantías patrimoniales, y tiene el derecho de mantener su nombre y apellidos» • El niño tiene derecho a que sus padres le den buena educación y enseñanza según el artículo séptimo apartando uno: «Todo niño, desde su nacimiento, tiene derecho a [sus] dos progenitores. La sociedad y el estado proveerán cuidado, educación y asistencia material, sanitaria y educativa; asimismo se protegerá al feto y a su madre, proporcionándoles cuidado especial» • El artículo noveno, punto uno de la misma declaración:“La búsqueda del conocimiento es una obligación; la instrucción, un deber que recae sobre la sociedad y el estado, el cual asegurará los procedimientos y medios para lograrlo, y garantizará su diversidad, en tanto que hace posible el interés de la sociedad y brinda al ser humano el conocimiento de la religión del Islam, los secretos del universo y su explotación para el bien de la humanidad» Aunque la visión que hasta ahora estoy dando es muy positiva, la realidad es que el fenómeno es más lento y progresivo. Hoy en día Turquía es el paradigma de legislación adaptada, de hecho es el un país musulmán que se declara laico; los países del Magreb Africano siguen las líneas evolutivas que he trazado. Sin embargo otros como Arabia se rigen por la Sharia exclusivamente, y en Afganistán hasta su invasión. Según autores como Noel J. Coulson, el Mundo Islámico se encuentra en una encrucijada jurídica, y la define de la siguiente manera: «El problema al que hoy se enfrenta la ciencia jurídica musulmana es el que siempre ha tenido y que es inherente a su propia naturaleza, a saber, la necesidad de definir la relación existente entre las normas impuestas por al fe religiosa y las fuerzas profanas que mueven la sociedad…». Esta no es aplicable a todos los países, si que se aplicaría a la región del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez) y al polémico Irán; como hemos podido observar en los sucesos que siguieron a las elecciones electorales de este verano de 2009. Pero no incluiría a Arabia Saudita; pero ¿entra el actual Afganistán en el grupo de Arabia Saudita?, ¿o en los países del cambio? El contexto Afgano es complicado y no se puede medir en parámetros de democracia europea. Ciertamente se le ha dotado de una constitución y se han realizado unas elecciones para constituir un Parlamento. Dejando de lado las denuncias de corrupción y de falseo de votos, ¿la escasa participación es indicador de falta de voluntad para el Afganistán, todo un desafío legislativo 229 cambio? ¿o es que realmente la situación es complicada y esa participación representa que realmente existe un germen, un interés por el cambio? Necesariamente hay que tener en cuenta el entorno religioso y étnico del país: El 99% son musulmanes, de los cuales el 80% son suníes y sólo el 19% son shiíes; aparte de un reducido grupo de hindúes. Además existen muchos grupos étnicos diferentes: La pashtunes (pastunes), que son más de la mitad de la población y han sido el grupo étnico dominante. Caracterizados por seguir un código tribal antiguo llamado Pashtunwali, que subraya el coraje, el honor personal, la resolución, la autosuficiencia, y la hospitalidad. Los pashtunes hablan pashto, que es una lengua indo-europea y una de las dos lenguas oficiales de Afganistán. Los tayikos son el segundo grupo étnico más grande en Afganistán, localizado en los valles del norte de Kabul y en Badakhshan. Hablan dari (persa afgano), que también es una lengua indo-europea y la segunda lengua oficial de Afganistán. A parte existen otros grupos como los hazaras que han sido discriminados durante mucho tiempo porque son la minoría shiíta. Los Noristani, o los Uzbecos. Ante esta variedad, la actual constitución se ha basado en la interpretación de la sharia más tradicional del lugar, la tradición jurídica Hanafi de la secta Sunni islámica, esta escuela o Madrasa fue fundada por Abu Hanifa (m. 767). Es la más extendida, a la que está adscrita casi la mitad del mundo sunnita. Fue reconocida oficialmente en los territorios del desaparecido Imperio Otomano, así como en la India, Asia central y Pakistán. La característica de esta escuela es ser partidaria del qiyas (analogía) como fuente del Derecho, por encima de la sunna, además de admitir el recurso del istihsan (preferencia). Es la más extendida en la región de Afganistán y en la mayor parte de sus países vecinos. Aunque en Afganistán se le reconoce un estatuto propio a la minoría shii, hecho público en Abril de este año. La realidad es que el derecho civil afgano aplicado es el que se creó en la década de los 70, que está obsoleto a la situación actual. Muchas instituciones de carácter occidental han puesto esperanzas en los nuevos códigos civiles y de familia para conseguir mejoras y una democratización del país. Entre ellas la CEDAW, el Max-Planck-Institute; además de la voluntad de los acuerdos de Bonn de 2003 o el acuerdo de Londres de 2006. Aunque hemos de reconocer que el estatuto propio para la minoría shíi tiene los mismos defectos que el código civil de 1977, así pues podemos prever que el siguiente código de familia también los tendrá. Los temas candentes son: • El matrimonio forzado y de menores: no es una tradición local usada para sellar las disputas, contradicen a cualquier código de familia y a la tradición Sharia. o Diferencia de edades, 18 para el varón, 15 para la mujer o La falta de disposiciones explícitas sobre el consentimiento femenino, ya que el wali o tutor matrimonial puede imponer su criterio. o La autoridad desigual en el matrimonio 230 El Laberinto Afgano • El divorcio o separación condena a las mujeres sociales al ostracismo social como a la penuria económica. Con lo cual la mujer se ve alienada a no solicitar la separación • Se reconoce la poligamia, y aunque se necesitan demostrar los criterios de igualdad entre las esposas o a una causa justificada como la infertilidad femenina; no hay posibilidad de verificarlo. Ya que no es posible ni valorar la realidad de manera fidedigna antes de la boda, y ni mucho menos realizar un control posterior. • A ello hay que sumarle los defectos del registro civil: tanto por negligencia de las familias como de la desastrosa política de los talibanes los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios no son fiables o están incompletos. • Además de la dificultad añadida que la analfabetización y la ignorancia implican, la elevada rasa de iletrados provocó un desconocimiento total de las legislaciones anteriores: y esta nueva no sería una excepción. A parte provoca que la población sea más maleable al criterio de los líderes, religiosos o no, pudiendo ocasionar problemas según sea la posición ideológica de los mismos. No podemos esperar que Afganistán, un país que ha vivido dos décadas de guerra, regido por un régimen de carácter violento y mentalidad medieval; que además ha arruinado económica, social, cultural y estructuralmente el país. Se convierta en un país como Turquía o Túnez que son considerados modelos de democratización, y ejemplos de adaptación a los criterios occidentales en el mundo islámico. Aunque existe una vía, es obvio que las leyes en los países musulmanes difieren unos de otros, sin embargo, todos ellos están basados en la Sharia. Este hecho demuestra que los cambios en la ley de acuerdo a las necesidades sociales, y es variable. Y que aplicando el proceso denominado exégesis, que permite la reinterpretación del mensaje sagrado para resolver los problemas, se han realizado nuevas interpretaciones y concepciones del Corán y las leyes islámicas que los Estados han codificado. El problema es el siguiente, este cambio sólo se ha producido si se han dado una serie de circunstancias socioeconómicas que lo hayan favorecido. En primer lugar un cierto grado de desarrollo económico y tecnológico, que proporcione cierto nivel de vida y el contagio del punto de vista occidental por medio e la globalización. Y esto a su vez desemboque en la creación de grupos de presión que provoquen cambios en las estructuras jurídicas privadas. Pero para la institución Max-Planck-Institute por medio de la obra de Mohr Siebeck The Sharia law in the constitutions of Afganistán, Iran and Egypt, que se centra en las implicaciones para el derecho privado. Esta labor se podría realizar si se cumplen los siguientes criterios: • Aplicar las leyes de la Constitución de 2004, un estado fuerte y garante del imperio de la ley y que tiene a su disposición los medios coercitivos necesarios. Además de la capacidad de responder correctamente a las necesidades de la población y al proyecto que se realiza. Afganistán, todo un desafío legislativo 231 • Fomentar en base a las anteriores tanto en la igualdad como en la formación académica, alfabetización, favorable para el desarrollo social y humano del país. En concreto a las artículos 43, 44 y 54 que defienden la educación equilibrada de hombres y mujeres y la eliminación del analfabetismo. • Hay que convencer a los extremistas y líderes religiosos que estas leyes son la mejor interpretación de la Sharia para los tiempos actuales. En otras palabras, argumentar una exégesis para hacer que los opositores con cierta formación ideológica admitan esta visión de la ley. Eso exige una buena labor de redacción y un extenso conocimiento de la filosofía, teología y jurisprudencia del mundo islámico; además de una percepción realista del mundo en que vivimos y fe en lo que se pretende conseguir. Permite con ello dos cosas: una eliminar la oposición, y dos reconvertir a los jueces al nuevo sistema judicial; hasta que se formen nuevos. En conclusión, Afganistán se encuentra en un período de transición. La Constitución, así como otras leyes, estrategias, políticas y programas son todos nuevos y las infraestructuras necesarias aún no están en su lugar. Como resultado, el derecho de familia no se aplica plenamente y la brecha se llena con las prácticas consuetudinarias. Así pues la transformación jurídica y social del país será un proceso largo y difícil, habrá que esperar a una siguiente generación para poder terminar de realizar el proceso. Por lo menos ya tienen un instrumento jurídico, que es la constitución 2004, el siguiente paso es dejar en el país un gobierno fuerte y garante de esa misma legislación. Este estado necesitará dos elementos: el instrumento jurídico que son los jueces y el mecanismo coercitivo o de fuerza, que son las fuerzas policiales y el ejército nacional. Aunque se perciba el estatuto Shíi como un fracaso en lo que a avance legislativo se refiere, hemos de tener en cuenta dos elementos: primero que la sociedad y los juristas locales no conocen otra legislación, bastante es todo lo que ya se ha establecido. Y segundo forma parte de la tradición jurídica musulmana aplicar legislaciones más antiguas para responder a las necesidades. De la misma manera que se ha demostrado que la jurisprudencia islámica tiene mecanismos y capacidad de renovación. Se ha demostrado que esta adaptación legislativa ha sido un proceso evolutivo de algunos países, pero que se está haciendo extensiva a otros gracias al catalizador que supone el fenómeno globalizador y las nuevas tecnologías. Como incluso se han adaptado a criterios como los derechos humanos, aunque fuese con matices. Demostrando que ambas concepciones del derecho no son ni tan antagónicas ni tan incompatibles Deduciendo que Afganistán ha sido un caso excepcional, y el fracaso para las ideologías integristas del mundo islámico. Porque el resultado ha sido un país dividido, pobre, desestructurado, y estancado social y jurídicamente; en el que han tenido que interferir otras potencias para que este pudiera seguir la evolución natural que han tenido otros países e su ámbito. 232 El Laberinto Afgano BIBLIOGRAFÍA Sólo Afganistán, todos ellos descargados de Internet: Amir Arjomand, Saïd: «The Role of Religión and the Hanafi and Ja´fari Jurisprudence in the new Constitution of Afghanistan», edited by The Constitutional Commision of Afghanistan, February 6, 2003 Anónimo:»Islamismo. El destino de Afganistán», editado por GEES en Libertad Digital, nº 1944, 18/08/2006 Baqués Quesada, Joseph: «El rompecabezas de Afganistán: hacia la construcción de un estado». Atenea Intelligence Journal, Vol.3, Nº 4, Octubre-diciembre de 2008 Caan, Christina and Worden, Scout:»Rebuiding Civil Society in Afganistán: Fragile Progress and Formidable Obstacles», editado por United States Institute of Peace, 07/2007 Kern, Sobren: «¿Puede reconstruirse Afganistán?» Real Instituto Elcano 29/03/2006 Kotomska, M. y Hageraats, B. : «La Construcción de la Paz y la Guerra contra el Terrorismo:¿Conflicto de Intereses?» Revista Académica de RRII, nº 9, 10/2008 Moreno, Juan Manuel:«Secondary Education in Afganistán: a portray of post-conflict education reconstruction», editado por la Revista Española de Educación Comparada, Nº 11, 2005 Schneider, Irene: «Recent Developments in Afgani Family Law: Research Aspects», ASIEN 104, July 2007 Suhrke, Astri: La democraticiación de un estado dependiente: El caso de Afganistán, Editorial FRIDE, Documento de trabajo 51, diciembre de 2007. VVAA: «Democracy and Islam in the New Constitution of Afganistán», edited by Center for Asia Pacific Policy VVAA: The Constitution of Afganistán, January 3, 2004 VVAA: Shiite Personal Status Law, edited by USAID in April 2009 VVAA: «Family Structures and Family Law in Afghanistan», edited by Max-Planck-Institute, January-March 2005 VVAA: Civil Law of the Republic of Afghanistan, edited y the Ministry of Justice os Afghanistan, 1977/01/05 (1355/10/15 AP) Afganistán, todo un desafío legislativo 233 Zia Moballegh, Abdulwahed: Family law in Afganistán; past experiences and future landscape. Documentación general Adán Pascual, A.: Evolución de la Familia en el Islam; Evolución y transformaciones jurídico-sociales del siglo XX y perspectivas para el siglo XXI, trabajo DEA presentado el 14/09/2009 Barrios, A. y Bernissi, S. (ed): El Islám Jurídico y Europa, Icaria 1998 Bin Israel, Waraqa: «La mujer, el Corán y la Sunna» (para textos de la Sunna), publicado la revista Islamita el 23/10/01 Coulson, N.J.: Historia del derecho Islámico, Bellaterra 2000, original 1964 Combalía, Zoila o «Derecho Islámico: ¿Libertad o tolerancia religiosa?», En la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, Nº. 2, 2003 o «Estatuto de la Mujer en el Derecho Matrimonial Islámico», en Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Nº 6, 2001, págs. 14-20 o «Mujer, Islam y trabajo: una aproximación desde el derecho, en Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, Nº. 1, 2006, págs. 95-108 o «Repudio islámico y la modernización del derecho en el mundo islámico», en Derecho y religión, Nº. 1, 2006, págs. 223-238 Diago, Mª Pilar o La nueva Mudawana marroquí y el Derecho internacional privado, en la Revista española de derecho internacional, Vol. 56, Nº 2, 2004, págs. 1078-1083 o «La concepción islámica de la familia y sus repercusiones en el Derecho Internacional Privado Español», en Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Nº 6, 2001, págs. 6-13 Martín Muñoz, Gema (ed): Democracia y Derechos Humanos en el Mundo Árabe, publicado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 1993 Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales Luis Negro Marco Alférez R.V., Arqueólogo y Periodista «Diez derviches pueden dormir bajo una misma manta, pero dos reyes no pueden habitar en un mismo clima». Babur:(1483–1530) Monstuart Elphinstone, el primer enviado británico a lo que él llamó «Reino de Caubul», trató de convencer al anciano de una tribu, en 1809, de que los pastunes podrían vivir mas fácilmente en paz bajo un monarca absoluto. El anciano le contestó: «Estamos contentos con la discordia, estamos contentos con vivir en estado de alerta, estamos contentos con la sangre, pero nunca nos sentiremos contentos con un amo»1 Afganistán (Reino de Kabul) País del Centro de Asia, llamado también Kabulistán, a finales del siglo XIX, ocupaba el Noreste de la Meseta del Irán –o Persia–, limitando al Sur por el Belutchistán; al Oeste por los desiertos de Salé y de Kermán; al Norte por la cordillera del Hindu-Kush, que lo separa del Turkestán; y al Este por el Sind y la cordillera de los Solimán, separándolo separan del Indostán. La superficie de este territorio a fines del siglo XIX, era de 550.000 Km. cuadrados, pero en siglos anteriores, había llegado a ser de 1.046.200 kilómetros cuadrados. Geográficamente, Afganistán se sitúa en una meseta muy elevada, inclinada hacia el Oeste, y bañada por diversos ríos, como el Helmend, el Kabul, o el Sind. Las montañas del país alcanzan alturas incluso superiores a los 5.000, como es el caso de las Hazara, donde se juntan el Koh–i–Baba y el Indu–Kush, a la altura de 5.200 metros. En cuanto a la agricultura, el suelo, a finales del siglo XIX, era muy fértil en trigo, arroz, maíz, tabaco, lino y rubia, mientras que el ganado lanar constituía uno de los principales elementos de la riqueza de este país. Asimismo, entre su fauna eran abundantes aún, en distintas regiones, animales feroces, tales como tigres, hienas, chacales y lobos. Y también animales domésticos, como camellos, bueyes y caballos que destacaban por la calidad de su raza. La cría de estos caballos en Afganistán, fue el origen de la raza 1 Tom Henegam: «El Estado atormentado», artículo inserto en el libro: «Afganistán, alzando el velo», publicado por la Agencia Reuters y Pearson Educación, S.A. Madrid, 2002.- 236 El Laberinto Afgano ajal–tekke, caballo reputado por su resistencia, cuyo descendiente más famoso fue Bucéfalo, el caballo que montaba Alejandro Magno (356–323 a.C.) cuando derrotó a los Parthos. En la Antigüedad, Afganistán constituyó un gran imperio, llegando incluso a conquistar La India, bajo el reinado del rey musulmán Muhammad de Ghor (1186-1206). Sin embargo, desde finales del siglo XVIII, las guerras intestinas por un lado, y las intriga Rusia e Inglaterra2 por otro, lo fueron desmembrando de tal modo, que a finales del siglo XIX, su influencia se limitaba a las actuales seis grandes regiones que conforman el país, así como a algunos pequeños khanatos3 del Turkestán, sometidos, por otro lado, a la influencia rusa. Y es que Afganistán, fue para Rusia, durante siglos, desde los zares a los jefes del partido comunista en el Kremlim, un estado amortiguador contra ataques enemigos, así como un imán para la ambición de Moscú de abrir un puerto de aguas cálidas en el Océano Índico del vecino Pakistán. Estado de las principales regiones de Afganistán a finales del siglo XIX Kabul: (75.000 habitantes) era capital de la provincia de Kabulistán y del estado (khanato) de su nombre4. Comprendía también los distritos de Kelat–i–Ghilzai, Ghirisk y Farah. Kabul ubicada junto al río Kabul5, constituía el emporio comercial entre Persia y la India. La ciudad se hallaba rodeada de una muralla de ladrillo y contaba con una ciudadela (Baba–Hissar), y el palacio real, con grandes jardines, y un bazar. En sus inmediaciones se localizaban minas de oro, plata y hierro, y su comercio principal era el de las caravanas. Los antiguos dieron a Kabul el nombre de Ortospana o Kabura, y Alejandro Magno, en su marcha hacia la India, en 327, la llamó Nicea. Desde el siglo VII pasó a ser la residencia de un príncipe indo, y Babur6 la hizo su capital durante un tiempo. En 1739 fue tomada y saqueada por Nadir–Shah, y su hijo Timur la hizo capital de todo Afganistán. «El político inglés Gladstone decía en 1879 ante los Conservadores: «Recuerden que, a los ojos del Dios Todopoderoso, es tan inviolable la vida en las aldeas de las montañas de Afganistán en medio de las nieves del invierno como puede serlo la de ustedes». Gladstone denunciaba así una política exterior enérgica, es decir, estrecha, impaciente, violenta y arrogante que apela al amor propio y al orgullo de la comunidad. Por contra, sostenía que Gran Bretaña debía seguir el camino de la moralidad y la justicia, libre de la mancha del interés propio. Sus objetivos debían ser el autogobierno para los pueblos que estaban bajo su jurisdicción y la promoción de un verdadero Concierto de Europa. 2 palabra que deriva de «Kan», o «Khan» (príncipe o jefe, entre los Tártaros) y que designa a un territorio gobernado o bajo la jurisdicción de un Kan. 3 Reino de Kabul, es el nombre con que se denominaba frecuentemente, a finales del siglo XIX, a todo Afganistán, a pesar de que el reino de Kabul, propiamente dicho, era sólo una de las partes o estados del mismo. La historia del Kabulistán se confunde con la de Afganistán, ya que ambos nombres se aplicaban al reino que se erigió en aquellas tierras en 1747 a la muerte de Nadir-Shah, y que fue regido, sucesivamente, por Ahmed–Khan en 1747, su hijo Timur, en 1773, el hijo de éste, Zehman, en 1792, y en 1802, por Mahmud. Bajo el reinado de este último, las disensiones intestinas y la insurrección de los gobernadores de las provincias, abrió en 1818 la entrada en el país a Rundgest–Sing, el rey de Lahore. Kabulistán limitaba al Norte con el reino de Herat y con el Turkestán; al Noreste con Kaferistán; al Este con el Indostán; al Sur, Sureste y Suroeste con el Beluchistàn, y al Oeste, con Persia. 4 El río Kabul nace en el Hindu-Kush, al Norte de Afganistán, discurriendo por Kabul y Gellababad, formando el paso de Khaiber, y desagua en el Indo, al Norte de Attock, después de un curso de 350 kilómetros. 5 Babur (Zehir–Edin–Mohammed; 1483–1530): Biznieto de Tamerlán y fundador del imperio del Mongol, en el Indostán. En 1494 sucedió a su padre como soberano de los Mongoles de la Tartaria y del Korassán. Joven todavía, sometió Kabul y Kandahar; derrotó en Panipur a Ibrahim Lody, sultán de Delhy, y conquistó el Indostán, donde reinó su dinastía más de dos siglos y medio. Dejó el trono a su hijo Homajun, tatarabuelo del célebre Aureng–Zebe. Escribió unas Memorias traducidas al inglés por Leyden y Erskine, en 1826. 6 Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales 237 A 100 kilómetros al Oeste de Kabul, con unos 15.000 habitantes, a finales del siglo XIX, se encuentra la ciudad de Ghazna, muy poderosa cuando fue la capital de los Ghaznevidas7. Sus muros guardaron el sepulcro de Mahmud8, cuando murió allí en el año 1030, siendo por ello, la ciudad, objeto de numerosas peregrinaciones por parte de los musulmanes. La ciudad fue tomada en muchas ocasiones por los ingleses quienes en 1842, la destruyeron por completo. Kafiristán: (País de los infieles). Situada al Noreste de Kabul, entre el Indo y el Hindu– Kush, constituido por una población de unos 700.000 habitantes que se habrían resistido siempre a abrazar el islamismo, el cual adoptaron finalmente. Su territorio estaba bañado por los ríos Cameh y Pangecora, afluentes del Kabul. Comprendía los distritos de Mastuy, Chitral o Káskar, Kunar, Buchkar, Panikora, Dir y Bayor. Kandahar (Alexandria Caucasi): Capital del reino de su nombre, situada a 300 kilómetros al Suroeste de Kabul, contaba a fines del siglo XIX con unos 25.000 habitantes. En la antigüedad fue considerada como una de las ciudades más bellas e industriales de Asia, y constituyó el emporio del comercio de Afganistán. La ciudad sufrió sucesivas destrucciones: el año 1383 por Tamerlán; en 1507 por Babur; en 1620 por Abbas I; en 1660 por Abbas II; y en 1738 por el rey afgano Nadir–Shah9. Durante el florecimiento de la dinastía de la dinastía afgana de los Duranes, fue su residencia, y la capital de todo el Afganistán. Los ingleses la ocuparon en 1839 y en 1842 demolieron sus fortificaciones, volviendo a ocuparla durante la guerra de 1878-1879. Seistán: provincia a la que pertenecían los distritos de Lax y Chakansur. Perteneció alternativamente a Persia y a Afganistán. Situada junto al Belutchistán, a fines del siglo XIX contaba con unos 50.000 habitantes, siendo su capital Djelabat. Esta ciudad, situada muy próxima al río de su nombre, se sitúa a 128 kilómetros al Este de Kabul, y a finales del siglo XIX, contaba con unos 1.200 habitantes. Su importancia estratégica viene determinada por su situación junto a los desfiladeros de los Kaiberes. En 1842, los ingleses sostuvieron un célebre sitio junto a sus muros. La región de Seistán, está constituida por una vasta llanura –en la que se encuentra el gran lago Zerrah– regada por el río Helmend. Herat: (1.500.000 habitantes). Estado con el distrito de su nombre y los de Kerruj, Obeh, Ghurián, Sibzanar y Chahtand. Limitado al Norte por el Turkestán, al Oeste por La de los ghaznevidas fue una dinastía árabe que reinó en Persia y la India, desde el 980 hasta 1189, fundada por Alp-Tekin, esclavo que se hizo independiente de los Samánidas y fijó su Corte en Ghazna. En 1030, a la muerte de Mahmud, que había recibido el título de sultán del Califa de Bagdad, el imperio de los ghaznevidas comenzó a decaer a impulsos de la ambición de los Turcos selyucidas y de los Gurides. Khosru–Melik, el último sultán, fue ejecutado en Lahore en 1189. 7 Mahmud (Abul Cacem) Fue sultán de Persia y de la India, llamado el Ghaznevida, que nació en el año 967 en la ciudad de Ghazna, y murió en 1030, siendo enterrado en dicha ciudad. En 997, sucedió a su padre, Sebuctiguin. En 999, Ilek–Khan, soberano del Turkestán, le otorgó el imperio del Khorassán. Desde Ghazna, marchó sucesivamente contra las dinastías de los Samánidas, Sofáridas y Buldas, que se habían sublevado contra el Califa de Bagdad, y contra la India, que sometió hasta el Ganges, desde 1001 hasta 1028. Mahmud introdujo el Islam en la India, y con el botín recogido, edificó en 1017 la gran mezquita de Ghazna. Fridusi vivió en su Corte. Mahmud fue el primero que trocó el título de emir por el de sultán, que le fue concedido en 1019 por el Califa de Bagdad. 8 Shah: Título de los Reyes de Persia. Se usaba también agregado al nombre propio del monarca, y precedió al nombre de muchas ciudades persas fundadas por algún shah. Los príncipes persas y los afganos, lo usaron igualmente, agregado a sus nombres. 9 238 El Laberinto Afgano Persia y por el reino de Kabul al Este. Sus principales ríos, eran el Heri–Rud, el Murghab y el Helmund. Herat era muy conocida por la cría de caballos, y el cultivo del algodón y la seda. Ansiada por Persia, pero independiente por presión de Inglaterra, la anexión de Herat a Afganistán se produjo en el año 1863. La capital del Estado de Herat, de su mismo nombre, se sitúa a orillas del río HeriRud en la carretera real de Persia a Kabul y las Indias. Los antiguos le dieron el nombre de Aria10, y a finales del XIX constituía el emporio comercial de la Turquía asiática, de Persia, de Kabul, y de gran parte de Las Indias. Por su situación estratégica, se la consideraba como la llave de Afganistán en su parte occidental. Su economía estaba integrada por fábricas de renombrados tapetes, chales y armas. Herat, contemporánea de Alejandro Magno, fue por largo tiempo capital del imperio de Tamerlán. Organización política y social del país a fines del siglo XIX La población total de Afganistán estimada para el año 1880, era de unos 5.000.000 de habitantes, en su mayor parte musulmanes sunnitas. En cada una de las regiones del país regía un gobernador general. El ejército activo, organizado a la europea desde 1869, se componía de unos 51.000 soldados, 10.000 de caballería –estructurados en 40 escuadrones– y unos 3.000 soldados de artillería, con 124 piezas, y una batería de elefantes. Y a decir de los cronistas de la época, a pesar de las grandes rivalidades interétnicas, en tiempos de guerra, todos los afghanes (destructores) útiles se convertían en soldados. La fiesta nacional de Afganistán, sigue siendo el Buzkashi: término uzbeko que significa literalmente «Agarrar la cabra»; se trata de un juego que a su vez es la evolución del que concibió Tamerlán el Cojo11, en el cual numerosos jinetes –chapandaz– se disputaban los cuerpos decapitados de soldados enemigos. El arrojo de los jinetes por hacerse con el cuerpo decapitado del animal, provoca tal estrépito que hace temblar la tierra del campo en que se celebran los torneos. Los mejores jinetes, cuyas carreras pueden prolongarse durante más de treinta años, son verdaderas celebridades nacionales. En el norte de Afganistán, la participación en el buzkashi, marca el paso a la edad adulta. Los afghanes fueron descritos por los viajeros románticos del XIX de este modo: «Son altos, robustos, e infatigables para el trabajo; bravos, vengativos y belicosos». Sin embargo, o quizás por esa causa –la del valor de las etnias que lo conforman– Afganistán fue ocupado sucesivamente por los shahs de la Persia y los mogoles. Continuaban Aria: país de la Antigüedad de Asia, entre la Bactriana al Norte, el Paropamiro al Este, la Drangiana al Sur, y el país de los Partos al Oeste, correspondientes a los actuales valles de Korassán, de Herat y Seistán. Su capital era Artacoana, y fue reemplazada por Alejandría de los Arianos, fundada por Alejandro Magno a unos 40 kilómetros al Suroeste, la actual Herat. Con el mismo nombre de Aria o Ariana, en época de la Antigüedad se distinguía la parte oriental de la extensa meseta del Irán, de la Media y de la Persia, hasta la India. 10 Timur-Lang (Timur el Cojo): 1336–1405. Descendía de Gengis–Khan por línea materna. En 1369 se hizo proclamar jefe del Djagatal por la Asamblea General de los Tártaros. Con Samarkanda como capital de su imperio, reconquistó todos los países que habían pertenecido a Gengis–Khan. En 1380, tras invadir Khorasan, utilizó a prisioneros vivos, empastados en argamasa y ladrillos para la construcción de nuevas murallas. En 1398, tras batir a Mahmud en Delhi, con la finalidad de propagar el Islam, hizo degollar a 100.000 prisioneros. Tamerlán ha pasado a la Historia como uno de los más grandes destructores de ciudades y exterminador de pueblos 11 Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales 239 los viajeros su descripción: «En religión, no son fanáticos, y se hallan divididos en distintas tribus hostiles entre sí». De estas tribus (hoy decimos etnias), las más importantes constituyen aún hoy en día las siguientes: Duranis (los más numerosos y poderosos. Grupo compuesto de pastores y labradores. Se encontraban al Sur de la montaña de Khorasán, entre el desierto de Persia al Oeste, y la tribu de los Gildjú al Este. Pastunes: Etnia que quedó dividida entre Afganistán y Pakistán por la «Línea Durand», la frontera que trazaron los británicos a finales del siglo XIX. Esta división no sólo dividió a los pastún, sino que negó a Afganistán, un país sin salida al mar, el acceso al río Indo. Para apaciguar a los pastún, se les concedió el derecho de cruzar libremente la frontera, y tácitamente, que tendrían las riendas del poder en Kabul. El código tribal (pastunwali) de los pastunes tolera, aún hoy en día, raptos, crímenes de honor y el libre uso de armas sin licencia. Muy belicosos, en el pasado, los pastunes opusieron férrea resistencia al avance de las tropas de Gengis–Khan (1155-1227) sobre sus tierras. Los talibanes son mayoritariamente de etnia pastún y credo sunní. Kadjares: Nómadas guerreros, desertores del ejército otomano, a los cuales Abbas I otorgó asilo a finales del siglo XVI; se establecieron en gran número en Mazenderán y dieron origen a una importante tribu, de la cual desciende la dinastía de los kadjares, reinantes en Persia en 1898. Su tronco fue Mohammed–Assán, hijo de un gobernador del Mazenderán que se hizo independiente hacia 1748, a la muerte de Tamasp–Juli–Khan. Después de haber gobernado únicamente en las provincias del Norte, (Mazenderán, Ghilán y Asterabad) y de haber batido a varios competidores, entre ellos a Kerim–Khan, los kadjares subieron al trono de Persia en 1794. Tayikos: Proceden de los Sogdianes12, cuya capital, Penyikent, a 80 kilómetros de Samarkanda, de cuya ciudad puede decirse que en el siglo VII fue, por su importancia comercial, el equivalente a Wall Street. A esta etnia pertenecía el coronel Massud (El león del Panshir –Región de los cinco ríos–) uno de los más destacados «señores de la guerra» contra la invasión soviética de Afganistán en 1979, que lideró la influyente «Alianza del Norte»13. Hazaras: de origen tártaro, fueron la horda imparable del conquistador mogol Gengis–Khan. Los hazaras representan en la actualidad alrededor del 15% de la población de Afganistán. La historiografía del XIX se refiere a los sogdianes como de raza ariana. A la muerte de Alejandro Magno, la Sogdiana (actual Tayikistán) formó parte del reino de Siria, después del reino griego de Bactriana, y por último del de los Parthos. En el siglo XI fue agregada al imperio turco, y en el XIX, Rusia se apoderó de buena parte de ella, dividida entre el Khanato de Buhkara y el Turkestán ruso. 12 13 Cuatro años después de la retirada soviética del país, en 1992, Las fuerzas de Massud tomaron Kabul, pero fue expulsado de la capital afgana por los talibán en septiembre de 1996. Massud se refugió de nuevo en las montañas del norte, en el Hindu-Kush y desde 1999 combatió al régimen de los talibán liderando el «Frente Unido», apoyado en las «Yamaat–i–Islami» (Asociaciones islámicas). Massud fue asesinado en septiembre de 2001, apenas dos meses antes (el 14 de noviembre) de que los talibanes huyeran definitivamente de Kabul, tras el ataque de los Estados Unidos, y entrasen en la capital afgana las tropas de la Alianza del Norte. 240 El Laberinto Afgano Uzbekos: Pertenecientes al pueblo turcomano del Asia central, es un grupo mezcla de las etnias turca y mongol; predominaban en la Bukkaria y en el Turkestán afgano. Tomaron su nombre, como súbditos suyos, del Khan del Kaptchak: Uzbez (13051342) quien dominó casi toda Rusia, y llegó a nombrar a su albedrío a los Duques de Moscú; Uzbez asoló Tver, Kachíny otras ciudades de Rusia para vengar una matanza de mongoles en 1327. La historia de un país en guerra constante Durante casi 30 años, desde 1747 y 1773, Afganistán estuvo en continuada lucha con Persia hasta que se separó de ella en el año 1773. Así, la historia de Afganistán, como nación independiente, no se remonta más allá de la primera mitad del siglo XVIII Se puede decir que la historia de Afganistán empieza en tiempos de Mir–Mahmud (o Mahmud–Shah), rey de Persia desde 1716 hasta 1725. Dicho rey era hijo de un rey afgano de Kandahar, que se hizo con el trono de Persia a fuerza de crímenes y de victorias. Habiendo perdido la razón, los afganos lo reemplazaron por su primo Aschraff, quien le dio muerte. Ahmed-Shah fue el fundador de la monarquía afgana; hijo del jefe de la tribu de los Abdallis14 sirvió a Nadir-Shah15 y procuró vengarlo después de su muerte, poniéndose a la cabeza de los afganes que lo proclamaron rey en Kandahar en 1747, tomando el nombre de Abdallah, o Duranhi. Duranhi venció al Gran Mogol, y rechazó a los Maratas16 que desolaban el imperio de Delhy. Se unió contra ellos con los jefes mogoles y los batió completamente en Panipat, en 1761. De regreso a sus estados, Duranhi tuvo que luchar de nuevo con los Seikes17, y murió sin haber podido recuperar la región del Pendjab. A su muerte, 14 Abdallis, proviene de Abd (servidor) y Allah (Dios). La tribu de los Abdallis estaba situada al Oeste de Afganistán. Achmed– Shah, perteneciente a esa tribu, se aprovechó de los trastornos que produjo en Persia la muerte de Nadir–Shah, en 1747, para libertar a los afganos de la dominación de los persas, y constituirse en soberano del imperio afgano, fundando la dinastía de los Duranhis o Abdallis. 15 Nadir-Shah (Tamasp–Kuli–Khan) fue un rey de Persia que nació en 1688 en Darikasse, en el Khorassán y murió en 1747. Conductor de camellos, luego bandido, se apoderó de Khorasán, y en 1726 entró al servicio de Tamasp II, sucesor de Hussein-Pachá (que había sido depuesto por Mir–Mahmud en 1722, y que, al igual que Hussein, fue asesinado por el primo de Mir–Mahmud, Aschraf), tomando el nombre de Tamasp–Kuli–Khan. Al frente de todas las fuerzas reales, expulsó a los afganes, usurpadores de parte de Persia. Dueño de Ispahán, hizo coronar a su señor como rey de toda Persia. Durante su ausencia, derrotado Tamasp II por los turcos, negoció con estos y entonces Nadir le destronó, colocando en 1736 en el trono a Abbás III, niño todavía. Volvió después sus armas contra los turcos, y se apoderó de Georgia, Armenia y Chirván. Muerto Abbás III, Nadir, se ciñó la corona de Persia. Terminó la expulsión de los afganes, tomó Kandahar en 1738, y penetró en el Indostán, sometiendo una parte del imperio del Gran Mogol y saqueando a Delhy. Desde entonces, su gobierno se trocó de moderado a despótico. Aspiró a la monarquía universal y trató de imponer a sus vasallos una nueva religión. Sublevados los kurdos a causa de sus excesos, en el momento en que iba a marchar para someterlos, murió asesinado por sus propios oficiales. 16 A mediados del siglo XVIII, estando el Imperio Musulmán del Mogol en plena decadencia, un vigoroso pueblo hindú del sur, los máratas, se habían apoderado de grandes extensiones del pueblo mogol. El Peschwa o jefe del reino márata de Punjah, una vez vencido en 1761 por el Shah de Kabul, Duranhi, se reconoció en 1803 protegido y vasallo de la Compañía de Indias británica. Atacados separadamente los jefes restantes por los agentes británicos, no llegaron a coaligarse hasta 1816. El Peschwa fue destituido finalmente en 1818 y los estados máratas reducidos a la condición de tributarios. 17 (Seikes, Seikhs o Siks): Pueblo del Indostán que habitaba la zona media del Indo. Sus tribus belicosas sometieron a principios del siglo XVIII todo el Pendjab, el Indostán, el valle de Cachemira, el Multán y parte del Este de Afganistán. Bajo su jefe, Remdjet-Sing, formaron el gran reino de Lahore, pero en 1846, habiendo los siks atacado a la Compañía Inglesa de las Indias (la que estableció el poderío británico en el Indostán durante los siglos XVIII y XIX, suprimida en 1858) produjo el fin del reino sik de Lahore y la anexión británica del Penjab en 1849. Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales 241 Duranhi (que tuvo en su poder uno de los siete diamantes más célebres de la historia el–Ko–e–nur –montaña de la luz–, fue enterrado en Kandahar y dejó a su hijo Timur, un imperio que se extendía desde el Oxo a la embocadura del Indo. De las posteriores luchas civiles en el país supieron aprovecharse Rusia e Inglaterra, invadiendo esta última potencia Kabul en 1839, para sentar en el trono a Sud-Shah. Pero una insurrección general, ocurrida en los años 1841–42, obligó a los ingleses a retirarse con grandes pérdidas, y volvió a recobrar el poder Dost-Mohamed, al que ellos habían destronado, continuando la guerra contra Inglaterra hasta 1855. Dos años después los persas, incitados por Inglaterra, declararon la guerra a Afganistán y ocuparon Herat, territorio que cedieron en 1857 a Ahmed–Khan, reconquistándolo en 1863 Mohamed, quien murió en ese mismo año. Su sucesor, Scir-Alí, se sentó en el trono afgano, pero sus hermanos Azin-Khan y Afzul–Khan encendieron de nuevo la guerra, que duró hasta 1868, en que Scir Alí, después de varias alternativas, reinó como emir de todo Afganistán, siendo reconocido por Inglaterra y por Rusia. En 1878, con motivo de haber recibido una embajada rusa y rechazado la de Inglaterra, ésta declaró de nuevo la guerra a Afganistán, enviando al general Roberts con un fuerte ejército que destronó al Emir a quien sucedió su hijo Jakub-Khan, que hizo la paz con los ingleses, a disgusto de Rusia, y admitió una embajada y el protectorado de Inglaterra. Situada la embajada en Kabul, al frente del mayor Cavagnari, en 1879 se retiraron las tropas inglesas, y sublevándose los afghanes, asesinaron a las 86 personas que la constituían. Recomenzó la guerra; abdicó Jakub-Khan, que fue hecho prisionero y surgió un movimiento insurreccional religioso, instigado por Rusia y capitaneado por Ejub y Mir–Afzul, poniendo en apuro a los ingleses, que volvían a ocupar Kabul y demás poblaciones importantes. Finalmente, en 1881 Inglaterra se vio obligada a reconocer como Emir a Abdur–Rhamán18, protegido de Rusia, pero así y todo, continuó la lucha con las fuerzas de Ejub, hasta que éste, después de haber copado por entero la brigada Burrow, en julio de 1880 (Batalla de Maiwand), perdió en un combate 10.000 hombres y toda su artillería. Aún así, continuó la guerra hasta 1881, en que Ejub se retiró a Persia, y Abdur–Rhamán reinó en Afganistán con el protectorado de Inglaterra. No obstante, Rusia en su afán de avance hacia la India, a través del Turkestán, se apoderaba en 1884 de la fortaleza de Merú y de unos territorios de un oasis cercano, lo que tensionó las relaciones entre Rusia e Inglaterra, de tal forma que en 1885 estuvo a punto de estallar la guerra entre ambas potencias. No obstante, se acordó finalmente un statu quo19 en virtud del cual Rusia conservaría los territorios conquistados hasta que una Comisión mixta decidiese a quién pertenecían, de manera que el conflicto quedaba en pie y expuesto a que el más ligero incidente lo renovara en cualquier momento. Nacido en 1845 y proclamado en Herat el 4 de octubre de 1880, reinó en todo el país hasta 1900. El rey tenía un dobir– al–mulk o primer ministro; un hazí o jefe superior civil y un general en jefe del ejército o ministro de la guerra. 18 19 Locución latina, muy utilizada en el lenguaje diplomático, que sirve para designar al estado de cosas existente antes o después de un tratado comercial, de una guerra, etc. 242 El Laberinto Afgano Unos ídolos muy duros Desde 1862, la forma de gobierno en Afganistán, fue la monarquía absoluta hereditaria en la descendencia de Dost-Mahommed Khan. Abdur–Rhamán–Khan (que reinó en Afganistán desde 1880 a 1901), conocido como «El Emir de Hierro», adoptó duros métodos de represión al más puro estilo medieval entre ellos el de la purificación étnica) y puso en práctica programas antichiítas.20 Con él, el gobierno quedó dividido en provincias, con gobernadores locales que sustituyeron a los ancianos de la tribu como primera autoridad local. Receloso de todo lo foráneo, se negó a permitir que el ferrocarril, e incluso el telégrafo, cruzaran sus fronteras. Por lo tanto, la economía del país se estancó, y a decir de muchos especialistas,21 buena parte de las tensiones étnicas subsiguientes del norte de Afganistán, y las masacres interétnicas posteriores a 1997, tienen sus orígenes en las políticas del «Emir de Hierro». De hecho, la justicia de los talibán es una mezcla de la sharia (El derecho islámico, la «Ley Revelada», cuyo propósito es el de regir la conducta de los creyentes entre sí y con Allah) y del regreso a los tiempos del emir pastún Abdur Rahman, quien ejecutó durante su mandato a miles de rebeldes y rivales cegándolos con cal viva, acribillándolos a balazos, o arrojándolos a un pozo, congelándolos vivos. Empero, el «Emir de Hierro», al igual que posteriormente los talibán, defendían sus métodos arguyendo que «era la única manera de tratar una raza tan traicionera y criminal como la afgana». Y en medio de tal brutal represión, esgrimida como necesaria amalgama para la unidad de la patria, en Afganistán surgió un destacado líder religioso, cuya influencia en el actual panorama del fundamentalismo islámico, fue decisiva. Se trata de Yamal al–Din al– Afgani (1837-1897) conocido como uno de los más destacados filósofos musulmanes del siglo XIX. Al–Afgani pasó su infancia y juventud en Kabul, donde recibió los estudios propios de una familia muy acomodada, que se decía descendiente de Mahoma a través de Ali y de su hijo Hussein. Al–Afgani fue quien asentó las bases de la Salafiyya (del árabe al–salaf–al–salih –Los antepasados piadosos–) un movimiento reformista fundamentalista que aboga por el retorno a las doctrinas de los fundadores de la religión prescindiendo de las interpretaciones teológicas y jurídicas posteriores, que el salafyismo considera corruptas. Las preocupaciones de Al–Afgani fueron tanto teológicas como políticas, y sus escritos se encaminan tanto a la renovación del pensamiento para procurar el progreso y el bienestar social, como al fortalecimiento de las naciones islámicas frente al colonialismo europeo. La presencia y pensamiento del pensador de Kabul en Egipto, fue trascendental en la evolución ideológica del reformismo islámico, así como en la influencia que pudo 20 Los sunnitas (del árabe sunnaah, tradición) y los chiítas (sediciosos) son las principales sectas del Islam. Las diferencias entre ambos grupos surgieron del desacuerdo respecto a quién debía suceder al Sagrado Profeta (Mahoma) como líder de la comunidad musulmana. Los chiítas sostienen que Mahoma, en su camino de regreso a casa, después de su último peregrinaje, se detuvo y dijo a sus compañeros que designaba a Alí (su primo, casado con su hija Fátima) como su sucesor. Los chiítas llegaron a apellidarse a sí mismos como Adaliges (partidarios de la Justicia). Por su parte, los sunnitas defienden que el Profeta, en su lecho de muerte eligió a Abu Bakr, el padre de una de sus esposas. Los chiítas, a su vez, responden que mientras Alí enterraba al Profeta, Omar (quien se habría de convertir en el segundo califa –vicario–), con el nombre de Miramamolín –comandante de los fieles–) reunió a los compañeros de Mahoma, los cuales (no el Profeta) eligieron a Abu Baker. Así, los chiítas creen que Alí tuvo que haber sido tanto el primer califa como imán, mientras los sunnitas creen que Abu Baker fue el califa nombrado correctamente. Los chiítas tuvieron su máxima influencia en Persia –Irán–, y las Indias, mientras que los sunnitas dominaron en el imperio otomano y en África. Actualmente, Irán es un estado chiíta, mientras Afganistán lo es sunnita. 21 Ahmed Rashid: Talibán; 2001. Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales 243 tener en la revuelta militar del 9 de septiembre de 1881, protagonizada por un alumno suyo, Arabí–Bey. La revuelta desembocó en la matanza de un gran número de europeos en Alejandría el 11 de julio de 1882; un hecho que provocó la guerra entre Egipto e Inglaterra, la cual finalizó con la batalla de Tell-el Kibir y el destierro de Arabi-Bey. Las ideas salafíes fueron adoptadas por «Los Hermanos Musulmanes», partido fundado en Egipto en 1928 por Hassan al–Banna (1906–1949). En palabras suyas, el Islam «es dogma y devoción, patria y nacionalidad, religión y Estado, espiritualidad y acción, Corán y espada». A pesar de que la organización renunció a finales de los setenta a la lucha armada, con frecuencia se ha nutrido de miembros de grupos islamistas radicales declarados ilegales por sus actividades terroristas, como es el caso de la «Yihad islámica». Un caso paradigmático del fanatismo e intolerancia religiosa y cultural de los talibán fue la demolición de los «Budas de Bamiyán». Esta ciudad situada a unos 100 kilómetros al Noroeste de Kabul, fue arrasada en 1221 por Gengis Khan. En sus restos se observa que sus casas estaban incrustadas en la roca. Un viajero inglés de finales del siglo XIX decía respecto a esta localidad: «Se observan allí [en la ciudad de Bamiyán] adheridas a la montaña, y dentro de de nichos, dos estatuas colosales de 10 metros de altura, representando un hombre y una mujer, cuyo origen y significación se ignoran». Quizás la existencia de estas estatuas labrados en un blanco farallón de piedra caliza (que hoy sabemos fueron realizadas hace más de 1.500 años y que fueron representaciones de Buda) hizo que la ciudad fuese llamada en la Antigüedad la «Tebas de Oriente», por la similitud de estas representaciones con las realizadas durante el Imperio Medio de Egipto en los Valles de los Reyes y de las Reinas, en las cercanías de Tebas. Pues bien, a pesar del llamamiento de la comunidad internacional, el 26 de marzo de 2001 los talibán demolieron con tanques, cañones y dinamita, las colosales representaciones de Buda por su estricta interpretación de la prohibición del Islam de representar falsos dioses. El líder supremo de los talibán, el mulá Omar, que condenó las estatuas en nombre del Islam, lo justificó diciendo: «simplemente hemos destruido las piedras». Destruir uno de los mayores ejemplos de la creatividad humana, como calificó el Parlamento Indio a las estatuas de Bamiyán, llevó varias semanas a los talibán ya que, como manifestó un alto cargo de los estudiantes, «los ídolos eran muy duros». BIBLIOGRAFÍA Bhutto, Benazir: «Reconciliación: Islam, democracia y occidente».- Editorial Belacqua; 411 pp.- Barcelona, 2008. Churchill, Winston: «Historia de los pueblos de habla inglesa».- La esfera de los libros; 720 pp.- Madrid, 2007. Clark, Wesley: «¿Qué ha fallado en Irak?».- Editorial Crítica; 205 pp.- Barcelona, 2003. Crile, George: «La guerra de Charlie Wilson».- Editorial Almuzara; 654 pp.- Córdoba, 2008. 244 El Laberinto Afgano De Ramón, Luis: «Diccionario de la lengua española» (Tomo sexto); voz Afganistán.Barcelona, 1899. Glucksmann, André: «Occidente contra Occidente».- Taurus editorial; 189 pp.- Madrid, 2004. Herold, Marc W: «Afganistán como un Estado vacío».- Editorial Foca; 315 pp.- Madrid, 2007. Kremmer, Christopher: «La guerra de las alfombras. Diez años en Afganistán, Pakistán e Irak».- Editorial Océano; 376 pp.- Barcelona, 2007. Rashid, Ahmed: «Los talibán: el islam, el petróleo y el nuevo gran juego en Asia Central».- Editorial Península.- Barcelona, 2000. Sayyid Qutb: «Justicia social en el Islam».- Editorial Almuzara; 360 pp.- Córdoba, 2007. Tariq Alí: «Pakistán, en el punto de mira de los Estados Unidos. El duelo».-Alianza Editorial; 367 pp.- Madrid, 2008. Todorov, Tzvetan: «El nuevo desorden mundial».- Editorial Península; 142 pp.- Barcelona, 2003. VV.AA: «Afganistán, alzando el velo». – Agencia Reuters y Pearson educación; 260 pp.- Madrid, 2002. COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO El concepto de «Diccionario» que se tenía en la España de finales del XIX, era en realidad el de «Enciclopedia». Este es el caso del que se reseña en la presente bibliografía: «Diccionario de la lengua española» (1899) de seis tomos y 6.000 páginas, realizado bajo la dirección del lexicógrafo español Luis P. de Ramón. Se trata de una encomiable y exhaustiva obra enciclopédica, genial ya para la época, en la que han quedado reflejadas para la Historia antiguas fronteras de países ahora inexistentes, y de otros que continúan, pero con modificaciones sustanciales de sus territorios. Esta obra me ha servido de base para indagar en los orígenes más remotos de Afganistán, hasta las luchas que por el control del territorio, mantuvieron rusos e ingleses desde el primer tercio del siglo XIX y hasta el comienzo de la I Guerra Mundial. Búsqueda de una historia para la que también me ha servido de base la gran obra de Winston Churchill (en su faceta de historiador): «Historia de los pueblos de habla inglesa». Así mismo, y desde el punto de vista del reportero «a pie de obra», Christopher Kremmer, en su libro «La guerra de las alfombras», traza no sólo una historia de Afganistán salpicada de anécdotas a veces divertidas, y otras trágicas, sino también una necesaria visión moderna sobre los más estratégicos países del Asia Central. Y también dentro del Afganistán, un reino –sin rey– de señores feudales 245 ámbito del más puro estilo periodístico, está el libro, cuyo título es un ocurrente juego de palabras: «Afganistán, alzando el velo», de la Agencia Reuters y Pearson Educación. Una obra que constituye una hermosa exposición fotográfica de Afganistán, desde la invasión del país por las tropas de los Estados Unidos a finales de 2001, hasta 2003. Y junto a las magníficas instantáneas, los textos no menos valiosos de varios de los reporteros gráficos que captaron tan bellas imágenes. Por su parte, «Ahmed Rashid» (premio 2009 de «Columnistas» del diario «El Mundo») advertía ya en el año 2000, con su libro «Talibán», sobre la amenaza terrorista que entrañaba el gobierno de los estudiantes de mayoría pahstún, surgidos de las madrasas pakistaníes. Un libro esencial, por lo tanto, para entender el conflicto actual, que ha saltado ya a las fronteras de Pakistan. Un país sobre el que trata también «Reconciliación», el testamento político de Benazhir Bhutto, escrito pocos días antes de su muerte en atentado, en diciembre de 2007. La obra constituye, además de un alegato sobre la posibilidad real de la democracia dentro del Islam, una visión lúcida sobre la evolución política del estado de Pakistán, y su decisiva influencia en la situación actual de su vecino Afganistán. Casi lo mismo puede decirse del libro de Tariq Alí, «Pakistán en el punto de mira de los Estados Unidos» que, desde un punto de vista diferente a la de su compatriota, aboga por una retirada de las tropas estadounidenses como única salida a los conflictos pakistaní y afgano. Respecto a «La Guerra de Charlie Wilson», de George Crile, se trata de la casi inverosímil pero absolutamente real financiación de la CIA –a través del congresista estadounidense Charlie Wilson– a los muyahidines afganos que lucharon durante diez años (1979-1989) contra la ocupación soviética de Afganistán. Si bien Wilson ganó su guerra particular, lo hizo a costa de crear dos monstruos letales: el del neofeudalismo de los señores de la guerra afganos a los que armó, y el del fundamentalismo islámico que constituye la esencia y razón de ser de los talibán. Interesante también es el libro del general estadounidense Wesley Clark: «¿Qué ha fallado en Irak», quien fue comandante general de la OTAN y opositor al expresidente George Bush. En su obra analiza los pasos que según él se dieron mal en la intervención en Irak, pero también en Afganistán. Clark critica el protagonismo, prácticamente en solitario, de los Estados Unidos en ambos conflictos, el escaso número de tropas desplegadas, y la creciente necesidad de un frente amplio de naciones, con mayor protagonismo de la OTAN, para abandonar la idea unipolar del liderazgo de los Estados Unidos. Y ya en el apartado más crítico de la intervención militar, incluimos la obra del estadounidense Marc Herol: «Afganistán como un estado vacío», con prólogo del general en la reserva del Ejército español, Alberto Piris, que cuestiona seriamente que la finalidad de la ocupación de Afganistán haya sido sólo la de instaurar la democracia en el país. Y para ello el autor intenta aportar datos según los cuales, el país no sólo no ha avanzado hacia la libertad y el bienestar, sino que ha retrocedido en ambos sentidos. En el apartado ideológico, el libro «Justicia social en el Islam», de Sayyid Qutb (19061966, año en que fue condenado a muerte en Egipto bajo la presidencia de Nasser) se ha incluido por ser su autor uno de los principales ideólogos del movimiento de los Hermanos Musulmanes, así como (a decir de algunos especialistas) el héroe intelectual de todos los grupos que acabaron desembocando en Al Qaeda. 246 El Laberinto Afgano Y, finalmente, se incluye también en la bibliografía las posturas contrarias que, respecto al Nuevo Orden Mundial surgido tras los atentados del 11-S, mantienen dos filósofos europeos: Por un lado, el francés André Glucksmann: «Occidente contra Occidente», uno de los pocos filósofos que en Europa ha respaldado abiertamente la política intervencionista del expresidente Bush, tanto en Afganistán como en Irak, para defender la democracia contra el terrorismo internacional. Por otro lado, el filósofo y lingüista búlgaro, nacionalizado francés, Tzvetan Todorov: «El nuevo desorden mundial», contrario a la intervención militar y partidario de lo que él denomina: «Europa como una potencia tranquila». Una bibliografía, en suma, variada y diversa, como no podía ser de otro modo, dada la complejidad política, económica, histórica, étnica, cultural, religiosa, incluso geográfica, que ha caracterizado, y define aún hoy en día a la estratégica nación de Afganistán. Un país convertido en laberíntico nudo gordiano para la neutralización del terrorismo internacional, en cuyo empeño, sólo la victoria de las potencias aliadas sobre los terroristas puede ser garante de un mundo globalizado bajo la kantiana bandera de la «paz perpetua». La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán JAVIER GUISÁNDEZ GÓMEZ Coronel del EA. (DEM). Profesor del CESEDEN Master en Relaciones Internacionales. Profesor Universidad Oberta de Cataluña. INTRODUCCIÓN No es decir nada nuevo cuando apuntamos que las leyes siempre van a remolque de los acontecimientos. Si esto es cierto en las legislaciones domésticas, su lentitud es aún mayor cuando nos referimos a legislación internacional. Por otro lado, si una lentitud1 en el legislador siempre genera perjuicios a terceros, en el caso del Derecho Internacional Humanitario, los daños que afectan a las víctimas de los conflictos armados, se pueden materializar en situaciones dolorosas e irreversibles, muchas de ellas evitables. Un ejemplo típico de lo que hablamos lo constituye el conflicto armado que se desarrolla en Afganistán, en el que con sus múltiples aristas y sombras hacen de él un conflicto singular, que más que asustarnos nos debe estimular a analizarlo y prever que le pueden seguir otros con similares características. El final2 de los ochenta provocó el paso de un mundo bipolar a otro multipolar. En el primer caso, los Estados Unidos por una parte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por otra, se dividían secularmente la influencia sobre cada una de las partes en los diferentes conflictos armados. 1 Una excepción a la regla se produjo con las armas láser diseñadas para producir ceguera, que fueron reguladas; en este caso prohibidas, antes de que estuviera activada la cadena de producción, el 13 de octubre de 1995, cuando se promulgó el IV Protocolo sobre armas cegadoras, dentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, de 10 de octubre de 1980. El muro de Berlín, hito en el paso del mundo bipolar a otro multipolar, cae el 9 de noviembre de 1989 2 248 El Laberinto Afgano En el mundo multipolar, mientras que la Federación Rusa se enfrentaba a serios problemas domésticos que la impedían mantener el coliderazgo; los EEUU que inicialmente pretendieron autoproclamarse como el guardián universal, pronto se percataron de que era una misión imposible de acometer en solitario. En definitiva el mundo pasó de tener, en su horizonte de enfrentamiento, una amenaza a un número indefinido de riesgos. Consecuencia de lo que acabamos de apuntar es sin duda el conflicto armado de Afganistán, en el, al igual que en otros similares, las víctimas más numerosas, tanto de manera cruenta como social, familiar y económica, son las personas que no participan directamente de las hostilidades. Las Características de los Conflictos Armados de Cuarta Generación Los conflictos armados han sufrido una metamorfosis profunda que incluso ha afectado a su propia denominación; así, han aparecido los conflictos armados asimétricos y los 4th Generation Warfare (4GW)3, con unas características, consecuencias e implicaciones novedosas y que aún no han sido incluidas en el DIH. Algunas de estas características no sólo no son novedosas, sino que incluso habían sido rechazadas en conferencias diplomáticas anteriores, por obsoletas e inhumanas y, que ahora parecen recuperadas del baúl de los desechos, como si de descubrimientos actuales se trataran. Veamos algunas de las características que acompañan a este tipo de conflictos armados: • Afectar a toda la sociedad. El mundo parece que ha olvidado toda la legislación promulgada para proteger4 a la población civil de los daños generados en los conflictos armados, tal parece que volvemos a los famosos 5 aros de la victoria5 que desde tiempo inmemorial ha sido considerada la destrucción de uno sólo de ellos, como la llave para conseguir la victoria. El ejercicio de talibán a tiempo parcial, dificulta aplicar el principio de Distinción y, con ello, se incrementan los daños colaterales en las personas y bienes civiles. • Utilizar el ámbito cultural 3 La guerra en la que Israel se enfrentó a Hamas a inicios del 2009 se consideró como de 4ª generación y fue observada por los países occidentales con análisis y detenimiento ya que se consideraba que las siguientes confrontaciones bélicas tendrían esas características. 4 El IV Convenio de Ginebra (1949); Los Protocolos de 1977 Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949; Numerosas Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. 5 Lo más importante era ser el primero en destruir cualquiera de los aros al enemigo. Estos aros eran: el cerebro de la nación (gobierno y engranajes); las finanzas (bancos y relaciones comerciales); las infraestructuras (carreteras, puertos marítimos, fluviales y de montaña y aeropuertos); las fuerzas armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y la ciudadanía. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 249 Tal parece que los esfuerzos de la UNESCO para preservar los legados de la humanidad y para darles un carácter independiente ante todo litigio, tienen dificultades para hacerse eco en este tipo de conflictos. Muy al contrario las razones, más bien excusas, culturales, históricas, étnicas y religiosas son enarboladas como si de un estandarte se tratara, cuando su difusión y defensa supongan un beneficio, y como si de una epidemia se hablara si con ello se consigue minar la moral del oponente y romperle sus raíces. Una clara expresión de ello se llevó a cabo en marzo de 2001, cuando los talibán destruyeron los Budas de Bamiyán, estatuas de las que se tiene constancia de su existencia desde el S. VII.6 • Emplear unidades pequeñas Este tipo de Unidades no necesitan para su mando y control de comandantes con gran experiencia y alta formación; su movilidad y supervivencia son máximas; sus servidumbres logísticas son mínimas; su despliegue es muy fácil, y su retirada y simbiosis con el entorno que les rodea es extremadamente sencilla. La última característica mencionada transforman a esta unidades en extremadamente peligrosas para todos aquellos que no participan de las hostilidades; pero esto, en lugar de suponer un obstáculo, les beneficia estratégicamente, ya que toda baja, destrozo, error o incomodidad generada en el resto de los ciudadanos, provoca una reacción de rechazo que adecuadamente manipulada puede llegar a conseguir, sino prosélitos, al menos colaboradores. Las unidades talibán, si bien últimamente han aumentados sus efectivos, pasando de 100 a 400 hombres, se siguen utilizando comandos de 5 o 7 personas, e incluso personas individuales, que con el síndrome de Sansón, son capaces de inmolarse para batir un objetivo. • Usar las herramientas tácticas electrónicas y electromagnéticas. Si bien en el pasado el ariete de la tecnología era el campo militar, los dividendos de la paz han afectado a esta tendencia. Las empresas en su búsqueda de mercados rápidos y globales inician su introducción en los mismos a través del campo civil. Los grupos armados que participan en los conflictos de 4ª generación se caracterizan por disponer de elementos tan sofisticados, y en ocasiones incluso más, como el de las fuerzas regulares. Así, utilizan sistemas de alta precisión para sus desplazamientos y encuentros; técnicas de decepción muy fiables, y medios propagandísticos globales, eficaces, sencillos y difíciles de interceptar, dado el alto número del que se pueden beneficiar, y de la elevada densidad existente en el espectro. Los talibán destruyen los budas argumentando, por un lado, que las estatuas van en contra de la religión islámica y, por otro, que tanto la UNESCO como varias ONG estaban dedicando fondos para su protección y restauración, ignorando otras necesidades mucho más imperiosas que había en Afganistán. 6 250 El Laberinto Afgano La facilidad para el uso de correos electrónicos y de SMS (Short Message Service) hace de ellos una herramienta7 fundamental en este tipo de conflictos, pues a pesar de ser posible su interceptación, la densidad de ellos y la rapidez en la reacción hace el que una vez descifrados ya no sea explotable la información. Tanto Al Qaeda, como las FARC8 (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) utilizan Internet para el envío de consignas, directivas y convocatorias. Repercusiones Restrictivas Además de las características mencionadas en 1.1., existen otras peculiaridades específicas que pueden debilitar al gobierno central involucrado en el conflicto, difícilmente encontradas en otro tipo de conflicto armado, y entre las que se pueden destacar las que se mencionan a continuación. • Necesitar de un gran esfuerzo para la subsistencia Este esfuerzo no sólo es material, en lo que respecta a las operaciones, sino también psicológico, toda vez que los ciudadanos no aceptan de buen grado la asunción de bajas humanas propias, ni incluso las del adversario. Por otro lado, cuando se actúa en Operaciones de Apoyo a la Paz (Peace Support Operations) es muy común que, por razones ajenas a las operaciones, se opte por mantener un perfil bajo mediático, haciendo más hincapié en la palabra paz, y sus connotaciones, que en la palabra operaciones y su derivadas. Las bajas generadas, entre la población civil afgana9, por los misiles lanzados por los aviones no tripulados Predator, han formado una opinión pública contraria al primer mandatario afgano10 y a los EEUU11. • Requerir un apoyo expreso de la población La población no puede permanecer ajena a los avatares del conflicto armado, muy al contrario requiere una apoyo de la ciudadanía en campos que repercuten directamente en sus vidas familiares, profesionales y sociales. 7 El 25OCT83 se inicia la Operación Urgent Fury, en la que los EEUU, Barbados y Jamaica desembarcan en Granada, en respuesta al golpe de Estado del vicepresidente Bernard Coard. Durante la operación, un Capitán de los Marines, ante un ataque de las fuerzas de Granada y de Cuba, solicitó apoyo aéreo a través de la línea telefónica civil. 8 La Fuerza Pública de Colombia, para llevar a cabo a Operación Jaque (02JUL08) y liberar a Ingrid Betancourt, aprovecharon la página web de una ONG (Global Humanitarian) e interceptaron correos electrónicos de las FRAC. 9 En los seis primeros meses de 2009 se han generado 1.013 (505 por los rebeldes y 310 por las fuerzas pro gubernamentales) víctimas civiles, un 24% más que en el mismo periodo de 2008, según fuentes de la Misión de Asistencia de NNUU en Afganistán (UNAMA). 10 Hamid Karzai, Presidente de Afganistán, ha sufrido descalificaciones por parte de la prensa, acusándole de connivencia con los EEUU en las bajas generadas en la población civil. 11 Robert Gates, el Secretario de Defensa de los EEUU anunció el 11MAY09 el relevo del general David McKiernan por el general Stanley MacChrystal, con la idea de reducir el número de bajas propias y de civiles afganas. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 251 El apoyo se traduce en: el aumento o desvío de los impuestos por exigencias del esfuerzo de guerra12; las incomodidades derivadas del cambio de prioridades en los capitulados presupuestarios; la obligación de mantener unos niveles de discreción inusuales para la ciudadanía en campos habitualmente abiertos; la colaboración con los canales de información, y la comprensión de los avatares sobrevenidos por la seguridad y eficacia de las operaciones. • Exigir estoicismo de la población civil y de las instituciones del Estado La dimensión temporal de este tipo de conflictos armados se escapa de los parámetros habituales, ni se puede encontrar una fecha concreta de su inicio, ni mucho menos estimar otra para su finalización. Es habitual entrar en una prolongación indefinida del tiempo, ya que el grupo armado que se enfrenta al gobierno, vive el principio de que gana si no pierde; mientras que el ejército regular al que se enfrenta pierde si no gana. Esta desproporción le hace dueño de los tiempos y le permite buscar herramientas que prolonguen situaciones y produzcan estancamientos que sólo benefician a una parte. • No renunciar a las acciones terroristas13 La dificultad para hallar una definición consensuada del terrorismo14, por parte de Naciones Unidas, dada su carga emocional y política, no sólo ha encontrado el obstáculo de reflejar lo que viene llamándose terrorismo de Estado, sino que además se enfrenta a la irrenuncia, por parte de los grupos armados, de poder recurrir, esporádicamente o no, a acciones terroristas. El razonamiento de los grupos armados débiles es que, ante una desproporción de medios, no tendrían ninguna posibilidad de éxito si tuvieran que actuar exclusivamente dentro del marco de las reglas establecidas; reglas que en ningún caso habrían sido propuestas ni aceptadas por ellos. EL CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL Con independencia de los requisitos que, como luego veremos, impone el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 (PAII), vamos a repasar a continuación 12 En el caso de Afganistán, aparece un fenómeno nuevo; la presencia de fuerzas armadas y de civiles de muchos países, así como la necesidad de sus respectivos gobiernos de justificar el desembolso que aquello lleva anejo, posibilita el hecho que exista la posibilidad de un enriquecimiento rápido; si a esto se le añade la división que existe en el país y la influencia de la multiplicidad de tribus hace que aparezca, cada vez con más frecuencia, un tipo de ciudadano que se preocupa más por sus propios beneficios que por las necesidades y sacrificios que demanda su propio país. 13 El comportamiento de las milicias no gubernamentales, suele seguir las reglas siguientes: Cuando tiene superioridad se organiza en Ejército Popular y hace la guerra; Cuando no tiene superioridad se organiza en guerrilla que es una forma de guerra, y Cuando es insignificante se dedica al terrorismo, que obviamente no es guerra, La Sociedad de Naciones hizo un intento para definirlo como: Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general 14 252 El Laberinto Afgano escenarios de violencia interna que son excluidos15 del mencionado protocolo, pero que sin duda aparecen bien como preludios de un Conflicto Armado de Carácter No Internacional (CANI), o bien como consecuencia del mismo, una vez finalizado. Durante la Conferencia Diplomática (1974/7) en la que se elaboraron los Protocolos Adicionales, las primeras situaciones que se excluyeron fueron los Disturbios Interiores, por lo que, con mayor razón, también fueron eliminadas las Tensiones Internas. Tensiones internas En ellas, el gobierno considera que es necesario usar la fuerza para mantener la ley y el orden; es decir, a juicio del gobierno, el país esta bajo el imperio de la ley, pero existen indicios que apuntan a que la situación se puede deteriorar, lo que aconseja el empleo de medidas, que se traducen en: una presencia policial más visual en las calles, una mayor implicación de las Fuerzas Armadas en acciones policiales o de apoyo a la Policía y en restricciones o suspensiones de algún artículo que afecte al ejercicio de los Derechos Humanos. Con independencia de que estas tensiones puedan ser teledirigidas por algún grupo político, su origen se debe normalmente a descontentos que, en un determinado momento, hacen que confluyan una serie de intereses, a veces opuestos entre sí. Son múltiples los ejemplos que pueden dar lugar a estas situaciones, tales como: el anuncio por parte del gobierno de una subida de impuestos o de las tarifas de servicios básicos; La amenaza por parte de los sindicatos de una huelga general en la que no estarían asegurados los servicios mínimos; el riesgo inminente de evacuaciones en masa, ante fenómenos meteorológicos adversos, con la consiguiente probabilidad de saqueos, etc. Disturbios Interiores En ellos, el gobierno considera necesario hacer uso de la fuerza para restablecer la ley y el orden; dicho con otras palabras, a juicio del gobierno, la ley, el orden o ambos están deteriorados y sus consecuencias aconsejan tomar medidas que además de restringir, limitar o suspender algún derecho humano, van acompañadas de actuaciones represoras, disuasorias o enfrentadas contra colectivos más o menos numerosos. Éste es el caso de los motines, que normalmente se inician sin líder definido, ni finalidad concreta, salvo la de demostrar descontento. Habitualmente aparecen en colectivos homogéneos, no tienen una frecuencia establecida y su objeto, con frecuencia, es tan sólo la generación de destrozos. 15 El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internar y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados. (Art. 1; punto 2; Protocolo Adicional II) La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 253 Ejemplos típicos de esta situación se dan en las cárceles, como protestas ante las comidas, horas de televisión, fallos en algunos servicios de habitabilidad o excesiva dureza en el régimen penitenciario, y en las empresas, por accidente acaecido a un obrero o por decisiones laborales de la patronal. Otro caso sería el de actos aislados y esporádicos, denominación que aunque dispone de líder, su concreción geográfica, su baja frecuencia y la limitación de sus efectos en el tiempo y en la gravedad, los hace radicalmente diferentes de las operaciones militares. Dicho con otras palabras, son verdaderamente acciones y no operaciones, que se aparan en la brevedad, la sorpresa y el cambio de escenario, para minimizar en sus efectivos la vulnerabilidad, siendo capaces de abortar la acción, tan pronto las circunstancia reales difieren de las planificadas. En realidad, los movimientos de liberación suelen empezar con este tipo de actos, que con el tiempo se transforman en auténticos conflictos armados. Por otros lado, las organizaciones cuya finalidad es la de generar terror de manera indiscriminada, también comienzan su andadura con estos actos, pero se encasillan en ellos porque son incapaces de realizar acciones guerrilleras, que como su nombre indica constituyen un verdadero preludio de la guerra. Otras Situaciones Violentas Dentro de este cajón de sastre entran todos los escenarios no comprendidos en las anteriores situaciones que cuentan con líder, incluso con un planeamiento minucioso y una intervención nutrida de participantes, pero: cuyo grado de violencia, a pesar de los destrozos materiales, es moderado; cuyas causas generadoras suelen ser decisiones del poder establecido, y cuya finalidad es la de demostrar una posición de fuerza ante autoridades, patronos o legisladores. Ejemplo típicos de estas situaciones son todos aquellos comportamientos que por estar prohibidos o restringidos, su materialización da lugar a una actuación en fuerza por parte del gobierno. Éste sería el caso de efectuar propaganda sobre asuntos prohibidos o perseguidos; provocar huelgas generales, con servicios mínimos inferiores a los regulados, etc. Consecuencias derivadas de las excepciones Disturbios, tensiones y otras situaciones violentas tienen inicialmente en común el enfrentamiento con las fuerzas del orden y posteriormente unas consecuencias residuales muy similares. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en sus cometarios16 sobre el PAII, concreta las consecuencias residuales en las siguientes: 16 Punto 4476; Pág. 98; Comentario del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios; Plaza & Janés. 1ª Edición 1998 254 El Laberinto Afgano • Detenciones masivas, no sólo por el elevado número de personas, sino también por la alta frecuencia de las mismas. • Elevado número de detenidos políticos, con las connotaciones que ello tiene de arbitrariedad y de visceralidad • Malos tratos y actos de tortura frecuentes • Violación de los derechos básicos relativos a la detención y arresto • Suspensión de garantías judiciales: de derecho, con la promulgación del estado de excepción, o de hecho, por atribuciones indebidas asumidas por los funcionarios, y por la desaparición de personas. AUSENCIA DE COMBATIENTES EN ESTOS CONFLICTOS ARMADOS Parece una ironía decir que en un Conflicto Armado No Internacional no hay combatientes, cuando realmente hay combates y, habitualmente, más encarnizados y cruentos que en los Conflictos Armados Internacionales (CAI). Pero es así, o por lo menos técnicamente; ya que si la segunda derivada del combatiente es el prisionero de guerra, como en los CANI no hay prisioneros de guerra, se deduce que antes no había combatientes. Dentro del contexto de los Conflictos Armados Internacionales existen dos conjuntos disjuntos17, el de Combatientes (civiles y militares) y el de No Combatientes (civiles y militares). En el caso que nos ocupa (CANI), la denominación es menos breve, ya que dividimos a las personas, también en dos conjuntos: las que participan directamente de las hostilidades, y las que no participan directamente de las hostilidades. El problema surge porque ni los Convenios de Ginebra, ni sus Protocolos Adicionales; ni los textos que se refieren a las Leyes y Usos de la guerra, ni la Jurisprudencia deducida de los Tribunales18 que han tratado y tratan este tipo de actuaciones han definido en ningún momento el concepto de participación directa en las hostilidades. Nos encontramos ante la indefinición de un concepto crucial, ya que dada su naturaleza y alcance, la dirección que tome su interpretación tiene unas consecuencias muy importantes. En definitiva estamos hablando de las personas, de cualquier19 bando, sobre las que, durante el trascurso de un CANI, puede ser aplicada la fuerza; es decir pueden ser directamente atacadas. 17 Dos conjuntos son disjuntos, cuando no tienen ningún elemento común, y cuando entre ambos se cubre a todo el conjunto universal. En este caso, toda persona, civil o militar, que pertenezca al conjunto de los Combatientes no puede pertenecer al mismo tiempo al conjunto de No Combatientes y viceversa. 18 Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia; Tribunal Penal Internacional para Ruanda; Corte Penal Internacional; Tribunal Especial Mixto para Sierra Leona, y Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya, Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental. 19 El Ordenamiento Jurídico de un país inmerso en un Conflicto Armado sin Carácter Internacional, aplica a los integrantes de los grupos armados capturados la ley doméstica, con independencia de que el DIH les pudiese considerar como personas participantes de las hostilidades. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 255 Es obvio que el razonamiento que hacemos, es exclusivamente en base al DIH, ya que la legislación interna de un país, habitualmente considerará a los integrantes de los grupos armados, como sujetos ilegales y, en consecuencia, sometidos a las leyes domésticas del mismo. Dicho con otras palabras, los gobiernos no darán ningún tipo de reconocimiento a estos grupos y considerarán todas sus acciones armadas ilegales, con lo que volvemos al principio de nuestro planteamiento; ya que mientras que en un CAI tan pronto es capturado un combatiente, éste pasa a un campo de prisioneros de guerra, en un CANI no se habla de captura sino de detención o arresto, y el paso siguiente es el de personarse ante el juez. CONFLICTO ARMADO ART. 3 Y CONFLICTO ARMADO PoA II Algo tan intuitivo como un conflicto armado, es una situación que no se encuentra definida en los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario; es más, si queremos hacernos eco de alguna definición oficial, debemos ir a sentencias de tribunales ad hoc20. En cualquier caso, de forma genérica, podríamos decir que los Conflictos Armados sin Carácter Internacional son enfrentamientos armados entre grupos organizados que de manera prolongada en el tiempo se desarrollan dentro de las fronteras de un país. Pues bien, estos conflictos armados se pueden agrupar en dos categorías: CANI Artículo 3 y CANI Protocolo Adicional II. Conflicto Armado sin Carácter Internacional Artículo 3 La Cuarta21 Convención de Ginebra dio lugar a los cuatro Convenios de 27 de julio de 1949 que, tratando de paliar los excesos observados durante el desarrollo de la II Guerra Mundial, estaban dedicados exclusivamente a los Conflictos Armados de Carácter Internacional. Sin embargo la amarga experiencia deducida de las guerras civiles de la Alta Silesia (1921) y de España (1936/9) aconsejó incluir una regulación para los conflictos armados internos. La propuesta más ambiciosa intentaba que se aplicaran la totalidad de los 4 Convenios en los conflictos armados que no tuvieran carácter internacional y la menos 20 El Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, se posicionó durante el caso Dusko Tadic, definiendo el conflicto armado como la situación cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos dentro de un estado. El Tribunal Penal para Ruanda, primero en el caso Akayesu, y después en el de Musema, califica el conflicto armado como: la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas, en mayor o menor medida. 21 La 1ª Convención fue en 1864 de la que surge el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña de 1864; la 2ª Convención fue en 1906 de la que surge el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña de 1906; la 3ª Convención fue en 1929 de la que surgieron 2 Convenios: el 1º para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de ejércitos en campaña, y el 2º relativo al trato de los prisioneros de guerra, y la 4ª Convención fue en 1949 de la que surgieron 4 Convenios: el 1º para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña; el 2º para aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar; el 3º relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, y el 4º relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 256 El Laberinto Afgano comprometida pretendía unos mínimos que se concretaban en los principios que habían iluminado la elaboración de los convenios. La incomprensión de unos países y el temor de otros aconsejaron la inclusión del artículo 3, que iba a ser común a los cuatro convenios, ya que se podían firmar y ratificar de manera separada. El artículo 3 al definir su ámbito de aplicación ni especifica ni matiza, es decir, es tan general que ningún conflicto de carácter no internacional podría excluirse22, pues la única condición que impone es que surja en el territorio de una de las Atas Partes Contratantes, requisito que ahora ya no es relevante, toda vez que la respuesta tan generalizada a los 4 Convenios de Ginebra hace que éstos hayan pasado a formar parte del derecho consuetudinario, por lo que su aplicación sería universal. En realidad, las disposiciones de obligado cumplimiento del artículo 3, llamado por algunos el núcleo duro del DIH, tan sólo establecen los mínimos de los Derechos Humanos, que también es llamado el núcleo duro de los DDHH, y que se pueden resumir en: el derecho a la vida, derecho al proceso justo y derecho de igualdad ante la ley, prohibición de la tortura, prohibición de la toma de rehenes, derechos de asistencia al herido o enfermo, y el derecho de iniciativa del CICR. Conflicto Armado sin Carácter Internacional Protocolo Adicional II Durante las discusiones para consensuar el artículo 3, concretamente cuando se pretendía aplicar los Convenios de Ginebra 3º y 4º en los conflictos armados sin carácter internacional, surgieron importantes inquietudes dada la indefinición de conflicto armado y la posibilidad de que ante cualquier levantamiento, algarada, motín, etc., las personas detenidas pudieran esgrimir su condición de integrantes de un grupo armado participando en un conflicto. Por lo tanto, el reto al que se enfrentaba este Protocolo era el de avanzar a partir de las cotas alcanzadas con el artículo 3, pero para ello era necesario fijar un ámbito de aplicación específico, cuyo entorno aconsejara o, cuando menos, permitiera nuevas metas en la protección. Ésta es la razón por la que no sólo se han establecido unos requisitos concretos, sino que además se han eliminado de su alcance otras situaciones determinadas. Cinco son los requisitos establecidos para que sea de aplicación el Protocolo Adicional II. • El conflicto armado se desarrolla dentro del territorio de soberanía de un Estado – Parte en el PoAII. Dentro de este supuesto estaría obviamente excluido cuando el territorio de soberanía se encontrara en una colonia, en cuyo caso pudiera ser de aplicación el Protocolo Adicional I. 22 La redacción del artículo 3 no deja lugar a las interpretaciones, ya que su inicio es: En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo las siguientes disposiciones: La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 257 • El grupo armado, que se enfrenta a las fuerzas gubernamentales, cuenta con mando responsable. Dicho con otras palabras, exige la existencia de un líder y un mínimo de organización que permita la transmisión de órdenes, la posibilidad de imponer la disciplina y, aunque fuera rudimentaria, procedimientos para controlar la ejecución de órdenes. Es de destacar que el grupo tan sólo lleva el adjetivo de armado, y no tiene en cuenta otras consideraciones tales como: el número de integrantes, la solidez de su organización, la capacidad ofensiva, la homogeneidad de sus integrantes, la militarización alcanzada, la experiencia o instrucción de sus efectivos, etc. • El grupo o los grupos armados mantienen un control efectivo sobre una parte del territorio. A este respecto, conviene subrayar el hecho de que el protocolo no considera relevante la extensión del territorio controlado, ni desde el punto de vista relativo ni desde el absoluto. La interpretación y lectura de este requisito es que el control es algo indivisible, por lo que si una parte (el grupo armado) mantiene el control, significa que a la otra (fuerzas gubernamentales) se le ha excluido. • El control del territorio se materializa en la capacidad para ejecutar operaciones militares concertadas y sostenidas. Dicho con otras palabras, el grupo es capaz de materializar operaciones, no solamente acciones, aunque éstas tuvieran importante resonancia social o resultados eficaces operativos; Las operaciones tienen que ser militares; es decir, se descartan todas aquellas que no impliquen la utilización de la fuerza o que no constituyan un esfuerzo de guerra. Las operaciones tienen que ser concertadas y sostenidas; es decir, preplaneadas y con una prolongación en el tiempo. • Por último, el grupo o los grupos armados tienen que tener la posibilidad de aplicar el Protocolo, con lo que estaríamos excluyendo aquellos sin instrucción, por el desconocimiento; sin disciplina, por la imposibilidad de asegurar conductas; sin infraestructura, porque impediría mantener detenidos, tratar heridos y atender enfermos, incluso proporcionar unos mínimos de supervivencia, o por el reclutamiento de niños menores de 15 años, por su violación inicial del Protocolo. Por otro lado, el Protocolo concreta el ámbito de aplicación para evitar disipación o indefinición, y excluye23 unas situaciones concretas tales como los disturbios y tensiones internas y otros actos violentos. Por otro lado, a pesar de que el Protocolo para muchos es un desarrollo del artículo 3, en la conferencia diplomática se pretendió que tuviera luz y vida propias y que ambos pudieran convivir. Esta es una de las razones por las que no sólo se definió el ámbito de aplicación, sino que se incluyeron dos elementos muy importantes, a saber: la prohibición de no dar cuartel24 y la invitación25 a la concesión, al final del conflicto, de una amnistía. … no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores… (Art.1.2. PAII) 23 ...Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. (Art.4.1. PoA.II) 24 A la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. (Art.6.5 PoAII) 25 258 El Laberinto Afgano En aras a la precisión debemos decir, que en la redacción del Protocolo también hubo lagunas o silencios muy elocuentes, entre los que caben destacar: • que los Estados Parte pudieran por si mismos calificar la situación como de conflicto armado interno • que se mencionara en algún momento el término partes en conflicto, aunque estuviera escrito en minúscula, porque podría interpretarse como situar a todos los contendientes al mismo nivel • que se prohibieran expresamente de las represalias. A éste último respecto, conviene recordar que el Protocolo Adicional II , a pesar de que en su artículo 4º.2 enumera una lista prolija de prohibiciones tales como: castigos colectivos, toma de rehenes, terrorismo, agresión a la dignidad personal, esclavitud, pillaje y sus respectivas amenazas, no se menciona en ningún momento la palabra represalia, y mucho menos su prohibición. Por tanto, a la vista del PoAII y aplicando el principio de que lo que no está prohibido está permitido, nada nos induce a pensar que no se pudieran aplicar las represalias en un conflicto armado interno. En realidad, esto es consecuencia de que durante los debates de la Conferencia Diplomática, en la que se gestó el PoAII, se llegó a una conclusión negativa, que consistió en no mencionar, bajo ningún concepto, el término represalia. Normativa aplicable en las Situaciones de Violencia Interior Normativa Aplicable DIDH Núcleo duro DIDH Art. 3º Común a GV,s Protocolo Adicional II NO Conflicto Armado Tensiones Disturbios Otros ? ? ? X X X SI Conflicto Armado Otros Tipo PAII ? ? X X X X X ACTORES TÍPICOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS Tanto el artículo 3º, como el PoAII se han hecho eco de los principios humanitarios, que se circunscriben al jus cogens y que constituyen el núcleo duro de los Derechos Humanos. Dentro del mencionado núcleo duro hay un principio que al aplicarse en caso de conflicto armado, brilla con luz propia y es el de excluir de las operaciones militares a aquellas personas que no participan directamente de las hostilidades. Analicemos ahora algunos comportamientos de los civiles durante un conflicto armado interno. Conviene señalar que el hecho de asignarles una denominación específica no constituye ningún prejuicio, sino tan sólo una forma didáctica de distinguirles. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 259 Patriota Colabora con el estado en el esfuerzo de guerra, con sus impuestos sin ningún tipo de fraude; Restringe el consumo de material estratégico, incluso aunque pudiera conseguirlo fácilmente (agua, electricidad, combustibles, comida, etc.); Trabaja con seriedad y generosidad si se le requiere para la industria de defensa; Participa activamente y con sinceridad para proporcionar datos requeridos (familiares, económicos, laborales, amistades). Su comportamiento se ajusta a lo establecido por el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (no realiza actos hostiles, ni se aproxima a objetivos militares en beneficio personal, ni viste de manera equívoca). El Estado debe promover esta conducta antes del conflicto armado, y puede premiarla y reconocerla con los instrumentos que considere oportuno. Apátrida Es el contrapunto del anterior, intenta evadir impuestos aunque vayan para el esfuerzo de guerra; Tan sólo trabaja para la industria de guerra si le resulta rentable; Los consumos personales dependen de sus propios gustos, posibilidades (económicas o agrícolas, si tiene productos propios o bajo su control por ser intermediario) o incluso de su capacidad de engaño o fraude; Su trabajo está en función de los beneficios propios que le pueda reportar; Sus presencias en las proximidades de un objetivo militar son consecuencia exclusivamente de su interés personal; Cuando las circunstancias se lo permitan abandona el país de manera legal (para realizar turismo) o fraudulenta (aprovechando sus influencias y dinero) y reclama en el país receptor su estatus de refugiado, sin que les corresponda ya que el mero hecho de que un país se encuentre en guerra, no incluye el que un civil o su familia se encuentren ilegalmente26 perseguidos. En definitiva, identifica la guerra como algo ajeno, propio de políticos y militares, y evita el compromiso y el sacrificio. El Estado deberá infundir en la ciudadanía desde tiempo de paz la conciencia y cultura de la defensa nacional, para evitar estas conductas, y posteriormente aplicar la ley cuando proceda. Criminal Son los señores de la guerra, que la aprovecha como un medio especial de enriquecimiento, para lo cual no les importan proporcionar información, material o amistades (enlaces) con tal de que les suponga un beneficio; Saben que la guerra es un escenario 26 La causa para que una persona reclame la condición de refugiado es que se sienta perseguido ilegal y personalmente. Otras situaciones podrán gozar de los beneficios del refugiado por motivos humanitarios, pero realmente su estatus sería distinto. 260 El Laberinto Afgano propicio y no sólo no tienen ningún interés en que termine, sino que si pueden colaboran en su extensión, tanto en tiempo como en intensidad; Su presencia en las proximidades de los objetivos militares a veces es obligada por sus negocios; aunque por otra parte, su fortaleza en hombres armas, material, influencia, información, etc., hacen de él o de ellos unas piezas muy preciadas. Si bien su detención, debe estar siempre autorizada por decisión judicial, dadas sus actividades de colaboración con el enemigo, su presencia no debiera ser causa suficiente para cancelar un ataque a un objetivo militar asignado, en el que ellos se encuentran circunstancialmente, su ataque directo tan sólo sería correcto en una zona o vías declaradas de exclusión, para evitar el reabastecimiento logístico del adversario. Igual que en el caso anterior, el Estado debe infundir, entre la ciudadanía, la conciencia y cultura de la defensa nacional antes y durante el conflicto armado, simultaneándolo con el control, la detección, la detención y el proceso judicial. Comprometido Aprovechan su cobertura de civiles y su falta de antecedentes para colaborar directamente con el enemigo; fundamentalmente en el paso de información, bien como informadores, bien como intermediarios, en sabotajes violentos o técnicos (averiar máquinas, cambiar señalizaciones, procurar fallos en la industria o TV); Su ataque directo tendría justificación durante el ejercicio de sus funciones, en otro caso procedería, como medida más prudente la detección. En cualquier caso sería también la más rentable para poder conocer la maraña y alcance de la organización. El Estado debe utilizar en su detención y ataque la información y la infiltración, no sólo por eficacia táctica, sino también para evitar errores y daños incidentales. Compelido Circunstancias normalmente individuales o familiares le hacen vivir una doble guerra. Si bien la conciencia nacional puede ayudar a reducir al mínimo este numero de individuos o, en su defecto, a que su comportamiento sea lo menos peligroso o perjudicial posible para el Estado, bien es verdad, que no se puede exigir que todos los ciudadanos ante una situación de terror se comporten como verdaderos héroes. La situación a las que han llegado estos individuos puede ser: vivir rodeados de vecinos comprometidos, lo que le hace ser una minoría étnica, escasez manifiesta de recursos y dependencia para la subsistencia del grupo armado; incorporación forzada de sus hijos al grupo armado, etc. Si bien estos individuos en su comportamiento pudieran llegar a actuar como los anteriores, es de suponer que los jueces tengan en consideración las circunstancias modificativas pertinentes. Hay que tener en cuenta que de alguna manera ha sido el Estado el que no ha podido o no ha querido evitar estas vicisitudes (con evacuaciones, protección y control), y en consecuencia debe también demostrar su parte alícuota de responsabilidad cuando caigan en su poder. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 261 Sin duda, su comportamiento hostil, en este caso forzado, no cambiaría el estatus de un objetivo militar ante un ataque. En cualquier caso, si fuera posible sería más recomendable la detención y juicio. Este colectivo tendría plena justificación si abandonase el área de conflicto y se acogiera al estatuto de desplazado o si emigrara a otro país, en cuyo caso sería refugiado. El caso atípico de Afganistán Además de darse en él todas las variedades que ya hemos visto anteriormente, aparecen otros específicos relacionados con la atipicidad del conflicto, que aunque no tendría que volver a repetirse en posteriores confrontaciones armadas, conviene recordarlas por la novedad que ello supone. En Afganistán, tal vez por las raíces seudo religiosas que tiene el conflicto aparecen actores armados de muchas nacionalidades, que en principio no habría por qué identificarlos con mercenarios: en primer lugar porque el conflicto es interno y, en consecuencia no se contempla esa denominación, y en segundo lugar porque aunque pueden llegar a recibir hasta 8 dólares diarios, sensiblemente superior al salario de un funcionario, no se podría calificar de afán de lucro, ya que no existe discriminación salarial entre nacionales o extranjeros. Siguiendo el hilo conductor del dinero, en un país que arrastra un manifiesto nivel de privaciones y una ausencia de infraestructuras mínimas, la opción guerrera es eso, una opción. Esta realidad no debería criminalizar inicialmente a los individuos que actúan dentro de ella, unas veces estacionalmente y otras incluso a tiempo parcial. Otro grupo es aquel que actúa por un espacio de tiempo, único y limitado, con la única intención de iluminar su curriculum con un pedigrí de guerrero, en un país en el que es muy valorada esta condición dentro de las diferentes etnias. Nos encontramos ante individuos sin necesidades económicas, que se entregan al combate con objeto de conseguir un reconocimiento personal y de integrarse en grupos sociales que habitualmente le estaban vedados por su condición indigna o étnica. Por último, debemos mencionar los premios. En todo conflicto armado los soldados son reconocidos por su entrega, valentía y eficacia, por medio de ascensos, condecoraciones o, incluso, permisos extraordinarios. En el caso que nos ocupa, algunas fuentes27 afirman que los guerreros pueden llegar a recibir un premio de hasta 5 kilos de oro (unos 110.000 euros), por abatir a un soldado de la OTAN, con lo que los medios, las tácticas o los procedimientos empleados para conseguir el premio, pasan a un segundo término. Diario EL Mundo; Guerras Olvidadas 27 262 El Laberinto Afgano PERSONAS QUE PARTICIPAN DE LAS HOSTILIDADES Tan importante es conocer si una persona participa o no activamente de las hostilidades como el hablar de la esencia misma del PoAII. De manera concisa podemos adelantar que tan sólo las personas que participan directamente de las hostilidades y tan sólo durante el espacio de tiempo en el que están participando, pueden ser atacadas por el enemigo. Dicho con otras palabras, un ataque a otras personas o fuera de ese momento sería un ataque ilegal y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado como tal. Es por esta razón por la que todo el tiempo empleado en determinar el procedimiento a seguir para establecer un criterio capaz de discriminar a las personas que pueden o no ser atacadas en un conflicto armado interno debe ser considerado como bien empleado. El Instituto Asser, en colaboración con el CICR, concretó, en diciembre de 2003, 3 requisitos acumulativos que podrían constituir la esencia y medida para determinar si una persona estaba o no participando directamente en las hostilidades. • Afectar a las operaciones militares. El acto debe afectar, con toda probabilidad, adversamente las operaciones militares o a la capacidad militar de una parte en un conflicto armado; o producir muerte, heridos o destrucción sobre personas u objetos protegidos contra los ataques. • Temporalidad. Antes de empezar a analizar si una persona participa o no directamente de las hostilidades, es necesario que obviamente existan éstas; es decir que haya un conflicto armado interno. En el caso de que el escenario no cumpla los requisitos, ningún acto se puede tomar en consideración de análisis, ya que falta la base misma de la hostilidad. • Probabilidad. Siempre es posible encontrar relación entre dos hechos aun que sea de una manera somera o hipotética. Éste no es el caso. No se trata sólo de que existe una posibilidad de que el acto pueda afectar; es necesario que sea altamente probable; es decir, que sin necesidad de aplicar teorías matemáticas, se pudiera inferir que el acto constituía una causa probable de los efectos que se pudieran generar. • Negatividad. Los efectos de la acción afectan de manera adversa a aquel bando que va a tener el derecho de atacar a las personas que lo están realizando. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 263 En el caso de que una acción afectara de manera positiva a un bando, este no podría atacar a los autores basándose en estas premisas, tendría que buscar algo negativo, como por ejemplo: que con esa acción había perdido la iniciativa o la sorpresa o que la idea de la maniobra era otra y como consecuencia de aquella actuación el enemigo había sido alertado, con lo que se habrían generado problemas tácticos u operacionales. • Operatividad. Lo realizado por las personas que están siendo objeto de análisis afecta directamente a las operaciones. El adverbio directamente, del párrafo anterior, tiene una relevancia fundamental, ya que sería muy fácil caer en el tópico de que durante un conflicto armado, todo influye en la evolución del mismo, pero la clave es de qué manera y con qué intensidad; es decir: ¿qué hubiera sucedido si no se hubiese desarrollado esa acción, y qué ha sucedido como consecuencia de la misma? • Sostenibilidad. No es necesario que la acción sea por sí misma una acción de guerra o que apoye a otra acción, tan sólo es suficiente que constituya un elemento importante para la sostenibilidad de las operaciones militares. Si siempre ha sido importante la sostenibilidad, en los conflictos asimétricos y en los de 4ª generación lo es aún más, pues aunque la duración de las operaciones sea corta, las unidades que las ejecutan son pequeñas, por lo que un apoyo a las mismas, por reducido que sea, puede ser fundamental. • Criminalidad. Esta característica es la más elocuente, ya que no se trata de encontrar la relación entre la acción y los efectos generados, ya que los efectos son conseguidos directamente con la acción. En este caso, los efectos perseguidos tienen que ser criminales bien contra las personas o bien contra los bienes protegidos, es decir contra sujetos y bienes que por no participar directamente de las hostilidades, no sólo no debieran ser atacados, sino que tendrían que ser protegidos. • Constituir causa directa de daño. El acto tiene que estar directamente relacionado con el daño previsto, bien como resultado exclusivo del acto, o bien como resultado de una operación militar de la que el acto constituye una parte integrante (causa directa). • Causalidad. Las acciones desarrolladas son causa o, forman parte de la causa, que genera el daño o que posibilita una operación militar de la que forma parte integrante. 264 El Laberinto Afgano • Causar daño a una parte. El acto tiene que estar específicamente diseñado para causar un daño en apoyo de una parte en el conflicto y en detrimento de la otra. • Parcialidad. Las acciones no pueden generar los mismos efectos (positivos o adversos) a ambos bandos; es decir, tienen que beneficiar a uno y perjudicar a otro, para que éste segundo tenga licitud en atacarles. EMPRESAS PRIVADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES La complejidad de los conflictos armados actuales, la variedad de los actores presentes, la multiplicidad de los intereses en juego, la escasez de los efectivos militares y, con frecuencia, la pluralidad de los intereses políticos y electorales en juego, hacen que cada vez sean más numerosos las personas, ajenas a las fuerzas armadas, presentes y participantes en los avatares de los conflictos armados. Estos nuevos colectivos, dada la peligrosidad de los cometidos que desarrollan y dada la inseguridad del escenario en el que se desenvuelven, son reclutados entre personas adiestradas policial o militarmente y con experiencia en el uso de las armas, que van a portar durante la realización de sus funciones. Es oportuno apuntar que estos colectivos no hay por qué identificarlos con el concepto de mercenarios, y no sólo por las funciones que desarrollan, sino también porque en los conflictos armados de carácter no internacional no se contempla este tipo de combatiente ilegítimo. A los efectos de este trabajo, el principal interés que pueden suponer este tipo de compañías es la obligación que tienen sus integrantes de cumplir el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, pues si en el apartado anterior veíamos el concepto de participación en las hostilidades, su problemática, cuándo podían ser atacados y de qué manera tenían que ser protegidos, estos colectivos que portan armas y eventualmente las usan, que se encuentran en un escenario hostil en el que hay enfrentamientos, es necesario que también ellos lo respeten y que alguien se responsabilice de su cumplimiento. • Empresas Militares Privadas Se denominan así porque las funciones que desarrollan están íntimamente ligadas con las operaciones militares de las fuerzas armadas gubernamentales, o de los grupos armados inmersos en el conflicto. La proliferación de estas compañías y la variedad de tareas que se las encomienda han dado lugar a múltiples especialidades, que con ánimo de ser concisos las podríamos agrupar en activas y pasivas. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 265 • Empresa Militar Privada Activa Sus actividades están tan próximas en el lugar, momento y forma con el resto de las operaciones militares que es difícil distinguir quien es quién. Obviamente portan armas y su uso no se limita exclusivamente al defensivo, ya que por motivos tácticos podría resultar ineficaz, puesto que estarían entregando la iniciativa permanentemente al adversario. Entre las tareas y funciones más significativas que llevan a cabo se encuentran la distribución de material a primera línea, incluido el armamento y la adquisición de información, por medios propios o a través de interrogatorios. • Empresa Militar Privada Pasiva Sus actividades están relacionadas con la consultoría, el adiestramiento en armas, la instrucción táctica y el apoyo o responsabilidad propia en cuestiones organizativas. Aunque los colectivos encargados de estos cometidos también portan y usan armas, su finalidad es la de enseñar su manejo de manera práctica, o de ejercer la auto-defensa. • Empresas Privadas de Seguridad Dado que la palabra seguridad abarca un campo muy variado de tareas, también aquí podríamos hacer una subdivisión al objeto de separar actividades con distinto grado de implicación en las operaciones. Por motivos comerciales una misma compañía puede realizar las dos variedades de funciones, e incluso pueden ser los mismos operarios, los que en distintos momentos pueden ser los ejecutores de esos cometidos, aunque esto último, dada la especial preparación que se requiere, no suele ser habitual. • Compañías Proveedoras de Seguridad. Se denominan así porque sus funciones son exclusivamente el proveer de seguridad o de protección a instalaciones, personas, bienes, etc. Estas compañías existen en casi todos los países, y no tendrían por qué ser objeto de análisis dentro del DIH y de los DDHH sino se diese la circunstancia de que también desarrollan su trabajo en zona de conflicto armado, por lo que dada la virulencia del ambiente, el perfil de estos portadores de armas es distinto del que se puede encontrar en un país en situación de paz, pero también es distinto el estrés bajo el que desarrollan sus funciones, y la dificultad para identificar las amenazas; por otro lado los enfrentamientos a los que pueden verse abocados tienen un nivel de letalidad muy superior al de otros escenarios. • Compañías Proveedoras de Servicios No Letales. Este tipo de empresas siempre han existido, y de hecho los Convenios de Ginebra ya hablaban de las personas que acompañan a las Fuerzas Armadas, lo que ocurre es 266 El Laberinto Afgano que en aquella época estas personas pertenecían habitualmente al país que las había contratado, mientras que ahora son compañías especializadas en esos servicios los que las desarrollan empleando a sus operarios y tanto la compañía como sus empleados pueden tener muy variadas nacionalidades. Los cometidos y funciones desarrollados por estas compañías cubren un espectro muy amplio ya que van desde el propio desminado o la dirección del mismo, hasta el suministro de la compra en plaza, es decir, la adquisición de aquellos elementos que por premura, sencillez o economía si se obtienen en el mismo área de operaciones, se evita todo un proceso logístico propio. Otras funciones habituales de estas compañías están relacionadas con la restauración, lavandería, mantenimiento, la activación de servicios lúdicos, la dirección de pequeños comercios instalados en las mismas bases, etc. • Las Compañías Privadas y el DIH El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza lanzó en el 2006 una iniciativa que pretendía regular la actuación de estas empresas durante el desarrollo de sus actividades en un conflicto armado; a este fin, organizó una reunión de expertos en Montreux que se desarrollaría en cuatro sesiones, que finalizarían con un documento consensuado el 16ABR2008. El documento, al no haber sido redactado ni acordado en una conferencia diplomática, no es vinculante, a pesar de haber participado en su redacción expertos de 17 países28, y del hecho que alguno de ellos eran representantes gubernamentales. El CICR desde el año 2000 ha estado trabajando bilateralmente con estas empresas, transmitiéndolas una realidad obvia que parecía olvidada. Ésta era, que el paraguas de la normativa internacional también cubre el trabajo de estas compañías, o dicho con otras palabras, que no existen limbos jurídicos dentro de los cuales pueden desempeñar el trabajo. Las conclusiones obtenidas de estas reuniones, no sólo han sido recogidas en publicaciones de prestigio29, sino que también se han hecho eco30 de ellas la Asamblea General de Naciones Unidas. El documento pretende establecer medidas y extender responsabilidades a cuatro ámbitos de aplicación: • Al gobierno o grupo armado que contrata a la empresa • Al gobierno o grupo armado dentro de cuyo territorio controlado, la compañía desarrolla sus funciones 28 Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos de América, Francia, Irak, Polonia, Reno Unido, Sierra Leona, Suecia, Suiza y Ucrania, 29 Promover el cumplimiento del derecho Internacional Humanitario por las Empresas de Seguridad y Militares Privadas. International Review of the Red Cross (nº 863; septiembre de 2006) 30 Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados. A/63/467-S/2008/636. La protección de las víctimas en conflictos armados como el de Afganistán 267 • Al gobierno dentro del cual se encuentra la sede de la compañía • A la compañía misma. En cualquier caso es oportuno destacar que la preocupación del CICR por estas compañías no es nada que le resulte ajeno, ya que pueden ser víctimas potenciales de los conflictos, y sujetos generadores de víctimas. Es por esta razón por la que la difusión y el respeto al DIH, responsabilidad del CICR, también tiene que llegar a estos colectivos. Por otro lado, si bien inicialmente estas compañías tenían una relativa inquietud con las posibles violaciones y el respeto a los Derechos Humanos, dado que desarrollan sus funciones en un ambiente de conflicto armado, no pueden excluir de su respeto y consideración al Derecho Internacional Humanitario, ya que no se puede descartar la idea de que integrantes de estas empresas pudieran llegar a cometer crímenes de guerra. CONCLUSIONES • Los conflictos armados de carácter no internacional son los más numerosos y, en consecuencia, deben ser los que preocupen más en la aplicación del DIH • La evolución en la naturaleza de los conflictos armados, no sólo han provocado un cambio en su denominación sino también en sus consecuencias. • Los conflictos armados asimétricos y las llamadas guerras de 4ª generación están provocando cambios sustanciales en los modos y usos de hacer la guerra. • El desfase entre el desarrollo normativo y la realidad de los conflictos armados debe ser cubierto con convenios ad-hoc, o en su defecto aplicando el derecho comparado. • La variedad de actores en los conflictos armados actuales requieren de mayor acopio de datos antes de ejecutar un ataque. • Las exigencias establecidas para distinguir a una persona que participa de las hostilidades de la que no participa deben ser claras y respetadas. • Debe tenerse en cuenta la interpretación de participar en las hostilidades, a pesar de que ni ha sido aceptada unánimemente, ni constituya un acuerdo internacional. • Es necesario concienciar a los integrantes de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas sobre la obligatoriedad de cumplir el DIH y los DDHH. • Los gobiernos que contratan a las empresas privadas, aquellos en donde están basadas sus sedes, o donde van a desarrollar sus acciones también tienen su cuota de responsabilidad, en el comportamiento de las mismas. 268 El Laberinto Afgano BIBLIOGRAFÍA Ortiz Carlos. Regulando Compañías Militares Privadas: Estados y creciente negocio de la seguridad privada. en Global Regulation. Managing Crises After the Imperial Turn. L. Assassi, D. Wigan and K. van der Pijl (eds), 2004, p. 206. Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios. Comité Internacional de la Cruz Roja. Plaza & Janes Editores Colombia S.A. 1998. Benjamín Perrín. Promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario por las empresas de seguridad y militares privadas. Internacional Review of the Red Cross. Nº 863. septiembre de 2006. Participación directa en hostilidades: preguntas y respuestas. (02JUN09); Página web del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nils Melzer. Interpretative guidance on the notion of Direct Participation in Hostilities, under Internacional Humanitarian Law. ICRC May 2009. Una «nueva y necesaria» estrategia para Afganistán Javier Poza Llorente Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas Desde el inicio de los tiempos los teóricos políticos no ha cejado en su intento de encontrar un sistema político que fuese capaz de dotar a la Polis o al Estado del máximo grado de estabilidad posible. Desde Aristóteles a Montesquieu pasando por Maquiavelo, todos ellos, dedicaron gran parte de su vida al estudio de los diferentes tipos de comunidades políticas y al encaje y convivencia de los diversos grupos sociales que las componen dentro de ellas. UNA MIRADA ATRÁS Dentro de pocos días se cumplirán ocho años del derrocamiento del régimen talibán por parte de la Coalición Internacional liderada por los EEUU como reacción a los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, durante este periodo de tiempo la situación política en Afganistán lejos de mejorar ha empeorado, y de forma considerable, cabe recordar que desde el 1 de enero llevamos contabilizados 295 militares muertos y mas 1000 civiles, estos últimos, solo en el primer semestre según un informe reciente de la ONU, tanto es así que desde hace ya algún tiempo numerosas voces vienen reclamando un cambio de Estrategia de la comunidad internacional hacia Afganistán, la última la del general al mando de las tropas estadounidenses en el país asiático, el General McChrystal que en su informe presentado ante el Pentágono y la Secretaria de Estado hace pocos días aboga por un cambio de Estrategia de la administración Obama hacia el país asiático. 270 El Laberinto Afgano No son pocas las voces que reclaman también un cambio de estrategia dentro de la propia Unión Europea, en la que gobiernos como el alemán empiezan a mostrar cierto cansancio por el desarrollo de los acontecimientos y en donde empieza a cundir una especie de frustración al comprobar que los avances del país son limitados y muy lentos. Pero, ¿que sucede para que el país tras 8 años de ingentes recursos aportados por la comunidad internacional no alcance un cierto grado de seguridad y estabilidad? Puede suceder simplemente que la exportación de modelos políticos que funcionan relativamente bien en unas sociedades no tienen porque funcionar en otras que son completamente distintas desde el punto vista sociológico. Y es que, como afirmaba Aristóteles hace ya más de 2000 años el mejor sistema político es aquel que se adapta a su tipo de sociedad. Y es que quizá, tener como prioridad, intentar establecer en Afganistán a día de hoy una democracia liberal occidental que podríamos denominar «Standard», equiparable a las de otros países del planeta, es simplemente una cuestión de fe. Aquella estrategia por la que con el desarrollo de la democracia, el país conseguiría su normalización, no puede estar mas puesta en cuestión, ya que para que el sistema democrático pueda desarrollarse en un determinado espacio son necesarias una serie de condiciones mínimas, y una de ellas es el control efectivo por parte del Estado de todo su territorio, es decir, un mínimo de seguridad, algo de lo que Afganistán carece hoy por completo, y que debería de ser sin ninguna duda la máxima prioridad. Sería bueno que todos recordásemos que la intervención de la Coalición Internacional en Afganistán no se produjo porque el país no cumpliera con unos estándares que en occidente podríamos denominar «democráticos», ya que en el mundo existen numerosos países que pueden ser calificados como no democráticos y no ha pasado absolutamente nada, sino por muchas otras razones. Podemos citar algunas, como la situación verdaderamente desesperada de la mujer, en un país en el que ésta carecía completamente de derecho alguno, y en el que se producían violaciones sistemáticas de derechos humanos; la importancia geoestratégica de un país que tenemos que recordar limita con Estados de la relevancia de Irán, Pakistán e incluso China, no es baladí, ya que Afganistán supone un verdadera región «tapón» para el continente asiático, por no mencionar que el país es el primer productor de opio a nivel mundial; y por supuesto no nos podemos olvidar de la principal; que no es otra que el país asiático era y sigue siendo un reducto para el reclutamiento de miembros de Al Qaeda y del integrismo islámico y una fuente de inestabilidad a nivel mundial. Ante esta situación podríamos decir, que la principal prioridad de la comunidad internacional en estos momentos debería de ser la estabilización y pacificación del país, tarea, que a la luz de los últimos acontecimientos y ataques se asemeja bastante complicada y que en todo caso, pasa porque sean los propios afganos los verdaderos protagonistas de esta gran empresa. Una «nueva y necesaria» estrategia para Afganistán 271 Y es ahí, donde nos encontramos el verdadero problema del país asiático, que no es otro que el escaso o en ocasiones nulo sentimiento de pertenencia a ese vasto territorio que históricamente ha sido cruce de caminos entre diferentes pueblos que llamamos Afganistán., Y es que, ¿qué es Afganistán? Podemos decir de forma gráfica que es un país que en ocasiones solo existe a través de un mapa, y que se disipa lentamente a medida que nos alejamos de su capital, Kabul, y es que, según su Constitución tiene 2 lenguas oficiales, el pashto y el dari, además de muchas otras oficiales en sus respectivas zonas, una población nómada considerable y un sin fin de grupos étnicos (pastunes, tayikos, hazaras, uzbecos etc.) que en muchos casos poco o nada tienen que ver entre si. Aun así, y a pesar se su gran heterogeneidad, es un Estado, y como tal, está llamado a ejercer su propio papel en el contexto internacional. Pero, cabe recordar que aunque el contexto político internacional en nuestros días se asienta bajo esa construcción política del siglo XV llamada Estado; es necesario que su sociedad se identifique aunque sea de forma mínima con él, ya que si no, la existencia o por lo menos la eficacia de este es prácticamente inviable. Para lograr este objetivo, esto es, lograr que todos y cada uno de los habitantes de Afganistán tengan un mínimo sentido de pertenencia a su Estado, la comunidad internacional se debería de plantear como mínimo, dos objetivos de carácter inmediato: Uno de ellos debería de ser la creación de una gran Red nacional de escuelas públicas que llegue a toda la población, aunque, bien es verdad, se ha de reconocer, que desde el año 2001 se ha avanzado mucho en este aspecto; ya que según fuentes del Ministerio de educación afgano el numero de niños escolarizados en 2009 alcanzan ya casi los seis millones, representando mas del 50 % de la población en edad escolar, mientras que, en el año 2001 el numero de estudiantes eran poco mas de un millón. Mención especial debería de realizarse al avance experimentado en el ámbito femenino que ha accedido a la educación, pasando durante este periodo de prácticamente cero a representar un 35% de la población estudiantil. Avances significativos se han producido también a un el numero de escuelas públicas y privadas en funcionamiento a lo largo del país que rozan ya las 9.500; sin embargo, y a pesar de los avances, todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido, a la luz de estos datos todavía un 50% de la población en edad escolar no se encuentra escolarizada, situación que se ve agravada de forma considerable en las zonas rurales del país, la formación de los maestros en muchos casos es bastante deficiente, y algunas instalaciones carecen en muchos casos del material didáctico mínimamente necesario. La creación de una gran y potente red nacional de escuelas publicas, además de contribuir a que los jóvenes afganos adquieran mayores cotas de formación, algo de lo que no cabe ninguna duda es ya de por si necesario y beneficioso para toda la sociedad, contribuiría a la creación de un sentimiento de pertenencia hacia una sociedad común en la medida en que los alumnos serían educados en una serie de valores comunes, 272 El Laberinto Afgano además del valor simbólico que supondría que el Estado nacional afgano llegase a todos los rincones del país. Del poder que tendría el desarrollo de esta gran red nacional, sobre el conjunto de la población saben bien los miembros de la insurgencia, y es que, no es por casualidad, que ésta; haya puesto a estos espacios de conocimiento en su punto de mira, sólo a lo largo de 2008 se han visto atacadas un total de 292 escuelas según la ONU, sin embargo, esto no debe hacer caer a los dirigentes políticos en el desanimo, si no todo lo contrario, debe de darles mas fuerza si cabe en la determinación de que una de la patas sobre las que se asentará la futura y esperada estabilización y pacificación del país pasa por la educación e instrucción de la población. Otro de los objetivos debería de pasar por la oportunidad de incorporar al marco institucional del propio Estado afgano a aquellos grupos que son una amalgama de jefes tribales, señores feudales e incluso a mandos talibanes de tendencia moderada con los que se pudiese negociar llegado el momento, que ahora mismo constituyen un verdadero Estado paralelo y que en ocasiones no se encuentran representados por el Estado Afgano Un buen marco para esta integración de todos y cada uno de estos grupos podría ser la segunda cámara de la Asamblea Nacional afgana la: Meshrano Jirga o Cámara de los Ancianos, que podemos denominar como cámara de segunda lectura que junto con la Wolesi Jirga o Cámara del Pueblo constituye la Asamblea Nacional afgana. La Meshrano Jirga, como decimos, está actualmente compuesta por 102 miembros elegidos de la siguiente manera: 1/3 de ellos son elegidos por los Consejos Provinciales, otro tercio por los Consejos de Distrito y el tercio restante por el presidente afgano sumando un total de 34 representantes cada uno y por un tiempo limitado, la mayoría de sus miembros son profesores, intelectuales, representantes tribales, y personajes de reconocido prestigio de las diversas zonas del país, suelen tener un dominio de varias de las lenguas habladas en el país y a menudo su único nexo de unión es la participación en la resistencia durante la invasión soviética de los años 80. Sin embargo y a pesar de que sus miembros ya representan a parte de estos grupos, puede que, un miembro por provincia y otro por distrito no sea un marco lo suficientemente amplio para la representación de todos los grupos; con su ampliación y apertura a estos, se constituiría un buen marco para esta integración de la gran heterogeneidad de facciones que existen en el país. En ningún momento se pretendería con esta iniciativa, la incorporación de antiguos delincuentes, elementos mafiosos o de otro tipo al ya por si poco transparente y ocasiones corrupto marco institucional afgano, según han denunciado numerosas organizaciones internacionales e incluso la propia Unión Europea, sino que lo que se pretendería sería que gran parte de estos grupos y facciones que actualmente constituyen un verdadero Estado paralelo en sus respectivas zonas de influencia, se involucraran en la vida publica del país; participando en ella, y en la medida en que los intereses generales del país y los de estos grupos pueden coincidir, éstos, podrían ser canalizados por el Una «nueva y necesaria» estrategia para Afganistán 273 Estado afgano contribuyendo así a que el Estado Nacional afgano llegue todas aquellas zonas del país donde a día de hoy es casi una utopía. HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA Y es que, esta famosa «Nueva Estrategia global» que esta en boca de todos, Gobiernos, medios de comunicación etc., que a la hora de implantarla sobre el terreno nadie sabe muy bien como ponerla en práctica, podría pasar por 2 puntos fundamentales: la consecución de un sentimiento de pertenencia a una comunidad política con la que el afgano se sienta mínimamente identificando y el desarrollo económico del país, lo que debería contribuir enormemente a evitar que el afgano medio se viese obligado en numerosas ocasiones a ingresar en las fuerzas de la insurgencia por escasez de recursos económicos y a luchar contra un Estado que también, en no pocas ocasiones le es completamente ajeno. Pero, seria ingenuo pensar que para el triunfo de estas nuevas estrategias no se requerirá de nuevos recursos por parte de la comunidad internacional. Cuando hablamos de nuevos recursos, no sólo debemos pensar en el envío de nuevos medios militares por parte de la comunidad internacional, algo que tampoco deberíamos descartar de lleno, sino de dotar al Estado afgano de recursos suficientes para que este pueda ejercer de forma efectiva su soberanía dentro de su propio territorio. Hablamos de recursos suficientes, por ejemplo, para completar y mejorar los medios de las fuerzas de seguridad y ejército afganos que en muchas ocasiones son los verdaderos olvidados de este conflicto, y es que, conseguir que sus miembros cuenten con los medios personales, con los medios materiales y con la remuneración adecuada, algo de lo que en muchos casos sus miembros carecen, es una de las piezas clave para la consecución de tan deseada estabilidad del país. Mas recursos, no nos engañemos se traduce lisa y llanamente en mas dinero, mas dinero que la comunidad internacional debería de destinar a Afganistán, algo de lo que a día de hoy, y mas con la actual crisis económica que atraviesan las economías occidentales, no es algo que sobre y que por otra parte es tremendamente impopular dentro de las opiniones publicas de sus respectivos países. Por ello seria necesario que los Gobiernos realizasen una labor pedagógica dentro de las opiniones publicas sobre la necesidad de destinar a Afganistán los recursos necesarios para conseguir el éxito de la misión, que no es otro que el de dotar al país de una estabilidad y una seguridad, unas instituciones políticas fuertes y un desarrollo económico, objetivos que se aventuran complicados ya que dentro de las sociedades occidentales se ve en muchas ocasiones el actual conflicto en Afganistán como algo lejano y que no tiene absoluto trascendencia en su vida cotidiana, calando en amplias capas de la población una sensación que se resume en un famoso «¿que hacemos nosotros allí?». 274 El Laberinto Afgano LA IMPORTANCIA DE LAS OPINIONES PÚBLICAS Ganar la batalla en las opiniones públicas occidentales haciendo hincapié en la necesidad y conveniencia de que Afganistán sea un país estable y en paz, y de que con ello no sólo se benefician los propios afganos sino a toda la comunidad internacional, también debería formar parte de esta nueva Estrategia. Y es que, la comunidad internacional y muy especialmente la OTAN se juegan mucho y gran parte de su crédito político en la esfera internacional, en la medida de que estos actores globales sean capaces de demostrar su competencia en la difícil misión de pacificar el país y darle un futuro, una estabilidad y un desarrollo que sirva como ejemplo sobre todo de cara a las comunidades islámicas más radicales Por tanto considerar que el conflicto de Afganistán, es un problema en el que todos nos jugamos algo, debe de estar en la agenda de estos actores, y aunque puede que las nuevas Estrategias en el país asiático supongan un coste político para los gobiernos de turno, éstos deben de ser valientes, y deben trasladar el mensaje a la ciudadanía de que si no se pone en marcha cuanto antes una nueva y valiente Estrategia en Afganistán se corre el riesgo de que el país se deslice hacia un verdadero callejón sin salida, en el que todos sabemos bien como se ha entrado, pero del que nadie sabe bien como salir. Veremos… BIBLIOGRAFÍA RAFAEL DEL ÁGUILA, FERNANDO VALLESPÍN Y OTROS (1998). La democracia en sus textos. Madrid, Alianza Editorial. MINISTRY OF EDUCATION, ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHNISTAN. Schools Survey, Summary Report. (2007) LIJPHART, Arend (2000). Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona, Ariel. MISIÓN DE ASISTENCIA DE LA ONU EN AFGANISTÁN. Informe julio 2009. EMBAJADA DE AFGANISTÁN EN ESPAÑA. CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL. Posible evolución de Afganistán, el papel de la OTAN. (2007) UN ESPEJO HACIA LO DESCONOCIDO. LA REALIDAD DE AFGANISTÁN Y SU REFLEJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ Estudiante 4º Curso licenciatura de periodismo UCM INTRODUCCIÓN «Cuando estés herido y abandonado sobre las llanuras de Afganistán y las mujeres vengan para cortar en pedazos tus restos, simplemente agarra tu rifle y vuélate los sesos, y preséntate ante tu Dios como un soldado». El soldado de la reina, Joseph Rudyard Kipling. Estos versos del escritor británico Joseph Rudyard Kipling, nacido en Bombay en 1895, demostraban entonces la durísima realidad afgana y lo que suponían las campañas del ejército colonial británico para los jóvenes soldados de Su Graciosa Majestad. Realidad que, pasados ciento veintiún años, sigue siendo tan dura como sus palabras. ¿QUÉ ES AFGANISTÁN? A pesar del enorme auge de las tecnologías de la información y la comunicación en la última década, Afganistán era un país que la mayoría de la población difícilmente podría situar en el mapa o explicar cuál era su realidad social o política. Aunque esta región ha sido históricamente un cruce de caminos y la atalaya fundamental desde la que controlar 276 El Laberinto Afgano Asia Central1, y desde 1838 ha sido una parte integrante de la Historia occidental2, no fue hasta 1996 y la conquista del poder por parte de los talibanes cuando el actual foco de interés público por Afganistán empezó a tomar forma3. Afganistán ha tenido en los países occidentales la imagen de un territorio hostil, extraño y absolutamente cerrado al exterior4, lo cual no ha favorecido un interés mayoritario por conocer este país ni por comprender su cultura más allá de los convencionalismos exóticos. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ELABORAR LA PRESENTE COMUNICACIÓN. Al elaborar esta comunicación ante todo se ha tratado de comprender la actual realidad afgana y establecer un paralelismo entre la sociedad española y la estadounidense para comprobar cómo perciben esa misma realidad, con sus distintos enfoques, a través de los medios de comunicación de masas. El periodo temporal escogido para analizar las informaciones comprende entre el 11 de septiembre de 2001 –pues los sucesos de aquel día fueron el detonante de la intervención en Afganistán– y el 20 de agosto de 2009 –momento de las últimas elecciones presidenciales afganas–. Respecto al criterio local se han escogido los dos medios de comunicación escrita que tendrían mayor influencia en sus respectivos países al ser los diarios con mayor tirada y difusión nacional, el estadounidense USA Today y el español El País. Otros criterios para establecer la selección han sido el mantenimiento de una periodicidad diaria, una universalidad extensa, una voluntad de proyección nacional e internacional, una edición digital y la edición de números especiales o monográficos. Se ha prestado especial atención a la edición digital de estos diarios pues el número de personas que se informa a través de Internet crece de forma constante a la vez que los compradores de diarios disminuyen de forma cada vez más marcada. Además, el soporte digital permite a los diarios nuevas formas de comunicación mucho más completas y más allá de su tradicional formato y rol –como ocurre con la utilización de elementos audiovisuales–, transcendiendo su propia identidad para convertirse en un actor global que puede crear e influenciar a la opinión pública mundial. Afganistán tiene una superficie aproximada de 652,230 km2, comparable al Estado norteamericano de Texas y casi 1,3 veces la superficie de España, de la cual cerca del 76 por ciento es terreno montañoso. Aquí se encuentra la segunda cordillera más alta del mundo, el Hindukush, lo que convierte a Afganistán en un puesto de observación y control importantísimo y vital para quien controle este territorio. 1 Este fue el año en que comenzó la primera guerra anglo-afgana, que duró hasta 1842. 2 Por supuesto, la invasión soviética de Afganistán en 1979 se consolidó como un foco de interés público. Sin embargo, al formar parte de la dinámica de la Guerra Fría, debe analizarse dentro de este contexto y no como un precedente informativo de la actual situación internacional, aunque sí como una de sus causas. 3 4 Incluso el famosísimo personaje de ficción John James Rambo estuvo en Afganistán, mostrando su peculiar visión de este territorio. El cine, el medio de comunicación de masas más influyente de todos los que existen, también ha establecido su estereotipo sobre este país, con películas como Rambo III, La bestia de la guerra o la rusa Novena compañía, que seis días después de su estreno en 2005 batió el récord de taquilla en Rusia. Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 277 La sociedad de un país y su opinión transformada en apoyo son la principal retaguardia y soporte de las fuerzas armadas de una nación. En el caso de los Estados Unidos, por razones como las históricas, las políticas, las emocionales o las personales, la población se siente muy directamente relacionada con las acciones militares que lleva a cabo su país. Todo ello queda extremadamente patente en la cobertura informativa que realiza el diario USA Today, publicación que en su edición digital incluso ha elaborado un detalladísimo buscador web en la sección World –su equivalente a Internacional– de los soldados estadounidenses que han fallecido en servicio, además de incluir en su sección Nation –Nacional– un apartado dedicado en exclusiva a los soldados destacados en Afganistán e Irak, denominado Troops at risk –Tropas en peligro–. Hay que destacar dentro de esta última sección el apartado Troops at risk. IEDs in Irak, el cual incluye desde entrevistas personales a soldados hasta manuales sobre actuación y prevención de los IEDs (Improvised Explosive Device), los cuales se han convertido en uno de los mayores problemas de seguridad a los que hacer frente en los actuales escenarios operativos y cada vez con mayor frecuencia en Afganistán. Por el contrario, la sociedad española no se siente tan vinculada con las operaciones militares que llevan a cabo los profesionales de sus fuerzas armadas. Aunque el contingente destacado en Afganistán es uno de los más numerosos que operan fuera de las fronteras de España, con un máximo permanente de 780 profesionales a los que se incorporó a partir del 12 de julio de 2009 un batallón de 450 soldados destinado como refuerzo para garantizar la seguridad del proceso electoral afgano del 20 de agosto, la carestía de un interés general en la opinión pública española de los asuntos relacionados con el mundo de la defensa y las fuerzas armadas hace que no existan apartados específicos en los medios de comunicación generalistas para este tipo de información, que normalmente está a caballo entre la sección de Internacional y la de Nacional –Nacional suele quedar reservado para aquellas informaciones que afectan directamente a España, como los fallecimientos de soldados o las declaraciones institucionales provenientes del Ministerio de Defensa–. A ello hay que añadir la falta de profesionales especializados y formados en temas relacionados con la actualidad de las fuerzas armadas, lo que supone una dificultad añadida a la hora de informar sobre una materia tan técnica y con tantas implicaciones en otros ámbitos como es la defensa, que abarca desde la sanidad a la política exterior del Estado pasando por la industria y el medio ambiente. Aplicando al auditorio español las características señaladas de la sociedad estadounidense –históricas, políticas, emocionales y personales– para explicar su interés en los asuntos relacionados con la defensa, se puede observar que la sociedad española tiende a olvidar la Historia o a no mostrar interés por ella, a sentir mayoritariamente tenues emociones por los símbolos nacionales, incluidas sus fuerzas armadas, o a tener escasos motivos personales para sentirse vinculada a ellas5. Debido a las amplias diferencias existentes entre la opinión pública española y la estadounidense, se hace necesario establecer un paralelismo para poder analizarlas y obtener conclusiones del reflejo que muestran los medios de comunicación de la realidad afgana con el objetivo de obtener unas conclusiones comunes. Véase las Encuestas del CIS sobre La defensa nacional y las Fuerzas Armadas, <http://www.ieee.es/archivos/subidos/ LOP/CIS%20FAS%202007.pdf>, con especial atención a las preguntas número 2, 3, 4, 5, 13 -referente a los medios de comunicación-, 14, 34, 35, 44, 45 y 45a. 5 278 El Laberinto Afgano ANTECEDENTES INFORMATIVOS SOBRE AFGANISTÁN Y TRAYECTORIA DESDE EL 11 DE SETIEMBRE DE 2001 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009. Afganistán, un país desconocido para la gran mayoría de la opinión pública, sólo era objeto de atención mediática antes del 11-S para mostrar esporádicamente la constante lucha que la Alianza el Norte6 mantenía con los talibanes tras su conquista del poder en 1996, para rememorar la salida de las tropas soviéticas7 o para difundir ejecuciones públicas, en especial las de mujeres. Este último caso tuvo especial relevancia con la ejecución pública de una mujer conocida como Zarmeena en el Ghazi Sport Stadium de Kabul el 16 de noviembre de 19998. Al ser emitida por los medios de comunicación, sobre todo y excepcionalmente por las cadenas de televisión occidentales, creó una gran indignación pública que, sin embargo, no llevó a un movimiento internacional de repulsa que acabara definitivamente con esa situación, la cual aún existe a día de hoy como una realidad común en Afganistán. Una de las causas principales, pero no la única, para la baja visibilidad que tuvo el conflicto afgano desde 1989 hasta 19969, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron los conflictos de los Balcanes, los cuales eran más cercanos a los intereses de estabilidad internacional y además contaban con la participación de fuerzas de la OTAN. Sin embargo, aunque Afganistán libraba igualmente una guerra civil y también se daban casos de genocidio, el final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial que surgió del desmoronamiento de la Unión Soviética, unido a la lejanía, al desconocimiento y a la inestabilidad de la región, hizo que este país cayera en el olvido de las agendas políticas y por lo tanto que su situación en los medios de comunicación pasara a ser la información anecdótica de las columnas de los periódicos. Afganistán, con una remota ubicación y con uno de los Índices de Desarrollo Humano más bajos del mundo10, es una más de esa larga lista de realidades olvidadas o ignoradas –la mayoría de ellas en África– sobre las que la sociedad internacional, y por lo tanto su atención focalizada por las agendas de los medios de comunicación, no se detiene hasta que ocurre una circunstancia de una magnitud extraordinaria. Esa circunstancia El autentico nombre de la llamada Alianza del Norte es Frente Unido Islámico para la Salvación de Afganistán. 6 El 14 de febrero de 2009, con motivo del vigésimo aniversario de la retirada de las tropas soviéticas, el general Boris Vsevolodovich Gromov, oficial que ordenó el repliegue en 1989 y último soldado en cruzar a pie el Puente de la amistad Afganistán-Uzbekistán sobre el río Amu Daria, afirmaba lo siguiente: «Nuestro ejército nunca fue ocupante. No combatimos al pueblo afgano. Liquidamos grupos terroristas y toneladas de drogas, construimos puentes y carreteras». Por otra parte, Víctor Yershov, enfermero de campaña destinado en Afganistán entre 1984 y 1985, describía como eran los combates contra la insurgencia: «Combatíamos a un enemigo invisible. Nunca luchamos a campo abierto, donde los hubiéramos derrotado. Emboscadas, montañas y un calor sofocante de hasta 60 grados». Por su parte, el general Gromov, actual gobernador de la región de Moscú, calificó la intervención en Afganistán como «un error». A ello añadió: «Ha llegado la hora de dejar en paz militarmente a Afganistán y dedicarse sólo a los problemas económicos. Lo que Estados Unidos hace ahora allí no tiene futuro. Allí por la fuerza no solucionas nada. Con los afganos es mejor decidir todo por las buenas». 7 8 Véase <http://www.rawa.us/movies/zarmeena.mpg>. Hay que advertir sobre el contenido de las imágenes ya que se recoge el momento mismo de la muerte. A la ejecución pública acudieron en Kabul más de treinta mil personas. 9 En Afganistán existe un conflicto continuo desde hace más de mil años, por lo que se entenderá en esta exposición que ese conflicto único se divide en distintas etapas marcadas por los cambios políticos. 10 Afganistán estaba en el puesto número 171 según el Informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo último dato consta de 1993. Desde entonces no se tienen datos fiables y contrastables. Se estima que el 70 por ciento de la población es analfabeta. Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 279 se produjo con los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York11, cuando la situación de inseguridad que se venía gestando desde 1996 con el gobierno talibán llegó a su culmen. La excepcionalidad de esos hechos hizo que Afganistán difiriera mediáticamente de conflictos anteriores. Algunas causas que pueden identificarse para señalar esta diferencia es lo atípico de la intervención militar que se llevó a cabo pues, a pesar de considerarse el 11 de septiembre un caso de legitima defensa y que por lo tanto la respuesta debía ser inmediata, la Operación Libertad Duradera comenzó el 7 de octubre –aunque ciertos indicios apuntan que la Fuerza Delta estadounidense comenzó a operar el 27 de septiembre12–. A ello se añade lo imprevisto de los ataques terroristas que desencadenaron la intervención y la falta de leyes y directivas internacionales para hacer frente a la nueva situación de inseguridad internacional. Todo ello provocó una lógica falta de previsión y preparación de los medios de comunicación para adecuarse a la nueva realidad. Faltaban fuentes informativas fiables y contrastables y documentación adecuada sobre la que poder trabajar y elaborar informaciones de actualidad sobre Afganistán. Esta adecuación, debido al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información –que han aumentado la competencia mediática de forma exponencial– y a la obligación que impone la actualidad informativa tuvo –y tiene– que ser inmediata, realizándose a la vez que se sucedía una vertiginosa actualidad política con el constante recuerdo del 11-S13, por lo que el género predominante fue la noticia y la crónica, donde los rumores y los desmentidos se sucedían cada día. Además, muchas de las informaciones publicadas en España sobre Afganistán se completaban –y aún hoy lo hacen– con un extenso background14, esto es, recopilan datos y sucesos ya ocurridos en forma de resumen final de una información que, en la teoría, debe basarse en la actualidad y la novedad. EL AÑO 2001 El año 2001 fue informativamente la búsqueda del responsable del 11-S, Osama ben Laden. La lucha contra los talibanes, la implantación de una cultura democrática, de 11 Se usará el término «ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York» debido a que Estados Unidos, al considerar un ataque a su soberanía los sucesos del 11-S, pudo invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y el Artículo 5 de la Carta de la OTAN –si bien es cierto que al no hacerse inmediatamente, tal como estos documentos establecen, se hizo bajo el nuevo principio de «ataque atípico, reacción atípica», llegando las primeras tropas antes de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara cualquier despliegue-, lo que permitió que se llevara a cabo la represalia sobre Afganistán por ofrecer asilo al grupo terrorista Al Qaeda. Véase: 12 <http://www.elpais.com/articulo/internacional/comandos/especiales/Delta/Force/estan/Estados/Unidos/ elpepiint/20010927elpepiint_4/Tes> y <http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/lanzara/ofensiva/48/horas/ prensa/britanica/elpepuint/20010930elpepuint_8/Tes>. 13 No se puede dejar de tener presente que los ataques terroristas del 11 de septiembre eran la legitimación para la intervención en Afganistán, tanto de cara a la sociedad estadounidense como a la sociedad internacional, por lo que era imprescindible evocarlo constantemente para sustentar las acciones de política exterior de Estados Unidos y, por ende, sus acciones militares. 14 En numerosas informaciones estos precedentes suponen más de la mitad de la información publicada, por lo que el aporte de actualidad es extremadamente reducido. 280 El Laberinto Afgano igualdad y de respeto a los derechos humanos en Afganistán o el desarrollo de infraestructuras eran el telón del fondo de la «caza y captura15», prácticamente en directo, del que era considerado el hombre más peligroso del mundo. A pesar del impacto que supuso para el mundo el 11-S, aumentado de forma exponencial por los medios de comunicación al ser durante semanas prácticamente el único tema que ocupó su agenda16, la atención sobre la respuesta a los ataques terroristas que se tradujo en la intervención en Afganistán y en el derrocamiento del régimen talibán se difuminó debido a un peligro más invisible pero más cercano. La amenaza de posibles ataques bioterroristas con ántrax disparó todas las alarmas en Estados Unidos dos días antes de que comenzara la Operación Libertad Duradera. Estas informaciones supusieron una preocupación creciente para la población estadounidense desde el 5 de octubre de 2001. El desasosiego comenzó a afectar a la opinión pública, lo que se fue incrementando según las noticias de los afectados empezaban a ocupar titulares de mayor importancia. Además, a estos titulares hay que añadir los artículos de opinión de numerosos autores, los cuales analizaban la amenaza del ántrax desde el prisma político de sus convicciones antes que desde la responsabilidad informativa y el respeto a la seguridad y bienestar de los ciudadanos que pudieran leer sus textos. Este último punto es de vital importancia pues los medios de comunicación de masas contribuyeron de forma decisiva a fomentar y aumentar el miedo en la sociedad, sobre todo en el caso de los Estados Unidos pues en España los sucesos relacionados con ántrax fueron puntuales y anecdóticos. Resulta muy relevante el número de informaciones relacionadas con ántrax que aparecen en el buscador del diario El País entre el 11 de septiembre de 2001 y el 20 de agosto de 2009 –véase el Gráfico 1–. En el caso del diario USA Today las cifras son algo mayores, en torno a las 800 informaciones en total aunque sigue un patrón temporal similar al caso español –de hecho, prácticamente la totalidad de las noticias sobre ántrax que aparecen en El País aluden a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos–. Estas cifras demuestran hasta que punto los medios de comunicación amplificaron lo que ocurría y como demuestra el patrón temporal el número de informaciones sobre el ántrax responde a un modelo de comunicación recurrente en momentos de crisis, tal y como fueron la intervención en Afganistán en 2001 –cuando hubo el mayor número de informaciones sobre ántrax– y la invasión de Irak en 2003 –segundo momento con mayor cantidad de informaciones–. Los sucesos relacionados con posibles ataques bioterroristas enseguida coparon la agenda de los medios de comunicación de masas. Cualquier posible descubrimiento de esporas de ántrax se convertía en un titular que impactaba en el acto a millones de personas. Aunque posteriormente se afirmara que era una falsa alarma o que no había afectados, la información ya había producido sus efectos en la opinión pública. 15 «Wanted: dead or alive». Véase: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1340895/Bin-Laden-iswanted-dead-or-alive-says-Bush.html>. 16 En referencia a los medios de comunicación y a la caída de las torres gemelas del World Trade Center, Rossana Rossanda afirmó: «No todos los atentados de la historia son terroristas, pero éste sí: quien lo hizo conocía el blanco, las debilidades de su dominio desde el cielo, la segura amplificación de los medios de comunicación. Gracias a ellos, las Torres Gemelas han caído no una sino diez mil veces en las pantallas, ayudando a gritar ‘es una guerra’ y llamando a la guerra. Seguramente los terroristas lo habían tenido en cuenta». Véase: <http://www.elpais.com/articulo/opinion/Notas/antiamericana/ elpepiopi/20010928elpepiopi_9/Tes>. Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 281 GRÁFICO 1 A pesar de que los ataques con ántrax sólo afectaron a veintidós personas y causaron cinco muertes la cifra de afectados psicológicos, aunque no puede cuantificarse, es muy probable que alcanzara varios millones de personas17. EL AÑO 2002 A comienzos de 2002 la caza de Ben Laden y del Mollah Omar seguía siendo la prioridad para Estados Unidos y así era reflejado en los medios de comunicación entre confusas y contradictorias informaciones. La guerra –aunque en aquellos momentos la realidad afgana sólo tenía tal calificativo en Estados Unidos18– seguía siendo el telón de fondo para «la cacería más grande y cara del mundo». Lo extraordinario de los acontecimientos, el exotismo, una misteriosa e invisible amenaza global denominada con el 17 Uno de los primeros objetivos del terrorismo es precisamente causar el miedo entre la población y colapsar los servicios básicos e imprescindibles del Estado, en este caso los sanitarios. Los medios de comunicación de masas sirvieron en esta ocasión de «cómplices involuntarios» de los fines terroristas ya que contribuyeron a magnificar de manera desmesurada lo que estaba ocurriendo. Seguramente, provocar esta actitud en los medios de comunicación era uno de los objetivos de los terroristas. Se calcula que en un atentado hay cuatro víctimas psicológicas por cada víctima real, lo que aumenta exponencialmente en casos de extrema gravedad como posibles ataques biológicos, lo que se acrecienta mucho más si los medios de comunicación de masas buscan escenas impactantes para ilustrar sus informaciones, como niños en edad preescolar utilizando en sus colegios máscaras antigás, tal como ocurrió en Estados Unidos. 18 Ocurrió una anécdota muy ilustrativa durante el XVI Curso Internacional de Defensa de Jaca entre un cadete español de la Academia General Militar de Zaragoza y un cadete norteamericano de West Point. Ambos conversaban poco antes de la hora de la comida sobre la situación de Oriente Medio cuando el cadete español inquirió dudoso si para los Estados Unidos la situación en Afganistán era una guerra. El cadete norteamericano, con una certeza y una convicción absolutas, respondió al español: «¿Con ciento cincuenta mil hombres allí no va a ser guerra?». Esta pequeña anécdota refleja a la perfección no sólo la disparidad de percepciones entre ambas sociedades respecto a un mismo asunto, sino también la disparidad de criterios entre las doctrinas de ambas fuerzas armadas. 282 El Laberinto Afgano sugerente nombre de Al Qaeda –cuyo significado es «La Base»–, un rostro con el que personalizar al enemigo19 –Ben Laden, que durante este año tuvo frecuente apariciones, enseguida se convertía en fuente de «especulaciones noticiables» durante varios días– y una presentación heroica de las tropas estadounidenses combatiendo al Eje del Mal se convirtió en un escenario que combinaba el cine de acción con la novela romántica de aventuras. En definitiva, un escaparate irresistible para que los medios de comunicación vendieran sus productos. Este mismo año salían a la luz en las páginas del diario The Washington Post los primeros rumores de torturas en Afganistán junto con otras polémicas como la prisión de Guantánamo y el proyecto de creación de una oficina de propaganda por parte del Pentágono para mejorar la imagen de la «guerra contra el terrorismo». Uno de los puntos más polémicos de ese plan y que no dejó indiferente a nadie era el soborno de periodistas en países aliados –principalmente Pakistán y Alemania– para favorecer y promocionar la política exterior estadounidense. Por su parte The Boston Globe informaba que Estados Unidos estaba recomprando por hasta ciento cincuenta mil dólares20 los misiles tierra-aire portátiles FIM-92 Stinger que a partir de 1981 había entregado a los muyahidines para combatir, hasta ese mismo momento, los imbatibles equipos de helicópteros soviéticos Mil Mi-24. Este hecho muestra la vital necesidad que existe en Afganistán de desplazamientos aéreos y la importancia de liberar este espacio para el éxito de las operaciones. Para los periodistas este es un factor decisivo pues los únicos medios aéreos utilizables en Afganistán son los militares y los pertenecientes a Naciones Unidas, por lo que no se tiene acceso a ellos libremente para informar, exceptuado a los empotrados y en circunstancias muy específicas. Por ello, los desplazamientos deben ser por tierra, circulando por carreteras prácticamente inexistentes y caminos en muy mal estado, sin disponer de acceso a una red de comunicaciones o a una fuente de energía eléctrica, tardando casi veinte horas en recorrer apenas dos decenas de kilómetros y además afrontando todos los riesgos de seguridad que conllevan estos desplazamientos a ras de suelo21. Esta es una de las causas principales, pero en modo alguno la única, de la poca información elaborada en Afganistán que hay en los medios de comunicación. Aunque la situación afgana distaba de estar controlada proseguía la «guerra contra el terrorismo». El final del año 2002 ya presagiaba una próxima intervención en Irak pues a medida que aumentaban las informaciones sobre la posibilidad de que este país poseyera armas de destrucción masiva y se sucedían los ultimátum del gobierno estadounidense más se reducía la visibilidad de Afganistán, hasta que finalmente pasó a ser visto como un conflicto menor ligado a Irak, pasando las informaciones a ser escasas y supeditadas a la nueva situación, más actual y por ello más mediática. Saddam Hussein 19 Una información siempre tiene más posibilidades de convertirse en noticia si cuenta con un rostro, con un símbolo representativo. Un grupo terrorista es algo abstracto pero Ben Laden cumple la función de ser la cara informativa de esa abstracción, además de ser un personaje muy mediático, pues su simple aparición generaba noticias durante varios días. Tres veces el precio de un misil Stinger nuevo. 20 Una frase de la película Black Hawk down define perfectamente el sentimiento de desprotección de desplazarse por tierra en una zona de conflicto: «A ciento cincuenta metros de altura la vida puede ser imperfecta, pero a ras de suelo, es implacable». 21 Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 283 sustituyó a Osama ben Laden en las fotografías de los diarios, creándose así la nueva cara del antagonista y de la noticia. Además, se esperaba que el año 2003 fuera el último capítulo de una larga historia que empezó en 1991 y cuya cobertura informativa proporcionó miles de millones en beneficios para los medios de comunicación, sobre todo los estadounidenses. EL AÑO 2003 Los ataques terroristas, Al Qaeda y las bajas entre las tropas internacionales fueron la constante informativa sobre Afganistán en el año 2003. Estas informaciones, relacionadas con Irak y más concretamente con el terrorismo yihadista, sólo puntualmente se referían en exclusiva a Afganistán, coincidiendo con momentos puntuales como, por ejemplo, «visitas sorpresa» de dirigentes políticos. Informativamente, durante todo este año, fue Irak el conflicto relevante, pues este país era considerado como la verdadera amenaza, siendo Afganistán un capítulo menor de la «guerra contra el terrorismo». El seguimiento de esta ideología y la agenda política GRÁFICO 2 284 El Laberinto Afgano hizo que la información se centrara en la caída del régimen de Saddam Hussein y en la posterior ocupación de Irak, pues el objetivo principal al invadir y ocupar Afganistán en 2001 era la captura de Ben Laden y los principales dirigentes de Al Qaeda, objetivo que no se logró y la sociedad quiere resultados, o en otras palabras, victorias. El 14 de octubre de 2003 la ONU aprobaba la resolución del Consejo de Seguridad 1510 la cual permite que las fuerzas militares dirigidas por la OTAN actúen en todo el territorio afgano y no sólo en Kabul y sus alrededores, lo que aumentó los operativos y las acciones en todo el país. De esta resolución resulta especialmente relevante el punto que determina «que la situación en el Afganistán sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales» ya que es citado con mucha frecuencia por los dirigentes políticos ante los medios de comunicación para legitimar el despliegue militar en Afganistán ante la opinión pública, sobre todo en lo referente al gasto, pues siempre existe oposición a invertir recursos en esta clase de labores. A pesar de todo lo que acontecía en relación a Afganistán los medios de comunicación se centraron en Irak principalmente por dos motivos, siendo estos el enorme peso de la agenda política estadounidense en materia exterior y el gran número de atentados y víctimas en este país, muy superior al que por las mismas fechas ocurría en Afganistán. Al medirse la importancia e intensidad de las guerras por el número de muertos la situación en Irak eclipsó la realidad afgana proyectando una larga sombra en los medios de comunicación que no se desvaneció hasta el 2008, cuando la situación revirtió y Afganistán pasó a ser el conflicto mayor y por ello a tener claramente mayor atención mediática. EL AÑO 2004 El 2004 supuso un aumento del número de informaciones sobre Afganistán, las cuales estaban relacionadas en gran medida con procesos electorales pues este año coincidieron en este país, en España y en Estados Unidos. No obstante, los medios de comunicación estadounidenses prestaron poca atención a Afganistán pues había empezado la ocupación de Irak y los esfuerzos por crear un nuevo gobierno y reconstruir el país, acciones a las que la insurgencia iraquí respondía con constantes ataques a las tropas estadounidenses que causaban miles de víctimas al año, tanto militares como civiles, a lo que había que añadir el enfrentamiento entre chiítas y sunitas, que causaba diariamente decenas de víctimas. Todo ello afectaba directamente a los principales intereses de Estados Unidos por lo que los medios de comunicación de este país dieron preferencia a la situación de Irak antes que a la realidad afgana. Uno de los hechos con mayor relevancia de este año ocurrió el 9 de octubre cuando se celebraron las elecciones presidenciales en Afganistán, siendo elegido el 3 de noviembre con un total del 55,4 por ciento de los votos y entre denuncias de irregularidades –al igual que ha ocurrido en 2009– Hamid Karzai, que ya ocupaba el puesto de presidente del gobierno de transición tal como establecieron los Acuerdos de Bonn de Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 285 2001. La participación fue en esta ocasión del setenta por ciento de los aproximadamente diez millones de afganos llamados a las urnas, de los cuales el sesenta por ciento fueron hombres y el cuarenta por ciento mujeres –que necesitan el permiso del marido para votar, aún en la actualidad–. Por otra parte, estas elecciones no contaron con la misma cobertura informativa ni con el mismo interés que las más recientes de 2009, aunque hubo enviados especiales22 que se encargaron de cubrir el acontecimiento. Destaca Ángeles Espinosa del diario El País pues llegó a entrevistar al presidente Hamid Karzai y al último rey de Afganistán, Mohamed Zahir Shah, quien apoyó públicamente que los afganos pudieran votar en libertad. En Estados Unidos la principal noticia este año fue la reelección del presidente George Walker Bush pues significaba la continuación en Afganistán de la política seguida desde 2001 y en Irak un aumento en la intensidad de las operaciones. Al Qaeda no tardó en responder a este hecho, siendo profusamente reflejado en el diario USA Today, pues la ideología fundamentalista justifica atacar a la población civil al haber sido ellos quienes han elegido democráticamente a su gobierno y por ello tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones que tome, lo que legitima los atentados terroristas y las víctimas que causen. Del mismo modo surgió una intensa polémica cuando el USA Today, junto con The Washington Post, publicó el 9 de septiembre los rostros de los primeros mil soldados estadounidenses fallecidos hasta el momento en Irak. Hay que reseñar que el 23 de abril el Pentágono había suspendido la divulgación de fotos de los ataúdes de soldados que regresaban de Irak pues reapareció el fantasma de Vietnam influenciando a la opinión pública, la cual comenzó a rechazar las operaciones militares, lo que a la larga supondría una necesaria retirada de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el conflicto en Irak se relacionaba con el de Afganistán, el problema era doble. EL AÑO 2005 El año 2005 fue el preludio de una realidad afgana cada vez más olvidada y con una escasa actualidad informativa que acontecía a la vez que la situación se degradaba más, como por ejemplo, con la aparición de los primeros terroristas suicidas, algo insólito en Afganistán hasta este momento. Irak recibía mayor atención pues la situación comenzaba a empeorar con mucha mayor rapidez y con un número muchísimo mayor de bajas, lo que centró la atención en este país. Afganistán siguió siendo el conflicto menor de la «guerra contra el terrorismo» aunque el terrorismo islamista cobró de nuevo una gran presencia con las amenazas a los países que tenían desplegadas tropas en Afganistán 22 La carismática figura del corresponsal de guerra, que puede considerarse iniciada por William Howard Russell en la Guerra de Crimea, fue un elemento de marketing creado en el siglo XIX para aumentar el interés de la población en las ya de por sí atrayentes guerras y por ello para incrementar la venta de periódicos. Esta figura se extendió hasta mediados de la década de los noventa del siglo XX, habiendo desaparecido actualmente transformándose en el enviado especial, en un profesional que cubre una circunstancia muy puntual y no toda la trayectoria de un conflicto, perdiéndose una perspectiva y una visión de conjunto imprescindible en la guerra. 286 El Laberinto Afgano Otro acontecimiento importante este año fue la celebración de las primeras elecciones parlamentarias en Afganistán, las cuales serían determinantes para el futuro de este país pues el control político quedó entonces en manos de aquellos que los afganos habían elegido. Sin embargo, a partir de este momento aparecieron las acusaciones de malversación de los fondos internacionales destinados a la reconstrucción y a la lucha contra la insurgencia y una creciente corrupción en el seno del gobierno afgano que llegó a implicar a Hamid Karzai. Este hecho, que se fue agravando año a año de forma imparable mientras minaba la confianza de los afganos en su gobierno y su legitimidad, sería una de las causas por las que las elecciones presidenciales de 2009 contaron con una participación mucho menor que las del 2004 debido a esa falta de confianza de los afganos en el gobierno, al que consideran incapaz de ofrecer seguridad, los servicios básicos y la garantía de sus derechos y libertades, algo que ha propiciado el apoyo a los talibanes sobre todo en las zonas más desfavorecidas. EL AÑO 2006 El año 2006 supuso el punto de inflexión de la violencia en Afganistán por lo que aumentó el interés político referido a este país, su actualidad y por lo tanto las informaciones. La primavera, cuando la nieve se funde y deja libre los pasos de montaña, marcó una vez más el inicio de la campaña talibán hasta el comienzo del cultivo de la adormidera, recomenzando los combates de nuevo en otoño –momento en el que aumentaron los ataques a las tropas internacionales–, pues los talibanes son combatientes estacionarios y sus tácticas están pensadas para que nadie pueda sentirse seguro en ninguna parte. No ocurre así con los terroristas, que pueden actuar durante todo el año al no tener que hacer frente a su propia financiación o manutención. Así, el invierno de este año registró el mayor número de víctimas desde el 2001. Este carácter estacional del conflicto hace muy difícil su cobertura informativa ya que requiere despliegues mediáticos cortos en el tiempo y puntuales en el espacio, lo que eleva muchísimo el coste de producir una información que no compensa a los medios por el escaso beneficio obtenido pues no existe un mercado donde venderla debido al desinterés general de la sociedad23. El esfuerzo sólo compensa a las agencias de noticias ya que sus clientes fijos son precisamente esos medios de comunicación. No obstante, el carácter estacional del conflicto permite adelantarse al acontecer de las informaciones y prepararlas con mayor profundidad. Los reportajes han ido aumentado cada vez más su importancia en los diarios aún a costa de la actualidad de lo que acontece, desplazando a los géneros de noticia y crónica. Por ello mismo no es extraño encontrar informaciones sobre Afganistán que se realizaron en un momento dado y son publicadas varios meses después. Los atentados terroristas también eran una constante informativa, sobre todo cuando había víctimas entre las tropas internacionales pues el goteo de muertes Véase de nuevo la nota 1 y la encuesta del CIS. 23 Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 287 civiles seguía siendo habitual en las informaciones de los medios de comunicación, lo que convirtió uno de los factores de lo noticiable, como es la novedad, en una cruda y simple rutina. Los cultivos de opio fueron otra de las informaciones destacadas en los medios de comunicación cuando la OTAN anunció que era imprescindible acabar con el opio para estabilizar Afganistán y para cortar la financiación de la insurgencia y los grupos terroristas. Paradójicamente, los talibanes casi lograron acabar con su cultivo antes de 2001 al exigir a la población que dejara de producir la adormidera, pues era la culpable de la sequía al tratase de «una planta impía». La información en 2006 llegó a ser casi anecdótica en determinados temas concernientes a Afganistán. Una de esas anécdotas pasó a ser una de las grandes cabeceras y la causa de un enorme número de noticias y un sinfín de artículos de opinión, sobre todo en Europa. Las caricaturas del profeta Mahoma causaron una gran indignación en el mundo árabe, una gran polémica en Occidente y un gran número de disturbios y víctimas. Los islamistas amenazaron con provocar grandes atentados y lo que era una simple sátira del diario danés Jyllands-Posten se convirtió en una alarma mundial y en la amenaza directa de la horca para su autor, Kurt Westergaard. Este hecho demostró por sí mismo que el mundo árabe no está aislado del resto del planeta ni es inmune al proceso de globalización ni de mediatización. En relación a todo ello resulta muy destacable que los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, informaran sobre las caricaturas de Mahoma y sus consecuencias sin mostrarlas en ningún momento. Tal actitud, aunque comprensible para evitar malos mayores o herir sensibilidades, equivale a hacer información sobre conceptos abstractos y no sobre hechos palpables. El gran problema que involucró a los medios de comunicación tras este suceso y que provocó su militancia en las informaciones que publicaban –rompiendo con los principios de objetividad y neutralidad– fue que por primera vez se amenazaba realmente la libertad de expresión. Aunque anteriormente se habían producido secuestros de periodistas la justificación respondía a que eran infieles, invasores o al simple lucro –además de proporcionar una gran propaganda y lograr aún más la internacionalización del conflicto– pero no a que fueran informadores. Esto ha generado actualmente un importante aumento del riesgo para los periodistas occidentales en países árabes con presencia islamista, otra de las causas de que cada vez haya menos noticias sobre Afganistán y que estas provengan de las agencias de noticias, de las capitales de los países donde se encuentra la redacción principal o de los medios de comunicación árabes. A finales de este año y por primera vez la situación de Pakistán comenzó a percibirse como una parte integrante de la realidad afgana y no como algo ajeno. Sin embargo, aunque se hablaba de la «iraquización» de Afganistán por la comparación de realidades entre ambos países no se hablaba de una «talibanización» cada vez más patente y peligrosa del noroeste de Pakistán, país que es una potencia nuclear. 288 El Laberinto Afgano EL AÑO 2007 Precisamente el año 2007 comenzaba con la relación entre Afganistán y Pakistán al conocerse que Al Qaeda tenía su cúpula en este último país. Estados Unidos comenzó a atacar a los talibanes que trataban de llegar a Afganistán dentro del territorio pakistaní con UAVs24 a pesar de las protestas del gobierno del general Pervez Musharraf. Esto presagiaba un cambio de estrategia política de Estados Unidos que, sin embargo, no ha llegó hasta el año 2009. El 2007 supuso una continuación de la deteriorada situación de 2006 por lo que el apoyo a las acciones en Afganistán se redujo aún más, tanto entre la población afgana como entre la occidental. A esta última le afectó en especial el constante goteo de soldados fallecidos por ataques talibanes, que cada vez eran más audaces y agresivos. Además, se produjo un salto cualitativo en los ataques recibidos por las tropas internacionales, pues se comenzaron a emplear morteros de más de 100 mm montados en plataformas móviles –como furgonetas pick up– para alcanzar el interior de las bases, lo que hizo necesario mejorar las capacidad de inteligencia y detección para prevenir estos ataques y que no fueran por sorpresa. Las tropas españolas tuvieron también que hacer frente a este tipo de agresiones, aunque no causaron víctimas. Estos sucesos hicieron que se viera la autentica necesidad de acelerar los esfuerzos de formación del ejército y la policía afganos precisamente para lograr la «afganización» del conflicto, debido también a la cada vez más preocupante situación en Irak25. Pero era en la actualidad política internacional donde se reflejaba la realidad afgana, que dividía a los países de la OTAN y debilitaba el denominado vínculo trasatlántico impidiendo la adopción de medidas para atajar la falta de seguridad, combatir a la insurgencia y a los terroristas, empezar las labores de reconstrucción y apoyar al gobierno afgano para que pudiera garantizar los servicios básicos. El principal desacuerdo provenía de la negativa de los países a aumentar su número de efectivos desplegados, algo que actualmente se ha comprobado imprescindible. Afganistán ha ido año a año dividiendo a los políticos tanto en los foros internacionales como en las Cámaras nacionales de forma que no existe consenso sobre cómo actuar, lo que afecta negativamente no sólo al desempeño de las operaciones militares sino al conjunto de la población afgana, quien legitima y permite en última instancia esas operaciones. En los años siguientes se ha visto que uno de los problemas más graves en Afganistán es la falta de confianza en las tropas internacionales y el consiguiente apoyo a los talibanes, consecuencia directa de los desacuerdos políticos que han impedido cumplir los objetivos que se marcaron. A pesar de todo, en marzo de 2007 comenzó la mayor operación de la OTAN desde 2001 en la provincia de Helmand26 para acabar con la producción de opio. Aparte del Unmanned Aerial Vehicle o Vehículo Aéreo No Tripulado –VANT-. 24 Este año fue el más violento tras la invasión de Irak en 2003, muriendo más de novecientos soldados estadounidense y resultando heridos más de seis mil. 25 26 Operación Aquiles, en la cual participaron más de 5.500 efectivos entre ISAF y el Ejército Nacional Afgano. Las tropas españolas también participaron. Véase: < http://www.libertaddigital.com/mundo/las-tropas-espanolas-participan-en-afganistan-enla-mayor-ofensiva-contra-los-talibanes-1276301050/>. Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 289 objetivo de terminar con los cultivos de opio también se trataron de realizar trabajos de reconstrucción y una presa para proporcionar agua y electricidad a la provincia. Esto guardaba una estrecha relación con la intención de la OTAN de aumentar el número de operaciones de reconstrucción y no sólo de operaciones militares. Sin embargo, dos años después la producción no sólo no ha descendido sino que ha aumentado –véase el Gráfico 3–, lo que ha permitido a la insurgencia, a los narcotraficantes y a los terroristas hacerse aún más fuertes hasta llegar a controlar casi todo el territorio afgano excepto zonas muy puntuales, aquellas donde están desplegadas las tropas internacionales. El año 2007 terminó siendo el más sangriento del actual conflicto afgano. GRÁFICO 3 EL AÑO 2008 Aunque la situación en Afganistán se iba deteriorando cada vez más las informaciones no reflejaban una realidad cada vez más preocupante. La gran diferencia de este año respecto con los anteriores fue que las informaciones tenían relación directa con Pakistán. Una causa de este cambio era que en Irak la situación había mejorado entre otros motivos gracias a la «doctrina Petraeus» y a los Hijos de Irak y Estados Unidos llevaba a cabo una estrategia contrainsurgente viendo la necesidad de controlar la frontera con Pakistán, identificando lo que sucedía en este país y en Afganistán como una misma realidad surgida de causas comprobables y no de la retórica de la «guerra contra el terrorismo», donde la realidad iraquí y afgana eran identificadas, con todas sus infinitas diferencias, como una misma entidad vinculada con Al Qaeda. Así, este año 290 El Laberinto Afgano comenzó a aplicarse la «doctrina Petraeus» en Afganistán una vez que el general David Howell Petraeus asumió el mando del CENTCOM y el rumbo de las operaciones militares en Oriente Medio, siendo muy polémica su intención de establecer pactos con determinados sectores de los talibanes. Sin embargo, a pesar de que la OTAN comenzaba a seguir una estrategia contrainsurgente, se seguía insistiendo desde las instituciones gubernamentales que los ataques eran producidos por terroristas o incluso por grupos de delincuentes organizados. Las acciones terroristas, ya fueran provocadas por la insurgencia o por Al Qaeda, eran, como en todos los años anteriores, una de las principales noticias provenientes de Afganistán. No obstante, en el 2008 la media fue de seis atentados al día, lo que convirtió la información de actualidad en rutina, perdiendo todo su valor noticiable al no ser algo novedoso. Por todo ello el 2008 fue un año de reflexión sobre Afganistán, insistiéndose constantemente en la necesidad de cambiar la estrategia y de aumentar el número de tropas. Los desacuerdos en el seno de la OTAN y los foros internacionales empezaban a menguar a la vez que los gobiernos comenzaban de manera tímida a asumir la necesidad de un mayor despliegue. Sin embargo, los rumores sobre la desunión de la OTAN se convertían en noticia al primer indicio de disputa. Uno de los más polémicos ocurrió el 10 de octubre cuando el gobierno afgano pidió que se combatiera el narcotráfico y la OTAN decidió dejarlo libremente en manos de cada país miembro, decisión que fue extremadamente criticada en la prensa de opinión. A pesar de los esfuerzos que trataban de realizarse, los talibanes recuperaron este año el control en gran parte del territorio afgano. Este hecho no sólo tuvo consecuencias políticas y militares sino que fue uno de los factores clave para explicar la reducción de informaciones en los medios pues aumentó la dificultad de acceso a Afganistán, el desplazamiento por su territorio y la inseguridad. Otro revés para el éxito de las acciones en Afganistán fueron las muertes de civiles. En el 2008 murieron un cuarenta por ciento más que el año anterior, la cifra más alta desde el 2001. Se calcula que del total de muertes que se produjeron los talibanes son responsables del cincuenta y cinco por ciento y las tropas internacionales del treinta y nueve por ciento, un altísimo margen para los daños colaterales que los afganos no han pasado por alto y que ha supuesto uno de los mayores problemas para la OTAN en este país y de cara a la opinión pública mundial. El final de 2008 lo marcó un hecho de vital importancia estratégica. El 31 de diciembre Pakistán cerraba el vital paso de Khyber –que une Peshawar con Jalalabad– para limpiar el área de los insurgentes que atacaban los convoyes de camiones que abastecían a la OTAN. Pakistán llevaba dos años combatiendo a los talibanes en el noroeste del país pero el aumento de la tensión con India tras los atentados de Bombay obligó a realizar la operación de forma determinante aunque se interrumpieran los suministros para las tropas internacionales. Esto mostró la vulnerabilidad de la logística de la OTAN y la necesidad de encontrar rutas de abastecimiento alternativas y seguras. Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... 291 EL AÑO 2009 El año 2009 ha supuesto un cambio muy notable en el reflejo de las acciones exteriores de Estados Unidos en los medios de comunicación internacionales con la llegada de Barack Hussein Obama a la Casa Blanca. Su actitud ha mejorado la imagen de Estados Unidos y de su política exterior permitiéndole un margen de maniobra mucho mayor del que tuvo el anterior presidente, George Walker Bush. Los medios de comunicación estadounidenses, que nunca dejaron de apoyar a las tropas de su nación, habían empezado a ser críticos con el poder ejecutivo, lo que en este país resulta casi inaudito. Sin embargo, las críticas no empezaron con contundencia por el fallecimiento de soldados estadounidense ni por la política exterior que seguía la administración Bush sino por la gestión realizada tras el paso del huracán Katrina, autentico detonante del interno malestar social que existía en Estados Unidos. Todo ello unido fue lo que ocasionó esa respuesta contraria de los medios de comunicación estadounidenses. El entusiasmo por el presidente Obama en los medios de comunicación internacionales y sus primeras acciones parecían prometer un cambio en la política exterior estadounidense –como, por ejemplo, el cierre de las instalaciones penales en Guantánamo, origen de innumerables informaciones y una de las destacadas del año– pero ésta sólo ha cambiado en su forma, no en su contenido, que sigue siendo la férrea defensa de los intereses vitales y estratégicos de Estados Unidos. Afganistán se ha convertido en la máxima prioridad en materia militar de la nueva administración estadounidense y así lo reflejan los medios de comunicación, sobre todo por el enfoque, no tan novedoso, del AfPak –Afghanistan and Pakistan–, pues desde el 2006 ya venían apareciendo informaciones en los medios que relacionaban directamente estos dos países. Pero, aunque Afganistán sea la nueva prioridad militar de los Estados Unidos, la situación se ha degradado tanto que incluso Hamid Karzai, quien siempre agradeció la ayuda y el apoyo internacional y en especial la de Estados Unidos, ha llegado ha acusar directamente a las tropas internacionales de haber provocado y agravado la situación de violencia e inseguridad. A pesar de la actualidad que se ha generado tras todo lo acontecido no han aumentado el número de informaciones en los medios de comunicación sobre Afganistán, lo que puede relacionarse con motivos de mercado –el agotamiento de la opinión pública unido al apoyo popular más bajo desde el 2001 a las operaciones impiden rentabilizar esa información– y con la seguridad de los periodistas que se desplacen a este país. De hecho, este año posee el menor número de informaciones referidas exclusivamente a Afganistán de todos los años anteriores27. Como en las demás ocasiones, están relacionadas con otros conflictos como Irak o Pakistán en su región noroeste, aunque también con Somalia, Corea del Norte o Kosovo –esto último en los medios españoles debido a la retirada de las tropas de este país allí destacadas–. Pero de nuevo es Pakistán uno de los principales focos de atención y por lo tanto una de las mayores fuentes de informaciones para los medios de comunicación. La situación en el noroeste del país ha llevado a una radicalización del territorio y a que se restaure 27 Hay que tener en cuanta que esta comunicación sólo analiza el año 2009 hasta el 20 de agosto, por lo que el número de informaciones aún podría incrementarse, no siendo un dato completo. 292 El Laberinto Afgano la ley islámica en las zonas insurgentes. Esto ha traído a su vez más complicaciones ya que los talibanes han cambiado su estrategia y han comenzado a atacar las rutas de suministro de la OTAN, lo que será un grave problema a largo plazo si esta situación se agrava en el noroeste pakistaní. La noticia más relevante del 2009 sobre Afganistán ha sido sin duda las elecciones presidenciales, que han contado como durante el 2004 con enviados especiales –por ejemplo Ramón Lobo para el diario El País– a fin de cubrir de primera mano lo que aconteciera. Sin embargo, se aprecia un cambio en la información comparándola con la realizada en las anteriores elecciones. Si en el 2004 predominaron la noticia y el reportaje en el 2009 la crónica ha sido la verdadera protagonista, más humana y cercana, más vendible y menos costosa de realizar. Las elecciones presidenciales de este año han contado con una participación considerablemente menor del electorado que en el 2004, sólo un cincuenta por ciento de los llamados a las urnas han acudido a la cita, lo que supone un veinte por ciento menos que en la anterior votación. La corrupción, que ha ido aumentando constantemente desde el 2005 –a partir de las elecciones parlamentarias–, no sólo ha sido una de las informaciones más destacadas este año sobre Afganistán sino una de las causas principales de la pérdida de confianza de los afganos en el gobierno. Otras causas que a su vez han sido fuente de desconfianza e informaciones son los errores de la OTAN que han ocasionado muertes civiles –uno de los mayores reveses posibles pues se ha perdido muchísimo apoyo popular tanto dentro como fuera de Afganistán–, la reconquista del poder en la mayoría del territorio por los talibanes y la falta de seguridad y bienestar, lo que ha llevado a una perdida de confianza masiva en el gobierno al no poder garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. El recuento de los votos, que finalizará a mediados de septiembre, marcará el nuevo rumbo que el gobierno afgano deberá seguir para, con el apoyo de la comunidad internacional, ayudar a Afganistán a salir de una las situaciones más complicadas de su larga historia. BIBLIOGRAFÍA Medios de comunicación analizados Todos los números del diario estadounidense Usa Today y del diario español El País desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 20 de agosto de 2009. http://www.elpais.com/ http://www.usatoday.com/ Otros medios de comunicación consultados http://news.bbc.co.uk/ http://www.abc.es/ Un espejo hacia lo desconocido. La realidad de Afganistán y su reflejo en los medios... http://www.sacbee.com/ Revista Mirror, editada por la ISAF. Desde el número 1 al 54 http://www.nato.int/isaf/docu/mirror/index.html Medios de comunicación especializados http://www.janes.com/ http://militarytimes.com/ http://www.globalsecurity.org/ Revista Española de Defensa, números 251, 252, 253 y 254. http://www.mde.es/ contenido.jsp?id_nodo=4335&&&keyword=&auditoria=F http://www.relacionesinternacionales.info/ Instituciones gubernamentales http://www.mde.es http://www.ceseden.es/ http://www.realinstitutoelcano.org http://www.ieee.es/ http://www.cni.es/ http://www.cis.es/ Instituciones gubernamentales estadounidenses http://www.state.gov/ http://www.whitehouse.gov/ http://www.fbi.gov https://www.cia.gov/ http://www.usaid.gov/ http://www.fews.net/ Instituciones internacionales http://www.un.org/es/ http://unama.unmissions.org/ http://www.flickr.com/photos/unama/sets/ http://www.unodc.org/ http://www.undp.org.af/ http://www.acnur.org/ http://icrc.org/spa http://www.nato.int/ http://www.nato.int/isaf/ Otras instituciones http://www.royalnavy.mod.uk/ 293 294 Otras consultas http://www.psywarrior.com/ http://icasualties.org/ http://www.iraqbodycount.org/ http://www.fas.org/ http://www.rawa.org El Laberinto Afgano Gobierno Electrónico en AFGANISTÁN Margarita Nicanor Licenciada en Ciencias Políticas Profesora de la Academia de Logística INTRODUCCIÓN Las tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC’s) se han convertido en herramientas estratégicas para el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida. Este hecho está fundamentado por el propio ex Secretario General de NNUU Kofi Annan, en su «informe del milenio» (2000), donde destaca que el aprovechamiento de las TIC´s para el desarrollo son unas de las siete1 prioridades a corto y medio plazo. En este informe se afirma que «las nuevas tecnologías brindan una oportunidad sin precedentes para que los países en desarrollo se salten las primeras fases de desarrollo. Hay que hacer todo lo posible para maximizar el acceso de sus pueblos a las nuevas redes de información». Este argumento está basado en la integración de las TIC’s en el desarrollo humano dentro de dos parámetros que hay que diferenciar: la información y la comunicación. Si nos preguntamos si las TIC´s pueden realmente ayudar a potenciar el desarrollo y verse contextualizado en la reducción de la pobreza, la respuesta es sí. Podríamos hacerlo más real con un ejemplo: ¿Cuánto vale la información sobre precios para una campesina en Afganistán? La información no le va a sacar de la pobreza pero sí que le va a ayudar a conocer las tendencias del mercado, las posibilidades que puede encontrar para mejorar y desarrollar sus medios de vida. El uso de los teléfonos móviles por 1 Las siete prioridades que propugna el informe del milenio son: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Crecimiento sostenido, creación de oportunidades para los jóvenes, promoción de la salud, eliminación de los barrios de tugurios, atención especial a África y solidaridad mundial de los países con mayores recursos con los más desfavorecidos. 296 El Laberinto Afgano agricultores afganos donde no hay infraestructura de telefonía fija sería útil para conocer los precios de los productos en el mercado y ayudaría a negociar las ventas de los pequeños productores. El segundo parámetro viene dado por la comunicación que va más allá de la información. Es un instrumento que fomenta las redes sociales, la colaboración y facilita el contacto entre las personas. Después de analizar el valor de la información y la comunicación puede tomarse la decisión de si es viable la utilización de las Tics y cómo debe de hacerse en el contexto que queremos aplicarlas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2001) realiza una comparación entre la educación y las TIC´s «La tecnología es como la educación permite salir a la gente de la pobreza. La educación y la tecnología ayudan a acceder y procesar información y por lo tanto ayudan al desarrollo. Se considera fundamental la educación para combatir la pobreza y es importante en un futuro el uso de las TIC´s cómo habilidades para el desarrollo. Cuando hablamos de las TIC´s digitales, tenemos que tener en cuenta que no sólo responden a las tecnologías digitales sino a la convergencia de otras tradicionales como la radio, el teléfono, la televisión, Internet, las redes de telecomunicación por satélite, las redes sociales o la mensajería instantánea, que han abierto la puerta a un nuevo modo de trabajar y relacionarse, a una nueva economía y a una sociedad que se salta fronteras y jerarquías en su afán de transmisión de la información. Como bien dice Manuel Castells (2001), todas las áreas de la actividad humana están siendo modificadas por la intensidad de su uso constituyendo uno de los pilares de la Sociedad de la información que algunos autores prefieren calificar como la Sociedad del conocimiento o Sociedad Red. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el uso de las TIC para facilitar el crecimiento es razón suficiente como para introducirlas en las políticas nacionales: «…a pesar de que el crecimiento económico no lleva necesariamente a la reducción de la pobreza, esta reducción es mucho más difícil de alcanzar sin un crecimiento económico. Si las TIC´s tienen un impacto positivo en el crecimiento económico nacional deberían ser consideradas en las políticas de desarrollo para la reducción de la pobreza y la redistribución». La última Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005) auspiciada por Naciones Unidas fue planteada como una cumbre de desarrollo, donde una de las cuestiones destacadas fue el papel de las TIC´s. Entre los temas marco en que se englobaban estas cuestiones: la función de los gobiernos y todas las partes en la promoción de las TIC´s para el desarrollo, infraestructura, acceso a la información y al conocimiento, creación de capacidades, fortalecimiento de confianza y seguridad en el uso de las TIC´s, entornos habilitadores (para aprovechar las TIC´s en procesos de desarrollo), aplicaciones temáticas de las TIC´s, diversidad e identidad cultural, diversidad lingüística y contenido local, medios de comunicación, dimensiones éticas de la Gobierno Electrónico en Afganistán 297 sociedad de la información, y cooperación internacional/regional. Es decir se realizó un diagnóstico de los condicionantes que determinan el desarrollo. Ya desde su inicio, y siendo uno de los primeros países en implantarlo, la República Islámica de Afganistán en 2004, lo plasmó en su Constitución. Los art. 10 y art. 37 mencionan el desarrollo de las Tics y que uno de sus fines es promover y desarrollar los servicios de telecomunicaciones y guiar la relación entre las Autoridades de Reglamentación de Telecomunicaciones (TRA) y los operadores o proveedores de servicios, usuarios y otras partes interesadas dentro del país. Para ello se creó el Ministerio de las Telecomunicaciones e Información Tecnológica en el año 2003, con una nueva Ley de servicios de Telecomunicaciones creada en Noviembre del 2003. Entre los aspectos más destacados de la nueva Ley se pueden destacar dos: • El art. 4 a) con la creación de la TRA como la Autoridad de Reglamentación de Telecomunicaciones que trata todos los asuntos relacionados con el sector de las Telecomunicaciones del país muy especialmente la emisión, revocación, modificación o suspensión de licencias con empresas extranjeras. Actualmente tiene cuatro licencias con empresas: Afghan Telecom, Afghan Wireless, Roshan, Areeba y Etisalat. En el año 2006 firmó un nuevo contrato de 64.5 millones de dólares con ZTE Corporation2 para la creación de una red nacional de cable de fibra óptica3. Esto ayudará a mejorará las transmisiones telefónicas, de Internet, televisión y radio en todo el país. • Un segundo aspecto a destacar de la creación de TRA es su estructura (art.4 c). Depende del Ministerio de Telecomunicaciones e Información Tecnológica pero con una organización interministerial que se compone del Ministro de Telecomunicaciones como Presidente y los Ministros de Finanzas, Comercio y Economía como miembros y con un presupuesto a parte del Ministerio. ALGUNOS DATOS BÁSICOS SOBRE AFGANISTÁN Afganistán, que cuenta con una población de 30 millones de habitantes y una esperanza de vida que no supera los 45 años, presenta unos niveles de alfabetización muy bajos que puede ser un lastre para la implantación de servicios avanzados ligados a las TIC’s. Otro de los límites es la diversidad idiomática. Aunque el idioma oficial es el persa afgano o dari que cuenta con un 50% de hablantes y el pastún con un 35%, existen una multiplicidad de lenguas y dialectos. http://wwwen.zte.com.cn/en/ (18/08/09) 2 La conectividad, ya sea Internet o los teléfonos celulares, está proporcionando cada vez más información de mercado, servicios financieros y servicios médicos a áreas remotas, y está ayudando a cambiar las vidas de las personas en formas sin precedentes. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en particular Internet de alta velocidad, están cambiando la manera de hacer negocios de las empresas, al transformar la forma de brindar los servicios públicos y democratizar la innovación. Por cada incremento del 10 por ciento en las conexiones de Internet de alta velocidad, el incremento del crecimiento económico es de 1,3 por ciento. 3 298 El Laberinto Afgano La geografía del país se caracteriza por una superficie de 647.947 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente el 75% es terreno muy montañoso, lo que dificulta y encarece los costes para la instalación y cobertura de las redes de telecomunicaciones de banda ancha. En la región noreste existe una importante actividad sísmica que con frecuencia causa cientos de muertes. El clima puede catalogarse como continental extremo, con escasas precipitaciones. Aunque el país está en la zona subtropical, la altitud condiciona su clima. El invierno, es muy frío y el verano, muy caluroso. Las Temperaturas registradas en la capital oscilan entre: –21ºC (mínima), 40ºC (máxima). Una buena parte del territorio es desértico o semidesértico, excepto unos cuantos valles fértiles muy poblados. La actividad principal del país es el sector servicios con un porcentaje del 43%, seguido del sector primario con un 31%; se produce principalmente opio, trigo, frutas, nueces, lana, carne ovina, pieles de oveja, cordero y el sector secundario con un 26% que engloba la producción en pequeña escala de productos textiles, jabón, muebles, calzado, fertilizantes, cemento, alfombras tejidas a mano, gas natural, carbón y cobre4. LAS TIC’S COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO EN AFGANISTÁN Las TIC´s permitirán al Gobierno afgano llevar a cabo con éxito un amplio esfuerzo de reconstrucción. Estimularán a todos los sectores de la economía y propiciarán las reformas administrativas, que se consideran uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de Afganistán. La revolución de las telecomunicaciones ha reducido el mundo a una aldea global, pero aún son muchas las comunidades afganas que han de enfrentarse a la «tiranía de la distancia» y a la alienación que conlleva el alejamiento. Y son las mujeres afganas las que se enfrentan en particular a las restricciones ligadas a las preocupaciones en materia de seguridad y a las tradiciones conservadoras. Para restaurar 4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html (18/08/09) Gobierno Electrónico en Afganistán 299 la normalidad cultural y social en todo el país, resulta esencial que las 34 provincias, los 365 distritos y las miles de aldeas y áreas rurales estén conectadas con Kabul entre sí y con el resto del mundo5. La estrategia del Ministro de Comunicación y Tecnología de la Comunicación Amir Zai Sangin (pendiente de las nuevas elecciones) parte de un Plan de Marketing que se caracteriza por: VISIÓN Para permitir que Afganistán se beneficie más de las Tecnologías de la información y Comunicación que forman parte de la Sociedad mundial de la información al tiempo que se preserva el patrimonio cultural de Afganistán. Para promover los objetivos nacionales, para mejorar el Gobierno y los servicios sociales y promover rápidamente el proceso de reconstrucción, aumentar el empleo, crear un sector privado dinámico, reducir la pobreza y el tiempo de gestión para apoyo a los grupos necesitados. Se centra en los siguientes aspectos: • Ampliar cobertura de los servicios en todas las ciudades, pueblos y alrededor de 5000 aldeas. En el año 2009 la producción eléctrica se ha triplicado con respecto a lo producido en el año 2002 • Mejorar la calidad en los aranceles (reducirlos a la mitad) en los próximos 4 años • Crear un entorno competitivo con 5 empresas de telecomunicaciones que prestan servicios en el próximo año (Afghan Telecom6, Afghan Wireless7, Roshan8, Areeba9, Etisalat y ZTE Corporation10) • Realizar inversiones de telecomunicaciones con un presupuesto de más de mil quinientos millones de dólares en los próximos 4 años • 5 millones de usuarios de teléfonos fijos en los próximos 4 años (el 20% de la población); hoy en día cuenta con 10 millones de usuarios de teléfono fijo • Crear 50.000 empleos en los próximos 4 años en las empresas de telecomunicaciones y auxiliares. • Ingresos públicos de telecomunicaciones por valor de 2 mil millones de dólares en los próximos 10 años, teniendo en cuenta que el PIB del 2008 fue de casi 13 mil millones de dólares 5 http://www.acsa.org.af/ (18/08/09) 6 http://www.ts2.pl/en/Internet-Afghanistan (18/08/09) 7 http://www.afghan-wireless.com/ (18/08/09) 8 http://www.roshan.af/web/ (18/08/09) 9 http://www.areeba.com.af (18/08/09) 10 http://wwwen.zte.com.cn/en/cases/wireless/gsm/200804/t20080401_157429.html (18/08/09) 300 El Laberinto Afgano MISIÓN El Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información (MCIT) es el organismo especializado del gobierno Afgano. La misión del Ministerio es crear una base sólida que garantice el desarrollo eficaz y eficiente del sector de las telecomunicaciones y facilitar la transición a la Sociedad de la Información en Afganistán. Es un objetivo estratégico para el período 2006-2010. El MCIT tiene como objetivo proporcionar servicios TIC´s y de telecomunicaciones, un marco jurídico transparente y un apoyo considerable al sector privado para invertir en el país. SE pretende garantizar la prestación del mejor servicio posible con precios razonables, así como ampliar y acelerar la aplicación de las telecomunicaciones y los sistemas de TIC´s en el desarrollo socioeconómico de Afganistán11. POLÍTICAS DE TIC´S Con el fin de lograr los objetivos definidos anteriormente, se han desarrollado las siguientes políticas: 1. Servicios de Gobierno. Siendo una herramienta vital para la mejora de los servicios públicos, el Gobierno Afgano activa el uso de las TIC´s para proporcionar asistencia sanitaria12, servicios sociales, y servicios al ciudadano. También el Gobierno Afgano prestará especial atención a los servicios en beneficio de los grupos desfavorecidos y los más pobres13. 2. Infraestructuras y Convergencia. El Gobierno afgano presta especial importancia al desarrollo de la infraestructura en materia de las TIC´s. Reconoce que se debe llevar a cabo una convergencia entre telefonía, transmisión de datos y tecnologías de difusión y redes. Mientras se lleva a cabo la rehabilitación de la infraestructura existente se va a generar la construcción de nuevas instalaciones. También tiene la intención de aprobar la creación de nuevas infraestructuras de sistemas que se adapten a la convergencia de diversas tecnologías y redes y promover la integración de las tecnologías con el fin de maximizar su utilización. En el año 2007, se inició la construcción de una red nacional de fibra óptica http://www.roshan.af/web/?page_id=6 (19/08/09) 11 En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005) El plan de acción que se acordó se observa que entre sus fines y metas para los países en vías de desarrollo son: utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales. Promover la colaboración entre gobiernos, planificadores, profesionales de la salud y otras entidades, con la participación de organizaciones internacionales, para crear sistemas de información y de atención de salud fiables, oportunos, de gran calidad y asequibles, y para promover la capacitación, la enseñanza y la investigación continuas en medicina mediante la utilización de las TIC, respetando y protegiendo siempre el derecho de los ciudadanos a la privacidad. 12 13 Cómo prioridad de la Cumbre Mundial se marca: Las ciberestrategías nacionales deben constituir parte integrante de los planes de desarrollo nacionales, incluyendo las estrategias de reducción de la pobreza. Gobierno Electrónico en Afganistán 301 de alta capacidad de 3.200 km de longitud, siguiendo el trazado en forma de anillo del sistema nacional de carreteras principales. Se espera su finalización a finales de 2009, y gracias a ella 16 provincias se conectarán a la red de fibra óptica Trans-Asia-Europa. Además, ello permitirá establecer nuevos enlaces con la República Islámica de Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Pakistán. Una vez que se haya completado la red, la conectividad doméstica e internacional, que hoy tiene que recurrir a costosos enlaces por satélite, se trasladará al anillo de fibra óptica. También podría servir para reducir el costo de las llamadas internacionales destinadas a los países de Asia Central y Europa. En términos comparativos, la penetración de Internet en Afganistán resulta insuficiente debido a la escasa disponibilidad de energía eléctrica, la falta de contenidos en los idiomas locales y el alto costo del ancho de banda, pero es superior a la de los países de su entorno. Para contribuir a resolver este problema, el Gobierno y el sector privado están estudiando la manera de crear redes de acceso locales (LAN) y conectividad. Se espera que las condiciones mejoren a finales de este año 2009, a través de iniciativas que recurren a instalaciones de fibra óptica y de hilo de cobre. Entre tanto, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información (MCIT) ha creado versiones localizadas de los programas informáticos de Microsoft, lo cual ha ayudado al afgano sin conocimientos del inglés a utilizar ordenadores. El Ministerio también ha comenzado a localizar productos open source (fuente abierta). 3. Desarrollo Reconociendo que la información y la comunicación son vitales para la desarrollo de todos los demás sectores, el Gobierno de Afganistán declara que el sector de las TIC se considera un sector prioritario. Esta prioridad hace que el Ministerio de las Comunicaciones sea la principal entidad del Gobierno responsable de las TIC y el desarrollo del Consejo Afgano de la TIC Nacional (NICTCA). El MCIT también está redactando legislación en materia de TIC. En ella se abordarán cuestiones tales como el reconocimiento de las firmas electrónicas digitales, la regulación de los contenidos y de la competencia, la privacidad de los datos, la protección del consumidor, el registro de nombres de dominio y los derechos 302 El Laberinto Afgano de propiedad intelectual. También se estudiarán otras cuestiones, entre las que se incluye el fomento en E-Gobierno y en E-Comercio, que ejerce una influencia fundamental en el ámbito comercial. El objetivo es completar el proyecto de ley y lograr que el Parlamento lo apruebe a finales de 200914. 4. Inversiones. Teniendo en cuenta el importante papel que el sector privado desempeñará en el desarrollo de las Tics se considera la creación de ambientes propicios para la inversión del sector privado, incluida la inversión extranjera directa (IED15), el Gobierno Afgano genera marcos favorables a la inversión y el medio ambiente, incluido el fiscal, aunque no limitada a la reducción de los derechos de importación y los impuestos sobre los beneficios. 5. E-Gobierno. Reconociendo la importancia de la eficiencia del gobierno, el Gobierno afgano llevará a cabo la informatización de todas las entidades del gobierno central para el año 2010 Como parte de su estrategia de desarrollo, Afganistán tiene previsto introducir en E-Gobierno. Hasta ahora existen páginas oficiales de todos los Ministerios16 y la Presidencia17 que ayudan al desarrollo del país y que permiten mantener al ciudadano informado en todo momento. Actualmente la comunicación no puede ser recíproca, es decir, no permite al ciudadano poder comunicarse con las instituciones, participar en sus cuestiones, envío de archivos, o en agilizar las demandas administrativas, etc. Se da un nuevo paso en materia de gobierno electrónico, para ello ya se cuenta con un número elevado de ciudadanos que tienen acceso a la red: un 1.8% de la población en 2008 frente a un 1.1 % en 2007.18 El E-Gobierno se basará en aplicaciones instaladas en el Centro Nacional de Datos de Afganistán, que estará disponible a partir del verano de 2009 con una capacidad inicial de 40 terabytes. Dicha instalación permitirá a las organizaciones gubernamentales proporcionar al público servicios educativos, de salud, financieros, bancarios y de otro tipo. También permitirá responder a las necesidades de las oficinas del Gobierno en términos de tecnología informática. En Afganistán, el sector de las TIC sólo existe desde hace seis años, pero se ha desarrollado de manera espectacular si se compara con el de los países vecinos. 14 Las políticas gubernamentales deben favorecer la asistencia a las pequeñas, medianas y microempresas, y fomentar su crecimiento en la industria de las TIC, así como su adopción de los negocios electrónicos, para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, en el marco de una estrategia para reducir la pobreza mediante la creación de riqueza. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. (2003-2005) Plan de Acción. Documento WSIS-03/GENEVA/5-S. 12 de Mayo 2004 http://www.aisa.org.af ( 20/08/09) 15 Ministerio de Finanzas: http://www.mof.gov.af/ ( 20/08/09) Ministerio de Comunicación: www.mcit.gov.af ( 20/08/09) Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.mfa.gov.af/news.html ( 20/08/09) 16 Ministerio de la Presidencia: http://www.president.gov.af/ ( 20/08/09) 17 United Nations Department of Economic and Social Affairs. 18 Gobierno Electrónico en Afganistán 303 Se han promulgado diversas políticas y reglamentos destinados a promocionar el sector. Se ha fomentado la inversión privada, que incluía a finales de 2008 inversiones extranjeras directas por un importe de 1.200 millones de Dólares. Hasta la fecha, el esfuerzo se ha centrado en la mejora de la infraestructura física y de los servicios básicos. Se espera que el programa de E-Gobierno sirva para ayudar al país a superar la corrupción, mejorar la eficacia de la administración gubernamental y consolidar el Estado de Derecho. 6. Educación y Formación. Reconociendo la importancia de crear una mano de obra cualificada, mano de obra competitiva, que pueda acceder y beneficiarse de la era digital, el Gobierno Afgano a través del Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Educación, y las instituciones van a promover cursos de formación efectiva mediante las TIC, todo ello junto a la creación de asociaciones en el sector privado, para aplicar los servicios de formación empresarial. El slogan que presenta la página Web del Ministerio de Educación: «En 2020 todos los niños y niñas en Afganistán, podrán terminar un ciclo completo de enseñanza primaria», cuenta con algunas adversidades dentro de la población y una de ellas es el rechazo a que las niñas puedan optar a recibir una formación académica. A pesar de ello, se puede decir, que de los 6 millones de niños escolarizados con los que cuenta el país, 2 millones son niñas. Para poder paliar este hecho se han desarrollado estrategias a través de las TIC que permitan a las niñas poder seguir su educación mediante ordenadores portátiles, como es el caso que ha acontecido este verano: Ariana, Sorya, Shahid Afzali y Syed Jamaluddin son los nombres de escuelas primarias en Kabul a las que se les ha equipado con ordenadores portátiles XO, como parte del proyecto One Laptop Per Child19 para reducir la brecha digital en Afganistán. Los niños y niñas en los grados cuatro, cinco y seis recibirán ordenadores portátiles XO a medida, y se crearán redes inalámbricas de la escuela, las bibliotecas digitales y los lenguajes de programación visual para proporcionar a los maestros, los niños y padres más oportunidades para el aprendizaje. Los ordenadores portátiles también proporcionarán importante información económica y de salud. El equipo de implementación de Kabul pretende distribuir 2.000 ordenadores portátiles que se irán ampliando según se vaya viendo la evolución de este proyecto piloto. Con ello se pasaría de 2 millones de niñas que están matriculadas a 2.45 millones de niñas que tiene el país. Pero no se puede olvidar, que existe un 66% dentro de la población adulta que no sabe leer y escribir. Por sexos el porcentaje se eleva entre las mujeres con un 70% frente a un 30% en los hombres. La estrategia marcada pretende reducir este porcentaje al 50% en el 2010 de entre los 11 millones de analfabetos que hay. Para ello se ha contado el canal de televisión: Educational Radio and Tele- http://olpc.af/ (20/08/09) 19 304 El Laberinto Afgano vision20 – ERTV en la creación de videos que ayuden a fomentar la educación a distancia para los Afganos. Para ello se cuenta con un total de 45.331 profesoras de las cuales 22.213 se encuentran en las zonas rurales. Dentro de la Educación Afgana existen dos Ministerios, el primero sería el Ministerio de Educación, que anteriormente hemos nombrado, y el Ministerio de Educación Superior. Este último impartió una conferencia sobre tecnologías de la información para la educación superior en Afganistán en el 2008. En el análisis que se realizó y las conclusiones a las que se llegaron fueron: En los últimos seis años, el Ministerio de Educación Superior (Mohe) ha estado promoviendo activamente la aplicación de las Tics en las universidades afganas21 con grandes logros dentro de sus objetivos. Para ello se ha contado en todo momento con el apoyo de la Universidad de Berlín a lo largo de todos estos años. En la cuarta conferencia sobre la Sociedad de la Información y la Comunicación acontecida en Kabul (2008), reunió a 26 universidades de Afganistán (20 públicas y 6 institutos privados), la Mohe, así como conferenciantes internacionales para elaborar un plan coherente, sobre la base de la «Estrategia Nacional de las TIC´s para la Educación Superior en Afganistán». Cada una de las instituciones de educación superior participantes estuvo representada por su presidente o vicepresidente, así como su consultor en materia de TIC´s. La Estrategia Nacional sobre las nuevas tecnologías para la Educación Superior marca un plan de acción que define los pasos a seguir para lograr los objetivos antes mencionados, este plan incluye: • Creación y expansión de una infraestructura eficiente • El desarrollo de las redes de la integración de todos los institutos en la educación superior • Creación de centros de informática en cada instituto de educación superior • Creación de facultades de Ciencias Informáticas • Creación de bibliotecas de Ciencias Informáticas • Aplicación informática en la educación y la administración, y de • La educación a través de una formación complementaria. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25815&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (20/08/09) 20 http://www.mohe.gov.af/?lang=en&p=articles&nid=23 (20/08/09) 21 Gobierno Electrónico en Afganistán 305 7. E-Commerce. Para fomentar la capacidad comercial de bienes y servicios por vía electrónica implica que el Gobierno Afgano tiene un proyecto de legislación apropiado para establecer los mecanismos necesarios para crear un organismo que desarrolle la protección de los derechos de los consumidores y los intereses de los proveedores. Los productos que exporta el país son: opio, frutas, nueces, alfombras tejidas a mano, lana, algodón, cueros y pieles, piedras preciosas y semi-preciosas. Los países que realizan las compras: India, 21,1%, Pakistán el 20,1%, EEUU 18,8%, Holanda 7,9%, Tayikistán 6,7% (2008) LAS TIC´S Y EL SECTOR DE LA SOCIEDAD MÁS DESFAVORECIDA Las herramientas que ofrecen la tecnología en los ámbitos de la asistencia sanitaria, servicios sociales, derechos de los ciudadanos y el desarrollo en general de manera directa o indirecta se pondrán a disposición de los grupos desfavorecidos con el fin de construir una sociedad fuerte y democrática. Además, el papel de las mujeres dentro de las familias y las comunidades hace que su participación activa en el desarrollo y uso de las TIC´s sean esenciales. El papel especial de la mujer en estas zonas hace que se incremente su conocimiento de las TIC´s y la participación en la opinión pública. El Gobierno Afgano, en su iniciativa creó las TIC´s para que los grupos desfavorecidos pudieran acceder, con especial atención a las mujeres. A través de los ministerios pertinentes y los departamentos del Gobierno, las TIC´s se llevará a cabo con el fin a proporcionar de manera más eficaz los servicios gubernamentales en los ámbitos siguientes: 1. Los servicios de salud. Esto incluye la prestación de servicios de salud en centros de salud y hospitales y los servicios prestados «prácticamente» por especialistas a distancia, por el uso de las técnicas de la medicina. Esto también hace que las Tics realicen la prestación de servicios de salud con disminución de la burocracia, más sencilla y más universal. Hoy en día cuentan en todo el país con 1688 centros de atención primaria y 124 hospitales y una cobertura de 10 médicos por cada 100.000 habitantes. 2. Agricultura. Permitirá el acceso a la información relativa a los mercados de productos básicos, incluidos precios de mercado de los cultivos locales, datos meteorológicos y otra información útil para los agricultores para aumentar su nivel de vida. El Gobierno Afgano desarrollará un sistema de información de la agricultura (AIS), utilización de las TIC´s para proporcionar acceso a los agricultores afganos en las zonas rurales sobre la información que necesitan. A lo largo del año 2009 gracias a este el rendimiento ha aumentado entre un 40 y 50% respecto al año anterior Afganistán es un país que cuenta entre un 12 a un 15 % de tierra cultivable debido a su geografía montañosa, este año por primera vez desde que se declaró la República Islámica de Afganistán va a ser autosuficiente. 306 El Laberinto Afgano 3. Los servicios administrativos y sociales. Los ciudadanos afganos no tiene acceso al gobierno y a la administración si partimos de que es un país con una geografía poco accesible, con una red de comunicación por carretera insuficiente en vías de desarrollo y una red de ferrocarriles inexistente que comienza a construirse en el 2010. Para lograr la igualdad de acceso a todos los afganos vivan donde vivan, el Gobierno va a poner en marcha documentos a través de Internet. CONCLUSIÓN Las tecnologías de la comunicación y la información (TIC´s) constituyen una parte importante de la estructura de cualquier país, y desempeñan un papel esencial a efectos del crecimiento. En 2008 el Gobierno, consciente de ello, convirtió el desarrollo de las Tics en un capítulo fundamental de la Estrategia de Desarrollo de Afganistán. Las Tics permitirán al Gobierno afgano llevar a cabo con éxito un amplio esfuerzo de reconstrucción. Estimularán a todos los sectores de la economía y propiciarán las reformas administrativas, que se consideran uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de Afganistán. Según los últimos estudios realizados sobre el ranking de posicionamiento de los gobiernos electrónicos22 de 198 países en el 2008, Afganistán está situado en el número 76 del ranking mundial, por encima de Marruecos, o Lituania entre otros. Desde que el gobierno Afgano tomó como primera prioridad la estrategia de convertir el desarrollo de las TIC en un capítulo fundamental de la Estrategia de Desarrollo de Afganistán las cifras han superado las expectativas fijadas que han pasado de encontrarse en el puesto 142 en el 2007 a subir 66 puestos. Si añadimos las estadísticas ofrecidas puntualmente por el Ministerio de Comunicaciones en estos momentos un hay inscritas 500.000 personas en Afganistán que cuentan con Internet lo que hace auspiciar que para el año 2010 si sigue aumentando la cobertura de Internet podrán verse cubierta en un porcentaje con niveles elevados. Las TIC´s permitirán al Gobierno afgano llevar a cabo con éxito un amplio esfuerzo de reconstrucción. Estimularán a todos los sectores de la economía y propiciarán las reformas administrativas, que se consideran uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de Afganistán. Es importante preparar a los ciudadanos que no tienen conocimiento acerca de toda la información global que existe, especialmente en los países subdesarrollados, los cuales en la mayoría de las ocasiones, no han podido estar en contacto con información relevante. Todo lo anterior ayudará a que se luche contra la pobreza, proporcionando información que permitirá a que los ciudadanos afganos con bajos recursos económicos, puedan analizar nuevas oportunidades para poder dar un giro a sus actividades. 22 http://www.brookings.edu/reports/2008/0817_egovernment_west.aspx (21/07/09) Improving Technology Utilization in Electronic Government around the World, 2008. Darrell M. West. La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional. Rafael López Arredondo Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Doctorando en Economía y Organización de Empresas. Investigador en la Cátedra Maat de Economía Pública y Sociedad de la Información de la UGR La «gestión multicultural», o su equivalente anglosajón «multicultural management», se está convirtiendo en un concepto que está adquiriendo gran importancia entre las cada vez más globalizadas organizaciones del siglo XXI, inmersas en la llamada sociedad de la información. Conceptos como éste u otros como el de «liderazgo multicultural», basado en el estudio del perfil de liderazgo en un contexto multicultural y multidisciplinar, son los que están definiendo los perfiles más buscados para seleccionar a los miembros que estarán al frente de esas grandes organizaciones en ambientes internacionales, donde la multiculturalidad se hace más patente. Estos conceptos han alcanzado tal grado de implantación gracias al impulso dado al desarrollo tecnológico en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, enmarcado en los conceptos de la nueva economía y la sociedad de la información. Se ha facilitado enormemente la movilidad laboral, que las organizaciones puedan contar con personal de diversas nacionalidades y hacerse así más multiculturales, como llevar a cabo actuaciones en un mundo cada vez más globalizado. En los últimos años se está observando un cambio sustancial en cuanto a la heterogeneidad de las personas que integran los equipos organizacionales, que responde a la situación vivida dentro de nuestro propio país, así como de la internacionalización de las operaciones, por lo que es imprescindible adaptarse para afrontar la gestión dada esta nueva situación para así beneficiarnos de las ventajas que pueda conllevar. En este trabajo se intentará abordar esa realidad a través del caso concreto de la organización militar, que no supone una excepción a lo que se comentaba con anterioridad, donde poder tomar conciencia de que se adquiere una ventaja real a través 308 El Laberinto Afgano de la gestión multicultural en entornos globalizados, y que ser pioneros en ésta puede beneficiarnos gracias a que con la implementación de este modelo organizacional en las escalas directivas podemos situarnos al frente de este tipo de operaciones de ámbito internacional. Profundizaremos en este concepto a través de la mejor comprensión del fenómeno de la gestión multicultural y atendiendo entre otros factores a su origen encontraremos como dicho modelo no es incompatible con la jerarquía militar y puede aportar numerosas ventajas, como por ejemplo a la hora de resolver crisis y conflictos, así como mejorar el perfil del líder o el concepto de innovación en las ideas que se plantean. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL ESTUDIO DE LA GESTIÓN MULTICULTURAL EN TODO TIPO DE ORGANIZACIONES EN EL SIGLO XXI Podemos comparar las organizaciones con una muestra estadística de lo que está ocurriendo en la sociedad del país a la que pertenece, donde en la actualidad la multiculturalidad es un hecho, y las fuerzas armadas no son una excepción a este fenómeno, tanto por sus integrantes como por los ambientes donde actúan. Si bien es cierto que existen organizaciones donde esa heterogeneidad no se encuentra tan definida, se puede asegurar que es cuestión de tiempo que ese proceso ocurra con el tiempo debido a varios motivos. Uno de ellos es la intensa búsqueda del incremento en la competitividad de las mismas y otra la necesidad de encontrar personas cualificadas para cubrir ciertas de sus vacantes pues el mercado laboral también está viviendo un proceso de globalización muy importante, acelerado en ocasiones por el efecto de la legislación en casos como por ejemplo el de la Unión Europea. Además debemos tener en cuenta los grandes movimientos migratorios que se están produciendo en las últimas décadas, y como las organizaciones cada vez mantienen más operaciones por todo el mundo, lo que conlleva el traslado según las necesidades existentes de su personal más cualificado entre unos proyectos y otros. Esto es lo que ocurre en las fuerzas armadas, donde el número de operaciones internacionales y de efectivos que proceden de otro país de origen se ha incrementado de forma muy notoria, así como los movimientos entre sus efectivos. Como escribe el profesor García Echevarría1 el entorno competitivo circunscribe su atención en el sector de actividad. La dinámica económica y la influencia tecnológica han incrementado la velocidad de cambio en las relaciones de poder dentro de los sectores. Dichas evoluciones sectoriales desencadenan la movilidad laboral, la emergencia de nuevas profesiones y la necesidad de un dominio tecnológico y del conocimiento. Demandas que frecuentemente estarán satisfechas por mano de obra procedente de otros países, ya sea por su cualificación o por su costo. El caso de la «exportación» de personal sanitario de España a Gran Bretaña, o la «importación» de personal informático procedente de la India por parte de Alemania son ilustraciones muy recientes del fenómeno. De este modo, en el entorno competitivo, la cuestión de la multiculturalidad también tiene su lugar. 1 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (2002): «Modelos de Gestión de la Empresa Multinacional», en Información Comercial Española. Revista de Economía (Número 799), Secretaría de Estado de Comercio, Madrid, páginas 55-69. La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional 309 Con este trabajo se pretende comprobar la operatividad del modelo de gestión multicultural en la organización militar como forma de afrontar este proceso globalizador con el fin de poder enriquecerse en el futuro a la hora de participar, por ejemplo, en misiones internacionales de paz promovidas por la Organización de Naciones Unidas, o las llevadas a cabo actualmente en Afganistán donde colaboran diversos países y unas fuerzas armadas no pueden imponerse sobre otras, sino que debe imponerse la cooperación entre ellas por su integridad y seguridad, lo cual provoca que estén obligados a entenderse, pero es su responsabilidad hacerlo de la forma más consolidada y duradera posible. Su urgente necesidad atiende a que se trata claramente de un efecto del proceso globalizador en el que se ve envuelta la sociedad mundial, acelerado especialmente por el impulso de la sociedad de la información. De ahí la importancia del estudio de la gestión multicultural, por sus ventajas y efectos positivos derivados de mejorar ese entendimiento y colaboración, así como porque es un proceso sin retorno con influencia a escala mundial y que requiere de cierta adaptación por parte de las organizaciones. EL ORIGEN ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN MULTICULTURAL Y LA PORTABILIDAD OPERATIVA DEL MODELO AL CONTEXTO MILITAR INTERNACIONAL Como se decía en el primer apartado, la multiculturalidad es un fenómeno que está presente en la realidad de nuestro país y de sus organizaciones, aunque en nuestro caso no esté tan arraigado como en otros países que pasaron hace años por la etapa en la que nos encontramos ahora, como puede ser el caso de Gran Bretaña o Alemania, y donde la gestión multicultural está completamente arraigada en sus organizaciones. 310 El Laberinto Afgano No se trata en ningún caso de un efecto temporal, sino que está regido claramente por un contexto de cambio y transformaciones sociales, económicas y tecnológicas sin carácter coyuntural, sino de permanencia. La globalización ha propiciado este efecto emergente de multiculturalidad en las organizaciones gracias al fenómeno migratorio, al aumento de las relaciones internacionales y a la incorporación de personas de todo el mundo en organizaciones que hasta entonces tenían un marcado carácter nacional, entre ellas los ejércitos, consolidando de esta forma este tipo de gestión que responde a esas nuevas necesidades que han aparecido. La pregunta que nos formulamos a continuación es si la gestión multicultural responde no sólo a los factores sociales de los que hablábamos anteriormente, sino que también surge como respuesta a un cambio que se ha venido produciendo en la mentalidad que las organizaciones tienen hacia su propia gestión, en su cultura, y si esa mentalidad puede extrapolarse al caso de organizaciones militares en operaciones que requieren un ámbito internacional, como las operaciones de paz. Para responder a esto necesitaremos fijarnos en sus sistemas organizativos. Lo que pretenderemos hacer patente es que se ha ido viviendo un proceso de transformación en cuanto a la organización, lo cual afecta directamente al modelo de gestión. En un primer momento, hasta los años 80, podíamos observar una estructura tradicional, claramente jerarquizada, lo cual implicaba altos costes y un flujo lento en la información sobre los objetivos, junto con una cultura muy definida y marcada por el líder de la organización. Este es el modelo organizacional que mejor podemos identificar tradicionalmente con la estructura militar, debido a que se trata de una organización muy numerosa y donde la cadena de mando se hace esencial para su funcionamiento tal y como lo conocemos y garantizar la seguridad. Por tanto es la estructura más adecuada y que mejor se adapta, aunque puedan existir aspectos negativos como los flujos lentos de información y el aumento del coste. Se pasa entonces entre los años 80 y 90, a una estructura matricial, donde se mantenían los altos costes y la definición de la cultura de la organización que imprime su fundador pero con relaciones algo más complejas. En la actualidad, según el modelo hacia donde tiende el diseño futuro de las organizaciones, se apuesta por una organización estructurada en red, más veloz y flexible atendiendo a la demanda de nuestro tiempo donde las respuestas rápidas son claves para ganar competitividad, y donde la cultura de la persona gana importancia frente a la de la organización porque se integra en ella. Cobra más importancia el trabajo que la jerarquía, que no está tan definida. Cada persona es responsable de sus funciones y de la globalidad del trabajo. Es aquí donde podríamos englobar las operaciones internacionales de las fuerzas armadas, donde ejércitos de diferentes países tienen misiones conjuntas y se hace más importante la cooperación entre ellos, siendo cada equipo responsable de sus actuaciones, ya que la jerarquía se guarda dentro de las estructuras internas y no pueden imponerse entre ellos. La estructura en red permite esa cooperación y dar una rápida respuesta a las situaciones que lo requieran, favoreciendo la gestión multicultural entre dichos grupos. La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional 311 Se observa la preocupación por la dinámica de profundo cambio que rompe las estructuras tradicionales que han caracterizado lo local, fundamentalmente las culturas nacionales, que se empiezan a abrir paulatinamente hacia la globalización.2 Este difícil proceso de transformación de las organizaciones3 radica en el gran cambio que es, sin duda, el cambio institucional de las mismas. Y ello está estrechamente ligado al debate entre lo global frente a lo local, ya que en la actualidad no hay ninguna actuación local en el ámbito de la organización si no existe previamente la capacidad de las personas para tener una visión global. De ésta se derivan los criterios locales tanto para la fijación de objetivos concretos, como para la asignación eficiente de los recursos, como también, y fundamentalmente, se genera la integración de las personas en un «proyecto común». Dado el incremento de la importancia que adquiere la figura de las personas que conforman un equipo a la hora de definir su gestión, y por tanto sus rasgos propios y los arraigados por su cultura, la gestión multicultural ha alcanzado tal importancia en estos últimos años con los nuevos modelos de gestión. Personas de diferentes culturas, filosofías y pensamientos que operan en proyectos comunes pueden ayudar a abordar puntos de vista para resolver crisis y conflictos que de otra forma nunca llegarían a tratarse en una organización, apostando por diferentes valores para conformar una cultura global con fines conjuntos. El conocimiento de que disponen las personas implicadas y las redes a las que están vinculadas hace que dispongan de mecanismos para compartir sus conocimientos globalmente como grupo social, enriqueciendo de esta forma su propia persona. El futuro de las organizaciones está en las formas organizativas de gestión que no establezcan ni pongan barreras a que las personas compartan sus conocimientos. La comunicación no es un problema de técnicas, sino que es un problema de compartir valores y hacer partícipes a los demás de nuestros conocimientos. Si resolvemos estas dimensiones de las personas, las técnicas de comunicación son herramientas que deben utilizarse como vehículo para poder realizarla. Es por este motivo por lo que en la gestión multicultural nos encontramos ante una nueva forma de entender las relaciones humanas, más que ante un cambio de cultura4. Por consiguiente, el reto actual se sitúa en el diseño de nuevas formas las instituciones en ambientes internacionales de cooperación que tienen que ver, de manera creciente, con el conocimiento del que disponen las personas para contribuir, con sus potenciales, a cubrir sus necesidades a través de su aportación. El conocimiento y la persona, su coordinación, exigen de un comportamiento ético5, que se integra en el sistema de valores que define la cultura de esa organización, como puede ser la militar. 2 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (1996): «La globalización de la economía como motor de cambio económico-social y empresarial», en Globalización y gobierno de empresas, Situación, Madrid, páginas 5-21. ALBACH, H. (1997): «Proceso de transformación y aprendizaje de la empresa», RIDE, Madrid, páginas 1-19. 3 LÜBBE, H. (1996): «Globalisierung. Zur Theorie der zivilisatorischen Evolution», en Globalisierung und Wettbewerb, 2.ª edición, Berna, Haupt Verlag, páginas 39-65. 4 UTZ, A. F. (1998): Etica económica, Madrid. 5 312 El Laberinto Afgano A la hora de estudiar esta estructura en red para saber de dónde adquiere sus características particulares y saber si de verdad podemos aplicarla al contexto militar en operaciones internacionales debemos fijarnos en la propia institución en sí. Dichas redes se basan por partida doble en la visión y los conocimientos que le imprime a la organización las personas que forman parte de ella. Éstos vendrán marcados por los principios de la corporación, es decir, principios de dirección y organización que regirán las relaciones entre las personas, fomentando la coordinación en la actividad de las mismas. Afectan así a la visión y a los conocimientos que se aportan, pero también tienen una influencia directa sobre la organización, pues se seleccionará un personal con perfiles acordes a dichos principios. Esta inclinación por valores que implica al mismo tiempo el impulso de iniciar un control estratégico, un cálculo económico como soporte del análisis para el posicionamiento estratégico en el futuro, lleva implícita una preocupación creciente por la persona. De ahí la exigencia en la búsqueda de liderazgo, esto es, de personas que en la incertidumbre sean capaces de modificar los comportamientos, adaptándose a las circunstancias cambiantes. Es también cuando surge la influencia de la gestión del cambio cultural6 y la necesidad de definir sistemas de valores: la filosofía de la organización, lo que modifica sustancialmente la manera de medir los resultados obtenidos. 6 THOM, N. (2000): Management del cambio. Elementos básicos para un change management integrado y diferenciado, Madrid. La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional 313 Los principios corporativos se establecen según dicha filosofía, que recoge todo el sistema de los valores que tienen que ser compartidos, para que, a continuación, pueda hacerse lo mismo con los conocimientos y las habilidades. Con ello se consiguen eliminar las barreras de comunicación y desconfianza. La clave fundamental que provoca ese sistema de valores es el modelo de gestión que se manifiesta en principios corporativos7, y que luego refleja su realidad en el conocimiento y en la orientación del mismo para que las personas puedan compartirlos, soportándola en una red organizativa del conocimiento. La visión y las normas de gobierno8, que son las que van a definir el diseño del modelo de gestión, son, a su vez, la expresión de una cultura9, de una forma de entender y hacer tanto la integración de los valores éticos, como de los valores culturales, que son los que van a dar el contenido real a esas normas que tiene que asumir el gobierno de las organizaciones. A esta integración de valores y gestión se dedica esta contribución, al objeto de definir el modelo de gestión en la multiculturalidad de las organizaciones. Por tanto, la estructura en red es compatible con la jerarquía pues lo que se pretende es implantar la filosofía de cooperación y para ello es importante conocer otras culturas a la hora de colaborar o negociar con ellas. Dar importancia a la persona, a su cultura, su filosofía y lo que ésta puede aportar a la organización, no está reñido con que se mantenga y respete la escala de mando. EL LIDERAZGO MULTICULTURAL COMO ALIADO Y PRINCIPIO BÁSICO EN EL MODELO ORGANIZACIONAL: LA IMPORTANCIA DEL LÍDER EN ENTORNOS GLOBALIZADOS Al hablar de gestión multicultural lo hacemos también intrínsecamente del concepto de liderazgo multicultural, que consiste en el perfil de liderazgo de toda persona que encabeza una organización en un contexto multicultural y multidisciplinar. Y esto solamente se produce como se menciona en el apartado anterior si la persona es el referente sobre el cual se diseñan las estrategias que tienen que ser compartidas, y se desarrollan los procesos de dirección y de organización que respondan a esa exigencia de coordinación.10 Según Brown11, decano de la escuela internacional de negocios francesa, «el mundo está constantemente cambiando, por lo que se necesitan líderes más ágiles, que sepan anticipar dicho cambio. Pero dos de las cosas más importantes son saber comunicar y escuchar. El éxito requiere de un cambio en el modo de pensar, es decir, un buen líder NESTLE (1997): The Basic Nestlé Management and Leadership Principles. 7 CADBURY, A. (1996): «Tendencias en el gobierno de las empresas», en Globalización y gobierno de empresas, Situación, Madrid, páginas 57-69. 8 PÜMPIN, C. y GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (1998): Cultura Empresarial, Madrid. 9 MONTES, E. (2000): Contribución de la universidad a la innovación empresarial, Alcalá de Henares. 10 BROWN, J. F. (2007): The Global Business Leader: Practical Advice for Success in Transcultural Marketplace, New York. 11 314 El Laberinto Afgano debe ser capaz de sacar provecho y ver las oportunidades de los obstáculos percibidos por las diferencias culturales». La comunicación, saber trabajar en equipo y mantener un equilibrio entre la vida profesional y la personal, entre otras, son algunas de las principales cualidades y aptitudes que el personal directivo necesita para tener éxito dirigiendo sus operaciones a lo largo de la geografía mundial. Otras cualidades fundamentales para asegurar el éxito del líder global son la amplitud de miras, integridad, humildad, visión de presente y futuro, optimismo, un uso apropiado de la autoridad y comprensión de los objetivos personales de las personas que conforman su equipo. El equipo directivo de una organización requiere una serie de características que cobran aún mayor importancia para permitir el cambio de la cultura hacia esta nueva situación. También en el contexto militar son muy importantes, más si cabe porque como hemos comentado anteriormente se caracteriza por una estructura jerarquizada donde la figura del líder cobra mucha más relevancia, teniendo en cuenta que en la actualidad en operaciones internacionales cuentan con un equipo de naturaleza global. Las características o dimensiones para conseguir este liderazgo multicultural son las que se refieren a continuación y son aplicables tanto al contexto militar como a cualquier tipo de organización. En primer lugar, el quipo directivo para liderar requiere de una capacidad de crear visión de futuro para establecer un proyecto común y compartido por todos los que conforman la organización, por lo que todos deben verse representados e involucrados en el mismo. En segundo lugar, es necesario que el equipo disponga de cierto carisma a la hora de dirigir para conseguir de esta manera liderar. Los miembros de la organización La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional 315 deben creer tanto como ellos en la visión de futuro que están presentando, deben hacer ver viable el proyecto si se acompaña con el esfuerzo de todos, tomando el posicionamiento futuro como referente. En tercer lugar, un aspecto importante es la estimulación intelectual, es decir, la capacidad de simplificar lo complejo en cuanto a los objetivos marcados y a la asignación de recursos necesarios para su consecución, haciendo ver la viabilidad de los proyectos gracias al trabajo de toda la organización, consiguiendo así la implicación y participación de todas las esferas de la misma. Según el profesor Echevarría12: «el pensamiento estratégico requiere una gran capacidad para poder conducir a las personas a un posicionamiento de futuro». Por último, la inspiración y consideración individual, consistente en la dimensión de valor que posee la persona gracias a compartir sus conocimientos dentro del grupo u organización que está liderando. Por lo tanto, uno de los grandes temas pendientes es el que concierne al contexto de la dimensión social en los sistemas de gestión multiculturales. Como refiere el profesor Echevarría13: «el éxito o fracaso de todo proceso de gestión no radica en el diseño del modelo, sino en las personas que lo diseñan, lo implementan y lo dirigen permanentemente: los directivos». Cambiar una cultura14 significa gestionar un cambio en el que se trata de modificar la preferencia jerarquizada de los valores. 12 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (2002): «Modelos de Gestión de la Empresa Multinacional», en Información Comercial Española. Revista de Economía (Número 799), Secretaría de Estado de Comercio, Madrid, páginas 55-69. 13 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (2002): «Modelos de Gestión de la Empresa Multinacional», en Información Comercial Española. Revista de Economía (Número 799), Secretaría de Estado de Comercio, Madrid, páginas 55-69. THOM, N. (2000): Management del cambio. Elementos básicos para un change management integrado y diferenciado, Madrid. 14 316 El Laberinto Afgano Las competencias para el desarrollo del líder pueden clasificarse en cuatro: – Competencia técnica, es decir, poseer un dominio específico en ciertos contextos técnicos. – Dimensión intercultural, que cuenta con una visión global de los objetivos que se ha marcado, siendo consciente de los elementos que están a su disposición, y conociendo el resultado que espera de cada uno de ellos y la contribución que proporcionarán a dicha visión global. – Competencias sociales, que serán imprescindibles para conseguir que en la organización exista la confianza y la implicación necesaria como para que se comparta la información y se adopten distintos valores entre los individuos que la forman. Además es muy importante saber actuar en la resolución de conflictos. – Capacidad de integrar a las personas en el proyecto que se está realizando, avanzando permanentemente en proyectos, procesos y formas de integración basándose en la capacidad humana de adaptación, de forma flexible, con bajos costes de coordinación. Para conocer el proceso de transformación cultural de una organización multicultural debemos fijarnos en cómo se integra la competitividad de la misma. Puede decirse que los nuevos modelos de gestión multiculturales tienen, como claves fundamentales para el diseño de su actividad, los cuatro elementos siguientes: La gestión y el liderazgo multiculturales en las misiones militares de ámbito internacional 317 1) Incrementar la productividad, a través de una buena gestión de los recursos disponibles para conseguir los objetivos de la forma más eficaz y eficiente posible. Gestión también de conocimientos y de los recursos humanos para conformar el proyecto común, siempre con una visión global y no localista. 2) Acelerar la innovación, pues ésta constituye la clave de todo el proceso de incremento del conocimiento y, por lo tanto, la base sobre la que tiene que descansar toda la estrategia de la diferenciación. 3) Acelerar el crecimiento, mediante procesos eficientes de cambio para dar soluciones multidisciplinares a los problemas, globalizar la actuación y fidelizar. 4) Impulsar el cambio cultural. Este objetivo debe ser la clave del cambio cultural, de la interculturalidad dentro de la nueva forma de pensar y organizar, al objeto de que puedan asumirse las tres dimensiones señaladas: liderazgo, transnacionalidad y diálogo, como puentes del desarrollo para formar la nueva forma de pensar. Los directivos de las organizaciones gestionan los procesos de cambio cultural integrando los valores éticos dentro de un entramado sociológico-organizativo, en el que se busca la mejor forma de integrar personas, con potencialidades individuales, para resolver las necesidades del grupo, o de la organización en concreto. De esta manera se busca el éxito individual en base a la comunidad organizada en su ámbito de actuación para resolver también las necesidades de su persona.15 El gran debate actual es, sin duda, el debate institucional de las organizaciones. Unas veces se define como la gestión de culturas; otras veces, bajo normas de gobierno y, en el momento actual, existe una creciente necesidad de que las organizaciones, como en el caso de la militar, se legitimicen permanentemente ante la sociedad al objeto de que los valores de transparencia, integridad y eficiencia queden asumidos, y por lo tanto integrados, en el contexto de una mejor manera de cubrir las necesidades de los individuos y de los grupos sociales.16 CONCLUSIONES SOBRE LA PORTABILIDAD DEL MODELO DE GESTIÓN MULTICULTURAL EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL INTERNACIONAL La comunicación intercultural tiene mucha importancia a la hora de gestionar equipos multiculturales en la era de la globalización, por lo que en cualquier tipo de organización es vital conocer las diferencias comunicativas en el espacio de trabajo más sobresalientes que existen entre culturas europeas; latinoamericanas, asiáticas y la norteamericana. Su importancia reside en que también conviene conocer las estrategias comunicativas para que entre ellas se puedan mejorar las habilidades comunicativas17 a la hora UTZ, A. F. (1998): Ética económica, Madrid. 15 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (2002): «La nueva tendencia del personal en los modernos diseños organizativos de la empresa: la integración de la ética y de la economía» en La responsabilidad social del empresario, ASE, Madrid, páginas 465-487. 16 17 BRETT, J. J., BEHFAR, K. y KERN, M. C. (2006): «Cómo gestionar equipos multiculturales», en Harvard Business Review (Vol. 84, Nº 11), Harvard Business Publishing, New York, páginas 86-95. 318 El Laberinto Afgano de mantener operaciones en común. Es un hecho que las organizaciones son cada vez más multiculturales y globales, a la vez que también lo son las operaciones que llevan a cabo. Este es el caso de las fuerzas armadas que deben cooperar y colaborar entre ellas durante los programas internacionales impulsados, por ejemplo, por organismos como la Organización de Naciones Unidas. Los equipos multiculturales y la diversidad proporcionan a la organización de un aumento de la creatividad, fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación18 de nuevas soluciones para resolver crisis y conflictos que puedan presentarse. Las grandes innovaciones del momento actual son precisamente los nuevos diseños de gestión de las organizaciones, que dan más importancia a las personas y a lo que éstas pueden aportar a las mismas, ya que existen contextos donde la jerarquía puede no llegar a favorecer la cooperación entre diferentes fuerzas armadas ni a dar la rapidez de respuesta conjunta necesaria en entornos de incertidumbre. Su rápida evolución plantea retos desconocidos, y de su respuesta va a depender el éxito o fracaso de las instituciones en entornos internacionales. Este impulso innovador proviene de los procesos de la globalización de las actividades19 en un creciente número de organizaciones, entre las que debemos incluir las fuerzas armadas, donde esta formación también debe tener cabida. Las diferencias culturales deben verse como nuevas oportunidades, puesto que al realizar operaciones internacionales, como los programas de Naciones Unidas ya mencionados, se está llevando a cabo una aportación intercultural que enriquece a los diferentes equipos, tanto para adoptar y arraigar los aspectos más positivos como para rechazar los negativos y valorar aún más la propia cultura en ciertos aspectos. La buena gestión de ese entorno multicultural será clave el buen fin de las misiones que se lleven a cabo, como ocurriría en cualquier tipo de organización, por lo que la formación en estos aspectos se convierte en un activo fundamental. La importancia del liderazgo multicultural se hace más patente en estos casos, ya que se debe hacer frente a un equipo compuesto por personas de diferentes nacionalidades, con diferentes filosofías y culturas. Este hecho obliga al líder a estar preparado para tratar los distintos problemas de forma que se pueda aprovechar esa coyuntura, manteniendo su posición y su imagen de líder entre todos los miembros de la organización para que no se produzca ningún tipo de conflicto. Estos factores pueden tenerse en cuenta en el contexto militar al igual que en cualquier tipo de organización en entornos internacionales, puesto que no es incompatible con la estructura jerarquizada que siguen este tipo de organizaciones. Es necesaria la formación de los altos mandos en gestión y liderazgo multicultural para así mejorar su aportación a la organización y que sus actuaciones sean más eficaces y eficientes dada esta nueva situación que se presenta y que se verá acrecentada en el futuro. Conocer otras culturas nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos y a mejorar nuestra utilidad. Esa es la filosofía de la gestión multicultural. 18 GASSMANN, O. (2003): «Multicultural Teams: Increasing Creativity and Innovation by Diversity», en Creativity and Innovation Management (Vol. 10), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, páginas 88-95. 19 GARCÍA ECHEVARRÍA, S. (1996): «La globalización de la economía como motor de cambio económico-social y empresarial», en Globalización y gobierno de empresas, Situación, Madrid, páginas 5-21. LOS FUTUROS DE AFGANISTÁN ENRIQUE MAS VAYÁ Licenciado en Derecho Licenciado en Antropología Social y Cultural Doctorando del Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» Gestor de la Fiscalía Provincial de Castellón. Una amplia especulación sobre las prospectivas de una de las zonas menos desarrolladas y permanentemente conflictivas de la Comunidad Internacional. Motivada por la existencia y para su inclusión en un panel denominado «¿Un Futuro Posible?» en el «XVII Curso Internacional de Defensa. El Laberinto Afgano», desarrollado en Jaca los días 21 a 25 de Septiembre de 2009. En primer lugar, agradecer a la ciudad de Jaca, a la Academia General Militar y a la Universidad de Zaragoza la oportunidad de exponer nuestras ideas, comprometidas o no, controvertidas o no, pero en todo caso en completa libertad. Esta cita que se repite un año más, con amplitud de miras, y de la que nos encontramos ya en su decimoséptima edición no es fácil de realizar en nuestro país, y mucho menos siendo como es, abierta al gran público y dándonos la oportunidad de exponer nuestra visión del tema a interesados en el tema, sin cargo público, académico o oficial directamente relacionado con la materia, simplemente como estudiosos de la misma y aficionados desde siempre a estas cuestiones. Categoría de aficionados que no por ello suele desmerecer la calidad de lo expuesto, tal y como se suele demostrar a menudo en este tipo de exposiciones. Tras esta pequeña puesta en situación, y para mejor ubicar mi exposición, indicaré que en principio soy licenciado en Derecho, en ejercicio en la Administración de Justicia desde hace más de 20 años, pero que en modo alguno esta exposición será algo sujeta a los meros formalismos de una formación jurídica, sino que trataré de realizarla con una mayor amplitud de miras basada en mis conocimientos de las Ciencias Sociales, y 320 El Laberinto Afgano en particular de lo aprendido durante el transcurso de mi licenciatura en Antropología Social y Cultural desarrollada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, destacando también los diversos foros, actividades y formación realizados como consecuencia de mi pertenencia al entorno académico del Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado». INTRODUCCIÓN Casi olvidado tras el fin de la Guerra Fría, más o menos coincidente y en parte provocado por la aventura ruso-soviética en Afganistán entre 1979 y 1989, lo que se consideraba un conflicto aparentemente regional con una mínima influencia de Estados Unidos a fin de desgastar al antagonista, y ubicado dentro de la zona de influencia de la antigua Unión Soviética (sin olvidar su previo papel, fundamentalmente como estado tampón más que como ruta de comercio o encrucijada de civilizaciones como a veces se le trata de mostrar, en el denominado Gran Juego, que tuvo lugar entre los imperios Ruso y Británico por la hegemonía en la región durante el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX), el casi permanente conflicto de Afganistán resurge y vuelve a situarse en primer plano de atención mundial tras los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001. Tras los atentados contra las torres gemelas, y establecida la conexión directa de autoría con los grupos terroristas asentados en Afganistán con la aquiescencia del gobierno talibán, se motivó la rápida ocupación liderada por Estados Unidos con origen en la operación Libertad Duradera, tras una muy exitosa campaña militar, que los agoreros habituales preveían se iba a desarrollar como un nuevo Vietnam y en realidad se desarrolló como una nueva Blitzkrieg. Pero con la perspectiva de los años, los problemas planteados por Afganistán y su peculiar situación de estado fallido parecen ser los mismos de hace cuarenta años. En la presente exposición no solo se comentarán los posibles futuros de Afganistán, sino también la influencia de sus posibles futuros en la evolución de las relaciones internacionales, la visión desde el punto de vista de la Antropología y la ciencia especulativa, e incluso los paralelismos en la evolución política e histórica de otras naciones más próximas, como pudiese ser el caso de la propia España. EL PRESENTE Y EL PASADO ¿CONDENADOS A REPETIRSE? Sin obviar la dura controversia sobre fraude masivo que tiene lugar durante la escritura inicial de estas líneas (Septiembre de 2009) en relación a las recientemente celebradas elecciones el 20 de Agosto de 20091, trataremos de observar otros aspectos más permanentes de la realidad afgana, decisorios en sus posibles futuros. 1 Elecciones que definitivamente deberán de repetirse con una segunda vuelta el 7 de Noviembre de 2009, como consecuencia de la labor de los observadores de la ONU, tal y como se hace constar, entre otros, en el diario «El País» de 21 de Octubre de 2009. También, en el mismo diario, el 22 de Octubre de 2009: «La ONU echa a 200 agentes electorales afganos para evitar un nuevo fraude». Los futuros de Afganistán 321 Entre los problemas fundamentales que determinan su configuración o no como un estado definitivamente fallido, es la superación del tribalismo y de los derechos particulares derivados de la adscripción forzosa de una persona a una etnia determinada (lo que históricamente se ha venido denominando «ius gentium» desde tiempos clásicos, por lo visto aun no superados jurídicamente ni en Afganistán ni en otras regiones de influencia de la supuesta ciencia jurídica islámica 2, ni por algunas corrientes del Derecho que no consideran teóricamente a todas las personas iguales ni como seres humanos ni como ciudadanos, por lo que se debería aplicar un estatuto jurídico especial a cada grupo según su etnia, costumbres y su religión), situación solo superable mediante la evolución social y la existencia de una ciudadanía única, plena y homogénea. Así se ratificaría la identidad entre todos los seres humanos en todo tiempo, lugar y cultura, que nos proporciona la visión desde la perspectiva de la Antropología Social y Cultural. En todo caso no es función de esta comunicación, para evitar una excesiva extensión, contabilizar pormenorizadamente los problemas reales o en otro caso ficticios que como lugar común imaginamos que tiene Afganistán y que lo conviertan en un estado fallido de modo irremisible, pero sería obligado repasar algunos de los falsos mitos sobre Afganistán, y que una vez derribados dan lugar a algo más de esperanza respecto a su futuro. Así, deberíamos considerar falsas las siguientes afirmaciones, según el escritor afgano Amir Taheri3, algunas de ellas son simple e históricamente falsas, pero los media nos han imbuido una visión bastante deformada incluso de la historia inmediatamente reciente: -– Ninguna potencia extranjera ha llegado nunca a sojuzgar Afganistán: en realidad hasta 1702 fue parte de diversos imperios, estando después a partir del siglo XIX largo tiempo sometido por el Imperio Británico. – No existe una nación Afgana, sino unos grupos de tribus irreconciliables entre si: hay 18 grupos étnicos principales, pero todos se consideran afganos, una identidad conformada a lo largo de los últimos 300 años. – Afganistán nunca tuvo un gobierno central, y fue siempre gobernado por jefes de carácter feudal: de 1860 a 1977 tuvo una monarquía central, con intentos de modernización, no absoluta, sino limitada por la Loya Yirga. – Los afganos son por naturaleza xenófobos, misóginos y fanáticos: por necesidades utilitarias de su actividad comercial ha sido una nación tradicionalmente hospitalaria, más abierta que otros países musulmanes, y de los primeros en tener mujeres tituladas universitarias con trabajos de responsabilidad. – Los Talibán y Al Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, derrotaron a los invasores soviéticos: es necesario recordar aquí los hechos históricos, el gobierno comunista de Kabul subsistió tres años a la retirada soviética, hasta que los Uzbecos 2 La ciencia no es meramente una estructura de conocimiento formalizado, estructuralizado y sistematizado mediante palabras. Requiere constatación y verificación empírica, falseable, de lo postulado hipotéticamente en primer lugar por una mente libre. 3 «Myths of our Afghanistan debate». Amir Taheri. New York Post 15 de Octubre de 2009. Accesible en http://www.nypost. com/p/news/opinion/opedcolumnists/myths_of_our_afghanistan_debate_jwh5n7ZaKcraDDBSTk4m5L 322 El Laberinto Afgano dejaron de apoyarlo, y los Tayikos de Ahmad Shah Massoud, apoyados por los Muyaidín que habían luchado contra los soviéticos, ocuparon la capital expulsando al gobierno comunista en Abril de 1992 (Massoud fue asesinado probablemente por Al Qaeda dos días antes del atentado a las Torres Gemelas, tras haber declarado públicamente pocos días antes que se preparaba un atentado terrible, y para crear mayor caos en Afganistán). Los Talibán del Mullá Omar surgen algo después en Pakistán, probablemente a instigación de una facción de los servicios de inteligencia pakistaníes, hacia 1994, actuando abiertamente por primera vez en la toma de Kandahar 4. – Los afganos no están preparados para nada similar a la democracia: ideas occidentales, liberales y democratizantes, se habían difundido por Afganistán con mayor facilidad que en otros países islámicos hacia el tercer cuarto del siglo XX. – Las cosas están igual o peor que hace ocho años (esto es, que en 2001, a comienzos de la intervención tras la destrucción de las Torres Gemelas): hace ocho años los Talibán controlaban el 90% del territorio, ahora solo controlan 11 de 362 distritos. Existen otras perturbaciones territoriales o atentados terroristas puntuales, pero no verdadero control del territorio por parte de los Talibán. Al Qaeda ha perdido todas sus bases operativas en Afganistán. En 2001 ninguna chica podía asistir a la escuela, actualmente lo hacen un tercio de ellas. Por otro parte, pese a las múltiples declaraciones políticas en sentido contrario y a la constante presencia en la cabecera de las noticias, como observaremos a continuación, tenemos que concluir con que no parece que haya un gran empeño real en medios económicos, materiales y humanos, en solventar el futuro de Afganistán. En este mismo XVII Curso Internacional de Defensa organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, algunos otros ponentes y con más detalle se han manifestado sobre esta falta de empeño en la estabilización y desarrollo de Afganistán, como el profesor José Baqués Quesada, en su exposición sobre «El Estado Afgano: Aproximación Histórica y Política», o el profesor Félix Arteaga en la suya sobre los factores económicos, destacando este último en concreto la falta de compromiso en Afganistán de las organizaciones civiles, o el general de brigada Luis Feliu Bernárdez, también se han manifestado en el mismo sentido. Se pone así de relieve que tras la exitosa y rápida intervención militar de 2001 no se invirtió el suficiente esfuerzo en establecer un Estado fuerte y viable. Situación que con mayor o menor fortuna en la actualidad nos estamos todavía planteando como tarea a desarrollar en los años sucesivos, todavía dudando por la poca aceptación que tiene la idea entre las opiniones públicas y electorados de los países democráticos intervinientes. 4 Como recordatorio general de la mera sucesión de los hechos históricos, baste consultar, entre otros http://en.wikipedia. org/wiki/Ahmad_Shah_Massoud#April_1992:_The_fall_of_Kabul Es de destacar la confusa redacción de la Wikipedia en este punto, las entradas correspondientes a http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_war_in_Afghanistan_(1992-1996) y a http:// en.wikipedia.org/wiki/Civil_war_in_Afghanistan_(1992-1996)#1992 hacen pensar, al contrario, que fueron los Talibán los que expulsaron, tras su tardía creación, al gobierno comunista y en 1996, no en 1992 y por parte de los Muyaidín tal y como sucedió históricamente. Los futuros de Afganistán 323 Así, podemos ver en el informe Rand5 sobre el cometido estadounidense en el desarrollo a la reconstrucción de naciones, en el apartado correspondiente, la siguiente comparativa que da idea de la escasez de medios realmente empeñados: Ayuda exterior por habitante, en dólares, los dos primeros años de operaciones: Bosnia: 1.390. Kosovo: 814. Afganistán: 52. Número de individuos de las fuerzas de pacificación extranjeras por cada 1.000 habitantes: Bosnia: 18,6. Kosovo: 20. Afganistán: 0,2. Otras cifras comparativas, tomadas de diversas fuentes comunes de fácil acceso, para tener una idea numérica más clara de la magnitud del problema: Nivel de tropas máximo de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam: 553.000 en 1969, durante todo el desarrollo de la guerra Estados Unidos tuvo unas 58.000 bajas en total entre 1959 y 1975 (para un territorio de 331.000 Km2 y 36.820.000 de habitantes en 1967, un año medio y significativo del conflicto). Nivel de tropas de la Coalición en Irak, hacia el año 2009: 130.000, con unas 4.600 bajas de la Coalición en estos momentos, de los cuales unos 4.300 estadounidenses (para un territorio de 438.000 Km2 y 31.000.000 habitantes, unos 27.000.000 habitantes tenía Irak en 2003). Nivel máximo estimado de tropas soviéticas en Afganistán 1979-1989: 80.000100.000, con una estimación total de unas 14.500 bajas (para un territorio de 657.000 Km2 y 13.000.000 de habitantes, censo de 1979). Nivel de tropas de la Coalición en Afganistán, hacia el año 2009: 89.000, con unas 1.400 bajas de la Coalición en estos momentos, de los cuales unas 850 bajas estadounidenses (para un territorio de 657.000 Km2 y 28.000.000 de habitantes según estimación de 2009, población más que duplicada desde los tiempos de la intervención soviética). Por tanto, sin un mayor empeño de medios humanos (recientemente el general Stanley A. McChrystal, en la actualidad comandante de ISAF ha pedido elevar el nivel de efectivos de la coalición en unos 40.000 más, así como el del ejercito y la policía afga- 5 America’s Role in Nation-Building: From Germany to Iraq. Rand, 2003. James Dobbins, John G. McGinn, Keith Crane, Seth G. Jones, Rollie Lal, Andrew Rathmell, Rachel Swanger, y Anga Timilsina. Accesible en http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1753/MR1753.ch8.pdf 324 El Laberinto Afgano nos hasta 400.0006) y recursos materiales en la labor de establecer un Estado afgano que comprenda en su interior a una sociedad civil autosuficiente que lo sostenga, lo más probable es que veamos repetidos en el futuro, a modo de ciclo de eterno retorno, las mismas situaciones ya vividas en otros pasados del laberinto afgano. FUTUROS HIPOTÉTICOS No es fácil predecir el futuro, es más, y como es evidente7, realmente es imposible. Por supuesto ni se adivina por ciencia infusa ni se utiliza ningún arte oculto o esotérico, se utilizan una serie de recursos matemáticos y de ciencias sociales para establecer una serie de probables líneas de desarrollo de los acontecimientos en base a los conocimientos previos de la situación concreta de la que se pretende estudiar su evolución. Una vez determinadas las alternativas posibles se trata de determinar cuales de dichas líneas de futuro son las más probables que ocurran, y en base a ello se establece pertinentes respuestas programadas y organizadas previamente, con los medios necesarios y predeterminándose la disposición a actuar (al menos idealmente) en respuesta a la situación que se plantee. Con un ejemplo bien sencillo, si uno no piensa que va a haber incendios, no otorga parte del presupuesto a contratar y formar bomberos, ni a proporcionarles un cuartel de bomberos ni otros medios necesarios para apagar incendios, si la organización social y política no ha actuado con previsión cuando realmente tenga lugar un incendio será demasiado tarde para reaccionar (Un pensamiento análogo se manifiesta en el viejo adagio latino «si vis pacem para bellum»), de adecuada mención en estos foros por los temas que nos ocupan). Por supuesto es imposible a nivel de detalle, pero las llamadas Ciencias Sociales llevan bastante tiempo coqueteando con la idea de poder hacerlo a grandes rasgos o al menos darnos unas nociones de cómo podría desarrollarse el futuro proporcionándonos alternativas posibles. Una somera mirada a estos métodos todavía en desarrollo y con resultados nunca determinantes en su prospectivas de futuro, nos obliga a mencionar a algunos de los sistemas principales: – Método Délfico: básicamente consiste en una serie de preguntas formuladas sobre la evolución de situaciones concretas en el futuro, que se realizan a individuos expertos en los diversos aspectos de la situación a tratar. Las respuestas de los expertos consultados se procesan y ponderan estadísticamente, y los 6 Documento de 66 páginas aparentemente filtrado a The Washington Post y publicado el 20 de Septiembre de 2009. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/20/AR2009092002920.html 7 A menos que los razonamientos propios sean fundamentados en lo conocido en psicología como «pensamiento mágico», o una persona crea en el mismo desconociéndolo de forma consciente. Desgraciadamente, el pensamiento irracional, acientífico y «esotérico», en parte apoyado por algunas grandes religiones parece extenderse cada vez más, coadyuvado por la degeneración de las instituciones educativas (curiosamente no incluida la católica, a excepción de cuestiones más morales que científicas concretas, como sobre el tema del aborto). Como introducción al tema se puede mencionar «The Skeptic’s Dictionary: A Collection of Strange Beliefs, Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions», Robert Todd Caroll, Ed. Wiley 2003, ISBN 13-978-0471272427, así como la labor desarrollada por «The Comitee for Skeptical Inquiry», o la Fundación James Randy, entre otros. Los futuros de Afganistán 325 resultados se transmiten a los expertos consultados previamente, retroalimentándolos con tales informaciones, con el fin de que conozcan la opinión de los otros expertos en el tema (cuidando de que no estén en contacto entre sí, para que no influyan las opiniones de unos en los otros, y cuidando del anonimato de los consultados, para evitar que el mayor prestigio o incluso enemistad entre varios de los consultados provoquen respuestas motivadas por motivos espúreos o por el efecto de plegarse a la opinión mayoritaria, con lo que obtendríamos resultados deformados). Con esta transmisión de los resultados de las primeras rondas de preguntas a los expertos consultados, paso que puede reproducirse sucesivas veces con sucesivas baterías de preguntas, se consigue el mencionado efecto de retroalimentación, pudiendo conformar así con mayor conocimiento de causa los expertos consultados sus respuestas posteriores a las preguntas realizadas originariamente, consiguiéndose así en teoría una mayor ponderación y precisión en las respuestas dadas respectos a las prospectivas de futuro. Por supuesto este método también se puede aplicar a hechos históricos ya acontecidos, tratando de reconstruir sucesiones verosímiles de acontecimientos en tiempos pretéritos, pero de los que se desconocen sus detalles y desarrollo interno de la situación, estableciéndose mediante el Método Délfico hipótesis sobre como y por qué tuvieron realmente lugar los hechos objeto de estudio8. – Futurología: no en el sentido popularmente entendido, sino como método auxiliar de prospectiva de futuro en Ciencias Sociales, muchas veces denominada por tal causa Prospectiva en texto en lengua española. En origen fue un término acuñado hacia 1943 por Ossip K. Fletchheim en su exilio en la Universidad de Atlanta, aunque como tantas otras ideas avanzadas a su tiempo era un concepto que ya había sido entrevisto por H.G. Wells hacia 1932 en una charla radiofónica. Se trata fundamentalmente de un estudio racional de la situación y de sus antecedentes históricos, determinando líneas de futuro posibles, probables e improbables, distinguiendo también entre más y menos deseables, así como ciertos futuros acontecimientos, hechos o condiciones «comodín» aplicables a una amplia gama de situaciones futuras. Al estudiar y plantear varias perspectivas, prospectivas y enfoques sobre futuros alternativos, permite con mucha mayor facilidad presentar posibles escenarios distintos y su posible evolución, paralela, convergente o divergente en mayor o menor grado permitiendo así establecer planes de contingencia alternativos, y maximizar los recursos disponibles. Entonces se pueden determinar los medios mínimos necesarios comunes, previstos o disponibles según la mayor o menor verosimilitud de la evolución de los acontecimientos, para enfrentarse a varios de los escenarios posibles. Asimismo, este método plantea una visión holística e interdisciplinar del problema objeto de estudio, siendo por tanto su perspectiva más amplia y completa que la de otros métodos. Por su mayor aplicación práctica, este método parece el más adecuado para aplicar al análisis de prospectivas de futuro en un contexto de relaciones políticas internacionales así 8 Una buena introducción al Método Délfico se puede encontrar en el siguiente «web site» de la Universidad de Ciencia y Tecnología de New Jersey, donde se encuentra como archivo descargable el libro «The Delphi Method. Technics and Applications», por Harold A. Linstone y Murray Turoff, editores. http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ 326 El Laberinto Afgano como de conflictos de alcance global, y esta es la causa de que sea el que se aplica en este breve estudio sobre los futuros de Afganistán. – Conferencias, Congresos y otros tipos Paneles de Expertos: se considera que realizan las mismas funciones que el Método Délfico, pero realizado de modo informal, sin pretensiones estadísticas ni de metodología matemática. Las conclusiones de los asistentes y participantes a los mismos se producen de un modo informal y mucho más subjetivo y menos sistemático que en el Método Délfico. Hay que mencionar también que con el fin de obtener resultados inmediatos, a veces el propio Método Délfico se aplica en una variante conocida como Conferencia Délfica, con los expertos a consultar en interconexión directa e instantánea entre los mismos. – Prospectiva en otras ciencias sociales: entre otros puntos de vista y métodos de investigación se puede mencionar tanto la Psicohistoria, de obligada mención aclaratoria por la confusión que genera el término, pues se denomina Psicohistoria tanto a una ciencia que estudia las motivaciones psicológicas de los acontecimientos históricos (prefigurada por Freud en «La Civilización y sus Descontentos», Erich Fromm en su «Miedo a la Libertad» o más claramente Wilhelm Reich en «Psicología de Masas del Fascismo»), como a la más famosa ciencia hipotética 9 imaginada por Isaac Asimov en su Ciclo de las Fundaciones. También es de obligada mención la Antropología Social y Cultural y su temprana vinculación con la especulación científica, y dado su campo de actuación y su amplitud de criterios, perspectiva y métodos de trabajo, quizá la Ciencia Social más útil para realizar prospectiva social de futuro10. – Trabajo informal individual sobre hipótesis de futuros desarrollos de los acontecimientos: practicados por diversos autores de ensayos, tesis y publicaciones similares en materia política, social y de seguridad. Un ejemplo simple y conocido por todos sería Samuel Huntington y su discutida teoría del Choque de Civilizaciones, y como sus múltiples aciertos aparentes le reputaron como buen predictor en la opinión de la derecha estadounidense11. – Prospectivas sobre desarrollos tecnológicos: así como sobre evolución de las fuentes energéticas y la evolución del clima. Se pueden utilizar como medio auxiliar de predicción, tanto utilizando trabajos «ad hoc» como sobre todo estudiando 9 Ciencia hipotética e inexistente, pero motivadora como tantos otros temas de la ciencia ficción a mayores investigaciones en el tema, con la habitual retroalimentación que se ha producido entre ciencia y ciencia ficción desde los primeros tiempos de ambas (Como ejemplo mencionado habitualmente el mismo Wernher Von Braun recibía a través de Suecia, clandestinamente en plena Segunda Guerra Mundial, revistas estadounidenses de ciencia ficción como motivación para sus investigaciones sobre cohetería y viaje espacial). Así, parecen aproximarse intentos de generar una ciencia similar a la imaginada por Asimov, tanto desde el punto de vista de las ciencias sociales, como podría propugnar Christos Z. Konstas, como los que buscan un mayor soporte matemático en las teorías de topología del caos y de las redes de nodos para la prospectiva en Ciencias Sociales, como indican en «The Structure and Dynamics of Networks» Albert-László Barabási, Mark Newman y Duncan Watts, Princenton University Press 2006. 10 Como introducción a la idea, que a mentes poco acostumbradas a la especulación científica y social podrá parecer novedosa o poco seria, se puede leer el ya antiguo y clásico paper «Cultures: Fact or Fiction», Charles F. Urbanowicz, 1976, Departamento de Antropología, Universidad Estatal de California, campus de Chico, accesible en http://www.csuchico.edu/~curbanowicz/Forum/Cultures1976.html 11 Como se puede comprobar, una vez más como muestra de vínculo a múltiples referencias, en http://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_civilizations#Huntington.27s_predictions:_analysis_and_retrospect Los futuros de Afganistán 327 la evolución de las predicciones tecnológicas tanto en publicaciones especializadas como divulgativas 12. – Juegos y simulaciones: no entendidos en el sentido habitual de «Teorías de Juegos» para estudiar las motivaciones personales, sociales, psicológicas y culturales en la toma de decisiones, sino en el sentido puro de juegos o simulaciones como escenarios aproximativos a la realidad, a su análisis y a su predicción. Desde el más crudo y antiguo kriegspiel, wargame o juego de guerra de tablero, hasta las complejas simulaciones matemáticas mediante ordenador (no necesariamente ordenadores potentes, hoy por hoy basta con cualquier ordenador al alcance de todo el mundo). Respecto a su seriedad, bien planteados, no creo que al día de hoy quede duda alguna, ni de su aplicación práctica en academias militares, think-tanks u otras instituciones de investigación13. Baste mencionar sus antecedentes históricos a comienzos del siglo XX, desde el mismo formato del «Jane’s Fighting Ships» (en principio vinculado a un formato de juego de guerra, como se aprecia en las propias láminas de los buques de guerra y su compartimentación y distribución de blindaje destinada a la simulación en el juego), hasta la cruda simulación propugnada, una vez más, por H.G. Wells en su libro «Little Wars»14, hasta la implicación actual en simulaciones y juegos de guerra de personalidades como John Prados, Senior Analyst de los National Security Archives, autor de numerosos libros sobre servicios de inteligencia y operaciones encubiertas15 y diseñador del popular juego de tablero «Third Reich» en 1974, vigente y en reedición constante16, o John Lehman, antiguo Secretario de Marina con Ronald Reagan durante sus dos mandatos y vinculado al desarrollo de la simulación aeronaval «Harpoon» en sus distintas variantes. En todo caso, entrados en la tarea predictiva, habría que evitar errores de base y elementales en todos los métodos, desde el de la profecía autocumplida hasta el de la apariencia ilusoria de series o de agrupaciones, pasando por la apreciación de falsas relaciones de causalidad (que también puede originar la aparición del «pensamiento mágico»), o el sesgo de fijarse solo en los resultados esperados exitosos. Problemas mayores plantean la excesiva relevancia que se le sigue otorgando en los media a las personas o instituciones que en el pasado realizaron predicciones erróneas, y en el presente se les sigue otorgando tribuna y consecuentemente audiencia para la 12 De obligada mención como ejemplo sería la revista estadounidense «Popular Mechanics/Mecánica Popular», fundada en 1902, cuya lectura sucesiva en el tiempo da al lector habitual, sobre todo de números muy atrasados, cuán fallidas pueden resultar las previsiones científicas y tecnológicas, y como las implicaciones sociológicas de su desarrollo o no afectan a nuestras vidas futuras y al desarrollo de los acontecimientos históricos y sociales en general. 13 Como ejemplo contemporáneo a la escritura de estas líneas, baste citar el eco en los «media» de la decisión de probar escenarios de un par de estrategias y escenarios derivadas de las mismas mediante juegos de guerra en Afganistán, tal y como se puede leer el 26 de Octubre de 2009 en «US Tested 2 Afghan Scenarios in War Game», http://www.washingtonpost. com/wp-dyn/content/article/2009/10/25/AR2009102502633.html?nav=rss_email/components 14 Como referencia baste http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Wars. El propio libro es obtenible gratuitamente previo registro, ya perdido el copyright, en http://manybooks.net/titles/wellshgetext03ltwrs11.html 15 Por citar algunos títulos de John Prados relacionados con el tema de la prospectiva: «How the Cold War Ended: Debating and Doing History», «Hoodwinked: As the Bush Administration Sell Us a War», o «America Confronts Terrorism: Understanding the Danger and How to Think about it». 16 Tras la desaparición de la editorial Avalon Hill, «Third Reich» está ahora disponible en Avalanche Press http://www.avalanchepress.com/game3R.php 328 El Laberinto Afgano difusión de más predicciones erróneas, por el mero hecho de que transmiten predicciones estimulantes o atractivas (respecto a quienes generan predicciones erróneas y se les sigue permitiendo difundir nuevas predicciones, dentro de un terreno más mesurable, como el de la predicción en ciencias biomédicas, baste con mencionar las falsas alarmas sucesivas generadas por los media en relación al Sida, pasando por las gripes porcina y aviar, llegando en nuestros días al pánico por la pandemia de la gripe «A», que si bien puede infectar a mucha gente, sus consecuencias prácticas son menores que las de la gripe estacional habitual). Ello es sin duda una labor necesaria, por más que sus resultados puedan ser enormemente equivocados, hasta el punto de que ninguna de las alternativas previstas se corresponda con el desarrollo histórico subsiguiente. Tales predicciones alternativas se convierten, se han convertido en otras naciones y tendrían que convertirse en la nuestra, en imprescindibles en toda política de Estado que se precie, por su capacidad de ayudar a generar escenarios y a prever situaciones futuras posibles, con el fin de establecer los correspondientes planes de contingencia para solventarlas. Todo esto parece muy apartado de la tradicional política exterior (e incluso interior) española, tal y como nos dio a entender un antiguo representante del Gobierno español, que en unas jornadas realizadas por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en Julio de 2004 en Pontevedra, nos sorprendió a los asistentes con la singular idea de que en España no se establecían planes de contingencia, autojustificándose tanto su declaración como su postura política en la afirmación de que la labor del Gobierno ya era por sí lo bastante eficaz como para responder a cualquier necesidad futura sin necesidad de haber establecido previamente plan de contingencia alguno. En aquel entonces gobernaba en España el Partido Popular, pero no parece ser defecto exclusivo de aquel gobierno, parece ser tradición de los máximos responsables de la política española a lo largo de los siglos, este mismo mes el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero nos pedía en el mismo sentido a los ciudadanos que confiásemos en la capacidad de «improvisación» del Gobierno de la nación, explicándonos las bondades de tal modo de actuación 17. En cualquier caso, y sin ánimo de ser exhaustivo lo que por otra parte resultaría imposible, a continuación se exponen algunos de los posibles futuros de Afganistán, como una primera aproximación a la recopilación de datos para conformar una hipótesis de trabajo, que basándose en los métodos anteriores permita establecer líneas de futuro verosímiles, en principio alternativos y excluyentes, en otros casos complementarios entre si en algunos detalles (las situaciones «comodín» que se dan en varios de los futuros posibles, por lo que es una buena inversión dotarse de medios para enfrentarse al menos a tales situaciones concretas que se dan en varios de los futuros posibles). 17 Según el diario «El País» de 19 de Septiembre de 2009, la cita concreta sería: «El proyecto socialista es coherente más allá que la tarea de gobernar, a veces, lleve consigo la necesidad de improvisar; ¡Faltaría más!». Al mismo respecto, el vicesecretario de organización del PSOE, José Blanco, puntualiza al día siguiente que «a las decisiones «valientes» de Zapatero «unos le llaman improvisación y otros responsabilidad», según el diario La Vanguardia de 20 de Septiembre de 2009. Los futuros de Afganistán 329 Improbables La ayuda económica y de reconstrucción recibida permite el establecimiento de un régimen político democrático y progresista en Afganistán, estable y capaz de permitir el desarrollo social y económico continuado. Su cultura social se unifica y hace más tolerante con las diferencias étnicas y religiosas internas. Se convierte así Afganistán en un Estado modelo, ejemplo de recuperación para todo la comunidad de naciones y envidia para sus vecinos de la región, recuperando su antigua situación de nudo comercial en Asia Central, y sirviendo de nexo de unión entre Oriente y Occidente por la penetración de ideas y modos de vida permisivos consecuencia de su exposición a años de contacto con los equipos de reconstrucción. A ello se suma que el éxito de la misión provoca un mayor interés por conocer Afganistán entre los ciudadanos del resto del mundo, lo que da lugar a una corriente turística que coadyuva al florecimiento de su situación económica. De sus pocos hitos artísticos conocidos, como los reconstruidos Budas de Bamiyán18, se generan polos de atracción para turismo de élite y de aventura. Como resultado, se recupera el pasado tanto de las civilizaciones arcaicas de Afganistán así como del pasado reciente, desde la invasión soviética hasta los horrores del régimen talibán, como un atractivo turístico más y como medio de no olvidar el pasado para no volver a caer en el (al modo de lo sucedido en Camboya19). Solo haría falta el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales del algún mineral exótico, como el caso de coltán en el Congo (lo que por otra parte no ha mejorado ni lo más mínimo la situación política y socioeconómica del Congo, antes al contrario) o minerales conteniendo disprosio o terbio como en la más cercana China, o del aumento de la capacidad técnica para extraer hipotéticas reservas de petróleo y gas en el difícil entorno geográfico y geológico del territorio afgano, para convertir a Afganistán en una nación realmente próspera. Pero tanto la mera intuición como algún otro ejemplo histórico reciente, como el citado de Camboya, nos hacen pensar que no es probable que esta línea de futuro se desarrolle tal y como se ha expuesto. Y tampoco hace falta poseer una intuición excepcional para suponer que esta hipótesis es la que no se va a cumplir en el futuro de Afganistán. Dudosos Partiendo del muy probable supuesto anterior de retirada temprana de las tropas y consecuente terminación de los programas de ayuda al desarrollo, se puede establecer también una hipótesis mucho más preocupante. 18 Sobre su destrucción en Marzo de 2001, tras un largo debate religioso islámico que hace pensar en los debates sobre el sexo de los ángeles durante la caída del Imperio Bizantino, y sobre algunos imaginativos proyectos de reconstrucción imaginativa, se puede consultar http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamyan#Dynamiting_and_destruction.2C_March_2001 19 Tan paradójico es el uso como atractivo turístico de los campos de exterminio camboyanos de Tuol Sleng o de Choeung Ek, como anteriormente lo ha sido el de los de Auschwitz o Treblinka. 330 El Laberinto Afgano La retirada supone una victoria aparente y un aliento moral a las posturas del terrorismo islamista internacional. Una comunidad internacional desmoralizada por tal abandono y fracaso, y dividida políticamente, sin planes conjuntos de futuro, sin objetivos políticos ni estratégicos a largo plazo, y además debilitada por la crisis económica, es incapaz de generar la voluntad política para establecer los suficientes medios de contención para evitar que suceda lo peor en el estado nuevamente fallido de Afganistán. Usando un símil demasiado fácil, Afganistán se convierte en la nueva Meca del terrorismo islamista internacional. Sin límites ni control a los movimientos islamistas, una comunidad internacional cada vez más debilitada y desmoralizada no puede hacer nada para oponerse a esta línea de futuro. Uno a uno, los estados islámicos moderados van cayendo bajo la influencia del régimen islamista de Afganistán y de los grupos que desde fuera lo apoyan. La India se desestabiliza, debilita y divide. Otros países no islámicos se ven obligados gradualmente a hacer concesiones jurídicas20, hasta que la Sharia se impone en ellos como única Ley. Pasados una treintena de años, solo algunas pequeñas naciones del Centro y Norte de Europa, Australia, el insular y aislacionista Japón, los regímenes reafirmados en su dureza interna de Rusia y China, y unos Estados Unidos debilitados y democráticamente desvirtuados, han resistido al embate islamista. Se establece el Califato casi universal. En el mundo islámico tras una fugaz época de esplendor cultural y desarrollo económico el modelo social se agota rápidamente por si mismo, y por sus contradicciones y rencillas políticas y religiosas internas se producen revueltas entre facciones, guerras civiles y el asentamiento totalitario de la facción más violenta y poderosa21. Pasados otros treinta años, hacia 2070 y frente un Califato debilitado, el resto del mundo se pregunta si no habrá llegado ya el momento de iniciar una nueva Reconquista. 20 En esta línea, entre otras concesiones en el Reino Unido a la ley religiosa en detrimento del Derecho común, se puede citar: – El establecimiento de los primeros tribunales para impartir la Sharia en el Reino Unido en 2008, en Londres, Birmingham, Manchester, Bradford, Glasgow y Edimburgo, como se observa en http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/ article4749183.ece – Declaraciones del Arzobispo de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia Anglicana por debajo del Monarca, en el sentido de que sería buena la aplicación de parte de la ley islámica en el Reino Unido, una vez más anteponiendo la fe a la razón, aunque la fe sea ajena. http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article3328024.ece 21 Que no serían más que un reflejo de la antigua evolución y disensiones internas de las dinastías en pugna por el Califato precedente, como los Omeyas y los Abasíes, marcándose así el límite de la expansión y el declive de la sociedad, la política y la cultura islámica a partir del siglo VIII. Los futuros de Afganistán 331 Verosímiles Se prosigue con la falta de voluntad en la estabilización y reconstrucción de Afganistán manifestada durante los últimos años. Se retiran las tropas extranjeras en los plazos previstas (aproximadamente hacia 2014), lo que impide el cumplimiento y terminación de los trabajos de cooperación en curso, abandonándose en consecuencia a Afganistán y a su población a su propia suerte. Una vez más queda apartado de interrelaciones directas, legales y normalizadas con el resto del mundo. Vuelve a convertirse en un Estado fallido con las terribles consecuencias que ello implica (piénsese en el caso de Somalia 22): Se establece un nuevo régimen talibán, con el país dividido en étnias fragmentadas y a merced del control de los inestables Señores de la Guerra, o de características análogas. Este supuesto además permite observar claramente una evolución hacia tres futuros posibles y excluyentes entre si: 1. El más deseable dado este retorno a la situación inicial A pesar de que en su territorio se asientan de nuevo grupos islamistas propugnando por la imposición de un régimen islámico universal, el régimen no prospera y queda aislado, volviendo a convertirse Afganistán en una nación cerrada, aislada y apartada del resto del mundo, conviviendo con sus propias miserias en exclusiva. Las nuevas iniciativas del régimen religioso afgano no prosperan ni se difunden a nivel internacional porque la comunidad internacional ha cambiado. Por un lado, a costa de cercenar algunas libertades, el mundo está más protegido por una red de seguridad que hace muy dificultosos los atentados terroristas masivos, así como el asentamiento de células terroristas más allá de los territorios islamizados, además de a causa de las rencillas internas entre las diversas facciones. A cambio de esta mayor seguridad, el mundo llamado libre sigue pagando en el día a día un alto coste, intercambiando seguridad por libertades. Por otro lado, la firmeza de Occidente en su postura de fuerza provoca que el resto de los países islámicos evolucione hacia posturas más moderadas, desdeñando al nuevo régimen integrista de Afganistán, aislándolo y convirtiéndolo en un paria incluso entre las naciones de su órbita cultural. 22 Hay que recordar aquí el fracaso por parte de empeño de la ONU en la Operación Restore Hope para Somalia, de Diciembre de 1992 a Marzo de 1995, en que se produce su retirada, su abandono del nuevo Estado fallido, y como así se siembra por desidia la semilla de crisis actuales, como la de la piratería en el Océano Índico. 332 El Laberinto Afgano 2. El menos deseable Como consecuencia de la retirada temprana de las tropas 23 y del fin de los programas de ayuda al desarrollo con el consiguiente fracaso en la consolidación del Estado y de la Sociedad afganas, se instaura de nuevo un régimen talibán o similar, que devuelve a Afganistán y al resto del mundo a la situación previa al 11 de Septiembre de 2001. Todo ello con mayor conciencia y preocupación de que puedan repetirse situaciones parecidas, pues la retirada de Afganistán sin resolver problema alguno ha producido una mayor desmoralización en Occidente y sus aliados naturales, así como un reafirmación de las posturas islamistas radicales, que lo han tomado como una victoria, y han recibido un impulso a su moral para seguir con su objetivo de la dominación mundial y la imposición del régimen de vida islámico como único legítimo. Las posturas islámicas radicales siguen en auge y avanzando y expandiéndose en el mundo, pero limitadamente, sin una estrategia clara ni unificada, ni expectativas verosímiles de progreso y victoria. El problema persiste, pero de forma más limitada por la intervención iniciada en 2001 en Afganistán. 3. Algo más intermedio Tras un periodo de mantenimiento de una democracia en apariencia formal, una u otra facción más o menos laica, algún señor de la guerra o algún dictador unipersonal se instaura en el poder, consiguiendo una cierta estabilidad interna pero sin ningún avance social ni económico. Afganistán sigue más o menos aislado, pero estable y neutralizado para su utilización por parte de facciones extremistas. El resto del mundo mira para otra parte, no se preocupa de que la situación cambie, y lo prefiere así. Como en el caso de los países del Magreb, el mundo prefiere un régimen totalitario, tendente al laicismo y estable, que no un caos que se convierta en albergue y base para el terrorismo islamista internacional. Afganistán seguiría así durante muchos años, hasta que el resto del mundo cambie tanto que su neutralización deje de tener razón de existir. Solo en un mundo y en una comunidad internacional mucho más evolucionados podría Afganistán evolucionar hacia una situación de normalización y emprender un cierto camino al desarrollo, cuando ya no pueda ser un peligro para nadie por haber dejado de ser un riesgo el radicalismo islámico en sí mismo, al haber perdido su relevancia por otros avatares mundiales. Pero esta cuestión de cómo evoluciona el resto del mundo a una situación de mayor estabilidad y seguridad excede con mucho de los límites de este texto. 23 La retirada temprana probablemente vendrá motivada por el desinterés gradual de la opinión pública, tal y como se refleja en el estudio de 22 de Septiembre de 2009 del Pew Research Center, con la prevención que se trata de un estudio de opinión y percepción por parte del público y no de la realidad de la situación, con el titular «Public Support for Afghanistan War Wanes», accesible en http://pewresearch.org/pubs/1349/support-falls-afghanistan-war-troop-removal Los futuros de Afganistán 333 Para terminar, por un lado hemos visto la falta de apoyo, medios y compromiso claro en el reestablecimiento de un Estado afgano estable, independiente y más o menos autosuficiente, tanto por parte de las naciones occidentales implicadas como de las naciones limítrofes y más directamente afectadas y con intereses no siempre favorables al desarrollo y estabilización de Afganistán, como han recordado varios de los ponentes asistentes a estas jornadas y ya mencionados. Por otro lado también parece observarse un cierto estancamiento en la expansión del jihadismo islamista, así como un mayor control del mismo por parte de las naciones afectadas. Respecto a la pretendida afganización, esto es el desarrollo de la sociedad y políticas afganas hasta el punto de que sus ciudadanos puedan ocupar todos los puestos de responsabilidad mayor o menor necesarios para el desarrollo y mantenimiento viable de un estado, una vez haya terminado la intervención extranjera, parece tan alejada en su cumplimiento como en 2001. Por tanto, y a menos que surja algún acontecimiento imprevisto e inesperado de los que suelen hacer fracasar a las predicciones, o que la proliferación y difusión de estudios de prospectivas futuras influyan en los acontecimientos de un modo análogo al de las profecías autocumplidas, esta última opción expuesta de grado intermedio es para mi hoy por hoy la línea de futuro para Afganistán que actualmente me parece de más probable cumplimiento. LECCIONES APRENDIDAS, RESUMEN Y CONCLUSIONES En conclusión, vista la falta de interés y los intereses contrapuestos entre los estados vecinos de Afganistán así como de otras naciones de su órbita cultural que interrelacionan con el mismo, solo lo que ha venido en llamarse el Mundo Occidental está en disposición moral, económica, militar y política de seguir interviniendo en Afganistán, teniendo además la capacidad para hacerlo. También debemos aprender de algunos de los problemas y errores que han llevado a Afganistán a su actual situación de penuria, entre los que podríamos destacar 24: • Ausencia de un Estado fuerte y de una acción de gobierno eficaz y con continuidad en el tiempo. • Falta de confianza en el sistema democrático, al que se le achacan todos los problemas, corruptelas y corrupciones (con independencia de que fuese o no contrario a la tradición islámica). • Falta de confianza en las instituciones públicas en general. • Falta de confianza en la acción de la Administración Pública, en particular. 24 Como, entre otros, se indican en «The Future of Afghanistan», Ali A. Jalili, revista «Parameters», US Army War College Quarterly, primavera 2006, Vol. XXXVI, No.1. 334 El Laberinto Afgano • Como consecuencia de ello, desaparición de la figura del funcionario público neutral como garante de la sujeción a la legalidad de las acciones de la Administración. En consecuencia, ausencia total de garantías en la acción de la Administración, y desaparición de cualquier tipo de acción de Gobierno imparcial y eficaz. • Fragmentación de la sociedad que fomenta la vuelta al tribalismo y al régimen feudal, potenciándose las diferencias de unas etnias frente a las otras25. En este momento, recordemos brevemente que algunos consideran que estos puntos aquí expuestos también se podrían aplicar a la evolución de España en los últimos años. En tal sentido no parece quedarnos otro remedio seguir trabajando, pese a las acusaciones de intervencionismo en otras culturas y sociedades, tanto de los aislacionistas como de lo islamistas, para evitar la caída definitiva de dicho Estado en el infierno de los Estados Fallidos, que como hemos visto muy probablemente daría lugar a una repetición bajo otro avatar del régimen integrista de los talibán, un retorno a su uso como refugio por parte del más virulento terrorismo internacional, y una repetición de la situación que dio lugar a los hechos del 11 de Septiembre de 2001. Por tanto, como líneas de acción a seguir para lograr un futuro para Afganistán como dentro de lo verosímil, y dentro de lo verosímil el mejor factiblemente posible, debemos recordar las siguientes: • Estudio y previsión serios de las opciones de futuro posibles y probables. • Generación de escenarios de futuros hipotéticos en base a tales estudios y predicciones. • Diseño de planes de contingencia para tener capacidad de acción en el caso de que se cumpla una u otra líneas de futuro. • Refuerzo de la acción de la consolidación del Estado y la Sociedad afganas. • Difusión entre el gran público, como electores y ciudadanos, de todos los estudios y esfuerzos realizados, para una mayor comprensión de la labor de los gobiernos 25 En tal sentido, parece ser un impedimento a la acción eficaz de administración y gobierno la pluralidad innecesaria de lenguas. Así, los estudios de Antropología nos muestran que en el planeta Tierra los seres humanos hablamos aproximadamente unas 7000 (siete mil) lenguas, de las cuales se podrían reducir a cinco o seis las mayoritariamente habladas, y visto además que de esas 7000 lenguas la séptima parte, esto es unas 1000 (unos 1073 lenguajes incluyendo Irian Jaya y Papua Nueva Guinea), se hablan en la limitada zona geográfica y escasamente poblada de Nueva Guinea (unos 8 millones de habitantes de los aproximadamente 6.790 que pueblan la Tierra en 2009). Y visto que sus pobladores hasta prácticamente los años 1970 vivían en una cultura puramente aislada y comparable en desarrollo a la neolítica, la pluralidad de lenguas no parece acompañar al desarrollo y consolidación de formas de gobierno y administración eficaces, sino más bien al contrario sin entrar en mayores comprobaciones. Véase también el caso de la Bolivia actual, con 32 (treinta y dos) lenguas oficiales consagradas en la nueva Constitución, alguna de ellas hablada solo por una decena (aproximadamente 10) de hablantes. Como referencias habituales de los lenguajes hablados se pueden tomar las de Summer Institute of Linguistics – Ethnologue o las de Linguasphere Observatory. Los futuros de Afganistán 335 en el compromiso con Afganistán, con la finalidad de una mayor aceptación de los mismos26. Es por tanto una labor en la que el Mundo Occidental no solo se juega su seguridad a largo plazo, sino también su credibilidad, pues un fracaso occidental provocaría una crisis de falta de credibilidad, firmeza moral y voluntad de cambio y de victoria, tanto para si mismo como para sus ciudadanos, como también favorecería las posturas de los que lo consideran erróneo, viejo y caduco. Tanto las posturas de los que predican el establecimiento de una organización política de origen religiosa, como por ejemplo la institución del Califato Universal, como las posturas de los que predican el establecimiento de sociedades basadas en la organización gubernamental de la vida ciudadana en base a altos principios políticos de naturaleza colectiva y colectivista, siempre correctos desde el interior de su propia teoría, y siempre dando lugar a los mismos errores cruentos y de atentado a las libertades tantas veces vistos y sufridos, lo que les reafirmarían en sus posiciones extremas. No podemos permitir el lujo de cesar en nuestro empeño en Afganistán y darles la razón, en un mundo tan globalizado y tan interconexionado como el actual lo que nos jugamos en realidad en Afganistán no es solo su futuro, sino también el nuestro, y con ello también el futuro y las esperanzas del resto de la humanidad. 26 Al menos en el mismo sentido parecen escucharse cada vez más voces, como refleja el artículo de El País de 26 de Octubre de 2009, de Edward Burke, titulado «España está en guerra en Afganistán», donde se afirma que España debe de implicarse más en la campaña, Y el Gobierno español tiene la responsabilidad de explicar a los ciudadanos el por qué de la necesidad de continuar en Afganistán. http://www.elpais.com/articulo/opinion/Espana/guerra/Afganistan/elpepiopi/20091026elpepiopi_13/Tes En el mismo sentido se manifestó el propio Ahmed Rashid en su intervención en las recién concluidas jornadas en Jaca del XVII Curso Internacional de Defensa: El Laberinto Afgano, si bien en la mesa redonda y sin que se tradujera públicamente lo que afirmó en este sentido. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL «CONTINUMM» GUERRA-PAZ EN AFGANISTÁN Luis Mora García Intendente-Jefe de Policía. Profesor asoc. de Universidad. Profesor del IVASPE Licenciado en Derecho, Criminología y Psicología Doctorando en Seguridad y Defensa. Experto Universitario en Servicios de Inteligencia INTRODUCCIÓN «El punto importante es que la Paz y la Guerra, como hechos difieren formalmente más que materialmente, y son diferenciables por su lugar e instrumentos, antes que por sus cualidades intrínsecas en tanto que comportamientos humanos. La Paz, podría decirse, es la agregación de conflictos internos crónicos, difusos y no organizados; y la Guerra es un conflicto agudo, organizado, unificado y concentrado en la periferia del hábitat natural de una sociedad» ( Kallen, 1939). «La guerra y la paz no difieren en los fines perseguidos, sino tan sólo en los medios utilizados para alcanzarlos» (Barbera, 1973). La fórmula de Clausewitz de –La guerra es la continuación de la política por otros medios– ha sido remplazada por su contrario, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pero estas dos fórmulas son formalmente equivalentes. Ambas expresan la continuidad del enfrentamiento, y la utilización alternativa de medios violentos y no violentos en la persecución de fines que no difieren en su esencia. La naturaleza misma del conflicto en Afganistán ha cambiado. En particular, ya no hay una línea divisoria entre el estado de paz y el estado de guerra, dado que detrás de ambos fenómenos se encuentra la misma dimensión de poder. 338 El Laberinto Afgano Muchos políticos y analistas realistas, señalan que la base común del conflicto de Afganistán, tanto en la guerra como en la paz, es concretamente la búsqueda de poder, lo que las convierte en dos partes inseparables de la misma actividad social. Blainey sostiene que las causas de la guerra y de la paz se ensamblan entre si al considerar que la guerra y la paz no son compartimentos separados. La paz depende de las amenazas y la fuerza; a menudo la paz es la cristalización de fuerza pretérita. La clave del conflicto en Afganistán no se encuentra en el empleo de métodos pacíficos o violentos para la realización de determinados fines. El fenómeno verdaderamente importante que se sitúa entre ambas es el poder. La relación existente entre la política y la guerra constituye un tema clásico de la Ciencia Política. Los polos que definen el debate oscilan desde la metáfora de Maquiavelo «la política como economía de la violencia», hasta la tesis de Clausewitz «la guerra es la continuación de la política por otros medios». Ambas posturas poseen una característica común: ponen de relieve el hecho de que hay un nexo que une lo político y lo militar, siendo ambos métodos estrategias diferentes para apropiarse del poder. Puede afirmarse que las tipologías de la paz alcanzan una variedad tal, que prácticamente cada autor formula la suya propia y sería difícil enumerarlas a todas, pero aún así se apunta hacia dos tipos básicos de paz. Uno es el concepto holístico o Paz Positiva, que se caracteriza por la ausencia de violencia tanto directa como estructural o indirecta (realización de la Justicia, mantenimiento del Orden, tranquilidad del espíritu, etc.) Otra sería la Paz Negativa que vendría definida por la ausencia de violencia sistemática, organizada y directa en dónde dos grupos pueden tener entre sí un conflicto sin estar en guerra, ya que el estado de paz no excluye el conflicto, sino sólo el conflicto que se conduce mediante el ejercicio de la violencia durable y organizada. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS DEMOCRACIAS INFLUYENTES SOBRE EL CONFLICTO DE AFGANISTÁN Desde sus orígenes como actividad y sobre la base de que los medios masivos sociales, especialmente relacionados con mordiales en la resolución del conflicto de como ciencia, la comunicación ha operado tienen un decidido impacto en los procesos la paz, la guerra y el desarrollo, siendo priAfganistán. Durante la primera mitad del S. XX, los modelos de extensión, difusión y persuasión política, dominaron la prensa escrita y los inicios de la radiodifusión. En menos de cuatro décadas, sociólogos, psicólogos, politólogos, matemáticos y economistas adoptaron una visión instrumental de los medios, asociando el impacto de la prensa con la modernización, el avance tecnológico, la democracia política y el progreso económico. La teoría de la bala o la aguja hipodérmica, surgió como un paradigma ambicioso y asfixiante. Su fundamento era asumir, que los medios, como poder privado e informal, tenían la capacidad de «cambiar mentalidades». Los medios de comunicación en el «continuum» guerra-paz en Afganistán 339 En tiempos del llamado «terror rojo» (Bolchevismo) y la primera guerra mundial, la Corte Suprema de Justicia de los EEUU condenó a prisión a decenas de activistas políticos con el argumento de que la prensa les había señalado en causar un peligro inminente al orden público y social. Pero la teoría de la comunicación moderna rechaza la relación de causalidad entre el mensaje y comportamiento, a menos que la «Opinión Pública» esté predispuesta a la información. En otras palabras, los medios de comunicación no causan violencia con sus contenidos, pero tienen la posibilidad de generarla si el público está dispuesto a agredirse. Para el comunicador contemporáneo la relación medios-opinión pública no es lineal ni en un solo sentido, todo lo contrario, es selectiva, activa e interactiva. En Afganistán, la comunicación es una ciencia relativamente joven, inspirada en soluciones prácticas y utilitaristas, convencida de producir grandes transformaciones sociales, pero con el tiempo estamos percibiendo que quedan muchas interrogantes por resolver. En la segunda Guerra Mundial, la U.S Office of War and Information (OWI), quiso moldear en vez de manipular a la opinión pública. Los pioneros de la ciencia de la comunicación entendieron que la tesis de los efectos era un asunto mucho más complicado de lo que se pensaba. Rápidamente, el poderoso impacto de la prensa se diluyó, superando el nocivo y exagerado entusiasmo de la aguja hipodérmica. Con la adopción revolucionaria de nuevas tecnologías de información en los años 50 y 60, principalmente la televisión y los satélites, la comunicación quedó finalmente aceptada como una ciencia social autónoma y necesaria. El espíritu reconstructor y renovador de la post-guerra llevó a los agentes de cambio como gobiernos y entidades internacionales, a declararle la guerra al subdesarrollo y a las dictaduras. Los planificadores y ejecutores de la comunicación implementaron proyectos de desarrollo basados en un aparente «síndrome de la modernización», un paradigma constante y progresivo, lineal y adquirido, en el cual individuos y pueblos llegaron a ser clasificados como sujetos de sociedades modernas, tradicionales o transnacionales. En 1957, Daniel Lerner, conocido pionero de la teoría de la modernización, hablaba ya de la función de los medios masivos en el desarrollo como vías de: Creación de nuevas aspiraciones; fomento de una mayor participación en actividades sociales; ayuda en el desarrollo de nuevos liderazgos necesarios para el cambio social y enseñanza de la empatía. Lerner, sociólogo norteamericano, trabajó en las investigaciones sobre la «Propaganda e Información» durante la II GM, también el Center for Internacional Studies (CENIS) del MIT. Sostiene que es posible crear una experiencia de desarrollo en innovación a través de los medios de comunicación, especialmente mediante el uso de la televisión y la radio. Las bases modernizadoras de la propaganda en los que participó durante la guerra y de la posibilidad de una proyección positiva de estímulos y transmisión de conocimiento capaz de remover los estados psicológicos y culturales del subdesarrollo. 340 El Laberinto Afgano Esto es, crear una empatía en las poblaciones de territorios deprimidos, a través de los medios, con la modernidad de las sociedades más avanzadas. Más allá del efecto «manipulador» de la propaganda, Lerner reasigna a la comunicación un papel determinante en la modernización. La acción combinada de los medios, junto con la educación y la urbanización, se convertirán en los factores dinámicos de la transformación de las sociedades atrasadas, como sería el caso de Afganistán, cuya proyección no sólo mira la mejora económica, sino el camino de la democracia. Siguiendo las teorías de las etapas del crecimiento de las etapas de Rostov, se viene manteniendo que la acción de los medios podía actuar de catalizador para acortar las fases y crear un ambiente favorable que asocie la modernización a la idea de un cambio necesario. Afganistán fue un problema antes que Irak. Lo ha reconocido por fin el ex – Presidente Bush, ocho años después del múltiple atentado del 11-S, al decir que la seguridad de su país está ligada a la derrota talibán y de Al Queda. Dicho mandatario, dejó la situación bastante enfangada y el riesgo de perder el apoyo de Pakistán tras la decisión de autorizar incursiones de fuerzas especiales norteamericanas en santuarios de los terroristas dentro del territorio pakistaní sin el conocimiento de Islamabad, centrándose más en la persecución de los terroristas que en el equilibrio mediático de primero provocar que los propios pakistaníes, en aras a su proyecto de modernización, fuesen los que actuaran en la zona, como recientemente ha ocurrido pero no con el éxito deseado. ¿Cómo neutralizan todos los esfuerzos de ISAF en dar a conocer a los ciudadanos de Afganistán el necesario cambio?, son varias las respuestas, pero sobre todo hay que tener en cuenta la clave que protagonizan los Ulemas (Mawlawi) que dirigen las escuelas coránicas y son expertos en la Ley islámica merced a su formación. Muchos de ellos se formaron en la gran escuela de Deoband (India) y, después de la partición de la India, en Peshawar, centro de perfeccionamiento de los Ulemas más conservadores. De allí proceden los Talibán. Los Ulemas tradicionales surgen en las escuelas privadas, enfrentados a los Ulemas instruidos en las escuelas públicas regidas por el Estado, en un intento por parte del gobierno Pakistaní de controlar la enseñanza religiosa. Estos tradicionalistas son mayoritarios y poseen el sentimiento de pertenecer a la comunidad musulmana universal, más que a una nación o tribu en particular. Muchos de ellos extremadamente apegados a la literalidad estricta de los textos, a una reglamentación mecánica, casuística y tradicional, apenas se adaptan al mundo moderno y se quedaron marginados frente a las nuevas élites islamistas, hasta que los Talibán recogieron sus enseñanzas más extremas para configurar un poder excluyente, atacando sobre todo cualquier medio de comunicación que pudiese poner en duda sus enseñanzas más arcaicas. En cualquier caso, en Afganistán, los estamentos religiosos pretenden situarse fuera del tribalismo, bien inferiormente como los Mollah de los pueblos y las aldeas, o por encima, como los liderazgos sufíes de los Ulema. Las instituciones religiosas, la Ley Islámica y el Yihad se sitúan permanentemente en tensión con las fidelidades de la tribu, Los medios de comunicación en el «continuum» guerra-paz en Afganistán 341 al Jan y las normas tribales, cuyo poder es esencialmente laico, aunque no pocas veces los líderes religiosos tienen que actuar de mediadores. A partir de una voluntad de volver a los textos y la originalidad de la ley islámica, socavando cualquier medio de comunicación en contra, surgen en el siglo XX los movimientos islamistas, con una versión política del Islam, que pone en cuestión el poder del tradicionalismo, denuncian las injusticias sociales, aplican la libre interpretación (Yihad) para adaptarse al mundo moderno y buscar formas específicas de organización. Los islamistas surgen de la red de enseñanza estatal, especialmente en las escuelas técnicas. Censuran al Islam afgano su orientación al sufismo y la falta de organización política específica, y a los Ulema su anquilosamiento en normas jurídicas vacías de dinámica histórica. Los grupos islamistas elaboran una ideología política a partir del Islam, no basada en el Islam, para enfrentarse mejor a los colonialismos extranjeros y a los poderes establecidos por los medios de comunicación. Si los Ulema tradicionalistas fundamentan la política en la ética y el derecho musulmán, los islamistas, impregnados de conceptos políticos occidentales ( soberanía, democracia, partido, revolución…) realizan una acción definida primero desde la política y el Estado, corroborándola después en los versículos del Corán, al que vuelven de manera manipulada para dar una explicación a los problemas actuales, desde el rechazo a la imitación y a la sumisión a occidente (Taqlid) y la reapertura del esfuerzo de interpretación personal. Según un punto de vista tradicionalista, sólo los Ulema podrían llevar a cabo la interpretación, de ahí que sean pieza clave en la comunicación doctrinal. Sin embargo, los islamistas advierten que ésta interpretación puede ser llevada a cabo por el consenso de toda la comunidad de los creyentes, a modo de sufragio universal o mediante la inclusión de intelectuales islamistas en el sistema de los Ulema. Sin embargo, en su choque con la sociedad y el Estado musulmán, que nos les permite actuar políticamente y en el enfrentamiento con los Ulemas, los movimientos islamistas van perdiendo la partida por ahora. En su deseo de influir en la sociedad de por sí tradicional, la actuación de muchos grupos islamistas, desde los años 80, será dar prioridad a la moralización rigurosa de la vida cotidiana y a la implantación estricta de la ley islámica más arcaica, más a que la actuación sobre la política y la economía, en términos de igualdad y de justicia. No son ajenas a este deslizamiento la pérdida de base social y la financiación promovida por algunas fundaciones de Arabia Saudi y de organizaciones extremistas de Pakistán, obsesionadas por controlar estos movimientos y que occidente promocionó de manera indirecta con su peculiar defensa de la política israelí contra los palestinos en sus medios de comunicación, de forma indirecta. La aparición de los Talibán y de la llamada red Al Qaeda de Bin Laden en Afganistán son los mejores ejemplos de esta degeneración de los islamismos políticos. La diversidad musulmana se ha vivido en los últimos años en forma de enfrentamientos violentos, bien cubiertos y algunas veces exagerados por los medios de comunicación occidental. La Yihad como guerra defensiva, basada en la solidaridad islámica – que por ejemplo «unió» a todos los grupos en Afganistán frente a la intervención soviética y la dictadura comunista – fue desbordado desde 1992 por la reaparición de una fide- 342 El Laberinto Afgano lidad mucho más tradicional a cada uno de los jefes tribales (janes) o de los líderes de los grupos de solidaridad. A la agresividad entre los clanes en Afganistán, se sumó el choque entre los propios movimientos islamistas. Además, en el conflicto participaron lealtades a los jefes de los clanes uzbekos turcófonos como Dostum y familias pasthum del Sur y del Este. La aparición de los talibán, de 1994 a 1996, respondió a un hecho poco conocido pero relevante: el triunfo de los Ulema más ultra conservadores, que se impusieron por la fuerza al resto de tendencias religiosas. Es obvio, que para reconstruir Afganistán hay que tener en cuenta la «tribus», pero no se puede olvidar el Islam, pero las disputas religiosas no pueden saldarse con la instauración de una «religión tradicional» o de un «neoislamismo conservador», que impida los derechos a las otras tendencias musulmanas, que no se adapte al Islam desde los tiempos modernos y sobre todo y «fundamental» que no ahonde en la marginalidad y exclusión de las mujeres. El integrismo se acabará cuando se produzca dentro del Islam una «revolución de género» que es dónde deben hacer hincapié los medios de comunicación occidentales, dentro del más absoluto respeto a las costumbres musulmanas, pero en igualdad de derechos y condiciones. De lo contrario, de nuevo, asistiremos al triunfo del extremismo. LA PRUEBA DE FUEGO PARA OCCIDENTE Los Talibán llevan a cabo una más que conocida «doble estrategia» política y militar. Ocupan territorios y se alían con los mandatarios de las provincias. Iraq es un continuo ejemplo para ellos; atentados suicidas, bombas en las carreteras, pequeños grupos bien entrenados, provistos de las armas escondidas en la invasión de 2001 o adquiridas a otros países mediante el mercado negro, que atacan y desaparecen mezclándose con la población local. Se trata de una verdadera «guerra de guerrillas de desgaste» , dónde la capacidad militar de las fuerzas occidentales se ve mermada dado que no se trata de conquistar un terreno y consolidarlo para acabar con la amenaza, la amenaza se reproduce, golpea y se va, no planta batalla reglada, es imprevisible y no necesita consolidar sus posiciones. Es una confrontación Psicológica en dónde perdurará quién mayor capacidad de sufrimiento tenga y no sufra un acoso mediático implacable cada vez que se produzcan bajas. Los batallones de la ISAF, enviados en primer término a una misión de reconstrucción y se están encontrando en una más que predecible «guerra» o «insurgencia terrorista» para la que no se habían diseñado unas estrategias precisas, salvo la FF.AA de EEUU Las diferencias entre los aliados provocan que el reparto de funciones sea en muchos aspectos ineficaz. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, el cultivo y venta de opio es casi la única fuente de ingresos para miles de personas. Esto trae como consecuencia que siga creciendo la corrupción, la inseguridad y los continuos problemas administrativos. Frente a un «Estado débil», los campesinos sobreviven mejor cultivando opio más que otros productos agrícolas, en dónde también hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona y otros aspectos de explotación, pero la respuesta es que no siempre se ha cultivado opio en la zona. Los medios de comunicación en el «continuum» guerra-paz en Afganistán 343 En 2006 la producción se ha incrementado en un 49% y alcanza las 6100 toneladas. Afganistán garantiza el 92% de la producción mundial, con un valor en el mercado negro de más 30.000 millones de Dólares. El cultivo se hace sobre todo en el sur, controlado por los señores de la guerra, los traficantes y los Talibán, permitiéndoles mantener su logística de armas y comprar las lealtades necesarias, siendo el conflicto un mero «Interés económico» rodeado de otras estrategias religiosas que lo único que pretenden es una hegemonía oligárquica amparada en el Islam. Los medios de comunicación afines a los Talibán y los medios occidentales manipulados por el sensacionalismo mediático, fomentan indirecta y directamente la idea de que si el Presidente Karzai ordena la destrucción de las plantaciones, la población se sumará a la «Yihad» contra su gobierno y contra los infieles occidentales. Pakistán es la clave de muchos problemas regionales. Los talibanes tienen su retaguardia logística y de entrenamiento en Baluchistán y la provincia fronteriza del Noroeste, amparados por los clanes Pasthun, los imanes conservadores y una alianza interesada de partidos religiosos, pese a la incursión del ejército pakistaní este verano de 2009. La India se siente amenazada por el poder de los radicales que han sido utilizados estratégicamente en algunos atentados muy mediáticos para aumentar el antiguo conflicto sobre Cachemira, desviando así la presión del ejército pakistaní hacia aquella zona, en vez de su presión sobre la frontera afgana. Ya se acusó al ex – Presidente Musharraf de llevar a cabo un peligroso «doble juego» por el acuerdo de Paz con las tribus fronterizas a cambio de la retirada de los activistas extranjeros de Al Qaeda, comprometiéndose a desmantelar los controles y de consultar a las autoridades locales antes de realizar operaciones militares en la zona, con lo que los Talibán, que prometieron no llevar la guerra a territorio pakistaní, tenían «campo abierto» a todas sus actividades. Lo que no contaba Musharraf, era que ese acuerdo sería el principio del fin de su mandato y ello llevó a nuevos riesgos y violencias en la zona. Muchos medios afirman que Afganistán es un «fracaso», no hay paz, la democracia no existe y la reconstrucción apenas se aprecia. Obviamente muchos olvidan que hay países «democráticos», dónde la muerte de personas es mayor (México, por ejemplo), dónde la democracia está también lejos (China) y dónde la reconstrucción no es tal sino «construcción» dado que allí apenas había nada. Los extremistas interesados sacan provecho de todos los errores del Estado, pero no olvidemos que jamás ha existido un Estado como tal, como nosotros lo podemos conocer, en Afganistán, dónde la pobreza es la primera causa de mortandad, dónde la esperanza de vida apenas llega a los 45 años de media. Los Talibán de ahora llegan a las aldeas y ofrecen trabajo y escuela, no como en el pasado cuando se impusieron por las armas. En realidad, nunca desaparecieron, sino que llevaron a cabo la táctica histórica y habitual de estos grupos, se mezclaron con los habitantes y se fundieron en el paisaje, a la espera de una relación de fuerzas más favorable. Algunos medios de comunicación dicen que Afganistán vive una «Paz conflictiva». La ofensiva de los Talibán resurge desde las provincias del suroeste, Kandahar, Helmad, Nemroz y Kabul, en este caso, es difícil imaginar cómo se puede derrotar a los Talibán sin el empleo de una fuerza más destructora, que tan en entredicho ponen nuestros 344 El Laberinto Afgano medios de comunicación, como el reciente ataque de aviación a dos camiones cisternas, ordenado por oficiales alemanes, en dónde lamentablemente se ha producido bajas civiles, pero, ¿con qué medios podemos actuar?, ¿ hasta dónde? Podría preguntar si los mandos militares y los políticos occidentales sobre todo, están dispuestos a concentrar mayor potencia de fuego, incrementar el número de soldados, y si fuera necesario, extender los ataques a la retaguardia de los Talibán en las provincias del norte y este de Pakistán, con un presumible aumento de bajas. Aunque los 26 países de la OTAN declararon en la reunión de Riga en noviembre pasado que: «La paz y seguridad en Afganistán son prioritarias», algunos países, entre ellos España, rechazaron la idea de enviar más soldados, pero ahora se ve que para la seguridad de nuestras tropas el gobierno debe aprobar el envío de un contingente de entre 200 y 250 soldados más. Otros medios hablan de que no existe una coordinación eficaz de las fuerzas, cuando lo que deberían exponer es que quién lleva el mayor peso de las operaciones (EEUU), toma decisiones unilaterales según sus criterios operativos y tácticos sin tener que contar con el beneplácito de otros países de entidad menor. El objetivo de los norteamericanos es liquidar a Al Qaeda y sus bases Talibán, pero las fuerzas de ISAF deben proteger algunas ciudades e infraestructuras, formar al ejército y a la Policía Afgana y proceder a labores humanitarias en los denominados Equipos Provinciales de Reconstrucción, que apenas son conocidos por la ciudadanía en su labor, dado que vende más la sensacional noticia de «Soldados españoles matan a más de veinte insurgentes en la guerra de Afganistán…»; «…matan», esa es la noticia con connotaciones políticas. Hay una doble función contradictoria, muy censurada por la Agencia de Socorro Afgano, que genera en la población más confusión que ventajas. El ejército afgano no es consistente por las deserciones y la mínima configuración multiétnica, que levanta sospechas. En estas condiciones, los riesgos son excesivos, ya que además la opción militar total puede favorecer a los Talibán, cuya estrategia se basa asimismo en atraer a las tropas expedicionarias a un terreno hostil para proceder a una guerra de «desgaste». Se ha abierto la «caja de los truenos» con las últimas elecciones presidenciales, dónde los medios de comunicación extranjeros fomentan la idea del «fraude masivo», generando una desconfianza mayor entre la población, al ver que los resultados están amañados de antemano por quienes dicen ser «los salvadores» del país, amparados en las fuerzas multinacionales. Para evitar todos estos riesgos, no hay una sola solución, sino que son diferentes «tomas de decisión» que deben culminar en una situación de estabilidad con una verdadera política de seguridad por parte del gobierno afgano, apoyadas en su caso por las fuerzas multinacionales, acompañada de medidas que promuevan el desarrollo de las zonas rurales, en las que no nos olvidemos, vive el 70% de la población, mediante la ayuda a esas poblaciones, la educación y la plena participación local en la toma de decisiones. Pero esto no es tan fácil y obviamente conlleva otra comunicación mucho más extensa. «El esfuerzo dedicado hoy al conflicto o «guerra» no debe hipotecar la paz del futuro» Los medios de comunicación en el «continuum» guerra-paz en Afganistán 345 CONCLUSIONES Hay que señalar que nos encontramos en un nuevo concepto de intervenciones, denominadas ya «Complejas misiones integradas», basadas en una amplia participación multinacional, en la que concurren componentes militares y policiales de muy diversos países y organizaciones y elementos civiles de muy variada condición y procedencia. En este escenario de Afganistán siempre debe tenerse en cuenta por el planeamiento, constitución y enfrentamiento de las fuerzas militares que vayan a intervenir, que requieren una excelente preparación e implicación de sus componentes, junto con un apoyo incondicional de los medios de comunicación de sus respectivos países. Y esto en lo que respecta a la estructura de las Unidades o núcleos operativos a constituir, así como de los medios asignados. Así pues, el bagaje informativo debe incluir un adecuado conocimiento de los objetivos de la misión. Este esfuerzo prolongado no puede ser circunstancial y decidido de manera improvisada. Es por lo que, consecuentemente con las experiencias vividas a lo largo de todos estos años, la ONU, por ejemplo, ha asumido las lecciones aprendidas y va adaptando su doctrina, su orgánica y sus procedimientos a las nuevas necesidades con lo que llaman Comisión de Consolidación de la Paz. Por otra parte, en Afganistán, se aprecia la necesidad de reforzar la autoridad con unos mandatos más enérgicos y unas ROE,s más acordes con la misión de defender la libertad de acción y la integridad física tanto de los miembros de los contingentes militares y policiales como de los componentes de las Organizaciones Internacionales, así como de la población civil autóctona. BIBLIOGRAFÍA Anthony H. Cordesman, Cyber-threats, Information Warfare, and Critical Infrastructure Protection: DEFENDING THE US HOMELAND (2002) (ISBN 0-275-97423-5). Leigh Armistead, Information Operations: The Hard Reality of Soft Power, Joint Forces Staff College and the National Security Agency (2004) (ISBN 1-57488-699-1). Artículos sobre MCM de Wilbur Schramm, Chilton Bush, Fred Siebert y Ralph Nafziger. Afganistán y el futuro de la OTAN: retos y desafíos de una estrategia común Autores: MIGUEL GARCÍA GUINDO (Universidad de Jaén) JOSÉ ANTONIO PEÑA RAMOS (Universidad de Granada) TERESA VÁZQUEZ DEL PINO Estudiante último curso doble Licenciatura en Ciencias Políticas y Derecho Becaria de Investigación de la Facultad de CCPP y Sociología UGR. Experta en contra-terrorismo por el Centro Interdisciplinar de Herzliya y el Instituto Internacional de Contra-terrorismo de Tel-Aviv, Israel ABSTRACT Tras la ruptura del esquema bipolar se pusieron de manifiesto muchas tensiones que hasta ese momento parecían haber estado incubándose, y cuyo resultado fue el surgimiento de lo que hoy denominamos «Estados Fallidos» y la emergencia de nuevas áreas de inseguridad política, donde prolifera la nueva insurgencia. En la actualidad, esto representa una amenaza a la seguridad, una amenaza asimétrica no asociada particularmente a un Estado determinado, sino a un grupo, o grupos, que operan en red, lo que está llevando a una reestructuración de las estrategias de confrontación y de la aplicación de las medidas de contrainsurgencia (COIN). Debemos considerar que la contrainsurgencia evoluciona y se transforma en concordancia con los cambios que sufre la propia insurgencia, por lo que será está última la que defina las estrategias de COIN. Y para poder aplicar una estrategia adecuada de COIN, no debemos olvidar que la insurgencia que en lugares como Afganistán se está tratando de combatir, es una insurgencia que evoluciona nutriéndose de elementos tan novedosos como la globalización o el componente transnacional, y que está demostrando una extraordinaria capacidad de mutación y de adaptación. 348 El Laberinto Afgano ANÁLISIS Si tuviéramos que destacar dos elementos que caractericen el aumento de la conflictividad internacional en la era de la posguerra fría, han sido sin lugar a dudas el carácter intraestatal y etnocultural de los mismos. Tras los repentinos cambios políticos provocados por el final de la Guerra Fría, el mundo parecía un lugar menos seguro, algo que se agravó tras los ataques del 11 de septiembre. La ruptura del esquema bipolar puso en evidencia muchas de las tensiones que hasta ese momento parecían dormitar en un eterno proceso de incubación y acabó sumiendo a muchos países de estas regiones en feroces e interminables guerras civiles. La pérdida de apoyo de un gran número de gobiernos por parte de alguna de las superpotencias se tradujo en muchos de los casos en la incapacidad de responder a las nuevas amenazas por parte de estos Estados, provocando la caída de sus gobiernos. Esta situación, se vivió sobre todo en países en vías de desarrollo, donde el concepto de soberanía era puro artificio, ya que la realidad era la ausencia absoluta de una autoridad política real. El resultado, fue el surgimiento de lo que se vinieron a denominar Estados Fallidos y la emergencia de nuevas áreas de inestabilidad política. Instituciones con una capacidad de operación prácticamente nula, y la ausencia de un aparato político, junto al incremento de los escenarios de conflicto de carácter intraestatal que operan dentro de un mismo estado, han hecho posible un escenario perfecto en el que prolifera la nueva insurgencia y que reclama para sí, el mantenimiento de su status quo. Estos grupos son la esencia de las nuevas amenazas a la seguridad, amenazas asimétricas que no están asociadas particularmente a un estado o varios estados, sino a un grupo o grupos que operan en red y que ha llevado a que los Estados pongan en marcha múltiples procesos de reestructuración que han afectado notablemente a las estrategias de confrontación y a la aplicación de medidas de contrainsurgencia (COIN) adecuadas que contrarresten los rigores de la «Guerra Larga». La COIN, es una estrategia fluida que se adapta y moldea en consonancia a la insurgencia que trata de combatir. Dicha estrategia consiste en una mezcla de operaciones ofensivas, defensivas y de estabilización que se conducen a través de múltiples líneas de operación, que requiere de unas fuerzas flexibles, adaptables y bien informadas y que demanda un considerable esfuerzo en tiempo y recursos, al igual que la integración de todos los elementos del poder nacional (diplomacia, operaciones de información, inteligencia, financiación, ejército) para lograr el objetivo político dominante, que es el de establecer un gobierno nacional estable que pueda garantizar su seguridad contra amenazas internas y externas (John A. Nagl, 2005). Se trata de una forma de guerra sumamente dinámica, descentralizada y tridimensional en la que los niveles estratégico, operativo y táctico de las operaciones son más interdependientes que en las típicas operaciones convencionales y donde no se puede lograr el estado final deseado sólo por medio de las capacidades militares. Estas características que definen de manera sucinta la estrategia de COIN son las que en cierto modo han marcado la pauta en conflictos actuales como el afgano, conflicto, en el que España participa en tareas de mantenimiento de la paz a través de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). Sin embargo, la estrategia seguida en Afganistán por los miembros de la OTAN (y por ende de nuestro país) muestra hasta Afganistán y el futuro de la OTAN: Retos y desafíos de una estrategia común 349 la fecha un extraordinario estrabismo en cuanto a su planificación a corto, medio y largo plazo. Ciertamente las medidas adoptadas y los recursos invertidos en la mejora de la vida de los afganos y los esfuerzos por garantizar un entorno de seguridad en el corto plazo han sido evidentes. A pesar de ello, lejos de favorecer el fortalecimiento y consolidación del Estado, estas políticas adolecen de una serie de déficit que arrastran desde la misma formación de la agenda con los acuerdos de Bonn (y las subsiguientes resoluciones vinculadas a éste, donde no se identificaron correctamente a los actores, ni se contemplaba una visión inclusiva de los mismos); en la propia asignación de recursos, desproporcionada en función a la capacidad de gestión y carente de planificación, (la distribución de los fondos no ha hecho sino incrementar las desigualdades sociales y regionales, desigualdades que se hacen especialmente notables en Kabul, con la aparición de nuevas riquezas en contraste con la extrema pobreza de la gran mayoría de la población); en la asignación, procedencia y grado de profesionalización del personal asignado a la gestión de las ayudas, carentes de formación y conocimientos del país; y en el modelo weberiano de organización, inviable en el contexto afgano. Estas circunstancias han acabado por conformar un estado rentista, con las consecuencias que de esta situación se derivan en cuanto a la legitimidad del gobierno central y a la percepción que de éste tiene la población local. Un estado carente aún de instituciones y actor secundario en la conformación de las políticas, alejado de los centros decisores, que responde más a las presiones de los donantes que a las demandas de su población, y que es percibido como una pieza más de un engranaje mucho más amplio. A este respecto, debemos señalar que los deseos de países como España, Francia y Alemania de una apuesta clara y decidida por adoptar un enfoque regional y de afganización, quedaron plasmados en la Visión Estratégica de ISAF aprobada en abril de 2008 por la OTAN en la cumbre de Bucarest, donde se pusieron de manifiesto, tanto las carencias del plan de operaciones como documento militar, como la necesidad de un mayor control político de la operación de ISAF. Los objetivos son los de fomentar el sentimiento de apropiación local como parte de un Afganistán sostenible, que trabaje en el ámbito local a través de la asunción paulatina de responsabilidades en materia de seguridad, gobernanza y desarrollo. A pesar de todo ello, no debemos olvidar las carencias señaladas con anterioridad, unidas a problemas de mayor calado que afectan a la propia estructura de la OTAN, tales como el desfase de capacidades entre sus miembros que limita la cooperación operacional, ni sobre todo la precaria voluntad y falta de compromiso manifestada por algunos gobiernos nacionales, que nos hacen cuestionarnos la capacidad de abandonar Afganistán en el corto plazo y más aún la de revertir el país a una situación de estabilidad y normalidad (Suhrke, 2006). Aún así, más allá de que se clarifiquen una serie de cuestiones en cuanto a las medidas a adoptar por los países miembros que forman parte de ISAF, como el propio concepto de COIN, (aséptico en cuanto a su formulación y ambiguo respecto al peso y el equilibrio de las contramedidas), o las restricciones a las que se ven sometidos los gobiernos nacionales que operan y colaboran al amparo de una estructura supranacional, estamos obligados a plantearnos otra serie de cuestiones que matizan el tipo de conflicto y la estrategia a seguir. 350 El Laberinto Afgano En cuanto al primer punto, la COIN tal y como apuntamos al principio, se define como toda medida que se adopta, ya sea de carácter militar, económico, político o social y que va encaminada a delimitar y volver ineficaz los envistes de la insurgencia (Kilcullen, 2004). Teniendo en cuenta esta definición, debemos considerar que la contrainsurgencia evoluciona y se transforma en consonancia a los cambios que sufre la propia insurgencia, por lo que ésta, será en última instancia la que redefina la estrategia de COIN. La relación causa-efecto de la que hablamos nos obliga a tener en cuenta una serie de elementos diferenciadores de las nuevas insurgencias (tales como la transformación de los contexto estatales en los que estos movimientos surgieron, la complejidad de una insurgencia que no responde al viejo esquema de guerra revolucionaria, y que lejos de tener entre sus objetivos la adquisición de determinadas cuotas de poder, promueve el derrocamiento del poder establecido y la consecución de Estados Fallidos que les permitan operar con total impunidad) y que son fundamentales a la hora de romper con el esquema clásico de la contrainsurgencia1. Es por ello, que reconocer una estrategia adecuada implica del otro lado analizar las características actuales de la insurgencia que se desea combatir, una insurgencia que al contrario de aquellas que vieron la luz al amparo de movimientos nacionales o revolucionarios, está demostrando una capacidad extraordinaria de mutación, adaptación y que se beneficia y evoluciona en consonancia a elementos novedosos tales como los procesos de globalización –otorgándole un nuevo sentido al significado de santuario e incrementando su capacidad de marketing y conexión global– y el componente transnacional –que les permite a través de la existencia de fronteras porosas mantener y revitalizar el componente humano de su fuerza, tener acceso a materiales y suministros difíciles de obtener de la población sobre la que se centran los esfuerzos de la COIN, y sobre todo, ejercer un control sobre los tiempos–. Estos elementos obligan a todos aquellos implicados en los esfuerzos de COIN a una constante redimensión del problema y a unos niveles de exigencia y compromiso difíciles de atender. En este sentido, se ha tardado excesivamente en reconocer de forma acertada las raíces sociales y económicas de la insurgencia; el desequilibrio entre 1 En este sentido sería adecuado señalar las particularidades del concepto y clasificaciones del término insurgencia, no exento de una cierta complejidad y dificultades analíticas. La historia demuestra que cada insurgencia es en cierto modo única y presenta características diferentes en función del país donde se produce, de los actores que la sostienen y de la causa que defiende. Algunos autores han intentado clasificar la insurgencia en categorías muy amplias (por ejemplo, Bard E. O’Neill y David Galula) pero se trata de clasificaciones que introducen demasiada complejidad explicativa, cuando de lo que se trata es de utilizar modelos que por su sencillez faciliten la comprensión de la realidad. Las aportaciones que realizan O´Neill y Galula son muy valiosas, pero resultan poco operativas cuando lo que se pretende es simplificar la ya de por sí compleja naturaleza de las insurgencias. Galula habla del enfrentamiento entre un movimiento insurgente que reta a un Estado o poder establecido. Los insurgentes buscan el mantenimiento de su status quo y por lo tanto, la contrainsurgencia se centra en el reforzamiento de las estructuras de gobierno y la derrota de ese desafío interno. Sostiene que bajo este prisma, tal aseveración sería cierta en casos como los de Colombia, Sri Lanka o Tailandia, pero en otros casos, la insurgencia persigue la consecución de un Estado Fallido y en vez de hacerse con el poder, centra sus esfuerzos en el desmantelamiento del aparato estatal y la creación de un espacio sin gobierno. (Chechenia, Somalia o Timor Oriental). En otros casos sin embargo observa que el movimiento insurgente precede al gobierno, como puede ser Afganistán. Ocurre prácticamente lo mismo en la teoría clásica respecto al surgimiento de la insurgencia. Galula afirma que mientras en una guerra convencional cualquiera de las partes puede iniciar las hostilidades, sólo en uno, la insurgencia, puede iniciar una guerra revolucionaria y por lo tanto, la contrainsurgencia, es un efecto de la insurgencia. Sin embargo, en conflictos como los de Afganistán, Irak, Paquistán o Chechenia, se produce a la inversa, es decir, la insurgencia es una medida reactiva en contra de las fuerzas del gobierno o de las fuerzas de ocupación. Bard O´,Nell por su parte, distingue hasta siete tipos de insurgencias: anarquistas, igualitarios, tradicionalistas, pluralistas, secesionistas, reformistas y preservacionistas. Véase Ruvalcaba, J.: Understanding Iraq’s Insurgency. The Fletcher School Online Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization Spring 2004, Article 7. Afganistán y el futuro de la OTAN: Retos y desafíos de una estrategia común 351 destrucción y reconstrucción ha sido una constante. Las actuaciones en ocasiones se han centrado más en políticas agresivas de fuerza que en la necesidad de reconstruir. La estrategia se ha visto desfigurada por un inapropiado enfoque ético que reconociese las necesidades, percepciones, costumbres y tradiciones de la población local y el diseño, integración y sostenibilidad de los esfuerzos ha tardado en hacer hincapié sobre la necesidad de implicar a de los actores locales cuyo consentimiento y participación es vital para las operaciones de COIN. Del otro lado, no debemos olvidar que la COIN se asienta en un principio inmutable que reside en la prolongación de las hostilidades en el tiempo. Como señala Ralph Peters, «La única verdad histórica en contrainsurgencia, es que derrotarla lleva su tiempo, al menos una década de media. Las lecciones que se pueden rescatar de pasadas insurgencias, es que mientras que éstas generalmente suelen fracasar, no existen formulas sencillas para suprimirlas (Peters, 2006)». La voluntad de permanencia que deben mostrar los gobiernos ante la exigencia que se deriva de un conflicto prolongado unido a las presiones que ejercen las sociedades post-heroicas a las que representan y que no entienden ni comparten determinadas intervenciones, se ha convertido en uno de los grandes problemas al que se enfrentan las modernas democracias occidentales, que fracasan en las guerras de insurgencia porque son incapaces de encontrar un equilibrio positivo entre la conveniencia y la tolerancia moral de los costes de la guerra (Gil Merom, 2003). Esta última exigencia obliga de manera especial a redimensionar el rol y la forma de aproximación a los conflictos que entraña el combate de la insurgencia, y en donde el protagonismo del país anfitrión es fundamental, ya no sólo en orden a forjar las percepciones de legitimidad de la nación que padece los envistes de la insurgencia, sino también en orden a modular el posicionamiento de la audiencia internacional2. En segundo lugar, los procesos de coordinación y colaboración dentro de OTAN no han sido tan eficaces como se desearía y uno de los elementos esenciales que determinan el éxito o fracaso de las operaciones de COIN como es la inteligencia, ha tenido lugar «fuera» de OTAN, principalmente por problemas asociados a las percepciones de la amenaza a causa de cambios sistémicos, a la capacidad militar limitada de la Alianza, o a la naturaleza de la lucha contra el terror. Una rápida revisión a los documentos estratégicos de los Estados Unidos pone de manifiesto un cierto desacuerdo en lo relativo a la estructura excesivamente institucionalizada de la OTAN y su modelo de consenso, lejana a las preferencias en cuanto a cooperación multilateral de los EEUU que apuesta por una forma más imprecisa de cooperación en la línea de la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI en sus siglas en inglés)3. Otro de los problemas asociados a este segundo punto, es producto de la desconfianza que se deriva de la voluntad política y la capacidad de la OTAN para mantener la campaña contrainsurgente. Cuando OTAN tomó el control de las regiones del sur y este 2 Esta asociación enfatiza la cooperación internacional, no la burocracia internacional. Descansa en la adherencia voluntaria antes que en acuerdos obligatorios. Se orienta más hacia los resultados y las acciones que en la legislación o en la elaboración de normas 3 352 El Laberinto Afgano de Afganistán en agosto de 2006 la fuerza de 31 mil hombres representaba sólo el 85% de la fuerza que los mandos OTAN requerían para la misión. Desde julio de 2006 las tropas OTAN se han tenido que enfrentar a una intensificación de los combates mayor de la prevista. La Alianza solicitó entonces el incremento de tropas en septiembre de 2006, pero tan sólo Polonia se ofreció a enviar tropas adicionales. En noviembre de 2006 en la cumbre que tuvo lugar en Riga se llegó al compromiso de aumentar el número de tropas para llegar al 90 %. A su vez, muchas de las tropas en Afganistán operan bajo advertencias nacionales por lo que los ejércitos se ven limitados por sus respectivos gobiernos en cuanto a qué actividades militares se pueden sumar o hasta dónde pueden llegar para llevar a cabo sus misiones. Esta falta de consenso en cuanto a las reglas de enfrentamiento donde no se comparten riesgos de igual modo han ocasionado fricciones internas que sin lugar a dudas ha dañado la eficacia operacional. Por último, quisiéramos apuntar una breve nota con respecto a la apuesta por la «afganización» y más concretamente con respecto al peso y rol que deben ejercer las fuerzas y cuerpos de seguridad locales en este sentido. Estos esfuerzos que se realizan en orden a reforzar la legitimidad del gobierno de la nación anfitriona y que son un imperativo para mantener un elevado número de tropas sobre el terreno incrementan notablemente la complejidad del campo de operaciones y pueden añadir una serie de problemas que acaben por socavar los esfuerzos de la COIN. En primer lugar, hay que tener en cuenta que independientemente de que tanto la nación anfitriona como las fuerzas extranjeras quieran derrotar a la insurgencia, los intereses de ambos pueden no estar en consonancia. En segundo lugar, en la mayoría de los casos, los países que enfrentan insurgencias adolecen de una serie de problemas estructurales que afectan a los niveles táctico y operacional de la estrategia: regímenes ilegítimos, niveles de subdesarrollo económico que hacen que sean más frecuentes los casos de corrupción y sociedades discriminatorias que fomentan políticas de exclusión y divisiones sociales. Los efectos de estos problemas estructurales se traducen habitualmente en una pérdida del apoyo popular, bien sea por que se perciben como agentes de un régimen represivo e ilegitimo o porque promueven una sociedad discriminatoria. En estos casos, funciones básicas de COIN como recolectar inteligencia y denegar información a la insurgencia se hacen más difíciles, al igual que facilita a la insurgencia obtener recursos y nuevos reclutas. Otro problema común a los regímenes autoritarios, incluidas sus fuerzas de seguridad, es la facilidad de penetración y su implicación en abusos de los derechos humanos, que son alentados por el mismo gobierno como forma de intimidación a la población. Las fuerzas de seguridad se oponen a adoptar reformas que podrían dejar sin aliento a la insurgencia, como la implantación de mayores grados de democracia y responsabilidad o el fin de políticas discriminatorias. Los líderes de las fuerzas de seguridad pueden ver estar reformas como una amenaza para su posición política y social (Byman, 2005). Afganistán y el futuro de la OTAN: Retos y desafíos de una estrategia común 353 Existen mecanismos que han demostrado ser eficaces para tratar de corregir y hacer frente a las consecuencias que se derivan de la relación que se establece con el país anfitrión en cuanto a los esfuerzos de COIN, pero para que éstos sean realmente eficaces, requieren del compromiso absoluto de los poderes locales. El principal problema es que para estos interlocutores locales dichas reformas pueden suponer una amenaza incluso mayor que la de la insurgencia, ya que las reformas políticas pueden mermar su poder, las militares pueden incrementar las oportunidades de un golpe de estado, las económicas reducir sus oportunidades para la corrupción, y las sociales dificultarían mantener a su grupo en el poder. Es por ello que otro de los retos sobre los que pivotan los esfuerzos sea el de establecer mecanismo adecuados de presión que fuercen a estos poderes a adoptar las reformas necesarias. BIBLIOGRAFÍA BYMAN, D., Going to War with the Allies you Have: Allies, Counterinsurgency and the War on Terrorism, Carlisle: Strategic Studies Institute, 2005. CASSIDY, R. M.: Back to the street without Joy: Counterinsurgency lessons from Vietnam and other small wars. Parameters, summer 2004, pp. 73-83. COHEN, E.: Principles, imperatives, and paradoxes of counterinsurgency. Military Review, marzo-abril, 2006. LONG, A.: On the other war: lessons from five decades of RAND Counterinsurgency Research. RAND, 2006. MALONEY, S. M.: Conceptualizing the war in Afghanistan: Perceptions from the front, 2001-2006. Small Wars and Insurgencies Vol. 18, No. 1, 27-44, March 2007. METZ, S.: Rethinking Insurgency. Strategic Studies Institute, June 2007. MILLS, G.: Ten Counterinsurgency Commandments from Afghanistan. Foreign Policy Research Institute, April 2007. O’NEILL, B.: Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse, 2nd ed., Potomac Books, Washington DC, 2005. SEWALL, S.: Modernizar las prácticas de Contrainsurgencia: Repensar los riesgos y formular una estrategia nacional. Military Review, enero-febrero 2007, pp. 14-27. SUHRKE, Astri. «Cuando más es menos: contribuir a la construcción del Estado en Afganistán», FRIDE, Working Paper, septiembre 2006. 354 El Laberinto Afgano TOMES, R. R.: Relearning Counterinsurgency Warfare. Parameters, spring 2004. TRINIQUER, R.: Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency, New York, Praeger, 1964. KILCULLEN, D.: Countering Global Insurgency: A Strategy for the War on Terrorism. Small Wars Journal, November 2004. ASPECTOS LEGALES Y MILITARES RELATIVOS AL EMPLEO DE MINAS Y OTRAS MUNICIONES CONVENCIONALES Y SU CONTROL O PROHIBICIÓN EN OPERACIONES D. Rafael JIMÉNEZ SÁNCHEZ Tte. Coronel Jefe del Dpto. de Idiomas de la AGM. Licenciado en Filología Inglesa. Master en Seguridad Global y Defensa UNIZAR INTRODUCCIÓN La denominada por los norteamericanos Guerra Global Contra el Terrorismo –GWOT– (Global War On Terrorism), introduce una nueva perspectiva al concepto tradicional de guerra, varían los actores y las amenazas, también varían las reglas y los procedimientos. La complejidad de los medios de guerra y el fenómeno de la globalización han tenido un impacto notable en la normativa técnica y jurídica que regula el uso de determinado tipo de armas. Los dos principios básicos del derecho internacional humanitario relativos al empleo del armamento son el principio de distinción o discriminación y la evitación de daños o sufrimientos innecesarios. El llamado «efecto colateral», o la letalidad en si, no son técnicamente argumentos validos, las armas contracarro y las municiones diseñadas para destruir fortificaciones pueden causar un daño terrible sobre el personal que se encuentre dentro del objetivo o en sus proximidades, sin embargo este tipo de armas pueden ser apuntadas y guiadas de forma eficaz y su efecto está justificado por la necesidad de destruir un objetivo militar concreto. Para abordar los asuntos relativos al control, limitación y prohibición de armamentos así como la aplicación práctica de las normas del derecho internacional humanitario es necesario contar con un enfoque militar: las fuerzas militares (los combatientes) tienen el monopolio del empleo de las armas y no cabe duda de que una sólida formación ética, en particular de aquellos que dirigen las operaciones y las fuerzas militares sobre el terreno, es la mejor garantía para la aplicación del «ius in bello». 356 El Laberinto Afgano Evidentemente un estudio de las distintas perspectivas para enfocar el problema de la limitación y control de armamentos sobrepasa el objetivo del presente trabajo. Intentaremos hacer un estudio de un caso concreto: el control, limitación y prohibición de cierto tipo de armamento convencional. Abordaremos un caso específico: el de las minas y las municiones de racimo. También analizaremos el tremendo impacto sobre la población civil y el enorme potencial de cooperación cívico-militar en los esfuerzos para mitigar el impacto de este tipo de armas sobre la población civil. Los estudios de riesgo derivado de minas realizados en Afganistán (año 2005) identificaron un total de 2.368 áreas habitadas afectadas por minas y más de 700 kilómetros cuadrados de terreno minado. El impacto sobre la población se refleja en las cifras del siguiente cuadro. Personas afectadas por minas Afectados por REG (Restos Explosivos de guerra) Afectados por CB (Cluster Bombs) Total afectados de manera grave por UXO,s (Artefactos explosivos) Dinero aportado por la comunidad internacional para erradicar el problema en Afganistán AÑO 2006 285 424 22 796 87,5 Millones US$ AÑO 2007 339 243 30 811 86,3 Millones US$ Datos del Landmine Monitor Report (2008) sobre el impacto de minas, Restos Explosivos de Guerra REG, ( Artefactos sin explosionar UXO –Unexploded Ordnance) en Afganistán. (incluye solo los incidentes registrados por las agencias dependientes del UNMAS) ARMAS Y GUERRA Peace agreements may be signed, and hostilities may cease, but landmines and explosive remnants of war (ERW) are an enduring legacy of conflict. Se pueden firmar acuerdos de paz y las hostilidades pueden cesar, pero las minas y los restos explosivos abandonados son un legado perdurable del conflicto1 El enorme poder destructor del armamento, su producción a una escala industrial y su uso global han hecho renacer el interés por actualizar las llamadas «leyes y usos de la guerra» y por las iniciativas encaminadas al control, limitación y la prohibición de armamentos. La experiencia demuestra que los avances técnicos han ido por delante de las normas y regulaciones, esto es particularmente cierto en el campo militar. La evolución en la naturaleza de los conflictos violentos ha promovido el desarrollo de las www.icbl.org 1 Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 357 denominadas armas no-letales, un concepto asentado de forma sólida en la doctrina militar de los EEUU a comienzos de los 90. En lo referente a las limitaciones impuestas por el derecho internacional humanitario al uso de armas convencionales, debemos tener presente tres principios básicos: Uno es que las armas deben disponer de un mecanismo que les permita discriminar (explicaremos más adelante el concepto de «man in the loop» o «man behind the loop/trigger»), otro es que no deben causar sufrimientos innecesarios y por último, su uso en operaciones debe ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar. Las minas antipersonal se definen como «municiones diseñadas para hacer explosión ante la presencia, proximidad o contacto de una persona»2. Dentro de esta definición podemos incluir también a la mayoría de las municiones dispersables (bombas de racimo-cluster bombs) a las denominadas minas trampa (booby traps), así como algunas de las mina diseñadas para destruir vehículos, pero que pueden ser activadas por una persona (al ser equipadas con un sistema anti-remoción, o con una espoleta adecuada). La definición de mina antipersonal es el centro de la controversia entre los partidarios de prohibirlas y los partidarios de establecer medidas de control o limitaciones técnicas de diseño. Las denominadas municiones de racimo (cluster bombs); al igual que las minas, están diseñadas para que puedan cubrir un área amplia, de hecho, las minas dispersables (scatterable mines) son un tipo de munición de racimo. Las bombas de racimo se componen de submuniciones, es decir bombas de pequeño tamaño agrupadas en un contenedor diseñado para dispersarlas de forma que se obtenga el máximo efecto sobre objetivos amplios tales como pistas de aterrizaje o fuerzas militares desplegadas. Pueden considerarse como minas antipersonal si existe la posibilidad de que sean detonadas por la presencia, proximidad o contacto de una persona. Este tipo de municiones tienen el inconveniente adicional de un porcentaje de fallos relativamente elevado (que puede estar en torno al 5%), lo cual las convierte en municiones no explosionadas (UXO) sensibles a una posible manipulación. Las minas antipersonal pueden clasificarse siguiendo distintos criterios (tipo de carga explosiva, detectabilidad, tipo de espoleta). Un criterio de uso general por los expertos en armamento es la clasificación de las minas en tres grupos: Minas de Primera Generación. Dotadas de espoleta convencional de tipo mecánico (presión, tracción) son muy baratas y fáciles de producir, prácticamente cualquier carga explosiva con una espoleta convencional puede transformarse en una mina de este tipo. La mayor parte del arsenal de minas y de las minas tendidas en zonas de riesgo corresponde a este grupo. Minas de Segunda Generación. Dotadas de una espoleta con control electrónico, en teoría son más seguras. Permiten discriminar el objetivo y son potencialmente programables. Muchas de las minas de este tipo se pueden emplear como submuniciones en bombas de racimo. Minas de Tercera Generación. Dotadas de una espoleta inteligente. Con capacidad para detectar el objetivo suelen estar asociadas a sensores magnéticos, Infrarrojos o Definicion del Mine Ban Treaty (Tratado de Ottawa) 2 358 El Laberinto Afgano sísmicos, además de permitir el control remoto. Gran parte de las bombas de racimo (municiones dispersables) son de este tipo. Las minas de tercera generación son el exponente claro de la superioridad en tecnología de los norteamericanos. Las prestaciones y mecanismos de control de estas minas las hacen muy superiores a cualquier otra y también muy seguras técnicamente: Puede ser activada o desactivada remotamente, equipada con sensores para actuar contra vehículos acorazados, programable para que se autodestruya o se desactive, etc., pero una vez activada ( o en caso de fallo técnico) es una mina contrapersonal según la definición del Tratado de Ottawa y por tanto un arma ilegal para los países firmantes (sin embargo seria un arma legitima según los criterios de la CCCW). (9) Los ERW (Explosive Remnants of War-Restos Explosivos de Guerra) son las municiones y artificios abandonados (o no controlados) como consecuencia de un conflicto; el concepto ERW es muy amplio, dentro de este grupo debemos destacar los denominados UXO (Unexploded Ordnance-Municiones y artificios no explosionados) que son una amenaza directa tanto para el personal militar como para la población civil. No solo los materiales de guerra abandonados como consecuencia de un conflicto representan un serio riesgo, el control de arsenales es un factor crítico dentro de la seguridad militar. El control de arsenales convencionales en países que han sufrido conflictos armados es un reto para la comunidad internacional, la OTAN y los EEUU han puesto en marcha iniciativas y proyectos para el control y desmilitarización de arsenales, en particular sistemas de defensa aérea portátiles (MANPADS) y minas . En el 2006 un total de 5.751 personas en 68 países se vieron afectadas de forma severa por los efectos de minas y municiones abandonadas. Tres cuartas partes de las victimas fueron civiles y de estos el 34% menores de edad3. Durante el 2007 este número disminuyo ligeramente (5421 victimas) 4. Basta un vistazo a la estadística reciente para darse cuenta del tremendo impacto de las minas y otros artefactos explosivos sobre la población civil de las regiones en las que se ha empleado este tipo de armas. Los mandos de una fuerza militar deben hacer todo lo posible por evitar daños a la población civil, aplicando el principio de distinción. En el caso de minas este principio es de difícil aplicación: la gran rapidez con la que se desarrollan las operaciones hacen muy difícil el control eficaz de la zonas minadas, una vez que acaba la fase violenta de un conflicto es imposible garantizar que las zonas de riesgo han sido correctamente señalizadas y registradas en su totalidad, sobe todo si se han usado municiones dispersables o han intervenido guerrillas o fuerzas militares irregulares. La propia naturaleza de la guerra hace muy difícil un control constante sobre el territorio y las armas empleadas. Las minas y las municiones de racimo, a diferencia de otras municiones explosivas, representan una amenaza latente incapaz de discriminar entre militares y civiles. Los daños producidos por las minas antipersonal en los conflictos de la segunda mitad del siglo XX han sido enormes, particularmente en comunidades rurales y con la particularidad de que su efecto dura mucho más de lo que duran las operaciones militares. Según los expertos en municiones una mina abandonada o enterrada puede seguir siendo peligrosa durante varios decenios. El impacto de este tipo de armas sobre la población Datos de «The Landmine Monitor report 2007» 3 Datos de «The Landmine Monitor report 2008» 4 Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 359 civil, los desplazamientos de personas y las actividades de comunidades rurales ha sido tan fuerte que ha contribuido a generar iniciativas (ICBL Internacional Campaign to Ban Landmines) que han servido para introducir un nuevo marco legal para el control de las minas y otros artefactos explosivos. Los avances tecnológicos abren la puerta al diseño de «armas a medida» y nuevas formas de guerra (acciones de guerra económica y ciberguerra). De conformidad con el artículo 36 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, todos los Estados Partes que estudien, desarrollen, adquieran o adopten una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tienen la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el Protocolo I o por cualquier otra norma de derecho internacional (Por ejemplo Tratado de Ottawa o la CCCW). En el Protocolo I no se señala cómo debe determinarse la licitud de las armas, los medios y los métodos de guerra. Incumbe a los estados firmantes aprobar las medidas administrativas o los reglamentos que permitan el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 36; por ejemplo, creando comisiones especificas para que efectúen dichos exámenes, o asignado esta responsabilidad a departamentos del Ministerio de Defensa y a sus asesores jurídicos. El desarrollo de armas no letales (impulsado entre otras razones por el tratado de Ottawa) abre nuevos campos para el estudio de la legalidad de armas que produzcan efectos tales como miedo, shock, mareos, inmovilidad, traumas no letales, etc. El uso de estas armas puede ser contrario al Tratado Contra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes de 1949 y contra el Tratando Europeo para la Prevención de la Tortura y los Castigos Inhumanos o Degradantes. El Tratado Prohibiendo el Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas o Toxinas y obligando a su destrucción (BTWC) de 1972, junto con el Acuerdo para Prohibición de Armas Químicas (CWC) de 1993 imponen limites y prohibiciones al empleo de armas con agresivos biológicos, tóxicos, genéticos o químicos. Sin embargo, el empleo de agresivos no letales tiene un campo de aplicación considerable en el control de masas y su uso no está totalmente aclarado por las normas del Derecho Internacional Humanitario. Dos tipos de armas que han despertado el interés de los expertos en los últimos años, las denominadas armas no letales y las armas de energía dirigida, estas últimas basadas en el empleo de energía electromagnética; hasta ahora el Tratado Internacional sobre Comunicaciones de Nairobi (1986) es el único documento de referencia sobre la limitación de las armas que usan la radiación electromagnética con fines letales o destructivos. Por último debemos mencionar la prohibición del uso militar o con finalidad hostil de técnicas que modifiquen las condiciones medioambientales (Protocolo de Montreal de 1977). EL MARCO LEGAL El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas destinadas a limitar los efectos de los conflictos armados. Este derecho protege, en particular, a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, y pone límites a los medios y métodos de guerra que pueden utilizar los combatientes. Para los juristas la guerra es una actividad que puede regularse desde el punto de vista de su 360 El Laberinto Afgano legitimidad (ius ad bellum) o de la legitimidad de los medios y procedimiento empleados para llevarla a cabo (ius in bello). Para los combatientes existe un marco de referencia más inmediato y práctico, subordinado a lo que el militar conoce como las leyes y usos de la guerra (Laws of Armed Conflict). Este marco legal «próximo» son los denominados procedimientos o normas operativas (NOP/SOP) y las Reglas de Enfrentamiento (ROE), absolutamente necesarios en el contexto de las operaciones militares multinacionales. Resumiendo, podemos establecer tres referencias diferenciadas: La del Derecho Internacional Humanitario, la reglamentación jurídica nacional y por último la normativa reglamentaria militar entre la que merece la pena destacar las mencionadas ROE,s y los Procedimientos Operativos (SOP,s). La interpretación técnica (en muchos casos puramente semántica) es una de las fuentes principales de controversia entre expertos en armamento, legisladores y los agentes (gobiernos y fuerzas militares) responsables de la aplicación de los principios establecidos por leyes y acuerdos. Un criterio que facilita la labor del legislador es el derivado de la experiencia: El protocolo de Ginebra (1925) prohibiendo el uso de gases asfixiantes, tóxicos u otro tipo de gases y de los métodos de guerra bacteriológica, tuvo un precedente previo en la declaración de la Haya de 1899, pero no seria hasta comprobar los terribles efectos de los gases asfixiantes y vesicantes en la Primera Guerra Mundial que la prohibición de este tipo de armas se hizo efectiva. Algo similar ocurre con las minas y otros tipos de municiones explosivas: Según los informes del Landmine Report y de la Agencia de Naciones unidas para la Coordinación de la Ayuda para Desminado Humanitario (UNOCHA), Afganistán está entre los tres países más minados con unos 10 millones de minas potencialmente activas. Aproximadamente uno de cada cinco afectados por minas, o por otros artefactos explosivos, es afgano, y más del 30% son niños; se estima que más de medio millón de personas han fallecido o sufrido amputaciones como consecuencia de este tipo de municiones desde la invasión soviética de Afganistán. Los principios generales del Derecho Internacional Humanitario permiten encontrar un equilibrio entre la necesidad militar y la ética para el uso de las armas. Con carácter general haremos un recordatorio de los principios de base para limitar las armas y los métodos y medios para hacer la guerra, usando como referencia el empleo de armamento convencional: • Regla de la distinción, que obliga a diferenciar entre civiles y combatientes y entre objetivos militares y objetos civiles. Este concepto es de aplicación al planeamiento de operaciones militares y en el proceso que militarmente se conoce como «targeting» o selección de objetivos. Con la aplicación cada vez mayor de tecnología corremos nuevos riesgos: La decisión última puede quedar en manos de «la máquina» mediante sistemas de identificación IFF (amigo-enemigo) o sensores que activen la detonación de la carga explosiva. Las tecnologías «Fire and Forget» (dispara y olvida) de las denominadas municiones inteligentes presentan un dilema moral por la intervención de una máquina en el proceso de decisión. El principio de la distinción trata de evitar el uso indiscriminado. Podemos hablar del concepto «man behind the loop/trigger», es decir que en última instancia es un ser humano el que discrimina si se hace detonar la carga explosiva o no. Las Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 361 minas antipersonal clásicas pueden ponerse como ejemplo de arma indiscriminada porque son detonadas por la víctima. • La regla de proporcionalidad, que exige minimizar los daños sobre objetivos y personal no militar, debe existir una proporción entre los posibles daños colaterales y las ventajas militares. Un campo de minas pensado para obstaculizar el movimiento a lo largo de una ruta seria contrario a este criterio si el uso de dicha ruta fuese necesario para la población civil y se pudiese limitar la actividad militar en la misma empleando otros medios. Es necesario el establecimiento de precauciones razonables para evitar daños o sufrimientos innecesarios; en el caso de minas o municiones dispersables, la señalización de peligro y el registro de datos para la retirada posterior son obligatorios. Gran parte del esfuerzo normativo militar (STANAG,s – ROE,s) se orienta en este sentido. Los convenios internacionales que regulan sobre la prohibición o control de las armas convencionales pueden agruparse en tres categorías: 1) El Tratado para la Prohibición del Uso , Almacenamiento , Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción (también conocido como Tratado de Ottawa –1997–, o tratado para la Prohibición de Minas Antipersonal) y su secuela reciente: El Tratado para la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción, Transferencia de Municiones de Racimo y su Destrucción (también conocido como Tratado de Oslo –2008–) . Estos tratados son el resultado de un proceso diplomático que incluye representantes estatales, Organizaciones No Gubernamentales, Cruz Roja y Naciones Unidas, destacando la iniciativa ICBL ya mencionada como promotor de las acciones que han llevado a la firma y ratificación de estos tratados. Los gobiernos que han ratificado el tratado de Ottawa se comprometen a cesar la fabricación de minas antipersonal, destruir sus arsenales y eliminar las zonas minadas en su territorio en un plazo de diez años, además de prestar ayuda a las victimas y los países afectados. Usando el Tratado de Ottawa como modelo, se presentó en Mayo del 2008 (Dublín) un tratado para eliminar las municiones de racimo. Este tratado compromete a las naciones, según las pautas del tratado de prohibición de minas antipersonal, dando un margen de diez años para cumplir los compromisos. 2) Los Tratados de de Ginebra –1949– y los Protocolos de Ginebra I y II de 1977 . El Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, contiene principios básicos sobre la conducción de las hostilidades. De conformidad con este Protocolo, el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los medios y los métodos de guerra no es ilimitado, y debe hacerse una distinción entre personas civiles y combatientes; además, prohíbe el empleo de ciertas armas, medios y métodos de guerra y exige que se determine su licitud. El Protocolo I puede considerarse como la norma jurídica de aplicación más universal. 3) El Tratado sobre la Prohibición o Restricción del Uso de Ciertas Armas Convencionales que pueden se consideradas Excesivamente Dañinas o Tener Efectos 362 El Laberinto Afgano Indiscriminados –1980– (CCCW) y sus cincos Protocolos Adicionales incluida la enmienda II de 1996. El convenio, junto con los tres primeros protocolos, fue adoptado en 1980, comenzando el proceso de firma en 1981, actualmente 109 estados lo han ratificado y cinco lo han firmado sin ratificar. Los protocolos iniciales hacen referencia a la prohibición de fragmentos (metralla) indetectables (Protocolo I); limitaciones y prohibiciones en el empleo de minas, minas trampa y otros artificios (Protocolo II); limitaciones y prohibiciones en el empleo de armas incendiarias (Protocolo III). Las sucesivas conferencias de seguimiento y revisión del tratado celebradas en el marco de Naciones Unidas han llevado a una actualización de los protocolos (en particular el Protocolo II revisado en 1996) y la inclusión de nuevos protocolos, tales como el relativo a las armas láser con efecto cegador (IV) y el protocolo V. Entre las revisiones destacan las de 1996 (Enmiendas al Protocolo II) y la revisión del año 2001 en la que se decidió modificar el artículo 1 de forma que incluyese también los conflictos dentro de un mismo estado. El protocolo V relativo a los Restos Explosivos de Guerra –REG/ ERW– Explosive Remnants of War, fue adoptado en Noviembre de 2003. Este último Protocolo entró en vigor en Noviembre de 2006 y ha sido firmado por más de 60 estados. A diferencia de los tratados de Ottawa y Oslo, este acuerdo surge en el seno de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas y es el resultado del trabajo de expertos nombrados por las naciones para regular las características técnicas y requisitos exigibles a las armas convencionales. Se trata de un marco legal que podríamos denominar «técnico», apoyado por los EEUU que lo ven como un foro para regular el uso de estas armas y garantizar el uso de nuevas tecnologías que minimicen los riesgos. Hasta Mayo del 2008 la única legislación aplicable a las municiones de racimo (de modo genérico aplicable a cualquier ERW) era el Protocolo V de la CCCW, del mismo modo que la única legislación aplicable a las minas antipersonal hasta la firma del tratado de Ottawa era el Protocolo II y sus sucesivas enmiendas. Incluye restricciones muy especificas sobre minas en general y minas trampa (pero no su prohibición total), también se prohíben posibles armas láser que puedan causar ceguera; otras armas, en particular las denominadas no-letales, que puedan causar parálisis, o perdidas de audición permanentes también estarían prohibidas. La existencia de dos fuentes de derecho distintas, paralelas a los tratados y protocolos de Ginebra, nos indica que hay dos criterios, que si bien no son radicalmente distintos, apuntan en direcciones muy diferentes. Los Tratados de Ottawa y Oslo apuestan por la vía de la prohibición mientras que el Tratado sobre Ciertas Armas Convencionales (CCCW) es partidario de la regulación e imposición de criterios «técnicos». LA PERSPECTIVA DE LOS ESTADOS En relación con la prohibición o limitación de minas y municiones de racimo las posturas nacionales se agrupan en dos bloques: En primer lugar, tenemos países que mantienen conflictos fronterizos y han usado las minas como medio para asegurar fronteras, o bien disponen de grandes arsenales de este tipo de armas (Estados Unidos, Rusia, China, Co- Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 363 Cuadro resumen convenios sobre ciertas armas convencionales. Fuente www.unog.ch rea, India, Marruecos, Israel, etc.). Estos países se han mantenido al margen del tratado de Ottawa. En los últimos años se ha detectado el uso reciente de minas antipersonal por parte de solo dos países: Rusia y Myanmar (Birmania), ambos no firmantes del tratado de Ottawa. En 2007 se constató un incremento en el empleo de este tipo de artefactos explosivos por grupos armados no estatales en un total de nueve países (ocho en el 2006)5. En las ultimas reuniones de la conferencia sobre desarme, y en los documentos técnicos donde quedan reflejadas las posturas nacionales6 los EEUU insisten en su postura de mantener el criterio de seguridad militar (por ejemplo uso de minas antipersonal en la frontera con Corea del Norte) y desarrollo tecnológico para garantizar que las armas convencionales cumplan los criterios que permitan considerarlas como legitimas (compromiso de eliminación de las minas de primera generación y de todas aquellas que no se adapten a los criterios del protocolo II y enmiendas del Acuerdo CCCW) Datos del Landmine Monitor Report 2008 5 STANAG 2989 OBSTACLE TRANSFER 6 364 El Laberinto Afgano En segundo lugar, países firmantes del tratado de Ottawa, entre los que destacan aquellos que han incorporado una legislación especifica propia acorde con los tratados de prohibición (Caso de España Ley 33/ 98, o Italia Ley 374/97). Las iniciativas españolas para adaptar el marco jurídico nacional al derecho internacional humanitario comienzan en 1989 cuando el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española(CEDIH) nombra una comisión para elaborar una propuesta de modificaciones que adapten el ordenamiento jurídico español a las obligaciones asumidas al ratificar en abril de 1989 los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. Las propuestas fueron recogidas por el Código Penal de 1995. En particular merece la pena citar el articulo 610 del citado código: « El que , con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundadamente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población, será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos» . Posteriormente la Ley 33/98 hace suyos los contenidos de los tratados de Ottawa y el Acuerdo Sobre Ciertas Armas Convencionales en particular el Protocolo II y sus enmiendas. Finalmente, el 18 de Marzo de 2009 el Congreso de los Diputados ratificó por unanimidad la adhesión de España al tratado de Oslo, comprometiéndose a eliminar el arsenal de municiones de racimo y el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de estas municiones. El caso de España puede tomarse como modelo en cuanto al criterio de adaptar o generar una normativa propia derivada de los compromisos adquiridos al ratificar acuerdos y legislación internacionales. En el marco puramente militar cabe mencionar que existen protocolos para adoptar normativa técnica militar OTAN, estos protocolos permiten cuatro opciones: No ratificar, ratificar (con o sin reservas), e implementar. La ratificación solo obliga a aceptar la normativa en el marco de las operaciones multinacionales, mientras que la implementación conlleva el compromiso de adaptar la normativa propia a la normativa OTAN, en lo relativo al uso de minas los acuerdos de normalización OTAN más relevantes son el STANAG 2036 y el STANAG 2989, este último, a cargo de España, incluye un anexo con los criterios específicos de cada país OTAN con respecto al uso de minas y otros artificios. Según el «Landmine Monitor Report 2008» , pocos países han incumplido su objetivo de eliminar las minas antipersonal dentro del plazo establecido por el Tratado de Ottawa; destacan los casos de Bielorrusia con un arsenal de 3,4 millones de minas pendientes de destruir, pero con un compromiso en firme para eliminarlo. También son llamativos los casos de Reino Unido (Islas Malvinas) y Venezuela que mantienen zonas minadas en su territorio y no han iniciado ninguna acción para eliminarlos. Por último los casos de Grecia y Turquía con un arsenal de más de cuatro millones de minas antipersonal pendientes de destruir. Países menos desarrollados como Burundi, Afganistán y Sudán han eliminado sus arsenales (teóricamente) aunque siguen siendo zonas de alto riesgo. Desde la firma del tratado los países firmantes han eliminado mas de cuarenta millones de minas almacenadas (España eliminó las 800.000 que tenía almacenada poco después de la firma del tratado Ottawa). En 2007 Francia, Malawi y Swazilandia informaron haber completado las operaciones de limpieza de minas en su territorio y áreas bajo su jurisdicción. Actualmente hay más de setenta países afectados por zonas minadas, Gambia Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 365 y Mali se añadieron a esta lista por primera vez en 2007. Es necesario destacar que se trata de países con pocos recursos, políticamente inestables o con grupos armados irregulares. La incapacidad para hacer frentes con recursos propios a la amenaza de las minas antipersonal o al control de arsenales ha puesto en marcha múltiples iniciativas (UN, OTAN, EEUU, ONG,s) a veces difíciles de coordinar sobre el terreno. En Afganistán el desminado humanitario es un asunto prioritario, el gobierno afgano creo en 1989 un departamento para desminado (DMC Departament of Mine Clearance) dependiente de la autoridad para la gestión de desastres vinculada a la presidencia de la nación. Este departamento colabora muy estrechamente con los órganos específicos de Naciones Unidas en el campo de desminado humanitario (MACA –Mina Action Centre in Afganistán– y MAPA –Mine Action Programme in Afganistán–). MACA y MAPA son gestionados por UNMAS (UN Mine Action Service) dependiente a su vez de UNOPS (UN Office for Project Services (UNOPS). A mediados del 2008 el MACA contaba con 345 trabajadores afganos y 23 trabajadores de otros países; la mayoría distribuidos en siete centros de desminados (AMACs) en Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Kunduz, Gardez, y Jalalabad. Las posibilidades de cooperación de las fuerzas militares internacionales (ISAF) con las organizaciones de desminado humanitario en Afganistán son enormes LA PERSPECTIVA DE NACIONES UNIDAS Desde el final de la Guerra fría se ha producido un incremento de las denominadas misiones para mantenimiento de la paz, esto ha supuesto un incremento de las actividades encaminadas a eliminar los riesgos producidos por las minas y otros artefactos explosivos. Hay un total de catorce departamentos y programas específicos de Naciones Unidas que tienen como objetivo actuar contra los artefactos explosivos y en particular las minas en más de treinta países. UNMAS (United Nations Mine Action Service) es el órgano de coordinación en las actividades de Naciones Unidas para la lucha contra las minas, podemos destacar su papel como coordinador de ayudas y recursos y promotor de iniciativas tales como el reciente Acuerdo de Oslo sobre municiones de racimo. Antes de que Naciones Unidas despliegue sus medios en una región es necesario preparar el terreno para garantizar la seguridad del despliegue, uno de estos preparativos es la puesta en marcha de un programa preliminar para la limpieza de minas. Sin embargo, para Naciones Unidas no basta con un programa diseñado solo para proporcionar seguridad al despliegue de medios, también es necesario apoyar a las naciones en el desarrollo de capacidades propias para eliminar minas y otros artefactos. La limpieza de zonas minadas se lleva cabo por parte de Naciones Unidas solo si hay un mandato específico del Consejo de Seguridad. No hay que olvidar que los programas de acción contra las minas y otros artefactos incluyen gran cantidad de actividades convergentes (sensibilización, entrenamiento, desminado, aportación de recursos logísticos, reparación de daños, etc.). El coste humano de las operaciones de desminados es alto, solo en Afganistán y durante el año 2007, fallecieron catorce desminadores realizando su trabajo7. El apoyo internacional a los programas de desminado avalados por Nacio Datos del UNMAS Annual Report 2008 7 366 El Laberinto Afgano nes Unidas se cifró en 431 millones de dólares durante el 2007 (segunda cifra más alta registrada hasta la fecha). LA PERSPECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS La iniciativa ICBL (Internacional Campaign to Ban Landmines-Campaña Internacional para prohibir las minas terrestres) comenzó en Octubre de 1992 impulsada por seis organizaciones no gubernamentales (Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights and Vietnam Veterans of America Foundation) , actualmente integra a mas de 1000 ONG,s. Trabaja a nivel local, nacional e internacionalmente para educar, motivar, y concienciar a los gobiernos de la necesidad de erradicar la amenaza de las minas prohibiendo su uso y limitando los daños causados por este tipo de armas. El mayor éxito de esta iniciativa ha sido el promover la aceptación del tratado para prohibición de las minas antipersonal, también conocido como Tratado de Ottawa. El tratado se presentó para la firma el 3 de Diciembre de 1997 en Ottawa, a partir de esta fecha el trabajo de ICBL se orientó hacia conseguir una aceptación global y supervisar la puesta en marcha de las obligaciones aceptadas por los estados firmantes. Para conseguir el objetivo de supervisar eficazmente se crea en Junio de 1998 el «Landmine Monitor», un equipo editorial que engloba cuatro ONG,s: Mines Action Canadá, Handicap International, Human Rights Watch, and Norwegian People’s Aid. No se trata de un sistema de inspección formal, sino de un intento de hacer que los gobiernos sean conscientes de su responsabilidad y sus objetivos no cumplidos en lo referente a las minas antipersonal y bombas de racimo. El medio para este fin es proporcionar información de un modo transparente y útil (siguiendo el criterio del artículo VII del Tratado de Ottawa) para todos los implicados en la erradicación de las minas. En el año 2007 el ICBL comenzó una campaña similar a la realizada con las minas dirigida hacia la prohibición de las bombas de racimo. El objetivo es anticiparse a los efectos de un tipo de arma que progresivamente ha ido ganando terreno a las minas convencionales (instaladas a mano). Más de cien países asistieron a la conferencia de Dublín en Mayo de 2008 y manifestaron su intención de adoptar el tratado siguiendo el modelo de Ottawa. Las municiones o bombas de racimo han tenido un uso notable en conflictos armados recientes (Kosovo, Líbano, Afganistán). En menos de diez años la iniciativa del Tratado para prohibir las minas antipersonal ha conseguido un éxito notable, el nuevo tratado sobre municiones de racimo parece seguir un camino similar. LA PERSPECTIVA MILITAR Históricamente las minas aparecen como medio para destruir fortificaciones, una mina era, en sus orígenes, una galería o zanja excavada para colocar una carga de pólvora que permitiese destruir una muralla ó un reducto; las minas clásicas desde la óptica del derecho son un método de guerra totalmente legítimo: Dirigidas contra un objetivo militar, controladas y con efectos limitados en tiempo y espacio. El objetivo de estas minas hasta la Primera Guerra Mundial era la lucha contra los medios de protección del adversario (fortificaciones y atrincheramientos). En la Segunda Guerra Mundial las minas Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 367 se emplean, no como un arma contra fortificaciones, sino como un arma contra la movilidad de las formaciones de carros de combate que imponían un estilo de guerra basado en la combinación del movimiento rápido y la potencia de fuego. Militarmente se ha tratado de justificar las ventajas de este tipo de armas. Es indudable que las minas han tenido un impacto considerable en el empleo de obstáculos artificiales contra vehículos y carros de combate, cambiando el concepto de obstáculo y generando la aparición de un gran número de contramedidas y recursos para combatirlas. El concepto de guerra de minas (en operaciones terrestre) evoluciona durante la segunda guerra mundial: las minas son un arma barata que puede emplearse en masa sobre zonas amplias, a finales del conflicto se perfecciona la instalación de campos de minas con el empleo de municiones dispersables (scatterable mines) y el bombardeo aéreo con municiones de racimo dotadas de espoletas que las convierten en minas potenciales. La doctrina militar desarrollada durante la guerra fría define: 1) Las operaciones de minado. Con tres objetivos: la protección inmediata (campos de minas de protección), dificultar la maniobra de las fuerzas enemigas (campos de minas tácticos) y generar amenazas (minas trampas y tapones de minas) que dificulten el uso del terreno o la infraestructura. 2) Las operaciones de contraminado. Estas se centran en los distintos procedimientos para abrir brechas en los obstáculos que contienen minas y en la delimitación de las zonas de riesgo. Estas operaciones no contemplan la eliminación de riesgos o amenazas para la población, solo la superación de obstáculos (zonas minadas) por una fuerza atacante asumiendo riesgos residuales y posibles daños colaterales. El empleo de minas en conflictos menores, tales como guerra de guerrillas y hostilidades no declaradas, ha sido el origen de un empleo específico de las minas antipersonal por parte de fuerzas irregulares como una alternativa de bajo coste y alto impacto psicológico. Las fuerzas regulares de países afectados por este tipo de conflictos han hecho también un uso intensivo de estas armas para proteger objetivos (uso de cinturones de minas por parte de Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental), o para impedir el libre movimiento de las guerrillas en zonas poco accesibles (uso de minas por las fuerzas de ocupación soviética en Afganistán, uso de minas en zonas de selva o en santuarios de fuerzas insurgentes en conflictos internos). En el contexto de las operaciones militares clásicas (guerra convencional o conflicto de baja intensidad) las minas antipersonal (con su variante terrorista: los IED – Improvised Explosive Device) son una poderosa arma psicológica, pero con escaso impacto real: El uso defensivo lleva a una sensación engañosa de protección y acaba produciendo tantas bajas en las fuerzas propias como en las enemigas; si se usan de forma ofensiva para hostigar la retaguardia y los puntos sensibles de la infraestructura requieren asumir riesgos y daños innecesarios. Las municiones de racimo (quizás deberíamos llamarle municiones dispersables) estaban diseñadas como el complemento ideal de las armas inteligentes, estas últimas se usarían sobre objetivos puntuales y de alto valor, mientras que las bombas de racimo atacarían objetivos extensos o aquellos en los que es no es rentable el empleo de un misil guiado, por ejemplo una pista de aterrizaje o una 368 El Laberinto Afgano fuerza terrestre dispersa. Hace treinta años, cuando se comenzó el desarrollo en gran escala de las municiones de racimo se consideraba que estas eran más eficaces que las municiones clásicas o las guiadas para determinados tipos de objetivos. Actualmente existen alternativas de mayor eficacia basadas en el empleo de espoletas inteligentes y tecnología de guiado terminal, en particular contra vehículos y carros de combate. En cuanto a las alternativas viables para las minas antipersonal y otros artificios, no debemos olvidar las recomendaciones del CICR8 : « Se recomienda que los Estados consideren otros factores como la necesidad militar y la finalidad militar de las nuevas armas o los nuevos medios o métodos de guerra, sus efectos para la salud y la información disponible acerca de la índole de las heridas que pueden causar (especialmente cuando esto se desconoce o se conoce poco) y si otra arma, medio o método de guerra permitiría alcanzar el mismo objetivo militar». Los estudios de expertos aconsejan el empleo de armas «inteligentes» como alternativa a la prohibición de municiones dispersables; como alternativa inmediata a las minas antipersonal se recomienda la reconversión de las minas tipo Claymore dotándolas de una espoleta accionada por el operador exclusivamente (concepto de «man behind the trigger»); otra vía alternativa es el desarrollo de municiones no-letales. A comienzos de los noventa los EEUU desarrollan el concepto de armas no-letales, muchas de estas armas tienen un perfil similar al de las mencionadas minas antipersonal tipo Claymore, pero armadas con fragmentos de goma y cargas explosivas de baja velocidad de detonación, otras emplean descargas eléctricas, sustancias adhesivas, productos químicos con efecto repelente, efectos pirotécnicos sonoros o cegadores, y redes inmovilizadoras. Actualmente las municiones explosivas alternativas a las minas antipersonal clásicas siguen dos vías distintas: Una es el uso de armas detonadas por el operador (concepto de «man behind the trigger»), totalmente conformes con los criterios de Ottawa; por otro lado, la alternativa defendida por los expertos estadounidenses (conforme con el tratado CCCW, pero no con Ottawa) basada en el empleo de armas tecnológicamente muy perfeccionadas, con capacidad de discriminación, controladas remotamente, con tasas de fallo muy bajas (muy por debajo del 1%), pero detonadas por la victima potencial. CONCLUSIONES: NUEVAS PERSPECTIVAS, RIESGOS, AMENAZAS Y SOLUCIONES Probablemente las palabras más repetidas en los círculos militares al final de la guerra fria son «transformación» y «seguridad». El incremento en la demanda de seguridad está en relación directa con el imperio de la ley que afecta a todas las actividades sociales, el militar, ante los ojos de la ley, es un ciudadano más, no solo sujeto a las leyes de su país, sino que, en mayor medida que otros, también lo está a una leyes internacionales en constante evolución. En este proceso de cambio militar que muchos han denominado como RMA «Revolution in Military Affairs», el papel que desempeña la interacción civil-militar es enorme. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario ICRC. Nuevas Armas . Ginebra. Noviembre 2001. 8 Aspectos legales y militares relativos al empleo de minas y otras municiones convencionales... 369 Componentes clave de la «transformación» militar son los conceptos de «multinacionalidad» y la «integración de capacidades». Las Fuerzas Armadas no pueden permitirse el lujo de seguir funcionando como compartimentos estancos, es necesaria una nueva visión de la realidad militar distinta de la mera aplicación de la fuerza en una guerra convencional. El gran reto al que se enfrentan los que diseñan la Fuerzas Armadas del futuro es mantener una capacidad de disuasión lo suficientemente alta como para no tener que usar la fuerza y disponer al mismo tiempo de un conjunto de capacidades que permitan hacer frente a la realidad de las operaciones sobre el terreno (en particular las denominadas operaciones no bélicas –OOTW– Operations Other Than War). La doctrina militar establece tres fases en un conflicto armado: Intervención, Estabilización y Normalización. Hasta ahora las normas (tanto la doctrina y reglamentos militares como la legislación tipo la Haya o Ginebra) se han centrado en situaciones de guerra convencional. La normativa militar de aplicación actual para controlar el uso de armas convencionales está orientada a operaciones militares de combate, los reglamentos y normas específicos (STANAG,s , ROE,s) nos dicen como instalar un campo de minas9, como señalizarlo o como abrir una brecha, o como usar la fuerza ante una acción hostil, pero no nos orientan en los procedimientos que deben emplearse para certificar la eliminación del riesgo residual tras las operaciones militares, tampoco hay una doctrina sólida sobre como coordinar eficazmente las necesidades militares con las necesidades de la población civil. Para el Mando Militar en operaciones el establecimiento de prioridades es un elemento clave en la toma de decisiones; actualmente, en las operaciones militares (particularmente en las ya mencionadas OOTW) el concepto de Protección de la Fuerza (Force Protection) prevalece sobre cualquier otro tipo de condicionante. La experiencia de la Primera Guerra Mundial con las armas químicas, el uso de la energía atómica en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencia del empleo masivo de minas en los conflictos más recientes nos indican que normalmente la ley no ha sido capaz de anticiparse a la catástrofe; el ser humano tiene la mala costumbre de emplear el método «trial and error» y cuando se habla de acciones preventivas solo nos viene a la cabeza la idea de guerra preventiva o ataques preventivos. Las acciones preventivas para evitar daños innecesarios deben estar también en la mente del legislador, del experto en armamentos y del militar. Resulta cada vez más evidente el interés de las grandes potencias por desarrollar nuevas formas de armamento, las ya mencionadas armas no letales son uno de los objetivos cuyo desarrollo tecnológico es objeto de un interés creciente: El control de masas violentas por parte de fuerzas militares en zonas de conflicto requiere disponer de medios y municiones adecuadas. Visto desde otra perspectiva, estos nuevos desarrollos nos pueden llevar a la puesta en escena de medios cada vez más sofisticados para conculcar derechos fundamentales tales como la libertad de expresión. Una conclusión evidente es la deseable tendencia a controlar el uso de la fuerza, no siempre posible en escenarios tales como Afganistán. STANAG 2036 et al. 9 370 El Laberinto Afgano En un mundo cada vez más global los actores y los mecanismos de interacción (pacíficos o violentos) se hacen complicados y requieren una percepción global y una actuación local (think globally, act locally). El empleo cada vez mayor de fuerzas militares multinacionales presenta situaciones potenciales de conflicto que deben solucionarse con una aplicación eficaz de las Reglas de Enfrentamiento. ¿Que ocurriría, por ejemplo, si en Afganistán la fuerzas militares de países que han firmado el Tratado de Ottawa tuviesen que cooperar con fuerzas de los EEUU que tienen en dotación minas antipersonal para defensa inmediata? esta y otras situaciones posibles presentan un dilema que requiere muchas veces decisiones rápidas y sobre todo una formación sólida del Mando militar en operaciones multinacionales. En lo referente a la obligación moral de minimizar los efectos de las armas convencionales, en particular minas y otros artificios similares, las capacidades y la experiencia militares pueden usarse para acciones concretas tales como: Cubrir la demanda de expertos y equipos de desminado. Establecimiento de una normativa militar especifica para las acciones de desminado y limpieza (usando los criterios IMAS – International Mine Action Standards, como referencia). Apoyo a las tareas de sensibilización (mine awareness) y formación de personal experto. Programas para desarrollar procedimientos y adquirir medios de detección y localización (empleo de perros adiestrados, nuevas técnicas de detección y eliminación, etc.). Trabajo conjunto cívico-militar/ multinacional para experimentación, pruebas y validación de métodos y materiales para el desminado. Apoyo en regiones afectadas por minas y ERW con programas de formación de desminadores y sensibilización de la población civil, ayuda medica, equipos de detección y señalización y recursos para la desmilitarización de municiones. De forma resumida podemos decir que el reto pendiente a corto plazo es el diseño y puesta en valor de capacidades militares que sirvan no solo para alcanzar el objetivo militar último: ganar la guerra, sino también ganar la paz. El desarrollo de una doctrina internacional para mitigar el impacto de la guerra es un reto para organizaciones como la ONU, la OTAN o la OSCE. Impacto económico de la violencia NATALIA OSPINA PLAZA, GREGORIO GIMÉNEZ ESTEBAN y JAIME SANAÚ VILLARROYA Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública Universidad de Zaragoza 1. INTRODUCCIÓN El primer modelo económico sobre criminalidad lo desarrolló el Nobel Gary Becker en 19681. A partir de su trabajo, se han realizado numerosas investigaciones para validar empíricamente los determinantes del crimen. En tales estudios se identifican como causas de la violencia diversos determinantes económicos (desigualdad en la distribución del ingreso, la pobreza, la producción de bienes ilegales), sociales (educación, gasto público social, consumo de drogas), demográficos (nivel de urbanización y modernización de un país) e institucionales (sistemas judicial y policial). Aunque los factores sociológicos o culturales explican en buena medida las diferencias en las tasas de violencia de los distintos países, la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza también parecen jugar un papel relevante. La relación entre pobreza y crimen se constata a nivel global. Así, la Organización Mundial de la Salud destaca que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en los países de ingreso bajo a medio es más del doble (32,1) que en los países de ingreso alto (14,4)2. No obstante, muchas investigaciones empíricas han resaltado la relación existente entre pobreza, desigualdad y crimen, ya que las diferencias en la distribución del ingreso provocan exclusión social en el empleo, la salud o la educación. Gartner (1990), por ejemplo, encuentra relación directa entre la desigualdad de ingresos y la tasa de Vid. Becker (1968). 1 Vid. Krug et al. (2002, p.10). 2 372 El Laberinto Afgano homicidios para una muestra de 18 países desarrollados entre 1950 y 1980. Fajnzylber et al. (2002) hallan que la desigualdad en la distribución de la renta aumenta las tasas de criminalidad en una muestra de 45 países desarrollados y en vías de desarrollo durante el periodo 1974-1995. En el análisis de Bourguignon (1999), centrado en países en vías de desarrollo, se concluye que la pobreza y la desigualdad de ingreso en las zonas urbanas son los determinantes más importantes del crimen y la violencia. Así, un incremento en la desigualdad medido a través del índice de Gini, va asociado a un incremento en el número de delitos, medidos a través de cifras de robos y homicidios. Ahora bien, no solo es importante conocer los determinantes de la violencia de los países, sino que también hay que comprender las implicaciones que tiene en la actividad económica y el desarrollo de las naciones que sufren este flagelo. En este contexto, este trabajo avanza en esta segunda línea explicando los efectos económicos de la violencia. Su estructura consta, además de esta introducción, de un apartado, el segundo, en el que se ahonda en el concepto de violencia y se analizan sus efectos sobre la actividad económica, considerando la acumulación de los factores productivos, el incremento en los costes de inversión, la destrucción de la infraestructura social y las menores ganancias generadas por las actividades productivas. En el último epígrafe, se presentan las principales conclusiones. 2. CONCEPTO Y EFECTOS ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA La violencia puede definirse como el uso intencional de la fuerza o del poder con un fin predeterminado por el que una o más personas producen daños físicos, sicológicos o sexuales, hasta llegar a ocasionar la muerte a otra persona o grupo de personas3. Siguiendo la descripción realizada por Berkman (2007), puede diferenciarse entre violencia doméstica o intrafamiliar, violencia criminal y violencia política. Las motivaciones que presentan cada tipo son muy diferentes entre sí y los alcances en perjuicios son muy variados. Se pueden encontrar desde daños a pertenencias personales, bienes inmuebles y capital físico, hasta lesiones, maltratos físicos y sicológicos, homicidios y genocidios. Es difícil apreciar la verdadera magnitud del fenómeno de la violencia, dada la infravaloración en la toma de datos de algunos actos criminales como hurtos o maltratos por desconfianza hacia la policía o, en los casos de secuestro, por miedo a represalias. Estas situaciones condicionan la medición de la violencia, impidiendo revelar la verdadera situación de cada país. La actividad económica se ve afectada por los actos de violencia que se presentan en un país. Pueden distinguirse tres tipos de efectos: su influencia en la acumulación de los factores productivos, el aumento de los costes de producción y el daño a la infraestructura social4. Todos ellos se detallan a continuación. Vid. Berkman (2007, p. 6) y Krug et al. (2002, p. 5). 3 Vid. Giménez (2007) 4 Impacto económico de la violencia 373 2.1. Efectos sobre la acumulación de factores productivos La violencia genera efectos negativos sobre los factores productivos como los capitales físico, humano y social, tal como recoge la Figura 1. Así, los actos del terrorismo y vandalismo destruyen las infraestructuras físicas privadas y públicas, esto es, el capital físico de un país. En tales circunstancias, la formación bruta de capital fijo o inversión se reduce por la desconfianza e incertidumbre entre los inversores que la violencia genera. FIGURA 1. Efectos de la violencia en la acumulación de factores productivos Fuente: Elaboración propia La violencia también recorta la esperanza de vida y la calidad de vida (capital humano). Así, ese uso intencional de la fuerza o del poder entraña un coste generalizado en términos de muertes prematuras o de daños físicos y emocionales en las personas involucradas en algún hecho violento. La educación también se ve afectada por los problemas de inseguridad, lo que conlleva la falta de asistencia escolar, especialmente en las zonas rurales y marginales. El abandono escolar surge siempre que los ingresos y la rentabilidad que la educación ofrece a los jóvenes son inferiores a los que las actividades delictivas les puedan proporcionar. Otro efecto relevante es el desplazamiento desde las zonas más afectadas por la violencia. La falta de seguridad y oportunidades obliga a las personas a cambiar de residencia, lo que al generar un cambio repentino del nivel de población provocará inestabilidad económica en las zonas implicadas El capital social se ve afectado principalmente por la inseguridad. La pérdida de confianza causada por la violencia conlleva a una baja interacción entre los habitantes de una comunidad, lo que también afecta la participación con fines sociales. 2.2. Costes de producción y apropiación de los beneficios netos de las actividades productivas Los niveles de violencia significativos representan un coste de producción para los empresarios en forma de pagos por seguridad privada, primas de seguros, pagos por extorsión, entre otros, como se sintetiza en la Figura 2. 374 El Laberinto Afgano Lógicamente, el incremento de los costes de producción eleva el precio final de los bienes, reduce su demanda y la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas y las entidades públicas de un país consumen (demanda agregada). FIGURA 2. Efectos de la violencia en los costes de producción de las empresas Fuente: Elaboración propia Un alto nivel de violencia también condiciona el presupuesto de las Administraciones Públicas (véase la Figura 3), requiriendo un mayor control por parte de las fuerzas armadas o policiales de un país y un sistema de salud apropiado para las personas afectadas. El incremento del gasto en seguridad y salud exigirá bien un incremento en los impuestos o (en la deuda pública) bien la disminución del gasto en otras partidas del presupuesto, influyendo en la rentabilidad de las inversiones. FIGURA 3. Efectos de la violencia en los presupuestos de las Administraciones Públicas Fuente: Elaboración propia A largo plazo, la destrucción de capital por actos vandálicos o los gastos en seguridad para prevenirlos afectarán la rentabilidad de la actividad productiva y las decisiones de inversión de un país (Figura 4)5. FIGURA 4. Efectos a largo plazo de la violencia sobre la actividad productiva y la inversión Fuente: Elaboración propia Vid. Bates (2001). 5 Impacto económico de la violencia 375 2.3. Efectos sobre la infraestructura social La violencia genera un efecto negativo en la infraestructura o capital social y, más concretamente, en dos instituciones importantes de los países: el sistema jurídico y el sistema policial (cfer. Figura 5). De una parte, las sentencias judiciales tienden a perder credibilidad por las extorsiones o sobornos, siendo prácticas habituales en escenarios con altos niveles de violencia. A su vez, el elevado número de casos por resolver puede saturar los sistemas que cuentan con una cantidad limitada tanto de recursos humanos como materiales. Esta situación inclina a la población insatisfecha a aplicar su propia justicia, generándose más violencia6. FIGURA 5. Efectos de la violencia en el sistema jurídico y policial Fuente: Elaboración propia De otra, la policía es un elemento clave para el respeto y compromiso hacia las leyes, ya que crea un ambiente de bienestar social, tal como Cao y Zhao (2005) señalan. Si los ciudadanos tienen poca confianza en la policía, el reporte de crímenes, la búsqueda de asistencia formal y el suministro de información para cooperar en la resolución serán reducidos. En todo caso, los daños a la infraestructura social afectarán negativamente tanto la productividad de los factores como la productividad multifactor (Figura 6)7. FIGURA 6. Efectos de la violencia en la infraestructura social Fuente: Elaboración propia Vid. Berkman (2007). 6 La productividad total de los factores (PTF) es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento de los factores (trabajo y capital). La PTF constituye una medida del efecto de las economías de escala, en que la producción total crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor productivo. 7 376 El Laberinto Afgano A modo de síntesis, y tal como Salama (2008) afirma, las sociedades muy excluyentes, la insuficiencia de las políticas públicas utilizadas para enfrentar las desigualdades, la falta de control del Estado en todo el territorio nacional y la desconfianza hacia las instituciones son factores que posibilitan el desarrollo de la violencia. En este contexto, los gastos en defensa, en el sistema penitenciario, en el sistema jurídico y en salud y servicios sociales tienden a protagonizar el presupuesto nacional de los países en menoscabo de otras partidas. CONCLUSIONES Todos los países están afectados por la violencia criminal en mayor o menor medida, pero en algunos la situación llega a ser muy grave y las repercusiones del fenómeno pueden verse reflejadas con claridad en los campos social y económico. Tanto en Asia como en América Latina existen numerosos ejemplos de países, viéndose casos extremos como el de Colombia, donde la tasa de homicidios es cuatro veces mayor que el promedio de la región. La búsqueda empírica de los determinantes de la violencia indica que la pobreza y la desigualdad son sus causas económicas más importantes. A su vez, la violencia presenta importantes efectos sobre la actividad económica, que en este trabajo se exponen con cierto detalle, tratando de paliar la escasez de estudios internacionales en este campo. Así, se ha explicado cómo la violencia condiciona la acumulación de factores productivos, afectando negativamente al capital físico, capital humano y capital social. Además, conlleva un aumento de los costes de producción, daña la infraestructura social y deteriora la seguridad jurídica, incrementando los costes de transacción. Finalmente, condiciona la apropiación del beneficio generado por la actividad productiva. Los países que presentan un alto nivel de violencia son los que más sufren de desequilibrios económicos y estancamiento en su crecimiento, generando un comportamiento de retroalimentación. No cabe duda, por tanto, que los efectos de la violencia en un país traen inestabilidad en el campo social y económico, condicionan de manera trascendental la calidad de vida de los habitantes del país y requieren una seria atención por parte de los gobiernos y, en particular, unas adecuadas políticas de seguridad y defensa. El trabajo se continuará en el futuro contrastando empíricamente las ideas expuestas. Para ello se definirá un modelo multiecuacional y se estimará con datos de los países y regiones del planeta más conflictivas. Impacto económico de la violencia 377 BIBLIOGRAFÍA Bates, R. (2001): Prosperity and Violence. The Political Economy of Development, Norton, New York. Becker, G. (1968): «Crime and Punishment: An Economic Approach», The Journal of Political Economy, 76, pp. 169–217. Berkman, H. (2007): Social exclusion and violence in Latin America and the Caribbean, Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Working Paper No. 613, pp. 1–36. Bourguignon, F. (1999): «Crime as a social cost of poverty and inequality: a review focusing on developing countries», Desarrollo y sociedad, Septiembre, pp. 61–99. Cao, L. & Zhao, J. (2005): «Confidence in the police in Latin America», Journal of Criminal Justice, 33, pp. 403–412. Fajnzylber, P., Lederman, D. & Loayza, N. (2002): «What causes violent crime?», European Economic Review, 46, pp. 1323-1357. Gartner, R. (1990): «The victims of homicide: A temporal and cross-national comparison», American Sociological Review 55: 92–106. Giménez, G. (2007): «Violence and Growth in Latin America», Economic Analysis Working Papers, Vol. 6(8), pp. 1-34. Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A. & Lozano R. (2002): World report on violence and health, World Health Organization, Geneva. Salama, P. (2008): «Informe sobre la violencia en América Latina», Revista de economía institucional, Vol. 10 (18), pp. 81-102. CONCLUSIONES DEL XVII CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA CONCLUSIONES DEL XVII CID D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA Coronel Subdirector Jefe de Estudios A lo largo de toda la semana hemos ido conociendo diversas facetas del conflicto de Afganistán, que en el acto de inauguración fue definido por el alcalde de Jaca, D. Enrique Villarroya, como complicado y complejo, pero en el que «debemos seguir teniendo confianza en el esfuerzo que están haciendo España y el resto de los países de la Coalición Internacional». Nos invitó a abordar los trabajos del Curso sin prejuicios, para sacar conclusiones que permitan avanzar en la consecución de seguridad, pues sin ella «difícilmente se puede hablar de paz». El primer paso fue el dado por el Director de la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del Ministerio de Defensa, D. Pere Vilanova, quien fijó el marco conceptual sobre el que habrían de centrarse las ponencias. A su juicio, es preciso integrar la situación actual en su contexto histórico, dejando de lado aspectos coyunturales que pueden distraernos del auténtico sentido y las posibles salidas del laberinto afgano. Por ello, puso especial énfasis en que la Comunidad Internacional debe fijar claramente el objetivo final deseado. Tanto el señor Vilanova como el resto de los ponentes de esa primera jornada (D. Josep Baqués, Mr. Ahmed Rashid y D. Félix Arteaga) fueron dibujando el cuadro de las complejas relaciones sociales y políticas de Afganistán. Se trata de un territorio que nunca ha sido colonizado, por lo que se ha creado en su población un fuerte sentimiento de independencia y se ha mantenido un sistema de lealtades múltiples de base tribal. Además, la ausencia del sistema administrativo y de gobernanza propio del colonialismo ha hecho que el estado afgano haya tenido desde su creación un papel de escasa relevancia y haya sido siempre un «estado mínimo». Por todo ello, aunque desde el siglo 382 El Laberinto Afgano XVIII ha habido una estructura estatal bajo predominio pastún, nunca se ha llegado a alcanzar un gobierno fuerte ni un auténtico sentimiento nacional, por otro lado de difícil asentamiento ante la diversidad de lenguas, religiones y tradiciones culturales. A todo ello hay que sumar el caos provocado por las guerras casi continuas desde 1973, que han potenciado la creación y fortalecimiento de un mosaico de señores de la guerra, redes de delincuencia e intereses extranjeros apoyando a las diversas facciones. En ese contexto, la corrupción y la inseguridad fueron el caldo de cultivo del movimiento talibán, de raíces rurales y sin un programa de gobierno más allá de la aplicación de unos principios religiosos. Su extrema radicalización a finales de los 90 hizo que gran parte de la población afgana percibiera la intervención norteamericana como una liberación. Sin embargo, la falta de una estrategia clara y decidida de apoyo a la construcción y fortalecimiento del estado a partir de 2001 y el cambio de prioridades hacia Irak han conducido al rebrote de la insurgencia y la difícil situación actual. En la segunda jornada se abordaron tres campos, en teoría, bastante distanciados, pero con numerosos puntos de contacto: la gestión de recursos energéticos, el tráfico de opio y el terrorismo. En sus documentadas conferencias, los profesores D. Mariano Marzo, D. Alberto Priego y D. Fernando Reinares nos pusieron al día sobre los datos de reservas, producción y comercio de petróleo y gas; sobre los intereses nacionales que se cruzan y llegan a colisionar hasta configurar en la región de Asia Central-Cáucaso un intenso choque geopolítico (un «nuevo gran juego») entre EEUU y sus aliados, Rusia, China e India; sobre las estrechas relaciones entre los talibán y Al Qaeda, y entre ambos y el tráfico de drogas, que llegan a emplearse como un arma contra el infiel, dentro de lo que el profesor Reinares calificó como «fanatismo racional». En su conjunto, se nos transmitió que Afganistán es uno de los centros del mundo multipolar en que vivimos: • Geográficamente, está en el centro de un inmenso mercado energético, entre los grandes productores de petróleo y gas de Oriente Próximo y el Caspio y los crecientes mercados consumidores de China e India. • Por otro lado, Afganistán es el principal centro mundial de producción de opio, cuyo tráfico se ve favorecido por la porosidad de las fronteras y la complejidad de las relaciones y lealtades entre tribus y clanes a un lado y otro de las mismas. La pobreza de la población, las duras condiciones que imponen el terreno y el clima y la presión de los narcotraficantes favorecen el auge de un cultivo que aporta un medio de vida a los agricultores, a la vez que financia a los grupos insurgentes y terroristas. • Y es que, gracias a sus intensas relaciones con Al Qaeda, el estado talibán fue también el centro emisor de terrorismo internacional que tuvo su culminación en los grandes atentados de Nairobi, Dar es Salaam o Nueva York, que establecieron un modelo seguido en años posteriores en Djerba, Bali, Casablanca, Estambul, Conclusiones del XVII CID 383 Madrid o Londres. El rebrote de la insurgencia talibán va de la mano del interés de Al Qaeda por recuperar el control sobre su antiguo santuario, lo que sin duda tendría consecuencias muy importantes para el futuro del terrorismo global. El miércoles fue el día dedicado a las operaciones militares. Por un lado, el doctor Robert Matthews y el general Feliú nos describieron el origen y evolución de la operación «Libertad Duradera» y de ISAF. Las discrepancias entre los puntos de vista y apreciaciones de ambos fueron muy valiosos, pues nos permitieron comprender la dificultad de diseñar y aplicar la estrategia más apropiada a la actual situación. Por otro lado, el general Puentes abordó los cambios doctrinales que está haciendo la OTAN a raíz del nuevo tipo de conflictos asimétricos de los que Afganistán es paradigma. Las operaciones de contrainsurgencia no pueden ser ganadas con las respuestas del pasado, es decir, únicamente con la fuerza militar. La posesión y el control del terreno han pasado a ser secundarios frente a la protección de la vida y dignidad de los no combatientes. El nuevo objetivo es captar las percepciones positivas de la población y para ganar ese nuevo tipo de «batalla» es fundamental el conocimiento de su cultura, creencias, valores y expectativas, lo que sólo se consigue mediante un enfoque integral que combine las operaciones militares y de policía con las acciones sociales, políticas, diplomáticas y económicas. La rápida victoria sobre los talibanes en el otoño de 2001 dio paso a una cadena de errores que llegaron hasta 2005. Se relegó la reconstrucción del estado y la sociedad, dando prioridad a las operaciones militares, que fallaron en lo que debería haber sido su principal objetivo: mejorar la seguridad local para los afganos. La insuficiencia de recursos de la acción internacional permitió el resurgimiento de los talibanes, que son conscientes de que un ejército convencional debe ganar para no perder, mientras que una guerrilla sólo precisa no perder, es decir, sobrevivir para ganar. Ayer fue un día de claroscuros. La exposición de D. Francesc Vendrell nos mostró cómo se dejó perder la oportunidad para la creación de un estado moderno y fuerte tras la caída de los talibanes. El resultado del desinterés internacional en la Conferencia de Bonn y su traslado a la posterior Constitución fue un régimen presidencialista en el que, paradójicamente, el Presidente ve coartado su poder por la pervivencia de feudos en manos de señores de la guerra y del narcotráfico. A continuación, el embajador de Afganistán, Mr. Gul Ahmad Sherzada, mostró algunos de los avances de los últimos ocho años, especialmente en los campos de la educación, la sanidad y la creación de un ejército y una policía nacionales. No ocultó las amenazas que suponen el terrorismo, el narcotráfico, el analfabetismo y la insuficiencia energética, con su corolario de pobreza, inseguridad y pérdida de apoyo popular al gobierno, pero vio ciertas expectativas de futuro en el desarrollo agrícola, para el que pidió el apoyo de la Comunidad Internacional. Por otro lado, el coronel Cuenca hizo un completo repaso a la situación interna, basada en la diversidad étnica y el rechazo al monopolio del poder político. A su juicio, una vez conseguida una mínima estabilidad, la solución al conflicto pasaría por una Con- 384 El Laberinto Afgano ferencia Internacional en la que países vecinos y actores principales quedaran con sus respectivas pretensiones «razonablemente insatisfechas». Cualquier intento de llegar a un equilibrio en la cuestión afgana que ignore los intereses de Irán, Rusia, Arabia Saudita, India, China y, sobre todo, Pakistán estará abocado al fracaso. Hoy ha sido el día para conocer qué está haciendo España, y especialmente nuestras Fuerzas Armadas, en un escenario tan remoto geográficamente y, para algunos de nuestros compatriotas, también muy alejado de nuestros intereses. El general Domínguez Buj nos ha recordado la llegada de las tropas españolas en 2002 y cómo ha ido evolucionando su entidad y misiones hasta la actualidad. Ha resultado muy interesante la puesta al día del despliegue y cometidos de la Base de Apoyo Avanzado, los Equipos Operativos de Adiestramiento y Enlace (OMLT,s) y del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), con la sinergia de sus elementos civil y militar y sus relaciones con las autoridades y la población afganas. Y en la conferencia de clausura que acabamos de escuchar, el Secretario General de Política de Defensa, D. Luis Cuesta Civis, ha refrendado el compromiso de España en la reconstrucción y estabilidad de Afganistán, a fin de lograr un país seguro, estable, democrático y próspero, en estrecha cooperación con sus vecinos. Sin duda, España está llevando a cabo un importantísimo esfuerzo, tanto en seguridad como en cooperación al desarrollo, pero también con la formación de oficiales afganos y con el apoyo a la estrategia de afganización. No puedo dejar de referirme a una constante a lo largo de toda la semana: Pakistán. Se ha descrito a este importante país como «santuario» de narcotraficantes e insurgentes talibán, base de Al Qaeda y centro de radicalización a través de las madrazas. Se ha hablado del «doble juego» practicado por su gobierno al apoyar (al menos en su discurso) a los norteamericanos mientras daba cobijo y auxilio a los talibanes. La frontera con Afganistán, definida por la artificial Línea Durand, ha llegado a ser calificada como «motor de la insurgencia» y «zona de bandidaje». El pakistaní Ahmed Rashid considera que su país es la clave para la paz en toda la región. Y ello podría ser cierto si consideramos su tradicional enemistad con India, su alianza con China y el apoyo prestado por sus servicios de inteligencia a grupos radicales y de narcotráfico en Afganistán y Cachemira. Es de desear que la política del nuevo gobierno Zardari (ya apreciable en las ofensivas de la pasada primavera en el Valle de Swat y las regiones fronterizas) se traduzca en un apoyo claro a la estabilidad en la zona. Por tanto, podemos establecer un decálogo de conclusiones: Afganistán ocupa una posición estratégica que, en las últimas décadas, se ha visto reforzada por el ascenso a potencias globales de sus vecinos India y China, y la aparición de importantes yacimientos de petróleo y gas en los países ex soviéticos de Asia Central. La sociedad afgana se basa en un complejo sistema de relaciones y lealtades, en el que las tribus, los clanes y las opiniones de los mulás y los consejos de ancianos tienen más importancia que las decisiones de un estado tradicionalmente débil. Conclusiones del XVII CID 385 En el laberinto afgano confluyen narcotraficantes, insurgencia y terrorismo internacional, un poder detentado por antiguos señores de la guerra y el papel desempeñado por agentes externos, como los servicios de inteligencia pakistaníes. Por ello, Afganistán vive encerrado en un círculo vicioso: La debilidad del gobierno permite el auge de la inseguridad y la pobreza; se crean así las condiciones para que la población caiga en la tentación del dinero fácil de la delincuencia, especialmente con el cultivo y tráfico de opio, controlado por los talibán, que a su vez consiguen recursos financieros para combatir al estado y debilitarlo aún más. La caída de los talibanes dio paso a un régimen presidencialista débil, en el que los antiguos señores de la guerra han conservado sus parcelas de poder y se mantienen y potencian las diferencias étnicas y algunos rasgos del islamismo radical implantado por los mismos talibanes. La solución al estancamiento institucional sólo puede venir de la legitimación y fortalecimiento del estado, que debe incluir una decidida lucha contra la corrupción, la generación de riqueza y la prestación de servicios a los afganos, especialmente seguridad y justicia. Y eso deben hacerlo los propios afganos. En la zona confluyen intereses económicos, ideológicos y geopolíticos de países como Arabia Saudita, Pakistán, Irán, India, China o Rusia. Cualquier solución pasa por una conferencia internacional en la que se llegue a un acuerdo de mínimos entre todos ellos. Ese enfoque regional debe permitir que se estabilice la situación no sólo en Afganistán, sino en toda la región del Asia Central. Todo ello es imposible sin un compromiso claro y permanente de la Comunidad Internacional. Los gobiernos occidentales deben unificar sus estrategias, con un enfoque integral, que involucre no sólo medios militares, sino también civiles, a fin de posibilitar la creación y mantenimiento de las infraestructuras y el entramado político administrativo que necesita el nuevo Afganistán. En definitiva, las sociedades occidentales deben acostumbrase a convivir con el problema afgano, pues podría durar algún tiempo. Es imprescindible que los gobiernos den a conocer a sus ciudadanos, de forma clara y precisa, qué se hace en Afganistán y para qué se hace, las amenazas existentes, cómo se están afrontando y lo que podría suponer tanto el incremento como la retirada de las fuerzas. «Ganarse los corazones y las mentes» significa también «ganar la batalla de las percepciones» de la población, que debe sentir que las fuerzas contrainsurgentes le aportan seguridad, estabilidad y satisfacen sus expectativas de un futuro mejor. Quiero finalizar mi intervención expresando públicamente nuestro más sincero agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento e instituciones de la ciudad de Jaca, entidades colaboradoras y medios de comunicación social. Al equipo organizador y a todos los ponentes y colaboradores, que han hecho posible, con su entusiasmo, esfuerzo y apoyo, desarrollar un trabajo serio y riguroso como el de este Curso que hoy finalizamos. 386 El Laberinto Afgano Un agradecimiento muy especial al coronel D. Patricio Mandiá, que ha sido el alma y el corazón del Curso durante los últimos años y que, por imperativos de la edad, pasará a la situación de reserva dentro de unos meses. Gracias, mi coronel, por tu liderazgo, ejemplo y entrega generosa. Nuestro agradecimiento y felicitación también a todos ustedes, alumnos del XVII Curso Internacional de Defensa, por su presencia, participación activa, espíritu de colaboración y exquisito comportamiento, que han hecho muy fácil nuestro trabajo. A todos, muchas gracias. Jaca, 25 de septiembre de 2009 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE ACTIVIDADES Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca Lunes, 21 de septiembre 09:00 h.: CONFERENCIA INAUGURAL. «Afganistán como paradigma: Aspectos coyunturales y tradicionales del conflicto» D. PERE VILANOVA TRIAS Director de la División Asuntos Estratégicos y Seguridad Ministerio de Defensa 10:30 h.: Descanso Área nº 1: RASGOS DE UNA CULTURA MILENARIA 11:00 h.: «El Estado Afgano: Aproximación Histórica y Política» D. JOSÉ BAQUÉS QUESADA Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. 12:00 h.: «La Sociedad: El componente humano y su aspecto religioso» d. ahmed rashid Periodista y escritor 13:00 h.: «El entorno físico y el factor económico» D. PABLO BUSTELO GÓMEZ Investigador principal (Asia-Pacífico), Real Instituto Elcano 390 El Laberinto Afgano 14:30 h.: Almuerzo 16:00 h.: Mesa Redonda Área 1 Moderador: D. Rafael Bardají Periodista de Heraldo de Aragón 21:00 h.: Recepción ofrecida por la Universidad de Zaragoza Martes, 22 de septiembre Área nº 2: EL ENTORNO GEOPOLÍTICO 09:00 h.: «Afganistán y Asia Central: la lucha por la energía» Sr. D. MARIANO MARZO Catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona 10:00 h.: «El negocio del opio en Afganistán. Sus rutas por Asia Central» Sr. D. ALBERTO PRIEGO MORENO Investigador Invitado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. 11,00 h.: Descanso 11:30 h.: «Afganistán y el terrorismo islamista: un foco de inestabilidad mundial» D. FERNANDO REINARES Nestares Director del Programa sobre Terrorismo Global, Real Instituto Elcano. Catedrático de Ciencia Política, Universidad. Rey Juan Carlos, Madrid 12:30 h.: Mesa Redonda Área 2 Moderador: D. JAVIER GARCÍA ANTÓN. Director Adjunto. Diario del Alto Aragón 14:00 h.: Almuerzo 17:00 h.: Salida visita cultural: Monasterio San Pedro de Siresa Miércoles, 23 de septiembre Área nº 3: LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 09:00 h.: «Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia - Contrainsurgencia y enemigo asimétrico» D. FRANCISCO PUENTES ZAMORA Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina Programa de Actividades 391 10:00 h.: «La Operación Libertad Duradera» D. Robert P. Matthews Investigador asociado de la Fundación FRIDE, Madrid. 11:00 h.: Descanso 11:30 h.: «La intervención de la OTAN (ISAF)» D. LUIS FELIU BERNÁRDEZ General de Brigada .Cuartel General de la OTAN en Madrid 12:30 h.: Mesa redonda Área 3 Moderador: D. ANTONIO LECUONA Periodista Radio Ser Jaca 14:00 h.: Almuerzo Jueves, 24 de septiembre Área nº 4: ¿UN FUTURO POSIBLE? 09:00 h.: «El compromiso de la Comunidad Internacional» D. FRANCESC VENDRELL Ex Alto Representante de la UE en Afganistán 10:00 h.: «Una visión desde dentro: El Gobierno de Kabul» D. GUL AHMAD SHERZADA Embajador en funciones de Afganistán en España 11:00 h.: Descanso 11:30 h.: «Afganistán hoy y su posible evolución: un enfoque desde Occidente» D. SALVADOR CUENCA ORDIÑANA Coronel Ex-agregado de Defensa en la Embajada Española en Kabul. 12:30 h.: Mesa redonda Área 4 Moderadora: Dª ANA BALLARÍN Periodista Aragón TV 14:00 h.: Almuerzo 20:30 h.: Concierto de la Música de la Academia General Militar 21:30 h.: Cena de confraternización 392 El Laberinto Afgano Viernes, 25 de septiembre 09,00-10:00 h.: Comunicaciones. Área nº 5: ESPAÑA Y AFGANISTÁN 10:00 h.: «Las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán» D. JAIME DOMÍNGUEZ BUJ General de División Jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones. Estado Mayor de la Defensa 11:00 h.: Descanso 11:30 h.: Conferencia Clausura: «El Gobierno Español y su compromiso en la reconstrucción y estabilidad» D. LUIS CUESTA CIVIS Secretario General de Política de Defensa Ministerio de Defensa 12:30 h.: CLAUSURA 13:00 h.: Acto social de despedida ofrecido por la AGM COMISIÓN ORGANIZADORA COMISIÓN ORGANIZADORA PRESIDENCIA Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ JIMÉNEZ General Director de la Academia General Militar Excmo. Sr. D. MANUEL LÓPEZ PÉREZ Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza DIRECCIÓN Excma. Sra. Dª PILAR ZARAGOZA FERNÁNDEZ Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación Universidad de Zaragoza Ilmo. Sr. D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA Coronel Subdirector Jefe de Estudios de la Academia General Militar SECRETARÍA TÉCNICA Ilmo. Sr. D. J. PATRICIO MANDIÁ OROSA Coronel Coordinador de la Cátedra Cervantes Sr. D. JOSÉ RAMÓN ORTIZ DE ZÁRATE Tte. Coronel Director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Sr. D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ NOVIALS Suboficial Mayor 396 El Laberinto Afgano Sr. D. ELOY CAMINO PEIRÓ Subteniente Plana Mayor de Dirección Sra. Dª GLORIA CORELLA LARROTIZ Funcionaria de la Cátedra Cervantes Sr. D. ANTONIO LASTANAO GIMENO Laboral del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales VOCALES Sr. D. JAIME SANAÚ VILLARROYA Profesor de la Universidad de Zaragoza Sra. Dª NATIVIDAD FERNÁNDEZ SOLA Profesora de la Universidad de Zaragoza Sr. D. JAVIER ACEÑA MEDINA Comandante Oficina de Comunicación Social Sr. D. JOSÉ MANUEL VICENTE GASPAR Tte. Coronel Jefe del Departamento de Sistema de Armas Sr. D. JOAQUÍN GUERRERO BENAVENT Tte. Coronel Jefe del Servicio de Apoyo Técnico Sr. D. JOSÉ ANTONIO BALLESTA NAVARRO Capitán Profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Sr. D. DAVID TORRIJO JUÁREZ Capitán Profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Sr. D. GABRIEL CARA POMARES Comandante de Jefatura de Estudios Sr. D. JUAN J. PAVÓN COTO Comandante Profesor Titular del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Sr. D. JOSÉ MIGUEL REMIRO BLASCO Comandante del Departamento de Economía y Administración