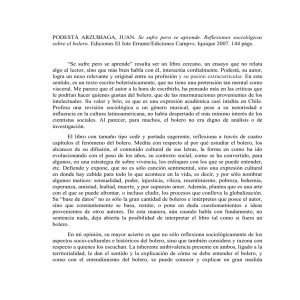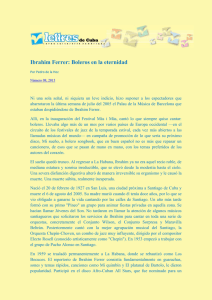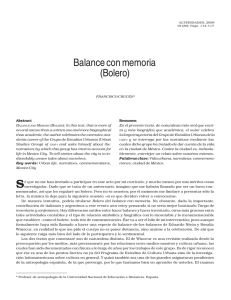descargar libro - Biblioteca Virtual Universal
Anuncio

Llanto de luna: entre el bolero y la poesía Jorge Eliécer Ordóñez* Profesor de la Universidad Pedagógica de Tunja (Colombia) jorgelixir@hotmail.com Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Agustín Lara Dedico estas palabras a Daniel Santos, quien debe andar en algún bulevar buscando a su Linda, virgen profana de la medianoche. I. La luna como espejo de un desengaño. Primer acercamiento: son innumerables los boleros que expresan heroicamente la fatalidad y el fracaso. Bastaría recorrer la bolerografía desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego para constatar que las cuitas de amor son un mosaico extenso y multifacético en Nuestra América, como nos enseñó a decir José Martí. Pertenece ya al acervo de la tradición popular que el héroe - o antihéroe, con más exactitud- del bolero Embrujo, ese requiebro de cuerdas serenateras que anuncian: “ No sé mi negrita linda/ que es lo que tengo en el corazón/ que ya no como, ni duermo/ vivo pensando sólo en tu amor /...quedó, en efecto, tan embrujado de su dama y sus desplantes que, como cualquier Quijote de barriada, empezó a enflaquecer hasta cumplir con su pacto de sangre: en buen romance, se murió de amor. Mirada de esa manera, la gesta del bolero es otra épica, sólo que aquí los guerreros están armados de un lenguaje especial donde abundan las flores, las estrellas, la luna, la eternidad, Dios, los suspiros y la muerte, sin duda, isotopías propias del romanticismo. Claro que el Dios de los románticos, y por extensión, el de los compositores de boleros, es una entidad paradójica, complaciente y flexible, cuando se trata de expresar la pasión erótica. Dice Bécquer en una de sus Rimas: Hoy la tierra y los cielos me sonríen / hoy llega al fondo de mi alma el sol / hoy la he visto...la he visto y me ha mirado .../ ¡ hoy creo en Dios! , y no le van en retaguardia los osados poetas del bolero cuando en arranque apasionado expresan: “ y a veces pienso en la locura, que si no hubiera Dios, mi Dios tu fueras” o aquella imprecación sin atenuantes: “ Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar ”. Dios comodín que se sale del templo y se instala en el imaginario popular a compartir noches de bohemia con serenateros, despechados y otros acreedores del sentimiento. Lo divino se desentroniza, circula en la plegaria terrenal. Octavio Paz señala que “ el poeta desaloja al sacerdote y la poesía se convierte en una revelación rival de la escritura religiosa” (Hijos del Limo, p. 75). Sin embargo, en el diálogo que establezco entre bolero y poesía, no son rivales, sino conceptos que entran en zonas de despeje, es decir, en “ínsulas extrañas”, donde lo sacro y lo profano, lo sublime y lo visceral permiten múltiples intersecciones gracias a que comparten un pretexto común: el amor. ¿ De dónde, de qué extraño país de fantasías sacó el hombre esa manera tan particular de asumir el sencillo acto de acercamiento entre los dos sexos con el noble propósito de conservar la especie? . Se sabe que no siempre fue así, que existían costumbres arraigadas de aparear a hombres y mujeres con otros sistemas, mucho más pragmáticos, menos sufrientes, pero a la vez, menos fantasiosos. Recuérdense los compromisos desde la niñez en la India y otros pueblos. El Mahatma Gandhi se casó - o más exactamente, lo casaron- siendo apenas un imberbe muchacho, con una niña impúber, a quien apenas conocía. En tales casos, hombres y mujeres cumplían con las leyes de la especie sin que mediara ese complicado rito de los énfasis, las cuitas amatorias, los mensajes simbólicos: el lenguaje de los pañuelos, los ojos y las flores, las serenatas y el intrincado juego del cortejo, en el que el lenguaje verbal y sobre todo el paraverbal, establecen ese lance furtivo entre el decir y el insinuar. Surgen otras correspondencias: en el discurso religioso, en el discurso poético, en el discurso erótico -palimpsestos del bolero- se opera la lógica del iceberg: la parte visible es mínima, la que subyace en aguas profundas concentra, en proporción de uno a seis, toda la energía cinética de la pasión. Volvamos a Bécquer: Tú eras el océano y yo la enhiesta / roca que firme aguarda su vaivén: / ¡Tenías que romperte o que arrancarme!, ¡No podía ser!, antítesis que igual sugiere el bolero: El mar y el cielo se ven igual de azules/ y en la distancia parece que se unen/ permíteme igualarme con el cielo/ que a ti te corresponde ser el mar/. Hoy por hoy existe una endeble creencia de que el amor, como práctica y como tradición cultural y literaria, siempre fue más o menos como lo hemos conocido, es decir, un sentimiento evanescente, donde los juegos florales, los suspiros y los raptos apasionados, resolvían la fugacidad de la vida y su inherente sentimiento de separatidad. En estricto inventario no es así. Antes de las pálidas Ofelias, las puras Graciellas y las sutiles Marías, lo que hubo en la tradición literaria épico-trágica fue rapto de mujeres, gestas heroicas, tramas de venganza, ambición, luchas por el poder, falacias, envenenamientos y otros crímenes de la condición humana. Poco o casi nada para las elucubraciones sentimentales, los besos, arañazos y mordiscos que más tarde llenaron folletines y enriquecieron con su galante parafernalia el museo de los corazones partidos. La prehistoria de esa manera tan singular de concebir el amor hay que rastrearla en el siglo XII, en las Cortes de Amor y en esa curiosa institución llamada “La Caballería Andante”. No pretendo decir que antes no existiera el amor, sentimiento humano por antonomasia, sino que sus manifestaciones estaban muy lejos de parecerse a lo que empezó a incubarse en el siglo XII, y que tuvo entre los siglos XVIII y XIX su plena madurez; y que hoy, al inicio del siglo XXI, todavía estamos vivenciando, no sé si como coletazo final o como reinterpretación de esos gentiles descubrimientos medievales. En Provenza, antigua región de Francia, hay que rastrear los vestigios del amor, codificado en los términos que conocemos hoy en día. Allí surgió el concepto de la DAMA, y paralelo a él, el del AMOR CORTESANO. A Leonor de Aquitania, nieta del primer trovador, Guillermo de Poitiers, se debe esa concepción, que con escasas variables ha permanecido durante varios siglos. “Quien lo probó lo sabe”, dice Lope de Vega refiriéndose a los efectos del amor. En verdad, doña Leonor de Aquitania, especie de Amazona de las cruzadas cristianas; casada en dos oportunidades y envuelta en un manto de leyenda por sus deliquios épicos y eróticos, fue la gestora de las famosa CORTES DE AMOR. Ella y su hija María partieron de la premisa de que el amor tiene que ser un arte y por lo tanto debe aprenderse y ejercitarse, tal como se hacía con el oficio de guerrero, trovador o caballero andante. Para tal efecto, María, tan diligente como Leonor, se asesora de un clérigo parisino llamado Andreas Capellanus, quien escribe un libro sobre el arte del amor cortés: “De arte honesti amandi”. En dicho texto se organizan 31 reglas de amor que regulan, o más bien, estimulan los sentimientos eróticos de los cortesanos reunidos en torno a Leonor de Aquitania. Ese libro, especie de código galante y sentimental, reunía los comportamientos amorosos de la corte. Quien transgrediera alguna de las 31 reglas debía comparecer ante las cortes de amor. Las relaciones entre los sexos son, generalmente, metáforas de las relaciones sociales que se establecen a partir de los modos de producción. Esto explicaría que en la concepción del AMOR CORTÉS la dama sea idealizada hasta el extremo de permitírsele avasallar al diligente amador, para quien no existe sacrificio o humillación que no esté dispuesto a sufrir con tal de alcanzar el amor de su señora, como máximo galardón. Se explica la metáfora diciendo que la dama sería el término real, presente; en tanto que el señor feudal sería el término virtual, evocado, - in absentia- como corolario de su omnímodo poder. Lo erótico por relación paradigmática con lo económico-político y social. La dama como “oscuro objeto de deseo” reemplazando en el nivel lingüístico de superficie a ese férreo, subterráneo y verdadero poder que, bajo armaduras, bajo ideales de cristiandad en época de cruzadas, sojuzgaba a los hombres de las pequeñas cortes europeas del medioevo. Como puede deducirse, el sintagma tierra-señor se mimetizaba en el sintagma DAMA, creando así la metáfora del vasallaje feudal. El trovador, enamorado y exaltado hasta los tuétanos, pero además determinado por relaciones socioeconómicas concretas, es, en síntesis un siervo legitimando su opresión. Para no perder de vista la motivación central de estas líneas, he de decir que la letra de muchos boleros centenarios reproduce esta visión de vasallaje del hombre frente a la mujer. Evoquemos algunos versos: Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declárate inocente Y si me ofrecieran riquezas y glorias Renunciando a ti Yo respondería: Prefiero la muerte A la gloria inútil de vivir sin ti Y a veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Mi Dios tú fueras Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y en fin, un sinnúmero de versos apasionados que aceptan con orgullo declarado la supremacía de un poder absoluto sobre una sumisión incondicional. No se interprete lo anterior como una guerra de sexos, sino como explicación de un sedimento histórico que resuelve su antagonismo en todas las esferas de la vida. El bolero con sus altos y sus bajos, sus logros y sus excesos, es un vestigio del romanticismo, ese movimiento espiritual que rebasó las fronteras de la literatura y el arte y se convirtió en forma de vida, en lectura sensible -y a veces sensiblera- del mundo, en pulso vital de todo cuanto nos rodea e históricamente nos ha tocado. Para nosotros, los hombres y mujeres de la mitad del siglo de este país colombiano, el bolero estuvo siempre como telón de fondo en todos los hitos sacros y profanos, en los escasos momentos de alegría y en los múltiples fracasos. Quizás eso explique su permanencia espiritual. Seguramente nuestra niñez está atravesada de manera inconsciente por ritmos, tonadas y letras que sintetizan más que ninguna otra manifestación comunicativa nuestra “hambre de espacio y sed de cielo”, nuestro imperioso anhelo de tener, por lo menos en el amor, una revancha individual de todo aquello que colectivamente nos ha sido escamoteado. Junto a nuestra iconografía verdadera, la del corazón, así se halle despechado y entablillado, resuenan los sencillos y a veces hasta triviales alegatos boleriles. Al lado de Kid Pambelé, Cochise Rodríguez y Willington Ortiz, esos héroes sudorosos y maltrechos que nos obsequiaron la esperanza, están Cantinflas, Charles Chaplin, Agustín Lara, los maravillosos tríos mejicanos, la Sonora Matancera, que aún hoy, después de tantos años, siguen haciendo pactos de medianoche, cuando el mosto se ha metido en la sangre y se quiebra en confesiones sentimentales. Entonces se evaden de los baúles de la más fresca y enraizada nostalgia, los bolero-son de Celia Cruz, los arpegios caribes de Bienvenido Granda, Celio González y Alberto Beltrán, la exaltación anacobera de Daniel Santos, El jefe, quien ya les dijo adiós a los muchachos, y a quien no podemos decirle que descanse en paz porque su destino es encender la noche, nuestro Nelson Pinedo y su Señora Bonita, los porteños Leo Marini y Carlos Argentino, Bobby Capó, con su Piel Canela, flechazo certero en cualquier fortaleza de amor, Panchito Riset, quien no pudo llegar a su cita de seis, porque ciego y minusválido se deshojó en Nueva York sin aguacero porque ni húmeros tenía ya para ponerse a la mala. Y qué decirte poeta Julio César Goyes, de Charlie Figueroa, ese mozalbete con voz de señor que se adelantó varios años a la sentencia de Andrés Caicedo: La vida después de los veinticinco años no tiene sentido. A los veinticuatro, en una silla de ruedas graba su bolero premonitorio: “ el último suspiro de mi vida, por ti lo he de exhalar...”. Seguimos, seguiremos buscando su recuerdo, sin culparlo a él, ni al destino, de todas las noches que nos presagió en las ciudades invisibles. Un poeta amigo me decía alguna vez con el corazón alebrestado por unos vinos, que para tomar en serio el bolero había que tener más de treinta años. La edad es relativa, sobre todo porque los años del corazón no van de la mano con los años del calendario. Lo que veo como experiencia personal con el bolero es su carácter de sinestesia totalizadora, por una parte, y su lectura epidérmica, por otra. He aquí la primera: De niño uno escuchaba boleros sin tener conciencia de ello: Era una música de gente grande que sonaba y resonaba en los viejos radios, en los intervalos de las novelas kilométricas, o a veces, incorporada en sus episodios. Como un esfumato se metía por todos los rincones de la casa, mezclándose con el sonajero de las cucharas, el vocerío de los niños, la jerga de los padres y los parientes ocasionales. Era una música asociada a la leche hervida, a la cucharada inefable de la emulsión de Scott, a las bebidas de limoncillo con frotamiento de Vaporub, en esos días interminables de fiebre, cuando la vida hacía guiños desde afuera con sus cometas infinitas y su pelota de futbolito. Ahora, al oírla de nuevo, tras varios años en que vivió en cuarentena relegada por otras veleidades, se convierte en una caja de Pandora. Se entrecruzan imágenes y sensaciones, sabores, formas, calles, barrios, rostros, perfumes; vivos y muertos, fantasmas, sueños, fracasos, ritos de iniciación, tragedias cotidianas, enlaces y rupturas. El bolero se congeló para siempre. Es como si cada tema coincidiera con una estación determinada de la vida. Así como existe una poética del espacio y sin duda, una poética del tiempo, es evidente que hay una estepa de la libre asociación, en la que uno puede decir con Javier Solís: Ese bolero es mío Desde el comienzo al final Que importa quien lo haya hecho Es mi historia y es real Ese bolero es mío Porque su letra soy yo Es tragedia que yo vivo Y que sólo sabe Dios Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en el corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Sinestesia que se clava en el imaginario colectivo con flecha de varias puntas. Por eso las evocaciones que suscita trampean cualquier sistema racional que intente explicar la vigencia de esa música sencilla que llegó para quedarse en la tradición popular. Uno no oye boleros cuando está enamorado, uno se enamora oyendo boleros, dice con acierto el poeta Gustavo Cobo Borda, y no contento con la sentencia expresó su bolerofilia con su libro “ Ofrenda en el altar del bolero.”María Mercedes Carranza, de su misma generación, tiene un poemario con un título sonsacado a un traganíquel de la vieja calle del pecado: ¡ Hola Soledad! , y en efecto, te saluda un viejo amigo; porque la poesía es un oficio humilde y solitario; prefiere la noche para expresarse y el calor de unos vinos, igual que el bolero. Habría que agregar a este inventario de reminiscencias una costumbre que la modernidad relegó a las fiestas veredales, pero que en los años 50, con el fuerte arraigo de la radiofonía era un ritual para los desheredados de la fortuna: las complacencias. Allí, entre un listado infinito de patronímicos y gentilicios extraños, recibimos las primeras y decisivas clases de geografía sentimental. Con la complicidad de la noche y el olor de las camisas y los pantalones recién planchados por las supermadres de entonces, se desgranaba un sartal de corazones partidos, de reproches en clave, de salutaciones de campesinos y soldados a sus novias lejanas, de camioneros a sus amantes de fondas hechizadas y furtivas... Eran las páginas amarillas del sentimentario nacional. Los diarios publicaban porquerías, como diría Piero muchos años después, fotografiaban la violencia que ha asolado a este país romántico tantas veces consagrado al Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá. En los titulares podía leerse: Nueva Masacre en el Tolima, Ramón Hoyos gana su tercera Vuelta, Los Panchos se toman a Bogotá... Los niños de los 50, con los ojos desmesurados, acompañábamos las letanías domésticas de la madre mientras la radio exaltaba su música cordial. Habría que agregar el aporte de las rocolas y las pianolas, esas máquinas de colores que, como papagayos de vidrio, molían y molían boleros hasta el alba. Además, cuando aún se podía pescar y caminar de noche, entre los pocos semáforos y las luces macilentas, se enredaban en el viento las quejas de los serenateros, esos cumplidos oficiantes del sentimiento. En cuanto a lo que he llamado lectura epidérmica del bolero, he de referirme a sus manifestaciones pragmáticas. Del tango de ha dicho que es pensamiento triste que se baila; del bolero habría que decir que es música triste que se pega y se amaciza. En el bolero los cuerpos se juntan en media baldosa, el aire impregnado de perfuma erótico se comparte cara a cara y todas las células se abren como cien flores que encuentran en el ritmo cadencioso y en las letras altaneras, incisivas, sumisas y exultantes, un pretexto convencional para darle salida al erotismo, por lo general, tan reprimido. Aquí habría que acuñarle una función social al bolero: él acercó a los tímidos, a los indecisos, a los mojigatos. Como en las antiguas cortes de amor de los caballeros andantes, la libido tuvo aquí su patente de corso para expresarse en la cuerda floja de la sutileza, de las buenas maneras y la sensualidad codificada. En ese sentido, el bolero, al igual que la risa y el carnaval bajtinianos, rompió las distancias, desmitificó cánones y permitió la desentronización de mitos y tabúes. Curiosa paradoja: el bolero seguía idealizando a la dama en su música y en su letra cortés, pero la acercaba corporalmente hasta límites nunca antes sospechados. Es el efecto de la tensión entre lo sacro y lo profano, entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Las dos razones expuestas: sinestesia totalizante y lectura epidérmica, han sido factores decisivos en la permanencia del bolero, tras cien años de vida. Y quizás esos dos factores han coadyuvado a que ningún otro ritmo sea sentido como folclor supranacional. II. He dicho en otro momento de la disertación que en la antigüedad el sentimiento del amor no tenía los rasgos que hoy le otorgamos. Para Ovidio, en su célebre Arte de Amor, éste no es más que una enfermedad que priva del conocimiento, paraliza la voluntad y vuelve al hombre vil y miserable. Cualquier parecido con la letra de muchos boleros, va más allá de la simple coincidencia. Este culto conciente del amor que debe ser cultivado, sufrido y asumido; esta opción de considerar al amor como fuente de toda bondad y belleza, llegó a extremos de enervamiento espiritual y hasta desajustes psicológicos en los sujetos: el fetichismo, el exhibicionismo, el sadomasoquismo. Muchos textos boleriles olvidaron el verso romántico: “ hasta las penas tienen su pudor ”, y se lanzaron con abundante sevicia sobre la herida abierta de los corazones lastimados. El Encuentro Anual de Despechados, que se realiza en el Viejo Caldas, es una parodia de esos excesos, y como parodia, algo tiene de risueña y mucho de realidad. Lo cierto es que el hombre romántico establece con su objeto de deseo una relación enfermiza, de fuga y hasta de autoengaño. Siempre fue anacrónico: miró al pasado medieval caballeresco o a la utopía futurista; y de ambas salió desengañado, como en la letra de los boleros: Voy gritando por la calle que no me quieres que no me quieres y mi corazón herido por ti se muere por ti se muere Pero no obstante sus desengaños, el romántico, lanza en ristre, emprende otro. Siempre está en la ruta de los imposibles, recuperando aquellas tradiciones, que lo sacan de su tiempo y su espacio específicos. Ha de volver a los cuentos de hadas, a las mitologías, a los sueños; a todo aquello que lo aproxime a la ruta del amor cortés: la idealización del objeto amado: Cosas como tú son para quererlas Cosas como tú son para adorarlas... Totalidad, perfección, belleza absoluta, grandes aspiranzas de los románticos y su manifestación en el imaginario colectivo, donde el bolero ancló a sus anchas. Pero también el erotismo en su oscilación entre lo aceptado y lo prohibido y la sublimación de otras opciones psíquicas: el sadomasoquismo, el voyeurismo, el fetichismo, la necrofilia, en la que Julio Flores, es representante indiscutido con ese texto escatológico llamado Bodas Negras. Bien ha dicho Arnold Hausser refiriéndose al romanticismo y su decisiva influencia en el siglo XX: “nunca una neurosis ha sido tan fructífera”. Y es que al examinar sus rasgos genéricos, no cabe duda: su exuberancia, su anarquía, su violencia, su lirismo ebrio y balbuciente, su exhibicionismo desenfrenado, sus paradojas frente al amor, su escisión entre la realidad y la fantasía. La mitología popular tiene una forma asombrosa de exorcizar sus fantasmas, les pierde la distancia épica y vuelve su verbo carne. Allí el bolero tiene su resonancia: Poema, es noche oscura de amargura Poema, es luz que brilla allá en el cielo. En síntesis, una tierra que no has gestado grandes sistemas filosóficos formales, que no ha producido una gran ciencia, ha tenido en cambio una fuerte presencia mítica que adquiere su mayor fortaleza en los mitos populares, en lo dialógico; y es precisamente en el bolero, el tango y los corridos mejicanos donde hay que buscar los cabos sueltos de nuestra sensibilidad y nuestra identidad triétnica. A este respecto, hay un predominio racial y cultural, un área de influencia en cada puerto de anclaje: en México, el ancestro indígena, en Cuba, lo africano, en Argentina, lo blanco-europeo. Daniel Santos, El Jefe, uno de los más grandes en la hagiografía del bolero, el mito Cimarrón, la convergencia del mestizaje; por eso se escucha con parejo fervor en Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Ecuador; lugares diversos de Nuestra América descalza. El mito como cohesión y como efusión que se repite en las nocturnas ofrendas en el altar del bolero. Los ciudadanos de la noche asignados por un mito que ya tiene cien años de soledad y vive reinaugurando su rito bohemio. Quizás ningún cebo nos puso tan cerca de la poesía escrita y consagrada como los estribillos de la poesía cantada: Luna, lunera, cascabelera Dile a mi negrita por Dios que me quiera Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú... A las seis es la cita No te olvides de ir... Virgen de media noche Cubre tu desnudez... Estando contigo me olvido De todo y de mí Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti... Y cien mil cosas más que llevamos prendidas del alma y con las cuales la memoria colectiva de América sueña, sufre, se embriaga, se libera y purga su destino alienado y alucinado. III. La novela moderna, antitética en sí misma, género en constantes tensiones, inacabado, no susceptible de regularse por ninguna retórica, tiene, en varias obras latinoamericanas vinculadas con la música popular, un lugar adecuado para tales cumplimientos: Tres tristes Tigres de Cabrera Infante, La Importancia de llamarse Daniel Santos de Luis Rafael Sánchez, Qué viva la Música de Andrés Caicedo, Vengo a decirle adiós a los muchachos de Josean Ramos, Los duros de la salsa también bailan bolero de Laureano Alba, Bomba Camará y Celia Reina Rumba de Umberto Valverde. En general, funcionan como ensayo, como crónica, como collage poético, como entrevista y como testimonio. Rompen la logicidad argumental . En ellas penetran trozos de canciones, poemas tergiversados y parodiados, delirios etílicos y denuncias históricas, humor, ironía, realidad y ficción. Nuestro mestizaje se resuelve en género híbrido. La marginalidad reclama un lugar histórico. José Alfredo Jiménez ha elaborado la filosofía del hombre común y a ella acceden públicos de todos los estratos sociales y culturales. Los Panchos, La Sonora Matancera y Carlos Gardel son los textos más “leídos” en Latinoamérica; en ellos se expresa nuestra hibridación étnica, cultural, y sentimental. Las novelas, como textos escritos recogen los ecos de las voces compendiadoras; esas voces donde nuestro indianismo, nuestra negritud y nuestra hispanidad se funden en un sincretismo musical, poético e ideológico. De fondo, proponen en conjunto, una dicotomía interesante: la literatura como texto cerrado y la vida como texto abierto. La literatura es posterior a la vida, llega tarde, aunque la vida, cuando se modeliza literariamente es como si se mirara al espejo para reconocerse, y en ese mirarse, a veces el espejo crea espejismos, malabares, ironías, que nos hacen recordar que la “realidad supera a la ficción”. La vida como texto abierto porque ella es el reino de lo inaudito, el cruce de casualidades y causalidades que se salen de madre del río racional y se sumergen en el río paradójico, allí donde nadie se baña dos veces, allí donde se funde el más extraño oxímoron; vital primero, literario después, o tal vez, jamás, porque la literatura no todo lo recicla: Bar Cafarnaúm. Una vitrola o pianola como se dice en las márgenes del Cauca. Un cortero que llega y con la devoción propia de un asceta oficia su comunión en el altar del bolero con un anisado doble. Roberto Ledesma, de Cuba, en ¡Cafarnaúm! (Igual pudo llamarse Belén o Getzemaní), se ofrece en esta perla cimarrona, esta bofetada a la sensibilidad apolínea: Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declárate inocente. Luego de semejante exorcismo, su vida, su texto abierto, consultará otros oráculos para la constatación de sus cuitas: Alcy Acosta, Charlie Figueroa, Tito Cortés, Orlando Contreras, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo... Sí, porque el bolero, como la vida que plasma, tiene sus estratos bien definidos. Hay bolero-texto arrabalero, bolero-texto de clase media, y bolero-texto “jai-laif ”como dicen en Siloé, barribajo de Cali. El metal de voz tiene correlato en el otro metal, el que estratifica a los actores. Dime qué escuchas y te diré quién eres, estribillo que aflora en el texto de la vida y propicia los ghetos, los combos, las galladas y hasta las pandillas. Existe una nota para cada colectivo, una temperatura, un sabor que asocian o repelen. Como de Dios, cada quien tiene la cantidad de bolero que necesita, y de texto literae y de texto vitae. Y el resto es literatura como profetizó Paul Verlaine. (*) JORGE ELIÉCER ORDÓÑEZ MUÑOZ. Poeta y ensayista colombiano. Nació en Cali, en abril de 1951. Licenciado en Filología e Idiomas en la UPTC. Estudió Lingüística en la Universidad del Valle, magíster en Literatura Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. Actualmente es profesor de Literatura en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Ha publicado los siguientes libros: Ciudad Menguante, Bogotá, Si Mañana Despierto Ediciones, 1991; Vuelta de Campana, Bogotá, SMD Editorial, 1995; Brújula Insomne, Tunja, Colibrí Ediciones, 1997; Farallones, Tunja, Si Mañana Despierto Ediciones, 2000. En 1998 recibió el Premio Jorge Isaacs por su ensayo “Fábula Poética en Giovanny Quesseps”, publicado en la Colecciones de Escritores Vallecaucanos. © Jorge Eliécer Ordóñez 2002 Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 2010 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales _____________________________________ Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario