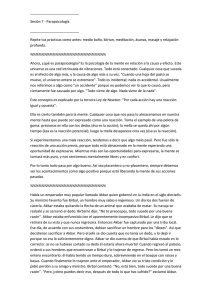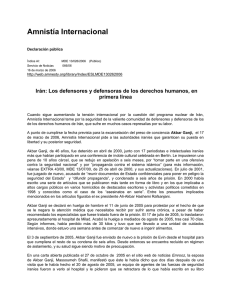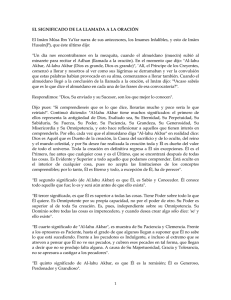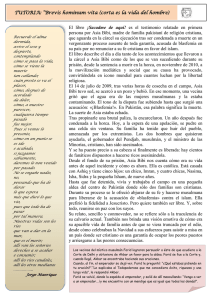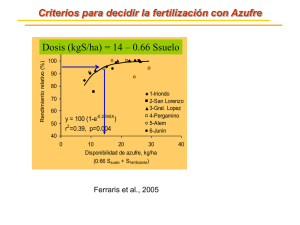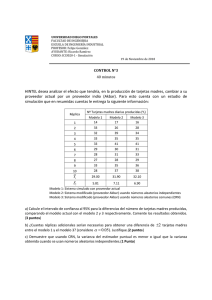Publicación - Accésit
Anuncio

XXVII Concurso de Cuentos “Villa de Mazarrón” - Antonio Segado del Olmo 2011 CORAZÓN AMARILLO TERESA NÚÑEZ GONZÁLEZ ACCÉSIT El 15 de Julio de 2011, el jurado del Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón - Antonio Segado del Olmo, compuesto por Gustavo Martín Garzo, Lola Gracia Martínez, Rafael García Castillo, Soren Peñalver, Fina Tafalla Brotons y José María López Ballesta, otorgaron el Accésit de la vigésimo séptima edición al cuento titulado Corazón amarillo, de Teresa Núñez González. Teresa Núñez González nació en Madrid, en 1941. Publica por primera vez a los catorce años en la revista poética Arquero y a los diecisiete, su primer relato en el semanario Blanco y Negro. Durante más de veinte años se dedica a la novela de bolsillo, editando con Editorial Bruguera y Editorial Rollán más de doscientos títulos del género Oeste y sentimental bajo los seudónimos de Paul Lattimer y Vicky Doran respectivamente. Colabora como crítica de poesía en el Taller Fuentetaja de Madrid y como columnista en el Diario Metro Directo, apareciendo sus columnas durante cuatro años en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. Posee numerosos premios de narrativa entre los que se cuentan Internacional Lena, Círculo de Lectores, Emiliano Barral, Barcarola, Alfonso Martínez- Mena y Julio Cortazar. CORAZÓN AMARILLO Y de tanto no responder tengo el corazón amarillo. Pablo Neruda Muerde con fuerza el paño de algodón húmedo. Es una protección rudimentaria, aunque da resultado. A su resguardo quiere ignorar el vaho espeso de las fumarolas pero lleva los ojos enrojecidos, los hombros labrados a fuego por cicatrices hondas. Resbala el lodo bajo sus pies en la empinada cuesta. Entonces se alegra de llevar sus botas de goma y se dice que es un minero afortunado. La mayor parte de sus compañeros, descalzos o con unas simples chanclas, le preceden en la larga fila que asciende como una serpiente perezosa hacia el cráter del Ijen. A Akbar, estas botas le han costado el salario de una jornada entera y ahora no se desprendería de ellas ni siquiera a cambio de un plato de soja. El hambre es algo natural y se soporta. Lo ha aprendido desde muy pequeño. A los veintinueve años, menudo y escuálido como casi todos los trabajadores de Kawah Ijen -los esclavos de Kawah Ijen-, tiene una gran experiencia en esto del hambre. Empieza por ser una mordedura caliente en lo más profundo. El estómago se vuelve de papel, se pliega como si sus paredes se adhiriesen unas a otras. Luego viene la debilidad de los músculos. Algunos dicen que se pasa en los fumaderos de opio de Yakarta pero no es cierto. Con el opio, el hombre se convierte en una brizna. No desea moverse ni pensar. Es un muñeco desarticulado que dormita sobre una estera o un diván sucio. Akbar no ha estado nunca en un fumadero, aunque sabe lo que allí ocurre y quizá hubiera caído en alguno de no conocer antes a Malam. Debe admitir sin pudor que ella es un hermoso regalo ofrecido por la vida cuando su esperanza, tan mermada que apenas podía sostenerle, no tenía nombre alguno. Lo piensa de pronto. Piensa en Malam, en sus hijos Imam y Sari. Le viene a la memoria esa pregunta que quiere apartar siempre de su cerebro. Le viene como un eco y lo mismo que un eco parece rebotar en las paredes de su mente. "¿Cuándo lo vas a llevar contigo?" Y es la propia Malam la que pregunta. Con miedo, con un hilo de terror apretado a la garganta. Él mira a la mujer y la ve tan frágil como un pequeño animal herido. Malam se mueve por la choza igual que por su vida, sin apenas levantar rumores. Sin embargo, su presencia es una brasa siempre viva, una luz que fosforece en medio de la noche y encuentra la verdad de las cosas, la razón para seguir adelante. Esa misma mañana la ha visto dormida sobre la estera trenzada del lecho. Abrazando a Sari, que apenas tiene tres años. No lejos de su hijo Imam en el que Akbar se resiste a detenerse. Porque a partir de los diez años ya se puede subir al cráter, cargar ochenta kilos de azufre en cada trayecto y luchar por la vida. Algunos lo hacen a los nueve. Por eso la pregunta de Malam, una y otra vez: "¿Cuándo lo vas a llevar contigo?" Y Akbar no quiere saberlo. No puede ver que dentro de nada Imam le acompañará monte arriba. Es preciso dejar un poco de tiempo. Un año más para ahorrar lo justo. Cuando lo haya conseguido, tendrán su tierra y se marcharán de allí. Nada va a impedirlo. Y él habrá salvado a su hijo de esta miseria que lleva sobre sus hombros desde hace tanto. Con la edad de Imam ya subía a las fumarolas, ya arrastraba los pies sobre el barro y tosía interminablemente apretando el trapo de algodón húmedo en la boca. Ahora solo sueña ser propietario de ese terreno que trabajará de sol a sol para sacar la mitad de lo que hoy cobra al día. No le importa sentirse más pobre si puede huir de la esclavitud amarilla. Propietario de un campo por labrar será tan feliz que el corazón le estallará en el pecho. Nadie quiere morir en el Ijen. Sí, un terreno resulta menos rentable (aquí gana lo equivalente a cinco euros diarios y los campesinos, en cambio, apenas llegan a cuatro) pero qué importa si escapas a la penuria de cuenco diario con arroz y suciedad sin límite en el cuerpo. Fuera el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Respirar aire puro, ser libre como el horizonte claro que se pierde ante sus ojos. Y Akbar piensa en los pescadores del lago Tempe o aquellos bugis de las islas Toggian con los que algunas veces se ha encontrado en la cantina. El disfrute de las cosas agradables se advierte en los ojos de esos hombres. Tienen la carne limpia y la mirada sin perversión de sangre. La risa sobre la piel y el deseo de la inocencia entre las manos. Tal vez de tanto contemplar las playas blanquísimas y serenas llevan en el cuerpo esa misma serenidad y sus dedos hablan a gritos de la sal y el yodo, del trabajo duro pero sin amos. Los pescadores de Toggian no conocen los gases sulfurosos, las nubes pestilentes de veneno que se deslizan en los pulmones y persisten allí, destrozando mucosas y conductos. En ese momento oye la voz de Supandi - Venga, adelante, que hoy estás dormido. Forma parte del rito matinal. Supandi es también pequeño, aunque de brazos corpulentos. Las pocas veces que ríe muestra unos dientes irregularmente colocados que ya han empezado a pudrirse por efecto del vapor sulfuroso. Supandi suele alcanzar a Akbar casi en el mismo enclave del camino todas las mañanas y se burla de él. "Haces el amor demasiadas veces" le dice. Sus burlas son insidiosas e hirientes. Pero Supandi es el trabajador más viejo de Kawah-Ijen y puede permitirse el lujo de saber lo que el destino depara a sus compañeros. Ha cumplido ya cincuenta años. Cuánta amargura se lleva entonces en la mirada. De qué forma se hunde Supandi en el silencio mientras los jóvenes exponen proyectos soñadores y disparatados. Luego, los efluvios del alcohol se encargan de ofrecer olvido. Y el opio, oh sí. Olvido total, degradación ínfima en que los hombres van cayendo paulatinamente. A veces llegan noticias de alguno de ellos. Abandonan a las familias para seguir la ruta de la indignidad hasta que ya no les importa nada sino dormir. Desconocen que sus mujeres terminarán en los prostíbulos y los puertos de Surabaya o Palembang. También sus hijas, que serán ofertadas a los turistas. Porque pagan bien los depredadores de niñas, que viajan hasta allí con ese solo propósito. Se distinguen de inmediato y los especuladores saben sacarles rendimiento. El pago en dólares americanos, naturalmente. Unos pocos serán para la familia de la niña y, con mucha suerte, ella recibirá una ración extra de sago o alguna bisutería para colgar al cuello. O incluso, si es muy buena y produce altos dividendos, un vestido nuevo de seda. Otras veces, la niña es huérfana o ha sido vendida por su propia familia, con lo que el proxeneta se considera dueño y señor de esa carne y la trafica a su capricho. - Vamos, vamos, despierta — Supandi empuja a Akbar sendero arriba-. El azufre está esperando. La extensa cola como de sierpe herida se va replegando, sube, se eriza, trepa. Trescientos metros de trayecto que cubre el humo azufrado. Trescientos metros de jadeos y estertores, de toses desgarradas sobre la superficie lodosa. El Ijen les ofrece el regalo maldito de sus lascas amarillas. Muchos de ellos han descubierto ya la muerte en el pino sendero. Supandi va a ciegas, agarrado a la camisa de Akbar y ninguno de los dos mira hacia abajo. Hacerlo puede significar el vértigo repentino, de modo que ningún minero de Ijen mira el camino que se va quedando atrás, a sus pies. Si acaso, miden con los ojos la distancia al cráter y ven surgir el agua del lago, engañosamente bella. En realidad es una enorme probeta que contiene casi treinta y ocho mil millones de metros cúbicos de ácidos. Akbar no lo sabe calcular. Akbar solo entiende de números cuando pesa la carga para que los empleados gubernamentales no le engañen. Tres centavos de euro por kilo. Y lo anota en su memoria, que es como una agenda exacta en la que van quedándose las cosas una a una. No entiende por qué los dioses le han concedido esa memoria privilegiada, pero corno no sabe leer ni escribir la considera un obsequio y la esconde a los ojos extraños. Nadie conoce que la mirada de Akbar es una cámara fotográfica, que su mente no equivoca jamás las fechas y su corazón acompasa los sucesos con un latido más lento que de ordinario. Akbar calla todo lo bueno, procura no descubrir sus proyectos, sueña ocultamente con lo que nadie imagina. Y para soportar el crudo día de labor piensa en Malam. La recuerda desnuda. Evoca esos momentos sobre la estera cuando cabalga su pubis de terciopelo y persigue sus pezones purpúreos. Deja que la sonrisa femenina mitigue la tos de su garganta, el resollar de su delgado pecho, el miedo enfermizo que le sigue a todas partes. Porque Akbar se inflama en el miedo y cuando calibra las maldiciones que pueden caer sobre él o su familia se acuerda de rezar a Brahmá para que, al menos, conserve en su vida la pasión y el deseo. Akbar y Supandi han llegado al cráter. Se dirigen juntos hacia las fumarolas, allí donde los gases se han solidificado a lo largo de la noche. Ahora hay que romper las baldosas de azufre y cargarlas en los canastos para regresar monte abajo. Sin decir una sola palabra, sin mirarse, la cabeza agachada para evitar el humo y apretando con fuerza entre los dientes el trapo de algodón mojado en agua, comienzan la tarea diaria con más de doscientos grados centígrados mordiendo sus costillas. - No rompas tanto. No podrás cargarlo -, dice Supandi -. Ya sabes que la bajada es mucho peor. Akbar guarda silencio. No quiere confesar su secreto. De cada vez que se acerca a las fumarolas y golpea el azufre, saca dos cargas. Empuja una de ellas para que se despeñe más abajo, sobre un rincón del camino, lejos de las tuberías y a la espera de un segundo viaje. Arrima el tesoro amarillo para arrojarlo sobre el precipicio, de manera que el azufre rueda mucho más abajo. Queda oculto por el vapor y sólo él conoce su existencia. Ha calculado que de esta forma minoriza el tiempo expuesto a los humos sulfurosos. Los mineros suben lo más posible y buscan el codiciado metaloide más cerca del cráter hasta que el oxígeno se vuelve irrespirable y deben regresar monte abajo. A veces, Akbar se arrepiente de enmudecer tanto. El silencio es el peor enemigo del hombre, suele decir Malam. Pero él piensa que hay cosas más execrables. La miseria, la enfermedad, el desamor. Cosas que no pueden tocarse y que al igual que el silencio, incorpóreas y difíciles de explicar, tienen, sin embargo, dientes y se clavan en el corazón. El se lo imagina pequeño, arrugado, con un color semejante al del azufre. Le duele llevar el corazón amarillo dentro del pecho, ya no quiere sentirlo así más tiempo. Y por eso se desprende de la piel sórdida que le cubre y mientras realiza su trabajo, Akbar sueña y recuerda. Porque los mineros de Kawah Ijen adquieren en ocasiones cierta categoría de hombres dignos. De pronto, un día calientan agua en la lumbre para lavarse por completo y vestir su mejor camisa. Y entonces, ciertamente, un hombre retoma su posición erguida y puede caminar con su familia a la ciudad, y celebra la vida con tanto júbilo que el recuerdo es capaz de mantener su esperanza durante muchos años. Akbar lo ha hecho una sola vez. El día de su matrimonio. Aún tiene presente la sensación de verse ataviado con buena ropa. Desvanecido el olor de los ácidos, Akbar se sintió por unas horas dueño de su propia vida sin que el viento terrible del Ijen corroyera sus aurículas para pudrirlas poco a poco, y desbaratarlas, y arrojarlas a la entraña del maldito monte. Sí, él, Akbar bin Umar, dueño de su destino. Vencedor sobre el perverso cerebro de aquel dios que le señaló su designio y no quiso darle nada gratuitamente. La felicidad, se repite siempre, es tener los brazos fuertes, la mente despejada, un buen estómago para digerir cualquier alimento y una mujer. Y Akbar se considera feliz por haber conseguido todo eso. Caen por Ijen de vez en cuando los misioneros con el propósito de aliviar sus almas, según palabras dichas por alguno de ellos. Akbar les espetó un día que aliviaran sus bocas hambrientas, el malvivir de sus hijos o el desespero de sus mujeres. "Cuando un hombre está bien nutrido y sano, y tiene un trabajo hermoso, y vive en una casa bien construida, lo demás llega con la propia naturaleza. Así que busquen la forma de que podamos vivir en esta inmundicia y no nos hablen más de Dios. Ni siquiera podemos rezar" les dijo en tono desabrido. Ese día lo tacharon de impío y la misma Malam le reprochó su falta de confianza en el destino. Akbar calló por no decir que siempre subía al Ijen con el presentimiento de que iba a ser la última vez. Y musitó únicamente, después de un momento de reflexión: "Cualquier dios, por omnipotente o benigno que sea, se desentendería de un infierno semejante y de unos hombres tan desgraciados." "No es así" le interrumpió ella. "Esta vida es una prueba y después seremos otra cosa y nos sentiremos felices." ¿Para qué arrancar de Malam su ingenua expectativa? Había tanta felicidad en aquellos ojos que Akbar ocultó su amargura. Le parece verla aún en el mercado ante sus cestos de bananas, al lado de la madre que cuidaba la mercancía y un hermano de pocos meses. Qué luz en los ojos estrechos, hurtados a los suyos con insistencia. "No la comprometan" le dijo atrevidamente a la madre. Malam cumplía ese mes los catorce años y en la casa había cinco hijos más. Fue una lucha sobrehumana evitar su venta. Hasta que una tarde Akbar habló claro con el padre y se ultimaron los esponsales. Malam llegó virgen a su estera, pero aprendió pronto los sobresaltos del amor y todo lo que se hizo costumbre entre ambos fue urdido por ella con una especial intuición, maliciosa pero también ingenua. Deja de pensar en Malam mientras baja con el azufre a cuestas. Los hombros se van volviendo de sangre poco a poco bajo las correas que sujetan los cestos con la carga amarilla. Llega abajo y pesa concienzudamente el azufre. Lo retiene todo en su mente mientras regresa hacia el camino. Esta vez le toca la carga que ha quedado oculta en el recodo. Pero cuando llega, se detiene extrañado. No hay nada allí. El hubiera jurado... Naturalmente, tiene que haberse confundido. Es el siguiente recodo, no hay duda. Akbar se detiene para toser y vuelve a introducir el algodón mojado entre sus dientes. El siguiente recodo del camino está libre también, de manera que ya no lo duda. Alguien se ha llevado su segunda carga. Busca con la mirada a Supandi y lo ve al final de la cuesta, llegando a las romanas en donde pesan el azufre. Entonces recuerda que le vio descender por delante de él y le sorprende que en el tiempo que él ha hecho una carga, Supandi haya podido completar dos. Inmediatamente comprende que su secreto ha sido desvelado. Supandi, como una víbora al acecho, ha descubierto el lugar del tesoro. Pero el azufre ya está pesado, de modo que no puede decir nada. Siente el sabor de la sangre en los labios. Ha mordido el trapo húmedo con tanta fuerza que se acaba de herir. Un turbión de pensamientos cruza en un segundo su mente y se inflama dentro de sus venas. Y aunque su prudencia le grita que no avance, que no espere a Supandi en la revuelta del camino, que no le diga nada hasta haberlo visto con sus propios ojos, en ese instante en que el otro no pueda negar la evidencia, aunque no es un hombre violento ni lo ha sido jamás, y respeta, y acata, y lo piensa todo cuando la rabia ha pasado para ordenar los acontecimientos de su vida como un hombre debe hacer siempre, hoy Akbar se da cuenta de que cada vez está más cansado. A cada día que pasa se halla más lejos de sus sueños y ve llegar con más angustia el tiempo en que Imam deba engrosar la larga fila serpenteante que arranca las entrañas amarillas del Ijen. Algo le estalla en el cuello, donde se le hincha una vena hasta parecer una soga amoratada cruzándole la piel. Y antes de que Supandi tenga tiempo de adelantarle, sale a su paso con la respiración entrecortada, un jadeo de agonía llenándole el pecho, y dice entre dientes la única palabra que viene a su boca: -¡Ladrón! Supandi sabe que no puede alegar nada. No hay defensa para quien conoce la ley de la mina. El que lo hace, lo paga. Eso piensan los dos cuando Akbar agarra del cuello a Supandi y lo empuja al borde mismo del precipicio. Las fuerzas están muy igualadas, la juventud de Akbar suplida por la experiencia del otro. No es la primera vez que Supandi pelea contra un compañero. La vida en Kawah-Ijen es suficientemente dura y lleva cuarenta años subiendo a arrancar el azufre a las entrañas del volcán. Además, tiene la ventaja de la malicia. A él no le duelen los golpes de Akbar mientras que este siente la desgarradura lacerante de la decepción. Akbar está ciego de rabia y Supandi mantiene la cabeza fría. Se enlazan los dos golpeándose en la cara y los hombros hasta que el terreno cede bajo sus pies. Akbar es el primero en resbalar. Su pierna derecha queda colgando del barro sobre una caída de más de treinta metros. Una caída inevitable. Se oye el grito de Supandi como el alarido de una bestia malherida que el azufre va repitiendo por toda la montaña. Porque Akbar no ha soltado la camisa de su enemigo y en un último esfuerzo poderoso lucha por retener el lodo bajo sus pies y descolgar a Supandi monte abajo. No lo consigue. La goma de sus botas resbala inexorablemente y los dos hombres son arrojados por la inercia de su propio movimiento hacia un vacío pavoroso. No hay tiempo para pensar. Dos hombres caen golpeándose con las lascas de la montaña, un grito queda suspendido en el aire de la mañana, sólo eso. El hecho es un grano de arena en medio de la vida, que cumple su ciclo una vez más. Ya ha terminado todo. Quizá ni siquiera sean recuperados los cuerpos. Al día siguiente, los canastos de Akbar se cargarán a la espalda de un niño de diez años. Nadie va a quejarse. Brahmá continuará recibiendo su óbolo de fruta y especies, se quemará el mismo sándalo en su honor y se le darán gracias de igual manera. En Kawah-Ijen lo único que cuenta es el peso del azufre. Amarillo oro a los costados de la montaña, igual que un latido de muerte.