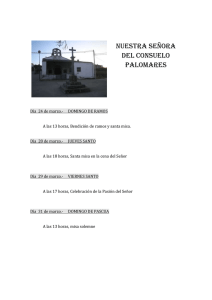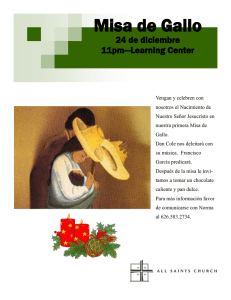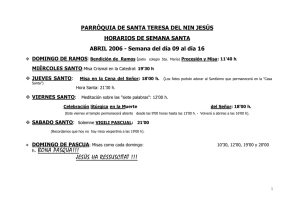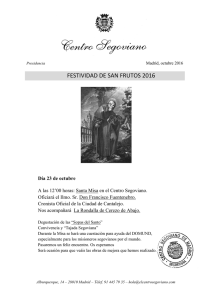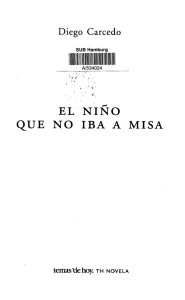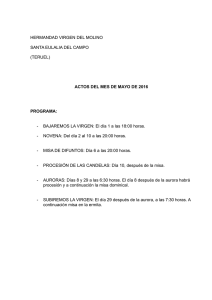En casa con Dios
Anuncio

Alejandra María Sosa Elízaga En casa con Dios Col. Lámpara para tus pasos Ciclo B "designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante... a todas las ciudades y sitios a donde Él había de ir..." (Lc 10, 1) E D I C I O N E S 72 2 ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA En casa con Dios Colección ‘Lámpara para tus pasos’ Ciclo B EDICIONES 72 3 En casa con Dios Colección ‘Lámpara para tus pasos.’ Ciclo B EDICIONES 72, S.A. DE C. V. Moctezuma 17 local C, esq. Chimalcoyótl, Col. Toriello Guerra, Tlalpan, C.P. 14050, México, D.F. Registro del Derecho de Autor: 03-2013-062112584500-01 Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso por escrito de la autora y/o del editor Portada: Acuarela sobre papel, de Alejandra María Sosa Elízaga www.ediciones72.com Correo electrónico: ediciones72@yahoo.com.mx Si desea escribirle a Alejandra María Sosa Elízaga puede hacerlo al Ap. postal 22-289 México, D. F. Correo electrónico: alesosa@ediciones72.com tel: 56 65 12 61 Hecho en México 4 ÍNDICE PRESENTACIÓN Sonámbulos Cuando des un regalo Busca lo que buscas En casa con Dios Oscuridad derrotada La mejor bendición Pedir ayuda o perderse Encuentro decisivo Desaferrados Su voz Trabajar sin cobrar Gloria a Dios Todavía es tiempo Eres polvo, pero... Fin de los reclamos Locura y debilidad Nobleza obliga Quisiéramos ver Verdadero consuelo ¿Quién nos quitará la piedra? Pedir perdón Tiniebla iluminada ¡No desechen la piedra! Fórmula infalible 7 8 11 14 17 20 22 25 28 30 32 35 38 41 44 46 49 52 55 58 61 64 67 71 76 5 Cont. del índice Nos amó primero Fuerza para soportar No estamos perdiendo la batalla ¡Heredamos! Ya ni a quién echarle la culpa Siembra ¿Qué vas a ser? Fe descubierta Fracaso aparente Dejar o llevar Nada temo Lo que no pasó Nostalgia del pecado Pan para el camino Verdadera comida y bebida Optar Lo bueno y lo malo El suspiro de Dios Obras A prueba Errores ignorados Gracia matrimonial Palabra Viva Compartir la alegría ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En qué consiste amar a Dios? Fíate Buenas noticias Reino de verdad 79 81 84 89 94 98 102 107 112 116 123 126 129 132 136 139 142 145 148 153 156 158 161 165 169 172 176 180 183 Obras de Alejandra Ma. Sosa E. 186 6 PRESENTACIÓN E ste es el segundo volumen de la colección de tres libros titulada ‘Lámpara para tus pasos’. Con esa capacidad suya de ofrecer meditaciones breves pero profundas, sólidamente fundamentadas pero de lectura fácil y sabrosa, la autora va invitando al lector a releer textos de las Lecturas que se proclaman el domingo en Misa (en el ciclo litúrgico B, dedicado a san Marcos), para comprenderlos mejor, relacionarlos con su propia existencia y descubrir cómo la Palabra de Dios realmente ilumina su vida. 7 Primer Domingo de Adviento Sonámbulos ¿ Sabías que hay una tremenda epidemia de sonambulismo? Probablemente no lo mencionen en las noticias, pero está sucediendo y es muy preocupante porque como los sonámbulos caminan, parece que están despiertos pero en realidad están dormidos y no tienen idea de lo que hacen, así que fácilmente pueden tropezar, caer en un agujero, lastimarse. Es algo muy grave y por ello es importantísimo evitar contagiarse. ¿Cómo lograrlo? Hay una manera, no cuesta ni un centavo y está al alcance de todos, pero lamentablemente no todo el mundo la aprovecha porque es un poquito difícil aplicarla. Consiste en no dormir. Y antes de que alguien proteste, alegando que una buena noche de sueño es indispensable para recuperar las fuerzas, cabe aclarar que no estoy sugiriendo que debamos mantenernos físicamente despiertos (lo cual sería no sólo imposible sino absurdo), sino espiritualmente despiertos. Sí, porque ese sonambulismo al que me he referido, no es del cuerpo, sino del alma, el cual resulta todavía peor, pues sus consecuencias pueden ser no sólo fatales sino eternas. Tal vez por eso en el Evangelio que se proclama este Primer Domingo de Adviento (ver Mc 13, 33-37) Jesús nos pide que no nos durmamos sino velemos y estemos preparados, porque Él vendrá a nuestro encuentro y espera encontrarnos bien despiertos. 8 Propone que seamos como un portero que se mantiene alerta porque no sabe si el dueño de la casa regresará al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. Los cuatro horarios que Jesús menciona son significativos por lo que sabemos sucedió en cada uno y lo que ello implica hoy para nosotros. 1. Al anochecer fue la traición de Judas, un discípulo que seguramente amaba a Jesús pero no quiso seguirlo, obedecerlo, amoldarse a Su voluntad; simulaba ser de los Suyos pero no lo era. Hoy muchos como él, aparentemente están dentro pero en realidad están fuera. Por ej. quienes se reconocen o se creen católicos pero no viven como lo exige la fe que dicen profesar. También hay algunos que se saben fuera pero aparentan estar dentro, por ej. miembros de sectas que usan lenguaje cristiano sólo para atraer a sus adeptos; mujeres que se autonombran católicas pero promueven el aborto; comentaristas que justifican diciendo ‘soy católico’, despotricar después contra la Iglesia; políticos que proponen un cristianismo sin Cristo. 2. A la medianoche los discípulos dejaron solo a Jesús. No quisieron presenciar Su agonía en el Huerto. Hoy muchos quisieran seguir a Jesús sólo por los milagros, quisieran buscar atajos a la Gloria sin pasar por la cruz. Se engañan pensando que pueden evadir el sufrimiento y/o desentenderse de los que sufren. 3. Al canto del gallo sucedió la negación de Pedro, uno que se sabía dentro pero aparentaba estar fuera. Como muchos que hoy se avergüenzan de su fe y no son capaces de vivirla o defenderla cuando es atacada. 4. A la madrugada los miembros del Sanedrín sentenciaron a muerte a Jesús sin haberlo realmente escuchado, motivados por sus prejuicios e intereses de poder. Son como los que hoy en día condenan doctrinas de la Iglesia que no conocen, llevados por lo que oyen decir a otros, malinformados por los medios de comunicación, influidos por un ambiente anticatólico. Es interesante hacer notar que Jesús ha mencionado cuatro momentos de la noche en los que todo está negro. Es que cuando nos rodea la oscuridad es más fácil cabecear y sentir sueño. Y en un sentido espiritual, cuando nos 9 encontramos sumidos en sombras (y ¡vaya que así está el mundo!), cuesta trabajo ver claro y es fácil confundirse, tomar lo bueno como malo y viceversa, caer en el sonambulismo espiritual, creerse muy despierto y en realidad estar durmiendo. ¿Cómo contrarrestar todo esto y lograr mantenernos alerta como nos lo pide Jesús? Apartándonos de la oscuridad que nos incita al sueño y dejándonos iluminar por el Señor, en Su Palabra, en la oración, en Misa, en la Confesión. Que en este Adviento no nos conformemos con encender las velas de la corona o llenar de foquitos el arbolito o la fachada de la casa, sino vayamos al encuentro de Aquel que es la Luz verdadera, la que nos ilumina y nos despierta y nos ayuda a ver, la única a la que no hay tiniebla que la pueda vencer. 10 Segundo Domingo de Adviento Cuando des un regalo ¿ Alguna vez has invitado a comer o a merendar en tu casa a personas indigentes que te hayas encontrado en las calles? Posiblemente no (para como están las cosas, uno no suele invitar a casa a desconocidos, sean ricos o pobres). Así que lo más probable es que no hayas podido poner en práctica eso que aconseja Jesús: “Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no te pueden corresponder...” (Lc 14, 13-14). Tal vez para muchos resulte difícil o incluso imposible realizar, al pie de la letra, esta propuesta del Señor, pero no deben descartarla del todo, porque hay otro modo de llevarla a cabo, que es muy sencillo y está al alcance de casi todos, especialmente en esta temporada. Consiste en sustituir las palabras ‘comida’, ‘cena’ o ‘banquete’ por la palabra ‘regalo’. De esta manera se mantiene intacto el sentido original de agasajar a alguien, pero aplicado de otra manera. El consejo entonces sería que cuando des un regalo, no pienses primero en dárselo a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, pues como a su vez te regalarán algo, ésa sería tu única recompensa. Tú da ese regalo a quien no podrá regalarte nada a cambio, pues entonces el Señor se asegurará de que recibas una 11 recompensa, y ésta no será poca, nos lo anuncia Jesús: “se te recompensará en la resurrección de los justos” (Lc 14, 14). Y cabe aclarar que así como el Señor está hablando de banquete, es decir, no de una comida cualquiera sino de algo muy suculento y sabroso, del mismo modo se trata de regalar algo bueno y bonito, algo que sin duda agradaría a un familiar o amigo tuyo, o te haría quedar muy bien con el jefe o el conocido influyente. Y no tiene que ser costoso, ni siquiera nuevo. Cuántas cosas guardamos pensando: ‘por si acaso’ las necesito. Pues bien, es hora de aplicar ese ‘por si acaso’ no sólo a uno mismo, sino a otros, y regalar ‘por si acaso’ alguien más necesita esas cosas más que nosotros. Sobra decir que me refiero a cosas buenas, porque quién sabe por qué hay personas que cuando regalan algo a gente necesitada, echan mano de lo viejo, lo roto, lo inservible, haciendo sentir a los destinatarios de su donación que sólo son dignos de recibir lo que ellas tiraron. Tuve recientemente la experiencia de participar en un acopio de enseres domésticos en el que había un gran contraste entre cosas gastadas y polvorientas, cosas usadas pero excelentes, y cosas nuevecitas; y pensaba: gracias a Dios que quien donó lo bueno resistió la tentación de dárselo a quien pudiera agradecerle y regalarle algo a cambio, y en lugar de eso lo dio anónimamente. Sin duda alguna su satisfacción fue mayor que si se hubiera conformado con hacerlo de otro modo. Dice san Pedro, en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 2Pe 3, 8-14) que por ahora Dios nos tiene mucha paciencia, en espera de que nos convirtamos, pero cuando llegue el día del Señor, “perecerá la tierra con todo lo que hay en ella”. ¡Gulp! Eso significa que eso material a lo que tanto nos aferramos es perecedero, por lo que más nos vale desprendernos de ello, y una manera de lograrlo consiste en regalar lo que podamos a quienes más puedan aprovecharlo. ¿Qué tal si en esta Navidad donamos a alguna institución de caridad, cosas buenas y cosas nuevas, regalos que no nos avergonzaríamos de dar a nuestros parientes y familiares? Podemos donarlos en su nombre y regalarles la alegría de saber que recibirán la gratitud y las oraciones de quienes reciban lo donado. 12 En la Oración Colecta de la Misa de este domingo pedimos “Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de Tu Hijo”, aplicado a este caso, podemos traducirlo como un llamado a no limitarnos a regalar solamente en Navidad ni a quien nos pueda de alguna manera recompensar, sino todo el año y a quienes tal vez no conozcamos pero en quienes vive Aquél cuyo cumpleaños nos disponemos a celebrar. 13 Tercer Domingo de Adviento Busca lo que buscas B usca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Esto que parece acertijo yucateco (lo busco, lo busco y no lo busco), es en realidad un gran consejo de san Agustín, y aplica muy bien en esta temporada en la que por todos lados vemos anuncios, letreros y tarjetas navideñas que hablan de la alegría, la felicidad, la paz y la luz de la Navidad. Y es que algunos buscan la alegría navideña tomando ponche ‘con piquete’ en pachangas que de ‘posada’ tienen sólo el nombre; la felicidad en un aguinaldo que se esfuma tan pronto llega; la paz en medio de un atestado comercio; la luz en los foquitos del arbolito, y al final quedan agotados y vacíos. Otros se van al extremo opuesto y creen que la alegría, felicidad y paz de la Navidad consiste en procurar ignorarla, así que no ponen Nacimiento en su casa, no dan (aunque reciben) regalos, ni de broma aceptan reunirse con parientes a los que no toleran y considera el 25 de diciembre un día como cualquier otro. Al final sus esfuerzos resultan en vano, la Navidad llega y su auto-exclusión del festejo los deja, también, vacíos. En ambos casos sucede algo semejante, se busca algo bueno pero no se lo consigue porque se busca donde no está; se sabe que está allí pero no cómo alcanzarlo. Decía san Agustín que pasa como cuando viene hacia nosotros alguien que conocemos pero del que no recordamos su nombre, pensamos: ‘¿cómo se llama?, ¿Juan?, no, no es Juan. ¿Pedro?, no, no es 14 Pedro’. No tenemos claro cómo se llama, pero sí cómo no se llama. Lo mismo sucede con algunos que confunden que hay algo grande que celebrar en Navidad con ‘celebrar en grande’, con ‘reventones’, decoraciones, cenas, regalos o la supuesta visita del inexistente santa Claus, y buscan inútilmente la alegría, la felicidad y la paz sumergiéndose en todo eso o tratando de evadirlo. Si se preguntaran, ¿es esto la alegría?, sabrían que no lo es; ¿esto me hace en verdad feliz? Dirían que no. Saben lo que buscan, pero no dónde buscarlo. Dice Juan el Bautista en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Jn 1, 6-8.19-28): “En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen” (Jn 1,26). He ahí la razón por la cual quedan defraudados los que creen que la Navidad es sólo una fiesta que toman como pretexto para divertirse o para evadirse. No han captado que no se trata de un fiesta en sí, ni de celebrar por celebrar, sino de festejar a Alguien, celebrar que Alguien ha venido a estar en medio de nosotros. Es en la venida del Emmanuel, del Dios-con-nosotros que hallamos la alegría de sentirnos incondicionalmente amados, la felicidad de sabernos llamados a la vida eterna, la paz de descubrir que en todo interviene Dios para nuestro bien, la luz divina que nos alumbra por dentro. De niña veía un video de dibujos animados que pasaban el 25 de diciembre: ‘Cómo Odeón quiso robarse la Navidad’ (se consigue en español en DVD como ‘Dr.Seuss’ How the Grinch stole Christmas’, que no tiene nada que ver con la versión de Hollywood). Se trata de un personaje verde, amargado, que vive en la punta de una montaña, dice que odia la Navidad y decide robársela. Se disfraza de sta Claus, y a su perro de reno, baja al valle cuando todos duermen y echa en su trineo arbolitos navideños, adornos y regalos. Deja todo vacío y vuelve a casa. Espera oír los lamentos de la gente cuando despierte y vea que le robó la Navidad, pero oye un bello villancico, que entonan los habitantes del valle. Con el canto sube hasta él una luz que lo ilumina, toca su corazón, lo suaviza y lo agranda. Arrepentido baja al valle, devuelve lo robado y al final comparte con todos un banquete en el que da un suculento bocado a su perrito, al que antes siempre había maltratado. A mis sobrinas les encantaba que les narrara esta 15 historia, y ahora que ya son mayores de edad les sigue gustando, porque les recordaba, y les recuerda que la Navidad no depende de lo material. Para celebrarla bien no hace falta cenar pavo sino participar del banquete del Pan y la Palabra; no hay que llenar la casa de foquitos, sino dejarse iluminar por el amor de Aquel que es luz del mundo, no se necesita comprar o recibir obsequios de otros, sino aceptar y corresponder al mayor regalo que hay: la presencia de Dios entre nosotros. 16 IV Domingo de Adviento En casa con Dios C asi le da un infarto al sacristán la mañana del 25 de diciembre cuando llegó a la iglesia y vio que en el Nacimiento que habían puesto en el atrio faltaba el Niño Jesús. Pero si lo habían dejado en el pesebre durante la Misa de anoche, ¿dónde estaba?, ¿quién podía habérselo llevado? Fue a decírselo al padre, salieron ambos, lo buscaron por todas partes y nada. Ya se estaban preocupando, y él ya había empezado a rezarle a san Antonio, santo al que siempre se encomendaba cuando necesitaba encontrar algo perdido, cuando en eso vieron venir a un niño de la comunidad que traía feliz al Niño Jesús envueltito en una cobija. Resulta que había pasado por ahí, había visto al Niño en el pesebre, se le ocurrió que seguro tenía frío y estaba aburrido, y se lo llevó a dar la vuelta, a mostrarle la colonia y, sobre todo, su casa. Contaba el padre que le hizo tanta gracia que ni lo regañó, porque además casi hubiera jurado que al Niño Dios se le veía más sonriente que antes, como que le había encantado el paseo o más bien el cariño con que el chavito aquel se lo habían llevado a pasear. Recordaba esto y pensaba que aunque lo que hizo este chamaquito puede ser considerado ingenuo, chistoso o fantasioso, tiene, sin embargo, algo muy rescatable: que captó que a Jesús le encantaría que lo invitara a estar con él. Y es que muchos creyentes ponen en su casa un Nacimiento y se conforman con dejar a Jesús ahí para 17 contemplarlo a ratitos y olvidarse de Él el resto del tiempo mientras hacen otras cosas, pero Él no quiere quedarse ahí, quiere participar también de esas otras cosas. Es como esa visita que consideras ‘de cumplido’ y a la que dejas sentadita en la sala mientras vas a prepararle un refrigerio y en eso te das cuenta de que te ha seguido a la cocina y no le importa el tiradero que dejaron los niños, o que los trastes del desayuno estén sin lavar, y ni tiempo te da de avergonzarte de que vea esa parte de tu casa que no le pensabas mostrar porque te das cuenta de que se encuentra de lo más a gusto platicando o se acomide a echarte la mano preparando la botana o se sienta a ver el partido en la tele o se pone a hacer lo que sea que la familia esté haciendo, integrándose como un miembro más. Dios es así. No quiere que lo dejemos en el Nacimiento y nos desentendamos de Él, le gusta salir de ahí y entrar en nuestra vida. En la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 2Sam 7, 1-5. 8-12.14.16), vemos que cuando el rey David se estableció se puso a pensar que no estaba bien que él habitara en una casa y que el arca de la alianza de Dios estuviera en una tienda de campaña, pero Él le mandó decir: “¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que o habite en ella?” (2Sam 7, 5) y luego mencionó algo que no se lee en la Lectura pero que resulta muy significativo, que Dios no había habitado en una casa, sino que había ido de un lado para otro en una tienda y que había estado con David dondequiera que había ido (ver 2 Sam 7, 6.9). Por lo visto a Dios no le gustaba tanto la idea de permanecer solo en una casa lejos de Su pueblo, sino la de estar con él en todas partes. Lo comprobamos en el Evangelio dominical (ver Lc 1, 26-38). Cuando Dios decidió poner Su morada entre nosotros, no descendió del cielo a habitar en un palacio o en una mansión, sino quiso encarnarse en el seno de María y venir a compartir realmente nuestra condición humana, hacerse uno de nosotros. Y seguramente no le ha de hacer gracia que celebremos Su Nacimiento limitándonos a ponerle una casita de madera para recordarlo a ratitos y arrullarlo el 24 en la 18 noche como para que se duerma y nos deje tranquilos, sino quiere que lo tengamos siempre presente, que lo dejemos acompañarnos a todos lados, que le platiquemos, que le permitamos ayudarnos, meterse ‘hasta la cocina’, que lo integremos a nuestra familia, que nos sintamos tan ‘como en casa’ con Él que lo dejemos iluminar con Su amorosa presencia no sólo la Navidad, sino cada momento de nuestra existencia. 19 Navidad Oscuridad derrotada ¿ Le temes a la oscuridad? Ante esta pregunta casi todas las personas responden que no, que el temor a la oscuridad es cosa de niños. Y es que como nos rodean toda clase de luces artificiales, rara vez nos quedamos a oscuras. Y aún cuando sucede un apagón, sabemos que basta con sacar el celular o la linternita de mano o incluso encender un cerillo para que nos alumbren, y hay veces en que ni eso necesitamos, por ejemplo, si nos hallamos en casa sabemos ubicarnos aunque estemos a oscuras, sentimos que tenemos la oscuridad digamos domesticada, que aunque ésta nos envuelva no corremos más riesgo que golpearnos el dedo chiquito del pie con la pata de una silla, mesa o cama. ¡Ah!, pero ¿qué sucede cuando nos vemos de pronto sumergidos en una negrura inesperada que no dominamos? Entonces sí que nos da miedo. Sin ir más lejos, el otro día, a la pregunta: ‘¿cómo te fue de temblor?’, mucha gente contestaba que lo que más la asustó fue que al mismo tiempo que se le movía el piso, se fue la luz, todo se puso negro y se sentía que algo se caía. Eso sí que la espantó. Lo mismo sucede en nuestra vida. Hay veces en que se nos mueve el piso, tal vez por una enfermedad o la muerte de un ser querido, o por la falta de trabajo, o por una infidelidad de la pareja, o por haber sido víctimas de la delincuencia, y todo se nos pone negro, no vemos claro y sentimos que algo 20 cae o decae, quizá la salud, la paz, relación conyugal, un proyecto, una esperanza. Experimentamos un verdadero terremoto emocional, y entonces sí que nos invade el miedo y nos preguntamos desesperadamente si acaso hay una luz que pueda librarnos de esa tiniebla en la que estamos sumidos. La buena noticia es que sí la hay, y este domingo en la liturgia todo nos lo anuncia. En la Misa de las primeras vísperas el salmista proclama: “Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a Tu luz camina” (Sal 89, 16); en la Misa de medianoche dice el profeta Isaías: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció” (Is 9,1); en la Oración Colecta de la Misa de aurora se pide: “Señor, Dios Todopoderoso, que has querido iluminarnos con la luz nueva de Tu Verbo hecho carne, concédenos que nuestras obras concuerden siempre con la fe que ha iluminado nuestro espíritu”, y en la Misa de día, afirma san Juan: “Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.” (Jn 1, 9). Es significativo que el Adviento siempre termina apenas empezado el invierno, cuando los días son más cortos y las sombras llegan más temprano a adueñarse del ambiente, y sin embargo el ánimo de los creyentes no se ensombrece, y no porque llevemos cuatro semanas prendiendo progresivamente las cuatro velas de la corona de Adviento, sino porque hoy resplandece en nuestros corazones una luz como no hay otra, una que no encendemos nosotros sino Dios, la luz de la Navidad, que no es la que titila en las casas o comercios, sino aquella de la que nos dice san Juan que “brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron” (Jn 1, 5); una Luz que no sólo nos alumbra sino nos afianza por dentro, gracias a la cual ni se nos mueve el piso, ni se nos cae el ánimo, ni necesitamos ninguna otra porque esta Luz nos sobra y nos basta. 21 Santa María, Madre de Dios La mejor bendición N unca se me ocurrió preguntarle qué es lo que iba diciendo, pero sí me daba cuenta de que mi mamá movía los labios y murmuraba algo muy quedito mientras nos daba, a cada uno de mis hermanos y a mí, su bendición, e iba trazando con sus dedos una pequeña cruz sobre nuestra frente, otra sobre nuestros labios, otra sobre nuestro pecho y luego al final la grande que iba de la frente al pecho, de un hombro al otro. Nos la daba cada vez que íbamos a salir de casa y antes de irnos a dormir (y a sus 93 nos la sigue dando porque las mamás nunca nos dejan de bendecir). Fue ya de adulta cuando en una plática con una amiga, ella comentó las palabras que su mamá pronunciaba cuando les daba a ella y a sus hermanos su bendición. Eso despertó mi curiosidad, le pregunté a mi mamá cuáles decía ella y resultó que eran ¡exactamente las mismas palabras! Eso me desconcertó, ¿cómo es que ambas mamás coincidían si ni se conocían? Entonces, preguntando aquí y allá descubrí que muchas mamás usan esas mismas frases, que aprendieron de sus mamás, éstas de sus abuelas y así por generaciones. ¿Cuáles son y de dónde las sacaron? Lo descubrimos en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Num 6, 22-27). En ella vemos que Dios prácticamente le dicta a Moisés las palabras que se deben usar para bendecir a Su pueblo: “Que el Señor te bendiga y te proteja; haga resplandecer Su rostro 22 sobre ti y te conceda Su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz” (Num 6, 24-26). Y al terminar de decirlas le promete bendecir a quienes invoquen así Su nombre. Con razón esta manera de bendecir goza de tanta popularidad, claro, así como no hay mejor oración que la del Padrenuestro porque el propio Jesús nos la enseñó, no hay mejor bendición que ésta con la que el propio Dios nos invita a invocarlo. Y resulta muy significativo que en ella no nos anima a pedirle las cosas que muchos suelen considerar valiosas, como salud o una larga vida, o dinero o poder, sino lo que realmente necesitamos: Que nos bendiga, es decir que derrame en nosotros Su amor y Su gracia, la que vamos necesitando momento a momento para enfrentar lo que nos toca vivir. Que nos proteja, sí, que nos guarde de todo mal y nos libre de caer en las tentaciones, porque como dice san Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar (ver 1Pe 5,8). Que haga resplandecer Su rostro sobre nosotros, es decir que Aquel que es la Luz ilumine nuestro camino, especialmente en estos tiempos en que nos envuelve la oscuridad de la violencia, la injusticia, la falta de fe. Que nos conceda Su favor, que no es que nos haga ‘un favor’, sino que nos dé lo que desde Su sabiduría y misericordia, considere que será mejor para nuestra salvación. Que nos mire con benevolencia, que es realmente la manera como nos suele mirarnos Él, que se definió a Sí mismo como “compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel” (Ex 34,6). Y por último, pero no por ello menos importante, que nos conceda la paz, esa que necesitamos tanto, no sólo en nuestro mundo, en nuestro país, sino en nuestra familia, en nuestro corazón. La paz que nos permite renunciar a la venganza y abrirnos al perdón; la paz que nos mantiene serenos aun en la enfermedad o ante la muerte de un ser querido; la paz que nos aquieta el alma y nos permite percibir y disfrutar los dones que Dios nos da. 23 Como se ve, es la bendición perfecta y queda claro por qué tantas mamás recurren a ella para bendecir a sus hijos (y me parece muy bello que se proclame en la Liturgia en este día en que celebramos la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque segurito que ella, que es también Madre nuestra, la usa para interceder por nosotros), y quisiera proponer que no te conformes con recibirla de mamá o papá o darla a hijos o nietos, sino que la conviertas en una plegaria tuya, con la que cada día te encomiendes y encomiendes a tus seres queridos a Dios, pidiéndole: “Señor: Bendícenos y protégenos haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros y concédenos Tu favor Míranos con benevolencia y concédenos la paz.” Amén 24 La Epifanía del Señor Pedir ayuda o perderse -V amos a preguntar. -No, si ya sé por dónde es. -Lo mismo dijiste hace rato. -Sí pero ahora ya me orienté. -Es la segunda vez que pasamos por esta esquina. -Imaginaciones tuyas, yo creo que vamos bien. -Pues a mí me parece como que nomás estamos dando vueltas... Esta conversación que suele tener lugar cuando un conductor se empeña en demostrar (por lo general a su novia o esposa) que sabe muy bien por dónde va, aunque en realidad no tiene ni idea, expresa una realidad muy común: hay mucha gente a la que le gusta sentir que se basta sola, que no necesita de nadie para llegar a donde quiere ir. Y esa actitud, que en la vida cotidiana puede ocasionar simplemente llegar tarde, en la vida espiritual puede resultar desastrosa, puede provocar sencillamente no llegar. En estos tiempos en los que impera la mentalidad de ‘hágalo Ud. mismo’, se han puesto de moda cursos de superación personal en los que se convence a los asistentes de que ellos son sus propios amos, y mucha gente vive convencida de que no necesita de Dios ni de la Iglesia ni de nadie que le diga qué hacer o por dónde caminar, llama la atención lo que leemos en el Evangelio que se proclama este 25 domingo en Misa (ver Mt 2, 1-12): que unos Sabios de Oriente que avistaron en el cielo una nueva estrella, interpretaron su aparición como señal del nacimiento de un rey al que debían ir a conocer y adorar, y emprendieron un viaje guiados por dicha estrella, cuando llegaron a Jerusalén pidieron indicaciones para averiguar a dónde estaba el rey, ¡se atrevieron a preguntar! Es inaudito. Considera esto: Si creyeras que a ti te está iluminando el camino una luz celestial, seguramente sentirías que no necesitabas instrucciones de nadie, ellos en cambio las pidieron. Y resulta significativo que preguntaron a Herodes, él a su vez consultó a los sumos sacerdotes y escribas, y éstos señalaron el lugar exacto, pero ninguno los acompañó. Seguramente a los viajeros les ha de haber extrañado y tal vez decepcionado, la incoherencia de esos hombres que sabían dónde había nacido nada menos que un rey y ¡no iban a verlo!, pero no por ello dejaron de seguir sus instrucciones. Hoy en día, también hay quien se decepciona por la incoherencia o la falta de buen testimonio de algún sacerdote, y tal vez se pregunta, ¿por qué debo confesarme con éste al que por lo que se ve le hace más falta que a mí la Confesión?, ¿por qué debo recibir la Comunión de éste al que le falta caridad o devoción? Quienes por el mal testimonio de un sacerdote se sienten tentados a establecer su propia relación con Dios y ya no dejarse guiar por la Iglesia, deben tomar en cuenta que la validez de los Sacramentos no depende de la santidad de quienes los administran, y que así como a pesar de sus limitaciones y defectos, los sumos sacerdotes y escribas supieron interpretar correctamente la Escritura y guiar a los sabios de Oriente hacia donde estaba el rey, del mismo modo hoy en día, independientemente de que sean santos o pecadores, los sacerdotes saben guiarnos hacia donde está el Rey. Y así, por ejemplo en la Confesión, nos conducen hacia Su abrazo; en Misa nos conducen a Su encuentro en la Palabra, en la Eucaristía, en la comunidad convocada por Él. Prescindir de su ayuda es como tratar de ir de una ciudad a otra abriendo brecha a través del monte en lugar de aprovechar una supercarretera bien trazada, amplia y gratuita. 26 Para poema suena bonito eso de ‘se hace camino al andar’, pero en la vida espiritual resulta fatigoso e inútil tratar de orientarse por cuenta propia, sin pedir ayuda de nadie, teniendo a la Iglesia que no sólo nos indica por dónde caminar, sino nos da lo necesario para llegar. 27 II Domingo del Tiempo Ordinario Encuentro decisivo ¿ Te acuerdas dónde conociste a tu primer amor?, ¿a tu mejor amigo?, ¿a tu cónyuge? Es una pregunta a la que nadie me ha respondido con un ‘no’, y me ha sorprendido que muchos señores, que por lo general no pecan de detallistas, son capaces de recordar hasta los más mínimos detalles de aquel primer encuentro. ¿Por qué? Porque hay encuentros que te cambian la vida, después de los cuales ya no sigues igual porque marcan un ‘antes’ y un ‘después’ en tu existencia, y eso los hace inolvidables. De unos encuentros así nos hablan las Lecturas que se proclaman este domingo en Misa. La Primera Lectura (ver 1Sam 3, 3-10.19) nos cuenta cómo fue la primera vez que se encontró con Dios el joven Samuel, quien con el tiempo llegaría a ser un gran profeta pero que en esta primera ocasión todavía no sabía reconocer la voz de Dios, creía que lo estaba llamando el sacerdote para el cual trabajaba, y al pobre no lo dejó pegar los ojos en toda la noche. Por su parte el Evangelio (ver Jn 1, 35-42) nos cuenta el momento exacto en el que dos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús y se quedaron con Él. Tenemos aquí dos ejemplos distintos de encuentros con Dios después de los cuales se transformó la vida de aquellos que los vivieron, pero no pensemos que esto se dio en ‘automático’, sólo por estar en la presencia del Señor; ha habido muchos que se han topado con Él y han seguido ‘en las mismas’. Hay que notar que en ambos casos se dio lo que se 28 necesita para que ese encuentro con Dios sea de veras significativo: total disponibilidad. Cada vez que Dios llamó a Samuel éste se levantó de inmediato, aunque todavía no sabía que era Él quien lo llamaba. Y cuando Jesús preguntó a aquellos discípulos: ‘¿qué buscan?’, no le contestaron: ‘nada, nomás aquí paseando’, sino le preguntaron: ‘¿dónde vives?’, y no por mera curiosidad ni porque fueran empleados del INEGI levantando un censo, sino porque querían saber dónde poder encontrarlo. Y tanto Samuel como aquellos discípulos recibieron indicaciones a las que hicieron caso y que son las que marcaron toda la diferencia. A Samuel se le pidió responder al llamado del Señor diciendo: “Habla, Señor, Tu siervo te escucha” (1Sam 3,10), y a los discípulos les pidió Jesús: “Vengan a ver” (Jn 1,39). Dos invitaciones que implicaban, por una parte, abrir el oído y el corazón a la voz del Señor y, por otra parte, no conformarse con saber dónde estaba, sino ir a ver, en otras palabras, comprobarlo por sí mismos. Estas dos invitaciones siguen vigentes hoy para nosotros. Es preocupante que hay muchos creyentes que lo son por inercia, porque nacieron en una familia cristiana, pero para ellos Dios es una especie de ‘amigo de sus papás’ con el que conviven un ratito los domingos, pero con el que no tienen ninguna relación personal y del cual es fácil alejarse y olvidarse. Les hace falta darse la oportunidad de descubrir que puede convertirse en amigo suyo también, y no sólo uno más sino el mejor, porque Su amistad es, como ninguna otra, fiel, solidaria, incondicional y se puede contar con ella siempre, porque a diferencia de los amigos de este mundo Él ni se muere ni se va. ¿Qué hacer para lograr esto? Buscarlo, aceptar Su invitación de ir a ver a dónde vive y comprobar que es posible encontrarlo al escuchar Su Palabra, al entrar en comunión con Él en la Eucaristía, al visitarlo en el Sagrario, al dialogar con Él en lo más íntimo. Sólo así será posible tener ese encuentro decisivo que transforme la existencia bajo la luz de Su amorosa presencia. 29 III Domingo del Tiempo Ordinario Desaferrados ¿ Eres de los que se aferran a algo y no lo sueltan por nada? Probablemente sí. Todos tenemos la tendencia a aferrarnos a cosas, situaciones y personas. Tal vez sería mejor preguntarte a qué te aferras, y más aún, a dónde te conduce aferrarte a eso. Aferrarse en sí no necesariamente es algo negativo, puede ser incluso muy positivo. Por ejemplo si te aferras a tu fe durante una crisis, podrás enfrentarla con fortaleza; si tu vida es un caos pero te aferras a tu ratito de oración, de diálogo íntimo con Dios, equilibrarás las cosas y hallarás la necesaria paz. Pero si, por ejemplo, por aferrarte a obtener cierto nombramiento, pasas por encima de quien sea, pisando cabezas y dando ‘puñaladas traperas’, o si por ganar una determinada cantidad no te importa hacer algo ilegal, entonces eso a lo que te estás aferrando no te lleva a nada bueno, todo lo contrario, porque no te deja responder a la invitación del Señor a vivir el amor, la verdad, la justicia, la libertad de que gozamos como hijos de Dios. En la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 1Cor 7, 29-31), san Pablo nos invita a vivir desaferrados a las cosas de este mundo, que es pasajero, y en la otras Lecturas dominicales podemos descubrir dos buenas razones para hacerle caso. La Primera Lectura (ver Jon 3, 1-5.10) nos habla de Jonás, a quien el Señor había enviado a la ciudad de Nínive a exhortar a sus habitantes a convertirse, pero no quiso ir porque no quería 30 que los ninivitas se convirtieran ni que Dios los perdonara. Se parece a un caso del que me acabo de enterar que me puso los pelos de punta: alguien llamó a un padre para que fuera a darle los últimos auxilios espirituales a una moribunda, pero cuando llegó, el hijo de ésta le impidió entrar, diciéndole: ‘No tengo nada contra la Iglesia ni contra Ud, padre, pero no lo voy a dejar pasar porque mi mamá es una tal por cual y no quiero que Ud. la confiese y ella se salve; quiero que ella se muera y se vaya al infierno’. ¿Se imaginan? ¡Nunca había oído cosa igual! Un caso extremo de aferrarse al rencor. Ojalá alguien le haya hecho ver a ese joven que por su acción tal vez su mamá pasaría la eternidad en el infierno, pero ¡él la acompañaría! No supe qué pasó después pero ese joven, aferrado a su rencor y a su enojo, ojalá haya tenido tiempo de desaferrarse, como Jonás, que luego de mil peripecias que sufrió por necio, al fin aceptó hacer lo que Dios le pedía, con tan buen resultado que no llevaba ni un día de camino, de los tres que se requería para recorrer toda la ciudad, y ya todos sus habitantes se habían convertido gracias a sus advertencias. Y en el Evangelio (ver Mc 1, 14-20) vemos cómo Jesús invita a Sus primeros cuatro discípulos a seguirlo, y ellos no se aferraron a aquello de lo que hasta ese momento disfrutaban (y eso que dos de ellos probablemente gozaban de buena posición económica, pues ayudaban a su padre, que tenía trabajadores) sino que lo dejaron todo para ir con Jesús. Tenemos dos ejemplos, uno de alguien que se desaferró de algo malo y otro de unos que se desaferraron de algo que hasta el momento era muy bueno, y en ambos casos la razón de su ‘desaferramiento’ (si se me permite la expresión), fue quedar libres de lo mundano para aferrarse a lo divino, en otras palabras, tener entera libertad para poder cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que les pedía, ir a donde los enviara, y, en el caso de los discípulos, estar con Él. Queda claro que no se trata de desaferrarse para quedarse con las manos vacías o en el vacío, sino para ponerlas en las manos de Dios y caminar con Él a dondequiera que desee llevarnos. 31 IV Domingo del Tiempo Ordinario Su voz N adie lo hubiera imaginado al verlas tan bellas, tan perfectas, tan seguras de sí mismas. Eran las últimas finalistas de entre miles, de un concurso para elegir a la mejor modelo profesional. Les habían dejado de tarea hacer en un pizarrón un dibujo que representara su voz interior y lo que ésta les decía todo el tiempo. Uno hubiera creído que en ellas dicha voz sería como la del espejito de la madrastra de Blancanieves y se la pasaría diciéndoles ‘tú eres la más bella’, pero resultó ¡todo lo contrario! Sorprendentemente todas dibujaron su voz interior como un monstruo de mirada enojada y boca descomunal de la que salían, en un globito, como en las caricaturas, ¡un montón de despiadadas críticas! Resulta que todas estas jóvenes, sin excepción, albergaban en sus adentros un juez peor que el de la ‘Tremenda Corte’, que se la pasaba juzgándolas duramente, diciéndoles cosas como: ‘qué gorda estás’, ‘qué fea es tu nariz’,¡ ‘qué panzota!’, ‘nunca la vas a hacer’, ‘estás espantosa’, ‘eres la peor de todas’ y así por el estilo. Parece increíble que ellas, que, según los estándares modernos, son unas bellezas despampanantes, se sientan ¡tan feas! Por lo visto el eco de tanta palabra negativa tiene un efecto devastador y duradero. Pero no pensemos que es algo que sólo les sucede a ellas. Muchas personas viven gravemente afectadas por frases que les fueron dichas a lo largo de su vida y que han quedado retumbándoles en la cabeza y lastimándoles 32 el corazón; voces del pasado, de los papás, maestros, hermanos, compañeros de la escuela o del trabajo, críticas destructivas que han hecho y siguen haciendo mucho daño: ‘no sirves’, ‘nunca harás nada bueno’, ‘por más que te esfuerces, no será suficiente’. ¿Qué hacer al respecto?, ¿cómo silenciar todas esas voces? Sólo hay una solución: Abrir los oídos. Pero no nada más para que todo ese nefasto palabrerío salga fuera como una molesta mosca a la que se le abre una ventana, sino, sobre todo, para dejar que entre y se quede adentro, lo único que puede contrarrestar esa dañosa cháchara, lo único que puede acallarla: la voz de Dios. En la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Dt 18, 15-20) nos enteramos de algo comprensible pero triste: que en un momento dado el pueblo israelita le dijo a Moisés: “No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios...pues no queremos morir” (Dt 18,16). Es que para ellos la voz de Dios era como el trueno, como un terremoto, les daba pavor, y por eso Él, comprensivo, tuvo que enviarles profetas que hablaran en Su nombre. Ah, pero a nosotros hoy la voz de Dios no nos provoca miedo, todo lo contrario, porque gracias a Jesús sabemos que la voz de Dios es la voz del Padre, que nos ama, la voz del Hijo, que dio Su vida por nosotros, la voz del Espíritu Santo, que nos comunica Su amor. Se comprende entonces que en el Salmo responsorial de la Misa dominical pidamos: “Señor, que no seamos sordos a Tu voz”. Generalmente entendemos esta petición en un sentido de obediencia, de no ‘hacernos los sordos’, sino escuchar lo que Dios quiera decirnos y cumplir Su voluntad, y desde luego es así. Pero cabe también interpretarla como una súplica a Dios para que nos ayude a escuchar Su voz por encima de las otras voces que resuenan en los oídos de nuestra mente; Su voz, que es siempre misericordiosa, bondadosa, sabia; que si nos indica nuestros errores no es para deprimirnos sino para corregirnos; que si nos muestra lo que hacemos mal es porque sabe que podemos hacerlo bien; Su voz, que tiene siempre un mensaje positivo capaz de contrarrestar los mensajes negativos que nos han lastimado. Si otras voces nos dicen: ‘no vales nada’, Su voz asegura: “Eres valioso a Mis ojos” (Is 43,4); si otras voces 33 insinúan: ‘nadie te quiere’, Su voz te declara: “Con amor eterno te he amado”(Jer 31,3); si otras voces afirman: ‘todos te han olvidado’, Su voz te revela: “Yo no te olvido. Míralo, tengo tu nombre tatuado en las palmas de Mis manos” (Is 49, 15-16). 34 V Domingo del Tiempo Ordinario Trabajar sin cobrar I magínate que vas en busca de chamba a un centro que ofrece ‘bolsa de trabajo’, y te dan una solicitud en la que te preguntan cuál de estas tres opciones prefieres: ‘trabajar y cobrar’, ‘cobrar sin trabajar’ o ‘trabajar sin cobrar’, ¿cuál elegirías? Hice esta pregunta a unos jóvenes. Varios de ellos, sin pensarlo dos veces contestaron muertos de risa: ‘¡cobrar sin trabajar!’, pero luego reconsideraron y admitieron que a la larga se sentirían mal de recibir un sueldo sin haber hecho nada para merecerlo; la mayoría eligió la opción ‘trabajar y cobrar’, pero hubo una muchacha que respondió: ‘pues yo averiguaría qué clase de trabajo es ése en el que no cobras, porque puede ser algo tan padre que la paga es lo de menos; en muchos lugares al principio no te pagan, en lo que aprendes y ves si te quedas, pero ya luego igual consigues el puesto y te pagan’. Su respuesta nos pareció muy sensata, y dio pie a un intercambio de ideas al final del cual concluimos que cuando se trata de trabajar en algo que te encanta, porque te permite aprender mucho, o desarrollar al máximo tus dones y capacidades o sentirte útil, o hacer un gran bien, el salario no es lo más importante. San Pablo hubiera estado de acuerdo. En su Carta a los Corintios escribe que todos tienen derecho a vivir de lo que hacen, y pone varios ejemplos (ver 1Cor 9, 13-14), pero enseguida declara que él no ha hecho uso de ese derecho, en 35 otras palabras, que no cobra nada. ¿Por qué? Porque recibe otra recompensa. ¿Cuál? Nos lo dice en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa: “¿En qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación” (1Cor 9, 18). Al leer esto tal vez muchos se pregunten, ‘¿cómo puede decir que su recompensa es que no le paguen?, ¿que clase de recompensa es ésa?’ A quienes están demasiado acostumbrados a juzgarlo todo en términos monetarios, les suena muy raro que alguien hable de una recompensa que no implique dinero o algún bien material; olvidan que existe otro tipo de recompensas, que no se miden en metálico porque se reciben en lo más hondo del alma. Me refiero, por ejemplo, a la satisfacción de poder hacer algo positivo por otros; a la alegría de compartir lo que se tiene con quien lo necesita; a la paz de tener una conciencia limpia...Y en el caso de san Pablo, se trata de la recompensa que le dará Dios por predicar el Evangelio. Y ¿en qué consiste esa recompensa? Podría decirse que consta de dos partes: La primera es inmediata, porque como la voluntad divina es siempre buena, sabia, bienhechora, quien vive cumpliéndola es colmado de una dicha como no hay otra; vemos en las cartas de Pablo, que a pesar de todas las dificultades que enfrentaba, vivía sereno y gozoso. Y la segunda parte llega al entregarle cuentas a Dios, al enfrentar ese momento en que Él prometió pagar a cada uno según su conducta (ver Mt 16,27). Pablo estaba seguro de recibir la mejor recompensa, la de pasar la eternidad con el Señor, disfrutando para siempre de Su amor. Pero quizá alguien diga, ‘bueno, es muy fácil no cobrar si se tiene dinero, puede ser que Pablo haya sido rico, pero yo tengo que cobrar por mi trabajo’, a lo cual cabría responder que Pablo no era rico, y si no cobraba por predicar era para que no hubiera alguien que por falta de dinero se quedara sin oír su predicación y sin escuchar la Buena Noticia de Jesucristo, pero sí trabajaba. Sabemos que era tejedor de tiendas y que ejercía su oficio para no serle gravoso a nadie (ver Hch 18,3; 1Tes 2,9). El asunto aquí es que él consideraba que lo más 36 importante en su vida no era el dinero, sino predicar, dar a conocer el Evangelio. Una ‘chamba’ por la que obtenía y obtendría una recompensa celestial. Retomando la cuestión planteada al inicio, se confirma que lo que se hace gratis puede resultar infinitamente (en el amplio sentido de la palabra) satisfactorio. Y nosotros tenemos el privilegio de poder experimentarlo. ¿Cómo? Dedicándonos, como san Pablo, a predicar el Evangelio. Y antes de que alguien salte y diga: ‘¡Pero yo no tengo facilidad de palabra!, ‘¡pero no tengo tiempo!’, ‘¡pero ya me dedico a otras cosas!’, déjenme aclarar que esta propuesta no necesariamente implica ir físicamente a predicar con palabras (aunque desde luego todos tenemos la tarea de compartir con otros la Palabra de Dios y animarlos a descubrir cómo les habla a través de ella), sino sobre todo, con hechos. Leía el otro día en un relato autobiográfico de Walker Percy, un premiado novelista norteamericano, que cuando él estaba en la universidad era ateo, y le llamaba la atención que uno de sus cuatro compañeros de cuarto, se levantaba todos los días de madrugada para ir a Misa. Doce años más tarde, contribuyó a su conversión recordar aquel ejemplo sencillo, callado, de alguien que demostraba con hechos lo importante que era Dios en su vida. Este domingo quedamos invitados a volvernos empleados de Dios, dedicados a predicar la Buena Nueva mediante nuestro testimonio a quienes nos rodean, ‘trabajar sin cobrar’, para obtener una recompensa que ningún dinero podría comprar. 37 VI Domingo del Tiempo Ordinario Gloria a Dios E s una de esas palabras que hemos escuchado millones de veces, pero a la hora de explicar qué significa tal vez descubrimos que bien a bien no lo sabemos. Me refiero a la palabra ‘Gloria’, claro referida a Dios, no a un nombre de persona (alguien me platicó que cuando era chico le preguntó al padre que les enseñaba el catecismo que quién era Gloria, porque en el Credo decía que Jesús “vendrá con Gloria a juzgar a vivos y muertos”, ja ja ja). El diccionario católico la define como la manifestación de la grandeza y el poder de Dios, y hasta allí vamos bien, es el significado más conocido, pero si luego leemos en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa, que san Pablo nos pide: “Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquiera otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios” (1Cor 10, 31), quizá más de uno se pregunte: ¿y qué quiere decir eso de comer o beber para gloria de Dios?, ¿cómo puedo comer o beber para manifestar la grandeza y el poder de Dios? Y tal vez se imagine que consiste en ir diciendo a cada bocado o a cada trago: ‘¡Gloria a Dios!, o ‘¡mmmm!, ¡esto sabe a gloria!’ Pero no se trata de eso. El dar gloria a Dios no solamente implica alabarlo, aunque desde luego es una parte importante (y no porque Él quiera ser alabado, sino porque alabarlo nos hace conscientes a nosotros de todas las maravillas y bendiciones que recibimos de Él), implica también y sobre todo, darle el lugar que le 38 corresponde, como Dios y Señor de nuestra vida, y vivir buscando en todo darle gusto, sin hacer jamás algo que pueda ser contrario a lo que Él pide y espera de nosotros. Así, por ejemplo, comer para gloria de Dios puede entenderse como comer sin caer en la gula, y compartir los alimentos con los necesitados; beber para gloria de Dios es beber con moderación, sin emborracharse; y así en todo; hacer las cosas para gloria de Dios es hacerlas pensando en Él, con la conciencia de que cuanto somos y tenemos lo recibimos de Sus manos no para abusar de ello o emplearlo sólo en provecho nuestro , sino para beneficio propio y de los demás, para el bien común, para que se cumpla la voluntad de Dios que siempre busca el verdadero provecho de todos. Se comprende entonces que a continuación el apóstol pida: “No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana.” (1Cor 10, 32). Él lo decía porque como los paganos entre los cuales vivían, solían comer carne que antes habían simbólicamente ofrecido a sus ídolos, carne que los judíos consideraban abominable, surgió la duda en la primera comunidad cristiana acerca de si los cristianos podían o no comer dicha carne, pues los paganos convertidos al cristianismo pensaban que no tenía nada de malo, considerando que era simplemente carne barata, y en cambio a los judíos convertidos al cristianismo les parecía muy mal, por haber sido vendida después de haber sido ‘ofrecida’ a ‘dioses’ paganos. El asunto se volvió tan importante que tuvo que ser resuelto en el primer concilio de la historia, el Concilio de Jerusalén, en el que se determinó que era mejor que los cristianos procuraran abstenerse de comer la carne que se vendía luego de haber sido ofrecida a ídolos paganos (ver Hch 15, 28). Hoy en día, estas palabras de san Pablo tienen otra aplicación para nosotros: hacernos conscientes de que la manera como comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, es observada por personas que no tienen fe, por personas que creen en Dios pero no en Cristo, y por miembros de nuestra propia comunidad de creyentes, por lo que se justifica todavía más el que procuremos hacerlo todo teniendo en mente agradar a Dios, pues así de paso daremos un buen testimonio cristiano 39 que tal vez anime a otros a imitarnos y dar gloria, como nosotros, al Señor. 40 Miércoles de Ceniza Todavía es tiempo omo que el tiempo se está haciendo chiquito’; ‘ya no rinde como antes’; ‘por más que corro y corro todo el día, no me alcanza’; ‘¡no puedo creer que ya pasó un año y ya va a empezar otra vez la Cuaresma, si se siente como que apenas ayer estábamos celebrando la Pascua!’ Se escuchan frases así cada vez con mayor frecuencia; muchas personas perciben que el tiempo vuela, que es demasiado poco para hacer todo lo que quisieran; ‘ojalá el día tuviera más horas’, dicen, pero como no se puede alargar el tiempo, no queda más que reaccionar ante su escasez como reacciona uno ante algo que valora mucho y de lo cual posee poco: procura sacarle el máximo provecho. Recuerdo que cuando yo era chica, le regalaron a mi mamá una cajita de higos secos glaseados de Turquía, que de vez en cuando compartía conmigo. Se sentaba en su sillón y me daba la llave de su ropero para que sacara la cajita de rafia de colores pastel. Cada higo venía envuelto en papel iridiscente bellamente decorado con motivos de flores y atado con una cuerdita. No era de esas golosinas que se comen a puños, distraídamente, mientras se ve una película, no. Cada una tomaba un paquetito, lo desamarraba, lo desenvolvía y le iba dando mordiditas a la fruta, ‘chiquitéandola’, haciéndola rendir, saboreando cada pedazo, alabando su textura, su dulzura, su sabor. Eran pocos y nos duraron poco, pero ¡cómo los disfrutamos! Con el tiempo sucede algo semejante. Si lo ´C 41 vivimos con la conciencia de que es valioso y de que tenemos poco, lo aprovechamos mejor. Supe de una enferma en fase terminal que cuando entró al hospital del que sabía que ya no saldría, reflexionaba que en los meses pasados había hecho muchas cosas por última vez sin saber que era la última vez que las hacía. Comer un helado, contemplar un atardecer, platicar con una amiga, caminar por un parque. Y que ahora que sí sabía que le quedaba poco tiempo de vida, quería hacer cada cosa consciente de que sería la última vez que la hiciera, para disfrutarla intensamente. Cabe preguntarnos si viviríamos de manera diferente si pensáramos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por última vez, y no sólo a nivel humano, por ejemplo, expresarle amor a un ser querido; dar una mano, otorgar un perdón, sino sobre todo en nuestra relación con Dios: ¿Reaccionaríamos distinto si supiéramos que estamos asistiendo a nuestra última Misa; que estamos confesándonos por última vez; que acabamos de recibir nuestra última Comunión? Ahora bien, el pensar que tal vez estamos haciendo algo por última vez no debe ser motivo de desánimo o de parálisis. Ahora que se habla tanto del final de los tiempos y de que el fin del mundo será el 21 de diciembre, (fecha en que seguro no sucederá, pues Jesús prometió que el final llegará de sorpresa), conozco gente que ya no quiere empezar nada nuevo (desde pintar la puerta de su casa hasta comprometerse en algún ministerio en su parroquia), porque piensa que ya para qué si ya se va a acabar el mundo. Cuidado con pensar así porque le puede pasar como a mi hermana mayor, que cuando era estudiante un día anunciaron en la tele que al día siguiente se iba a terminar el mundo, lo creyó, no estudió para un examen y lo reprobó; o también le puede suceder como a aquel fundador de una secta, que pronosticó varias veces el fin del mundo y sólo le atinó una vez, pero no a la fecha, sino a que se acabaría el mundo, pero no el de todos, nada más el suyo, porque se murió. El fin de los tiempos llegará, si no el de todos, el nuestro, y como no sabemos cuándo será no podemos sentarnos a esperar sino levantarnos a vivir. Pienso en doña 42 Raque, una señora mayor que acaba de fallecer y fue ejemplo de vida plena. Recuerdo que el año pasado el Jueves Santo, la adoración al Señor se alargó hasta más allá de la medianoche, y al final quedamos unas cuantas personas entre las cuales estaba ella, su hija y su nieta, que estaba cantando alabanzas a Dios junto con otros jóvenes. Y a pesar de la avanzada hora, la señora estaba feliz, escuchando fascinada a su nieta, saboreando cada canción, cada oración. No sabía que sería su última Semana Santa en este mundo, pero aun si lo hubiera sabido no habría podido disfrutarla más, la vivió a plenitud. Este Miércoles de Ceniza, la Primera Lectura que se proclama en Misa nos da un anuncio esperanzador: “Todavía es tiempo” (Jl 2, 12). ¿Sientes que el tiempo se te va? ¡Date cuenta de que todavía lo tienes y no lo desperdicies! ¿Sientes que cada vez tienes menos?, ¡ponlo en manos de Dios y pídele que te ayude a hacerlo rendir! No podemos estar seguros de cuándo se va a acabar el mundo, pero sí podemos estar seguros de que Dios no quiere que nos crucemos de brazos esperando el final. Que esta frase del profeta Joel con la que inicia la Cuaresma, quede resonando en nuestro interior y nos anime a darnos cuenta de que por poco o mucho tiempo que nos quede por vivir, todavía es tiempo de que hagamos algo provechoso para nuestra alma. Por ejemplo, todavía es tiempo de que nos reconciliemos con alguien. Todavía es tiempo de apartar un rato del día para dialogar con el Señor. Todavía es tiempo de comenzar a leer la Palabra. Todavía es tiempo de planear participar en los oficios de Semana Santa, para ‘cargar pilas’ espirituales, y mejor dejar las vacaciones para Pascua. Todavía es tiempo de...(escribe tu propia frase). Todavía es tiempo de (¡síguele, no te detengas!:...). Todavía es tiempo... 43 I Domingo de Cuaresma Eres polvo, pero... N adie hubiera imaginado que alguien se daría por ofendido cuando le dijeran esa frase, pero así fue. Un ministro platicó que este pasado miércoles cuando estaba imponiendo ceniza a la gente que acudió con ese propósito a su parroquia, le tocó el turno a un joven, y cuando al ponerle la ceniza le dijo ‘Recuerda que eres polvo y al polvo volverás’, el muchacho se enojó y le respondió: ‘Pues tú también...’, y ¡le soltó una palabrota! Sorprende esa falta de respeto, como decía una tía mía: ‘no son modos’, pero en el fondo esa iracunda reacción expresa una verdad: no nos gusta que nos digan que somos polvo y al polvo volveremos, ¿por qué?, quizá por cierta soberbia de no querer reconocer que no somos los ‘muy muy’ (como diría otra tía mía) que a veces creemos ser, sino simples criaturas frágiles y mortales; o también porque nos da miedo pensar en morir, pero sobre todo porque aunque es verdad que somos polvo, es decir, que no seríamos nada si Dios, nuestro Alfarero, no nos hubiera modelado con Sus manos (ver Gen 2,7; Is 64,8), no admitimos que vamos a volver al polvo y a quedarnos allí; se nos revuelven las entrañas de sólo pensarlo, ¿por qué? porque fuimos creados para la eternidad, la idea de acabar en nada nos repele porque es falsa, tenemos la certeza, porque así nos lo ha revelado Dios y así lo sentimos en el alma, de que nuestro destino no es el polvo sino la vida eterna. 44 Es cierto que el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial, pero no hay que dejar la mirada baja y fija en las realidades del pecado y de la muerte, sino alzarla hacia Aquel que nos llama a tener vida y vida en abundancia. Nos lo recuerda san Pedro en la Primera Lectura que se proclama en Misa este Primer Domingo de Cuaresma (ver 1Pe 3, 18-22), “Cristo murió...por los pecados de los hombres...para llevarnos a Dios, murió en Su cuerpo y resucitó glorificado”. En otras palabras, Cristo murió para compartir nuestra muerte, pero resucitó para rescatarnos de ella. Somos polvo, sí, y al morir volveremos a la tierra, pero no nos quedaremos en ella. Estamos destinados a algo más. En ese sentido, tal vez habría que hacerle un añadido a la frase que se emplea al imponer la ceniza y decir algo así como: ‘recuerda que eres polvo y al polvo volverás, pero ¡resucitarás!’ 45 II Domingo de Cuaresma Fin de los reclamos C uando te sucede algo que consideras malo, ¿qué tanto aguantas antes de empezar a reclamarle a Dios? Solemos soportar un poco lo que dura poco, pero no mucho lo que dura mucho, sobre todo si se pone peor. Puedes tolerar una dolor breve y pasajero, pero ¿que sea intenso y se prolongue semanas y semanas?; un conflicto leve con tu cónyuge, pero, ¿que se desmorone tu matrimonio?, un despido, pero ¿que pasen años y no encuentres empleo? Cuando vivimos situaciones que nos ponen duramente a prueba, es difícil no voltear hacia Dios a decirle: ¿qué pasa?, ¿por qué no haces algo al respecto? Nos sentimos como un niño que se estuviera ahogando en una alberca profunda y viera que en la orilla lo contempla impávido el salvavidas, que trae en la mano un flotador y se queda dándole vueltas y vueltas en lugar de aventárselo para que pueda asirse a él y salir a flote. ¿Por qué nos desespera que Dios no intervenga para rescatarnos cuando estamos con el agua hasta el cuello? Quizá porque tenemos una idea distorsionada de Dios. Cabe preguntarnos: ¿Qué esperamos de Dios?, ¿por qué lo buscamos?, ¿por qué lo buscas tú? Si lo buscas sólo para que te resuelva todos los problemas como y cuando se lo indiques, entonces ten cuidado, porque al no recibir la respuesta que esperas puede sucederte una de estas cuatro cosas: 46 1. Que pienses que Él no existe y te olvides de Él. 2. Que pienses que sí existe pero no es Todopoderoso y por eso no puede resolver tu asunto, así que no tiene caso rezarle, y te olvides de Él. 3. Que pienses que sí existe y es Todopoderoso, pero no es Bueno y no le importa verte sufrir, en cuyo caso decides alejarte y te olvidas de Él. 4. Que pienses que sí existe, y es Todopoderoso y Bueno, pero tú no le importas y por eso no te ayuda, en vista de lo cual, decides que a ti tampoco te importa, y te olvidas de Él. ¿Te das cuenta? En todos los casos el resultado es igual y negativo: que termines apartándote de Dios, olvidándote de Él. Es seguramente una de las poderosas razones por las que Jesús no quería que se acercaran a Él sólo por Sus milagros, y por eso cada vez que sabía que la gente lo andaba buscando por esos motivos, se iba rápido a otra parte (ver Mc 1, 32-38; Mc 8, 11-13; Jn 6,14-15;). ¿Entonces, por qué buscar a Dios? Por Su amor y por la salvación que nos ofrece. Al buscar a Dios por amor, descubrimos que Él nos amó primero (ver 1Jn 4,19), que nuestro amor es respuesta a Su amor eterno. Nosotros no existimos desde siempre, pero Él sí, y nos ama desde siempre, desde antes de crearnos. Conocer esto es comprender que no le hemos sido ni le seremos jamás indiferentes, y lo único que le interesa es nuestro bien. Pero ojo, no sólo nuestro bien en este mundo, que es pasajero, sino, sobre todo, nuestro verdadero bien: que alcancemos la salvación que nos ofrece. Tenemos así otra razón para buscar a Dios: que sólo Él puede salvarnos. Pero no lo pensemos nada más en términos del aquí y ahora (que nos salve de este enfermedad, de esta crisis, de esta tragedia), pues aunque desde luego se ocupa de nuestros asuntos en la tierra y podemos y debemos acudir a Él para pedirle ayuda en nuestros problemas cotidianos, no debemos olvidar que aunque sintamos que lo malo que aquí nos pasa dura demasiado, ese tiempo no es nada comparado con la eternidad y la felicidad sin final que estamos invitados a disfrutar. Así que aunque nos parezca que un dolor o un sufrimiento se prolonga excesivamente, si lo comparamos con 47 el gozo que nos espera en la vida eterna, no es nada. Claro, eso no significa que debamos sufrir o aguantar los sufrimientos propios o ajenos- sin intentar remediarlos, sólo que debemos situarlos en perspectiva, aprender a contemplarlos desde el punto de vista de Dios. Entonces, por más que se alargue un momento difícil en nuestra vida, si lo pensamos en términos de eternidad, es un instante, que duele, sí, que se sufre, sí, pero que si lo aprovechamos bien puede ayudarnos a purificarnos, a crecer en humildad, en paciencia, en comprensión hacia otros, en solidaridad, en amor. Suele suceder que mientras estamos sufriendo nos quejamos amargamente, y luego que ya todo pasó, volvemos la vista atrás y logramos comprender que aquello contribuyó para nuestro bien y/o el de otros. Buscar a Dios por Su amor y por la salvación que nos ofrece nos permite tener esa visión no sólo al final sino mientras estamos viviendo cualquier dificultad, por grande que ésta sea. Nos ayuda a mantener firme la fe y la esperanza que tenemos puesta en el Señor, para poder decir, como en el Salmo que se proclama este domingo en Misa: “Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios”. (Sal 116, 10). Sólo cuando captamos que Él permite en nuestra vida únicamente aquello que puede contribuir a nuestra salvación, se nos inunda de paz el corazón y por fin nos quedamos ¡sin reclamos! 48 III Domingo de Cuaresma Locura y debilidad icen que ‘para el que cree en Dios, mil preguntas no constituyen una duda. Para el que no cree en Dios, mil pruebas no constituyen una certeza’. ¿Por qué al que cree nada lo hace dudar? Porque, a diferencia de lo que se suele pensar, la fe no es simplemente un asunto intelectual que pueda echarse abajo a base de preguntas capciosas. La fe es una respuesta afirmativa que se le da a Dios, porque se le ha encontrado, Vivo y Presente, sea en Su Palabra, en la Eucaristía, en la oración, en una experiencia de conversión...Entonces el que cree no simplemente ‘piensa’ que Dios existe, sino que lo ha palpado en su propia existencia y por eso no hay pregunta que pueda hacerlo perder la fe, porque no le importa no tener todas las respuestas, sabe que Dios existe y que Él las tiene, y eso le basta. Y ¿por qué al que no cree de nada le sirven todas las pruebas que se le presenten? Porque si pretende aproximarse a Dios de un modo puramente intelectual, nada lo convence. Ya puede llegar alguien y decirle: ‘pero mira a tu alrededor, la creación entera, la perfección del mundo, tuvo que haber un Autor, un Ser Inteligente y Bueno que creara todo esto’, responderá: ‘la materia se creó sola, todo surgió de pronto en un ‘big bang’, y se acomodó perfectamente por pura casualidad’. O si se le dice: ‘acuérdate de cómo se arregló milagrosamente tu asunto cuando empezamos a orar por ti’, alegará: ‘de todos modos se iba a arreglar’; o peor: ‘es que le D 49 echaron montón a la buena vibra’. Y si tal vez le plantea: ‘mira cuántos testimonios, no sólo en la Biblia, sino de santos y santas y de mucha gente que ha captado la presencia de Dios’, contestará: ‘imaginaciones suyas’, y si por último tratara de hacerle ver: ‘alguna vez has reconocido que sientes un vacío interior, que no se sacia con nada; es porque hay un hueco en tu alma que sólo Dios puede llenar, te hace falta Él’, replicará: ‘no, no es eso, es que he andado ‘depre’...’. ¡No hay modo de ganar con alguien así! El que no cree está esperando tener todas las respuestas antes de creer, no se pone a pensar que si las tuviera, ¡sería Dios! Y si pide señales y éstas se le conceden, de inmediato considera que fue pura ‘chiripada’, las desestima y pide más. Tenemos dos ejemplos de incrédulos en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 1Cor 1, 22-25). Dice san Pablo: “los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría” (1Cor 1,22). A los judíos se les habían dado ya muchas señales, entre otras cosas, habían visto a Jesús curar incurables y revivir muertos, pero ¡ni así se conformaban!, tal vez pensaban que aquellos enfermos estaban fingiendo, o que aquellos muertos estaban durmiendo. Cuando se trata de racionalizar, de resistirnos a la fe, nos pintamos solos para hallar pretextos para no dar nuestro brazo a torcer. Por su parte que los paganos pidieran sabiduría no se refiere a la sabiduría que proviene de Dios, sino a que querían una fe lógica, que coincidiera con sus criterios filosóficos (como les pasa hoy a muchos, que están esperando que la religión se amolde a su concepto de lo que está bien, de lo políticamente correcto, de lo que no les cuesta trabajo, de lo que les parece razonable). En el fondo ambos estaban esperando que Dios fuera como ellos querían. ¿Qué hacer ante estos casos?, ¿procurar ceder, darles gusto, predicarles un Dios a su medida? No, eso no les haría bien, todo lo contrario. Dice el Papa que darle a la gente por su lado para que se acerque a la fe no es hacerles un favor, nunca se debe renunciar a la verdad para atraer almas. Muchos han querido ganar adeptos presentando una imagen distorsionada de Dios, presentándolo como el que los sacará de pobres o les impedirá sufrir, o el que es tan manga 50 ancha que todo lo permite y ‘apapacha’, pero eso no es cierto. La fe exige esfuerzo, pasar por la puerta estrecha, y a la gloria se llega por la cruz, no hay atajos. Por eso dice san Pablo: “nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos” (1 Cor 1,23). Quienes esperan que Dios se adapte a sus expectativas tal vez queden momentáneamente defraudados si se les predica a Cristo crucificado, los escandaliza, les parece una locura que Jesús, siendo Dios, en lugar de llegar a imponerse con poder y fuerza, hubiera elegido el camino de la humildad, la mansedumbre, el sufrimiento, la entrega de Su vida, Su muerte en la cruz. Pero tarde o temprano comprenderán que, aunque a los ojos del mundo no lo parezca, es en ese camino donde está la verdadera grandeza, el máximo poder divino, lo que Pablo llama “la fuerza y la sabiduría de Dios” (1Cor 1, 24). Pues fue en la aparente debilidad de Cristo, clavado y muerto en la cruz, que derrotó con fuerza el mal, el pecado y la muerte; fue gracias a aquella aparente sinrazón de que tuviera que sufrir, padecer y morir en la cruz, que hoy podemos encontrarle sentido a nuestros sufrimientos, unirlos a los Suyos y convertirlos en camino de santidad y redención. Fue en Cristo crucificado que se cumplió el plan de salvación de Dios. Por eso no vale predicar ninguno otro, intentar presentar un cristianismo ‘sensato’ o unas pruebas a la medida del gusto de cada quien. Y cabe confiar en que, tarde o temprano, y por la misericordiosa gracia de Dios, aun los más reacios a admitirlo hoy, lleguen un día a captar que, como dice san Pablo: “la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres” (1 Cor 1,25). 51 IV Domingo de Cuaresma Nobleza obliga D e todas las maneras que hay para dar gracias, una de las que mejor expresan cómo se siente la persona que recibe un favor es la que usan en Brasil: ‘muito obrigado’, que podría traducirse como ‘muy obligado’. No sé si se deba a que así somos los seres humanos o se trate de un asunto cultural, social o de educación, pero cuando alguien hace algo por nosotros nos sentimos obligados a corresponderle de alguna manera. En eso se basan, por ejemplo, quienes, en tiempos electorales, pretenden comprar el voto. Saben que si una persona les acepta una despensa, un electrodoméstico o lo que sea que le regalen, se sentirá obligada a corresponder ‘asegurando presencia’ en algún mitin (en otras palabras, dejándose acarrear), o votando por su candidato. También quienes prometen a éste cierto número de votos, confían en que si gana se sentirá obligado a darles algo a cambio. Es triste pero es así. Solemos establecer con los demás relaciones de ‘toma y daca’. ‘Tú haces esto por mí, yo hago esto por ti’, ‘tú me das, yo te doy’. Procuramos pagar lo poco con poco, y lo mucho con mucho, para poder decir, como en el tango: ‘mano a mano hemos quedado’. Pero, ¿qué pasa cuando el favor que recibes es tan, pero tan desproporcionadamente grande que simplemente no hay modo de que puedas corresponder? Entonces no tienes más remedio que quedar por siempre agradecido, manteniendo vivo 52 el recuerdo de aquello bueno que hicieron por ti y haciéndole saber a quien lo hizo, que cuenta contigo para poder servirle en lo que necesite. Pues, por si no lo sabíamos, nos hallamos precisamente en ese caso. Sí. Nos los hace saber san Pablo, en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Ef 2, 410). Nos deja claro que hemos recibido el regalo más extraordinario que un ser humano pueda recibir, y ha sido sin mérito ni razón alguna de nuestra parte, es decir, sin haber hecho nada para merecerlo. Afirma que cuando “nosotros estábamos muertos por nuestros pecados”, Dios “nos dio la vida con Cristo y por Cristo” , que el hecho de que podamos alcanzar la salvación se debe a la “pura generosidad” de Dios, que es obra de Su misericordia, de Su amor, de “la incomparable riqueza de Su gracia y de Su bondad para con nosotros”. Y por si nos quedara alguna duda, todavía aclara: “no se debe a nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir”. En otras palabras, tenemos una deuda con Dios que no tenemos modo de pagar; nada que hayamos hecho, hagamos o podamos hacer, alcanzaría para empezar siquiera a disminuir lo que le debemos: que nos haya regalado la existencia en este mundo y que cuando lo defraudamos con nuestros pecados, no nos haya borrado de la faz de la tierra, sino haya asumido nuestra condición humana, nos haya rescatado del pecado y de la muerte, se haya quedado con nosotros hasta el fin del mundo y nos haya invitado a pasar la eternidad con Él. ¿Qué podemos dar a cambio de semejante regalazo? Si pretendiéramos quedar a mano con Él, debemos reconocer que no tenemos con qué, pero eso no significa que no podamos hacer algo. Así como a nivel humano, cuando alguien hace algo extraordinario por nosotros, lo tenemos siempre presente y procuramos servirle en lo que podamos, del mismo modo con relación a Dios, para tratar de corresponderle, en la medida de nuestras míseras fuerzas, sólo podemos esforzarnos por no olvidar cuánto ha hecho por nosotros, y hacer algo que le agrade a Él. Y ¿qué le agrada? Que hagamos el bien. 53 Dice san Pablo que fuimos “creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos”. Alguien puede preguntar: ‘¿pero qué no se está contradiciendo? Primero dice que lo que recibimos no se debe a nuestras obras y luego nos sugiere que hagamos el bien, es decir, buenas obras. ¿Quién lo entiende?’ A lo que cabe responder que no hay contradicción. Los dones que Dios nos da no se deben a nuestras obras, sino a Su generosidad. Así que no hacemos obras para obtener algo de Dios, Él nos lo da todo gratuitamente. Pero como ‘nobleza obliga’, el reconocer todos los dones que Dios ya nos dio sin que los mereciéramos, nos mueve a corresponderle. Y así, podemos corresponder a Su encarnación, amándolo en la persona de los demás, especialmente en los más pequeños y necesitados; corresponder a Su perdón, acercándonos a reconciliarnos con Él en el Sacramento de la Confesión, y también perdonando a los demás; corresponder a Su misericordia, siendo misericordiosos con otros; corresponder a que se haya dignado darnos Su Palabra, leyéndola, meditándola, compartiéndola; corresponder a que nos haya librado del pecado, procurando no caer en él; corresponder a Su presencia en la Eucaristía, acercándonos a recibirla; corresponder a que se ha quedado entre nosotros, dedicando un tiempo cada día solamente para estar con Él. Con todo ello no pretendemos ‘comprar’ la salvación, sabemos que el Señor nos la regala sin mérito de nuestra parte. Es nada más una manera, pequeña y siempre insuficiente, pero la única que tenemos, de mostrarle que aceptamos Su regalo y se lo agradecemos. 54 V Domingo de Cuaresma Quisiéramos ver S iempre me pregunté por qué Jesús respondió con una frase que no parece respuesta sino más bien algo que venía pensando o incluso puede dar la impresión de que cambió el tema. Me refiero a la escena que aparece al inicio del Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Jn 12, 20-33). Narra san Juan que cuando Jesús estaba en Jerusalén, “habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua algunos griegos (cabe hacer notar que se trata de hombres procedentes de un pueblo pagano, pero ellos creían en el Dios de Israel y habían llegado a darle culto), los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea (uno de los doce apóstoles de Jesús; su nombre era de origen griego, por lo que muy probablemente hablaba griego y podía servirles de intérprete), y le pidieron: ‘Señor, quisiéramos ver a Jesús’...” (Jn 12, 20-21). Es algo muy significativo, que estos hombres de fe, que ya creen en Dios, se hayan abierto a la gracia de saber o al menos intuir que Jesús es Alguien al que quieren ver, al que se quieren acercar. Y es interesante que se lo plantean a Felipe, al que en otra escena del Evangelio vimos animando a Natanael a conocer a Jesús, diciéndole que Jesús es Aquél del que hablaban Moisés y los profetas, y cuando Natanael puso ciertas objeciones le respondió: “ven y lo verás” (Jn 1,46). 55 He aquí unos que ya tienen el corazón dispuesto a ir y a ver. Felipe le comenta a Andrés, otro de los discípulos, la petición de los griegos, y ambos van a planteársela a Jesús, que les responde: “Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto” (Jn 12, 23-24). Cuando uno hubiera esperado que Jesús contesta algo así como: ‘sí, claro, diles que vengan’, pronuncia en cambio esa enigmática frase. Me preguntaba qué querría decir aquello, hasta que por fin lo averigüé, y ¿sabes quién me lo aclaró? El Papa Benedicto XVI. En su libro ‘Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección’, aborda este tema, y, como siempre, da una interpretación que lo hace a uno decir: ‘¡ajá, ahora ya entiendo!’. Debo decir que el Papa tiene un extraordinario don para comentar la Palabra de Dios aportando siempre algo especial, un enfoque profundo, una cierta luz que hace que uno halle continuamente nuevas riquezas en textos difíciles de entender, o tan conocidos que parecía que no se podía sacar de ellos algo nuevo. En este caso, explica el Papa que “Jesús responde de una manera misteriosa...contesta con una profecía de la Pasión, en la cual interpreta Su muerte inminente como ‘glorificación’, una glorificación que se demostrará en la gran fecundidad obtenida. ¿Qué significa esto? Lo que cuenta no es un encuentro inmediato y externo entre Jesús y los griegos. Habrá otro encuentro que irá mucho más al fondo. Sí, los griegos lo ‘verán’; irá a ellos a través de la cruz. Irá como grano de trigo muerto y dará fruto para ellos. Ellos verán su ‘gloria’, encontrarán en el Jesús crucificado al verdadero Dios que estaban buscando en sus mitos y en su filosofía” (p.31). Es decir, que, como siempre, Jesús no responde simplemente a la necesidad inmediata de estos hombres (verlo en ese momento), sino a la verdadera necesidad que tienen: la de ser salvados por Él, la de verlo y pasar con Él ¡toda la eternidad! Se entiende así que más adelante Jesús diga que no le va a pedir al Padre que lo libre de de ‘esta hora’ (se refiere a 56 dar Su vida en la cruz para la redención de todos), pues ‘para eso ha venido’. Y cuando pide: “Padre, dale gloria a Tu nombre” (Jn 12,28), se oye una voz que dice: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo” (Jn 12,28). La gloria de Dios, es decir, que todos lo conozcan y acepten la salvación que les ofrece, se dará a través de la cruz. Por eso al final del Evangelio dominical leemos que Jesús dice: “Cuando suba a lo alto, atraeré a todos hacia Mí” (Jn 12, 33). Dice el Papa que se trata del cumplimiento de una profecía de Isaías, que anuncia: “En cuanto a los extranjeros adheridos al Señor...yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi Casa de oración...” (Is 56, 6-7). Qué significativo que este domingo, en el que el Papa está en México y celebra Misa al pie del monte santo de Cristo Rey, se proclame este Evangelio en el cual se anuncia algo que todos quisiéramos ver de todo corazón: que creyentes y no creyentes levanten todos la vista a lo alto, y al ver a Cristo glorificado, se sientan movidos a acercarse a Él, conocerlo, y abrir su corazón al don de la salvación. 57 Domingo de Ramos Verdadero consuelo ¿ Sabes consolar al que está triste?, ¿logras decir las palabras justas, las que en verdad lo conforten?, o tal vez eres como uno del que supe que en un velorio, abrazó a uno de los deudos y como estaba acostumbrado a dar abrazos sólo en los cumpleaños le dijo, por inercia: ‘muchos días de éstos’. No es fácil saber qué decirle a alguien que sufre. Hay veces en que lo mejor es simplemente acompañarlo en silencio. Por eso llama la atención lo que afirma el profeta Isaías en la Primera Lectura que se proclama este Domingo de Ramos: “El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento” (Is 50, 4). ¿Cómo le hizo?, ¿cómo consiguió esa ‘lengua experta’? Lo averiguamos si seguimos leyendo. Dice: “Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír Sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás” (Is 50, 45). Una primera condición para lograr tener lengua experta es tener oído de discípulo, ¿qué significa eso?, saber escuchar la Palabra de Dios, acogerla, meditarla, y cumplirla, sobre todo cumplirla, lo cual no siempre es sencillo. Hay veces en que la Palabra de Dios es exigente, nos pide que perdonemos al que no queremos perdonar, que renunciemos a algo a lo que estamos aferrados, que demos lo que no queremos dar; en esos 58 casos es fácil decir: ‘esto no me lo dice a mí’, ‘esto suena bonito pero es imposible de cumplir’, se tiene la tentación de oponer resistencia o echarse para atrás. Pero quien supera esa tentación, quien se mantiene firme en la escucha y obediencia a la Palabra de Dios, adquiere, por una parte, una sabiduría que viene de lo alto, que puede comunicar a otros, y por otra parte, va descubriendo que le es posible amoldarse a la voluntad de Dios, aunque pida algo muy trabajoso de cumplir, porque Él le da la fuerza, Él lo sostiene. Por eso a continuación puede afirmar: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado.” (Is 50, 6-7). Aquí está la segunda condición para poder confortar al que sufre: haber sufrido. Sólo el que ha pasado por cierta situación sabe exactamente lo que se siente y está en posibilidades de consolar al que la está padeciendo. Es muy significativo que se haya elegido este texto como Primera Lectura en Misa este domingo en el que se proclama el Evangelio que narra la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, un relato en el que vemos a Jesús sufrir críticas, traición, tristeza, el abandono de los Suyos, burlas, golpes, escupitajos, azotes, una condena injusta e ignominiosa y la muerte en la cruz. De hecho, las palabras del profeta Isaías anuncian lo que le sucedería, siglos después, a Jesús. Él también fue golpeado, le tiraron de la barba, lo insultaron y escupieron. Y todavía más. Sufrió lo que nadie más ha sufrido, porque asumió los sufrimientos de todos. Libremente lo aceptó, se adentró hasta lo más hondo, lo más negro de nuestra realidad humana. ¿Por qué?, ¿para qué? Desde luego para comprender nuestro sufrimiento. Dice en la Carta a los Hebreos que Jesús no es incapaz de compadecerse de nosotros cuando sufrimos, porque Él mismo sufrió, es decir, sabe lo que se siente sufrir (ver Heb 4,15-16), pero sobre todo, sufrió para darle un sentido a nuestro sufrimiento, para volverlo redentor, para que podamos unirlo al Suyo y que deje de ser oscuridad que envuelve y agobia para convertirse en un camino 59 iluminado por Aquel que es Luz del mundo, por Aquel que puede confortar al abatido más que a nadie. Él, que aceptó sufrir por nosotros, sí que puede consolarnos cuando sufrimos, y con Él de la mano también nosotros podemos convertirnos en consuelo para los demás, basta que dejemos que el Señor nos abra el oído para escuchar y vivir Su Palabra, y que aprovechemos lo que nos toque padecer no para deprimirnos o rebelarnos, sino para unir nuestro sufrimiento al Suyo y compartir con otros la paz y fortaleza que sólo Él nos da. 60 Domingo de Pascua ¿Quién nos quitará la piedra? Q uizá nos parezca rara la pregunta que se hacían aquellas mujeres de las que nos habla el Evangelio que se proclama en la Vigilia Pascual y en la Misa del domingo de Pascua (ver Mc 16, 1-7). Es que actualmente nos basta con ir al área de criptas de una iglesia o entrar y recorrer las arboladas veredas de un cementerio, para llegar fácilmente a donde está el nicho o la tumba donde yacen los restos de un ser amado, pero en tiempos de Jesús se solía sepultar a los muertos en una especie de cueva que se excavaba en la roca. En ese espacio oscuro, frío, se dejaba al difunto amortajado, salían los deudos y cerraban el sitio echando a rodar una piedra lo suficientemente grande y pesada como para que nadie pudiera moverla para meterse, y quedara tapando muy bien la entrada. Ahí dejaban a su ser querido, encerrado en ese lóbrego sitio, sumido en la más terrible oscuridad. Se comprende entonces que cuando María Magdalena y otras mujeres iban al alba del domingo hacia el sepulcro de Jesús, con intención de embalsamar a su Maestro (pues el viernes no habían podido completar todos los rituales mortuorios como hubieran querido pues caía la tarde y comenzaba el sábado, en el cual estaba prohibido realizar este tipo de labores), se preguntaran: “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” (Mc 16, 3). 61 Su pregunta tiene una lógica evidente, referida a lo que en ese momento les preocupaba (ver si encontraban a algunos hombres a quiénes pedirles ayuda para que rodaran la piedrota y pudieran así entrar ellas al sepulcro de Jesús), pero como siempre sucede con la Palabra de Dios, la pregunta no sólo puede aplicar a lo inmediato, sino que va más allá. Expresa el interrogante más profundo que podemos plantearnos los seres humanos: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro?, ¿habrá alguien capaz de rescatarnos cuando muramos?, ¿será nuestra muerte un final sin remedio?, ¿permaneceremos para siempre encerrados en su tiniebla?, ¿no hay salida?, ¿no hay nada más después? Se trata de un cuestionamiento central de cuya respuesta depende todo, define por completo si podemos tener o no esperanza, y no sólo para cuando llegue el final de nuestras vidas, sino para iluminar y derrotar las realidades de muerte que vivimos cotidianamente, las pequeñas muertes que padecemos cada día, las que nos mueven a preguntarnos: ¿quién nos quitará la piedra que nos encierra y no nos deja salir de este dolor, del agobio de esta enfermedad, de esta ruptura familiar, de este vicio, de este fracaso, de esta crisis, de este sufrimiento que nos parece insoportable y al que no le encontramos ningún sentido?, ¿quién nos quitará esa piedra que nos aprisiona?, ¿quién podrá librarnos?, ¿quién nos mostrará la salida? Muchos creen que no hay respuesta y se vuelcan desesperanzados a buscar consuelo en las soluciones falsas que el mundo les ofrece, dinero, poder, alcohol, droga, sexo, violencia, consumismo. Pero eso lejos de rescatarlos de la angustiosa oscuridad los sumerge más en ella. Se equivocan quienes creen que no hay solución. Sí la hay. Sí hay Alguien que puede liberarnos de las piedras que nos mantienen encerrados en situaciones que nos abruman y en las que nos sentimos atrapados. Hay Alguien que vino a rescatarnos de la negrura del pecado y de la muerte. Hay Alguien que se dejó llevar hasta lo más hondo de la realidad humana, que entró hasta lo más profundo de la oscuridad del sepulcro, para iluminarlo, para abrirle una puerta que nos 62 permita huir, que nos libre del horror de quedarnos allí para siempre. Nos cuenta el Evangelio que cuando las mujeres llegaron aquel amanecer ante el sepulcro “vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande” (Mc 16, 4). A la pregunta acerca de quién puede rescatarnos de nuestras muertes, las que sufrimos cada día y aquella con la cual terminará nuestra vida en este mundo, sólo hay una respuesta, y la respuesta es una persona: Jesús, Dios y Hombre verdadero, que vino a hacerse uno con nosotros, padeció, murió y resucitó para salvarnos de la muerte e invitarnos a vivir por toda le eternidad con Él. Sólo el Resucitado sabe por dónde salir, sólo Él puede conducirnos hacia la luz, sólo Él puede mostrarnos el camino para dejar atrás toda tiniebla. En este Domingo de Pascua la Iglesia celebra gozosa la Resurrección de su Señor, y nos invita a abrir el corazón a la alegría sin igual de contar con la ayuda de Aquel que quitó la piedra, de Aquel que derrotó la muerte para llevarnos consigo para siempre. Señor: Remueve la piedra que me aprisiona en mis miserias hazme salir contigo a descampado abandonar mi último miedo junto a la sábana vacía y celebrar que amortajas mi muerte con Tu vida (Final del poema: ‘Tiniebla rota’ del libro de Alejandra Ma. Sosa E ‘Camino de la Cruz a la Vida’, Ediciones 72, p.199) 63 II Domingo de Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia Pedir perdón ¿ Por qué a veces es difícil pedir perdón?, ¿qué te lo dificulta? Pregunté esto a niños y adultos, y todos coincidieron en dar una o varias de estas siete respuestas. Mira a ver si son las mismas que tú darías: 1. Vergüenza. Te da pena tener que reconocer que fuiste capaz de hacer aquello por lo que debes pedir perdón. Te preocupa qué van a pensar de ti. No quisieras quedar mal. 2. Temor de que la persona se enoje mucho contigo cuando se entere de lo que hiciste, que se rompa la relación, que te deje de hablar, de apreciar, incluso de querer. 3. Temor de que tome represalias contra ti (según la edad o situación de quien respondió, expresó preocupación de ser regañado, castigado, expulsado, despedido, abandonado, o sufrir algún tipo de venganza). 4. Temor de que se lo cuente a otras personas. No quisieras que todo mundo se entere de lo que hiciste, ser objeto de críticas, burlas, murmuraciones, chismes. 5. Temor de que no te perdone. Que te diga que lo que le hiciste no tiene disculpa y de ahí en adelante te guarde rencor. 64 6. Temor de que te perdone aparentemente, pero las cosas entre ustedes ya no vuelvan a ser como antes, se pierda la amistad, el cariño, la confianza, la relación. 7. Imposibilidad de pedir perdón porque la persona está lejos, o no sabes dónde está o ya se murió. ¿Te identificaste con alguna de estas respuestas? Probablemente sí. Son razones que solemos alegar para tratar de justificar nuestra resistencia a pedir perdón. Pero en realidad son pretextos, porque, con la gracia de Dios, ninguna es insuperable. Lo que cabe hacer notar, es que si de por sí no pueden considerarse obstáculos cuando se trata de pedir perdón a alguien, mucho menos cuando se trata de pedir perdón a Dios. En el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Jn 20, 19-31), vemos que Jesús dio a Sus apóstoles el poder de perdonar los pecados en Su nombre. Y es maravilloso comprobar que como nos conoce bien y nos ama tanto, se aseguró de que ninguna de las antes mencionadas razones (o pretextos) pudieran aplicarse cuando se trata de pedirle perdón a Él por intermediación de un sacerdote, en el Sacramento de la Confesión. Repasemos otra vez la lista de razones, para comprobarlo: 1. Pedir perdón a Dios no te hace quedar mal. Dios ya te conoce, te comprende y te acepta como eres. Y los confesores han oído de todo, no se espantan, de nada. Y por otra parte, cabe señalar que su propia condición humana frágil les permite comprendernos, así que lejos de decir: ‘¿por qué tengo que confesarme con alguien que puede ser más pecador que yo’?, hay que agradecer poder acudir a quien no nos juzgará sino nos comprenderá. No dejes que la pena de haber cometido algo vergonzoso te impida confesarlo. 2. Dios nunca se enojará ni romperá Su relación contigo. Él detesta al pecado, pero ama al pecador. Nada nunca puede apartarte de Su amor (lee Rom 8,35-39). 65 3. Dios no es vengativo, no castiga ni se desquita, al contrario, devuelve siempre bien por mal. Él es Bueno siempre y con todos (ver Mt 5,45). 4. Puedes tener la absoluta seguridad de que el confesor jamás contará lo que confieses (y sobra decir que Dios no se le aparecerá a nadie para revelarle tus pecados). Puedes disfrutar con toda tranquilidad de la liberación de desahogarte confesando lo que has hecho, con la certeza de que ese peso que te quitas de encima es arrojado al mar (lee Miq 7,19) donde hay un letrerito de: ‘se prohíbe pescar’... 5. Dios siempre perdona. ¡Siempre! Nunca te dirá: ‘¡pero ya van muchas veces que me haces esto, ya me colmaste la paciencia!’ No. Cada vez que te arrepientes y le pides perdón, te vuelve a perdonar. (ver Sal 86,5; 103,3). Y no sólo siempre cree en tu propósito de enmienda, sino te da la gracia que necesitas para poder cumplirlo. 6. Para Dios cada perdón es un borrón y cuenta nueva. No vuelve a recordar lo pasado. No lleva cuentas de los pecados que te ha perdonado ni te guarda rencor (lee Sal 103, 8-14). El te ofrece siempre Su amistad total, al cien por ciento, incondicional. 7. Dios está siempre a tu lado (lee Mt 28,20). Y ya sabes dónde encontrar un ministro Suyo que pueda perdonarte en Su nombre. Como ves, no hay razones ni pretextos que puedan justificar que nos resistamos a pedirle perdón a Dios, un perdón que además, ¡ya sabemos que nos va a otorgar! No es casualidad que se proclame este Evangelio en este Segundo Domingo de Pascua, en que la Iglesia nos invita a celebrar la Divina Misericordia, una fiesta que el propio Jesús instituyó para derramar todo Su amor y otorgar todo Su perdón a cuantos lo pidan y reciban de corazón. 66 III Domingo de Pascua Tiniebla iluminada N unca ha habido ni habrá unos corazones más estrujados que los suyos. Pasaron en poco tiempo de un gran pavor a una gran paz, del más intenso duelo al más intenso gozo, de la más absoluta oscuridad, a la más absoluta claridad. Con razón se quedaron turulatos, con razón no sabían ni qué pensar. Me refiero a los discípulos de Jesús, y a lo que vivieron desde el momento en que acompañaron a su Maestro al Huerto de los Olivos y se dejaron ganar por el sueño para no verlo vagar entre los árboles, triste y angustiado, hasta el momento en que se les apareció, Resucitado, y les comunicó Su paz y les mostró las llagas de Sus manos y costado. Se vieron zarandeados por acontecimientos que se desencadenaban, uno tras otro, cada uno más terrible que el anterior. Sólo podemos atrevernos a imaginar lo que sería para ellos, que luego de haberlo dejado todo para seguir a Jesús, luego de pasar años conviviendo con Él, sintiendo sobre sí Su mirada amorosa, escuchando Su Palabra, disfrutando Su compañía, luego de mirarlo realizar milagros espectaculares y estar convencidos de que era el Mesías, lo vieron ser aprehendido como malhechor, atado de manos, llevado con innecesaria violencia; se sintieron indignados de saberlo ultrajado y avergonzados de dejarlo solo y quedarse lejos 67 mientras era abofeteado, escupido, azotado, coronado de espinas, cargado con la cruz, crucificado. Lo contemplaron sangrante y torturado, morir sereno. Lo vieron traspasado por la lanza, lo comprobaron muerto y sepultado. Apenas podemos suponer cómo tenían el alma después de todo eso. Tal vez más de uno se quería morir, sintiéndose terriblemente solo sin Jesús, perdida toda esperanza; otros se sentían defraudados por haber creído en alguien que no resultó como pensaban; probablemente a varios se les sumaba, al dolor de haberlo perdido, el remordimiento de haberlo abandonado cuando más los necesitaba. Y seguramente a muchos los tenía aterrorizados pensar que vinieran a aprehenderlos, que les pudiera pasar lo mismo que a Él, y por eso se encerraron a piedra y lodo; creyéndose perdidos, sin brújula ni rumbo, sin hallar sentido a nada, llorosos, deprimidos, viéndolo todo negro, renuentes a aceptar los testimonios de las mujeres que les decían que estaba vivo (ver Lc 24, 9-11), resistiéndose a permitirse esa esperanza, por temor a volver a quedar decepcionados. Y entonces Jesús se le apareció a Pedro y también a dos discípulos que iban de camino a una aldea cercana llamada Emaús. A pesar de la resistencia de los discípulos, una lucecita se les fue colando en el corazón, pequeña, incipiente, pero suficientemente poderosa como para romper la tiniebla en la que estaban sumidos. Seguían atemorizados, pero algo había cambiado. Cuenta el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Lc 24, 35-48) que estaban los discípulos hablando de las apariciones de Jesús cuando Él mismo se apareció en medio de ellos. ¿Te imaginas? Todavía no estaban seguros de si de veras estaba o no vivo, y de repente ¡lo tenían delante! Como si a unos niños que están contando historias de terror se les apareciera de pronto un alma en pena, ¡se pegaron un sustazo mayúsculo! Lo primero que supusieron fue que se trataba de un fantasma, y más de uno tal vez temió que viniera de ultratumba a castigarlos por haberle fallado; quizá varios consideraron que el dolor los estaba enloqueciendo, que alucinaban, y otros se 68 quedaron paralizados de asombro, sin saber ni qué pensar, pero dispuestos a salir corriendo a la primera oportunidad. Jesús se dio cuenta y por eso lo primero que les dijo fue: “La paz esté con ustedes” (Lc 24, 36). Aquel que calmó la tempestad, quería ahora serenar el alma de Sus apóstoles, pero éstos no se dejaban, estaban demasiado espantados. ¡Y no era para menos! No les cabía la menor duda de que había muerto, eso lo tenían bien comprobado; entonces, ¿cómo era posible que estuviera allí ante ellos, Vivo, mirándolos con el mismo amor de siempre e invitándolos, como siempre, a no perder la paz? Jesús, comprendiendo lo que estaban sintiendo les dijo: “No teman; soy Yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren Mis manos y Mis pies. Soy Yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo Yo”. (Lc 24, 38-39). Y como por lo visto ni con eso lograba convencerlos, buscó probarles de modo irrefutable que no era ni un espectro ni producto de su imaginación: les pidió algo de comer y comió frente a ellos. Consiguió demostrarles que estaba vivo, pero no bastaba; no se trataba de que pensaran que había vuelto a esta vida como tantos a los que Él mismo revivió. Lo Suyo era distinto. Entonces hizo lo que hacía falta para que pudieran captarlo: les abrió el entendimiento para que comprendieran cómo en las Sagradas Escrituras se anunciaba que padecería y moriría, pero también que resucitaría, cosa que antes no habían entendido, pero que ahora comprendían, contemplaban, palpaban. Conocer esta historia no puede menos que conmocionarnos, porque nos revela emociones y sentimientos con los que nos identificamos. También nosotros sentimos miedo, angustia, depresión, por ejemplo ante una enfermedad grave, ante el abandono de alguien que amamos, ante la muerte de un ser querido, ante una crisis que pone nuestro mundo de cabeza y provoca que ya no le hallemos sentido a la existencia. Y, al igual que a los discípulos, también a nosotros la Resurrección de Jesús nos 69 estremece, porque nos hace pasar de la desesperación a la esperanza, de la oscuridad a la luz. No es solamente una historia de algo que le sucedió a otros hace dos mil años, es algo que nos está sucediendo personalmente a nosotros, a ti y a mí, en nuestra situación concreta, particular, hoy y aquí. Saber que Jesús vive, que el atroz sufrimiento que padeció no fue inútil, sino tuvo una razón, ilumina lo que nos toca sufrir a nosotros. Saber que Su dolor no sólo fue un camino hacia la muerte sino sobre todo hacia la vida, ¡lo cambia todo! Le da sentido a cuanto nos toca padecer, nos permite descubrir que nada tiene ya el poder de sumirnos en la tiniebla y devastarnos, porque el Resucitado se ha introducido en nuestra oscuridad y la ha vencido con Su luminosa presencia. Y por eso si unimos nuestros sufrimientos a los Suyos, éstos adquieren sentido redentor; podemos asumirlos y ofrecerlos por amor. Los discípulos no sólo lo comprendieron sino lo vivieron; por eso leemos, al final del Evangelio dominical, que Jesús les dijo: “Ustedes son testigos de esto” (Lc 24, 48). Y ¡qué gran testimonio dieron! Toda la semana hemos leído en Misa cómo los jefes de su pueblo los amenazaron, encarcelaron y persiguieron, pero no lograron doblegarlos. Claro. Los apóstoles sabían, como sabemos hoy nosotros y por eso también estamos llamados a ser testigos, que, como dijo el Papa Benedicto, ‘el mal no puede tanto’. Sabían que por negras que se vieran las cosas, no había nada que temer porque estaba a su lado, como está hoy, en medio de nosotros, Jesús Resucitado. 70 IV Domingo de Pascua ¡No desechen la piedra! ¿ Por qué hicieron semejante cosa?, ¿por ignorancia?, ¿por descuido?, ¿porque no supieron apreciarla?, ¿porque creían que hacían bien?, ¿porque no pensaban que la necesitaban?, ¿porque se tropezaron con ella y, enojados, la arrojaron lejos?, ¿porque se las trajo alguien que les caía ‘gordo’?, ¿porque no les importaba que sin ella todo se les cayera encima? ¿Qué pudo hacerlos cometer un error tan garrafal? ¿Fue sin querer o a propósito? Son cuestionamientos que vale la pena considerar, porque eso que les sucedió a otros, puede estar sucediéndonos ¡a nosotros! ¿A qué me refiero? A lo que dice el Salmo que se proclama este domingo en Misa: “La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular.” (Sal 118, 22). ¿Qué significa esto y qué relevancia tiene hoy para nosotros? Para averiguarlo analicemos por partes esa afirmación. Lo primero que se nos dice es que unos constructores desecharon una piedra. Eso no tendría nada de particular, todos los días vemos por las calles camiones que transportan montones de cascajo y escombros, entonces ¿qué importa una piedra más o una piedra menos? Sí importa y ¡mucho! Porque a continuación se nos dice que esa piedra desechada, resultó la ‘piedra angular’. Aquí tal vez alguno se pregunte: ¿que es eso de ‘piedra angular’?, ¿una piedra que tiene muchos ángulos?, ¿una piedra 71 que se coloca inclinada en cierto ángulo?, ¿una piedra del color de las angulas? Nada de eso. Ese término se refería a una piedra que por lo general tenía estas tres características: era la primera piedra grande que se colocaba en donde se levantaría una edificación; servía de cimiento, y a partir de ella se levantaban las paredes, por lo cual quedaba en una esquina o ángulo de la construcción. Como se ve, era una piedra fundamental (en el amplio sentido de la palabra). Sabiendo esto, alguien puede preguntarse: ¿y a mí qué?, ¿qué me importa que unos constructores que ni conozco, hayan desechado esa piedra? A lo que cabe responder: es que esos constructores nos representan a nosotros, que día a día vamos construyendo nuestra propia vida y la de otros, nuestra propia historia y la de los demás, y esta piedra representa infinitamente más: es imagen de Cristo. Nos lo hace saber san Pedro en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Hch 4, 8-12). En un discurso destinado a quienes crucificaron a Jesús, afirmó: “Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4, 11-12). Consta en tres Evangelios (lo cual es clara prueba de la importancia de ello), que el propio Jesús se refirió a Sí mismo como piedra angular (ver Mt 21,42; Mc 12,10; Lc 20,17). También el apóstol san Pablo lo consideró así al afirmar en su carta a los Efesios, que Cristo es la piedra angular “en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor” (Ef 2, 21). Una vez establecida la importancia de la piedra angular (que representa a Cristo), y sabiendo que los constructores nos representan a nosotros, podemos ahora retomar las interrogantes planteadas al inicio y preguntarnos, ¿existe alguna razón que justifique que desechemos la piedra angular, es decir, que pretendamos edificar nuestra vida sin Cristo? Consideremos, uno por uno, los posibles motivos que antes se mencionaban. 72 Por ignorancia. Muchos constructores desechan la piedra porque desconocen que está ahí. Mucha gente vive sin Cristo porque no lo conoce y nadie le ha hablado de Él. De ahí el compromiso que tenemos los creyentes de evangelizar, de compartir incansablemente nuestra fe con quienes nos rodean. Por descuido. Puede suceder que haya tanto material en la zona de la construcción, que la piedra angular se vaya quedando arrinconada, perdida entre tanta cosa. Le sucede a muchos que son creyentes, pero tienen tantas cosas que reclaman su interés, que se van olvidando de su vida de fe, la van arrinconando, ya no oran, no leen la Palabra, nunca se confiesan, no van a Misa, no comulgan. Sin saber cómo, sin sentirlo, van dejando a Cristo fuera de sus vidas. Porque no supieron apreciarla. Puede ser que entre todas las piedras que hay en una construcción, no se sepa cuál es la mejor. También sucede en la vida de fe. A través de los medios de comunicación nos llegan toda clase de propuestas dizque ‘espirituales’, por lo que es fácil irse ‘con la finta’ y no saber distinguir cuál de todas es la verdaderamente buena; es fácil pensar que todo es igual, que da lo mismo creer en una cosa que en otra. Quien no conoce su fe católica, no la valora, y termina abandonándola. Porque creen que hacen bien. Puede haber un albañil ‘acomedido’ que pensando hacer un favor se pone a ‘escombrar’ la obra, a limpiarla de todo lo que según él ‘estorba’, y sin darse cuenta desecha lo más importante. Lo mismo sucede con la fe. Puede haber alguien que cree que vivirá mejor sin Dios, sin religión, sin tener que ir a la Iglesia o cumplir con ciertas normas o preceptos. Se ‘limpió’ de todo eso, sin ver que se deshizo de aquello que iba a darle verdadera estructura y solidez a su persona. Porque no piensan que la necesiten. Tal vez alguien acostumbrado a hacer paredes de adobe o de ladrillo piense que igual puede hacer una casa, nada más encimando los ladrillos sin cimientos ni castillos. Pero a la hora de un sismo, 73 de un huracán, de un tornado, aquello se derrumba y queda en nada. Lo mismo sucede con quien piensa que toda su vida ha vivido muy a gusto y no necesita a Dios y así puede seguir. Cuando le toque enfrentar la muerte de un ser querido, o una enfermedad grave o una crisis económica, no tendrá la estructura interior que lo sostenga y se vendrá abajo. Porque se tropezaron con ella y, enojados, la arrojaron lejos. El que se tropieza con una piedra, tal vez la patea lejos, para quitarla de su camino y para desahogar el coraje que le dio tropezarse. Y hay quien reacciona así también en su vida espiritual. Cuando se topa con algún dogma de la Iglesia o con alguna enseñanza de Jesús que le incomoda, se tropieza con ella, se enoja, la arroja lejos. Se priva de la oportunidad de hacer de aquella piedra un escalón que le permita subir, crecer, ser mejor. Porque se las trajo alguien que les cae gordo. Si alguien que le cae mal al constructor le enviara una piedra pidiéndole que la usara como cimiento, probablemente, por los prejuicios de éste, no haría caso y la desperdiciaría miserablemente. Lo mismo sucede con relación a la fe: Hay quien por sus desacuerdos con ciertos miembros de la Iglesia o por prejuicios o por la razón que sea, rechaza de entrada y sin averiguar, absolutamente todo lo que proviene de la Iglesia. Y al hacerlo, rechaza a Dios. Se priva de recibir Su perdón, de escuchar Su Palabra, de participar en Su banquete, de recibir a manos llenas los dones y bendiciones con que el Señor podría colmarle si sólo se animara a entrar a recibirlos. Porque no les importa que sin ella todo se les caiga encima. Puede haber un constructor inescrupuloso al que no le importe que lo que edificó se le caiga a otros encima, pero ninguno querría quedar atrapado en los escombros de su propia casa. En la vida espiritual no cabe mirar con indiferencia una amenaza de derrumbe, sea de un alma ajena o de la propia. Y para impedirlo no basta tener buen material, es preciso cimentarlo bien. 74 Podría seguir y seguir la lista de las posibles razones que algún constructor despistado pudiera tener para desechar la piedra angular, pero bastan éstas para que quede claro que ninguna lo justifica realmente y que en todos los casos se pierde lo más por lo menos. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas, llamadas a afianzar nuestro edificio espiritual en la piedra angular que es Cristo (ver 1 Pe 2, 4-8). Sólo si estamos cimentados y arraigados en el Señor podremos mantenernos de pie, porque conoceremos y experimentaremos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de Su amor (ver Ef 3, 1719). 75 V Domingo de Pascua Fórmula infalible ¿ Conoces la fórmula infalible para que Dios te conceda lo que le pidas? Hice esta pregunta a diversas personas y de las que me contestaron que no la conocían, todas preguntaron inmediatamente: ‘¿existe esa fórmula?, ¿cómo es?, ¿cuál es? Querían saber. Muchos creyentes quisieran tener una fórmula que les garantice absolutamente que Dios les concederá lo que le pidan, y entonces alguien les regala una estampita, les recomienda una novena, les sugiere que se encomienden a cierto santo diciéndoles que es ‘muy milagroso’, o se topan con una de esas hojas que un bien intencionado pero despistado dejó en una mesa de la iglesia o en su buzón, y que trae una especie de ‘receta’ que consiste en rezar cierta oración cierto número de veces, cierto número de días, sacarle cierto número de copias (se me hace que esas hojitas son ocurrencia de los que tienen negocio de fotocopias), y creen que con eso obtendrán lo que pidan y siguen la recomendación al pie de la letra. Con frecuencia en mi parroquia llegan a orar ante el Santísimo personas que llevan una hojita o librito que se ve 76 que está gastado de tanto uso, y van leyendo y siguiendo lo que ahí viene escrito como si fuera un ritual obligatorio: en determinado momento ponen los brazos en cruz, en otros se golpean el pecho, en otros se persignan, se levantan, se arrodillan, se vuelven a persignar, parecen convencidas de que tienen que cumplirlo todo al pie de la letra o si no ‘no resulta’. Pero suele suceder que a pesar de todo esto no siempre obtienen lo que piden y entonces se preguntan qué hicieron mal, qué les faltó, qué otra cosa necesitan realizar para recibir una respuesta favorable de Dios a lo que le están pidiendo. Y no falta quien les dice: ‘es que tienes que insistir’, ‘te falta fe’, ‘tienes que pedirlo en el nombre de Jesús’, respuestas todas que tienen algo de verdad pero que resultan desorientadoras porque no tocan el meollo de la cuestión. Sí, hay que perseverar en la oración; sí, hay que pedir con fe (pero entendida la fe no como autosugestión, no como repetir ‘se me va a conceder, se me va a conceder’ como si ello bastara para conmover a Dios y obligarlo a que te lo conceda, sino entendida como adhesión a Él); sí, hay que pedirlo todo en nombre de Jesús, pero nada de eso basta si no se cumplen dos factores fundamentales: Primero, que lo que pides no sea para mal, ni tuyo ni de otros, pues si le ruegas a Dios: ‘que se muera mi suegra’, o ‘que le caiga un rayo al perro del vecino que se la pasa ladrando toda la noche’ (el perro, no el vecino), ya podrás pedirlo con insistencia, con fe y en el nombre de Jesús, que Dios no te lo va a conceder, pues nunca accede cuando se le piden semejantes cosas. El segundo factor del cual depende el resultado de tu petición a Dios nos lo revela san Juan en dos textos que se proclaman este domingo en Misa (ver 1Jn 3, 18-24; Jn 15, 18). En la Primera Lectura afirma que si “cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos” (1Jn 3, 22). Y en el Evangelio nos revela que Jesús aseguró: “Si permanecen en Mí y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá” (Jn 15, 7). 77 Ahí tenemos. Sí existe una fórmula infalible para que Dios nos conceda lo que le pidamos, pero no depende de lo exterior sino de lo interior. Quienes quisieran descubrir una fórmula infalible que no exija de ellos más esfuerzo que pronunciarla acompañada de ciertos gestos, pretenden convertir a Dios en ‘lámpara de Aladino’. Es válido que cuando ores expreses también con tu cuerpo tu oración, pero el que ésta sea escuchada no depende de qué tan alto levantes los brazos o cuántas veces te golpees el pecho o en qué orden pronuncies cierto rezo. Lo que Jesús requiere para concedernos lo que le pidamos es, simplemente, que ‘permanezcamos en Él’. ¿Qué significa esto?, ¿qué quiere decir ‘permanecer en Él? Que tu corazón esté puesto en el corazón de Jesús, que latan al unísono, que tengas, como pedía san Pablo, “los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2,5). De ese modo podrás orar, como Él oró: con amor y por amor; dirigiéndote a Dios con la tranquilidad de saber que es tu Padre, que te ama y que puedes decirle lo que sea que te pasa, lo que quisieras, lo que necesitas, y, lo más importante, confiar en Él, abandonarte tranquilamente a Su sabia y amorosa Providencia, con la absoluta certeza de que escuchará tu oración; puedes agradecer de antemano que la responderá para bien y más allá de lo que imaginas (que no necesariamente coincidirá con lo que de momento esperas), y puedes ponerte enteramente en Sus manos con la absoluta seguridad de que la ‘fórmula infalible’ para ti es y será cumplir y que se cumpla en todo Su voluntad. 78 VI Domingo de Pascua Nos amó primero E l temor a no ser correspondidos nos paraliza, nos roba la confianza, nos impide ser o hacer lo que seríamos o haríamos si tuviéramos la seguridad de ser correspondidos. ‘¿Y si me rechaza?’, se pregunta el joven que mira, desde el otro lado de la pista de baile, a la chavita que le gusta, pero no se anima a ir hasta donde está a invitarla a bailar. ‘¿Y si me dice que no?’, se pregunta el enamorado que ya quisiera proponerle matrimonio a su novia pero no se atreve. ‘¿Y si se burla de mí?’ se pregunta la joven que quisiera que cierto muchacho se dé cuenta de que le gusta, y la invite a salir, pero le da pena y se hace la indiferente o peor aún, lo trata mal. Por lo visto, cuando se trata de cuestiones del corazón, a la gente le da miedo salir lastimada; le da pavor que si dice: ‘te amo’ le respondan: ‘ah, qué bueno’, en lugar de ‘yo también’. Por eso es tan alentador lo que nos revela san Juan en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 1Jn 4, 7-10): “El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero” (1Jn 4, 10). Eso significa que con Dios no tenemos que temer que nos rechace ni tenemos que temer que por más que nos esforcemos, no podamos conquistar Su corazón, ¡Él ya nos ama!, ¡nos amó primero! 79 Considera las implicaciones que esto tiene en tu vida: Dios te amó antes de crearte, y por amor te creó. Te amó antes de que nacieras, y por amor te trajo a este mundo. Por amor te dotó de un cuerpo, te dio cualidades, talentos. Por amor te hizo único; se aseguró que en todo el mundo, no haya habido ni habrá alguien tan especial como tú, con tu mirada, tu sonrisa, tus ocurrencias. Por amor te ha venido sosteniendo toda tu vida, dándote lo que te ha ido haciendo falta para salir adelante y llegar a donde estás hoy. ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios? Y no sólo te amó primero; también te lo declaró primero. Aquí, el que se está arriesgando al rechazo, es Él, no tú. Él ya tomó la iniciativa, atravesó todo el trecho que lo separaba de ti, para venir a abrazarte, a hablarte, a entregarse a ti. Vino desde el cielo a pedirte que le permitas hacerte feliz. Él ya se te declaró, ahora la decisión es tuya. ¿Corresponderás a Su amor? 80 Domingo de la Ascensión Fuerza para soportar ¡ No la soporto! ¡No lo soporto! Es una frase que se suele decir para expresar que algo está tan mal en alguien que éste resulta inaguantable. Pero desde el punto de vista de la fe, el asunto es al revés. Lo malo no está en esa persona de la que se habla sino en la que así habla. Es que eso de ‘soportar’ no debe entenderse como ‘aguantar’ en el sentido de tener que resignarse, con mal disimulada impaciencia, a los defectos del prójimo, sino como sinónimo de sostener, es decir, darle soporte, apoyo, amor, auxilio para que no se hunda bajo el peso de sus miserias. En ese sentido, decir que uno no soporta a alguien equivale a decir que uno no quiere darle soporte, que no quiere ayudarlo; pone de manifiesto que uno tiene un corazón endurecido que no se conmueve ante la miseria ajena ni está dispuesto a echarle la mano a quien más lo necesita; manifiesta no sólo falta de caridad e intolerancia, sino desobediencia a la voluntad de Dios que nos pide, a través del apóstol san Pablo en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Ef 4, 113): “sopórtense mutuamente con amor” (Ef 4, 2b). Y si alguien alega que no se puede negar que hay personas de un carácter tan pesado que uno no puede con ellas, cabe replicar que es verdad que ‘uno’ no puede con semejante peso, por lo cual tiene que pedir ayuda a ‘otro’, ¿a quién?, lo descubrimos en la Primera Lectura dominical (ver Hch 1,1-11), 81 al leer que Jesús les prometió a Sus apóstoles que serían bautizados con el Espíritu Santo y les anunció: “cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos...hasta los últimos rincones de la tierra.” (Hch 1,8) Ahí lo tenemos: cuando comprendemos que somos demasiado débiles, cuando nos damos cuenta de que nuestras solas fuerzas no alcanzan para soportar a alguien, contamos con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu nos hace capaces de seguir amando cuando creemos que ya no tenemos más amor; seguir perdonando cuando creemos agotada nuestra capacidad de perdón; soportar cuando estamos a punto de soltar a esa persona tan pesada y dejarla caer (dejarla caer de nuestra estima, de nuestra atención, de nuestra paciencia...).. Y es oportuno aclarar que no estoy proponiendo que nadie se ponga de tapete para que otros abusen, o acepte ser víctima de alguien que atente contra su dignidad como persona o su integridad física o moral. En esos casos hay que pedir fortaleza, claro que sí, pero ponerse a buen resguardo. A lo que me refiero aquí es a esa situación que suele darse en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la que inevitablemente tienes que convivir con una persona que te parece insoportable y necesitas la ayuda del Espíritu Santo para poder dar el testimonio cristiano que se espera de ti. Solemos tener claro que podemos acudir al Espíritu Santo cuando necesitamos que nos inspire, que nos guíe, que sea nuestra luz, pero no sólo es comunicador, no sólo es guía, no sólo es iluminador, también es fortalecedor. Nunca olvidemos que podemos acudir a Él cuando necesitamos que nos dé fuerza. Es uno de Sus dones, y si se lo pedimos acude siempre en nuestra ayuda, y es como si nos pusiera en el alma uno de esos cinturones anchos de cuero que usan los cargadores para poder levantar un gran peso sin herniarse. Nos capacita para soportar la situación o persona que sea, ¡por pesada que sea! Hay quien se pasa la vida esperando que los otros cambien para ver si así logra soportarlos, pero los otros no suelen cambiar. Como creyentes nuestra misión no es esperar 82 que los demás cambien para poder amarlos, sino amarlos como son, soportarlos como son (no en balde una de las obras espirituales de misericordia consiste en soportar con paciencia los defectos del prójimo). Cuando Jesús Resucitado envió a Sus apóstoles como testigos Suyos, no cambió el corazón de quienes iban a rechazarlos, amenazarlos, perseguirlos; lo que hizo fue comunicar a Sus apóstoles la fortaleza para resistir esos rechazos, amenazas y persecuciones. Así lo comprendieron ellos y así resultó. Prueba de ello es que cuando Pedro y Juan recibieron amenazas y azotes y regresaron a donde estaban los otros apóstoles, se pusieron a orar, no para pedir que ya nadie los amenazara o azotara, sino para tener fuerza y valor para seguir dando testimonio a pesar de todo (ver Hch 4, 23-31). Así pues, cuando te encuentres con una persona pesada que te cae gorda, no esperes que Dios la cambie. Pídele al Espíritu Santo que te cambie a ti, que te dé Su fuerza misericordiosa; conseguirás entonces lo que te parecía imposible, aprenderás a amarle, y descubrirás que con la gracia de Dios no hay nadie insoportable... 83 Domingo de Pentecostés No estamos perdiendo la batalla “ Esta batalla es por la verdad y la libertad, y desgraciadamente, la estamos perdiendo” Con esta descorazonadora cita terminaba un artículo titulado ‘Cristianos, los más perseguidos’, que salió publicado en el número pasado de ‘Desde la Fe’ (#795, 20 de mayo de 2012, p.3), en el cual se mencionaba algo que no suele darse a conocer: que de todas las personas en el mundo que son víctimas de discriminación (lo cual abarca toda clase de injusticias, desde burlas, calumnias y despidos laborales hasta persecuciones, encarcelamientos, torturas, y homicidios), los cristianos encabezamos la lista. Al parecer los mismos que consideran ‘políticamente incorrecto’ decir o hacer algo permita que se sospeche siquiera que están discriminando a alguien por su raza, condición económica, cultura o preferencia sexual, consideran ‘políticamente correcto’ no sólo aceptar sino alentar que se discrimine a los cristianos. Lo comprobamos cotidianamente: en el cine, en la televisión, en los programas de opinión: los cristianos somos criticados, caricaturizados, ridiculizados, atacados. Y el asunto es más grave aún. Afirmaba el artículo, con base en estadísticas comprobables, que sólo en el siglo XX más de cuarenta y dos millones de creyentes fueron asesinados 84 por expresar su fe en Cristo. Y que esta tendencia anti-cristiana no va a la baja, todo lo contrario, va en aumento. Alguien podría decir, ‘bueno, los católicos se lo han ganado por culpa de sus curas pederastas’, pero esa afirmación no se sostiene si vemos que los presbíteros que desgraciadamente han caído en esa abominable situación no llegan ni al .01% del total de sacerdotes y del total de pederastas en el mundo. Los sacerdotes que realizan abnegadamente su labor celebrando Misas, confesando fieles, visitando enfermos, auxiliando moribundos, consolando a los deudos y realizando incontables labores de ayuda en hospitales, asilos, y toda clase de misiones en dondequiera que hay personas necesitadas (refugiados, damnificados, incurables, migrantes, gente en situación de abandono y de pobreza extrema), en suma, los sacerdotes buenos son la inmensa mayoría, pero no suelen recibir publicidad. Otros podrían alegar que la discriminación contra los propios cristianos se debe a que no siempre damos un buen testimonio de nuestra fe, a lo cual cabe responder que todos los seres humanos somos falibles y todos cometemos errores, pero ello nunca justifica el odio o la violencia; nada justifica que, por ejemplo, alguien irrumpa violentamente en una catedral, como ha sucedido en México, o incendie una iglesia llena de hombres, mujeres, ancianos y niños, como tristemente ha sucedido en India y en África. Entonces cabe preguntar: ¿cuál es la razón para la persecución contra los cristianos? La razón fundamental es que somos seguidores de Cristo. Si siguiéramos a cualquier otro nadie diría nada, pero como seguimos a Cristo recibimos los mismos ataques que recibió Él. Ya nos lo había anunciado el Señor: “Si el mundo os odia, sabed que a Mí me ha odiado antes que a vosotros...Si a Mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros...” (Jn 15, 18.20). Sin embargo, así como Cristo es la razón por la que nos persiguen, en Cristo hallamos la razón para no caer en la desesperanza, porque Él dijo: “En el mundo tendrán persecuciones, pero ¡ánimo!, Yo he vencido al mundo.” (Jn 16, 33b). 85 En otras palabras, aunque las cosas se pongan color de hormiga, nunca debemos perder la seguridad de que, como dijo el Papa Benedicto XVI, el mal no puede tanto. La deprimente conclusión a la que llegaba la persona citada al final de aquel artículo (eso de que estamos perdiendo la batalla) sería comprensible si estuviéramos luchando solos, pero no es así. En esta batalla no estamos atenidos a nuestras míseras fuerzas, pues entonces de verdad la estaríamos perdiendo. Tenemos a nuestra disposición una ayuda extraordinaria. ¿A qué ayuda me refiero? A la misma con la que contaron los apóstoles de Jesús (los primeros cristianos que fueron perseguidos): la poderosa ayuda del Espíritu Santo. Jesús prometió enviarles el Espíritu que los consolaría (ver Jn 16,7), que los guiaría hacia la verdad (ver Jn 16,13), que les recordaría Sus enseñanzas (ver Jn 14,26), que pondría en sus labios las palabras adecuadas (ver Mc 13, 9-11); que les daría la fortaleza necesaria para enfrentar lo que fuera (ver Hch 1,8), y que los colmaría de los dones y carismas que necesitaran (ver 1Cor 12, 4-11) para cumplir la misión de ser testigos Suyos a la que los enviaba. Lo prometió y lo cumplió. Lo comprobamos en la Palabra de Dios que se proclama este domingo en Misa. Por ejemplo: en la Primera Lectura de la ‘Misa del día’ de este domingo (ver Hch 2,1-11) descubrimos cómo luego de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles fueron capaces de hablar en lenguas que gente de diversas nacionalidades y procedencias podía comprender. Y eso significa mucho más que sólo hablar en otro idioma, significa que tuvieron el valor, la audacia y la elocuencia para hablar de “las maravillas de Dios” (Hch 2,11) a quienes no tenían idea, a personas de ambientes muy diversos que no compartían la fe de ellos y a las que su fe podía extrañarles, incomodarles o incluso enojarles. En la Segunda Lectura de la Misa del sábado por la noche (ver Rom 8, 22-27), nos dice san Pablo que “el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” (Rom 8, 26). Y ¡vaya que sabe de lo que está hablando! Recordemos que cuando era perseguidor de cristianos tuvo un encuentro con Cristo después 86 del cual se convirtió y recibió el Espíritu Santo (ver Hch 9). Y de allí en adelante se dedicó a predicar por todo el mundo conocido, enfrentó graves peligros y dificultades, y siempre tuvo muy claro que fue gracias a la ayuda del Espíritu Santo que él pudo salir adelante. Por ejemplo: cuando unos judíos de Antioquía e Iconio lo golpearon y arrastraron fuera de la ciudad, sin importarles que se lastimara con las piedras del camino, y lo dejaron tirado allí dándolo por muerto, ¿quién sino el Espíritu Santo le dio a Pablo el valor y la fuerza para levantarse y regresar a predicarles a los mismos que tan salvajemente lo habían maltratado? (ver Hch 14, 19-20). Cuando fue apresado y encadenado, y un terremoto hizo que se abrieran las puertas de la cárcel y el carcelero iba a matarse pensando que los presos habían huido y él sería castigado por ello, ¿quién sino el Espíritu Santo le dio a Pablo la capacidad de perdonar al carcelero y no sólo impedir que se matara sino aprovechar la ocasión para predicarle y bautizarlo a él y a todos los de su casa? (ver Hch 16, 22-34). ¿Quién, sino el Espíritu Santo, le dio a Pablo la capacidad de tocar los corazones cuando predicaba, si no tenía facilidad de palabra y además temblaba de miedo? (ver 1Cor 2, 1-13). Dice san Pablo que “el Espíritu es el mismo” (1Cor 12,4). en referencia a que es Dios mismo “que obra todo en todos” (1 Cor 12,6). Pero no sobra que entendamos también eso de ‘mismo’ en el sentido de que no ha cambiado, es decir, que el Espíritu es el mismo ayer, hoy y mañana. Ello significa que el mismo Espíritu que les dio a Pablo y a los apóstoles la fortaleza para resistir lo que les tocara padecer por defender su fe, nos la da a nosotros. El mismo Espíritu que los capacitó a ellos para hablar en lenguas que todos pudieran comprender, nos capacita a nosotros para hablar de Dios a nuestros adolescentes rebeldes, a nuestros jóvenes que todo lo cuestionan, a nuestros cónyuges alejados, a nuestras amistades no creyentes. El mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles a servir al Señor, nos inspira a nosotros a dar catecismo o clases de Biblia o a llevar la Sagrada Comunión a los enfermos o a ir de misiones o a entrar al seminario o al convento. El mismo Espíritu que dio a los apóstoles y a Pablo la capacidad de perdonar nos da a nosotros la capacidad de no 87 devolver mal por mal sino bendecir, amar y rogar por lo que nos persiguen. No podemos llegar a la triste conclusión de que estamos perdiendo la batalla, ¿por qué? porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. En todo caso, podemos decir, como san Pablo, que nos hallamos: “atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados...” (2Cor 4, 8-9). San Pablo sufrió toda clase de terribles dificultades: (ver 2Cor 11, 24-33), y sin embargo, aunque su cuerpo padeció en el combate, su corazón jamás perdió la paz ni el valor, y por ello Pablo fue capaz de afirmar: “¡qué persecuciones hube de sufrir! Y de todas me libró el Señor!” (2Tim 3,11b). No estamos perdiendo la batalla. Aquel que de algo que el mundo consideraría el mayor fracaso, la mayor humillación: Su muerte en la cruz, nos obtuvo el mayor triunfo, la derrota del pecado y de la muerte, nos ha enviado Su Espíritu. No estamos perdiendo la batalla. Luchamos revestidos con las armas de la luz (ver Ef 6, 11-18), guiados por el Espíritu Santo que nos colma de amor, alegría, paz, paciencia, misericordia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio (ver Gal 5,22), y derrama en nosotros Sus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios (ver Is 11, 1-2). No estamos perdiendo la batalla, porque el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús (ver Jn 14,26); nos lo hace presente en los Sacramentos y, de modo especial, en la Eucaristía; nos defiende, nos consuela (ver vr Jn 16,7), e intercede por nosotros (ver Rom 8, 26-27). No estamos perdiendo la batalla, pues contamos con la ayuda invaluable del Espíritu Santo que nos dio la vida (ver Jn 6, 63), que en nuestro Bautismo nos hizo libres e hijos de Dios (ver Rom 8, 14-16); que en nuestra Confirmación nos colmó de los dones y carismas que necesitamos para vivir a contracorriente y tener valor para dar testimonio cristiano en un mundo que se rige por valores opuestos al Evangelio (ver Hch 4, 29-31). 88 En este domingo de Pentecostés, junto con toda la Iglesia celebramos que el Espíritu Santo se ha quedado con nosotros para siempre (ver Jn 14,16), y por eso no estamos perdiendo la batalla, y por eso, a pesar de las apariencias y de las dificultades que nos toque enfrentar, podemos, como san Pablo, alegrarnos y gloriarnos “hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5, 3-5). 89 La Santísima Trinidad ¡Heredamos! M ucha gente tiene su esperanza puesta en recibir una herencia. Espera un día poder obtener mucho dinero, o una buena propiedad, o determinados bienes a los que les tiene echado el ojo (‘tío, déjame tu reloj a mí’, ‘abuelita, tu vajilla la pido yo’), o incluso ciertos genes (ojalá el bebé herede el talento de su papá; la belleza de su mamá; que sea sanote como su bisabuelo...). Lo malo de las herencias es que suelen implicar la muerte de quien las lega, por lo que resulta agridulce recibir algo bueno de una persona que ya no está para acompañarnos a disfrutarlo. Y no se puede pasar por alto lo peor: la posibilidad de heredar algo valioso despierta tal avaricia en algunos, que son capaces de llegar al extremo de despojar a los legítimos herederos y quedarse con todo o con más de lo que les corresponde. ¡Cuántos pleitos por herencias, por pequeñas o grandes que éstas sean, rompen familias y amistades, dejando a los involucrados inconformes, quejosos, resentidos, enemistados! Qué bueno sería que pudiera haber una herencia que no implicara nada negativo: ni la muerte de quien la da ni la insatisfacción de quien la recibe; una herencia tan maravillosa y tan perfectamente repartida, que todos los que la compartieran quedaran verdaderamente felices. ¿Te parece imposible? ¡No lo es! Existe una herencia semejante, y lo mejor de todo es que ¡tú eres uno de los afortunados herederos! 90 Nos lo revela san Pablo en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Rom 8, 14-17). Dice que por el Espíritu Santo que hemos recibido, podemos llamar Padre a Dios, es decir que somos hijos de Dios. “Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Rom 8, 17), Que ya nadie se la pase esperando que se le muera un pariente rico o que algún familiar lejano o desconocido le mencione en su testamento, tenemos la certeza de que recibiremos la mejor herencia que hay. Somos nada menos que ¡herederos de Dios!, ¿qué herencia puede ser más fabulosa que la que podamos recibir de Él? No se trata de dinero que pueda ser gastado, robado o dilapidado, Su herencia vale más que el oro y es inagotable. No es una propiedad que pueda deteriorarse o requiera costoso mantenimiento, lo que nos heredará no se desgasta ni pierde ‘plusvalía’. No es un artículo efímero, nos durará para siempre. No es un rasgo físico que con la edad o la enfermedad pueda perderse, lo gozaremos con un cuerpo sin defectos o discapacidades, que ya nunca padecerá ni morirá. ¡Se trata de la mejor, la única herencia que vale la pena recibir porque es infinita, en su repartición no habrá injusticias, dejará a todos los herederos plenamente satisfechos, y, lo mejor de todo: nadie podrá arrebatárnosla, podremos disfrutarla para siempre y en la mejor compañía, la de Aquel que nos la da! Nuestra herencia es la vida eterna: poder resucitar y vivir eternamente con Dios. ¡No hay nada mejor que eso!, ¡nada se le puede comparar! Y para apreciar más la inmensidad del regalo que nos está destinado, cabe destacar tres aspectos muy conmovedores: El primero, es que nosotros no somos los legítimos herederos. Pero a diferencia del mundo, en el que quienes no tienen derecho directo sobre una herencia no reciben nada (y los que sí tienen derecho se aseguran muy bien de ello), en nuestro caso Dios nos ama tanto que no quiso dejarnos con las manos vacías, sino que se las ingenió para que pasáramos, de ser simples creaturas Suyas, a ser hijos por adopción, con todos 91 los derechos que nos permitieran recibir su herencia. (Ver Rom 8, 15). El segundo aspecto, es que el legítimo heredero hizo hasta lo imposible para que pudiéramos compartir Su herencia. Es algo ¡inaudito! A diferencia del mundo, en el que los hermanos discuten, se pelean y hacen todo lo que pueden para despojarse unos a otros, en nuestro caso Jesús no sólo aceptó pasivamente que fuéramos coherederos con Él, sino que quiso intervenir activamente, aun sabiendo cuánto habría de sufrir para conseguirlo. Y así, renunció a los privilegios de Su condición divina, se hizo Hombre, padeció, murió por nosotros, y resucitó, todo para asegurar que pudiéramos gozar Su herencia con Él. Dice san Pablo: “Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con Su pobreza” (2Cor 8, 9) ¿¡Quién más hubiera hecho tanto por nosotros!? El tercer aspecto es que no nos merecemos la herencia. A veces en el mundo cuando alguien hereda algo a una persona que no es de su familia, lo hace debido a que fue buena con él, hizo méritos. En nuestro caso, no nada más no hemos hecho méritos sino nos hemos portado pésimo, hemos sido ingratos, rebeldes, malos, una y otra vez nos hemos olvidado y apartado de Dios, y sin embargo, a diferencia de como reacciona el mundo, Dios no nos deshereda, no hace cita con el notario para borrarnos del testamento, se mantiene firme, fiel, decidido a que participemos de Su extraordinaria herencia. (Ver Ef 1, 112). Ojalá considerar estos tres aspectos nos ayude a valorar el amor de Dios y la herencia que nos tiene preparada, porque hay un asunto de vital importancia que está todavía pendiente: como sucede con toda herencia, el recibirla no se da en automático, no se impone; quien la hereda tiene la opción de aceptarla o renunciar a ella. Y así sucede en nuestro caso. A pesar de que le dolería y entristecería mucho que después de todo lo que ha hecho para participarnos de esta herencia la rechacemos, Dios nos ha dado la libertad de decir que sí o decir que no. Alguien podría pensar: ‘de locos decimos que no’, lo cual es cierto, pero la cosa no es tan simple, no se trata sólo de 92 una palabra, hay que tener el alma preparada para que a la hora en que nos toque recibir la herencia estemos en condiciones de acogerla. Me viene a la mente el caso de una amiga, que desde que supo que una viejita tía suya iba a heredarle su precioso piano, se puso a pensar dónde lo pondría y volvió a tomar lecciones para poderlo tocar y así disfrutarlo más cuando le llegara. Nosotros debemos prepararnos para aceptar y aprovechar la herencia que nos está destinada. ¿Cómo? Practicando, ya desde ahora, los valores que allí viviremos en plenitud: el amor, la bondad, la alegría, la justicia, la paz; manteniéndonos en verdadera amistad, diálogo y comunión con Dios. De ese modo, cuando llegue la hora, estaremos más que dispuestos a decir ¡sí! ¡quiero y puedo aceptar mi herencia! En este domingo, en que la Iglesia celebra la Santísima Trinidad, alégrate sabiendo que eres miembro de la familia de Dios, que te ha destinado a disfrutar de una herencia que no alcanzas siquiera a imaginar. Da “gracias al Padre, que (nos) ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz” (ver Col 1,12). Da gracias al Hijo, porque por Su Resurrección “de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos” (1Pe 1,3-4). Da gracias al Espíritu Santo, que “a una con nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios” (Rom 8, 16), “de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios” (Gal 4, 7). 93 X Domingo del Tiempo Ordinario Ya ni a quién echarle la culpa Q ué desagradable es sentirse culpable. Saber que algo que uno dijo, hizo o dejó de hacer afectó a alguien, peor aún si lo afectó gravemente. Es una carga en la conciencia, un peso del que urge desembarazarse. Ante la culpa la gente reacciona de las maneras más diversas. Algunas personas, entre las que se cuentan los cínicos y los psicópatas, la suprimen por completo; ello les permite realizar las acciones más atroces (como quitarle el dinero a sus papás viejitos o partir a alguien en cachitos) sin el menor remordimiento. Otras racionalizan lo que les ha provocado culpa, buscando el modo de justificarlo para dejar de sentirla. Por ejemplo, hay quienes se refieren al aborto como ‘interrupción de un embarazo’ en lugar de llamarlo, como es, interrupción de una vida humana. Otras personas buscan zafarse de su culpa culpando a otros. Es el caso que leemos en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Gen 3, 9-15). Cuando Dios le preguntó a Adán: “¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?” Respondió Adán: ‘La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí’. El Señor Dios dijo a la mujer: ‘¿Por qué has hecho esto?’ Repuso la mujer: ‘La serpiente me engañó y comí’...” (Gen 3, 11-12). Si el Señor hubiera interrogado a la 94 serpiente, de seguro ésta le hubiera echado la culpa a algún animalito del Edén. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo asumir que algo que dijimos, hicimos o dejamos de hacer estuvo simple y llanamente mal o incluso pésimo? Existen, entre otras, tres razones básicas. La primera se da cuando no queremos corregir aquello que nos provoca culpa, queremos seguirlo haciendo; entonces entre suprimir la acción o ignorar la culpa que dicha acción nos provoca, preferimos ignorar la culpa. La segunda se da cuando aceptar nuestra culpa nos haría sentir tan mal (porque nos forzaría a aceptar que hicimos o dijimos lo que no debíamos, con todo lo que ello implique), que optamos por buscar otras explicaciones u otros culpables, lo que hallemos primero. La tercera es que nos da miedo que aceptar nuestra culpa nos acarree un castigo o alguna otra consecuencia que consideramos desagradable y negativa. Hay quienes pretenden tapar, enterrar o arrojar su culpa lo más lejos que pueden, pero tarde o temprano ésta queda a descubierto, sube a la superficie, regresa como un boomerang a atormentarlos cuando menos lo esperan. ¿Qué remedio hay entonces?, ¿o qué estamos condenados a ser y sentirnos siempre culpables? ¡Claro que no! Sí existe un remedio, pero no consiste en tratar de evadir la culpa ni en echarla sobre otros hombros, todo lo contrario. Se trata de asumirla, del tamaño que sea, pero ¡ojo!, no solos, pues probablemente su peso sea demasiado grande para nuestras míseras fuerzas; hay que asumirla ante Dios, y con ayuda de Su gracia reconocer ante Él lo malo que hicimos y entregarle esa carga que hemos venido arrastrando y que por más esfuerzos que hemos hecho, no hemos podido ignorar. Sólo Dios, al que no podemos engañar porque nos conoce y sabe lo que hicimos (así que ya ni a quién echarle la culpa), puede liberarnos, otorgándonos Su perdón y Su misericordia. Y Él está siempre esperándonos, especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, así que dejémonos de fingir demencia y acudamos a Él. 95 Y ni se nos ocurra hacer en la Confesión un último y desesperado intento de salirnos por la tangente culpando a alguien más (hay quien da la impresión de que acude a confesar ¡los pecados de otros! porque sólo se la pasa contando lo que los demás hacen mal). No hay que temer reconocer la propia culpa ante Dios. Aquél que dijo que no vino por los justos sino por los pecadores (ver Lc 5, 32), Aquel que contó la parábola del hijo pródigo en la que el padre salió al encuentro del hijo descarriado para abrazarlo y besarlo (ver Lc 15, 20), Aquel que dijo que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión (ver Lc 15,7), Aquel que criticó al fariseo que se sentía satisfecho de sí mismo y elogió al publicano que se reconocía pecador (ver Lc 18, 10-14), jamás de los jamases te rechazará ni te condenará si acudes a Él a pedirle perdón. No importa cuánto tiempo te hayas desentendido de tu culpa, a quién se la hayas echado encima, qué trucos hayas empleado para intentar deshacerte de ella, si llegas con el Señor y la pones en Sus manos, sin pretextos, sin justificaciones, sin otra cosa más que tu confesión, tu arrepentimiento, tu propósito de enmienda y tu anhelo de que te perdone, lo hará. Derramará en ti todo Su amor y Su ternura. Sentirás Su abrazo. Y como Dios perdonará las culpas que pongas en Sus manos, pónselas ¡todas!, no salgas de allí llevándote todavía tu ‘guardadito’, confíale todo lo que te haya venido agobiando, no dejes nada fuera. Verás ¡qué descanso hallará tu alma!, ¡saldrás flotando! Permite que hagan eco en tu corazón las palabras del Salmo dominical: “Desde el abismo de mis pecados clamo a Ti, Señor, escucha mi clamor... Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, Que se salvara? Pero de Ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. 96 Confío en el Señor... mi alma aguarda al Señor... porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a Su pueblo de todas sus iniquidades” (Sal 130, 1-3.7b-8) 97 “XI Domingo del Tiempo Ordinario Siembra “ El hombre primitivo fue nómada, tenía que ir de un lado a otro en busca de alimento, hasta que descubrió la agricultura”. Ésta era la escueta información que venía en mi libro de texto de primaria. Se suponía que me la tenía que aprender y ya, pero como me sucedía con muchas lecturas de mi infancia, me servía más bien para ponerme a fantasear cómo fue, cómo ese ser retratado en la lámina que ilustraba la página, barbón y peludo, vestido con el retazo de algo más peludo aún, logró captar que si sembraba una semilla brotaría una planta. Me divagaba elucubrando cómo habría sido ese momento. Imaginaba que tal vez un día se comió una fruta y escupió la semilla porque le pareció demasiado dura, y transcurrido cierto tiempo, cuando volvió a caminar por allí, se dio cuenta de que había un arbusto o un arbolito de esa misma fruta. Y tal vez se llevó algunas frutas para compartirlas con su gente y las comieron en otro lado, y sucedió de nuevo que allí donde las comieron y escupieron las semillas, brotaron nuevas plantas. Probablemente pasó bastante tiempo hasta que él y los suyos relacionaron una cosa con otra y se dieron cabal cuenta de que esas semillitas arrojadas a la tierra producían plantas. Y aun así, se han de haber tardado mucho en descubrir que no bastaba arrojar la semilla al suelo, que si lo hacían, por 98 ejemplo, dentro de una cueva no pasaba nada, que si las dejaban caer en arena o en piedra tampoco. Debe haber sido un proceso largo y lento, que poco a poco los llevó a comprender que las semillas brotaban cuando no se dejaban al sol sino se enterraban y recibían agua. Y cabe pensar que en todo ese proceso, más de una vez alguien sembró una semilla y literalmente se sentó a esperar que la planta surgiera de inmediato, y esperó y esperó y no sucedió nada. Me preguntaba qué hubiera ocurrido con la humanidad si esos primitivos agricultores se hubieran desesperado a las primeras de cambio y hubieran decidido que no valía la pena sembrar semillas porque no brotaba nada luego luego. Recordaba esto al leer que en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 4, 26-34) Jesús compara el Reino de Dios con el largo y misterioso proceso que va de la siembra a la cosecha. Dice el Señor: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra; que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto; primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha” (Mc 4, 26-29). ¿Por qué hace Jesús esta comparación? Porque en la vida espiritual sucede igual que lo que sucede cuando se siembra una semilla. La cosa es calmada. Lo que se siembra no suele brotar de inmediato, requiere tiempo, cuidado, perseverancia. Y es que mucha gente se desespera cuando su siembra espiritual no da cosecha tan rápido como ella quisiera. Dice: ‘no veo resultados, ¡llevo años orando por la conversión de fulano y no cambia!’; ‘esta situación no mejora, ¡ya me cansé de rezar!’. Si esa gente hubiera pertenecido a aquellas tribus que descubrieron la agricultura estaríamos amolados, porque ésta no hubiera prosperado; se hubieran impacientado y abandonado el intento. Pobres de nosotros, ¡seguiríamos siendo nómadas! Pero gracias a Dios no fue así. Y su ejemplo, trasladado a la vida espiritual, nos invita también a no 99 desesperar sino comprender que luego de la siembra se da todo un proceso que no se puede apresurar (si cuando asoma el tallito lo jalas para que crezca más rápido sólo conseguirás troncharlo), y que aunque no lo veamos, está sucediendo algo extraordinario. Ése es el punto. Jesús nos invita a confiar en que ello ocurrirá aunque no sepamos los cómos ni los cuándos. La semilla de fe que sembraste en tus hijos; la semilla de amor que sembraste en esa parienta difícil, en ese jefe irascible, en esa persona que te molesta, ya inició su germinación y ten por seguro que tarde o temprano dará fruto. ¡Nada de lo que haces por el Reino se pierde, todo se aprovecha! Es por ello que resulta importantísimo nunca dejar de sembrar, jamás perder la fe en la semilla del Reino. Jesús nos asegura que es semilla siempre vital. Aun la más insignificante, y Jesús pone más adelante el ejemplo de una semilla de mostaza (mira por favor la foto adjunta para que veas de qué tamaño es dicha semilla), puede llegar a desarrollarse tanto que alcance un tamaño enorme, se convierta “en el mayor de los arbustos, con ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra” (Mc 4,32). En la Primera Lectura y en el Salmo dominical se nos habla de árboles grandes, hermosos, frondosos, sembrados en altos montes (ver Ez 17, 22-24; Sal 92). Y ¡pensar que comenzaron a partir de algo tan pequeño como la semilla de la que nos habla Jesús! Así es el Reino de Dios, lo pequeño no es insignificante, es decir, no carece de significado o de importancia. En el Reino todo cuenta, todo es principio, posibilidad, potencial, esperanza. Por eso, lo que a nosotros 100 nos toca es sembrar, sembrar, sembrar, mientras caminamos como pide san Pablo en la Segunda Lectura (ver 2Cor 5, 6-10), guiados por la fe, sin ver todavía, pero llenos de confianza. 101 Natividad de Juan el Bautista ¿Qué vas a ser? Q uerías que tu hijo fuera médico y te resultó ingeniero; querías heredarle el negocito y no lo quiere; esperabas enseñarle lo que sabes hacer, pero no le interesa aprenderlo. Sucede con frecuencia que los papás sueñan con tener un hijo que comparta sus gustos y siga sus pasos, pero éste elige un camino muy diferente. Ay si los papás pudieran hacer hijos ‘bajo pedido’, solicitarle a Dios que éstos tuvieran ciertas características, tal vez lo harían, pero no es posible. Así que cuando unos padres conciben un bebé nadie sabe qué le espera. Antes de que nazca, lo más que se puede hacer es escuchar su corazoncito (que empieza a latir a las tres semanas de concebido) y verlo en un ultrasonido, pero a nadie se le ocurriría vaticinar, si se capta que el bebé se chupa el dedo o bosteza, que de grande va a ser ingenuo o perezoso. Y cuando está recién nacido a lo más que se llega es a suponer: ‘mira, tiene manos grandes, quizá va a ser pianista’; o ‘se parece a su abuelo, tal vez heredará su afición al futbol”. Hay que esperar años para empezar a vislumbrar las aptitudes de un niño, y aun así no se puede asegurar a qué se dedicará cuando crezca. Hace poco vi que en un programa en el que concursan cantantes adolescentes pasaron unos videos caseros de cuando aquéllos eran chiquitos. Se ve que cuando tenían dos o tres años ya les gustaba cantar y se la pasaban 102 cantando; pero todavía no se podía pronosticar si ésa sería su vocación o una simple afición. Recordaba esto al leer en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Lc 1, 57-66. 80), que cuando nació Juan Bautista, se dieron una serie de situaciones extrañas que hacían pensar que algo extraordinario sucedía: su mamá era estéril, su papá se quedó mudo, ambos lo concibieron siendo ya ancianos. Las gentes se preguntaban admiradas “¿qué va a ser de este niño?” (Lc 1,66), pero no tenían ni idea. Es que nadie conoce qué será de cada criatura que viene a este mundo. Sólo Dios sabe. Y no es una frase, es una realidad cargada de profundo significado, como lo prueban las oraciones y Lecturas que se proclaman en la Liturgia de la Palabra este domingo. Como es 24 de junio, se celebra la Natividad de Juan el Bautista, Solemnidad que tiene dos Misas propias, la de la Vigilia, que corresponde al sábado, y la Misa del día, que sustituye la dominical. Llama mucho la atención que en ambas celebraciones se mencione ¡siete veces! lo que sucede en el seno materno. Veamos: En la Antífona de Entrada y en el Evangelio de la Misa vespertina de la Vigilia se hace referencia a que Juan el Bautista quedó lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre (ver Lc 1,15). En la Primera Lectura, Dios le dice al profeta Jeremías: “Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones” (Jer 1,5). En respuesta, el salmista le agradece al Señor: “Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías” (Sal 71,6). Luego, en la Misa del día, en la Primera Lectura el profeta Isaías revela: “El Señor me llamó desde el vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre” (Is 49,1), y más adelante reconoce: “me formó desde el seno materno, para que fuera Su servidor” (Is 49,5). En respuesta el salmista dice a Dios: “Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno...” (Sal 139,13). 103 No es poca cosa ni casualidad que se repita tantas veces el mismo tema; evidentemente se nos quiere hacer notar que tiene una relevancia especial para nosotros. ¿Cuál? La de comprender que desde antes de que naciéramos Dios tenía ya un plan para nosotros; nos creó con un propósito y nos dotó de todo lo que necesitaríamos para poder llevarlo a cabo. La pregunta es ¿cuál es ese plan? Es importantísimo conocerlo, porque obviamente cumplirlo es lo que más nos conviene pues estamos perfectamente adecuados para ello, es para lo que servimos, para lo que estamos mejor dotados, ya que Dios se aseguró de darnos todas las capacidades necesarias para realizarlo y sería terrible desperdiciarlas. Ahora bien, cabe aclarar que esto no se refiere a ese tipo de habilidades que sólo pueden ser empleadas de cierta manera, en cierto oficio, en cierto trabajo o profesión, y si no se pierden; por ejemplo, si se diera el caso de que hubiera alguien con dotes para ser un gran futbolista y terminara chambeando en una oficina, perdería su oportunidad de ser un segundo Pelé. No se trata de cualidades que sólo pueden desarrollarse en determinadas circunstancias. Los dones con que Dios nos ha dotado pueden ser empleados en cualquier tiempo y lugar y jamás se pierden, porque son espirituales. Puede ser que no los usemos ni los hayamos usado, pero los tenemos siempre dentro de nosotros, a nuestra disposición, aguardando el momento feliz en que los aprovechemos. A diferencia de los papás humanos que nunca saben cómo les resultará su chamaquito, Dios Padre en cambio sí lo sabe, porque Él mismo se aseguró de que pudiéramos resultar como le gustaría. Nos hizo ‘bajo pedido’, nos formó según Su voluntad. Nos creó a Su imagen y semejanza, puso en nuestra alma todo lo que requerimos para poder seguir Sus pasos, imitarlo, ¿en qué? en amar como Él nos ama, en perdonar como nos perdona, en dar generosamente como Él nos da; en ser buenos como Él es Bueno, capaces de hacer salir el sol de nuestra caridad sobre buenos y malos; en ser santos como Él es Santo. A la pregunta que todos los papás humanos se hacen: ‘¿qué será de esté niño?, ¿qué va a ser?’, Dios sí podría responder: Será amoroso, porque lo he colmado de Mi amor; 104 será compasivo, porque le he comunicado Mi bondad; será justo y veraz, porque puse en él una conciencia que le remorderá si no lo es. Nos dio todo lo necesario para ser lo que nos hará plenos; para cumplir nuestra mejor vocación, la que nos permitirá aprovechar al máximo todo nuestro potencial, la que nos hará verdaderamente felices: la de ser hijos Suyos, herederos Suyos, llamados a ser como Él. Solamente hay un problema, y es que junto con todas esas capacidades nos dio también la libertad de ejercerlas o desperdiciarlas. ¡Qué tremenda posibilidad! Da pena considerar por ejemplo, ¿cómo se hubiera quedado Dios si todos esos personajes de los que leemos en las mencionadas lecturas hubieran rechazado su llamado, su vocación, si Jeremías, Isaías, Juan el Bautista le hubieran dicho: ‘no’? Y ¿qué hubiera sido de la gente ante la que dieron testimonio, el pueblo al que debían llevar el mensaje de Dios? No lo sabemos, porque ellos no rechazaron la vocación que Dios les dio. Le dijeron sí al Señor. Cabe entonces preguntarnos: ¿y nosotros?, en especial tú, ¿también le dices que sí? También a ti, como a ellos, el Señor te formó, te sostuvo desde el vientre materno, pronunció tu nombre, te consagró como profeta Suyo, te formó para que pudieras servirlo. ¿Estás respondiendo a Su llamado?, ¿a la vocación de amor y servicio para la que te ha capacitado? Ojalá puedas contestar que sí, porque da tristeza imaginar qué frustrado se quedaría Dios y qué sería de toda la gente que está necesitando tu testimonio, si desaprovechas los dones que te han sido dados para alentar la esperanza y fortalecer la fe y comunicar el amor de Dios a los que te rodean. Este domingo la Palabra de Dios nos invita a darnos cuenta de que tenemos una inmensa responsabilidad: la de ser hijos de un Padre que nos ha dado mucho porque espera mucho de nosotros. Tiene la ilusión de que compartamos Sus gustos y sigamos Sus pasos, pero no para Su conveniencia sino para la nuestra, porque eso es lo único que nos hará dará auténtica felicidad, y Él quiere que seamos dichosos, pero no por nuestra cuenta y temporalmente, sino con Él y para toda la eternidad. 105 Dios Padre ya sabe lo que tú puedes ser; la pregunta es: ¿lo serás? 106 “XIII Domingo del Tiempo Ordinario Fe descubierta N o sé por que no llegaron antes a ver a Jesús. Tal vez en gran parte, como suele suceder, por temor al ‘qué dirán’. Me refiero a un hombre y a una mujer de los que nos habla el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 5, 21-43). Él se llamaba Jairo y era jefe de una sinagoga, un personaje sin duda muy conocido y respetado, pero al que todo su poder y su prestigio no le valían de nada para resolver lo que más lo angustiaba: tenía una hijita y estaba muy enferma. De la mujer no sabemos su nombre, sólo que tenía muchísimo dinero, pero éste no le había arreglado su problema. Había gastado toda su fortuna en tratamientos para curarse unos flujos de sangre que padecía desde hacía ya doce años, y seguía igual. Vivían en Cafarnaúm, ciudad en la que vivió también Jesús (probablemente en casa de Simón y Andrés, ver Mc 1,21.29.3,20). Y es muy posible que hubieran escuchado hablar de Él y de Sus milagros, pero nunca habían decidido buscarlo. Hasta entonces. Me imagino a Jairo caminando de ida y vuelta, de ida y vuelta en su habitación, considerando la posibilidad de ir a ver a Jesús, pero resistiéndose, pensando: ‘los líderes de mi 107 comunidad no tienen buena opinión de Él, dicen que cura en sábado, que no respeta la ley. Si voy a verlo me voy a ‘quemar’, y yo tengo una posición, una imagen que cuidar, ¿qué va a pensar mi gente?, me van a criticar, se van a burlar de mí, ¡puede ser que hasta pierda mi puesto, mi prestigio!’ También me imagino a la mujer, acostada en su cama, con la mirada fija en el techo, pensando en acudir a Jesús pero anteponiendo mil consideraciones: ‘no está permitido que yo haga algo así; qué tal si me reprende, qué tal si la multitud se vuelve contra mí, me voy a volver la comidilla de las chismosas del pueblo, no debo arriesgar mi reputación, no puedo permitir que eso me pase a mí...’ Al igual que tenían ellos, hoy en día hay personas que tienen variados y según ellas muy bien fundados pretextos para no encontrarse con Jesús: ‘van a tildarme de mocho’, ‘voy a parecer débil’, ‘ya no me van a incluir en el grupo al que quiero pertenecer’, ‘voy a ser el hazmerreír de todos’. Hay gente que pasa años, quizá toda su existencia, ignorando a Jesús, pensando que por sí misma, con su inteligencia, su trabajo, sus amistades o palancas o cualquier otro recurso humano, saldrá adelante. Y como es todo lo que tiene, defiende a toda costa su poder o su imagen o su dinero, confiando en que ello bastará. Hasta que se topa con una situación límite en la que nada de eso le sirve. Llega inesperadamente una enfermedad, la muerte de un ser querido, una crisis fuerte, y entonces de golpe se da cuenta de que había estado muy equivocada su escala de valores, que aquello que parecía fundamental no lo era en realidad. Y no le queda más remedio que reconocer que se le terminó la cuerda, que sus propios recursos son insuficientes y que es indispensable y urgente que vuelva su mirada hacia Jesús. Y así, por ejemplo, lee uno en los libros de historia o en el periódico, que ante la inminencia de su muerte, un famoso intelectual ateo o un político masón o un conocido ‘comecuras’ mandó llamar a un sacerdote para confesarse; se dio cuenta de que le quedaba una última oportunidad y ya no le preocupó si sus amigos o compañeros lo criticaban, ‘¡qué le hace lo que digan, es mi último ‘chance’, es ahora o nunca!’ 108 Paradójicamente suele suceder que al final lo primero es lo primero. Esa situación se le presentó a Jairo y a la mujer: a él se le agravó su hijita; a ella se le acabó su fortuna. Jairo tomó entonces la decisión de ir personalmente a buscar a Jesús; sin importarle nada qué diría la gente. Así mismo la mujer decidió arriesgarse e ir a donde estaba Jesús, eso sí, todavía sin atreverse a dar la cara; como le habían dicho que de Él emanaba un poder curativo, se le ocurrió que podía colarse disimuladamente entre la multitud, acercarse a Jesús, tocar la punta de Su manto y salir de ahí discretamente. Así pues, Jairo y la mujer, cada uno por su lado, con un poco de nervios y un mucho de esperanza, fueron al encuentro de Jesús. Jesús estaba rodeado de un gentío, y es notable que Jairo se atrevió a postrarse ante Él para suplicarle que fuera a curar a su hijita. Y valió la pena, porque el Maestro accedió a su petición y se pusieron en marcha. Por su parte el plan de la mujer le funcionó de maravilla: aprovechando la multitud que rodeaba a Jesús, logró acercársele y tocar su manto, y tal como esperaba, quedó curada al instante. Hasta allí todo iba bien para ambos, pero entonces sucedió lo inesperado. Jesús hizo lo último que la mujer hubiera querido: se paró en seco y preguntó quién lo había tocado. ¡Cuándo iba ella a imaginar que Él se daría cuenta de lo que ella había hecho! Cabe suponer que de golpe le regresaron la vergüenza y el temor de verse descubierta. Por su parte a Jairo, que seguramente aguardaba con mal disimulada impaciencia que el Maestro reanudara la marcha, le vinieron a dar la peor noticia: que su hijita había muerto. Y todavía le echaron sal en la herida: “¿Para qué sigues molestando al Maestro?’ Al dolor de haber perdido a su niña, se le añadió la pena de pensar: ‘en balde le pedí un favor y me postré ante Él frente a todos.’ La mujer y Jairo, que creían haber hecho lo más que podían yendo a buscar a Jesús para que les hiciera un milagro, 109 se vieron de pronto en la necesidad de dar un paso más, ir más allá: no sólo descubrir su fe, sino probarla. Jesús no quiso que se quedaran con la equivocada idea de que tener fe es algo simple o superficial o exterior. Ni que consistía en acercarse a Él para pedirle un favor y luego olvidarse de Él. Quería que profundizaran, que comprendieran y afianzaran su fe. Y cuando ambos lo hicieron experimentaron algo extraordinario. Cuando la mujer se acercó a confesar lo que había hecho y temblaba tal vez pensando que sería regañada y castigada pues una mujer ‘impura’ no debía tocar a nadie, mucho menos a un Maestro tan respetado, no recibió lo que temía, todo lo contrario: Él la miró con amor, la llamó hija, le dio una enseñanza vital: le dijo que fue su fe la que le obtuvo su curación, y la despidió colmada de paz. También Jairo, sintió no sólo el bálsamo de la mirada compasiva de Jesús, sino una invitación Suya irresistible: “no temas, solamente ten fe”. Cabe hacer aquí un paréntesis para considerar, ¿qué es esa fe a la que Jesús se refería?, ¿en qué consiste? Hay quien cree que se trata de una especie de autosugestión, que si dice: ‘sí creo, sí creo’ ya con eso obtendrá lo que pida, pero no es así. Desde luego la fe implica creer en Dios, pero no sólo con la mente sino con el corazón, con todo el ser. Tener fe implica, por supuesto, creer que Dios lo puede todo, pero implica también estar dispuesto a amoldarse a Su voluntad. En pocas palabras, tener fe es decirle sí al Señor. La mujer respondió así a Jesús cuando Él preguntaba quién lo había tocado. Pudo escabullirse y no decir nada, pero eligió ponerse en Sus manos y reconocer ante todos su fe en Él. Y Jairo también eligió creerle, y en lugar de despedirlo y regresarse solo a casa a preparar el funeral de su pequeña, aceptó que lo acompañara. Se atrevió a creer que era posible lo imposible y no quedó defraudado. Cuando llegaron Jesús acalló los llantos de quienes lloraban la muerte de la niña, entró a donde ella estaba, la tomó de la mano y le devolvió la vida. 110 ¡Cómo cambiaron las cosas ese día para aquella mujer y para Jairo y su familia! Ella, que hubiera querido pasar desapercibida, fue de pronto el centro de todas las miradas, pero ello le permitió tener un encuentro personal con Jesús. Él, que nunca hubiera querido que se le muriera su hija, experimentó ese dolor que le permitió acercarse más a Jesús y cimentar sobre roca su fe en él. Ambos vivieron en carne propia lo que experimenta todo aquel que se atreve a dejar atrás prejuicios y resistencias e ir al encuentro de Jesús: darse cuenta de que sus temores eran vanos, sus prioridades estaban de cabeza, y todo lo que antes le inquietaba ya no le quitará nunca más el sueño. Es que el encuentro con Jesús lo transforma, lo ilumina todo. Decía san Agustín: ‘Señor, Tú lo aligeras todo, pero como yo estoy lleno de mí, soy una carga para mí mismo.’ Por eso es una pena que tanta gente espere hasta que no le queda más remedio, hasta que ya se le vino encima un problemón del que no logra salir, o hasta que siente que ya le llegó la hora de morir, para acordarse de Jesús y tratar de acercarse a Él. ¡Qué lástima que alguien pierda durante toda la vida la oportunidad de disfrutar Su cercanía, conocerlo a través de Su Palabra; recibir Su abrazo y Su perdón en la Confesión; entrar en comunión con Él en la Eucaristía; tener una amistad íntima y estrecha con el mejor Amigo que hay... Qué pena posponer y posponer el encuentro más maravilloso del mundo o, peor aún, dejarlo para el mero final. El Evangelio ya no dice qué fue de aquella mujer, pero suponemos que regresó más que contentísima a su casa, y de Jairo suponemos que junto con su esposa e hija disfrutó la más feliz comida familiar. Ambos se han de haber sentido completamente gozosos de haber ido a ver a Jesús, de haber confiado y haber reconocido públicamente su fe en Él. Solamente les ha de haber quedado algo que lamentar, se han de haber hecho unas preguntas que ojalá tú nunca te tengas que plantear: ¿cómo no me acerqué antes a Jesús?, ¿por qué esperé tanto?, ¿para qué me tardé tanto? 111 XIV Domingo del Tiempo Ordinario Fracaso aparente C uando alguien se esfuerza al máximo para lograr algo y no obtiene el resultado que esperaba, suele sentirse fracasado. El estudiante que en toda la noche no duerme, estudiando para un examen, y sale reprobado. El ama de casa que se pasa el día entero cocinando un delicioso platillo que al final se le quema. El profesionista que dedica semanas a desarrollar un proyecto y no se lo aprueban. Los candidatos que se desgastan meses y meses en campañas agotadoras y no obtienen el triunfo. Los deportistas que pasan años de privaciones y duros entrenamientos y no consiguen la anhelada medalla. Y ya puede un maestro alabar al estudiante por su esfuerzo, si éste no aprobó, nada le compensará no haber pasado de grado. Puede su familia felicitar a mamá porque el guisado se veía y olía rico antes de chamuscarse, ella se quedará frustrada porque no lo pudieron saborear. Puede su jefe asegurarle al profesionista que le gustó mucho su proyecto, si no lo van a realizar, se quedará lamentando haber trabajado en vano. Pueden sus equipos y seguidores alentar a los candidatos perdedores asegurándoles que millones de gentes 112 los quieren y apoyan, si no obtuvieron el triunfo no pueden dejar de sentir que perdieron el tiempo, no sólo la contienda. Y pueden los deportistas recibir aplausos del público y porras de su entrenador, si no lograron subir al podio del vencedor regresarán a su país cabizbajos sintiendo que los tacharán de ‘perdedores’, y no creerán que ‘lo que importa no es ganar sino competir’. Es que para el mundo lo que cuenta es el resultado, que se vea, que luzca lo que se hizo, que se gane lo que se esperaba, que se alcance la meta propuesta. Lo bueno es que los criterios del mundo no son los criterios de Dios. El mundo aprecia sólo lo cosechado, Dios valora lo que se sembró. El mundo mira sólo lo externo, Dios penetra el interior. El mundo califica las acciones, Dios toma en cuenta las intenciones. Quien trabaja para obtener éxitos en el mundo se encamina derechito a la frustración, a ser injustamente tildado de fracasado si no obtiene lo que se propuso lograr. En cambio quien trabaja para Dios nunca puede fracasar. Nada de lo que haga se perderá, nada será demasiado insignificante, no habrá ningún esfuerzo por ínfimo que sea, por desapercibido que les haya pasado a quienes estaban a su alrededor, que le pase inadvertido a Aquel que todo lo ve y todo lo conoce. Dios es el Único capaz de apreciar y valorar no sólo lo que hacemos sino lo que quisimos hacer y no pudimos; no sólo lo que dijimos, sino hasta lo que hubiéramos querido decir. A Él nada de lo nuestro se le oculta ni le resulta indiferente, y mientras el mundo está siempre dispuesto a saltarnos a la yugular y criticarnos, juzgarnos y condenarnos por cualquier cosa, Dios en cambio nos contempla desde Su misericordia, con infinita benevolencia. Y no le importa que a los ojos de otros podamos fallar, para Él nuestro esfuerzo es ya un logro; considera que triunfamos cada vez que de veras intentamos cumplir Su voluntad. 113 Reflexionaba en esto al leer la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Ez 2, 2-5). En ella Dios dice al profeta Ezequiel: “Yo te envío...a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra Mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques Mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos”. (Ez 2, 3-5). Tenemos aquí un caso que puede parecernos inaudito: Dios envía a un hombre y no le dice: ‘como vas de Mi parte y Yo soy Todopoderoso, voy a hacer que te atiendan, todo te va a salir bien, tu misión será un éxito y multitudes saldrán a las plazas a escucharte boquiabiertas’. No. Nada de eso. Le advierte que, aunque va de Su parte, se va a topar con gente muy difícil, como quien dice que lo más probable es que no le harán el menor caso. Uno se pregunta: ‘¿por qué lo envía entonces, si de antemano ya le está anunciando que muy posiblemente su misión terminará en fracaso?’ A raíz de lo que se reflexionaba antes, cabe responder: Lo envía porque para Dios no hay fracasos. En primer lugar Él nunca da por perdido a nadie ni se desanima anticipadamente; considera que es probable que no escuchen a Su enviado, pero no pierde la esperanza de que sí lo hagan. En segundo lugar, Dios sabe que la semilla que manda sembrar, Su Palabra, es semilla siempre fértil, siempre buena, que tarde o temprano fructificará (ver Is 55, 10-11). Y así, donde el mundo ve hoy sólo un pedazo de tierra seca, Dios ya visualiza el vergel que brotará mañana; donde el mundo mira que hoy sólo hay desierto, Dios alcanza a oír el murmullo de los ríos que por allí correrán (ver Is 43, 18-20). Dios anunció a Ezequiel lo que le esperaba, no para desanimarlo sino todo lo contrario, para impedir que se sintiera fracasado si nadie lo escuchaba. Quiso darle la certeza de que lo que le tocaba era ir de parte Suya, con eso debía bastarle, de lo demás, de lo que resultara luego, ya se encargaría Él. 114 Es una invitación a no descalificar con criterios humanos, lo que es de Dios. Ahí tenemos también el caso de san Pablo, que en la Segunda Lectura dominical (ver 2Cor 12, 7-10) confiesa que padece de algo que lo hace sufrir y sentirse humillado, y que le ha pedido a Dios que se lo quite pero Dios le ha respondido “Te basta Mi gracia, porque Mi poder se manifiesta en la debilidad” (2 Cor 12, 9). Qué extraordinario, no sólo que este súper apóstol se atreva a confesar que tiene una humillante debilidad, sino que Dios le dio a entender que no debía considerarla una vergüenza, pues se estaba sirviendo de ella para manifestarle Su gracia y Su fuerza. ¡Qué maravilla que Dios pueda darle la vuelta a todo y convertir en triunfos nuestros fracasos! Por eso no hay nada mejor que hacerlo todo por Él y para Él: lo grande y lo pequeño; lo cotidiano y lo excepcional. Quien trabaja para Dios, que no consiste en otra cosa que en vivir esforzándose por cumplir en todo Su voluntad, puede descansar en la seguridad de que sin importar cuál sea el aparente resultado, jamás se sentirá ni será un fracasado. 115 XV Domingo del Tiempo Ordinario Dejar o llevar quienes al viajar acostumbran cargar hasta con ‘la mano del metate’, seguramente les ha de sorprender que cuando Jesús envíó a Sus apóstoles a ir de misión, no sólo puso tremendas restricciones a lo que les permitía llevar, sino que no lo dejó al criterio de cada quien, no se limitó a decirles: ‘viajen ligero’, sino que les dio una lista detallada de lo que no podían y lo que sí podían llevar. ‘¿Pero por qué? -tal vez preguntará alguno- si no iban en avión, no tenían que cuidarse del ‘exceso de equipaje’ ni existían todavía las listas modernas de ‘artículos prohibidos a bordo’? Podemos encontrar respuesta si tomamos un momento para repasar lo que les pidió dejar y llevar. En el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 6, 7-13), dice que Jesús “les mandó que no llevaran nada para el camino; ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, unas sandalias y una sola túnica” (Mc 6, 8-9). Consideremos lo que estas peticiones podían significar para los apóstoles y también lo que pueden significar para nosotros hoy. Empecemos con las tres cosas que no podían llevar. A 1. Pan. El pan representa la comida, el sustento necesario para tener fuerzas para ir a la misión. 116 No llevar pan implica fiarse totalmente de la Divina Providencia. Recordemos que en otro Evangelio Jesús dijo: “No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis...Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien Su Reino, y esas cosas se os darán por añadidura” (Lc 12, 22. 30-31). En otras palabras: Hay que tener confianza en que Dios proveerá. No llevar pan también implica no sólo llevar a la oración sino a la vida la petición que Jesús enseñó a Sus apóstoles en el Padrenuestro: “danos hoy nuestro pan de cada día” (Mt 6,11). Es volver cada día la mirada hacia el Padre y pedirle el sustento (físico y espiritual) de ese día, la gracia de ese día, la fortaleza para ese día. Hay quien quisiera pedir de una vez la de la semana, la del mes, ya entrados en gastos, la del año para poder desentenderse de Dios una temporada. Pero Jesús no quiere que pidamos una sola vez y nos olvidemos de Dios. Aquel que dijo: “si no os hacéis como niños no entraréis en el Reino” (Mt 18,3) quiere que seamos conscientes todos los días de nuestra dependencia del Padre y le pidamos todos los días lo que nos hace falta, como hacen los niños con su papá. Eso nos acerca más a Él, nos hace agradecidos, afianza nuestra relación con Él. No llevar pan implica también una renovación cotidiana. Así como no se puede tener un pan guardado que se arrancie, así tampoco puede dejar que se arrancie lo que se ha de ofrecer a los demás, en particular en lo que se refiere al Pan de la Palabra. Se debe compartir algo siempre fresco, recién salido del corazón, reflexión que se renueve con la vivencia de cada día; no se debe ofrecer algo caduco, duro o enmohecido, que ya no sabe bueno, que no le entra a la gente. Recuerdo cómo me impactó que el famoso obispo norteamericano, Fulton Sheen decía que rompía las homilías que escribía, luego de pronunciarlas. ¿Por qué hacía semejante cosa? Desde luego no porque estuvieran mal escritas, todo lo contrario, eran textos riquísimos que le habían dado fama; explicaba que lo hacía para no ir a caer en la tentación de conformarse con leer un texto ya añejo, escrito tiempo atrás, para comentar las 117 lecturas de la Misa del día. Quería dar diario algo nuevo, actual, vital. No llevar pan implica también tener que integrarse a la comunidad a la que se va. No quedarse uno aparte, comiéndose su torta en un rincón sin convidarle a nadie y sin comer lo que otros llevaron. No deja otra opción que la de fraternizar. No llevar pan implica también poder intimar con los demás. En Oriente, el compartir la misma comida tiene un significado más profundo que el de sólo sentarse a la mesa, es una invitación a tener una mayor comunión con los demás, por decirlo de otro modo: si tú y yo comimos lo mismo, tenemos dentro el mismo alimento, eso nos asemeja, nos hermana. Permite poner el énfasis en las coincidencias no en las diferencias; en lo que une, no en lo que separa. 2. Mochila. La mochila representa lo que uno va cargando. No llevar mochila permite viajar con ligereza, ir con prontitud al encuentro del otro sin que haya una carga que se vaya volviendo cada vez más pesada, nos canse y haga lentos nuestros pasos. No llevar mochila permite gozar de libertad. No hay que estarle echando ojo a la mochila para cuidar que nadie la robe; estar pendiente de dónde se la deja, dónde se la guarda o se la esconde. No llevar mochila libra de tener que estar continuamente volviendo sobre los propios pasos para recogerla. Permite ir siempre adelante. No llevar mochila obliga a necesitar de otros. No tiene uno en qué guardar cuanto pueda hacerle falta. Tiene que pedirle a alguien que le preste o le regale lo que no pudo llevar. 3. Dinero. Representa autosuficiencia y superioridad con relación a otras personas. No llevar dinero impide que el misionero llegue a pensar que para salir adelante le bastan sus propios recursos: ‘¿Me hace falta algo?, ¡me lo compro!’ No tiene dinero para pagar hospedaje, tiene que aceptar que alguien le albergue; no 118 tiene dinero para pagar sus comidas, debe pedir y aceptar que le ofrezcan de comer. Y puede ser que su indigencia lo hará sentirse incómodamente vulnerable, pero ello en lugar de ser negativo permitirá que la gente a la que se dirige, lo perciba necesitado, lo sienta más cercano, lo acoja de corazón. No llevar dinero impide tratar de apantallar a los demás con la propia riqueza o tratar de atraerlos por el interés de obtener un beneficio material; no permite comprar voluntades... No llevar dinero impide humillar a quienes tienen menos o no tienen. El misionero está en sus mismas circunstancias, se identifica con ellos y ellos con él. No llevar dinero impide desconfiar de los otros pensando en que lo pueden robar. No permite que se abran abismos entre quienes lo tienen y quienes no lo tienen. No llevar dinero implica confiar en la Providencia. En que aunque las cosas se pongan difíciles, Dios dará lo necesario cada día. Ahí tenemos el ejemplo de san Pablo, que decía que a veces le tocó pasar hambre y sufrir muchas tribulaciones, pero en todas el Señor lo socorrió (ver 2Cor 11,27; 2Tm 3,11) No llevar dinero implica aprender a dejarse ayudar. La tentación de quien desempeña una misión de encomendada por Dios es sentirse un súper apóstol que da y da, pero tiene que aprender a recibir; no ha de querer ser el único que aporte algo positivo a los demás; debe captar, recibir y agradecer todo lo bueno que le quieran dar: el cariño, la solidaridad, el apoyo. Eso lo unirá más a la gente pues ésta lo sentirá más suyo, al ver que necesita y recibe la ayuda que le pueden dar. Hasta aquí consideramos las tres cosas que Jesús les pidió no llevar. Es interesante notar que en la triple prohibición hay una misma invitación, para Sus apóstoles y para nosotros: confiar, primero en Dios y dejarse ayudar por la gente. En la medida en que alguien confía más y más en Dios, recibe de Él más y más. Dios, como Padre amoroso, no deja nunca sin amparo a un hijo que se abandona a Su cuidado. El que pretende bastarse a sí mismo, se arriesga a quedar a la deriva, atenido a sus propios míseros recursos, pero el que vuelve su 119 mirada a Dios y alza sus manos hacia Él recibirá con abundancia lo que le haga falta (que, ojo, no siempre será lo que crea que le hace falta...). Algo semejante sucede con la comunidad; si un enviado de Dios es capaz no sólo de ayudar sino de aceptar ayuda, la comunidad lo acogerá como una madre acoge a un hijo, lo sentirán suyo y se abrirá a su mensaje con mayor facilidad. Consideremos ahora las tres cosas que les pidió llevar: 1. Bastón. Es una ayuda, un sostén. Llevar bastón permite ir con mayor seguridad por sitios difíciles. Como Jesús, Buen Pastor, Sus apóstoles deben ir a donde sea a rescatar a los perdidos o descarriados, aún a los sitios más lejanos o escarpados. El bastón es también un símbolo de vejez. Tal vez también puede interpretarse como una invitación a comprender que ser testigo de Jesús es algo que debe abarcar toda la vida, nadie podrá sentir que ya le llegó la edad de ‘jubilarse’. Aún en la vejez, aun cuando se camine despacito o con dificultad, se está llamado a predicar, de palabra o de obra, a dar testimonio, a orar. 2. Un par de sandalias. Simbolizan libertad y austeridad Llevar sólo un par de sandalias implica verdadera austeridad (nada que ver con los mil pares de zapatos que guardaba en su clóset aquella tristemente célebre primera dama de Filipinas, Imelda Marcos). Y si alguno se pregunta por qué no les pidió ir descalzos que es todavía más austero, cabe responder que en ese tiempo quienes iban descalzos eran los esclavos. Así que como símbolo, no podía ser que los enviados de Aquel que vino a romper las cadenas del pecado y de la muerte, fueran descalzos como esclavos, debían ir calzados, pero sin lujos o extravagancias, con el calzado de los pobres. Un par de sandalias es suficiente protección para no lastimarse lo pies con las piedras del camino o quemárselo en terrenos ardientes por el sol. Impide agarrar de pretexto que el 120 suelo está pedregoso o muy caliente para ponerse a buen resguardo y no hacer nada. 3. Una sola túnica. Lo mínimo para cubrir la desnudez. Llevar una sola túnica implica llevar lo mínimo; es lo suficiente para no ir desnudos (los esclavos iban sin túnica y descalzos; recordemos a aquel joven de la parábola que narró Jesús: se había lejos, se había vuelto esclavo de sí mismo, de sus caprichos, de sus pasiones, y volvía desnudo y descalzo, así que lo segundo que hizo su padre al verlo volver -lo primero fue ir corriendo a abrazarlo y besarlo- fue pedir que lo vistieran y le pusieran sandalias en los pies. Quería hacerle sentir que había vuelto a gozar de la libertad de ser hijo suyo). Llevar una sola túnica implica también conformarse con lo que se tiene, no pretender lujos, no dejarse deslumbrar en buscar aquello que no es lo esencial. Llevar una sola túnica permite no sentir envidia de otros, ni que otros lo envidien a uno. Llevar una sola túnica permite no hacer sentir menos a nadie; no apantallarle. Llevar una sola túnica implica tener que mantenerla limpia (quien tiene muchas puede demorar en lavarlas y va guardándolas sucias); el que sólo tiene una debe procurar que nada la manche, y si se mancha, lavarla lo más pronto posible. Y así como la túnica, el alma... Tras considerar las tres cosas que Jesús pidió que llevaran, podemos percibir que les hizo una tácita invitación que extiende hoy también a nosotros: a mantenernos libres de apegos y ataduras; aprovechar lo que tengamos; si poseemos cosas, no permitir que éstas nos posean; en suma: poner siempre el acento en el ser, no en el tener. Al final queda claro que todo lo que Jesús les pidió a Sus apóstoles dejar y llevar tiene un mismo propósito, y que éste es válido para ellos y nosotros, igualmente llamados y enviados a dar testimonio de Jesús en nuestra vida. ¿Cuál es ese propósito? El de mostrarnos que lo que nos permitirá ser 121 testigos suyos y cumplir bien nuestra misión no es lo que llevemos por fuera, sino lo que llevemos en el corazón. 122 XVI Domingo del Tiempo Ordinario Nada temo A lgunos periódicos y revistas suelen publicar un reto para probar el poder de observación de sus lectores. Presentan dos cuadritos a color del mismo paisaje o personaje, con una nota que explica que a primera vista ambos cuadritos parecen iguales pero no lo son, e invita a descubrir las diferencias entre ellos. Al meditar el Salmo 23, que se proclama este domingo en Misa, pensaba que si hubiera que ilustrarlo en dos cuadritos, las diferencias entre ambos estarían en el paisaje, y serían muy evidentes. Por ejemplo, si en el primer cuadro se ilustrara la primera estrofa, que dice: “El Señor es mi pastor; nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas” (Sal 23, 13a), cabe imaginar que habría un cielo azul sobre un hermoso campo verde, lleno de flores y árboles reflejados en un manantial de aguas mansas y cristalinas. Si se ilustrara en el otro cuadrito la segunda estrofa, que dice: “Por ser un Dios fiel a Sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Tú estás conmigo.” (Sal 23, 3-4), probablemente el cielo estaría negro, quizá cuajado de densos nubarrones, y habría cañadas oscuras, es decir, escarpadas barrancas rodeando un sombrío valle (la Biblia de Jerusalén lo traduce 123 como ‘valle tenebroso’, como quien dice, una tétrica hondonada que daría miedo atravesar). Es evidente que en los paisajes de ambos cuadros habría muchas diferencias, entonces, ¿qué tendrían en común que pudieran hacerlos parecer idénticos a primera vista? Que en ambos aparecería en primer plano, el mismo pastor con su oveja. En uno se les vería entre verdes praderas y fuentes tranquilas; en el otro estarían entre cañadas oscuras y valles tenebrosos. Los entornos cambiarían, y mucho, pero la presencia constante, fiel, atenta, amorosa del pastor, se mantendría igual. Esto ilustra lo que sucede en nuestra vida. Ese pastor representa a Dios, que en las buenas y en las malas, de día y de noche, cuando las cosas son fáciles y cuando se ponen difíciles, no cambia, no se va, ‘no se muda’, diría santa Teresa; permanece junto a nosotros conduciéndonos y haciéndonos reposar, guiándonos siempre por los mejores senderos, acompañándonos y sosteniéndonos cuando nos toca atravesar terrenos escabrosos. Si las cosas nos salen bien tenemos la certeza de no se debe a la suerte, a la casualidad o a nuestras propias capacidades y recursos, sino a Su Divina Providencia y a Su continua intervención en nuestra vida; y si las cosas no salen como queremos, también tenemos la certeza de que no es porque Él nos haya abandonado, se haya ido lejos, olvidado de nosotros o no le importemos, todo lo contrario, se debe a que desde Su infinita sabiduría y amor por nosotros permite sólo aquello de lo que podremos obtener el mayor bien; y si algo nos afecta o nos duele se acerca todavía más a nosotros, nos lleva en Sus brazos, para ayudarnos a superarlo iluminados, consolados, fortalecidos por Él. Saber que sin importar qué nos toque vivir o por dónde tengamos que atravesar, Dios estará a nuestro lado, nos permite decir, como el salmista: “nada temo porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu cayado me dan seguridad” (Sal 23, 4). Vivir con la conciencia de la constante presencia del Señor, es lo que permitió a san Pablo enfrentar lo que fuera y afirmar: “sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo: a 124 la saciedad y al hambre; a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4, 13). Es lo que permitió a san Ignacio de Loyola la libertad de aceptar por igual que Dios le concediera vivir una vida larga o corta, en pobreza o riqueza, con salud o enfermedad. Es lo que inspiró a santa Teresa a decir: ‘quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta’. Y es lo que nos permite a ti y a mí levantarnos cada mañana con la absoluta seguridad de que en esa jornada, sea que nos toque reposar en verdes prados o atravesar oscuras cañadas, no debemos sentir ningún temor, porque nos tiene bajo Su amoroso cuidado el mejor Pastor. 125 XVII Domingo del Tiempo Ordinario Lo que no pasó S abemos lo que sucedió, pero tal vez nunca nos hemos detenido a considerar lo que pudo haber pasado y no pasó. Me refiero a la multiplicación de los panes y pescados, que se proclama este domingo en Misa, en la versión de san Juan (ver Jn 6, 1-15). Conocemos los hechos porque se trata del único milagro que aparece narrado en los cuatro Evangelios, así que muy probablemente lo hemos escuchado muchas veces, pero esta vez reflexionemos no sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que pudo haber pasado, y no pasó. Por ejemplo: Cuando Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, la gente no se resignó a perderlo de vista, no dijo: ‘bueno, ni modo ya se fue, a ver si alguuuuna vez nos lo volvemos a encontrar’, sino que hizo el esfuerzo de ir a seguirlo a donde Él había ido. Cuando Jesús subió al monte la multitud no se quedó abajo esperando que bajara, con el pretexto de que estaba cansada, sino decidió que valía la pena subir a donde Él estaba. Cuando, como popularmente se dice, comenzó a ‘hacer hambre’, la gente no pensó que era más importante irse a comer, sino se quedó con Jesús. A Andrés, el hermano de Simón Pedro, no le pasó desapercibido que alguien traía algo que, aunque parecía poco, podía ser para bien si lo ponía en manos del Señor. 126 A Andrés no se le ocurrió impedir que uno que no pertenecía a los Doce fuera quien aportara lo que hacía falta. El muchacho dueño de los cinco panes y los dos pescados no los había escondido para comérselos con sus familiares y amigos. No se puso a repartirlos él solo confiado en que sus míseros recursos bastaban para alimentar a todos. Tampoco se fue al otro extremo: no se desanimó pensando que eso que traía era tan poquito que sería ridículo mostrarlo; no le dio pena que se fueran a reír de él por ofrecer algo tan insuficiente. Cuando le pidieron sus panes y peces no se rehusó diciendo: ‘esto lo traje yo para mí y para mi familia, ustedes háganle como puedan, ¿quién les manda no traer itacate?’. Cuando entregó los panes y peces no se quedó un ‘guardadito’. Ofreció poco, pero era todo lo que tenía. No buscó que se lo agradecieran, ni cobrarlo ni darlo a cambio de pedir algún favor. No se aseguró de que se supiera de quién habían sido los panes y pescados (nunca supimos su nombre). No se saltó la mediación de Andrés, yéndose directamente con Jesús. Cuando Andrés tuvo en su poder los panes y peces no se le ocurrió despedir a la gente para poder sentarse con los otros discípulos, a comer solos con Jesús. No decidió por sí mismo qué hacer, sino supo ponerlo todo en manos del Señor. Cuando Jesús pidió que la gente se sentara sobre la hierba en aquel sitio despoblado, aquélla no dijo: ‘qué sentarnos ni qué nada, mejor vámonos al pueblo más cercano a comprar algo que comer porque aquí nos va a oscurecer en ayunas’, sino que aceptó la propuesta del Maestro, aunque no parecía lógica ni entraba en los estrechos esquemas de lo que se suele considerar razonable o incluso posible. Cuando Jesús pidió a los discípulos que recogieran y pusieran en canastos los pedazos que sobraron, nadie le dijo: ‘¿para qué?, si ¡hay mucho!’. Lo que sobró no se desperdició (seguramente se compartió, ¿te imaginas? qué alegría para quienes pudieron decir al enfermito 127 o ancianito que tenían en casa: ‘¡mira, te traje un pedazo de pan de los que multiplicó Jesús!’). La gente no logró llevarse a Jesús para proclamarlo rey; querían tener un soberano que los curara si enfermaban y los alimentara si tenían hambre, pero Él se les fue a la montaña, y ya no pudieron o no intentaron seguirlo. Considerar todo lo que no sucedió no es un simple ejercicio de imaginación. Es una invitación a reflexionar: si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos estado allí, ¿qué papel hubiéramos jugado?, ¿cómo hubiéramos reaccionado?, ¿también hubiera no pasado lo que no pasó? 128 XVIII Domingo del Tiempo Ordinario Nostalgia del pecado ¿ Has extrañado cometer un pecado que supuestamente has superado?, ¿te acuerdas de cuando lo cometías y sientes cierta nostalgia? Ante semejante pregunta cabría esperar un: ‘¡de ninguna manera!, eso quedó atrás, ya me confesé, me propuse no volverlo a hacer y ¡no pienso más en ello!’, pero la verdad es que ésta no es siempre la respuesta dada. Mucha gente que ha logrado levantarse después de haber caído en cierto pecado, desearía volver a caer en él. ¿Por qué sucede semejante cosa? Porque el pecado aparenta ser lo más placentero, o sencillo, o que traerá mayor bienestar, y ese aspecto falso deslumbra lo suficiente como para que no siempre se alcance a percibir su lado sórdido y oscuro. Y así, por ejemplo, el que dejó las juergas con los amigotes, puede extrañar las risotadas, el evadirse en el alcohol o en la droga, y olvidar la mirada de miedo de sus niños, los moretones en el cuerpo de su esposa, la falta de dinero en la cartera, la cruda física y moral; el que dejó de robar, tal vez extraña los gustitos que se daba con el dinero extra y olvida la tensión en que vivía por temor a ser descubierto y la pena de tener mala reputación; quien dijo adiós a su ‘casa chica’, recuerda y extraña las atenciones que le brindaba su amante, pero olvida el dolor que causaba a su cónyuge e hijos y el mal ejemplo que les daba; la que se la pasaba chismeando extraña el ‘cotorreo’ con sus amigas y la 129 atención que le prestaban, pero olvida cómo arruinó la buena fama de sus amistades y parientes. El pecado ejerce sobre nosotros fuerte poder de atracción, conviene saberlo; que nadie se confíe ni baje la guardia creyendo que lo ha superado para siempre, más bien que piense que siempre tiene la posibilidad de recaer. Ahí está lo que leemos en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Ex 16, 2-4. 12-15). Cuando los judíos vivían como esclavos en Egipto, y eran víctimas de injusticias, obligados a trabajar sin descanso ni recompensa, Dios hizo verdaderos milagros para liberarlos y conducirlos por el desierto hacia la tierra prometida. Cualquiera pensaría que habrían estado súper felices de ser libres y por nada del mundo querrían regresar a su antigua vida, pero no fue así; sintieron hambre y en lugar de confiar en que Dios les proveería de alimentos, se pusieron a lamentar haber salido de Egipto, donde comían ollas de carne y pan hasta hartarse. Recordaban sólo la abundante comida, olvidando lo terrible de comerla en la esclavitud. ¿Por qué sucede esto? Porque el que nos induce a caer en el pecado y a volver a caer en él cuando ya nos hemos levantado, es el maligno, que no en balde es llamado ‘príncipe de la mentira’. Es obra suya que nos veamos engañados y consideremos apetecible lo que en realidad nos hace daño. Y tal vez alguien piense que esta situación no tiene remedio y que como caemos y caemos, no tiene caso volvernos a levantar, pero no es así. No podemos quedarnos caídos. ¿Por qué? Por una parte, porque ya sabemos que lo que el pecado ofrece es falso, no conduce hacia la luz sino hacia la oscuridad; ya lo dice san Pablo, “el salario del pecado es la muerte” (Rom 6,23). Y por otra parte, porque en esta lucha no estamos solos: Dios está con nosotros. Y así como cuando Su pueblo estaba a punto de sucumbir a la tentación de regresarse a Egipto para hartarse de carne y pan, les envió codornices y e hizo bajar maná del cielo para saciar su hambre e impedir que siguieran anhelando aquella comida de esclavos, también ahora nos envía a nosotros las gracias celestiales que necesitamos para mantenernos libres y no caer en la tentación de volver a hacernos esclavos del pecado. 130 A lo judíos les cubrió su campamento con codornices, a nosotros nos cubre con Su abrazo y Su gracia sanadora y fortalecedora, en el Sacramento de la Reconciliación. Para los judíos hizo que bajara maná del cielo, para nosotros bajó Él en persona a darnos Su Cuerpo y Su Sangre en la Eucaristía. Contamos con la mayor ayuda posible para levantarnos de toda caída y recaída: la mano firme, el brazo poderoso del Señor que ayer rescató a Su pueblo no sólo de la esclavitud, sino de la tentación de volver a la esclavitud, y hoy nos rescata a nosotros, no sólo de nuestro pecado, sino de nuestra nostalgia del pecado. 131 XIX Domingo del Tiempo Ordinario Pan para el camino S i no fuera porque está escrito en la Biblia, pensaríamos que le inventaron un chisme, porque no podríamos creer que algo así le hubiera sucedido al profeta Elías. Era un hombre al que Dios le había dado muestras extraordinarias de Su amistad y protección, y le había concedido realizar grandes milagros en Su nombre. Por citar un ejemplo, cuando Dios quiso dar una reprimenda al rey Ajab, que influido por su esposa Jezabel había construido en Samaria un altar y un templo al dios pagano Baal, envió a Elías a anunciar que habría una tremenda sequía (ver 1Re 17, 1), y para protegerlo de la reacción airada del rey, lo mantuvo escondido cerca de un torrente para que tuviera agua fresca que beber, y le envió cuervos que le llevaban de comer (ver 1 Re 17, 6). Y cuando se secó el torrente (claro, como había sequía), lo envió a casa de una viuda, a la que le hizo el milagro de que no se le terminara el aceite ni la harina (ver 1Re 17, 14-16), y cuando el niño de ésta murió, le concedió devolverle la vida (ver 1Re 17, 22). Y cabe mencionar también que con la gracia de Dios Elías tuvo el valor de enfrentar con suma tranquilidad y buen humor, a cuatrocientos cincuenta profetas de Baal (mantenidos por Jezabel), los venció con ayuda de Dios, al que invocó confiadamente y del que recibió pronta respuesta, luego de lo cual ¡los degolló personalmente! (ver 1 Re 18, 19-40). 132 Como se ve, era todo un personaje, del que no se comprende que cuando la reina, furiosa por la muerte de sus cuatrocientos cincuenta profetas, le mandó decir que le haría lo mismo a él, “tuvo miedo y huyó para salvar su vida” (1Re 19,3). Y sorprende más lo que leemos en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 1Re 19, 4-8): que luego de caminar por el desierto un día entero, se sentó bajo un árbol, sintió deseos de morir, le pidió a Dios que le quitara la vida y se echó a dormir (la versión veterotestamentaria de estar ‘depre’). ¿A qué se debió semejante actitud?, ¿qué pudo sucederle que lo hiciera desear morir? Podemos hallar dos razones: la primera, que en lugar de tener confianza en Dios tuvo miedo. Y la segunda, que desesperó porque Dios, que siempre le había concedido grandes milagros, esta vez al parecer estaba mirando para otro lado, siendo que hubiera podido, por ejemplo, mandar que bajara fuego del cielo para achicharrar a la reina o cuando menos chamuscarla lo suficiente como para que lo dejara en paz. Que una sola vez Dios no hubiera intervenido de inmediato a su favor, bastó para que Elías se sintiera desanimado, olvidando todo lo que Dios le había concedido en el pasado. Así suele suceder. A todas horas, todos los días, Dios hace por nosotros miles de milagros chicos y grandes (la mayoría de los cuales nos pasan desapercibidos y ni se los agradecemos); pero apenas permite que algo que consideramos malo nos suceda, y no nos libra de eso tan pronto como se lo rogamos (o exigimos), se nos olvida todo lo anterior que ha hecho por nosotros; ya no cuenta que nos libró de aquel peligro, de aquella enfermedad, de aquella crisis; lo que nos importa es que nos libre de esta enfermedad, de este peligro, de esta crisis; que nos rescate de lo que estamos viviendo ahorita, y si no lo hace nos decepcionamos y nos ‘sentimos’ con Él; lo chantajeamos: ‘está bien, Señor, si no quieres ayudarme no importa; si no quieres hacer este insignificante favor, que no te cuesta nada porque eres Todopoderoso, lo comprendo, sé que tienes cosas más importantes que atender que preocuparte de 133 mí, que tanto te rezo (o ‘que te sirvo desde hace tanto tiempo’, o ‘que te he sido tan fiel’, cada quien añade la frase de su cosecha), pero si así me vas a tratar, mejor recógeme de una buena vez’ (el equivalente al “quítame la vida” que le dijo Elías). No importa cuántos favores nos haya concedido Dios, si no nos concede el de hoy nos quebramos, nos queremos morir. Igualito que Elías que se echó a dormir con ganas de ya no despertarse. Llama la atención la facilidad con la que él y nosotros, en lugar de mantenernos firmes confiando en la Providencia Divina, que nos ha dado ¡sobradas pruebas! de que es de fiar, nos desanimamos. Lo bueno es que Dios, no se da por ofendido (aunque francamente le damos bastantes razones para ello), y una y otra vez nos muestra pacientemente que el hecho de que no intervenga como y cuando se lo pedimos no significa que no esté atento a nuestras necesidades y dispuesto a darnos Su amoroso auxilio. Elías no había empezado a roncar cuando ya lo estaba despertando un ángel enviado por Dios que le traía lo que más falta le hacía: nada menos que pan calientito y agua fresca para recuperar las fuerzas (ver 1 Re 19,6) ¡Clara muestra de que Dios estaba más pendiente de él de lo que imaginaba, y sabía mejor que él lo que le convenía! Elías comió y bebió, pero ¡se volvió a dormir! (¿no te digo?). Pero Dios, que no se deja ganar en perseverancia, volvió a enviar a Su ángel, que lo despertó por segunda vez para ofrecerle de nuevo pan y agua (ver 1Re19,7). Luego de comer el segundo pan Elías ya no se durmió, se puso en camino. Y cabe hacer notar que cuando había estado impulsado por el miedo, sólo había alcanzado a caminar un día (ver 1 Re 19, 3-4), pero ahora, impulsado por la fuerza que le dio este alimento enviado por Dios, tuvo fuerzas para caminar cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar hasta donde se encontraría con Él (ver 1Re 19, 8). Siempre me había llamado la atención que Elías hubiera necesitado una ‘segunda tanda’ de pan. ¿Por qué el primero no fue suficiente?, después de todo era un pan enviado 134 por Dios. Tal vez se pueda encontrar respuesta en las palabras de Jesús en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Jn 6, 41-51), cuando dice a Sus oyentes: “Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron” (Jn 6 49) y más adelante añade: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre” (Jn 6, 51). Tal vez ese primer pan que comió Elías representa el maná, y el segundo pan anuncia lo que será la Eucaristía, un Alimento que permite, a quien lo recibe, caminar firme al encuentro de Dios. Qué emoción pensar que, a diferencia de Elías, nosotros ya contamos con el Pan Eucarístico; qué descanso para el alma saber que aunque, como le sucedió al profeta, a veces se nos venga el mundo encima y nos parezca que Dios se olvida de nosotros porque no resuelve al instante lo que le pedimos, el Señor nunca se olvida, está atento a lo que nos sucede e interviene eficazmente a nuestro favor. Y ya no nos envía un ángel con pan y agua. Ha venido Él en persona a entregársenos como Pan Vivo, para ser nuestro sustento, nuestro sostén, nuestro único y verdadero alimento, el que nos rescata de la fatiga, del desaliento, de la debilidad, el que nos da fuerzas para caminar con Él y hacia Su encuentro. 135 XX Domingo del Tiempo Ordinario Verdadera comida y bebida ¿ Por qué dijo Jesús: “Mi carne es verdadera comida y Mi sangre es verdadera bebida”? Si ya había dicho que había que comer Su carne y beber Su sangre, ¿por qué no sólo dijo: ‘Mi carne es comida y Mi sangre es bebida’?, ¿por qué usó el término: “verdadera”?, ¿qué existe acaso una comida que no es verdadera? Sabemos que Jesús empleó esa palabra (lo leemos este domingo en el Evangelio que se proclama en Misa, ver Jn 6, 51-58), para que quedara bien claro que verdaderamente comemos Su carne y verdaderamente bebemos Su sangre; que lo recibimos a Él, en cuerpo y alma, y podemos entrar en comunión con Él, que está realmente presente en la Eucaristía, bajo el aspecto del pan y del vino. Pero quizá cabe también considerar que dijo lo de “verdadera”, para invitarnos a notar que hay una gran diferencia entre comer Su carne y beber Su sangre, y comer o beber cualquier otra comida o bebida. Y es que lo que a primera vista parecería ser la ‘verdadera’ comida y bebida, la que consumimos todos los días para nutrirnos, no es nuestro verdadero sustento, no es lo que puede realmente saciarnos y fortalecernos. Se puede captar mejor esto si centramos nuestra reflexión sobre un aspecto particular, por ejemplo, sobre lo que nos aporta cualquier comida en comparación con lo que nos da la Eucaristía. 136 Toda comida tiene como primer objetivo nutrirnos. Pero para lograr una nutrición completa y equilibrada nos vemos obligados a consumir una gran variedad de alimentos, porque no hay uno solo que contenga en sí todas las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y demás nutrientes que necesitamos. En cambio la Eucaristía es verdadera comida porque en ella sí recibimos todas las gracias divinas que necesitamos para nutrir el alma y mantenernos espiritualmente sanos. Decía Hipócrates: ‘que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina sea tu alimento.’ Esto se cumple cabalmente en la Eucaristía. En ese mismo sentido, pero en otro aspecto, cabe hacer notar también que no existe una sola comida que satisfaga gustos opuestos, que sea, por ejemplo al mismo tiempo crujiente y cremosa, fría y caliente, salada y dulce, seca y jugosa. En cambio la Eucaristía es verdadera comida que a todos les da lo que requieren sin importar qué tan diverso sea lo que cada uno necesita; es nuestro consuelo si estamos tristes y acompaña nuestro gozo cuando estamos alegres; sacia a quien tiene hambre de Dios y deja anhelándolo al que se creía saciado. Es alimento ideal, que siempre nos nutre y equilibra interiormente. En toda comida existe un porcentaje de elementos que no se aprovechan o que pueden hacer daño, por ejemplo fibra, colesterol, ácido úrico, azúcares, saborizantes y colorantes artificiales, conservadores, por no mencionar que existe también el riesgo de que algo sepa mal, esté echado a perder, nos intoxique o nos produzca alergia. En cambio la Eucaristía es verdadera comida que aprovechamos cabalmente y que nunca hace daño a quien la recibe con el corazón adecuadamente dispuesto. Todo lo que comemos está muerto o muere en cuanto lo ingerimos. En cambio la Eucaristía es verdadera comida en la que recibimos a Jesús que vive y nos comunica vida. Pero no una vida que termina. La principal característica de la Eucaristía, por la cual es ‘verdadera comida’, es que nos da vida eterna. De cualquier alimento te puedes privar, puedes hacer ‘dieta’ y no pasa nada, lo sustituyes con otro; en cambio a la Eucaristía, nada la sustituye. Quien se priva de ella cae en 137 la anorexia espiritual, en la inanición, en la muerte del alma. Lo dijo Jesús: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Yo lo resucitaré el último día” (Jn 6, 53-54). 138 XXI Domingo del Tiempo Ordinario Optar C reía que era impermeable. Desde hace quién sabe cuántos años tengo una gabardina azul cielo que según yo era a prueba de agua, y el otro día salí con ella puesta, pero se me olvidó el paraguas, y como suele pasar que el único día en que uno no lleva paraguas, llueve, me tocó regresar a casa bajo un chubasco. Venía muy confiada pensando que mi gabardina me protegía; craso error; cuando me la quité me di cuenta de que se había filtrado el agua y estaba yo empapada hasta los huesos. Y ahora reflexiono en que igualito nos puede pasar en la vida espiritual. Nos creemos ‘impermeables’, pensamos que por ser creyentes estamos a salvo de que se nos filtre la mentalidad del mundo, y tal vez estamos más empapados de ella de lo que pensamos. Así que llega oportuno lo que se plantea en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Jos 24, 12.15-18). Josué, a quien Moisés dejó en su lugar para guiar a Israel, reunió al pueblo y le planteó: “Digan aquí y ahora a quién quieren servir, ¿a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor” (Jos 24, 15). Sus palabras nos interpelan hoy fuertemente. Nos invitan a hacer un alto y preguntarnos, ¿a quién estamos sirviendo? y ¿a quién queremos servir? Tal vez pensamos que 139 estamos al servicio del Señor simplemente por ser católicos, ir a Misa, rezar el Rosario, contribuir a alguna obra de caridad, pero puede suceder que en realidad, sin darnos cuenta, sin saber cómo sucedió, hemos estado sirviendo a los ‘dioses de nuestros antepasados’, es decir, que tal vez heredamos de nuestra familia una manera de pensar y de actuar que no es acorde con los valores del Evangelio, y, por ejemplo, se nos ha ‘trasminado’ la idea de que es normal que en casa los problemas se resuelven recurriendo a la transa o a la violencia o a las limpias y demás supersticiones. O puede suceder también que nos ha ido penetrando la mentalidad de nuestro medio ambiente, y nos encontramos sirviendo a los dioses a los que sirve la gente que nos rodea en la escuela, el trabajo, la comunidad, el mundo, pues. Y aunque decimos creer en Dios, creemos más en el poder del dinero; aunque afirmamos confiar en Él, confiamos más en nuestros propios recursos; aunque lo llamamos Maestro, estamos más dispuestos a aprender de los medios de comunicación que nos enseñan a considerar lo bueno malo y lo malo bueno; aunque pensamos que lo estamos siguiendo a Él, vamos más bien tras lo que nos da un efímero placer: el sexo, el alcohol, la droga, los bienes temporales que no nos sacian el alma; aunque lo llamamos nuestro Señor, no le permitimos ser nuestro dueño, le damos las sobras de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro amor. ¿Qué hacer para remediar esto? Se me ocurre que podemos hacer lo mismo que haré con mi gabardina. ¿Voy a deshacerme de ella? No. No puedo negar que le tengo cierto aprecio. Pero la voy a usar con reservas; ya no voy a esperar de ella que me proteja de la lluvia. Así también no podemos deshacernos del mundo, vivimos en él y lo apreciamos, pero debemos usar con reservas lo que nos ofrece; no esperar de él que nos dé lo que no nos puede dar. Y es que por más dinero que acumulemos, por más poderosos que nos sintamos, por más nos entreguemos a los placeres mundanos, no encontraremos allí lo que realmente colma nuestros más hondos anhelos. Lo único que puede orientar y sostener nuestra existencia, consolarnos en la enfermedad, darle sentido y volver soportables nuestros sufrimientos; llenarnos de fortaleza y paz ante la pérdida de un ser querido; infundirnos la 140 inquebrantable esperanza de alcanzar un día una felicidad verdadera que no tenga final, es la gracia de Dios. Al planteamiento de Josué, el pueblo pronunció unas palabras que ojalá fueran nuestras: “El Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud...el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió todo el camino que recorrimos...” (Jos 24, 16-17). Sólo el Señor es capaz de rescatarnos de todo aquello que nos esclaviza, nuestros apegos y ataduras, nuestros temores y pecados, nuestras penas y sufrimientos; sólo Él puede hacer por nosotros grandes prodigios, y los ha hecho, porque si estamos aquí hoy tú y yo es porque Él nos ha librado de incontables peligros y dificultades cada minuto de cada día de toda nuestra vida. Sólo el Señor nos ha protegido “todo el camino que recorrimos” y sólo Él puede protegernos el que nos falta por recorrer. Es hora de optar por Él. Es hora de renunciar a servir a otros señores y volvernos a Él, que está siempre a la espera del día feliz en que dejemos de serle infieles y confiemos sólo en Él, que se pregunta, como se lo preguntó alguna vez a Moisés, refiriéndose al pueblo: “¿Hasta cuándo me van a despreciar y van a desconfiar de Mí, después de todas las pruebas que les he dado?” (Num 14, 11). Es verdad que seguir a Dios no resulta fácil; implica deslindarse de apegos, romper ataduras, ir a contracorriente del mundo, aceptar lo que no siempre comprendemos, confiar cuando hay aparentes razones para que desconfiemos. Pero no hay otra opción. Sólo el Señor puede conducirnos a puerto seguro, sólo en Él está la salvación. Por eso Josué afirmó rotundo que él y su familia servirían al Señor y por eso el pueblo también exclamó: “¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses!... también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios” (Jos 24, 16.18b). 141 XXII Domingo del Tiempo Ordinario Lo bueno y lo malo ¿ El ser humano nace bueno o malo? Esta pregunta suele recibir respuestas opuestas. Hay quien afirma que el ser humano nace malo, capaz de hacer maldades desde su más tierna edad, y que es la sociedad la que puede encauzarlo por el camino del bien. Hay quien afirma todo lo contrario: que el ser humano nace bueno, y que es la sociedad en la que vive la que lo vuelve malo. En el fondo ambas posturas coinciden en considerar que la sociedad influye decisivamente en la formación del ser humano, para bien o para mal. De ahí que se suela dar tanta importancia a la educación escolar, a las leyes, a todo recurso social que pueda conducir o restringir el actuar humano, y también que ahora se oiga hablar tanto de la necesidad de ‘moralizar a la sociedad’. ¿Cuál es el punto de vista de la fe? Que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios (ver Gen 1, 26), pero cayó en la tentación de darle la espalda a su Creador, abrió su corazón al pecado (ver Sal 51, 3-6; Rom 5,12; 7,14-24). Así, tenemos que el ser humano es bueno, incluso muy bueno, pero tiene en su interior el potencial de ser malo, incluso muy malo. Como dice Jesús, en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (Mc 7, 1-8.11-15. 21-23): “del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 142 envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre” (Mc 7, 2123). ¿Cómo podemos mantener realmente bajo control nuestro potencial para el mal? No basta lo que implemente la sociedad, que al fin y al cabo está compuesta por individuos, cada uno de los cuales tiene en sí mismo similar tendencia hacia el mal. Se requiere de alguien o algo que esté por encima de la sociedad, y ese alguien es Dios, y ese algo son Sus mandamientos. Él que nos creó sabe, (como todo fabricante), qué nos beneficia y qué nos daña espiritualmente, y Sus mandatos constituyen una magnífica guía moral (como las ‘instrucciones del fabricante’), que garantiza a quien la siga, el buen funcionamiento de su alma. Leemos en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa, que Moisés le da al pueblo los mandamientos de Dios y pide: “Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes” (Dt 4,1) y les hace ver que si los cumplen podrán vivir y disfrutar de todo lo que Dios les va a dar. Y en la Segunda Lectura (ver Stg 1, 17-18.21-22.27) el apóstol Santiago afirma: “Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras.” (Stg 1,17). Y luego pide que cumplamos lo que nos manda Dios mediante Su Palabra. “Acepten dócilmente la Palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa Palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos” (Stg 1,21-22). Para tener una sociedad sana hay que empezar por sanar el corazón de cada uno de quienes la conforman. Y para ello se requiere que cada uno deje de engañarse a sí mismo, viviendo como si Dios no existiera, se vuelva hacia Él y se disponga a cumplir lo que Él le pide. No hacerlo puede resultar desastroso, ya lo estamos viendo. Estamos padeciendo las consecuencias de que la gente haya olvidado los mandamientos y ya no procure amar a Dios sobre todas las cosas ni al prójimo como a sí misma, ni haga 143 caso del no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos. Campea la violencia, la corrupción, la avaricia, la injusticia, y ningún mecanismo social logra detener su avance. No basta la educación, no bastan las leyes, no bastan los mecanismos represores; no son suficientes los medios externos que la sociedad pueda implementar. Para encauzar a un ser humano hacia el bien hace falta transformar su alma, hace falta lograr su conversión. Y sólo la luz de Dios es capaz de penetrar, iluminar y desterrar la tiniebla que hay en cada corazón. Quien quiera ‘moralizar a la sociedad’ necesariamente deberá contar con Dios o fracasará. 144 XXIII Domingo del Tiempo Ordinario El suspiro de Dios ¡ ¡¡No te cierres!!! ¿Alguna vez has dicho esto, en un tono tal vez un poquito exasperado, a alguien a quien le estás planteando algo, pues todavía no acabas de hablar y ya está poniendo cara de que no te va a hacer el menor caso? Es una frase que expresa gráfica y elocuentemente que sientes como si la persona con la que estás hablando estuviera entrando a un cuarto en el que piensa darte con la puerta en las narices y encerrarse por dentro, dejándote fuera, del otro lado de una barrera que no podrás atravesar y que impide toda comunicación. Seguramente a Dios le ha suceder eso mismo con nosotros, y querría decirnos: ‘¡no te cierres!’ cada vez que no termina de plantearnos algo (por ejemplo cuando a través de Su Palabra nos pide que perdonemos a alguien o que abandonemos un vicio, un apego negativo), y ya estamos alzando las cejas, poniéndonos a la defensiva y buscando la manera de hacer como que no oímos nada. Cuando alguien se cierra y ya no escucha, lo tildamos de ‘cerrado’ o peor aún, de ‘muy cerrado’, nos desanimamos y desistimos de comunicarnos con él. En cambio, cuando nosotros nos cerramos, Dios no se desanima ni desiste. Busca incansable el modo de abrirnos los oídos para que podamos escucharle. 145 En el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 7, 31-37), san Marcos narra que cuando le presentaron a Jesús a un sordo y tartamudo: “lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: ‘¡Effetá!’ (que quiere decir: ‘¡Ábrete!’)...” (Mc 7, 33-34). Es significativo que diga que Jesús suspiró. ¿Qué es un suspiro? una respiración lenta y profunda que solemos hacer cuando algo nos afecta. Cuando pensamos en suspiros, probablemente nos vienen a la mente los de los enamorados, pero también suspiramos de nostalgia, de frustración y como para tener más aire cuando nos disponemos a enfrentar alguna difícil situación. Cabe pensar que, al igual que nuestros suspiros, el de Jesús fue un suspiro de amor, que expresaba toda la ternura y compasión que sentía hacia aquel sujeto que había vivido toda su vida aislado. Fue también un suspiro de nostalgia, pues suspiró mirando al cielo, como lanzándole al Padre una mirada llena de añoranza por aquel tiempo feliz al inicio de la Creación, como diciéndole: ‘¿te acuerdas cómo era el ser humano antes de que cayera en la tentación, entrara el pecado en el mundo y con ella todos los males que padece la humanidad y en particular este hombre?’. También debe haber sido un suspiro de frustración, al ver a Su creatura, a la que creó por amor y para el bien, sometida al mal, frustración al ver que en lugar de llevar la vida plena y feliz a la que quería destinarle, había vivido en el encierro opresivo de un silencio que le mantenía al margen de todo y de todos. Por último, sin duda fue un suspiro emocionado, anticipando lo que haría por ese individuo, su liberación, la sanación que le regalaría con una sola orden: “¡Ábrete!”. en otras palabras, ya no sigas encerrado en ese silencio que te oprime, que no te deja ni oír Mi voz ni comunicarte con tus semejantes. 146 “¡Ábrete!”, déjame romper tu sordera, déjame regar tu lengua muda y seca, con los torrentes de Mi gracia, para que como lo prometí por medio del profeta Isaías, puedas no sólo hablar sino ¡cantar! (ver: Is 35, 4-7). Jesús suspira y sana, suspira y luego devuelve al hombre su perdida dignidad; suspira y después lo hace capaz no sólo de recibir, sino de compartir lo recibido, no sólo de escuchar sino de anunciar a otros Su Palabra. Jesús también suspira así por nosotros. Suspira de amor y de nostalgia al recordar cómo éramos cuando nos creó; suspira de frustración, al ver que cuando nos habla solemos encerramos tras barreras y barreras de ruidos y pretextos para poder prestar oídos sordos a Su voz. Ojalá también pueda suspirar de emoción, al ver que estamos dispuestos a dejarnos sanar por Él, que, como aquel sordo tartamudo, permitimos que nos aparte de cuanto nos impida prestarle atención; penetre nuestra sordera y destrabe nuestra lengua; nos enseñe a escucharle y responderle; nos rescate de nuestra cerrazón. 147 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario Obras S i te piden que muestres tu fe con obras, ¿qué obras tuyas crees que pudieras mencionar para que se vea que tienes fe? Ante esta pregunta mucha gente se desanima pensando que no tiene nada que mostrar pues se figuran que eso de ‘obras’ se refiere a algo así como haber fundado un asilo o una orden religiosa o haber hecho algo importante, sonado; como si hubiera que ser como esos políticos que apantallan enumerando las obras que hicieron: las carreteras, aulas, clínicas que construyeron (que casi nunca se comparan con las que debían haber construido o las que dejaron a la mitad...). Pero no se trata de eso. En lo que toca a asuntos de fe, lo de ‘obras’ no necesariamente se refiere a algo espectacular. Si Jesús comparó el Reino de Dios con un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas (ver Mc 4, 3032), entonces lo de obras puede referirse a algo tan pequeñito como sonreírle a alguien a quien en realidad quisieras ¡ahorcar!; o hablar bien de esa persona que habla mal de ti; o devolver completo el cambio, en lugar de ‘olvidar’ regresarlo, o hacer hoy un favor a quien ayer no te lo quiso hacer a ti... Lo de hacer obras está más a la mano de lo que a veces imaginamos. 148 San Francisco de Sales decía que por estar esperando hacer grandes obras que casi siempre están fuera de nuestro alcance, dejamos de hacer las pequeñas obras que están siempre a nuestro alcance. Me viene a la mente lo que le sucedió al padre estadounidense Walter Ciszek SJ (1904-1984). Cuando estaba en el seminario jesuita se sintió movido a responder a un llamado del Papa Pío XI en el que pedía misioneros para evangelizar Rusia. Desde entonces puso todo su empeño en prepararse: aprendió ruso, dedicaba su tiempo libre a leer sobre la cultura rusa; aprendió a celebrar Misa en el rito ortodoxo ruso, su máxima ilusión era ir como misionero a aquel país. Luego de que fue ordenado no pudo ir a Rusia de inmediato pues la situación allí era muy difícil. Pasó un tiempo en Polonia. Y cuando al fin se dio la oportunidad y llegó a tierra rusa en 1930, se encontró con que no podía cumplir su misión. No había permiso de celebrar Misa o dar catecismo o realizar la más mínima actividad religiosa, y quien lo hacía se arriesgaba a ir a prisión y a perder la vida. Como quien dice, que la gran obra evangelizadora para la que se había preparado era imposible. Eso lo desconcertó y lo desanimó a tal grado que tuvo la tentación de regresarse a su país. Pero con la gracia divina descubrió que cumplir la voluntad de Dios no siempre consiste en hacer cierta labor específica que nosotros pensamos que Él quiere que hagamos, sino en responder cristianamente a lo que Él nos va presentando cada día, sea lo que sea. Al poco tiempo el padre Ciszek fue aprehendido, acusado falsamente de ser ‘espía del Vaticano’ y llevado a la temible prisión de Lubianka; fue encerrado solo en una celda de ventana tapiada, donde no había más que un camastro (sólo para dormir de noche; no lo dejaban usarlo para sentarse), y un balde que le dejaban ir a vaciar al baño una vez al día. ¡Cinco años! pasó allí el padre en total aislamiento, sin hablar con nadie, salvo cuando lo sacaban para someterlo a intensos interrogatorios; cinco años viendo pasar los minutos, las horas, los días y las noches siempre iguales, siempre 149 encerrado, en silencio, sin poder leer o hablar con alguien y, sobre todo, sin poder cumplir su sueño misionero. Muchos presos que estuvieron en esa cárcel se volvieron locos, pero no el padre Ciszek, ¿por qué? porque en lugar de aferrarse a lo que él había pensado que era cumplir la voluntad de Dios (evangelizar a los rusos), y desesperarse por no poder hacerlo, comprendió que la voluntad de Dios era que estuviera allí en ese momento, por lo que debía aceptar y aprovechar lo mejor posible el tiempo que Él le permitiera pasar en aquel lugar. Eso lo mantuvo en una gran paz. Y así, como alcanzaba a escuchar las campanadas del reloj del Kremlin, se impuso un horario en el que dedicaba cierto tiempo a la oración, a la meditación, al examen de conciencia, a recitar Salmos que se sabía de memoria. No podía hablar con los hombres, pero podía hablar con Dios y a ese diálogo íntimo, sabroso, se entregó. Luego de cinco años, fue llevado a cumplir la sentencia a la que lo condenaron, quince años de trabajos forzados en los helados campos de Siberia. Pensó que por fin podría cumplir su misión evangelizando a los presos, pero se topó con que cuando ellos supieron que era sacerdote no lo acogieron como esperaba, todo lo contrario, influidos por la propaganda anti religiosa a la que habían sido sometidos, los presos lo insultaron, lo despreciaron, le robaron la poquita ropa que traía y se dedicaron a hacer de su vida un infierno: le quitaban su comida, le daban la peor parte en el trabajo, no le dirigían la palabra. Decía que había llegado casi contento, esperando que tras cinco años de silencio, disfrutaría de la solidaridad de otros seres humanos y de escucharlos y hablar con ellos, pero no tuvo ese consuelo. Y de nuevo, no se desesperó. Comprendió que para él en ese momento, realizar las obras de Dios consistía en hacer lo que le tocara hacer cada día, y vivir cristianamente en ese ambiente hostil. Y, como dice el profeta en la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Is 50, 5-9), no opuso resistencia, no se echó para atrás, no apartó su rostro de los insultos y salivazos. 150 Confió en el Señor y no quedó defraudado. Supo que lo que se esperaba de él en ese momento no era predicar con palabras, sino con obras. Y así, por ejemplo, mientras otros presos recurrían a la violencia, él se mantenía manso y sereno; a diferencia de ellos, que estaban muy amargados, él conservaba su buen ánimo a pesar de los malos tratos que recibía; a diferencia de ellos que, a modo de venganza, boicoteaban el trabajo que eran forzados a hacer, él hacía lo que le asignaban lo mejor posible; aunque todos se la pasaban quejándose, él nunca se quejaba; aunque nadie lo ayudaba, él estaba siempre dispuesto a ayudar a otros, más allá de lo que se requería de él; estaba siempre disponible, por ejemplo, para asistir a un enfermo, aun si se trataba de alguien que había hecho algo malo contra él. Todo ello permitió que muchos presos primero se extrañaran, luego se admiraran y al fin se acercaran a él, y, a través de él, a Dios. Las semillas de mostaza que trabajosamente sembró en el endurecido y congelado suelo ruso se convirtieron, quién lo hubiera adivinado, en frondosos arbustos que hasta el día de hoy siguen dando fruto. Por eso, cuando en la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Stg 2, 14-18) escuches al apóstol Santiago decir que “la fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta”, no te desanimes pensando que no has hecho grandes obras o que se te exige algo superior a tus fuerzas. No es así. Dios no espera de ti más de lo que puedes dar. Lo vemos en el Evangelio (Mc 8, 27-35). Se nos pide simplemente renunciar a nosotros mismos, es decir renunciar a ese ego que nos hace pensar en nosotros primero antes que en los demás, a ese ego que nos hace creer que Dios se tiene que amoldar a nuestra voluntad. Y se nos pide luego tomar la cruz, en otras palabras, aprovechar la gracia que a cada instante nos da el Señor para vivirlo todo como testigos de Su amor. 151 Nota: El padre Walter J. Ciszek SJ, del cual, por cierto, ya se inició el proceso de canonización, escribió dos libros. En el primero (‘With God in Russia’ -‘Con Dios en Rusia’) narra todo lo que vivió en aquellos 23 durísimos años que pasó en Rusia. El segundo es uno de los libros espirituales más extraordinarios que he leído, en el que va repasando en clave de fe lo que vivió en Rusia, reflexionando cómo fue actuando en él -y cómo actúa en nosotros- la gracia de Dios. Se llama ‘He leadeth me’ (‘Él me conduce’, título posiblemente inspirado en el Salmo 23: “El Señor es mi Pastor, nada me falta...Él me conduce hacia fuentes tranquilas...”). Por ahora sólo está en inglés, editado por Ignatius Press. Ojalá la editorial jesuita de la Obra Nacional de la Buena Prensa pueda un día ofrecerlo al público de habla hispana, para mayor gloria de Dios, y bien de muchos. Si quieres conocer más sobre el padre Ciszek, visita: www.ciszek.org 152 XXV Domingo del Tiempo Ordinario A prueba S i juzgamos nada más por sus palabras, pensaríamos que se trata simplemente de unos bravucones que quieren fastidiar a uno que les cae ‘gordo’ porque no es como ellos. Me refiero a las frases que hallamos en un texto del libro de la Sabiduría, parte del cual se proclama este domingo en Misa como Primera Lectura (ver Sab 2, 12.17-20). “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados.” (Sab 2, 12). Tenemos aquí a unos hombres que se refieren a alguien que los incomoda porque, a diferencia de ellos, sí respeta ciertos principios. Es evidente que hay quienes al toparse con alguien cuya sola conducta les hace ver que no se están portando como deberían, reaccionan mal. Y reaccionan todavía peor cuando quien les incomoda es una persona de fe, que actúa cristianamente. Cada vez es más común que un católico se encuentre en ambientes donde quienes lo rodean no sólo lo critican y se burlan, sino que tratan de tenderle una trampa, ponerle un 153 ‘cuatro’ a ver si de veras mantiene su integridad, a ver si de veras no cae en la tentación. ¿Por qué lo hacen? Parecería que lo hacen simplemente por ‘malvados’, calificativo que les aplica el autor bíblico a esos hombres cuyas frases cita. Pero cabe pensar que hay algo más. Muchos de los que hoy en día se mofan de un católico, no siempre lo hacen por maldad, sino porque están heridos, han sufrido muchas decepciones, han buscado y no han encontrado un fundamento firme, bueno, veraz, en el cual poder cimentar su existencia; se han aferrado una y otra vez a cosas que no los satisfacen, han equivocado el camino y están cansados y dolidos. Y al ver que el católico parece haber encontrado un camino seguro, parece tener aquello que anhelan y de lo que carecen, se sienten impulsados a ponerlo a prueba, no tanto para hacerle un mal, como para ver si en verdad aquello que parece sostenerlo es tan confiable como parece. Y aunque parezca contradictorio, le lanzan pullas esperando que las aguante, lo someten a tentaciones esperando que las resista, lo invitan a ser igual que todos, deseando que siga siendo distinto, ¿por qué? porque si no cede en sus convicciones, si logra mantenerse firme a pesar de todo, les mostrará algo que están ansiosos de descubrir: que hay una real esperanza que puede iluminar su vida; que existe una Verdad que vale la pena creer y defender; que hay Alguien que nos creó a todos, nos ama a todos y a todos nos muestra el camino hacia la salvación. Como esos hombres de los que habla el texto bíblico, que tendieron una trampa a un justo, hoy en día quienes rodean a un creyente están atentos a ver si cae en la trampa del egoísmo, el rencor, la violencia, la avaricia, la injusticia, la corrupción. Y si comprueban que no lo hace; si ven que ama, que perdona, que no pierde la paz, que no abusa, que ayuda, que se comporta con honestidad, no pueden menos que quedar desconcertados, y entonces una grieta comienza a abrirse en su caparazón; una grieta por la que comienza a colarse la duda: ¿y si en verdad existe Dios?, ¿y si en verdad de Él le viene su 154 fortaleza?, ¿y si ese Dios que lo ayuda a él, puede ayudarme a mí? Y aunque tal vez, más por inercia que por otra cosa, en la superficie sigan burlándose, en su interior, sin saber cómo y casi a pesar suyo, por esa grieta comienza a filtrarse una luz, tal vez frágil y pequeña, pero capaz de romper la oscuridad de la desesperanza, del desánimo en el que han vivido por no creer en nada, por no confiar en nadie, por vivir sin Dios. Viene a mi mente algo que me platicaba un amigo periodista que tuvo oportunidad de ir a cubrir un evento internacional con colegas de diversos medios. De entrada se dio cuenta de que les cayó mal que era católico, que no usaba palabrotas, que por más que lo presionaban, no los acompañaba a emborracharse al terminar cada jornada. Pero al pasar los días, varios de ellos lo buscaron para platicar, para pedirle consejo, para preguntarle acerca de su fe. Captaron que él tenía algo que a ellos les hacía falta, y ello los movió a acercársele. Lo pusieron a prueba y pasó. Es extraordinario el impacto que puede tener en quienes no tienen fe, el testimonio tal vez sencillo y discreto, pero coherente, de un creyente. 155 XXVI Domingo del Tiempo Ordinario Errores ignorados H ace unas semanas, por cuidarme un resfrío pasé unos días sin salir de casa, y se me ocurrió solicitar un ‘servicio a domicilio’ al supermercado. Cuando terminé de pedir lo que necesitaba, me dijo el joven que me atendió por teléfono: ‘¿algo más que se le haya olvidado?’ Le contesté: ‘pues si se me ha olvidado, ¿cómo me voy a acordar?’, y nos dio risa a los dos. Vino aquello a mi mente al leer una frase en el Salmo que se proclama este domingo en Misa. Pide al Señor el salmista: “Perdona mis errores ignorados” (Sal 19, 13). Me preguntaba, ¿a qué se refiere? Si ignoraba esos errores, es que no sabía que los cometió, y si no sabía que los cometió, ¿cómo se va a disculpar por ellos? Recordemos que una de las condiciones para que se dé un pecado grave, es tener ‘plena conciencia’ de haberlo cometido, así que si al confesarse alguien dice: ‘pues hice esto, pero no sabía que era pecado’, su ignorancia lo libra de haber faltado gravemente, es una gran atenuante. Entonces ¿cómo entender esto? Vienen en nuestra ayuda estas palabras de Jesús: “Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no... ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos...” (Lc 12, 47-48a). 156 Es interesante hacer notar que da a entender que el que sabiendo cuál es la voluntad de su señor no la cumple, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla, no la cumple recibirá pocos, ojo: no dice que no recibirá ninguno. Es decir que el que uno ignore que ha hecho algo malo no significa que no lo haya hecho, sólo que no sabe que lo hizo. Por ello, es posible -y, añadiría, frecuente- que ofendamos a Dios sin darnos cuenta. Ya lo dice el salmista: “Aunque tu servidor se esmera en cumplir Tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo?” (Sal 19, 12). De ahí que tenga sentido pedirle perdón a Dios por los “errores ignorados”. Es como cuando por algo que dijiste, hiciste o dejaste de hacer, lastimaste sin querer a una persona. Le pides perdón: ‘discúlpame, no me di cuenta de que te herí’, ‘perdona, no fue mi intención ofenderte.’ Decía aquella canción del siglo pasado: ‘si en algo te ofendí, perdón...’, como quien dice, me disculpo ‘por si acaso’. Ahora bien, ya puestos a reflexionar en esto se me ocurría que tal vez lo de “errores ignorados” pueda referirse también no solamente a cuando ignoramos haber cometido errores, sino a cuando sabemos que los cometimos pero luego los ignoramos, en el sentido de que no les hacemos caso, no les damos importancia. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de “errores ignorados”? Cuando menos una cosa: como lo contrario de ignorar es conocer, más aún, reconocer, tenemos que esforzarnos por reconocerlos en lugar de lo que solemos hacer, que es racionalizarlos para poder ignorarlos. Por ejemplo, en lugar de racionalizar: ‘todos roban y engañan, así que yo también’, reconocer: ‘robé y mentí’; en lugar de racionalizar: ‘tenía cosas que hacer’, reconocer: ‘pudiendo ir a Misa, no fui’; en lugar de racionalizar: ‘me provocó, fue su culpa’, reconocer: ‘me violenté, me desquité, hice mal’. Ante los errores que cometemos lo primero no ha de ser ignorarlos, sino mirarlos de frente, asumirlos, arrepentirnos de 157 haberlos cometido, y pedirle a Dios Su perdón y Su ayuda para no volverlos a cometer. A diferencia del joven del supermercado que pretendía que yo mencionara algo que había olvidado y era incapaz de recordar, el Señor nos da Su gracia para que conozcamos lo que ignoramos, descubramos lo que ocultamos y podamos ponerlo en Sus manos para que Él lo sane, lo limpie, lo rescate, lo perdone, lo arroje al fondo del mar (ver Miq 7, 18-19) y ponga un letrerito: ‘se prohíbe pescar’... Pidámosle a Dios, como proponía san Ignacio de Loyola, la gracia de vernos como Él nos ve, porque ello nos permitirá no sólo descubrir nuestras miserias, sino Su misericordia; no sólo nuestra oscuridad, sino Su luz, que nuestros “errores ignorados” sean no sólo reconocidos, sino perdonados. 158 XXVII Domingo del Tiempo Ordinario Gracia matrimonial M e contaba un padre amigo mío que cuando llegan parejas de novios a decirle que se quieren casar, siempre les pregunta por qué quieren casarse por la Iglesia, y suelen darle respuestas como: ‘para sacarla bien de su casa’, ‘para queUd. nos eche la bendición’, ‘porque es lo tradicional’, ‘porque esta parroquia nos gusta’, ‘porque aquí se casaron mis papás’. Me decía que casi nunca ha escuchado la respuesta que espera: ‘porque queremos que Dios nos ayude a amarnos como Él nos ama’. Es que a pesar de lo que muchas parejas parecen creer y por eso se casan por la Iglesia, lo importante en el matrimonio no es el vestido blanco, el velo, las invitaciones elegantes, las arras, el ramo, el lazo, las madrinas, las fotos, el video, la fiesta, el baile, el pastel, todas esas cosas a las que los novios, sobre todo la novia y su mamá, suelen ponerle tanta atención. Lo importante es que los cónyuges reciben de Dios una gracia sacramental que les da una capacidad sobrenatural para amarse, tenerse paciencia, apoyarse, mantenerse fieles y unidos. Las parejas que sólo viven juntas o sólo se casan por lo civil, se pierden esta gracia, se atienen a sus solas míseras fuerzas, y éstas pronto se les acaban, de ahí que sea tan alto el promedio de parejas no casadas por la Iglesia, que se separan. 159 También las parejas que se casan por la Iglesia pueden acabar separándose si desaprovechan esta gracia, que como todo lo que se recibe de Dios, es un regalo que hay que recibir y disfrutar; si se le deja sin abrir se desperdicia, se pierde. ¿Qué deben hacer los esposos para aprovecharla? Apartar un tiempito cada día, o cada noche, para orar juntos; ir a Misa el domingo, y, si pueden, también entre semana; comulgar; acudir con regularidad a confesarse; orar ante el Santísimo; encomendar su hogar a María, rezar el Rosario en familia (es muy cierto eso de que ‘la familia que reza unida, permanece unida’), asistir de vez en cuando a alguna charla o retiro, y, si les es posible, pertenecer a algún grupo parroquial para matrimonios. Es significativo que en este domingo en que la Primera Lectura que se proclama en Misa narra cuando Dios creó a la mujer y se la dio como pareja al varón (ver Gen 2, 18-24), y en el Evangelio escuchamos a Jesús afirmar que cuando una pareja se casa “ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre” (Mc 10, 8-9), la Iglesia nos invite a pedir, en la Oración Colecta: “Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y Tú sabes que necesitamos.” , una súplica que todos los esposos podrían hacer cada día, para encomendarse a Dios, pedirle que renueve la gracia sacramental que derramó en ellos el día que se casaron, y poner su matrimonio en Sus manos. 160 XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario Palabra Viva L a primera vez que acudí a una clase de Sagrada Escritura, el profesor, señalando su Biblia, citó la primera parte del texto que se proclama este domingo en Misa como Segunda Lectura: “La Palabra de Dios es viva...” (Heb 4,12). No recuerdo qué siguió diciendo después, porque yo me quedé atorada en esa primera frase, preguntándome qué quiso decir con eso de “viva”. Pensaba, ¿a qué se refiere, de veras cree que está viva, que no es un libro sino un ser vivo?, o ¿qué quiso decir? Surgió en mí una inquietud que me movió a tratar de averiguar qué había detrás de semejante afirmación. Y no me tardé mucho en averiguarlo. De aquello ya pasó casi un cuarto de siglo, pero lo menciono ahora es porque se me ocurre que tal vez haya alguien que al escuchar este domingo la Segunda Lectura se pregunte, como me pregunté yo aquella vez, qué significa eso de que “la Palabra de Dios es viva”, y quisiera ayudarle para que no se tarde en descubrir que es verdad, que sí es viva, en, al menos, siete aspectos: 1. La Palabra de Dios es viva porque viene del Autor de la Vida, de Aquel que dijo de Sí mismo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), Aquel cuya sola palabra creó todo cuanto existe (ver Jn 1, 1-5); Aquel que con una sola orden 161 calmó la tempestad, devolvió la salud a los enfermos y dio vida a los difuntos, Aquel que derrotó la muerte y vive para siempre. 2. La Palabra de Dios es viva porque nos alimenta espiritualmente, nos fortalece, nos da vida. “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). La Palabra de Dios nos rescata de vivir la existencia sin hallarle sentido, nos libra del vacío, de lo que el Papa llamó: la ‘cultura de la muerte’. A través de Su Palabra, Dios nos vivifica con Su aliento vital. 3. La Palabra de Dios es viva porque nos sigue el paso. Llega a nosotros siempre oportuna, ni antes ni después de lo que la necesitamos, y es pertinente, certera, nos habla de lo que nos está pasando y nos dice lo que nos hace falta escuchar (aunque no siempre coincide con lo que nos gustaría escuchar...). Estremece ver qué oportuna es la Palabra que se proclama en Misa cada día, y cómo se relaciona con lo que nos está sucediendo en el momento. En verdad es “más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón” (Heb 4, 12). Y eso no sólo a nivel personal, también comunitario, nacional, incluso mundial. Recuerdo hace poco que hubo una temporadita en la que sucedieron sismos en diversos lugares del planeta. Entonces le tocó al DF. Estábamos en Misa de 12 pm cuando comenzó a temblar. Como la persona que leía la Primera Lectura no alzó la vista, no se dio cuenta de que las lámparas de la parroquia se bamboleaban de un lado al otro, así que siguió leyendo. Fue providencial porque la señora a la que le tocaba leer después, y que sí se percató de que estaba temblando, no se atrevió a bajarse del ambón e interrumpir la Misa, sino que se puso a proclamar a voz en cuello (en parte por la emoción y en 162 parte porque se había ido la luz y no servía el micrófono), el Salmo correspondiente a ese día, que decía: “Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza.. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra...” (Sal 46, 2-3). 4. La Palabra de Dios es viva porque actúa, opera, cumple lo que promete. No es ‘letra muerta’; no es un texto antiguo que refiere algo que ya pasó. La Palabra de Dios se cumple hoy, a cada instante, siempre que se proclama. Y al que la escucha le deja una oleada de gracia, de bendición. Nadie permanece igual después de leer y meditar la Palabra. Hay un cambio, aunque sea imperceptible, una diferencia en su alma; queda una semilla. Dijo Dios, a través del profeta Isaías: “Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será Mi Palabra, la que salga de Mi boca, que no tornará a Mí de vacío, sin que haya realizado Mi voluntad y haya cumplido aquello a que la envié.” (Is 55, 10-11). Y siglos más tarde, escribiría san Pablo: “No cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes.” (1Tes 2,13). En otra carta le decía a su ayudante, Timoteo: “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia...” (2Tim, 3, 16). 163 Y más adelante lo exhortaba: “Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. “(2Tim 4, 2). Claro, sabía que la Palabra viva, operante, sembrada en un alma, tarde o temprano germinaría. 5. La Palabra de Dios es viva porque no es perecedera. No tiene ‘fecha de caducidad’. Jesús afirmó: “El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán” (Lc 21,33). Y más adelante, san Pedro dijo, citando un pasaje del profeta Isaías (ver Is 40, 6b-8): “Pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba; se seca la hierba y cae la flor; pero la Palabra del Señor permanece eternamente. Y ésta es la Palabra: la Buena Nueva anunciada a vosotros.” (1Pe 1, 24-25) 6. La Palabra de Dios es viva porque si la escuchamos, si la acogemos, si la ponemos en práctica, es capaz de santificarnos. Jesús oró pidiendo a Su Padre: “Santífícalos en la verdad. Tu Palabra es la verdad” (Jn 17, 17) 7. La Palabra de Dios es viva porque escucharla y cumplirla nos conduce a la vida eterna. Es camino seguro de salvación. Jesús aseguró: “En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna.” (Jn 5, 24). En conclusión: queda claro que la Palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa. Sabiendo esto, cabe entonces preguntarnos: ¿cómo la recibiremos la próxima vez que la escuchemos?, ¿fingiremos necia sordera?, ¿o nos atreveremos a dejar que nos penetre y se deslice de las orejas al corazón? 164 Domingo Mundial de las Misiones Compartir la alegría n estos tiempos en que reina la mentalidad de ‘vive y deja vivir’, y de ‘yo tengo mi verdad y tú la tuya’, a algunos les resulta extraño que la Iglesia Católica se mantenga fiel al llamado de Jesús (que leemos este domingo en el Evangelio -ver Mt 28, 16-20), de ir a enseñar y a bautizar a todas las naciones. Se preguntan por qué la Iglesia Católica sigue celebrando cada año el DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones) y sigue enviando, cotidianamente, misioneros a todos los rincones del planeta, a evangelizar. Tal vez, sospechan los intelectuales, la mueve un afán ‘hegemónico’, ‘expansionista’; quizá, comentan políticos y empresarios, quiere fortalecerse incrementando el número de sus miembros. La juzgan con criterios equivocados. La Iglesia no es un país ni una empresa. La razón de su celo misionero es muy distinta a la que imaginan quienes la contemplan desde fuera. ¿Qué razón la mueve? Sólo una. Difundir lo que el Papa Benedicto XVI llama ‘la alegría de creer’. En un mundo en el que mucha gente está angustiada porque no le halla sentido a su existencia; vive amedrentada por la violencia que la rodea; desorientada por la pérdida de valores; deprimida por la soledad, vacía por la falta de amor; aterrada ante la idea de que la inevitable muerte, propia y ajena, será un E 165 oscuro final sin esperanza, los católicos queremos anunciar la alegría de la fe. En una encuesta realizada entre grupos religiosos de todo el mundo se concluyó que los más felices somos los católicos. Se ve que el Señor ha cumplido lo que leemos en la Primera Lectura dominical que prometió a quienes se adhieran a Él: “los llenaré de alegría” (Is 56, 7). Si alguien hubiera inventado un ‘alegrómetro’, de seguro mostraría que el grado de alegría que alcanza quien tiene fe, supera con mucho el que alcanza quien se alegra por cualquier otra razón. A los católicos nos alegra nuestra fe, y queremos compartir nuestra alegría con otros, con muchos, con todos. Hace unos días en un sitio católico en internet preguntaban: ‘cuáles son las tres cosas que más disfrutas de tu fe católica?’, y quisiera replantearte la pregunta: ‘¿cuáles son las tres cosas que más te alegran de tu fe católica? Te comparto lo que respondí: 1. La alegría de pertenecer a la familia de Dios. Me alegra saber que Dios es Amor y que pertenezco a Su familia: que Jesús es mi hermano, que me ama tanto que vino a salvarme del pecado y de la muerte. Que María es mi Madre, que vela y ruega a Dios por mí. Que no sólo cuento con la intercesión de la Iglesia en este mundo, sino con la celestial. Que puedo aprovechar la oración y el ejemplo de los santos, y el auxilio de los Ángeles y Arcángeles. Que en la rica diversidad espiritual de la inmensa familia católica hay cabida para todos, desde el contemplativo que se la pasa orando en silencio, hasta el que alaba a Dios con palmas y cantos; desde el que vive una religiosidad popular hasta quien desea penetrar en las profundidades teológicas de los sabios Padres y Doctores de la Iglesia. Que aunque vaya al rincón más apartado del planeta, hallaré una iglesia católica y podré entrar y sentirme en casa, porque en ella todos somos acogidos, sin importar raza, situación económica, cultural o social, todos nos sabemos y somos hermanos. Y me alegra saber que cuando termine mi vida en este mundo no voy a morir sino a resucitar, 166 y espero poder seguir disfrutando de mi pertenencia a la gran familia de Dios, y vivir eternamente con Él, con María, los ángeles, los santos y mis seres queridos en el cielo, el verdadero Hogar. 2. La alegría de ser miembro de la única Iglesia fundada por Cristo. Me alegra tener como padre y pastor al Papa Benedicto XVI, hombre sabio y santo, sucesor, en línea ininterrumpida de san Pedro y saber que la Iglesia Católica no es producto de un cisma ni la fundó un hombre cualquiera, sino el propio Cristo hace dos mil años, y que le envió a Su Espíritu Santo que desde entonces la guía y la sostiene, y por eso es Madre y Maestra y tiene autoridad para interpretar la Palabra, para enseñar, para definir dogmas que son principios sólidos, verdades de la fe de la cual Cristo la hizo depositaria, y en las cuales podemos cimentarnos confiados en que no van a cambiar pues no vienen ni dependen del hombre, sino de Dios. Y me alegra también que aunque la Iglesia tiene la mirada puesta en Dios, está profundamente comprometida con el hombre, y por eso defiende la vida desde su concepción hasta su fin natural; y por eso es la institución no gubernamental que más ayuda humanitaria brinda en todo el mundo, sin distinción de credos, razas, situación política, social o cultural, y por eso nos deleita los sentidos con la belleza de las flores, las imágenes, la arquitectura, la música, las obras de arte que ha promovido desde el inicio del cristianismo y que han ayudado a millones de creyentes a elevar el alma hacia Dios; y por eso aunque seamos santos o pecadores, la Iglesia mantiene para nosotros, para todos, sus puertas siempre abiertas de par en par. 3. La alegría de contar con los Sacramentos. Me alegra contar con los Sacramentos, signos sensibles del amor divino, que me permiten vivir mi existencia ordinaria de modo extraordinario: Que por mi Bautismo puedo llamar Padre a Dios. Que me da en la Confesión Su abrazo, Su gracia, Su perdón. Que en mi Confirmación el Espíritu Santo derramó en mí los dones y carismas necesarios para poder dar abundante 167 fruto espiritual. Que puedo adorar a Cristo, Vivo y Presente, en la Eucaristía, y recibirlo y entrar en comunión íntima con Él. Que derrama en mí Su ternura y fuerza sanadora en la Unción de Enfermos. Que en el Matrimonio otorga a los esposos el poder de amarse como Él los ama. Que en el Orden Sacerdotal transforma al sacerdote en ‘otro Cristo’, para asistirnos en Su nombre, para hacerlo presente entre nosotros. Me alegra tener siempre a mi disposición estas ayudas divinas que me ayudan a empezar a habitar, a edificar, a disfrutar ya desde ahora del Reino de los Cielos. Me gustaría saber qué respondes tú, qué te alegra de tu fe católica, y sobre todo, te propondría que en este Año de la fe te preguntes ¿con quién compartirás esa alegría? 168 XXX Domingo del Tiempo Ordinario ¿Qué quieres que haga por ti? ¿ No te ha pasado que estás hablando con alguien y al hacer una pequeña pausa buscando cierta palabra, la otra persona te completa la frase, pero dice algo muy distinto a lo que tú ibas a decir? Por adelantarse, se equivoca. Quizá también te ha sucedido que te regalan algo que te hace pensar: ‘lástima que no me consultó, no es mi talla’, ‘qué pena que no averiguó qué color me gusta’; ‘ojalá me hubiera preguntado si esto me hacía falta, ¡ya tengo dos!’. Una señora se quejaba de su marido le obsequió en su cumpleaños (el de ella), un coche de su modelo favorito (el de él), y lamentaba: ‘ojalá hubiera tomado en cuenta lo que yo quería’. Si en lugar de suponer lo que los otros necesitan, les preguntáramos, iríamos a la segura, atinaríamos a darles algo que en verdad podrían aprovechar. Por ejemplo, cuando en la iglesia organizamos acopios para damnificados, siempre nos ponemos en contacto con el párroco de esa zona para preguntarle qué necesitan; porque si se enviara un cargamento de latas de atún a una comunidad indígena que ni acostumbra comerlo, ni tiene abrelatas, no les serviría de nada e incluso podría hacerles daño. En cambio cuando se sabe lo que los demás requieren, se tiene la certeza de que la ayuda enviada será eficaz. 169 ¿A qué viene todo esto? A que cabe reflexionar que si así sucede en la vida cotidiana, con más razón sucede en la vida espiritual. Por ello, en este Año de la fe, en que el Papa Benedicto XVI nos ha invitado a compartir nuestra fe con alguien, conviene que al responder a ese llamado cada uno se pregunte: ¿qué necesita ese alguien?, ¿qué he de compartirle acerca de mi fe? Claro, ya se sabe que todos necesitamos a Dios, y, aunque lo nieguen, los alejados y los no creyentes no son la excepción, pero hay tantos y tan diversos caminos para llegar a Él, que al encaminar a alguien hay que procurar que tome la ruta que mejor le convenga. Por ejemplo: a un adolescente quizá le resulte más fácil abrirse a la fe si se le ayuda a descubrir que Jesús es su Amigo, joven como él, que lo comprende cuando nadie lo comprende, que no lo juzga, que no lo defrauda, que nunca lo abandona. Y en cambio a su papá tal vez se le facilite más relacionarse con Dios Padre, con cuya paternidad puede identificarse. Otro ejemplo: la hija de unos amigos empezó a salir con un universitario al que le interesaba el ‘budismo’, leía filosofía zen, y podía pasarse largo rato meditando, haciendo ‘ooommm’ sentado en el suelo. ¿Cómo podía ella interesarlo en su fe? Se le ocurrió introducirlo en la tradición católica contemplativa, prestándole algunos libros, y tiempo después probó a invitarlo a una jornada de adoración al Santísimo, en la que él pudo pasar horas en silencio, pero no como acostumbraba, tratando de poner la mente ‘en la nada’, sino descubriendo la riqueza de ponerla en Alguien, en Jesús, presente en la Eucaristía, para contemplarlo y saberse contemplado por Él. Fue para este muchacho una experiencia decisiva, que tocó su corazón. Si en lugar de responder a lo que la sensibilidad de su novio requería, a ella se le hubiera ocurrido llevarlo a una de esas asambleas litúrgicas donde la gente alaba a Dios con cantos, aplausos y aclamaciones a todo pulmón, muy probablemente no sólo lo hubiera incomodado sino incluso ‘vacunado’... 170 Sintonizarse en la frecuencia del otro, captar qué hay en su interior, cuáles son sus más hondos anhelos, permite ayudarlo a descubrir cómo Dios puede saciarlos. En el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 10, 46-52), un ciego le pidió a Jesús que tuviera compasión de él. Si hubiéramos estado allí, es posible que sin pensarlo dos veces hubiéramos decidido que lo que este ciego necesitaba era recobrar la vista. Y llama la atención que Jesús le preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?”, dándole así la posibilidad de pensar, entrar en sí mismo, cuestionarse qué era lo que realmente le hacía falta, y pedirlo. Y es que, aunque nos parezca increíble, hubiera cabido la posibilidad de que en lugar de pedir ver, hubiera pedido otra cosa, por ejemplo, seguir ciego y que Jesús moviera el corazón de las gentes para que lo socorrieran más generosamente. Lo notable es que Jesús, a pesar de que sabía perfectamente lo que al otro le hacía falta, le dio la oportunidad de expresarlo, asumirlo, hacerse cargo de su necesidad y ponerla en Sus manos. Y fue hasta que el ciego pidió: “Maestro, que pueda ver”, que Jesús le concedió recobrar la vista, tras lo cual el hombre comenzó a seguirlo por el camino. En este Año de la Fe en que el Papa te invita a compartir con otros tu fe, no asumas de antemano que ya sabes lo que alguien necesita para poder encontrarse con Dios. Atrévete a preguntarle, procura escucharle (con los oídos de la cabeza y del corazón), y pide a Dios la gracia de saber responder, para proponer a cada uno el camino mejor, el que pueda conducirlo al encuentro del Señor. 171 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario ¿En qué consiste amar a Dios? ¿ Amas a Dios? ¿En qué consiste amar a Dios? La pregunta viene al caso porque en la Primera Lectura (Dt 6, 2-6) y en el Evangelio (ver Mc 12, 28-34) que se proclaman este domingo en Misa queda claro que el primero de todos los mandamientos que Dios nos pide cumplir es: “amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Siempre me había preguntado por qué se menciona este triple modo de amarlo, y ahora que reflexionaba en ello, caí en la cuenta de que corazón, mente y fuerzas son tres elementos que representan lo que entra en juego cuando dos personas se aman. Te comparto mi reflexión: Amar con todo el corazón En la Biblia el corazón no se considera la sede del amor sino de la voluntad, de la mente, del entendimiento, del ser mismo de una persona. Sin embargo, en nuestra mentalidad occidental tenemos muy arraigado el representar el amor con un corazón. Así que permítaseme tomarme una pequeña licencia y retomar, para esta reflexión, éste significado al que estamos tan acostumbrados. 172 Cabe, pues, decir que lo primero en el amor entre un hombre y una mujer entraña siempre un sentimiento, una emoción del corazón, un enamoramiento. Cada uno se fascina con lo que le cuentan del otro y también con lo que va descubriendo, y se la pasa pensando: ‘qué inteligente es’, ‘qué buen corazón tiene’, ‘qué detallista’, ‘qué genial’, ‘¡cómo me encanta!’ Los familiares y amigos del enamorado se dan cuenta de que lo está (a veces incluso antes de que él mismo lo reconozca) porque la persona amada se ha vuelto su tema favorito de conversación (casi ¡el único!) y no hace más que platicar lo que dijo y lo que hizo; y cuando regresa de haber ido a verla todos pueden notar que vuelve feliz, de buenas, con un brillo especial en la mirada. Lo mismo sucede con quien ama a Dios. Conforme nos van hablando de Él y vamos descubriendo Su creatividad, Su poder, Su bondad, Su misericordia, Su compasión, Su fidelidad, Su generosidad, en fin, Sus atributos, nos enamoramos de Él, y nos emociona sentir Su presencia en nuestra vida, nos maravilla captar cómo en todo interviene para bien, gozamos pensando en Él, decimos: qué grande es Dios, qué bien lo creó todo, qué hermoso, qué bondadoso, ¡qué lindo es Dios! Y podríamos pasar horas hablando de Él, comentando Sus obras, recordando todo el bien que nos ha hecho. Y cuando volvemos después de tener un encuentro con Él, por ejemplo en un rato de oración o en un retiro, volvemos llenos de paz y de gozo, con un brillo en la mirada que delata ante todos nuestra felicidad. Es que lo amamos con todo el corazón. Amar con toda la mente El enamoramiento conduce naturalmente a un interés por quien se ama. Los enamorados son capaces de pasar horas mirándose a los ojos, con las manos entrelazadas, platicándose sus cosas. Se dicen el uno al otro: ‘quiero saberlo todo de ti’, ‘cuéntamelo todo, déjame conocerte.’ 173 También con Dios, el amor nos mueve a querer descubrir cómo es, qué piensa, qué opina de esto y de aquello, qué le gusta y le disgusta. Amarlo con toda nuestra mente nos mueve a leer, meditar, reflexionar Su Palabra; a profundizar, con ayuda del Catecismo y de los documentos de la Iglesia, en las verdades que ha revelado; dedicar tiempo a dialogar con Él, en la oración, para ir tratando de conocerlo un poco más cada día. Y si sucede que un enamorado nunca deja de descubrir en la persona amada algo que lo admira, cuánto más ocurre eso con Dios, que nunca deja de asombrarnos y deleitarnos, y mientras más sabemos de Él más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por saber, y aunque nunca alcanzaremos, con nuestra mente limitada, a abarcarlo o comprenderlo del todo, no desfallece nuestro anhelo de conocerlo más cada día; es una aventura fascinante que nunca termina. Amar con todas las fuerzas Conforme los enamorados se van amando y conociendo más y van estrechando su relación, surge naturalmente el deseo y la decisión de casarse, unirse para siempre. Para cada uno, ello va a implicar un esfuerzo consciente y cotidiano para ser fiel, para no herir o defraudar al otro, para darle gusto, evitar lo que le desagrada, esforzarse por hacerlo feliz, ayudarlo a alcanzar su plenitud. También amar a Dios entraña esforzarse para agradarle, cumplir lo que nos pide, no ofenderlo ni defraudarlo, darle gusto en todo. Amarlo con todas las fuerzas implica no permitir que decaiga ni un día el amor del principio, no bajar la guarda, no dejar de dedicarle tiempo, de dialogar con Él, de entrar en comunión íntima con Él, no desperdiciar Su gracia para mantener a raya el pecado, el egoísmo, la soberbia, en fin, luchar con Su ayuda y todas nuestras fuerzas para no permitir que nada ni nadie pueda deteriorar nuestra relación con Él. 174 Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas es no sólo lo lógico si vivimos coherentemente nuestra fe, sino si queremos compartirla, sobre todo en este Año de la fe, en el que se nos ha invitado a ser nuevos evangelizadores. Y es que sólo quien ama Dios con todo su corazón puede transmitir a otros el deseo de conocerlo, como una joven enamorada que habla con tanta emoción de su novio, que su familia y amistades le piden que se los presente. Sólo quien ama a Dios con toda su mente, puede hablar de Él con conocimiento de causa, con argumentos sólidos, cimentados en Su Palabra y en la doctrina de la Iglesia. Sólo quien ama a Dios con todas las fuerzas se atreve a vivir a contracorriente del mundo, guiándose por los valores del Evangelio y logra ser así eficaz nuevo evangelizador, testigo fiel y creíble del Señor. 175 XXXII Domingo del Tiempo Ordinario Fíate S iempre me he preguntado qué hubiera sucedido si yo hubiera estado en su lugar. Y aunque me gusta pensar que hubiera reaccionado igual que ella, debo confesar que tal vez no hubiera hecho lo que hizo, sino que probablemente hubiera regresado a aquel desconocido por donde había venido. Me refiero a la historia que narra la Primera Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver 1Re 17, 10-16). Nos habla de una viuda, que como todas las mujeres sin marido en aquellos tiempos, estaba muy desprotegida pues no había quien velara por ella. Se encontraba recogiendo leña para encender un fuego, usar la última ración de harina y aceite que le quedaba después de haberla hecho durar lo más que pudo, cocer un pancito para ella y su niño, y después resignarse a que ambos murieran de inanición, pues había sequía, y a menos que ocurriera un milagro ya no tendría nada qué comer al día siguiente. En ésas estaba cuando se topó con el profeta Elías, que le pidió un poco de agua para beber, y cuando ella fue a traerla, le pidió también un pan. Ella le explicó su precaria situación y él, en lugar de decirle, ‘bueno, disculpa que te molestara, no te voy a quitar lo poquito que tienes’, e irse a buscar alimento a otra parte, le pidió ¡que primero le hiciera y le trajera un panecillo a él! ¿Te imaginas? Suena muy desconsiderado de su parte, ¿no te parece? Es un forastero, ni siquiera es de la familia, y 176 ¿pretende que esta mamá deje de alimentar a su hijito por darle de comer a él? Uno esperaría enterarse de que ella rechazó su petición, pero en lugar de eso ¡accedió! ¿Por qué hizo semejante cosa?, ¿qué no amaba a su niño?, ¿qué no se daba cuenta de que si lo privaba de aquel último alimento que pensaba darle, moriría más rápido de hambre? Si queremos hallar la razón de su actitud, tenemos que leer en la Biblia que Dios le había dicho a Elías: “vete a Sarepta de Sidón...pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer.” (1Re 17, 9). Descubrimos así que ella no era una mala madre que prefería alimentar a un extraño que a su propio hijo. Si la juzgamos sólo con criterios humanos, nos equivocamos. Se trataba de una mujer de gran fe, dispuesta a cumplir cuanto Dios le pidiera, por difícil que fuera. Y aquí cabe que nos preguntemos: ¿cómo fue que Dios se lo pidió?, ¿cómo le hizo para darle esa orden? Tal vez algunos imaginen que ella escuchó una voz atronadora venida del cielo, pero Dios no suele manifestarse así (recordemos que al propio Elías no se le manifestó en un terremoto ni en un huracán, sino en una brisa suave...ver 1Re 19, 11-13). Lo más probable es que en un silencioso momento de oración la movió a recordar algún trozo de la Sagrada Escritura en la que le pedía amar al prójimo como a sí misma, o ayudar al forastero, o dar de comer al hambriento, y a diferencia de tantos que leen lo que pide la Palabra de Dios y no sienten que les concierna, ella lo tomó como un llamado personal, se dejó conmover, se dispuso a obedecer. Y claro, también contribuyó a su pronta obediencia que cuando le advirtió al profeta que ya no le quedaba más que un puñado de harina y un poquito de aceite, él le respondió: “No temas...porque así dice el Señor de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’...”(1Re 17, 13-14). Es evidente que fue porque se fiaba de Dios que ella aceptó hacer lo que el profeta le pedía, por arriesgado que pareciera. Sabía que quien cumple la voluntad de Dios no queda nunca defraudado. Y tuvo razón. 177 Dice el texto bíblico que: “tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó” (1Re 17, 16). ¿Qué hubiera sucedido si ella, aferrada a su poco de harina y aceite, hubiera despachado al profeta con las manos vacías? Probablemente hubiera creído que se había salvado de un gran riesgo, el de quedarse sin nada por convidarle a él. Tarde se hubiera enterado de que no era ése el verdadero riesgo, que el gran riesgo estaba en atenerse a sus propios recursos, confiar en sus propias míseras fuerzas, en lugar de abandonarse a la Divina Providencia. Hay circunstancias en la vida en la que parece que lo ‘sensato’ es no hacer lo que Dios nos pide, porque nos parece ilógico o demasiado exigente y nos da miedo obedecer. Es una tentación que hay que superar, porque cuando caemos en ella descubrimos demasiado tarde que lo realmente sensato hubiera sido cumplir la voluntad de Aquel que nos creó, que nos ama, que en todo interviene para nuestro bien, que nunca nos pedirá que hagamos algo para nuestro mal. Recuerdo haber leído el testimonio de una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionera en los campos de concentración nazis. Había logrado conseguir y esconder un frasquito de aceite medicinal. Ella y su hermana se lo ponían en las heridas que tenían a causa de los malos tratos que sufrían. Entonces sintió que Dios querría que ella compartiera su precioso aceite con las demás presas. Luchó contra la idea; pensó que si se ponía a repartirlo no alcanzaría para todas. Pero recordó el pasaje bíblico de la viuda de Sarepta, decidió poner lo del aceite en las manos de Dios y aceptó darle a las demás. Y platicaba que el frasquito tardó demasiado tiempo en gastarse y cuando por fin se sintió vacío, si volteaban la botellita siempre salían todavía unas gotas, apenas lo suficiente para ayudar a alguien. Sucedió así durante los ¡cinco años! que pasaron en ese lugar. Y narraba emocionada que cuando por fin fue liberada, un día quiso sacar más gotas del frasquito, y ya no salió nada. Claro, hubo sólo mientras lo necesitaron. Este domingo la Palabra de Dios nos invita a fiarnos de veras de Él, aunque lo que nos pida nos suene irrazonable... 178 Claro, no se trata de decir: ‘voy a dar para obligarlo a darme’, sino de obedecer al Señor, en primer lugar por amor, y en segundo lugar porque no nos quepa la menor duda de que será, no sólo para nosotros sino para todos, lo mejor. 179 XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario Buenas noticias Q uién sabe por qué a veces nos pasa que lo malo se nos atora y lo bueno se nos resbala. Si te enteras de que tu jefe o tu cónyuge o una persona a la que aprecias dijo algo agradable de ti y también algo desagradable, probablemente quede resonando en tu cabeza más la segundo que lo primero. Si te dan una noticia mala y una buena, incluso muy buena, quizá ni le pones atención a ésta por quedarte pensando en la mala; ahí tenemos el ejemplo de cuando Jesús les anunció a Sus apóstoles que iba a padecer, a sufrir, a morir y a resucitar; lo de resucitar les pasó de noche a Sus discípulos, lo que los impactó fue que sufriría y moriría (ver Mt 17, 22 -23). Esto viene a colación porque conforme se acerca el fin del año, las Lecturas que se proclaman en Misa suelen tener un fuerte tinte apocalíptico, y anunciar el final de los tiempos con términos que a muchos les ponen los pelos de punta. Tenemos un ejemplo de ello este domingo. En la Primera Lectura se anuncia “un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo” (Dn 12, 1), y en el Evangelio Jesús advierte que “después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá” (Mc 13, 24-25). 180 Leídas fuera de contexto son afirmaciones que nos dan miedo porque sentimos que nos espera lo peor y que no hay ni para dónde correr. Lo bueno es que la Iglesia no nos las presenta fuera de contexto. Con éstas, que parecen malas noticias, nos presenta otras no sólo buenas sino buenísimas, las mejores que puede haber. Por ejemplo, al inicio de la Misa, en la Antífona de Entrada, nos comunica unas poderosas palabras de Dios que bastarían para fortalecernos y vacunarnos contra toda intranquilidad: “Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Me invocarán y Yo los escucharé y los libraré de su esclavitud dondequiera que se encuentren” (Jr 29, 11.12.14). Si Dios Todopoderoso, el Dueño de ese universo del que se nos dice que se bamboleará, nos asegura que no quiere afligirnos sino comunicarnos Su paz; que nos escucha cuando lo invocamos; que está dispuesto a rescatarnos de todas nuestras esclavitudes y ataduras, entonces ¿qué tenemos que temer? Como diría san Pablo: ‘Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?’ (Rom 8, 31). Luego en la Primera Lectura, después de la mención de la angustia, se anuncia la salvación y la resurrección de los muertos. Enseguida el salmista proclama: “Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado, jamás tropezaré”, y añade: “Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte” (Sal 16, 9). Y en el Evangelio, después de mencionar lo de la tribulación y el apagón cósmico, por llamarlo de alguna manera, Jesús anuncia que Él vendrá, y lo veremos llegar “sobre las nubes con gran poder y majestad” (Mc 13, 26), y que “enviará a Sus ángeles a congregar a Sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo” (Mc 13, 27). ¿Qué significa todo esto? Que por encima de lo aparentemente malo que se nos anuncia, se nos promete algo maravilloso: la venida del Señor, nuestro encuentro con Aquel que nos creó, que nos ha colmado de Su gracia y misericordia, que nos invita 181 a pasar en Su amorosa compañía la vida eterna. ¡Son buenas noticias! Dice un amigo que cuando hay una flecha en un camino la gente no se queda viendo la flecha, sino voltea a donde ésta señala. Así también, cuando se nos anuncia en lenguaje apocalíptico el final de los tiempos, no pongamos más atención a las señales que a lo que nos señalan: la llegada del Señor, el esperado por los siglos, que viene, como lo anuncia el salmista, a enseñarnos el camino de la vida, a saciarnos de gozo en Su presencia, de alegría perpetua junto a Sí. 182 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Reino de verdad L e pregunté a mis alumnos del grupo de Biblia: si en un cuestionario les pidieran que completaran esta frase: Jesús dijo: “Yo nací y vine al mundo para________________”, ¿qué pondrían?, ¿qué creen que dijo Jesús para explica por qué nació y vino a este mundo? Alguien dijo que seguramente Jesús dijo: ‘Yo nací y vine al mundo para salvarlo’; otra persona opinó que más bien dijo:‘para dar mi vida por ustedes’, otros, influenciados porque este domingo se celebra la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, dijeron que Jesús hubiera dicho: “Yo nací y vine al mundo para ser rey”. Ninguno le atinó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Lo leemos en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Jn 18, 33-37) “Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz” (Jn 18, 37). Resulta muy significativo que de todas las posibles definiciones o explicaciones que podía haber dado Jesús acerca de a qué había venido, eligiera referirse a Sí mismo como “testigo de la verdad”, más aún, que se identificara a con la verdad. Quiere decir que conocer y seguir la verdad es algo fundamental, clave para encontrarnos con Dios. Con razón Su enemigo es llamado ‘príncipe de la mentira’, y no se cansa de engañar, nunca deja de intentar convencernos 183 de que lo bueno es malo y lo malo bueno, no cesa en su afán de hacernos creer que mentir no tiene consecuencias, que es conveniente, a veces incluso hasta ‘piadoso’, y nos rodea de voces que nos invitan a ignorar, torcer y ocultar la verdad. Es algo que preocupa mucho al Papa Benedicto XVI; que para su escudo papal eligió el lema: ‘Cooperatores Veritatis’ (‘Cooperadores de la Verdad’), y no deja de advertirnos contra lo que llama la ‘dictadura del relativismo’, en la que cada persona se rige por su ‘propia verdad’, distinta y muchas veces opuesta a la de los otros, sin darse cuenta de que la verdad no puede contradecirse a sí misma, por lo que tantas supuestas ‘verdades’ son, en realidad, una gran mentira. En este domingo en que celebramos que Jesucristo en nuestro Rey, ayudémoslo a edificar Su Reino de verdad en nuestro mundo, en nuestra vida, ¿cómo? Propongámonos cada día: 1. Ser veraces. No mentir, aunque nos cueste. Eso no significa ser brutales, decirle a la gente ‘sus verdades’. Siempre se puede decir la verdad con amor. 2. Detectar la mentira. No dejarnos guiar por los criterios del mundo, lo que está de moda, lo ‘políticamente correcto’, lo que plantean los medios de comunicación. Examinarlo, cuestionarlo, descubrir su oculta intención. 3. Defender la verdad. Cuando captemos que se difunde una mentira, hacer lo posible por difundir la verdad. 4. Ayudar a quienes nos rodean a salir del error. Por ej. al que está mal informado acerca de la fe católica, ayudarle a conocerla. 5. Cada noche examinar nuestro día con relación a la verdad: ¿fui veraz?, ¿dije verdades a medias?, ¿engañé a otros?, ‘glorifiqué’ la mentira?, ¿por qué?, ¿qué me indujo a ello y cómo puedo evitarlo en adelante? Si detectamos que mentimos, pidamos Dios que nos perdone y nos dé Su gracia para no volver a caer. 184 Esforcémonos por apartarnos de toda mentira y reorientar nuestros pasos hacia Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida. 185 OBRAS DE ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA Libros publicados por Ediciones 72: PARA ORAR EL PADRENUESTRO (Reflexionar y orar sobre cada frase del Padrenuestro) POR LOS CAMINOS DEL PERDÓN (Guía práctica para lograr perdonar). Disponible también en MP3 SI DIOS QUIERE Guía práctica para discernir la voluntad de Dios en tu vida CAMINO DE LA CRUZ A LA VIDA (Reflexiones sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús) VIACRUCIS DEL PERDÓN (Recorrer las catorce estaciones caminando hacia el perdón) VIDA DESDE LA FE (50 Reflexiones para aterrizar la Palabra de Dios en tu vida diaria) IR A MISA ¿PARA QUÉ? Guía práctica para disfrutar la Misa DOCENARIO DE LA INFINITA MISERICORDIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Doce meditaciones sobre la Misericordia Divina) ¡DESEMPOLVA TU BIBLIA! Guía práctica para empezar a leer y disfrutar la Biblia ¿QUÉ HACEN LOS QUE HACEN ORACIÓN? Guía práctica para empezar a orar y a disfrutar la oración Otras publicaciones El PAPA TE INVITA A REZAR SU ORACIÓN FAVORITA Carta Apostólica 'Rosarium Virginis Mariae', de SS Juan Pablo II sobre el rezo del Santo Rosario, resumida y comentada por Alejandra Ma. Sosa E. (publicada por la Arquidiócesis de México y por Ediciones EVC no.259 EL PAPA TE HABLA DE LA MISA La Carta Encíclica 'Ecclesia de Eucharistía' resumida y comentada por Alejandra Ma. Sosa E. Publicada por la Arquidiócesis de México Obras de AMSE disponibles gratuitamente en www.ediciones72.com COLECCIÓN ‘Vida desde la fe’, Volúmenes 1, 2, 3, 4 y 5 COLECCIÓN ‘La Palabra ilumina tu vida’ ciclos A, B, y C COLECCIÓN ‘Lámpara para tus pasos’ ciclos A y B (el C en elaboración) CURSO DE BIBLIA SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES CURSO DE BIBLIA SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 186