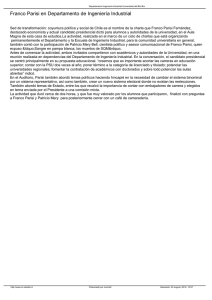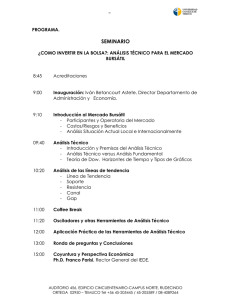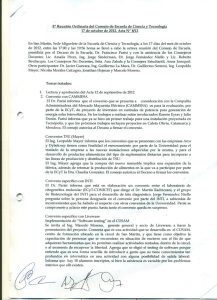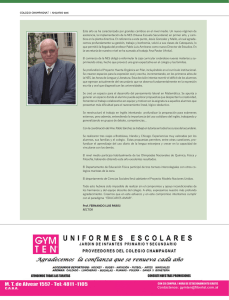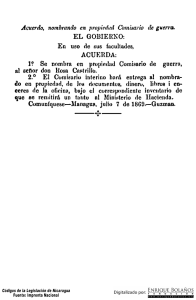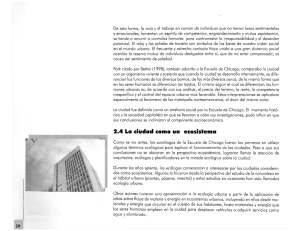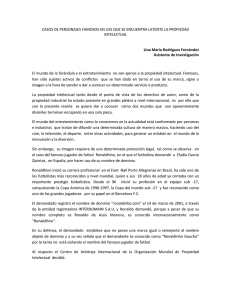Novela Corta 2011 - Ayuntamiento de Alcobendas
Anuncio

El Fungible III Premio de Novela Corta 2011 Osvaldo Gallone Juana Cortés Amunárriz Título: El Fungible 2011, Tercer Premio de Novela Corta. © 2011, Ayuntamiento de Alcobendas Patronato Sociocultural Plaza Mayor, 1. Alcobendas. 28100 Madrid Maquetación: 2011, La Fórmula de Comunicación, S.L. Gta. Quevedo, 8. 28019 Madrid. Tel. 91 436 11 36 www.laformula.es ISBN: 978-84-938431-1-3 Depósito Legal: Impreso en España - Printed in Spain © Fotografía de cubierta: Claudia Paulussen Primera edición: Diciembre 2011 Impreso por Diéresis Produción S.L. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Índice Presentación 7 Jurado 13 La niña muerta Osvaldo Gallone 17 La última voluntad de Azcárate Juana Cortés Amunárriz 101 El Fungible Presentación Presentación El libro que tiene en sus manos consolida el compromiso establecido hace tres años de abrir los cauces de la creatividad literaria a un grupo más amplio de escritores: en él concurren relato y novela corta, así como un abanico amplio de edades y nacionalidades. Hoy ve la luz el resultado del tercer certamen de novela corta El Fungible, un premio al que han concurrido autores de todas las edades y nacionalidades con inquietudes y trayectorias diferenciadas y que en esta edición nos lleva a Argentina y Guipúzcoa. La respuesta de este año ha desbordado las previsiones más optimistas, superando las 550 novelas presentadas procedentes de toda España y un nutrido grupo de países latinoamericanos. Así pues, estamos muy satisfechos con la participación alcanzada e ilusionados con el respaldo recibido en esta apuesta por el fomento de la creatividad. 7 Paso a paso el Ayuntamiento de Alcobendas ha ido recorriendo un camino que tiene como fin el apoyo decidido a los escritores noveles, fiel a su compromiso de ser puente entre los autores y su público lector. A lo largo de este trayecto hemos dado cabida a autores noveles sin límite de edad, así como a la oportunidad de expresarse de forma más holgada, sin la limitación del número de páginas que impone la economía de recursos narrativos propia del cuento. A juzgar por los resultados parece que hemos trazado bien el itinerario para hacer converger vocaciones literarias y espíritus creativos. El tercer certamen de novela corta salta las barreras generacionales y brinda un género a caballo entre la novela y el relato, un terreno híbrido perfecto para aprender a manejar lo mejor del cuento y de la novela. El arte, la palabra escrita y oral, la cultura forman parte de nuestra realidad cotidiana: Alcobendas es una ciudad cultural viva y activa, una ciudad en la que la política municipal quiere responder a las inquietudes y expresiones culturales de sus ciudadanos, otorgando un lugar propio a la literatura y a las voces que emprenden la aventura y el viaje de escribir, por lo que es un verdadero placer presentar el nuevo volumen del certamen literario El Fungible. El proceso del concurso se inicia con el envío de las bases del mismo; tratar de llegar a cada taller y agrupación literaria es esencial en esa fase, cada día las nuevas tecnologías nos permiten llegar más lejos y acercar nuestra convocatoria a toda la geografía que habla nuestra lengua. 8 Recibir las obras y plicas de todos los ilusionados participantes nos contagia su propia ilusión y al responder a sus dudas y a sus expectativas respondemos también a las nuestras. Después hay que tratar de elegir los mejores textos y entre ellos los ganadores. La tarea del jurado que ya lleva con nosotros seis convocatorias es encomiable y difícil. Las últimas fases, la creación y posterior distribución del libro que tiene en sus manos, cierra un ciclo que tiene como último destinatario y razón de ser al lector. Esperamos que lo disfrute. Ignacio García de Vinuesa Alcalde de Alcobendas 9 El Fungible Jurado LUIS MATEO DÍEZ Nació en Villablino, León, en 1942. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, apareció en 1973. Alfaguara ha publicado sus novelas Las estaciones provinciales (1982), La fuente de la edad (1986), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica, Apócrifo del clavel y la espina (1988), Las horas completas (1990), El expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), La mirada del alma (1997), El paraíso de los mortales (1998), Fantasmas del invierno (2004), El fulgor de la pobreza (2005), La gloria de los niños (2007), Azul serenidad o La muerte de los seres queridos (2010), Pájaro sin vuelo (2011) y las reunidas en El diablo meridiano (2001) y en El eco de las bodas (2003), así como los libros de relatos Brasas de agosto (1989), Los males menores (1993) y Los frutos de la niebla (2008). En un único volumen titulado El pasado legendario (Alfaguara, 2000), prologado por el autor, se han recogido El árbol de los cuentos, Apócrifo del clavel y la espina, Relato de Babia, Brasas de agosto, Los males menores y Días de desván. El libro El reino de Celama (2003) reúne sus tres novelas ambientadas en 13 ese lugar imaginario y El sol de la nieve (2008) incluye por primera vez las aventuras de los niños de Celama. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por La ruina del cielo. Luis Mateo Díez es miembro de la Real Academia Española. JORGE BENAVIDES Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 1964) estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Garcilaso de la Vega, en Lima, ciudad en la que trabajó como periodista radiofónico. Desde 1991 a 2002 vivió en Tenerife, donde fundó y dirigió el taller Entrelíneas, y en la actualidad vive en Madrid, donde imparte y dirige talleres literarios y colabora con revistas literarias de prestigio. Ha publicado dos libros de relatos, Cuentario y otros relatos (1989), La noche de Morgana (Alfaguara, 2005), y las novelas Los años inútiles (Alfaguara, 2002), El año que rompí contigo (Alfaguara, 2003), Un millón de soles (Alfaguara, 2008) y La paz de los vencidos (Alfaguara, 2009). En 1988 recibió el Premio de Cuentos José María Arguedas de la Federación Peruana de Escritores y en el 2003 fue galardonado con el Premio Nuevo Talento FNAC. 14 La niña muerta Osvaldo Gallone PREMIO A LA MEJOR NOVELA OSVALDO GALLONE (Buenos Aires. Argentina, 1959) Nací en Buenos Aires un 26 de enero. Publiqué Crónica de un poeta solo (poesía, 1975), Ejercicios de ciego (poesía, 1976), Montaje por corte (novela, 1985) y La ficción de la historia (ensayo, 2002). Gané mención de honor en el Primer Certamen de Ensayo Breve organizado por la Fundación Banco Mercantil Argentino (1992), tercer premio en el concurso de narrativa breve auspiciado por la Fundación Inca Seguros (1995), primer mención en el concurso de cuentos organizado por el diario La Nación (1997), premio en el concurso de ensayo auspiciado por la Fundación El Libro sobre “Aspectos de la vida y obra de Jorge Luis Borges” (1999), tercer premio en el concurso internacional “Viene a cuento” organizado por el A.E.C.I. (Agencia Española de Cooperación Internacional) (2002) y primer premio en la convocatoria nacional “Cuento y Ensayo” organizada por San Luis Libro en el rubro ensayo con el libro Lectura de seis cuentos argentinos (2010). Mi paradigma literario es al que aspira cualquier escritor hispanoparlante: don Miguel de Cervantes Saavedra. Luego están, entre tantísimos otros y para no salirnos de la órbita castellana, Gonzalo Torrente Ballester, Juan Marsé, Marco Denevi, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez. 16 Para Clara y para Silvia con amor distinto, pero constante Juguemos al juego de la niña muerta, que al soplo de un ruego la niña despierta. Cancionero musical español del siglo XVI 1 De sonrisa de dientes impecables, pese a que el comisario Núñez-Meller presintiera la sombra insinuada detrás del destello (pero de todo sospechaba el comisario Núñez-Meller); de apostura irreprochable, pese a que el cordobés Fernández murmurara su parecido a John Barrymore o a algún otro galán irremediablemente pasado de moda (pero el cordobés Fernández estaba inclinado a cierto género de pueril malicia); de edad inestimable, pese a que Ángel Trejo no se atreviera a calcularla más allá de los cincuenta años (pero en Ángel Trejo la prudencia era una segunda naturaleza); Mario Bettini ingresó como corrector de pruebas de imprenta en El Comercio sin otro trámite que un examen de admisión que no le demandó más de cuarenta y cinco minutos y cuyo escollo más relevante era la palabra víbora, además de una mezcla, tan evidente como deliberada, de líneas que alternaban caracteres en redonda y en bastardilla; un examen tomado por el señor Heber Muiño en la misma sala de correctores adonde Bettini volvería una semana después para entrar en funciones; una sala de correctores donde lo único que se escuchaba, por sobre el asordinado murmullo propio del trabajo, era la voz de Parisi. 19 Porque Parisi hablaba, hablaba, hablaba, tanto como callaba Heber Muiño, jefe de redacción y accionista mayoritario de la empresa, pocas palabras, pero precisas, certeras, abrumadoras, destinadas a destituir al interpelado de turno, disolver al interlocutor ocasional, demudar al interrogado del caso, procacidades que maduraban como una fruta desnuda al sol en la boca de Heber Muiño desde el momento en que el chofer estacionaba el Mercedes Benz negro semejante a un catafalco en la puerta del chalé residencial de Olivos a las siete y media en punto de la mañana, Heber Muiño se acomodaba en el asiento de atrás donde ya estaba a su disposición un ejemplar de El Comercio, se ajustaba los anteojos ahumados de aumento, leía minuciosamente seis o siete notas elegidas al azar, fijaba en la memoria cada imprecisión conceptual, cada error ortográfico y cada errata de imprenta, arrojaba las hojas por la ventanilla olímpicamente ajeno a los insultos de los automovilistas a los que las páginas tamaño sábana de El Comercio se les adherían como monstruosas cataplasmas a los parabrisas: ¡Viejo de mierda! ¡Cornudo! ¡Mal nacido! mientras el catafalco bajaba por la avenida Libertador rumbo a Constitución, doblaba por General Hornos y entraba en el estacionamiento del diario donde un grupo de chicos desarrapados dejaba de jugar a la niña muerta para revolotear en torno del catafalco como si de un transatlántico se tratara rozando los guardabarros cromados, contemplando las llantas relucientes, empañando las lunetas inmaculadas hasta que el chofer de Heber Muiño los espantaba a golpes de plumero: ¡Mocosos de mierda! ¡Vagos! ¡Atorrantes! y los chicos se desbandaban, arrastraban a Marita, la acostaban sobre el piso de cemen20 to y recomenzaban el juego de la niña muerta. A esas alturas Heber Muiño ya se había precipitado al taller, entraba en la redacción, irrumpía en la sala de correctores, y con un ejemplar de El Comercio abierto en la página pertinente preguntaba sin preámbulos: ¿Quién fue el degenerado que corrigió este epígrafe? ¿Quién fue el imbécil que diagramó esta nota? ¿Quién fue el retrasado que escribió este artículo?, y tras la respuesta, el balbuceo o la plena asunción de la culpa repartía suspensiones, memorandos y cesantías con pontificia infalibilidad. Mientras tanto, siempre incansable, Parisi hablaba, hablaba, hablaba hasta el aturdimiento, arrastrando los pies a lo largo y a lo ancho de la sala de correctores, una catarata de palabras que se atropellaba en la boca de Parisi y salía finalmente bajo la forma de un caudal que rociaba de saliva la cara del interlocutor, por lo que era común decir (alguno de nosotros lo decía: el chileno Jaramillo o el comisario Núñez-Meller, el cordobés Fernández, don Marcos Kusinsky o Ángel Trejo) que antes de someterse a la retahíla de Parisi había que proveerse de un paraguas, hablaba Parisi tomando de rehenes, acorralando, a grupos de dos, tres, cuatro compañeros, sorprendiendo a uno que silbaba distraídamente una canción de moda mientras contemplaba a través de los ventanales la Plaza Constitución o la playa de estacionamiento donde los chicos seguían jugando a la niña muerta, cantando alrededor de Marita como si estuvieran consumando una ceremonia sacrificial, hablaba Parisi desgranando su acotado repertorio de chistes que pretendían ser desopilantes y resultaban, al cabo, reiterativos, previsibles, asentados en el mal gusto y la peor ejecución, esos chistes que sólo movían a 21 risa al chileno Jaramillo y al propio Parisi, que se doblaba en dos y multiplicaba la lluvia de saliva cuando por fin arribaba al remate, pues poco hacía falta para estimular la vena de Parisi: una palabra, un gesto, una noticia que daba cuenta del accidente de una octogenaria en una casa de dos plantas de Ciudadela, y entonces Parisi arrastraba los pies hasta el centro de la sala de correctores, pedía silencio (¡Pará, pará! ¡Escuchá, escuchá!), se empezaba a reír solo como si confiara a carta cabal en la virtud contagiosa de la risa, y decía: ¿Saben el de la viejita y el viejo? Los dos de ochenta años. ¿No? ¿No lo saben? Están los dos viejos acostados, ¿no?, habían terminado de celebrar sus bodas de oro, y entonces el viejo la mira a su mujer y le dice: Vieja, te tengo que confesar algo. ¿Qué?, le pregunta la vieja. Algo que tengo guardado hace más de treinta años y te lo tengo que confesar antes de que sea demasiado tarde. ¡Ay, viejo! ¡No me asustés! ¿Qué es? ¿Vos te acordás, vieja, de esa señora que vivía enfrente nuestro en la primera casa que compramos? Sí, viejo, la Susana. Bueno, vieja, una vez tuve relaciones con la Susana, fue la única vez en mi vida que te engañé. ¡Ah!, era eso, viejo, me habías asustado. Pero, ¿qué pasa, vieja?, ¿no estás enojada? Bueno, viejo, en tantos años de casados una debilidad la tiene cualquiera, ¿vos te acordás del cuartel de bomberos que estaba a una cuadra de donde vivíamos nosotros...? ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Es mortal, ¿no?, la vieja se había acostado con todo el cuartel de bomberos, explicaba Parisi como si a alguien le hubiera quedado alguna duda, como si el sentido de la historia no hubiera sido elemental, como si el silencio del auditorio (cejas enarcadas, sonrisas de soslayo, agobios varios) fuera sig22 no de incomprensión, cuando lo único incomprensible eran las carcajadas con las que el chileno Jaramillo festejaba los chistes de Parisi. Hablaba Parisi, hablaba y hacía: tarteletas, mousse de chocolate, bocaditos calientes; cocinero aficionado, diletante infatigable que arrastraba los pies haciendo equilibrio con una bandejita precaria cubierta con un repasador a cuadros verdes y blancos hablando y ofreciendo, inclemente y radiante, empanaditas de copetín, albóndigas con salsa blanca, porciones de pasta frola, y uno aceptaba, agradecía, mordisqueaba, escupía disimuladamente en el cesto de papeles porque todo, todo, ya fuera pastelitos con dulce, canapés de jamón o arroz con leche, tenía un regusto a fermento y ajo, una cataplasma de humedad y pringue, un desmoronamiento de inconsistencia y moho, pero insistía Parisi, secando la paciencia de propios y de extraños, de linotipistas y de administrativos, de ordenanzas y de redactores, con la bandejita precaria, con el repasador a cuadros, con la mano oferente: ¿Te gustan los alcauciles? ¡Probá, probá! Si te gustan los alcauciles te vas a chupar los dedos. ¿Sabés lo que es esto? Anoche lo hice, anoche: agarrás los alcauciles, un kilo, un kilo y medio, más o menos, cuatro o cinco cebollas picadas finitas finitas, cuatro o cinco cucharadas de vinagre, ajo y pimienta sin asco, media docena de huevos, doscientos gramos de manteca, tres o cuatro yemas de huevo, dos tazas de harina, jamón cocido, queso rallado, aplastás todo hasta que hacés una pasta, horno moderado, retirás y mirá la tarta de alcauciles que te queda, yo me comí una entera anoche, ¿sabés cómo quedé? ¡Probá, probá! Hasta que la bandeja quedara vacía y el cesto de papeles desbordante insistía 23 Parisi, y sin solución de continuidad se ofrecía para cebar mate mezclando cáscaras secas de naranja en el agua: Porque es lo mejor para el vientre, hace treinta años que yo lo tomo así y soy un relojito, viejo, me levanto, desayuno, y a las nueve, nueve y media a lo sumo, me siento en el trono y voy de cuerpo como un relojito, no falla, viejo, no falla, a las nueve, nueve y media a lo sumo, a propósito, ¿no saben el de los dos loritos que se habían caído en el inodoro de una vieja? ¿No? ¿No lo saben? Hablaba Parisi de sus puntuales deposiciones y hasta las palabras parecían adquirir el olor nauseabundo del excremento que Parisi celebraba como testimonio de su impecable y cronométrica salud, un vaho espeso que se extendía sobre la sala de corrección y que dejaba a Parisi solo, con la única compañía del chileno Jaramillo, a quien el tema parecía interesarle sobremanera, si bien de modo oblicuo, porque el chileno Jaramillo cultivaba una extraña erudición en torno a las inscripciones de los baños públicos, los avisos, bruscas inspiraciones poéticas o proclamas que atestaban las paredes de los baños, y parecía que nada que se relacionara con lo escatológico le fuera ajeno al chileno Jaramillo, que lucía una negra barba en U, gestos nerviosos y lentes de armazón metálico, y que por enésima vez le transmitía a Parisi su convicción de que la cuarteta que comenzaba diciendo “En este lugar sagrado / donde acude tanta gente” merecería figurar en las antologías más exigentes, criterio estético que flaco favor le hacía a su compatriota Pablo Neruda, que por aquellos años ya había muerto tras escribir la mejor poesía del continente, pero no era Neruda el tema de conversación que habitualmente ocupaba al chileno Jaramillo y a Parisi: ¿Has visto, Parisi, has 24 visto el nuevo poema que han escrito en el baño de la estación de trenes? ¿No? ¿No lo has visto? ¡Espléndido! Escucha: Cague feliz / cague contento / con la alegría / de un sentimiento. ¡Espléndido, Parisi! Y Parisi prometía ir a ver semejante portento del ingenio popular a la brevedad posible, y le ofrecía otro mate al chileno Jaramillo, y le preguntaba cómo iba la novela, porque el chileno Jaramillo estaba escribiendo una novela que prometía situarse en las antípodas de los galimatías a la moda: nada de realismo mágico, nada de estructuras faulknerianas, nada de malabarismos gramaticales, no señor, decía el chileno Jaramillo: seca, despojada, medular, y el chileno Jaramillo echaba mano del Diccionario de la Real Academia Española porque allí había hallado el chileno Jaramillo un curioso paradigma de concisión: así, ¿ves?, con esta claridad, con esta transparencia, donde no sobra ni falta una palabra, y leía con un fulgor de envidia en la mirada la definición de la palabra sorete: excremento de forma cilíndrica y consistencia semisólida expelido por el ano, porque así quería escribir su novela el chileno Jaramillo, así, ¿ves Parisi?, así, pues, en efecto, tiene forma cilíndrica aunque algunos presentan una terminación aguzada, y su consistencia, quién puede dudarlo, es semisólida, lo único que yo agregaría es: de una sola vez, porque, en rigor, el proceso de expulsión es inmediato, consta de un solo paso, pero así y todo la definición es perfecta, Parisi, perfecta. Hablaba Parisi, hasta cuando estaba solo hablaba, uno lo podía ver desde los ventanales de El Comercio arrastrando los pies, remontando las seis cuadras de General Hornos después de bajar del tren, en verano con una chomba de color gris y en invierno con el único añadido de una 25 tricota verde sobre la chomba (porque yo tengo una salud de hierro, decía Parisi, con cincuenta y dos años tengo el organismo de un pibe de veinte), hasta que el invierno anterior al ingreso de Bettini en el diario, coincidiendo con los fastos del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, Parisi tuvo un resfrío que derivó en gripe, se complicó hasta la neumonía y poco faltó para que muriera por insuficiencia respiratoria, entonces accedió a comprarse un sobretodo negro de segunda mano y una bufanda amarilla que le daba tres vueltas al cuello, pero siempre hablando, gesticulando, ensayando en el transcurso de esas seis cuadras los chistes que iba a repetir a lo largo de la jornada, y hasta dudábamos de que se callara mientras dormía, porque, postulaba el comisario Núñez-Meller, Parisi debe ser de esos tipos que hablan en sueños. Arrastrado de pies y atropellado de palabras Parisi, hegemonizando el aire de la corrección Parisi, empezando a contar una anécdota presuntamente erótica y acotando, a modo de inexplicable digresión, cuáles eran los tres colmos de un viajante de comercio: lustrarse los zapatos con la frazada, sacarse la corbata sin deshacer el nudo y orinar en la pileta del baño del hotel (y eso a qué viene, preguntaba el comisario Núñez-Meller a nadie en particular y a todos en general mientras hojeaba la sección política de El Comercio y se irritaba con la campaña antiargentina en el exterior orquestada por una banda de comunistas apátridas a los que habría que fusilar en Plaza de Mayo), retomando Parisi la anécdota presuntamente erótica cuyos protagonistas excluyentes eran el propio Parisi y una viuda de treinta y siete años que había conocido de casualidad en el tren, ni lerdo ni perezoso Parisi 26 la invitó a cenar a su casa y prometió prepararle un pollo al oreganato que poco tendría que envidiarle a un bocado del cielo en el caso que en el cielo los espíritus se procuraran alimentos tan profanos como el pollo al oreganato, pero Parisi no era ningún caído del catre (en palabras del propio Parisi) y aderezó el pollo con afrodisíacas especies: abundancia de pimienta, canela y nueces molidas, pero se ve que se me fue la mano, che, se me fue la mano, se tomaba la cabeza Parisi, gesticulaba, la cara se le contraía en un fulgor de felicidad, se ahogaba, al segundo bocado la mina se empezó a sacar la ropa, al cuarto bocado me arrastró a la cama, ni te cuento, che, ni te cuento, lo que fue eso, mamita querida, meta y ponga, meta y ponga, y no quieras saber cómo estaba yo, parecía un padrillo, y estallaba en una carcajada Parisi, y una lluvia de saliva se dibujaba en el aire, y lo único que quería saber el chileno Jaramillo era si la comida afrodisíaca provocaba flatulencias, y ya todos nos dispersábamos porque la anécdota había sido tan trivial como insatisfactoria mientras Parisi arrastraba los pies en dirección a su escritorio como un actor de reparto perdiéndose entre bambalinas y Heber Muiño ocupaba el centro de la escena para averiguar quién había sido el débil mental que había corregido la columna de chimentos del espectáculo. Arrastrando los pies Parisi –lo que le daba un aspecto desopilante de pingüino- de la misma manera que arrastraba su carrera de abogacía –lo que le otorgaba un aura amarillenta de estudiante crónico- en la Facultad de Derecho, dos materias por año con suerte, viento a favor y mesa examinadora benévola, pero todo diez, como vociferaba el propio Parisi amenazando con mostrar la 27 Libreta Universitaria apenas percibiera un visaje de ligero escepticismo o leve sorna, de nueve no bajo, lento pero seguro, total... ¿qué apuro tengo?, en unos años más me recibo, pongo el estudio por acá cerca y me muero de risa, a mí no me va a pasar lo de Juan Palumba... Ah, ¿no saben el de Juan Palumba? ¿No lo saben? Jo, jo, jo, es mortal el de Juan Palumba. ¡Pará, pará! ¡Escuchá, escuchá!, y Parisi comenzaba a desarrollar la historia de Juan Palumba a quien, una vez muerto, fue necesario comprarle una lápida, tarea de la que se encargó un vecino del barrio, a quien el vendedor le preguntó qué palabras quería grabar sobre el mármol, y en rigor de verdad, nada relevante para grabar hallaron, pues en vida a Juan Palumba no se le habían conocido pasiones desbordantes, amores contrariados o felices, familia constituida, inclinaciones religiosas, vicios o secretas afanes, razón por la cual el vendedor, sorprendido, impaciente, ofuscado, le había dicho al vecino: Mire, señor, ¿sabe lo que vamos a grabar?: Aquí yace Juan Palumba / que de la... de la... de la que te dije de la madre / se fue derecho a la tumba, jo, jo, jo, es mortal este de Juan Palumba, terrible, ¿no?, porque el tipo no había hecho nada en la vida, así que nada podían grabar sobre la lápida, terrible, ¿no?, y alguno de nosotros se preguntaba por qué razón Parisi no decía, lisa y llanamente, concha, porque reemplazar la palabra correspondiente por la expresión “la que te dije” era infinitamente más obsceno y, por supuesto, menos eficaz, pero Parisi no estaba en condiciones de responder al interrogante porque al tiempo que se reponía del ataque de risa, se dirigía a su escritorio para corregir un extenso artículo donde se informaba que la política social de la junta militar contemplaba la erradica28 ción definitiva de las villas de emergencia asentadas en el conurbano bonaerense, corrección que Parisi abordaba a regañadientes, a rezongos, a contravoluntad, pero no por razones de carácter ideológico, sino porque yo estoy para otra cosa, viejo, para secretario de redacción, para editorialista, para columnista político, y me tienen desperdiciado acá, corrigiendo boludeces, una coma, un acento, una transposición de líneas, pero una vez que me reciba y me ponga el estudio por acá cerca, ¿sabés cómo me las pico?, ¡por favor!, ya se van a arrepentir, y el comisario Núñez-Meller pedía silencio porque con tu voz taladrándome el oído no se puede corregir ni media línea, y Parisi mascullaba alguna réplica que prefería no hacer pública, y como un eco desleído en el rumor de la tarde se escuchaba la cantilena de los chicos en la playa de estacionamiento jugando a la niña muerta: Estaba la niña muerta / tan dormida / que todos nos repartimos / su comida, tras lo cual saqueaban los bolsillos de Marita –que era una débil mental, que oficiaba de niña muerta, que debía permanecer inmóvil- en busca de caramelos, alfajores y chocolates. 2 Con su grave voz de locutor, modulando las palabras hasta el amaneramiento, escandiendo las frases en períodos prolijos, Bettini informó a quien quisiera escucharlo –a Parisi, fue Parisi el primero en escucharlo, sería Parisi el que siempre lo escucharía, el primero y el último: auditor anhelante, espectador incondicional, apóstol desan29 gelado- que sus credenciales en el oficio se remontaban a los años (así decía Bettini: “los años”, sin especificación alguna, como quien en medio de una reunión de melómanos dice “la quinta” y no precisa aclarar: “la quinta sinfonía”, como quien en medio de una reunión familiar dice “la quinta” y no precisa aclarar: “la quinta de Del Viso”, como quien en medio de una reunión hípica dice “la quinta” y no precisa aclarar: “la quinta carrera de Palermo”, como quien en medio de una reunión de traumatólogos dice “la quinta” y no precisa aclarar: “la quinta vértebra lumbar”, porque así de claro es el lenguaje y así de inequívoco resulta su sentido) en que había deambulado por diversas ciudades de Centroamérica ganándose la vida con la venta de una emulsión afrodisíaca cuyos componentes eran hojas de yerba mate y crema de afeitar Palmolive. En ese preciso momento del relato de Bettini, los ojos de Parisi se abrieron hasta el deslumbramiento, la cara de Parisi se congestionó en una sucesión de carcajadas y los pies de Parisi golpearon repetidamente el piso de mayólicas rojas en una danza celebratoria; a partir de ese preciso momento del relato de Bettini, Parisi fue su comparsa, su súbdito y, de alguna manera, su hombre, un hombre entregado a un designio superior, abandonado a la voluntad de un dios profano, sometido al arbitrio de un oráculo desdeñoso. Una noche caribeña –quien más quien menos ya todos nos habíamos sumado al auditorio, el chileno Jaramillo mesándose la barba y cediéndole de mala gana el lugar de interlocutor privilegiado a Parisi, el comisario Núñez-Meller siguiendo el relato desde lejos y con una sombra de censura en la mirada, don Marcos con un ojo en el ventanal y una oreja en la escucha ha30 macándose entre la turbación y la curiosidad, Ángel Trejo sofocando la risa y el cordobés Alcides Fernández aprovechando la expectativa general para pasearse entre los escritorios y robar cigarrillos- Bettini había comprado un vespertino del que ni siquiera recordaba el nombre –El Pregón de Alajuela, El Eco de Matagalpa o Noticias Caribeñas, qué sé yo, se debatía inútilmente Bettini, que por más nombres que barajara no acertaba a recordar el correcto, allá los diarios son todos iguales, qué sé yo, dos páginas de información general, cuatro de deportes y el horóscopo- y, sin otro objetivo que el de entretener el tedio de una jornada de calor insoportable, se entregó a la tarea de corregir los errores de la edición impresa. A la mañana siguiente le hizo llegar el ejemplar corregido al director del diario, a las dos horas –los tiempos de Bettini eran voraces, vertiginosos, ajenos al escollo y a la dilación, uno lo veía comer, uno lo veía corregir, uno lo veía recordar, y uno tenía la sensación de estar frente al tiempo de un hombre que no tenía tiempo; no le pisaba los talones una enfermedad incurable, pero debía correr; no lo rodeaba la urgencia de un exilio imperioso, pero debía marchar; no lo apabullaba la memoria de una postración, pero debía moverse- el director del diario lo nombraba encargado de corrección –que es el puesto que debe creer que merece acá y acaso merezca, pensábamos casi todos nosotros, un puesto jerárquico, ejecutivo, dinámico, en vez de secarse los ojos corrigiendo una letra empastelada, una línea rota, una columna fuera de caja-. Un año y medio entre negritos cachacientos, entre negritos abombados, entre negritos semianalfabetos –agregaba Bettini- enseñándoles la diferencia entre un editorial y un epígrafe, ¡y no sé si la 31 entendieron! – y rubricaba la caricatura con una risa seca, breve y forzada respecto de la cual la hilaridad de Parisi (un coágulo tembloroso que oscilaba entre la carcajada y el llanto) era un eco degradado-. - ¿Y las negras? ¿Y las negras? –y Parisi se secaba la transpiración de la calva con un pañuelo arrugado, se revolvía en la silla, jugaba con dedos nerviosos con el capuchón de la birome, corregía desaprensivamente un discurso del presidente Videla con motivo del Día del Ejército por temor a perder una sola palabra de Bettini. - Ah... ¿vos querés saber qué pasaba con las negras? –preguntaba inútilmente Bettini, encendía uno de sus largos cigarrillos rubios importados, dibujaba una sonrisa más o menos crapulosa que le prestaba al rostro una extraña tonalidad de albayalde, proseguía: - Ah, las negras... las negras... -y abría un largo paréntesis que parecía que no iba a cerrar nunca, un paréntesis tan amplio que en su interior tenían cabida la evocación, la delectación y el oprobio, la abyección, la satisfacción y el regodeo, la exhibición, la premeditación y la befa; un paréntesis tan amplio que en su interior hallaba arraigo el inequívoco diagnóstico del comisario Núñez-Meller: el individuo es un amoral, me he encontrado muchas veces en mi carrera con elementos de similar calaña, degenerados que terminan encontrando placer en el número vivo o perversiones de ese tenor, ilustraba a quien quisiera aprovechar sus conocimientos el comisario Núñez-Meller que no en vano había sido, en sus años, titular de cátedra de la Escuela de Policía Ramón L. Falcón y en el Liceo Policial de Rosario, pero que pese a los antecedentes académicos no dejaba de decir que la verdadera escuela de la 32 vida era la calle, aunque, aclaraba el comisario Núñez-Meller como para que tan rotunda definición no despertara desconcierto en quien la escuchara, la calle de la decencia, no la calle del malandra; la milonga sana, no el piringundín infecto; el cigarrillo entre amigos, no el alcaloide entre viciosos, precisaba el comisario Núñez-Meller y prendía un cigarrillo negro, un cigarrillo de machos, como decía el comisario Núñez-Meller, que los que fuman mentolados son todos putos, y miraba de reojo al chileno Jaramillo, que no sólo fumaba mentolados sino que al comisario Núñez-Meller le parecía un elemento de extrema izquierda, hasta que Bettini comenzaba a cerrar el paréntesis de silencio cargado de insinuaciones y reiteraba como un mero preciosismo de estilo, con los ojos chispeantes y clavados en la cara absorta de Parisi: - Ah, las negras... ¿el señor quiere saber algo acerca de las negras, de las mulatas en celo que arden como si estuvieran empapadas en alcohol? Ah, las negras... ¿vos nunca estuviste con una negra, Parisi, con una negra que se te abre como si fueras el último hombre sobre la tierra? ¿No, Parisi? ¿Nunca? Y no hacía falta la negativa explícita de Parisi porque los gestos de Parisi, porque la ansiedad de Parisi, porque la urgencia de Parisi decían ¡no!, decían ¡nunca! Entonces, Parisi, Parisi querido, vos no sabés, vos no tenés la menor idea de lo que es el goce, Parisi. Escucháme bien, Parisi, porque te está hablando alguien que sabe algo del tema: dos son las inclinaciones excluyentes que tienen las negras: el sexo anal y el sexo oral, no conocí a una sola negra en Centroamérica, y estuve con cientos, que no se enloqueciera por alguna de las dos variantes y, en general, por las dos juntas: sexo anal y sexo oral, 33 me acuerdo de una, una entre tantas, Candelaria, era incansable: Por atrás me vuelves loca, Mario, por atrás me vuelves loca, me decía, más, Mario, más, y Parisi lo miraba a Bettini pero ya no lo veía, apenas escuchaba la voz armoniosa de Bettini desgranando una especie de absurda morfología caribeña del sexo inspirada en un paisaje de palmeras cimbreantes y arenas ardientes, porque Parisi ya estaba delineando la cara de Candelaria descompuesta en goce, los pechos opulentos, la cintura estrangulada, las nalgas abiertas y su propio sexo, el sexo de Parisi, horadando resistencias que no se resistían, accediendo a regiones que no eran inaccesibles, franqueando límites que pedían ser franqueados, yo creo que fue la única razón por la que me quedé tanto tiempo en Centroamérica, Parisi, por las negras, y el relato de Bettini era brutalmente interrumpido por el chileno Jaramillo que quería saber si las negras, después de mantener sexo anal, necesitaban ir al baño: Pero no, querido, estamos hablando de sexo, no de digestión, molesto Bettini por la interrupción, irritado por la pregunta, ofendido por el escaso criterio de sus interlocutores, amagaba con levantarse, amenazaba con callar, encendía un cigarrillo y al cabo proseguía con el relato que daba cuenta de su hastío como encargado de corrección y de la posterior apertura de una casa de masajes femeninos a su exclusivo cargo porque ya para ese entonces había ahorrado, bah, ahorrado... juntado, amontonado, porque yo ahorrar, lo que se dice ahorrar, no ahorré jamás en mi vida, tenía mil dólares y abrí una casa de masajes, porque ¿sabés quién sos allá con mil dólares?: el príncipe de Gales, el maharajá de Kapurtala, Gardel, puntualizaba Bettini en una progresión de títulos nobiliarios 34 y paradigmas palaciegos, y Parisi se instalaba en la casa de masajes ubicada en algún lugar de Centroamérica y era testigo febril de los jadeos mientras los dedos de Bettini, mientras la lengua de Bettini, mientras el sexo de Bettini rozaban, acariciaban, penetraban, demolían resistencias, sugerían posiciones, disolvían fidelidades, violentaban, tensaban, recomenzaban, exigían sumisiones, fingían deslumbramientos, desconocían promesas, y la excitación de Parisi llegaba al paroxismo: - Más, más –pedía Parisi, paulatinamente transmutado, a lo largo del relato de Bettini, en Candelaria (o en hondureña, o en costarricense, o en salvadoreña, o en cualquiera de esas mujeres que se contorsionaban de goce sobre la camilla del instituto de Bettini, que a lo largo de su propio relato también se había transmutado en masajista, en quiropráctico, en fisioterapeuta) y Bettini se aclaraba la voz y el relato se reiniciaba como una cinta sinfín, y Parisi se secaba por enésima vez la transpiración sobre la calva, hasta que Heber Muiño irrumpía brutalmente en la sección y preguntaba quién había sido el animal que corrigió el discurso del general Videla y mostraba la palabra énfasis sin acento, y subrayaba la palabra solitario en vez de solidario y señalaba un par de comillas que se abrían y no se cerraban nunca, y repetía: Quiero conocer al animal que corrigió esto. Y Parisi parecía momentáneamente olvidado hasta de su nombre, súbitamente amnésico respecto de cualquier identidad, profundamente hundido en las tinieblas del desconocimiento, con el entrecejo arrugado, con la calva pálida, con la mirada fugitiva, con unas manos que ya no construían los pechos de Candelaria sino el vacío, con una boca que ya no saboreaba la boca de Candelaria 35 sino la angustia, con un abandono que ya no se hundía en el sexo de Candelaria sino en el pánico, hasta que cada uno de nosotros negó haber corregido el discurso del presidente Videla y los pasos de Heber Muiño se dirigieron al escritorio de Parisi, se detuvieron junto al cuerpo replegado de Parisi, y la voz de Heber Muiño disolvió a Parisi como un grano de sal en el océano: -¿Usted cómo se llama? -Parisi, señor. Felipe Parisi. -No. Usted no se llama Parisi. Usted no es nadie. Usted es un animal, sólo un animal puede corregir así. -Sí, señor. -Un animal, un perro... usted es un perro. -Sí... -Entonces, pórtese como un perro. ¡Ladre, carajo, si no quiere que lo eche ya mismo! Y Parisi comenzó a ladrar bajo la mirada vigilante del señor Muiño, primero tímidamente, un gañido lastimoso más propio de un frágil cachorro que de un perro de raza; luego con más intensidad, como si al propio Parisi le fuera revelada su más íntima naturaleza; al fin, acicateado por una regla metálica que el señor Muiño había extraído del bolsillo interior de su saco, con fiereza; con la boca o el hocico perlados de saliva, con las manos o las patas crispadas de violencia, con la espalda o con el lomo arqueados y acechantes. -¡Échese, perro! Usted es un perro sin nombre, un perro atorrante, ¡échese! –y la regla del señor Muiño trepidaba en el aire mientras el perro Parisi desplazaba su cuarto trasero de la superficie de la silla al piso, y se ponía en cuatro patas, y esperaba las órdenes del señor Muiño 36 que no tardaron en llegar: -¡Ataque, perro! ¡Perro atorrante! ¿Para qué quiero un perro que no sepa atacar?, y el perro Parisi se rompía las rodillas sobre el piso de mayólicas rojas y atacaba, con los caninos en ristre y los ojos anegados atacaba, con la lengua afuera y la respiración acezante atacaba, se prendía de la pernera del pantalón de don Marcos como si don Marcos hubiera sido un ladrón sorprendido en medio de la noche trepando la medianera del patio: ¡Soltá, perro de mierda, soltá!, se sacudía don Marcos la pernera, sofocaba la turbación, le propinaba una patada en el hocico para que retrajera las mandíbulas y soltara, y con el gusto de la primera sangre tiñéndole las encías el perro Parisi soltaba la presa, se alejaba con el rabo entre las piernas, regresaba a echarse a los pies del amo: ¡Quieto, perro quieto! Te voy a poner un bozal, perro atorrante, amenazaba el señor Muiño, y hacía un bollo con el discurso del general Videla, lo arrojaba al piso y le ordenaba al perro: ¡Agarre eso y vaya a tirarlo al cesto de papeles!, y el perro Parisi sostenía el bollo con la boca, cruzaba media sección con las mandíbulas babeantes, dejaba caer el bollo en el cesto de papeles mientras el señor Muiño se retiraba al tiempo que decía: ¡La próxima vez lo pongo de patitas en la calle, perro!, y el perro Parisi se incorporaba lentamente, con la tricota verde manchada de sangre, con los ojos apaleados que se posaban sobre don Marcos, con la cintura quebrada por el esfuerzo, con la boca partida que intentaba farfullar una frase: Jo, jo, cómo se calentó el viejo, yo creí que se iba a quedar seco en cualquier momento... jo, jo... Ajeno, indiferente, apático –como, por otra parte, casi todos nosotros-, Bettini olvidó el escarnio tan pronto como 37 hubo terminado y aprovechó para recordar su aporte a la cinematografía nacional si bien en carácter de extra, aunque ser extra en Dios se lo pague equivalía a ser el protagonista de alguno de estos bodrios que se estrenan ahora y que no tienen ni pies ni cabeza, señalaba Bettini, cuyas preferencias en materia artística parecían ser más clásicas que experimentales, yo te cambio diez minutos de Casablanca por toda la obra de Fellini, único punto en el que parecían estar de acuerdo con el comisario Núñez-Meller para quien Fellini era posible de ser considerado, cuanto menos, un amoral. - ¡Jo, jo, jo! Éste es capaz de haberse atracado a la Zully Moreno... Contá, contá, dale –incontinente, ansioso, apoplético, Parisi ya se figuraba la iniciación sexual de Bettini bajo la guía más o menos perversa de Zully Moreno, una mujer hecha y derecha que descubre al chiquilín atisbando en su escote, espiando por la puerta entreabierta del camarín, sosteniendo una mirada cargada de insolencia y deseo, entonces lo toma de la mano, lo conduce detrás de una escenografía, desabrocha lentamente los botones del pantalón corto, y ya Parisi es Bettini, y tiene una edad que oscila entre los catorce y los dieciséis años, y aspira el perfume de Zully Moreno antes de perderse en esa boca de labios cálidos y gruesos. - ¡Pero no, infeliz! –cortante, ilustrativo, pedagógico Bettini, quien no se había entreverado ni en ese momento ni nunca con Zully Moreno, quien había estado en el set de filmación porque una borrosa tía materna era amiga de la vestuarista, y cuya participación en la película se redujo a engrosar el grupo de chicos que aparece en el interior de la iglesia durante la escena del casamiento, Amadori 38 quería que nos sentáramos todos al mismo tiempo, pero yo me avivé, soy el último que se sienta, si no, ¿quién me iba a reconocer? Y entonces y pese a que él mismo reconocía que su participación había sido mínima, incidental y puramente anecdótica, Parisi lo interrogaba en torno a detalles de la filmación, trucos cinematográficos, recursos de la escenografía (¿se excitan cuando se besan, se excitan en serio?, ¿cómo hacen para que llueva?, las actrices son todas unas atorrantas, ¿no?), en tanto que la requisitoria del chileno Jaramillo tocaba una cuerda más profunda y elemental puesto que lo único que realmente deseaba averiguar el chileno Jaramillo era, en primer lugar, si las estrellas de la producción (Zully Moreno y Arturo de Córdova, en este caso) compartían los servicios sanitarios con el resto de los actores o bien tenían baños individuales para satisfacer sus humanas necesidades, y en segundo pero no por ello menos importante lugar, si en las escenas colectivas (la escena de la iglesia a la que hacía alusión Bettini era un acabado ejemplo) se producía alguna flatulencia de origen no identificado que incomodaba al resto de los actores, obligaba a repetir la escena y le ponía los nervios de punta al director (Luis César Amadori, en este caso). En rigor de verdad, Bettini había permanecido escasas cuatro horas en los estudios de Argentina Sono Film y apenas recordaba (como si la memoria hubiera recortado caprichosamente un elemento, y sólo uno, del ámbito sensorial) que el zapato abotinado del pie derecho le apretaba dolorosamente el empeine, razón por la cual le respondió a Parisi que, en términos generales, luego de una escena romántica la excitación se derramaba como una mancha de aceite por todos los rincones del set; que, en términos 39 generales, las escenas de lluvia se filmaban cuando llovía; y que, en términos generales, casi todas las actrices eran unas terribles atorrantas; y el chileno Jaramillo supo que tanto Zully Moreno como Arturo de Córdova tenían camarines, baños y hasta asistentes personales, y que más de una vez don Luis César Amadori se tomó el trabajo de oler como un perro de presa a cada uno de los extras para poner en descubierto al flojo de vientre y débil de voluntad. 3 Las cosas que hay que escuchar, pobre país, se lamentaba el comisario Núñez- Meller que, en realidad, no era comisario pero como si lo fuera, porque según sus propias palabras estuvo a punto de ascender en el cuarenta y nueve pero la Perona (que así se refería el comisario Núñez-Meller a la señora María Eva Duarte de Perón) me puso en una lista negra y ahí me congelaron. Después, por una cosa o por la otra, la Libertadora no me otorgó el cargo que me correspondía y ahora estoy peleando para ver si me reconocen la jubilación como comisario, porque yo he sido un perseguido político, si me reconocen el cargo van a tener que vender el Departamento de Policía para pagarme el retroactivo, cosa que no sucedió porque ni le reconocieron nunca el cargo ni, por lo tanto, las autoridades de turno debieron vender el Departamento de Policía, pero en El Comercio lo seguían llamando “comisario” como un modo insuficiente, quizá, pero generoso, de reparación moral; pobre país, se mesaba los cabellos el comisario Núñez-Meller, ¿sabés dónde terminaban los 40 sujetos de esta calaña cuando éramos la mejor policía del mundo?, ¿sabés dónde terminaban?, ¿sabés, no?, daba por sabida la respuesta el comisario Núñez-Meller: en la cárcel, a la sombra, en la gayola, ahí terminaban, parecía sugerir el comisario Núñez-Meller, sujetos de la calaña de Bettini, que si yo estuviera en actividad, se imaginaba el comisario Núñez-Meller, me lo llevo ya mismo de las pestañas, primero una buena biaba para que vaya bajando el copete y después dos meses a pan y agua, vas a ver si se sigue haciendo el vivo, diseñaba su propia estrategia de persuasión el comisario Núñez-Meller mientras miraba de costado al chileno Jaramillo y se preguntaba si este zurdito tendrá todos los papeles en regla, porque si me llego a oler alguna irregularidad, ¿sabés cómo llamo a Migraciones y lo mandan de nuevo a Chile en menos de diez minutos?, clavaba la vista en el horizonte el comisario Núñez-Meller, como si en esa perspectiva en infinito estuvieran encarnados sus más caros deseos: el grado de comisario, el encarcelamiento de Bettini, la deportación del chileno Jaramillo. Expansivo, pantagruélico, ostentoso, ajeno a la amenaza y a la furia, Bettini devoraba en el buffet del diario un plato desbordante de ravioles con tuco, daba cuenta en dos bocados de un flan con doble guarnición de crema y bebía como si fuera agua un cuarto litro de vino tinto de la casa, para rematar con un café bien cargado y tres cigarrillos consumidos hasta el filtro. Exuberante, manirroto, espléndido, Bettini gastaba en un fin de semana el sueldo de un mes, uno lo veía salir de James Smart cargado con bolsas de ropa de confección, uno lo veía sentarse en la Richmond y pedir un jerez bien seco acompañado por algún petit four para estimular el apetito, uno lo veía 41 entrar en Los Angelitos para comprar un par de zapatos con horma especial y doble suela de goma. Prescindente, parco, imperturbable, Bettini reservaba el silencio o el monosílabo para los conatos gremiales, las disputas políticas, las contiendas ideológicas, ¿o vos te creés en serio que la reforma agraria o la revolución cubana te van a dar de comer?, le preguntaba Bettini al chileno Jaramillo (que presumía que Bettini tenía razón, que a su mujer y a su hija les daba de comer el sueldo del diario, que no iría a vivir a Cuba ni aunque le regalaran el pasaje, pero que no podía dejar de postularse como delegado de la sección a despecho de las reiteradas impugnaciones que sufría a manos del comisario Núñez-Meller), y encendía un cigarrillo rubio, se acomodaba el mechón de pelo castaño sobre la frente, se alejaba a grandes pasos por uno de los pasillos del diario hasta ganar la calle, detener un taxi y partir con rumbo desconocido puesto que nadie sabía a ciencia cierta el domicilio de Bettini, que ante la menor requisitoria al respecto se limitaba a decir que vivía en el Sur, en un departamento ubicado en el sur de la ciudad, y remataba la imprecisión con esa risa seca que participaba de alguna forma intraducible de lo siniestro. - Tocá, tocá –accedía Bettini entre el desdén y la condescendencia, luciendo los casimires a medida, los mocasines italianos, las camisas de seda o las poleras de algodón; enfundado en una tricota verde toscamente tejida a mano y embutido en unos zapatos en los que era casi imposible adivinar el color original del cuero, Parisi apenas se animaba a rozar con la punta de los dedos el vestuario de Bettini: un maniquí, un actor, un figurín. Tocá, tocá, lo animaba Bettini con benevolencia al tiempo que 42 rechazaba un postre de ricota que Parisi ofrecía mesa por mesa, lo mordisqueaba con precaución, lo escupía con asco, lo evaluaba con objetividad: Pero esto es un mazacote, viejo, te vas a envenenar comiendo estas porquerías. Tocá, tocá, primero limpiáte las manos y después tocá: paño inglés, legítimo, inarrugable. Y dónde lo conseguiste, cuánto te costó, de dónde sacás la plata –torpe, grosero, un bárbaro manipulando una miniatura de porcelana china, pero más o menos pertinentes las inquietudes de Parisi, porque al fin y al cabo el sueldo del diario era más o menos digno pero recortado a los gastos elementales, un sueldo que en modo alguno podía sufragar camisas con monograma, gemelos de alpaca y un sobretodo de piel de camello, razón por la cual, y pese a estar reñido con el más elemental decoro, no resultaba impropio que Parisi preguntara dónde lo conseguiste, cuánto te costó, de dónde sacás la plata, y agregara: Jo, jo, éste anda en algo raro, che, decí la verdad, ¿en qué andás?, y Bettini mutis por el foro y silencio in péctore, como si toda declaración fuera superflua, como si ya hubiera dicho sin que nadie lo escuchara dónde lo había conseguido, cuánto le había costado, de dónde había sacado la plata, como si el sentido de sus palabras hubiese sido tan claro que el signo de interrogación que se dibujaba en nuestra mirada resultara poco menos que ofensivo. Poco a poco se fue alimentando la certeza de que Bettini vivía de las mujeres, de que era un cafishio, un macró, un mantenido –homologábamos los tres términos con un dudoso sentido del sinónimo-, que si yo estuviera en actividad, advertía el comisario Núñez- Meller, sabés cómo va en cana este tipo, sabés cómo lo meto a patadas en la cárcel como un caso 43 clavado de explotación sexual, no me acuerdo ahora del inciso del Código pero en cualquier momento te lo busco, sabés cómo tratamos a estos elementos en las comisarías, y el comisario Núñez-Meller se extendía en una serie de anécdotas en torno de proxenetismo, autoridad policial y costumbres carcelarias, anécdotas, casi sin excepción, anodinas, monocordes y previsiblemente aleccionadoras, y respecto de las cuales la voz vibrante del comisario Núñez-Meller no alcanzaba para aligerar su efecto narcótico sino que, por el contrario, lo multiplicaba. Bettini no hacía nada para desmentir la especie, y hasta se podía pensar que la alentaba: primero trajo la foto y luego la carta. Extrajo la foto de un bolsillo del saco con la misma indiferencia con que alguien encuentra un recorte de papel cuyo destino irremediable es la basura, primero se la mostró a Parisi, luego la foto circuló por todas las mesas, tocada con manos ávidas, contemplada por ojos voraces, comentada con procacidad inevitable: ¡Jo, jo! ¡Qué tetas, mamita querida, qué tetas!, sin soltar la foto Parisi, aferrándola con dedos crispados, acercándola a la boca de labios húmedos y temblorosos, arrancándosela de las manos el chileno Jaramillo: ¿No tienes alguna foto en la que se le vea el culo, Bettini? ¿No tienes?, tomándola con la punta de los dedos don Marcos, aprobando con la cabeza Ángel Trejo, mimando con todo el cuerpo una especie de caricatura obscena de una cópula el cordobés Fernández, enarcando las cejas el comisario Núñez-Meller, apostándose junto al ventanal, mirando a los chicos del estacionamiento recomenzar el juego de la niña muerta, murmurando: Esa pobre diabla debe ser la pupila de este cafishio de mierda, pobre país, casi todos excitados, agitados, fas44 cinados alrededor de esa imagen que, en verdad, era más doméstica que provocativa, más casual que deliberada, más inerme que escandalosa, una desnudez que aludía en mayor medida a la inocencia edénica que a la crasa exhibición genital, lo cual no era óbice para que nos arracimáramos alrededor de la foto, alrededor de Bettini, alrededor de ese fantasma trémulo dibujando un círculo de jadeos y murmurando efusiones intraducibles como chamanes que exorcizaran su propio desconcierto: codeándonos, empujándonos, encimándonos para ver más de cerca a esa mujer pelirroja de labios gruesos que enfrentaba el objetivo de la cámara con una sonrisa complaciente, recostada sobre una toalla blanca extendida sobre el césped y a cuyo lado se adivinaba, como un elemento azarosamente dispuesto para completar la escenografía, una malla de dos piezas de color celeste; molestándonos, superponiéndonos, enervándonos hasta que Bettini dijo en un tono neutro, más o menos casual, informativo: Es mi mujer, y entonces se nos congeló el entusiasmo, los ojos se nos vaciaron, se nos clausuró la boca, y sólo se escuchó la letanía del comisario Núñez-Meller: pobre país, pobre país, una cantilena sin eco ni resonancia, resbalando sobre el silencio, porque casi todos pensábamos que Bettini estaba hollando un territorio que ni siquiera podíamos pisar, ni siquiera vislumbrar, ni siquiera imaginar, ¿cómo la mujer?, ¿cómo la mujer?, preguntaba inútilmente el chileno Jaramillo cuando Bettini hubo transpuesto la puerta de la sección dejando tras de sí la estela de humo de sus cigarrillos importados, ¿cómo va a ser la mujer?, ¡jo, jo!, Parisi recomponiéndose después de la duda, después del impacto, después del estupor, este tipo es increíble, ¿eh?, 45 increíble, ¡jo, jo!, esto ya no es chiste, señores, esto ya no es ningún chiste, prudente don Marcos, sin caer en la censura ni precipitarse en el denuesto, pero remitiendo la cuestión a sus correspondientes límites, no, disentía el comisario Núñez-Meller, no, este tipo de individuos no tiene límites, de qué límites me vienen a hablar, por favor, pobre país. Tal vez por eso nadie se animó a rasgar el silencio que nos envolvía como un sudario cuando, meses después, en medio de una discusión por las alternativas de un River-San Lorenzo particularmente vibrante y con dos expulsados por equipo, Bettini sacó del bolsillo del pantalón un papel doblado en cuatro y exhibiéndolo como una invitación que era imposible declinar dijo: Che, Parisi, acá tengo algo que te va a interesar, y Parisi se acercó, tomó el papel, comenzó a leer: ¡Jo, jo, jo!, mamita querida, ¡lo que es esto!, frotándose las manos contra la tricota para secarse la transpiración, ¡mirá lo que pone, mirá lo que pone!, capturado por la telaraña de papel aun antes de que la araña terminara de tejer su laberinto, ¿puedo leerla en voz alta? ¿puedo leerla en voz alta? Podés hacer lo que quieras, Parisi, te la regalo, dios generoso, conquistador magnánimo, arquero que premedita la trayectoria y atraviesa el blanco, la voz barrosa y ensalivada de Parisi leyendo párrafos de intimidades y estremecimientos, los ojos brillantes de Parisi naufragando en humedades y solicitudes, el afán desembozado de Parisi para que algunas frases se le quedaran fijadas en la memoria, lo consolaran en las noches interminables de pensión y, andando el tiempo, terminaran por pertenecerle cuando recordara, alrededor de una mesa de café, con un par de whiskies entre pecho y espalda, haber tenido una amante que le escribía 46 cartas inflamadas y urgentes. Y volvimos a arracimarnos, a manosearnos, a desalelarnos alrededor de esa hoja de uso escolar escrita con letra vacilante y estampada con besos de rouge, alrededor de esa hoja de uso escolar firmada ampulosamente por una tal Cuqui que estaba dispuesta a dar años de su vida a cambio de reanudar una relación fluida con Bettini, que prometía una disponibilidad incondicional, evocaba un pasado inolvidable, auguraba un futuro abrasador, anticipaba calistenias agotadoras, esa tal Cuqui que había logrado ser excesiva en su brevedad, insaciable en su recuerdo, irreprimible en su porvenir, pues todo lo aceptaba, todo lo proponía, todo lo saboreaba, una mujer que casi todos deseábamos tener, que casi todos deseábamos someter, que casi todos deseábamos poseer, ¡jo, jo!, es terrible esta mujer, ¿eh?, ¡terrible! ¿quién es, che, quién es? Mi mujer, bah, mi ex mujer, porque ahora estamos distanciados, esta carta me la manda desde Pergamino, y entonces comprendimos que a todas las mujeres Bettini las definía como “mi mujer”, en estado de tránsito, distancia o abandono, en plan de seducción, enamoramiento o hastío, en registro de convivencia, separación o noviazgo, pero “mi mujer” a efectos sociales, íntimos y operativos, esa tal Cuqui, la mujer desnuda de la foto, la caribeña Candelaria, las que despuntaban en el horizonte del deseo: “mi mujer”, jo, jo, jo, ¡pero vos sos una fiera, che! ¿qué hacés cuando no te ocupás de las minas? Escucho música melódica, pero de nivel: Sinatra, Riolobos, Tony Bennet, este hijo de puta debe tener una cadena de prostitución en toda la provincia de Buenos Aires: Pergamino, Pringles, Luján, como una nota desafinada en medio de la distensión general el comisario 47 Núñez-Meller, felices casi todos porque la expresión “mi mujer” no imponía restricciones ni ameritaba respetos, pero el comisario Núñez- Meller intransigente, sin darse respiros ni otorgarse franquicias: voy a hablar con un amigo que tengo en el Departamento, como que hay Dios que si tiene una cadena de prostíbulos no dura una semana en libertad, te lo garantizo yo, pobre país, Dios querido, mientras Parisi se guardaba la carta en el bolsillo del pantalón, el cordobés Fernández le acariciaba el antebrazo a Bettini en un contacto que se demoraba más de lo conveniente, don Marcos murmuraba algo referido a estos muchachos de ahora que carecían de juicio, Trejo corregía meticulosamente la página de Espectáculos no fuera a ser cosa que Heber Muiño lo obligara a arrastrarse como un perro a lo largo y a lo ancho de la sección pese a que Trejo creía tener idoneidad suficiente para editar la página de Espectáculos en lugar de desperdiciar sus aptitudes verificando comas y bastardillas, y el chileno Jaramillo le rogaba a Bettini la autorización para intercalar en su novela alguna de las frases de Cuqui que se referían al goce que le proporcionaba el sexo anal: Pero sí, querido, poné lo que vos quieras, contá con mi más entera autorización. Y las cosas que aún tendría que escuchar no sólo el comisario Núñez-Meller, sino todos, en una escalada de fascinación y recelo; y las veces que aún se asombraría no sólo don Marcos, sino casi todos, de la carencia de juicio en una progresión de alusiones sexuales vaciadas de majestad y entrega; y las escenas que aún conmoverían al chileno Jaramillo, aún más que las lecciones de Althusser leyendo El capital, aún más que las diversas y encontradas 48 interpretaciones de la plusvalía como concepto y praxis, aún más que la frondosa correspondencia entre Marx y Engels, ¿pero vos no sabías, chileno, la afición de ciertas mujeres por la coprofilia?, ¿en serio que no sabías? –cínico, provocador, incisivo Bettini-, me defraudás si me decís que no sabías. ¡Jo, jo, jo! ¿No sabía? Qué chileno éste –corifeo, partiquino, actor de reparto Parisi-. Una tal Rosa, que vivía por acá, por Barracas, hace tiempo, hoy debe andar por los cuarenta años, me invitaba a cenar todos los jueves, cenábamos, teníamos relaciones, yo a veces me quedaba a dormir, y chau, a otra cosa –relataba Bettini, parco en ademanes, el largo cigarrillo en la mano derecha, sin dirigirse específicamente a nadie pero hablando para todos-, hasta que un día me dice: ¿Sabés lo que realmente me excita, Mario? Ver defecar a un tipo antes de tener una relación. Pagaría para que un tipo me hiciera el gusto. ¡Uhuh! ¡Uhuh! ¡Qué grande! ¡Qué impresionante!, el chileno Jaramillo llevándose las manos a la cabeza, el chileno Jaramillo apenas contenido en su propio asombro, el chileno Jaramillo frente a la inminencia de la escena tan deseada: Quería que... quería que... ¡que le cagaras encima! Pero sí, querido, claro, en efecto, condescendiente Bettini, comprensivo, dejando de manifiesto que para él era cotidiano lo que para el resto resultaba excepcional. A partir de ahí yo llegaba, ella se acostaba debajo de una mesa ratona con tapa de cristal, yo hacía lo que tenía que hacer y después nos íbamos a la cama; es más, incluso una vez me comentó: ¿Estás nervioso por algo, Mario? Porque hoy hiciste muy líquido. No sabés lo que gozaba, pobrecita, creo que gritaba más cuando estaba debajo de la mesa que cuando estábamos arriba 49 de la cama. ¿Y quién limpiaba la tapa de la mesa, che? –doméstico, irrelevante, del todo improcedente Parisi-. Y qué sé yo quién limpiaba la tapa de la mesa. Mirá la idiotez que me venís a preguntar, Parisi –afectando irritación, dando por concluido el relato, abocándose a la corrección de un recuadro en el que la cúpula eclesiástica revelaba la coincidencia entre los valores evangélicos y los objetivos de la junta militar Bettini, desentendiéndose de la genuina irritación del comisario Núñez-Meller que se traducía en un encendido alegato en torno al concepto de virilidad: Porque lo peor del caso es que este tipo se debe creer un macho, el prototipo del macho latino, y es un cuatro de copas, yo sé lo que te digo, un cuatro de copas que se cree muy hombre porque hace laburar minas para él, porque engaña a pobres infelices, porque realiza actos contra natura, pero por favor, ¡pobre país!, ¿qué me quieren contar? A mí, justo a mí me quieren vender gato por liebre, cuando este infeliz va yo vengo, yo tengo más calle que todos estos juntos, yo sí sé qué es un hombre, pero un hombre en serio, ¿eh?, un hombre de verdad, no un proxeneta barato que anda contando sus hazañas alrededor de una mesa de café para que los cuatro infelices de turno se queden embobados escuchando anécdotas que, apuesto doble contra sencillo, son más falsas que moneda de cobre –se desfogaba el comisario Núñez-Meller que en su adolescencia había tenido el placer de contraer un par de enfermedades venéreas producto del intercambio sexual con prostitutas y que, en su opinión, eran el timbre de honor que garantizaba su virilidad, venéreas a las que aludía de tarde en tarde, con nostalgia, rememorando tiempos idos mientras en el playón de estacionamiento 50 los chicos la emprendían a puntapiés y empujones con Marita mientras cantaban: Estaba la niña muerta / tan callada / que le dimos tres golpes / y una patada. 4 - Y para ti, Parisi, para ti, ¿qué es lo mejor que tiene? - Y qué sé yo, a mí me parece que el culo –murmurando, coligiendo, intercambiando datos porque Parisi se había cruzado una noche de casualidad con Bettini por la avenida Santa Fe, iba del brazo de una brasileña escultural, no sabés lo que es esa mujer, mamita querida, una negra que raja la tierra, Rhina se llama, me la presentó y todo: Rhina, mi mujer. - Si parecen putas, comadres, abogados –el comisario Núñez-Meller sin decidirse por la tipología correcta, exacta o, al menos, aproximada, pero experimentando en carne propia y oído sensible el rumor, el bisbiseo, la cháchara: Pero se pueden dejar de joder, che, ¿qué es esto? ¿una corrección o un quilombo?, sin que nadie le respondiera al comisario Núñez-Meller, y acaso sin que nadie lo escuchara siquiera porque en ese momento entraba Bettini en la sección y Parisi se le pegaba como una estampilla, se le adhería como una sanguijuela, se le adosaba como un perro famélico, desviviéndose (jadeando, agonizando, desvariando) por arañar, ya que no acceder, los bordes de ese círculo mágico (donde los tiempos del deseo se acomodaban a la urgencia de la necesidad), de ese espacio intangible (donde el desgarro del deseo era tan inocuo como un placebo), de esa zona sagrada (donde el mero surgimiento 51 del deseo era la garantía de su consumación): Che, ¿Rhina no tiene alguna amiga para presentarme? ¿Pero a vos te parece, Parisi, que a la edad que tenés haya que presentarte alguna amiga? –sardónico, sobrador, displicente Bettini-. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Sos terrible vos, che –el rabo entre las piernas y violín en bolsa. Contemplado Bettini, medido, evaluado como si fuera un Fausto de entrecasa, con un pacto suscripto con tinta azul lavable, ajeno a la epopeya y al naufragio, pero con un ramillete de margaritas prendido a la solapa y aromándole el bajo vientre cuando casi todos nosotros peregrinábamos de la ceca a la meca con el alquiler pisándonos los talones, Heber Muiño levantándonos en peso y la rutina agrisándonos el cielo, razones más que suficientes para que casi todos, quien más quien menos, nos entibiáramos el sueño con una Rhina a la medida de cada cual, qué se va a hacer, hermano, decía Ángel Trejo, de algo hay que vivir. - Pero no una vidita de mierda, eh –se atajaba Bettini con la ferocidad de quien enuncia un programa irrenunciable- No. Yo me puedo morir dentro de diez días o dentro de treinta años, pero vivo como si el mundo se fuera a acabar mañana. Fumo, chupo y jodo todo lo que puedo, y cuando llegue el momento de pedir la cuenta se pagará lo que haya que pagar, pero después de haber probado todo, ¿eh?, que cuando te ponen el piyama de madera ya es tarde, querido. - Pero es que tú adhieres al carpe diem, Mario, tú adhieres al carpe diem, lo que, en el fondo, es una adhesión ideológica, como todas, Mario, porque también se podría pensar que el hombre es... el hombre es... -buscando la cita precisa en el fárrago de la biblioteca marxista el 52 chileno Jaramillo, encontrándola al fin, confundiéndose de manera estruendosa pero inadvertida en el fragor del diálogo- el hombre es un ser de lejanías, como bien dijo Lenin en su momento, vale decir un ser que se proyecta hacia el futuro, porque es claro que Lenin no adhería al carpe diem. - ¿Y me podés decir cuántas minas se ganó Lenin? - Bueno, mira, desde ese punto de vista... -desconcertado el chileno Jaramillo porque nunca había recabado datos en torno de la vida sexual de Vladimir Ilich Uliánov, conocido como Lenin a efectos históricos y revolucionarios, ya que no íntimos y de alcoba. - Dejáte de joder, chileno. - Lo que es yo, con cardiem o sin cardiem no me puedo quejar –atildado, moroso, con escaso bagaje de latines don Marcos-. Hace veinte años me terminé de hacer el chalecito en La Plata, vivo con una compañera de fierro y al pibe lo tengo trabajando a full en una administración de consorcios, ¿qué más puedo pedir? Lenin en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos –irreprochable, distributivo, sin compromisos ideológicos manifiestos don Marcos-. Todo ladrillo a la vista el chalé, parece una postal, con decir que a veces paran autos para preguntarme cómo lo conservo tan bien. Y bueno, les digo, piano, piano, como dice el italiano, esto no se hace de hoy para mañana, es juntar manguito sobre manguito, ahorrar, privarse, pero a la larga se termina disfrutando. Todo ladrillo a la vista, con Esther nos levantamos seis, seis y media de la mañana, subimos las persianas, nos sentamos en los silloncitos del hall, le entramos a dar al mate y vemos el amanecer. Un espectáculo, una postal. 53 - Pero es que también es una adhesión ideológica, don Marcos, el quietismo, la preservación del status quo, la conservación de un mundo cristalizado, el hombre unidimensional de Camus –insistente, obstinado, no muy seguro de la paternidad de la cita pero convencido de que la procedencia era francesa el chileno Jaramillo. - Che, ¿pero en serio que no tiene ninguna amiga? - Yo no sé si tiene status, pero es un lindo chalé, confortable –mirando a la sección don Marcos pero con los ojos cautivos en el chalecito de La Plata, a escasos veinte kilómetros del Parque Pereyra Iraola, una postal, una pinturita-. Ladrillo a la vista pero bien barnizado, esmaltado, un espejo, nada de cosa rústica porque ni a Esther ni a mí nos gusta, un muchacho nos esmaltó los ladrillos con un sistema nuevo que se usa en Norteamérica, ¿sabés cómo quedan los ladrillos?, cero kilómetro quedan, la superficie lisa como si fuera cerámica, nos costó una ponchada de pesos pero valió la pena. - Y sí, una pinturita, como la casa que tenía el vago Aruspe en el Cerro de las Rosas, todo el mundo lo conocía al vago Aruspe en Córdoba, una casa de novela, ¿sabés cómo se hizo la casa el vago Aruspe? Con la lengua, así como lo escuchás: con la lengua. El vago Aruspe tenía una lengua larguísima y las mujeres, las mujeres de la sociedad te digo, las más copetudas, le pagaban para que les hiciera sexo oral – aseveraba el cordobés Fernández y uno se imaginaba una lengua monstruosa, retráctil, kilométrica, la lengua del vago Aruspe, accediendo a rincones, arrabales, recovecos a cambio de cheques, puestos jerárquicos, dinero contante y sonante-. Así se hizo la casa. Murió hace un 54 par de años el vago Aruspe, de cáncer de lengua – desgraciado final para el vago Aruspe, pensábamos casi todos: el destino ensañándose con su instrumento de trabajo. - ¡Pobre país! ¡Un tipo que vive de su lengua! ¡Dejáme de joder! Todo es igual, nada es mejor, como dijo el filósofo –irritado el comisario Núñez-Meller por el relato de género lingüístico que acababa de escuchar de boca del cordobés Fernández mientras Ángel Trejo, sin duda disperso por el coro de voces, se equivocaba feo con un título que debía conmemorar un nuevo aniversario de las primeras volaciones (que así se denominaba a los “vuelos” en los años pioneros de la aviación) de Jorge Newbery en la localidad de Olavarría y terminó aludiendo a las primeras violaciones, con lo cual al día siguiente el intendente de Olavarría levantó en peso a Heber Muiño, poco faltó para que Heber Muiño ejecutara sin juicio previo a Ángel Trejo y Ángel Trejo no podía creer cómo se le había escapado semejante barbaridad. - Pero, ¿ni una prima tiene, che? - ¿Qué filósofo, don Meller, qué filósofo? –indagando el chileno Jaramillo para averiguar la cita exacta y el autor correspondiente. - Un momentito, un momentito, que a mí no me corre nadie –fulminándolo con la mirada el comisario Núñez-Meller-. En primer lugar, y ya se lo tengo dicho, a mí me trata de “señor” o “comisario”, ¡”don”, las pelotas!, un poquito de respeto –y el comisario NúñezMeller aplastaba el cigarrillo contra el cenicero como si en la colilla estuviera encarnado el chileno Jaramillo-; en segundo lugar, si tanto le interesa, vaya y busque la cita donde corresponda –y el comisario Núñez-Meller fijaba 55 la vista en el cuello del chileno Jaramillo con la enajenación de un homicida-; y en tercer lugar mi apellido completo es Núñez-Meller, Núñez por parte de madre y Meller por parte de padre, y yo no voy a permitir que se omita el apellido de mi madre porque a usted se le antoja –y el comisario Núñez-Meller hacía retemblar el escritorio de un puñetazo y se encaraba con el chileno Jaramillo. - Pero no, pero no, ¿qué tiene que ver su madre? –un poco pálido el chileno Jaramillo, un poco balbuceante, sorprendido por tener que morir de esa manera a manos de la represión, sin siquiera tener tiempo para enhebrar un discurso reivindicatorio o, al menos, una frase célebre, rotunda, definitiva. - ¿Así que te querés meter con mi madre, hijo de una gran... -desgobernado el comisario Núñez-Meller, a gatas contenido por el cordobés Fernández y don Marcos mientras el chileno Jaramillo se acercaba a la puerta de la sección en un movimiento de repliegue estratégico y pensaba que no era el momento de decir que las ideas no se mataban. - Tranquilos, che, que después estas pavadas terminan en una tragedia –conciliador Ángel Trejo, escueto y cariacontecido después de haber afrontado con estoicismo tres días de suspensión y la firme amenaza de despido pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles porque el próximo error que cometa lo echo como al perro sarnoso que es, en palabras de Heber Muiño. - Lo que es yo, lo hice todo a pulmón, ¡otra que con la lengua! –temeroso don Marcos de que alguien lo pudiera confundir con el vago Aruspe-. ¡La de horas extras que 56 tuve que hacer para levantar el chalecito de La Plata, qué lengua ni lengua! - ¡Años que no voy a La Plata! –evocando, retomando el hilo, más sereno el comisario Núñez-Meller-. Ahí está el parque que la Perona le expropió a los Pereyra Iraola, porque las cosas hay que decirlas por su nombre: ¡expropiación, viejo, robo, asalto a mano armada! ¡Qué me vienen a hablar de justicia social! ¡Andá a hablarle a los Pereyra Iraola de justicia social! –de nuevo irritado el comisario Núñez-Meller, mirando a los ojos al chileno Jaramillo por si al chileno Jaramillo se le ocurría hablar de justicia social, pero el chileno Jaramillo ni mu. - Una prima, alguien de la familia... ¿nadie, che? - Yo también por suerte tengo la casa de Ingeniero Maschwitz –el cordobés Fernández exhibiendo sus credenciales para que quedara claro que él no era menos que nadie-, cuando murió la finada y yo me quedé solo con la Anita ya la tenía casi paga, el único detalle que le agregué ahora es el techo en forma de arca invertida, porque, como dice el pastor, el segundo diluvio es inminente –precavido el cordobés Fernández, hombre de fe, infaltable los domingos, junto con su hija, la Anita, en la iglesia evangélica de Maschwitz. - Aviváte, cordobés, que los dos diluvios ya se produjeron –escéptico el comisario Núñez-Meller, casi sacrílego, mezclando el prodigio celeste con la sucia política como si fueran los naipes de una baraja-, el primero fue en el cuarenta y seis, y el segundo en el setenta y tres, decí que llegó esta gente para poner un poco de mano dura que si no en este país nos comen los piojos. 57 - Mano dura, mano blanda, hay que seguir trabajando –lacónico y prescindente Ángel Trejo, que desde el episodio de las volaciones leía cada nota con minucia de entomólogo. - Pero precisamente, precisamente –resucitando el chileno Jaramillo, aprovechando que el comisario NúñezMeller estaba sumido en su diatriba antiperonista-, ese es el destino y la condena del trabajador: mano dura, mano blanda, igual hay que agachar el lomo, el hombre como lobo del hombre, como bien dijo Thomas Wolfe –inexacto pero bien encaminado el chileno Jaramillo, pues del acervo anglosajón era la máxima. - Pero che, en serio, ¿ni una prima, ni una amiga, nada...? –desesperado Parisi, implorante, agotando las variables y las combinaciones, los parentescos lejanos y las consanguinidades cercanas, las afinidades electivas y las aproximaciones azarosas. - ¿Sabés que me tenés podrido, Parisi? ¿Sabés lo que vamos a hacer? Te la presto, Parisi, una noche venís a casa y te la sirvo en bandeja de plata, así te sacás las ganas y me dejás de secar la paciencia. Te la presto, pero antes vas a tener que pasar por una prueba; si la pasás te la presto, ¿estamos? - ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Sos terrible, che. ¡Dale, dale! ¿Qué prueba? - Dejáme pensar, Parisi, dejáme pensar, pero te juro que si pasás la prueba te la presto por el tiempo que vos quieras. - Con una noche me alcanza a mí, ¿eh? - Una noche, dos noches, una semana, el tiempo que vos quieras, pero primero una prueba, que nada es gratis en esta vida, Parisi. 58 Sordo a las prevenciones del chileno Jaramillo (Pero, ¿tú crees, Parisi, tú crees que vale la pena someterse a una prueba que ni siquiera sabes en qué consistirá?, ¿tú crees realmente que la tal Rhina vale semejante cosa?, yo no sé, Parisi, yo me lo pensaría, quién sabe, quién puede saber con lo que te va a salir Mario), mudo a las presunciones del cordobés Fernández (Éste es capaz de proponerte una fiestita de a tres y andá a saber la parte que te toca, Parisi, pensálo bien, o peor, imagináte que te pide derecho viejo que te bajes los pantalones y te pasa por las armas antes de prestarte a Rhina, perdés el invicto, Parisi, lo perdés, ojo al piojo, ¿eh?), ciego a las exhortaciones del comisario Núñez-Meller (Pobre país, Dios querido, esto ya es un degeneramiento total, pero no me extraña, eh, no me extraña, yo he vivido la época de la U.E.S., con el degenerado de Perón obligando a pibas de secundario a hacerle cualquier porquería. ¡Por favor! ¿A mí me la van a venir a contar?), Parisi vivía las horas (o los días, o las semanas, o los meses, Bettini manejaba el tiempo como un dios implacable y caprichoso: ¿Y qué apuro tenés, querido?, hoy, mañana, después, ¿qué apuro hay?, ¿tan desesperado estás?, ya te dije que te la voy a servir en bandeja, pero no me respirés en la nuca, querido, un poco de paciencia) previas a la prueba con el conturbado ánimo de un estudiante ejemplar: entre la tensión y la felicidad, entre la expectativa y el agobio, entre la certidumbre y la desconfianza, hasta que se integró la mesa examinadora, hasta que se agotaron los penúltimos pronósticos, hasta que un día lluvioso y frío de principios de julio Bettini entró en la sección con los ojos brillantes, con el impermeable desprendido, con la sonrisa ladeada y dijo que esa 59 noche había una cena en la Plaza Constitución y pueden venir los que quieran, pero el invitado de honor es el amigo Parisi, a ver si de una vez por todas me dejás de joder con el asunto de Rhina, Parisi querido. Pero, ¿una cena en la plaza? ¿con este tiempo de perros una cena en la plaza? Sí, chileno, sí, una cena en la plaza, si no querés venir no vengas, yo creí que eras más aguantador, caen tres gotas locas y ya te achicás. Voy a ir, voy a ir, preguntaba nomás, Mario. Y casi todos pensamos que Bettini se referiría a algún restaurante de Constitución, ubicado en los alrededores de la plaza, y que la prueba consistiría en obligar al pobre Parisi a consumir dos docenas de huevos fritos o diecisiete milanesas, a beber cinco litros de vino o dos botellas de aguardiente, a comer hasta que le explotara el estómago o beber hasta que se le cayera el hígado: Por mí no hay problema, che, jo, jo, jo, yo cuando entro a comer no sabés lo que soy, un barril sin fondo, si es por una noche con Rhina soy capaz de tomarme un litro de alcohol fino, jo, jo, jo, y la tarde transcurría lenta pese a que todos la apurábamos, urgidos, incontinentes, apremiados, y parecía mentira pero nunca como durante esa tarde llegaron tantas noticias de último momento, que nos atrasaban el cierre y nos ponían los nervios de punta; porque hubo que corregir la extensa necrológica de Luis Sandrini, que había muerto a las ocho y media de la noche; porque hubo que verificar cada punto y cada coma del enésimo acuerdo de intención por el canal de Beagle, que andaba a trancas y barrancas entre mediaciones vaticanas y efusiones castrenses; porque hubo que ensimismarse en el anticipo de las medidas económicas del doctor José Alfredo Martínez de Hoz, que ampliaban el Impuesto al 60 Valor Agregado, luchaban vanamente contra la inflación y trataban de meter en caja la política fiscal; hasta que por fin salimos a la noche helada y bajamos por la calle General Hornos como una procesión profana prorrumpiendo en despropósitos y procacidades por pura ansiedad, por puro nerviosismo, por pura impaciencia; hasta que por fin llegamos a Plaza Constitución, un barrial erizado de desechos, un fangal habitado por meretrices, un erial cultivado por mendicantes, un paisaje iluminado por luces moribundas donde la sordidez reinaba sobre escombros; hasta que por fin contemplamos el rostro fantasmal de Bettini arrasado por la lluvia, la mano anegada de Bettini sobre la que resbalaba una rana, la voz implacable de Bettini que atravesaba ráfagas de viento y bolsones de agua: Tu cena, Parisi, ésta es tu cena, si te comés esta rana viva te presto a Rhina por todo el tiempo que se te antoje. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! vos sos terrible, che, salís con cada cosa que es de no creer, estupefacto Parisi que se acercaba lentamente a Bettini con los ojos empequeñecidos por la lluvia y el asombro, estremecido Parisi que alzaba la rana a la luz difusa de un farol palpando la viscosidad y agitándose en la náusea, crispado Parisi que aproximaba la mano temblorosa a la boca seca y quedaba envuelto en un hedor de ciénaga y orines mientras Bettini lo aguijoneaba, mientras Bettini lo espoleaba, mientras Bettini lo azuzaba, caballo desconcertado Parisi con las espuelas clavadas en los flancos: ¡Y dale, Parisi, dale! ¡Mordé de una vez por todas! ¿No ves que la rana está más muerta que viva? ¿No estabas tan enloquecido por tener a Rhina? ¡Dale entonces, querido! ¿O vamos a estar acá toda la noche?, hasta que por fin Ángel Trejo se acercó a Parisi, le sacó la rana de 61 un manotazo, la rana buscó refugio detrás del tronco de un árbol, Bettini dijo: Sin prueba no hay Rhina; perdiste, Parisi, y nos comenzamos a dispersar como una recua de caballos vapuleados sin oficio ni beneficio, lentos, vacíos, trabajando el olvido antes de que tuviera tiempo de constituirse en memoria, con la lluvia entorpeciéndonos el paso, con la lluvia humedeciéndonos los ojos, con la lluvia doblegándonos el lomo. 5 Lo más probable es que el aviso lo haya visto Trejo y corroborado don Marcos, o al revés, tanto da, el hecho es que después lo vimos todos, con asombro, en detalle, demudados: un recuadro con foto en la sección policiales de Crónica cuyo texto rezaba: Profesor Burman: destraba hechizos, descifra el porvenir, realiza trabajos de amarre, separación y enlaces de amor indestructibles – Brandsen 1125 – T.E.: 46- 6129; debajo del texto, el rostro de un Bettini joven ceñido con un turbante blanco nos miraba con los ojos alucinados de un encantador de serpientes. -¿Y si vamos? ¿Y si vamos? ¿Tú qué dices, Parisi? Queda aquí nomás, a tiro de piedra, diez cuadras a lo sumo. ¿Vamos? –exultante el chileno Jaramillo aunque algo inquieto, porque si bien estaba promediando su novela, integrada por una pléyade de personajes cacofónicos que sufrían un sinnúmero de malestares digestivos (diarreas, espasmos, descomposturas), transitaban por la coprofilia y el coito anal, y acudían cada tres páginas al proctólogo, aún no había logrado esa concisión estilística respecto de 62 la cual la definición de sorete seguía siendo su modelo consagrado, pero insistía el chileno Jaramillo porque el amonedamiento de un estilo era nada más ni nada menos que el fruto de una larga paciencia. Un poco mohíno, un poco resentido, un poco apichonado Parisi, que desde la lluviosa noche de Plaza Constitución no había vuelto a traer comida casera porque no faltaba el gracioso –un linotipista, un redactor, un ordenanza, la noticia había corrido como reguero de pólvora y con estrépito de burlas- que le reclamara a voz en cuello un buen plato de ranas a la provenzal, un par de porciones de ranas marinadas o, en su defecto, muslos de ranas con papas noisette, y callaba Parisi, se enfurruñaba, volvía a contar el cuento de Juan Palumba, pero al cabo terminó por recuperar el tono, la palabra, la verborragia con la consabida dispersión de saliva y aspavientos (¡Escuchá, escuchá! ¡Pará, pará!), y entonces: ¡Vamos, vamos! ¡La sorpresa que le vamos a dar al atorrante éste! ¡Jo, jo! Nos aparecemos todos, la cara que va a poner. ¡Vamos, vamos! ¡Jo, jo!, pero al cabo no hubo oportunidad de sorpresa ni cara de asombro porque esa misma tarde entró Bettini en la sección blandiendo Crónica como una bandera de combate, los ojos iluminados y la sonrisa en ristre preguntando ¿cómo salí en la foto, che? ¿no parezco un hurí? ¿un chamán? ¿un vidente? Un payaso de feria, mordiendo las palabras el comisario Núñez-Meller, exhalando el humo del cigarrillo negro, empañando el ventanal a través del que miraba a los chicos jugando a la niña muerta, un mercachifle, un embaucador de cuarta categoría esquilmándole la quincena a las negritas que le deben ir a consultar para saber si el novio las engaña, no del todo desencaminado el 63 comisario Núñez-Meller porque Bettini estaba diciendo, ante la requisitoria múltiple, las preguntas superpuestas, los interrogantes amontonados, que el negocio resultaba harto redituable: ¿cómo no vas a ganar plata, querido?, más en la zona en que yo me manejo: Constitución-la Boca-Barracas, ese es el triángulo de las Bermudas, ahí van a parar todas las siervas a las que el novio las dejó, o que se fue con otra, o que las plantó con un bombo de cuatro meses, sin contar a las viudas que están desesperadas por encontrar un candidato que les caliente la cama, o las señoras que te encargan un afrodisíaco y te lo pagan a precio oro; eso es el triángulo de las Bermudas, querido, si yo te contara... -y suspendía el sentido Bettini, gozaba con la omisión y se regocijaba con la latencia, encendía un largo cigarrillo rubio, parecía inmerso en laboriosas reflexiones, lo sacaba del ensimismamiento la infatigable ansiedad del chileno Jaramillo: Y cuenta, Mario, cuenta, ¿qué les dices tú? ¿qué te consultan? ¡Eso, che, eso! ¿qué les decís?, reforzando Parisi, reiterando, tendiendo un puente de plata después de la lluviosa noche de Plaza Constitución. - ¿Y qué querés que les diga, querido? Inventás alguna gilada, sacás algo de la galera, pero todo bien armadito, ¿eh?, bien armadito, una puesta en escena como corresponde, porque si no se van y no aparecen más, a la clientela hay que cuidarla, primero les adivinás algo del pasado –didáctico Bettini, pero impreciso, renuente a la minucia y al detalle, como esos docentes que dan por sobreentendido aquello que el alumno ignora, razón por la cual la exposición de Bettini era escandida, puntuada, interrumpida por las exclamaciones de Parisi, por las du64 das del chileno Jaramillo, por las apostillas del comisario Núñez-Meller en tanto que don Marcos y Ángel Trejo corregían con el alma en vilo y el corazón en la boca las pautas y objetivos de la Junta Militar calculados hasta fines del año mil novecientos ochenta y cuatro: Pero, ¿cómo adivinas, Mario, cómo adivinas? ¿Qué les dices? ¡Pará, pará! Este es capaz de decirles que adivina los números de la quiniela. ¡Contá, contá! Pero, ¿qué puede adivinar este charlatán de feria? ¡Pobre país! Acá hace falta una mano dura... si estos tipos no se deciden a hacer una limpieza a fondo, este país se hunde. - ¿Y qué les vas a adivinar, querido? ¿O te creés que entre el pasado de una persona y el de otra hay mucha diferencia? La misma estofa, el mismo barro, la misma mierda, para que me entiendas mejor, ¿te das cuenta? Amores contrariados, ilusiones rotas, sueños frustrados, y vuelta a empezar, la calesita de siempre con las canciones en distinto orden, ¿estamos? –y, en efecto, estábamos: un poco desconcertados, un poco insatisfechos, un poco ansiosos, porque a su vez Bettini estaba más o menos solícito, más o menos receptivo, decididamente inclinado a la generalización, que huérfana del ejemplo concreto cae en saco roto y oído desalentado, porque no estaba diciendo mucho Bettini, prácticamente no estaba diciendo nada, para desesperación del chileno Jaramillo: ¿Y si no le aciertas, Mario? ¿O le aciertas siempre?, para la crasa presunción de Parisi: Y después que adivinás, ¿qué hacés, qué hacés? ¿Las pasás por las armas? ¡Jo, jo!, para la virulenta indiferencia del comisario Núñez-Meller, que ajeno a los objetivos de la Junta Militar y a los presuntos poderes adivinatorios de Bettini desplegaba un planisferio de 65 monstruosas dimensiones sobre el que estaban circulados con rotulador rojo las islas Nueva, Picton y Lennox, vociferaba invectivas contra el cardenal Antonio Samoré, desparramaba sobre su escritorio una decena de alfileres con cabezales de distintos colores, los pinchaba sobre distintos puntos estratégicos del territorio trasandino y exponía a voz en cuello su plan de operaciones mirando alternativamente al planisferio y a la cara del chileno Jaramillo que prefería, prudentemente, hojear al desgaire un número atrasado de El Comercio: - ¡Por acá, por acá hay que atacar a los chilenos! –y los alfileres se movían de Punta Arenas a Valparaíso en una trayectoria caprichosa y probablemente imposible-. Primero los atacás por tierra. ¡Pá! ¡Pá! ¡Pá! –y cada pá era, presumiblemente, un cañonazo sobre el territorio sitiado-. Después de que los ahogaste por tierra empezás a asediarlos por aire –y los alfileres comenzaban a cobrar altura y se transformaban en cazabombarderos-, sin asco, sin pausa, porque por la cordillera no se pueden escapar y los tenés encajonados, servidos en bandeja –fervor napoleónico, aliento bonapartista era el que inflamaba al comisario Núñez-Meller teniendo al enemigo a su merced: inerme y a punto de capitular-. Y cuando los tenés rodeados y les cortaste todas las salidas, empezás a bombardear Santiago –y la decena de alfileres se convertía en un solo haz multicolor precipitándose sobre la capital chilena y reduciéndola a cenizas: habíamos ganado la guerra-. ¡Y chau, viejo! –de un solo manotazo el comisario NúñezMeller, ya promovido al grado de general del Ejército, desarmaba el teatro de operaciones, regresaba victorioso al país y encabezaba el desfile de las tropas por la avenida 66 Nueve de Julio-. ¡Qué línea de navegabilidad ni línea de navegabilidad! No sólo anexionás las tres islas, sino todo el país. Si Chile es territorio argentino, ¿qué me vienen con Samoré ni con Samorá? ¡Mandáles la Aviación, el Ejército y la Marina y vas a ver dónde se meten el principio bioceánico! –un tigre cebado el comisario Núñez-Meller, insaciable, indetenible, proyectando una invasión a Uruguay, Paraguay y Bolivia, otorgándole forma y carnadura a un Imperio Argentino, acomodándose con gesto castrense una corona de laureles sobre sus sienes platinadas, apaciguándose sólo porque era la hora del refrigerio, saliendo de las trincheras para consumir una porción de pasta frola y un té con limón en el comedor de El Comercio. Discreto Bettini, inusitadamente sobrio, inesperadamente parco durante y después del refrigerio, sumiéndose en la lectura de la sección de Espectáculos del diario, corrigiendo un par de notas de deportes, recortándose las uñas con ensimismada prolijidad, como un actor experimentado que manejara los tiempos de la escena y supiera que el auditorio está esperando su parlamento, y él hallara un goce lo suficientemente pleno como para dibujar un compás de espera, como para trazar una parábola de expectativa, como para diseñar una arquitectura de la demora hasta que estampó su firma al pie de las pruebas corregidas, hasta que dejó el diario al costado del escritorio, hasta que guardó el alicate en el bolsillo superior del saco, hasta que dijo: Bueno, che, si tienen tanta curiosidad, vengan a casa que esta noche tengo consulta. Y no hizo falta una sola palabra más, ni una sola, para que casi todos nos encolumnáramos detrás de Bettini aunque más no fuera, lo que no era poco, a fin de comprobar si Bettini detenta67 ba el don de la profecía o si esas mujeres cultivaban la planta de la desesperación y creían porque había que creer, porque para eso habían pagado la consulta, porque para eso se habían acercado a ese departamento minúsculo de Brandsen y Hernandarias que Bettini compartía con su madre (asombrados casi todos como si de una revelación escandalosa se tratara, como si alguien nos asegurara que un héroe epónimo sufría gases y malas digestiones, como si una imagen intangible fuera cruzada de un escupitajo, porque esta clase de personas no suele vivir con la madre, ¿no?, dijo don Marcos con un asomo de sonrisa que le distendía los labios y le enarcaba las cejas, y ninguno de nosotros dijo lo que estaba pensando, lo que se precipitaba bajo el signo de un tembloroso interrogante después de haber madurado como planteo, especulación y sospecha: ¿qué clase de persona era Bettini?: ¿el paradigma de un proxeneta profesional?, ¿un filósofo cínico y desencantado?, ¿o, más sencillamente, un aspirante a vividor que se movía a golpes de intuición y suerte?, por mencionar sólo tres posibilidades entre diez, veinte, la imaginación de cada cual ponía el número y clausuraba la serie), un ambiente artificialmente dividido por una cortina roja de grueso paño en todo semejante a un telón de teatro y en el cual la madre de Bettini, una mujer mayor, obesa, con el pelo furiosamente teñido de color naranja y un fulgor de avidez en la mirada que la emparentaba en proporciones iguales con un ave de rapiña y un lobo famélico, hacía las veces de asistente personal y recepcionista, tomaba los datos de quienes llegaban a consultar al oráculo, cobraba los honorarios correspondientes y franqueaba el paso a una escenografía alucinada donde se en68 contraba Bettini tocado con un turbante blanco, cubierto con una túnica celeste, sentado a una mesa atiborrada de objetos cuya mera profusión y vecindad los tornaba más irreales que irrisorios (una bola de cristal, un halcón embalsamado, un gong de bronce, un Buda de metal innoble ennegrecido por el tiempo y la desidia, un pequeño mapamundi de colores pálidos, un burdo remedo de carta astral trazada con líneas vacilantes y escrita en un latín elemental y macarrónico, una figura humana de madera cuyas articulaciones se movían de modo laborioso y jadeante, una pecera en cuyo interior se fatigaba un pez desfalleciente y amarillo, una piedra pulida de color azul y formas irregulares, dos morteros de pequeñas dimensiones, varios frascos colmados de un líquido de matices ambarinos, un samovar inútil, dos pipas polvorientas e inservibles, tres o cuatro muñecos de paño que parecían espantapájaros de juguete, una miniatura cuyo único rasgo oriental era la forma oblicua de los ojos, una lámpara de pie cuya luz cenital entretejía una guirnalda de sombras y temblores) y rodeado por cuadros, imágenes y afiches que iban desde el martirio de San Sebastián hasta una lámina de Nostradamus pasando por la consabida reproducción del Ángelus de Millet. La primera persona en acceder al santuario fue una tal Elisa, y luego cinco mujeres más cuya única singularidad era la de ser intercambiables: similares vacilaciones de elocución (“sí, vi el aviso en el diario, profesor, sí, en el diario”, “en realidad es por una amiga, no por mí, vengo a consultarlo por una amiga”, “es la primera vez, yo nunca vine a estos lugares, pero estoy así, ¿cómo decirle?”), semejantes móviles de consulta (“y de un día para otro se fue, cenamos como siempre 69 y a la mañana siguiente se fue”, “él es muy sexual, será por eso digo yo, y yo no, yo soy más bien”, “un gualicho, una amiga me dijo que le hicieron un gualicho, un gualicho muy fuerte, yo digo que se lo habrá hecho la yegua que”), compartida propensión al asombro (“¿cómo sabe que me hice un raspaje, profesor, cómo sabe?”, “sí, sí, pero yo no se lo dije a nadie, a nadie, profesor, de tres meses y ni se me nota, porque yo soy muy delgadita, ¿vio?”, “¿cómo se dio cuenta, profesor?, usted es brujo, sí, es mi cuñado, pero mi hermana ni siquiera se da por enterada”), idénticos desconsuelos (“le hago lo que él quiera, si quiere que le haga en la cama lo que le hace la yegua esa, yo hago de tripas corazón y se lo hago”, “ojos que no ven corazón que no siente, profesor, borrón y cuenta nueva, pero que vuelva”, “algo, lo que sea, yo le doy lo que usted me dé, ¿qué necesita que le traiga, profesor?: ¿un pañuelo?, ¿ropa interior?, ¿qué?”), un fraseo infinito, una monodia, una sola nota sostenida hasta la crispación o el desconcierto y apenas alterada por la vibración de la voz de Bettini que impartía órdenes (“usted se me viene mañana a esta misma hora, querida, porque la quiero ver sola, una sesión personal, ¿me entiende, querida?, arregle con mi secretaria”), que administraba posologías (“un cuarto de vaso de este jarabe por la mañana, con el desayuno, es un macerado de hierbas afrodisíacas, no más de un cuarto de vaso, querida, porque más es contraindicado”), que murmuraba sobreentendidos (“lo que necesito es una prenda íntima suya, querida, ¿por qué no viene mañana a última hora?, así estamos más tranquilos, más relajados”), un acorde plano, un ritornello, un motivo lacio y monocromo apenas percudido por las estridencias de Parisi (“¡Jo, jo! 70 Éste se la está trabajando para ponerla horizontal. Mañana le baja la caña. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Qué grande! Mirá la manera que encontró para trabajarse a una mina. ¡Qué grande!”), apenas coloreado por las presunciones del chileno Jaramillo (“Porque tú te das cuenta que esa mujer está ardiendo, no sé si me entiendes, lo que necesita es sexo, tú te das cuenta, ¿no? Yo conocí a una mujer así en Chillán, yo sé lo que te digo, te apuesto doble contra sencillo que esta misma noche se enreda con el primer huevón que se le cruce, yo sé lo que te digo”), apenas matizado por las digresiones del cordobés Fernández (“Hasta pasado mañana a lo sumo, pasado mañana te los devuelvo, porque me aumentaron la cuota del colegio de la Anita, pasado mañana me llega una plata de Córdoba y te lo devuelvo, ¿me entendés?”), un coro desangelado, un estribillo, un rumor envolvente y plañidero finalmente interrumpido por la voz apremiada de don Marcos (“La charla está muy linda, muchachos, pero la patrona me está esperando con la comida y yo ya llego para los postres, hasta La Plata tengo un tirón y ya se está haciendo tarde”), por la lenta incorporación de Ángel Trejo, que se levantó pesadamente de la silla y dejó caer un comentario irrelevante y de mera circunstancia (“Yo también me voy yendo, lo acompaño, don Marcos, me tomo un taxi y si quiere lo acerco a algún lado”) mientras la madre de Bettini nos asediaba con la mirada y Bettini, al fin, emergía de su altar profano despojado de los indumentos del culto, ya sin túnica, ya sin turbante, y era un despojamiento que pareció extenderse a su propia madre, que pasó a ser una señora mayor, vacilante, sin rastro de rapiña en la mirada, que depositaba peso sobre peso en la mano de Bettini para que Bettini, 71 luego de enfundarse en un saco azul de corderoy, nos invitase a cenar en un restaurante de Constitución al tiempo que nos preguntaba: “¿Y, che, ya vieron cómo es el asunto? ¿No quieren que el profesor Burman los contrate como asistentes?” - ¡Jo, jo! Sos grande, che, sos grande vos, ¿eh? ¡Cómo te trabajás a las minas, cómo te las trabajás! ¿Cómo se llamaba la que entró después de Elisa? Esa con el pelo rubio llovido, la que tenía un escote que ¡mamma mia! ¿Eh? –mientras el mozo descorchaba una botella de tres cuartos litro de vino tinto de la casa, tomaba los pedidos, untábamos manteca sobre rebanadas húmedas de pan, brindábamos a la salud de todos y de nadie- ¡Virginia! Eso, Virginia. A ésa me la tenés que presentar. Vas a ver si conmigo funciona o no funciona. Virginia. ¡Mamita querida! ¡Qué mujer! Entre nos, che, a esa Virginia ¿te la pasaste por las armas? Dale, contá. ¡Jo, jo! Vos sos terrible, che, terrible –mientras aderezábamos una ensalada mixta, nos repartíamos una fuente de papas fritas, volvíamos a brindar. - Tú sabes, Mario, que yo conocí a una mujer así en Chillán. No, no, no como Virginia, como la otra, como la otra, la que entró después que Virginia, la pechugona, la pelirroja, ¿cómo dices que se llama? Helena. Muy parecida a Helena la mujer que yo conocí en Chillán. Era un volcán esa mujer, un fuego, me pedía todo y en todo momento, tú no sabes lo que era esa mujer, Mario –mientras el mozo retiraba los platos con restos de milanesas y churrascos, ordenábamos los postres, pedíamos una botella de un cuarto litro-. Ahora, ¿sabes qué?, ¿sabes qué? Nunca la pude convencer para que me dejara penetrarla 72 por la retaguardia, para que tuviéramos sexo anal, tú me entiendes, ¿cómo las convences tú, Mario, cómo las convences? –mientras todos terminábamos el café, y hacíamos el vano intento de pagar, y Bettini se hacía cargo de la cuenta porque él había invitado y no se desdecía de su palabra. - ¡Otra que convencerlas! Éste le debe meter derecho viejo, mirá si se va a tomar el trabajo de convencerlas... Vos también, chileno, sos un iluso, mirá lo que le venís a preguntar. ¡Jo, jo! –mientras Bettini dejaba sobre la mesa una propina generosa, mientras nosotros dejábamos sobre el pavimento húmedo las huellas de una noche irreal, mientras los chicos que jugaban a la niña muerta en el playón de estacionamiento dejaban a Marita bañada en saliva porque Marita era la niña muerta y la canción indicaba que la tenían que ahogar a salivazos: Estaba la niña muerta / tan quietita / que entre todos le tiramos / agua bendita. 6 Como pasan estas cosas, de modo imprevisible, inesperado, casi todos teníamos una anécdota más o menos cercana que abonaba la tesis de la crisis súbita y el posterior desmoronamiento: Mi primo, sin ir más lejos, un huevón sano como un roble, deportista, ni un resfrío, ¿tú quieres creer que una tarde, jugando a la paleta, se agarró el estómago y se quedó doblado?, hubo que llamar a la asistencia pública porque no se podía mover, increíble. ¿Y mi tío de Villa María, hermano de mi madre?, hablando 73 de mi madre, ¿vos sabés que estaba enterrada en Córdoba capital, pobrecita, y ahora hay que trasladar los restos a Rosario?, ¿no me podés facilitar unos pesos hasta la semana que viene?, yo tengo que recibir en una semana, diez días a lo sumo, una plata de una indemnización y te los devuelvo, ¿puede ser? ¡Qué fenómeno, che, qué fenómeno! ¿Vos sabés que a una tía mía le pasó lo mismo?, claro que mi tía morfaba a cuatro manos, vos no sabés lo que era, ¿nunca te conté de cuando la invitaron a un asado en Luján? ¿No? ¡Pará, pará! ¡Escuchá, escuchá! El único que escuchó un quejido, y casi inaudible, fue Ángel Trejo cuando ambos estaban promediando la corrección de una nota que informaba de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de las denuncias sobre desaparición y tortura de personas a manos de la Junta Militar, una visita escandalosa, rugía el comisario Núñez-Meller mientras golpeaba la mesa con el puño, inaudita, humillante, lo único que falta es que los yanquis nos vengan a monitorear por culpa de un par de zurdos de mierda que se van del país y denuncian que acá hay torturas, pero ¿me querés decir a quién se tortura acá?, habría que fusilarlos en Plaza de Mayo, ¡otra que torturarlos!, aconsejaba el comisario Núñez-Meller mientras adhería sobre la tapa de su agenda una calcomanía que aseguraba que los argentinos éramos derechos y humanos, si en este país el único que torturó fue Perón, ¿o a qué te creés que se dedicaba la Sección Especial? ¡a torturar contreras, querido, a eso se dedicaba!, ¿o quién te creés que puso en vigencia la picana eléctrica en este país? Perón, querido; yo me salvé por esto, rememoraba el comisario Núñez-Meller mientras mostraba el canto de 74 una uña para indicar la estrechísima distancia que lo había separado de caer bajo la sevicia de la Sección Especial de Lucha contra las Actividades Antidemocráticas que funcionó durante las dos primeras presidencias de Perón y que dependía de la Policía Federal, un quejido casi inaudible, dijo Trejo, y después don Marcos se derrumbó sobre la mesa dejando la prueba de corrección surcada por una línea de tinta azul dramáticamente quebrada por la caída. Cuando irrumpió el señor Heber Muiño en la sección –el rostro desencajado, los nervios de punta, casi humano- ya le habíamos desabrochado la corbata a don Marcos, ya le habíamos echado la cabeza hacia atrás, ya le habíamos mojado la cara con agua fría, un poco desesperados, un poco aturdidos, un poco torpes, moviéndonos con un retraso de fracciones de segundos o de minutos, el tiempo que tarda el cuerpo y la cabeza en componer la escena inusitada, salvo el comisario Núñez-Meller, cirujano improvisado y expeditivo que mientras seguía preguntando ¿me querés decir a quién se tortura en este país? se acercaba a don Marcos, lo abofeteaba, abría un alfiler de gancho, se lo clavaba en los muslos y en los brazos, y cuando, al no obtener el resultado que esperaba se disponía a punzarle el cuello en una progresión que amenazaba con extenderse a los genitales y a los ojos, fue detenido por el señor Heber Muiño: Bueno, basta, es evidente que este hombre no reacciona, hay que llamar a la ambulancia. Desencantado, interrumpido en su labor, frustrado en sus intenciones el comisario Núñez-Meller, que aun un par de días después, cuando supimos que don Marcos estaba hemipléjico a causa de un ataque de hipertensión, seguía musitando: Yo no sé por qué no me lo dejaron a 75 mí, si yo hice un curso de primeros auxilios en la policía, si me hubieran dejado clavarle el alfiler en busca del corazón vas a ver cómo reacciona el viejo, al final este Muiño es un cagón, tanto aspaviento y se asusta por una descompostura, ¡pobre país!, ¿dónde vamos a ir a parar? Te das cuenta, ¿no?, te das cuenta por qué hay que vivirla, porque la tarde más inesperada te agarra un ataque y te quedás seco, no hay aviso previo, querido, y no podés alegar en tu favor que vos no fumaste, no tomaste, no jodiste, te quedás seco y a otra cosa, querido, sentenció Bettini antes de informarnos de su flamante incursión en el ejercicio del magisterio: Doce años tiene la paloma, le estoy dando clases particulares, te imaginás que no le cobro un solo peso, bastante rédito voy a tener, ¿no? El pez por la boca muere, bramó el comisario Núñez-Meller, y estos hijos de puta, más tarde o más temprano, hablan de más, en cuanto diga que a la piba la tocó le meto una denuncia por corrupción de menores, la cárcel no es ninguna solución, viejo, ninguna, a estos hijos de puta hay que caparlos, vas a ver cómo lo piensan dos veces antes de meterse con una menor, mientras no venga una mano dura, hasta un Castro, mirá lo que te digo, acá nos vamos a pique, ¡pobre país! ¿Cuántos?, los ojos desorbitados Parisi, ¿cuántos dices?, la novela empantanada el chileno Jaramillo, ¿cuántos, che?, momentáneamente olvidado Ángel Trejo de la hemiplejia de don Marcos, ¿cuántos?, el cordobés Fernández aprovechando la distracción de Trejo y agenciándose un paquete de cigarrillos. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Éste va en cana, che, éste va en cana, ¡te pasaste!, vas a terminar en cana, che. Dos años menos que la Anita, y pensar que el otro día la dejé sola con el novio y le dije 76 al pibe: No me desgraciés a la nena, ¿eh? ¿Doce? ¿Dijiste doce? Pero tú juegas con fuego, Mario, tú juegas con fuego, eres increíble Mario. ¡Pero acá no se puede comentar nada, querido! Arman un maremoto en un vaso de agua. ¿Yo dije que me la estoy violando a la chica? ¿Dije eso? Y, en verdad, nada había dicho Bettini porque todo lo había deslizado, había puesto los ojos en el lugar de las palabras, había dibujado en el aire las formas incipientes de la pubertad; nada había dicho porque todo lo daba por sobreentendido, había alimentado el destello para no enceguecer con el deslumbramiento, había bordado con el silencio lo que aún carecía de verbo y trama; nada había dicho porque todo lo había sugerido, había insinuado en el tono la coloratura espesa de la tela, había exhibido el detalle como pálido reflejo de la exuberancia. Febril, fogoso, frenético, una mosca Parisi a lo largo de los días siguientes (en el buffet del diario, a la hora del refrigerio, en el baño hablando a los gritos y mingitorio de por medio), una estampilla Parisi durante las semanas siguientes (interrumpiendo las charlas, interviniendo los silencios, importunando las paciencias), una sombra Parisi en el transcurso de los meses siguientes (rondando la casa de Bettini, forzando encuentros aparentemente azarosos con Bettini, llamando por teléfono a Bettini a horas inusuales y con excusas insostenibles), con una pregunta en ristre Parisi, a manera de pendón, emblema y carta de batalla: ¿Qué pasó con Gracielita, che? ¿Qué pasó, eh? Extático, en vilo, sentado sobre la punta de la silla, flexionando las piernas como si estuviera a punto de lanzarse a la carrera, las manos sudorosas frotándose sobre las perneras del pantalón, fascinado, mudo, agradecido por ser 77 él y aparentemente sólo él el destinatario del relato ya que el chileno Jaramillo estaba cautivo, enfrascado, absorto en su novela, sordo a los requerimientos del exterior, tratando de conciliar en un agónico intento las definiciones del Diccionario de la Real Academia, los malabarismos amatorios de Sade y los destinos de una multitud de personajes estreñidos o descompuestos, Parisi escuchaba (Vení, Parisi, te lo cuento a vos porque a vos te interesan estas cosas) cómo Bettini había entrado en contacto con Gracielita (vive al lado de casa con la madre, las dos solas), cómo Gracielita lo visitaba un par de veces por semana antes de cenar para que Bettini la ayudara en las tareas escolares (profesor Mario me llama la nena, es rubiecita, pecosa, divina); agazapado, tenso, expectante, Parisi escuchaba cómo Bettini, durante los primeros encuentros, se había mostrado como un maestro amable pero severo (no te distraigas, Gracielita, no me hagas repetir tres veces la misma cosa, ¡por favor!), inflexible a la hora de impartir las reglas de la ortografía (todos los verbos cuyos infinitivos terminan en bir se escriben con b larga, Gracielita, salvo tres excepciones: hervir, servir y vivir) o los rudimentos del cálculo( el resto, Gracielita, es lo que queda, como el vuelto que te dan cuando tu mamá te manda a comprar algo, ¿me entendés, linda?); ansioso, inmóvil, extasiado, Parisi escuchaba cómo Bettini, a la quinta o sexta clase, mientras le explicaba las diferentes construcciones verbales (no solamente hay verbos regulares o irregulares, Gracielita), comenzó a acariciarle suavemente la rodilla (sino también construcciones verbales reflexivas que necesitan de un verbo reflejo: yo me acerco a vos, yo te acaricio, ¿entendés, querida?), progresó hasta la mitad del 78 muslo y ahí se detuvo, observando una sonrisa plácida y aquiescente en la boca de Gracielita (¿te gustó la clase, hermosa?); incrédulo, azorado, implorante, Parisi observaba cómo Bettini se detenía, así como su mano se había detenido sobre el muslo de Gracielita ahora y de la misma manera se detenía el relato, impidiendo la expansión de Parisi, el desahogo de Parisi, el derramamiento de Parisi, que en vano insistía, rogaba y desesperaba (Dale, dale, te estás comiendo una paloma y no me lo querés contar, dale, dale), que en vano prometía, incordiaba y desasosegaba (Te juro que no te pregunto más, te juro que no te pregunto más, pero decíme qué pasó después), porque Bettini había determinado que por ahora, al menos por ahora, ya era suficiente (Tranquilo, che, qué te pasa, este es un trabajo muy fino, delicado, artesanal, cuando pase algo más te cuento). Un alivio para Bettini, un asombro para nosotros, un desconsuelo para Parisi; una pausa para tanto asedio cuando se nos ordenó trasladarnos en plena jornada de trabajo al sexto piso del diario, a la sala de recepciones (alfombrada de rojo para la ocasión; lustrado el busto del escribano Cayena, el fundador de El Comercio; dispuesta una larga mesa de buffet froid, gaseosas y baldes de hielo donde reposaban las botellas de champagne para el correspondiente brindis; encolumnados como gendarmes diez mozos de chaqueta blanca y pantalón negro) a efectos de asistir a la ceremonia organizada por la Asociación de Prensa en donde se le entregaría al señor Heber Muiño un premio a la trayectoria periodística, que bien merecido se lo tiene – cerró su discurso el brigadier Spíndola, interventor de la Asociación de Prensa- por ser un adalid de la libertad y 79 del compromiso con los valores republicanos reñidos con las ideologías foráneas, tras lo cual el señor Muiño recibió de manos del brigadier Spíndola una pequeña escultura de bronce que representaba una rotativa cruzada por un sable, se ajustó los anteojos ahumados, se aclaró la voz y dijo, entre otras cosas, que nosotros no éramos ni empleados, ni trabajadores, ni personal asalariado, sino que constituíamos su pequeña familia, su círculo íntimo, sus entrañables amigos, hermanados en la tarea de cumplir nuestra esencial misión: informar libremente al pueblo de la nación argentina, tarea para la cual el señor Muiño no percibía ningún obstáculo, a despecho de lo que vociferara un grupo irrelevante de cipayos que medraba en el exterior y que era mantenido por el oro soviético, sin perjuicio de lo cual, enfatizó el señor Muiño, nosotros les tendíamos a esos extraviados un puente de plata para que retornaran al seno de un pueblo que sólo se confesaba ante Dios, concluyó el señor Muiño citando las palabras del ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, dedicadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que elevaban a la Argentina a un nivel inesperadamente pontificio, y de inmediato se desató sobre el proscenio una confusión de abrazos, apretones de mano y palmadas sobre la espalda, un estallido de flashes y micrófonos, un ditirambo de reconocimientos calurosos y recíprocos; fue repartido entre los invitados el suplemento especial editado por el semanario Gente titulado “Carta abierta sobre derechos humanos”, documento dirigido, precisamente, a la Comisión Interamericana y en el cual había colaborado, entre otros, el señor Muiño; fue comentado con alborozo inocultable la obtención del Campeonato Mundial Juvenil 80 de Fútbol tras haber derrotado tres a uno al seleccionado de la Unión Soviética (“No sólo les estamos ganando la batalla ideológica a los rusos...”, comentó el brigadier Spíndola con ánimo expansivo y tribunero); fue habilitada la mesa sobre la que nos precipitamos para saborear las porciones de vitel thoné, los bocaditos de salmón, los canapés de queso fundido (“Mucho comunismo, mucho comunismo y mirá cómo se mata el hambre el chileno...”, observó el comisario Núñez-Meller); fuimos invitados a retomar las tareas habituales mucho antes de que se descorcharan las botellas de champagne (“¡Vamos! ¡Vamos! ¡A moverse! Que si el diario llega a cerrar cinco minutos más tarde los echo a todos, manga de degenerados...”, exhortó el señor Muiño). Inabordable Bettini, que no había probado bocado porque estaba a dieta, al contrario del chileno Jaramillo, que en plena ebullición creadora había consumido una bandeja de arrollados de palmito: Tú sabes que la escritura demanda una energía tan grande que de alguna manera debes reponerla, ¿o acaso piensas que es una mera coincidencia que Balzac, Flaubert y Stendhal fueran gordos?, preguntaba retóricamente el chileno Jaramillo postulando una original correspondencia entre obesidad y excelencia literaria y dejando fuera de la literatura a Virginia Woolf, Proust o Voltaire, narradores de afinado continente y hábitos moderados. Impenetrable Bettini, un doble de James Cagney, poniendo cara de póker y sin que se le mueva un músculo, como sugirió el cordobés Fernández para furibunda reacción del comisario Núñez-Meller, que tenía a James Cagney, junto con Humphrey Bogart, como uno de sus escasos ídolos cinematográficos: Pero un Ja81 mes Cagney del subdesarrollo, un James Cagney de cuarta categoría, que al único que puede tener en vilo es a un pobre infeliz como Parisi, ¡por favor! ¡James Cagney! Ése sí que era un macho: lo mirabas mal y te cagaba a tiros. ¡Que vas a comparar! Éste no le llega ni a la suela de los zapatos a James Cagney. ¡Pobre país! Inescrutable Bettini, aun cuando los pasillos del diario semejaran un hervidero a causa de que el doctor Martínez de Hoz anunciara que la actividad gremial se normalizaría hacia mil novecientos ochenta y uno, y el chileno Jaramillo olvidara momentáneamente su ópera magna y prima y se postulara de inmediato como delegado del sector porque no es cuestión de perder el tren de la Historia, compañeros, comenzaba a arengar el chileno Jaramillo, un tren, huelga decirlo, de carácter simbólico, alusivo, metafórico, constituido por pocos pero harto representativos vagones, uno de los cuales estaba ocupado por los intelectuales, el otro por el proletariado y el restante por la dirigencia, pero qué tres vagones, compañeros, como ponía de relieve el chileno Jaramillo, ni más ni menos que la tríada de la Historia. Imperturbable Bettini, por más que el cordobés Fernández y Ángel Trejo apenas se bastaran para contener al comisario Núñez-Meller que expresaba a viva voz sus ardientes deseos de machacar la cabeza del chileno Jaramillo con un durmiente del Ferrocarril General Roca porque si a estos zurdos no los parás de entrada te terminan pasando por arriba, ¿de qué tren me hablan?, ¿a mí me van a venir a hablar de trenes?, ¿por qué no toman el tren para ir a trabajar? Esta peste de los sindicatos se la debemos a Perón. Te eligen delegado, te empezás a reunir con el sindicato y no trabajás más en tu vida, ¡mirá qué linda joda! ¿Y ahora 82 quieren normalizar de nuevo los sindicatos? ¡Pobre país! Ajeno a las normalizaciones, a los terraplenes o a la energía creadora, un tábano Parisi, una lapa, una cataplasma: Pero, ¿para qué empezás a contar si después te hacés el estrecho, che? Irritado, francamente molesto, enfurruñado Parisi: Hay que sacarte las palabras con un tirabuzón, hay que rogarte, ¡má sí!, es la última vez que te pregunto algo. Mohíno Parisi, desalentado, desafiante: Parecés una mina, che. ¿Conmigo te hacés el estrecho? ¿Conmigo? Pero vos no estás para estas cosas, querido, todavía no estás – sádico Bettini. Yo te voy llevando de a poco, después de años de hambre no te podés dar un atracón porque te morís –vesánico Bettini. Este es un trabajo fino, de artífice mayor, a un pintor de brocha gorda no le podés encargar la restauración de un paisaje de Rembrandt, no te ofendas, querido –sarcástico Bettini. Pero este tipo no es más imbécil porque no se lo propone –fuera de sus casillas el comisario Núñez-Meller-, ¿cómo no se da cuenta que lo que le dice ese degenerado es pura fantasía de un cerebro podrido, puro invento de un amoral? Está jugando al gato y al ratón y este imbécil le sigue la corriente como si fuera un chico de cinco años... ¡qué digo un chico de cinco años!, si hoy los chicos son más rápidos que los aviones. ¡Pobre país, Dios mío! Y no sé, no sé –escéptico el cordobés Fernández, echando mano de su experiencia mediterránea-, vos sabés que yo en Alta Gracia conocí a una piba de once años que le daba vuelta y media, si vos te descuidabas, a una mujer hecha y derecha, una piba de once años, mirá lo que te digo, prácticamente de la edad de la Anita. ¿Y el caso de Lolita? –emergiendo de una pila de papeles el chileno Jaramillo porque ya la novela era un 83 galimatías inextricable y el chileno la estaba abandonando a favor de su futura inserción gremial-. Ahí tienes el caso de Lolita, que vuelve loco a un huevón que tiene la vida armada y se enamora de una chica que podría ser su nieta, no es tan raro como parece. Y puede ser, puede ser –contemporizando Ángel Trejo, que llamaba por teléfono día por medio a casa de don Marcos para enterarse de que su estado era estacionario con una leve tendencia a la declinación-, pero así y todo es raro, a mí no me parece normal andar en relaciones con una chica que no tiene ni quince años, qué querés que te diga. Pero es todo mentira –volvía a bramar el comisario Núñez-Meller-, todo mentira, de todo lo que dice este degenerado la mitad es mentira y la otra mitad dudosa, te lo digo por experiencia de vida, si yo te contara... Impredecible Bettini, que cuando parecía que iba a callar para siempre dando pábulo a la resignación de Parisi y a nuestras especulaciones le preguntó a Parisi en un tono de mortal seriedad: Pero, ¿en serio vos querés comerte una paloma? ¿En serio? Y Parisi respondió con los labios chapoteando en saliva, la calva anegada en transpiración, la cara coagulada en un gesto que oscilaba entre la avidez y el temblor: Sos guacho, ¿eh? Implacable Bettini, con la determinación de un verdugo y la estrategia de una araña: Pero, ¿querés o no? No me digas que me jodiste la paciencia tanto tiempo por nada, ¿no? Indoblegable Bettini, encendiendo un cigarrillo rubio y sosteniendo la mirada fría: ¿Qué pasa, viejo? ¿Vas a arrugar ahora? Inclaudicable Bettini, con la sevicia de un torturador y el profesionalismo de un sicario: ¿Sí o no? Y Parisi respondió, como una novia abrumada frente a la pregunta del celebrante: Y sí, quiero. Y ahí sí Bettini dis84 tendido, ahí sí Bettini exhalando el humo por la nariz, ahí sí Bettini componiendo una mirada cómplice: Entonces, yo te voy a ayudar a digerirla. 7 ¡Pará, pará! –había vuelto por sus fueros Parisi, exultante, vertiginoso, incontinente- ¡Escuchá, escuchá! –aunque se hiciera difícil escuchar en medio de ese marasmo de versiones, rectificaciones y ratificaciones a partir de la noticia de la homilía pronunciada por Juan Pablo II sobre los desaparecidos en Argentina que estaban corrigiendo Ángel Trejo y el comisario Núñez-Meller- ¿No saben ese de la mujer que le tienen que conseguir al Papa? ¿No? ¿No lo saben? ¡Es mortal!¡Escuchá, escuchá! Resulta que se plantea en el Vaticano la necesidad de que el Papa tenga una mujer para...¿me entendés, no?... para tener relaciones. Entonces se reúnen los cardenales con el Papa para discutir las características que debe tener esa mujer, porque no puede ser cualquiera, ¿me entendés, no?, es una mina que se va a meter en el dormitorio del Papa, no es poca cosa, ¿eh? –noticia que provocó la inmediata respuesta del general Albano Harguindeguy, tal como constaba en la prueba de corrección que estaban leyendo el chileno Jaramillo y el cordobés Fernández, quien no sólo reiteró que la Argentina sólo se confesaba ante Dios sino que deslizaba que el Papa, al fin y al cabo, era un hombre, con lo que hacía tambalear de un solo golpe el secular 85 concepto de infalibilidad papal-. Entonces se reúnen todos, te imaginás, ¿no?, todos reunidos para hablar de una mina, y un cardenal dice: En primer lugar, propongo que la mujer elegida para acceder a la intimidad del Santo Padre sea ciega. ¿Y por qué?, pregunta el Papa. Para que no pueda violar su más secreta privacidad, Padre. Bien, bien, dicen todos, aceptado: que sea ciega –respuesta que fue ligeramente matizada por monseñor Manuel Tato, quien en declaraciones que estaban corrigiendo Ángel Trejo y el comisario Núñez-Meller dijo que, en realidad, el Papa había elogiado a la Argentina sin reparos, poniendo especial énfasis en la pastoral delicadeza que había tenido la Junta para no lesionar los derechos humanos-. Yo he pensado también, dice otro cardenal, que debería ser muda. ¿Y por qué?, pregunta el Papa. Para que no pueda repetir en el exterior las palabras dichas en la más estricta intimidad, Padre. Bien, bien, dicen todos, aceptado: que sea muda –versión de monseñor Tato que fue confusamente complementada por el brigadier general Omar Graffigna, según estaban corrigiendo Parisi y Bettini, quien se lamentaba de que nuestro país sufriera la incomprensión de muchas naciones que se permitían juzgarnos equivocadamente al no entender de forma cabal nuestro concepto de libertad-. Entonces va otro, otro cardenal, ¿no?, y dice: Yo creo que la mujer elegida debe ser extranjera. ¿Y por qué?, pregunta el Papa. Para que no pueda entender las palabras que usted puede musitar en un momento de abandono, Padre. ¡Jo, jo! En un momento de abandono, ¿entendés, no? ¡Jo, jo! Bien, bien, dicen todos, aceptado: que sea extranjera –ronda de declaraciones que aparentemente se cerraba con una nueva intervención del general Harguin86 deguy que estaba siendo leída por Trejo y el comisario Núñez-Meller en la que expresaba su firme certidumbre de que toda violación a los derechos humanos era ilícita y se definía como un soldado de Cristo encolumnado a las órdenes del Santo Padre-. Hasta que el Santo Padre los interrumpe a todos y dice: Y la mujer elegida debe tener las tetas grandes, bien grandes. Te imaginás el despelote que se arma, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué?, preguntan todos los cardenales. Perche me piache, responde el Papa. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Es mortal, ¿no? Al Papa le gustaban las minas con tetas grandes. ¡Jo, jo! ¿Y cuándo salimos de joda, che? –predispuesto Parisi, reconciliado y expectante, incluso había vuelto a lucir bandeja y mantel a cuadros para intoxicar a propios y extraños con salsas indiscernibles, postres intransitables y hasta un licor de chocolate tan casero como deletéreo-. Quedáte tranquilo que muy lejos no vamos a tener que ir, el palomar está cerca –misterioso Bettini, intencionado y críptico, como si tuviera un as en la manga y fuera premeditando el desarrollo del partido a puro placer y antojo pese a las reservas expuestas por el comisario Núñez-Meller con los dientes apretados y el cigarrillo negro humeando entre los dedos-: Este infeliz de Parisi se va a terminar comiendo un sapo en serio, ¿y querés que te diga una cosa? Se lo tiene merecido. La culpa no es del chancho, como decía mi abuela, sino del que le da de comer, y el que le da de comer a este degenerado es Parisi, ¡que se joda! Si todos nos pusiéramos de acuerdo y le hiciéramos el vacío a este amoral vas a ver cómo se calla la boca de una vez y para siempre, pero ¿qué querés hacer acá?, si cada uno tira para su lado, esto está lleno de zurdos y pusilánimes. ¡Pobre país! ¡Mi Dios querido! 87 Un poco infundada, un poco anacrónica, un poco extemporánea la indignación del comisario Núñez-Meller y el tono plañidero que de la misma dimanaba habida cuenta de que por aquellos días poco y nada era lo que comunicaba Bettini, y aun ello sin relación alguna con la conquista amorosa, con la estrategia de la seducción o con la crasa anécdota de alcoba, algún comentario en torno a la marcha económica del país (Tiene razón Martínez de Hoz, che, la inflación no hace otra cosa que caer, sólo es del ciento sesenta por ciento), alguna apostilla acerca del lineamiento editorial del diario (¿Se puede creer que lo más importante de este pasquín sea la página de chimentos del espectáculo?), alguna recomendación a propósito de los estrenos cinematográficos de la semana (Para darse cuenta de lo que es una mujer en serio hay que ver Doña Flor y sus dos maridos, querido), pero en tono sereno, sosegado, neutro, como si se hubiera quemado en la propia incandescencia de su premura y estuviera ingresando en un estadio de aséptica contemplación; aportes de relativa importancia y mediano alcance, en todo caso, si se comparaban con el verbo inflamado del chileno Jaramillo a quien, por el contrario, se lo escuchaba hablar a voz en cuello y vibrato creciente de modos de producción y conquistas avasalladas, de alternativas de cogestión y derechos inalienables, de estrategias de colisión y reclamos imprescriptibles porque ya la novela estaba definitivamente arrumbada en el arcón de los proyectos frustrados y el chileno Jaramillo se obstinaba en anunciar a los cuatro vientos, y aprovechando una semana de licencia que se había tomado el comisario Núñez-Meller para tramitar el enésimo reclamo a fin de que le reconocieran cargo y 88 honores, su intención de dedicarse por entero a los afanes gremiales, su propósito de lograr a sangre y fuego si fuera necesario la prolongación del refrigerio a cuarenta y cinco minutos, su demanda perentoria de que todos los compañeros contratados pasaran a revistar en planta permanente, su resignado retorno a la literatura refundiendo la novela en una serie de relatos titulada Anales cuando, coincidiendo con el retorno del comisario Núñez-Meller tras su frustrada gestión, el señor Muiño lo llamó, le puso una mano en el hombro y le dijo: No sea pelotudo, hombre, que lo voy a terminar echando, y el chileno Jaramillo pegó media vuelta, retornó a la sección y nos hizo saber que aún no estaban dadas las condiciones para subirse al traqueteado tren de la Historia. Acá hace falta un Castro, un Franco, un Idi Amin, bramaba mientras tanto el comisario Núñez-Meller mezclando ligeramente ideologías, filiaciones y tendencias en razón de que las autoridades habían rechazado su petitorio juzgándolo improcedente y de mérito escaso, no hay nada que hacer, viejo, estos son milicos como Perón, están todos cortados por la misma tijera, una mafia, cocinan los chanchullos entre ellos y a los que pusimos el lomo cuando había que ponerlo nos dejan afuera, una caterva de inmorales, una runfla de degenerados, eso es lo que son, ¡escaso mérito mi petitorio! ¿mi petitorio escaso mérito?, un Mao, un Stalin, un Kruschev, eso es lo que hace falta acá, ciego a las diferencias, indiferente a los matices, impermeable a las singularidades el comisario Núñez-Meller, inesperadamente cercano a la posición del chileno Jaramillo, partiendo ambos de distintos afluentes pero desembocando en el mismo lecho, pero si alguien hubiera insinuado semejante comuni89 dad de criterios el comisario Núñez-Meller habría puesto el grito en el cielo y estrellado el puño sobre el escritorio, de modo tal que todos guardamos reverente silencio y esperamos que desfogara su ira contra tirios y troyanos, güelfos y gibelinos, civiles y militares, que todos eran uno y el mismo, que todos eran, en mayor o menor medida, responsables de que se hubiera juzgado su petitorio improcedente y de mérito escaso, ¡de mérito escaso! ¿de mérito escaso? ¡Pobre país! ¡Qué rejuntado de atorrantes! Cambian las épocas, cambian los nombres, pero es la misma manga de malandras, en clara alusión el comisario Núñez-Meller al reemplazo de Viola por Galtieri como comandante en jefe del ejército, un general que, según el perfil trazado por el señor Heber Muiño en el editorial de la fecha, se caracterizaba por su manifiesta vocación de diálogo, por su decidido apoyo a la convergencia entre civiles y militares, y, en la esfera privada pero no por ello menos importante, por su personalidad circunspecta y sus hábitos moderados; un militar reflexivo, finalizaba el editorial el señor Heber Muiño, que va a garantizar la transición sin caer en la debilidad ni precipitar a la república en aventuras descabelladas. ¿Y a ti qué te parece?, qué te parece, Parisi? La verdad, la pura verdad, sin cortapisas ni contemplaciones, ¿qué te parece?, urgía el chileno Jaramillo, que desde que el señor Muiño anunciara la inminente aparición en el diario de un suplemento cultural había puesto a consideración de Parisi uno de los cuentos desprendidos de la novela inconclusa titulado “El esfuerzo y la agonía” que no era, como se podía prever, una épica de carácter maximalista y libertario sino la historia de un pobre hombre con un estreñimiento monstruoso al 90 que su mujer debía introducirle periódicamente un palo en el recto para remover un bolo fecal que cobraba dimensiones apocalípticas y que, al cabo, terminaba matando al protagonista, relato de un realismo exacerbado que le había permitido al chileno Jaramillo desarrollar su teoría estilística en torno a la palabra sorete e intercalar las inscripciones escatológicas a las que era tan aficionado. Es una historia verídica, Parisi, absolutamente verídica, con los nombres cambiados, es claro, pero verídica, un tío y una tía míos que vivían en Valparaíso, tú no sabes lo que era el sufrimiento de ese hombre para mover el vientre, igualito a Menotti mi tío, tú lo veías y te lo confundías con Menotti, no digo que Menotti tenga problemas de estreñimiento, por supuesto, pero mi tío era igualito a él, ¿puedes creerlo? Mate, chango, mucho mate, pero mezclado con peperina, no con cáscaras de naranja como lo toma Parisi, terciaba el cordobés Fernández ofreciendo una receta práctica y al alcance de todos, si tu tío hubiera tomado mate con peperina no le hubiera pasado nada, miráme a mí, exigía el cordobés Fernández, miráme, miráme, lo primero que hago a la mañana es calentar la pava, y al cuarto o quinto mate ya estoy sentado en el baño, no hay nada como el mate con peperina para limpiarte las tripas. Con las tripas, precisamente, está escrito el cuento, ¿a ti qué te parece, Parisi? Dímelo con sinceridad, sin anestesia. ¡Pará, pará! –ya había ido al cine Parisi, y había visto tres veces la película, y andaba buscando por todo Buenos Aires a una mujer que, al menos, se asemejara remotamente a Sonia Braga-. ¡Escuchá, escuchá! –y le confesaba al chileno Jaramillo que Rhina era parecida, pero no quería insistir sobre el particular por temor a que Bettini 91 sacara un despropósito de la galera y una rana del bolsillo-. ¿No saben el del cazador de leones? ¿En serio no lo saben? Es mortal el del cazador de leones –y hasta en la más estricta intimidad se miraba al espejo de cuerpo entero y se veía parecido a Vadinho-, el tipo es un bacán, tiene guita de todos los colores, está casado con una morocha idéntica a Sonia Braga, ¡qué mujer, mamita querida!, y hace una reunión en su casa para pasar las diapositivas del último safari en que intervino –y se había comprado la novela de Jorge Amado con el único fin de aprender los secretos de la cocina bahiana-, reúne a todos los amigos, todos bacanes como él, gerentes de empresa, ejecutivos, ¿me entendés, no?, la crema de la crema, y empieza a pasar las diapositivas, dale que dale, tá, tá, tá, hasta que llega a la diapositiva de un león, se hace un silencio entre todos los asistentes y el tipo va y dice: “Este es el león con el que me enfrenté” –y había empezado a aprender los rudimentos del portugués con ayuda de un casete de las Escuelas Berlitz y murmuraba dificultosa pero obstinadamente: “Eu seu Parisi, ¡saravá!”-, y el león era un león terrible, con unos colmillos que metían miedo, ¿te imaginás, no?, y el tipo dice: “Nos enfrentamos en un claro del bosque, el león y yo, solos, el león avanzaba un paso y yo avanzaba un paso, el león avanzaba dos pasos y yo avanzaba dos pasos”, ¿y qué pasó?, empezaron a preguntar los otros, ¿qué pasó? –y ya estaba averiguando cuánto le costaba el pasaje y la estadía en Bahía, y ya estaba sumando sueldo y aguinaldo, restringiendo de aquí, sacando de allá, llegando con las últimas monedas pero llegando- y el tipo dice: “Estábamos a cincuenta metros de distancia, el león y yo a cincuenta metros, entonces me detuve, cargué el rifle, y 92 apunté”, ¿y qué pasó? ¿qué pasó, che?, ¿te imaginás, no?, el aire se cortaba con un cuchillo, pasá a la siguiente diapositiva, che, le pedían, pasá a la siguiente –y ya había traído a la sección, en la bandejita tapada con el mantel a cuadros, una cazuela de cangrejos que había preparado siguiendo al pie de la letra la receta de doña Flor, pero o bien había un error de imprenta o bien había un desajuste en los ingredientes de la receta (no conseguí cilantro y lo reemplacé por albahaca, y la leche de coco cuesta un ojo de la cara, viejo, ¡qué querés!), porque todo nos resultó incomible, indigesto, intolerable-, y el tipo nada: “Me acomodé la culata en el hombro, puse el dedo en el gatillo, el león bramó con un rugido que hizo temblar la selva entera, y entonces... aaaahhhh...” ¡Lo mataste!, gritaron todos. “No, dice el tipo, me cagué...”- y ya se imaginaba en Bahía ensayando capoeira, diciendo “tudo bem” y entrelazado con una mulata debajo del cielo protector de las palmeras-. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¿Te imaginás, no? ¡Otra que matarlo! El tipo se había cagado, cuando el león rugió el tipo se cagó. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¿No es mortal, che? El tipo se cagó, ¿me entendés, no? ¿Y eso qué tiene que ver con mi cuento, Parisi?, desconcertado el chileno Jaramillo que solicitaba una opinión sincera y le devolvían un chiste ramplón; desanimado el chileno Jaramillo, que si bien veía que entre su cuento y el chiste de Parisi había un elemento en común no sabía si pensar que su cuento era como un chiste o si el chiste explicaba su cuento; frustrado, al fin, el chileno Jaramillo cuando recibió una esquela con membrete del diario y escrita de puño y letra por el señor Muiño en la que lacónicamente se le informaba: “Su cuento es una chanchada, señor. Por otra parte, le informamos 93 que no se reciben colaboraciones espontáneas. Atte. La Dirección.” Dejá de contar pavadas y acompañáme, Parisi, que hoy te voy a regalar una paloma servida en charola de plata, imperativo Bettini, sonriente, mano de hierro envuelta en guante de seda. ¡Jo, jo! ¡Dale, che, dale, que este va a ser el aperitivo para todo lo que me voy a comer en Bahía! ¡Jo, jo! ¡Jo, jo!, comensal aquiescente Parisi, sobreexcitado y sudoroso sobre el final de la jornada de trabajo. El resto fue una confusa progresión deshilvanada en el transcurso de una tarde confusa durante la que incluso hubo que recurrir al equipo de luz de emergencia del diario para corregir una prueba en la que el secretario de Energía, ingeniero Daniel Brunella, aseguraba enfáticamente que no habría cortes de luz, una reconstrucción deshilachada tejida por las presunciones del comisario Núñez-Meller, quien afirmaba haber visto a través del ventanal cómo Parisi y Bettini ingresaban en el playón de estacionamiento y dispersaban a los chicos que estaban jugando a la niña muerta (¿Qué dije yo siempre? Que esto iba a terminar mal, mucha joda, mucha mina, mucho chiste, pero iba a terminar mal, ¿hace cuánto que lo vengo diciendo? ¿Sabés la cantidad de degenerados que yo vi terminar de esta manera?), una madeja desordenada constituida por la versión del cordobés Fernández quien, contra su costumbre, había bajado a comprar cigarrillos y se había quedado un rato en el playón de estacionamiento aprovechando el primer sol del verano (Ahí estaban los vagos, recostados sobre el Mercedes Benz de Muiño, hablando pavadas, ¿vos viste cómo son estos dos, no? Parisi le estaba diciendo algo del viaje a Bahía y el otro le contaba que una vez había estado dos meses en Bahía, yo me 94 fumé un cigarrillo y me fui), una trama desatendida bordada por la prudencia de Ángel Trejo quien, ajeno al playón de estacionamiento, se había quedado en la sección, hojeando a la luz del equipo de emergencia las últimas novedades en torno al atentado contra el secretario de Hacienda, el doctor Juan Alemann (Hasta que se escuchó un estampido y Núñez- Meller empezó a gritar: ¡Miren, che, miren! ¡Vengan ya!, pero lo único que se veía eran corridas, como si hubiera habido un accidente pero no se supiera en qué consistía, no sé si me explico), una recomposición desovillada debido a la exaltación del chileno Jaramillo, quien se movía como un muñeco a cuerda y parecía haber estado en varios lugares al mismo tiempo, munido de cinco pares de ojos, impulsado por cuatro pares de piernas, sentado a su escritorio y bajando por las escaleras, ubicuo y múltiple (Esto es para un cuento, te aseguro que es para un cuento, pero no puedo escribirlo, quizá más adelante pero no ahora, tócame el pecho, tócame el pecho, estoy que se me sale el corazón), una narración desenredada establecida por la palabra del encargado de vigilancia del diario, quien estaba apostado en su lugar habitual, entre la casilla de entrada y el playón del estacionamiento (Cuando los pibes se fueron entre los dos quisieron forzar a Marita, uno la sujetaba por la espalda y el otro empezaba a penetrarla tapándole la boca, yo no sé ni cómo se llaman, digo lo que vi, dos veces les di la voz de alto, y a la tercera tiré), un aluvión despavorido vomitado por Parisi, quien estaba salpicado con gotas de sangre que parecían estrellas dilatadas sobre la tela celeste de su remera, los ojos irritados, las manos temblorosas, el intento agónico y absurdo de acercarse a Marita para confortarla 95 (Yo no sabía nada, te juro que no sabía nada, qué sabía lo que iba a hacer este loco de mierda, che, yo no tuve nada que ver, pobre piba, yo no tuve nada que ver, díganle a la piba, era una joda, ¿yo qué tengo que ver?), una resolución desapacible ejecutada por el señor Muiño, quien descendió hasta la playa de estacionamiento con el rostro enrojecido, habló con el encargado de vigilancia, recibió a los dos oficiales de la policía, miró el orificio de la sien derecha orlado por una aureola de sangre seca (Quédense a disposición de los oficiales, cuando puedan limpien el charco de sangre, que el que quedó vivo pase por Personal a firmar la renuncia. Acá no ha pasado nada, señores. A trabajar), una tarde confusa coronada por un llamado telefónico que atendió Ángel Trejo, quien al colgar el auricular nos anunció que don Marcos había muerto de un paro cardíaco, lo que motivó que el cordobés Fernández dijera con filosófico acento: No somos nada. 96 La última voluntad de Azcárate Juana Cortés Amunárriz FINALISTA NOVELA CORTA JUANA CORTÉS AMUNÁRRIZ (Hondarribia. Guipúzcoa, 1966) Desde Hondarribia 1966 hasta hoy ha llovido mucho, por eso en mis recuerdos llevo casi siempre botas katiuskas y un paraguas, que pierdo con frecuencia porque soy de naturaleza despistada…. La literatura me fascinó desde que tenía siete u ocho años. Siempre tuve una voz interior que quiso hacerse oír. Sólo fue cuestión de tiempo. Luego, cuentos que nacían en cualquier sitio, iba por la calle y me nacía un cuento. Cuentos que me hicieron compañía en años difíciles, cuando crecer no era un proceso físico sino un ansia reprimida.Yo quería escribir pero no sabía bien qué, ni cómo, ni siquiera dónde. Disfrutaba, pero también sufría porque no sabía si era un don o una carencia o una maldición. Duele la mediocridad. La papelera medio llena o medio vacía... Cuando conocí Madrid sentí un flechazo. Viví un tiempo de mudanzas y todavía me duelen los libros que se pudrieron en un sótano inundado. Recuerdo la juventud como un tiempo agotador, desmesurado. Mi marido me dio la estabilidad que no tenía. Luego llegó la tranquilidad de la maternidad, la recuperación del espíritu mamífero, el encefalograma plano. Mis hijas me aportaron mucha alegría, bastante sueño, unos cuantos sustos, e hicieron crecer en mí unas raíces fuertes, que me ataron al suelo…Y mientras tanto, siempre, esa voz que me 101 acompañaba en el momento de introducirme en el sueño. Una voz nacida de la fantasía, del desdoblamiento, de la duda y de la sospecha. Una voz caprichosa, testaruda, que quería hacerse oír. El día que logré amaestrar esa voz indómita -o quizás fue ella la que me domesticó a mí-, salvé mi primer relato de la papelera, y ese cuento, ante mis ojos, se convirtió en gato y me arañó el corazón. Me dejó el ánimo perturbado y la sensación de haber tocado ceniza con las yemas de los dedos. Luego llegaron otros. Sin darme cuenta creé un mundo con mis fantasías y mis anhelos, poblado de niños enfermizos y mujeres transparentes, de animales mágicos y seres desconcertantes. Y en esas ando, intentado buscar los límites de ese mundo. Mientras tanto, las palabras caminan agarradas del brazo y las historias crecen, se hinchan, y hay días en los que, ante mis ojos, salen volando. Entre otros, he conseguido los siguientes premios: Primer Premio Certamen Literario Villa de Torrecampo 2006, Finalista Premio Max Aub 2007 y 2009, Segundo Premio Hucha de Oro 2007, Primer Premio XXXI Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa 2009, Primer Premio XI Certamen Literario Luis Mateo Díez 2009, Primer Premio III Premio de Novela Juvenil Avelino Hernández 2011, Finalista Cuentos sobre ruedas 2011. He publicado Memorias de un ahogado (2009) y Queridos Niños (2010). 102 Para Emilia Larrarte, mi madrina. En la boca reseca el gusto de la sal de todos los mares. La sal que dejaron las olas de los días al derrumbarse. José Hierro El Americano llegó a Efe a mediados de verano, subido en un resplandeciente Cadillac de color granate, que se detuvo en la calle principal. En el momento en el que la ventanilla de cristal ahumado bajaba, las campanas de la iglesia de la Marina comenzaron a sonar –eran las seis de la tarde-. Los niños, curiosos, habían rodeado al coche y descubrieron para su sorpresa que aquel auto de lujo era conducido por un chófer negro. Ladis, cuyo uniforme era más elegante que cualquiera de los mejores trajes que se ponían los hombres del pueblo para los entierros o las bodas, les preguntó cuál era el mejor hotel de la zona. Su acento cubano les hizo contener la risa - nunca antes habían escuchado hablar a nadie con ese soniquete tan particular-. Los chavales le indicaron cómo llegar al Carlos Quinto, que se encontraba a unos setecientos metros. — ¿Y ese hotel da al mar? El viejo había insistido en ello, y Ladis lo conocía bien. No había nadie en la tierra más testarudo que él. Ladis dejó el coche en el parking, junto a otros autos extranjeros. Abrió la puerta de atrás con suavidad, y le tendió el brazo al viejo que se agarró a él para poder salir. 105 Una vez en pie, el Americano, prescindiendo ahora de su ayuda, caminó hacia la entrada con paso incierto. Se le notaba cierta rabia contenida en los movimientos, una irritación continua que nacía de su incapacidad por aceptar lo que consideraba inaceptable. Y el malestar aumentaba ante la imposibilidad de moverse con soltura, a causa de las molestias que le impedían andar recto. Le dolían todos los huesos. Cada uno de ellos. Estoy podrido, pensó. El hotel era lujoso y acogedor. Se respiraba en él el ambiente vacacional del que disfrutaban los clientes. El recepcionista que les atendió les preguntó por su reserva. — No tenemos reserva –dijo Ladis. — Pues déjenme ver… En esta época el hotel está lleno de turistas. — Quiero una habitación con vistas a la bahía —dijo el viejo con un susurro metálico. — Eso no será fácil, señor. — No lo voy a repetir —los ojos del viejo se clavaron en el recepcionista como alfileres—. Haga usted lo que tenga que hacer —dijo como quien da un ultimátum. El viejo se sentó en una de las cómodas butacas del salón, mientras Ladis iba a buscar las maletas. Había sido un largo viaje y ahora, al llegar a su destino, sentía un terrible cansancio. El Americano miraba sin ver, escuchaba sin oír, intentando no derrumbarse. Todavía no, se decía. Todavía no. Poco después un botones les acompañaba a la planta alta. Espero que sea de su agrado, le había dicho el recepcionista. Era la mejor suite del hotel, y sólo la alquilaban en ocasiones especiales. El Americano no le contestó, li106 mitándose a asentir, pero en su fuero interno pensó que precisamente aquella ocasión era muy especial. Ignorando los detalles de la magnífica habitación, el viejo cruzó la estancia y se dirigió a la terraza. Una vez en el exterior respiró profundamente, mientras la brisa marina le acariciaba el rostro y despeinaba el escaso cabello blanco. El aire amigo. Imaginó que una mano invisible recorría cada arruga, como si pudiera reconocerle. Una mano invisible que le daba la bienvenida, mientras los ojos enfermos se le llenaban de mar. Se le llenaban de esos colores que había añorado. Permaneció así, bajo el influjo del horizonte, hasta que el dolor le asaltó de nuevo. Agarrándose el costado entró en la habitación y, exhausto, se dejó caer sobre la cama. Le llamaban el Americano. A pesar de la piel arrugada y morena, que delataba su avanzada edad, llamaba la atención la expresión viva de sus ojos castaños. Aquellos ojos no pasaban desapercibidos. Con frecuencia se echaba un líquido en ellos. El negro le dijo a Inaxio que era un colirio para que no se le secaran. El viejo echaba la cabeza hacia atrás, se sostenía los párpados con los dedos índice y pulgar, y dejaba caer unas gotitas en el ojo derecho bien abierto. Luego repetía la operación con el izquierdo. Aunque aquellas lágrimas artificiales se pudieran confundir con el llanto –se acumulaban en los lagrimales, hasta que éstos se desbordaban y corrían por las mejillas-, los gestos y sobre todo la expresión del Americano revelaban que no era un hombre que llorara fácilmente. Nadie dudaba de que el recién llegado fuera rico. Lo decían su reloj de oro, los pañuelos de seda que se anudaba 107 en el cuello o los trajes hechos a medida por el mejor sastre de Jacksonville. A pesar del calor, él nunca se quitaba la chaqueta, ni se desabotonaba los puños de la camisa. Era un hombre extremadamente cuidadoso. No había más que fijarse en el coche; siempre estaba impecable. Siguiendo sus órdenes, Ladis lo limpiaba todas las mañanas con mimo. Era un coche magnífico, que muchos observaban con envidia. Sin embargo a nadie se le ocurría tocarlo. Allí estaba Ladis, con su aire de perro de caza, enseñando los dientes tras su particular sonrisa. El negro solía llevar una navaja en el bolsillo trasero del pantalón. Un día se la enseñó a Inaxio, incluso le dejó cogerla. El coche es sagrado, le dijo. Si alguien le hiciera algo o si intentara robarlo… Y mientras Inaxio sentía el peso del arma, vio como Ladis se llevaba la mano al cuello. La mano colocada en posición horizontal, como si fuera una guillotina, hizo un movimiento rápido. ¡Chas!, dijo Ladis, e Inaxio sintió un escalofrío. El viejo pasaba la mayor parte del tiempo sentado en la terraza del hotel, frente a las aguas de la bahía. Seguía atentamente los juegos de los chicos que se bañaban entre gritos y risas, el movimiento de aquellos cuerpos que, sumergidos en el agua verdosa, perdían su condición humana y durante unos segundos se convertían en seres marinos. Los niños nadaban hasta las barcas, a las que se subían para tomar el sol durante un rato, o simplemente para saltar desde ellas. Después de cada chapuzón, las gotas quedaban durante unos segundos suspendidas en el aire como pequeñas piedras preciosas. A pesar de que los reflejos del sol le cegaban momentáneamente, la contemplación de aquel paisaje le procuraba cierta tranquilidad. 108 Por las tardes, a última hora, próxima ya la desaparición del sol tras el monte Jaizkibel, el viejo se montaba en el Cadillac. Mantenía aquel aire doliente que ya casi nunca le abandonaba, y cubría sus ojos con unas gafas de sol. Ladis conducía despacio, en dirección al puerto. Desde allí tomaban la carretera estrecha y empinada que llevaba hasta el faro, que era su destino. Cerca de la torre, el coche se detenía. Ni siquiera el primer día el viejo había querido salir de él. — Abriré la ventanilla –dijo el viejo-. Con eso será suficiente. Una vez apagado el motor, llegaba hasta ellos el sonido de las olas que cantaban su rítmica canción de sal. Los gritos de las gaviotas, señoras de las corrientes. Sin dejar de mirar el horizonte, la línea mágica donde cielo y mar se unen, donde todo empieza y acaba, el viejo buscaba en el bolsillo de la chaqueta el paquete de tabaco y el mechero de oro. Una vez encendido el cigarrillo, le daba una calada y cerraba los ojos. Pronto la tos, tan esperada como odiada, le impedía seguir fumando. Aquellos espasmos le rompían el pecho, provocándole unas flemas densas y negruzcas. Cuando se recuperaba, el Americano sacaba el brazo por la ventanilla y así permanecía un buen rato. Sabiendo que no podía volver a fumar, dejaba que la ceniza se acumulara desafiando la gravedad, hasta que finalmente caía al suelo, sobre la hierba. Pocos segundos después la colilla seguía el mismo camino. El negro se sentaba en la mesa del fondo, apartado del bullicio de la barra. Así lo hizo la primera vez que fue a comer, y así siguió haciéndolo el resto de los días. Tan 109 sólo en una ocasión en que la mesa estuvo ocupada, cambió de sitio. A Ladis, que tenía buen estómago, le gustaba aquel bar. La madre de Inaxio, excelente cocinera, servía unas raciones generosas y el trato era cordial. El chaval no recogía la mesa hasta que el plato de Ladis estuviera vacío –lo rebañaba con grandes trozos de pan- y hubiera dado buena cuenta de la botella de vino. — ¿Café? –le preguntaba. — Café –contestaba Ladis. Lo tomaba solo, sin azúcar. Cuando Inaxio le llevaba la taza, Ladis ya se había puesto cómodo. Una vez finalizada la comida, apartaba un poco la silla de la mesa y estiraba las piernas, reclinándose hacia atrás. En ocasiones cruzaba los brazos detrás de su cabeza, mostrando las manchas de sudor en la camisa blanca. Inaxio observaba aquel cuerpo musculoso, atlético, digno de envidiar, a pesar de su olor -el negro olía a cuadra, a caballo-. Le impresionaba su piel brillante. Se veía a la legua que era un hombre nervioso y tenso, pero en el relax de la sobremesa bajaba la guardia. Entonces resultaba fácil hablar con él, especialmente si después del café se tomaba algunos orujos. Ladis daba unos golpecitos secos con la copa vacía en la mesa, e Inaxio iba a rellenarle la copa. Así una vez y otra. — Aquí tiene, señor. — Llámame Ladis, chaval –le dijo un día-. ¿Habías oído antes un nombre así? Inaxio sacudió su cabeza de izquierda a derecha. — Ladis, de Ladislao –le dijo con orgullo. Cuando sonreía, el negro enseñaba sus dientes blancos y las encías de un color rosa pálido, que contrastaban con su piel. 110 — El gran Ladislao –decía, y se golpeaba la pierna como si acabara de contar un buen chiste. En uno de aquellos momentos de desidia, Ladis le contó a Inaxio que llevaba con el viejo más de veinte años. El Americano le había recogido siendo un crío, en un viaje que hizo a La Habana. — Azcárate me pilló hurgando en las basuras de su hotel. Yo era huérfano, vivía como un perro miserable. ¿Azcárate? La primera vez que Inaxio oyó su apellido se sorprendió. Esperaba un nombre extranjero, acorde con el apodo por el que ya era conocido el viejo. Sin embargo aquel nombre revelaba que, aunque venía de los Estados Unidos, no era americano. Ladis le dijo que Azcárate había sido marino mercante en su juventud y que presumía de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones. Después de conocer todos los mares, se dedicó a hacer negocios en tierra hasta amasar una buena fortuna. — ¿Qué clase de negocios? –preguntó el chaval curioso. — Eso no es asunto tuyo –le dijo Ladis golpeando ligeramente con su puño el brazo de Inaxio, en un gesto de broma que, sin embargo, dejaba claro que todo tenía un límite y que era mejor no cruzarlo. A Inaxio le llamaba la atención la fidelidad que el negro mostraba hacía el viejo. — Le estoy muy agradecido –dijo llevándose la mano al corazón-. Incluso con cada golpe que me dio, me enseñó algo. Si hoy soy un hombre de provecho, se lo debo a él. Le considero casi un padre. — Pero tú sólo eres su chofer –le dijo el chaval, arrepintiéndose al momento de su osadía. 111 — Te equivocas –le dijo, y un brillo particular iluminó sus ojos-. Azcárate únicamente me tiene a mí. Después de pagar, Ladis dejaba siempre una buena propina. Cuando el chico la recogía, el negro se le quedaba mirando a los ojos hasta que Inaxio le daba las gracias. Luego, Ladis se levantaba lentamente y caminaba hacia la salida muy estirado. La gente se apartaba para dejarle paso. Sólo cuando el negro había salido y estaba bien lejos, la madre se dirigía a Inaxio — No sé qué cuentos te cuenta, pero no me gusta un pelo que andes siempre detrás de él. Inaxio, sin contestar a su madre, se metía en la cocina, guardando la propina escondida en la palma de la mano. — ¡Anda mejor con chicos de tu edad y deja a ése, que a saber de dónde viene y a dónde va! –concluía la mujer, ante el gesto de asentimiento de alguno de los clientes de la barra. Azcárate soñó aquella noche con ella. Sabía que el origen del sueño estaba en aquella imagen, que le había removido algo dentro. Las había vuelto a ver desde el coche aquella misma tarde. Las dos iban vestidas con ropas oscuras y permanecían muy quietas, agarradas del brazo, en el borde del acantilado, junto al faro. La brisa despeinaba el cabello suelto de la mujer más joven. La mayor llevaba un pañuelo que le protegía la cabeza. Sus faldas ondeaban, mostrando las piernas cubiertas por tupidas medias negras. Al viejo le produjo inquietud verlas allí, y temió que un golpe de aire pudiera empujarlas al abismo o que una ola traicionera las arrebatara de la tierra. La silueta 112 de aquellas mujeres se fundía con el horizonte. Pensó en vencejos estáticos, sin movimiento. En las cruces antiguas que señalaban un calvario olvidado. Algo en ellas sugería dolor y tenacidad. Las mujeres observaban el horizonte con insistencia, a pesar de que no se veía ningún barco a la vista. — ¿Qué hacen ahí? —preguntó Ladis. Azcárate le explicó que ese lugar era frecuentado por personas que habían perdido un ser querido y no lo habían recuperado. — El mar tiene sus costumbres y suele abandonar los cuerpos entre estas rocas. El negro tragó saliva. A él no le gustaba el mar; le infundía un gran respeto. Se despertó sobresaltado. Aquellas mujeres le habían devuelto a Miren, que a su vez observaba el mar desconsolada. Los malditos sueños. Parecían tan reales.... Miren, que movía los labios como las viejas que él veía rezar cuando era niño. Las viejas que se llevaban la mano al pecho y dibujaban la señal de la cruz con energía. Si te pasara algo, me volvería loca. Me volvería loca. Me volvería loca, repetían los labios de Miren en el sueño, con un movimiento frenético pero sin emitir sonido alguno. ¿Cuánto tiempo habría tardado Miren en aceptar que él no volvería? Era dulce y cariñosa, pero también muy testaruda. La conocía bien. O al menos hubo un día en el que la conoció bien. Iban a casarse. Iban a tener siete hijos. Eso decía ella. Siete chicos, guapos y fuertes como tú. Siete hijos que desaparecieron en la nada, igual que él había desaparecido. Y con toda seguridad Miren también había buscado sus restos desde el acantilado, como ha113 cían las mujeres de los ahogados. Mujeres que, sin pararse a llorar, aprovechaban la marea baja para recorrer las rocas, siguiendo el movimiento de los cangrejos que podían dar buena cuenta de los restos abandonados. — Hay gente que sigue viniendo toda la vida. Es una forma de mantener vivo el recuerdo –le dijo el Americano a Ladis. Azcárate temblaba. La chica del sueño tenía el rostro desfigurado por el dolor y le mostraba sus manos, cubiertas por las algas que había recogido. En los ojos de la chica, que no era Miren pero sí lo era, se acumulaba un llanto antiguo que no acababa de brotar. Recuperaba a Miren, y él se volvía a ver joven, decidido, imprudente. Aspiraba a más de lo que tenía; era su carácter. Sus intentos por mejorar habían ido bien durante un tiempo. Luego las cosas se torcieron y todo se fue al garete. — Miren –dijo en voz alta, sentado en la cama con la luz encendida-. Miren... No tuve otro remedio. Llamaba a un fantasma, a un ser del que no había vuelto a saber nada en... Hizo un recuento de años. Más de cincuenta. Le invadió el vértigo del tiempo transcurrido. — Yo no quería hacerte daño –dijo con pesar-. Sabes que te quería con toda mi alma... Ladis, desde la habitación de al lado, escuchaba gemir a Azcárate. Si el viejo no dormía, él tampoco. La noche fue larga, y en aquellas horas de espera comprendió que debía aumentar de nuevo la dosis de morfina. Tras una copiosa comida, el negro sostenía un puro entre los dedos. Golpeó la mesa con la copa vacía de aguardiente para llamar la atención del chaval. Inaxio se 114 acercó con una botella y le sirvió una nueva consumición. Ya se daba la vuelta, cuando Ladis le agarró del brazo para impedir que se fuera. Su boca humeaba como un volcán. — ¡Chico! Necesito que me eches una mano... El chaval permaneció junto a él, sin decir nada. — Azcárate ha tenido una idea –le explicó el negro-. Quiere que busque a un pintor de la zona. ¿Conoces a alguno? ¿Puedes ayudarme? — El mejor es Amunárriz –le contestó Inaxio. — Amunárriz... ¿Y sabes dónde vive? — Más o menos... — Si me llevas... –Ladis metió la mano en el bolsillo-. Si me llevas te daré algo –le dijo mostrándole un billete. Inaxio quedó con Ladis a las seis en la puerta del hotel. Habló con él en voz baja; no quería que nadie se enterara. En especial su madre, que siempre se entrometía. ¿Qué tenía de malo ganar un dinero fácil? Cuando llegaron, el pintor dormitaba tumbado en una hamaca del jardín, bajo un castaño. El motor del coche le hizo desperezarse, y acto seguido se levantó para ver qué sucedía. Todavía adormilado, y procurando no demostrar la curiosidad que le inspiraban el viejo, el negro y el chaval, les invitó a entrar. Los recién llegados caminaron sobre la hierba cuajada de pequeñas flores silvestres. Se sentaron en una mesa coja que había junto al muro, a la sombra de una destartalada sombrilla. Ladis, tomando la palabra, hizo las presentaciones. El pintor le escuchaba mientras encendía una pipa. — El señor Azcárate quiere hacerle un encargo –dijo a continuación. — ¿Un encargo? ¿Qué tipo de encargo? 115 — Se trata de un retrato –le explicó Ladis, mientras Azcárate seguía sumido en el silencio, como si fuera mudo-. La única condición es que lo haga con urgencia. No hay tiempo que perder. Amunárriz dio una chupada a su pipa y expulsó el humo lentamente. — Perdonen ustedes –dijo, dudando entre dirigirse a Ladis o al viejo-, pero el arte no se lleva bien con las prisas. En ese momento sonrió, intentando hacerse con la situación. — Un artista no puede comprometerse de esa manera. Cada obra requiere su tiempo. ¿Ustedes me entienden, verdad? Ladis miró un segundo a Azcárate, quien le sostuvo la mirada. — ¿Dígame cuánto quiere? –le preguntó Ladis, dirigiéndose de nuevo al pintor. — No es una cuestión de dinero –contestó Amunárriz, muy digno. — No se equivoque; todo es cuestión de dinero –dijo Azcárate abriendo por primera vez la boca. Sus palabras no dejaban espacio a la duda, o a la negativa. Pero por si acaso no fueran suficientes, en ese momento sacó del bolsillo interior de la chaqueta un fajo de billetes, que dejó encima de la mesa. Ni Inaxio, ni el mismo Amunárriz, habían visto nunca tantos billetes juntos. Se hizo un silencio incómodo. Ahora los billetes eran el centro de atención. Azcárate sacó una cartera de piel, que abrió con parsimonia para extraer de ella una fotografía. 116 Amunárriz la sostuvo entre sus dedos. Era una fotografía antigua, impresa en un buen papel. Estudió a aquel joven pescador, orgulloso, satisfecho de sí mismo. Lo primero que atrajo su atención fueron aquellos labios, que se abrían en una sonrisa impecable mostrando sus dientes fuertes y sanos. Bajo la boina oscura se escapaba un mechón de pelo fino. Tenía las cejas pobladas y unos ojos muy vivos, de mirada penetrante, que parecían dirigirse a cualquiera que mirara la foto. Eso fue lo que sintió Amunárriz con la foto entre los dedos. Aquel pescador, desde un tiempo lejano, los años veinte, o quizás antes, le miraba con sarcasmo. Parecía a punto de soltar una carcajada fuerte y sonora. Me acabarás pintando, Amunárriz, parecía decirle. Da igual que te opongas. Es el destino. Tu destino y el mío. — ¿Quién es? –preguntó el pintor-. ¿Es usted? –le dijo a Azcárate fijándose esta vez en su boca. — Eso no es de su incumbencia –le contestó el viejo secamente-. Píntelo. Píntelo y demuestre que tiene talento. Amunárriz acusó el golpe. Nunca antes nadie le había hablado así. — ¡Ah! Esto no es todo –dijo el viejo. El pintor esperó a que hablara. Ya se había dado cuenta de que era mejor ampararse en el silencio. — Quiero que incluya algo más en el cuadro... — ¿De qué se trata? –dijo recuperando su voz. — De una mujer. — ¿Y la fotografía? — No tengo la fotografía. Empiece usted a pintar y luego ya veremos... 117 — Pero... A Amunárriz no le gustaba la forma que tenía el viejo de organizar su propio trabajo. ¿Acaso podía empezar a pintar sin saber siquiera cómo sería el cuadro en su conjunto? ¿Qué tipo de loco era aquel cliente? — ¡Empiece ya! ¡No tenemos tiempo! —gritó Azcárate, que empezaba a perder la paciencia-. No querrá hacer sufrir a un pobre anciano moribundo... —dijo farfullando con rabia. — Nada más lejos de mi intención, pero... El viejo se levantó, dejándole con la frase a medias, y se dirigió a la salida. El negro y el chico le siguieron. Antes de montarse en el coche, el viejo le dedicó una sonrisa a Amunárriz. No se trataba de una sonrisa agradable, sino de una simple mueca, un gesto de ironía. El pintor sintió hacia él una gran antipatía. Le pareció que era una araña peligrosa, que tejía en torno a ellos una tela en la que les atrapaba y les sometía a su voluntad. Cuando el coche desapareció de su vista, recuperó cierta tranquilidad. La llegada del viejo y su encargo parecían un sueño más de una de sus siestas veraniegas. Sin embargo, el fajo de billetes sobre la mesa le hablaba de un compromiso que, sin querer, había aceptado. Aquella mañana Azcárate se levantó pronto y, a diferencia de otros días, después del frugal desayuno –medio vaso de zumo de naranja que tomó con verdadero esfuerzo- le pidió a Ladis que prepara el coche para salir. El negro no le hizo ninguna pregunta, simplemente obedeció. ¿Qué mosca le había picado? ¿Qué se le había ocurrido 118 para romper la rutina de todas las mañanas en las que permanecía en la terraza o descansando? — ¿Adónde vamos? –le preguntó Ladis una vez montados en el coche. — A la lonja. Yo te indicaré dónde aparcar. El viejo parecía ese día más activo. Fuera lo que fuera lo que pretendía, había despertado en él nuevas energías. Y así era; hacía tiempo que Azcárate no se sentía tan vivo. Vivo, a pesar de los dolores que como rayos punzaban sus pulmones -corrientes eléctricas, capaces de detener su cuerpo durante unos instantes-, a pesar de la certeza de que su final estaba muy próximo. En la lonja había gran actividad; se encontraban en plena temporada costera. Varios barcos acababan de llegar y se percibía la euforia de los pescadores, a pesar del cansancio acumulado, mientras descargaban el pescado. Hablaban a gritos de los miles de kilos capturados, de las cañas rotas por los atunes gigantes, de los hombres que habían caído enfermos. El pescado, distribuido en cajas, se cubría con una sábana de hielo para preservar su frescura. La subasta era vertiginosa; había que estar listo para comprar y vender, ya que las operaciones se cerraban con rapidez y los camiones salían de inmediato hacia el centro de la península. Azcárate parecía cómodo en medio de aquel jaleo. Ladis, en cambio, arrugaba la nariz mostrando desagrado ante el olor de aquel lugar húmedo y ruidoso. Se detuvo ante un montón de cabezas troceadas, sobre un gran charco de sangre. Le impresionaron los ojos de los pescados, que le recordaron a los de los muertos que había visto a lo largo de su vida. ¿Qué querrá el viejo?, se preguntó. Pero 119 aunque se moría de curiosidad, no sería él quien se entrometiera en los asuntos de Azcárate. Lo mejor era esperar a ver qué pasaba. El viejo, apoyado en su bastón, iba de aquí para allá, hasta que la vio. Aquella mujer atrajo su atención de inmediato. Sí, tenía que ser aquella. La joven llevaba una camisa negra de tergal y, a pesar de la dureza de la tela, se adivinaba un pecho hermoso. La falda verde, protegida por un delantal, cubría sus piernas muy blancas. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, como las mujeres mayores, pero algunos mechones cobrizos escapaban rebeldes y caían sobre sus mejillas endulzando su rostro. Concentrada en su trabajo, destripaba y descuartizaba atunes manejando el machete con destreza. De vez en cuando la joven limpiaba sus manos en el delantal sucio, o se secaba el sudor de la frente con el antebrazo. Cuando levantaba los brazos, la sangre le corría por ellos en pequeños regueros carmesíes, como si estuviera herida y ni siquiera se hubiera dado cuenta. Azcárate estuvo un buen rato mirándola. Su imagen despertaba en él un recuerdo vivo. Vivo y doloroso. Un recuerdo que se le clavó como un pequeño erizo en mitad del pecho. Entre aguardiente y aguardiente, aprovechando los ratos en que la madre estaba entretenida en la cocina, Inaxio había conseguido que Ladis le contara algunas cosas. Se quedaba a su lado, tras servirle una copa, o se sentaba en una silla próxima simulando un descanso en el trabajo. El negro, que no tenía por costumbre hablar con nadie, soltaba la lengua con él, haciéndole partícipe de sus 120 confidencias. Fue así como Inaxio se enteró de dónde vivían antes de aquel viaje que Azcárate, con su testarudez habitual, había decidido hacer. — ¡Con lo tranquilos que vivíamos en Florida! –exclamó el negro-. Yo ni siquiera sabía dónde estaba España. Y mucho menos este sitio... Florida había sido el lugar elegido por el viejo para su retiro. Pero al agravarse la enfermedad, ante la proximidad de la muerte, a Azcárate aquel clima benigno se le había antojado insufrible. Le desquiciaba aquella luz intensa, un día tras otro. Un día tras otro. La monotonía cromática. El mar azul. Azul. Azul. Las largas y hermosas playas de arena blanca que veía desde los ventanales de su lujosa mansión. El viejo se ahogaba en esa placidez ficticia. — Él no me decía nada –le contó Ladis-, pero yo sabía que había empezado a recordar. — ¿Y cómo lo sabías? — Hablaba en sueños. Gritaba. Lloraba. El viejo había empezado a soñar con el paisaje de su niñez, recuperado en unos sueños vivos y llenos de color. Volvían a él las montañas de un verde intenso, que llegaban hasta el mar y se deshacían en abruptos acantilados. Añoraba las lluvias, los días grises, los amaneceres en los que las nubes bajas, ventrudas, empujaban a la melancolía. Una melancolía similar a la que germinaba en él, abonada por el dolor, el vacío y el poder de la morfina. Fue así como se gestó un deseo feroz, el de cruzar el océano, al igual que había hecho muchos años antes. — Me dijo que tenía que regresar. Que iba en busca de algo, aunque todavía no sabía lo que era. Inaxio le escuchaba fascinado. 121 — Y ahora, ¿sabe lo que quiere? –preguntó. Ladis asintió, mientras golpeaba suavemente la copa. Inaxio la llenó de nuevo. — Quiere dos cosas. La primera, que lo entierre cerca de los acantilados. Inaxio sintió un escalofrío. ¿Por qué no quería Azcárate que lo enterraran en un cementerio, como a todo el mundo? Aquel hombre siempre le sorprendía. — ¿Y la segunda? — Quiere el cuadro. Miró a Ladis intentado entender pero sin conseguirlo. — ¡El cuadro! ¿Para qué le servirá el cuadro? Él mismo dice que le queda poco tiempo de vida. Ladis se acercó a él. Inaxio contuvo el instinto de retirarse al sentir su rostro tan cercano. Pensó en su madre. Deseó que ella siguiera en la cocina, porque si le veía le llamaría para alejarle de Ladis y del secreto que estaba a punto de revelarle. Pero tuvo suerte; nadie les interrumpió y pudo permanecer junto al negro, sintiendo el poder de su boca, el olor de su aliento, mientras él hablaba en voz baja. — Me ha hecho jurar que lo enterraré con él –dijo. — ¿Enterrar el cuadro? ¡Azcárate está loco! Ladis se llevó el dedo índice a los labios, pidiéndole silencio. — No debe de ser fácil morirse, chico. Ahora el negro había acertado de lleno. Tenía razón. ¿Qué sabía Inaxio de la muerte? — Además, cada cual tiene sus manías. ¿O no? A Inaxio no le gustó como le miraba el negro en ese 122 momento. Había algo turbio en su mirada, que no llegaba a entender. — ¿Cuáles son tus manías, chico? ¿Cuáles son tus deseos? Ladis, como siempre que bebía, sonreía demasiado. En ese momento, al hacerle esas preguntas tan enigmáticas, le pasó el brazo por los hombros a Inaxio, que se sintió nervioso antes tales muestras de camaradería. No se atrevió a alejarse de él, a retirar su pesado brazo de su cuello. No quería que el negro se enfadara. Le parecía fascinante. Y también... También le daba un poco de miedo. No olvidaba que Ladis llevaba siempre la navaja en su bolsillo. Una navaja que, estaba seguro, utilizaría sin dudarlo si lo requería la ocasión. — Yo no tengo ningún deseo –dijo levantándose de la silla. — ¿Cómo que no? Ladis le agarraba del brazo para impedir que se alejara de él. Ese día el negro estaba más borracho de lo habitual. — Todo el mundo tiene deseos, chico –dijo Ladis-. Pero algunos no son demasiado buenos, eso es todo. Cuando el negro le soltó, Inaxio se acercó a la barra con alivio. Nadie parecía haberse dado cuenta de nada. Sólo él. Sólo su corazón que latía con una fuerza inusitada. Fue Inaxio quien, siguiendo instrucciones de Ladis, habló con Mercedes. El chico repitió palabra por palabra lo que le había dicho el negro, ante el asombro de la mujer. El frunce de sus cejas revelaba su desconfianza. ¿No estarás bromeando?, parecían decir sus labios apretados. 123 Pero no, no se trataba de una broma. Inaxio insistió en que acudiera al hotel. La estaban esperando. — ¿Al hotel? ¿Al Carlos Quinto? El chaval asintió con paciencia. Si se lo acababa de decir... — Nunca he ido al hotel –dijo Mercedes, hablando consigo misma-. La verdad es que esto no me huele bien –añadió. Mercedes, suspicaz por naturaleza, hizo que el chaval le repitiera todo de nuevo. — Ya te lo he dicho –dijo Inaxio con paciencia-. Buscan una modelo para un cuadro. Quieren que vayas al hotel. No sé mucho más. Ellos mismo te lo explicarán. Mercedes se rascó la nariz pensativa. — ¿Irás? — Iré, pero tú vienes conmigo –le contestó finalmente. Inaxio se encogió de hombros. Sabía que Ladis le daría una propina si llevaba a Mercedes con él. A la hora convenida, Inaxio estaba en la puerta del hotel. Mercedes se acercaba a buen paso. Venía aseada, oliendo a colonia, y con una ropa sobria pero limpia y bien planchada. Llevaba unos zapatos negros, que parecían menos viejos gracias a la capa de betún que los cubría. Era hermosa a su manera, pero en absoluto resultaba llamativa. ¿Por qué la habrían elegido? ¿Por qué a ella precisamente? Se sentaron en la terraza. Mercedes sostenía el bolso sobre las rodillas, sujetándolo con las dos manos. Ladis, como hacía habitualmente, habló en nombre de Azcárate. — Supongo que el chico te ha contado lo que queremos. Es muy sencillo; sólo tienes que posar –le dijo. 124 — ¿Qué quiere decir eso exactamente? –preguntó Mercedes, dispuesta a aclarar la situación. — Tienes que estarse muy quieta, sin cambiar de postura. — No, eso ya lo sé. No soy tonta... Yo quiero saber antes de nada cómo tengo que posar. Ladis miró al Americano, que tampoco entendía la pregunta. — Quiero decir, ¿tengo que posar vestida? — Claro –dijo Ladis. — ¿Seguro? — Seguro. Mercedes no quería pecar de ingenua. Había oído contar cosas de algunas fotos y algunos cuadros, y no estaba dispuesta a que a ella la engañaran. Porque por muchas vueltas que le diera, no acaba de ver claro aquel asunto del cuadro. — ¿Lo harás? –le preguntó Ladis. La joven no parecía convencida. — ¿Te negarás a cumplir la última voluntad de un moribundo? –le preguntó directamente Azcárate. Mercedes se volvió hacia el viejo, impresionada por la frase que acababa de pronunciar. Precisamente ella sentía un gran respeto hacia los difuntos. Formaba parte de una familia de mujeres rotas, incompletas, acostumbradas a la adversidad. De alguna forma la desgracia las había moldeado, y entre sus costumbres estaba la de hablar con los difuntos –con la abuela que se fue al otro mundo vestida con el traje de novia que no estrenó, o con el padre fallecido a causa de la tuberculosis-. 125 El Americano había dado en el clavo. Fue la mención de la palabra moribundo la que convenció a Mercedes, quien decidió aceptar el trato. Pero ella también tenía sus condiciones. — ¿Cuáles son? –preguntó Ladis. — Únicamente me dejaré pintar si está presente –dijo señalando a Inaxio-. Y sólo acudiré mientras mi marido esté en la mar. — ¿Estás casada? —preguntó Ladis sorprendido. Ella asintió orgullosa, y de su boca escapó una sonrisa viva y rápida como una lagartija. — ¡Eres tan joven! — Me casé hace unos meses. Cuando el amor llega, ¿para qué esperar? Ladis asintió ante aquel comentario. Azcárate, sin embargo, permaneció mirándola fijamente con aquellos ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Ladis recogió a Mercedes y a Inaxio. Se sentaron en el asiento de atrás. Azcárate iba delante, impasible, tras sus gafas de sol. Una vez en la casa de Amunárriz, tras presentarle a Mercedes, entraron en el estudio del pintor. — Enséñeles lo que está haciendo –le ordenó Azcárate. Amunárriz, que no acababa de acostumbrarse al tono autoritario del viejo, obedeció sin embargo y mostró a todos los presentes su trabajo. Se trataba de un lienzo de tamaño mediano, del cuál solo había sido pintada la parte izquierda. Allí estaba el hombre de la fotografía, aquel pescador vestido con sus 126 ropas oscuras y sus botas, sosteniendo un remo con su mano derecha. En el suelo había una cesta, cuyos peces sugerían que acaba de llegar de la mar. A pesar de ser una copia de la fotografía, aquella imagen tenía una fuerza especial. Inaxio, aunque no entendía de arte, se dio cuenta de que casi se podía oler el pescado. Hasta se sentía la humedad de las ropas del pescador. Junto a él, Amunárriz había esbozado sobre el lienzo la silueta de una mujer sin rostro. Una mujer fantasma. — ¿Te pasa algo? –le preguntó Ladis a Mercedes. La joven tenía los ojos húmedos, como los de Azcárate cuando se echaba las gotas. Como los de Azcárate cuando miraba fijamente el mar durante mucho tiempo y parecía que las imágenes gotearan en sus pupilas. — Este cuadro es... Mercedes, olvidando momentáneamente la cautela que se había propuesto mostrar ante aquellos extraños, parecía casi una niña. Su boca se abría en un gesto de admiración. — Es precioso –concluyó. Amunárriz sonrió con orgullo. Aunque estaba acostumbrado a que alabaran su obra, él sabía que aquel cuadro era especial. A pesar de tratarse de un simple encargo, tenía algo de lo que carecían sus obras anteriores. Por desgracia, la voluntad, el trabajo, la dedicación, no conseguían siempre el mismo resultado. Es lo que tiene el arte, se había dicho en infinidad de ocasiones. No se puede medir. No se puede controlar. — Yo también creo que es muy hermoso –dijo Inaxio. — ¡Ya basta! –dijo Azcárate-. Pónganse a trabajar. 127 Creo que no hace falta recordarles que no hay tiempo que perder. Se despertó angustiado en mitad de la noche; un sudor helado cubría su piel. Azcárate volvía a estar en el mar. Las nubes ocultaban la luna. Apretó las sábanas entre los puños, pero ni siquiera su roce consiguió tranquilizarle. De alguna forma seguía allí, en el agua en la que se había zambullido tras saltar con sigilo siguiendo su plan. ¿Qué otra cosa podía hacer? Todo se había complicado. Claro que estaba al tanto del peligro que entrañaba el contrabando. Hasta los más tontos sabían que, aunque se conseguía dinero fácilmente, se corrían muchos riesgos. Era importante hacerlo esporádicamente, sin abusar, y sobre todo tener mucho cuidado. Pero su carácter avaricioso le había animado a ser temerario. Y ahora le buscaban y, para su desgracia, sabía lo que eso significaba. Se había desnudado procurando dejar la mente en blanco, porque temía que cualquier pensamiento le detuviera. Antes de arrepentirse, saltó al vació y el agua le recibió con sus brazos de hielo. Sólo tenía que nadar hacia la costa que las primeras luces del amanecer dibujaban tenuemente. Aunque era un nadador mediocre, confiaba en su perseverancia. Sin embargo, no había contado con esa corriente que le impedía avanzar en la dirección deseada. El esfuerzo era mayor de lo que él había imaginado. Y ahora, en la cama, sentía de nuevo los calambres en los brazos y en las piernas. Y entonces volvió el miedo atroz. Sus fuerzas se agotaban y sabía lo que venía después. Siempre había amado el mar, el mar liberador, que esa noche se convertía en verdugo. Era demasiado tarde; aunque gritara sus compañeros no le oirían. El barco se 128 perdía ya en la distancia. El barco en el que todos dormían, porque era él el encargado de hacer guardia. Cuando llegó al límite de sus fuerzas, paralizado por el terror, se dejó llevar. ¿Cuánto tiempo le quedaba de vida? Quizás tan sólo unos minutos. En tierra recibirían la noticia por radio. Alguien golpearía la puerta de su casa con esa particular decisión que acompaña a las malas noticias. ¿Quién abriría? ¿Su madre? ¿Su padre? No tenía hermanos que les consolaran, pobre viejos. Y quizás la misma mano que había golpeado la puerta familiar, sería la encargada de llamar a la puerta de Miren. Desde el puerto, una vez dada la voz de alarma, se organizarían las labores de rescate. Los barcos más próximos rastrearían la zona buscando su cuerpo, hasta que lo encontraran. Porque ahora, incapaz de llegar a la orilla, estaba condenado a ahogarse. ¡Qué paradoja! Su intención al saltar había sido precisamente esa, que le dieran por muerto, y ahora aquella farsa se iba a cumplir. Aquella farsa macabra, que había decidido llevar a cabo porque era lo mejor para todos. Y cuando decía todos, también pensaba en Miren, su novia de toda la vida. Porque ni siquiera ella podía saber la verdad. Ellos se darían cuenta y eso era peligroso para ella. Miren... Al hacer su plan había acallado sus remordimientos con la decisión de volver algún día a buscarla. Quizás cuando todo se hubiera olvidado, quizás entonces... Pero ahora sus planes ya no tenían sentido. Había empezado la cuenta atrás. Cerró los ojos y escuchó la voz de Miren. Si te pasara algo... decía ella vertiendo sus palabras en su boca, justo antes de besarle. Primero escuchó su voz y luego vio su 129 rostro. Sintió sus labios helados. Sintió el cuerpo joven de Miren pegado al suyo, como si intentara calentarlo. La suavidad de su piel. El hoyuelo en su mejilla, que él dibujaba con su dedo índice. Si te ocurriera algo, mi amor… insistía. Cuando ya esperaba el fin, la corriente cambió de repente. La suerte se había puesto de su lado. La marea subía y, tarde o temprano, si seguía ese rumbo, llegaría a la costa. Tan sólo debía administrar bien sus fuerzas. Recurrió a su espíritu calculador, el que tanto le ayudaría en sus negocios. Y en ese momento se despidió de Miren, quien quedaba atrás, junto con la familia, el miedo vivido y los remordimientos Pocas horas después, al salir del mar, ya era otra persona. Salía de las aguas sin pasado, recién nacido, y bautizado con un nuevo nombre elegido al azar. Mercedes, Amunárriz, Azcárate, Ladis e Inaxio. El chico recordaba aquellos días que pasó en el estudio de Amunárriz, como un amasijo de tiempo informe, difuso. También recordaba el ambiente cargado, a pesar de la ventana abierta, a causa del olor de la pintura y del aguafuerte, que se mezclaba con el humo de los cigarrillos de Ladis. Inaxio acudía todos los días con Mercedes, y pasaba las horas sin hacer nada de provecho. Su trabajo consistía simplemente en acompañarla, en asistir a las aburridas sesiones de pintura. Su madre no sabía nada del asunto. Se inventaba jornadas de pesca, excursiones al monte, partidos de fútbol en la playa, cualquier cosa que le permitiera estar fuera bastante tiempo sin levantar sospechas. Al mediodía acudía al bar, donde atendía a los clientes, incluido Ladis, como siempre. 130 Mercedes se cambiaba al llegar, y al momento se transformaba en la mujer estatua que recibía la atención enfermiza de Amunárriz. La luz entraba a través de un ventanal sin cortinas, y en sus rayos flotaban partículas de polvo. Permanecían en silencio mientras el artista trabajaba, concentrado en recrear las corrientes de aire que encrespaban los pezones de la joven, o los labios temblorosos que anticipaban el encuentro con su amante. Así inventaba Amunárriz a la joven del cuadro, y conseguía lo que nunca antes había logrado. La emoción, el deseo, la alegría por el hombre que volvía a casa, iba surgiendo en el cuadro de forma sorprendente. Amunárriz se sentía dios; por primera vez había conseguido crear vida con sus oleos. Azcárate, sentado en una silla, seguía los movimientos del pincel. Sus ojos iban del lienzo a Mercedes. De Mercedes al lienzo. Tenía la impresión de que, a fuerza de mirarla, la imagen iba cambiando. ¿O era efecto de las medicinas? En ocasiones Mercedes parecía vulnerable, y él apreciaba su juventud, la delicadeza de su barbilla. Otras, sin embargo, a pesar de no haber cambiado el gesto, brotaba de ella un orgullo difícil de definir. La mujer se multiplicaba, convirtiéndose en muchas mujeres. La madre. La hermana. La hija. Azcárate se echaba las gotas en los ojos irritados, y reaparecía en ellos aquel falso llanto. Día a día el viejo empeoraba; el aire llegaba con dificultad a los pulmones y los presentes seguían angustiados su respiración. Aquel ritmo que anunciaba la proximidad de la vieja dama. A veces su garganta emitía un sonido similar a un chasquido, como el del hielo cuando se resquebraja. Luego Azcárate escupía en un pañuelo blanco que guardaba en su bolsillo. 131 Cuando, vencido por el cansancio, el viejo se quedaba transpuesto –lo decían los ojos cerrados y los profundos ronquidos-, Inaxio aprovechaba para salir a estirar las piernas al jardín. Era una forma de romper la monotonía de aquellas jornadas largas y fastidiosas. Si estaba solo, se tumbaba en la hamaca a leer algún tebeo, o a descansar. Otras veces Ladis le acompañaba. Entonces, sentados en la mesa coja, jugaban al tres en raya con las chapas metálicas que Inaxio guardaba en sus bolsillos. Cuando ganaba Inaxio, Ladis le felicitaba y, atrapándole entre sus fuertes brazos, lo atraía contra él. Piel negra sobre piel blanca. Su boca grande y sonriente. Pero pronto el negro, como si acabara de recordar su obligación con el viejo, volvía al taller. Y allí permanecía el resto de la jornada, fumando un cigarrillo tras otro, para vencer al aburrimiento. Cada tarde, antes de irse, Ladis le preguntaba a Amunárriz cuánto le faltaba para acabar. — Hago lo que puedo… —contestaba Amunárriz. Aunque nadie hablaba de ello, todos eran conscientes de que el tiempo se acababa. Después de aquellas dos jornadas de exasperante calor, el día amaneció oscuro, como si la noche no quisiera abandonar del todo la superficie terrestre. Soplaba un viento sur que no presagiaba nada bueno. Al ir al hotel, Inaxio escuchó decir a unas mujeres que habría tormenta. Lo que nos faltaba, pensó el chaval. Estaba inquieto; las mentiras se le acababan y la madre andaba de mal humor. No era el único. Mercedes se levantó intranquila, y durante unos segundos se asomó a la ventana olisqueando el viento que venía cargado de sal. Mientras tomaba el café del desayuno sintió que un trozo de nube se le había 132 metido en el pecho. A causa de la tormenta los barcos volverían a tierra antes de lo previsto. Y si al llegar su marido a casa ella no estaba, tendría que darle unas explicaciones que quizás a él no le gustaran. Mientras tanto, Azcárate dormía el sueño reparador de los amaneceres que acompañan a las noches largas y tensas. Durante horas las conversaciones con seres fantasmales se habían sucedido, interrumpidas por el llanto y las súplicas. Hasta que finalmente había sucumbido al poder de la morfina. La morfina era una madre buena, que procuraba consuelo a sus hijos. La morfina le acunó entre sus brazos, le dio la fuerza necesaria para no flaquear ante lo inevitable. Ladis dejó al viejo tumbado en la cama, inmóvil. En la entrada del hotel le esperaban, como todos los días, Mercedes e Inaxio. Se montaron en el coche sin intercambiar palabra; era obvio que ninguno tenía ganas de hablar. El viento empujaba las nubes. Cuando Ladis detuvo el coche junto a la casa de Amunárriz, Mercedes carraspeó para aclararse la voz. — Ésta es la última vez –dijo. Ladis no le contestó. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Inaxio y Mercedes bajaron del coche, pero él permaneció dentro. Sin decir nada, arrancó de nuevo el auto y retomó el camino del pueblo. Amunárriz les esperaba en el taller. El humo de su pipa se extendía por la habitación. Se llevó la taza de café a los labios, mientras observaba a través de la ventana la costa deslucida por el efecto monótono de las nubes. El litoral se había convertido en una mancha que se confundía con el mar grisáceo. 133 Mercedes, vestida para posar, retomó la postura que le había martirizado durante tantas horas de inmovilidad. La postura que, tiempo después, en diversas ocasiones, reproduciría, como si el cuerpo no hubiera olvidado aquel aprendizaje. — Hoy es el último día que vengo –le dijo Mercedes a Amunárriz, y al hacerlo pensó en las palabras que se repiten, en las historias que se repiten. El pintor volvió la mirada hacia el cuadro. Ya estaba casi terminado; sólo le faltaban algunos retoques. Todo se acaba, se dijo el pintor. Todo se acaba. La luz disminuía en la misma medida en que el viento soplaba más fuerte. Las ramas de los árboles del jardín, agitadas por unas manos invisibles, presagiaban desastres. En la sombra apagada que era el mar, se divisaban las pequeñas siluetas de los barcos. El fondo gris se iba oscureciendo por momentos, en la misma medida que Amunárriz aplicaba su pincel sobre el lienzo para matizar las sombras. Las máquinas de los pesqueros funcionaban a toda presión para acercarse a la costa lo antes posible. Amunárriz también debía de darse prisa. Dejándose llevar por la precipitación de los hechos, abandonaba su método habitual para improvisar. En la distancia se escuchó el primer trueno. La tempestad venía desde el mar. El rostro de Mercedes ya no era el de otros días, ni lo era su paciencia. El miedo le pasaba factura. Ya no estaba preocupada porque el marido llegara a casa y no la encontrara. Ahora le asaltaba el miedo a que el marido no llegara. Las tormentas se tragan los barcos. Bien lo sabía ella. Bien lo sabía su familia. No volvería a estar tranquila hasta tener al marido en casa. Sería demasiada mala suerte 134 si… No, se dijo. No. Apartó aquel pensamiento horrible de su cabeza. Su pie golpeó el suelo, nerviosa. Se quería ir de allí. Cada segundo que pasaba se decía, éste es el último. Me voy. Me voy ya mismo. Pero la mirada de Amunárriz la detenía. Un momento más, suplicaba. Espera un momento. Esto ya está casi acabado. Inaxio se asomó al jardín, que acusaba las sombras del día, la agitación del viento, y en el que se sentía ya la proximidad de la lluvia. Olía a tierra. No parecía el pacífico vergel de otros días. En realidad nada parece igual que antes, pensó el chico mientras sentía un gusanillo en el estómago. Entonces escuchó el motor de un auto que se acercaba. El frenazo súbito del Cadillac anunció que algo sucedía. El frenazo y el trueno se confundieron, al igual que la oscuridad del cielo se confundía con el sombreado que Amunárriz retocaba. El mundo parecía haberse duplicado. El negro, ignorando al chico, entró en el taller precipitadamente. — Me llevo el cuadro tal y como está –le dijo Ladis al pintor. — No –se opuso Amunárriz, levantándose del asiento. — No puedo esperar más. — Me queda muy poco… Ladis se dirigió al cuadro, pero Amunárriz se interpuso entre el negro y el lienzo, dispuesto a defender su obra. — Dame tan sólo unas horas… –le suplicó. El negro no estaba para tonterías. Agarró a Amunárriz de la camisa, forcejeó con él y lo lanzó contra el suelo. El pintor, sorprendido por la violencia del ataque, no se atrevió a levantarse. Inaxio y Mercedes, asustados ante el 135 comportamiento de Ladis, se habían apartado y permanecían en un rincon. El negro, a pesar de que la pintura estaba todavía húmeda, cogió el cuadro y salió del taller. Inaxio vio por la ventana cómo metía el lienzo en el maletero, todavía montado en el bastidor. En ese momento empezaban a caer las primeras gotas, gordas y pesadas. Antes de montar en el auto, Ladis se volvió como si hubiera recordado algo. Regresó al taller dando grandes zancadas. Allí todo permanecía igual; las tres figuras seguían inmóviles como estatuas. Se dirigió a Mercedes y le tendió un sobre. — Aquí tienes... Mercedes se echó para atrás, alejándose de Ladis. — ¡Toma! Es tu dinero. Pero ella, sin soltarse de Inaxio, reculó hasta la pared. — No lo quiero –dijo con voz trémula. — ¿Eres tonta? Es tuyo. ¡Cógelo de una vez! La mujer decía que no con la cabeza. La movía de un lado a otro con movimientos cortos y rápidos. Sólo cuando escucharon el sonido del motor en la distancia, los tres recuperaron la compostura. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa, dispuesta a romper los cristales. Amunárriz se sentó de nuevo en su silla, como si fuera a seguir trabajando. Miró el lugar donde estaba el cuadro, y el vacío le conmovió hasta tal punto que las lágrimas se asomaron a sus ojos. — Mi cuadro… -se lamentó Amunárriz. — Olvídate de él –le dijo Inaxio-. El viejo quiere que lo entierren con el cuadro. Nunca más lo volverás a ver… 136 Mercedes se había soltado de Inaxio. Tenía el rostro demudado. — ¡Vámonos! –le dijo Mercedes al chico. — Llueve a cántaros. — No podemos pasar aquí el resto del día. ¿Vienes conmigo o te quedas? — Voy contigo –dijo Inaxio. Amunárriz, que se cubría el rostro con las manos, ni siquiera se despidió de ellos. Lo dejaron así, maldiciendo por lo bajo su mala suerte. El camino fue largo y dificultoso. El cuerpo de Mercedes se pegaba al de Inaxio, como si al unirse pudieran afrontar mejor el viento que les impedía avanzar con normalidad, bajo los árboles que bordeaban la carretera. Llegaron al pueblo empapados, agotados. Inaxio se despidió de Mercedes quien le secó con la mano el agua de la cara. Había algo particular en la mirada de la chica. A Inaxio le pareció ver en sus ojos un pez, un pez plateado que nadaba jactancioso. Desde dentro de su portal, Inaxio vio como Mercedes se alejaba caminando decidida bajo la lluvia. A pesar de su juventud, le pareció que tenía el aire de una reina orgullosa. Se habían formado grupos cerca de la lonja y en el paseo Butrón. La gente había cerrado los paraguas porque era imposible mantenerlos abiertos, y aceptaban la lluvia que les iba empapando como un mal menor. A ratos hablaban todos a la vez, quitándose la palabra, y otros permanecían en silencio, masticando el horror de sus pensamientos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, 137 permanecían hipnotizados por la masa acuática que parecía a punto de convertirse en un ser vivo. La temperatura había caído en picado. Asistían a los momentos previos al nacimiento del monstruo. De vez en cuando llegaban noticias que corrían de boca en boca. Se preguntaban unos a otros si habían hablado por la radio con los hombres, si los barcos que faltaban por llegar estaban ya cerca. Esperaban que ninguno de ellos se hubiera quedado atrás, que no se hubiera producido una avería en un momento tan inoportuno. Se anunciaban olas de más de diez metros. Los vientos ya jugaban con las embarcaciones. En la iglesia de la Marina las viejas rezaban a la Virgen de Guadalupe. Como si hubieran recibido la orden de un estratega, al mediodía las enormes olas, convertidas en hordas enemigas, comenzaron a atacar la costa. Aquellas embestidas rítmicas y sonoras dejaban su rastro en los inmensos charcos que cubrían el paseo marítimo cuando las olas se retiraban tras explosionar contra la piedra. Las embarcaciones de la ría desaparecieron engullidas por el monstruo hambriento, que se alimentaba de madera, de piedra, de carne humana si la encontraba a su paso. El monstruo marino que introducía su nariz de agua en las alcantarillas e inundaba los bajos de las casas. El mismo que buscaba a los niños atrevidos, que jugaban a desafiar los consejos maternos y las olas. Venid, queridos. Venid a conocer las entrañas del océano, sus tripas de algas, con restos de anclas y arpones. El viento arrancó las tejas de los tejados más descuidados, que volaron como pájaros de arcilla. También las macetas saltaban desde los balcones, suicidas inanimados que provocaban una graniza138 da de flores y tierra. Los destrozos del paseo marítimo fueron cuantiosos; el suelo se agrietó como si hubiera sufrido un terremoto. Las olas desplazaron las rocas del espigón, y durante días los troncos y basuras, arrastrados por el mar, se adueñaron de la playa que presentaba el aspecto de un vertedero. El aguacero continuo, que duró dos largos días, retuvo a Inaxio en casa. Cuando por fin la tormenta amainó, tuvo que ayudar a su madre a limpiar el sótano inundado. Por suerte la mayor parte de lo que allí guardaban eran cajas de plástico y botellas de vidrio. Algunos sacos de harina habían quedado inservibles y no faltaron las ratas cuyos cuerpos hinchados flotaban sobre el agua estancada. Cuando volvió la calma, el pueblo pareció despertar de un largo sueño húmedo y siniestro. Para entonces no había rastro del Cadillac ni de ninguno de sus ocupantes. En respuesta a sus preguntas, el recepcionista, al que le gustaba hablar de las excentricidades de los ricos, le dijo a Inaxio que cuando la tormenta tocaba la costa, Ladis se encontraba en la cafetería del hotel. A diferencia del resto de los clientes, que observaban fascinados el mar a través de las ventanas, Ladis no se apartaba de la barra. — Llevaba ya unas cuantas copas encima cuando le confesó al camarero que a él le daba miedo el mar, y más en esas condiciones. Decía que, en la isla donde él vivía, el mar se había llevado a veces pueblos enteros. El negro subió a la habitación –lo vieron correr por la escalera, sin ni siquiera esperar al ascensor-, pero volvió a bajar enseguida. Pidió otro cubalibre y se lo bebió 139 de un trago. En el mostrador se podían apreciar el dibujo de sus manos húmedas. Hablaba solo. El camarero comentó después que, por un momento, le pareció que el hombre lloraba. Sin embargo el recepcionista no le creyó; el camarero solía exagerar bastante las cosas. De repente Ladis se dirigió a la recepción donde pidió la cuenta. — Le dije que no era un buen momento para viajar –le contó el recepcionista a Inaxio-, pero no atendía a razones. Me miró con prepotencia, así que yo, que sólo había pretendido ser amable, me limité a sumar las cantidades mientras él iba a por las maletas. Bajó con ellas poco después y las llevó al coche. Cuando volvió a la recepción, esta vez sin abrir la boca, le tendí una nota con el total que debía ser abonado. Se había empapado y tenía la expresión de un loco. Las cosas son como son, y no como uno quiere que sean, me dijo mesándose el cabello mojado. Dejó una cantidad superior a la señalada y, sin esperar el cambio, volvió a subir a la habitación. Minutos después el recepcionista vio al negro empujando la silla de ruedas que Azcárate utilizaba ocasionalmente. Caminaba con tanta decisión que la gente que se cruzaba en su camino se apartaba a un lado para evitar que los atropellara. El Americano pasó delante de él, con la boca abierta y la cabeza echada hacia atrás. A pesar de la negrura del día, cubría sus ojos con las gafas de sol y llevaba las manos cruzadas sobre una mantita que Ladis le había echado por encima para protegerle de la lluvia. — Me despedí de ellos, les deseé un buen viaje, pero el señor Azcárate me ignoró, y el negro me miró con sus 140 ojos de lunático. Yo mismo sostuve la puerta para permitir que salieran al exterior. La imagen del negro empujando la silla bajo aquel vendaval era bastante extraña. Le hice un gesto al botones para que les ayudara, yo no puedo alejarme de la recepción, lo tengo prohibido, pero el chaval no tenía intención de mojarse y simuló estar ocupado en otra cosa. Desde el hotel, el recepcionista vio como Ladis se las ingeniaba para bajar a Azcárate de la silla y meterlo en el auto. — El viejo ni se movía. Tuvo que hacerlo todo él solo. No resultó una tarea sencilla, y menos con aquel tiempo del demonio. Luego el coche se fue, sabe Dios a dónde… Inaxio le escuchaba pensativo. — Pero, ¿de verdad el chófer es amigo tuyo? ¡Vaya un tipo raro! De todas formas, si vuelves a saber de él, dile que con las prisas se dejaron algunos efectos personales que hemos guardado. Los ricos siempre se dejan algo, aunque son cosas sin importancia, claro. Dile que, si nos da una dirección, el hotel se lo enviará y se hará cargo de los portes -dijo el recepcionista dando la conversación por terminada. Cuando muchos años después Inaxio fue a buscar a Mercedes, era difícil reconocer en ella a la joven del cuadro. Su rostro se había curtido y cada arruga hablaba de los amaneceres fríos del invierno y de las largas jornadas de trabajo del verano. Al igual que hablaban las durezas de sus dedos, causadas por el uso del machete y por el esfuerzo al coser la red, o las varices de sus piernas, acostumbrada a permanecer de pie, sin descanso. 141 Su cuerpo se había ensanchado con cada uno de sus embarazos, convirtiéndose en una mujer voluminosa, una pescadora gruesa y fuerte, con una estructura capaz de afrontar las adversidades. Tan sólo quedaba de ella la mirada franca, la curva delicada de la barbilla y la nariz fina. Mercedes sostenía en sus brazos a su primer nieto, un niño pequeño y rubio, que se chupaba el dedo con ansia. La mujer no ocultó su sorpresa al verle. Aunque en el pueblo se cruzaban con frecuencia, Inaxio nunca había vuelto a dirigirse a ella directamente. — ¿Qué te trae por aquí? –le preguntó Mercedes, intentando ella a su vez hallar en aquellos rasgos al niño que Inaxio fue un día-. ¿Quieres un café? Él le dio las gracias; no quería tomar nada. — He venido a preguntarte una cosa. — ¿Qué cosa? — Sólo quería saber si has hablado con Amunárriz. Inaxio leyó cierta alerta en aquel repentino movimiento de sus ojos. El nombre del pintor le había inquietado. — ¿Yo? ¿Con Amunárriz? ¿Por qué iba a hacerlo? Inaxio carraspeó. Observó la mano de la mujer que, con sus dedos gruesos y separados como las patas de un animal, aseguraba la verticalidad del cuerpo del niño. — No tengo relación con él, pero el otro día vino a verme... –le contó Inaxio. — ¿Y…? — Quería hablar del cuadro que le pintó al Americano. ¿Te acuerdas? — Ha pasado mucho tiempo… -dijo suspirando-. 142 Pero, ¿cómo iba a olvidarlo? Es el único retrato que me han pintado en la vida. ¿Qué anda buscando ése ahora con todo lo que ha llovido? — Está obsesionado. Dice que ese cuadro es lo mejor de su obra. — Manías de viejo –contestó Mercedes. — Seguramente… Pero él está empeñado en encontrarlo. — ¿Encontrarlo? ¿Acaso ha olvidado lo que tú mismo nos contaste? -dijo Mercedes-. ¿Acaso va a ir ahora desenterrando muertos? Inaxio no supo qué decir. Se sintió incómodo ante el inesperado silencio que les rodeó, roto tan sólo por el quejido del niño que se llevaba la mano a la boca. Encendió un cigarro para ganar tiempo. El humo brotó de su boca y se elevó sobre sus cabezas. — No sé... Quizás sea una tontería, pero... Hay algo en lo que he pensado muchas veces a lo largo de mi vida –dijo Inaxio. — ¿A qué te refieres? –le preguntó la mujer mientras le tendía un cenicero. — ¿Por qué no cogiste el dinero, Mercedes? –preguntó Inaxio sosteniendo el cenicero de plástico rojo. Ella esquivó su mirada. — Lo recuerdo perfectamente… -insistió Inaxio-. No quisiste ni tocarlo. Mercedes sacó un pañuelo del bolsillo de su falda y, tras quitarle al niño el dedo de la boca, le secó la barbilla brillante de saliva. Le estaban saliendo los dientes. Du143 rante unos segundos ese acto, el movimiento del pañuelo blanco sobre la boca infantil dolorida, fue todo. El movimiento y el silencio. El tiempo pareció quedar suspendido ante aquella pregunta antigua. — ¿Le hubieras cobrado tú ese trabajo a tu propio abuelo? –le preguntó Mercedes de repente, con voz fría y rotunda. Ahora eran los ojos de la mujer los que desafiaban al hombre, mientras las cejas de Inaxio se alzaban en un gesto de asombro. — Nunca olvidaré aquella tarde. Tú eras un crío cuando me hablaste de aquel cuadro. Acepté que me pintaran por sacarme cuatro duros. ¿A quién le viene mal un dinerillo inesperado? Luego, cuando vi el cuadro, supe que era el destino. Porque era él; el mismo rostro, la misma figura, su postura, sus ropas. Yo conocía esa imagen; mi abuela guardaba una fotografía igual entre sus cosas. Era el único retrato que había de mi abuelo. Sí, mi abuelo. El mismo que se había ahogado antes de que naciera mi madre, o al menos eso fue lo que creyeron todos. El labio inferior de Mercedes temblaba tras aquellas últimas palabras. Sus ojos se humedecieron e Inaxio temió que se viniera abajo. Pero no, no llegó el llanto, sino que ante él, aquellos se convirtieron en los ojos de Azcárate. Fueron unos segundos eternos. Luego la mujer, demostrando su fortaleza, recobró la voz y la compostura. — No es justo cobrarle a un abuelo, ¿no crees, Inaxio?. El hombre se sentía violento, como si hubiera profanado un lugar sagrado. Le pareció que el aire era más denso, transformado por el peso de esa confesión. — Pero tampoco fue justo por su parte hacer sufrir a 144 mi abuela y a mi madre –continuó Mercedes-. Las condenó a vivir en los acantilados, vestidas de negro, llorando a un falso muerto. ¿Sabes que las mujeres de los desaparecidos sueñan con el cuerpo que les ha sido arrebatado? ¿Imaginas el escalofrío que les produce la tumba vacía, cuando toca visitar a los difuntos en las fechas señaladas? Viven agarrándose con uñas y dientes a la esperanza absurda de que un día aparecerá, y ese cuerpo, o al menos los restos del mismo, servirán para acabar con el recuerdo que sigue vivo. Porque, sólo entonces, alcanzarán la paz. Los ojos del niño brillaban, mientras Mercedes lo mecía para calmarlo. Los ojos del niño que eran también los ojos de Azcárate. Inaxio tenía ganas de salir de allí y aprovechando el silencio de Mercedes se despidió apresuradamente. Sin embargo, el hombre se volvió indeciso y quedó de nuevo cara a cara con la mujer. El niño tiraba de un mechón de pelo de su abuela. — Amunárriz no se cree que el negro enterrara el cuadro con Azcárate –le dijo. — ¿Por qué? ¿Por qué no se lo cree? — Él piensa que el negro no era tonto, que lo vendió y que el cuadro ahora está en alguna colección o en algún museo. Entonces en los labios de Mercedes nació una sonrisa involuntaria, e Inaxio supo que la intuición que le había llevado hasta allí era correcta. — No sabrás tú nada del cuadro, ¿verdad Mercedes? La mujer sonreía, incapaz de reprimir aquel gesto de satisfacción. Las comisuras de los labios se elevaron en el mapa viejo de su rostro, interrumpiendo la monotonía de su expresión. 145 — Amunárriz siempre tuvo talento, pero nunca anduvo muy acertado –dijo Mercedes. Entonces, para asombro de Inaxio, Mercedes estalló en carcajadas. Y el hombre se sintió hechizado por aquella poderosa risa que agitaba su pecho. La risa de Mercedes reveló a Inaxio lo que nunca le diría ella con sus propias palabras. Aquella risa nacía del orgullo de quien hace cumplir justicia, e Inaxio sabía que Mercedes era una mujer de actos. Sintió el vértigo de las preguntas que no encontrarían respuesta. Pero era tan fácil tirar del hilo… ¿Cuál era el talento de Amunárriz que Mercedes había mencionado? ¿Era acaso la intuición de que el retrato no había sido enterrado con Azcárate? ¿Era esa su percepción de padre, de artífice del cuadro? — Tú hiciste algo –le dijo Inaxio a Mercedes. La risa no cesaba, y el niño, agitado por el movimiento del cuerpo de su abuela, también sonreía. En la cabeza de Inaxio se atropellaban las preguntas. ¿Cuándo había robado Mercedes el cuadro? ¿Fue mientras el negro bebía en la cafetería del hotel? Imaginó a Mercedes entrando en la suite, revolviendo entre las cosas del viejo mientras el viento golpeaba los cristales. Imaginó un cuerpo inmóvil sobre la cama deshecha. ¿Acaso llegó en su incursión a ver a Azcárate vivo? ¿Habló con él? ¿Le descubrió quién era? O tal vez cogió el cuadro del mismo maletero, que con las prisas Ladis ni siquiera había cerrado. A fin de cuentas nadie se atrevía a tocar el coche. Nadie excepto Mercedes, que estaba dispuesta a cumplir su plan. Mercedes reía. Eso era todo. No le daría ninguna explicación, pero de lo que Inaxio estaba seguro era de que la mujer había conseguido su propósito. Mercedes había 146 evitado que se cumpliera la última voluntad de Azcárate, impidiéndole que se llevara la imagen de aquello que un día abandonó. De aquello que, en ningún modo, le pertenecía. Pero, ¿y el cuadro?, se preguntó Inaxio. ¿Cuál había sido su destino? Los ojos de Mercedes hablaban de la satisfacción del trabajo bien hecho. Está donde debía estar, decía su mirada orgullosa. Donde debía estar… Inaxio volvió a ver el cuadro desaparecido. El cuadro, que no era otra cosa sino el retrato de dos seres ya muertos y de una historia igualmente extinta. Y, ¿qué se hace con los muertos? Se entierran. Entonces lo comprendió. Tal y como había decidido Azcárate, el cuadro había acabado en una tumba, pero no en la suya. Inaxio recordó que la madre de Mercedes había muerto unos años antes. Aquella era la mujer que había visitado día tras día los acantilados, acompañando a la madre viuda -viuda sin ni siquiera haberse casado. Viuda y sola, con aquella hija en las entrañas cuando la desgracia rompió sus sueños-. La madre de Mercedes, la hija huérfana de Miren, se había pasado la vida buscando el cuerpo de un fantasma. Pero Mercedes, por fin, de una manera casual y terrible, había recuperado el cuerpo del abuelo. Un cuerpo construido de lienzo y pintura. ¿Y qué otro lugar mejor que aquel?, le decían a Inaxio los ojos de Mercedes. La hija fiel reposaba arropada por el retrato de sus padres, acompañada por la imagen irreal de una historia interrumpida. Tras aquella conversación con Mercedes, Inaxio pensó que la historia se cerraba definitivamente. Pero aunque 147 se equivocaba, no lo supo hasta algunos años después. El gran camión, que había dado varias vueltas al pueblo, se detuvo finalmente frente a su bar, mientras Inaxio vaciaba el lavavajillas y colocaba la loza en los estantes. El televisor estaba encendido, a pesar de que nadie le prestaba atención. A esa hora de la tarde los clientes eran escasos. — Preguntan por ti -le dijo un crío, asomándose a la puerta. Inaxio se secó las manos en el delantal y salió de la barra. Eran dos los transportistas. Uno de ellos, gordo y calvo, le hizo algunas preguntas antes de darle una carpeta llena de papeles. — Ésta es la documentación –le dijo, mordisqueando un palillo. — Todo está en regla, amigo –añadió el otro, alto y cejijunto, rascándose la oreja. Luego el calvo se subió al camión, mientras el alto abría la puerta trasera. La rampa metálica se desplegó automáticamente y ante los ojos de Inaxio, que observaba embobado, apareció el cadillac, con el mismo brillo que le había maravillado en el pasado. No había ningún mensaje. Ninguna tarjeta. Tampoco era necesario; Inaxio comprendió de inmediato que el negro pagaba así la deuda contraída con él, cuando cuarenta años antes había olvidado pagarle su trabajo de acompañante. — ¡Vaya regalo! Si lo vende, conseguirá una fortuna –le dijo el calvo antes de marcharse. Inaxio asintió sin prestarle atención. El auto le había provocado cierto vértigo, al hacerle pensar en el tiempo transcurrido desde la última vez que lo vio. No pudo evitar un poso de amargura. ¿Qué habría sido de Ladis? Ima148 ginó que el negro estaba moribundo. Que Ladis, al igual que le había sucedido al viejo Azcárate, en los momentos de debilidad e impotencia ante la proximidad de la muerte, recordaba de nuevo aquello que había amado. Cerró los ojos y pudo verlo. Y pudo oírlo. Oye, chico... Tampoco Inaxio, a pesar de su existencia encorsetada y predecible, había podido olvidar la manera en que el negro le miraba. Todo el mundo tiene deseos, dijo Ladis aquella tarde, como si él pudiera leer dentro de Inaxio adolescente. Como si el negro, visionario, pudiera saber más de él que él mismo. El coche que tenía delante le devolvía a Ladis, su forma de agarrarle, su brazo sobre su hombro, atrayéndolo hacia su cuerpo. El olor a animal, que le arrebataba y le repugnaba a partes iguales. La mancha de sudor en sus camisas. Su pantalón ajustado. La boca de encías rosas y lengua húmeda. En contra de los consejos que le dieron, Inaxio dejó el cadillac aparcado delante del bar. No quiso encerrarlo en un garaje, prefería disfrutar de él viéndolo a cada momento. La gente se detenía a admirarlo, sobre todos los chavales que fantasean con montar en un auto así. Sólo cuando Inaxio parecía despistado, se atrevían a acariciarlo con las yemas de los dedos. — ¡Eh! ¡No se toca! –les gritaba Inaxio a los más atrevidos. Y si alguno le desobedecía, no dudaba en hacer el gesto de la guillotina, con la mano horizontal moviéndose rápidamente a la altura del cuello, hasta que los niños huían despavoridos. Luego Inaxio se reía a carcajadas, divertido por aquella travesura impropia de su edad. Los martes, que era su día libre, Inaxio sacaba un cubo de agua jabonosa y despacio, sin prisa, limpia el auto con mimo hasta dejarlo resplandeciente. No sabía explicar por qué, pero en esos momentos se sentía extrañamente feliz. 150