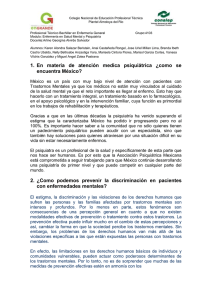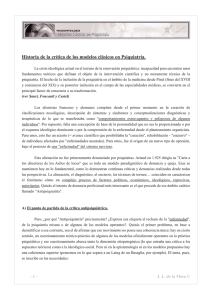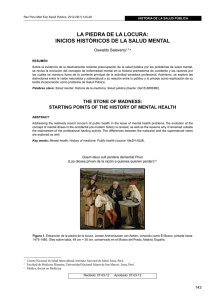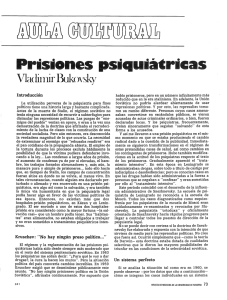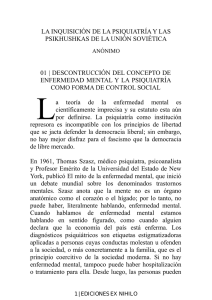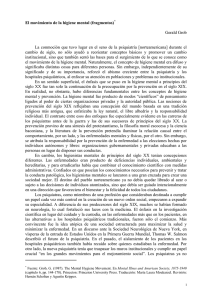Clasificar en psiquiatría - Dr. Néstor A. Braunstein
Anuncio

-¿Qué detona la escritura de Clasificar en psiquiatría? Entre 1975 y 1977 comprendí, viendo desde adentro el funcionamiento de la psiquiatría institucional en México, que la formación de los psiquiatras apuntaba a excluir la comprensión de las vidas de los pacientes para favorecer los tratamientos “organicistas”. Pude ver a los pacientes impregnados con drogas, tratados con electrochoques, restos de personas que habían sido “lobotomizadas” con clavos introducidos a través de los huesos de las órbitas oculares, encierros carcelarios, ausencia de diálogo con los “enfermos” y rechazo de toda crítica a esos métodos con el argumento de que era ¡horror!: “antipsiquiatría”. Siempre tuve mis reparos respecto de esa llamada “antipsiquiatría” de los años ’70 pero lo que veía me permitió comprender las razones, razones verdaderamente médicas, de quienes se oponían a ese modo de enfrentar el sufrimiento psíquico. ¿Qué sabían esos “médicos del alma” (es la etimología de la palabra “psiquiatría”)?. ¡Nada! O sea, sabían nombrar y clasificar a esos “enfermos” a los que no podían ni querían entender ni escuchar sino simplemente “tratar” con los recursos que “la ciencia” ponía a su disposición en nombre de un saber que no tenían pero que tenían confianza de que el porvenir les iba a aportar bajo la forma de una futura “biología del cerebro” siempre por venir. -¿Por qué creyó necesario discutir el acto de etiquetar las anomalías? Todas y cada una de las etiquetas aplicadas eran estigmas, nombres sabios para la ignorancia. Si usted le dice a alguien que es “histérico”, “hipocondríaco”, “psicótico”, ”psicópata”, “neurótico”, “narcisista”, “borderline” o cualquier otro término de las clasificaciones psiquiátricas, lo rebautiza, le da estatuto de anormal, sustituye su nombre propio por un nombre común o por un adjetivo que descalifica a la persona y que atrae sobre ella una de dos formas del desprecio o las dos a la vez: la compasión y/o el rechazo. “Diagnosticar” en psiquiatría es etiquetar y estigmatizar tanto si usted le dice al paciente que pregunta, con razón, “¿Cuál es mi diagnóstico, doctor” como si usted usa subterfugios para negar la respuesta y se limita a escribir su “impresión diagnóstica” en un expediente que (supuestamente) nadie puede ver. El diagnóstico es un juicio, una sentencia. -¿En qué momento comienza a observar incongruencias en las clasificaciones psiquiátricas? Desde que uno se acerca al “enfermo” internado o ambulatorio se le hace evidente que cada psiquiatra tiene sus marbetes (“morbetes”, digo) preferidos y los aplica sin preocuparse de que otros puedan estar de acuerdo o no con esa “impresión clínica”. Nadie define con precisión porque es imposible qué es la esquizofrenia (mucho más “frecuente” en aquellos años que ahora; las modas cambian) o la ciclotimia. Las ideas de los “trastornos” mudan con el tiempo. Se extiende la idea de que todos los habitantes del planeta, se quejen o no, son susceptibles de un diagnóstico y, por ende, de un “tratamiento” acorde con ese rótulo. Los niños resultan en un alto porcentaje de casos con “déficit de atención” (cuando llegué a México se llamaban “hiperquinéticos”) o “autistas”. La desobediencia infantil es considerada “enfermedad” sin considerar cuál es la obediencia que se espera de ellos y hay “trastornos” con números de la Clasificación Internacional de Enfermedades para los chicos que son comelones, los que están precozmente interesados en el sexo, los que tienen rabietas, los que están perdidos en las clases de la escuela, los adictos a los videojuegos o a la televisión o a los pegamentos, los que exigen atención y los que “no pelan” a los padres, etc. -Detrás de las clasificaciones, sobre todo cuando ellas aluden a personas, se hallan cuestiones ideológicas o políticas. En ese sentido, ¿qué hay detrás del miedo a aludir a la palabra "enfermedad" en los médicos especializados en la "salud mental"? Es que no hay “enfermedades” mentales y la “mente” no es un órgano como el corazón o el aparato digestivo. Para decir que hay “enfermedad”, dice alguien tan autorizado como nuestro amigo, el Dr. Ruy Pérez Tamayo, debe haber uno o mejor dos “criterios”: uno etiológico (el conocimiento de la causa) y uno patológico (de la alteración orgánica subyacente). En el caso de la “enfermedad mental” ninguno de esos dos criterios puede ser ubicado u objetivado. Si hay conocimiento de causa o patología el caso ya no es psiquiátrico sino neurológico. Desde que llegué a la medicina (a finales de los ’50) he escuchado la esperanza de que se develarían pronto, muy pronto, las bases “cerebrales” de los trastornos; es más, que ya se habían “descubierto” las alteraciones electroencefalográficas, anatómicas, bioquímicas, de los neurotransmisores, genéticas, etc., que condicionaban el alcoholismo, la homosexualidad, la esquizofrenia, la depresión, el autismo, y todo lo que usted guste y mande. ¿Qué queda de esos periódicos “descubrimientos” anunciados con estruendosas fanfarrias en todos los órganos científicos y periodísticos? Da risa ver esos pronunciamientos de los años ’60, ’70, ’80 o 2000 cuando se leen a la luz de los conocimientos actuales que han invalidado todas esas “revelaciones”, excepto las últimas... las que serán reducidas a nada en los años por venir y sustituidas por otras que ahora sí son de verdad porque ahora sí disponemos de una tecnología “científica” que nos permite entrar en la intimidad de los chapoteos neuronales en el cerebro. -¿Por qué es impreciso llamar trastornos mentales o desórdenes mentales a las enfermedades mentales? “Enfermedades mentales”, en el sentido médico de la palabra, ya hemos visto que no hay. Nadie sabe ni de la etiología ni de la patología de esas “entidades” conceptuales pero carentes de consistencia ontológica. Por eso, en la “Clasificación Internacional de las Enfermedades”, en el capítulo de la psiquiatría, se renuncia al término y se habla de “mental disorders”, mal traducido como “trastornos mentales” (por eso en el texto que acabo de publicar uso esas expresiones con tachaduras y escribo trastornos mentales y enfermedades mentales con esas rayas que cubren a las expresiones que todos usan pero que merecen la ironía que desnuda su vacío conceptual: son categorías huecas). Y agregan el adjetivo “mental”, otra palabra que merece la tacha pues nadie, ni en la filosofía ni en la medicina, ha podido dar una definición convincente de lo que “mente” quiere decir. No está de más señalar que el sustantivo “mente” no existe ni en francés ni en alemán y que el adjetivo “mental” se usa para llamar a lo que antes, en una concepción religiosa, distinta de la científica, se llamaba “alma”. Le pregunto a usted, le pregunto a los lectores: ¿puede el alma estar enferma o, bajo esa denominación se esconde la idea de un sufrimiento subjetivo, de un padecer por la vida, en la vida, que exige atención y comprensión pero no la veterinización (medicalización) del dolor de existir que afecta a tantos de nuestros contemporáneos y que, desde México, desde hace 40 años, fue denunciada por Iván Ilich? Hay un inmenso saber desarrollado por el psicoanálisis desde hace más de 100 años acerca de las modalidades por las cuales el pasaje a través de las distintas edades de la vida va dejando marcas en los modos en que un sujeto se relaciona con los demás, con el Otro, con la sociedad, con la cultura, con la familia, con las parejas, con los “satisfactores” que la civilización ofrece para atenuar “el malestar en la cultura”. La psiquiatrización de la vida es una manera de ignorar ese conocimiento y la pretensión de sustituir el enfrentamiento de las dificultades vitales de los niños, los hombres, las mujeres, por medio de productos químicos que apuntan a corregir los “efectos”, llamados síntomas, sin entender cuales son las “causas”. O, en otra variedad, no farmacológica sino “cognitivo-conductual”, a entrenar a la gente para soslayar lo insoportable de sus condiciones de existencia a través de la aceptación pasiva a las normas que marcan lo que “se espera” que uno sea o llegue a ser. -¿Qué hay detrás de la necesidad de clasificar? ¿Qué consecuencias puede tener esa fragmentación del estudio de la mente y la conducta? Esa pregunta, amigo mío, es fundamental. Se trata de imponer la “norma” luchando contra ese enemigo mal dibujado que es la “anormalidad”. Si la “normalización” de las mentes y las conductas se consigue a través de la medicación y del aumento del lucro de la industria farmacéutica, sobornadora de los médicos, tanto mejor. La internacionalización (bajo las categorías “norteamericanas”) de las clasificaciones psiquiátricas es un instrumento imprescindible de la dominación de las subjetividades en un proyecto global. Sabrá usted que este DSM-5 que se proclamó como “biblia de la psiquiatría” en San Francisco, California, en mayo de este año, ha sido elaborado por la Asociación de los Psiquiatras de los Estados Unidos través de un equipo de trabajo (task force) donde la mayoría de los “expertos” reciben pagos, sueldos y prestaciones de la industria farmacéutica (big pharma) y que la venta del “Manual diagnóstico y estadístico” producirá millones de dólares para la Asociación en concepto de regalías y derechos de traducción para que “todo el mundo” pueda usar ese “manual” como texto de referencia para el diagnóstico, el tratamiento, la asignación de recursos en hospitales, laboratorios, centros de investigación, compañías de seguros de gastos médicos, clasificación de los delincuentes, etc., en los términos y las categorías de su “glosario” y del sistema de numeración manejable por computadoras. Sabrá usted también que ese “manual” tiene diagnósticos para cada uno de los seres humanos que, de una u otra forma, quedan incluidos en su sistema “taxonómico”... ¡lo único que no tiene es una numeración aplicable a los usuarios del DSM-5! -En el libro se dice que clasificar es la llave maestra para (uni)formar a los psiquiatras y estimular en ellos el sueño de explicar las dificultades de los sujetos como efectos de factores "biológicos". ¿De qué manera se uniforma a los psiquiatras y con qué fines? ¿Y por qué se refiere a la posible explicación de las dificultades de los sujetos como un sueño? Imagínese: que todos los psiquiatras de todos los países manejen un mismo manual, apliquen las mismas definiciones, decidan el diagnóstico entregando formularios que los sujetos deben “llenar” poniendo “palomitas” en los pequeños cuadrados asignados para cada síntoma y que los califiquen como “mucho-poquito-nada” o de 1 a 5 para reconocer la intensidad. Luego, con las respuestas así escritas, “deducir” el tipo de medicamento a aplicar (según los principales y más actualizados “instructores” que son los agentes de la compañías farmacológicas) y la dosis para pedir al sujeto sufriente que regrese después de x días para evaluar el efecto de la medicación y hacer cambios. Es un hecho que nadie puede predecir la respuesta de un paciente a una sustancia y que todas ellas tienen efectos secundarios que hay que “corregir” con otros medicamentos para evitar la somnolencia o el temblor o la intensificación de las tendencias suicidas que pueden llevar al “pasaje al acto”. Hay quienes señalan que las sustancias que más se prescriben, los “antidepresivos” llevan ese nombre porque así se venden mejor pero si se los llamase, en cambio, “antiafrodisiacos”, un nombre que les convendría tan bien o aun mejor que el anterior, las ventas bajarían notablemente. Si hablo de un “sueño” es para referirme a la esperanza de que la comprensión de los mecanismos neuronales o interneuronales del cerebro pueda explicar o resolver los problemas existenciales que se plantean al ser humano que arrastra su sufrimiento en todos los órdenes de la vida, dominado por una compulsión de repetición que no puede refrenar. Ese desasosiego (para el que se prescriben “ansiolíticos”) y esa falta de expectativas (que se trata con “antidepresivos”) dependen de las relaciones entre el sujeto y quienes lo rodean. El problema no está dentro del cerebro sino en el espacio que hay entre uno y otro, en el muy frecuentemente negro escenario social y no en el escenario de la viscosa sustancia gris o blanca. Nada de lo humano puede comprenderse fuera de la interacción con el otro. Como decimos en la contraportada de Clasificar en psiquiatría no cabe entender una polonesa de Chopin conociendo el ADN del compositor, las manos de Rubinstein o desmenuzando la centellografía que nos muestra las descargas cerebrales de las zonas estimuladas por la música en quien la escucha. Pretender otra cosa es un “sueño guajiro”. -Finalmente, y partiendo de que no hay etiquetas válidas para clasificar las enfermedades mentales, ¿cómo definiría usted la locura? Veo que se reservó para el final lo más difícil. Empecemos por lo ya dicho: la locura no es una enfermedad y nadie ha sabido definir sus causas (a lo sumo se llega a explicaciones plausibles pero discutibles) y mucho menos ha encontrado su patología (histológica, química, genética) o alguna forma de anomalía funcional (“fisiopatología” en el vocabulario de la medicina). Entiendo que la locura es un corte transitorio en la relación del sujeto con el otro y que se llama locura a la separación, a la interrupción del vínculo social. En ese sentido “el loco es el único hombre libre” pues se ha emancipado de la exigencia de quedar anudado o enlazado en los lazos de la convención. Esa separación no es nunca completa ni definitiva: el sujeto de la locura no pierde nunca todas sus amarras con la realidad (que es la del Otro) y es responsabilidad del tratante (psiquiatra o psicoanalista) el colocarse de su lado, el ver las cosas desde su interior y no desde el exterior de las demandas de la cultura, de la familia, del sistema político, del manual de diagnósticos psiquiátricos, del conjunto de “normas” que corresponden a la vida de esa abstracción que es el “hombre promedio” o “normal”. La locura es la imposibilidad o el rechazo a vivir en el mundo de los otros y es también el clamor por ser escuchado y entendido desde un lugar de singularidad. Es en ese camino de escuchar y no de rechazar o de normalizar donde la psiquiatría no estandarizada y el psicoanálisis pueden encontrarse.