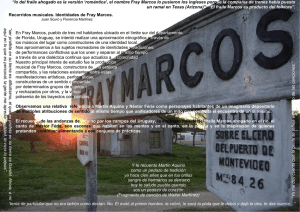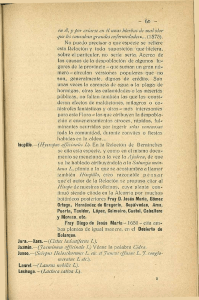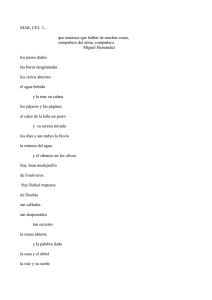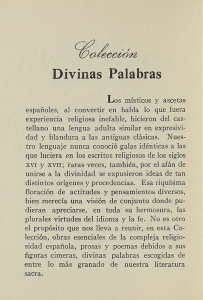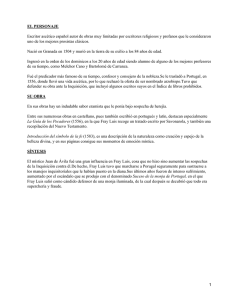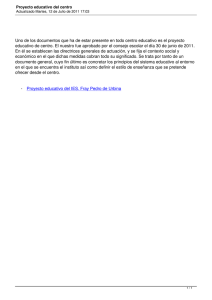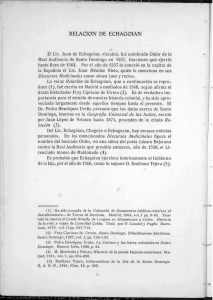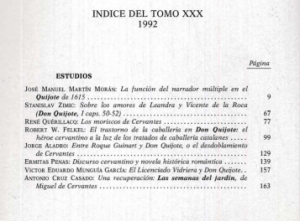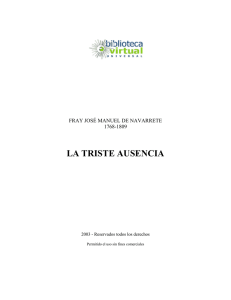Cuentos coloniales de terror
Anuncio
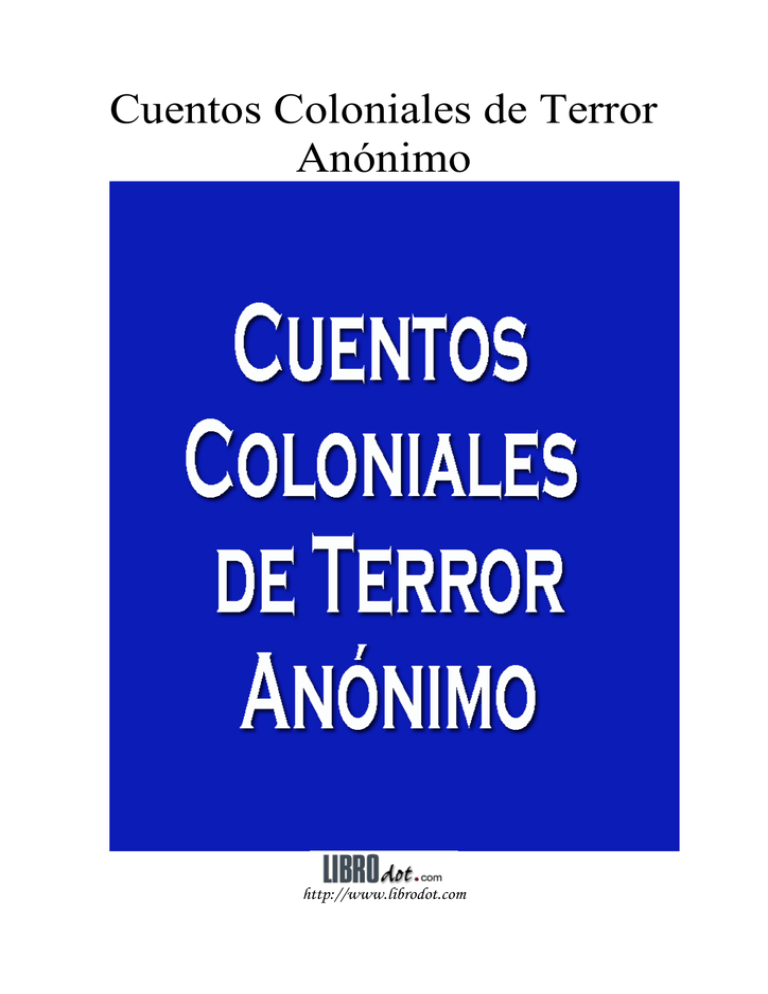
Cuentos Coloniales de Terror Anónimo http://www.librodot.com OBRA COLABORACIÓN DE USUARIO Esta obra fue enviada como donación por un usuario. Las obras recibidas como donativo son publicadas como el usuario las envía, confiando en que la obra enviada está completa y corregida debidamente por quien realiza la contribución. Cuentos Coloniales de Terror LEYENDA DE LA CALLE DE NIÑO PERDIDO Una de las historias coloniales que originó el nombre de la calle “niño perdido”, hoy Eje Central, es la que ahora presentamos a nuestros lectores, por ser la más aceptable y sobrecogedora. El suceso tuvo lugar en lo que hace algunos años fue la esquina Arcos de Belén y Niño Perdido. Ahí, en 1652, existía una laguneta, y cerca de ella, una casa grande, elegantemente construida, a la que mucho tiempo después se llamó “casa del apartado”, ya que este lugar se destinó a apartar el oro y la plata. La casa era habitada por Don Adrián de Villacaña, hombre entrado en años, viudo, y padre de un niño de unos ocho o nueve años de edad. El pequeño Lauro de la Luz llevaba una vida apacible al lado de su padre. Disfrutaba de cierta libertad, ya que podía ausentarse de su morada para ir a jugar a los alrededores, especialmente a la laguneta, su lugar de recreo favorito. Ahí se encontraba precisamente el 30 de marzo de dicho año, día que sería definitivo para el rumbo de su existencia. Mientras que en la casa mayor se arreglaba y disponía todo con esmero para recibir a la persona que vendría de España, dos muchachas salían en busca del niño, apresuradas e inquietas, ya que el infante debía estar vestido con propiedad, de acuerdo a la ocasión. Después de rodear la laguna y llamarlo a gritos, lo descubrieron en una de sus orillas. —¿Niño Lauro, en dónde andáis? —Aquí —contestó el niño—. No hagáis ruido, por favor, que espantáis a los peces. —Pero si aquí no hay mas que ajolotes. —Aún así, no los espantéis. —Vamos ya; venid, que vuestro padre os llama con urgencia. —Está bien, está bien. El niño fue llevado ante su padre, quien lo miró con severidad. —¡Pero mirad como traéis vuestras ropas, Lauro! ¡Venís cubierto de lodo! —Estaba jugando, padre —contestó el niño, aún malhumorado porque lo habían quitado de sus juegos. —Bien, bien —dijo el padre. Y dirigiéndose a una de las sirvientas, ordenó: —Aseadle y ponedle ropa apropiada para recibir a Doña Elvira. Llevado de la mano por la muchacha, el padre ya no vio la cara interrogante del niño, quien preguntó: —¿Por qué me arregláis con tanto esmero? —Tendréis que estar correcto para recibir a vuestra madre. —¡Pero mi madre está muerta! ¡Yo no tengo dos madres! —La dama que llega hoy de España se casará con vuestro padre, niño. Por eso será vuestra madre. —¡No! ¡Nana Ricarda me ha dicho que mi madre está en el cielo! ¡No tendré nunca otra madre! ¡Entendedlo! ¡No llamaré madre a esa mujer! Desde el momento en que Doña Elvira descendió del carruaje, apoyada galantemente por Don Adrián de Villacaña, el niño supo que, en efecto, esa mujer no podría ocupar el lugar de su progenitura. Vestida con elegancia y sobriedad, propio de una mujer madura, su talante denotaba claramente un carácter difícil. Su mirada, exenta de toda ternura, se posaba distante en la servidumbre, amable ante Don Adrián, pero cuando miró al pequeño, desde su elevada estatura, su expresión endureció por completo, comprendió que no lo adoptaría jamás. —¿Éste es vuestro hijo? —Y también será el vuestro. Señora. —Contestó Don Adrián. —No se equivocaron quienes me dijeron que se parecía a su madre. —Sí, se parece a la señora cuyo puesto venís a ocupar. Casaron de inmediato y conforme el transcurso de los días, Doña Elvira fue sintiendo el peso de su condición. Era la señora de la casa, cierto, pero venía a “ocupar un lugar”, como le había dicho su esposo, un lugar vacío. Así, empezó a tomar mayor aversión al pequeño. Lo odiaba en silencio, al igual que a la casa que habitaba, pues toda ella contenía la presencia de la difunta: el estilo y disposición de los muebles, los finos cortinajes, los candelabros y figuras de ornato, y especialmente el retrato de la mujer, que ocupaba la pared central de la sala. El porte natural de la difunta, su belleza, y la expresión dulce y sosegada que dominaba su rostro, parecía una burla ante Doña Elvira, burla sellada a diario por el enorme parecido del niño con su madre. Ésta observaba el cuadro con desdén, diciendo para sus adentros “Ah, cuánto os odié desde siempre, tanto como odio a vuestro maldito hijo. Si no fuera porque anhelé ser la esposa de Don Adrián, jamás habría venido a la Nueva España”. Sin embargo, Doña Elvira tuvo buen cuidado de no mostrar sus sentimientos ante el niño y menos a su esposo, de modo que, cuando llegó aquel fatídico día, fingió un enorme pesar y angustia ante su señor. —¡Bendito Dios que habéis llegado, Don Adrián? —¿Qué es lo que sucede? —¡Vuestro hijo! ¡El niño se ha perdido! —¡No es posible! ¿Lauro perdido? —Sí, Señor mío, desde esta mañana no le encontramos. —¡Hablad, insensatos! —dijo a la servidumbre que allí se encontraba—. ¿Dónde lo habéis visto por última vez? —En casa, señor amo —contestó la sirvienta. —Mas como le da por irse a jugar a la laguneta... —¡Pronto! Reunid a toda la servidumbre e id a buscar a la laguneta. ¡Daos prisa, por Dios! Durante muchas horas la gente recorrió la laguna; unos sondeaban en las orillas, otros remaban en las aguas, se sumergían, hundían varas largas hasta tocar el fango, sin que nada encontraran. Un día más se repitió la búsqueda hasta que, al anochecer, Don Adrián, de pie en las orillas, miró acercarse a una servidumbre exhausta y triste. El más resuelto se acercó a él: —Patrón, yo creo que se lo tragó la laguna. ¡Dios se apiade del niño Lauro! Los años pasaron y Don Adrián enfermó de pena. Nada quedaba de su donaire. Si bien no había sido un hombre atractivo, poseía unos ojos grandes, color de miel, que miraban con profundidad, y un bigote que juntado a la barba le cerraba virilmente los labios gruesos. Mas todo en él había cambiado, sobre todo su gesto; antes sereno, se volvió severo, oscuro, más en las noches en que veía pasar, como una sombra, la figura altiva y silenciosa de Doña Elvira. Su corazón le decía que no estaba equivocado, cuando pensaba que esa mujer conocía la verdad de la desaparición de su hijo. Quizá no se había enamorado nunca de ella, pero creyó que se acompañarían de buen agrado. Ahora su sentimiento era extraño, una mezcla de recelo y de costumbre los unía. Mas el vínculo conyugal se hallaba roto, apenas se dirigían la palabra. Encerrados en las frías habitaciones de la gran casona, Doña Elvira se consolaba admirando sus bellos y costosos vestidos. —¿No os cansáis de mirar esos trajes, mujer? —No. Dejadme, ya que nunca los usé. Siempre soñé con mostrarlos en reuniones y en saraos, pero nunca me invitasteis, a gracia de... —Sí, por la pena que me causa la desaparición de mi hijo, no os lo puedo negar. —¿Y qué culpa tengo yo de eso? —No lo sé, Señora, no lo sé... —Os sumergís en vuestra pena y me arrastráis también. —Imposible evitarlo. Mas creo que la muerte me hará olvidarlo todo. Dos años después, Don Adrián vio cumplido su deseo. Murió a causa del dolor, dice la leyenda. Mucho tiempo después, se acercaba en dirección a la casa un carruaje, cuyo cochero llevaba como pasajera a una muchacha llamada Dorotea, sobrina de una de las criadas más antiguas, que había sido llamada por ésta para entrar en el servicio de la casa. Expectante y un tanto insegura, por ser la primera vez que se alejaba de su hogar, la muchacha recibió en boca del cochero los indicios de lo que sería su terrible experiencia en la casa mayor. —Así que vais a servir en casa de Doña Elvira de Zúñiga. ¡Dios nos ampare, muchacha, no durareis mucho tiempo! —¿Por qué decís tal? —contestó asombrada Dorotea. —No digáis una palabra de esto, pero dicen que esa vieja está poseída del demonio. Y más que por el demonio, también por los fantasmas. —¡Dios alabado! —Cuidaos mucho. Y decidme: ¿habréis traído consigo una reliquia? —La llevo atada al cuello. —Bien. No os despeguéis de ella, os hará mucha falta. Y en cuanto a la vieja, tenedla bien vigilada. Con tan malos augurios la joven llegó a la casa, en cuya puerta de entrada la esperaba un criado. Éste la condujo hasta la cocina, donde su tía Casilda le aguardaba. La recibió amable, le ofreció chocolate caliente y una buena cena, para en seguida mostrarle su cuarto. A la luz de una vela, la anciana le explicó sus obligaciones: —Recibiréis vuestra paga y una buena alimentación, mas deberéis ser discreta. —Os obedeceré en todo, tía. —Escuchéis cuanto escuchéis, y veáis cuanto veáis, no diréis nada a nadie ajeno a esta casa. ¿Entendisteis bien? —Sí, tía, pero sabed que siento un gran temor por esta casa. Decidme de la señora... —La ama está enferma, eso es todo. La tía se levantó de su asiento, y antes de irse le advirtió: —Vuestro cuarto queda cerca de su alcoba. Si llama, no acudáis si no es preciso. Buenas noches. Su temor aumentó con esta noticia. Ahora estaba sola, en una habitación que era sencilla y cómoda, pero Dorotea apenas si lo notaba, absorta como estaba en sus pensamientos. “¿Cómo podré saber cuál es el momento preciso? ¿Cómo será esa mujer?”. Esa noche tuvo un sueño intranquilo, apenas si logró descansar. Al día siguiente, pudo olvidar un poco sus temores, ocupada en la cocina la mayor parte del día. Sin embargo, al llegar la noche, tuvo que pasar por la puerta de la alcoba de Doña Elvira, ya que desde una de las entradas del pasillo que conducía a su habitación, se encontraba la alcoba de la señora, antecediendo a la suya. El retrato de Don Adrián de Villacaña, colocado a un lado de la entrada, no fue lo que la detuvo de repente. Fue el ruido que escuchó, del otro lado de la habitación; el roce de pesadas telas y el fru-frú de una falda de brocatel. El saber que estaba despierta, escuchar sus pasos lentos, la dejaron paralizada, pero instintivamente tomó entre sus manos la medalla que le colgaba del cuello y se alejó presurosa. Se metió a la cama sin desvestirse, rezando, pidiendo al cielo protección. Así estuvo por un tiempo que le pareció interminable. No podía dormir. Rezaba y deseaba estar lejos de ahí. De pronto, oyó el rechinar de su puerta, vio que ésta se abría lentamente, y a la luz de una vela, miró una forma humana. —¡Amparadme dios mío! Apenas se escuchó decir, pero se tranquilizó cuando vio que se trataba de una sirvienta, de las más antiguas, lo mismo que su tía. La mujer, llamada Ricarda, se acercó con una vianda y le ordenó: —Tomad, llevad esta leche con azahares para la señora ama. —Pero... ¿he de ser yo? —Sí, desde hoy seréis vos quien le lleve todas las noches la leche a la ama. ¡Qué tarea tan difícil le habían señalado!, pensaba. No se atrevía a abrir la puerta de la alcoba; las manos, temblorosas, agitaban la pequeña charola de plata, y el vaso en ella colocado. Al fin abrió, para vislumbrar, al fondo, y en medio de la tenue oscuridad apenas iluminada por una escasa vela, el lecho de la señora. Con un dosel construido con fina madera y cortinajes de hermosas telas, el lecho parecía lúgubre, tétrico. Más bien semejaba la tumba del ser que apenas, a lo lejos, se veía. Conforme se acercó, pudo apreciar la terrible visión: la mujer, rígida y extendida a lo largo del lecho, tenía los ojos abiertos, con la expresión de un muerto que acaba de dejar la vida. La boca, levemente entreabierta, parecía exhalar aire, pero ningún ruido se escuchaba, ningún movimiento de respiración, lo mismo que en el pecho, cuyas manos huesudas y arrugadas se hallaban entrelazadas sobre éste. Dorotea no quería respirar, no quería mirar. Las cortinas se hallaban recogidas, apenas si tenía que levantarlas un poco. Al fin, tras darse cuenta de que estaba inmóvil, quizá dormida, quería creer, adelantó unos pasos. Depositó la charola con el vaso sobre la pequeña mesita de noche, sin hacer el menor ruido, el menor tintineo que despertara a ese ser espantoso. Pero entonces, una mano fría, delgada, oprimió con fuerza la muñeca de su mano. Como un espectro, la mujer apareció ante ella. Violenta, con los ojos amarillentos que parecían desprender llamas, y sin dejar de oprimir su mano, le dijo: —¿Por qué andáis diciendo que yo maté al niño? Decidme, pequeña criatura. Ante la insólita pregunta, la muchacha no supo qué decir. —¡Responded! ¿Por qué andáis diciendo que yo maté al niño? —¡Por amor de Dios, señora, yo no dije tal! —¡Os sacaré los ojos, os arrancaré la lengua con mis uñas, muchacha embustera! Doña Elvira persiguió a la sirvienta, que echó a correr rumbo a la puerta. A sus gritos acudieron las viejas sirvientas, que dominaron la situación en seguida. —Vamos, señora ama, ¡calmaos! Descansad, nadie os volverá a molestar. Al día siguiente, muy temprano, Dorotea buscó a su tía, resuelta a marcharse. La vieja Casilda, que en ese momento se ocupaba de arreglar las plantas de una jardinera, en el corredor exterior de la casa, escuchó con paciencia su decisión, mas antes de contestarle, apareció tras de ellas una sirvienta, que dijo fríamente: —Ya no habrá necesidad de que os marchéis, muchacha. La señora ha muerto. Con la promesa de irse juntas una vez que llegara la persona que se haría cargo de la casa, su tía le pidió ayuda en el arreglo de la alcoba de la difunta, a lo que tuvo que acceder Dorotea. Iba temerosa, pero a la vez, una curiosidad morbosa la impelía. Cuando entró en la alcoba, el vaho de la muerte aún impregnaba el lugar, pese a los ventanales abiertos y las cortinas corridas, que permitían la entrada libre de la luz y el aire. Miró de reojo el lecho, vio el perfil de la muerta, mas un impulso la hizo fijarse por completo en ella, y acercarse. La anciana yacía en su lecho, rígida, pálida, vestida con las mismas ropas que la noche anterior de su pesadilla. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, no albergaban expresión alguna. Dorotea tuvo que esforzarse por concentrarse cuando su tía le ordenaba sus ocupaciones; se animaba en parte por la presencia de los demás sirvientes, que sin mayor emoción preparaban a la muerta. Un día después, tras el entierro, dispuesto por las ancianas sirvientas a falta de un patrón, todo volvió a la normalidad, a ese pesado ambiente de encierro, a esa opresión que lo envolvía todo con su halo de muerte y terror, y que iba creciendo conforme llegaba la noche. Cuatro meses hubo que esperar hasta que por fin llegó Don Tomás de Villacaña, hermano del finado Don Adrián. Una vez que tomó posesión de la finca, Don Tomás determinó que la casa sería clausurada. Liquidó a la mayoría de los sirvientes, y reunió a las viejas criadas, a quienes dijo: —Habéis servido a mi hermano y a doña Elvira fielmente. Os gratificaré espléndidamente, no pasaréis apuros en vuestra vejez. —Gracias, caballero. Os agradecemos infinitamente. — Respondieron Casilda y Ricarda. —Apuráos, pues, que mañana cerraremos la casa y nos marcharemos todos. —Todo estará listo, señor amo. Tras la muerte de Doña Elvira, la muchacha seguía ocupando la misma habitación que le destinaron desde su llegada. En su momento, pidió a su tía que le permitiera quedarse en otro lugar, pero ésta alegó que la difunta descansaba en paz, como al parecer así ocurría, la muchacha al fin se acostumbró. Llegada esa noche, la última en esa casa, la limpieza y el orden de muebles y objetos, así como los preparativos para el viaje próximo, habían agotado a la joven. Sus sentimientos oscilaban: sentía una gran alegría por retornar de nuevo a su hogar, con su familia, sus conocidos; una sensación de descanso la embargaba, a sabiendas que al fin dejaría esa casa, con sus terribles recuerdos. Y sin embargo, experimentaba una gran angustia, como si algo extraño empezara a invadir la casa, algo más allá que su atmósfera lúgubre, triste, que su olor a encierro y humedad. Era como una presencia viva. Trataba de sacudirse estos pensamientos que la afectaban precisamente a esa hora en que caminaba por el pasillo rumbo a su habitación, cuando de pronto, al pasar por la puerta que tanto temía, percibió con mayor fuerza esa presencia. Sin poder avanzar, quedó recargada en la pared, cuando escuchó, del otro lado de la alcoba de la difunta, un ruido de pasos, pesadas telas, y el fru-frú de una larga falda de brocatel. Entonces, volvió el rostro y la vio: Doña Elvira salía de la habitación, envuelta en una luz extraña que destacaba su rostro macilento y al mismo tiempo daba fulgor a sus ojos de muerta, a su expresión decidida. Llevaba una llave luminosa en la mano, y sujetándola con fuerza, sin notar la presencia de la joven, se alejó, caminando pesadamente hasta el fondo del pasillo. Al llegar ahí, tomó la llave y abrió una puerta, para desaparecer tras ella. Dorotea perdió el aliento, no supo cómo fue que gritó, enloquecida: —¡El fantasma de Doña Elvira! ¡Dios nos guarde! A los gritos acudieron las sirvientas y Don Tomás. —¿Qué sucede, muchacha? ¿Por qué gritáis de esa forma? Preguntó Don Tomás, espada en mano. La joven relató lo sucedido: —¡Era ella, señor, os lo juro! ¡Entró por esa puerta! —decía señalando al fondo. —¿Puerta? ¡Pero si allí no existe puerta alguna! —contestó Don Tomás, mientras caminaba hacia el lugar que la muchacha indicaba. —¡Os lo juro! ¡Había una puerta ahí! ¡Ella la abrió con una llave luminosa! —Aguardad, ahora recuerdo algo... Sí, venid conmigo. La joven siguió a Don Tomás, quien extrajo una llave de un arcón, colocado entre varios muebles y objetos desordenados, en el sitio que fuera el costurero de la señora. —Mirad, recién descubrí esta llave en este arcón. Pero miradla bien. ¿Se parecía a ésta? La muchacha la observó por unos momentos. —Creo que... ¡Es la misma! —¡Dios alabado! Bien. Por ahora descansad, mañana traeré hombres para que tiren la pared. Si el fantasma de mi cuñada quiere mostrarnos algo ¡Lo hallaremos! Muy de mañana, al día siguiente, dos hombres comenzaron a romper el muro en el lugar donde la muchacha había visto la puerta. Tras destruirlo con unos picos de metal, algunas horas después, descubrieron una puerta forrada de láminas de plomo. Don Tomás ordenó descubrirla por completo. A continuación, los hombres se colocaron en cada lado de la puerta, tiraron la mezcla, y con la ayuda de un pico largo de grueso metal metido a presión, introdujeron los picos hasta afianzarlos, y tiraron de ellos hasta derribarla. Al fin, quedó al descubierto la puerta. Entonces, Don Tomás probó la llave, que cedió al instante. Al empujar, crujió la puerta con un chirrido; sus goznes viejos parecían quejarse. Y en el interior, una oquedad oscura se veía y un olor a polvo viejo. Don Tomás tosió por unos momentos, tras inhalar el polvo que se alzó con el aire de la puerta abierta. Se quedó mirando al interior, y trémulo ordenó: —¡Pronto! ¡Traed una luz! ¡Parece que hay alguien allí dentro! Una de las sirvientas le entregó una vela encendida. Él dio unos pasos hacia el interior. Alumbró la estancia en varias direcciones, le pareció ver algo. Entonces, al dirigir la vela hacia un rincón del estrecho cuarto, gritó: —¡Dios santo! ¡Qué cosa tan espantosa! —¿Qué habéis visto, señor? —Preguntaron los sirvientes y trabajadores, que al fin se atrevieron a entrar. —Algo horrible ahí, en el rincón, ¡Parece un animal momificado, como un mono! —¿Un mono decís? —Preguntó la vieja Ricarda. —Sí, es una cosa pequeña... En ese instante, la nana Ricarda se estremeció, al recuerdo de otros años, de un presentimiento callado siempre para sí. —¡El niño, Dios mío! La mujer se precipitó al interior para hacer el más terrible descubrimiento. —Sí, es el niño, mi niño Lauro... ¡Mire sus ropas! ¡Son las mismas que llevaba el día en que se perdió! Sentado en el piso y apoyando las manos sobre sus rodillas dobladas, yacía la pequeña momia. Su cabello, ralo, pajizo, cubría su rostro, cuya piel, corrompida y dura como un cartón, conservaba una expresión de horror y desaliento. —Decidme ¿Qué le sucedió al niño? preguntó la mujer, desconsolada, al ver su aspecto. —No sé... —dijo Don Tomás—. Creo que lo encerraron, y murió de hambre y de pena. De pronto, el semblante de la mujer se encendió. —¡Fue ella! ¡Fue doña Elvira! ¡Por eso sufrió tanto en su vida, Don Tomás! En sus últimos años padeció terribles dolores, gritaba en las noches como enloquecida. —Al fin sabemos lo que sucedió con el niño perdido. Llevaremos sus restos al cementerio. —dijo Don Tomás, apesadumbrado por el secreto de la familia. Mas cuando se inclinó para tomar los restos del niño, una ráfaga de aire levantó los despojos, hechos polvo. ¡Los restos del niño desaparecieron! Parecía que un hado terrible lo seguía persiguiendo. LOS CABELLOS DEL DIABLO En la segunda década del siglo XVII, la ciudad capital de la Nueva España conoció un suceso que cubrió de pavor a todos los que lo conocieron, por su naturaleza sobrenatural y escalofriante. El hecho ocurrió en la calle de “la buena muerte”, hoy quinta de San Jerónimo, pero vayamos al inicio de esta leyenda, ubiquémonos en el día 12 de febrero de 1728, cuando todo empezó. Recién desembarcado de España, Don Cristóbal Arias de Velázquez se encontraba en el despacho de un prominente notario, quien lo ponía al tanto de la cuantiosa fortuna que le heredara su padre, muerto recientemente. Luego de felicitarlo, el notario preguntó al joven si había quedado en buenos términos con su padre. Extrañado, Don Cristóbal contestó afirmativamente, a lo que el notario agregó en seguida, que el testamento contenía una disposición extraña. Señalaba que para poder entrar en posesión de sus bienes, Don Cristóbal debía vivir por corto tiempo en la casona que habitaron sus tías, las que en vida se llamaron Anunciación y Brígida. El muchacho no pareció contrariarse ante esta noticia, a lo que el notario agregó: —Creo mi deber deciros que sobre esta casona corren horribles consejas. Cierto, la casa hermosa es, tiene una gran bóveda donde podréis guardar vuestro oro y vuestros mejores vinos, pero... —Id al grano ya, señor notario. —Os aconsejaría no vivir allí sin servidumbre, y hacer algo por alejar los espectros y fantasmas que dicen, habitan ahí. Dícese que hay “cosas” en esa casona, que causan pavura y muerte. La gente comenta que está maldita. —Vaya que sois supersticiosos y amantes de lo macabro, ustedes los novohispanos. Os habéis contagiado de los indios. Don Cristóbal se puso de pie, un tanto molesto. Pidió al notario las llaves de la casa, y el favor de conseguirle servidumbre adecuada. Había dispuesto pasar una noche más en el mesón donde se hallaba alojado, a fin de leer el testamento detenidamente y mudarse temprano, al otro día. Hasta la noche siguiente, el joven español pudo terminar las diligencias necesarias para su traslado. Camino a su nueva casa, lo acompañaba el criado que le había contratado el notario, así como un caballero, amigo de su padre, para mostrarle la calle y la casa. Las pisadas de los hombres sonaban huecas en la calle, solitaria y lúgubre cuando, de pronto, se escuchó el tañido de una pequeña campana tocada por una persona que esperaba, afuera de una puerta. Extrañado, Don Cristóbal preguntó al caballero: —¿Qué significan esas campanadas? —Son esas gentes, que vienen en busca de un confesor. —¿Un confesor a estas horas? —La muerte no tiene hora fija, y son los padres camilos los que confiesan a altas horas de la noche. Debido a esto, esta calle donde vais a vivir, es conocida como “calle de la buena muerte”. En efecto, el convento se encontraba a unos pasos de la vieja casona, por lo que, una vez que llegaron a ésta, el joven respondió en tono de broma: —Si es así, menos temores tendré, caballero. ¡Buenas noches! Tarde era ya para recorrer la casona, cuyo aspecto, a simple vista, sólo denotaba el abandono y el vacío natural de una casa deshabitada por mucho tiempo. El joven Arias de Velázquez, práctico como era, ordenó al criado que llevase sus baúles a la habitación que encontró más cómoda, e instalado en la biblioteca, pidió que se le trajese una botella de vino. Éste se hallaba nervioso, inseguro, daba vueltas sin atreverse a salir. Al fin regresó, y resuelto le dijo: —Caballero, si no deseáis otra cosa, os ruego vuestra venia para retirarme. —¡Cómo! ¡Os pedí una botella de vino! Luego podéis marcharos a dormir. —Perdone el señor amo, pero el vino está en la bodega... —¿Y tenéis miedo de bajar por ella? —Tengo miedo de todo esto, caballero. De no ser porque respeto al señor notario, no habría venido a serviros. Debéis saber, señor amo, que se dicen muchas cosas de esta casa... —Lo sé, lo sé bien, pardiez. Ahora, largaos a dormir y dejadme en paz. ¡Yo iré por el vino! Poco tiempo después, Don Cristóbal abandonó la biblioteca. Recorrió una amplia estancia donde se hallaba la sala, y después de atravesar un largo pasillo que conducía a la cocina, abrió una puerta en el fondo de ésta, que cedió sin mucho esfuerzo. Luego, descendió por unas escaleras que conducían a las bodegas y sótanos de la casa. El polvo y las telarañas lo cubrían todo, las cavas, los estantes, las botellas. La madera desprendía un olor pestilente, a humedad guardada por mucho tiempo. Iluminado por el candelabro que llevaba, el joven, sin embargo, sólo se ocupaba en la inspección de las cavas, hasta que descubrió, entre varias botellas dispuestas en fila, una que le pareció de buen aspecto. —Ah, esta botella tiene cara de ser muy vieja. Por nada del mundo me perdería saborear uno de estos caldos añejos. Don Cristóbal tomó la botella, envuelta en telarañas; leía la etiqueta con curiosidad cuando, de repente, sintió que el peso de un cuerpo pequeño caía en su mano al tiempo que le rasguñaban unas uñas minúsculas; al instante, vio una rata larga y flaca, que saltó en estampida en el mismo instante en que él se la sacudía, espantado. —¡Bah!, huís de mí cuando yo soy el asustado. —Dijo, recobrando el aliento. De vuelta a la biblioteca, el joven saboreaba el vino, cuya factura era excelente, como había imaginado. A pesar de lo avanzado de la noche, no tenía sueño, pero sobre todo, deseaba leer con calma el testamento de su padre, inquieto por enterarse de los innumerables bienes que habría de administrar en poco lapso. ¡Cuánto esfuerzo debió costarle la fortuna que logró acumular el viejo! Pensaba el muchacho con orgullo. Él haría lo mismo, trabajaría con empeño e incluso procuraría acrecentarla, pues se sentía sinceramente honrado de haber sido heredado. Sin embargo, esa cláusula... ¿por qué habrá querido su padre que viviese ahí? Su pensamiento hizo que fijara su atención en el lugar donde se encontraba. Hizo a un lado el documento, se recargó en el asiento, y hasta entonces sintió la inmensa soledad de la casa. Las velas se hallaban consumidas más de la mitad, de manera que sólo se iluminaba el escritorio donde él se encontraba. Quizá ya habrían transcurrido dos horas o más, no se había dado cuenta, atareado como estaba. Sentíase cansado ya, el vino había dado a su sangre un suave sopor; lo hacía ver el lúgubre ambiente con el ánimo y el arrojo de su juventud. Tenía la intención de levantarse cuando, repentinamente, sintió que algo a sus pies, detrás de él, se deslizaba suavemente. —Debe ser un gato. ¡Magnífico! Así hará un festín con esos ratones repugnantes. Pero al estirar la mano y tocar aquello que se detuvo por un memento, sintió un terror espantoso que lo hizo gritar y saltar de su asiento. Las velas cayeron al suelo con estrépito y ahí, en medio de las chispas y la oscuridad vio una maraña de pelos inmensos extendidos por el suelo, que al incorporarse, mostraron un cráneo, cuyas cuencas se fijaban en él, duras como la mandíbula, que se cerraba fuertemente. El cráneo se movía, lo mismo que el bulto largo y delgado, que se deslizaba apoyado en las manos descarnadas. —¡No! ¿Qué es esto? ¡Santo Dios! Don Cristóbal salió de la casa, enloquecido. Cuenta la leyenda que corrió sin rumbo fijo hasta que al fin se encontró con la ronda. —¡Auxiliadme! ¡A mí, en nombre de Dios! —¿Qué os sucede, caballero? ¡Hablad! ¡Estáis pálido como un muerto, tembláis como azogado! Los rondines lo alumbraban con sus farolas, uno de ellos le tocó el brazo para calmarlo, pero Don Cristóbal no dejaba de sesear, sin poder articular palabra. Al fin, logró decir: —¡Ha sido algo horrible...! No puedo revelaros ahora... Decidme, os ruego me indiquéis, dónde queda la casa del notario de Güitrón... No conozco la ciudad. El jefe de rondines ordenó a uno de ellos que acompañara al joven. Ya en casa del notario, éste le ofreció una copa de aguardiente, que pudo apaciguar sus nervios. El notario, sumamente intrigado, quiso saber qué le había pasado. Pero éste, cortante, alegaba haber visto “algo terrible” y nada más. Pero el notario insistió: —¿Qué cosa visteis, caballero? ¡Precisad! —No os lo puedo explicar. Era una “cosa” como cubierta de pelos... —¡Dios santo! ¿Queréis decir, cabellos? —¡Sí! ¡Eso es! Algo como... cabellos enmarañados en algo sin forma, ¡crines que caminaban! Al escucharlo, el anciano palideció, a lo que Don Cristóbal le urgió: —¿Sabéis algo de eso espantoso? ¡Hablad! El notario de Güitrón conocía la historia, el origen de aquel terrible ser que moraba en la casona. Y así, entre sorbo y sorbo de aguardiente, fue revelando el secreto. Muchos años atrás, la casona mostraba un aspecto muy diferente. En las mañanas, el paisaje común en la calle de “la buena muerte”, era la presencia de los padres camilos, yendo y viniendo con sus afanes religiosos, y la de doña Anunciación, que solía sentarse junto a la ventana de su casa, para recibir las primicias del sol de la mañana, y peinar su larga y negra cabellera. No era una mujer de gran belleza —recordaba el notario de Güitrón— pero llamaba la atención por su hermoso cabello, que causaba la admiración de los caminantes. Los hombres quedaban cautivos, mientras que en las mujeres, provocaba envidia y admiración. Decíase, con justa razón, que era el más largo y hermoso cabello de la Nueva España. Esta apreciación y la escena cotidiana que así lo corroboraba, provocaba la envidia y el coraje de Doña Brígida, mujer de mayor edad que doña Anunciación, y media hermana de ésta, cuyos rasgos duros, acentuados por un carácter seco y hosco, habían alejado a cualquier posible pretendiente desde su juventud. Las dos mujeres vivían acompañadas de una “ama” negra, doncella de Doña Anunciación, en tanto que el hermano de éstas, y padre de Don Cristóbal, vivía cerca de ahí, en la calle de Arsinas. Una de tantas mañanas, doña Brígida mascullaba su coraje, mientras veía a su hermana saludar amablemente a un conocido. “Maldita, otra vez os exhibís ante los viandantes. Una de estas noches os cortaré vuestro pelo. ¡Ah, si pudiera dejaros sin pelo para siempre!” Pensaba Doña Brígida. Su expresión debió ser tan evidente, que el ama se le acercó: —Ah, señora... Bien que admiráis el pelo de mi amita. Lo desearíais para vuestra cabeza ¿No es verdad? —Callad, negra tonta. Sonriendo con disimulado gusto, la “ama” se acercó en seguida a la muchacha. —Vamos, amita. Está lista ya el agua de verbena para lavar vuestro pelo. Fue entonces cuando a Doña Brígida se le ocurrió la idea, que mejor no hubiera tenido. Decidida, con la obsesión de acabar con el orgullo de su media hermana, salió de su casa. Anduvo por las calles más populosas de la ciudad, donde no le conocían, hasta que una persona le indicó cómo llegar a la casa de una bruja. Ahí, una anciana señora le dio la solución: —Mezclad esta yerba con la verbena que usa para lavar su pelo. Y ¡Cuidaos que no os sorprendan! —¿Morirá su cabello? —Dijo ansiosa, doña Brígida. —Sí, señora. Desde su raíz morirá, y jamás volverá a crecerle. ¡Os lo aseguro! Días más tarde, doña Anunciación vio con extrañeza cómo quedaban prendados a su peine una gran cantidad de cabellos. Volvió a peinarse con mucho tiento, y de nuevo, una madeja se desprendió. ¡Se le estaba cayendo todo! Pensó que alguna enfermedad desconocida le habría atacado. Entonces, llamó desesperada a su doncella. Al ver lo sucedido, la sirvienta le dijo, asustada: —¡Jesús, María y José! ¡Os han embrujado, mi niña! —¿Qué decís, Carina? —Os han hecho mal de ojo a vuestro pelo. ¡Quedaréis sin nada, amita! —¡Ay Carina! ¡Si pierdo mi pelo, yo perderé también mi vida! —¡Y yo también moriría con mi niña del alma! Tal sucedió al poco tiempo. Cuando Doña Anunciación quedó calva por completo, murió de tristeza. Y días después le siguió la negra Carina, quien fue enterrada a un lado del sepulcro de Doña Anunciación, por voluntad de ésta. Sin embargo, cuando la doncella Carina agonizaba, no dejó de apreciar la alegría que embargaba a Doña Brígida. Con su voz ronca y gruesa, le lanzó una amenaza: —Sé bien que vos causasteis la desgracia de mi ama. ¡Maldita seáis! Yo, que soy creyente, he invocado al diablo para que os cause males mayores. ¡Os saldrá tanto pelo que os volveréis loca, y tendréis la muerte más horrible! Doña Brígida esbozaba una sonrisa burlona, incrédula, que ninguna mella hizo en su ánimo. Mas asegura la extraña leyenda que, días más tarde, la mujer advirtió que su cabello le crecía en abundancia. Frente al espejo de su tocador, no dejaba de admirarlo y peinarlo. ¡Qué cambio tan benigno! De un cabello delgado y quebradizo, mezclado con gruesas y duras canas que le obligaban a atarlo en un chongo, ahora poseía una larga cabellera. Negra y brillante, le caía graciosamente hasta la espalda. Le dio por peinarlo junto a la ventana que daba a la calle, en el mismo lugar donde solía sentarse Doña Anunciación. La gente apenas inclinaba la cabeza ante su vista, pero a Doña Brígida no le importaba en absoluto. Notaba con placer cómo noche a noche le crecía el cabello, cada vez más largo y hermoso, sin necesidad de verbena alguna. Su nueva sirvienta, mujer tímida y callada, al fin se atrevió a preguntarle, después de dos meses de estar en su servicio: —Mi ama ¿Por qué os crece tan rápidamente vuestro pelo? Doña Brígida se quedó callada. No pensó en la maldición de la negra Carina; recordó más bien a su hermana. Entonces, respondió, satisfecha: —Mi hermana tenía el cabello como el mío... Es un rasgo de familia. Esa noche, Doña Brígida descansaba ya en su cama, como siempre. Mas no era una noche común, el cielo estaba muy oscuro, las nubes cargadas, los rayos aparecían repentinos. De pronto, estalló la tormenta. Se dice que fue entonces cuando los cabellos de Doña Brígida parecieron cobrar vida. Como serpientes, sus cabellos se alzaron; tal parecía que el viento, furioso, hubiera entrado en la alcoba y por ello se movieran, pero no, la ventana se hallaba cerrada. Los cabellos parecían danzar, ajenos a la mujer dormida. En medio de esa danza, comenzaron a buscarle el cuello, a enredarse, como víboras negras y anilladas, con más fuerza cada vez, hasta que aprisionaron su cuello por completo. Al sentir la presión en su garganta, la mujer despertó gritando. Acudió la sirvienta de inmediato. —¡Señora! ¿Qué os sucede? —¡Tuve una horrible pesadilla! ¡Soñé que mis cabellos me estrangulaban como serpientes! Y al despertar, tenía los cabellos... ¡Oh Dios! —dijo mirándose— ¡Ved! ¡Aún tengo los cabellos enredados en mi cuello! La sirvienta retiró los cabellos de su cuello, que, si bien ya no continuaban fuertemente sujetos, resistían el desanudo, como si, dueños de una voluntad truncada, se aferraran a permanecer ahí, para seguir en algún momento su propósito. Extrañada y temerosa, le dijo entonces: —Cuidad de ellos, Señora. ¿Vos no sabéis que en las noches de tormenta, los cabellos de la gente y de los animales cobran vida? —¿Qué estáis diciendo, insensata? —Lo que dicen los ancianos, señora. ¡Cuidaos de vuestros cabellos en las noches de tormenta! ¡Los tenéis muy largos! Corría entonces agosto, mes de lluvias tormentosas. Por ello, y aceptado por Doña Brígida, la criada sujetó sus cabellos a los barrotes de la cabecera de la cama. Hubo que dividirlo en dos tantos, amarrando cada uno a un barrote, mas no convencida con el remedio, ató una cinta gruesa sobre los nudos ya hechos. Le fue difícil acomodarse a Doña Brígida en esta posición, empero que la almohada, grande y firme, le permitía descansar la cabeza y el tronco. Temía a la tormenta que repetiría esa noche, como se vislumbraba y se había pronosticado; a sus descargas eléctricas, que ella asociaba con el extraño comportamiento de su cabellera y con sus “pesadillas”, como se empeñaba en calificar a lo sucedido. Cierto, no estaba segura de que sólo fueran eso... Pero aceptar su miedo, su terror, era tanto como darse por vencida y permitir que esas fuerzas extrañas la dominaran por entero. Al fin, después de un lapso incontable en que no supo si estuvo dormida o despierta, llegó la madrugada y con ella, otra tormenta. Esta vez, el cristal del ventanal retumbó con enorme fuerza, el viento lanzaba bufidos terroríficos, las cortinas se alzaban, espantadas por el viento que se colaba por los intersticios. Mas, en el momento en que un gran rayo apareció en el firmamento, y la escasa luz de la vela se extinguía, su cabello se soltó de los amarres, volvió a tomar vida. Ella, que despertó con el retumbo del rayo, lo vio todo esta vez: las serpientes negras se elevaron para acometer la embestida; rodearon su cuello, empezaron a hacer círculos, cada vez con mayor rapidez y frenesí, hasta iniciar la asfixia. Doña Brígida, impulsada por la fuerza del instinto, jaló los cabellos de su cuello, que ya empezaban a ahogarla. Tambaleante, como pudo, llegó hasta un mueble, sacó unas tijeras, y peleando con las hebras malditas, cortó en muchos pedazos la cabellera. El embrujo cesó, pero Doña Brígida ya no estuvo tranquila. Se cuidó de no decir a su criada o a su hermano, sobre lo que le había sucedido. Cubrió su cabeza con un mantón y así permaneció por varios días, temerosa de sentir y de ver su cabello otra vez. Sucedió entonces que una noche, cuando se iba a acostar, estalló otra tormenta. Doña Brígida se quedó de pie frente al espejo, indecisa; a pesar del mantón, sentía mayor peso en su cabello, pero no quería tocarlo. Más fuerte fue su voluntad, su caprichosa naturaleza. —¡Que llueva y que caigan rayos y centellas! ¡Ya no temo a mi pelo! —dijo en voz alta, quitándose el mantón. Pero al descubrirse la cabeza, un grito de espanto salió de su garganta. —¡Pelo! ¡Más grande que antes! Al instante el cabello, largo hasta la cintura, se elevó por encima de su cabeza. En hebras gruesas se dividió; éstas se juntaron en la coronilla, luego descendieron, buscaron la garganta de la mujer, en ella se enredaron con interminables vueltas, por el placer diabólico de sentir las venas hinchadas, por escuchar sus gritos, sus gemidos, que la tormenta se encargó de callar. Al día siguiente, la sirvienta la encontró muerta, al parecer ahorcada por su abundante y hermosa cabellera. Un rictus de locura se plasmaba en su rostro, tal como había augurado la vieja Carina. El notario de Güitrón terminó su relato. —Dice la conseja que así murió la media hermana de vuestra tía Anunciación. En cuanto a vuestro padre, después de sepultarla decidió enclaustrarse hasta su muerte, quizá por la pena de enterarse cuánto se decía de Doña Brígida. El joven había escuchado con atención el relato, empero, alegó: —Aún no entiendo cómo puede asociarse esa maldición, con la “cosa” que vi en el suelo. —Pienso que fue el fantasma de vuestra tía Brígida. —No puede ser... os repito que no iba erecto. ¡ Era algo que se arrastraba! ¡Como un gusano velludo! —Siendo así, no sabría cómo explicaros el suceso. —Me inclino a creer que fui víctima de una alucinación, ¡De un terror imbécil! Perdí los estribos, de seguro fue algún animal, nada de fantasmas ni de increíbles cabellos asesinos. —¡Os aconsejo no volver! El criado vino a avisarme que se iría. Quedaos en mi casa, Don Cristóbal, y mañana podréis iros a la casa de vuestras tías, o a otra, y seguir tranquilamente lo que dispone el testamento de vuestro padre. —Por cierto, señor notario: mi padre ordenó que se exhumen los restos de la tía Anunciación para llevarlo a España. Os pido hagáis lo propio. —Así se hará. Don Cristóbal hizo caso de la recomendación del notario. Prudente, se instaló en su casa sin hacer caso ya de la cláusula establecida por su padre. Una noche en esa casa le fue suficiente para dar por cumplido su mandato. Días más tarde, se dispuso a exhumar los restos de su tía. Hallábanse en el cementerio el notario, Don Cristóbal, y un fraile, encargado de realizar la ceremonia fúnebre. Tres sepultureros abrieron la tumba. A fin de extraer el féretro, cavaron con las palas, a una distancia aproximada de un metro bajo tierra, cuando, de pronto, exhalaron un grito de terror que atrajo a los hombres. El Fraile fue el primero que lo vio: —¡Dios bendito! ¿A qué ser diabólico y maldito dieron sepultura aquí? La tumba, abierta, se hallaba totalmente cubierta por cabellos, apenas revueltos con la tierra. Negros y hermosos, resplandecían a la luz del sol. Don Cristóbal los vio, los reconoció, eran los mismos cabellos del espantoso ser que vio en la casona. Se le reveló el cráneo que los sostenía, el bulto mortuorio arrastrándose, pero, no podía ser el mismo. Nervioso, molesto, preguntó al notario: —¿No os dije que sacaríamos los restos de mi tía Anunciación? —Hay un error, caballeros. —Dijo un hombre que en ese momento se acercó al grupo. —Soy el encargado de este cementerio, y os puedo asegurar que la tumba de Doña Anunciación está más allá —dijo, señalando a un sepulcro cercano. —Mirad bien, la inscripción de la lápida. Los sepultureros se alejaron cuando el encargado se acercó a la tumba; entre el susto, sabían que recibirían un regaño por haber omitido que la inscripción se hallaba borrada, presurosos por terminar su labor. Pero el hombre ni siquiera llegó hasta la lápida, pues antes se encontró con la tumba. —¡Dios santo! ¿Qué es esto? —Sólo el altísimo puede explicarlo, señor encargado. Retirémonos ya, vayamos con el Santo Oficio, este es asunto que debe conocer. Dice la leyenda que el Santo Oficio tomó cuenta del suceso, y con el ritual establecido en sus leyes, se exorcizó en la tumba, al ser monstruoso que allí moraba. Se levantaron actas ante el Santo Oficio, que suscribieron quienes fueron testigos de este suceso. Don Cristóbal Arias de Velázquez decidió vender toda su heredad. Y de la casa, liquidó muebles, cuadros, y demás objetos de valor, pero no ésta, que a falta de comprador quedó deshabitada por muchos años. Con los restos de la tía Anunciación se embarcó a España, donde murió de anciano. Siempre tuvo presente la macabra experiencia de su juventud, pero nunca aceptó haber visto lo que la gente en la Nueva España llamó “los cabellos del diablo”. LA TENEBROSA CASA DE LOS OIDORES A mediados del siglo XVI, existía un edificio de dos pisos en el centro de la Nueva España, sobre la acera oriente de la actual calle de Bolívar. Su aspecto, frío y lúgubre, correspondía con sus funciones: era el albergue de los oidores, temidos funcionarios del Santo Oficio. Día con día, los oidores se reunían en este sitio para acordar los castigos que impondrían a los herejes, brujos y relapsos. Alrededor de la mesa, sus mentes enfermizas trabajaban sin parar, deseosos de imponer tortura a quienes profesaban una religión contraria a la católica, como los llamados “judaizantes”, o que practicaban métodos curativos que eran calificados invariablemente de “brujerías”. El Santo Oficio perseguía a cualquiera que “amenazara la fe”, incluyendo especialmente a aquéllos que habían logrado hacerse de fortuna y bienes, todo lo cual terminaba en manos del clero; ya fuera que el condenado, encontrado culpable, fuera ejecutado, o bien si éste consiguiera la absolución, cuyo favor era obtenido una vez que aceptara “donar” sus riquezas al clero, con tal de salvarse. Entre los funcionarios destacaba el oidor Pedro de Montoya, por su dureza y sadismo. Su fama había llegado hasta la Península, donde se recomendaba a quienes viajarían próximamente a la Nueva España, se cuidasen de él. Durante su gestión, muchas personas murieron por decisión suya, en forma cruel, y despojados de su fortuna. El descontento de la población cada vez era mayor; las críticas hacia los oidores y hacia Pedro de Montoya en especial fueron tantas, que el virrey, Don Luis de Velasco II, temió desórdenes mayores. Así, por real mandato, el virrey ordenó una investigación y posteriormente, la clausura del edificio de los oidores. Cerró sus puertas al fin “la casa del odio”, como se le llamaba en ese tiempo. A partir de entonces, la existencia del oidor Montoya fue en declive. Las autoridades ordenaron su destitución, y como castigo, el Virrey decidió que sus bienes y capital pasarían al clero y al rey por partes iguales. Montoya se había transformado en un hombre pobre, que vivía escondido para evitar la venganza de las familias de aquéllos a quienes había mandado matar. Cuéntase que murió en la más lastimosa de las miserias, y fue sepultado en una fosa común. La casa de los oidores permaneció cerrada, en completo abandono, hasta que, en el año de 1711, se alojaron provisionalmente en ella los misioneros del Espíritu Santo, dada la incapacidad del cercano convento de San Francisco. He aquí donde empieza la leyenda. Desde la mañana en que se trasladaron, los frailes se ocuparon en limpiar el polvo, las telarañas y basuras acumuladas en tanto tiempo. Acomodaron sus camastros de madera en corredores, habitaciones y salones. Así les dio la noche. Fray Tobías, Fray Peredo, Fray Domingo, y el joven religioso Antonio de Fragoso, ocuparon el gran salón de los oidores. Instalaron sus camastros, uno junto al otro. Detrás de éstos se alzaban las cajas de gruesa madera, que en su tiempo archivaron los dictámenes emitidos por los funcionarios del Santo Oficio. Al frente, a unos cinco metros, se encontraba la mesa de reunión de los oidores. Dispuestos a descansar después de la ardua jornada, uno de ellos bostezaba, el otro leía la Biblia, uno más reposaba, cuando Fray Tobías ordenó: —Hermanos, tratemos de descansar. Mañana nos aguarda un día de mucha actividad. —Tenéis razón. Apagad vuestras velas, y que Dios vele vuestro sueño, hermanos. —Dijo Fray Peredo. No había transcurrido mucho tiempo de haberse apagado las velas; los frailes dormían tranquilamente cuando un ruido extraño los despertó. —Hermanos... Hermanos... ¿Escucháis esos ruidos? —Sí, desde hace un rato. —¿Qué creéis que sea, hermano? —No lo sé, me parece crujir de madera. —Como si alguien caminara en el salón. Los ruidos, fuertes, pero lejanos al principio, empezaron a hacerse más cercanos, más firmes, como si de una marcha de soldados se tratara. —¡Hermanos, los ruidos se acercan! —¡Encomendaos a Dios, mientras yo enciendo una luz! —¡Alabado sea el Señor Sacramentado... ¡¡Ay!! —¿Qué os sucede? ¡Por el amor de Dios! —apremió Fray Domingo, tomando una vela que apenas alumbraba. —¡Algo ha pasado sobre mis pies! ¡Alumbrad aquí, Fray Domingo! —Encended todos vuestras velas —Ordenó Fray Domingo. —Pronto, aún lo siento cerca de mí... Por piedad... Al encender al fin las velas y alumbrar con ellas, descubrieron ratas, una gran cantidad de ellas, que al momento corrieron en todas direcciones, asustadas con la luz. —Ah, son ratas. Vienen tras el pan con queso que guarda Fray Peredo bajo su almohada. Volved ya a vuestras camas. Estos roedores no nos harán ningún daño. Con la oscuridad, las ratas volvieron a salir; rodearon otra vez los camastros, chillando y carcomiendo madera, como antes. De repente, huyeron, se dispersaron hacia todas partes, como si algo las asustase. Entonces vino un silencio absoluto, inquietante, que antecedía algo, que presagiaba algo. Un ruido diferente inundó la sala, no era el mismo que se había escuchado. Fray Peredo fue el primero que se levantó: —Hermanos, ese ruido no es de ratas. Oigo como si alguien se sentara en uno de los sillones. —¿En los sillones que ocuparon los oidores? —preguntó asustado el joven Antonio de Fragoso. —¡Encended la luz, que mi mano tiembla sin poder hacerlo! — Dijo Fray Tobías. Fray Domingo encendió su vela; adelantó unos pasos hacia el salón, que se le hacía interminable, y dirigió la débil luz hacia éste. Recorrió la mesa, los sillones de cuero y terciopelo, y, al detenerse en uno de los sillones, el más grande y elegante, descubrió la horrible figura: una rata enorme, sentada en cuclillas, con las manos extendidas hacia el frente, y unos ojos pequeños y brillantes, que le miraban con una expresión inteligente y siniestra. —¡Mirad! ¡Qué rata tan horrible! —¡Nos clava sus ojos diabólicos! Fray Domingo, ¡Ahuyentadla! Fray Domingo acercó la luz al animal, pero éste no se movió. Fray Tobías, sacando valor, le lanzó una de sus alpargatas, pero la rata continuó en el mismo sitio. Después, Fray Peredo le arrojó un jarro de agua con vino. El animal seguía impasible, hasta que Fray Antonio de Fragoso le arrojó un libro, que rozó al animal. La rata dio un chillido agudo, espantoso. Saltó de la silla y corrió, a unos pasos del salón, para trepar en seguida por una cuerda, donde desapareció. Los frailes acercaron sus velas al lugar. —¿Qué indicará esta cuerda? —No lo sé, pero la rata ha subido por aquí. —¿Hasta dónde terminará? —Lo ignoro, pero donde termine, estará este horrible animal y su nido. —Volvamos a nuestras camas. Fray Fragoso, levantad vuestro libro. —Ordenó Fray Domingo. Fray Peredo lo recogió en lugar del joven religioso, mas cuando esto hacía, Fray Fragoso lo observó, se acercó a tomar el libro. —¡Aguardad, hermano! ¡Mirad! Ahora sé por qué vosotros errasteis y yo no. ¡Alabado sea Dios! ¡Es el libro de San Mateo! —¿Qué pensáis de esto, Fray Domingo? —Señaló Fray Peredo. —¡Que sólo un objeto sagrado pudo hacer huir a ese animal que... quizá provenga del infierno! —¡Ampáranos, Señor! El trabajo y la claridad del día siguiente, consiguió aligerar el ánimo de los frailes, y hacerles olvidar la vivencia de la noche pasada. Un fraile que limpiaba los muros, llamó la atención a los otros sobre una inscripción, encerrada en un marco bellamente dibujado: —¡Mirad, he descubierto una sentencia escrita en el muro! Ésta decía: Nolo mortem impii, sed ut comvertatur vivel. Poco después, el mismo fraile señalaba otra inscripción, esta vez escrita en castellano. Atraído por la inquietud del grupo de frailes que se congregaron ante ésta, Fray Azpeitia, anciano superior de la congregación, leyó: “Aquel de nosotros que se haya excedido en la aplicación de castigos, castigado será también. La campana del perdón no tocará hasta que su alma sea purificada”. Los padres preguntaron por el significado de la sentencia. Y para responderlo, Fray Azpeitia los condujo hasta el salón de los oidores, en cuyo extremo colgaba una cuerda. —¿Veis esta cuerda? Sabéis que con ella se hace tañer la campana del perdón. Al mirarla, Fray Domingo palideció, pensó, para sus adentros: “¡Alabado sea Dios, es la misma por donde anoche subió la rata!”. Entonces, preguntó a Fray Azpeitia: —¿La campana del perdón? No la conozco, padre. —La tocaban los oidores cuando el reo, condenado al cadalso, era perdonado. Su sonido se escuchaba hasta el edificio de la Santa Inquisición. —¿Y alguien fue salvado por esta campana, Fray Azpeitia? —Sí, al sonar once veces la campana, algunas almas se salvaron. Llegada la noche, volvió la inquietud de los cuatro frailes que se alojaban en el salón de los oidores. No fue un temor infundado, porque otra vez se escucharon los ruidos. Las ratas volvieron a poblar el lugar, a rodear los camastros, lanzando pequeños chillidos. Pero poco tiempo estuvieron, volvieron a huir, como la noche anterior, y entonces sobre vino el silencio. Los frailes se levantaron, vela en mano, y acudieron al salón, en cuyo sillón principal se encontraba, otra vez, la rata gigantesca. Los miraba con sus ojillos brillantes, siniestros, que parecían los de un ser humano. A pesar de ello, controlaron su miedo. Fray Domingo les mostró un balde con agua bendita. —¡Mirad! ¡La ahuyentaré con ella! Mas en cuanto se acercó a la rata, ésta huyó despavorida. Casi al instante, las ratas volvieron a salir. Los religiosos se calmaron al verlas, en su presencia vieron la señal de que todo entraba en un estado de normalidad. El tercer día transcurrió entre las actividades de limpieza de la gran casa. Llegada la noche, el cansancio y el hambre daba lugar a una merecida tregua, era la hora de la cena. —Fray Fragoso ¿No bajáis al refectorio? —No. Creo que he comido demasiado queso y pan con aceite. —En ese caso, me comeré vuestra cena. Los tres frailes dejaron al joven religioso, entretenido en la lectura de su libro de dialéctica. Por corto tiempo permaneció así, luego se levantó, quizá había comido demasiado, y no podía concentrarse por completo cuando esto sucedía. Caminó un poco, y al volverse a sentar, tuvo un pensamiento singular. ¡Estaba sentado frente a la mesa de los oidores, frente a ese sillón extraño! ¿Por qué había ido allí? Seguramente se había distraído. Al momento, tuvo el impulso de levantarse. Pero el sillón era cómodo, las velas daban bastante luz en ese lugar, y más importante aún, tenía la inquietud de seguir estudiando, empeñado como era en el estudio de la filosofía y la teología. Retomó la lectura, pero entonces, escuchó un ruido. Era un ruido familiar, las ratas entraban al salón, en tropel; se disgregaban por el lugar donde él se encontraba. Acostumbrado como estaba ya a su presencia, no hizo caso, y continuó leyendo. De pronto, las ratas saltaron, chillaron, salieron huyendo. Fray Fragoso, sin darle importancia al hecho, continuó su lectura; el silencio era cada vez más hondo, propicio a sus razonamientos filosóficos. Luego, volvió a escuchar otro ruido. —Qué extraño... parece que alguien hubiera entrado en el salón. ¿Será otro fraile que se ha quedado sin cenar? Sin quitar la vista de su libro, continuó leyendo, al no escuchar nada más. Mas otro pensamiento lo inquietó: —Siento la presencia de alguien, de algo que quiere llamar mi atención. No quería levantar los ojos del libro, sentía una fuerza extraña, magnética que lo obligaba, que lo atraía; los escalofríos recorrían su cuerpo, sus ojos se nublaban, ya no veía las pequeñas letras. No pudo más, y al levantar los ojos, descubrió la horrible visión: —¡Alabado Dios! ¡El fantasma de un oidor! Sentado en el sillón, un ser vestido a la usanza antigua, de extrema delgadez, cuya calvicie resaltaba un gesto duro y una mirada plena de brillo y de cinismo, no dejaba de mirarlo. Presa de miedo, Fray Fragoso se lanzó escaleras abajo. —¡Le he visto! ¡Os juro en nombre de Dios que le he visto! —¡Calmaos, hermano! ¿Qué os sucede? —Un fantasma... el fantasma de un oidor sentado en su sillón. ¿Y sabéis, hermanos? ¡Se parece a la rata! —¿Cuál rata? —Preguntó Fray Azpeitia. Fray Domingo aclaró: —Una rata gigantesca ronda en nuestro salón, padre. Pero creo que Fray Fragoso se ha sugestionado, cree que las ratas son fantasmas o los fantasmas son... —¡Os aseguro, fray Domingo, que el fantasma de ese oidor tenía el mismo rostro que la rata! —Bah, figuraciones vuestras. ¡Volvamos todos al salón! — Ordenó Fray Domingo. Los cuatro frailes regresaron al salón y Fray Domingo trató de calmar los ánimos del joven. Recorrieron la estancia, todo se veía en calma. Fray Domingo ordenó se acostasen a descansar. Al día siguiente, la luz matinal alejó los temores. Los religiosos casi acababan de instalarse; terminaban de quitar los cuadros e imágenes de los oidores. Con el apoyo de unas escaleras, Fray Fragoso se hallaba ante el último cuadro de la galería situada en esa ala de la casa. Sin embargo, al descolgar el cuadro, sintió un terrible escalofrío. Debajo de la capa de polvo que cubría el cuadro, brillaron unos ojos siniestros. Fray Fragoso soltó el cuadro, que cayó en el suelo. —¡Dios me ampare! ¡Es el oidor que vi! Con los gritos, sus compañeros de dormitorio se acercaron. —¿Qué os sucede? —¡Mirad! ¡Ese es el oidor cuyo fantasma vi anoche, sentado en el sillón! —¡Tiene un rostro ratonil y ojos demoníacos! —¡Idénticos a los de la rata que hace huir a las demás! —¡Dios mío! ¿Creéis que esa rata encarne el alma del oidor? La conversación se interrumpió cuando un fraile, que limpiaba el cuadro en tanto escuchaba, lo mostró, libre de polvo. —Mirad, si estoy en lo cierto, es el oidor Pedro de Montoya. Fray Peredo agregó: —Dicen que fue uno de los más crueles en la aplicación de castigos en las cámaras de tortura. ¿Qué pensáis de todo esto Fray Domingo? Vos sois el más viejo y sabio de nosotros. —Pienso que el alma de ese desdichado anda penando la crueldad que mostró en vida, y busca su perdón. —¿Y creéis que lo alcance? —Creo que nosotros tenemos el deber de hacer que lo logre. Y será esta misma noche. Vosotros seréis testigos. —Señaló determinante Fray Domingo. Fue el día más largo en la vida de los cuatro frailes, pero su término llegó y al fin, cerca de la medianoche, los frailes supieron que era el momento. Las ratas salieron, merodearon, y pronto huyeron, dando chillidos espantosos. Desde sus camastros, de pie, los frailes esperaban. Llegó el silencio y tras él, en el sillón principal de los oidores, apareció una luz, que semejaba gasas delgadísimas que se disolvían; tras ella, tomó forma una silueta, cuyo contorno se iluminaba vivamente, lo mismo que dos puntos al centro del rostro que no se veía. Lentamente, tras la luz más tenue, el espectro se dejó ver por entero. Sentado con majestad, la cabeza levantada al frente, su calva brillante, los ojos firmes, y la boca, apenas una línea acostumbrada a la ironía, creó una mueca en su intento por suavizar su expresión. Entonces se dejó escuchar una voz ronca, hueca, cuyas cuerdas vocales se articulaban con dificultad, como si estuvieran enmohecidas. —Os agradezco vuestra ayuda generosa, para mi alma, atormentada en los confines infernales... Fray Domingo, sobreponiéndose a su miedo, preguntó: —¿Penáis por el exceso de crueldad que mostrasteis al aplicar los castigos a gente inocente? —Mayor castigo vengo sufriendo desde que mi alma abandonó su envoltura carnal. —Decid: ¿Cómo podremos liberaros del penar? —Haced una procesión con el Santísimo... Orad por mi alma hasta que hagáis sonar la campana del perdón. —Os lo prometo en nombre de esta comunidad. Retiraos ahora, y aguardad el veredicto del Señor. Cuenta la leyenda que el horrible fantasma se diluyó entre las sombras y en su lugar quedó una rata, la enorme rata, que escapó, al tiempo que Fray Tobías y Fray Antonio de Fragoso se desmayaban. Muy temprano, al día siguiente, Fray Antonio enteró de lo sucedido a Fray Azpeitia, padre superior de la congregación. Luego de escucharlo, Fray Azpeitia decidió atender la petición del muerto. —Pasado mañana, viernes, se hará la primera procesión para salvar a esa alma. Durante tres viernes seguidos, se celebró la procesión en voto del alma del oidor Montoya. Así, también, después de los maitines, la congregación se entregó a la oración, en solicitud del perdón para el alma en pena. Una noche, por fin... —¡Escuchad, hermanos! ¡La campana del perdón está tañendo! —¡Bendito sea Dios que nos ha escuchado! ¡Irá a su descanso el alma del oidor Montoya! Impulsados por la curiosidad, los frailes acudieron al lugar donde ésta se encontraba, pero se llevaron una sorpresa: la rata gigantesca subía por la cuerda, y tras ella, subían las ratas rápidamente, atropellándose, mordiéndole las patas, en una persecución encarnizada, que hacía sonar la campana con su movimiento. —¡Mirad quien hace sonar la campana del perdón! —¡Las ratas! —Parece que la persiguen... ¡Mirad! ¡Se pierde más allá del techo! ¿Hacia dónde irán, Fray Domingo? —No tratéis de averiguar cosas del Arcano. Los frailes oraron esa noche, la última en que se sintió el temor en la casa de los oidores. Huyeron los roedores desde entonces, y no se volvió a aparecer la rata gigantesca, ni el fantasma del oidor Pedro de Montoya, según cuenta la leyenda. LA AMANTE MACABRA Se dice que en los tiempos de la Colonia abundaron episodios vinculados con el vampirismo, pero fueron poco conocidos, debido al celo con que los guardó la Santa Inquisición. El que a continuación veremos, se mantuvo en el más absoluto secreto, por haber intervenido en él un sacerdote. Todo comenzó el 23 de marzo de 1632. En la calle de la Esmeralda las campanas de la iglesia dejaban sonar su alegre repique, con el que anunciaban un acontecimiento especial: la ordenación como sacerdote del joven Luis de Olmedo y Villasana. De rodillas ante el altar, el joven atendía la solemne ceremonia, presidida por el obispo; el fragante olor del incienso y de las flores frescas, los dulces cánticos de los acólitos que entonaban la misa en latín, sellaba el ambiente de la iglesia. Luis de Olmedo agradecía a Dios por haberle permitido culminar su carrera, el deseo de su vida, y esta muestra de fervor ante la imagen no era ajena a los asistentes. Lo contemplaban con emoción, a sabiendas de que sus virtudes, que destacaban entre la frívola corte de la nueva España, eran la promesa de contar con un sacerdote que seguramente procuraría guiar a las almas por el buen camino. Entre los fieles, sin embargo, no todos vieron en él a un ser inmaculado. Una mujer, de ojos negros y profundos, observó su figura esbelta, varonil, que se distinguía pese a su sotana. La bella mujer siguió la ceremonia, pendiente de los gestos y movimientos del apuesto religioso, y cuando éste recibió al fin la bendición, dos lágrimas nublaron sus pupilas. Mas no era la culminación del rito lo que la conmovía, sino su pasión, que surgió impetuosa al ver su rostro, cuando al dar la vuelta, se encaminó hacia la salida. En silencio, con la cabeza casi baja, el padre Luis agradecía tímidamente las felicitaciones de la gente, que lo abordaba desde uno y otro lado del pasillo, pero al pasar junto a la mujer, sintió una sacudida terrible, que le hizo levantar la vista. Sus ojos encontraron los de ella. Miró el amor, la pasión, la promesa de una entrega absoluta, urgente; todo ello le ofrecía aquella desconocida, que en esos momentos le dijo en su pensamiento: “¡Si quisieras ser mío, yo te haría más feliz que cuanto pueda hacerte Dios en el paraíso!”. Arrobado en su contemplación, el joven no pudo disimular la pasión extraña y repentina que en él había surgido. Como ella, se quedó inamovible, perplejo, hasta que la mujer, segura ya del sentir que había despertado en el joven, le tomó la mano, la oprimió con fuerza al tiempo que le dijo en voz muy baja, en tono de reproche: —¡Desdichado! ¿Qué has hecho? Anonadado, retiró la mano que parecía quemarle. No supo cómo logró salir de la iglesia y esquivar a tanta gente, que arrodillada o de pie le quería besar la mano, encomendarse a su fe, felicitarlo. ¿Cómo salvarse de la vergüenza que sentía? ¿Cómo era posible que le hubiera pasado esto? Él, ¡que hacía unos minutos apenas se ordenaba! El dolor era más profundo aún porque entendió, que acababa de perder su alma. No conoció la tranquilidad a partir de entonces. En su celda, semidesnudo, dispuso infringirse terribles penitencias, mas ni los ayunos, ni los rezos, ni el látigo que extraía la sangre de su espalda, consiguieron alejar el recuerdo de la mujer. Su cuerpo yacía; exhausto, pero su mente seguía fresca, sus pensamientos sólo repetían la pregunta: “¿Cómo hacer para verla otra vez? ¿Quién es ella?”. Días después, una mano sigilosa deslizó un papel bajo la puerta de su celda. El padre quitó el sello; intrigado, leyó las pocas letras: “Clara Monteagudo. Casa de las Arsinas. Calle de las doncellas”. Violento, estrujó el papel, lo arrojó al piso: —¡Clara Monteagudo! ¡La pecadora más famosa de la corte! ¡Oh Dios! ¡Ayúdame! ¡Es una aliada del demonio! Cuenta la leyenda que a los dos días, como si fuera una respuesta a su conjuro, fuertes golpes se escucharon en la puerta de su celda. Entró el superior, quien tras una larga arenga sobre sus obligaciones como nuevo sacerdote, le indicó que se le había asignado una parroquia pobre y alejada de la ciudad, que habría de dirigir de inmediato. El padre Luis aceptó de buena gana, con el deseo de alejar de su mente el recuerdo de la mujer, que ya se había convertido en una obsesión. —¡Sí, padre superior! justo lo que deseo es una parroquia fuera de la traza de la ciudad, o en alguna provincia. —Me complace mucho vuestra respuesta, padre Luis. El anciano sacerdote creyó que la intención del joven era servir a Dios de un modo humilde y desinteresado. Equivocado como estaba, no muy lejanos se hallaban los acontecimientos que traerían la verdad. Al amanecer, el padre Luis abandonó el convento, en compañía de un novicio. Su parroquia se hallaba lejos, al norte de la ciudad, en lo que hoy se conoce como Garita de Peralvillo. Atravesaron la ciudad caminando, como acostumbraban hacer sus diligencias los religiosos de este tiempo. La ciudad se hallaba a oscuras, fría, silenciosa, sumida entre sueños. Mas al pasar frente a una casona de dos pisos, cuyos balcones destacaban, grandes y tenuemente iluminados, el padre se detuvo, con el corazón anhelante, dejando escapar su pensamiento: —¡Ahí está ella! ¡Oh, Dios Mío! ¡Déjame contemplarla una vez más! —¿Os sentís mal, padre? —Preguntó el novicio, al ver su palidez e indecisión. —No. ¡Vamos ya! Dos semanas transcurrieron. Los trabajos en la parroquia eran innumerables, mucha gente necesitaba de sus auxilios materiales y espirituales, y a ello se entregó afanoso. Pero en la soledad de su habitación, en la alta hora de la noche que escogía para sus oraciones y descanso, se postraba inútilmente ante el altar. Era imposible orar. Su imagen se le aparecía, con sus ojos profundos mirándolo, llamándolo, imperiosa o suplicante. Entonces lloraba, pedía perdón al Cristo que lo miraba desde el crucifijo, le suplicaba liberarlo del terrible maleficio; mas luego depositaba un beso, suave y reverente, en la mano que la mujer le había oprimido. Le parecía escuchar las palabras que Clara Monteagudo le dijera en la iglesia: “¡Desdichado! ¿Qué has hecho?”. —¿Qué hice? ¡Ordenarme sacerdote! No... no sólo eso... ¡Renuncié al amor! ¿Acaso debo ser casto para siempre? ¿Acaso he de llevar por siempre esta sotana negra, que ha de ser mi sudario cuando me envuelvan en el ataúd? Se asustaba de sus reflexiones, temía un castigo divino, pero al fin, dando un paso al frente, tembloroso, desesperado, su deseo se manifestó, rotundo: —¡No puedo más, Dios mío! ¡Tengo que verla! ¡Una vez más tan sólo! Afuera, el manto de la noche, negro y denso, soltó su furia. Los rayos trazaban grietas luminosas al tiempo que la lluvia tormentosa se dejó caer. El padre Luis se puso su sayal y sombrero, y abandonó la parroquia, al amparo de las sombras. Cuando llegó al límite de la traza de la ciudad, una voz ronca y sombría lo detuvo, lo llamó por su nombre. El padre volteó a mirar al hombre que se encontraba a unos pasos de él. Mulato de aspecto humilde pero de talante orgulloso y decidido, traía consigo dos caballos cuyas riendas sujetaba con la mano. El padre, acercándose de mala gana, le contestó: —¿Qué queréis? —¡Padre, os pido auxilio para un moribundo! —¡Ahora no, que llevo prisa! ¡Acudid a otro religioso! —¡Ah, padre! Si os negáis, ¡A fe mía que os parto el corazón! —Dijo empuñando su arma. El sacerdote miró el puñal, mas no era la muerte lo que temía, sino perder la ocasión de cumplir con su propósito. Entonces dispuso: —Bien, bien... os acompañaré. —Preciso es cubriros los ojos. El padre aceptó que el hombre lo vendara, extrañado pero tranquilo por cumplir lo que creía un acto obligatorio de su investidura. Cabalgaron por un tiempo sobre los vigorosos corceles, entre la lluvia incesante y el silencio nocturno. Al fin, su misterioso acompañante le ordenó detenerse, lo ayudó a desmontar. —Hemos llegado, padre, aquí es el lugar de vuestra misión. —¿Qué misión? —¡No preguntéis! ¡Sólo obedeced, y nada os pasará! El hombre lo guió de prisa a través de una callejuela, abrió una puerta, y después de introducirlo a un aposento, le quitó la venda. El lujo de la estancia sorprendió al padre, quiso preguntar el nombre del dueño, quitarse las ropas mojadas, pero ya no tuvo tiempo de nada, porque en ese momento, el mismo hombre que lo había traído abrió de prisa una puerta que daba a un espacio interior: —¡Entrad! ¡Vamos, apurad! Otro sirviente, que aguardaba al padre dentro de la alcoba, volteó a verlos en cuanto entraron, con un gesto abatido le dijo: —¡Demasiado tarde es! ¡La señora ha muerto! Al tiempo que esto pronunció, el sirviente se hizo a un lado, entonces se pudo ver a una muerta, acostada sobre su lecho y amortajada entre cuatro cirios. —¡Clara! ¡Clara, sois vos! El padre Luis no halló qué hacer, no podía creer lo que veía, pero el sirviente lo sacó de su estupor. —Ella os esperaba, padre, me hizo ir por vos. Mas si no pudisteis salvar su alma ¡Velad al menos su cuerpo durante esta noche! El padre obedeció, confundido, torpe en sus movimientos. Extrajo el rosario que solía guardar en la pequeña bolsa de su sotana, y comenzó a orar, a correr las cuentas. Pero no pudo hacerlo, se detenía en una frase y ahí se quedaba, repitiéndola, sin darse cuenta. Al fin, al escuchar la puerta cerrarse tras de sí, con los pasos de los dos sirvientes alejándose, se atrevió a mirarla. Vio su rostro lozano y su cuerpo, joven y hermoso, que la muerte no parecía haber tocado. Pero al alargar su mano para tocar la de ella, sintió la rigidez, la frialdad, el pulso inexistente. Así transcurrió la noche; el padre velaba con ardoroso cuidado a la muerta, sin pensar ni preocuparse ya por el pecado, por él mismo y su futuro. Sólo atendía a su dolor, a su amor truncado, al momento privilegiado que le parecía vivir al estar con su amada aunque fuera en la muerte. Pero el amanecer se aproximaba y con él la separación. Así, al verla otra vez, pálida y rígida, recordó su mirar, su pasión prometida, pensó en el vacío en que habría de vivir en adelante, y con un impulso ya irreprimible, se inclinó sobre la muerta y besó sus labios suavemente. Mas de pronto, su beso se detuvo cuando una leve respiración se unió a la suya y le devolvió la caricia; el cadáver le abrazó, su rostro cobró vida, en susurros le dijo: “¡Te he esperado tanto, que he muerto! ¡Pero volveré a ti todas las noches, porque soy tuya!” Al tiempo que la soltó, aterrorizado, confundido, el cuerpo volvió a quedar rígido. Entonces, sobrevino una ráfaga de aire que entró por la ventana abierta y apagó los cirios. Dicen los documentos de la Santa Inquisición que el padre Luis se desplomó sin sentido, sobre la muerta. Creyó haber tenido una alucinación o haber sido objeto de un hechizo. Cuando volvió a tomar conciencia, se encontró ante el padre superior, que lo observaba angustiado. Al querer levantarse de la cama, vio que estaba en la celda de su presbiterio. Quiso hablar al padre, preguntar qué había pasado, pero el superior lo hizo acostarse de nuevo. Trató de calmarlo, observando su fatiga y debilidad. Le pidió callar, y entonces le contó extensamente lo sucedido, para al fin concluir: —El sirviente de esa desventurada os trajo aquí, de regreso, hace dos días. —¡Ay, padre! ¡Está muerta! —¡Claro que está muerta! Gracias a Dios terminarán las tremendas orgías que celebraba en su palacio! ¡Se acabaron sus malos ejemplos! ¡Mirad que hasta el virrey acude a sus cuidados! Y Fijaos, qué atrevimiento: personajes allegados a esa disoluta, pretendían que fuera enterrada en sagrado, pero el Santo Oficio no lo permitió, de modo que su cuerpo pecador reposa ahora en aquella colina... —Dijo, señalando la pequeña loma que a lo lejos se miraba desde la ventana—. Ahora descansad, que ya es de noche; debéis reponer vuestras fuerzas. —Padre, debo deciros... yo... —Le dijo incorporándose. —¡Por Dios, hijo mío! ¡Ni vos ni nadie podía salvar esa alma empecatada! ¡No penséis más en ella! ¡Esa mujer tenía vendida ya su alma al demonio con su conducta disoluta! El padre Luis se recostó otra vez, cerró los ojos. Momentos después, el superior abandonó la habitación, creyendo que ya dormía. Quizá esto sucedió realmente, él no lo supo a ciencia cierta, porque la inquietud dominaba su mente, más allá del sueño o la vigilia. Tenía la certeza de su muerte, mas sentía que no lo estaba realmente, sentía su presencia, tenía miedo de ello, pero a la vez, el deseo de verla lo vencía. Cuando las campanas de la iglesia terminaron de dar los doce tañidos, golpearon a la puerta de su parroquia. Como entre sueños se levantó, abrió la puerta, y ante él apareció el sirviente mulato, que con voz cavernosa le apuró: —¡Venid, Señor! ¡Mi ama os espera! Al lado del sirviente que ya espoleaba su caballo, montó en el corcel, que corrió, libre y seguro entre el oscuro paraje y la majestuosidad de los árboles. La casona de las Arsinas se vislumbró, fría y serena se alzaba en medio de la noche. Esta vez entró por la puerta principal; el sirviente lo condujo a una habitación lujosa, en cuyo lecho se hallaban ropajes dispuestos para él, que el sirviente le mostró. Mudó rápidamente su sotana por un traje de fino corte, cuya seda y terciopelo se ajustaba con perfección a su figura. Así se observó en el espejo, parecía el más gallardo caballero de la corte, su mismo gesto había cambiado. Detrás de él, de pronto, llegó la voz dulce de Clara Monteagudo. Él no volteó, quiso mirarla a través del espejo, pero su imagen no se reflejaba. Mas al volverse se encontró con ella. —¡Aquí estáis! ¡Viva estáis! ¡Sois realidad o una quimera venida de extraños territorios! ¡No sé...! ¡No quiero saber...! Vino el beso, el roce, el deseo al fin cumplió su cometido. Ya muy entrada la noche, ambos descansaban en el lecho, mas aún en el ensueño, el padre Luis observó su palidez, su expresión desencajada, como la de una moribunda. Por un momento, creyó percibir en el ambiente un olor a tierra mojada, o más bien a humedad de tierra de sepulcro. Mas su idea se detuvo cuando ella le dijo: —¡Tengo sed! ¡Dadme una fruta! El joven tomó una manzana de las viandas cercanas, la cortó, pero al hacerlo se hirió el dedo. —¡Te has hecho daño, bien mío! ¡Deja que te cure! La mujer tomó su mano, besó su dedo y bebió, anhelante, las pequeñas gotas que salían de la herida. Aún saboreando el líquido dijo, casi para sí: —¡Sangre bendita es! ¡Sangre del amor bendito! Él la escuchó, asombrado, porque al caer ella en sus brazos, y antes de quedarse dormida, sus ojos lo miraron, brillantes como nunca, más dominados ahora por un tono rojizo. Durante tres semanas el idilio continuó, hasta que una tarde, el padre se encontró en su celda, despertado por el prior. Preocupado, éste quiso saber la razón de su agotamiento. Se había desmayado en dos ocasiones mientras oficiaba la misa, actuaba como un sonámbulo, y, peor todavía, tenía noticias de que se flagelaba todos los días al terminar los maitines, lo que le parecía muy extraño, dadas sus cualidades de santo varón. Entonces el padre Luis, cansado ya de padecer a solas su dilema, decidió contar en confesión lo sucedido. Conforme su relato avanzó, el superior mostró su consternación. —¡Yo sé que son pesadillas! ¡Sé que ella ha muerto y sin embargo, la veo todas las noches! ¡Me visita o yo acudo a su casona! —Decís que... ¿Bebéis con la pecadora antes de...? —Sí, un vinillo suave y dulce que me causa sopor. Pero padre, creédme: ¡Son sólo sueños, sueños concupiscentes! El padre superior se quedó en silencio por un momento, meditando; mientras, el religioso esperaba, deseoso de lograr que le otorgara la absolución. Pero en su lugar le dijo: —Tal vez no habéis soñado... Mirad, hijo, esta noche, cuando en vuestro “sueño” ella os ofrezca la copa de vino, fingid que la bebéis y fingid que estáis dormido. —¡No entiendo! —¡Sólo tenéis que obedecer! ¡Después me contaréis el fin de dicho sueño y ya veremos qué se hace! Esa noche, el padre Luis siguió paso a paso las instrucciones de su confesor. Tomó la copa de vino, y fingió caer en un sopor profundo. Clara lo condujo al lecho, lo cobijó solícita mientras él, recostado hacia el lado izquierdo, dormía en apariencia. Por unos momentos le acarició el cabello suavemente, le dijo al oído frases amorosas, más de pronto comenzó a llorar; abrazándolo, le susurró vehemente: —¡Pobre amor mío, qué pálido estáis! Os aseguro, que sólo beberé un poco de vuestra sangre, sólo tomaré de vuestra vida, lo que me basta para que no se extinga la mía. Si no te amara tanto, bien podría servirme de las venas de cualquier otro, pero desde que te vi, desde que te amé, todos me repugnan. Con una pequeña aguja, Clara hizo una incisión en su brazo derecho y bebió, apurada, unos cuantos sorbos de su sangre. Después le colocó un pequeño emplasto en el lugar de la herida; se sentó a su lado, lo miró con ternura. Él abrió los ojos lentamente, como entre sueños la miró, rozagante, llena de vida; en su mirada estaba otra vez el fulgor, y un brillante color rojo nutría sus pupilas. Acarició su rostro, la atrajo hacia sí. Quería decirle que su sangre era para ella, que gustoso se la daba. Quería amarla como nunca, entregarse. Pero no pudo hablar, se sentía débil, mareado, unas náuseas profundas lo dominaban. De pronto, todo se oscureció ante su vista, de muy lejos escuchó la voz de Clara, su voz, que se perdió con sus palabras: —¡Perdonadme, perdonadme Luis! Ella lo abrazó, confundida, aún le dijo: —¡Volved en ti, amadme otra vez! ¡Y cómo, insensata! ¡Oh torpeza, oh vicio terrible! ¡Minar el cuerpo de quien amo! ¡Insípida sangre he de beber cuando vos desaparezcáis! Al día siguiente, el padre Luis se hallaba ante el prior. No quería contarle lo sucedido, pensaba, aún esperanzado, que todo había sido un sueño, aunque mucho antes de la trampa ya había notado la fisura en sus brazos, ya presentía. Pero entonces, si hablaba, su amante correría peligro. El superior le reconvino: —Tenéis obligaciones con Dios ¿Habéis olvidado vuestros juramentos? Acorralado, el padre contó todo lo ocurrido. —Ya no me cabe la menor duda, esa mujer es un vampiro, y tiene pacto con el diablo. Ahora me explico las muertes atribuidas a los murciélagos en los últimos tiempos. —¡Fue un sueño, padre! El superior, sumamente enojado con el joven, se le acercó, levantó la manga de su sotana y quitó el emplasto que cubría la herida. —¿Y qué decís de esto? Nada pudo contestar el religioso. Entonces, el superior le ordenó: —Nos veremos al pie de la colina a las cinco de esta tarde. Traed una pala, un cordel grueso ¡...y agua bendita! Ascendieron la cuesta; el superior, con ánimo enérgico, el padre Luis, serio y pensativo. Al llegar a la cumbre, caminaron hasta detenerse en un llano; en él se hallaba un árbol y a un lado una tumba sencilla, en cuyo frente se alzaba una estela de madera con una inscripción que decía: C. M. El padre Luis se estremeció, caminó hacia atrás, en ademán de retirarse, pero el superior lo detuvo, tajante. Cavaron sin mucho esfuerzo, la tierra se sentía ligera; luego levantaron el pesado ataúd con la ayuda de una cuerda, y entonces, sudorosos y cesantes, abrieron la caja. Dentro descansaba Clara. Su rostro se veía lozano, sus mejillas sonrosadas, su cuerpo, fresco y garboso como cuando vivía. En sus labios, que esbozaban una breve sonrisa, manaba una pequeña gota de sangre. Al verla así, el padre Luis se conmovió; en sus ojos se asomó el deseo de huir con ella en brazos, de alejarla del prior, que en cuclillas la observaba, con la mano temblorosa empuñando una estaca puntiaguda. A lo lejos se escucharon los siete repiques del anochecer, justo provenientes del campanario de su parroquia. Entonces el prior se irguió, y en el momento en que impulsó su diestra para atacar, el padre Luis lo sujetó del brazo. —¡No! ¡No! —¡Quitad, insensato! Lucharon por un instante y al fin, el padre cedió; el prior atravesó el corazón de la mujer con el certero golpe de su estaca. Un grito de dolor resonó en la colina. El rostro de la muerta se volvió rígido, una expresión dura, colérica, la cubrió, pero en seguida, el prior roció el cadáver con agua bendita, y éste se convirtió en polvo. —¡Ahí tenéis a esa mujer vampiro, adoradora del mal! El padre no lo escuchó, todo para él había sido una pesadilla. Ya en la noche, postrado ante el altar, murmuraba una súplica de muerte, cuando de pronto, percibió el aroma de tierra de sepulcro, al tiempo que un aire frío inundó la estancia. Cuando levantó la cabeza, tuvo ante él la visión. La figura de Clara, era la misma, pero estaba pálida, demacrada, tenía el gesto duro, sombrío, que le vio antes de desaparecer. —¿Qué hicisteis? ¿Por qué me traicionasteis? ¿Acaso no os di felicidad? —¡Sí! ¡Y os daré toda mi sangre, toda la que precisáis! —¡Es demasiado tarde! ¡No volveremos a vernos! —¡Llevadme con vos, señora! ¡Decid si mi alma puede ser prenda para vos! ¡Llevadme! Clara ya no respondió. Su imagen desapareció entre la bruma. Un día después, el prior y el sacerdote fueron llamados por el Santo Oficio para dar su testimonio. Se esclareció que muchas muertes ocurridas en ese tiempo, inclusive de personas notables, fueron causadas por los vampiros. Se aseguró que Clara Monteagudo pertenecía a este grupo y que, como ellos, quizá había hecho proselitismo entre los habitantes de la Nueva España, a través de sus relaciones en la corte. El Santo Oficio determinó que la relación de los hechos fuera guardada cuidadosamente, a fin de evitar el escándalo. No debía conocerse nada, sobre todo acerca del destino del sacerdote, cuya exaltación y visos de locura, sellaron el tono de su relato. LA CALLEJA DEL COLGADO En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada “de la cadena” tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro, y con él, esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles, y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle, que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces, ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver. Corriendo, gritando, y aún empuñando la daga, el ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon, creyeron que era el demonio. Así, el fraile Zanabria, que en una de esas noches, en compañía de un mestizo, regresaba de dar una confesión. De lejos lo vieron y en seguida, escucharon una voz desesperada: ¡La ronda! ¡Venid! ¡Alguaciles! ¡Dios mío, venid! Temerosos, se acercaron al lugar de donde provenía el llamado y allí encontraron a un hombre, inclinado sobre otro que yacía en el suelo, cubierto de sangre. —¡Dios mío! ¿Qué sucede? —¡Mi hermano se muere, padre! ¡Ha sido acuchillado por ese demonio! ¡Confesadle, por Dios! Fray Zanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. —Lo siento, caballero, sólo puedo darle la extremaunción. —¡No es posible, padre! ¿Acaso va a morir? —Callad y dejadme hacer. El fraile Zanabria, con la cruz y el rosario en mano, procedió al sacramento; luego, cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó: —¡Mirad! ¡Mi hermano Don Jimeno ha sido víctima de ese demonio! —¡Ira de Dios! ¡Otro muerto acuchillado sin piedad! ¿qué mano perversa es capaz de tal infamia? —Lo vimos, señor capitán. ¡Creo que es el mismo diablo! —Perdonad, padre, pero para mí que es obra de un malvado. —¡Hombre o demonio sois la justicia! ¡Detenedle! —Qué más quisiera, pero bien sabéis que ése, tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza. En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tipo de personas; lo mismo perecerían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada, honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los ayes del moribundo. Sólo se encontraban los cadáveres, frescos aún, o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al “demonio”, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros, más incrédulos, lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de Don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad, y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también, que había varias heridas en su pecho, y no una, como se sabía, acostumbraba dar el demonio, un conocido del difunto señaló su sospecha: con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, sólo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey, Don Luis de Velasco II, reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España, para darles a conocer su mandato, mismo que decía: “Yo, el Virrey Don Luis de Velasco II, ordeno, en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio; y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos. De modo pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y del Virrey, trabajarán por separado”. Durante varias noches, se pudo ver a los religiosos recorrer las calles, con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo; mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde; ya la víctima yacía moribunda, y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de éstos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza, parecía ser hombre y demonio a la vez; un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y el otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno, para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad virreinal. Después de un tiempo la persecución cesó. Aun cuando el sentir general era aprensivo, las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada; entre ellos el oidor mayor, Don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de la cadena. Una mañana, el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle, sumamente nervioso: —Perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos. —Decidle que me vea en la Audiencia. —Le dije tal, señor, más insiste. Dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal. —¿Qué? ¡Hacedle pasar y dejadme a solas con él! El oidor lo esperó de pie; entró un hombre de aspecto modesto que se presentó: —Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontuñano, natural de San Lucas, tahonero de oficio. Me atrevo a molestaros porque... —¿Decís que conocéis la identidad del asesino, del diabólico ser? —Así es, señor oidor mayor. Le he seguido varias noches, y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. —¿Y después...? ¡Continuad! —Le he seguido y le he visto entrar a su casa. El oidor mayor se puso de pie, resuelto: —¡No perdamos tiempo! ¡Vayamos a la Audiencia! Ahí se os dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal. El oidor se hallaba alborozado, en su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en asunto tan álgido. Pero el hombre se quedó callado, sin moverse, a lo que el oidor le demandó: —¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis? —Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo. —¿Qué decís? ¡No os entiendo! ¿Pagar porque calléis? ¡Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino! Con la cabeza baja, que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo: —Señor oidor... Es que el asesino es vuestro hermanastro, don Gaspar de Aceves. —¡No es posible! Mi hermano está enfermo, ¡Pero criminal no es! —Averiguadlo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho. Caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta, y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de éste: encima de las mantas sucias y revueltas, se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal, con el filo cubierto por abundante sangre reseca. —¡Es la sangre de sus víctimas! ¡Dios mío! Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por un momento, le costaba creerlo, pero ahí estaban las pruebas; además, sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El tahonero esperó un momento a que se repusiera, entonces le dijo: —¿Os habéis convencido, verdad? Fije vuestra merced la cantidad de oros que ha de darme, que yo me daré por bien pagado. —Idos ahora, señor... Lizardo. Ya os avisaré mañana. El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontuñano, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó, a la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado. Le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano, y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana, mandó detenerle; lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Ontuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario, con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces, tomaron un acuerdo: el oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio, con el oidor mayor al frente del jurado. Éste le preguntó: —¿Confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre, y saber su identidad? —Sí, confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo: —Miembros de este Santo Tribunal ¡No hay duda alguna! ¡Aquí tenéis al diabólico asesino! ¡Sometedle a tortura, en tanto se decide la forma de matarle! El verdugo lo tomó por los hombros, violento lo condujo a la cámara de castigos. Ahí, fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras, colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre, y envuelto en cuerdas, jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos; Lizardo negó todo. Y antes de la fractura de sus miembros, dijo: —¡Soltadme! ¡El criminal es el hermano del oidor mayor, Don Gaspar de Aceves! Pronto, el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Éste no dio importancia al hecho, adujo una venganza en su contra, y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, éste quiso saber de qué manera se haría tal castigo, a lo que el fraile respondió: —Vivís en la calle de la cadena. ¡Que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa! El día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras, furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba, en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello y entonces, el fraile se acercó al hombre, ya aniquilado por las torturas. En tono piadoso le expresó: —Confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo. —Sois sacerdote. Decidle a ese Dios que invocáis, que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia. —¡No puedo pedir tal cosa! —Lo haré yo, si llego a vislumbrar el cielo. ¡Y os juro por Dios, que vos también sabréis de mi inocencia! A lo lejos, ya aletargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó tres días, expuesto al morbo público. Al cuarto día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor Don Álvaro de Peredo, mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano, en el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez, también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente, y al elevar la cabeza, vio, entre la luz de la luna llena, la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre; entonces, evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía volver la cabeza, elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación: en ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor: —¡Marchaos de aquí, sombra ominosa! ¡Comprended, tenía que salvarlo! Transcurrieron siete meses del suceso. Los crímenes cesaron, y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche, se escuchó el temible alarido y con él, el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba, y se hallaba dormido la noche del asesinato. Dos días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por la siniestra figura, que al instante levantó el brazo, con puñal en mano, dispuesto a matarle. Pero entonces, el asesino sintió una presencia atrás, y se detuvo. Al volver el rostro, se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó, con enorme fuerza, y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta, y apretó, hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino, se alejó del lugar, tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos descubrió el cuadro: en el suelo yacía un cadáver, y junto a él, un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia del esqueleto, y su identidad; sólo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a Don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin, tuvieron la respuesta. Un hombre, que venía apoyado en su esposa, llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior, y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermanastro del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a Don Gaspar cuando lo estrangulaba: “¿No me conocéis? ¡Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia!” Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lizardo a la hora de su muerte, contestó muy serio: —Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda, yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no creí. Uno de los oidores comunicó: —Pediré instrucciones al virrey; entre tanto, detendremos al oidor mayor. El fraile contestó: —Demasiado tarde, vuestra Señoría. El oidor mayor se ahorcó. Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo, la calle de la cadena fue denominada como “calle del colgado”, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontuñano, o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro. EL TRIBUNAL DE LOS MUERTOS Dicen que quien está en permanente contacto con la muerte, a través de la destrucción de la vida, tarde o temprano la provoca. Entonces, viene la Parca a reclamar al que usurpa su lugar, o como esta leyenda relata, el trabajo corre a cuenta de “El tribunal de los muertos”. En plena época colonial, los vecinos de la Nueva España dieron fe de la vida licenciosa de Gelasio de Carabantes. Caballero de carácter violento y caprichoso, pavoneaba ante todos su hombría, al grado de afirmar que él era el más fiero caballero de la Nueva España. No tenía miedo a nada ni a nadie, a vivos ni muertos, clamaba ante cualquiera, siempre presto para desenvainar su espada. Si creía que alguna persona lo había mirado de mala manera, ya estaba ahí su espada, fiel para clavarse en el pecho del desventurado. Si alguno lo encontraba, habría que aceptar sin reservas que él era el mejor, con tal de salvar la vida; pero de cualquier manera, su espíritu criminal continuaba buscando pretextos, provocando pelea, y al fin se saciaba. No era el mejor espadachín de la Nueva España, pero sí el más astuto y traidor. Jóvenes osados y ancianos indefensos caían lo mismo a los pies del asesino, a cualquier hora del día o de la noche, en las calles céntricas de la vieja ciudad, o en cualquier barrio lejano. La gente observaba los duelos, la jactancia inaudita del hombre, pero nadie se acercaba, y menos se atrevía a encarar a Gelasio de Carabantes. En todos reinaba e! pesar por el abuso y la impunidad de los crímenes, pues de sobra se conocía que el asesino gozaba de influencia y poder ante la corte, ya que su padre era amigo del rey de España. Así, amparado y a las sombras de la noche, también gustaba robarse doncellas y casadas. Lejos llevaba a la presa y tras saciar su apetito, solía humillarlas dejándolas en sitios donde pudieran ser vistas por la gente. Un día, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el derrotero de los acontecimientos. Carabantes abordó a una mujer que caminaba en la plaza cercana a una iglesia del centro de la ciudad. Con inusual gentileza requirió sus amores, atraído por su presencia, pero ésta exclamó temerosa al verlo: —¡Sois Gelasio de Carabantes! —Sí, señora, y vuestro más rendido admirador. —Contestó haciendo una reverencia. Recuperada de la sorpresa, la mujer respondió, serena: —Dejadme el paso libre, caballero. Sabéis que soy casada. —Sí, con un imbécil que no sabe apreciar vuestra belleza. —¡Caballero! ¡Estáis hablando mal de mi marido! —A ese bellaco pienso suplantar esta noche. Con sus palabras vino la acción. La tomó por el brazo y la jaló, dispuesto a llevarla consigo, pero la mujer se soltó, firme y decidida. Aún intentó hacerle entrar en razón en un tono comedido que, pensó, le daría tiempo para buscar la forma de escapar, pero éste no cejó. Pasando su brazo por el cuello de la mujer la sujetó, al tiempo que cubría su boca con la mano izquierda. —Venid conmigo, señora. Y os aseguro que si gritáis, será de amor. La mujer fue llevada a rastras hasta la calle donde esperaba el caballo de Carabantes, mas como éste debía desanudar las riendas, no pudo hacerlo bien al tener que sujetarla; y en ese momento, la señora logró zafarse, retrocedió unos pasos, sacó una daga y lo enfrentó en cuanto éste hizo ademán de acercarse. —Vamos... dejad ese puñal, señora. ¿Acaso pensáis medir vuestras fuerzas conmigo? —¡No, señor! No atentaré contra vuestra despreciable persona, pero si dais un paso más y osáis tocarme, os juro que me mato. ¡Muero antes de que me pongáis la mano encima! La mujer empuñaba el arma en dirección a él, a la altura de su pecho; su semblante y su voz también denotaban resolución, pero aún Carabantes le descreyó, irónico y presumido. —No lo haréis, señora. ¡Dadme el puñal! —¡No os acerquéis! —No haréis nada, lo sé. —Dijo al tiempo que se aproximaba. —¡Pues sabéis mal! —Le contestó, al momento que volvió el puñal hacia sí y lo alzó para clavarlo en su pecho con certero golpe. Varias personas miraron correr por primera vez al hombre ruin, testigos de una felonía cometida en lugar tan céntrico y a la luz de la tarde. Y cuando vieron a la mujer yacer en el empedrado, con los ojos abiertos ya sin luz que denotara vida posible, el estupor creció: —¡Por Dios! ¡Es Doña Isabel García de Monjarráz! —¡La ha matado Carabantes! —¡Yo vi cuando la obligó a matarse el canalla! Ciertamente, la dama era una de las más respetadas de la colonia y su esposo era persona influyente en la corte. De manera que, de inmediato, el viudo y un grupo de personajes importantes de la colonia acudieron ante el virrey, Don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, para solicitar justicia por la muerte de la difunta Doña Isabel. El virrey escuchó con atención, mas de inmediato alegó a la comitiva: —He tenido noticias de tan infausto acontecimiento, señores. Mas ¿os dais cuenta de que se trata de Gelasio de Carabantes? El viudo, dominando apenas su coraje y su pesar, se adelantó al soberano y exclamó: —Nos damos cuenta, su Excelencia, que se trata de una dama allegada a vuestra corte. ¡Mi esposa!, que halló el único camino posible para salvar su honra. —Hijo o no de un amigo del rey, ha cometido un Crimen, su Señoría, ¡una cobardía! Y Debe pagar por ello. —Señaló otro de los acompañantes. El virrey se hallaba acorralado ante los juicios legítimos de la comitiva, por lo que no tuvo más remedio que disponer: —Bien, señores, tenéis razón. Os aseguro que se investigará ¡Se hará justicia! Esta misma noche entregaré a mi alguacil los nombres de los miembros del tribunal que habrá de juzgarlo, una vez terminada la investigación. —No esperábamos otra respuesta de vuestra Excelencia. —Clamaron esperanzados los caballeros, que al acto se retiraron. Un día después, el desencanto cubrió sus semblantes cuando se enteraron de la lista del tribunal, lo que acusaba la parcialidad del virrey en el caso. Y es que dos de los miembros designados para formar el tribunal se hallaban ausentes de la capital: el marqués de Torreblanca, en El Callao, y Fray Tomás García de Zavaleta, en la expedición evangelizadora de las Californias. El tercero era Don Lizardo de Zamudio, radicado en la capital. Los caballeros se preguntaban, dudosos, si sería posible integrar el tribunal algún día, pues se sabía que los ausentes demorarían mucho tiempo en regresar. Gelasio de Carabantes continuó con su vida de siempre, con la seguridad de que el tribunal no habría de reunirse, o al menos no en corto tiempo. Por las noches, solía relatar sus tropelías en la taberna “El ciervo de oro”, acompañado de rufianes y de amigos. Mas una de esas veladas, acudió una persona para comunicarle la mala noticia. —Señor de Carabantes. ¡Se me ha informado que arribó esta noche el marqués de Torreblanca! Pensad, señor, que viviendo aquí Don Lizardo de Zamudio, las cosas marcharán mal para vos. —¡Voto a mil demonios! —exclamó, al tiempo que se levantó y golpeó el vaso de vino sobre la mesa. —Siendo así podría integrarse el tribunal. —¿Y qué haréis al respecto? —Preguntó, curioso el informante. —Haré mucho... esta misma noche... Esa noche, en efecto, Gelasio de Carabantes golpeó en la puerta de la casona del marqués de Torreblanca. Un sirviente mestizo le abrió, y aquél pidió ver al marqués con urgencia, presentándose como un enviado del virrey. Tras una pausa, el sirviente lo hizo pasar al salón, pero Carabantes, viendo rápidamente la estancia, ascendió las escaleras que con seguridad conducirían a las alcobas. Casi pasaba los últimos peldaños cuando se encontró con el marqués, que a su vez había descendido unos peldaños. El marqués se quedó de una pieza al verlo. Nada tardo le reclamó: —¡Señor de Carabantes! Mi criado dijo que venís de parte del señor Virrey. —¡Os engañaron, marqués! ¡Vengo de parte de la muerte! —Sentenció, irónico. Y sin más escaló hacia él, lo empujó, el anciano cayó en los peldaños. Por un instante forcejearon, y Carabantes, más fuerte al fin y ya situado en la parte alta de la escalera, le dio un empellón, que hizo rodar al hombre, escaleras abajo. Echado de bruces, sin poder moverse, el hombre logró sentenciar: —¡Maldito de Dios seáis! ¡Matáis a un hombre justo y honrado! —¡Y por eso morís! ¡Que os lleve el diablo! —Y le clavó el arma en la espalda. Su villanía fue el primer bocado de un apetito insaciable de muerte. Hábil por naturaleza, halló la forma de escalar la casona de Don Lizardo de Zamudio. Lo halló en su despacho, ocupado en revisar unos documentos. Pero Don Lizardo, aunque sorprendido de verlo ahí, no se amedrentó ante su presencia amenazante. Sin levantarse de su asiento exclamó: —Mirad, Carabantes, si tratáis de venir a influenciar con respecto a vuestro juicio, perdéis el tiempo. —¿Lo creéis? —Sí. Ha llegado el Marqués de Torreblanca, como seguramente estaréis enterado, y en cuanto llegue Fray García de Zavaleta, os juzgaremos. Y ahora decidme ¿qué deseáis? —Os traigo un mensaje del Marqués de Torreblanca. —Pues dádmelo, y os ruego retiréis ya, que tengo cosas que hacer esta noche. Con la sorna en los ojos y la mano cerca de la empuñadura que sobresalía de su funda, siempre atada a su cinturón, se acercó al anciano juez. —Os lo daré, mas después no tendréis que hacer ya nada... —No comprendo, ¡Por Dios! ¿Cuál es el recado? Apremió Don Lizardo con el presentimiento en la boca reseca. —¡Éste! —Clamó Carabantes al tiempo que clavó su puñal en el pecho del juez. A continuación, registró los muebles del despacho, y dentro de un gran armario encontró un cofre con gran cantidad de monedas de oro y algunas joyas. Las guardó en un paño e hizo un pequeño atadijo, con las manos cubiertas por los guantes que jamás se quitaba. Su intención al robarle fue hacer creer que la causa del crimen había sido el robo. Pero, muerto también el Marqués de Torreblanca, nadie dudaba que Carabantes era el autor de ambos crímenes. Nada hicieron las autoridades al respecto, y así pasaron los meses. Finalizaba ya el mandato del virrey de Guadalcázar cuando, refiere la leyenda, por la calzada de Ixtapalapa llegó el carruaje donde venía Fray Tomás García de Zavaleta, junto con los misioneros que fueron a la baja y alta California. Su llegada creó expectación entre la gente. Y pronto el rumor entró en la taberna “El ciervo de oro”, donde se hallaba Carabantes esa noche. Dos amigos le acompañaban en la mesa; no eran rufianes precisamente, pero le seguían siempre, quizá por interés o por temor, o por la admiración morbosa que suele originar quien rebasa todos los límites. Uno de ellos quiso saber qué haría Carabantes ante la llegada del fraile, y en vista del fin del gobierno del virrey, su protector. El aludido bebió de su trago despacio, y al fin, encogiéndose de hombros, respondió que nada haría; estaba enterado de que el fraile era viejo y se hallaba enfermo, por lo que con seguridad moriría pronto. Sin embargo, su amigo insistió, entre serio y sarcástico: —Recordad una cosa, amigo mío: el edicto virreinal está vigente aunque el virrey se marche, de tal suerte que fray Tomás puede nombrar a dos jurados más a su elección, según sé. Carabantes no se inmutó, dio otro sorbo a su vaso y tranquilo afirmó: —Descuidad, amigos míos. Os digo que ese fraile pronto morirá. Tres días más tarde, Gelasio fue a buscar al fraile al convento y lo vio precisamente afuera de éste, en la plaza rodeada de árboles que Fray Tomás escogía para su solaz a esa hora de la mañana, en que más le aquejaban sus dolencias. Meditaba de pie sobre su muerte, que veía venir, y sobre la misión que mandaba el edicto del virrey. Lejano, no se dio cuenta cuando ya tenía enfrente a Carabantes, hombre de rostro infantil, de cuerpo delgado y aparente fragilidad, pero cuyo talante duro y mirada torva, denunciaba a un alma podrida. Así lo percibió el fraile, y un escalofrío lo recorrió cuando sintió sus manos enguantadas tocarle el brazo, al tiempo que le dijo: —¿Sois Fray Tomás García de Zavaleta, verdad? —El mismo, caballero. ¿Qué deseáis? —Contestó, retirando su brazo. —Me han hablado tanto de vos, de vuestras virtudes, que deseo enviaros al cielo. —¿Cómo? —Preguntó el fraile sin entender las enigmáticas palabras. Pero Carabantes lo sujetó del hombro, al tiempo que levantó el puñal y lo asestó en el pecho del padre. Tirado en la tierra, con las manos sobre su torso herido, el fraile habló: —¿Quién... quién sois que así matáis a un anciano fraile...? ¡Nada os hacía! —¡Pero ibais a hacerme! ¡Soy Gelasio de Carabantes, a quien no podréis juzgar ya! —Sí... verdad es... Vengo desde lejos para juzgaros por vuestros crímenes. ¡Y os juzgaré! El esfuerzo que hizo al levantarse y elevar la voz, le causaron mayor dolor, que lo obligó a recargarse sobre su costado izquierdo, apoyado en su codo. Carabantes, inclinado hacia él, lanzó una carcajada. —¿Y cómo lo haréis? Tampoco viven ya Don Lizardo de Zamudio y el Marqués de Torreblanca. ¿Lo sabéis, verdad? ¡Ya no podréis juzgarme, os lo aseguro! —Dijo blandiendo de nuevo su espada. Entonces el padre, con un crucifijo en la mano, lo levantó hacia el cielo, para suplicar: —¡A mi Dios pido licencia de juzgaros, Carabantes! —¡No podréis juzgarme desde el otro mundo! —Y volvió a clavar el puñal en el pecho del herido. Cuenta la leyenda que en ese momento, el fraile moribundo invocó a los poderes celestiales, con la fuerza de su deseo y la voz debilitada. Así, clamó: “¡Dios mío... escuchadme! ¡Dadme permiso para juzgar a este hombre por los crímenes horribles que ha cometido! ¡Dadme permiso, Dios eterno, de integrar el tribunal que ha de juzgarle! ¡Ayudadme, Dios...! Pasados los días, la ciudad comentaba la muerte de Fray García de Zavaleta, la que se sabía, quedaría impune otra vez. Carabantes por su parte, continuó con su vida licenciosa. Ningún temor lo atormentaba, pues muertos los tres integrantes del tribunal, y con un nuevo virrey en el gobierno, se sentía a salvo. La noche de un siete de mayo lo encontramos festejando alegremente en su casona, acompañado de rufianes, amigos, y algunas mujeres de vida disipada. La velada avanzaba entre el chocar de copas, el relato de las innumerables hazañas del anfitrión y los brindis, siempre para lisonjear a Carabantes por sus conquistas amorosas, y por ser el caballero de mayor hombría en la Nueva España, “quien no teme a vivos ni a muertos”, como el mismo Carabantes pregonaba. Realmente se halla alegre el anfitrión, satisfecho de su vida, orgulloso de ser lo que es. Y aquella velada se prolongó más allá de la medianoche, cuando al fin abandonaron su casa amigos y mujeres, acompañados por Carabantes hasta la puerta. Mas, apunta la leyenda oral y escrita, que no bien se alejaban las personas de su casa, cuando se acercaron a él dos soldados. Al acto lo llamaron, imperativos: —¡Daos preso, Gelasio de Carabantes! —¿Qué? ¿Qué broma es ésta? —¡Tenemos órdenes de llevaros ante el tribunal que ha de juzgaros! El aludido suelta sonora carcajada en la calle, oscura y vacía. —¿Tribunal decís? No me hagáis reír, señores. ¡Si todos están muertos! La carcajada se vuelve una mueca de espanto en su boca, cuando uno de los soldados lo jala del brazo. Siente entonces la frialdad, la dureza extraña de la mano, escucha con claridad la voz cavernosa que grita a sus oídos: —¡Acompañadnos! El cielo oscuro descubre la luna en ese instante y la luz da de lleno en la faz de los soldados. Carabantes queda mudo, inmóvil al verlos, pero ya los soldados lo empujan y arrastran. —Venid. ¡El tribunal os aguarda! —¡Muertos...! ¡Estáis... muertos! Las pisadas de las osamentas resonaron en la calle empedrada hasta detenerse ante una casa. Entraron, y escoltando al hombre aterrado lo llevaron a un salón, en presencia de un tribunal formado por tres muertos. Tres esqueletos, vestidos con las mismas ropas que usaban el día que Carabantes les asesinó. —¡Ah...! ¡No puede ser! ¡Sois... Fray Tomás... el Marqués de Torreblanca... Don Lizardo de Zamudio! —Los mismos, que habemos obtenido permiso del Altísimo para venir a juzgaros. —Señaló el cadáver de Fray Tomás. Carabantes retrocedió, su mente estaba en blanco, pero una ilusión lo animó. —¡No, no puede ser! ¡Estoy soñando! ¡esta es una mala pesadilla! ¡Sí! —Se dijo mientras se cubría los ojos— bebí demasiado... Pero descubrió su vista ante la voz de Don Lizardo de Zamudio. —Bien despierto estáis, Gelasio de Carabantes, para escuchar la sentencia de este tribunal. Los soldados levantaron a Carabantes, que había caído de rodillas ante el tribunal, con la luz de la razón ya escapando de su mirada. —¡Poneos de pie, que habéis de escuchar el veredicto! — Ordenó el Marqués de Torreblanca. Carabantes quiso cubrir sus ojos, cuando el martillo del juez Fray Tomás García de Zavaleta golpeó sobre la mesa. Sólo se escuchó decir, desear, implorar: ¡Estáis muertos! ¡Todos estáis muertos! Nadie sabe cómo y de qué murió el célebre asesino. No le hallaron marca alguna en su cuerpo. De bruces en el suelo, sus ojos salían de sus órbitas, las facciones se hallaban endurecidas, y las manos se crispaban; todo evidenciaba el terror experimentado a la hora final. Mas sobre la mesa descansaba un pergamino, que clavado con un puñal en la madera, decía: “Condenado a muerte”. Bajo las palabras, estaban las firmas de los tres integrantes del tribunal nombrado por el virrey: el Marqués de Torreblanca, Fray Tomás García de Zavaleta, y Don Lizardo de Zamudio. Eran rúbricas auténticas, y se hallaban frescas, como si se hubieran estampado recientemente. Esto lo afirmó el oidor de Robles, encargado del caso, y curiosamente, uno de los personajes que atestiguaron el encuentro entre el virrey de Guadalcázar y las personas que pidieron para Carabantes el cumplimiento de la ley. “Justicia divina” fue el veredicto final, asentado en las crónicas de la Colonia, y en la gente que conoció de cerca o heredó esta leyenda. Este libro fue distribuido por cortesía de: Para obtener tu propio acceso a lecturas y libros electrónicos ilimitados GRATIS hoy mismo, visita: http://espanol.Free-eBooks.net Comparte este libro con todos y cada uno de tus amigos de forma automática, mediante la selección de cualquiera de las opciones de abajo: Para mostrar tu agradecimiento al autor y ayudar a otros para tener agradables experiencias de lectura y encontrar información valiosa, estaremos muy agradecidos si "publicas un comentario para este libro aquí". INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DEL AUTOR Free-eBooks.net respeta la propiedad intelectual de otros. Cuando los propietarios de los derechos de un libro envían su trabajo a Free-eBooks.net, nos están dando permiso para distribuir dicho material. A menos que se indique lo contrario en este libro, este permiso no se transmite a los demás. Por lo tanto, la redistribución de este libro sín el permiso del propietario de los derechos, puede constituir una infracción a las leyes de propiedad intelectual. Si usted cree que su trabajo se ha utilizado de una manera que constituya una violación a los derechos de autor, por favor, siga nuestras Recomendaciones y Procedimiento de Reclamos de Violación a Derechos de Autor como se ve en nuestras Condiciones de Servicio aquí: http://espanol.free-ebooks.net/tos.html