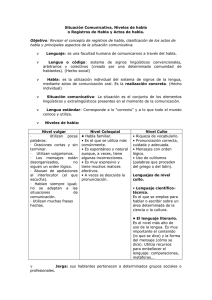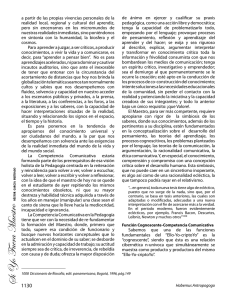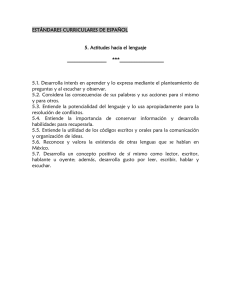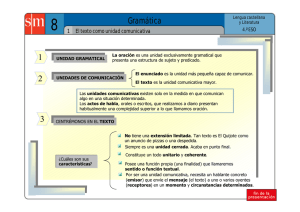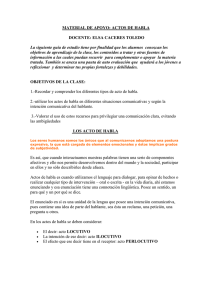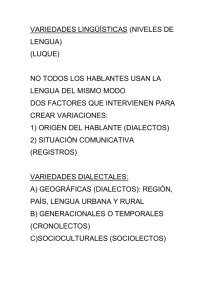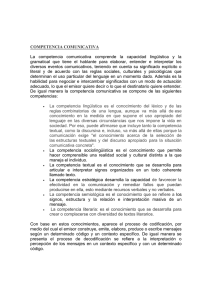ser moral ¿es negocio? - Facultad de Ciencias Económicas
Anuncio

SER MORAL ¿ES NEGOCIO?* Adelaida González Oliver Marta Graciela Trógolo (Facultad de Humanidades -Departamento de Filosofía- y Facultad de Ciencias Económicas) El mundo actual, transita socio-culturalmente por una serie de graves problemas, emanados de la globalización de los mercados y las finanzas, el uso de nuevas tecnologías posindustriales e informáticas, la crisis del “Estado de bienestar” –Welfare State- y la vigencia del neoliberalismo. Entre ellos, la exclusión de grandes masas de población, el desempleo estructural -no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en los altamente desarrollados-, la destrucción del medio ambiente, el modo de vida consumista e insolidario, dominado por el intercambio de bienes y capitales, la lucha cotidiana de grandes sectores en aras de la supervivencia y de la búsqueda de beneficios predominantemente materiales. Todos estos hechos, que movilizan la conciencia ética de la humanidad, reclaman respuestas que, si se pretende que tengan validez y contribuyan a la solución de aquellos problemas, sólo pueden ser dados desde el ámbito de la reflexión y el examen crítico, propio de la filosofía. El tema que nos congrega intenta dar respuestas, lo más concretas posibles, al conflicto generado, dentro del contexto descrito, por el tradicional enfrentamiento entre dos valores: el económico de la eficiencia y el moral de la equidad, conflicto que se entiende es dable superar mediante los lineamientos de la ética empresarial vigente sólo en aquellas sociedades democráticas y pluralistas. Esto legitima la inclusión, dentro de la filosofía práctica, de la reflexión sobre las ciencias sociales a las que pertenece la economía y, en particular, sobre el mundo económico y la actividad empresarial, cuyo objeto es la producción de bienes y servicios para satisfacer las demandas sociales. Dentro de este contexto, lo primero a delimitar es el ámbito de incumbencia de tal conflicto que, porque surge de la vida social, es atinente a la sociedad civil de la que todos formamos parte, a través de las diferentes instituciones u organizaciones a las que pertenecemos y, lo segundo es abordarlo desde las categorías del paradigma pragmático-comunicativo, para precisar quiénes son los responsables directos y a quiénes les corresponde la solución consensuada de tales problemas. En este caso la referencia obligada es la figura del sujeto social, frente a un individualismo fuertemente instalado desde la modernidad y que preocupa fundamentalmente desde sus consecuencias prácticas, pues un individuo cerrado en sí mismo, construido a partir de ideas de libertad e independencia que se disfrutan en lo privado, produce inexorablemente la atomización del todo social y la destrucción del espacio público, desde el que se pudiera solicitar un comprometido accionar ético-político que incorpore las ideas de solidaridad y alteridad. Entonces, descartado el individualismo, porque en sus diversas variantes ha demostrado su impotencia para dar cuenta del concepto de autonomía, urge reconstruir una figura de sujeto autónomo, situada a la altura de nuestra conciencia moral, según la cual las personas que actúan como interlocutores válidos, a la vez irrepetibles y capaces de universalidad, para proteger los derechos de todas las personas. Esto exige la creación de instituciones cuyo sentido sea llevar a cabo esa tarea de defensa apropiadamente, como lo solicita una ética discursiva o de la responsabilidad solidaria. Porque lo importante es “que lo bueno acontezca” (Apel) y no sólo que los hombres tengan buena voluntad, aunque ésta no se descarte. Esto es que, si la filosofía práctica ha de intentar dar razón de la vida social, debe partir de la noción de sujeto autónomo, que se desenvuelve dentro de una democracia que presupone la igualdad de sus ciudadanos; es decir, de personas que pueden decidir o incidir en las leyes de su país. Por lo que, lograr el ejercicio de la autonomía del sujeto, teniendo en cuenta las peculiaridades de su vida social, política, ecológica, económica, pedagógica, etc. se constituye en el fin de la ética aplicada y de la democracia pluralista. Desde la perspectiva del sujeto social, esta propuesta descarta, entonces, el paradigma de la filosofía de la conciencia que conlleva una actitud objetivadora, traducida en razón estratégica- instrumental cuyo único fin es la obtención de resultados inmediatos sin importar su costo social, lo cual demostraría su incapacidad para la reconciliación con los valores antes mencionados de eficiencia y equidad, actitud que además, tiende a garantizar sólo la supervivencia. Puesto que, visto desde la génesis de la dimensión moral, el contenido de las normas morales es siempre social, porque los motivos y fines de la acción dependen siempre de las interpretaciones de la tradición y de la comunidad, el actor o agente individual no puede ser la instancia última que defina según sus necesidades el sentido de la praxis, sino que ha de responder a la idea del discurso universal, es decir, contemplar los intereses de todos. Así, si los individuos se socializan como miembros de una sociedad ideal de comunicación, adquieren una doble identidad: autonomía para desenvolverse en un marco de referencia universalista y autorrealización, porque siendo autónomos tienen iguales oportunidades de desarrollarse en su subjetividad y particularidad. En cambio, esta propuesta difiere de la descrita, pues adopta el paradigma del lenguaje que incluye el giro pragmático; ambos conforman el concepto de sujeto propio de la teoría de la comunicación, que comprende el descrito proceso de socialización por el que devenimos individuos irrepetibles, junto a la validez de las normas en el hacer. Dichas normas se fundan en los presupuestos del habla según los cuales el sujeto es un hablante que interactúa con un oyente. La apertura a la alteridad consiste en el rechazo del individualismo y en el reconocimiento recíproco de la autonomía del otro como alter ego, simbólicamente mediado –el lenguaje es el mediador entre los yoes-. El hablante, al autodenominarse yo, no sólo no se refiere a un objeto, sino que en la acción comunicativa expresa la actitud pragmática desde la que se reconoce como subjetividad, aunque también como perteneciente a un mundo social. Al argumentar racionalmente acredita su identidad como persona capaz de actuación autónoma, adquiriendo una dimensión moral universalizable. Los dos rasgos que constituyen el yo: autonomía y autorrealización personal cobran trascendencia social y van conformando la democracia y definiendo la ética, ámbitos en los que se unifican las cuestiones morales de justicia y de beneficencia, que gobiernan el hacer de la ética aplicada y se necesitan para edificar una democracia. El concepto kantiano de autonomía se torna así requisito indispensable en el nivel pragmáticolingüístico, porque para que la acción comunicativa tenga sentido, el oyente presupone en el hablante las pretensiones de acceder a la verdad, la corrección normativa y la capacidad de resolver argumentativamente –si hubiera diferencias- tales pretensiones; mientras que el hablante, por su parte, presupone en el oyente la capacidad de responder por sus actos, en cuanto le exige tomar una decisión por el “sí” o por el “no” a la oferta que procede del acto de habla. La autonomía en la que nos reconocemos como personas se descubre en los actos de habla inherentes a la praxis vital, pero que al mismo tiempo trascienden la individualidad de la misma en su aspiración de validez universal. Tal trascendencia con pretensiones de universalidad, transforma a toda persona en interlocutor válido, competente para aportar algo a la discusión. Por esto el paradigma comunicativo no es propiamente el del sujeto, sino el de la subjetividad/intersubjetividad, que surge del reconocimiento recíproco de la autonomía del hablante y del oyente. Esto produce un desplazamiento desde el “yo pienso” al “nosotros argumentamos”, dentro del cual la intersubjetividad otorga validez universal a la norma, es decir, corrección moral, la cual se establece cuando todos los afectados –incluyendo a los posibles afectados, como las generaciones venideras- le han prestado su consentimiento mediante el diálogo celebrado en condiciones de simetría, porque autónomamente han reconocido que la misma satisface, no intereses particulares o grupales, sino universales. Sólo desde la autonomía del “yo argumento” tienen los hombres la posibilidad de resolver sin violencia los conflictos acerca de las pretensiones de validez de las normas, de presuponer intenciones recíprocas de dialogar en serio y sin reprimir sus intereses empíricos, puesto que el contenido del discurso práctico son los intereses de los individuos, insertos en los contextos concretos y en la historia. Sólo de este modo, el hombre de carne y hueso se transformaría en el referente de los sistemas sociales que lo conforman, pudiendo modificar aquellas estructuras que histórica e injustamente opri- men “sistemáticamente” a algunos hombres, pues el sentido de justicia del que todos se hallan dotados emergería ante la injusticia, impulsando la concreción del ideal participativo exigido por la sociedad civil. Ideal que no se encarna en el Estado, pues éste no defiende intereses universalizables, sino que actualmente éstos deberían ser la meta de ciertos sectores de la sociedad civil, asumiendo el protagonismo moral que les cabe en la explicitación de una exigencia de nuestro tiempo: que el mundo debe y puede ser algo más que intereses sectoriales en conflicto. Así, la sociedad civil se convertirá en el espacio de cooperación voluntaria entre individuos y grupos iguales, y el Estado, en el lugar de las instituciones jerárquicas obligatorias, necesarias para coordinar y servir eficientemente a aquélla. Ambos Estado y sociedad civil- resultarían complementarios en la organización de un nuevo orden políticoeconómico. Pero, ante la vigencia de un orden político-económico obsoleto y frente a fuertes intereses en pugna por mantenerlo así –tráfico y explotación de personas, venta ilegal de armas, narcotráfico, guerras, genocidio, etc.-, el panorama al que asistimos es de devastación y desorientación. Y, es aquí donde la realidad acude a la filosofía práctica en busca de respuestas y de principios que ayuden a la toma de decisiones y a orientar de algún modo la acción de los políticos, la conducta de los empresarios y periodistas, el sentido de las profesiones, el papel de la economía, etc. Es en la configuración del nuevo orden mencionado, donde cobra importancia abordar el tema de las relaciones entre ética y economía, y donde es preciso establecer una distinción entre las expresiones: ética económica y ética empresarial o de los negocios. La ética económica se refiere al campo general de las relaciones entre ética y economía, y también a la reflexión ética sobre los sistemas económicos, dentro de la que actualmente ofrecen especial interés las consideraciones sobre la ética del capitalismo. La ética empresarial o de los negocios, por su parte, se centra en la concepción de la empresa como una organización económica y como una institución social que desarrolla actividades destinadas a producir riqueza, contribuyendo así al crecimiento económico de la sociedad. En las últimas décadas, una nueva concepción de la economía se está abriendo paso en razón de la profunda insatisfacción, del serio deterioro y de los marcados perjuicios que ocasiona a la existencia humana, tanto individual como colectiva, una organización económica, regida por una ética utilitarista, que todo lo evalúa según los resultados o efectos de las acciones y que privilegia el principio de que “el fin justifica los medios”. Y, un lugar privilegiado para llevar a cabo esta transformación, tan urgente como necesaria, de la moderna economía capitalista es, según Adela Cortina, la empresa. La empresa es un tipo de organización, más precisamente, el paradigma de las organizaciones que constituyen la sociedad, entendiendo que en la actualidad ésta es una sociedad de organizaciones. Y si esto es así, es el cambio en las organizaciones, dentro de las que la empresa es la organización ejemplar, lo que, para los expertos, puede salvar al hombre y a las sociedades actuales. La creación de un nuevo orden social que implique fundamentalmente la moralización de la sociedad en su conjunto, requerirá una ética de las organizaciones e instituciones y, en particular, una ética de la empresa que establezca el respeto de los valores olvidados, pero que hoy se conciben como indispensables para construir una sociedad de elevada moral. En este orden de cosas, buen número de autores ven a la empresa como un motor de renovación social, que goza de las cualidades de que carecen las viejas instituciones anquilosadas por la burocracia, asfixiadas por el imperio de los mediocres, y represoras de quienes proponen innovaciones y de quienes se destacan. Es entonces, la reciente ética de la empresa, la que puede contribuir mediante la organización empresarial al cambio de la sociedad y a su avance hacia un más alto nivel de moralidad. Esto porque, tiene como valores irrenunciables el controlar la calidad en los productos y en la gestión, asegurar la honradez en el servicio, mantener el mutuo respeto en las relaciones internas y externas a la empresa, lograr que todos cooperen en aras de la calidad, y promover la creatividad, la iniciativa, el espíritu de riesgo y la solidaridad en el conjunto de sus relaciones. Una empresa éticamente impecable será la que, además de respetar estos valores, persiga realmente los fines para los que ha sido creada y que se resumen en la satisfacción de las necesidades humanas. Toda organización y, por ende, toda empresa tiene un fin que es social, porque las organizaciones se fundan para proporcionar a la sociedad ciertos bienes, en virtud de los cuales son aceptadas o quedan legitimadas ante esa sociedad. Pero, además de producir los bienes que de ella se esperan, una empresa debe respetar los derechos reconocidos por la sociedad en la que funciona y los valores por todos compartidos. La tarea de la ética empresarial será, entonces, esclarecer el sentido y el fin de esa actividad, orientar y proponer valores morales para alcanzar aquel fin. En este sentido, la ética de la empresa debe ser considerada como una concreción de la ética cívica, lo cual significa que consiste en la aplicación al ámbito empresarial de los valores y normas respetados en una sociedad pluralista y democrática. Esto a su vez implica que la empresa se organiza según un modelo comunitario y en el marco de un nivel moral postconvencional. Al hablar de ética cívica se hace referencia al mínimo de valores y normas que comparten los miembros de una sociedad moderna –como ya se dijo democrática y pluralista-, cualesquiera sean sus cosmovisiones religiosas, agnósticas o ateas, filosóficas, políticas o culturales. La ética cívica es, por ello, la convergencia de las diversas opciones morales de la sociedad democrática, es la moral común dentro del legítimo pluralismo de opciones éticas. Esta ética corresponde a un grado de desarrollo de la conciencia moral, desde el cual se comprende que la convivencia de concepciones diversas es fecunda y que cada quien tiene derecho a tener su propio proyecto de felicidad, siempre que no imposibilite a los demás llevar a cabo los suyos también. Esto es lo propio del pluralismo, que no significa que los integrantes de una sociedad no tengan nada en común, sino todo lo contrario. Precisamente, el pluralismo es posible en una sociedad cuando sus miembros, a pesar de tener ideales morales distintos, respetan conjuntamente unos mínimos morales que les parecen innegociables, y que no son compartidos porque alguien se los haya impuesto por la fuerza, sino porque han llegado por su propia cuenta a la convicción de que son los valores y normas a los que una sociedad no puede renunciar sin dejar de ser humana. Volviendo al concepto de ética de la empresa, cuando se dice que este tipo de organizaciones responde a un modelo comunitario se alude a que la empresa constituye una comunidad, pues las organizaciones son comunidades morales, dado que las relaciones humanas que forman parte de ellas tienen una significación moral. Y la solidaridad, que también debe haber entre sus miembros, implica el predominio de la unidad frente a los conflictos y desacuerdos. Entonces, si la empresa es una comunidad, se caracteriza, además, por ser un grupo humano que cuenta con un proyecto compartido, con una meta común que se esfuezan por lograr todos sus integrantes, los cuales refuerzan su sentido de pertenencia al grupo frente a la tentación del individualismo, desarrollan las virtudes necesarias para alcanzar la meta y distribuyen entre sí las funciones atendiendo a la excelencia. Por otra parte, las modernas sociedades –o sociedades postcapitalistas- en las que rigen los contenidos de la ética cívica requieren que las organizaciones e instituciones, entre ellas las empresas, se ubiquen en el plano de la moral postconvencional, según el cual se considera justo no lo que se adecua a las normas de una sociedad concreta, sino a principios universales, derechos humanos y valores superiores. Esto hace que las empresas que ignoren el respeto a los mismos queden deslegitimadas por actuar en contra de los conocimientos morales que la razón humana ya ha alcanzado. Desde esta perspectiva y como se lo expuso antes, la ética de la empresa, que es una parte de la ética aplicada, ha de situarse, para responder a la necesidad de transformación del mundo económico y por ende del orden social, en el marco de la ética discursiva, dialógica o comunicativa fundada por Karl Otto Apel y Jürgen Habermas. Según Apel, en la ética aplicada podemos distinguir dos partes: la parte A que se refiere a la fundamentación de lo moral y la parte B, que se ocupa del marco de aplicación a la vida cotidiana de los principios descubiertos en la parte A. Pero, Cortina hace la salvedad de que no se trata de una disciplina que funcione deductivamente, es decir que una vez descubiertos los principios se limite a aplicarlos a los casos concretos, pues siguiendo este modelo sólo se prolongaría el proceder de la ética tradicional, asentada sobre la base de la existencia de un código moral único. La ética aplicada que nos ocupa se encarga, no de la solución de los casos concretos, sino de diseñar los valores, principios y procedimientos que en diferentes situaciones deberían tener en cuenta los afectados. Entonces, y porque la realidad llama hoy a la moderación y a buscar junto con los especialistas de cada campo qué principios se delinean en él y cómo deben aplicarse, y además porque la interdisciplinariedad es una urgencia, Cortina propone incorporar una parte C a la ética. Ésta consistiría en diversos procedimientos para la toma de decisiones en casos concretos, según los cuales hay que tener en cuenta: • La actividad de la que se trata y la meta por la que esa actividad cobra un sentido. • Los valores, principios y actitudes que es preciso desarrollar para alcanzar esa meta, es decir el bien interno a esa praxis. • Los valores y principios propios, fuertemente vinculados a los anteriores, que emergen de la articulación de ese principio ético dialógico con esa actividad concreta. • Los datos de la situación que debe ser descrita lo más completamente posible. A pesar de que Cortina señala que la ética del discurso no es la única capaz de dar cuenta del fenómeno moral o de orientar la toma de decisiones, sostiene que es la única que puede coordinar la acción comunicativa y la subsiguiente argumentación entre las diferentes actividades humanas. Pues, es la idea de sujeto como interlocutor válido la que configura el trasfondo común a todas las esferas y en todas ellas es el afectado quien está legitimado para exponer sus intereses y lograr que sean tenidos en cuenta por universalizables. Y todos los afectados o sus representantes son los que, guiándose por la prudencia han de evaluar las circunstancias y las consecuencias en el contexto concreto, y quienes han de tomar decisiones morales personales, que no por personales son irracionales e incomunicables, porque al ser la persona subjetividad e intersubjetividad, sus decisiones morales no serán idiosincrásicas, sino compartibles. Con lo cual queda claro quiénes son los responsables directos de lo que acontece en una empresa y a quiénes les corresponde buscar una solución consensuada en caso de conflicto. Siguiendo a Habermas y Apel, y retomando la ética discursiva basada en la racionalidad humana, es posible establecer una distinción entre dos tipos de razón que pueden utilizar los participantes de un diálogo: la razón comunicativa o dialógica y la razón estratégica. La primera es la que se utiliza en un diálogo en el que los sujetos intervinientes se reconocen, recíprocamente, como interlocutores perfectamente legitimados para exponer sus razones y ser escuchados, y para ser tenidos en cuenta en la decisión final, de modo que la meta última del diálogo es llegar a un consenso que satisfaga los intereses de todos los participantes. La racionalidad estratégica, por su parte, es la que emplean quienes consideran a sus interlocutores tan sólo como medios para alcanzar sus metas, por lo que, a través del diálogo procuran no llegar a un acuerdo, sino ganar a los demás imponiendo sus argumentos en pos de su beneficio personal. Entonces, la ética de la empresa –como cualquier ética aplicada- deberá estar sustentada en los dos tipos de racionalidad ya referidos, porque, al mismo tiempo que implementar estrategias para alcanzar el fin de la actividad empresarial -la satisfacción de necesidades sociales a través de la obtención de beneficios-, deberá considerar, a la hora de tomar decisiones y establecer normas de acción, a quienes intervienen en dicha actividad –directivos, trabajadores, consumidores y proveedores- como interlocutores válidos con los que es preciso relacionarse comunicativamente, de suerte que se respeten sus derechos e intereses. La articulación de los dos tipos de racionalidad implica que los sujetos que toman las decisiones concretas son responsables de ellas y, por lo tanto, no pueden tomarlas sin contar con el fin que se persigue, los valores y normas morales vigentes en la sociedad, y los contextos y consecuencias de cada decisión. La empresa, por consiguiente, deja de ser entendida como un conjunto de hombres sin escrúpulos, movidos exclusivamente por el afán de lucro, para convertirse en una institución socio-económica con una seria responsabilidad moral con la sociedad, o lo que es lo mismo, con los consumidores, accionistas, empleados y proveedores. En este sentido, se puede decir que la ética discursiva o comunicativa, dentro de la que se inscribe la ética de la empresa, pretende transformar la racionalidad económica por medio de la racionalidad comunicativa, intentando, de este modo, corregir el desarrollo económico desde la perspectiva del “mundo de la vida”, es decir, del mundo social y humano, a los efectos de poner en marcha la transformación social del capitalismo para llegar a una economía social, cuyo fundamento ya no sea utilitarista sino discursivo y, por ende, democrático. Desde este punto de vista, la ética de la empresa aportaría las ideas regulativas de las acciones o de la práctica económica para lograr un orden social y económico justo. Estas ideas regulativas, sustentadoras del progreso económico-social, van más allá de lo “factible” inmediato, de lo que puede ser realizado en el presente y a corto plazo. Sin embargo, dichas ideas no deben ser consideradas como extrañas al mundo, sino más bien como fuerzas innovadoras de progreso histórico. La economía social, según este enfoque, une el control funcional y la organización estratégica de las empresas con la regulación y normatividad morales, poniéndose así de manifiesto la posibilidad de conciliar el orden económico con el orden crítico-normativo de la ética. Para concluir, se puede plantear ahora la pregunta que da título a esta exposición: “Ser moral ¿es negocio?” De acuerdo con las reflexiones hasta aquí expuestas no sería errado responder que sí, que “ser moral, es negocio”. En otras palabras, se puede afirmar que lo moral, en el mundo de la economía, es rentable, dado que el hombre necesita normas de comportamiento que se basen en los valores de la institución a la que pertenece o en la que trabaja, en este caso, la empresa. Este comportamiento guiado por la moral empresarial reduce los costes de coordinación externos e internos de la empresa, en la medida en que los integrantes de la organización se hallan identificados con ella, cuentan con una alta motivación para desarrollar sus tareas y actúan como interlocutores válidos que pueden participar creativamente en la marcha de la institución. Asimismo, los valores morales, como por ejemplo, la confianza, reducen los “costos de transacción”, compensan los fallos del mercado, favorecen la integración social y contribuyen a la eficiencia económica. Una empresa que se muestre como una institución responsable que, ante todo, se propone atender a las necesidades del público de la manera más eficiente posible, y que, además comparte los valores morales que tienen vigencia en la sociedad, está esgrimiendo estrategias lícitas de gran importancia para su supervivencia. Las empresas que se plantean únicamente el máximo beneficio en un corto plazo difícilmente podrán sobrevivir en un tiempo como el actual, de gran competitividad, y en el el éxito está garantizado por la responsabilidad a largo plazo. Basar en éste las espectativas es fundamental, pues la moralización de la empresa necesita tiempo, pues implica aprender y establecer un cierto tipo de conductas, requiere que la institución asuma la responsabilidad de sus decisiones con vistas al futuro y supone, además, lograr la confianza de los consumidores, la cual no se alcanza de un día para otro. Es un hecho que las empresas más responsables son las que han tenido mejores cuentas de resultados. Las estadísticas muestran que las organizaciones que perduran son en muy buena medida aquellas que generan entre sus miembros un sentido de pertenencia a la institución y, a la vez, la confianza en el público de que sus necesidades son y serán satisfechas por la empresa. ¿No habrá que decir entonces con Stern que la ética, o al menos un tipo de ética, es rentable? La respuesta es que sí, que la moral es económicamente rentable en tanto y en cuanto las empresas se organicen y actúen sobre la base de valores y normas que les permitan legitimar su existencia. Legitimación que indica, asimismo, la conformación de un “capital simpatía”, de una sintonía con los consumidores, cuya confianza les lleva a preferir una determinada empresa y sus productos. Resumiendo, el carácter comunitario de la ética de la empresa va configurando lentamente una cultura corporativa o empresarial, que hace posible crear aquel capital no financiero, pero sí beneficioso, cultura que además privilegia la confianza frente a la eficiencia descarnada y la calidad frente a la cantidad, y que sustituye el conflicto por la cooperación y el negocio salvaje por la responsabilidad. Entonces, en razón de que en las sociedades capitalistas hay un gran espacio de libertad, su economía debe estar fundamentada en la ética, pues esta fundamentación es la que ha de permitir vincular la liberdad moral con la libertad económica y, al mismo tiempo, conciliar la multiplicidad de fines individuales. En consecuecia, la ética del capitalismo habrá de asentarse en tres valores esenciales íntimamente vinculados entre sí: la eficiencia en la coordinación, la libertad (de consumo, de producción y de acción) y la justicia distributiva. * Para el desarrollo de esta exposición se recurrió a los siguientes textos: CORTINA, Adela: Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid, 1997; de la misma autora Ética de la empresa, Trotta, Madrid, 1996.