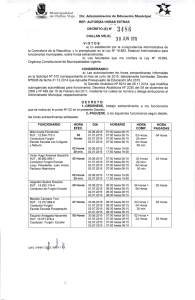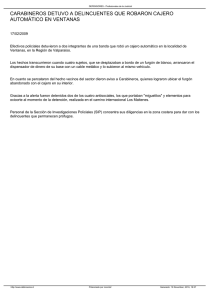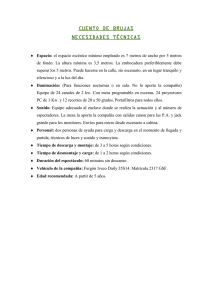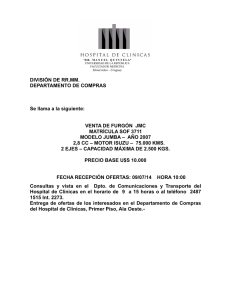Empieza a leer - Alejandro Gándara
Anuncio
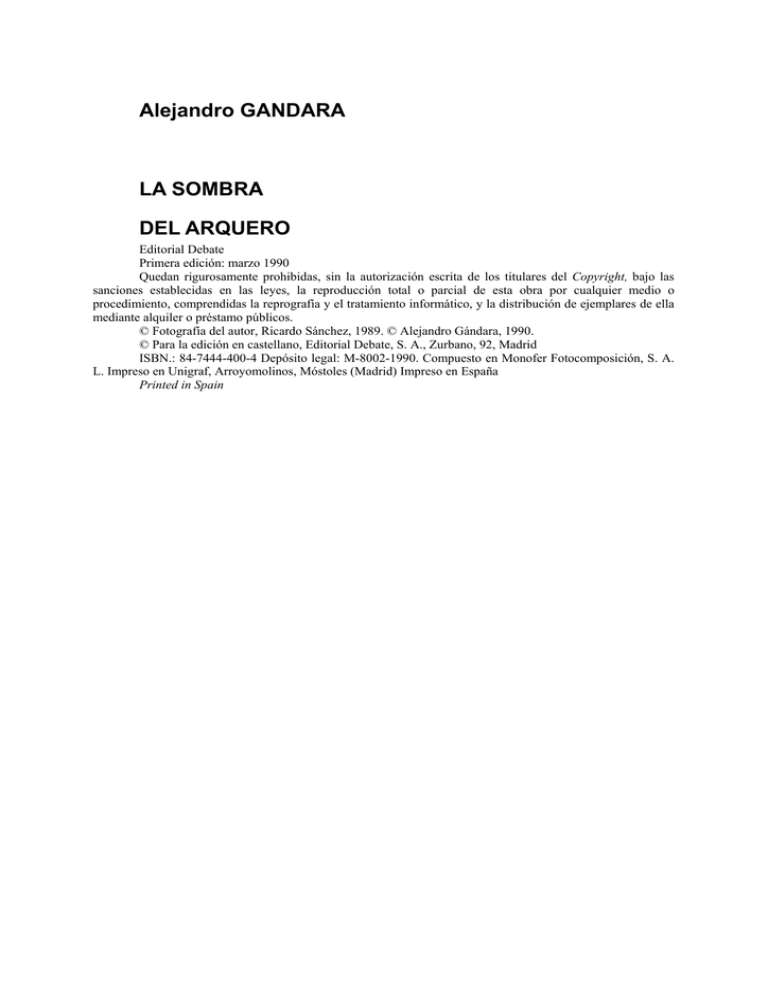
Alejandro GANDARA LA SOMBRA DEL ARQUERO Editorial Debate Primera edición: marzo 1990 Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. © Fotografía del autor, Ricardo Sánchez, 1989. © Alejandro Gándara, 1990. © Para la edición en castellano, Editorial Debate, S. A., Zurbano, 92, Madrid ISBN.: 84-7444-400-4 Depósito legal: M-8002-1990. Compuesto en Monofer Fotocomposición, S. A. L. Impreso en Unigraf, Arroyomolinos, Móstoles (Madrid) Impreso en España Printed in Spain Serás vagabundo en tu propia tierra y no te dará fruto. Cazarás y antes de que la flecha salga de tu arco tu sombra se habrá extendido por el mundo. Y donde caiga esa sombra, la tierra será ceniza. Uno La misma hoja de luz golpeó en la espalda de la mujer y se encharcó como una herida en el cuerpo tendido. Ensartados por el mismo sol, cuando todo lo anterior se había vivido en la penumbra, las cosas del cuarto enseñaron una cara lívida y paralizante. Quizá por eso tardaron en moverse: el cuerpo de la mujer, mayor que el del muchacho, con los primeros indicios de desgaste, reaccionó esquivando el rayo con un simple movimiento de cintura. Apenas cambió de gesto y de sitio. La luz se descargó entonces sobre la figura tendida en la cama marcando su rigidez, la falta de recursos de un cuerpo que depende y lo sabe de las iniciativas de otro. Desde el borde de la cama, un borde más allá del último borde en el que había estado apoyada, la mujer se inclinó para volcar una sombra en el vientre desnudo. Consciente, quizá, del contraste que se despertaría en la otra piel iluminada de pronto. La sombra voló como una flecha al charco de la herida. Los brazos duros del muchacho subieron la sábana hasta el pecho en un movimiento maquinal de protección aunque costoso. La brusquedad del tirón debió producir una impresión de torpeza exagerada. La sombra de la mujer -la cabeza, el cuello, el principio de la curva de los hombros- se quedó flotando en el paño como si la empujara la marea de los pliegues agitados todavía por el impulso. Como si le hubieran cerrado una puerta de su propia casa. Ella acabó por enderezarse y regresar a la verticalidad dominante anterior a la sombra. Esa sábana fue el primer rechazo, también la primera respuesta desde que la mujer entró vestida con una blusa floja que se cortaba bajo la cintura y una exigencia impuesta en la cara. El gesto la hacía distinta y señalaba en las facciones el desajuste de quien está sobreviviendo aunque ya no sobrevivirá más, a una necesidad urgente. La imposibilidad de seguir esperando. Enseguida, apenas cruzó el dintel, reconoció el propósito en su forma de acercarse, aunque no pudo pensar en ello. No podía pensar de repente en lo que sólo se atrevería a pensar mucho después de que sucediera. Pensó en la sorpresa y en que la sorpresa daba paso a hechos que no hubiera adivinado antes, que tampoco ahora quería adivinar. ¿Estaba seguro? Lo curioso es que sintiera cierto poder sobre la mujer, el poder que se siente sobre la urgencia de los otros aunque no se haya determinado el objeto. Ese poder le animó a permanecer todo el tiempo a la expectativa. Si no se movía, nadie podía quitárselo. En la incertidumbre siempre había confiado en las garantías de una actitud pasiva. Esa era la ingenuidad. Que en mitad de esa convicción los músculos empezaran a ponerse duros, con una dureza de la que ya no podía responder, fue lo que la descubrió. Un error que le cerraría cualquier salida, todo movimiento o complicidad cuando decidiera cambiar de actitud. Cuando ocurriese algo que obligara a ese cambio. La distancia resultó una trampa estúpida. La rigidez era más fuerte que su voluntad y ya no podría sacudírsela a su antojo. Era su esclavo de la misma manera en que se convertiría en esclavo de los deseos de ella, por ejemplo, la única fuerza viva en aquella escena. Porque él había cambiado la suya, la posibilidad cuando menos de expresarla, por una satisfacción orgullosa. ¿Había conocido entonces y desde el principio su propósito? El conocimiento de lo inmediato actuaba mediante la traición. Aunque se le poseyera por completo, sólo se iluminaba para la utilidad del dueño en ciertas franjas. El resto permanecía a oscuras hasta que un hecho nuevo lo unía al bloque de luz aunque ya apenas prestara un servicio honorífico desde el punto de vista de la inteligencia o de lo práctico. No tardó en sentir la desnudez y la gasa de frío que empezaba a cubrirle mientras ella avanzaba por el suelo de losas, la desnudez que era el primer peldaño de la consciencia, así como -lo supo más tarde- el dolor era la primera manifestación de la incertidumbre. Aquella parálisis de la que disfrutó en los momentos iniciales se apoderó sin esfuerzo de una voluntad soñolienta, le pudo con una facilidad tan humillante que la baraja de posibilidades se redujo a simple servidumbre. Servidumbre a quien de verdad mandaba en la situación y asumía un riesgo desproporcionadamente mayor que el mayor de sus impulsos. Para los que de antemano se había negado la ocasión. Ella podría tocarle, penetrarle, también pasar de largo sin que cambiara en absoluto su posición de súbdito, incluso si conseguía rebelarse lo haría desde la posición del súbdito. De sí mismo, del deseo de ella, eso no era importante. Cuando se preguntó si quería que la mujer siguiera avanzando, sabía ya esas cosas. Ella continuaba la dirección de su deseo mientras todo su poder se limitaba a mover los ojos. Si quería, a cerrarlos. Pero los ojos investigaron a la intrusa hasta el mínimo detalle para acabar reconociendo que nunca la habían visto. Era la de siempre y otra pero la otra era todo. Hasta el punto de que lo que recordaba de la de siempre era un cuerpo invisible. Durante años había atravesado su carne -mejor, su silueta- para ver detrás, afuera, encima, a los lados, nunca a ella. La presencia estaba tan extendida por su vida que había desaparecido al fin en el propio espacio que ocupaba, entre los objetos animados por el espíritu que ella les dio. Había visto gracias a la mujer, pero a condición de no verla a ella. Con el aliento demasiado envolvente de una mujer sola que se dividía constantemente entre su papel de madre y de amiga mayor. La mujer tampoco le había facilitado las cosas, para él fue siempre complicado trazar el camino más corto para llegar a ella. Por el afecto de un hijo o por la solidaridad de un compañero de experiencias, por cuál. ¿Esa historia podía pasar por verdadera? Terminó creyendo que era sólo la dueña de un espacio que él ocupaba con derechos otorgados por el tiempo. Nadie podía echarle de allí, como nadie podía obligarle a expresar la madurez que infectaba el cuerpo. Mientras los pies que venían al encuentro se deslizaban por el suelo helado, sintió una de las consecuencias de la parálisis que iba en aumento: el repudio de lo que estaba descubriendo de sí mismo. No sólo por lo que le afectaba en ese instante sino también por lo que había sido. Su vida hasta entonces tenía el comienzo y el término de un error. No alguno en particular, no este hecho o aquel rechazo, no esa palabra o caricia. Se trataba del error tomado como una estrategia, una forma de ver las cosas, de estar pasando por la vida. Si rechazaba todo lo anterior, nada le impedía rechazar todo lo que sucediera después. Y tampoco importaba que ése fuera el resultado de la desesperación, porque tendría que pasar mucho tiempo antes de hacer un balance nuevo y después de ese balance nadie le aseguraría haber cambiado de estrategia. Estaba en condiciones de equivocarse tanto como durara, tanto como la equivocación se alargara en el alargamiento de su vida. Si estaba desesperado o si empezaba a estarlo, eso no borraba la lógica que dominaba los hechos cuando se vuelven en contra de forma tan acorde. Sin dejar que escape ni una resma. Sintió al principio la exactitud -no era la exactitud, quizá fuera el compás que llegaba hasta sus oídos como una expresión de firmeza- de los pasos, el modo de caminar de una decisión cuajada de las indecisiones que llenaron los años de espera. Culpas y miedos. Otro descubrimiento era la presencia borrosa de esa espera de años por la que él se había elevado como un espíritu intacto. Fuera de eso, aquella decisión tenía la fuerza de quien se precipita a la conquista de algo que resume un pasado de fragilidad. Era un resultado de la derrota que exaltó esa misma conquista en vez de frustrarla. El miedo terminaba en coraje y hacía, por tanto, la decisión más temible. Reclamaba el asalto, el fuego, la víctima, por encima de la propia conquista. Los pasos firmes, con flexibilidad o ritmo, como si midieran el terreno desnudo de una habitación o de una tundra, seguidos de su propia cadencia y de las huellas impresas en el oído, tenían una dirección. La potencia de lo que no tenía regreso pero más que nada la superioridad de lo que es ajeno a obstáculos. Temía que pasara por encima de su carne tendida y dejaran su trayecto y su marca con la misma indiferencia que en el suelo. Era un temor multiplicado por el desconocimiento de la mujer, el ser otra en el cuerpo conocido, el no haberla visto antes. Una desconocida dentro de una conocida. Ayer la hubiera engañado, evitado, sometido. La conocía lo suficiente como para dominarla en aquel terreno común en que ella aceptaba su invisibilidad, lleno de furia y afecto. Ahora era distinto. Ella le había estudiado desde el fracaso y podía actuar. Tenía los datos que permiten el asalto a lo deseable. Que lo hacen posible. En cambio a él no le quedaba tiempo, y era tan ajeno a sus actos -sujetos a convenciones normales- como a la mujer a la que se enfrentaba. El origen de la fuerza que se aproximaba era un misterio, también su reflejo en rasgos que escapaban a la costumbre de la mirada, quizá los mismos de siempre pero organizados contra él. Organizados para su rendición. Lo decían sus pies, también lo decían los ojos, los huesos. Una vida acumulada de mandatos y de músculos que obedecían órdenes. Los ojos, más que los pies, transportaban el esqueleto como una idea que le da forma. La mujer retiró suavemente la sábana y los dedos del muchacho se aflojaron sin resistencia. Luego, ella se volcó en un abrazo de rabia. Abriendo todas las puertas de su casa. Dos La mano se quedó helada por el camino. Tiré la bolsa al llegar y la metí enseguida en el bolsillo, el bolsillo sólo estaba un poco más caliente que la mano. El número del portal coincidía con el que me dijeron. Cuando me paré no se movía nada, la falta de movimiento hacía la noche más cerrada. Más lejos de la amanecida. El frío subía por los pantalones, abrazaba los muslos, esa clase de frío que ya no se va durante el día. También se escurría por la cazadora, entre los hombros y la espalda. Luego vi gente saliendo de un sitio con luz más abajo en la misma acera. Con la gente salía una cresta de humo alargada sobre las cabezas. Empujé la bolsa con los pies hasta el bordillo, al lado de los árboles. Desde allí tampoco se divisó el letrero del bar, que decía bar, aunque se transparentaba una cristalera amarilla, el color de otra temperatura. Todavía más abajo, al final del puente donde terminaba la calle, los faros de coche cruzaban en haz. La carretera de los pantanos. No la conocía, pero cualquiera sabía la dirección. Allí, en cien kilómetros de tierra empapada, estaba el trabajo que me dijeron. Cuando el encargado de la oficina dijo la palabra pantano, sonó a palabra que muchos compartían dentro y fuera de la oficina. La clase de palabra que manda en los lugares, con la que todo está dicho. El furgón llegaba por la plaza de arriba, se detenía en el portal. Había portales iguales a izquierda y a derecha, ése no tenía nada especial. Un número negro con dos cifras en un azulejo partido. Azulejos y casas de antes del incendio. A medio camino entre la plaza y la cristalera del bar. La zona de enfrente era un parque de tierra con un templete de dos pisos, una bombilla colgando. La gente siguió saliendo por un lado de la cristalera, cruzaba por el semáforo y se iba a la derecha del parque por la explanada del hospital. No había visto antes el templete. El olor del hospital subía a la ciudad en los días de Sur, terminaba pegado a las cosas como un perfume. Pegado a los armarios y a los bolsillos. No era un olor sencillo a formol, comida, desinfectante. Tampoco era su mezcla. El hospital llevaba siglos en la explanada, puede que olieran los siglos de descomposición. El clima de la descomposición, un dulzor y una humedad que no se encontraban en otra parte. Esperaba otros compañeros de viaje en aquel sitio con la bolsa, igual que yo, encajada en los pies. La cuesta de la calle estaba desierta. Un pelotón, creo que dijo el de la oficina. También esa palabra debía ser parte del lugar. Sonaba a cuarto en el que se dejan cosas, se ponen hombres. Sonaba al lugar ocupado, no a lo que está dentro. El furgón sería un citroen de policía francesa, gris con cara de perro. Había creído que las cosas irían más rápido, una coincidencia entre la llegada y la llegada del furgón. Prefería estar solo en el retraso. La cita no estaba escrita en un papel pero la había escuchado con claridad. Además, pensé en ella. Fuera de la ciudad, no dentro, cuando parecía más cómodo lo contrario. El furgón podía recoger a la gente con una ruta sencilla. Hubiera tenido que hablar con alguno, alguien me hubiera hecho hablar o yo hubiera hecho hablar a alguien. Lo último, por debilidad. La debilidad del nuevo, del que necesita saber. Con el tiempo se acaba conociendo lo que hace falta, pero eso no es todo. Dentro de un grupo hay que preguntar, pedir perdón por el intruso que llega. La pregunta, la cháchara, es una forma de pedir permiso por meterse demostrando que las cosas pueden seguir como antes. Que el que llega no es un accidente. Puede seguir las reglas con la facilidad de los otros, cualquier clase de reglas con tal de quedarse dentro. No era lo que prefería en aquel momento, el acto de entrega que franquea el paso. Luego, cuesta volver atrás. Cierto que más tarde te regalan un sitio, estás solo, en ese sitio donde no te miran, no te escuchan, resbalas. Entonces se está bien, si no recuerdas todo lo que has hecho para estar bien de esa manera. Eran más de las seis y media, no necesitaba un reloj para estar seguro. El de la oficina habló de un tanto por ciento por peligrosidad. Faltaba el furgón y la gente. La palabra la dijo como una virtud que se gana con el esfuerzo, sobre todo con la disposición. A las seis y media en punto. Le pregunté sólo esa vez. Contestó exagerando sobre la tierra pantanosa, diciendo más de lo que se le preguntaba. Orgulloso del tanto por ciento. No podría conseguirlo en cualquier trabajo, una distinción a un historial de regimiento. Se llevaba colgada de un alma en forma de monedero. El impermeable y lo demás me lo daban allí. No me había fijado mucho en ese peligro de tanto por ciento pero esperando el furgón, las caras nuevas, oliendo el hospital, mirando la cristalera de abajo, la bolsa aplastada en los pies, los faros de cruce hacia la marisma, ese peligro era lo único que estaba en la cita antes que yo. Ocupando su lugar antes que nadie. Para llegar también antes a la marisma o pantano, abrazar lo que buscaba hasta su limite. Un camión con la caja entoldada pasó despacio y se detuvo frente a la cristalera. Salió un grupo, de lejos se veían ascuas en las manos, y subió. Estaba preparado para escuchar algo, pero el camión desapareció en silencio por la curva de la carretera principal. Mi pelotón no se citaba en el bar. Sólo eran unos metros que no podían alterar nada. El furgón apareció por la plazuela, paró en un semáforo. Hubo movimiento repentino a los lados, un mechero chascó en el portal del azulejo. Las sombras se acercaron desde otros portales cercanos. Yo no había mirado en los portales. Si alguien había esperado en los portales fue sin mover un músculo, sin respirar. El furgón arrancó del semáforo, se acercó roncando. No miré las caras que se pusieron junto a la mía. Se movieron hacia adelante empujando su sombra y sus bultos. El furgón paró. Pensé que cada una tenía su portal, que aguardaba en él como en su madriguera. Aparte del que se acostó contra la puerta, todos se sentaron en los laterales. La carrocería del furgón formaba dos bancos de chapa. El sitio estrecho hacía resbalar el peso hacia las orillas. A oscuras. Sólo cuando las puertas estuvieron abiertas para pasar a la carlinga, se vio algo. Después, la única luz que llegaba adentro era la de los vehículos que cruzaban en la otra dirección. A los cercanos a la cabina los fogonazos les blanqueaba un lado del cuerpo. Se había dejado caer contra la puerta y los paneles sonaron. Estiró las piernas, cerró los ojos con el mismo movimiento. Casi antes de llegar al suelo. Había tiempos de oscuridad, de pronto el fogonazo. El conductor era el más visible, grande, con pelos de erizo. Una cofia en la tapa del cráneo. Con gafas, pero a pesar de las gafas, cuando se volvía sin decir nada, hacía sentir sus ojos oblicuos. Cruzando los ángulos del furgón en una forma de red. Los fogonazos dejaban impresiones que cambiaban con otros fogonazos, la luz dibujaba cada vez una cosa distinta. Cuando entramos escuché un murmullo que desapareció casi en su propio momento. El ruido del motor se amplificaba en la carlinga, un concierto de partes sin ajuste. Bajó a la carretera principal por el puente, luego a la derecha. Conté los sitios, yo estaba ocupando el de alguien, había para seis, quizá el del que cerraba los ojos contra la puerta. Eso pudo despertar algún principio de conversación que no despertó. Tampoco estaba seguro de que el ruido permitiera palabras, no me atrevía a intentarlo por mi cuenta. Se me esperaba, era una sensación que daba el silencio. O de que la costumbre no pedía preguntas. Eso no hacía nada cómodo o incómodo, sólo alargaba la extrañeza. Diría algo en tono normal, después tendría que gritarlo, lo gritaría primero para graduarlo después. No quería probar con el ruido, quería conocer el ruido antes de cualquier intento. Imposible calcularlo sin saber algo más de todo. Seguí sin saber lo que hacían las caras. El furgón pasó cerca de unos astilleros y de una fila de obreros que iba por el arcén de la carretera. Hacia una verja con barrera. Se distinguían las sombras pero era más de lo que se distinguía unos kilómetros atrás. Aunque dentro de la carlinga dominaba una penumbra espesa. No me esforcé en adivinar lo que pasaba en las caras. Si me veían mirar sabrían algo de mí. Un tufo a gasoil. De repente ese olor estuvo allí siempre. Al final de puentes, de desviaciones de carreteras pequeñas, de canales de mar, llegó un paisaje de rías. El lodo, las crestas de hierba, venían por la izquierda y se perdían al lado contrario. El olor a gasoil hacía respirar un aire sólido que se pegaba a la piel. Una humedad permanente. Entre los lados de agua, el furgón se movía por un camino hecho a su medida que no podía verse. En el centro de la tierra ondulante en movimiento. Los postes, los cercados, las veredas, las casas flotaban fondeados sobre un suelo. Con la conciencia de una profundidad por debajo. La superficie enseñaba un mapa falso de cosas sin desplazarse. Cuando todo era liquido. Una humedad permanente que iba a unir aquel día con los otros, la humedad del gasoil o la marisma, el hilo con que podrían coserse los asuntos. Tenía prisa por encontrar una señal antes de que el furgón llegara a su destino, cuando había echado la prisa. El furgón subió un puerto pequeño dejando la tierra empapada a la izquierda de todo. Tras las primeras curvas el reflejo de un horizonte clareado entró en la carlinga. El oso del volante hizo sonar un runrún y luego su voz fue subiendo por encima del motor apurado de las cuestas. Con facilidad. No le entendí bien el principio. Una cantera, la dinamita echó a volar pedruscos en vez de tragárselos la montaña. Las balas llegaron hasta la carretera nacional. Vieron pasar piedras por el cielo pero dos se quedaron con la explosión, lapidados. Las caras se movieron algo hacia la cabina. La radio de guerra, dijo una voz cerca, quizá la voz del murmullo de la parada. Los otros no hablaron. Era una voz tan vieja como la cara, el pelo blanco muy espeso y peinado hacia atrás, el de un gran arbusto en un macetero reventado. El del volante continuaba sin hacerle caso, las voces se cruzaron durante ese momento. Un camión de la ruta regresó apedreado al garaje, el oso del furgón calculaba el tiempo que el tráfico estuvo parado. Cuando pasó por allí, la cantera había mandado dos palas mecánicas a limpiar la artillería. Se entretuvo con los de la laguna, si no, hubiera llegado a tiempo de verlo. El cielo cubierto de piedra merecía la pena. El viejo le llamó Lechuzo, pero el Lechuzo no le hacía caso porque no estaba hablando para él, tal vez para alguien que no estaba allí. La conversación separaba más la cabina de la parte de atrás. Escuché cambios de postura. Al lado de ese viejo se sentaba otro de materiales contrarios. Un batusi de pelo negro y escaso con la cara construida a base de bloques a diferencia de la blandura del compañero. Escupió en el suelo a través de dientes separados, la mueca hundió las mejillas, dibujó dos líneas de sombra entre los ojos y la boca. Miró con asco el sitio donde cayó la saliva pero dejando la mueca más tiempo. Tirando de la piel hasta pegarla a la caja de los huesos. La mueca se borró de pronto y la cara se relajó en la indiferencia completa. Ese cambio no pareció fácil. El aliento que le empujó a escupir se esfumó en el instante. Dejando al cuerpo sin su alma, hibernado hasta el escupitajo siguiente. El conductor mantenía su ritmo de metralleta sin saber pararse, volviendo a lo mismo. Los tonos coincidían con los del motor. Con la suavidad o ronquera de las marchas. Sumaban cuatro con los del verano pero tenían que darse prisa para cogernos antes de final de año. La risa sonó a animal pisado, con un hipo. El de la puerta resopló desde el final de un sueño. Siguió riendo y hablando con esa combinación rara, una forma de risa hablada. Alguien iba a ganar, a ganar. A ganar. ¿Cantaba? No estaba seguro de entenderle, quizá le hubiera entendido fuera de allí. Si otro lo contaba con las mismas palabras pero en otro sitio. El pantano, suma de bajas. La carlinga era una jaula. Al otro lado había una voz que se reía de algo, pero aquí el cuerpo se retorcía contra esa risa. Buscando el hueco que dejaba el daño. No hubo tiempo de fijarse en las caras nuevas porque los cuerpos lo decían todo. Cuando se enroscaban en el espacio libre. Poco después de dejar el furgón en el último tramo entero de camino, pisamos suelo esponjado. Nos había despedido del vehículo igual que si espantara animales viciosos. El suelo esponjado era la última diferencia entre el cuarto cerrado de la carlinga, el cuarto con olor, temperatura humana, y la tierra abierta, pantanosa, de delante. La tierra sin gente pero esperando a la gente. Primero la pendiente y luego la llanura sin ningún horizonte. Las montañas torcían al interior en una esquina del sitio sin limite. En el Oeste, de espaldas. Por la amplitud del cielo el mar podía estar rodeándolo todo. Sosteniéndolo todo. El suelo era una peladura echada al agua pero sin que el agua se viera. Terminada la pendiente, los pies levantaron restas de tierra dejando una poza de agua de su tamaño. Cuando todavía era superior la sequedad, las restas salían disparadas hacia atrás, a la altura de rodillas cercanas, el zapato resbalaba en un movimiento de coz. El barro formó al final una raqueta en la suela con hilos de hierba. Una raqueta más gruesa en el centro, el centro hacía de montante, el pie se columpiaba antes de aplastarse en el fondo. El movimiento era adelante y adentro, hacia el destino que fuera y a la profundidad del lugar. Empezamos a marchar en fila india. Gané la delantera flanqueado por una cara marcada con media luna. Una cicatriz de compás con un afeitado oscuro en la mandíbula recortable. Llevaba la bolsa en una posición de mochila, las asas pequeñas tiraban de los hombros. Como ataduras. Iba muy encorvado, midiendo el suelo, muy consciente del esfuerzo. Pasos por detrás venía también deprisa una especie de chiquillo con gafas de vaso. El pelo negro, tieso, hacía contraste con una piel blanca o traslúcida. Esquivaba los charcos con saltitos de pájaro. Cada brinco se llevaba la bolsa por el aire pero aprovechaba ese impulso en un equilibrio de danza. Parecía que esa danza le hacía disfrutar. Ninguno miraba más que al sitio donde ponía el pie pero yo sí estuve mirando mientras el agua empezaba a subirse a los zapatos. La humedad se sentía en forma de oleaje. Iba el primero sin saber adónde. Desde el furgón, desde la pendiente, la marisma era un prado cualquiera. Ni más largo ni más grande que un terreno medido por los pasos de un dueño todos los días. Al alcance humano. Pero en la llanura se alargaba, metiéndose dentro se veía lo que no dejaba ver la falta de horizonte. Los pies tiraban del suelo, aparecía suelo nuevo. En una rueda sin tope. El nivel llano enseñaba un poco las montañas de la esquina y ninguna otra cosa. No había lejanía. Por el camino del furgón vimos casas, señales apretadas de la vida de la gente. Luego se desvió por una carretera de asfalto levantado. Seguían viéndose casas, señales, coches en las cercas, ganado, alguna bolera bajo castaños. Y al final una iglesia con portales que daban su vuelta, arriba de algo, por esos portales sólo se veía el cielo. Creí que habíamos parado en el alto de la iglesia, donde el camino se rompía en surcos de grava. Al volverme para encontrar la dirección en el gesto de los que venían detrás, sin embargo, no encontré la iglesia. Busqué la aguja pero nada de ella. Entre el cielo de suciedad y gris. Se distinguía la mancha del furgón más alta que nosotros, al lado de la mancha del conductor que se quedó observando. Todo era espectáculo para su vista. No se adivinaba bien su cuerpo hinchado o la cofia del cráneo pero podían verse los ojos oblicuos echando redes en la marisma. Después de habernos echado del cuarto caliente. Pero al volverme sí encontré la razón de marchar el primero. Perdieron tiempo descalzando los pies, colgando los zapatos del hombro. Los viejos se remangaban juntos los pantalones. La fila estaba deshecha en un abanico de hombres descalzos, uñas de barro. Podría seguir el ejemplo. Existe una diferencia de pisada entre el zapato y la desnudez del pie. Si lo hacía, pasarían al lado viendo cómo perdía tiempo en imitarles. Era mejor acabar encharcado ese día dejando el remedio para los siguientes. El de la cicatriz y el chiquillo se adelantaron con los zapatos repicando en la espalda. En ese momento la humedad subió por las piernas al estómago. Como si hubiera saltado la tapa de un surtidor. Sentí entonces la humedad de todo el día, adelantada de golpe por la forma en que vi a los otros protegerse de ella. Supe que tendría frío con la ropa pegada en una segunda piel, que el revés de las cosas, el revés de las manos, el revés de la herramienta también estarían envueltos en lo mismo. Que necesitaba la guarida de algo seco o permanente. Pensaba en orificios, bolsillos. Ejemplos de cosas secas. Podía continuar el camino con la intención de seguirlo junto a alguno. La intención era nueva. Contra todo lo que había pensado hasta ese momento. Quedarme al lado para escuchar quizá el sitio donde acabaríamos. Tuve rencor de esa necesidad que aparecía tan pronto. Creí que la haría esperar días o semanas, incluso olvidarla para siempre haciendo mi trabajo. Una máquina de trabajo entre máquinas aisladas de trabajo. Volví a mirarlos, cada vez más abiertos, supe que no elegiría. No me pondría junto a nadie para terminar aquello, si tenía fin. Uno con la cabeza afeitada, una barba pegada con brillos de cosmética cruzó a trancos por delante, levantando chapotazos de agua. Recordé que estaba parado, la resistencia obligó a mirar abajo. Hundido por encima de los tobillos, un cerco de agua, más luminoso en el borde, ajustaba la pernera del pantalón a la carne. Al salir de la poza escuché un ruido que subía del estómago en busca de los pulmones, la garganta. Una rabia de las vísceras, parecida al grito. La raqueta de barro se disolvía en agua pero los zapatos seguían doblando su peso. Notaba el agua en el sueño de los nervios, apelmazados y aplastándose. Levantaba los pies muy arriba para que escurriesen desde la altura. Eso hacía un caminar de payaso, más cansado. A los pocos pasos sentí que había estado guardando el cansancio desde antes. Porque apareció de golpe, a la vez que respiraba la bruma elevada del suelo como un segundo suelo. Los pulmones se llenaban de aquel aire denso hasta explotar, luego, se desinflaban en una corriente de arañazos y pasillos helados. La respiración dolía cuando más necesaria era. Tampoco servía contar las fuerzas sin conocer el sitio al que tenían que llevar. No había forma de saberlo en aquel espacio igual, sin señales. No podía situar un destino, no confundir después ese destino con otro sitio cualquiera. Los tres de delante marchaban con la ligereza desnuda de los pies, tocando lo justo para ganar en el impulso, parecían escoger las zonas en que el suelo escondía un muelle para empujarles. Lo peor no era alargar el paso sacando esa potencia del riñón o la ingle, lo peor era la gravedad del zapato que se hundía con su plomo hasta el final. Nos espantó del furgón en vez de dejarnos sin más en el lugar de trabajo. Una diferencia importante porque esperaba que algo sucediera. Algo que pudiera contemplar desde la pendiente. Los dos viejos me cazaron un momento después de que me cazara un gordo con ojos de chino. Iban más rápido pero en esa rapidez había algo distinto. La columna estaba dispersa, tratando de abarcar con una táctica el terreno salvaje. No sólo era eso. Cada uno corría para llegar a un sitio diferente. La carrera les mandaba a un destino particular, lejos de los otros destinos. La pernera se pegaba también en la rodilla, empapaba. La tela absorbía como un secante hacia arriba o había caído en pozas que no recordaba. Aquel golpe de humedad se pareció a las heridas. Se notaba después, bastante después del disparo de agua. Al principio el calor del cuerpo ponía una barrera de temperatura, escupía, para derrumbarse luego. El calor era entonces más enemigo que el agua. Dividía la humedad como una casa, a partes iguales, sin olvidar ninguna. Llevándola hacia arriba con un sistema de vapor. A las entrañas, a las partes escondidas, bajo la piel seca. El de la cicatriz se fue muy a la derecha, mirando todavía la línea del Sur, la que seguíamos desde el principio. El de la cara de crío perdía terreno, su perfil buscaba un camino por el Oeste. A pesar de la distancia perdida se movía con limpieza. El de la cicatriz se hundía hacia adelante, más atrapado por el suelo. Por una ruta opuesta, todo a la izquierda, se iba el del cráneo afeitado. El más alejado en esa zona. Miraba a una diagonal del Este, en línea con el de la cicatriz, también se le veía de costado. La dirección de esos extremos ocupaba el pantano, entre las montañas y cualquier punto contrario del gris del cielo. Los viejos iban a la par, pesados y seguros, cazando al gordo con ojos de chino que se venía abajo. Seguían el rumbo del barbas pero su trazado era más recto hacia el Sur. Yo quedaba en el eje, viendo un paso de colinas calvas. Fue el primer limite, no estaba seguro de que fuera un limite, aparte de la vista o de alguna casualidad del terreno que hiciera ver un tope en lugar de una continuación distinta. Podían ser colinas, podía ser una exageración del hoyo en el que no supe que estaba metido, en el que hasta lo llano se empinaba sobre la visión. De hecho, la superficie había dejado de salir con la sensación de rueda para caer desde un alto. No había sistema para conocer el lugar una vez se entraba en él. El ruido y el olor eran también cosas que podían no ser independientes aparte de mí. El ruido del barro aplastado por el zapato, un ruido fuerte que aislaba del ruido de los otros que entonces parecían no hacer ruido. Mientras el mío encerraba en una caja de resonancia, juntándose un sonido a otro. Subiendo como un nivel de asfixia. Cada movimiento llenaba la caja de ruido con una percusión hacia adentro, no del oído hacia fuera. El oído se había cerrado sobre el ruido, su pared exterior. Cuando el zapato tocaba el barro, el agua, la salpicadura llenaba el aire, sonaba de una forma especial, sin dejar de subir, mojar, de resonar en el encierro. Una marea aumentando su rumor o su eco. Dentro, en el mismo intestino de la humedad. Nunca afuera, nunca el ruido sonaba afuera, a pesar de su origen conocido. En ese mismo interior en el que olía ácido. La nariz respiraba los yerbajos, conchas, calizas, restos podridos, cuando en realidad ya estaban dentro con la humedad y el ruido, el olor que había sido empujado por un golpe de las vísceras, depositado en la nariz, un vómito. El ácido salía del cuerpo, esparcido con la respiración, a bocanadas con los gestos de fatiga. Miraba ese limite agarrando el limite sin creerlo ni desprenderme. Porque había estado guardando el cansancio desde antes. Mi camino era Sur desde el eje. Igual al de los otros pero con un destino variado. Central y de atajo. Mucho de ese camino lo había escogido la rabia de llegar adonde fuera, de no contar con nadie. Veía la llegada en medio del derrumbe igual al plan pensado. Los pasos eran más cortos, los pies no salían bien de las pozas, estrellados en el barro antes de levantarse en el aire. Esquiando por lo subterráneo. El pie debía librarse de la miseria. Levantarlo hasta alcanzar una zona sin resistencia. Sólo pude intentarlo, volví a hincarme en la tierra empapada, lejos del menor vuelo. No se me ocurrió que no lo conseguiría nunca. No tenía razón fallar en una cosa así. Podía pararme, respirar a fondo, dar el salto. En algún sitio quedaban las fuerzas para hacerlo. Una caja que se abría en momentos así. Hombres que la destapan en momentos de peligro, sin darse cuenta, para salvarse o salvar, una fuerza diez veces superior a la suya, también una fuerza como la suya cuando todo la había desgastado. Siquiera una reserva que no se empleó antes. Menos pararme. Lo intenté sobre la marcha. El pie no se separó del piso, no ejecutó la intención. La curva de la horma se apretó en la carne con una señal puntiaguda. El reflejo fue tirar hacia arriba, luego, seguir andando. Pero nada se levantó ni se desplazó. Estaba seguro de que no había querido pararme. Podía repetir el movimiento de antes, cuando hacía el esquí. Era una forma de avance. Los demás se iban lejos, corriendo para llegar a un triunfo, acortando cada vez más sus distancias. Giraban ahora hacia el centro, sobre mi eje pero con mucho espacio por medio. El espacio de en medio en que yo estaba metido. Por la trocha. No tardarían en formar el grupo del principio, cuando se formara me habría quedado muy atrás, sin saber tampoco el momento en que me retrasé. Había vuelto a pararme pero eso parecía un momento del pensamiento, no del trayecto. Cargué la bolsa lanzando a la vez todo el cuerpo hacia adelante. Un poco más de fuerza y me hubiera estrellado de narices. No podía avanzar, sólo caer. Necesitaba otra fuerza para pensar en lo que estaba pasando. Porque todo lo que pensaba era barro. Los otros empezaron a correr por un suelo duro sin salpicaduras, la velocidad se veía en la forma agazapada, en el aspa de las piernas. Los viejos corrían con las plantas a ras de tierra. El de la cicatriz acabó yéndose al suelo mientras la cara de crío le saltaba por encima. El resto se había juntado por detrás con los viejos a la cola. Aquello parecía una competición pero me costaba pensar en mí. El suelo duro sobre el que pisaban era el premio. Quizá corrían para llegar a ese suelo porque era lo único que tenía valor después de kilómetros de pantano. Pero a pesar de esa llegada seguían corriendo, pisando más rápido y fuerte sobre el premio. En desbandada, formando una nube detrás del cara de crío. Los brazos se movían a punto de tocar algo que no se encontraba en su lugar de siempre, las bocas escupían el vaho como si disparasen. Miraban a los flancos, por un camino ya fijo, la voluntad asfixiando la garganta. El tipo de la cicatriz se levantó despacio, parecía levantarse de un fuera de combate. Pero cuando consiguió sostenerse, se movió deprisa porque había utilizado esa lentitud para recuperar el impulso. La bolsa volaba por detrás, ya no tiraba de su espalda, tenía el peso de una argolla clavada a una pared. Las piernas de todos se escondieron de repente, cayendo en una hondonada que tampoco había visto antes. Los hombres y las cabezas ganaron la velocidad que antes se llevaba en las piernas. La falta de una mitad hacía los cuerpos más lejanos, a miles de esfuerzos de distancia. La distancia descubría que estaba solo en mitad de una tierra cambiante, cambiando también por la diferencia de movimiento. Me miré y no estaba seguro cuando hice ese gesto de lo que valla ese gesto. Había tardado en saber de mí, hundido por encima de las rodillas. Eso había estado sucediendo todo ese tiempo, mientras quería salir de lo que no me atrevía a mirar. Hundido pero también me hundía. Alrededor del cuerpo que tragaba la tierra se iba agrandando una espiral movediza. Los remolinos empujaban las crestas de tierra. No sentía los pies. Sentía el pecho, las comisuras de la cara, tirando hacia un fondo o estómago en el que reposarían. Algo tenía un pie sobre los pulmones. Las crestas no estaban todas a la misma altura, las más altas se desmoronaban en los círculos de afuera. Mientras las pequeñas se sumergían al abrazar las piernas. Aquella tierra de agua, agua de tierra, estaba gobernada por un fondo, con un camino hacia abajo y una forma de muerte. Ya sólo veía sus cabezas, balanceadas por la deformidad del suelo, frente a su destino. Sin posibilidad de volverse a la tierra que me estaba tragando. Había destino si yo había llegado al mío. Al estómago del suelo con su pared de muerte. Las crestas de barro se empujaban más deprisa, se hundían antes de coger la onda de la altura. Al tocar con la mano esa clase de final, noté el cambio de color. Igual que pizarra. Ahora entendía el rodeo de los otros. Por el atajo del centro no se iba a ninguna parte en aquel terreno igual donde nada era igual. Excepto si se elegía terminar en él. El lodo mordía los muslos con su color de pizarra. El olor a entraña ácida subía hasta la boca, masticado del suelo. Ese olor, gusto, se metía dentro a pesar de estar ya dentro con su depósito de hierbas, alimañas, calizas. Lancé la bolsa a un lugar lejos de la espalda, era el mismo gesto para la desesperación o para el salvamento. Sin saber dónde había llegado, arrasqué con las manos buscando las asas del peso que se quedó atrás. Mucho después, cuando llegué al suelo duro, pensaba que todavía no había salido de allí, seguía allí descomponiéndome y haciendo mi camino especial. Es posible que no volviera a estar vivo. Mientras los demás corrían para llegar a un destino sin tierra movediza. Antes que yo o que nadie. La forma de mirar, de arriba abajo con una tranquilidad de insulto, dejando correr las dos bolas por el que estaba enfrente, era igual que una pregunta. Dentro de la fila que empezaba la zanja. Los camiones que llegaron por el suelo artificial trajeron al capataz y a otros tres. Dos con pasamontañas hechos por la misma mano llegaron juntos. Venía también un pelirrojo con una gorra de cuadros y pompón. Estirado, seguro de algo propio que no puede comprarse con cualquier moneda. En total, diez, menos de diez quizá. Diez. La cicatriz, la cara recortable no parecían el sitio de los ojos redondos, de animal pisado contra la carne dura. Sólo la tranquilidad insultaba, no la blandura de los ojos. La cicatriz vista de cerca era un camino hecho por corrosiones de algo que bajaba de una fuente más alta. Con la pala bastaba en aquel suelo. El mono impermeable tenía dos hombreras de cuero negro. Lo que servía de almacén estaba tapado por una lona de plástico en la zona dura con el color de un camuflaje. La zona dura era una barra del Este hacia las montañas vueltas de la esquina, no más ancha que una calle de ciudad. Tampoco tan dura como para que los camiones pasaran sin el apoyo de un suelo construido. Por encima de las planchas de granito lo cubría una alfombra de arena. Los camiones cojeaban por él, a veces las planchas se levantaban en el principio de un columpio de tierra. Podían quedarse cojos, parados de repente con una inclinación de hombre que se asoma por el lado de una tapia. Los faros encendidos miraban entonces a través de la bruma como los ojos diagonales de una pregunta. -Me estaba hundiendo mientras vosotros no parabais de correr. Tirando de la nuca sentía una costra de barro endurecido. En la ropa habían quedado manchas rígidas que casi podían sostenerla de pie. El de la cicatriz había clavado la pala unas cuantas veces, luego, empezó a toser y se volvió a mirarme. Entre las líneas de oscuridad que le cruzaban la cara aparecieron goterones rojos. Me paré para aguantar su examen. Puede que aquella mirada tranquila le sirviera para recuperarse de la tos. Que en el fondo no le interesara lo que estaba mirando aunque de todas formas era el primero que se fijaba en mí. Ni siquiera cuando llegué empapado quitándome con la mano embarrada el barro de la boca, los ojos, sin conseguirlo porque una nueva porquería se ponía en el lugar de la vieja, me atendieron. Entonces ya no sabía si lo deseaba, puede que eso tuviera que ver con que empezara a hablar. El mono lo encontré metido en un plástico, al lado de unas botas de caña hasta el muslo. Me lo puse todo con la seguridad, la prisa, del que lo necesita. También quería cambiar enseguida el aspecto. Porque si no querían atender, yo prefería estar limpio por lo menos. La tierra se quedaba pegada en la parte honda de la pala. A pesar de que la empujaba desde el hombro, muy arriba, para ganar fuerza. El peso que seguía en la herramienta arrastraba con ella fuera de la