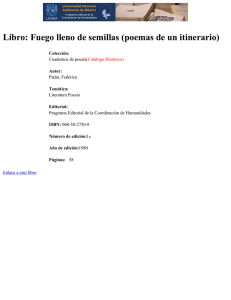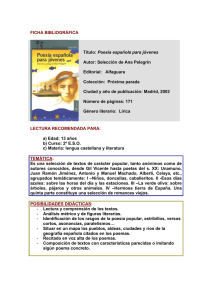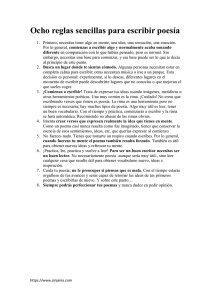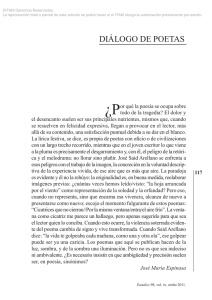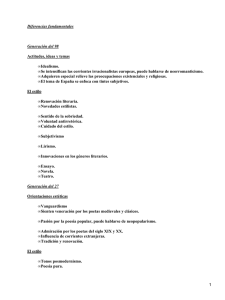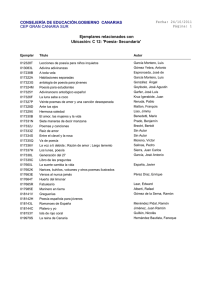Andrés Martínez
Anuncio
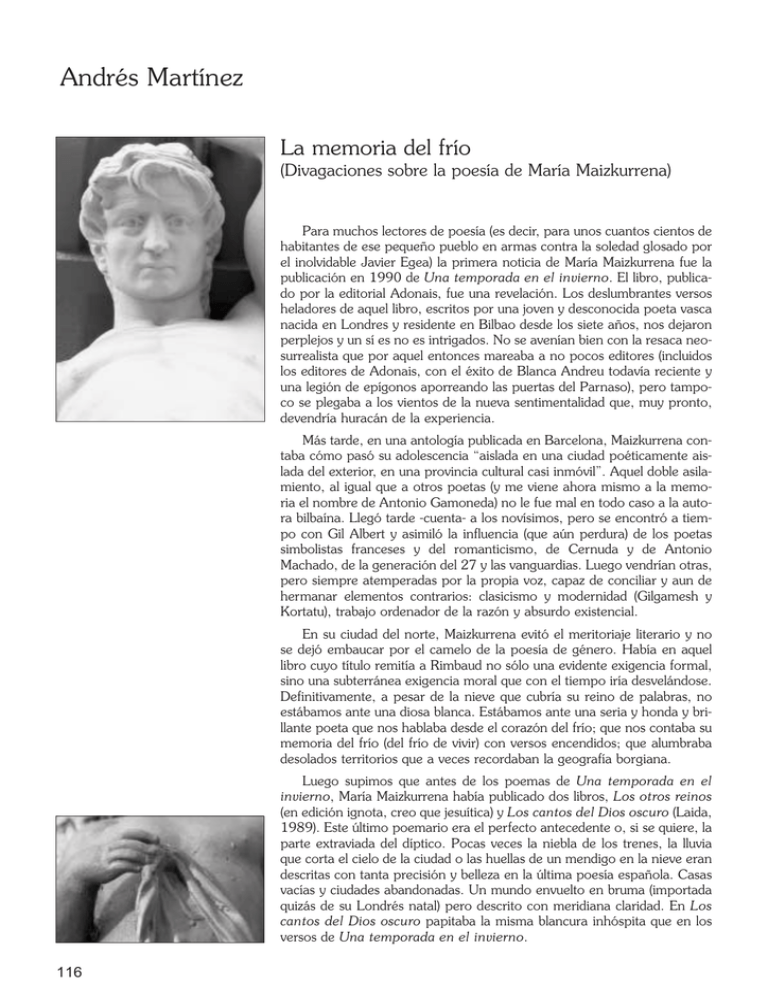
Andrés Martínez La memoria del frío (Divagaciones sobre la poesía de María Maizkurrena) Para muchos lectores de poesía (es decir, para unos cuantos cientos de habitantes de ese pequeño pueblo en armas contra la soledad glosado por el inolvidable Javier Egea) la primera noticia de María Maizkurrena fue la publicación en 1990 de Una temporada en el invierno. El libro, publicado por la editorial Adonais, fue una revelación. Los deslumbrantes versos heladores de aquel libro, escritos por una joven y desconocida poeta vasca nacida en Londres y residente en Bilbao desde los siete años, nos dejaron perplejos y un sí es no es intrigados. No se avenían bien con la resaca neosurrealista que por aquel entonces mareaba a no pocos editores (incluidos los editores de Adonais, con el éxito de Blanca Andreu todavía reciente y una legión de epígonos aporreando las puertas del Parnaso), pero tampoco se plegaba a los vientos de la nueva sentimentalidad que, muy pronto, devendría huracán de la experiencia. Más tarde, en una antología publicada en Barcelona, Maizkurrena contaba cómo pasó su adolescencia “aislada en una ciudad poéticamente aislada del exterior, en una provincia cultural casi inmóvil”. Aquel doble asilamiento, al igual que a otros poetas (y me viene ahora mismo a la memoria el nombre de Antonio Gamoneda) no le fue mal en todo caso a la autora bilbaína. Llegó tarde -cuenta- a los novísimos, pero se encontró a tiempo con Gil Albert y asimiló la influencia (que aún perdura) de los poetas simbolistas franceses y del romanticismo, de Cernuda y de Antonio Machado, de la generación del 27 y las vanguardias. Luego vendrían otras, pero siempre atemperadas por la propia voz, capaz de conciliar y aun de hermanar elementos contrarios: clasicismo y modernidad (Gilgamesh y Kortatu), trabajo ordenador de la razón y absurdo existencial. En su ciudad del norte, Maizkurrena evitó el meritoriaje literario y no se dejó embaucar por el camelo de la poesía de género. Había en aquel libro cuyo título remitía a Rimbaud no sólo una evidente exigencia formal, sino una subterránea exigencia moral que con el tiempo iría desvelándose. Definitivamente, a pesar de la nieve que cubría su reino de palabras, no estábamos ante una diosa blanca. Estábamos ante una seria y honda y brillante poeta que nos hablaba desde el corazón del frío; que nos contaba su memoria del frío (del frío de vivir) con versos encendidos; que alumbraba desolados territorios que a veces recordaban la geografía borgiana. Luego supimos que antes de los poemas de Una temporada en el invierno, María Maizkurrena había publicado dos libros, Los otros reinos (en edición ignota, creo que jesuítica) y Los cantos del Dios oscuro (Laida, 1989). Este último poemario era el perfecto antecedente o, si se quiere, la parte extraviada del díptico. Pocas veces la niebla de los trenes, la lluvia que corta el cielo de la ciudad o las huellas de un mendigo en la nieve eran descritas con tanta precisión y belleza en la última poesía española. Casas vacías y ciudades abandonadas. Un mundo envuelto en bruma (importada quizás de su Londrés natal) pero descrito con meridiana claridad. En Los cantos del Dios oscuro papitaba la misma blancura inhóspita que en los versos de Una temporada en el invierno. 116 Y, sin embargo, la gran protagonista -la única protagonista- de aquella poesía era la vida. Aquello sí era auténtica poesía de la experiencia, porque, precisamente, de lo que nos hablaban en el fondo los poemas, desde su frialdad y su desvalimiento, era de una presencia convertida en ausencia (o al revés). La experiencia (bastante más real que las ficticias farras, desencantos de atrezzo y amores fou de tantos y jaleados poetas jóvenes) de una joven aislada en la ciudad traspasaba los versos de María Maizkurrena de parte a parte. ¿Dónde estaba la vida? Eso era lo que se preguntaban (lo que nos preguntaban) una y otra vez los poemas. Y la vida llegaba como un eco, como una lenta ausencia, como una luz dudosa que, al paso de los años (lo veríamos), se iría haciendo más fuerte y alcanzando el corazón de hielo del poema hasta al fin derretirlo. El mundo, lentamente, dejaría de ser aquella “desolada realidad” de sus primeros libros. “No he perdido afición al símbolo”, escribía Maizkurrena en 1994, “pero he tomado buena nota de que el poema por sí concede una dimensión simbólica a todo aquello con lo que entra en contacto. (…) Así he evolucionado hacia una poética más realista, el tipo de poética que nos impide oscurecer tanto el mensaje que éste se vuelva incomunicable”. Seis años más tarde aparecía Tiempo, libro avalado por el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza y publicado por Hiperión. Parecía que el hielo se había derretido en los poemas y que la niebla se había disipado. El deseo del mundo había terminado traspasando las puertas de la ciudad de invierno, pero en sus calles permanecía aún, agazapada, la memoria del frío. 117