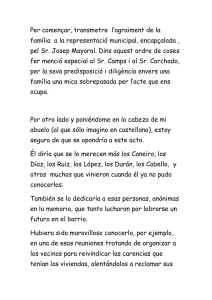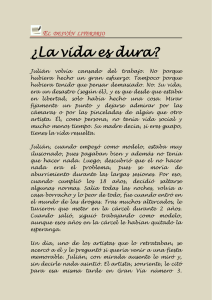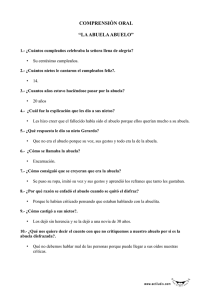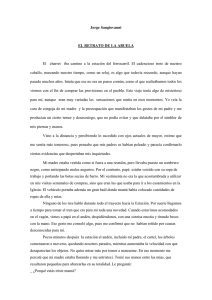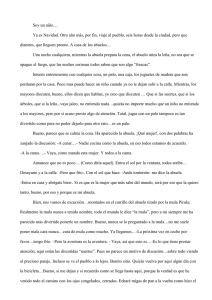Mayores escritores
Anuncio

II Mayores escritores Concurso de relatos 2009-2010 Presentación, por Fundación “la Caixa” Presentación, por RNE Sucedió en Villariño María Cristina Espinosa Coppola El niño y la Selva Paulina Rozas Martínez Cafetería Kansas. Diálogo unilateral José Luis Pérez Tornal Un aniversario distinto Santiago Sancho Vallestín Limón y brea Rosario Abolafio Aguilar El circo no tiene edad María Dolores González Pérez La promesa tardía Francisco Albiñana Morán Dolor en las flores amarillas y blancas junto al rojo de las amapolas Carlos de Bustamante Alonso Las cartas de la abuelita Ramón Ciprián de la Rival Inmortalidad Marta Donato Merlino Pintando la vida de colores Herminia Esteso Carnicero Los años no corren, vuelan Divina Fernández Barragán Quítame el disfraz Patricia Fernández Díez 4 5 6 8 10 13 16 19 21 25 27 30 33 36 39 El hilo rojo Pilar Fitor Lorca El abuelo Julio y yo Cristina Forte Durán El gotear del grifo Isabel Gentil García Honorio César Herrero Hernansanz Nino Miguel López del Bosque Chatear, chatear Dolores Martín Ferrera La Sostenido Lola Otero Pastor Ser viudo Julio Pina Fernández Tienes una arruga Rosa Piqué Riba Josuaf Antonio Regalado Guareño Juegos meteorolímpicos Felicísima del Río Herrera El aniversario María Teresa Romero Fuentes Venga, el último Román Eugenio Royo Moreno La invitación Paulina Rozas Martínez La partida Leonardo Vidal Encaje sumariO sumariO 42 44 48 50 54 57 59 62 64 67 70 74 77 80 83 1 OBRA SOCIAL. EL ALMA DE “LA CAIXA” 2 EDICIÓN: Obra Social Fundación ”la Caixa” coordinación de la edición: Edicions 62 © de los textos, sus autores © de la edición, Fundación ”la Caixa”, 2010 Av. Diagonal, 621 – 08028 Barcelona 3 MAYORES ESCRITORES Concurso de relatos 2009­2010 Presentación Desde hace tiempo, la Fundación “la Caixa” incorpora la lectura y la escritura al programa que dedica a las personas mayores, con la finalidad de promover el envejecimiento activo y prevenir la dependencia. En primer lugar, con el programa Mayores Lecto­ res. Compartir un libro, analizarlo, comentarlo, expresar las opi­ niones o los sentimientos que nos ha provocado y los buenos momentos que nos ha hecho vivir, resulta muy gratificante. La lectura nos ayuda a ejercitar el lenguaje, desarrollar la memoria, ­reflexionar, dialogar. Al mismo tiempo, la Fundación “la Caixa” impulsa la colección Lectura Plus. Muchas veces nos encontra­ mos con libros que tienen la letra pequeña y escaso interlineado, y que, por esta razón, nos fatigan la vista y nos cuestan de leer. Lectura Plus es una colección pensada especialmente para las personas mayores, con un cuerpo de letra grande y una compa­ ginación generosa. Los usuarios de los centros de mayores de la Fundación “la Caixa” tienen cien títulos a su disposición, entre clásicos y novedades, originales y traducciones. El Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores organizado por la Fundación “la Caixa” y el programa «Juntos paso a paso» de Radio Nacional de España suponen un exponente más en esta lí­ nea. Es una invitación a que las personas mayores se lancen a es­ cribir, que desarrollen estrategias literarias para abordar los temas que les interesan, que desaten y estimulen su imaginación y su creatividad. Para unos ha sido la primera vez que se enfrentaban a la página en blanco. Otros siempre han tenido vocación narrati­ va y el concurso les ha animado a dar a conocer sus escritos. Este libro, que reúne los cuentos finalistas de 2009 y 2010, demuestra la gran variedad de planteamientos y puntos de vista, con un pre­ dominio claro de la imaginación. La Fundación “la Caixa” y Radio Nacional de España quieren ex­ presar su agradecimiento a todas las personas que han participa­ do en este proyecto y felicitar a los autores que publican sus cuentos en este volumen. Presentación Una quintana asturiana: las vacas discuten sobre el futuro de sus hijos, un niño en silla de ruedas da de comer a la novilla más feroz. Una chica llega a un pueblo y hechiza a un mozo: un accidente inex­ plicable desata las habladurías de la gente. Dos historias nacidas de la afición a leer y la pasión por escribir, dos relatos que ponen en juego la capacidad de describir paisajes y evocar situaciones, plan­ tear intrigas e imaginar de­senlaces. «El niño y la Selva» y «Sucedió en Villariño», los cuentos ganadores del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores en 2009 y 2010, demuestran hasta qué punto escribir puede ser una experiencia estimulante: un medio de expre­ sión personal y una manera de relacionarse con los demás. 4 La radio está íntimamente ligada a los ma­yores. Forma parte de sus vidas desde hace décadas, siempre ha sido una compañía cercana, amena y fiel. Una compañía dispuesta a ofrecerles infor­ mación, formación y entretenimiento. La radio de entonces y la radio de ahora, la que busca dar respuestas a las preguntas que se plantean nuestros mayores, la que muestra su nuevo estilo de vida; la que da a conocer sus opiniones de manera directa, y la que incentiva un envejecimiento activo y saludable. De acuerdo con esta manera de entender la radio, RNE y la Fun­ dación “la Caixa” pusieron en marcha el Concurso de Relatos Es­ critos por Personas Mayores. Es ésta una manera de incentivar la lectura y la escritura a través de la participación en una iniciativa cultural cuyo máximo galar­ dón es, precisamente, el reconocimiento de ese trabajo. Un reco­ nocimiento que se formaliza con la dramatización de la obra ga­ nadora y su emisión en RNE, a lo cual se suma ahora esta edición especial en la que figuran los relatos finalistas de las dos edicio­ nes que hasta ahora se han celebrado y que hemos vivido con intensidad en RNE a través del programa «Juntos paso a paso». Desde el momento en que se inició el concurso tuvimos el privi­ legio de recibir cientos de escritos originales. Realizamos una se­ lección difícil, ya que la calidad literaria, la originalidad de los tex­ tos y la emoción plasmada en cada uno de ellos complicaba la toma de decisiones. Muchos de ellos narra­ban tragedias perso­ nales o vivencias llenas de satisfacción y añoranza. Y todos los autores enviaron sus obras sabiendo que su gran premio era participar. Los relatos finalistas, que ahora pueden leerse en la presente pu­ blicación, merecen, sin lugar a dudas, figurar en ella. Con estas ediciones del concurso y con las futuras, RNE establece un nuevo vínculo con sus oyentes, utilizando la literatura como nexo de unión. Desde el programa «Juntos paso a paso» hemos vivido cada eta­ pa de estos premios junto a los mayores. Los autores han acudi­ do a nuestros estudios para contarnos cómo escriben, qué place­ res encuentran al enfrentarse a una hoja en blanco, qué ilusiones y qué motivaciones les llevan a fabular, a imaginar una vida o a recordar y evocar otra. Un programa en el que cada semana reco­ gemos sus opiniones y les ofrecemos una radio cercana, una compañera amena y fiel. Presentación 5 SUCEDIÓ EN VILLARIÑO María Cristina Espinosa Coppola Primer premio 2010 En Villariño el tiempo sólo marca el transcurrir de la nada. Excep­ to cuando el mar viste de luto a sus habitantes. O cuando algún acontecimiento especial desempolva su letargo, como la llegada de Eulalia. Eulalia a secas, sin historial ni apellido. Apareció un día aferrada a la cintura de Paulino, con su delgadez insolente, los ojos azules insumisos y la cabellera roja acariciando el viento. Desde entonces se les veía pasear juntos, abrazados con codicia, ajenos a la estela de rumores que suscitaban. Solían llegar hasta el final del malecón y desde allí contemplar los atar­ deceres hasta que el sol hacía morir el día. Después regresaban a su casa para apagar las estrellas encendidas en sus cuerpos. En el pueblo la tenían por bruja. Había hechizado al chico, decían. Un mozo fuerte y curtido, codiciado en vano por las más jóvenes. Cuando él zarpaba, Eulalia acudía al rompeolas. Allí pasaba las horas contemplando el horizonte con su mirada vencida de tris­ teza. Sólo cuando veía aparecer el Alfonsina su rostro volvía a ilu­ minarse, mientras su corazón alborotado daba saltos de impa­ ciencia. Nadie le dirigía la palabra a su paso por las calles. Incluso cambia­ ban de acera si era necesario para no encontrarse con ella. Le te­ mían. Con el miedo irracional de lo desconocido. Hasta que ocu­ rrió la tragedia... «El mar, siempre el mar...», suspiraban los vecinos. En aquella oca­ sión casi todos los barcos habían logrado regresar al puerto ven­ ciendo el temporal. Sólo el Alfonsina, con sus cuatro jóvenes tri­ pulantes, se resistía a aparecer. Apiñados en el puerto como racimos de uvas negras, los habitantes de Villariño aguardaban. Como tantas veces. El aire cargado de ayes y de plegarias, las es­ peranzas diluyéndose entre las gotas de lluvia a medida que cre­ cía la tormenta bajo un cielo cubierto y hostil. Los rumores acostumbrados comienzan a extenderse: «Parece que los han visto...». «Dicen que han encontrado los cuerpos...» Pero la noche se cierra pespunteada de angustia y los vecinos emprenden el regreso silencioso a sus hogares. Sólo Eulalia se niega a abandonar el puerto. —Vete a casa, mujer. Mañana será otro día. El dolor, ¡el maldito dolor!, consigue derribar barreras imposibles y deja atrás rencores y supersticiones. Y la joven se deja arrastrar en su camino a casa por una multitud de brazos ahora cálidos y solidarios. —Él volverá —repetía una y otra vez como una autómata bajo la mirada compasiva de los lugareños—. Yo sé que volverá. SUCEDIÓ EN VILLARIÑO 6 —Tienes que ser fuerte —le decían. Eulalia agradecía en susurros con la mirada extraviada en el vacío. Cuando abandonó la ceremonia, sus pasos la llevaron al male­ cón. El mar descansaba su resaca mientras la lluvia seguía cayen­ do en gotas muy finas. A lo lejos un horizonte vacío y ondulado. Con las manos aferradas al chal que la protegía del viento, entre­ cerró los ojos y pronunció su nombre. P-a-u-l-i-n-o. Una y otra vez. Sus palabras eran arrastradas con fuerza por las olas en su viaje sin retorno. En vano intentaron los vecinos convencerla de que él ya no vol­ vería. Hasta que al cabo de unos días desistieron de su empeño en la creencia de que había perdido la razón. —Pobrecilla —decían las comadres al verla pasar rumbo al rom­ peolas. —Tienes que resignarte —le aconsejaban las mujeres mayores—. Como hacemos todas. —El mar me lo devolverá —insistía ella cada vez con más firmeza. Y Paulino volvió. Una madrugada, apenas insinuada la raya del alba. Dicen los pocos habitantes de Villariño que lo vieron llegar que el chico parecía un fantasma. Vestido de harapos, caminaba arrastrando con dificultad su cuerpo delgado bajo un rostro páli­ do y ojeroso. Dicen también que cuando Eulalia lo vio no se sor­ prendió. Que fue como si aquel día lo hubiera estado esperando. Y que el abrazo duró hasta el amanecer del día siguiente. Nadie en Villariño creyó la versión del joven: Golpe en la cabeza, corriente que lo arrastra hacia una orilla desconocida, pérdida temporal de la memoria... Unos dicen que fue Eulalia y, aunque ya no le temen, están con­ vencidos de que en sus idas al rompeolas selló un pacto con el mar. Otros, los más románticos, prefieren creer en la fuerza del amor. Lo cierto es que ellos siguen paseando juntos, abrazados con codicia. Llegan hasta el final del malecón y desde allí con­ templan los atardeceres hasta que el sol hace morir el día. Mien­ tras tanto, en Villariño, el tiempo continúa marcando el transcu­ rrir de la nada 7 SUCEDIÓ EN VILLARIÑO Los cuerpos sin vida de Tonino, Ángel y Sebastián fueron encon­ trados al día siguiente flotando sobre las aguas del océano. El pueblo entero lloró sus muertes y acompañó a las viudas en sus lamentos. Ella también lo hizo. Otra mancha oscura entre el deambular de la tristeza. En el entierro todos la confortaron, como si fuese una viuda más. El niño y la Selva Paulina Rozas Martínez Primer premio 2009 La familia de Ramón vivía en una quintana asturiana: La casa, que un amplio portalón separaba de la cuadra y la tenada, era blanca, con un corredor de madera, colgado de maíz. Al lado de la casa, el hórreo. Delante, la vara de hierba bien curada, el montón de estiércol y el rozo para la cama del ganado. Sobre el camino, siem­ pre encharcado, una alfombra de cañas de maíz. Alrededor de la quintana, los prados, las pomaradas, los maizales y las huertas. La cuadra era un lugar oloroso y cálido. De frente, separadas por mamparas de maderas, estaban atadas las vacas: Selva, Alegre, Careta, Pinta, Gaitera y Morica, bien cepilladas sobre sus camas de rozo y juncos que Ramón y sus hijos renovaban dos veces al día. Todos estos animales vivían felices en la cuadra calentita de Ra­ món. ¡Qué digo! No todos eran felices. Selva estaba furiosa. Selva era una vaca joven que aún hacía poco era novilla. Pero ya le había nacido un ternero. ¡Estaba tan orgullosa de su primer hijo! Lo aca­ riciaba, lamiéndole el lomo, le daba de comer la leche de sus ubres rebosantes. —¿Qué os parece mi hijo? —preguntaba a menudo a sus veci­ nas, la señora Pinta y la señorita Alegre—. Es fuerte, ¿verdad? ¿Se parece a mí? Va a ser un buen toro, ¿no es cierto? La señorita Alegre, que era una novilla muy frívola, protestaba: A la izquierda de la puerta, la pocilga de tablas, en la que gruñían una pareja de cerdos enormes, gruesos y sucios, con sus ojillos diminutos y oblicuos y la jeta húmeda, que resoplaba y hocicaba sin parar. A la derecha, los terneros; estaban separados de las madres para impedir que mamaran todo el día. Las gallinas picoteaban entre las patas de las vacas; a veces hasta se subían sobre ellas clo­ queando y revoloteando. También corrían libres por la cuadra una familia de conejos y dos o tres gatos. Desde las vigas del te­ cho las arañas colgaban sus telas transparentes que el polvo iba tupiendo en los rincones a los que no llegaba el escobón de raíz. —¡Uf! No comprendo cómo puedes estar tan contenta. Los críos no causan más que molestias. En cambio, la respetable matrona Pinta, que ya había tenido mu­ chos hijos y sabía la alegría que se siente al mirarlos, la felicitaba amablemente: —Sí, Selva, tu hijo es el mejor plantado que he visto. Y mira si ha­ bré conocido yo terneros en mi larga vida... Selva le daba las gracias y seguía mimando a su hijo. El niño y la Selva 8 —Querida amiga: así es la vida y no está en nosotras cambiarla. Te nacerá otro ternero y otro más y acabarás por acostumbrarte a las separaciones. Además, los hombres no son malos con nues­ tros hijos... (Esto no sé si Pinta lo decía por ignorancia o para consolar a su vecina.) Pero Selva no atendía a razones. Maduraba la venganza, lanzan­ do mugidos las­ti­meros y amenazadores que parecían poder de­ rrumbar la cuadra. dio la bienvenida. El niño cruzó, siempre a gatas, el pasillo central de cemento, bien barri­do y seco. Iba mirando una a una las vacas, hasta que se paró frente a Selva. Agarrán­dose a la mampara de madera con las dos manos consiguió trabajosamente ponerse de pie. Alegre, Careta, Pinta, Gaitera y Morica, volviendo las cabezas, contemplaban al niño y lanzaban mugidos de preocupación. ¿Iba a tomar Selva venganza en aquel cachorro de hombre? El cerdo y la cerda, con las pezuñas en lo alto de la pocilga, mirando tam­ bién, habían dejado de gruñir. Y los conejos, gallinas, terneros y gatos (yo creo que hasta las arañas), muy quietos, observaban. El niño avanzó a lo largo de la pared de madera y, de un paso tra­ bajoso, apoyó las manos en el cuerpo de la vaca. Volvió Selva la cabeza hacia el niño. Los habitantes de la cuadra contuvieron la respiración. ¿Qué iba a ocurrir? La vaca miró al cachorro de hombre. Lo vio tan dulce, tan inde­ fenso sobre sus piernecitas delgadas, tan confiada la cara que le sonreía y tan temblorosas las manos que le acariciaban el lomo, que una gran ternura se le desbordó del corazón, asomándose a sus grandes ojos pardos. Fue en este momento cuando entró el niño. El niño no andaba aún. La parálisis lo mantenía atado a una silla de ruedas, aunque ya empezaba a dar los primeros pasos. Al ve­ nir la madre a comprar la leche lo había traído con ella y, mientras se entretenía charlando en la cocina, el niño se bajó de la silla y, gateando a lo largo del portalón desierto, empujó la puerta de la cuadra. El calorcillo animal, el olor a heno, a leche y estiércol, le —A lo mejor los hombres también son buenos con mi hijo, como me decía Pinta... Cuando la madre, asustada, entró corriendo en la cuadra con­ templó una escena muy tierna: El niño estaba al lado del pesebre de la Selva, la fiera Selva a la que nadie se atrevía a llegar, y le iba dando de comer el heno con sus torpes manecitas. 9 El niño y la Selva Pero un día Ramón se vistió de domingo y se encasquetó la boi­ na; la chaqueta negra, armada con mucha guata, puesta sobre sus hombros fuertes de labrador, le hacía parecer gigantesco de puro ancho. Se había vestido de domingo para ir a la feria. Lleva­ ba a vender algunas reses y entre ellas vendió el ternero de la Selva. Así que la pobrecilla tenía motivos para estar tan furiosa. Mugía tristemente llamando al hijo y maldecía de quien se lo ha­ bía quitado. La señora Pinta trataba de calmarla: Mención especial 2010 —Adelante, señor. Cuidado con el escalón... Buenos días. ¿Un café? Sin favor, faltaría más; marchando rápidamente. ¿Lo quiere con un poco de leche? Le advierto que la que tenemos aquí es muy buena; no usamos de esa que viene en cajas de cartón; te­ nemos nuestras propias vacas... Ya verá como le gusta. ¡Qué día más hermoso! ¿Verdad? Ya estábamos necesitando un poco de sol... Mire que por estas tierras llueve bastante, pero tanto como este año, nunca; necesitábamos un poco de sol y menos lluvia. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Tengo yo buen ojo para cono­ cer a los forasteros. ¿Representante de comercio? ¿De seguros? Bueno, no quiero parecer curioso... Aquí tiene su café, le dejo la jarra para que se sirva la leche que quiera, ya verá como le gusta. Que aproveche. ¿Las botellas, dice? Sí, son muy antiguas. Las dos de coñac aparecieron en la bodega cuando las obras; debían de estar desde los tiempos de mi abuelo. Luego los amigos me fue­ ron regalando más: esa de vod­ka, las de aguardiente de orujo, dos de anís... A lo mejor hago un museo como el de Chicote. ¿Us­ ted lo ha visto? Debe de ser muy curioso, ya me gustaría a mí... Antes las tenía en esa estantería de la derecha, pero se veían poco. Las puse aquí cuando quité las banderas. ¿Las banderas, dice? Yo le cuento. Todo empezó cuando un representante que viajaba mucho me trajo una banderita de Europa. Era muy boni­ ta, de color azul con estrellitas doradas... La puse ahí. A los pocos días alguien me trajo una del equipo de fútbol de la capital y la coloqué al lado. Parecía que unas banderas iban llamando a las otras, porque al poco tiempo un cliente me trajo una bandera nacional y la puse en el centro; luego vino otra del equipo local, de nuestra comunidad, de la cofradía de Las Cinco Llagas del Cristo de la Agonía... Un día llegaron unos franceses que anda­ ban despistados por aquí, les hice unas morcillas a la brasa que se chupaban los dedos. Se fueron tan contentos que me regala­ ron una banderita de su país. Creo que fue la última que coloqué. No, miento. Que vino una prima de mi señora que era de Estepo­ na y me trajo una de Andalucía, también muy bonita, y la puse en su sitio. Le aseguro que daba gusto ver aquella fila de telas de colores, tan distintos, tan variados, tan brillantes todos que pare­ cía que no tenían engaño ni malicia. Eso me creía yo, pero ya verá lo que pasó. Un día entró un hombre fuerte, ancho de espaldas, muy serio él, me pidió un carajillo y de repente va y me pregunta con mal gesto que de dónde había sacado aquella bandera. Se refería a la que me habían regalado los turistas franceses. Yo le conté la historia y el tío, sin más ni más, va y me dice que todos los franceses eran unos hijoputas. Así lo dijo, señor, como se lo cuento. Yo me quedé sin habla; luego resultó que era un camio­ nero que llevaba fresas a Francia y le habían volcado ya dos veces el camión. La verdad es que eso había sido una mala jugada, pero es lo que yo digo: no se debe juzgar a todo el mundo por el mis­ mo rasero, franceses habrá de todas clases: los habrá buenos y otros no tan buenos, como en todas partes. Pero, por si acaso, quité la banderita. Pero mire lo que son las cosas; lo mismo que habían venido las banderas una tras otra, así fueron viniendo los problemas. A los pocos días paró un autocar que venía de la ca­ 10 CAFETERÍA KANSAS DIÁLOGO UNILATERAL CAFETERÍA KANSAS DIÁLOGO UNILATERAL José Luis Pérez Tornal llamarla. Yo había visto en Canarias que todas tenían nombres muy bonitos, a cual más raro. Empecé a cavilar pero no se me ocurría nada. Un día fuimos al cine, que en aquel entonces era la gran diversión de los domingos, además tenía la ventaja de que era uno de los pocos sitios tranquilos y oscuros donde los novios podían hacer manitas, ya usted me entiende, y no es que yo sea muy viejo, pero aquéllos eran otros tiempos. Ahora es todo dis­ tinto; ya no necesitan los novios buscar el cine o irse a la era. Aho­ ra se besan y se acarician a la vista del personal. La verdad, que a veces me dan una envidia... Porque es lo que yo digo: si un hom­ bre cabal conoce a una mujer decente y va por derecho al matri­ monio, como Dios manda, ¿por qué le tiene que preocupar a la gente que tenga alguna expansión natural antes de la boda? Pues mire usted por dónde le preocupaba a todo el mundo: a los padres, a los curas, a los vecinos, a los guardias municipales, a los acomodadores del cine... Todo el mundo estaba pendiente de dónde ponían las manos los novios. Pero yo voy más allá, porque si la pareja no pensaba casarse, pues razón de más para que tu­ vieran las expansiones porque no iban a tener boda. En fin, que yo no creo que el tapadillo de aquellos tiempos fuera me­jor que el descaro de ahora, pero lo que le digo, que a veces me dan una envidia... Bueno, no sé lo que le estaba contando... ¡Ah, sí! El nom­ bre de la cafetería. A veces me pongo a hablar y se me va el santo al cielo, como dice mi señora. Pues como le decía: un domingo vimos una película de unos pozos de petróleo; se perforaba la tierra y el petróleo salía como un escopetazo y lo cubría todo de una pasta negra y todos se ponían muy contentos porque iban a ser ricos. El protagonista era el Clark Gable ese, que tenía tan bue­ na mano con las mujeres, porque hay que ver cómo las miraba el tío, las dejaba secas, sin respiración... Bueno, a lo que iba. Resulta que donde pasaba todo aquello del petróleo era en un pueblo 11 CAFETERÍA KANSAS DIÁLOGO UNILATERAL pital de ver un partido de fútbol. Venían calientes discutiendo un gol, de un penalti, decían que les habían robado el partido... Cuando vieron la banderita del equipo de fútbol no quiera usted ver la que aquí se armó, lo que se oyó de palabrotas, de insultos, de barbaridades. Se fueron sin pagarme doce cafés y cuatro co­ pas de coñac, pero eso hubiera sido lo de menos, de verdad se lo digo. Luego vinieron otros que se sintieron ofendidos por la de nuestra comunidad, incluso algunos a los que les molestaba la bandera nacional. Yo las iba quitando según se iban armando los jaleos porque uno no quiere líos y se debe a sus clientes y me gusta que haya paz en la cafetería Kansas. Así llegó el momento en que no quedó más que la bandera de Las Cinco Llagas del Cristo de la Agonía y también la quité porque se había quedado sola y desangelada. Le aseguro que echaba de menos aquellos trozos de tela tan bonitos y tan coloreados. Yo creía que no eran más que eso, trozos de telas de colores, pero pienso que debe de haber algo más. De todas maneras todavía no sé si la culpa es de las banderas o de quien las mira. ¿El nombre de la cafetería, dice? Comprendo que choque en esta tierra apartada un nombre tan raro, pero yo le explicaré. Me tocó Canarias para hacer la mili y cuando volvía, recién licenciado, empezamos a pensar en casar­ nos mi señora y yo, que entonces era mi novia, claro. El abuelo, me refiero a mi padre, tenía en este mismo local una taberna. Era muy antigua, sin pretensiones, como todas las tabernas, pero te­ níamos muy buena clientela. Yo había visto en Canarias unas ca­ feterías estupendas, llenas de luces, de cristales, de música, de taburetes altos en la barra, en fin, cosas muy modernas. Así que se lo comenté al abuelo y me dijo que tiráramos palante, hicimos la reforma y pusimos la cafetería. La taberna no tenía nombre, sólo un letrero sobre la puerta en el que ponía «Vinos y Licores». Así que cuando terminamos la reforma tuvimos que pen­sar cómo campanadas en San Andrés. Es que se me ha parado el reloj y tengo que cambiar la pila. Sí, es una hora tranquila esta, después de los desayunos y antes de los aperitivos; luego ya vienen los cafés, las copas, las partidas, las meriendas. En fin, que es lo de siempre: el no parar. ¿A seguir viaje, no? ¿Le apetece a usted otro café antes de marchar? Invita la casa, porque veo que le ha gus­ tado la leche. ¿No? Pues nada, aquí tiene usted la vuelta y muchas gracias. Que tenga buen viaje y ya sabe dónde deja a un amigo... Cuidado con el escalón. Adiós, señor. 12 CAFETERÍA KANSAS DIÁLOGO UNILATERAL que se llamaba Kansas y a mí el nombre me gustó. Se me quedó metido en la cabeza y empecé a ver el letrero para mis adentros: «Cafetería Kansas». Cada vez me gustaba más. Lo consulté con mi señora y me dijo que a ella no le decía ni fu ni fa pero que yo que había estado en Canarias sabría más de esto, así que quedó bau­ tizada y no me arrepiento. Al principio era un nombre que choca­ ba, algunos ni lo sabían pronunciar, pero ahora ya se han acos­ tumbrado y es un nombre como otro cualquiera. ¿La hora, dice? Deben de ser ya más de las doce pues hace un rato dieron las UN ANIVERSARIO DISTINTO Santiago Sancho Vallestín Mención especial 2010 Ya era el tercer año que caía en el olvido. Don Antonio, que siem­ pre esperaba con ilusión la celebración del aniversario de su boda, no comprendía cómo se olvidaba nuevamente de tan se­ ñalado día. Además, el de hoy era una fecha redonda: cuarenta años de vida compartida. La radio se lo recordó cuando, en las noticias de la mañana que escuchaba en la cama, oyó que el 4 de agosto de 2002 se cumplían cuarenta años del fallecimiento de la gran actriz Marilyn Monroe. Efectivamente, fue al despertar de su primer himeneo —habían llegado vírgenes al matrimonio— cuando, aseados y bien vestidos, pasaron al pequeño comedor de la modesta pensión en donde se habían hospedado para pa­ sar su breve luna de miel, y oyeron, en las noticias que Radio Na­ cional daba cada hora, que la famosa actriz se había suicidado tomándose gran cantidad de barbitúricos. Des­pués de cuarenta años, él, que alguna vez había soñado con el movimiento coque­ tón de sus caderas y la sonrisa provocadora de mujer fatal, sintió que algo de su cuerpo quería despertar. Buscó con la mano a su fiel compañera pero ella ya se había escapado silenciosamente de la cama matrimonial. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había olvidado comprarle algún detalle que le recordara aquella unión ya tan lejana. Estaba seguro de que cuando se le­ vantara y fuera a tomar su frugal desayuno, tendría encima de la mesa un pequeño envoltorio con las palabras: «En recuerdo de nuestro feliz día». Ella siempre lo había hecho así; nunca había fallado. Él también la correspondía con gratas sorpresas, pero desde hacía tres años solamente se acordaba de la fecha cuando veía el obsequio que su esposa, con disimulo, le dejaba en algún lugar de la cocina. La buscó por toda la casa para pedirle perdón, como lo hizo el año anterior y el anterior, pero no la encontró. «Seguro que ha madrugado para ir a la compra —pensó— y aprovechará para traer unos churros calientes con los que cele­ brar nuestro aniversario». Pasó al cuarto de estar y se puso a leer el periódico que ya le había subido la esposa del buzón. La esperaría. No quería abrir el regalo sin estar ella presente. Quería ver los ojos de satisfacción que po­ nía para luego darle un beso lo más apasionado posible. En la por­ tada del periódico aparecía la figura exuberante de Marilyn; esta­ ba tan bella y sugestiva como siempre: joven, con los ojos adormilados pero inquietantes, con esa pequeña peca que en el lado izquierdo de su mejilla tenía, junto a su boca entreabierta, invitando a ser besada como si fuera un bebé ansioso de recibir cariño. En las páginas interiores numerosas fotografías en diferen­ tes poses adornaban el refinado contenido, un tanto empalagoso, que de ella escribía el periodista. Muchas habían sido las ocasio­ nes en que don Antonio, en su juventud, se había quedado dor­ mido soñando con su provocativo caminar, con sus exagerados escotes o con esas piernas finas, suaves y alargadas, que el aire acondicionado que salía por las rejillas del metro neoyorquino le elevaba las faldas hasta la cintura, mientras ella, gozosa por la sen­ sación recibida, intentaba inútilmente ponerlas en su sitio. ¡Qué escena! ¡Cuántas veces la había recreado en su mente! UN ANIVERSARIO DISTINTO 13 Tomó la decisión de llamar por teléfono a su hija. La voz que le contestó la encontró extraña y colgó como un autómata sin sa­ ber qué dirección tomar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía no había desayunado ni había abierto el paquete que, envuelto en papel de celofán, se hallaba en el centro de la mesa. Deshizo con mucho esfuerzo el envoltorio y se encontró con una caja de zapatos. «¡Qué extraño —pensó—, siempre me acompaña a comprarlos aunque soy yo el que elige el color y la forma!». Quitó la fina goma que sujetaba la tapa y, ¡oh, sorpresa!, en su interior estaban amontonadas las numerosas cartas que él le había escrito cuando hacía el servicio militar. Por un instante se quedó mudo, no sabía qué pensar. ¿Significaba aquello que de verdad le había abandonado? Comenzó a deambular por la casa, a mirar los armarios y estanterías y comprobó que también falta­ ban algunos de sus vestidos. Don Antonio, acostumbrado a que todo se lo dieran hecho, se encontraba desconcertado ante tan extraña situación. La cabeza la tenía aturdida y sentía cierto mareo. Miró de nuevo el reloj: ya pasaban de las doce y media. Intentó de nuevo llamar a su hija pero no recordaba el número. El mareo iba en aumento y enig­ máticas sombras humanas le seguían como fantasmas. Entonces cayó en la cuenta de que estaba en ayunas, desde la cena del día anterior no había comido nada. Abrió el frigorífico y cogió una manzana y se la comió con cierta avidez. Su estómago se fue cal­ mando y la visión borrosa desapareció aunque su mente estaba fuera de lugar. Iba de una habitación a otra, paseando como un gato aturdido, sin saber qué decisión tomar. El portero estaba de vacaciones y en la casa apenas tenía relación con los vecinos: eran tantos y cambiaban con tanta frecuencia, que el educado saludo al coger el ascensor era la única conversación que mante­ nía con ellos. Miró de nuevo el reloj. Ya pasaban diez minutos de la una; era la hora en que su mujer le ponía la comida en la mesa y le sacaba de la nevera la botella de vino tinto. No bebía mucho, apenas dos medios vasos, pero era lo único que él se preocupaba de comprar para que nunca le faltara. Tras un prolongado tiempo de meditación tomó la decisión de bajar al bar de la esquina, donde algunas tardes se encontraba con los amigos. Cogió las llaves, cerró la puerta del piso y esperó en el rellano para llamar el ascensor que estaba ocupado. Cuando fue a apretar el botón ya se lo habían quitado; ahora subía y paró precisamente en su plan­ ta. Abrió y se quedó confundido: era su esposa la que salía con el carro de la compra. —Marido, ¿dónde vas en pijama? ¿Te has vuelto loco? Don Antonio miró su cuerpo y al ver que todavía iba en zapatillas y vestido de aquella forma, se dejó caer en los brazos de su espo­ sa como un niño pequeño perdido. —Entonces —le dijo tartamudeando—, no me has abandonado. —¿Abandonarte? ¿Por qué dices eso? Son las diez de la mañana, la hora en que te levantas. Mira, te traigo churros para el desayu­ 14 UN ANIVERSARIO DISTINTO Pero ahora estaba preocupado. Eran las once de la mañana y su esposa no había vuelto. Su inquietud fue aumentando cuando comprobó que en el cuarto de baño no estaba su pasta de dien­ tes ni su cepillo. «Esas dos cosas tan personales sólo las coge cuando sale de viaje. No, no puede ser. Cómo va a marcharse sin decirme nada. ¿Se habrá cansado de aguantar mis dolencias y rarezas?». Su esposa volvió a leer el poema. Los versos finales los leyó muy despacio, evitando que él notara la tristeza que sentía su cora­ zón. Decían así: Cogidos de la mano entraron en casa. El regalo de ella estaba sin abrir encima de la mesa. Él no entendía nada. ¿Habría sido todo un sueño? Sonó el teléfono: era su hija. ... Voy olvidando los caminos / Las palabras que me rodean son toses opacas / que pasan de largo sin yo entenderlas. / A veces me humedezco sin sentirlo / y al hombre que me habla cuando me miro al espejo / no le entiendo los gestos que me dedica. / No sé si estoy vivo o soy un fantasma amaestrado. / Únicamente la caricia ocasional / pone vibraciones placenteras / en un cuerpo que cada vez es menos mío. —¡Mamá! ¡Felicidades por vuestro aniversario! Estoy preocupada por papá. Hace media hora que he llamado, no ha reconocido mi voz y me ha colgado. La madre, tragándose las lágrimas, le contestó con palabras tran­ quilizadoras. Terminado el desayuno, le enseñó el poema que le había dado el día anterior, se lo leyó en voz alta y le dijo: —Me gusta mucho, pero tendrás que explicarme los últimos ver­ sos. Son muy tristes y no sé qué quieren decir. —Vuélvemelo a leer —le contestó su esposo con la mirada un tanto perdida—. Últimamente escribo y ni yo entiendo lo que mis palabras significan. Eran las once de la mañana. Una emisora de radio volvía a recor­ dar que hoy se cumplían cuarenta años del fallecimiento de Ma­ rilyn Monroe. En una cocina de una pequeña ciudad, un matri­ monio que se casó ese mismo día saboreaba tranquilamente unos churros recién hechos para celebrar el acontecimiento, aun­ que los pensamientos de la esposa, cada vez más entristecidos, se escapaban buscando un refugio donde el dolor invisible —huésped adulto inesperado— le recordaba la cuesta abrupta y descarnada que obligatoriamente le quedaba por subir. 15 UN ANIVERSARIO DISTINTO no. Ah, gracias por el poema que me has escrito, aunque me lo diste anoche no lo he leído hasta esta madrugada. Me tendrás que explicar algún verso que no entiendo. LIMÓN Y BREA Rosario Abolafio Aguilar Mención especial 2009 La luz del atardecer apenas dejaba sus reflejos en la dorada are­ na, la playa se había quedado casi desierta, como cada tarde des­ de que llegara al pueblo a principios de aquel verano. Le gustaba envolverse en un ligero y transparente chal, pero sólo cubría con él, ligeramente, sus hombros. Deseaba sentir la brisa del mar en su rostro y cuello; por ella se dejaba peinar sus negros cabellos, que le caían sobre los hombros y la espalda. Cuando desprendía su pasador de blanquísimo nácar y dejaba su cabello en libertad, sentía cómo el aire cargado de aroma marino jugaba con él. Así, cuando vencida la noche, se acostaba Isolina, las blanquísimas sábanas quedaban impregnadas del olor a mar con un ligero aro­ ma a brea. Isolina era una mujer joven y resuelta, libre e independiente. Ha­ bía elegido su tranquilo pueblo marinero porque lo echaba de menos, eran ya dos los veranos que no se había regalado con el lujo de pasear por aquellas tranquilas playas. Su trabajo en un laboratorio creador de aromas para alta perfumería no se lo ha­ bía permitido. Isolina había estado realizando un trabajo de in­ vestigación sobre el muguete, por eso su olfato se había impreg­ nado del suave aroma almizclado de esta pequeña flor, pero ahora le habían pedido que creara un aroma más salvaje. Isolina había querido volver a sentir los aromas que invadían en cada momento del día su pueblo, bañado, casi siempre, por un embra­ vecido mar. En la parte más alta del pueblo, más alejada del mar, los aromas eran muy concretos, a heno fresco, al estiércol acu­ mulado para mezclar con la tierra de los pequeños huertos fami­ liares. Otro olor que Isolina no olvidaba, a pesar de sus largas es­ tancias fuera del pueblo, era el del pan recién hecho, a veces de grano de maíz, otras de trigo y centeno, pero siempre con ese olor tan sugerente del pan que acaba de salir del horno. En la parte más cercana al mar, la mezcla de olores era bien distinta, ya que al propio del mar se unían el de las redes, la madera mojada de las barcas de pescadores y ese olor tan peculiar de la brea. Para entrar en la casa de su abuela tenía que cruzar unos setos de peonías de suaves colores. En la parte trasera de la casa había al principio un pequeño huerto. En los tiempos en que la familia era numerosa y los años difíciles venían muy bien las verduras fres­ cas para poder poner la comida en la mesa. Sin embargo, poco a poco, el huerto se había ido transformando en un bello y acoge­ dor jardín, conforme la familia se fue haciendo más pequeña, porque algunos miembros se habían marchado para siempre, como el abuelo, y otros porque sus inquietudes les habían lleva­ do lejos. Por ello en el huerto ya no había coliflores, zanahorias ni acelgas. Grandes hortensias bordeaban, casi por completo, la va­ lla que delimitaba el jardín; unas eran de un color rosa vivo, otras más pálidas, y, por fin, las preferidas de Isolina, las azules, dos grandes jazmines de olorosas flores enmarcaban la entrada, for­ mando un arco que parecía que, triunfal, saludara al que tuviese la suerte de embriagar sus sentidos entrando en tan bello huer­ to-jardín. La abuela de Isolina lo cuidaba con gran amor y mimo, LIMÓN Y BREA 16 Por poder volver a vivir todas esas sensaciones que embriagaban sus sentidos, se había tomado aquellas vacaciones, se las había ganado a pulso, realizando el trabajo sobre el muguete. Eligió para su estancia en el pueblo la casona de su abuela, ya que le encantaba charlar con ella. Al volver de su paseo por la playa y después de cenar, aquella noche las dos mujeres se sentaron en una pequeña pérgola que el abuelo le había construido en el jar­ dín. Ellas hablaban de todos los temas, la abuela era su confiden­ te, Isolina sabía que, aunque nunca había salido del pueblo, la abuela era una mujer libre, le había gustado mucho leer, su lectu­ ra favorita fueron los poemas, la misma Isolina le había traído al­ gunos de Pablo Neruda al volver al pueblo. La abuela había sabido vivir una vida plena de amor junto al abuelo, había experimenta­ do sensaciones tan enriquecedoras como sensuales. Isolina sabía todo esto gracias a la confianza que existía entre ambas mujeres. Los jazmines envolvían el jardín con su sensual perfume, que se mezclaba con el de los limones recién cortados, que lucían en un pequeño plato entre ambas mujeres. Isolina tomó un limón entre sus manos y lo frotó, después acercó sus manos a su rostro y cerró los ojos, de esta manera quiso que su sentido del olfato predomi­ nase en aquel momento. Cuando los abrió de nuevo, su abuela la estaba mirando, una dulce sonrisa iluminaba su rostro. —¿Qué, te gusta ese aroma? A mí me encanta, además me trae recuerdos muy hermosos. Por unos segundos quedó como absorta, con la mirada lejana y perdida, entró en un silencio que Isolina no quiso romper, sabía que pronto iba a hacerlo ella misma, como así fue: —Cuando el abuelo era un hombre joven y fuerte y salía a pescar con otros hombres al mar, yo le esperaba con todo el amor y la ilusión de mi corazón, cuando desde la ventana divisaba su barco en la misma raya del horizonte, bajaba para darme un baño y después frotaba todo mi cuerpo con aceite esencial de mis pro­ pios limones, del mismo limonero de los que están aquí con no­ sotras esta noche. Quedaba mi piel de mujer joven impregnada con su refrescante aroma y delicadamente fina por efecto del aceite que yo misma preparaba en las largas esperas que vive la mujer de un marinero. Cuando él llegaba y nos encontrábamos en el mismo umbral de la puerta, empezábamos a besarnos, él olía a brea, yo a limón. Te aseguro, niña, que la mezcla de ambos aromas nos iba embriagando a medida que se iban mezclando. Él me iba desnudando muy poco a poco y oliendo mi cuerpo, la impaciencia lo iba dominando, lo que empezaba en ternura se iba transformando en pasión y locura, a mí también me embria­ gaba su olor a brea, le besaba y besaba, una y otra vez, sin saber cómo, estábamos arriba, en la alcoba, completamente desnu­ dos... ya no sabíamos si el olor de la brea estaba en mi cuerpo o en el suyo y el de limón en el mío o en el de él. Habían transcurrido cinco noches desde que su abuela compar­ tiera con ella sus sensuales experiencias de amor vividas con el abuelo. Isolina ya estaba en su cama, un par de limones en su mesita de noche, uno era verde y el otro parecía talmente de oro puro. Al tomarlo en su mano, Isolina sintió una sensual respuesta táctil, recordó el cuadro del pintor cordobés Julio Romero de To­ 17 LIMÓN Y BREA como ella misma decía: «Me esmero en él, como si Dios lo fuese a visitar mañana». Otro olor era el de romero e incienso que la sa­ cristana Rolindes quemaba en la iglesia del pueblo antes del cul­ to religioso, creando unos momentos verdaderamente mágicos esa aromática mixtura. timiento muy fuerte, le estaba faltando algo, algo... suspiró, ¡le estaba faltando el olor a brea! Salió corriendo, necesitaba entrar en el mar; cansada pero vigorosa de nadar volvió a pisar la arena, de pronto una gran toalla envolvió su húmedo cuerpo, era Este­ ban, el hijo de la sacristana. Sabía por su abuela que él ahora era violinista, la acompañó hasta la arena más seca, extendió la toalla y se recostaron en ella. Él había venido con su tabla porque sabía que en las madrugadas se levantaba un viento ideal para la prác­ tica de su deporte favorito. Estuvieron hablando, compartiendo, intimando, en años no se habían visto, eran casi dos desconoci­ dos, pero Isolina, esa noche, gozó del olor de limón y brea. En la primavera del año siguiente a Isolina le aprobaron su nuevo per­ fume a base de limón y brea. 18 LIMÓN Y BREA rres Naranjas y limones. Tocó entonces sus limones y notó que algo muy dentro de ella le respondía, una oleada de calor subió a su rostro, el pecho le palpitaba con la fuerza que palpita un pe­ cho enamorado, se acercó a la ventana, la misma por la que la abuela divisaba el barco del abuelo. Isolina cortó el limón más verde, exprimió una mitad en la palma de su mano y empezó a extender el zumo por su cuello y sus senos, después se asomó a la ventana, el aire le traía el olor del mar. Instintivamente tocó de nuevo sus pechos, tomó ahora el limón amarillo como el oro, lo partió y se llenó manos y cuerpo de su abundante jugo, humede­ ció sus labios también con limón, después pasó la lengua por sus labios muy lentamente, saboreando, llenando su sentido gustati­ vo del sabor ligeramente ácido del limón. De pronto tuvo un sen­ EL CIRCO NO TIENE EDAD María Dolores González Pérez Mención especial 2009 El tintineo del tranvía, el rebote de las gotas de lluvia o quizás un rayo de sol incitan a preguntarnos si habrá niños por los alrede­ dores, porque son ellos los que chapotean en los charcos, juegan con las chuchangas y, como mariposas, revolotean por doquier. Si todos llevamos un niño dentro, me imagino al mío haciéndole un guiño a mi memoria, entre el pasado y el presente con una anécdota de mi niñez totalmente imperecedera. Explorando las tinieblas del tiempo cuando el cielo se adormece y se acortan las distancias, siento el reposo y deseo compartir en silencio eternas ausencias. ¡Ay, mami!, no seas tan severa conmigo por haberme escapado del recreo y encaminarme al circo. Te juro que no lo haré más, pero te confieso que no me arrepiento porque he sen­ tido las sensaciones más maravillosas de mi vida. Ella, sin esperar a razones, y por su crisis de angustia de ver que no aparecía, me deshizo las trenzas zarandeándome. ¡Qué experiencia en la trastienda del circo! En aquel abril lluvioso, donde después de cada función había que apañar los agujeros de la desteñida carpa. Un puñado de casetas daba cobijo al gru­ po familiar que componía el elenco. Las ropas tendidas acecha­ ban los rayos de sol para que con su bonanza les permitiera el doble uso. Como camerino, un espejo roto, una nariz roja y una estampita de la Virgen de Candelaria sobre un cofre, en cuya ga­ veta se hacinaban coloretes y un paquete de polvos talco. ¡Ay! Qué trasteos los míos por aquellos aledaños fangosos frente a la antigua cárcel, con aceras brillantes como preludio de la proce­ sión que cada Semana Santa llevaba hasta allí a la Virgen de la Esperanza para liberar a un preso. Yo alucinaba de oír a los actores comentando posibles improvi­ saciones, y sobre todo, haciendo hincapié en el mimo para tratar a los animalitos. Me paré atónita ante la ternura de la mona Chita con su bebé. Les di agua a los perritos de los aros de colores. Ha­ bía una conejera en un rincón para que el mago sacara de la chis­ tera los blancos. ¡Qué graciosa la cotorra llamando borracho a todos, como aquel de la Viña del Loro! Recuerdo que me senté sobre una piedra, muy calladita, para oír a una niña descalza y con larga falda cantando a lomos del poni la rumba de Peret «¡Bo­ rriquito como tú!». Mi madre, quizás apesadumbrada por la fuer­ te zurra que me metió, me llevó a la función de la tarde. Se nos permitía entrar las sillas de casa, y no existía la taquilla porque el payaso pasaba su bombín al final de la función. Lo hermoso de este maravilloso mundo es lo que se cuece entre bambalinas, de cuyos valores humanos y personales pude percatarme aquella mañana a pesar de ser todavía una cría. Hace unos meses asistí con mis compañeras del Centro de Mayo­ res al circo que hizo escala en su gira por las islas. El brillo de las lentejuelas y el esplendor del espec­táculo me llevaron a otra épo­ ca en la que las precariedades no restaban fantasía a la ilusión, pese a la incomodidad de los bancos y el eco de «La gallina Papa­ nata», cantada a capela por el payaso, enfervorizando a la chiqui­ EL CIRCO NO TIENE EDAD 19 Acurrucada en el regazo de mi imaginación manoseo el nombre de una gran mujer canaria, Pinito del Oro, quien ya volaba entre continentes repartiendo arte sobre el trapecio cuando yo tenía un babi de cuadros verdes, y con cinco años sentía la curiosidad del mundo interior del circo. Mucho ha llovido desde entonces, y ese reloj sin manecillas me grabó otra etapa bien distinta al otro lado del planeta (Shanghái). Esta gran ciudad que es una de las más pobladas del mundo tiene una magia que atrae al visitante. El ayer parece echar raíces y la misma luz está compuesta por tres haces: el rojo de la antigua dinastía imperial, el azul con la nostal­ gia colonial y el fulgor plateado de una metrópoli de cristal y ce­ mento elevándose al cielo, revelando la era globalizadora. Mi nietita nació en esa maravillosa ciudad china hace apenas cuatro años, y eso es lo que me mueve cada verano, desde entonces, a cruzar el mundo de lado a lado, al amparo de los astros y, como uno más, pues siempre se ha dicho que las abuelas somos como la luna: un cuerpo opaco que derrocha mucha luz. Mi Susana, con sus facciones mezcladas, con rasgos chinos maternos y tirabuzo­ nes paternos (mi hijo) es dulce como la flor de loto y suave como nuestras rosas rojas. Una tarde, ya cruzando el ecuador de mi estancia en tierras orientales, nos fuimos las dos al Gran Circo Chino. La cola dobla­ ba un enorme pabellón decorado con dragones y personajes in­ fantiles. En el interior, brillo, colorido a rabiar con los farolillos rojos, tan característicos, música con instrumentos ancestrales y mucha chiquillería. Ella no me soltaba la mano como queriendo compartir todo aquello conmigo. Era feliz, pues por primera vez podía experimentar lo que era un espectáculo circense en tales dimensiones. Los contorsionistas daban giros y saltos totalmen­ te inéditos para los niños. Las chicas, guapísimas, con ese pelo azabache, apenas necesitaban maquillaje por su esbeltez y be­ lleza natural. Cada giro era un deleite visual con sus danzas a la antigua usanza y los acróbatas subían a lo más alto entrelazán­ dose con los trapecios. Al despedirnos aquella calurosa tarde en el aeropuerto chino de Pudong queríamos obviar el último aviso de embarque para se­ guir recordando la maravillosa tarde de circo como una de las veladas en la que más había disfrutado durante mi estancia esti­ val. Cierro los ojos y siento los latidos de su corazón y las diminu­ tas manitas acariciándome. Apenas tomó altura el avión de vuel­ ta y con el alma rota, me bebía las lágrimas de nostalgia, pero, a la vez, recordaba aquel otro espectáculo de mi escapada al circo de la vieja carpa cuando tenía cinco añitos y grabé en mi mente, cual disco duro, todas aquellas vivencias. Lástima que ahora no las pueda contrastar porque nada es comparable y es que se an­ tepone la interculturalidad. ¡Qué travesura la mía siendo tan pe­ queñaja! La ignorancia es atrevida pero si se mezcla con la ino­ cencia, ¡bendita sea! La verdadera identidad del circo está en que sus asientos no tie­ nen edad porque siempre nos sentiremos niños como en los cuentos de hadas. 20 EL CIRCO NO TIENE EDAD llería. ¡Qué hermoso resulta todo cuando la ignorancia se entre­ mezcla con la ilusión de un niño! No quiero quedarme cual envoltura inmersa en el pasado, aunque me embargue la nostal­ gia del ayer recreándome en un parque (La Granja) cuajado de modernos edificios y frondosos árboles que me hacen rememo­ rar aquellas huertas tan propicias para instalar la maltrecha carpa del circo de mi escapada. La promesa tardía Francisco Albiñana Morán Crucé el amplio hall seguida de la mirada y la cálida sonrisa que desde detrás del mostrador me dedicaba la recepcionista. Su nombre era María, pero mi abuela la llamaba «la Linda». Decía que si lindo era su aspecto más lo era su alma. Los residentes la adoraban y ella les compensaba desviviéndose por ellos, preocu­ pándose por sus es­tados de ánimo, de sus encargos y de los reca­ dos telefónicos, que muchas veces provocaba contactando por iniciativa propia con algún familiar olvidadizo, cuentan que in­ cluso se los inventaba si con ello lograba animar momentos de nostalgias inoportunas. Alcancé la gran escalera que subía a los pisos superiores, los tres primeros dedicados a las habitaciones de residentes, y el último, a zonas comunes de esparcimiento. En la primera planta tenía su habitación la abuela. En los pasillos no había muebles ni adornos voluminosos, tan sólo decoraban las paredes, de color de la arena del desierto, unos cuadros con marcos dorados y motivos varia­ dos: bodegones, flores, marinas, espacios campestres..., donde, curiosamente, no se veían figuras humanas. La puerta 111, como todas, estaba cerrada, era la norma. Di dos golpes con los nudillos y dos repiqueteos con los cuatro dedos de la mano, sonido con el que me identificaba y entré sin esperar respuesta, no había nadie, todo estaba impecable, limpio, en su sitio, ordenado, siempre ha­ bía sido así. Recuerdo, cuando vivía el abuelo e íbamos toda la familia a verles, uno de los alicientes de la visita era poder pasar la tarde en el cuarto de los juguetes. Habitación casi vacía, con el suelo cubierto por una gran alfombra sólo ocupada por una mesa bajita y sus sillas a juego, lugar idóneo para el mundo mágico de infinitas posibilidades que es la imaginación de un niño, a lo que contribuían las dos largas estanterías llenas de juegos, juguetes, bibliografía infantil, recortables, pinturas... y como objeto estrella: un armario donde guardaba ropa antigua y complementos en desuso, origen de los más peculiares disfraces que se nos pudie­ sen ocurrir. La tarde se nos hacía muy corta, nadie oía el «niños: recogedlo todo, que nos vamos» y siempre nos sorprendía el «¿pero todavía estáis así?». Con prisa, mientras nos vestíamos para salir, hacíamos un conato de recogida, dejándolo todo amonto­ nado junto a la pared. La abuela sonreía y no decía nada, pero a la vez siguiente estaban todas las cosas en su sitio de siempre. Cerré la puerta despacio tratando de no romper aquella atmósfe­ ra de paz y tranquilidad que emanaba de la habitación. En el pa­ La promesa tardía Hacía más de un año que traspasaba el portalón de La Residencia, ya ni me fijaba en el anagrama esmerilado del cristal que se mos­ traba entre la forja de sus batientes. Una vez por semana, como mínimo, visitaba a mi abuela Rocío, que desde su inauguración habitaba en aquel espléndido edificio de cinco plantas y grandes ventanales. Se había construido para ofrecer alojamiento a perso­ nas mayores, donde, dejando atrás soledades y tristezas, podían vivir, acompañadas de sus recuerdos, en un ambiente grato, que todo el personal de asistencia se esforzaba en mantener. 21 La quinta planta tan sólo tenía lugares comunes: una sala con la prensa, un armario con libros y una mesa amplia, refugio para lecturas silenciosas, silencios que casi nunca se respetaban, otra sala para juegos con varias mesas siempre ocupadas, un peque­ ño anfiteatro con varias filas de butacas frente a una gran panta­ lla de televisión que sólo se llenaba cuando había partidos de fútbol, junto a un atril que nunca vi usar, y la sala de estar, una gran habitación que ocupaba casi todo el espacio del ala izquier­ da, era el lugar de reunión por excelencia y para ello estaba pre­ parada, varios sofás, sillones, sillas y un par de mesas amplias para las aficiones, una de ellas con un gran puzle que una vez acabado alguien mandaría enmarcar y colgar en una de sus paredes, sien­ do reemplazado por otro. Perfectamente iluminada por unos amplísimos ventanales de limpias cristaleras que dejaban pasar la hermosa imagen marina del estrecho de Gibraltar, su azul medi­terráneo, continuamente alterado por los surcos de los bar­ cos que lo navegan en todas las direcciones, se hermanaba con el azul del cielo en donde sus nubes blancas eran sub­ra­yadas de vez en cuando por el surco de un solitario avión y, como frontera entre ambos, el contorno peninsular, la orilla de la España euro­ pea, que tantas nostalgias viajeras encendía. Nada más entrar, la vi al fondo, cerca del ventanal, bañada por los rayos solares que la envolvían; era el centro de atención de la ter­ tulia. María del Rocío había sido una mujer de gran belleza, cualidad que procuraba mantener con serena coquetería. Se casó muy jo­ ven con un buen hombre y apuesto enfermero que vino a hacer el servicio militar a Ceuta y que, por razones en las que ella tuvo mucho que ver, se estableció en esta ciudad. Se puede decir que fue un matrimonio feliz, muy de la época que les tocó vivir, ella dedicada al hogar, a su marido y a sus dos hijos —Luis, tocayo del padre, y África, mi madre—; él, al trabajo, procurando que su fa­ milia no pasara estrecheces, lo que consiguió con creces, pues a las jornadas del hospital le seguían horas de recorrer las calles atendiendo servicios a domicilio. Su orgullo fue poder dar estu­ dios universitarios —como se decía entonces— a sus hijos. Con la jubilación llegaron años de placidez y aunque el abuelo seguía yendo a visitar a las casas particulares, siempre había tiempo para viajar y recorrer esa España que tantos lugares bonitos les había guardado. Un mal día, al abuelo le dolió de una forma especial el abdomen, luego vino la sangre y aunque él lo supo desde el principio, poco después se confirmó el fatal diagnóstico. Llegaron tiempos de angustia y tristeza familiar, las curas, las falsas esperanzas, la si­ mulación en su presencia, el afrontar la realidad sin que se nota­ ra, las guardias en el hospital, todos participaron en la medida en que lo permitía la abuela, que lo consideraba más que una obli­ gación un derecho, poder estar cerca de él el tiempo que le que­ daba. Tiempo que inexorablemente pasó y un día, ocho meses después, el abuelo, con una leve sonrisa, le dijo adiós, más con la mirada que con el débil gemido que exhaló. Tres años costó convencerla de que no debía vivir sola, lo recha­ zó todo, era inapelable el argumento que en Ceuta estaban los 22 La promesa tardía sillo me crucé con Fátima, su vecina; a mi saludo contestó con un escueto: «Está arriba». Mujer de pocas palabras, era un magnífico complemento para mi extrovertida abuela. «Arriba» era como los residentes llamaban a la sala de estar del último piso y allí me dirigí, esta vez en ascensor. Nada más verme, se levantó y vino hacia mí, no esperó mi beso, estaba impaciente y me lo dio ella mientras me preguntaba: Don José, con sus noventa años largos, era la persona de más edad de la residencia, hombre de mar, contaba que toda su vida la había pasado en él, que desde grumete había recorrido todos los puestos de un barco hasta jubilarse cuando era capitán de una draga en el puerto de Algeciras. Acostumbrado a la soledad, se adaptó bien a la vida del residente, era amable y conversaba con quien se dirigiera a él, tenía la cultura del que ha vivido y leí­ do mucho pero evitaba hablar de su vida, lo que le daba un aire enigmático que atraía a mucha gente, también a mi abuela, con la que mantenía un afecto especial. Desde hacía algún tiempo se le notaba más distante, más solitario, más triste. —¿Lo has preparado todo? —Sí abuela, salimos el próximo viernes en el barco de las cuatro y media y regresaremos el domingo, tengo reservadas dos habi­ taciones. —¿Se lo has dicho a tus padres? Sólo a ella le contó que hacía tiempo notaba cómo las palabras se le iban, que su memoria tenía grandes lagunas, que cada vez le costaba más leer y que algunas veces no sabía dónde estaba, síntomas que presagiaban el desgaste de su cerebro, le dijo que no temía lo que le esperaba, aunque le gustaría cumplir un deseo antes de que su mente lo borrara: Ver la nieve de cerca, pues a pesar de tanto mundo recorrido, nunca había estado en ella. —No, abuela, pero no entiendo el problema. —La presencia de más acompañantes le intimidaría... —¿No se echará atrás ahora, verdad? —No te preocupes, hija, déjalo en mis manos, luego hablaré con él. Y giró la cabeza hacia un hombre solitario, que, sentado muy cer­ ca de las cristaleras, miraba absorto el mar. Le faltó tiempo a la abuela para pedirme que preparara un viaje a Granada. En esos días las cumbres de Sierra Nevada estaban cubiertas de nieve, y con la condición de que no se lo dijese a mis padres, ella correría con los gastos. El viernes les fui a recoger, viajaríamos en mi coche, ya estaban esperándome preparados, la satisfacción de mi abuela contrasta­ ba con la actitud expectante de él. El mar estuvo en reposo, era un buen augurio que el anciano marinero ya había asegurado. Durante el trayecto por carretera, la abuela nos entretenía expre­ sando su sorpresa por los cambios que notaba. Llegamos al hotel 23 La promesa tardía recuerdos de toda su vida junto a los seres queridos que ya se habían ido. Pero hace dos años y medio tuvo una leve deficiencia cardíaca, que, sin embargo, debía ser tenida en cuenta y medica­ da. Con mucho esfuerzo, firmeza y exagerando la gravedad de su estado, se consiguió convencerla, tras prometerle que su nieta mayor, con la que guarda adoración mutua, iniciaría los estudios de enfermería en Ceuta. Con precaución subimos a la Sierra, donde pasamos casi todo el día. Nunca olvidaré sus emociones, sus actitudes, la satisfacción de ella observándole y atendiendo a sus comentarios, el asombro al llegar y verse rodeado del manto blanco, la aspereza helada cuan­ do enterró sus manos desnudas entre los copos, la sensación de inseguridad al caminar sobre la nieve, la admiración por la agilidad y desenvoltura de alguno de los esquiadores o la risa por la torpe­ za de otros, a veces se quedaba parado con la mirada fija hacia un punto lejano, aunque lo que veía era algo dentro de sí mismo. Pero hubo un momento especial: poco antes de que llegara la hora de regresar me pidió que le acompañase a un pequeño promontorio no muy lejos, nos acercamos con andar inseguro, al llegar se que­ dó quieto mientras musitaba una especie de oración en un idioma que no entendí, sacó un viejo papel del bolsillo, con un nombre raro escrito en él, hizo un hueco en la nieve y lo enterró. Notando mi curiosidad, me comentó: «Hace mucho tiempo, en un naufra­ gio, le hice una promesa a una persona que salvó mi vida a costa de la suya y la acabo de cumplir». Pero eso es otra historia... 24 La promesa tardía donde cenamos y nos fuimos temprano a la cama; a ella, antes de dormirse, aún le dio tiempo de contarme el viaje a los Pirineos que había hecho con el abuelo. En tierras sueltas, ligeras, limosas, fértiles, del valle del Duero, tuve un labrador vecino descuidado en extremo o «una miaja inorante». Labraba con los machos, sembraba a mano el «cerial» en su «cachejo labranza». Luego, se tumbaba en el banco de la cocina a la bartola, sin más ocupaciones que ver la tele y meren­ dar, eso sí, «en condiciones», en sus todos ratos libres dentro de la bodega. Durmiera, merendase o se empapara de basura en la tele, la naturaleza no descansaba tras él. Su sembrado, de no más de media obrada, y sin saber cómo, nacía, se desarrollaba, reverdecía exuberante, como los de sus convecinos. Como los míos. Marzo airoso y abril lluvioso, sacaron a mayo florido y her­ moso. Coincidimos un día Meagorras y servidor en nuestras respectivas labranzas. Rodeado el cachejo de Meagorras de espinos albares, re­ventaban de flores blancas, blanquísimas, in­ev­ itable preludio de las mamajuelas, como ba­tanero alguno pudo dar tal blancura «nian» en el ajuar de una novia. Sonreía Meagorras. Su cacho era la expresión viva de la belleza natural. Envidia de los colindantes. La mirada al atardecer sereno del claroscuro primaveral, recibía en la retina de los castellanos atónitos el impacto de la belleza representada, bellísima, en su cacho. Definición de «la color». Como el rayo rasga las sombras en días de tormenta, los del ojo humano, a través de la blancura en los espinos albares, revento­ nes, recibía el amarillo de las gévenas (amarillas), junto al rojo, vivísimo, de las amapolas. Colores intensos, cuasi insultantes. Avergonzando al verde en las hojas del cereal, apenas si éste se atrevía a mostrarse a sus amos: triste el uno; sonriente el otro. Con el arrebol encendido en el cielo por los últimos rayos de un sol que, tímido, se ocultaba lentamente tras la panza del páramo asombrado, rompió el embrujo del silencio la voz de Meagorras. Las campanillas blancas del «amor del hortelano», adherido como lapa a las aún débiles cañas de la cebada ladilla en ciernes, abrieron aún más los pétalos impolutos, para escuchar las pala­ bras del insensato. Hasta la también muy blanca correhuela en sus flores se apretó recia a la debilidad donde se enroscaba. Tre­ padora. Abrazo de muerte. Pero el cacho era una hermosura he­ cha color. Envidia del arco iris, presumido en las alturas al escam­ par la bendición de la lluvia. Fortaleza venida del cielo en pagos castellanos. —¡Tanto mirar y remirar allí riba, tanto escardar pa ná. Y áhura, velesahí tenís los cachos, que paicen difuntos! —exclamó ufano Meagorras. Servidor callaba. 25 Dolor en las flores amarillas y blancas junto al rojo de las amapolas Dolor en las flores amarillas y blancas junto al rojo de las amapolas Carlos de Bustamante Alonso que pajas enfermizas sin más contenido en proyectos de espigas, como lenguas de pájaro en vez de grano. Y paja. También escasa. —Al freír será el reír... —le dije, tímido. Y para rematar su sonrisa presumida, ignorante—: El que ríe mejor, ríe último. Se volvieron las tornas. Como la cigarra, Meagorras languidecía cada día un poco camino de las bodegas. Murió en el banco. Ser­vidor, hor­ miga, y perdonen la «comparanza», mudado y limpio de sudores, merendó, al fin y «en condiciones», dentro del frescor de la bodega. Silencio. Como cada día muere, como cada vida muere un poco cada día, así el color y el cereal en los cachos. El blanco moría en blancura, tor­ nándose sucia, apagada..., hasta morir. Del todo. El amarillo de las gévenas se tornó en color indefinido: el del campo yermo. El rojo de las amapolas yacía en el suelo, sucio como el terreno. Porque no hay alegría sin dolor previo, el cacho de Meagorras languidecía. Se hacía viejo. Como su amo. En el banco o en la bodega. Como la cigarra hambrienta. El amor del hortelano –hierba malvada— buscó otros huertos. Las correhuelas enroscadas, abrazadas, morían como su sustento. La cebada ladilla se agostó raquítica, enclenque en el ca­ cho de Meagorras. Gozo efímero. Dolor. Llegó la hora de freír. De reír el último. El trillo en las eras del holgazán, más trituró gévenas rese­ cas, restos de las débiles amapolas, del simulacro de correhuelas, No pude descansar luego a la bartola, porque, dura, mas no in­ grata, la vida del labrador, apremiaban nuevas labores. Sigo vivo. Hasta que Dios quiera. Sin poner mi gozo en el granero repleto. Color y flor de un día. El dolor tiene lugar definitivo. La alegría verdadera el suyo. Nos vemos... P.D.: Las expresiones entrecomilladas, son (eran) las características de los labradores del valle del Duero hasta los años sesenta, progresivamente perdidas hasta el total desuso en nuestros días. Rindo merecido homenaje a quienes, con el sudor vertido en nuestros campos, fueron capaces de endulzar siquiera un poco a nuestra España herida. 26 Dolor en las flores amarillas y blancas junto al rojo de las amapolas —¡Que no luhay como el banco y la bodega! —proseguía erre que erre. Fanfarrón. LAS CARTAS DE LA ABUELITA Ramón Ciprián de la Rival Entre las cosas bellas de su vida estaba la abuelita Paula. Mejor dicho, lo había estado, porque hacía un año de su fallecimiento. Sin embargo, aquella letra... Lo dejó todo y cogió la carta, remi­ rándola. La abrió y el corazón le dio un vuelco: la hoja de fino papel llevaba impreso un membrete: ¡Paula Menéndez! Sintió que la cabeza le daba vueltas. Devoró la misiva: «Mi querida Carolina: para empezar te pido perdón por el susto que seguramente te estás llevando al leer esta carta. Ya sabes, son cosas de la abuelita, tan rara y extravagante. Ahora que la estoy escribiendo, sé que no me queda mucho tiempo de vida y sufro la pena de no poder compartir contigo estos momentos fi­ nales. Maldigo el viaje de trabajo que te surgió y te llevó muy le­ jos de mí, ahora que te necesito más que nunca. Y mi loca fanta­ sía me ha brindado la idea de mantener un lazo contigo después de la muerte. Me parece que es una forma de seguir viviendo. Y, sobre todo, de rematar algo que por tu ausencia no puedo hacer ahora. En esta primera carta no te voy a decir más. Le seguirán otras. Hay una persona de toda mi confianza a la que he dado instrucciones precisas sobre la forma y el tiempo en que estas cartas deben llegarte. Recibirás la siguiente dentro de una sema­ na. Adiós, mi querida niña». Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Vio la fecha de la carta: 8 de enero de 2008. La abuelita murió cuatro días después. Miró el calendario: 12 de enero de 2009. Se arrellanó en el sofá y dio vía libre a la evocación. Recordó el la­ cerante dolor que le produjo saber que la abuelita había muerto, hallándose ella en tierras americanas. ¡Cuánto le hubiera gustado estar a su lado! Tan cariñosa y dulce, había sido su mejor compa­ ñía durante los últimos años, aunque un halo de misterio la rodea­ ra. Un oculto episodio amoroso debió de haber en su juventud, antes de casarse, pero siempre lo había mantenido en la sombra, como un misterio insinuado y nunca explicado. Luego, su abuelo, aventurero y mujeriego, la abandonó. Quedó ella con dos hijos, su LAS CARTAS DE LA ABUELITA Pulsó el botón de llamada del ascensor. Mientras llegaba, rebus­ có en su bolso, sacó el llavero y abrió el buzón. Lo de siempre, publicidad, bancos, revistas. En el montón de papeles le pareció entrever que había una carta personal. Mientras subía en el as­ censor hasta el séptimo piso recordó, malhumorada, la dura jor­ nada de trabajo que había tenido en la oficina. Cuando entró en casa se miró en el espejo del pequeño vestíbulo: a sus veinticinco años se veía objetivamente guapa, con el cabello rubio, ojos azu­ les y unos finos labios que parecían diseñados para el beso. Dejó el bolso y la correspondencia en la mesa de la sala. Mientras se quitaba la gabardina miró aquella carta, que había quedado en­ cima: «Srta. Carolina García. Calle...». Se sobresaltó. Aquella letra estilizada y puntiaguda, de aire aristocrático, podía ser la de su abuela Paula, que ella conocía bien. Miró el reverso, pero no tenía remitente. 27 Los siguientes días se le hicieron largos a Carolina. Rememoraba su corta vida pasada, siempre con el telón de fondo de la abuelita Paula. Por fin, llegó el séptimo día. Se sentía inquieta. ¿Llegaría la anun­ ciada carta? Y ¿qué diablos diría en ella la entrañable abuelita? Al volver del trabajo, ya con la llave del buzón preparada, se precipi­ tó sobre él: ¡allí estaba la carta! Ya en casa, la abrió lentamente. Su corazón latía fuerte. Y apareció la elegante letra de la abuelita: «Perdóname por esta mi estrafalaria idea de las cartas. Es como si estuvieras acompañándome, un año después, en esta mi última enfermedad; así me siento menos sola. Desde la carta anterior mi vida se va apagando. Pienso en las cosas que te contaría si estu­ vieras aquí conmigo... Cuando yo era joven tuve el gran amor de mi vida, pero no duró mucho. Un desgraciado accidente truncó la vida del que iba a ser rey de la mía. Caí en la más profunda me­ lancolía. No pensaba ya en casarme, pero conocí a tu abuelo, que con su gentileza y sentido del humor fue para mí como un bálsa­ mo. No entraba en mi ánimo casarme, pero consejos familiares y, ¿por qué no decirlo?, el atractivo que tenía tu abuelo me impul­ saron a casarme con él. Después de venir al mundo tu padre y el tío Enrique, se fueron confirmando las sospechas que sobre su fidelidad tenía yo hacía algún tiempo. Finalmente, me abandonó. Te debo confesar que no sentí una especial tristeza. Pasó el tiem­ po y lo demás ya lo sabes. Un vivo dolor me embargó cuando murió tu madre y me hice el propósito de dedicarme a ti. No sé si lo he cumplido del todo. Habría querido contarte estas y más co­ sas ahora, estando tú aquí conmigo. Y te habría pedido que cuan­ do tengas una hija le pongas de nombre Paula. Estoy cansada, llevo horas escribiendo a ratos esta carta. Va a ser la última, aun­ que pensaba escribirte otra, quizá la más importante. Pero quie­ ro terminar, te lo diré aquí, querida niña...». Interrumpió la lectura. ¿Qué podía ser aquella cosa importante que la abuelita se reservaba para el final? Siguió leyendo: «Aquel hombre al que tanto amé me hizo un obsequio que cons­ tituye la más preciada de las cosas que tengo: un collar de esme­ raldas y brillantes. No lo he querido lucir, salvo en muy especiales ocasiones. Lo tengo para mí sola y me lo pongo en la intimidad, al tiempo que dejo volar los recuerdos. Una vez me sorprendiste con el collar puesto y me preguntaste por su origen. Te di una evasiva, creo que lo recordarás. Pues bien, hace tiempo que ten­ go decidido que ese collar va a ser para ti, querida Carolina. Aho­ ra no te lo puedo dar, como ha venido siendo siempre mi deseo. Por eso, lo he preparado todo en la forma que te voy a decir. Yo ahora no sé cuándo vas a regresar y, al urdir esta pequeña trama, he pensado en el plazo de un año, el aniversario de mi muerte, para que recibas estas cartas y te puedas hacer con el collar. Ha­ rás lo que ahora te voy a decir: el primer jueves siguiente al día en que recibas esta mi última carta, irás a la casa cuya dirección figu­ ra en la pequeña hoja adjunta. Cuando te abran, pronunciarás la contraseña “la abuelita nos está viendo”. Será suficiente para que te entreguen el collar. No hagas preguntas, porque no te serán contestadas. Márchate con el collar. He releído esta carta y la an­ terior y su lectura me ha sentado bien. Ahora espero tranquila el final. Adiós, mi pequeña». 28 LAS CARTAS DE LA ABUELITA padre y el tío Enrique. La madre de Carolina murió cuando ella tenía quince años. Muy atareado, su padre, con negocios que le llevaban a frecuentes viajes, fue la abuela Paula su ángel tutelar. Vio que había en el jardín un pequeño banco de madera y se sentó en él. Abrió con parsimonia el estuche: contenía, en efecto, un bellí­ simo collar de esmeraldas y brillantes. Se lo puso y se echó a llorar. 12 de enero de 2020. La familia de Carolina está reunida en el hogar. El niño, de cinco años, juega con un pequeño robot, mien­ tras la niña, de ocho, atiende las explicaciones en la pantalla de internet. Carolina lleva puesto el collar de esmeraldas y brillantes. Siempre se lo pone en esta fecha. La niña se dirige a su madre: «¡Mamá, qué bonito collar! ¿Cuándo me vas a contar su pequeña historia?». Carolina se acerca a la pared donde está el retrato de la abuelita y lo contempla sonriendo. Cuando se va a alejar de él vuelve so­ bre sus pasos y lo vuelve a mirar con expresión de asombro. ¡No es posible! Parece como si un casi imperceptible movimiento de ojo esbozara un guiño de complicidad. Sonríe. Las cosas de la abuelita... 29 LAS CARTAS DE LA ABUELITA Miró Carolina el calendario: era martes. Dentro de dos días iría a por el collar. ¡Qué cosas tan extrañas hacía la abuelita! Llegado el jueves, acudió temblorosa a la casa indicada, en las afueras de la ciudad. Era una villita rodeada de un pequeño jardín. Su corazón latía fuerte cuando por fin se decidió a tocar el timbre. Una seño­ ra de mediana edad, mirada escrutadora y rostro inexpresivo abrió la puerta. Carolina apenas pudo balbucear: «La abuelita nos está viendo». La señora hizo un gesto de comprensión, se retiró y al poco rato volvió con un estuche en la mano, que entregó a Carolina; y como advirtiera en ésta un vacilante deseo de decir algo, le hizo un saludo de cortés despedida y cerró la puerta. INMORTALIDAD Marta Donato Merlino Venancio Garcinuñez, pastor de cabras, bajito, delgado y con unos ojos negros tan vivos que impresionaban por su intensidad, sabía que esta vez la suerte no le acompañaba. La situación de su familia no le había permitido estudiar, era prácticamente analfa­ beto, pero su inteligencia natural y su capacidad de observación lo habían convertido en un anciano venerable, un personaje de esos a quien todos recurren en busca de alivio, para sí mismos o para sus animales. Sabía de plantas y de enfermedades, pero, so­ bre todo, sabía mucho del alma de las personas, de la vida y de la muerte. Tenía la rara habilidad de colocar los huesos y los tendo­ nes dislocados, por eso intuía que su columna y sus piernas esta­ ban irremediablemente quebradas. Era un hombre sabio y consecuente, forjado día a día en el duro yunque de una vida de silencio, trabajo y reflexión. Comprendía que nada podía hacer, sólo recorrer los enmarañados paisajes de su mente mientras su perro Risco regresaba con ayuda. Oía a lo lejos, atenuado por los árboles y la ­piedra, el balido lastimero de la oveja que había intentado rescatar del fondo del barran­co. «Estamos iguales, Dorita —pensó—, es así como terminan los que se apartan del rebaño. Pero vale la pena intentarlo porque a veces alguien te sigue, y entonces ya son dos recorriendo cami­ nos no pisados por nadie. Quizá tu nuevo corderito siga tus pa­ sos, ojitos de cielo, he visto que siempre anda dando trabajo a los perros que se tienen que emplear a fondo para no perderlo». Muy cerca de allí, Joaquín dejó de jugar de pronto, le había pare­ cido oír un balido desgarrado. Salió corriendo hacia el barranco y al asomarse vio a la oveja en el fondo. —¡Venancio! —gritó—. La Dorita se ha caído al barranco. Al no obtener respuesta supo que algo no iba bien. —¡Venancio! —repitió, esta vez sin esperar contestación, aunque con la leve esperanza de ver que sus temores eran infundados. «Sí, algo grave está ocurriendo», pensó, y sintió miedo por ese viejo amigo que le contaba historias fascinantes y le enseñaba el nombre de las plantas. Él nunca dejaba sola a una oveja. Como confirmando sus pensamientos, una suave brisa agitó las hojas de los árboles y un murmullo apagado se extendió por todo el bosque. Caminó despacio, los sentidos aguzados, el miedo con­ tenido debajo de su camiseta y el aliento cortado. INMORTALIDAD La cordura nunca había sido su opción de vida. Tal vez por eso, la desesperación no llegaba. Tumbado en el húmedo suelo, sin po­ der moverse siquiera, aguardaba pacientemente. No deseaba nada, si acaso que se calmara un poco el dolor sordo que envara­ ba su cuello y su pierna. 30 Oyó un quejido ronco y buscó con la mirada en la dirección que le marcaba. Tal vez allí, pensó, detrás de esas malezas y esos tron­ cos caídos. Se acercó temeroso y descubrió a su viejo amigo en el suelo, con las piernas en una posición extraña y una mancha os­ cura rodeándole la cabeza. —Joaquín —susurró Venancio—, me has encontrado. No te asus­ tes pequeño, esto no es nada. —He visto a la Dorita en el fondo del barranco, creo que está he­ rida, como tú. Voy a pedir ayuda, mi padre estará en la huerta. —Ya ha ido Risco, confío en que mi buen socio lo traiga. Ven, siéntate conmigo mientras tanto y te contaré una historia. —Tengo miedo, Venancio, esa pierna está muy rara y has perdido mucha sangre de la cabeza. —¿De qué tienes miedo, pequeño? El niño pensó un momento y contestó: —De que te mueras. —Todos tenemos que morir algún día. Tú lo sabes bien, porque has visto a mis ovejas y a mis perros nacer y partir. Has visto las flores aparecer cada primavera y marchitarse después para que pueda crecer el fruto, has visto las orugas morir para renacer en magníficas mariposas. —Sí, pero eso es distinto, ellas no me cuentan historias ni me en­ señan los nombres de las plantas y para qué sirven, no me curan cuando estoy enfermo como haces tú. —¿Y qué piensas de la muerte? —preguntó Venancio intentan­ do que su voz sonara segura. —Es como desaparecer, como dormirse y no despertar. Si te mue­ res, no te veré más y estaré triste y solo. —¿Te acuerdas de la Loba? La perra que tanto querías y que mu­ rió el año pasado. —Claro, siempre pienso en ella, todos los días. A veces me parece verla venir corriendo a lo lejos. —Quiere decir que está viva en tu memoria, ¿verdad? Entonces la Loba para ti no ha muerto: mientras alguien te recuerde y te nombre, estás vivo. Puede que no esté el cuerpo para tocarlo, pero está el alma de todas las cosas importantes que has vivido con ese ser. Las histo­ rias compartidas, las alegrías, las tristezas, siguen vivas. Si muero, Joa­ quín, no te olvides de esto, mientras me recuerdes y de vez en cuan­ do digas: «Venancio decía..., o Venancio hacía..., o Venancio hubiera hecho...», seguiré vivo. Estarás triste un tiempo, te enfadarás y me echarás de menos, pero poco a poco tu vida recobrará su rumbo y sin darte cuenta empezarás a recordar cosas divertidas que nos hicieron reír. Mientras mantengas en tu mente lo que te he enseñado, seguiré vivo. Ése es el milagro de la vida, pequeño. Mi cuerpo pasará a ali­ mentar la tierra y el aire y me seguirás viendo en las plantas, en las estrellas y en cada corderito que nazca. Lo importante, Joaquín, es cómo vivas. Vivir bien es aprender a amar sin condiciones. 31 INMORTALIDAD —¡Venancio! Por fin llegó la ayuda. Se llevaron a Venancio al hospital mientras Risco ladraba enloquecido intentando subirse a la ambulancia. Joaquín y su padre volvieron a casa lentamente, seguidos por el perro y sumidos cada uno en sus pensamientos. —Mañana será otro día, hijo —dijo el padre—. Tendrás que ha­ certe cargo de las ovejas hasta que el viejo se cure, ya sabes cómo hacerlo. —Seré pastor, padre. Venancio siempre decía que se me da bien —contestó Joaquín sonriendo, al sentir que su amigo se había instalado en su corazón y en su vida para siempre. Y supo, con la certeza irrevocable de las verdades eternas, que su amistad era inmortal. 32 INMORTALIDAD Anochecía y la voz de Venancio se iba apagando como acompa­ ñando al sol en su despedida. Joaquín, sentado a su lado lo escu­ chaba intensamente, haciendo esfuerzos desesperados por no llorar y por no perderse ni una sola de las que tal vez fueran las últimas palabras de su amigo. A pesar de su corta edad, él tam­ bién era bastante sabio. PINTANDO LA VIDA DE COLORES Herminia Esteso Carnicero Un nuevo día acababa de nacer, y, con él, quizás una nueva ilu­ sión o un desengaño. A través de la ventana abierta de mi cuarto llegaba el perfume de un aire limpio, puro, cargado de ozono, porque había llovido la noche anterior y la brisa traía aromas a mosto y a uvas recién cortadas. Era el típico olor que lo envolvía todo, en este tiempo de vendimia. Era el olor característico de los campos de La Mancha, desde tiempo inmemorial, cuando llegaba el final del verano o al princi­ pio de un nuevo otoño. Casi sin proponérmelo, miré al cielo y quedé extasiada ante tanta belleza. Es esa belleza que, a fuerza de verla cada día, ya ni nos sorprende. Es la belleza serena que nos habla de cosas sencillas, sin grandes complicaciones. Es la belleza normal que se ofrece a quien se siente observador en cualquier mañana de mediados de septiembre. Sin darme cuenta, y aun sin quererlo, enlacé lo que estaba vien­ do con la pureza que existe siempre en el frágil y singular mundo de los niños. El cielo azul que podía divisarse desde mi ventana era como si estuviera sembrado de trocitos de algodón de un color blanco purísimo. Algo así como si ese cielo hubiese sido decorado por manos infantiles dejando su particular forma de expresión plásti­ ca. Cierto que a nosotros nos hubiera parecido de inmensa e in­ alcanzable complejidad, ya que ¿cómo podríamos decorar noso­ tros el mismo cielo? Me pareció atractivo y sugerente ver el contraste de colores en­ tre ese cielo azul limpio, madrugador y mañanero, con el blanco inmaculado de las pequeñas nubes que lo salpicaban. ¡Quién supiera pintar, con acierto, los cobres de un nuevo día! Salí a la calle dispuesta a seguir observando. A no dejar pasar por alto ningún detalle. Quería ver e interiorizar, ver todo cuanto pu­ diese mirar, admirar, observar y contemplar. Tenía que evitar la pereza, activando las facultades que me permitieran saborear aquellas cosas por las que me sentía atraída tan de repente, sin saber por qué lo hacía. La mañana era fresca, y la conciencia acumulada y aletargada du­ rante las horas del sueño se iba desperezando como si no tuviera otra opción que la de ponerse en marcha con la sacudida del nuevo día recién estrenado. PINTANDO LA VIDA DE COLORES Hacía ya varias horas que, con nerviosismo, esperaba que resur­ giera una vez más la luz de un nuevo día. Poco a poco, y en el transcurrir de las horas, me di cuenta de que había terminado el verano. 33 Seguí pensando de qué color se podrían pintar esas cosas y... me quedé sin palabras. Realmente no me supe responder. Ha­ bía pasado tanto tiempo que olvidé el color de los colores. Me había olvidado de ponerle color a mi vida. No recordaba el co­ lor de la esperanza, ni tampoco el color de la ilusión, ni cómo se pintan los anhelos por los que luchamos aún sin saber por qué lo hacemos. En ocasiones, y por las circunstancias propias del mundo rapidí­ simo en que nos ha tocado vivir, se nos escapan, amanojados, muchos detalles que solemos pasar por alto a lo largo de nuestra existencia, y que si los tuviéramos recogidos dentro de nuestra memoria, veríamos como cada jornada se nos presenta de mane­ ra única y diferente a las demás que nos suceden. Seguí con la mirada puesta en el grupo de niños, que, inquietos, se desplazaban de una acera a otra con la agilidad de los potrillos casi recién nacidos, incluso con la agilidad de los corzos en su deambular rápido, veloz, ligero, desenfadado... Y quise pintar con colores todo cuanto había visto en las primeras horas de la maña­ na recién estrenada. Pero no supe. Intenté hacer bien las mezclas. Nada. Quise pintar con delicadeza mis fantasías con un precioso color rosa, pero, por más que puse en la paleta de mi imagina­ ción la mezcla de blanco más puro junto al rojo más intenso, no conseguí pintar mis anhelos con el color deseado. El caminar ágil y ligero de los viandantes, que en ocasiones no saben bien hacia dónde se dirigen, debería ser pintado siempre con tonos de color verde, como la esperanza que deseamos que nos acompañe en cada momento. Un poco más adelante iba un grupo de niños cargados con sus mochilas aparentemente repletas. Me pregunté de qué cosas po­ drían ir cargadas las mochilas de un niño. Y sin esfuerzo, pensé que la mochila de un niño siempre va cargada de cosas que no «pesan», como la esperanza, la ilusión, el anhelo y las ansias de vivir. Al contrario de los mayores, que sólo sabemos ponerles co­ sas muy pesadas: guerras, enfrentamiento, odio y una buena do­ sis de recelo. Los niños, aún en situaciones adversas, siempre van cargados de energía, de energía positiva, de energía que, trans­ formada por la magia de los pocos años, es capaz de volverse vida, de la misma vida. No me di por vencida. Esa mañana había conseguido caer en la cuenta de que existen colores, muchos colores con los que podía pintar mi vida. Pensé que debería preguntar a los niños cómo lo hacen ellos. Decididamente quise dejar aparcada la aparente su­ ficiencia de los mayores y comenzar a aprender, aprehendiendo de esos seres pequeños y a veces poco importantes, a los que simplemente llamamos niños. Pintando los colores. Volviendo a pintar no la vida de cobres, sino pintando los co­lores de la vida. Esos colores que con el tiempo han quedado ajados, desvaídos, descoloridos, envejecidos, agrie­ tados, y hasta olvidados, porque, a falta de cuidarlos, mimarlos y 34 PINTANDO LA VIDA DE COLORES En el asfalto de la calle y en las aceras resonaban los pasos de las personas que circulaban a horas tan tempranas. Eran como alda­ bonazos que sacudían el corazón y la conciencia de quienes se sienten sencillamente sensibles. Era como un despertar auditivo y melódico ante los sonidos que nos trae un nuevo día. Durante ese corto espacio de tiempo, los pasos son siempre sonoros, lige­ ros, ágiles y rápidos. ¡Al fin hoy he decidido volver a pintar de colores mi vida, utilizan­ do los colores que ya tenía olvidados! 35 PINTANDO LA VIDA DE COLORES protegerlos, han ido desgastándose y, dejados a la intemperie, casi que también murieron de frío con el paso de los años. LOS AÑOS NO CORREN, VUELAN Divina Fernández Barragán —¿Cuál dices que será su nombre? ¿Aketza? Y... ¿cómo pretendes que le llame yo? día con esmero. En el pelo le aplicaba un jabón especial para que no se le quedara tan tieso. «Jabón de chapla», lo llamaba ella. Era un trozo pequeño lo que quedaba, apenas se podía coger con la mano de lo chiquitín y delgado que era. En esa vieja foto llevaba un jersey con un agujero en la delantera, las mangas deshilachadas y unos tirantes sujetaban el pantalón, las zapatillas, de goma. ¡Qué tiempos! En la escuela no tenían es­ tufa, faltaba algún que otro cristal y el frío calaba los huesos. Pero iban siempre contentos y corriendo para así entrar en calor, con las manos en los bolsillos y silbando una canción. El viejo se quedó estupefacto al saber el nombre de su futuro nieto. Con las ganas que tenía de tener un nietecito y ya estaba previendo que no lo iba a poder ni llamar por su nombre. El viejo Julio salió a la calle, pensativo, y se encontró con Julián. Miró por la ventana y observó el paisaje. En el fondo había un monte, en sus laderas casas y un gran río que partía la ciudad en dos. En la ribera, un grupo de niños jugaban con un balón, las mochilas en el suelo, habían salido del colegio, se oían risas y gri­ tos. ¡Te voy a meter un gol! En la otra orilla, el hogar del jubilado. —Estoy de muy mal humor. Mi hijo me va a dar un nieto. Julio entonces pensó qué distintos eran estos tiempos de escue­ la a los que él vivió. Miró una fotografía de cuando iba a la escue­ la. Allí estaba él, con el mapa de España al fondo, bien peinado y muy limpio. Recordó que su madre le lavaba y le peinaba cada —¡Julio! ¿Qué te pasa que no me hablas? —¡Pero, hombre, eso es cosa para estar contento! —Sí, pero no el nombrecito que le quieren poner... ¿Por qué no puede llamarse como mi padre? O Pedro, Gabriel, Raúl, José... ¿Sabes qué nombre han elegido? Aket­za. Si no lo sé ni decir... Cuando sea mayor, ¿cómo le llamarán? Señor Aketza... ¡Rediez! ¡Qué mal suena! Esto me cuesta un gran disgusto, seguro que es cosa de mi nuera, lo hace para fastidiar. Con la ilusión que tenía LOS AÑOS NO CORREN, VUELAN Los años no corren, vuelan, como así la emoción. Los sueños que con los años llevas dentro del corazón. Recuerdos que cuando brotan, te liberan del dolor. La calma llega muy lenta haciendo vencer la razón. 36 —Vete con Dios. sueños vividos con alegría e ilusión, criando a sus hijos en un ho­ gar humilde pero donde no faltaba amor! La tarde caía, el traste­ ro no tenía luz. Entonces se marchó a la cama donde el sueño le venció. Estuvo un rato muy enfadado, sin querer hablar con nadie, dan­ do vueltas por la cocina. En ella una gran chimenea, cuatro sillas, una mesa y un montón de pimientos, dispuestos para enrastrar (costumbres de nuestras tierras riojanas para, en invierno, echar en las ricas sopas de ajo y después calentar, que el estómago lo agradece y la bolsa también). Un rayo de sol lo despertó. Miró el reloj. «¡Rediez! ¡Si son las ocho! ¡Qué tarde me levanto hoy!». Un día, Julio subió al trastero y encontró el baúl abierto. Otra vez los recuerdos le vinieron a la mente, su pueblo, su madre, a la que tanto quería, y su mujer... Carmen. En su interior encontró trajes antiguos, el vestido que llevaba Carmen el día de la boda, foto­ grafías y cartas. A la vuelta se encontró con Julián. Se echó a llorar. Se sentó junto al baúl a leer las cartas que le en­ viaba su mujer cuando eran novios. Las lágrimas no le dejaban distinguir las letras. En ellas Carmen le contaba el verano que pa­ saba en el pueblo con su padre y los planes de futuro que tenían juntos. También encontró una caja que contenía recuerdos de sus hijos. Una pelota, con la que Luis rompió el cristal, que tuvo que pagar con su dinero, siete pesetas le costó la fechoría. También estaba la muñeca de cartón de Ana, su hija pequeña, que de tanto lavar­ la, no tenía ni boca ni ojos. Y luego una pequeña caja con cien cromos, éstos eran de María, la mediana de los tres hijos. ¡Cuán­ tos recuerdos, en tan sólo un pequeño pero gran baúl! ¡Y cuántos Se fue a la huerta a recoger unos tomates y una lechuga. Que­ ría comer ensalada, era verano y le apetecía algo fresquito. Lo mejor. —Julio, ¿se te pasó el mal humor? —Sí, la noche me hizo pensar. Y ¿sabes una cosa? Mi nieto será mi nieto, tenga el nombre que tenga. —¡Así se habla! Esta tarde te espero en el hogar para echar la par­ tida. Hoy te ganaré. Miró al nieto lleno de orgullo. Todo un hombre, guapetón y mo­ cetón. Era el día de su boda. La iglesia estaba totalmente abarro­ tada, compañeros de profesión médicos y enfermeras, que no podían faltar en esta ocasión. Desde el altar, Aketza envió un guiño y una sonrisa a su abuelo. Con esto lo decía todo, era la complicidad que había entre am­ bos. Julio estaba muy elegante, con su traje gris, corbata y un clavel en la solapa. Cuando él se casó, fue a primera hora de la 37 LOS AÑOS NO CORREN, VUELAN de tener un nieto. Bueno, me marcho, que se hace tarde, mañana nos veremos. Entonces pensó en su mujer, Carmen. Qué orgullosa estaría de toda la familia, viéndolos a todos juntos, las dos hijas, Ana y Mar­ ta, su hijo Luis, su nieto Aketza y los otros siete que vinieron des­ pués. Un conjunto que sumaban un total de catorce. Luis trabaja­ ba en un banco, Ana tenía una peluquería en Logroño y Marta era la directora del hogar de Nájera, nuestra querida ciudad. 38 LOS AÑOS NO CORREN, VUELAN mañana, a las siete; de refrigerio, unas galletas marías (pocas) y una copita de anís. Hoy, sin embargo, tendrán un buen banquete, no faltará el marisco, el cordero y el champán. Cómo cambian los tiempos, o cómo cambiamos nosotros (esto lo dejamos para una buena reflexión). QUÍTAME EL DISFRAZ Patricia Fernández Díez —No te preocupes, Rafael, siempre serás un tímido encantador, incluso calvo. Él enrojeció aún más. Le torturaba sentir las mejillas ardientes, sin poder hacer nada por evitarlo. La mosca, la mosca tenía la culpa de todo. Cogió el periódico, lo dobló y lo mantuvo en la mano a la expectativa. Sin apartar la vista del insecto, acechaba el mo­ mento de acabar con él. Pero no era fácil. Se trataba de evitar ademanes bruscos que pudiesen volver a provocar pequeños desastres ridículos. Miró a Margarita. Ella fumaba ahora en silen­ cio. Había que reconocer que era atractiva, incluso muy atractiva. Pero... ¿qué buscaba? Burlarse, era la única explicación posible. Él había elegido su indumentaria con cuidado, estaba seguro de que era ine­quívoca, de hecho, ninguna mujer excepto ella se le acercaba. Sin embargo, Margarita había empezado a llamarle desde el principio para ir a tomar el aperitivo, y continuaba ha­ ciéndolo cada día. Él no podía desairar a la encargada de la Sec­ ción. No le quedaba más remedio que hacer gala de estoicismo y aguantar los estúpidos coqueteos. Pero algún día..., algún día le diría cuatro verdades. Estaba ya demasiado harto. Si le decía que detestaba sus escotes y sus ridículas minifaldas, habría que ver la cara que pondría ella, que se creía tan irresistible. Y el caso era que, despojada de su coquetería, podría resultar una mujer en­ cantadora, eso se percibía con toda claridad. Pero no para él. Ya había conocido a una mujer como ella, había tenido suficiente. ¡Ahora! ¡Ahora la cojo! La mosca se había posado en la barra, jun­ to a una miguita de pan que aparentemente absorbía toda su atención. Rafael preparó el diario y golpeó. Un contacto ardiente en el antebrazo le hizo desviar la trayectoria y erró el golpe. La mosca revoloteó alrededor de la cabeza de Margarita, en lo que a Rafael le pareció un vuelo de agradecimiento. El roce de la piel QUÍTAME EL DISFRAZ Apoyado en la barra, se removió incómodo al sentir la punta del zapato de tacón de ella que rozaba el borde de sus pantalones. Con más énfasis del necesario, dio un manotazo para apartar una mosca que revoloteaba en torno de su brazo izquierdo. Entre ri­ sas intencionadas, parloteaba Margarita, haciéndole objeto de sus habituales bromas. Como la mosca, que volaba ahora alrede­ dor de su nariz, parecía disfrutar exasperándole. El valor de que se había armado para soportar sus alfilerazos vacilaba. ¡Permitir­ se observaciones sobre su incipiente calva! Eso iba mucho más lejos de lo que su paciencia podía admitir. En un gesto mecánico, se llevó la mano a la cabeza para asegurarse de que aún le que­ daba una mata de pelo decorosa, se atusó la coleta, hizo girar el pendiente con los dedos, y recobró el aplomo. Pero la mosca se posó en su muñeca. La apartó con un crispado movimiento, y derramó sin querer, con el codo, la copa de vino sobre la barra. Las risas de Margarita debieron de oírse desde la otra acera. El camarero acudió enseguida para sustituir la copa, lo que no lo­ gró devolver al ruborizado rostro de Rafael su color natural. En­ roscado con estudiada coquetería el dedo índice en uno de los rubios rizos de su larga melena, dijo ella: 39 —Te hablaba de Formentera, ¿la conoces? —No. —Ten cuidado, que quema —bromeó ella con voz ronca, aquella voz diferente que él le había oído a veces. No pudo evitar mirarla a los ojos. Por un momento vio en ellos un brillo distinto. Algo cálido y cortés, no superficial ni frívolo, se ex­ presaba en aquella mirada. Tuvo que apartar la vista para no con­ moverse, había pagado un precio demasiado alto por abando­ narse a aquel tipo de efusiones. Se había disfrazado para que nunca más volvieran a producirse. El velo de cautela de que se había recubierto desde entonces se vio sometido a una conside­ rable tensión, aunque no tan fuerte que llegara a romperse. Se obligó a recordar, y el recuerdo fue como un chorro de lejía que limpiase su corazón de pulsiones enamoradizas. La mujer de su pasado se parecía demasiado a Margarita. Sin excesivo esfuerzo, podía dibujar sus facciones sobre las de ella. A medida que lo conseguía su propio rostro se deformaba, como si un extraño vi­ rus hubiese logrado destensar sus músculos, convirtiendo su cara en un amasijo blando e informe de carne. Y entonces volvió a hacerse presente la mosca. Recorría el borde de su copa, no la de ella. ¿Por qué tenía que elegirle a él? Sería por el olor de la piel, como decían algunos. Allí estaba ella, sentada a su lado, a medio metro de distancia, y el molesto insecto no le prestaba la menor atención. ¿Sería posible que no pudiese librarse de su acoso? —Creo que las playas son inmensas y en estado casi virgen. —¿Sí? Rafael no podía concentrarse en la conversación. No apartaba los ojos de la mosca. Se había convertido en una obsesión, le crispa­ ba los nervios. ¿Cuál era la mejor manera de matar una mosca? ¿Es que él no iba a conseguirlo? Si al menos fuera silenciosa... Pero entre toda la algarabía del bar, su oído seleccionaba inde­ fectiblemente el machacón zumbido del persistente insecto. ¡Iba a tener que marcharse! No, no, eso no, ¿qué podía decirle a Mar­ garita? Años atrás había visto una película en la que el asesino mataba moscas con un tirachinas. Claro, era el asesino. En cam­ bio otros... incapaces de matar una mosca. El colmo de la inepti­ tud. Mantenía el periódico en la mano a la espera de asestar un buen golpe, pero la mosca ya no se posaba, revoloteaba y revo­ loteaba sin parar alrededor de su cabeza. —¡Qué maravilla perderse en la frontera entre el azul cristalino del agua y el dorado de la arena! Rafael imaginó una agradable playa sin moscas. En sus labios se dibujó una beatífica sonrisa. Margarita lo miró intensamente. —Rafael, Rafael, ¿dónde te has ido? —Perdona, ¿qué me decías? —Más allá de la mera subsistencia hay otra vida, pero no abun­ dan los lugares donde poder encontrarla. 40 QUÍTAME EL DISFRAZ de ella, que había alargado la mano para alcanzar el cenicero, era la causa de que él hubiese retirado el brazo con presteza. —Quizá vuelva a intentarlo —dijo con de­senfado. Margarita no contestó de inmediato. Fumaba contemplando el espejo de la pared del fondo. Él comenzó a preguntarse con rece­ lo por qué le hablaba de Formentera. Entonces, la voz grave de la Margarita desconocida dijo muy despacio: Él no pudo evitar una mueca de disgusto. —¿No te habrás molestado conmigo, eh, Rafa? —No, no, te lo aseguro. —Te propongo que lo averigüemos juntos el próximo fin de se­ mana. Un silencio embarazoso los envolvió. Ella nunca había llegado tan lejos, esto ya no era un juego. Sin romper el tenso silencio, él se removió inquieto en el taburete, cogió un cigarrillo del paquete de ella y lo encendió. Llevaba años sin fumar. Aspiró el humo con deleite, mientras observaba la mosca posada en la barra, junto al cenicero. Enarboló el diario y golpeó rápido y certero. El pequeño cadáver negro quedó pegado a la madera del mostrador. Volvién­ dose entonces hacia Mar­ga­rita, dijo con la mejor de sus sonrisas: —Lo siento mucho, tengo el fin de semana comprometido. Ella levantó la pierna derecha y la estiró; se agarró el tobillo con las dos manos, y fue tensando muy despacio la media, recorrien­ do la pantorrilla, la rodilla y el muslo, hasta llegar a esconder bajo la exigua falda los pliegues sobrantes del sutil y elástico tejido que recubría sus piernas. —Bien, me voy, diviértete cuanto puedas. —Adiós, Margarita. Ella abandonó el bar. Él la vio atravesar la calle. Las miradas de casi todos los hombres se prendían de sus caderas. Avanzaba por la acera con los hombros erguidos, mientras una lágrima pugnaba por asomarse a sus pestañas. Se miró en el espejo de un escaparate, eso era lo que él veía: la escasa longitud de la falda, lo generoso del escote, no era capaz de adivinar lo que había detrás de la coqueta que ella representaba. A pesar de que le había dado suficientes pistas. Mucho más difícil era des­ cubrirlo a él bajo su disfraz, y ella lo había conseguido. Pero él no iba a lograrlo, ya no había esperanza. Avanzó al frente, cami­ nando despacio, observando las punteras de sus zapatos a tra­ vés de una cortina de lágrimas que rodaban mansamente por sus mejillas. Las dejó correr. Los transeúntes la miraban con ges­ tos asombrados. 41 QUÍTAME EL DISFRAZ —¿Y tú crees que Formentera es uno de ellos? EL HILO ROJO Pilar Fitor Lorca Estabas sentadita en el suelo, con tu vestidito azul. «La niña de los ojos grandes», decían los informes. Nos mirabas como si nos es­ tuvieras llamando, la boquita perfecta entreabierta, a punto de gatear hacia tus padres, hacia mí. Durante meses estuve cosiendo tu colcha de los deseos. Los fa­ miliares y amigos enviaban a tus padres los trocitos de tela y yo los iba juntando. No era fácil. Tuve que ir a clase de pastword o como se diga y el resultado fue estupendo: la colcha-edredón que te calienta en invierno y adorna tu cama en verano. En todo ese tiempo, un hilo rojo que atravesaba el mundo desde tu inmenso país hasta mi pequeña isla, viajaba hacia mi corazón y me iba trayendo noticias de tu alma, de tus prisas por venir, de tus lloros en la noche sin besos, de tu curiosidad por mirarlo todo. Ya empezabas a decir «da-da». Los informes decían lo lista que eras, y yo soñaba que me llamabas, que, tanto como necesitabas unos papás maravillosos que te buscaban de continente en con­ tinente, de burócrata en burócrata, de mapa en mapa, también llamabas a tu tata, que había recibido ya en su corazón la aguja con el hilo rojo que me uniría para siempre a tu vida. En aquellos días los hilos de mi vida de jubilada un poco prema­ tura eran oscuros y tristes. Había en mi corazón un ovillo enne­ grecido y enredado. De pronto alguien que afortunadamente jamás conocerás había cor­tado mis madejas para hacer punto de cruz y me había desmontado la paciente labor de afectos y cari­ ños que había tejido con todos los niños de mi vida. La ingratitud, la angustia de tantas inocencias perdidas, la soledad de no po­ derlo compartir con nadie, la incomprensión de todo mi mundo, me tentaban para dejar la labor, para no volver a bordar más, para abandonar la vida. Pero de pronto un hilo de plata y oro, casi una cadena fuerte me agarró de manera sólida, brusca. Era tu madre, mi hijita del alma, que no me dejaba caer, que luchaba contra mi testaruda tristeza y quería sacarme del interior de aquella mara­ ña de hilos oscuros, cortados, inútiles para cualquier labor. Pero yo tenía que hacer tu colcha de los deseos, y las cartas se­ guían llegando de todos los puntos cardinales, por tierra, mar y aire, con los trocitos de tela y la postal del cariño, a cual más inge­ niosa y artística. De pronto, el hilo rojo de coser tu colcha se im­ puso, sacó de mi costurero las marañas inservibles, aunque guar­ dé algunos colores de recuerdo en mi corazón, pero procurando que no estorbaran mi labor. Y empecé a sentir tu mirada, tu risa y tu llanto, tu llamada. Cuando llegaron tus fotos de la adscripción yo ya tenía casi ter­ minada la colcha y te empecé a montar la habitación de mi casa EL HILO ROJO Cuando vi tu fotografía por primera vez me puse a llorar de ale­ gría. Desde ese momento tú fuiste mi estrella, la luz de mi vida y yo me convertí en tu «tata» para siempre. 42 Todos te esperábamos en el aeropuerto. Las dos familias, la de juntar nuestra sangre y la del corazón, estábamos allí nerviosos, expectantes, con pancartas y cámaras de fotos, con algarabías de chiquillos y niñas que habían venido antes que tú. Cuando lle­ gasteis los tres, tan cansados, febriles y felices, tú nos mirabas a todos con los ojos enormes, como en la foto, te dejabas coger mansamente y todavía no sabías cómo éramos, pero no te pusis­ te a llorar. Cuando yo te cogí, te apreté contra mi corazón y nues­ tro hilo rojo nos enlazó con un nombre púrpura, nos reconoci­ mos inmediatamente y yo sentí que me calmabas, que mi vida había dado un vuelco absoluto, que todos los misterios de Orien­ te y toda la sabiduría china me invadía el cerebro y aquel lazo rojo me ataba para siempre a la vida, a toda la vida que me rodea­ ba y que jamás me iría del todo pues mi alma ya había encontra­ do el reposo y la paz. Hace tres años que estás ya en casa. No podemos imaginar ni por un momento la vida sin ti. Nuestra sangre, nuestras mentes, se han unido con lazos tan fuertes que te pareces a tu madre, que eres nerviosa e inquieta como yo, que eres trabajadora como tu padre. Pero yo quiero contar qué está pasando con el hilo rojo de nuestro destino: somos cómplices. Nos contamos la vida, canta­ mos canciones, reímos juntas y organizamos dibujos y juegos. La vida es un círculo perfecto, no una línea recta. Cuando se va ce­ rrando el ciclo lo que tenemos más cerca es la propia infancia. Nosotras tenemos mucha infancia en común, sobre todo la cu­ riosidad por saberlo todo, la memoria de elefante, las ganas de hablar y, aunque tu madre no se lo crea, la pesadez para comer. Yo incluso fui más inapetente que tú, porque nadie tuvo la pa­ ciencia que han tenido tus papás para enseñarte y ayudarte. A veces, cuando en la noche me asaltan los fantasmas del pasado y sueño que se me pierden los niños rubios y que no sé volver a casa, saco tu fotografía de los pliegues del alma y veo tu pelo negro, con un lazo rojo y tus ojos grandes que me llaman «tata...». Entonces despierto sosegada, con la tensión arterial perfecta, el corazón me­ nos acelerado. No sé cómo ha sido. No sé si es un milagro o una realidad que sólo sabe explicar la China milenaria, pero desde que tú vives en mi corazón yo también he empezado a vivir. 43 EL HILO ROJO y de mi mente. Pero ¡ah, milagro del hilo rojo!, también comencé a sentir el consuelo de tu cariño, que ya me tenías en tu corazón. Que ibas a venir a buscarnos a todos los que te esperábamos con tanta impaciencia, a tus abuelos también. Los otros abuelos sen­ tían lo mismo que yo. Nos había nacido una nueva alegría, tan inexplicable como oriental y lejana. EL ABUELO JULIO Y YO Cristina Forte Durán La puerta se cerró tras un chisporroteo de llaves. —¿Yo? ¿Un jipi? ¡La madre de Dios! ¡A saber qué será eso! —¿Hay alguien en casa? ¡Eh! Entonces siempre se reían porque el abuelo, que se llamaba Ju­ lio, se quedaba pensativo y como olfateando en el aire las letras de esa palabra de ciudad. Y es que el abuelo tenía la cabeza tan lúcida como siempre, y unas ideas un tanto sorprendentes al lado de las personas de su edad y condición. A Enrique, José y Marga­ rita (de diecisiete, veinte y veintidós años) no les costó adaptarse al anciano. Desde el principio él mismo lo puso fácil con su jovia­ lidad y apertura hacia todo lo nuevo. Aunque, a veces se ponía gruñón, era para los jóvenes un «tío majo» y tenían un buen rollo con él. La voz del abuelo llegó avanzando por el oscuro pasillo. —¡Enrique, eres tú! —dijo—. Por el modo de abrir la puerta te he conocido. El chico, de diecisiete años, alto y enjuto, se sonrió a sí mismo. ¡Joder con el vejete, ver no verá casi, pero vaya antena! —¡Sí! —gritó—. Soy Enrique. ¿No hay nadie en casa? —Abuelete, ¿qué estabas haciendo? —¡Coño, estoy yo, carajo! ¿O es que no soy persona? El abuelete alzó hacia él sus ojos cerrados. Enrique se fue a la salita donde recalaba el abuelo. Sentado en su butaca como arrebujado, casi calvo, parlanchín, inagotable libro de «historia de Montejo de la Peña», en donde había nacido hacía ya ochenta y cinco años, y a donde iba de vez en cuando desde que se trasladó a Madrid, a casa de su hija, tras morir la abuela Florencia hacía casi tres años. Aún el abuelo lloraba cuando ha­ blaban de ella; por tanto, era un tema casi tabú en la casa. —¡Que sí! ¡Que tú hubieras sido un hippy si hubieras nacido más tarde, abuelo! —Coña, pues oír la radio. ¿Qué quieres que haga si no veo? —¿Y los demás? ¡Joder, qué despendole! —Tu hermano, no sé, tu madre me dijo «adiós, ahora vuelvo» hace ya más de dos horas, y tu padre, supongo que trabajando. —¿Y Margarita? EL ABUELO JULIO Y YO 44 Enrique se sentó en una silla junto a él, ante la mesa camilla sobre la que descansaban sus manos oscuras, duras y rugosas, con el bastón al lado (como un amigo o un arma defensiva). El abuelo apagó la radio, que tenía puesta muy bajita. Esos momentos eran los mejores para tirarle un poco de la lengua. El chico se acercó, confidencial. —Abu, ¿qué te pareció que el otro día Elena se quedara a dormir aquí con José? El abuelo Julio cogió la garrota y apoyó ambas manos en ella, con la barbilla sobre las manos. Por un momento movió la boca como si estuviera chupando un caramelo. Luego habló. —Que si yo llego a hacer eso con la abuela, su padre y el mío me muelen a garrotazos. Pero ahora es otra cosa, y ya nada me pare­ ce nada. Las cosas cambian mucho al paso de los años y no me parece mal, no. Es ley de vida. Unas cosas avanzan y otras, a lo mejor, van patrás. Ahora no hay que casarse para ver a una moza en pelotas. —¿Tú te casaste por eso? —bromeó Enrique—. ¡Qué chulo! —¡Anda, coña, por esto y por muchas cosas más! Tu abuela era la moza más guapa del pueblo. —Pues no, no la vi hasta entonces. Tu abuela era muy seria, muy suya, y de mucho respeto. Ya ves, y yo primero pastor y luego dueño de muchas tierras, pero bruto y sin cultura. En cambio, ella era sobrina del alcalde y tenía estudios de Madrid. Pero también es que yo era mozo y de mozo no era nada feo; además cantaba muy bien, y buenas rondas que le di yo a ese ángel, aunque un día su padre me corrió a palos. Lo que nunca he acabado de en­ tender del todo es cómo ella se fijó en mí, teniendo como tenía más enamoraos que una princesa. Enrique sonrió y le dio picadamente con el codo. —Pues algo tendrías tú mejor que los demás. El abuelo rió y tosió, cómplice, sonrojándose un poco. Le echó la mano al chico, la apoyó en su brazo y le acercó la cabeza. —Cuando nos casamos... ¡Y ni mentarlo o te capo! Que esto es algo muy secreto. —Vale, tío. ¡Venga, joder, suéltalo ya! —Pues... cuando nos casamos..., ya has visto la foto en mi alcoba, pues... —¡Joder, venga! —Pues... que tu abuela estaba encinta de dos meses. —¿Y no la viste en pelotas hasta la noche de bodas, como decíais entonces? Y se encogió como si la abuela le hubiera echado una piedra des­ de el otro mundo. 45 EL ABUELO JULIO Y YO El abuelo Julio se encogió de hombros. —¡Hombre, tampoco digo eso! —¡Pues eso! ¡Olvídalo! ¡Bah, que soy un bocazas! ¡Lo siento mi vida, mi Florencia! ¡Ay! Perdóname. —Ya ves. Ahora es tan fácil con tales o cuales pastillitas y tal, que la que no enseña lo que tiene o es que no lo tiene o es que no le da la gana. Lo que yo menos entiendo es por qué los jóvenes tie­ nen que tomar pastillas o emborracharse para pasarlo bien. No­ sotros nos lo pasábamos de miedo yendo de caza, a espantar murciélagos, a coger búhos, nos bañábamos en el río, rondába­ mos mozas, cenábamos y dormíamos en el monte con todo ese verdecito cayéndole a uno por encima como una cascada de ho­ jas, y el vientecillo resbalando por la luna... Enrique se pegó al anciano. Una especie de tos o atragantamien­ to o risa, le hizo carras­pear varias veces. —¡Abu, entonces tuviste que verla en pelotas! —¡Pues no, no la vi! No vi nada de nada. Se alzó un poco los refa­ jos... ¡Bueno, eso! ¡Y ya nada más! Ah, pero ya habíamos hablado de casarnos y yo entraba en su casa y todo. Pero no era oficial el compromiso, pero, je, je, nos casamos cagando leches, ya te lo puedes imaginar. —¡La leche! ¡Jooodeeeer! Me acabas de dejar espichao mental total. —¿Y qué te crees? Si hasta los novios formales salían de paseo con carabina. —¡Oye, que tú valías para poeta! —¿Yo? ¡Anda ya! ¿Para qué? —¡Que sí, tronco, que pareces un chaval! ¡Que podrías hacer poe­ sías si quisieras! Ahora veo por qué tenías lela a la abuela Floren­ cia. ¡Si es que hablas como Dios, joder! El abuelo borró su entusiasmo agitando una mano como quien espanta una mosca. —¿El qué? ¿Qué es eso? —Una vieja loro para vigilar el paseo. Pero le dabas unas perrillas y siempre había una esquina, un recodo, un rinconcito. ¿Qué os creéis? ¿Que los besos y todo lo demás lo habéis inventao voso­ tros? ¿Vuestros padres? De vez en cuando a los siete meses de la boda nacía un crío que le llamaban «sietemesino» pesando cua­ tro kilos o más. El follar ha sido el follar desde que el mundo es mundo. Gracias a Dios, tu abuela y yo nos queríamos de verdad. —Tu abuela me enseñó a leer y aprendí muchas cosas. A ver, ¿por qué hay guerras todavía? Hay enfermedades que han vuelto, otras nuevas, miseria, hambre, muertos más jóvenes que tú, ni­ ños que matan como si jugaran, y como soy un ignorante no me explico todo eso mientras se gastan tantos cuartos para ir a oler­ le el culo a la Luna y a la madre que la trajo. —Pues sí, tienes razón. ¿Y cómo te enteras de tantas cosas? 46 EL ABUELO JULIO Y YO —¡La madre que me parió! Es que... ni pensarlo... —¡Me voy a mear! —exclamó el abuelo de repente. —Por ésta y por la tele, que aunque casi no la veo, sí que la oigo. La oigo y la escucho, que no es lo mismo. Y luego pienso en todo. También dicen cosas muy buenas, como lo de los trasplantes, los mapas genéticos, que no sé lo que es ni para qué coño sirven... Y más, que quiero que me expliquéis. ¿Ves? Por ejemplo, ahora puedes ver al niño en el vientre de la madre como si fuese una foto. ¡Y tantas cosas! Pero mira, yo, eso de acostarse juntos, creo que debería ser más bonito, no como tomarse una cerveza o un chato y adiós, adiós. El amor, según yo, que no sé nada, se merece más respeto, no como andar entre perros y gatos. Se merecen más respeto, hijo. Todo el respeto entre un hombre y una mujer. O lo que la vida, que nos cuida Dios, nos ponga delante, esas co­ sas que no entendemos. ¡A saber! —Dame la mano, que te llevo. Enrique estaba pasmado. Otras veces había pegado la hebra con el abuelo Julio, pero ahora sentía como si fuesen más de la mis­ ma edad, más suyo. Y, desde luego, mucho más sabio. —¡Cu-cu! ¿Abuelo? ¡Soy yo! —¡Bah, bah, bah! ¡Puedo ir solo! ¡Hale, apártate de ahí! ¡No soy tonto! Y Enrique se apartó y le miró alejarse mientras hacía «clic, clic» con el bastón y tanteaba el pasillo hasta el cuarto de baño. Sin darse cuenta se preguntó: «¿Cómo será la vida en esta casa si nos falta el abuelo?». Y se dio un rápido y fastidiado manotazo sobre los ojos. Puerta Mamá acaba de llegar. 47 EL ABUELO JULIO Y YO Puso una mano sobre su pequeña radio. El gotear del grifo Isabel Gentil García Cuando se quedó sola, con sumo cuidado levantó y movió el mando del grifo, el agua fría y luego el agua caliente salían con fuerza. Bajó el mando y el agua se cortó en seco. —¡Ah! Grifo ingrato —le dijo—, me has hecho pagar una facturi­ ta que vale por el vestido rojo de la tienda de la esquina; pero lo doy por bien empleado si ha servido para callarte, para enmude­ certe y convertirte en el grifo vulgar que eras hace un mes. Salió de la cocina, confiada. Se puso a leer. «Qué delicia gozar del silencio», pensó. Y con­tinuó leyendo con placidez. De pronto le pareció oír un ¡plof! Cerró el libro de golpe y estiró el cuello en dirección a la cocina. No, nada. «¡Qué tonta!», se dijo. Abrió de nuevo el libro y prosiguió con la lectura. Una línea leída y ¡plof! ¡plof! Sus piernas actuando de resorte la pusieron en pie y... silen­ cio. Estaba tan harta, se decía, del sonido de goteo del grifo que creía oírlo hasta cuando no sonaba. ¡Plof! ¡plof! ¡plof! Como fiera encerrada a la que abren la jaula co­ rrió hacia la cocina. Ahora estaba segura: el grifo había vuelto a gotear. Se agarró con las dos manos al quicio de la puerta. No tenía fuerzas para volver a ver la gotita de agua que el grifo ma­ lévolo estaría dejando escapar. Sacó valor. Con aire autoritario se plantó frente a él. Le miró cara a cara, desafiante. Pero no. No ha­ bía gotitas escapando de su largo túnel. ¿Sería posible —se pre­ guntaba con miedo— que estuviese trastornada hasta el punto de oír gotear sin gotas? Para escapar de las dudas pasó su mano por la boca del grifo, la sintió húmeda, y lo que es peor: tuvo la desagradable sensación de que aquélla se alargaba en una mue­ ca burlesca. «Lo mejor es que me serene con un baño de espuma», se dijo. Dentro del agua tibia fue notando cómo sus músculos, y con ellos su espíritu, se iban relajando. ¡Plof! ¡plof! ¡plof! Instintivamente apretó con fuerza el mando del grifo de la bañera. ¡Plof! ¡plof! ¡plof! No era posible, el sonido ve­ nía de la cocina. Se calzó las zapatillas. Sigilosamente fue acer­ cándose a la puerta. No tenía dudas: el grifo goteaba, pues a me­ dida que se aproximaba a él, percibía el sonido más cercano. Se paró unos segundos frente a la puerta cerrada de la cocina. El sonido del goteo era perfecto, rítmico y acompasado. Abrió la puerta de golpe. Clavó su vista en el grifo y éste, haciendo un extraño guiño de brillos metálicos, cesó de gotear. —¿Quién te has creído que eres? —gritó histérica. El gotear del grifo El fontanero se despidió con un: «Tranquila, señora. Este grifo no volverá a gotear. Estas piezas de ahora sustituyen a las antiguas zapatas y ya no fallan. Además, dejo bien ajustadas las llaves». Un hondo suspiro fue la respuesta de Marta. 48 que si a la mañana siguiente aparecía llena de agua, significaría que efectivamente el grifo goteaba. Si estaba vacía, culparía a su cabeza, en tal caso, enferma. Se puso el camisón y se fue a la cama. Quizá dormir era la medici­ na que estaba necesitando. Pero desde la cama, el sonido rítmi­ co, acompasado y uniforme no cesaba y la mantenía insomne. Corrió hasta la cocina. Tomó un sedante y se acostó. —Esta vez te pillaré in fraganti —gritó. Pero el perverso grifo se mantenía seco y en silencio. Existía una forma de saber si estaba siendo engañada por el grifo o por su imaginación. Puso el tapón a la pila de la cocina. Pensó Tuvo que sacarla del sueño, con gran esfuerzo, el despertador. En su boca seca un sabor amargo tapizaba la lengua. Fue a la cocina a beber agua. Tal era su sed que no perdió tiempo en coger un vaso. Inclinó su cuerpo e introdujo la cabeza, toda, en la pila de la cocina rebosante de agua. Fue en esta postura como encontró el cadáver la policía. 49 El gotear del grifo Sus manos se agarrotaban por el esfuerzo que hacía intentando cerrar el mando del grifo. Apretaba con tanta fuerza que parecía que quería estrangularlo. HONORIO César Herrero Hernansanz Para Manolo la aventura de Honorio empezaría en 1970 en Be­ niel. Pepa salió disparada de su casa llenando de gritos la mañana: —Ambro, Ambro, Ambrosio, ¿dónde estás, Ambrosio? Sus vecinas se alarmaron, agrupándose en un santiamén en la calle. El griterío de mujeres sorprendió a Ambrosio Canales, cabo de la policía local del Ayuntamiento de Beniel, Murcia, de vuelta de comprar tabaco. —¿Qué te sucede, Pepa? —preguntó Am­brosio, alarmado. El griterío y murmullo de las mujeres no le dejaban entenderla bien. —Callaos, coño, que esto parece un gallinero. Dime, Pepa, ¿qué te sucede? —No digas tonterías, Pepa. Estará enchufada a la corriente. —Que no, Ambro, que el cable no está en el enchufe y está la­ vando. —Me vas a volver loco, Pepa. Entra a que veamos tu lavadora. El primer vistazo de Ambrosio voló veloz al cable de red de la la­ vadora, que le cruzó por su mente como un chasquido relampa­ gueante, forzándole a pensar en alto: «Coño, si el cable está en el suelo y el tambor dando vueltas». En un impulso mecánico se dirigió corrien­do a una vivienda, ocho o diez casas más abajo en su misma calle, y golpeó con fuerza su vieja puerta. —¿Qué diablos estáis haciendo que mi lavadora se pone en mar­ cha sola? —Aquí no estamos haciendo nada para que tu lavadora funcione sola —sentenció pacíficamente Manolo, socio de ensayos de Ho­ norio. —Que salga ese loco... —Ambro, no me vas a creer. Que la lava­dora se ha puesto a lavar sola. La figura, que avanzaba decidida en la penumbra del pasillo car­ HONORIO —¿Sorpresas? —repitió Manolo, resignado, con retintín—. Con Honorio nunca se sabe. Cuando menos lo esperas, ¡zas!, salta la liebre. 50 —¿Qué le sucede al señor cabo municipal? —inquirió Honorio clavando sus ojos de búho en Ambrosio. —A mí no me sucede nada, pero a mi lavadora, sí. ¿No estaréis ensayando con energía nuclear? Porque os aseguro que... —Aquí no hay energía nuclear —masculló entre dientes Hono­ rio. En un acto reflejo se sacó de su pantalón raído un viejo man­ do de grúa de obra, pulsó un botón amarillo, llevó sus ojos pau­ sadamente a Ambrosio y le tranquilizó—: Ya está. Su lavadora ha dejado de funcionar. Puede irse tranquilo. Honorio dejaría a todos boquiabiertos. A Ambrosio, que tan pron­ to llegara a su casa comprobaría que la lavadora se había parado. Al nutrido grupo de mujeres, que achacarían aquel incidente a la mano negra de la brujería, buscando de reojo en Honorio orejas peludas y rabo oculto. Pero, sobre todo, sorprendió a Manolo. Tantos días a su lado y no había sido capaz de descubrir que Ho­ norio manejaba y dominaba la energía a distancia. Manolo rebobinaría en su mente para visionar una vez más la vida relatada a retazos por el mismo Honorio. Le agradaba recor­ dar al chaval espabilado, que en la encrucijada de niño, tendría que ignorar el camino de la escuela y tomar el del monte con ovejas y cabras. Aquel niño de pantalón corto de remiendos y un solo tirante cruzado, el Honorio, como le llamaban en su pueblo, subía los montes como un jabato, trepaba a los árboles como una ardilla y donde ponía el ojo ponía la piedra. Con los demonios del Sahara, como llamaba Honorio al ejército español, aprendería a leer, escribir, cuentas y rudimentos de electricidad de automóvil. Disfrutaría como niño rodando grandes piedras de fosfato en el desierto. Manolo esbozaría una leve sonrisa al imaginarle como hormiga encaramada a un elefante, manejando un caterpilar para nivelación de terrenos en la Base Aérea de Torrejón y en Ar­ ganda, Madrid, o en la playa de Mar de Cristal, Murcia. Se pregun­ taría hasta la saciedad en qué disposición enlazaría pilas, bobi­ nas, condensadores y resistencias en aquella práctica de Radio Maimo en su casa de La Unión, donde un fuerte calambrazo le abriría la puerta a su feliz hallazgo. A Manolo le hubiera gustado encontrarse aquella tarde en la playa de La Unión entre la quincena de asistentes. Honorio desplegaría varias guirnaldas de alumbrado público con unas doscientas lámparas de 220 voltios y 40 vatios. Cuando las tuvo dispuestas, se dirigió a los asistentes: —Verán, ustedes, que aquí no hay trampa ni cartón. No hay lí­ neas eléctricas, a las que pueda enchufar estas lámparas, ni pa­ san redes cerca. Honorio conectó su aparato a las guirnaldas y, con un viejo cable, como la varita de un mago, puenteó dos puntos de aquél. Saltó un chispazo y las lámparas se encendieron todas de golpe. El al­ calde de La Unión no cabía en sí de satisfacción. Las luces desfila­ ban una a una por los ojos de incredulidad del delegado de Hi­ droeléctrica en la zona, que acusaba a Honorio de robar corriente a su compañía. Y Honorio, como un vaso rebosante de licor, des­ bordaba felicidad en sus largas zancadas oblicuas y ajetreos. 51 HONORIO gando el cuerpo hacia delante y dando tumbos a los lados, paró en seco la viva locución de Ambrosio. Seguidamente, Manolo proyectaría en su imaginación sus peri­ pecias en Murcia. Quién iba a suponer que su nervoescuálido cuerpo fuera capaz de desarrollar días y días aquella intensa acti­ vidad sin apenas llevarle un bocado de alimento. Los oficiales de la constructora Pegama preferirían a Honorio porque, aun en una planta superior, desarrollaba más trabajo que dos peones en una planta inferior. Y el espíritu que le animaba iría por delante de su cuerpo. En una ocasión, clavando una punta gorda, ésta le atra­ vesaría el dedo pulgar. Soltó un alarido blasfemo, se sacó la pun­ ta del dedo con los alicates, se chupó la sangre y, como si nada hubiera sucedido, seguiría trabajando. Sus compañeros de obra se quedarían atónitos, porque no sólo veían en Honorio al peón inmune a la fatiga y al dolor, sino al genio de a pie que movía a capricho con su aparato grúas y ascensores de obra. La vida de Honorio proyectaría en la mente de Manolo otros momentos menos agradables. Aunque bien analizados, pare­ cían estar en sintonía con su inmunidad a la fatiga y al dolor. Su mujer le abandonaría, quedándose él con sus tres hijas. Se des­ pediría de Pegama para dedicarse en cuerpo y alma a su hallaz­ go. Se sucederían a ritmo de vértigo los cambios de domicilio en casas de amigos, sólo cubrirían su cuerpo las prendas de ves­ tir y sólo llegarían a su boca los alimentos, proporcionados tam­ bién por amigos y próximos. Pero Honorio no aflojaría en su di­ námica de volcarse más y más en su invento y de aumentar su autoestima. La gloria también le tocaría a Honorio. Llegarían a su entorno personalidades de todo tipo, como moscas atraídas por la miel. Don Ramón Antúnez, catedrático de Física de una universidad de Madrid, varias veces ministro y alto cargo en la Unión Europea, constituiría la avanzadilla. Comprobaría el funcionamiento de su hallazgo y, con la miel en los labios, haría mutis por foro. Un equi­ po de investigadores de la Universidad de Granada, y tantos otros posteriormente, recorrerían el mismo camino. Honorio se esti­ maría un Edison, reclamando su alta consideración de inventor y los beneficios económicos de su invento. Se pavoneaba sermo­ neándoles, iluminando con ojos de lince sus palabras, invariable­ mente dirigidas a encumbrar su vanidad: —Después de ver esto, tendrán que volver a estudiar física desde cero. —Bueno, Manolo, ¿seguimos trabajando? Las frescas palabras de Honorio rescataron a Manolo de su imagi­ nación. —Sí, claro, habrá que seguir adaptando este motor eléctrico al viejo autobús —apostilló Manolo sin mucha convicción—. Ten­ go que decirte, Honorio, que se nos está acabando el fondo y los socios no van a aportar más dinero. Una posible solución sería jugarnos en quinielas el fondo y suerte, claro está. —¿Qué dinero queda? ¿Cuántas quinielas podríamos jugar? —Aproximadamente, ochenta mil apuestas en varias semanas. Pero es problemático rellenar los impresos y no equivocarse. 52 HONORIO —¿Qué demonios dicen ahora, eh? —gritaría Honorio desde su borrachera—. Cuando ustedes se cansen me lo dicen y recojo los trastos. —Demonio, que eres un demonio. Este invento es la fotocopia­ dora. —¿Y cómo vas a rellenarlos si hay que hacerlo uno a uno y a mano? Retornaría la vida de Honorio a la mente de Manolo. La descon­ fianza sería su fiel compañera de viaje, el lastre, que le impediría recibir el merecido laurel de inventor. La chatarra, que acoplaba a sus montajes y los enredos, laberintos y juego al despiste de sus esquemas, le facilitarían subterfugio y parafernalia para enmas­ carar su hallazgo. Manolo se negaría a visionar más. Pasaría en blanco veinte años de hambres, pero se resistiría su última se­ cuencia. A los sesenta y cinco años pretendería jubilarse, pero sus documentos estarían más pasados que un tornillo sin rosca. Pediría su partida de nacimiento al Ayuntamiento de La Bóveda de Toro, Zamora, que le proporcionaría, no la partida de Honorio Pérez Picazo que solicitaba, sino la que más se parecía en nom­ bre, apellidos y fecha de nacimiento, la de Catherine Pérez Pica­ zo, identidad documental, que desde entonces ostenta Honorio. —Hablas demasiado y piensas poco, Manolo. Ocúpate de bus­ carme un cristal oscuro para la puerta del tambor de esta lavado­ ra y tráeme los boletos. —Aquí tienes —le dijo Manolo un tanto incrédulo al día siguien­ te— el cristal que me has pedido y estos montones de impresos que contienen alrededor de veinte mil boletos para la quiniela del próximo domingo. Honorio pidió que le rellenaran a mano el primer boleto con su copia, lo puso en el exterior de la puerta de la vieja lavadora, co­ nectó ésta a su aparato y fue colocando uno tras otro en su tam­ bor montones de unos dos mil boletos, repitiendo la maniobra de pulsar el interruptor de la lavadora, y los boletos salieron im­ presos en original y copia, cada uno con sus variantes. —Honorio —repuso Manolo, sin salirle las palabras del cuerpo—, si a funcionar la lavadora sola lo llamaste el mando a distancia, ¿cómo bautizarías a este invento de rellenar todos los impresos con sus variantes de una sola vez? Amigo, con Honorio nunca se sabe. Es capaz de manejar la ener­ gía más fantástica, que hoy por hoy nadie pueda imaginar, y su identidad se me pierde entre nebulosas. ¡Tantos sudores com­ partidos y desconozco su alma! Si me lo permites, conocer a Honorio supone tomar la nave de la utopía en la estación de la cordura y viajar a ritmo de vértigo al mundo de la energía inteligente, que, cumplida su gestación, tal vez acompañe a nuestras vidas. 53 HONORIO —Vosotros ocuparos de las combinaciones y traer los boletos, yo los rellenaré. NINO Miguel López del Bosque —Mañana. Mañana te lo haré. NINO 54 —¡No! Se caería enseguida, como tu bastón —argumentaba Nino—. Necesita tres patas, como la banqueta de la cocina. —Siempre dices lo mismo. Me estás tomando el pelo. —¿Cómo puedes pensar eso, pequeñajo? —Acabaré pensando que «mañana» nunca existe, que es un «en­ gaña niños» para que se olviden de las promesas. Nino adoraba a su hermano mayor, era su héroe. Pero le encon­ traba un «pero», un defectillo, que, en su opinión, podría superar a poco que se lo propusiese. Nada tenía que ver con su abuelo en ese aspecto. Antes, al con­ trario, su abuelo sí que era un hombre de palabra, para el que no existía el mañana, sólo el ahora, el ya... Raro era el día que no cumpliera a rajatabla lo que había prometido en el momento jus­ to y cabal. —Pues a nuestra amistad le pasa lo mismo. Nos necesita a los tres. Si alguno falla, se cae. Por eso tiene que ser inquebrantable, o sea, que no se quiebre, que no se rompa, e incombustible, que no se queme; sólo así puede ser formidable, que quiere decir magnífica, estupenda. Y el abuelo lo repetía de vez en cuando, hablando a sus nietos de fidelidad a los amigos, de comprensión ante los fallos, de to­ lerancia ante las equivocaciones, de sinceridad en las actitu­ des. —¿Y si Ofelio me dice que «mañana», qué debo ser entonces, abuelo? —quiso saber el pequeño Nino, que no encontraba ex­ plicación para ese caso. —¡Paciente, hijo! Has de ser paciente. Formaban un trío formidable, inquebrantable, incombustible —bueno, estas palabras se las había explicado su abuelo y las usaba, en su opinión, muy acertadamente. El trío de la amistad. —¿Y qué es paciente? No querrá decir que tengo que pacer como las vacas en el prado. —¿Tú crees que se puede sostener una banqueta con una o con dos patas? —le preguntaba el abuelo, al tiempo que, para mos­ trarlo, soltaba su bastón, que raudo perdía el equilibrio. —No, hijo, no —le respondió el abuelo, al tiempo que soltaba una sonora carcajada ante la ocurrente salida de su pequeño y querido nieto—. ¡No! Paciente es aquel que sabe esperar, pero en El buen anciano, antiguo labrador ya jubilado, entrecerró los ojos y miró a la lejanía como queriendo ver, en un instante, el tiempo ya pasado, y se engolfó en sus pensamientos por resumir todo lo que en su vida había requerido la paciencia... ¡Era tanto! dores, amantes de sus hijos y de su familia, queridos por todo el pueblo... «Qué bien lo haces, te pareces a tu padre», decía el ancia­ no para alabar cualquier labor del niño. «¡Vaya cuidado! Igualico que tu madre», seguía insistiendo el abuelo en cada detalle. Había aprendido las artes culinarias suficientes para poner en la mesa un plato caliente y apetitosamente aderezado a sus nietos, enriquecido con sales de cariño y adobos de ternura. —¡Abuelo! ¿Te has dormido? —lo desensimismó Nino de golpe. —Pensaba, hijo, pensaba. Verás: tú, que ya te vas haciendo un hombre, has empezado a ir a la escuela y estás aprendiendo a leer... ¿Qué tal lo haces? —Ya me sé las letras y las sé casar y voy a aprender mucho para leer cuentos como los que tú me cuentas. —Así, hijo, así, con tesón y con paciencia, leerás, y mucho. El te­ són es el esfuerzo que tú haces por aprender y la paciencia (o ser paciente) es creer y esperar que lo lograrás porque lo intentas, que eres un valiente. Al niño se le iluminaron los ojos, se abrazó a su abuelo y le estam­ pó un sonoro beso en la mejilla. Rascaba, que el abuelo «se afei­ taba a corros», como decía Ofelio, pero no importaba... lo quería con toda el alma. Tiempo atrás, ¡perra suerte!, sus padres, en una espantada de las mulas, fallecieron al volcarse el carro y rodar por una empinada la­ dera. No los recordaba, aunque los sabía de memoria por el retrato que de ellos hacía el abuelo de forma machacona: buenos, trabaja­ —¿Sabes que eres el mejor abuelo-cocinero del mundo y de las estrellas? —Anda, zalamero, llama a tu hermano que está limpiando el es­ tablo y vamos a comer. La buena planta de Ofelio y sus diecinueve años daban para un buen trabajo en las faenas del campo y para dedicar algún tiem­ po a Susa. Una «amiga», dijo a su hermano cuando en una oca­ sión los vio cogidos de la mano camino del molino. —Una amiga muy especial —dijo el abuelo cuando Nino se lo contó—. Una amiga a la que tú tendrás que querer como a una hermana si las cosas siguen por esos derroteros. —¿Por qué como una hermana si no es mi hermana? —quiso sa­ ber el niño. —Porque la vida se empeña en que nos queramos y nos cuide­ mos, que crezcamos y nos multipliquemos, que... que... que se te hace tarde y te van a cerrar la escuela. ¡Corre! Y trae el pan a la vuelta. 55 NINO activo, convencido de que lo que espera, aunque tarde un tiem­ po, si lo trabaja, llegará. Al caer la tarde, Nino juega en la plaza al escondite con sus com­ pañeros; Ofelio corteja tras el corralón de los padres de Susa, lu­ gar discreto y a salvo de curiosidades ajenas; el abuelo, sentado en un banco del pequeño parque, comenta con sus convecinos de edades parejas los tiempos que fueron, las tramas que urdie­ ron, cuánto cambió todo; las ancianas zurcen y tejen calceta, al tiempo que gozan, allá en la solana, de conversaciones y dichara­ cheos. A sol ya vencido, recogen sus cestos de coser las viejas; los viejos afirman su bastón y yerguen su figura; los niños, llamados a gri­ tos, muy a su pesar terminan los juegos; los jóvenes apuran en la taberna su consumición o, si adaman, dejan, con pena, cerrar las celosías que guardan los amores... «Adiós y buenas noches». «Que usted descanse bien». «Hasta ma­ ñana, que tengan buen reposo». «Lo dicho, hasta mañana si Dios quiere». Unos y otros van recogiendo sus cuerpos y sus almas para, mañana, volverlos a expandir de mejor modo si el tiempo da lugar. —¿Sabes, abuelo, que en la taberna hay un cartel que pone «Ta­ berna»? ¿Sabes que ya sé leerlo? —comentó Nino al acabar la cena. —Eres igual de listo que tu madre y tan espabilao como tu her­ mano. Anda, acuéstate que es tarde. Y tú también, Ofelio, que el día ha sido duro y mañana te espera buena brega. —Hasta mañana, abuelo; hasta mañana, enano —repuso Ofelio al tiempo que daba un beso de buenas noches a su abuelo y a su hermano. —Hasta mañana —bostezó Nino y se encaminó a su lecho. Pasó el abuelo a darle un beso y acurrucarlo entre las mantas. Después se fue a acostar y se durmió. Soñó con un filón de fuer­ zas y energías para sacar airoso y adelante a sus dos nietos, esos retoños razón de su existir y fuente de alegrías. Una sonrisa de paz se dibujó en su rostro y en él permaneció has­ ta el alba. 56 NINO Era su encomienda y, aunque se quedase a jugar con sus amigos y compañeros, nunca se olvidaba de pasar por la taberna-colma­ do y llevar la barra que luego pagaría el abuelo a la hora de la diaria partida de cartas mientras sus nietos estaban en sus res­ pectivos quehaceres. CHATEAR, CHATEAR Dolores Martín Ferrera «Mi querido amigo/a: espero que al recibo de esta carta te en­ cuentres bien de salud en compañía de tu familia. Yo bien, gra­ cias a Dios». Más o menos todas empezaban igual. No dejaban de tener su encanto. Hoy en día ya casi ni se escriben cartas, si me apuran ni siquiera se llama por teléfono; existe un nuevo sistema para comunicar­ nos y éste es el correo electrónico. La nueva tecnología se im­ pone. Permíteme que te cuente lo que le pasó a una amiga mía que le gustaba chatear. Rin, Rin, Rin... Son las nueve de la mañana, es domingo y el teléfono no para de sonar. Una mano insegura coge el auricular y una voz medio dor­ mida contesta: —¿Marga? Hola, soy Ana, perdona que te llame a estas horas, pero necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que te he contado que me gusta chatear por internet? Pues me ha surgido un problema. Hace tiempo que me comunico con un chico y me ha propuesto que nos conozcamos. Me ha invitado a un baile que se celebra esta noche y quiere que nos veamos allí. Como comprenderás no puedo ir, imagínate si Juan se entera. —¿Y qué quieres que te haga yo? —pregunta Marga, ya comple­ tamente despierta. —Pues muy sencillo, que vayas en mi lugar. Sólo tienes que ir vestida de rojo y él irá de blanco hasta la corbata. Además, creo que te va a ir bien, pues desde que te separaste apenas sales de casa; con la excusa de la vista, estás todo el tiempo encerrada. Por favor, es sólo un baile, luego cada uno por su lado. Marga no sale de su asombro. «¿Estaré todavía dormida?», se pre­ gunta. —Decididamente, Ana, tú estás como una cabra. ¿Adónde crees que voy yo, cegata perdida? Pues sabes bien que cuando me iba a operar, el muy «ca... pullo» de mi ex se largó con viento fresco y me dejó sin nada. —¿Diga? Ana sigue insistiendo. CHATEAR, CHATEAR Todos los que tenemos más de sesenta años recordamos que cuando escribíamos una carta siempre era el mismo modelo: 57 Al final, como siempre, Marga cede y toma nota de todos los de­ talles, mientras piensa: «Me llevaré la ropa roja en una bolsita, miraré al muchacho y luego decidiré». Llega la noche y Marga se va al baile. Según entra al salón lo bus­ ca con la mirada. Ahí está él, sentado a una de las mesas, y jo, el chico está como un tren. Marga cuenta una, dos, tres y cuarta mesa. Va corriendo al servicio, se cambia, vuelve al salón, se guarda las gafas de culo botella en el bolso y empieza a contar. —Oh, qué lástima, pero podemos hablar mientras tomamos una copa. ¿Te parece? Nada, la sombra ni pío. Marga piensa: «Este muchacho debe de ser mudo». Cansada de parlotear sin obtener respuesta ni nada, decide ponerse las ga­ fas, ya no le importan ni su miopía ni su estética. ¡Sorpresa! En el lugar del muchacho vestido de blanco, está el ca... pullo de su ex. —Pero, qué haces tú aquí —pregunta fuera de sí. —Eso mismo digo yo. ¿Qué haces tú llamándote Ana y yo Tony? Primera sombra, segunda, tercera y cuarta sombra. Se para, tien­ de la mano en señal de saludo. La sombra se la devuelve. —Hola, Tony, perdona el retraso, no encontraba dónde aparcar. Soy Ana. En ese momento el vocalista de la orquesta anuncia que habrá un descanso. El muchacho vestido de blanco cansado de esperar y creyendo que le habían pegado la negra se había marchado. En su lugar, el ex, que vio la mesa desocupada no tuvo inconveniente en ocu­ parla. En respuesta a su pregunta, ella, sonriente, le dice: —Chatear, cariño, chatear. 58 CHATEAR, CHATEAR —Por favor, sácame de este apuro. LA SOSTENIDO Lola Otero Pastor No existe el jardín del paraíso sino en vuestras moradas. ibn jafaya La mañana comenzó como cualquier otra, con los sonidos y aro­ mas familiares revoloteando por la cocina en busca de dueño. Una mañana más, arrancada del calendario sin saber que sería la última. Años atrás era Blanca la que se apresu­raba para llegar a tiempo a sus clases de música en el instituto. Las partituras, los cuadernos pautados, las notas del piano, el entusiasmo de sus alumnos: ése había sido su mundo. Ahora, ya jubilada, disfrutaba compartien­ do su vida y sus experiencias con su hija y sus nietos. —¿Has hecho las magdalenas, abuela? —pregunta el nieto, mien­ tras sus ojos ávidos y golosos recorren la mesa. —Mamá, porfa, vigila a la niña que subo a lavarme los dientes —dice la hija, apurada como siempre, las manos llenas de pa­ peles. El aroma del café se expande y se mezcla con el suave olor a co­ lonia de limón de su nieta. Blanca la mira y le sonríe, un bebé sonrosado y apacible que le alarga los brazos con infinita con­ fianza. La acoge en su falda y la acuna con un suave balanceo. Tararea una vieja canción de cuna, y la música, que siempre la ha acompañado, aparece sin aviso y transforma su semblante en una máscara risueña. —¿Cuando vuelva del cole me contarás un cuento? —dice su nieto mientras trastea con el desayuno—. ¿Tocarás el piano? ¿Ju­ garás conmigo? Preguntas retóricas que encuentran por respuesta una sonrisa dulce y desvaída. Son las voces de los suyos, las que reconocería entre millones. Pero ahora le llegan lejanas, distorsionadas, y ella intenta aprehenderlas, encontrarles significado. —¿Ya te has terminado la leche? —pregunta la hija desde el qui­ cio de la puerta—. Vamos, que llegaremos tarde. Toma en brazos a la niña y contempla a su madre, ladea la cabeza y suspira, deja a la pequeña en el suelo y se pone en cuclillas, sus ojos al mismo nivel. Dos miradas, dos mundos, un mismo senti­ miento. Un abrazo cálido y envolvente surge de la nada y se ex­ tingue suavemente, dejando un rastro de ternura grabado en la piel. —Hasta la tarde —dice su hija levantando a la niña y ajustándo­ sela a la cadera. LA SOSTENIDO 59 No es consciente de que lentamente se sienta en el suelo. Poco a poco olvida quién es, ni siquiera se da cuenta del paso de las horas, de los días, de los meses... Una mañana, cuando abre los ojos al despertar, se encuentra en una habitación extraña, en una casa que no es la suya, rodeada de gentes amables que la tratan como si fuera una niña. Anti­ guamente, el edificio había sido un viejo cuartel. Todavía con­ serva, en su austeridad, memoria de los tiempos pasados. Las paredes encaladas, los fríos y largos pasillos, las habitaciones anónimas. No es necesario más, parecen decirle ante su mutis­ mo agobiante. Todas las tardes Blanca pasea por el jardín, arrastrando, con los pies descalzos, las hojas muertas del otoño. Sin culpa, sin pasado y sin memoria, avanza despacio, sin posar los ojos en ningún ob­ jeto. Al llegar al fondo de la arboleda se detiene junto al castaño de Indias, se acerca a un banco de madera y se sienta. Un silencio aparente, roto apenas por el murmullo de la brisa entre los árbo­ les, la envuelve como un sudario. Todo es blanco y verde, sin contrastes ni matices. Poco a poco, el jardín se va poblando de seres etéreos que la acompañan en su mudez. Una mariposa roja y amarilla revolotea confiada y se posa en su falda, mientras un ejército de hormigas inicia una difícil ascensión entre los dedos de sus pies. El trino agudo de los gorriones llega hasta sus oídos, recorre el retorcido laberinto e intenta hacerse paso hasta donde sea que duermen las emociones. Saliendo de la nada, una mariquita pliega sus alas y aterriza sin ruido en su hombro derecho. La luz se cuela entre las hojas de los árboles y dibuja figuras en el suelo, destellos que parecen palabras contando una historia. No se produce movimiento alguno en el cuerpo de Blanca, no hay asombro en su mirada ni emoción en los pliegues de su cue­ llo. Sus manos descansan sobre las tablas, simples apéndices de unos brazos que le cuelgan de los hombros como dos banderas arriadas. Un atardecer, mientras las sombras anidan entre los árboles, a su espalda se iluminan las ventanas de la casa. Llegan voces, y risas, y órdenes. Se oye el roce de la madera sobre el parqué al arrastrar las sillas, el tintineo de los atriles, las notas desafinadas que bus­ can su lugar y, por fin, el largo la sostenido del primer violín que amalgama todos los instrumentos en una sola voz. Un instante prendido en el aire y el jardín se inunda con las pri­ meras notas del concierto para piano n.º 21 de Mozart. Blanca alza la vista y, en un esfuerzo por reconocer, frunce la boca y el entrecejo. Se pone en pie lentamente y avanza un paso, mien­ tras el sonido del piano la abraza. Rebusca entonces entre sus ropas y encuentra lo que ansía, un palito encerado. 60 LA SOSTENIDO Cuando Blanca se queda sola intenta realizar las pequeñas tareas cotidianas, esas rutinas tan bien aprendidas a lo largo de los años. Pero el tiempo y el espacio han dejado de existir para ella. Siente la cabeza hueca, deshabitada. Se apoya en la mesa y se queda mirando la ventana, como esperando una respuesta, indecisa ante el próximo gesto que debe realizar. Su cuerpo entonces se atempera, se acomoda al movimiento de los brazos. Y a sus ojos, por un instante, regresa la turbación de la vida, el reconocimiento del mundo. Dedicado a todas las personas que viven en la Residencia Reina Sofía de las Rozas, especialmente a los que participan en el baile de los martes. 61 LA SOSTENIDO Delicadamente lo sujeta entre los dedos índice, pulgar y corazón de su mano derecha y, alzando al tiempo la mano izquierda, co­ mienza a trazar líneas en el aire. Ser viudo Julio Pina Fernández Comenta que su estado sentimental es medio matrimonio, pues su difunta ya va para tres años que le dejó más muerto que vivo. Y dos hijos, uno que vive aquí en el barrio, pero como si no, que el chico no es de los que hacen arrumacos y esas cosas, quizás aprendido de su padre, que tampoco es muy generoso con eso de los rozamientos, y del que ahora, piensa, se ha dejado muchas cosas por decir en el tintero, y la niña, bueno, no tan niña, que también está casada, aunque la pobre se unió a un desgraciado que anda de trabajo en trabajo y pasa la vida como los grandes almacenes de liquidación en liquidación, y a ella se la ve triste y con cara derrotada. Y dos nietos, uno de cada hijo, pero le pillan lejos y apenas disfruta de su compañía. Acaso, dice, todo eso no sea otra cosa que el resultado de su forma de vivir, que siempre quiso ser y lo fue un perro callejero, y eso enseñó a sus lebreles, de palabra y de obra y claro ahora ¡toma! Habla de que ya apenas lee o ve las noticias, que parece le impor­ ten un rábano lo que sucede a su alrededor, que no sigue la liga de fútbol y cada vez le duran menos las sobremesas, que antes no, que las alargaba encantado puro en mano y sorbito a sorbito de Veterano. Que apenas responde cuando le comentan o dicen una tontería y que nota cómo se va aparcando si no lo ha hecho ya de todo bullicio, que es la jodida sociedad en la que vivimos. Dice que le ha sorprendido ver cómo la vida sigue su trote sin que él intervenga y que eso demuestra que, cuando muera, es muy seguro que lo único que de él se escriba sea la factura del cajón mortuorio. Cuenta que se siente bien, contento y sobre todo tranquilo, que las esperanzas, los sueños e ilusiones, le hacen a uno vibrar, en­ cenderse cual pólvora y eso cansa lo suyo. Que ahora no, que ahora sólo espera como la Penélope aquella que pasó media vida esperando al Ulises con el único disfrute de beber agua de una botella a morro. Dice que mañana será otro día. Y es que los años no perdonan y su cuerpo, algo magullado por el ajetreo de la vida, ha anotado el trasnocheo y el exceso de al­ cohol de los últimos días. Lo peor que lleva es la vuelta al hogar, cuando crecida la noche toma el portante y pian pianito solo de regreso al nido. Ser viudo A veces don Jacinto me deja frío, dice y hace cosas que asustan o no, que eso depende del día que yo lleve. Dice que, a cierta edad, las cosas que de ti digan importan un pito. Si cumpliste con cre­ ces los cincuenta, sabrás que es como si subieses a un mirador y desde allí esperases el retiro contemplando a los demás cómo juegan la partida, que a la tuya le queda una chupada, pues vas corto de gasolina y ya te hueles cómo sigue la cosa. 62 Su mujer disfrutaba mucho del chocolate con churros y los do­ mingos acudían puntuales al quiosco que está más allá de la pla­ za de toros a tomar la correspondiente ración. Luego, agarrados del bracete, se arrimaban al patio trasero del quiosco y echaban una pieza, pero la verdad es que cada vez era más difícil, que aho­ ra la música no es para eso, que los muchachos de hoy en lugar de bailar saltan y mueven los brazos alocadamente. A don Jacinto le ocupa todavía el amor que sentía por su mujer y a veces la sueña con ese vestido celeste que lucía los domingos, regalando aire de mujer siempre alegre y aquel dulcísimo gesto con que le miraba... 63 Ser viudo «Qué distinta es una casa cuando falta una mujer», dice don Ja­ cinto, que hasta el olor que se respira en la suya es diferente a cuando vivía su difunta, y no es que ahora esté sucia, no señor, que de eso se ocupa una morenita dominicana que le ha apaña­ do su nuera, pero no es igual. Entonces, el sol entraba por la ven­ tana bañando de luz y calor los muebles, y ahora la habitación aparece en una pertinaz penumbra; y dice que a veces se sienta en el sillón que está cerca de la ventana derrumbado por la sole­ dad y, en alguna ocasión, le ha parecido escuchar a su esposa trasteando en la cocina, pero que nunca ha acudido al ruido, por temor a que no sea verdad, que no por otra cosa. TIENES UNA ARRUGA Rosa Piqué Riba bio, prefería la muñeca nueva que le habían regalado sus padres el día de su cumpleaños. La tenía sentada en su regazo cuando me percaté de que estaba inmóvil mirándome fijamente a la cara. Estaba, sin duda, observando algo, pero no sabía qué. Así que opté por preguntarle qué estaba mirando. Su respuesta fue sencilla. —Abuela, tienes una pequeña arruga en la cara. No pude evitar reírme con ganas. Pero ese día iba a ser diferente. Como muchos abuelos pasaba cada tarde por la escuela a recoger a mis nietos, María Cinta, de ocho años, y Javier, que pronto cumpliría siete. No tardamos mu­ cho en llegar a casa, ya que el pueblo es pequeño y el colegio está situado en la plaza Mayor. Por su ubicación, no queda lejos para nadie. Nos esperaba en casa un hogar encendido con alegres llamas que consumían despacio unos troncos de almendro y encina. Cómo nos gustaba quedarnos los tres sentados, disfrutando de la merienda, en ese acogedor salón, sintiendo el suave calor que desprendía la vieja chimenea. —¿Sólo una? —respondí—. ¿Sabes? Esto es normal, ya tengo una edad considerable y soy una abuelita. Cuando era mamá tenía muchas menos arrugas, y cuando era una niña como tú, era una vivaracha muchacha de largos y rubios cabellos, con unos enor­ mes ojos azules con tintes verdes, y era tan alegre.... —Al llegar aquí, paré. No, no era verdad y continué explicando—: Verás, no era alegre y no lo fui hasta más allá de los seis años. Aquí hice una pausa. No podía continuar pero María Cinta, con su curiosidad encendida, rompió el silencio. —¿Por qué no eras feliz, abuela? Después de comer, los niños, se entretenían jugando un rato. Javier lo hacía con unos soldaditos de plomo, guardados en una caja de hojalata, desde mi lejana infancia. María Cinta, en cam­ Suspiré profundamente antes de con­testar. TIENES UNA ARRUGA Aquel día amaneció como cualquier otra mañana de invierno, con un sol pálido y medio escondido entre la niebla matutina tan frecuente en la planicie de Lleida, donde vivo con mi familia. A veces creo que, a mi edad, ya debería haberme acostumbrado a esa niebla blanca y espesa que lo esconde todo tras un tupido tul blanco y que nos acompaña varios meses durante el invierno. Después, cuando los días invernales ya tocan a su fin, llega la Tra­ montana, que baja fría e implacable desde los Pirineos y que des­ tierra definitivamente esa persistente hu­medad. 64 Al escuchar esto, Javier, movido también por la curiosidad, dejó a un lado sus soldaditos de plomo, se levantó y vino a sentarse a mi lado. —¿Nos lo vas a contar, abuela? —preguntaron ansiosos. Ellos no sabían que aquel relato que iba a contarles había empa­ ñado tristemente mi incipiente niñez y que el gran dolor que ha­ bía sentido me había acompañado a lo largo de los años. Pero quizás ellos, que aún eran niños, podrían llegar a entenderlo. —¿Sabéis? —continué, hablando despacio como escuchándome a mí misma y mirándolos fijamente—. Cuando era pequeña, me hacía pis en la cama. Me interrumpieron gritando ambos a la vez: —Eso no es ningún secreto. Todos nos hemos hecho pis en la cama alguna vez. —No, no, les respondí. —Y seguí—: Mi caso no era normal, yo ya tenía más de seis años y aún mojaba la cama cada noche, y no os podéis ni imaginar las burlas por las que tuve que pasar, entre ellas, las de mis hermanas, que no paraban de llamarme «meo­ na». Mi madre me amenazaba día tras día con colgar la sábana en el balcón para que todo el vecindario pudiera ver el cerco moja­ do. Aún siento la mano grande de mi madre pegándome en las nalgas, y yo aguantaba las lágrimas tragándomelas. ¡Me sentía tan culpable! »Nadie sabía de mi sufrimiento. Antes de acostarme me hacían ir al baño a hacer pis y, como cada noche, mi madre me pedía que la llamara si durante la noche tenía ganas de ir al baño. Pero yo no dormía, no podía hacerlo, ya que, si me rendía, seguro que volvería a suceder el drama diario. Y así pasaban las horas mien­ tras mi cabeza no paraba de repetir: no te hagas pis, no te hagas pis. Pero cuando el cansancio me vencía, ya entrada la madruga­ da, me dormía y soñaba que me levantaba para hacer pis en mi pequeño orinal y pensaba para mis adentros qué suerte, ¡hoy no he mojado la cama! Y la triste realidad era... que me lo estaba ha­ ciendo, una vez más. Mi cama volvía a estar mojada. »La otra parte más penosa —continué— era que me ponía muy pegada a la sábana mojada, para poderla secar con el calor de mi cuerpo y alguna vez, durante las noches cálidas de verano, lo ha­ bía conseguido. Aquel día me libraba de las burlas y las palizas. »Recuerdo que fue durante el mes de agosto de 1943 cuando llegaron al pueblo, como todos los años, mis tíos de Barcelona, que nos explicaron lo mal que estaba todo desde el final de la guerra. Pero a ellos les iban bien las cosas, ya que tenían una fá­ brica de pieles que estaba prosperando rápidamente. Mis pa­ dres, en cambio, no podían decir lo mismo. Papá era payés y en casa éramos siete bocas para alimentar. La verdad era que no todos los días podíamos comer. Mis tíos, que no tenían hijos, se ofrecieron a llevarse a alguno de nosotros a Barcelona, y a la hora de elegir a cuál se llevaban, se inclinaron por mí. Pensaron que tal vez el cambio de aguas sería bueno para mí y mi problema. Y así fue. A los pocos días de llegar a Barcelona dejé de mojar la cama. 65 TIENES UNA ARRUGA —¡Lo que sucedió en esa época es mi gran secreto! »Al llegar la Pascua, en primavera, fuimos al pueblo para visitar a mis padres. Los campos me parecieron más verdes que nunca. Se empezaban a ver las primeras amapolas y malvas violetas al lado de la carretera. Aún quedaban restos de la gran nevada del año 1944. Me dejé envolver por los aromas de la tierra mojada, de la paja, de las flores, incluso del estiércol de las mulas... Por fin, ha­ bía vuelto. »No regresé a Barcelona con mis tíos. Me quedé en el pueblo, en mi casa, en mi hogar, con los míos. De mi experiencia en la gran ciudad me había quedado una bonita muñeca que me habían traído los Reyes Magos por Navidad. Su rostro era de porcelana y llevaba un vestido azul celeste, un lazo blanco le recogía el cabe­ llo largo y oscuro. La quería mucho y cada noche la acostaba en una cajita de cartón que había arreglado a modo de cama y a la que no le faltaba una pequeña sábana. Cuando iba a verla le po­ nía un poco de agua en la sábana, después, la levantaba en bra­ zos y exclamaba: “¡Oh! ¡Te has hecho pis!”. Y la abrazaba llenándo­ la de besos mientras le decía: “No te preo­cupes, yo te entiendo y no te va a pasar nada. Nadie se va a burlar de ti ni te van a pegar por ello. Yo te cuidaré y te protegeré”. Y las lágrimas resbalaban por mis mejillas aún de niña. Me quedé unos segundos callada. No podía continuar pues tenía un nudo en la garganta que me oprimía. Los viejos fantasmas habían regresado del ayer pero me sentía aliviada por haber po­ dido explicar mi gran secreto, el gran secreto guardado durante tantos años, que me había hecho sentir una gran vergüenza y causado tanto dolor. Por primera vez, y siendo ya una anciana, lo había confesado, por fin, a alguien. Mis nietos comprendieron que mi relato había llegado a su fin. María Cinta se levantó lentamente y me rodeó con sus pequeños brazos, después hizo lo mismo Javier. Mi corazón palpitaba y pa­ recía que iba a salir de mi cuerpo, y a mi lado, podía sentir las palpitaciones de mis nietos. Tenían los ojos brillantes y su tez, generalmente pálida, lucía ahora con un rosado intenso. Y me llenaron de besos, tantos y tantos besos recibí, que creo que ta­ paron aquella pequeña arruga. 66 TIENES UNA ARRUGA »Durante la temporada que estuve con mis tíos, fui cada día a la escuela, hice excelentes amigas, me compraron ropa nueva y me mimaron mucho. Fue entonces cuando por primera vez pude empezar a sonreír y a sentirme, sencillamente, feliz. JOSUAF Antonio Regalado Guareño Yo tenía seis años. Íbamos camino de la playa con gran ilusión porque era el primer día de sol y baño. Mi padre, mi madre y yo buscábamos un lugar idóneo para descargar nuestros bártulos. A mí sólo me cargaron con las tres esterillas nuevas para tumbar­ nos al sol. Al llegar a ocho o diez metros de la orilla, mi padre se detuvo, dejó las tumbonas, nevera y quitasol sobre la fresca are­ na, recién cribada, y se dispuso a ordenarlo todo. Mamá venía más retrasada porque empujaba a duras penas el cochecito de mi hermano, que había nacido cinco meses atrás. Estaba desean­ do llegar a donde nos habíamos plantado papá y yo, pues las ruedas de la silla se frenaban sin remedio en la esponjosa y ya templada arena. Eran ya más de las doce de la mañana cuando el divino Apolo decía aquí estoy yo, y un río de gente con gorros, gafas de sol y manchones de crema en pecho y espalda caminaba al borde del agua en ambos sentidos. Mi madre le había dado uno de los pe­ chos a mi hermanito Rubén para estar más descuidada. Lo dur­ mió y se colocó cerca del agua con el fin de humedecerse los pies cuidando que la espuma y el frío no tocasen de sopetón sus pan­ torrillas. Yo jugaba con la pala, el cubo y el rastrillo de rigor, ejer­ ciendo de guardián junto al capacho del bebé de la casa. De buenas a primeras, salió de detrás de las dunas un puñado de magrebíes que acababan de saltar de una vieja, descascarillada y cochambrosa patera. Empapados en agua de mar, labios escoci­ JOSUAF 67 dos y caras chupadas, todo ello era señal inequívoca de que lle­ gaban ateridos de frío y con hambre de varias jornadas. Busca­ ban la mullida arena para abandonarse sobre ella de cualquier forma. Más de la mitad de los recién llegados se hallaban total­ mente desfallecidos. Aquella instantánea apu­ñaló el sentimiento de los que, con indolencia, tomaban el sol del mediodía, y fijaron su atención en el grupo de morenos. Mi madre se acercó para presenciar el lamentable y deprimente espectáculo que se ofrecía ante decenas de ojos y un grupo no­ table de veraneantes se arremolinó, como enjambre de abejas, junto al trozo de playa donde había arribado la penúltima carga humana del continente austral. Entre las desarrapadas y maltrechas piltrafas africanas apareció un grupo de mu­jeres escuálidas. Sobresalía, sin duda, una joven madre completamente desfondada, abrazando, casi ya sin fuer­ zas, a su prenda más querida, de una edad similar a la de mi hermano Rubén. Tiritaba y era, además, evidente que no resisti­ ría ni un segundo más sobre sus pies. Entonces mi madre, con gran resolución, se le aproximó y tomó, con instinto maternal, en sus brazos al bebé moreno, que era todo ojos. La progenito­ ra de color, una vez que dejó al nene en brazos seguros, hincó las rodillas en la mullida arena y hundió su ensortijado pelo en un montón de algas expulsadas del reino mariano por el oleaje de la noche. La multitud, que había hecho un cordón de protección a los dos protagonistas, prorrumpió en el aplauso más cerrado, sentido y sincero que jamás se había presenciado. A las féminas se les caían lágrimas como puños y los caballeros no podían evitar el brillo intenso en sus ojos. Esa primera tarde de sábado nos sentimos tan felices que mi pa­ dre se echó para adelante y nos invitó a horchata y a helados. Recibimos los parabienes de algunas de las buenas gentes que habían presenciado el insólito hecho de tan rabiosa actualidad. ¿Qué le importó a mamá el color o la procedencia de aquel des­ valido ser humano?, me preguntaba yo. Era, ciertamente, una tierna criatura recién incorporada a este indolente y patológico mundo en que hoy nos desenvolvemos. Por las noticias que tuvimos, el niño no quiso probar nada de lo que intentaron ofrecerle por el biberón. Se negaba una y otra vez a tomar productos que nunca había gustado. No hubo más re­ medio que buscar a la señora de la playa. A media tarde, un despliegue de municipales y voluntarios de la Cruz Roja se propuso hallarla para salvar la vida del bebé de pelo encaracolado. La propia madre del marroquí aún no podía con su alma, porque la desnutrición y los largos días en el mar habían hecho gran mella en su ya deteriorado organismo. La eficacia de los buscadores hizo que mi madre pudiera seguir alimentando a los dos infantes; a Rubén, mi hermano, y a Josuaf. A mi madre se le iluminó el rostro mientras guardaba en el bañador su tesoro lácteo, emitiendo sus ojos un resplandor casi divino, que, sin duda, sacudió de nuevo los sentimientos de aquellas docenas de bañistas anónimos. Hasta, la brisa, creo, se puso de rodillas. Me llenaba de alegría ver a los dos bebés, agarrados cada uno a un pecho, mientras mi adorada madre y papá rebosaban de sa­ tisfacción. Acudió la Guardia Civil, la Cruz Roja y unas chicas de una ONG, que, con gran tacto y cariño, cogieron al chiquitín, harto como un chivito. Yo diría que se había sumido en un nirvana eterno. La progenitora de color no pudo resistir las carencias sufridas du­ rante la travesía y entregó su vida unos días después, pero lleva­ ba en su alma blanca la felicidad de haber lanzado a su hijito ha­ 68 JOSUAF Mamá acurrucó al pequeñín, cuya piel morena brillaba con in­ tensidad y, al verlo tan sin vida, se acercó a nuestro parasol y, co­ giendo un biberón preparado para Rubén, lo acercó a sus resecos labios. El niño sacó su lengua carmesí y, gustándolo, le hizo ascos tantas veces como lo intentó mamá. Ni corta ni perezosa, extrajo del bañador rosa su blanquísimo pecho, bien repleto de leche, y lo acercó con mimo a los dos fresones rojos de sus labios. No sé si el contacto con la suave areola o el pezón grueso con su gotita de leche templada hicieron que el niño de ébano se agarrara; pri­ mero con suavidad, luego, como una sanguijuela. La gente ex­ pectante que presenció la escena hizo un círculo en torno a mamá y al recién salvado de las aguas. No cesaban los comentarios, los cuchicheos y los susurros hasta que el africanito dejó el pecho como una bota de vino cuando se ha terminado el dorado licor. El bebé, entonces, soltó con dulzura el pezón, cerró sus ojillos y cayó en los interminables brazos de Morfeo. Josuaf fue nuestro querido hermano del alma hasta el fin de nuestra existencia. Nunca hubo diferencias entre los tres. La ar­ monía y la paz reinaron día a día en una unidad familiar armónica y normalísima hasta que, terminada su carrera de medicina, bus­ có el país, la procedencia y la estirpe para, sin pensárselo dos ve­ ces, decidir plantar su tienda entre los suyos con el propósito de ejercer como galeno. Qué hermoso, pensamos, es sacrificarse por su tierra, por su patria, por sus hermanos, y renunciar al gran boa­ to del mundo civilizado. El hecho produjo un infinito vacío en nuestra unidad familiar. Sólo quedaron fotografías y recuerdos indelebles de hermosas imágenes correspondientes a un lejano mes de julio. Jamás olvidaré aquella hermosa playa al sur de la península, a doce kilómetros de un tercer mundo donde reinaba y aún reina la miseria y la pobreza más extrema. pandora 69 JOSUAF cia la libertad, tal vez, para siempre. Cedió sus pocos años de vida en pro del retoño, que, después de rellenar mil papeles, recono­ cimientos médicos, entrevistas sin cuento y desesperante tar­ danza, pasó legalmente a formar parte de nuestra familia. JUEGOS METEOROLÍMPICOS Felicísima del Río Herrera A las 03:15 h le han despedido con todos los honores. Como ca­ muflaje, Urbiko ha optado por el de la invisibilidad. De momento: energía total. No pueden confiar en los terrí­colas, tan dados a los cambios drásticos del pachorreo, o cachondeo, al sin ton ni son se quitan de en medio y se machacan unos a otros. Seguirán to­ dos sus movimientos desde la Central Teledig Urotal. A las 03:17 h en el Bilboko Hospitalea (Hospital Civil de Bilbao) el doctor Mendi, acompañado de la enfermera Zubiaur, supervisan los monitores de sus pacientes en el servicio de la UCI en la plan­ ta de coronarias. Un sonido inusual se ha oído a través de ellos. Lo que observan les provoca exclamar al unísono «¡Increíble, im­ posible!». Asustados, comienzan una exploración manual a sus pacientes: fonendoscopio, esfigmomanómetro... Se miran asom­ brados con los ojos a punto de salirse de sus órbitas; incluso el paciente ingresado media hora antes, afectado de un infarto agudo de miocardio, el señor Etxegurra, goza de unas constan­ tes vitales la mar de normales. El sonido del teléfono hace que se sobresalten. A la enfermera se le cae el aparato al suelo. Lo recoge como puede y pregunta: —¿Quién eres? —Soy Patxu del servicio de urgencias —al que también se le ha caído el inalámbrico. Agurtzane se ha reído al escuchar el ruido y oírle un «¡La ostia!». —¿Qué, Agurtzane, estás ahí? —¡Que sí hombre, dime! —¡Pues que los pacientes a los que habíamos monitorizado para derivarlos a vuestro servicio se han levantado todos de las camas y quieren irse a sus casas! —¡Patxu, tranquilo! Escucha, déjales marchar. Aquí nuestros pa­ cientes también se han largado todos como nuevos. Riiiin, riiiiiiin. Los teléfonos del hospital no paran de sonar. Todas las voces preguntan lo mismo: —¿Habéis observado cómo una fuerza sobrenatural sale por to­ dos los aparatos? JUEGOS METEOROLÍMPICOS En el planeta Uromart se han celebrado sus Juegos Meteorolím­ picos. El campeón ha sido el joven Urbiko. Ha demostrado gran superioridad e inteligencia. El premio conlleva un viaje al plane­ ta Tierra y su única misión va a consistir en disfrutar de todos sus juegos. Saben que en dicho planeta gozan de gran varie­ dad. 70 Soy tierno, soy sincero. Sólo quiero ¡jugar, jugar, jugar! Nadie reconoce su voz. Son las 05:00 h. Agotados, se han ido marchando los bomberos, los Beltzas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Permanecen: la Ertzantza, la Policía Municipal, el alcalde y el lendakari. Todos quieren apuntarse el tanto del honor. Discuten, gritan, se ama­ gan, se empujan... —¡Es Massiel, es Bisbal, es Karina, es Rafael, es El Fari! —grita el lendakari. —¡Joder, mecachis en la mar, no seas español! —han gritado a mogollón. —¡Esto es de mi competencia! —gritan todos a una. Aburridos por el rum rum han ido desa­pareciendo todos. Son las 0:15 h. Urbiko lleva dos horas y cuarto dentro de una de las lámparas fluorescentes frente al hospital. Un hombre atavia­ do con mono azul, gordo y más alto que sus compañeros, no deja de mirarla. «¿Cómo puede conocerme?», se pregunta Urbiko. In­ venta una canción terrícola. Se desconecta la energía de luz y ac­ tiva la de sonido para despistar al mirón: Yo soy el Alienito cansado de girar. 06:15 h. Urbiko decide descender. Recibe un mensaje de su alie­ mamá. —Besos, nos sentimos muy orgullosos de ti. Sé tú mismo. Diviér­ tete. —De momento, quiero continuar en Euskadi. Me chiflan sus lu­ ces. Las que se desplazan sonando retepatiterote las que más. Os quiero. A partir de ahora mejor que me recibáis a través de comu­ nicación telepática. Soy un buen amigo vuestro, como un hermano más. Mis nervios son de uranio, de radio es mi besar. 06:18 h. Oigo unos sonidos estridentes. Salen de unas luces de color fosforito que giran y giran. Me poso sobre una de ellas. Sien­ to calor y cosquillas en el trasero. Me gusta. Llegamos a un lugar en el que humanos de todos los sexos, tamaños y razas, atavia­ dos como cada uno quiere, juegan con un gran fuego. De la má­ quina en la que estoy subido salen rápidos diez hombres, ahora 71 JUEGOS METEOROLÍMPICOS Han comenzado a llegar los bomberos, los Beltzas, la Policía Na­ cional, la Ertzantza, la Guardia Civil, la Municipal, el alcalde, el len­ dakari, cientos de voluntarios... Todos quieren encontrar la ener­ gía invisible que sólo los enfermos han experimentado. 06:25 h. ¡Esto se pone requetiterote! Ahora suenan otras luces, éstas son azules y chillonas. Cuando me he sentado sobre ellas sólo he sentido cosquillas muy frías en el trasero. Como no me gustan prefiero introducirme debajo y me poso sobre las piernas de la más guapa. Son iguales en la indumentaria: pantalones azu­ les, casacas rojas y unas boinas en la cabeza también rojas. Cuando hemos llegado a un edificio muy guapo, Bilbo Vizcaia Kutxa, se llama, dos personas con la cara tapada salen corriendo. Esta vez el juego es de correr, pero todos en la misma dirección, porque mis compañeros de viaje han salido corriendo detrás. Me posiciono a favor de la guapa y su amigo. Aspiro a los que corren delante. Se paran. Llegan los míos y ganan. Parece, porque des­ pués de trincarles las manos con unos aros de hierro, tiran de ellos para introducirles dentro del coche. pi.piiii. Todos van en la misma dirección. Sacan por las ventanillas banderas rojas y blancas unos, y otros azules y blancas. Por la ca­ lle también unas gentes llevan bufandas grandes rojas y blancas y otros blancas y azules. Llegan a un edificio casi redondo. Los coches se tienen que quedar fuera, pero la gente entra por mu­ chas puertas hablando a gritos. Como me gustan los de blanco y rojo, parecen más divertidos, me uno a ellos. Dentro tomo la apa­ riencia de Patxu, el del hospital, el gordo al que se le ha caído el teléfono de las manos por mi culpa. Como estoy vestido con una bata blanca, todos me miran raro. Entonces prefiero ser la guapa de la hertziana. Empieza el juego. Once contra once. Los dos jugadores más gran­ des se han colocado debajo de las porterías, así las llaman. Los otros empiezan a correr para meter una bola, balón lo llaman, con los pies o la cabeza en la portería de los otros, pero los con­ trarios se lo impiden porque corren más y les meten el pie o la cabeza y se lo llevan para hacer lo mismo. Los espectadores estamos situados alrededor del campo de jue­ go. Yo, cuando gritan ¡Atletiiii!, grito lo mismo, y cuando los otros gritan ¡Reeeeal!, yo también. Unos tíos a mi lado me insultan. —¿Tú de qué vas, tía? —me dicen. —¡Mira qué bien, la Ertzaina ha dado con los cacos! —dice la gente. Les dejo marchar. 2.1.5.6.11.20... ¡Esto se pone ahora totaritético! ¡Oso ondo!, dicen aquí. Son coches sin luces pero me gusta su sonido: pi, pi, pi, Yo actúo y envío el balón a los pies de los de la camiseta blanca y azul hasta que la meten entre los pies del grande de los otros. ¡Go­ oool! ¡Goooool! Y cuando ya llevan metidos cuatro y me vuelven a zarandear actúo a favor de éstos. ¡Gooooool! ¡Goooooooool! Cuando llevan metidos cuatro y parece que el campo, con todos nosotros dentro, se va a hundir, para evitarlo, opto por ayudar a 72 JUEGOS METEOROLÍMPICOS distingo el sexo, vestidos con trajes y gorros de hierro con una manguera en las manos por la que sacan agua que la sueltan contra el fuego de los otros. Como los del fuego no me gustan, me posiciono a favor de los del agua y con mi energía nasal apa­ go el fuego. «¡Chinchatiroteos!», he gritado. Lo más chocante ha sido que los dos bandos, más los que les animaban han quedado boquiabiertos mirando hacia arriba como estalactitas. 3.2.1.0. En Uromart su recibimiento fue apoteósico. Rayos de to­ dos los colores lo rodean por completo. Una multitud de amigos junto a sus aliepapás lo levantan en volandas coreando vítores entre luces de colores: «¡Iko, Iko, Iko! Ya hemos recuperado de los terrícolas, sano y salvo a nuestro Urbiko». 73 JUEGOS METEOROLÍMPICOS los otros que son menos gritones, pero procurando que nadie meta más goles para evitar la hecatombe y tener la fiesta en paz. Aunque lo más gracioso, por decirlo así, de este juego es que los jugadores sólo se ponen de acuerdo en liarse a patadas, y un hom­ brecillo con pantaloncitos negros que corre entre ellos pita y pita su silbato sin cesar. No me gusta nada este juego. ¡Por favor, nece­ sito el regreso desde ya! ¡Hasta pronto! ¡Gero arte!, dicen aquí. El aniversario María Teresa Romero Fuentes La abuela Margarita no salió a recibirla, hablaba animadamente con una amiga en el salón y ya sabía que esas conversaciones podían eternizarse en el tiempo. Pasó a la biblioteca, una habitación pequeña con sus paredes to­ talmente invadidas por libros. Allí estaba también el ordenador donde su abuela pasaba horas y horas escuchando el inglés de la BBC, navegando por in­ternet y abriendo multitud de archivos que intercambiaba con sus amigos. Le sorprendió ver que el or­ denador estaba encendido, porque la abuela solía tener un cui­ dado extremo en no desperdiciar nada, jamás dejaba encendida una luz, o un aparato eléctrico, y mucho menos este que podía revelar parte de su intimidad. Virginia se encogió de hombros y murmuró: «¿... será el Alzheimer?». No pudo resistir la tentación de acercarse al ordenador. Un documento de Windows aparecía minimizado en la línea de Inicio. Sabía que no debía hacerlo, pero lo abrió. Decía así: «Hoy es el aniversario de la muerte de mi marido. Ha pasado este año tan rápidamente que aún no he asimilado su ausencia. Los primeros días fueron casi irreales, había tantas cosas que hacer, tantos teléfonos que contestar, tantos asuntos pendientes por resolver que las horas parecían volar. Cuando me acostaba el agotamiento me embotaba y me hacía dormir como si estuviera bajo los efectos de un potente somnífero. Poco a poco, las visitas se espaciaron, los asuntos urgentes se resolvieron y empecé a darme cuenta de que estaba sola. »Casi desde el primer día hablo con él. Le comento las pequeñas cosas de mi vida diaria y le digo cuánto le quiero. Mi chifladura llega hasta el extremo de que al salir a dar un paseo, le digo: «Ca­ riño, vamos a dar un paseo. ¿Te parece bien?». A veces tengo que hacer un esfuerzo para no continuar ese imaginario diálogo mientras camino. »¡Qué difícil ha sido saber que él no estará ya más ahí, que todo depende ahora de mí! Estoy haciendo cosas que no imaginaba: arreglar un enchufe, colocar la goma y las salidas de agua de nuestro riego por aspersión, doblar sola sábanas y manteles, cla­ El aniversario Virginia entró en el piso de su abuela como un ciclón. No esperó a que ella le abriera la puerta y utilizó esa llave mágica que guar­ daba como un tesoro y que le abría las puertas del mundo dis­ tante y casi mítico de la casa de su abuela. Le encantaba esa casa. Estaba situada en el centro de Madrid, pero a Virginia le parecía una especie de isla o de oasis dentro de la vorágine de la gran ciudad. Una calle estrecha, con árboles jóvenes en una de sus aceras, de una sola dirección y casi silenciosa porque por ella no circulaban autobuses. Era un ático lleno de luz con una hermosa terraza en la que nunca faltaban flores. La abuela tenía una mano extraordinaria para las plantas, era una greenfinger como dirían los ingleses. Todo lo que tocaba florecía. 74 »Últimamente me están saliendo las cosas tan bien que estoy convencida de que él me está ayudando desde el cielo. Digo des­ de el cielo porque soy creyente, y eso lo considero un gran don. Sin embargo, soy consciente de que no sigo al pie de la letra to­ das las recomendaciones o consejos de la jerarquía eclesiástica. Me considero una ferviente creyente un poco rebelde y librepen­ sadora. Mi hermano el doctor, ateo declarado, pretende hacerme comprender la falta de lógica de mis creencias. Apenas le escu­ cho porque mi fe es como una especie de coraza y se mantiene ahí, a la defensiva, fuerte. A sus razonamientos siempre le contes­ to: «¿Por qué voy a dejar de creer si eso me consuela y me hace feliz? ¿Crees que es mejor pensar que las personas a las que has querido tanto desaparecen sin dejar rastro?» Alguna vez me pa­ reció notar un rictus de amargura en su cara y cierto de­sá­nimo en su afán adoctrinador. »Todos los días hablo con él, le comento cosas como cuando es­ tábamos juntos, y siento su presencia en toda la casa. Muchas personas me comentan: ”Se te caerá la casa encima” o “lo peor es llegar a casa sola, ¿verdad?”. Pues resulta que no, que mi casa si­ gue pareciéndome un lugar único y en el que “noto” que él está por ahí, acompañándome, como un fantasma benéfico... Por otra parte, mi marido estaba últimamente tan sordo que ya me había acostumbrado a los grandes silencios. A entendernos sólo con la mirada. »No he querido cambiar nuestro dormitorio, a pesar de los con­ sejos de algún familiar. Sigue igual con sus dos camas gemelas. Siempre que hago mi cama, paso la mano suavemente por su colcha y la acaricio con cuidado. Sé que hay algo de él en toda la casa y sé también que él estará vivo mientras yo le recuerde con tanta fuerza y viveza. »Era un gran pintor, aunque, como Van Gogh, apenas vendiese algún cuadro en vida. En casi todas las habitaciones hay lienzos colgados y cada día me parecen más hermosos. Recuerdo que hizo una exposición hace muchos años en Madrid y no vendió ningún cuadro. El dueño de la pequeña galería de Claudio Coello no había puesto el precio a las telas y sin duda esperaba que la multitud de amigos y conocidos que había acudido a la inaugu­ ración volviera en los días siguientes para llevarse los cuadros. Se equivocó: preguntaron, admiraron y se fueron. Gracias a ese ¿fra­ caso? puedo contemplar todos los días esas telas hechas por él, que me parecen un legado maravilloso. »Solía pintar últimamente en un pequeño estudio que era tam­ bién mi cuarto de costura. Apenas hablábamos, él estaba con­ 75 El aniversario sificar la correspondencia, enterarme de qué ocurre con los ban­ cos y su contabilidad, clasificar las facturas, hacer algún taladro en las paredes, ocuparme del equipaje y colocarlo en el maletero del coche, comprar los periódicos o el pan... Tantas cosas que él hacía y que yo apenas valoraba. Menos mal que mi salud es “anor­ malmente” buena. Tras los largos meses de reclusión en la clínica luchando con él para recuperar esa salud inalcanzable, en los que mis músculos apenas se ejercitaban, ahora he recuperado mi agi­ lidad y me muevo sin sentir ningún dolor. No tomo ninguna pas­ tilla y mi única medicación son los alimentos que consumo. Estoy completamente convencida de que somos lo que comemos y de que nuestra alimentación puede hacernos personas saludables o enfermas. Leo con avidez todo lo relativo a la salud y su relación con los alimentos. Luego procuro aplicarlo a mi vida diaria. »¡Qué difícil es acostumbrarse a la soledad! Fueron tantos años de amor, de amistad, de complicidad, de entendimiento... No necesi­ tábamos ni palabras para comunicarnos y ahora es muy difícil re­ conocer que no volveré a verle aunque le sienta tan próximo. Lo peor son los paseos que doy sola, no puedo evitar fijarme en to­ das las parejas con las que me cruzo. ¡Dios mío, cómo les envidio! Cogidos del brazo, de la mano, sosteniéndose a veces para poder caminar, me parecen fortalezas inexpugnables, mientras que yo me siento como una hormiga a punto de ser aplastada en la gran ciudad. Recuerdo perfectamente nuestros recorridos, nuestras ri­ sas, nuestros comentarios, el contacto de nuestras manos. Todo está increíblemente vivo en mi memoria, grabado a fuego. »Hacía ya muchos años que no teníamos ninguna actividad sexual en común. Creo que la hipertensión había sido el desen­ cadenante del problema y, naturalmente, los años, que son im­ placables. Pero nunca pensamos en acudir a un especialista. Al principio, él lo intentaba viniendo a mi cama, pero los fracasos se sucedieron. Me molestaban estas tentativas infructuosas y creo que no disimulaba muy bien mi desagrado. Un día dejó de inten­ tarlo. A veces he sentido una especie de remordimiento o dolor por no haber intentado algo diferente que hubiera podido satis­ facerle, o satisfacernos a ambos, pero no lo hice y curiosamente nuestro cariño, nuestro amor, se incrementó. Nos besábamos con mucha frecuencia, nos abrazábamos y muchas veces nos co­ gíamos las manos para ver una película o simplemente mientras charlábamos sentados en nuestro sillón favorito. Luego, en la clí­ nica, también uníamos nuestras manos intentando darnos fuer­ za, y así permanecíamos uno al lado del otro, horas y horas, espe­ rando el milagro que nunca llegó...». Virginia oyó un leve ruido y Margarita ya estaba de pie mirándola con incredulidad desaprobatoria, pero no dijo nada. Guardó el documento y se sentó a su lado. —¿Sabes? Tu abuelo y yo no fuimos siempre tan felices. Cuando volví a estudiar lo hice pensando en separarme de él. No fue fácil. Virginia abrió la boca asombrada. —Lo sabía, abuela, sabía que tenías algún secreto. —Sí, y algún día te contaré todo... Bueno, casi todo —añadió con picardía infantil. La abuela la miró con detenimiento y alborotó su pelo revuelto. Sintió que sus ojos se humedecían y parpadeó para no llorar. Era la señal de que su emoción estaba a punto de desbordarse e hizo un esfuerzo para mantenerse firme. 76 El aniversario centrado en su obra y yo soñaba con sus futuros triunfos y reco­ nocimientos mientras cosía incansable. Recuerdo muy bien sus manos, unas manos increíblemente jóvenes para una persona de su edad. No tenían manchas, no temblaban, no tenían ningún signo de artritis. Eran, sencillamente, perfectas. VENGA, EL ÚLTIMO Román Eugenio Royo Moreno —No; habíamos quedado en que a las nueve en punto os apaga­ ba la luz y os dormíais. —¿Os acordáis del niño del cuento del sábado pasado? No, ése no. El que tenía las piernas delgaditas. Exacto, ése. Pues aquel mismo verano le pasó algo increíble. —¡Que no! ¿Qué queréis, que nos vuelvan a regañar? »Veréis... este niño acababa de celebrar su santo, así que sería a mediados de agosto cuando le ocurrió lo que os voy a contar. Hacía bastante calor aquella tarde, así que salió del cortijo donde veraneaba por si debajo del olmo de la entrada se estaba más fresquito. Era un olmo grandísimo que daba mucha sombra. —Eso de «no se lo decimos» está muy feo. No se pueden decir mentiras. »¿No sabes lo que es un olmo? ¿Cómo que no? Luis, dile a tu pri­ mo qué son los árboles de detrás del colegio. —Bueno, la nariz es el único órgano que crece toda la vida, las digas o no. —No, ésos no. Ésos son álamos; los otros. —Bueno, el sábado pasado teníamos permiso pero éste no, así que iros mentalizando para dormir como troncos. —¿Aclarado? Pues seguimos... —Sí, os habéis portado bien, pero ésa es vuestra obligación. —Ya sé que no son todavía las nueve, pero si empezamos no dará tiempo a contarlo entero y os quedaréis a medias. —Sí, pero sería con esa condición; a las nueve en punto corta­ mos... y no se podrá protestar. ¿De acuerdo? —Bien. Venga, el último. »... Bien, el niño salió del cortijo y se tumbó bajo el olmo. La ver­ dad es que se estaba mejor que dentro de la casa. »Bueno; un cortijo es una casa, sólo que en el campo... No, no hay calles. Los cortijos suelen estar aislados. ¿Vale? »Así que se tumbó y se quedó mirando hacia la copa del olmo intentando descubrir dónde tenían sus nidos los gorriones, por­ que los había por decenas. Y estando así, concentrado en su VENGA, EL ÚLTIMO —¡A ver, a ver, no me habléis los dos a la vez! 77 »Sí, serían sobre las nueve o así. Ahora ya casi son, así que no me interrumpáis o no acabamos el cuento. »... soñó una cosa extraña. Soñó que una hormiga que tenía una cabeza muy grande le mordía en los dos tobillos. Era dorada y tenía dos alitas con los colores del arco iris, pero lo más sorpren­ dente era que le hablaba en un lenguaje extraño, que, sin embar­ go, entendía sin ningún problema. »No, no era en inglés. »Le dijo: “Te he mordido en los tobillos para que seas el niño más veloz del mundo y el más resistente. Siempre me has caído bien porque cuando andas tienes cuidado en no pisar a mis hermanas las hormigas normales y como soy el hada reina de las hormigas y tengo un montón de poderes, he querido premiarte”. Luego desplegó sus bellísimas alas y desapareció volando quién sabe dónde. —¿Cómo de largas? —Pues como desde aquí a la cocina más o menos. »Se decidió a correr y cuando vino a darse cuenta estaba tan lejos del cortijo que casi no podía distinguir sus puertas y ventanas. Instantes después estaba de vuelta sin sentirse nada cansado. No sabía qué era lo que le había ocurrido pero se sentía feliz. No le comentó a nadie la nueva facultad adquirida porque pensó que se le pasaría pronto y sus delgadas piernas volverían a sentirse cansadas con el esfuerzo como es normal. Tomó su cena con ape­ tito y se durmió pronto y... »Por la mañana, cuando se despertó, pensaba que todo había sido un sueño y que sus piernas estarían como siempre, pero se equivocó. Seguía saltando y corriendo sin esforzarse en absoluto y cada vez podía hacerlo más alto o más deprisa. Decidido a apro­ vecharse de aquella facultad, se dedicó a llegar a los sitios más lejanos para volver enseguida como si nada hubiera pasado y sin que a sus padres les hubiera dado tiempo a notar su ausencia. Elegía los picos más altos de la distante sierra que se extendía ante él y en minutos podía encontrarse encaramado sobre ellos viendo paisajes que nunca había imaginado. Saltaba valles y ba­ rrancos, trepaba a toda velocidad y desde cada altura oteaba campos desconocidos, parajes llenos de árboles que nunca antes 78 VENGA, EL ÚLTIMO observación, de pronto sintió un agudo pinchazo en el tobillo derecho. Pensó que algún bicho le había picado, pero cuando se lo miró, no pudo apreciar nada que lo indicara, aunque se­ guía escociéndole un poco. No le dio mayor importancia y con­ tinuó observando a los ruidosos gorriones hasta que volvió a notar la misma sensación en el otro tobillo. Esta vez sí que pudo ver una pequeña picadura aunque tampoco encontró al cau­ sante. No había pasado mucho rato cuando en ambas piernas le comenzó un agradable cosquilleo que se transformó ense­ guida en una sensación de fuerza. Se levantó y al caminar se dio cuenta de que no tenía que hacer casi ningún esfuerzo. Era como si las piernas se bastaran por sí solas para hacerlo. Se las notaba elásticas y potentes y para probarlas se decidió a dar un pequeño salto. Para su sorpresa se elevó casi por encima del olmo y eso que era alto. Siguió haciendo ensayos y cuantos más hacía más sorprendido se quedaba. Daba zancadas larguísi­ mas... »Una tarde quiso ver dónde se escondía el sol cuando se ponía tras los montes. Corrió como nunca lo había hecho hasta enton­ ces y casi lo alcanza si no es porque se topó con el mar y su facul­ tad no le servía para nadar, así que tuvo que volverse y aun llegó a tiempo de la cena. »Pero lo más curioso que le sucedió no os lo he contado todavía. Una mañana en que se detuvo para coger moras en unos zarza­ les observó que había una gran cantidad de pequeñas hormigas que transportaban cosas extrañas para él y las introducían en su hormiguero. Se acercó para verlas mejor y en ese momento sur­ gió una más grande que las otras. Era de color dorado y tenía alas. Dio un respingo porque la que había visto en el sueño se le parecía muchísimo. Confuso, se atrevió a hablarle. La saludó cor­ tésmente y esperó a que contestara, pero no lo hizo. El niño se rió de sí mismo pensando que lo que ocurre en los sueños no puede ocurrir en la realidad. Lo que sí hizo fue ponerse de pie sobre sus patas traseras y le hizo una especie de reverencia. Curiosamente, el resto de las hormiguitas hizo lo mismo. Era increíble. Él no qui­ so ser menos educado y les respondió con el mismo gesto y justo en ese momento la hormiga dorada empezó a crecer y crecer hasta hacerse enorme para gran susto del niño. Se le pasó cuan­ do volvió a oír su extraño lenguaje, que entendió al igual que en el sueño. Le dijo... »Bueno. Ya os habéis quedado fritos. A ver si el sábado que viene me acuerdo dónde me quedé en el cuento, porque vosotros se­ guro que sí... »No sé si me dará tiempo a fumar un cigarro sin que la galería de la cocina huela a tabaco cuando vuelvan vuestros padres... 79 VENGA, EL ÚLTIMO había visto, cortijos abandonados de los que salían misteriosos hombres que llevaban sacos a la espalda, valles donde cantaban pájaros que jamás había escuchado. Una vez hasta tropezó con una liebre que corría asustada de verle correr a él. LA INVITACIÓN Paulina Rozas Martínez —¿Me oyes? —Sí. Sí, claro. Perdona. Estaba recordando... —Clara, ¿cómo estás? ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! Tengo mu­ chas ganas de charlar contigo largo y tendido. Acabo de llegar de Londres y me he traído a John. Ya sabes, mi nuevo amor. No co­ noce España y se lo estoy enseñando. Está entusiasmado. La voz de Amelia, su palabra cálida y apre­surada, la misma voz que un día en que ella se retrasó a la cita, le oyó decir a las ami­ gas: «Vámonos sin esa pazguata». Quizá fue entonces cuando co­ menzó a encontrarse desplazada, a sentir que no sintonizaba con el entorno. En el grupo apenas se la oía. No era que no se le ocu­ rrieran respuestas agudas, sólo que nadie parecía escucharlas. Poco a poco fue deseando estar sola. Se refugió en la seguridad confortable del hogar en el que todo era permanente y ni las co­ sas ni las ideas cambiaban, mientras que afuera nada permanecía inalterable. Era evidente que en aquel lugar no encajaban las rui­ dosas amigas de colegio, ahora universitarias atolondradas. Su madre le daba la razón: «Haces bien en alejarte un poco de ellas, hija. Son vulgares. Tú eres distinta. Tú tienes clase». En efecto, ella pertenecía a aquel hogar donde las voces y los ruidos domésti­ cos sonaban atenuados, como en sordina: «No hables tan alto. ¡Por Dios, esa música! Papá prepara un discurso, papá investiga». Porque el padre de Clara, insigne profesor, gustaba de trabajar en casa, en el silencio religioso de su despacho. —¡Ah! Bueno. Tú y tus ensoñaciones. Verás, te llamo porque se me ha ocurrido una idea estupenda: Ya te he dicho que estoy enseñando a John nuestro modo de vida. Por eso quisiera que conociese una casa muy, muy especial, a la española. Y pensé en ti. Ya sabes: mi estudio es una leonera impersonal. Me imagino que seguirás viviendo en ese piso increíble que heredaste de tus padres. Se le iluminó el semblante. La madre tenía razón. Ésta era la prue­ ba. Amelia re­curría a ella cuando deseaba dar sensación de ele­ gancia a su amigo inglés. Una oleada de orgullo le caldeó el cora­ zón. —¿Estás ahí? Escucha: Mi idea es presentarnos mañana a las ocho, así, como de improviso, y que tú nos invites a una merienda cena de esas que preparabas en los tiempos en que salíamos juntas. ¿Sigues teniendo la misma habilidad para la cocina? Hace tanto que no nos vemos... El aluvión de palabras resonaba en su oído aturdiéndola un poco. LA INVITACIÓN El teléfono sonaba intermitente. Corrió a descolgarlo justo a la cuarta llamada. 80 —Estaré encantada de recibiros —apenas pudo responder—. Os espero mañana a las ocho. Sentía una inmensa alegría ante la visita que se anunciaba y se aprestó desde aquel momento a los preparativos. «El éxito de un convite —había dogmatizado su madre— consiste en prepararlo una misma con tiempo y estar dispuesta para recibir sin apuros de última hora». Prescindió del servicio; ella se ocuparía de todo, como la madre le había aconsejado. Consultó los cuadernos de recetas, los manuales de cocina, el recuerdo de otros tiempos. En­ cargó a la confitería las tartaletas para el salpicón de cangrejo, las esparragueras para las puntas de espárragos con mayonesa, los huevos hilados para los rollitos de jamón de York y guindas; en el supermercado, la variedad exacta de quesos y fiambres, y una bo­ tella de Brut Nature, que quedó refrescándose en la nevera. Al día siguiente, varias horas antes de la cita, preparó la mesa con un blanco mantel bien planchado, copas de cristal de Bohemia, cubiertos de plata y platos de porcelana inglesa. En la cocina es­ peraban las fuentes rebosantes de pastelillos y canapés. Faltaba media hora para la cita cuando ya estaba sentada en el salón, contemplando su obra a través de las puertas entreabiertas del comedor. Se impacientaba deseando la llegada de la visita cuan­ do volvió a sonar el teléfono: —Clara. Cambio de planes. John dice que es una pena meterse en una casa con la tarde tan espléndida que hace. Me ha pro­ puesto ver el anochecer a la orilla del mar. No te importa, ¿ver­ dad? Gracias, preciosa. Nos vemos. Amelia ya había colgado sin una excusa, ajena al drama que des­ encadenaba, cuando Clara, con el teléfono aún pegado a la oreja, se derrumbó. La desconsideración de su amiga la hería profun­ damente. Sentía algo amargo que desde el estómago le subía a la garganta. (No hay nada más desgarrador que la autocompa­ sión.) Se sentía una vez más ninguneada, de nuevo rechazada. Y, mientras ovillada en un sillón, rumiaba su disgusto, la irritación, de modo inconsciente e irracional, se deslizó hacia su propia fa­ milia. «Ellos tienen la culpa de mis fracasos». La tristeza actual ofuscaba los recuerdos: El hogar dejó de parecerle un refugio confortable para convertirse en la guarida del tirano, su ilustre padre. Madre e hija habitando la casa sólo para proporcionar al sabio un clima propicio a sus meditaciones. Y él sin darse cuenta de que estas dos mujeres le estaban dedicando la vida; conside­ rando que las cosas estaban bien como estaban, en un orden perfecto que nada debía alterar. Le invadió el resentimiento ha­ cia aquel hombre que, desde las alturas, aceptaba con afable in­ diferencia todas las atenciones. «Mi padre, ensimismado entre sus papeles, no ha tenido nunca tiempo para conocerme». Ni siquiera su muerte la había liberado: «Cuando yo falte, ni se te ocurra legar mis libros y mis papeles a la universidad para que envejezcan en un rincón en espera de una clasificación que nun­ ca llega. Deben quedarse aquí y que sean los estudiosos los que vengan a consultarlos». Libros, libros, revistas profesionales, pa­ peles y más papeles amontonados sobre la mesa de trabajo, en las sillas, en el suelo, encima de los armarios... Un cúmulo de do­ cumentos que él prohibía mover: «No me toquéis nada. En este aparente desorden encuentro mis referencias». Enemigo de los inventos modernos, el profesor reverenciaba los papeles impre­ 81 LA INVITACIÓN —¡Clara! ¿Qué te parece la idea? La madre, siempre impecable, siempre disponible, había adivina­ do cada uno de los deseos del marido, eliminándole toda preo­ cupación. Clara recordó los largos días de hospital y le escuchaba decir dulcemente: «Procura que tu padre no venga mucho. Ya sa­ bes que a él le dan miedo los hospitales». Su madre había sido, como tantas otras mujeres, cómplice del tirano, sin comprender que no era más que su víctima. Y, lo que aún era peor, como ellas, transmitiendo esa sumisión complaciente a las hijas en una suce­ sión inacabable. Tres días después del funeral, el ilustre profesor viajó a una universidad extranjera para pronunciar un ciclo de conferencias. «¡Qué sentido de la responsabilidad! —dijeron los colegas—. No hace ocho días que su mujer ha muerto y ya está dispuesto a cumplir con su deber». Él se había librado de los hospitales; tuvo más suerte: murió una tarde, ya emérito, sobre el atril de su enésima conferencia. La hija... obediente a los consejos de la madre, siguiendo fiel­ mente sus pasos. A la tí­mida insinuación de hacer una carrera universitaria, el padre había descartado tal posibilidad con un tono un tanto displicente: «¿Para qué? Tú no lo necesitas». Y la madre: «Las chicas no van a la universidad más que a pescar no­ vio». Asunto resuelto. Para siempre apartada de lo que podría haberle abierto otros horizontes, excluida del grupo al que natu­ ralmente pertenecía. Distinta. Pensó en lo diferente que hubiera sido la vida de un hijo. Imaginó a su brillante hermano, una répli­ ca exacta del padre, estudioso como él pero más afortunado, considerando la endogamia que aún reina en la universidad es­ pañola. Se lo imaginó leyendo su tesis doctoral y recibiendo los parabienes de sus ya colegas en el banquete que seguiría a la ceremonia, en el cual ella y su madre deslumbrarían por su ele­ gancia como dos auténticos floreros. En este momento no se pa­ raba a medir su parte de culpa por no haber tenido la fortaleza de romper con aquella tradición enajenante. Sólo la rebeldía del momento, la amargura de sentirse sola, abandonada, única víc­ tima. Y, de pronto, toda aquella frustración, aquella rabia, se volvió contra la malograda merienda: Corrió a la cocina, sacó de su es­ condrijo el cubo de la basura y fue echando en él, uno a uno, los rollitos de jamón con huevo hilado, los pastelitos de espárrago y mayonesa, las tartaletas de cangrejo... Uno a uno, todos los cana­ pés con tanto mimo preparados. Luego cogió de la nevera la bo­ tella ya fría y la llevó al salón junto con un gran vaso. En el come­ dor la mesa dispuesta le sonreía con sarcasmo. Cerró de golpe las puertas correderas, cegando la sonrisa. Luego descorchó la bote­ lla y, hundida de nuevo en el sillón, fue bebiendo el cava a largos tragos hasta que no quedó ni una gota. 82 LA INVITACIÓN sos, se sentía a gusto entre ellos, los acumulaba, por si podía un día necesitarlos o, pensaba ella ahora con malevolencia, quizá más bien por pereza de seleccionar y destruir. Allí se había que­ dado todo aquel desor­den y allí se ofrecía a todo investigador que llamara a la puerta del fallecido erudito que hasta después de su muerte dejaba a la hija la servidumbre de ofrecer la casa a desconocidos. La partida Leonardo Vidal Encaje Mi vida es tranquila, tengo mucha paz: soy feliz, inmensamente feliz. ¿Cuántos podrían asegurar algo así sin poder evitar que el peso de los recuerdos hiciera vacilar esta afirmación? Sé que a algunos incluso les podría parecer monótona o excesivamente solitaria. De ningún modo. No estoy solo, y, ni mucho menos, me siento solo. Quizás esté dando una idea equívoca de mi forma de vida, que quiero aclarar: no estoy preso, no soy un marginado, no padezco ninguna enfermedad contagiosa, crónica o incurable, no utilizo drogas o procedimientos que me hagan perder el con­ trol sobre mis decisiones, ni siquiera es un ideal religioso o místi­ co el que me mantiene apartado del mundo. Un dato más, deli­ beradamente confuso: no permanezco aquí por mi propia voluntad, aunque debo admitir que, una vez producido el hecho, lo asumo y lo acepto, convencido de que es mi única sa­lida. Elaborada esta pequeña lista de males, manías, alienaciones y debilidades, queda una razón, la gran razón por la cual uno pue­ de enajenarse: el amor. Sí, estoy profundamente enamorado de una mujer y no concibo la vida sin ella. Y no es una aventura clan­ destina o un amor platónico. Una declaración tan rotunda sobre la influencia del amor podría sorprender en estos tiempos en los que las relaciones se anudan y se desatan con rapidez. Me pregunto si algún día se producirá algún tipo de alejamiento, si nos cansaremos el uno del otro, o por qué no, si acabaremos por separarnos. Pero es una posibili­ dad que hoy por hoy me aterra sólo de pensarla. Lo más gratifi­ cante que tiene mi vida es que se desarrolla en un movimiento pendular que provocaría la envidia de más de uno: oscilo cons­ tantemente entre el placer y el conocimiento. Creo que podría vivir aquí eternamente, aunque a la larga las limitaciones del es­ pacio, que se notan más conforme avanza el tiempo, se harían francamente insoportables. ¡Somos tan comodones! Lo queremos todo sin esfuerzo y una de las razones por las que me gusta esto es porque no me ha costa­ do nada conseguirlo. Sé que se debe terminar, que debo consi­ derarlo sólo como una etapa, eso sí, que recordaré intensamente La partida Llevo varios meses aquí. Un espacio totalmente austero, sin nin­ guna concesión a la estética. Aquí como, duermo, hago mis ne­ cesidades, y poco más. Eso sí, es cálido y cómodo, pero pequeño. Las circunstancias me imponen discreción y no puedo romperla ahora. No será por mucho tiempo. Lo que estoy intentando es aprovechar este largo período de inacción para hacer lo que muchos no saben, no pueden o no quieren: observarlo todo, aprender, escuchar, dejarme llevar transmitiendo a mis actos las vibraciones que recibo. Aquí he aprendido que en un territorio reducido puedes desarrollarte plenamente y, por lo tanto, tienes la sensación de que sus dimensiones exceden su tamaño o, a la inversa, de que un espacio mucho mayor puede terminar empeque­ñeciéndote. 83 Hay momentos que son decisivos en la vida de una persona y para mí lo fue el comienzo de este viaje. Tengo que tenerlo todo a punto para cuando llegue el momento. Me he ido preparando minuto a minuto, hora a hora, semana tras semana, desarrollan­ do cada músculo de mi cuerpo, tensando cada nervio. Ejercitan­ do brazos y piernas, entrenando mi mente. Todavía es pronto para plantear la estrategia que voy a seguir en toda la carrera, pero el arranque es importante: si no comienzo bien, mis posibi­ lidades disminuirán o podrían perderse para siempre. Sólo hay una oportunidad. Partí de la nada. Me ha costado mucho llegar a ser lo que soy ahora: demasiados meses dedicados exclusivamente a esto. Cuan­do me observo no puedo dejar de asombrarme. Puede pa­ recer vanidad, lo sé, pero yo era auténticamente insignificante, ni se me veía, y ahora veo mi capacidad de evolucionar. Noto mi cuerpo ya formado y me siento orgulloso. Pero tengo miedo. Jus­ tamente de allí, de mi autosatisfacción, nace el miedo. En la con­ frontación, cuando yo ya no sea el único juez de mí mismo, per­ deré una parte de mi libertad. Tendré que acostumbrarme a ser asesorado, dirigido, protegido, incluso, programado para cumplir cada etapa en el tiempo estipulado. No podré variar el rumbo a mi antojo. Tendré que vencer al de delante, cuidarme del de atrás. Y, a veces, poner cierta distancia con los que me rodean. Hay per­ sonas que procuran convertir la vida en un intento de alcanzar la perfección, y eso es lo que nos pierde a todos los que competi­ mos por algo, porque no nos damos cuenta de que aun en el caso de alcanzarla, comenzaríamos a ser imperfectos. No me gus­ ta perder, lo admito, me cuesta admitir mis fallos, y como no pue­ do permitirme dejar ni un cabo suelto, la dinámica de la duda me invade: ¿me habré preparado todo lo bien que debo? Incluso cuando algo muy importante te espera, la rutina puede hacer mella: bajas la guardia, tienes ganas de tirar la toalla y ¡zas! ya has perdido una parte de tu fuerza. Aun cuando tengo de todo, siento los primeros síntomas de un estado de ansiedad. Mi ritmo se cumple día tras día sin alteraciones: entrenándome, alimen­ tándome, aprendiendo. Intuyo que el final está próximo, pero no depende sólo de mí. Ya se sabe, por más que estés seguro de algo, incluso las certezas a plazo fijo terminan pillándote por sor­ presa, y yo estaba empezando a inquietarme. Incluso siento cier­ to hartazgo, de momento, leve, sólo una pequeña señal de que debería acabar con esto de una buena vez, sensación que aparté de mi mente con rapidez, consciente de que únicamente era pro­ ducto de mi ansiedad. Volví a la sensatez, a la certeza de que todo se hará, y a su debido tiempo. Continué preparándome al ritmo de siempre, quizá con más ánimo, siguiendo la tendencia de la curva, según la cual después de haber tocado fondo no tienes más remedio que subir. Esa noche me fui a dormir temprano, como cada día. (Confieso que duermo cada vez que tengo un momento libre.) Unos movi­ mientos anormales en mi dormitorio hicieron que me despertara sobresaltado. Percibí una brusquedad desconocida hasta enton­ ces, voces extrañas. En ese momento sentí miedo porque no acertaba a explicarme el origen de estas alteraciones. Al fin y al 84 La partida y que pasarán muchos años antes de que logre encontrar un en­ torno tan completo como éste. No hay misterio en lo que hago: me estoy preparando para una larga aventura, un entrenamiento que me exige dedicación exclusiva porque es una competición francamente dura. tamente qué, pero eran sonidos que no tenían relación alguna con la paz de que había gozado hasta este momento. Para colmo, me sentía impotente, incapaz de intervenir. En medio de esta vio­ lenta situación se encendió una luz intensísima que me obligó a girar instintivamente la cara. Mi desconcierto iba en aumento. Ha sido el momento de mayor emoción de toda mi vida y no creo que vuelva a participar en una situación semejante. Tan, tan fuer­ te que no puedo recordar, con una mínima aproximación a la rea­ lidad, qué pasó después. También ignoro cuánto tiempo duró todo aquello. Más tarde me informaron que nací a las 7:30 h de la mañana y desde entonces me llamo Gabriel. Era un 11 de junio. 85 La partida cabo, ningún lugar es absolutamente seguro. No podría decir cuánto duró aquello. Mi estado de ánimo se alteró de tal manera que perdí la noción del tiempo. Por suerte, los ruidos, los movi­ mientos, las voces, cesaron. Respiré aliviado y seguí durmiendo. Pero la paz no duraría mucho tiempo. Pocas horas más tarde, todo comenzó de nuevo. Esta vez, al revés de la anterior, iba en aumento. Nuevos ruidos, como metales chocando entre sí, de lí­ quidos vertiéndose. Escuché gritos desgarradores que parecían salir de algún lugar muy cercano, y temía que alguien se estuvie­ ra lastimando. Pensé lo peor, una guerra, pero no una guerra más, lejana, hecha de dolores que no nos alcanzan. Esto ocurría aquí mismo, la violencia parecía haberse desatado en la mismísima puerta de mi casa. Había signos evidentes de forcejeo, no sé exac­