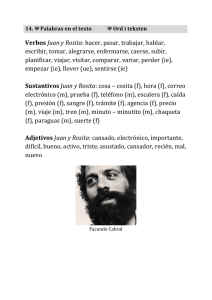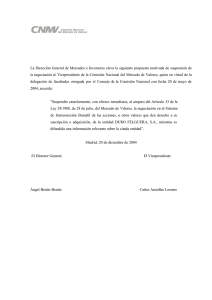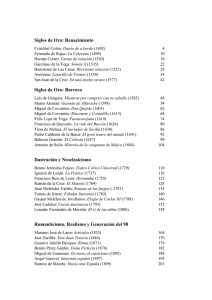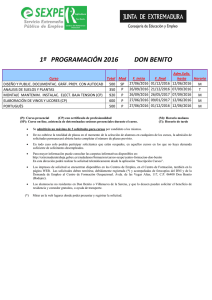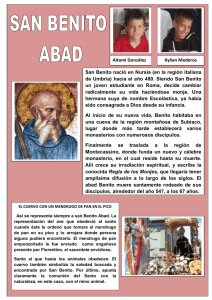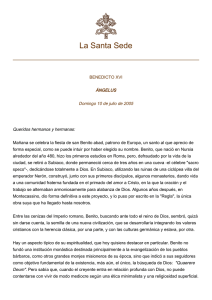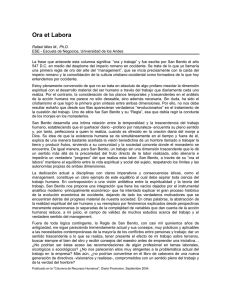ver artículo
Anuncio

PAGINA 43 El conventillo de Don Benito ¡Error! Marcador no definido Por Alfredo Prior E l palacio Quinquela Martín, vulgarmente conocido como "el conventillo de Don Benito", emergía sobre un peñasco de basalto negro en el centro mismo del Riachuelo. En el embarcadero de góndolas, elegí una festoneada con corazones dorados sobre fondo azul marino. Giussepino Pietralozzi, el bello gondoliero, cantaba con voz de castrato arias de Lucia de Lamermoor. A cada do de pecho el estrecho calzoncillo de seda blanca ceñía aún más los espléndidos globos de sus nalgas. Iba así sumido en una infrecuente melancolía al encuentro del Maestro, como quien dice: con el corazón en la boca. En las límpidas aguas nadaban bagrecitos de delicados colores y alguna que otra vieja bigotuda que me recordaban a más de una pintora de mi afición. En el muelle del conventillo estaba amarrado el catamarán en miniatura que Don Benito usaba como taller de verano. Sobre la popa había escrito con letras temblorosas una inscripción: Gracias a los viejos. La descomunal puerta de entrada del palacio reproducía en latón esmaltado en vivos colores la Puerta del Infierno de Rodin. - Ea, de la casa. Ave María Purísima- grité valiéndome del megáfono colgado en una cadena de ancla que había a la entrada. - Sin pecado concebida- contesto desde lo alto una voz de mujer. Debía ser una de las tres Rositas, las fieles asistentas del pintor. No tardaron en atenderme. Era Rosita Segunda y no Rosita Primera o Rosita Tercera, como un distraído podría suponer. Lo deduje porque en el delantal de organza tenía bordado con hilos de oro dos porciones de fainá. La mujerona, de dimensiones amenazantes me condujo a través de un dé dalo de salas atestadas de bolsas de carbón hasta el taller del Maestro en el tercer piso. Un enorme tiburón embalsamado presidía el reducto. Era un regalo de II Duce. Una placa de bronce serbia de recordatorio. Leí: “AI mio pittore favorito. De Benito a Benito. ¡Dos Benitos se saludan!" Bajo el escualo colgado del techo con amarras marineras se erguía el trono del Maestro: una Bugatti descapotable color amarillo patito que le serbia de cama, escritorio y baño. Un maniquí negro vestido de chofer estaba sentado al volante. - No le tenga miedo, es de juguete- dijo Don Benito, el viejo ángel ermitaño, el muy precioso de la Boca, quien vivía en destierro voluntario, lejos de la ciudad, ya para el cementerio de tantas cosas. El gran pintor, pequeño y encorvado, fino y reverencioso, estaba cubierto hasta los pies con una áspera frazada, cuya severidad y color pardo hacían pensar en una monástica estameña. -¡Don Benito! - Por favor, siéntese, Prior -me dijo haciendo un gesto para que subiera al vehículo. - Vengo por el reportaje, Don Benito, para la revista Primera Plana. - Linda manga de putitos, petiteros, compadritos -chilló el viejo con voz aguardentosa. Escúcheme, Pior: Esos son iguales que los del Di Tella, un malón de chichipíos, culicagados, drogaditos. Alzando un poco la frazada me mostró las piernas enfundadas en un sobrio pantalón de alpaca marrón. - ¡Estos son lompas! ¡Juná qué tela! ¡Qué textura! ¡Qué tersura! Amplios y cómodos, del andare e fácile. No como los yines que usan esos giles, apretados como morcillas. Y estas pantuflas son las de diario, las de entrecasa. Por los juanetes, sabes. Tres números más grandes y con plantillas de papel de diario, que es lo mejor para que el frío no se te suba a la cabeza- me dijo señalando sus pantuflas a cuadros, tristes mondrianes color Siena. - Yo, las pocas veces que salgo - prosiguió cuando voy al Tortoni, pongamos por caso, me pongo las botas de milonguear -A ver, Rosita Primera, traéme las botas que uso cuando me voy de joda con la viuda de Salsipuedes. Hago un paréntesis para contarles que la viuda de Salsipuedes tenía la más impor- tante colección de obras de Quinquela. En su estancia, en la localidad cordobesa del mismo nombre, había atesorado a lo largo de treinta años más de un centenar de pinturas de su artista favorito. A la muerte del viejo Salsipuedes, convirtió el comedor de su castillo mediterráneo en un acuario de fantasía en el cual podía apreciarse toda la fauna ictícola del Riachuelo: los ya mencionados bagres y viejas bigotudas, renacuajos, sapos genoveses (ponzoñosos y amarretes), ladillas de río, mantarrayas, yacarés albinos y culebronjes de Palermo. Las paredes del recinto estaban decoradas con cuatro enormes mosaicos con vistas de la Boca concebidos por el Maestro, al que la unían lazos mucho más profundos que los estéticos. La unían, sobre todo, digámoslo de una vez y claramente, los cinco millones de pesos que había invertido en sus obras. Al poco rato llegó Rosita Primera con las botas, al más puro estilo tanguero, negras y de tacos altos. - Así me gusta, Rosita. ¡Bien lustraditas, brillantes como berenjenas! Mire, Pior, qué flor de botas. A mí que no me vengan con mocasines, esas son cosas de indios, alpargatas de cuero para pelandrunes. Carancanfú. Quién fue el raro bicho que te dijo, che pebete, que acabó el tiempo del firulete - canturreó al mismo tiempo que se calzaba las botas. Disimuladamente, mientras lo hacía, pispeé los pies del anciano. Nunca había visto juanetes de tan formidables dimensiones. Parecían los alerones de un Káiser Carabella, y amenazaban con romper las gruesas medias de lana a rombos. Por un momento entreví un fugaz Le Parc: un destello de arte cinético desfigurado. Pensé: Lejos de ser dictada por el capricho de una dama de corte o por la especulación comercial de un modista, la ropa no es otra cosa que el ajuar de la mente que se hace visible, el espejo mismo del alma de una época.