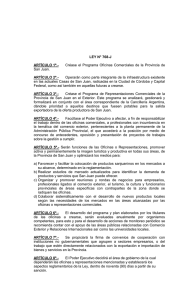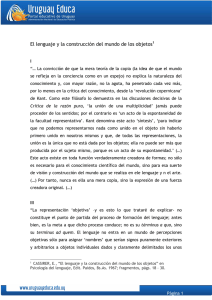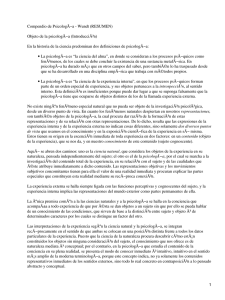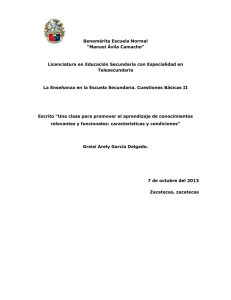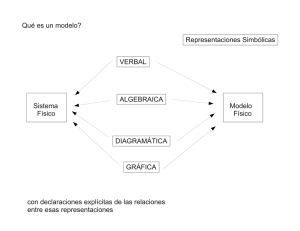Psicología del Aprendizaje Humano. Adquisición de conocimiento y cambio personal - Juan Ignacio Pozo Municio
Anuncio
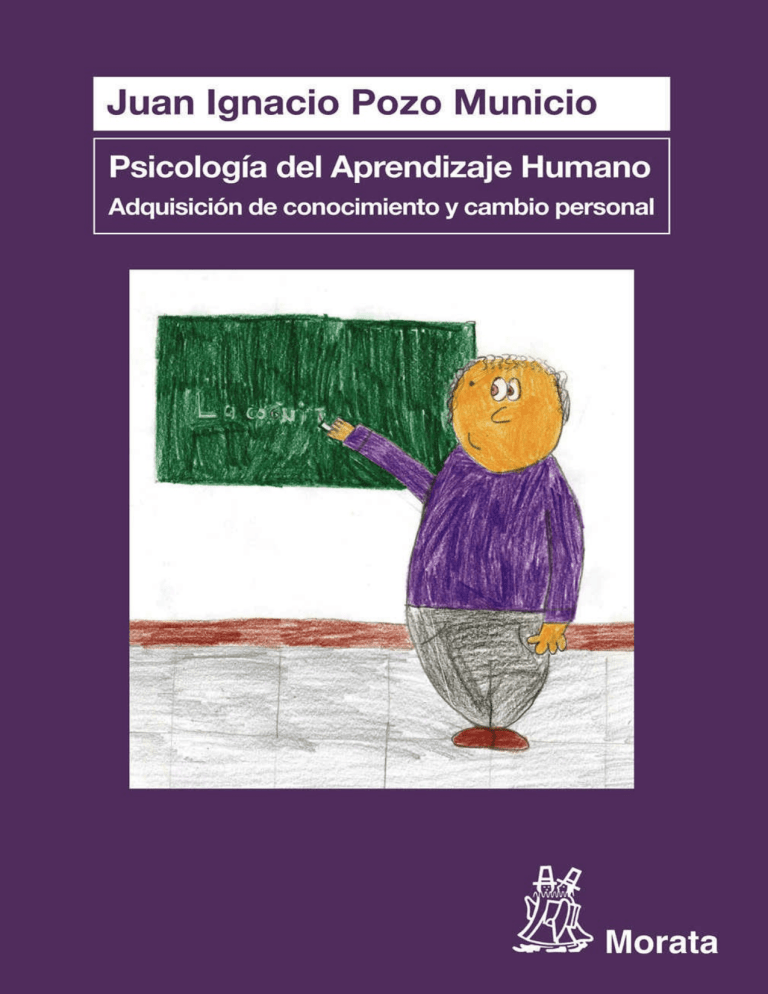
Juan Ignacio POZO Psicología del Aprendizaje Humano Adquisición de conocimiento y cambio personal Ediciones Morata, S. L. Fundada por Javier Morata, Editor, en 1920 C/ Mejía Lequerica, 12 - 28004 - MADRID morata@edmorata.es - www.edmorata.es 2 © Juan Ignacio POZO MUNICIO Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra. Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas pueden haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda acarrear a los lectores pero, no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios. © EDICIONES MORATA, S. L. (2014) Mejía Lequerica, 12. 28004 - Madrid www.edmorata.es-morata@edmorata.es Derechos reservados ISBN papel: 978-84-7112-788-4 ISBN e-book: 978-84-7112-789-1 Compuesto por: M. C. Casco Simancas Ilustración de cubierta: dibujo infantil de Ada Pozo, reproducido con autorización. 3 Nota de la editorial En Ediciones Morata estamos comprometidos con la innovación y tenemos el compromiso de ofrecer cada vez mayor número de títulos de nuestro catálogo en formato digital. Consideramos fundamental ofrecerle un producto de calidad y que su experiencia de lectura sea agradable así como que el proceso de compra sea sencillo. Una vez pulse al enlace que acompaña este correo, podrá descargar el libro en todos los dispositivos que desee, imprimirlo y usarlo sin ningún tipo de limitación. Confiamos en que de esta manera disfrutará del contenido tanto como nosotros durante su preparación. Por eso le pedimos que sea responsable, somos una editorial independiente que lleva desde 1920 en el sector y busca poder continuar su tarea en un futuro. Para ello dependemos de que gente como usted respete nuestros contenidos y haga un buen uso de los mismos. Bienvenido a nuestro universo digital, ¡ayúdenos a construirlo juntos! Si quiere hacernos alguna sugerencia o comentario, estaremos encantados de atenderle en comercial@edmorata.es o por teléfono en el 91 4480926. 4 Sobre el Autor Juan Ignacio POZO MUNICIO es Licenciado en Filosofía y Letras (Psicología) por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1980, y Doctor en Psicología por la misma Universidad en 1986. Es Catedrático en el Departamento de Psicología Básica, impartiendo materias relacionadas con la Psicología Cognitiva del Aprendizaje, tanto en el Grado de Psicología como en el Máster de Psicología de la Educación. Sus investigaciones han estado centradas en el aprendizaje de conceptos y procedimientos en diferentes dominios específicos de conocimiento (geografía, historia, física, química, gramática, música, filosofía, psicología, etc.), así como en el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, tanto en Educación Secundaria como en Educación Superior. Asimismo ha desarrollado una labor teórica en el análisis y al propuesta de modelos cognitivos de aprendizaje, fruto del cual ha publicado varias obras (Teorías cognitivas del aprendizaje, Editorial Morata, 1989, Solución de problemas, en Editorial Santillana, 1994, Aprendices y maestros, en Alianza Editorial en 2008, y Humana mente. El mundo la conciencia y la carne, Editorial Morata, 2001, Adquisición de Conocimiento: cuando la carne se hace verbo, Editorial Morata, 2003). También ha trabajado en la forma de promover mejores estrategias de aprendizaje en los alumnos en distintos niveles educativos, con publicaciones tales como El aprendizaje estratégico, compilado junto a Carles MONEREO (Ed. Santillana, 1999) y La universidad ante la nueva cultura educativa: enseñar y aprender para la autonomía (también junto a Carles MONEREO, editorial Síntesis, 2003) o la Psicología del aprendizaje universitario, en editorial Morata, junto a María PUY PÉREZ ECHEVERRÍA. Igualmente se ha ocupado, también junto a Carles MONEREO, de la labor de orientación y asesoramiento curricular, compilando la obra La práctica del asesoramiento educativo a examen. En el ámbito específico del aprendizaje de conocimientos específicos ha dirigido diversos Proyectos de Investigación, así como más de una decena de Tesis Doctorales. Sus trabajos más recientes están centrados en el estudio de los procesos de cambio conceptual así como el uso de sistemas externos de representación como mediadores en la adquisición de conocimientos en dominios 5 específicos. Fruto de estas investigaciones son numerosos artículos tanto en revistas nacionales como internacionales, así como varios libros, entre ellos Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal, publicado en 1987 por Visor, La enseñanza de las ciencias sociales, junto a Mario CARRETERO y Mikel ASENSIO (Visor, 1989) y Aprender y enseñar ciencia, en colaboración con Miguel Ángel GÓMEZ CRESPO, publicada por Morata en 1998. Ha colaborado en diversas actividades de formación, investigación y asesoramiento, varias de ellas en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Científica, en la que participa en representación de la UAM. Ha participado también en numerosas actividades de formación y capacitación del profesorado, tanto en el nivel universitario como en etapas anteriores, no sólo en España sino también en diversos países de Latinoamérica. En esta línea, en los últimos años está investigando las concepciones que profesores y alumnos tienen sobre el aprendizaje y la enseñanza y la forma en que estas concepciones deben modificarse en el marco de los cambios educativos requeridos por la nueva cultura del aprendizaje. Parte de estas Fruto de estas investigaciones se publicaron, en colaboración con investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid (Elena MARTÍN, Mar MATEOS, María PUY PÉREZ ECHEVERRÍA) 6 A Puy, Bea y Ada, que mientras escribo me soportan en todos los sentidos de la palabra, y luego leen y escriben en el reverso de lo escrito. Con ellas no hay duda de que el conocimiento empieza siempre con una emoción. 7 Contenido Presentación PRIMERA PARTE El sistema del aprendizaje humano CAPÍTULO PRIMERO: La Psicología del Aprendizaje Humano: Superando una vieja disociación Breve historia de un largo desencuentro Del aprendizaje animal (y también humano) al aprendizaje (específicamente) humano Del aprendizaje conductual al aprendizaje cognitivo Del aprendizaje asociativo al aprendizaje constructivo Del aprendizaje implícito al aprendizaje explícito CAPÍTULO II: Hacia un sistema complejo e integrado del aprendizaje humano El diálogo entre dos formas distintas de aprender: Del reduccionismo a la integración La integración de dos formas distintas de aprender: Del aprendizaje implícito a la adquisición de conocimiento y el cambio personal SEGUNDA PARTE El aprendizaje implícito, asociativo y encarnado CAPÍTULO III: La historia natural del aprendizaje o cómo la materia llegó a aprender Los niveles de organización de la materia como una jerarquía estratificada Los sistemas físicos: El intercambio de energía Los sistemas informativos: La reducción de la incertidumbre Los sistemas cognitivos: El cambio de las representaciones mediante el aprendizaje Los sistemas de conocimiento: La adquisición de conocimiento y el cambio personal CAPÍTULO IV: El aprendizaje implícito: Funciones, procesos y ámbitos de aplicación Principios funcionales del aprendizaje implícito Naturaleza representacional Carácter generalizado o universal De naturaleza encarnada, restringido por representaciones somatosensoriales De carácter procedimental, un saber hacer Funciones cognitivas Predicción y control de sucesos Detección de regularidades y generalizaciones a partir de ellas Función conservadora: Establecer rutinas y representaciones estables 8 Cambios lentos, de naturaleza acumulativa Búsqueda de certidumbre, basada solo en los casos positivos Función pragmática: Tener éxito Requisitos del aprendizaje implícito Sin intencionalidad, incidental, automático y no controlable Sin apenas esfuerzo ni motivación Aprendizaje experiencial, en contextos informales Independiente de la cultura, la educación o la intervención psicológica Los procesos de aprendizaje asociativo La naturaleza asociativa del funcionamiento neuronal De la covariación al cómputo de contingencias Contigüidad temporal y espacial Semejanza Dominios del aprendizaje implícito Tareas arbitrarias: El aprendizaje implícito en el laboratorio Tareas con significado: Escenarios cotidianos del aprendizaje implícito CAPÍTULO V: El contenido del aprendizaje implícito: Las representaciones encarnadas Del procesamiento simbólico de la información a la mente encarnada Los dominios nucleares de la mente encarnada Física intuitiva: Teorías implícitas sobre los objetos Psicología intuitiva: Teorías implícitas sobre las personas T ERCERA PARTE El aprendizaje explícito, constructivo y simbólico CAPÍTULO VI: El aprendizaje humano como actividad cultural: Cómo la cultura transforma la mente El aprendizaje como actividad cultural: Cuando la carne se hace verbo Los orígenes de la mente explícita: La construcción mutua de mente y cultura La mente episódica: Aprendiendo a asociar sucesos La mente mimética: Aprendiendo a través del gesto y la imitación La mente mítica: Aprendiendo mediante el lenguaje y las narrativas La mente teórica: Aprendiendo mediante sistemas externos de representación La transformación de la mente mediante los sistemas externos de representación Naturaleza y funciones de los sistemas externos de representación La mente letrada: De las tablillas de arcilla a las tabletas digitales Las culturas orales o el valor de la palabra La lectura reproductiva o la palabra inscrita e incorporada La lectura escolástica o la interpretación autorizada de los textos La lectura analítica o el diálogo crítico con los textos La lectura hermenéutica o la construcción personal de hipertextos CAPÍTULO VII: El aprendizaje explícito: Funciones, procesos y ámbitos de aplicación Principios funcionales del aprendizaje explícito Naturaleza representacional Funciones cognitivas Requisitos Los procesos de aprendizaje explícito y constructivo Una jerarquía de niveles de explicitación 9 Los procesos del aprendizaje explícito Dominios en el aprendizaje explícito: El retorno a los dominios nucleares de la mente De la física intuitiva al conocimiento científico De la psicología intuitiva al conocimiento psicológico CAPÍTULO VIII: Las culturas del aprendizaje formal y de la intervención psicológica Las formas de organizar socialmente el aprendizaje De los aprendizajes informales a los aprendizajes formales Modelos de aprendizaje formal: Formación artesanal, técnica, académica y experiencial La nueva cultura del aprendizaje para la sociedad del conocimiento Cambios en las necesidades de formación laboral y profesional Cambios en los procesos de gestión del conocimiento Cambios en las relaciones interpersonales y la propia identidad La mente virtual ¿menos recursos para mayores demandas? La diversidad cultural en las formas de aprender: Relativizando el aprendizaje ¿Diferentes psicologías para diferentes culturas? Las culturas de aprendizaje formal occidentales y orientales Modelos de intervención psicológica en el aprendizaje La intervención desde diferentes modelos de aprendizaje formal Diferentes perfiles de los profesionales del aprendizaje: Técnicos, expertos o gestores Bibliografía Índice de materias 10 Presentación Durante todo el siglo pasado, lo que en la práctica equivale a decir durante toda su historia, la Psicología del Aprendizaje Humano ha vivido escindida en dos tradiciones enfrentadas, más que diferenciadas, que han ofrecido una imagen bien distinta de cómo aprenden las personas y de cómo se les puede ayudar a aprender desde la intervención psicológica. Por un lado está la tradición construida en torno al conductismo, según la cual el aprendizaje humano se apoya en un número limitado y relativamente simple de procesos asociativos, en la que aprender es básicamente detectar cómo está organizado el mundo, de modo que el cambio psicológico, sea en contextos clínicos, educativos o sociales, se logra entrenando nuevas conductas, técnicas o conocimientos más eficaces que permitan un cambio en las contingencias ambientales. Por otro lado, hay quienes ven el aprendizaje humano como un proceso de reflexión personal que nos permite cambiar nuestra forma de ver el mundo, de representarnos a nosotros mismos y a los demás, de modo que la intervención, en vez de estar dirigida a proporcionar conductas eficaces, se orientaría a que las personas comprendan mejor lo que les pasa y así favorecer la construcción personal de representaciones más complejas, que les permitan actuar de forma más autónoma. Pero lo cierto es que ninguna de estas dos tradiciones ha logrado dar una respuesta amplia y generalizable, más allá de ciertos contextos restringidos, a los problemas no solo teóricos sino prácticos del aprendizaje humano. No es ya que ninguno de esos dos enfoques proporcione en sí mismo respuestas teóricas convincentes, es que, por separado, tampoco tienen respuesta para los crecientes problemas de aprendizaje que están reclamando una intervención psicológica en muy diferentes contextos. Porque lo cierto es que mientras la Psicología sigue ensimismada en sus modelos y tareas de laboratorio, los problemas sociales de aprendizaje siguen creciendo. De hecho, vivimos en una sociedad que mantiene una relación paradójica con el aprendizaje. Por un lado, aprender ocupa un lugar cada vez más importante en nuestras vidas, no solo por la extensión de la educación obligatoria que hace que se le dedique cada vez más tiempo en contextos formales. Además, la necesidad de aprender y de seguir aprendiendo 11 permea cada vez más todos los espacios sociales, profesionales e incluso personales. Pero, y aquí reside la paradoja, hay también una insatisfacción creciente con respecto a lo que se aprende y a cómo se aprende. Los datos de los estudios internacionales que evalúan los sistemas educativos muestran que en ellos se aprende, en general, mucho menos de lo que se debiera. Igualmente hay cada vez más demanda de intervención para apoyar el aprendizaje y el cambio personal en contextos familiares, sociales o profesionales. Parte de este fracaso del aprendizaje se debe sin duda a que los contextos de aprendizaje formal han cambiado mucho menos que esas demandas sociales, por lo que hay un desfase cada vez mayor entre las necesidades de aprendizaje de las personas y las formas en que se organizan los espacios sociales para ayudarles a aprender. Aunque son muchos los factores que pueden contribuir a mejorar el diseño social de escenarios para ayudar a cambiar a las personas, sin duda la Psicología del Aprendizaje debe hacer una contribución esencial. El presente libro muestra que para responder más eficazmente a esas nuevas demandas debemos repensar nuestras formas de aprender, y de ayudar a otros a aprender, basadas muchas veces en la intuición o en el sentido común, para lo que debemos apoyarnos en el amplio bagaje de conocimientos científicos acumulado en las últimas décadas por la Psicología del Aprendizaje Humano, integrando esas dos tradiciones mencionadas que, si bien por separado resultan insuficientes, son ambas necesarias para elaborar un nuevo modelo, más integrado, de algo de hecho tan complejo como es el funcionamiento mental que conduce al cambio cognitivo. A partir de los desarrollos recientes en esta disciplina, y en otras disciplinas afines (psicología cognitiva, neurociencias, psicología comparada, antropología, ciencias de la educación, entre otras), que en conjunto ofrecen una visión completamente renovada del funcionamiento de la mente humana y de las formas de optimizar su aprendizaje, el libro propone un enfoque que integra esas dos tradiciones académicas habitualmente divorciadas, que conciben respectivamente el aprendizaje como un proceso asociativo, meramente repetitivo, de carácter implícito o no consciente, o como un proceso constructivo, consciente y reflexivo, dirigido al significado. Igualmente el modelo integra la doble función del aprendizaje, como función natural, producto de la evolución biológica y, como función cultural, ligada al desarrollo de nuevas tecnologías culturales del conocimiento que, con su acelerado cambio en nuestra sociedad, están generando esas nuevas demandas de aprendizaje a las que solo podremos responder mediante intervenciones diseñadas desde lo que sabemos sobre cómo aprenden las personas y cómo se les puede ayudar a aprender. El libro consta de tres Partes. En la Primera (Capítulo Primero y Capítulo II) se establece el diálogo entre estas dos tradiciones en el estudio y la intervención en 12 el aprendizaje. En el marco de los modelos duales desarrollados recientemente en Psicología Cognitiva, se propone entender la relación entre esas dos formas de aprender en términos de una jerarquía estratificada por la que los niveles inferiores restringen lo que se aprende en los superiores mientras que estos a su vez reconstruyen los aprendizajes de los niveles inferiores. La Segunda Parte desarrolla en detalle nuestro sistema de aprendizaje más primario, de naturaleza implícita, asociativa y encarnada, mostrando no solo el origen de estos modelos en los laboratorios de Psicología, en tareas casi siempre arbitrarias y desconectadas de los contextos naturales y sociales del aprendizaje, sino también la importancia de estos modelos para entender nuestros aprendizajes cotidianos fuera del laboratorio, en la vida real. Ese sistema de aprendizaje primario nos proporciona de forma implícita representaciones muy sólidas y consistentes y, por tanto, muy difíciles de cambiar si no es mediante el recurso al otro sistema de aprendizaje, de naturaleza explicita, constructiva y simbólica, que se despliega en profundidad en la Tercera Parte del libro. Mientras nuestro sistema primario se limita asociar de forma implícita las representaciones encarnadas, basadas en cómo nuestro cuerpo interactúa con el mundo, los procesos más complejos, específicamente humanos, se apoyan en la mediación de sistemas culturales de representación simbólica, que generan nuevas funciones mentales y de aprendizaje que nos permiten las formas de aprendizaje que nos identifican como especie cognitiva, pero que, al mismo tiempo, concentran gran parte de los problemas sociales de aprendizaje antes mencionados, como son la adquisición de conocimiento y el cambio personal. El último Capítulo del libro está de hecho dedicado a analizar las formas sociales y culturales de organizar el aprendizaje y más específicamente los diferentes modelos de intervención psicológica, ya sea en contextos personales, familiares, clínicos, sociales, profesionales o educativos. Y lo hace considerando especialmente cómo los cambios en la cultura del aprendizaje en nuestra sociedad, impulsados en buena medida por los nuevos desarrollos tecnológicos, generan nuevas demandas y, por tanto, reclaman nuevas formas de intervenir y ayudar a las personas a aprender. Aunque el libro pretende proporcionar una visión integradora, que no ecléctica, del aprendizaje humano, refleja por supuesto las prioridades y convicciones de su autor, fruto en buena medida de la propia historia personal de aprendizaje. Una de esas convicciones es que aprender es siempre un verbo transitivo, tiene siempre un objeto directo. Siempre se aprende algo y eso que se aprende restringe poderosamente las formas de aprender e intervenir en el aprendizaje. Frente a la vieja tradición psicológica de los estudios de laboratorio con tareas arbitrarias o sin contenido, un tanto abstrusas, se apuesta por el aprendizaje en dominios específicos, social y personalmente relevantes. Así, en estas páginas se trata del aprendizaje de las matemáticas, de la ciencia, de la música, de la 13 lectura, pero también de la psicología, del aprendizaje y el cambio personal, de la formación de profesionales o del aprendizaje social en diferentes contextos. Este viaje a través de diferentes dominios o territorios de aprendizaje es posible, en parte, porque mi propia historia de aprendizaje ha atravesado muchos de esos territorios. Muchas de mis investigaciones, y de mis intervenciones profesionales en el aprendizaje, se han producido en algunos de esos dominios, gracias a la colaboración de profesionales de esas áreas, quienes me han ayudado a aprender compartiendo sus problemas. Por ejemplo casi todo lo que sé sobre el aprendizaje de la ciencia, reflejado en parte en este libro, se lo debo a la colaboración con Miguel Ángel GÓMEZ CRESPO, de quien tanto he aprendido. Igual sucede también, en el área de la música, donde José Antonio TORRADO ha sido mi maestro, en justa venganza por todo lo que él ha tenido que aprender de psicología. Y podría seguir igual en el resto de áreas mencionadas. El libro recoge también una profunda preocupación personal por la necesidad de promover cambios en nuestras formas de aprender y ayudar a otros a aprender que, tal como se argumentará, va a requerir cambiar las concepciones que los agentes del aprendizaje —tanto quien tiene que aprender como el profesional que debe ayudarle— tienen sobre su labor. Esta convicción es también el resultado de años de investigación en colaboración con un amplio equipo, pero sobre todo de mi interacción con personas concretas, en especial Nora SCHEUER Montserrat DE LA CRUZ, Mar MATEOS, Elena MARTÍN y Puy PÉREZ, que con frecuencia han removido mis propias concepciones de aprendizaje. Mi relación con el aprendizaje proviene por tanto de una continuada investigación del mismo, apoyada en diversos proyectos financiados con fondos públicos, el último de los cuales (EDU2010-21995-C02-01), apoyado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación de España, nutre buena parte de las ideas teóricas de este texto. Pero además de investigar el aprendizaje, ejerzo a diario como aprendiz reflexivo y, sobre todo, dedico buena parte de mi tiempo a ayudar a otros a aprender, que es a su vez una de las mejores formas de aprender sobre el propio aprendizaje. Mis compañeras de asignatura, Mar MATEOS, Asunción LÓPEZ MANJÓN y María RODRÍGUEZ MONEO, constituyen una de mis comunidades de aprendizaje más estables, una comunidad de la que han formado parte también muchas promociones, casi generaciones, de alumnos —o más bien debería decir de alumnas, ya que son mayoría— de Grado y de Posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, que sin darse cuenta han contribuido a que mis ideas sobre el aprendizaje crezcan, se ajusten y se reestructuren. Y lo han hecho dudando, preguntando, debatiendo, con un entusiasmo e interés que por fortuna siempre me ha acompañado. Pero también a veces con su resistencia a aprender, con sus dificultades para comprender, o incluso con su desánimo, me han empujado a 14 replantear mis prioridades y métodos docentes, ya que, tal como se argumenta en el propio libro, el mejor motor del cambio es la comprensión de los propios errores. Pero no solo los alumnos me han hecho replantearme en qué consiste el aprendizaje y cómo podemos promoverlo, sino que los propios profesionales del aprendizaje con los que colaboro o a los que he tenido la suerte de ayudar o de impartir cursos han sido siempre mi principal toma de tierra con el aprendizaje. Aunque ellos no lo sepan, y probablemente ni siquiera lo lean, estoy en deuda con todos ellos. Quienes sí lo saben, y espero que además lo lean, son ellas, mis tres trigramas esenciales, Puy, Bea y Ada. Mis representaciones encarnadas. 15 PRIMERA PARTE El sistema del aprendizaje humano 16 CAPÍTULO PRIMERO La Psicología del Aprendizaje Humano: Superando una vieja disociación El agua se vuelve más y más y más fría y de pronto es hielo. El día se hace más y más oscuro y de pronto es de noche. El hombre envejece y envejece y de pronto se ha muerto. Los cambios cuantitativos de pronto se convierten en cambios cualitativos; las diferencias de grado llevan a diferencias de naturaleza. John BARTH El romper de una ola no puede explicar todo el mar. Vladimir NABOKOV Decir realidad es una forma de no decir nada, es hablar de conformismo, desviar tu propia responsabilidad en el curso de las cosas. Rafael C HIRBES, Crematorio Breve historia de un largo desencuentro Aún hoy, en pleno siglo XXI, si nos detenemos a revisar los manuales de Psicología del Aprendizaje al uso, nos encontramos con un panorama un tanto extraño, casi esquizofrénico. Por un lado, gran parte de los textos siguen reduciendo el aprendizaje a los procesos clásicos de sensibilización, habituación y condicionamiento que conformaban el paisaje conductista del aprendizaje hace unos cincuenta o sesenta años (por ej., DOMJAN, 2003; MAZUR, 2002). Aunque algunos de ellos ya advierten, desde el mismo título, de su reducción del aprendizaje a cambios conductuales (por ej., DOMJAN, 2003; SCHACHTMAN y REILLY, 2011), otros hacen aún más explícito este reduccionismo, cuando bajo la ambiciosa denominación de Teorías Contemporáneas del Aprendizaje (MOWRER y KLEIN, 2001) o de Ciencia del Aprendizaje (PEAR, 2001) todo lo que podemos encontrar son versiones actualizadas de los problemas, los modelos teóricos y los paradigmas experimentales del condicionamiento, que rigieron la investigación sobre el aprendizaje hasta los años sesenta del siglo pasado. Según estos autores, el aprendizaje animal y humano puede reducirse a problemas tales como el efecto de diferentes programas de reforzamiento, el control de la conducta por el estímulo, la extinción o los gradientes de generalización, desde los que se 17 proponen pautas de intervención para el cambio conductual, esencialmente centradas en contextos clínicos y de modificación de conducta, cuyos principios teóricos siguen sustentados en esos modelos conductuales y asociativos del aprendizaje (por ej., MILTENBERGER, 2012). Pero frente a esta tradición de aprendizaje conductual y asociativo, podemos encontrar también propuestas, más recientes y minoritarias, que lo conciben desde el polo opuesto del aprendizaje constructivo, exclusivamente humano (por ej., JARVIS y WATTS, 2012; MAYER y ALEXANDER, 2011; SAWYER, 2006), y se ocupan de las formas más complejas en que las personas aprendemos, por medio de la reflexión, la gestión metacognitiva de la propia actividad mental, el uso de sistemas simbólicos y dispositivos culturales, la cooperación interpersonal o el diálogo crítico con el conocimiento en diferentes contextos sociales formales e informales. Según esta visión, que se halla en las antípodas de la anterior, el estudio del aprendizaje humano se diferencia nítidamente del aprendizaje animal y se sustenta en modelos cognitivos, socioculturales y, más recientemente, neuropsicológicos, desde los que se diseñan pautas de intervención para mejorar el aprendizaje en contextos instruccionales o educativos (BLAKEMORE y FRITH, 2005; BRANSFORD, BROWN y COKING, 2000; MAYER y ALEXANDER, 2011; SAWYER, 2006), pero también en espacios de formación personal y profesional a lo largo de la vida (CLAXTON, 1999; JARVIS y WATTS, 2012; LONDON, 2011) o de cambio personal (CARO GABALDA, 2011; NEIMEYER, 2009). Aunque desde ambas tradiciones se asume que se estudian los rasgos esenciales del aprendizaje humano, basta comparar la visión de las Ciencias del Aprendizaje ofrecida por PEAR (2001) con la de SAWYER (2006) para comprobar que esas Ciencias del Aprendizaje, en el caso de estar construyéndose, carecen de un proyecto integrador. De hecho, viven en una disociación continua entre las formas más básicas del aprendizaje humano, basadas en procesos asociativos compartidos con otras muchas especies, y las formas más complejas, que requieren procesos cognitivos y metacognitivos además del diseño de dispositivos y espacios sociales y culturales que favorezcan su uso. Se trata de un divorcio o una ruptura que dura ya como mínimo un siglo, desde que el proyecto conductista de WATSON rompiera con el estudio de los procesos superiores por medio de la introspección y orientara la psicología hacia el estudio objetivo de la conducta, en el que el aprendizaje, dado el fervor empirista que alentaba esa ruptura, se constituyó en el proceso nuclear de la investigación psicológica, que daría lugar a los modelos de condicionamiento sobradamente conocidos. A mediados del siglo pasado, las limitaciones de los modelos conductistas para dar cuenta de buena parte de las actividades que nos caracterizan psicológicamente a los seres humanos, e incluso, como veremos en el próximo 18 apartado, para explicar los propios datos recogidos en las investigaciones sobre aprendizaje animal, abrieron la puerta a la psicología cognitiva, que fue a buscar un modelo de la mente en las nuevas tecnologías computacionales, que empezaban a desarrollarse en aquellos años y que de manera tan radical han transformado desde entonces nuestra sociedad, y con ella también nuestra visión de la mente humana. Pero al asumir la metáfora computacional, la nueva psicología cognitiva aceptó un modelo de mente mecanicista (analítica, lógica, racional, ensimismada), entre cuyas virtudes no estaba, desde luego, la capacidad de aprender, de cambiar (como tampoco estaba, y veremos que no es casualidad, la de emocionarse, empatizar, comprender o simplemente moverse, actuar). Como consecuencia, la nueva psicología se aventuró por algunos de los territorios prohibidos durante lo que SIMON (1972) llamó la “glaciación conductista” y comenzó a investigar la memoria, la percepción, la atención o el lenguaje, pero el aprendizaje siguió siendo aún durante varios años territorio prohibido para la psicología cognitiva del procesamiento de información, ya que como luego veremos (ver Capítulo III), al adoptar como unidad de análisis la información, se hacía muy difícil abordar desde ella los problemas del aprendizaje (POZO, 2001, 2003). Así que hasta los años setenta o comienzos de los ochenta, a pesar de que en el estudio de los procesos psicológicos ya se había impuesto el enfoque del procesamiento de la información, la investigación sobre el aprendizaje seguía siendo un campo de estudio casi exclusivamente conductual. Cuando por fin la propia evolución de los modelos computacionales llevó a las tropas cognitivas a adentrarse en un territorio tan hostil, las nuevas teorías cognitivas del aprendizaje, ancladas al funcionamiento mecanicista de la mente computacional, redujeron paradójicamente el aprendizaje a los mismos procesos asociativos en que se sustentaba el proyecto conductista (POZO, 1989). No en vano la revolución cognitiva se había iniciado como un giro hacia un “conductismo subjetivo” (BRUNER, 1983). De esta forma la psicología cognitiva del procesamiento de información comenzó a aplicar aquellos mismos principios del aprendizaje asociativo conductista a tareas y escenarios más complejos, como el aprendizaje de destrezas, del lenguaje, o la adquisición de reglas y conceptos, dando lugar a un nuevo asociacionismo cognitivo en el que ya no se asociaban estímulos y respuestas sino nodos semánticos, representaciones, pares condición-acción o incluso unidades de información subsimbólicas (por ej., ANDERSON, 1983, 2000; KLAHR, LANGLEY y NECHES, 1997; RUMELHART, MC CLELLAND y Grupo PDP, 1986). Pero junto a estos nuevos modelos de aprendizaje computacional, se produjo también una recuperación de otras teorías cognitivas clásicas, como las de la Gestalt, PIAGET o VYGOTSKY, que habían sido desplazadas del foco del aprendizaje 19 durante aquella larga glaciación conductista de los procesos cognitivos. Pero si bien estas teorías compartían con el procesamiento de información el supuesto representacional que, como veremos, es lo que caracteriza a todos los enfoques cognitivos (POZO, 2001, RIVIÈRE, 1991), sus posiciones sobre el aprendizaje se distanciaban tanto del procesamiento de información como del conductismo, al asumir procesos de naturaleza constructiva, en los que la reflexión consciente sobre la propia acción —algo fuera del alcance de los dispositivos mecánicos a los que la mente computacional emulaba—, ya fuera individual, o socialmente mediada, constituía el núcleo del cambio cognitivo, que pasaba de ser algo accidental o forzado externamente, para constituirse en el centro de la actividad mental, en la medida en que estas teorías constructivistas del aprendizaje concebían al sujeto psicológico como un organismo en cambio y no como un mecanismo, una máquina estática (POZO, 1989). De esta forma, el nuevo enfoque cognitivo no restañó las viejas heridas, sino que al contrario ahondó en ellas, pero eso sí cambió el significado de las mismas, ya que como veremos a continuación, a partir de entonces la contraposición ya no fue entre enfoques conductuales y cognitivos, sino entre enfoques constructivos y asociativos, como los que había defendido el conductismo y ahora también el procesamiento de información basado en una máquina de cómputo, que no deja de ser una máquina asociativa (POZO, 1989). Esa sintonía, aparentemente paradójica entre conductismo y procesamiento de información en su mirada sobre el aprendizaje, comenzó a reflejarse a comienzos de los noventa en buena parte de los manuales sobre aprendizaje humano (por ej., DONAHOE y PALMER, 1994; LEAHEY y HARRIS, 1993; MALDONADO, 1998; ROMERO, 1992; SCHUNK, 1991), que manteniendo los contenidos clásicos del aprendizaje conductual (habituación, condicionamiento, programas de reforzamiento, extinción, etc.), incorporaban en una segunda parte, habitualmente yuxtapuesta a la anterior, los nuevos procesos cognitivos estudiados por el procesamiento de información (memoria, atención, incluso solución de problemas). Más que integrar en la teoría y en la intervención las aportaciones del enfoque conductual y cognitivo se agregaron en una simbiosis poco clara, algo parecido a lo que ha sucedido con el llamado enfoque cognitivo-conductual en la intervención terapéutica. Por tanto, la vieja disociación o escisión en la psicología del aprendizaje humano, lejos de reducirse, se mantiene aún más fuerte, si bien en los últimos tiempos la falla que separa a ambas tradiciones ya no está situada en lo que se aprende —conductas o representaciones— dado que, como vamos a ver de inmediato, incluso en el ámbito del aprendizaje animal se asume hoy en día que se adquiere de representaciones. La diferencia entre ambas tradiciones reside ahora sobre todo en los procesos, en cómo se aprende: bien de forma asociativa, como suponen los modelos conductistas y de procesamiento clásico de 20 información, o bien mediante procesos reflexivos, metacognitivos, dialógicos, dirigidos a la construcción de conocimientos, como asumían PIAGET, VYGOTSKI o la Gestalt, y como hoy en día sostienen buena parte de los enfoques que se acercan al aprendizaje humano desde la perspectiva instruccional, preocupados por la adquisición de conocimientos complejos (por ej. BRANSFORD, BROWN y COKING, 2000; MAYER y ALEXANDER, 2011; SAWYER, 2006). Más recientemente esta contraposición entre un aprendizaje asociativo, dirigido a captar de forma más o menos realista la estructura correlacional del mundo, qué cosas suceden con cuáles, y un aprendizaje constructivo, que supone ir más allá de esa realidad inmediata, construyendo significados y relaciones que no están en el mundo sino en la mente del aprendiz, ha tomado una nueva orientación en la medida en que la nueva investigación cognitiva y neuropsicológica está mostrando de forma convincente que todo proceso psicológico, desde la percepción o la atención, al aprendizaje, la memoria o el razonamiento, es un proceso constructivo, que no se limita a registrar las propiedades de los objetos, del mundo tal como es, sino a construir esos objetos, ese mundo sobre el que aprende. Como dice CLAXTON (2005), nuestro gato, nuestro perro, o por qué no también nuestra pareja, nuestro profesor o nuestro alumno1, no viven en el mismo mundo que nosotros, ya que han construido otra realidad desde la que perciben, sienten y también aprenden. Ello ha llevado a que la distinción entre aprendizajes asociativos, basados en procesos abajo-arriba que detectan las covariaciones ambientales, y aprendizaje constructivo, mediante procesos arriba-abajo que imponen un orden y significado a nuestras experiencias, se haya reorientado hacia una nueva dualidad, entre aprendizajes implícitos, que “construyen” conductas y representaciones de forma automática, sin pedirnos permiso, y aprendizajes explícitos, en los que por procesos reflexivos o metacognitivos repensamos y reconstruimos nuestras conductas y representaciones de forma intencional y deliberada. En suma, aunque la brecha entre estas dos formas de aprender ha ido cambiando su denominación de origen, su significado, con la propia evolución de los modelos psicológicos, la Psicología del Aprendizaje Humano vive en una continua disociación, muy similar, por lo que veremos, a la que predica para su sujeto psicológico, un sujeto supuestamente escindido entre dos formas irreconciliables de aprender. Así, dependiendo de en qué laboratorio cayera, el sujeto —o desde hace unos años el participante— de las investigaciones psicológicas aprendía, y sigue aprendiendo, de una u otra forma (conductual o cognitiva, asociativa o constructiva, implícita o explícita). Pero es obvio que si queremos entender la mente humana cuando aprende, y sobre todo si queremos ayudar a superar sus necesidades o deficiencias de aprendizaje por medio de la intervención psicológica, debemos comprender cómo se relacionan ambas formas 21 de aprender, porque probablemente la psicología, en su acercamiento al problema del aprendizaje, viva más disociada o escindida que la propia persona que aprende, en la que esa pluralidad de formas de aprender constituirá en realidad una riqueza, una diversidad de enfoques que bien empleada puede incrementar notablemente su capacidad de afrontar nuevas demandas de aprendizaje, en especial las más complejas, aquellas que, como veremos, requieren adquirir nuevos conocimientos o afrontar procesos de cambio personal. Aunque se han hecho algunos esfuerzos teóricos para fomentar esa integración entre las diversas formas de aprender (por ej., CLAXTON, 1999; ORMORD, 2012; POZO, 1989, 2008; SPITZER, 2002), es necesario superar esa vieja escisión, buscando no solo cómo se complementan ambas formas de aprender sino incluso cómo se exigen mutuamente para lograr un aprendizaje más eficaz (POZO, 2003). Pero antes de intentar esa integración conviene que repasemos de forma un poco más detallada cómo ha ido evolucionando esa disociación y qué soluciones o tratamientos podemos prescribir para superarla. Del aprendizaje animal (y también humano) al aprendizaje (específicamente) humano Si bien este texto está centrado en cómo aprendemos las personas, es bien cierto que la investigación desarrollada desde esos diversos modelos que vengo mencionando difiere incluso en los sujetos o participantes sobre los que se estudian dichos procesos. Especialmente en el caso del aprendizaje conductual, pero también en otros modelos de aprendizaje asociativo, las investigaciones y los modelos se han desarrollado sobre todo en laboratorios de aprendizaje animal, donde los experimentos realizados con diferentes especies (ratones, palomas, perros, chimpancés, etc., pero también gusanos, cucarachas o caracoles) han servido para generar leyes o principios del aprendizaje también aplicables a los humanos, ya que, dándole la vuelta al célebre dicho de Terencio (“nada de lo humano nos es ajeno”) en Psicología, y más concretamente en Psicología del Aprendizaje, podemos afirmar que nada de lo animal nos es ajeno. Si el Capítulo III se propone identificar qué hay de específicamente humano en el aprendizaje humano es porque debemos asumir que muchas de las formas de aprender que nos caracterizan, con las que podemos identificar a la mente humana, son compartidas con otras muchas especies, como parte de nuestra historia evolutiva común. Al igual que, según SHUBIN (2008, pág. 1), el “mejor mapa para entender el cuerpo humano son los cuerpos de otros animales” hasta el punto de hablar de nuestro “pez interior”, de esas estructuras corporales que compartimos con los animales acuáticos que son nuestros ancestros y de los que nos “separamos” evolutivamente hace nada menos que 360 millones de años, 22 podemos pensar también que en nuestra mente habitan procesos psicológicos con una muy larga historia evolutiva, entre ellos procesos de aprendizaje, que constituirían nuestra “animalidad mental”. En el Capítulo III me detendré en este proceso evolutivo que hizo no solo posible, sino necesario, que los seres vivos que se desplazaban ya por nuestro planeta dispusieran de procesos para actualizar su fenotipo conductual en respuesta a las nuevas demandas o cambios ambientales a que se veían obligados a enfrentarse. Baste por ahora pensar que si queremos entender qué es específico en el aprendizaje humano debemos asumir antes que las formas más básicas de nuestro aprendizaje deben ser comunes con otras muchas especies. De hecho, los modelos de aprendizaje conductual asumían que esas formas comunes eran la única forma en que las personas podíamos aprender, algo no compartido por todos los estudiosos del aprendizaje. Del aprendizaje conductual al aprendizaje cognitivo En su intento de convertir la psicología en una ciencia experimental y alejarla de la introspección y la fenomenología, el conductismo adoptó un modelo reduccionista que excluía todo aquello que no podía ser externamente observado, y con ello dejó fuera del estudio psicológico toda la actividad mental con la que conscientemente nos identificamos como sujetos psicológicos (los recuerdos, las ideas, los sentimientos, los pensamientos). No importaba lo que la persona estuviera sintiendo, pensando o recordando cuando ejecutaba una tarea, sino lo que hacía, sus conductas observables. Aunque sin duda el objetivo era explicar la conducta humana, este reduccionismo favoreció que con el tiempo, por razones metodológicas, la mayor parte de las investigaciones se realizaran con animales en vez de con personas, algo en lo que había ya importantes antecedentes (como los de THORNDIKE o PAVLOV, entre otros) y que era compatible con la firme creencia no solo en la continuidad filogenética sino también en un ambientalismo radical, asumido como parte del credo empirista en el que se sustentaba la empresa conductista, según el cual la conducta de los organismos era un reflejo fiel de las condiciones ambientales a las que estaba expuesto. Además de otros aprendizajes como la habituación o la sensibilización, entonces llamados preasociativos, se asumía que toda la conducta era el producto de asociar elementos ambientales (estímulos) y conductuales (respuestas), con dos funciones esenciales: 1) predecir los cambios ambientales relevantes para el organismo (condicionamiento clásico), y 2) controlar la ocurrencia de esos cambios ambientales mediante la propia conducta (condicionamiento operante). Cuando los organismos aprendían a asociar entre sí 23 estímulos —por ejemplo cuando un sonido iba seguido de una situación aversiva — podían predecir sucesos relevantes (condicionamiento clásico) y cuando asociaban conductas y consecuencias —cuando una acción permitía evitar un estímulo amenazante— podían controlar la probabilidad de que esos sucesos relevantes ocurrieran (condicionamiento operante). Así, cuando una conducta iba seguida de consecuencias gratificantes se mantenía o reforzaba; cuando era seguida de un castigo o de una condición perjudicial para el organismo se reducía la probabilidad de que volviera a ejecutarse. De esta forma, las conductas y toda la estructura psicológica del sujeto eran seleccionadas por el ambiente, por las consecuencias (SKINNER, 1953), sin necesidad de atribuir al sujeto planes, intenciones ni propósitos subjetivos que guiaran sus acciones. Se pasaba así de una explicación intencional o subjetiva de la conducta a modelos estrictamente causales u objetivos, en los que la conducta, y con ella la psicología de los organismos, quedaba reducida a las condiciones antecedentes observables. De modo análogo a los mecanismos de selección darwiniana que explicaban el origen de las especies, el conductismo estableció los mecanismos de aprendizaje que explicaban el origen y mantenimiento de las conductas y, supuestamente con ellas, el comportamiento de las personas en sus diferentes variantes, como la ansiedad, las emociones, la percepción, el pensamiento (SKINNER, 1953), la adquisición del lenguaje (SKINNER, 1957) e incluso las formas de organización social, la conducta grupal o la religión (SKINNER, 1953, 1971), estableciendo pautas de intervención social, educativa (SKINNER, 1968) y clínica, e incluso una utopía social (SKINNER, 1971; también PRIETO, 1989), que, sin embargo, era más parecida a la pesadilla del Mundo Feliz de HUXLEY que a cualquier paraíso utópico imaginable. De esta forma, el aprendizaje —los mecanismos asociativos mediante los cuales los organismos detectaban las covariaciones entre cambios ambientales y conductas— se constituía en el proceso psicológico nuclear para dar cuenta de la conducta. Nunca ha ocupado el aprendizaje un lugar tan central en la teoría psicológica como con el conductismo, especialmente en su versión más potente y coherente, que fue sin duda el conductismo skinneriano. No es extraño que a pesar del claro declive del conductismo como teoría psicológica general, en cuyas causas no voy a entrar aquí, perviva aún, como hemos visto antes, una fuerte corriente conductual en la Psicología del Aprendizaje, porque nunca el aprendizaje fue tan importante para toda la psicología como en aquellas décadas de predominio conductista. No es mi propósito revisar aquí el proyecto conductista ni, como digo, las razones de su declive, sino destacar de qué modo el abandono de las posiciones conductistas más radicales vino acompañado de un acercamiento hacia posiciones cognitivas, pero sin renunciar a aquel proyecto asociacionista en torno 24 al cual se elaboraron las teorías conductuales del aprendizaje y, más adelante, las propias teorías cognitivas basadas en el procesamiento de información. Y en mi opinión, ese declive no vino propiciado tanto por el empuje de la nueva psicología cognitiva del procesamiento de la información como por las propias contradicciones del ambicioso proyecto conductista que, en su esfuerzo por colonizar nuevos territorios psicológicos, había tropezado con serias dificultades para algunos de sus principios teóricos. El edificio conductista no fue derribado desde fuera por una invasión cognitiva —ya que como hemos visto el procesamiento de información se mantuvo durante bastante tiempo alejado de los problemas del aprendizaje— sino por las contradicciones internas que se iban acumulando como consecuencia de sus propias investigaciones (POZO, 1989). En concreto, hay dos principios básicos de las teorías del aprendizaje conductual que comenzaron a resquebrajarse a medida que se acumulaban los datos de la investigación en aprendizaje animal. Esos dos principios, producto de la naturaleza fisicalista del conductismo, de su intento de reducir la psicología a una ciencia objetiva, de hecho una rama de la física (KILLEEN, 1992, POZO, 2003, ver también en el Capítulo III en el análisis de la mente como un sistema físico), son el principio de equipotencialidad y el principio de correspondencia (BOLLES, 1975; POZO, 1989; ROITBLAT, 1987). De forma sucinta, el principio de equipotencialidad sostiene que las leyes psicológicas del aprendizaje se aplican por igual a todos los organismos, a todos los contextos y a todos los contenidos (estímulos y respuestas), del mismo modo que las leyes físicas se aplican por igual a todos los objetos materiales, ya sean vivos o inertes, verdes o naranjas, grandes o pequeños, y en todas las situaciones y contextos, sea aquí o en Marte, y a todos los intercambios de energía por igual, ya sea en el núcleo ardiente del Sol o en las entrañas de ese Gran Colisionador de Hadrones en el que se intenta replicar un Bing Bang en miniatura. Por consiguiente las leyes o principios del aprendizaje conductual serían igualmente universales y servirían para dar cuenta por igual de cualquier situación en que aprende cualquier organismo. En otras palabras, según este principio todo se aprende igual, mediante los mismos procesos asociativos y según las mismas leyes. Es fácil entender que si uno asume este principio, prefiera investigar el estrés experimentando con ratas encerradas en laberintos en vez de estudiar la conducta de los brókeres o la de los alumnos en época de exámenes. Al inicio de Anna Karenina decía TOLSTOI que “todas las familias felices se parecen, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera”. Para el conductismo todos los aprendizajes, felices o infelices, apetitivos o aversivos, sociales o individuales, verbales o procedimentales, animales o humanos, eran iguales, ya que se explicaban por los mismos mecanismos. Una segunda idea que sostenía el edificio conceptual conductista era el 25 principio de correspondencia, según el cual la conducta, lo aprendido por el organismo en un ambiente dado, es un reflejo fiel y preciso de los cambios estimulares que tienen lugar en ese ambiente. Los aprendizajes y con ellos la estructura psicológica, se corresponden exactamente con la estructura del ambiente a que es sometido ese organismo, siendo las condiciones de ese ambiente las que determinan (o condicionan) la conducta. Como veremos al analizar los sistemas físicos en el Capítulo III, el principio de correspondencia entre conducta y ambiente viene a ser el equivalente psicológico del principio de conservación de la energía. El ambientalismo y el fisicalismo conductistas llevan a asumir que el origen de la conducta está en los cambios físicos o estimulares que se producen en el ambiente, de forma que cualquier cambio de conducta requiere un cambio de las condiciones ambientales, un nuevo condicionamiento. John WATSON, el fundador del conductismo, reclamaba doce niños para hacer de ellos lo que quisiera (abogados, profesores, policías, ladrones, estudiantes de psicología, conductistas radicales, no sé si psicoanalistas lacanianos, etc…). En la utopía —o más bien pesadilla— de Walden Dos (SKINNER, 1948), el control de las formas de organización social y con él del ambiente, clonaba la estructura psicológica de personas felices, equilibradas y todas iguales, en justa aplicación del principio de correspondencia. ¿Un mundo feliz? Más bien felizmente imposible, porque las propias investigaciones de aprendizaje animal vinieron a poner en duda ambos principios, la equipotencialidad o equivalencia de organismos y situaciones de aprendizaje, y la correspondencia entre el ambiente y la conducta (ver POZO, 1989). El primero de esos principios, la equipotencialidad, comenzó a ponerse en entredicho cuando investigaciones realizadas con diferentes especies mostraron con cierta tozudez que no todas aprendían igual en las mismas situaciones. Las célebres investigaciones de GARCÍA y KOELLING (1966) sobre aversiones gustativas, o los trabajos de BRELAND y BRELAND (1961), discípulos de SKINNER, sobre la imposibilidad de establecer ciertas asociaciones arbitrarias o caprichosas con diferentes animales, mostraban que no todos los estímulos podían asociarse entre sí con la misma probabilidad en todas las especies y que los animales tenían disposiciones o “preferencias” a establecer ciertas asociaciones, que difícilmente podían ser explicadas en términos de los parámetros físicos presentes en los ambientes experimentales, como pretendía el fisicalismo conductista. Según SKINNER el condicionamiento operante consistía en asociar una acción inicialmente arbitraria con una consecuencia relevante para el organismo, lo que, en función del programa de reforzamiento o castigo, modificaba la probabilidad de ocurrencia de esa conducta, que era controlada o seleccionada por el ambiente. Así por ejemplo, SKINNER estudiaba en su famosa caja cómo las 26 palomas aprendían a asociar el picoteo de un disco con la obtención de alimento según diferentes programas controlados externamente, en este caso por el investigador, ya que “las variables de las cuales la conducta humana es función, están en el ambiente” (SKINNER, 1977, pág. 53 de la trad. cast.). Por ejemplo, si al ver un limón experimentamos su sabor según SKINNER “no es porque nosotros asociemos el sabor con la imagen. El sabor y la imagen están asociados en el limón” (ibid., énfasis mío). Así cuando la paloma picotea el disco no es porque tenga “un sustituto interno de las contingencias” (ibid.) sino porque disco y alimento se han asociado a través del condicionamiento. Pero lo cierto es que no es infrecuente encontrarse, paseando por cualquier parque o calle, con palomas que picotean en busca de comida. O bien todas ellas han sido condicionadas por incansables entrenadores conductistas o bien la asociación entre comida y picoteo está en la mente de la paloma (pero no en la de la ardilla que también juega y corretea en busca de comida por el parque). De hecho, las palomas y las ardillas que pueblan nuestros parques, así como las investigaciones antes mencionadas, surgidas del propio proyecto de investigación conductista, muestran, tal como venían sosteniendo los etólogos —que a diferencia de los conductistas estudian a los animales en su entorno natural— que los organismos están “moldeados por la evolución para hacer posible la obtención de energía y explotar fuentes de energía altamente específicas” (LORENZ, 1996, pág. 1). LORENZ, a diferencia del fisicalismo conductista, no entiende el aprendizaje como un proceso de propósitos generales, equipotencial para todos los ambientes y organismos, sino como un conjunto de mecanismos específicos para dar solución a problemas adaptativos igualmente específicos (en el sentido literal de ser propios de cada especie), algo que ha sido avalado por la investigación sobre el aprendizaje asociativo animal, que muestra la especificidad de esos mecanismos (AGUADO, 1990; GALLISTEL, 2000; PEARCE y BOUTON, 2001). Así, para entender la conducta y el aprendizaje, según LORENZ es necesario asumir que está controlada no por los estímulos, por los cambios ambientales, sino por la información que los organismos, en función de su propia historia evolutiva, extraen de esos estímulos, es decir, por “todas aquellas actividades en las que la movilidad y la irritabilidad combinan sus funciones para obtener información y por lo tanto para incrementar la probabilidad de obtener energía de modo inmediato” (LORENZ, 1996, pág. 13). Las propias investigaciones conductistas habían llevado a la conclusión de que diferentes especies vienen preparadas biológicamente para diferentes aprendizajes (SELIGMAN, 1970), pero sobre todo que los animales no aprenden sobre los cambios físicos que se producen en el ambiente sino sobre la información que esos cambios les proporcionan para aumentar sus probabilidades de sobrevivir y de diseminar sus genes. Esta idea viene a poner 27 en duda el segundo principio, el de correspondencia, puesto que la conducta de los organismos no reflejaría ya la estructura del ambiente sino, en el mejor de los casos, la estructura del ambiente tal como ese organismo lo percibe en función de su valor informativo para él. De hecho, en esa misma época, hacia los años sesenta del siglo pasado, numerosas investigaciones de aprendizaje animal habían comenzado ya a poner en duda ese principio. Tal es el caso de fenómenos experimentales como el bloqueo de KAMIN (1969), que mostró que los animales no aprenden sobre estímulos físicamente presentes que carecen de valor predictivo, por ser redundantes, la irrelevancia aprendida (MACKINTOSH, 1973), una nueva forma del aprendizaje latente de TOLMAN (1932), en la que los animales aprenden sobre ciertos estímulos aunque no estén asociados con ninguna consecuencia relevante, o las investigaciones de RESCORLA (1968) mostrando que los animales no procesan todos los cambios energéticos sino solo aquellos que son informativos, es decir que tienen un valor predictivo. Todos estos estudios ponían en duda que lo que el perro, la rata o la paloma aprendían en ese ambiente experimental tan restringido, por comparación con sus ambientes naturales, reflejara exactamente la estructura del ambiente. Los organismos no aprenderían por tanto sobre los cambios ambientales sino sobre el valor informativo de esos cambios (RESCORLA, 1980), es decir, sobre el grado en que sirven para predecir y/o controlar otros sucesos relevantes. A partir de estas y otras investigaciones, han surgido nuevas teorías del aprendizaje animal basadas, de una u otra forma, en modelos de procesamiento de información (por ej., DICKINSON, 1980; MACKINTOSH, 1983; PEARCE y BOUTON, 2001; RESCORLA y WAGNER, 1972), según los cuales los animales no adquieren conductas sino más bien expectativas de sucesos y conductas (TARPY, 1985). Aprenden a esperar ciertos acontecimientos y es la violación de esa expectativa —o la distancia entre el suceso esperado y el realmente acontecido— la que produce aprendizaje. Las nuevas teorías del aprendizaje asociativo animal son, por tanto, decididamente cognitivas en su orientación. En palabras de RESCORLA (1985, pág. 37): “las modernas teorías del aprendizaje en organismos infrahumanos se ocupan principalmente de cómo llegan los animales a representarse su mundo de una manera precisa”. De hecho, la investigación sobre el aprendizaje animal ha importado del procesamiento de información buena parte de sus marcos teóricos, de forma que se asume que aprender implica cambiar la información, las representaciones o el conocimiento animal, ya que todos estos términos se usan, como suele suceder también en el procesamiento de información humano, de forma indistinta y, en cualquier caso, equívoca. Más adelante, en el Capítulo III intentaré diferenciar entre algunos de estos conceptos. Pero lo que nos interesa ahora es que el propio devenir de la investigación de aprendizaje conductual con animales vació de sentido la diferenciación entre el acercamiento conductual y 28 cognitivo en el estudio del aprendizaje, al mostrar que no es posible identificar situaciones de aprendizaje que no estén mediadas por representaciones y procesos cognitivos, no ya en humanos, sino en cualquier organismo que como decía LORENZ (1996) se mueve o irrita y que, por tanto, necesita flexibilizar sus acciones, modificar su fenotipo conductual, en suma aprender, para incrementar sus probabilidades de supervivencia. De esta forma, la distinción entre aprendizaje conductual y cognitivo carece ya de sentido teórico porque todo aprendizaje es por naturaleza cognitivo (una lógica que sin embargo no ha alcanzado a la intervención terapéutica donde se sigue hablando, de forma vaga y vana, de un enfoque cognitivo-conductual, cuando en realidad como veremos a continuación debería hablarse más bien de terapias asociativas o constructivas). La propia evolución teórica del conductismo, a través de autores como HULL que proponían modelos conductuales tan complejos que anticipaban, si no ingresaban plenamente, en la psicología cognitiva (POZO, 2009), refleja esta tendencia. Pero el hecho de que todo aprendizaje esté mediado por procesos y representaciones, no implica que esa mediación cognitiva sea igual en todos los aprendizajes. Surge así una nueva distinción, relevante, para nuestros propósitos, en función de que los procesos que generan el aprendizaje sean de naturaleza asociativa o constructiva. Del aprendizaje asociativo al aprendizaje constructivo Según hemos visto, todo organismo o sistema que aprende lo hace procesando información que extrae de los estímulos, tanto externos como internos, y que da lugar a representaciones que necesitan adaptarse a las condiciones de un ambiente variable. Y a ese cambio de representaciones como consecuencia de la interacción con un ambiente dado lo llamamos aprendizaje. Ahora bien si todo aprendizaje —desde la hormiga orientándose en el espacio o el perro que aprende a temer el ruido del motor de un coche, hasta el niño que aprende a escribir su nombre en el teclado de una tablet o el alumno que aprende a diferenciar la memoria episódica de la memoria semántica— requiere procesos cognitivos que transformen esos cambios en los parámetros físicos del mundo externo e interno en información y representaciones, ¿es posible creer que los procesos de aprendizaje cognitivo sean los mismos en todos los casos, que la hormiga, el perro, el niño y el alumno aprendan de la misma forma? Ya hemos visto que, más allá de sus diferencias en el objeto o en la naturaleza (conductual o cognitiva) de los cambios producidos, tanto el conductismo como el procesamiento de información han venido a coincidir en concebir el aprendizaje como la asociación entre elementos (en un caso estímulos y respuestas, en el otro unidades de información) que tienden a ocurrir juntos 29 (POZO, 1989). Sin embargo hemos visto también que hay otra tradición en el aprendizaje humano, claramente disociada de la anterior y cuyo origen podemos buscar en la psicología europea de entreguerras (PIAGET, VYGOTKSI, la Gestalt), que vincula el aprendizaje a la búsqueda de la comprensión y el significado de esos sucesos y de esos cambios en el ambiente externo e interno. Es dudoso que el perro se pregunte sobre el significado del ruido del motor, simplemente lo asocia a una situación amenazante, de la misma forma que el bebé asocia el olor de su madre a sus momentos más placenteros o que nosotros asociamos la alarma del despertador a nuestros peores momentos. En cambio, tal vez el niño que aprende a escribir su nombre y desde luego el alumno que intenta diferenciar la memoria semántica de la episódica no se limitan a asociar unidades de información sino que buscan establecer relaciones significativas entre esas unidades o elementos. Aunque hemos visto que no hay una correspondencia exacta entre los objetos del mundo sobre los que aprendemos y nuestra representación de ellos, el aprendizaje asociativo, en la tradición empirista, tendría por función reflejar, aunque sea de modo un tanto distorsionado, la estructura correlacional del mundo, extrayendo u optimizando las regularidades que hay en él, por lo que el aprendizaje tendería a ser un espejo más o menos deformado del mundo, que si bien no reflejaría punto por punto todas sus propiedades, no se correspondería con él, conservaría sus rasgos esenciales. En cambio, el aprendizaje constructivo, también llamado en ocasiones significativo o complejo, tendría por función buscar relaciones o sentidos, que no se limitarían a recoger el orden externo, sino a generar nuevas formas de organización cognitiva, en suma nuevos significados. Según esta concepción, sería el mundo el que reflejaría el conocimiento construido, y no al revés (véase por ej., BRANSFORD, BROWN y COKING, 2000; CARRETERO, 1993; CLAXTON, 1984; POZO, 1989, 2008; SWAYER, 2006). Según la célebre frase del gestaltista KOFFKA, “no vemos el mundo tal como es, sino como somos nosotros”. Ambas concepciones del aprendizaje, asociativa y constructiva, difieren entre sí no solo en este supuesto epistemológico (realista o empirista frente a constructivista), sino en algunos otros supuestos esenciales para la elaboración de una teoría del aprendizaje, que se recogen en la Tabla 1.1. En general, los modelos de aprendizaje asociativo se basan en un enfoque elementista, analítico, que descompone cualquier ambiente en un conjunto de elementos asociados entre sí con distinta probabilidad. Los procesos de aprendizaje asociativo consistirían esencialmente en cómputos estadísticos de la probabilidad de ocurrencia conjunta de sucesos o unidades de información y el estudio del aprendizaje se centraría en identificar las reglas y principios que rigen esos cómputos y las restricciones con las que se aplican a determinados contextos 30 (CHENG y HOLYOAK, 1995; DICKINSON, 1980; PEARCE, 2011; PEARCE y BOUTON, 2001; SHANKS, 2010). Al asumir un modelo mecanicista, los cambios provendrían de fuera del sistema, como resulta obvio en un computador, pero también en los animales tal como los estudiaban los conductistas, que administraban refuerzos arbitrarios, es decir, no necesariamente relacionados —desde el punto de vista del organismo y su historia evolutiva— con la conducta que debía aprenderse sino meramente asociados a ella, para promover aprendizajes igualmente arbitrarios. De esta manera lo aprendido carece de significado o valor cualitativo propio, de modo que el aprendizaje se mide por el grado o la fuerza de asociación entre los elementos. Tabla 1.1. Principales diferencias entre los enfoques asociativo y constructivo (POZO , 1989) Asociacionismo Constructivismo Unidad de análisis Elementos Estructuras Sujeto Reproductivo Estático Productivo Dinámico Sistema Mecanismo Organismo Origen del cambio Externo Interno Naturaleza del cambio Cuantitativa Cualitativa Aprendizaje por Asociación Reestructuración En cambio, las teorías constructivistas asumen un enfoque más holista, organicista y estructuralista, de modo que vinculan el aprendizaje al significado que el organismo atribuye a los ambientes a los que se enfrenta, en función de su pasado evolutivo y de las estructuras cognitivas y conceptuales desde las que interpreta ese ambiente. Los organismos, como consecuencia de su historia tanto evolutiva como personal, de su trayectoria vital, están en continua evolución, sometidos a procesos de cambio, internamente regulados, uno de los cuales es el aprendizaje, que no se origina fuera del sistema, del organismo, sino que es parte inherente al funcionamiento de su estructura psicológica. Además, según esta visión estructuralista lo importante son las relaciones entre los elementos que componen la estructura, no la mera yuxtaposición de esos elementos. El todo es algo más que la suma de las partes que lo componen, una idea recogida no solo por la Gestalt, sino también por PIAGET en su idea del cambio cognitivo como una transición entre estructuras o formas de pensamiento, o por el propio VYGOTSKI cuando decía que con los procesos mentales sucede igual que con una molécula de agua, que tiene propiedades distintas de las unidades de hidrógeno y oxígeno que lo componen. En este enfoque el aprendizaje es un proceso de 31 construcción personal, en la medida en que son esas estructuras, desde las que se perciben, se filtran o asimilan los objetos y los sucesos, las que proveen de significado a la experiencia. En el enfoque constructivista, sujeto y objeto se construyen mutuamente, de modo que no es solo que la representación que el sujeto tiene del mundo sea una construcción personal, sino que, a su vez, cada persona se construye a partir de las representaciones que elabora en su interacción con diferentes mundos y objetos, de tal modo que las estructuras cognitivas desde las que nos representamos el mundo son, en buena medida, el resultado de ese proceso de aprendizaje constructivo. No construimos solo los objetos, el mundo que vemos, sino también la mirada con la que lo vemos. Nos construimos también a nosotros mismos en cuanto personas o agentes de conocimiento a medida que aprendemos. Cada una de estas concepciones del aprendizaje goza de un amplio apoyo empírico y un notable desarrollo teórico en su propio ámbito de investigación (del que se ocupan respectivamente la Segunda Parte del libro para el aprendizaje asociativo y la Tercera Parte en el caso del aprendizaje constructivo), así que, como decía antes, dependiendo del laboratorio de psicología en el que tuviera la suerte de entrar el sujeto o participante de la investigación —en este caso más bien sujeto—, aprendería de una u otra manera. Pero si bien ambas formas de aprender —asociando y construyendo— tienen apoyo empírico y teórico, el significado de la propia distinción resulta en ocasiones ambiguo o confuso, no solo por las tendencias reduccionistas que aparecen desde cada uno de estos enfoques, negando totalmente la relevancia de la otra forma de aprender, como veremos en el próximo capítulo, sino por la propia ambigüedad o vaguedad del concepto de aprendizaje constructivo (POZO, 1996). Según CARRETERO y LIMÓN (1997), podemos diferenciar al menos tres sentidos distintos de constructivismo, que suelen confundirse entre sí: epistemológico (según el cual todo conocimiento es necesariamente una construcción mediada por la estructura psicológica del sujeto), el psicológico (relativo a los procesos mediante los que tiene lugar esa adquisición de conocimiento) y el instruccional o de intervención (relativo al diseño de espacios sociales con la intención de promover la adquisición de determinados conocimientos). Como hemos visto ya, la negación del principio de correspondencia, asumida incluso por los modelos de aprendizaje animal, supone aceptar que el sujeto psicológico construye al menos en parte su representación del mundo, ya que no se limita a procesar los estímulos sino la información que extrae de ellos en función de sus propios procesos y representaciones cognitivas. En palabras del neurocientífico Rodolfo LLINÁS (2001) nuestro cerebro —y como él el de cualquier otro organismo—, no es tanto un procesador de información como un “simulador de mundos”, un verdadero constructor de realidades virtuales en las que vivimos 32 como si fueran la verdadera realidad. Como recuerda CLAXTON (2005), ni nuestro gato ni nosotros, pero tampoco esa mosca que choca contra el cristal, ni nuestra vecina que canta al otro lado de la pared, vivimos en la misma realidad virtual, aunque haya un cierto solapamiento entre esas realidades, mayor en unos casos que en otros, que hace posible en ocasiones —más fácilmente con la vecina o con el gato que con la mosca— la interacción y la comunicación entre esos universos paralelos. De hecho es muy probable que esas distintas realidades en que vivimos cada uno de nosotros (el gato, la mosca, la vecina y yo) no las hayamos construido o aprendido mediante los mismos procesos. En unos casos el aprendizaje se acercará más a los supuestos del asociacionismo y en otros al del constructivismo, dependiendo no solo de quién sea el que aprenda —es dudoso que la mosca o el gato busquen significados—, sino también de qué sea lo que se aprende —yo tampoco los buscaré si tengo que aprender el número PIN del nuevo carné de la biblioteca— o de las condiciones en que se aprenda — si quiero aprender a usar el microondas puede que no me interese entender cómo funciona y me limite a aprender asociativamente a programarlo. En suma, aunque todos los organismos construyan su realidad virtual, su propio nicho de aprendizaje (constructivismo epistemológico), es muy probable que no lo hagan mediante los mismos procesos psicológicos, siendo unas veces más asociativos y otros más constructivos. De hecho, aunque las personas construyamos nuestra propia realidad virtual podemos recurrir a procesos de diferente naturaleza, tanto asociativos como constructivos en función de las metas o condiciones de la tarea de aprendizaje (o del laboratorio de psicología en que entremos). Por tanto, de la asunción de este supuesto epistemológico constructivista, algo difícilmente discutible y cuyo significado preciso analizaremos en el Capítulo V en términos de las restricciones que nuestra estructura corporal impone a nuestra representación del mundo, no se deriva necesariamente aceptar, que es lo que aquí nos interesa, que todos los procesos de aprendizaje sean necesariamente constructivos, en el sentido antes reseñado de ser procesos dirigidos a la búsqueda de relaciones de significado, que van más allá del cómputo asociativo de contingencias. De hecho, más bien se deriva lo contrario: si todo acto cognitivo es una construcción, dada la diversidad de la actividad cognitiva conocida, es preciso asumir que hay formas muy diferentes de construir o de aprender construyendo (POZO, 1996), entre las cuales cabría la distinción genérica entre aprendizaje asociativo y constructivo. Pero si conviene diferenciar entre constructivismo epistemológico y psicológico, otro tanto debe hacerse cuando pensamos en la pautas de intervención psicológica derivadas de estos modelos. Aunque todo aprendizaje sea una construcción, cabe pensar que en algunos casos la forma de promover cambios puede apoyarse en procesos asociativos, en cambiar las contingencias percibidas 33 entre ciertas acciones y sucesos, mientras que en otros tal vez requiera un proceso de reconstrucción de la propia identidad del aprendiz, sea en contextos de intervención clínica, promoviendo un cambio personal radical, o en contextos instruccionales o laborales, mediante procesos de reestructuración del conocimiento. Por tanto, al considerar la función que cumplen tanto el aprendizaje asociativo como el constructivo en el diseño de la intervención psicológica, del hecho de que ningún aprendizaje sea un reflejo fiel del ambiente, ya que lo aprendido nunca se corresponde con el ambiente ni puede ser reducido a sus parámetros físicos, o del hecho de que todo aprendizaje se sustente en representaciones o aprendizajes previos del organismo, no se infiere que todo aprendizaje deba ser constructivo en el sentido psicológico. A tal fin puede ser útil diferenciar entre constructivismo estático y dinámico (POZO, 1989). La construcción estática implicaría que la actividad cognitiva en cualquier contexto está restringida por las representaciones activas en ese momento. Este sentido de la construcción de representaciones es asumible desde cualquier enfoque teórico en psicología, ya sea en forma de priming, de activación de conocimientos previos, de construcción situacional de un modelo mental o incluso de influencia de la historia de refuerzos anterior (POZO, 1996). De hecho, podríamos decir que la propia idea de aprendizaje carecería de sentido si la experiencia presente no estuviera de algún modo condicionada o restringida por la experiencia pasada, si todo aprendizaje no fuera producto de los aprendizajes anteriores. En cambio la construcción dinámica de conocimientos, no siempre diferenciada de la anterior, implicaría asumir el carácter deliberado, explícito o intencional del proceso de construcción de nuevas representaciones o conocimientos para afrontar una situación nueva, algo que es dudoso que se proponga la mosca o el gato, pero es más probable que, al menos en ciertas situaciones, hagamos la vecina o yo. En este sentido más restringido la construcción dinámica ya no sería compatible con los modelos asociativos del aprendizaje y requeriría otro tipo de procesos de naturaleza constructiva, de acuerdo con la Tabla 1.1. Una buena forma de profundizar en la distinción entre procesos asociativos y constructivos, y de dar sentido a la diferencia entre construcción estática y dinámica, es recurrir a una diferenciación más reciente, en parte paralela o complementaria a la tratada en este apartado, como es la distinción entre procesos de aprendizaje implícito y explícito, que puede arrojar algo más de luz a nuestra búsqueda de las formas de aprendizaje específicamente humanas. Del aprendizaje implícito al aprendizaje explícito Según vamos viendo, la vieja escisión o disociación entre las formas más 34 simples del aprendizaje, compartidas con otras especies, y las más complejas, propiamente humanas, ha persistido con el tiempo pero su significado ha ido evolucionando desde la ya superada —o así debería de ser— oposición entre enfoques conductuales y cognitivos, a la aún vigente contraposición entre aprendizaje asociativo y constructivo para llegar a la más reciente división entre las formas implícitas y explícitas del aprendizaje, que ha cobrado vigencia y relevancia en las últimas décadas. Tal vez el ejemplo más claro de cómo esta disociación redefine su significado al tiempo que se recrudece, sea precisamente la obra de Arthur REBER (1967, 1993), quien acuñara el término aprendizaje implícito hace ya más de cuarenta años. REBER (1967) se propuso resolver a su manera la polémica suscitada entre SKINNER (1957) y CHOMSKY (1959) en torno a la adquisición del lenguaje, uno de los territorios psicológicos en los que el ambicioso proyecto conductista intentó ingresar, con escaso éxito por cierto. Fiel a los supuestos de la equipotencialidad y la correspondencia mencionados en páginas anteriores, SKINNER (1957) había intentado mostrar en Verbal behavior que el lenguaje no era sino un territorio más del aprendizaje conductual, en nada diferente de otros tipos de condicionamiento, y que todo lo que se necesitaba para explicar cómo los niños adquirían el lenguaje eran los mecanismos del aprendizaje asociativo junto con un ambiente complejo, lingüísticamente enriquecido (algo que por cierto retomarían muchos investigadores posteriormente intentando que diferentes primates adquirieran alguna forma de lenguaje mediante su crianza en ambientes humanos, con resultados nuevamente más que limitados). CHOMSKY (1959) replicó duramente con su célebre argumento en favor de la naturaleza generativa del lenguaje: los niños comprenden y emiten producciones verbales que nunca han escuchado antes, a las que nunca habían sido expuestos, para lo que necesitan disponer de reglas para combinar los elementos del lenguaje que no pueden adquirirse por condicionamiento sino que, según su argumento, deben ser parte de un dispositivo innato para aprender el lenguaje, de carácter universal y, por tanto, no dependiente del ambiente. REBER (1967, 1993), que por su formación estaba interesado en el aprendizaje asociativo pero ya no conductual, se propuso mediar de forma indirecta en esa controversia, mostrando cómo esas reglas, que en efecto se requerían para usar y comprender el lenguaje, podrían ser adquiridas por procesos asociativos pero, y esta fue su contribución más original, de naturaleza implícita. Para ello diseñó una tarea de adquisición de gramáticas artificiales, que sigue siendo un paradigma experimental clásico en los estudios sobre aprendizaje implícito (ver Capítulo IV), en el que las personas debían memorizar series de letras como PVPXVPS, PTVPS, TSSXXVPS, PTVPXVV, etc., que cumplían una regla gramatical en su composición de la que sin embargo no eran informados. Posteriormente se 35 enfrentaban a nuevas series de letras (PTTTPVS, TSS, TTVV, TSSXS, etc.) que podrían ser ejemplos positivos o no de esa regla, sobre las que debían emitir un juicio con respecto al cumplimiento o no de la regla. En general, los participantes eran capaces de hacer esas predicciones con bastante éxito, por encima del azar, pero lo interesante es que no eran capaces de informar sobre cuál era la regla que de hecho estaban usando eficazmente para hacer sus predicciones. Habían aprendido una regla por procesos asociativos, detectando lo que había en común entre los casos positivos, pero no podían informar de la regla que estaban usando. Habían adquirido una regla gramatical implícita. Dejando de lado si la adquisición de reglas gramaticales artificiales mediaba realmente en la controversia entre SKINNER y CHOMSKY (parecería más bien que REBER había mostrado cómo pueden aprenderse reglas arbitrarias en la adquisición de una lengua dada, no cómo se adquiere la capacidad del lenguaje en sí, de hecho el propio REBER, 1993, se desvincula de esa controversia), REBER acuñó un concepto que ha tenido un notable eco en los últimos años en toda la psicología cognitiva, más allá del estudio del aprendizaje en sí. Recordemos que la psicología cognitiva dominante, basada entonces en la metáfora computacional, asumía que la mente humana era un dispositivo que se representaba el mundo, al igual que un ordenador, mediante símbolos explícitos unidos entre sí por medio de reglas de composición igualmente explícitas. Frente a ello, REBER (1993) venía a mostrar que el aprendizaje humano se apoyaba en realidad en la adquisición de representaciones implícitas a las que las personas no tenían acceso y que, por consiguiente, no podían explicitar, es decir eran producto del aprendizaje implícito, siguiendo la definición de ANDERSON (1996, págs 123-124), según la cual son “procesos explícitos aquellos de los que se puede informar y procesos implícitos aquellos de los que no (se puede informar)”. De hecho, la propia idea de que buena parte de la actividad mental, y con ella el propio aprendizaje, se llevara a cabo de forma implícita o no consciente chocaba frontalmente con los supuestos de la psicología cognitiva dominante y, más allá de ella, con toda una tradición cultural que asume que la actividad mental de los seres humanos, ya desde la definición aristotélica del ser humano como un animal racional, es esencialmente, consciente, de naturaleza simbólica, en suma racional y explícita. Como ha mostrado entre otros CLAXTON (2005; ver también D’ANDRADE, 1995; EVANS, 2010; KAHNEMAN, 2011) en nuestra tradición cultural neoplatónica, judeocristiana, o más recientemente cartesiana, se asume “al menos desde el siglo XVIII que las personas poseen algo llamado mente que es el órgano de la inteligencia…. en el que tienen lugar los estados mentales —en la bien iluminada oficina de la conciencia— y que cada uno de nosotros somos esencialmente el ‘ejecutivo jefe’ que ocupa esa oficina…. En este modelo los 36 estados conscientes, especialmente los pensamientos racionales, son la causa de las acciones” (CLAXTON, 2005, pág. 7). La Figura 1.1 refleja, según EVANS (2010), el esquema básico de funcionamiento de esa oficina del “ejecutivo jefe” de nuestra mente en la psicología popular, que como puede verse tiene una notable similitud con los típicos diagramas de flujo en el procesamiento clásico de información. Figura 1.1. Esquema de funcionamiento del “ejecutivo jefe” según EV A N S (2010). Aunque la existencia de procesos mentales inconscientes tiene una larga historia en nuestra cultura (desde los dioses del Olimpo griego que con sus pasiones gobernaban a los humanos hasta los lóbregos sótanos del inconsciente freudiano), excelentemente analizada por CLAXTON (2005), lo cierto es que tanto la psicología popular o intuitiva que nos dicta el sentido común, como la propia investigación filosófica y posteriormente, ya en el siglo XX, psicológica, han tendido a asumir con ciertas excepciones (y aquí FREUD camina extrañamente de la mano nada menos que de SKINNER), que nuestra conducta está gobernada por un Yo consciente, responsable, que controla nuestras acciones, y toma decisiones de forma racional, que sabe lo que hace y muchas veces por qué lo hace. En un juicio penal se considera un eximente el no ser responsable, de forma transitoria o no, de los propios actos, algo que hay que demostrar porque se da por supuesto que todos —salvo los menores de edad o las personas con algún trastorno— sabemos lo que hacemos y por tanto somos responsables de ello. Según la definición de ANDERSON (1996), se asume que podemos informar a los demás y a nosotros mismos sobre las intenciones que subyacen a nuestras acciones, que las conocemos. Igualmente la educación se centra sobre todo en 37 proveer a los niños de esas capacidades racionales, simbólicas, que aseguren su responsabilidad social, a través de un conocimiento matemático, lingüístico, científico, moral, histórico, etc., de carácter simbólico, analítico, codificado en lenguajes que permiten informar a los demás y a uno mismo de lo que se sabe. En general nuestra cultura, y con ella la escuela, desprecia toda forma de conocimiento no simbólico o explícito como, por ejemplo, el conocimiento práctico, no simbólico, el saber hacer (actividad física, artística, etc.), que o bien se considera un subproducto de ese conocimiento formal o simbólico, o se banaliza. El verdadero conocimiento en nuestra tradición cultural, y con él el conocimiento escolar y en general académico, es explícito, simbólico y analítico. Como muy bien sabe todo alumno, en nuestra tradición educativa conocer y aprender requieren sobre todo saber decir, informar mediante códigos simbólicos. Por tanto, dado que el aprendizaje implícito se produce cuando el aprendiz no puede informar de lo que ha aprendido o de cómo lo ha aprendido, y aprendizaje explícito cuando se puede informar de lo aprendido, en nuestra cultura —tanto en psicología popular y la científica como en las propias instituciones educativas — prima sobre todo el aprendizaje explícito. Es cierto que se admite la existencia de actividad mental implícita, pero se considera más bien algo irrelevante, accidental o en el peor de los casos algo indeseable o desviado (CLAXTON, 2005), de forma que el procesamiento implícito, o no consciente, o bien nos exime de responsabilidad porque nos hace perder nuestra racionalidad y en suma nuestra humanidad, o bien remite a procesos mentales supuestamente inferiores, ya que como señala EVANS (2010), nadie pensaría que puede acceder al funcionamiento de la percepción visual a través de la introspección, como tampoco podría acceder así al funcionamiento de su sistema hepático. Sin embargo, en contra de esta tradición cultural y científica, la brecha abierta por REBER (1993) en la psicología cognitiva —que no hace sino reabrir otras brechas anteriores en nuestra tradición cultural como las de SCHOPENHAUER o FREUD— no solo se ha profundizado en los estudios sobre aprendizaje (BERRY, 1997; FRENCH y CLEEREMANS, 2002; STADLER y FRENSCH, 1998) en muy diferentes ámbitos (ver más adelante el Capítulo IV), sino que se ha ido abriendo cada vez más en las últimas décadas hasta alcanzar otros muchos ámbitos de la actividad mental, donde se distingue ya entre el funcionamiento implícito o explícito, sea en el estudio de la memoria (ERDELYI, 2012; MULLIGAN y BESKEN, 2013; SCHACTER, 1996), de la percepción (ERDELYI, 2004; KIHLSTROM, 2013; MAC LEOD, 1998), de las actitudes y conductas sociales (BARGH y CHARTRAND, 1999; GAWRONSKI y BODENHAUSEN, 2006; ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008) o de los propios procesos de pensamiento, que deberían ser el último bastión de la racionalidad explícita, y que sin embargo están invadidos también desde hace unos años por la actividad mental implícita (EVANS, 2010; HOGARTH, 2001). De hecho, son numerosos hoy 38 los autores que defienden una mente humana de naturaleza dual, en la que convivirían dos sistemas cognitivos, uno implícito, automático, intuitivo, holístico, y otro de carácter explícito, controlado, reflexivo y analítico. De esta forma la vieja disociación que venimos revisando en la historia reciente de la Psicología del Aprendizaje Humano adquiere una nueva dimensión que, con denominaciones diversas (ver Tabla 1.2), queda atravesada, a nuestros efectos, por el continuo que va del aprendizaje implícito al explícito a partir de la definición de REBER (1993, pág. 5), que establece que el aprendizaje implícito es aquel “que tiene lugar en gran medida con independencia de los intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito sobre lo que se adquiere”. Tabla 1.2. Diversos modelos de mente dual, a partir de EVANS (2010) RE BE R Implícita Explícita EP S TE IN Experiencial Racional CH A IKE N Heurística Sistemática KA H N E M A N Rápida Lenta EV A N S Heurística Analítica SLO M A N Asociativa Basada en reglas Varios autores Automática Controlada HA M M O N D Intuitiva Analítica LIE BE RM A N Reflejo Reflexión NIS BE TT Holística Analítica W ILS O N Inconsciente Consciente De hecho, tras la obra de REBER (1993) y otros muchos desarrollos posteriores en psicología cognitiva (por ej., KIRSNER y cols., 1998; ROSETTI y REVONSUO, 2000a; UNDERWOOD, 1996), ya no se pone en duda la existencia de una mente implícita soterrada bajo nuestros procesos conscientes (CLAXTON, 2005). Pero estos modelos duales van más allá de ese reconocimiento de un mente implícita, al postular (por ej., EVANS, 2010; KAHNEMAN, 2011) que esas formas implícitas son, como REBER (1993) defendía, las prioritarias o dominantes en la mente humana, de tal forma que por defecto, o si se quiere por diseño natural, nuestra mente actúa y, para nuestros propósitos, aprende preferentemente de forma implícita, no deliberada en vez de ser, como la tradición cultural y científica occidental ha supuesto, un sistema esencialmente reflexivo, racional o consciente. Así, REBER (1993) y otros muchos autores posteriormente (por ej., 39 CLAXTON, 2005; DIENES y PERNER, 1999; DONALD, 2001; EVANS, 2010; KARMILOFFSMITH, 1992; LINDEN, 2007; MARCUS, 2008; POZO, 2001, 2003; RAMACHANDRAN, 2011), atribuyen al sistema cognitivo implícito una primacía filogenética, ontogenética y funcional, con respecto al sistema cognitivo explícito o consciente (ver Tabla 1.3). Tabla 1.3. Rasgos que avalan la primacía filogenética, ontogenética y funcional del sistema cognitivo implícito Sistema Cognitivo Implícito Primacía filogenética Primacía ontogenética Primacía funcional Sistema Cognitivo Explícito Compartido con otras especies. Específicamente humano. Basado en estructuras cerebrales más antiguas. Basado en estructuras cerebrales más recientes. Naturaleza encarnada. Naturaleza simbólica. Desarrollo temprano, ya en los bebés. Desarrollo más tardío. Independiente de la instrucción: universalidad dentro de culturas y entre culturas. Dependiente de la instrucción y mayor dependencia cultural. Rápido, inmediato. Lento, mediado. Automático. Controlado. Capacidad ilimitada. Limitación en la memoria de trabajo. Robusto. Vulnerable. Encapsulado, estable, rígido. Relacionado con otros aprendizajes, inestable, flexible. En primer lugar se asume que el sistema de aprendizaje implícito, como parte de las funciones cognitivas implícitas, es más antiguo filogenéticamente que el aprendizaje explícito. De hecho estaría constituido por aquellos mecanismos básicos de aprendizaje asociativo que los conductistas estudiaban en otros animales y a los que reducían todo el aprendizaje humano. Como veremos en el Capítulo IV, las funciones de aprendizaje, o de modificación de las propias acciones en respuesta a cambios en el ambiente externo e interno del organismo, surgieron muy tempranamente en la evolución y son compartidas por todos los seres vivos con simetría bilateral que se desplazan con el fin de obtener energía o alimento, de evitar una amenaza o de lograr reproducir sus genes (MARTÍNEZ y ARSUAGA, 2002), desde las lombrices o las abejas, a los perros y los humanos, por lo que tanto los vertebrados como los invertebrados compartirían en lo esencial esos mecanismos de aprendizaje asociativo, que serían realmente antiguos en la filogénesis, ya que los vertebrados y los invertebrados se separaron evolutivamente en el Cámbrico, hace al menos 540 millones de años 40 (PAPINI, 2002). Así que no solo los perros, gatos y palomas que estudiaban los conductistas, sino caracoles, cucarachas e incluso gusanos comparten con nosotros mecanismos de aprendizaje asociativo de naturaleza implícita. Por ejemplo, los mecanismos básicos del condicionamiento del miedo se asientan en circuitos y sistemas neuronales, como el llamado sistema límbico, que compartimos con otras muchas especies: “en todos los animales que tienen amígdala, desde los lagartos hasta las personas, esta estructura parece estar implicada en esta clase de respuestas defensivas. Esto es extrapolable a los seres humanos, en los que se ha visto que la actividad funcional de la amígdala se incrementa durante el condicionamiento del miedo. Es decir, al menos para este tipo de aprendizaje simple, el cerebro humano parece funcionar igual que el de una rata” (LEDOUX, 2002b, pág. 131). No en vano Eric KANDEL (2006) recibió el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre los mecanismos moleculares del aprendizaje implícito (habituación, sensibilización y condicionamiento clásico) en la Aplysia, un caracol marino, y que son nuevamente similares a los que tienen lugar en nuestro cerebro cuando aprendemos de modo implícito. Por tanto los procesos de aprendizaje implícito pueden dar cuenta de nuestros aprendizajes más ancestrales, basados en estructuras cerebrales compartidas con gran parte del reino animal, muy antiguas y profundas, dado que el cerebro se construyó evolutivamente de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba (LINDEN, 2007), involucrando lo que EDELMAN y TONONI (2000) denominan los “apéndices corticales”, que incluirían los ganglios basales, la amígdala o la corteza cingulada anterior (BAYNES y GAZZANIGA, 2000; HIKOSAKA y cols., 2000; LIEBERMAN, 2000, 2007) (ver Figura 1.2). En cambio los procesos de aprendizaje explícito serían parte de un “segundo cerebro” (RAMACHANDRAN, 2011) o de una “segunda mente” construida en un único cerebro (EVANS, 2010), que aunque tal vez no sean exclusivamente humanos, porque en parte estarían compartidos con algunos primates, sí serían específicamente humanos, ya que diferenciarían nuestras capacidades cognitivas y también, para nuestros propósitos, nuestro aprendizaje del resto del reino animal. Este aprendizaje explícito implicaría la capacidad de representar las propias representaciones, surgidas de ese aprendizaje implícito primario, convirtiéndolas en metarrepresentaciones por medio de nuevos sistemas cerebrales (ver Figura 1.2), pero también del acceso a sistemas simbólicos de naturaleza cultural que, como veremos en su momento, permiten recodificar esas experiencias primarias en nuevos significados. 41 Figura 1.2. Algunas de las áreas cerebrales supuestamente vinculadas con la actividad de cada uno de los sistemas según LIE BE RM A N (2007). Las figuras reflejan una imagen (A) lateral, (B) ventral, y (C) medial del cerebro. Los ganglios basales y la amígdala son en realidad estructuras subcorticales que se proyectan aquí en la superficie cortical solo a efectos de facilitar la presentación visual. Así, por ejemplo, aunque los seres humanos compartamos, según acabamos de ver, emociones primarias con otras especies, nuestra vida sentimental sería sin embargo más rica y variada que la de un lagarto, un gato o un caracol, en la medida en que la explicitación de nuestras emociones permitiría convertirlas en sentimientos (DAMASIO, 2010), gracias a la acción no solo de esas estructuras cerebrales evolutivamente más recientes —especialmente, aunque no solo en los lóbulos frontales (ver Figura 1.2)— sino también de sistemas simbólicos de representación con una alta carga cultural. Los procesos cognitivos explícitos serían específicos, aunque no totalmente exclusivos, de la mente humana y por tanto más sofisticados, pero también más vulnerables (DEHAENE y NACCACHE, 2001; GOLDBERG, 2001; ROSETTI y REVONSUO, 2000a), siendo responsables de buena parte de las funciones ejecutivas del cerebro. Pero al ser posteriores, tanto en la historia evolutiva y personal como en la propia actividad cognitiva, serían también subsidiarios de aquellos procesos implícitos primarios, ya que se alimentarían de los productos de esos sistemas (representaciones implícitas), para reconstruirlos o darles nuevos significados al hacerlos explícitos a través de un nuevo código de carácter simbólico, que permitiría informar a los demás y a nosotros mismos de esas representaciones primarias, por ejemplo de nuestros estados emocionales. Por supuesto, otros animales también comunican a sus congéneres o a otros animales sus estados emocionales de forma implícita, mediante mecanismos bioquímicos, hormonales o conductuales, pero la explicitación mediante códigos simbólicos, como veremos en la Tercera Parte del libro, permite conocer esos estados emocionales, hacerlos explícitos, y en consecuencia también transformarlos, aprender de otra forma sobre ellos, así como modificar la expresión intencional de esas emociones, ocultándolas o exacerbándolas, y de esa forma modificar también los estados emocionales y representacionales tanto de quien hace explícitas esas representaciones como de 42 quien las recibe. Este mismo ejemplo nos sirve para destacar otro rasgo diferencial entre ambos sistemas mentales y de aprendizaje, que hundiría también sus raíces en nuestra historia evolutiva. Y es que, como veremos en detalle en el Capítulo IV, el aprendizaje implícito está estrechamente ligado a las entradas somatosensoriales, a cómo nuestro cuerpo percibe y actúa en el mundo —por ejemplo, las emociones son respuestas del cuerpo a sucesos relevantes que nos acontecen: un ruido amenazante, la sonrisa de un bebé—, mientras que el aprendizaje explícito usa códigos simbólicos de representación —solo así podemos expresar nuestros sentimientos, hablar o informar de nuestros estados emocionales de forma intencional. En contra nuevamente de nuestra tradición cultural que asume la primacía de la mente simbólica sobre el cuerpo (recordemos que según el Evangelio de San Juan “En el principio ya existía el Verbo”, y solo más tarde “El Verbo se hizo Carne”), sabemos hoy que en el principio está el cuerpo (POZO, 2003), proporcionándonos información sobre los cambios que se producen en el mundo externo e interno y asociando esas informaciones mediante procesos de aprendizaje implícito en representaciones encarnadas o incorporadas (POZO, 2001, 2003), que tienen la marca o las restricciones impuestas por nuestros sistemas corporales como códigos desde los que representar el mundo (BARSALOU, 2008; CALVO y GOMILA, 2008; DE VEGA, 2002; DE VEGA, GLENBERG y GRAESSER, 2008; GIBBS, 2006; GLENBERG, 1997). Y ese cuerpo, fruto de una historia evolutiva y de una selección natural, constituirá por tanto el sentido o contenido primario de nuestras representaciones implícitas (DAMASIO, 1994, 2010), que solo por la mediación del aprendizaje explícito podemos reconstruir y en cierto modo trascender. Pero el sistema de aprendizaje implícito no solo es más antiguo en la filogénesis sino que también tiene primacía ontogenética, ya que surgiría antes en el desarrollo personal que el aprendizaje explícito. Los recién nacidos ya detectan regularidades en su ambiente de las que sin embargo no son conscientes (BLAKEMORE y FRITH, 2005; MARCUS, 2003; THELEN y cols., 2001). De hecho, parece que los bebés son verdaderas máquinas asociativas. Aunque tienen casi el mismo número de neuronas que un adulto, disponen de más conexiones neuronales que los adultos. Si el aprendizaje asociativo implícito se basa en el establecimiento de conexiones neuronales entre las redes que están activas en un momento dado, los bebés tienden a activar todas esas redes de forma compulsiva (solo hay que ver a un bebé agitar todo su cuerpo al intentar alcanzar un objeto o simplemente al asistir a algún suceso excitante, como la sonrisa de su madre). Parte del desarrollo, del ensamblaje del cerebro (MARCUS, 2003) para cumplir sus funciones mentales de modo más eficiente, consistirá no solo en establecer conexiones más precisas, sino sobre todo en una “poda 43 sináptica” (eliminar las conexiones no funcionales) y en procesos inhibitorios en los que sin duda desempeñan una función esencial la explicitación y la actividad mental consciente, coordinada por los lóbulos frontales, que son los últimos en desarrollarse en la ontogenia, hasta el punto que su desarrollo no se completa hasta más allá de los 18-20 años, la edad a la que significativamente en muchos países se establece la mayoría de edad. La construcción evolutiva de esas funciones mentales conscientes, incluido el aprendizaje explícito, al igual que sucede a nivel filogenético, es un proceso dinámico y gradual, que admite muchos niveles, muchos grises intermedios desde esa actividad implícita inicial, a la actividad mental plenamente explícita que requiere el uso limitado pero inequívoco de metarrepresentaciones en torno a los 3-4 años, cuando ya sin duda los niños son capaces de usar los códigos simbólicos adquiridos —el lenguaje, pero también gestos, dibujos, marcas, objetos— para re-representarse su mundo interno y externo. Junto con esta precocidad del sistema de aprendizaje implícito, que está con certeza activo ya desde antes del nacimiento, hay otro rasgo que avala la primacía ontogenética de este sistema, como es su universalidad, que se deriva de su historia filogenética. Los sistemas de aprendizaje explícito, y los aprendizajes a que dan lugar, al estar mediados por códigos simbólicos de naturaleza cultural —no solo por la lengua hablada, sino, como veremos en el Capítulo VI, por la escritura, la anotación matemática, los relojes, los mapas, las nuevas tecnologías, etc.— y por tanto al depender de la cultura y de la educación, admiten una gran variabilidad histórica y cultural. En cambio, el aprendizaje implícito sería supuestamente independiente de la cultura y de la instrucción según REBER (1993), por lo que apenas se observarían diferencias individuales —algo debatido en la actualidad sobre lo que volveremos en el Capítulo IV— ni tampoco variaría apenas con la edad y el desarrollo cognitivo ya que, dado su carácter primario, su funcionamiento no dependería de la adquisición de otras funciones cognitivas posteriores más complejas. Por tanto, se asume que esos procesos de aprendizaje implícito darían lugar a ciertos universales cognitivos que caracterizarían, con independencia de la cultura, las teorías implícitas que mantenemos las personas, ya sea sobre el mundo social, por ejemplo en la formación de estereotipos (ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008), o en las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza (POZO y cols., 2006), pero también en las teorías implícitas sobre los objetos, en nuestra física intuitiva (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005), que se empieza a adquirir ya desde la cuna (GOPNIK, MELTZOFF y KUHL, 1999; SPELKE, 1994). Esta universalidad del funcionamiento cognitivo implícito está siendo sin embargo debatida en la actualidad, ya que la inmensa mayoría de la investigación psicológica se ha basado en una población muy homogénea —la población occidental y dentro de 44 ella la norteamericana— (ANNETT, 2008), con lo que tal vez la imagen que tenemos de la mente humana tras más de un siglo de investigación responda solo al patrón de lo que podríamos llamar la mente occidental alfabetizada (y a ser posible anglosajona). De hecho, nuevos estudios que están comparando el funcionamiento cognitivo en diferentes culturas, de los que nos ocuparemos en el Capítulo VIII, están hallando notables diferencias (HEINRICH, HEINE y NORENZAYAN, 2010) que deben hacernos relativizar esta imagen de la mente humana. No es solo que el contenido de algunas de nuestras representaciones o teorías, tanto explícitas como implícitas, pueda variar culturalmente, sobre todo en el dominio social, por ejemplo en lo que se refiere a la psicología intuitiva (NISBETT, 2003) o las concepciones de aprendizaje (LI, 2012) sino que el propio funcionamiento psicológico subyacente, podría diferir culturalmente, si bien parece que esas diferencias afectan más a los procesos explícitos que a los implícitos. Aunque haya dudas razonables sobre la universalidad de los procesos cognitivos, no hay datos que muestren que el aprendizaje implícito no sea universal, por lo que el aprendizaje de teorías implícitas, del que nos ocuparemos en la Segunda Parte del libro, se basaría en los mismos procesos en todas las culturas. En cambio, los aprendizajes explícitos, al ser fuertemente dependientes del dominio de esos códigos que median en su construcción, se verían influidos por la instrucción y la socialización en contextos concretos, por lo que suele haber más variaciones o diferencias tanto entre las culturas como dentro de ellas. Pero si el aprendizaje implícito es un sistema primario en la historia evolutiva y también en el desarrollo personal, para el análisis de los procesos de aprendizaje humano es aún más importante su primacía funcional, sin duda derivada de las anteriores. No es solo que esté antes en la historia de nuestra especie y en la nuestra personal, es que el aprendizaje implícito está antes en cada acto de aprendizaje. Esta primacía funcional del aprendizaje implícito es una de las ideas más importantes —al tiempo que más contraintuitivas en nuestro marco cultural — para comprender el aprendizaje humano, según la cual, siempre que aprendemos o intentamos aprender algo, nuestro aprendizaje se apoya en los procesos o resultados del aprendizaje implícito. Por supuesto cuando aprendemos sin ser conscientes de ello nuestro aprendizaje será en gran medida, si no completamente, implícito. Pero incluso cuando aprendemos de forma deliberada o intencional, reflexiva o consciente, lo hacemos siempre a partir de aprendizajes implícitos previos, de los que sin embargo no somos conscientes. En este sentido el aprendizaje explícito sería un sistema subsidiario, o parásito (RAMACHANDRAN, 2011), del sistema implícito primario, en la medida en que se alimentaría de sus productos sin saber que lo está haciendo, con los riesgos que ello comporta para su propia racionalidad y para la propia eficacia de nuestros aprendizajes, sobre todo en nuevos contextos. 45 Y es que para empezar el procesamiento implícito de la información es más rápido que el explícito. Volviendo al ejemplo de las emociones, se sabe hoy que hay una doble vía para su procesamiento (LEDOUX, 2002b): la vía inferior o implícita, que liga los receptores sensoriales que detectan los estímulos o situaciones amenazantes o gratificantes con los sistemas de reacción corporal (hormonales, musculares, etc.) a través de la ya mencionada amígdala, y una vía superior, o explícita, que conecta este sistema con los lóbulos frontales y los sistemas de control ejecutivo. Pues bien, en una respuesta por ejemplo de miedo, las reacciones autonómicas del cuerpo por la vía implícita (el aumento de la tasa cardíaca, la sudoración, etc.) preceden a la representación explícita, consciente, de la situación. Antes de saber por qué nos sentimos amenazados, nos sentimos amenazados. De hecho, el sistema explícito se activa ante la sensación de una situación nueva, no prevista, que necesita de algún modo ser justificada. El sistema cognitivo implícito está siempre activo, siempre alerta, mientras que el explícito solo se activa ante las situaciones que rompen con lo rutinario, con lo habitual (EVANS, 2010). Lo mismo sucede cuando debemos tomar una decisión, la intuición suele preceder a la reflexión, el pensamiento intuitivo es rápido, el consciente lento, o si prefiere perezoso (KAHNEMAN, 2011), de modo que frecuentemente razonamos sobre las intuiciones apresuradas que nos ha proporcionado el sistema implícito, o si se prefiere más que razonar racionalizamos las conclusiones que nuestro sistema implícito ha extraído en forma de estereotipos, prejuicios o preferencias emocionales, lo que sin duda es muy económico y eficiente para el sistema cognitivo, pero no necesariamente desde el punto de vista de la racionalidad lógica, y en todo caso contribuye a consolidar muchos sesgos y prejuicios que quedan así aparentemente justificados de forma explícita. Esa rapidez del procesamiento implícito, que siempre llega antes, está ligada a su carácter automático frente al control consciente o la intencionalidad requeridos por el procesamiento explícito. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, las representaciones implícitas se disparan solas, mientras que las explícitas requieren intención. De esta forma el aprendizaje implícito resulta muy económico desde el punto de vista cognitivo o energético, mientras que el explícito, además de lento y controlado, requiere esfuerzo y es muy costoso, ya que consume muchos recursos. Dada la exigencia energética de nuestro cerebro —que consume o degrada en torno al 20% de la energía que necesita cada día nuestro organismo, cuando apenas llega al 2% de la masa corporal— es muy importante conseguir representaciones casi gratis. Mientras que el aprendizaje explícito, por ejemplo en contextos escolares, requiere que los alumnos estén motivados, lo que exige una asignación de recursos emocionales y cognitivos que como saben muchos profesores, y todos los alumnos, es muy difícil de 46 lograr (ALONSO TAPIA, 2005; HUERTAS 1997), al mismo tiempo esos alumnos están aprendiendo otras muchas cosas de forma implícita, sin apenas consumir recursos, esfuerzo, y por tanto sin una fuerte inversión motivacional. Por si esto fuera poco, el sistema cognitivo implícito es aparentemente ilimitado, ya que en él se ejecutan múltiples actividades mentales en paralelo. En este momento, mientras lee este texto, su sistema visual está procesando las marcas negras que aparecen en el papel o en la pantalla, al tiempo que en otras zonas de su cerebro esas marcas se decodifican como letras, que se procesan como palabras, y mientras oye de fondo, sin apenas escuchar las notas de una canción o de un niño que ríe, su mente regula la temperatura corporal y siente un escalofrío o suda, al tiempo que se rasca la cabeza… En cambio el procesamiento explícito es serial y puede llegar a agotar todo el espacio, tan limitado, de su memoria de trabajo. Mientras lee el texto y busca un ejemplo para ver si ha comprendido bien que quiere decir “ilimitado”, en este contexto no puede, o al menos no debe, pensar en otra cosa. Hoy sabemos que la llamada memoria de trabajo es más bien un espacio atencional ligado al procesamiento explícito de la información: “la memoria de trabajo es un sistema de almacenamiento temporal bajo control atencional en el que se apoya nuestra capacidad para el pensamiento complejo” (BADDELEY, 2007, pág. 1). Las limitaciones de la memoria de trabajo, nuevamente vinculadas a la acción de los lóbulos frontales, en concreto de su región dorsolateral (por ej., RAMACHANDRAN, 2011), restringirían la actividad mental explícita pero no la implícita. Toda esta mayor facilidad o eficacia funcional del sistema cognitivo implícito se refuerza además porque es más robusto que el explícito, que resulta más vulnerable en su funcionamiento en condiciones adversas (fatiga, falta de motivación, estrés, presión de tiempo, ejecución de varias tareas simultáneas, etc.). En esas situaciones tenderemos a resolver las tareas mediante un procesamiento implícito más que explícito. Como dice KAHNEMAN (2011, pág. 61 de la trad. cast.): “La gente que está cognitivamente ocupada es más probable que haga elecciones egoístas, use un lenguaje sexista y emita juicios superficiales en situaciones sociales”. Igualmente los datos obtenidos con pacientes con daños localizados en la corteza cerebral muestran que estas lesiones que alteran los aprendizajes explícitos, tienden sin embargo a preservar el aprendizaje implícito (por ej., SCHACTER, 1996; SQUIRE y FRANBACH, 1990), mostrando que los sistemas más antiguos y primitivos proporcionan resultados menos sofisticados o complejos pero más robustos. Es sabido que en el caso de las personas que sufren algún tipo de amnesia suele haber una pérdida de la memoria explícita pero no de la implícita, de forma que esas personas no solo pueden recuperar representaciones o reconocer situaciones que no son capaces de evocar conscientemente, sino que incluso siguen pudiendo aprender de modo implícito, 47 por ejemplo, adquiriendo nuevas destrezas o habilidades que sin embargo no saben que las están aprendiendo (SCHACTER, 1996). Pero además de ser más rápidos y económicos, los aprendizaje implícitos son también más duraderos, menos vulnerables a nuevos aprendizajes, ya que buena parte de esos aprendizajes implícitos, al ser automáticos, actúan de forma encapsulada o modularizada (FODOR, 1983; KARMILOFF-SMITH 1992), por lo que no son accesibles a otras representaciones, si no es de forma intencional y esforzada, por procesos explícitos, por lo que al no comunicarse o relacionarse con otras representaciones, apenas se ven interferidos por futuros aprendizajes, siendo más estables pero también más rígidos o difíciles de cambiar ante nuevas demandas. En cambio, la función del aprendizaje explícito es precisamente relacionar unas representaciones con otras, recodificarlas a través de lenguajes simbólicos que permitan generar nuevos significados, de tal modo que lo que aprendemos de modo explícito suele verse afectado o modificado por nuevos aprendizajes, siendo por tanto menos estables pero también más flexibles o adaptativos antes nuevas demandas que los aprendizajes implícitos. Con certeza quien lea este texto con la intención de aprender de él —un aprendizaje explícito — no lo recordará nunca tal como lo leyó —o al menos ese es mi deseo— sino filtrado, integrado, relacionado con aprendizajes previos y futuros que le darán un nuevo significado. De esta forma, lo que hemos aprendido de modo implícito, o incluso como veremos en el Capítulo VII, lo que hemos aprendido de modo explícito pero posteriormente hemos “implicitado” o automatizado, se preserva y puede recuperarse casi intacto mucho tiempo después de haber sido aprendido, incluso años y décadas después, mientras que lo que aprendemos explícitamente cambia y evoluciona inevitablemente con nosotros, fluye con nosotros como el río de Heráclito. Vemos por tanto que la primacía filogenética, ontogenética y, sobre todo, funcional del aprendizaje implícito hace que siempre que aprendemos, o que ayudamos a alguien a aprender mediante una intervención programada, sea clínica, instruccional o social, debamos partir de sus aprendizajes previos, en gran medida implícitos, ya que, según hemos visto, el aprendizaje implícito está siempre antes, con efectos en ocasiones paradójicos. Como señala MARCUS (2008), la mente humana es una curiosa “superposición progresiva de tecnologías cognitivas”, ya que más que un diseño de ingeniería programada es una verdadera “chapuza” (kluge), en la que las tecnologías más nuevas y sofisticadas (los procesos de aprendizaje explícito en nuestro caso) están montadas sobre dispositivos arcaicos que surgieron para otras funciones (los procesos de aprendizaje implícito), de forma que esas tecnologías punta, novedosas, se apoyan para su funcionamiento en la información dudosamente fiable que les proporcionan aquellos sistemas más antiguos, algunos de ellos 48 claramente obsoletos, en los que sin embargo confiamos plenamente, porque desconocemos de hecho que están ahí, filtrándonos la información. Como dice LINDEN (2007) es como si nuestro elegante reproductor mp3 estuviera montado sobre un magnetófono de ocho pistas o un viejo gramófono. O sin recurrir a una metáfora, pensemos en un caso real. Es sabido que en nuestra visión, y en la de todos los vertebrados, hay un punto ciego, sin visión, debido a que el haz de fibras nerviosas que transmiten las señales visuales pasa a través de un agujero que hay en la retina. Como la evolución, como todo buen chapuzas, no tira nada, lo que ha hecho ha sido inventar un software que compensa el lamentable diseño del hardware, de tal forma que no nos demos cuenta, no percibamos ese punto ciego, que sin embargo está ahí (DAWKINS, 2009). Así, no hay mejor contrargumento, frente a los partidarios del llamado “diseño inteligente” en la evolución, que comprobar lo poco inteligente que es en realidad el diseño evolutivo, lleno de parches, soluciones parciales e incompletas, sistemas redundantes, cuando no contradictorios —como es el caso de estos dos sistemas mentales que, como veremos, con frecuencia entran en conflicto, se disocian—, etc. De hecho, en el caso de las funciones mentales y más concretamente del aprendizaje, esa acumulación de tecnologías superpuestas no siempre consigue reparar los defectos del diseño original. Como veremos en la Segunda Parte de este libro, el sistema de aprendizaje implícito cumple unas funciones cognitivas que no se corresponden ya con las demandas de la nueva sociedad del aprendizaje. Si como dice PINKER (2002) la mente humana es el mayor vestigio arqueológico disponible de nuestro pasado como especie, es claro que no fue seleccionada para resolver los problemas a los que ahora nos enfrentamos, sino para enfrentar los desafíos de nuestros antepasados, cazadores y recolectores que vivían en pequeños grupos o tribus, y que debían mantener la cohesión interna del grupo frente a las amenazas de otros grupos sociales. Aquella mente ancestral nos gobierna sin nosotros saberlo, ya que de hecho, al menos en nuestra cultura, se asume la racionalidad y eficacia de la otra mente, que con frecuencia se limita a racionalizar a posteriori las creencias que le proporciona esa otra mente implícita, más rápida, económica y silenciosa. Pero posiblemente ese sistema cognitivo tan antiguo no sirva ya para afrontar los problemas de alimentación y salud (la tentación del frigorífico o las estanterías del supermercado llenas de proteínas, glúcidos y carbohidratos empaquetados), o las relaciones sociales complejas (cuando la tribu se ha disuelto en sociedades complejas, inestables, multiculturales, de identidades múltiples y contrapuestas), en las que los conflictos ya no deben resolverse mediante la violencia o la imposición de la fuerza, sino a través del diálogo y la persuasión, con pautas de crianza y relaciones de género que buscan también la igualdad y el diálogo, en vez del dominio de la fuerza como corresponde a una especie con un grado 49 notable de dimorfismo sexual. De hecho, una mente tan ancestral nos provee incluso de miedos atávicos (la repugnancia ante las cucarachas o los insectos en general, el miedo a las serpientes, que figura en el frontispicio de nuestra historia cultural, en la historia de Adán y Eva), que son poco relevantes en nuestro mundo actual. Menos aún nos permite afrontar nuevos problemas y desafíos (como el calentamiento global, la desigualdad social y económica, la crisis energética, el desarrollo insostenible o, de modo más mundano, la toma de decisiones sobre el propio proyecto de vida, la subordinación de las metas presentes para invertir en unas metas formativas y de aprendizaje que hagan más viable el futuro), que suponen en general supeditar las soluciones inmediatas, rápidas, intuitivas, el aquí y ahora que tan tentadoramente nos ofrece el sistema cognitivo implícito (esos carbohidratos empaquetados en bolsas de patatas crujientes, la oportunidad de obtener un premio inmediato en una lotería, esta magnífica tarde de primavera, etc.) por representaciones y conductas más complejas (mantener una dieta equilibrada, renunciar a ciertas exigencias inmediatas del organismo, seguir leyendo este texto a pesar de todo, etc.) que solo pueden sostenerse en el tiempo desde la reflexión, la explicitación y el control de la propia acción. No es extraño, por tanto, que cada vez sea más necesario diseñar nuevos tipos de software cultural que, por medio de la educación formal e informal, nos provean de aprendizajes explícitos que inhiban, ajusten o reestructuren esos agujeros ciegos de nuestro sistema cognitivo, las representaciones que tan cómodamente, gratis et amore, nos proporcionan esos sistemas ancestrales de aprendizaje implícito que siguen rigiendo nuestra mente sin saberlo y por tanto sin que podamos impedirlo. Dado que la gente muchas veces no es capaz de controlar por sí misma esa máquina asociativa que es el aprendizaje implícito, que le proporciona soluciones a problemas que ni siquiera se ha llegado a plantear, pero que con el tiempo en algunos casos generan nuevos problemas de más difícil solución, cada vez es más necesaria la intervención psicológica para ayudar a las personas a aprender lo que les demanda esta sociedad, cada día es más exigente en el ámbito del aprendizaje, como veremos en el Capítulo VIII. Así, hay mucha gente que no logra aprender eficazmente una segunda lengua, ya que el aprendizaje implícito nos provee fácilmente de una primera lengua pero, fuera del período crítico de adquisición del lenguaje, no nos ayuda a adquirir una segunda lengua; o personas que no pueden dejar de fumar o no logran controlar sus emociones en ciertas situaciones, quitarse el miedo a hablar en público, o superar ciertas dependencias afectivas perjudiciales; o que no logran comprender la termodinámica o la neurociencia cognitiva, o las relaciones de contingencia; o que se ven incapaces de lograr unas relaciones familiares o de pareja satisfactorias, por no hablar de los cambios representacionales y 50 cognitivos necesarios para combatir el acoso escolar o laboral, la violencia de género, el sexismo, el racismo y la intolerancia, el cambio climático o la desigualdad social. En suma, a pesar de la notable eficacia del sistema de aprendizaje implícito, o quizás debido a esa propia eficacia, las personas necesitamos ayuda para adquirir nuevos conocimientos o para lograr cambios personales que por nosotros mismos no lograríamos, lo que define todo un ámbito de intervención psicológica, el diseño de espacios sociales para ayudar a las personas a cambiar y a adquirir nuevos conocimientos, los resultados más específicos del aprendizaje humano, vinculados a las formas de aprendizaje explícito que según hemos visto en este capítulo nos definen como especie cognitiva, por más que sean menos habituales de lo que en nuestra cultura damos por supuesto. En el último capítulo del libro, nos ocuparemos de los diferentes modelos de intervención psicológica en el aprendizaje, pero antes de llegar ahí debemos comprender mejor no solo la naturaleza, las características y limitaciones de los sistemas de aprendizaje implícito y explícito, sino sobre todo cómo se pueden complementar e integrar. Dado que toda intervención psicológica es intencional, y por tanto en mayor o menor medida explícita, se apoya necesariamente en procesos explícitos que deben ayudar a las personas a adquirir conocimiento o a lograr cambios personales cuando sus formas intuitivas de ser y conocer — producto de su aprendizaje implícito— no son suficientes o adecuadas para afrontar las demandas de contextos sociales y culturales más complejos, que requieren otro afrontamiento psicológico al que solo podrán acceder reconstruyendo su identidad por procesos explícitos. Por tanto hemos de pensar en la necesidad no ya de diferenciar estas dos formas de aprender, reflejadas en dos tradiciones psicológicas tan distantes, sino sobre todo de relacionarlas o integrarlas. 1 A lo largo del libro usaré el masculino gramatical para referirme tanto a mujeres como a hombres, ya que en un texto tan extenso evitar en nuestra lengua la marca de género supondría un gran esfuerzo no solo para mí al escribirlo sino también para el lector o la lectora que tengan la paciencia de leerlo. 51 52 CAPÍTULO II Hacia un sistema complejo e integrado del aprendizaje humano Años después, en el diván, me pregunté por qué me gustaban tanto los maniquíes y la única respuesta que obtuve (de mí mismo, mi psicoanalista era muy silenciosa) era que todos habíamos sido maniquíes en una época remota, de ahí la fascinación que nos producen. Esto está en la Biblia. Dios hizo al hombre de barro, es decir, construyó un muñeco. Luego le introdujo el software, es verdad, pero aquellos minutos o segundos durante los que solo fuimos muñecos se quedaron grabados en nuestra memoria de reptil. Juan José MILLÁS: Anticuentos completos La Decadencia es la pérdida total de la inconsciencia; porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón si pudiera pensar se pararía. Fernando PESSOA: Libro del desasosiego El diálogo entre dos formas distintas de aprender: Del reduccionismo a la integración Según hemos visto en el capítulo anterior, en la Psicología del Aprendizaje Humano habitan dos tradiciones que han vivido durante un siglo claramente disociadas, o divorciadas. Durante un tiempo esa división se definió teóricamente en el contraste entre modelos conductuales y modelos cognitivos o mentalistas pero, como hemos visto también, es una contraposición que ya no se sostiene teóricamente, sino que se ha reconvertido en dos nuevas oposiciones, entre aprendizaje asociativo y constructivo, por un lado y, sobre todo, entre aprendizaje implícito y explícito, por otro, dos fallas que atraviesan todo el campo de estudio del aprendizaje humano, de forma que las diferentes investigaciones y propuestas de intervención generadas en estos últimos años, y también las del pasado, pueden ser situadas, en general con cierta facilidad, a uno u otro lado de esas fronteras. Pero, para empezar, ¿se trata realmente de dos fronteras distintas o de una misma dimensión con dos denominaciones o acentos distintos? ¿Podemos hacer equivalente aprendizaje asociativo e implícito? ¿Y aprendizaje constructivo y explícito? Sí y no. Por un lado es bien cierto que según los conciben sus propios 53 teóricos (por ej., REBER, 1993; STADLER y FRENSCH, 1998), el aprendizaje implícito se apoyaría en los viejos procesos asociativos de la tradición filosófica empirista, más recientemente estudiados por el conductismo o el conexionismo. En este sentido podemos afirmar que todo aprendizaje implícito es asociativo. De la misma forma, los partidarios del aprendizaje constructivo, al sostener que éste debe apoyarse en la explicitación de los conocimientos previos del aprendiz, la autorregulación, el metaconocimiento y el diálogo y la reflexión conjunta (ver BRANSFORD, BROWN y COKING, 2000; POZO, 2008; SAWYER, 2006), están afirmando que todo aprendizaje constructivo debe ser por naturaleza explícito. Sin embargo, las ecuaciones asociativo = implícito y constructivo = explícito no son tan simples. Por un lado, pensando en el desarrollo cognitivo, con frecuencia los niños construyen estructuras de significado o representaciones cuando aún carecen de recursos metarrepresentacionales, basados en códigos simbólicos, que les permitan esa explicitación y diálogo consigo mismos (MARTÍ y RODRÍGUEZ, 2012), si bien se puede argumentar, como veremos en el Capítulo VI cuando nos ocupemos de la construcción mutua entre las funciones mentales y códigos representacionales, que existen precursores, como el propio cuerpo o la mímesis, que permiten una explicitación de algunos de los componentes de la acción en situaciones o contextos restringidos, que contienen marcas situacionales que favorecen esa construcción de significados sin necesidad de una plena explicitación. Pero además de este problema, que nos remite a las complejas relaciones entre aprendizaje y desarrollo humano, no siempre bien resueltas (por ej., MARTÍ, 2005), hay otra objeción, más vinculada al propio aprendizaje humano, contra la reducción de ambas dimensiones a una sola. Y es que si bien todo aprendizaje implícito es asociativo, no puede afirmarse lo inverso, que todo aprendizaje asociativo sea implícito, ya que una buena parte de los aprendizajes explícitos, que llevamos a cabo diariamente de forma deliberada y de los que, según la definición de ANDERSON (1996), podemos informar, son puramente asociativos. Aprenderse el PIN de la tarjeta de crédito, la matrícula de nuestro coche, el nombre de nuestra profesora de alemán, o también aprender a conducir, a acceder a una base de datos o a hablar alemán como segunda lengua, se apoyan en gran medida en procesos asociativos que, sin embargo, son claramente explícitos, puesto que diseñamos actividades para aprenderlos, repasamos activamente y tenemos un conocimiento, más o menos ajustado, del grado en que dominamos cada uno de esos aprendizajes. De hecho, como veremos en el Capítulo VII, los procesos asociativos de automatización y condensación de la información desempeñan un papel esencial en ciertos aprendizajes declarativos (de información verbal) y procedimentales (de técnicas o destrezas), haciendo posible una implicitación de representaciones inicialmente explícitas (como las instrucciones para cambiar de marcha al conducir, que 54 finalmente se automatizan, o los pasos que hay que dar para acceder a la base de datos, que nos cuesta trabajo recordar aunque seamos capaces de ejecutarlos de forma automática). Es más, quien lee esto, si es alumno o lo ha sido recientemente, no tendrá dificultades en recordar las muchas, seguramente excesivas, situaciones en que su aprendizaje escolar o académico ha recurrido, de forma explícita o deliberada, a procesos asociativos o repetitivos en los que aprender consistía en hacer una copia lo más exacta posible de listas o retahílas de datos sin apenas significado (afluentes, vías neurales ascendentes y descendentes, pesos atómicos, obras de autores jamás leídos, etc.), un signo de hasta qué punto nuestras culturas educativas siguen atrapadas en formas de aprender ancestrales, poco acordes con las nuevas demandas de aprendizaje de la sociedad actual (POZO y cols., 2006), algo sobre lo que también volveremos en su momento, al analizar los procesos de aprendizaje explícito. Aceptando por consiguiente que esas dos dimensiones (asociativo/constructivo e implícito/explícito) no son del todo independientes pero tampoco equivalentes, podemos identificar un sistema de aprendizaje implícito, de naturaleza asociativa, que sería, según vimos en el capítulo anterior, primario con respecto al sistema de aprendizaje explícito y constructivo, hasta el punto de que buena parte de los aprendizajes explícitos seguirían siendo asociativos. Esta idea de un doble sistema de aprendizaje, hoy crecientemente aceptada, cuenta sin embargo, en la historia de la psicología del aprendizaje y más en general en nuestra cultura, con numerosos detractores, que han intentado mostrar, desde trincheras bien distintas, que todo el aprendizaje podía ser reducido a una de esas dos formas principales de aprender. Desde los tiempos de la controversia entre enfoques conductuales y cognitivos se viene negando, desde ambos lados de la frontera, la relevancia de la otra forma de aprender. Si como veíamos en el capítulos anterior, SKINNER (1953) negaba contundentemente toda actividad mental y con ella todo aprendizaje más allá de la asociación, practicando un reduccionismo conductual, otro tanto hacía PIAGET (1970) cuando ejercía un reduccionismo inverso, cognitivo o constructivo, al negar cualquier valor explicativo al aprendizaje asociativo, o “aprendizaje en sentido estricto” en su terminología, porque “para presentar una noción adecuada del aprendizaje, primero hay que explicar cómo procede el sujeto para construir e inventar, no simplemente cómo repite y copia”. PIAGET (1970, pág. 27 de la trad. cast.). Pero aún hoy perviven estas tendencias reduccionistas, como reflejan las dos culturas de investigación sobre el aprendizaje mencionadas al comienzo de este libro, que si bien no hacen explícita esa negación, se ignoran mutuamente y son capaces de elaborar una “ciencia del aprendizaje” sin tener en cuenta en absoluto la otra perspectiva, la otra forma de aprender. De hecho, en el marco de esas dos dimensiones que atraviesan, según hemos 55 visto, el aprendizaje humano, hay dos formas de negar esta naturaleza dual. Por un lado está aquella idea del “ejecutivo jefe” asumida en los modelos clásicos de procesamiento de información. Es cierto que los argumentos presentados en el capítulo anterior han contribuido notablemente al descrédito académico del modelo del “ejecutivo jefe”, ya que es muy difícil negar hoy la importancia de las formas inferiores del aprendizaje humano, hasta el punto de que la propia eficacia causal de esa mente explícita es muy dudosa a partir de trabajos como los célebres estudios de LIBET (1996) en los que mostraba que la conciencia de un acto simple, como apretar un botón, tiene lugar medio segundo más tarde que la propia acción. Este hecho ha sido replicado recientemente en estudios mediante resonancia magnética funcional (RMF) en la que los investigadores podían observar en el registro de la actividad neuronal del participante la decisión que iba a adoptar hasta siete segundos antes de que este fuera consciente de ella (SOON y cols., 2008). Pero si el “ejecutivo jefe” es poco respetado hoy en el mundo académico, no sucede lo mismo en la psicología popular que, en su representación de cómo las propias personas aprendemos y nos comportamos, sigue identificando el yo con la mente consciente, con ese “ejecutivo jefe” supuestamente dedicado a las formas más complejas o explícitas de aprendizaje (CLAXTON, 2005; KAHNEMAN, 2011). Por ello, una intervención psicológica para promover la adquisición de conocimiento y el cambio personal va a requerir también, como veremos en el Capítulo VII, cambiar algunas de estas creencias, si asumimos, a partir del capítulo anterior, que cualquier modelo eficaz de análisis e intervención en el aprendizaje humano debe partir de la primacía del aprendizaje implícito. Pero si el reduccionismo “por arriba” es insostenible hoy en Psicología del Aprendizaje Humano, ha surgido un nuevo reduccionismo “por abajo”, que tiende a negar una vez más la relevancia de las formas más complejas de aprender. Ante la crisis del “ejecutivo jefe” ha surgido el modelo del “zombie psicológico” (PLACE, 2000), un autómata que habita en nosotros y que no necesita de ninguna actividad reflexiva, consciente, para aprender o para realizar su actividad mental cotidiana, de tal forma que el segundo sistema, el explícito o consciente, sería un epifenómeno, algo sin valor causal, que apenas serviría para que tomemos conciencia a posteriori de lo que ya hemos aprendido sin saberlo, o incluso para fabular o contarnos historias sobre nuestra conducta, cuyo verdadero cauce, sin embargo, transcurre por ríos subterráneos que nos son del todo desconocidos. O como dijera Thomas HUXLEY en su feliz metáfora de la conciencia como el silbido de una locomotora: “la conciencia no parece estar relacionada con el mecanismo del cuerpo más que como un producto secundario de su funcionamiento, y no parece que tenga más poder para modificar su funcionamiento de la influencia que tiene el silbido de vapor sobre la maquinaria 56 de una locomotora” (HUXLEY, 1901, pág. 241). De hecho, esta es la posición mantenida por REBER (1993) sobre la naturaleza y funciones del aprendizaje explícito, en la que le han seguido otros muchos autores en este ámbito, como veremos en el próximo capítulo. Con unas pocas excepciones (por ej., CLEEREMANS y JIMÉNEZ, 2002; DIENES y PERNER, 1999, 2002), para estas teorías el aprendizaje explícito se basaría en los mismos procesos asociativos que el aprendizaje implícito, pero hechos conscientes, con lo que su aportación sería irrelevante: “no hay razón para asumir que los sistemas implícito y explícito sean funcionalmente distintos” (REBER, 1993, pág. 50). La diferencia entre el aprendizaje humano y el de otras especies sería únicamente de grado, no cualitativa: “no hay necesidad de introducir ningún mecanismo diferente para la adquisición cuando nos fijamos en los principios fundamentales del aprendizaje a lo largo de toda la escala filogenética. Las capacidades de los humanos, sin duda más sofisticadas en comparación con especies más primitivas, se explicarían en función de la capacidad para codificar covariaciones con contingencias menores y más complejas y con propiedades estadísticas predictivas más débiles” (REBER, 1993, pág. 105). Por tanto, para REBER (1993) y para otros estudiosos del aprendizaje implícito, no habría en realidad dos sistemas de aprendizaje funcionalmente distintos, sino un único sistema que podría utilizarse de forma implícita o explícita. Explicitar no sería sino encender la luz en la habitación oscura de la mente, nada cambiaría en su funcionamiento, salvo que ahora, para bien o para mal, veríamos lo que hay ahí. Las diferencias entre el aprendizaje humano y el de otras especies serían similares a la que hay entre iPhone 4 y un iPhone 5: aumenta la velocidad de procesamiento, el tamaño de la pantalla, se mejora la conectividad y en general las prestaciones, y con ellas sin duda los programas que pueden correr en el sistema —que de paso hacen parecer obsoleto el dispositivo anterior— pero se trata básicamente del mismo dispositivo de procesamiento, únicamente aumentado o actualizado. Nos encontramos una vez más con los principios clásicos del conductismo, antes visitados: la equipotencialidad (todo se aprende igual) y la correspondencia (el resultado del aprendizaje es una copia de la estructura del mundo), aunque éste último matizado, ya que el “conocimiento tácito” adquirido implícitamente “es un isomorfismo parcial, razonablemente verídico de las pautas estructurales de invarianzas relacionales que muestra el ambiente” (REBER, 1993, pág. 64). De hecho, como veremos en el próximo capítulo, en muchos estudios de aprendizaje implícito la introducción de instrucciones explícitas, lejos de facilitar el aprendizaje, lo retrasa o dificulta. Aunque en el mejor de los casos pueda servir para orientar la atención sobre las regularidades más relevantes del ambiente, no produce un cambio cualitativo en los procesos de aprendizaje. La diferencia entre el aprendizaje implícito y el 57 explícito estaría solo en el acceso, consciente o no, a los productos del aprendizaje, en que se asignara atención o recursos cognitivos a esos resultados, pero no en la naturaleza cognitiva del propio proceso de aprender. En cambio desde otras perspectivas, que se analizan en detalle en el Capítulo VII, esa explicitación implicará nuevas formas de aprender, y en general de representar el mundo. Si admitimos el carácter primordial de los procesos implícitos, basados en gran medida en estructuras subcorticales, la rerepresentación (o metarreprentación) de esos productos implícitos en las estructuras corticales superiores transforma esa información primordial, de gran contenido corporal, en nuevas formas de representación, ya que como señala DAMASIO (2010), esas estructuras superiores, ligadas al procesamiento explícito, no son meras “estaciones de repetición” de la información, sino que generan mapas cualitativamente diferentes, gracias en parte a la mediación de sistemas culturales de representación que generan una mente extendida o ampliada (CLARK, 1997, 2011; WILSON, 2000), que permitirá no solo incrementar la potencia cognitiva de la mente humana sino generar nuevas formas de representar y conocer, en suma de aprender, cualitativamente distintas. De esta forma, el aprendizaje explícito tomaría como materia prima los productos del aprendizaje implícito, pero implicaría un proceso de reconstrucción de los mismos en diferentes grados o niveles de explicitación y resignificación (DIENES y PERNER, 1999; KARMILOFF-SMITH, 1992; POZO, 2001, 2003), de los que nos ocuparemos en el Capítulo VII. Finalmente, como señala EVANS (2010; también KAHNEMAN, 2011) cualquier forma de reduccionismo, por arriba o por abajo, es hoy insostenible ante la avalancha de datos empíricos que muestran esa dualidad de sistemas de percepción, memoria, representación social, pensamiento y, finalmente, aprendizaje, en la mente humana. Ni los enfoques asociativos/implícitos ni los constructivos/explícitos pueden, por si mismos, explicar todo lo que hoy sabemos sobre el aprendizaje humano. Están condenados a coexistir. Tal vez por eso, ante esta evidencia masiva de datos que muestran que las personas a veces aprendemos de forma implícita, detectando las regularidades que suceden en nuestro entorno interno y externo, y a veces aprendemos de forma explícita y deliberada, reconstruyendo en diverso grado nuestras acciones y representaciones con el fin de generar nuevos conocimientos o de cambiar nuestras formas personales de ser o estar, esas dos tradiciones mencionadas adoptan esa forma de reduccionismo débil o pasivo que consiste en ignorarse mutuamente y asumir que la persona aprenderá de una u otra forma dependiendo del laboratorio de psicología en el que se le invite a aprender, eso sí, sin preocuparse de lo que sucede en otros laboratorios o en otros contextos de aprendizaje alejados de los propios. 58 Pero lo cierto es que en la vida real, que es y será siempre más amplia y diversa que los laboratorios y las teorías psicológicas, ambas formas de aprender no solo coexisten en la mente humana, sino que viven en continuo diálogo e interacción, por lo que están condenadas a relacionarse. De la misma forma que el sistema respiratorio y el sistema circulatorio constituyen dos sistemas que pueden analizarse por separado, pero finalmente forman parte de un mismo cuerpo y solo pueden entenderse como parte de ese sistema complejo y coordinado que es el organismo, al servicio de cuya supervivencia están, estos dos sistemas cognitivos, y más concretamente el aprendizaje implícito y explícito, están interactuando continuamente, y solo pueden entenderse como parte de un sistema complejo que integre ambas formas de aprender. En realidad, por más que en la investigación psicológica puedan disociarse, en los escenarios de aprendizaje real es difícil encontrar situaciones de aprendizaje implícito que no tengan un componente explícito, y a la inversa. Según hemos visto, dado el carácter primario del aprendizaje implícito, toda situación de aprendizaje explícito se apoya en representaciones inicialmente implícitas. Simplemente leer este párrafo, o comprender los argumentos desplegados en una conferencia, requiere activar numerosas representaciones implícitas, desde los complejos procesos de naturaleza implícita que nos permiten decodificar una cadena de signos o de sonidos en una serie de enunciados lingüísticos, o la interpretación de las expresiones faciales y gestuales del conferenciante, a atribuir significado en ese contexto a términos —inteligencia, energía, población, representación— cuyo significado intuimos en el marco de nuestras teorías implícitas más que comprenderlos con la precisión necesaria para dar una definición explícita de ellos. Si alguien nos dice de un alumno suyo que es poco inteligente, más que recurrir a un conocimiento explícito sobre lo que es la inteligencia, asumimos que se trata de un alumno con bajo rendimiento y escasa capacidad de razonamiento abstracto, un estereotipo adquirido mediante procesos de aprendizaje implícito, que en ese caso conformaría nuestra teoría implícita sobre la inteligencia. Dado el carácter primario del aprendizaje implícito, todos nuestros aprendizajes se alimentan de representaciones implícitas, o como dice MARCUS (2008) de creencias que damos por supuestas sin muchas veces haber pensado explícitamente en ellas, ya que por naturaleza el sistema implícito es crédulo, no duda de lo que se le presenta como obvio. Pero a la inversa también, toda situación de aprendizaje implícito tiene componentes o niveles de aprendizaje explícito. Imaginemos que vamos a cruzar la calle y vemos venir un coche. En décimas de segundo tomamos la decisión de si nos da tiempo a cruzar, utilizando para ello nuestra física intuitiva, producto del aprendizaje implícito, que realiza cómputos sumamente complejos de los que desde luego no podríamos informar. Sin embargo sí podemos decir a quien nos 59 acompaña “cruza, que nos da tiempo” o al contrario “espera, que viene un coche”, dado que podemos acceder de modo explícito a los resultados de ese procesamiento. Igualmente en una situación social en la que actuamos a partir de un estereotipo, producto del aprendizaje implícito, por ejemplo sobre la inteligencia relativa de un alumno, podemos explicitar algunas de nuestras expectativas sobre ese alumno, aunque no podríamos explicar muy bien en qué basamos dichas expectativas o, si lo hiciéramos, nos limitaríamos probablemente a racionalizar o justificar esa creencia, fruto del aprendizaje implícito, más que a razonar realmente sobre la naturaleza de la inteligencia humana. Por tanto, podríamos decir que en toda situación de aprendizaje están actuando ambos sistemas de aprendizaje, de forma que mientras unos componentes de la misma son explícitos, otros ocurren a un nivel implícito. Así por ejemplo, si descomponemos el aprendizaje en diferentes dimensiones, diferenciando por ejemplo (POZO, 2008) entre los resultados (lo que se aprende), los procesos psicológicos (mediante los que se aprende) y las condiciones (las variables de la práctica que afectan a ese aprendizaje), sabemos hoy que el componente más fácil de explicitar suelen ser los resultados o contenidos del aprendizaje, que en el caso del aprendizaje implícito, como vemos, se nos presentan en forma de creencias de las que en principio no dudamos, a no ser que activemos otros procesos de aprendizaje explícito. Los más difíciles de explicitar serían precisamente esos procesos, la actividad mental que nos lleva a esos resultados (especialmente en el caso de los llamados procesos inferiores, como la percepción o la atención, que se apoyan en un procesamiento muy complejo, inaccesible a la explicitación si no está mediado por el conocimiento de teorías psicológicas), pero también en los superiores, como el razonamiento, el lenguaje o el aprendizaje, sobre cuyo funcionamiento nuestras teorías implícitas son claramente sesgadas e insuficientes (POZO y cols., 2006). Y en un lugar intermedio se hallarían las condiciones de la práctica, sobre las cuales en ocasiones podemos informar, en la medida en que ciertos rasgos de la situación atraigan nuestra atención, pero cuya influencia en nuestra conducta ignoramos casi por completo (si no fuera así, como señala EVANS, 2010, la psicología experimental no sería posible ya que los participantes se apercibirían de las manipulaciones experimentales a las que son sometidos). Por tanto, en una situación de aprendizaje unos componentes pueden ser explícitos mientras que otros no, por lo que más que considerar el aprendizaje implícito y explícito como una dicotomía, parece conveniente verlo como una dimensión de explicitación creciente, no solo por los componentes que están explícitos sino también, como veremos en el Capítulo VII, por el nivel de explicitación que alcanzan esos componentes. Así, podemos llegar a explicitar que para aprenderse una de esas letanías que tanto nos ocuparan en el 60 aprendizaje escolar —como las obras de un determinado autor, casualmente siempre prolífico, como Lope de Vega— conviene repasarlas un determinado número de veces, pero no ser conscientes de cómo influye el intervalo entre sesiones de repaso en el recuerdo posterior. O tal vez podamos explicar a alguien que para hacer un té con hielo, conviene dejar que se haga la infusión antes de verterla sobre el vaso con hielo pero no ser capaces de explicar por qué debemos hacerlo así. En suma, más allá de lo que crean o argumenten la mayor parte de las teorías psicológicas, ensimismadas como están en sus propias tareas de laboratorio y, mucho me temo, en el impacto académico de las mismas, el aprendizaje implícito/asociativo y explícito/constructivo están en continua interacción, por lo que si quiere dar cuenta de esa relación cualquier teoría psicológica del aprendizaje humano debe evitar el reduccionismo, pero también la simple yuxtaposición entre esas formas de aprender. Igualmente cualquier intervención psicológica en el aprendizaje, sea clínica, social o instruccional, debe apoyarse también en esa relación, no limitándose a yuxtaponer esas formas de aprender de modo ecléctico o pragmático (hablando vagamente de un “enfoque cognitivoconductual”, en vez de detallar los componentes asociativos y constructivos de la intervención y las metas específicas para las que sirven). De hecho, ambas formas de aprender no solo coexisten sino que cumplen funciones diferenciadas. En contra de lo que planteara REBER (1993) y otros autores, que sostienen que un sistema cognitivo dual sería poco económico ya que habría una redundancia innecesaria, que conduciría a solapamientos y errores, lo cierto es que el cerebro y la mente humanas están dotados de múltiples sistemas para hacer aparentemente la misma tarea pero con funciones no solo diferentes sino complementarias, un redundancia de sistemas que los diseños tecnológicos —por ejemplo, los sistemas de control de un avión— han aprendido de hecho de la selección natural. El ejemplo más claro es el de la visión. Si nosotros miramos ahora a la pantalla del ordenador o a las ramas de aquel árbol, que se mecen con el viento, tendemos a creer que el procesamiento visual es único, porque vemos la pantalla o las ramas del árbol como un todo integrado, pero lo cierto es que se compone de múltiples subsistemas especializados (en la localización de los objetos en el espacio, el tamaño, el movimiento, la profundidad, el color, etc.), que lejos de ser redundantes permiten una visión integrada del objeto (que por supuesto no es una imagen real del mismo, sino el mapa que nuestra mente logra construir de él gracias a esos subsistemas; recordemos, nuestro gato o nuestra vecina, tal vez daltónica, pueden tener una imagen distinta de ese objeto). Lo mismo sucede con el aprendizaje. Disponemos de al menos dos sistemas distintos que cumplen funciones cognitivas diferentes. Así, en términos generales 61 el sistema de aprendizaje implícito está especializado en procesar situaciones habituales, rutinarias, simples ejercicios, está centrado en detectar los rasgos comunes a las mismas, las regularidades y está orientado esencialmente hacia el éxito, hacia el cumplimiento de las expectativas del sistema cognitivo. Continuamente y de forma masiva, gracias al escaso costo cognitivo de su actividad, estamos procesando en paralelo múltiples informaciones, detectando qué sucesos o acciones covarían con cuáles otras y aprendiendo a reproducir o repetir aquellas secuencias que conducen al éxito. Podríamos decir, usando la terminología de KIRSH y MAGLIO (1994), que el aprendizaje implícito tiene metas pragmáticas, se trata de tener éxito predictivo y en el control de sucesos, aunque no se sepa por qué. En cambio, el aprendizaje explícito se activa cuando nos encontramos con situaciones novedosas, que violan nuestras expectativas, que resultan en algún sentido nuevas, constituyendo un problema ante el que necesitamos por tanto modificar nuestras expectativas para evitar nuevos fracasos o errores en el futuro. De esta forma, el motor del aprendizaje explícito/constructivo es el error o el fracaso, que nos induce a hacer explícitas nuestras representaciones e intentar modificarlas para dar cuenta de esas situaciones problemáticas o novedosas. En contraste con el sistema de aprendizaje más primario, el aprendizaje explícito se regiría por metas epistémicas, que nos llevarían a representarnos nuestras expectativas en un nuevo nivel representacional mediado por un nuevo código o formato, en forma de metarrepresentaciones, e intentar comprender en mayor o menor medida —o con diferente nivel de explicitación— las razones de ese conflicto entre lo que esperamos y lo que ha sucedido y en consecuencia a intentar modificar, o no, en algún grado nuestras representaciones previas. Dicho de otra manera, el aprendizaje implícito nos proporciona respuestas o representaciones sin necesidad de hacernos preguntas (sobre cómo se comportan las personas, cómo devolver la pelota cuando jugamos al tenis, cómo acceder a una base de datos, etc.,) ya que la mente intuitiva no duda (EVANS, 2010; KAHNEMAN, 2011), mientras que el aprendizaje explícito nos llevaría a hacernos preguntas sobre el conflicto entre nuestras expectativas y lo sucedido (¿por qué no me saluda Íñigo?, o al contrario ¿por qué me saluda hoy Íñigo?, ¿por qué me pongo nervioso cuando me mira Edurne?, ¿por qué fallo tanto con el revés?, ¿por qué no logro acceder a la base de datos?), que requerirían una explicitación más o menos profunda de nuestras creencias, convertidas ya, como veremos en los Capítulos VI y VII, en verdadero conocimiento. Por consiguiente, vemos que el aprendizaje implícito actúa continuamente, de forma defectiva, al ser más económico, rápido y automático (primacía funcional), y solo cuando éste falla o no satisface nuestras metas pragmáticas (predecir y controlar lo que va a suceder) se activarían los procesos más costosos, lentos y controlados del 62 aprendizaje explícito. Mientras el aprendizaje implícito nos ayuda a tener éxito a bajo costo (meta pragmática), el explícito nos ayuda a comprender de forma costosa (meta epistémica), y por tanto normalmente solo se activa cuando la situación, por su relevancia para nosotros lo requiere, al haber un desacuerdo entre nuestras representaciones previas o internas (expectativas) y las representaciones externas del suceso (lo observado). Como señala RAMACHANDRAN (2011), la mente aborrece en general las incongruencias y por tanto dedica los recursos cognitivos necesarios a reducirlas o minimizarlas, pero solo cuando la situación sea lo suficientemente relevante, o si se prefiere cuando tenga suficiente contenido emocional. RAMACHANDRAN (2011) pone como ejemplo de que esas incongruencias duelen, el conocido caso del miembro fantasma, en el que una persona que ha perdido un brazo o una pierna sigue sintiendo el miembro perdido asociado a sensaciones desagradables, de dolor, en ocasiones bastante intenso y continuo, debido a que siguen estando activas las zonas y redes neuronales vinculadas a esa parte del cuerpo amputada. Una de las terapias ideadas por RAMACHANDRAN (2011) para aliviar el dolor del miembro fantasma es engañar a la mente implícita mediante un truco que elimine la incongruencia entre la percepción visual y la sensación propioceptiva del miembro fantasma, consistente en proporcionar, mediante un espejo, una representación ilusoria de ese miembro fantasma, que no solo parece moverse, sino que hace que la persona sienta y perciba su movimiento (ver Figura 2.1). Figura 2.1. El dispositivo del espejo para “animar” el brazo fantasma. El paciente coloca su brazo izquierdo paralizado y dolorido detrás del espejo y su mano derecha intacta delante de él. Mirando a la parte derecha del espejo, ve el reflejo de su mano derecha y tiene la ilusión de que el fantasma ha resucitado. Moviendo la mano real (la derecha) hace que el fantasma (la mano izquierda) parezca moverse y, de hecho, siente que se está moviendo, a veces es la primera vez en años que esto sucede. En muchos pacientes este ejercicio alivia los calambres y dolores que normalmente sienten en el miembro fantasma. Tomado de RA M A C H A N DRA N (2011). Al igual que RAMACHANDRAN (2011) ha ideado el truco del espejo para engañar a la mente implícita y así aliviar el dolor del miembro fantasma, reduciendo el 63 conflicto o incongruencia entre lo que se ve y lo que se siente, parece que la mente explícita utiliza también diversos trucos, juegos de espejos, para “aliviar” los conflictos que se producen entre las representaciones explícitas e implícitas. De hecho, tanto el propio RAMACHANDRAN (2011) como otros autores (por ej., CLAXTON, 2005; EVANS, 2010; PIATELLI-PALMARINI, 1993; TRIVERS, 2011) han analizado las múltiples formas en que nuestra mente consciente nos engaña, por medio de racionalizaciones, fabulaciones, proyecciones, negaciones, etc. —en realidad toda la panoplia de mecanismos freudianos de racionalización— para convencernos de que en realidad no ha habido tal conflicto entre expectativas y sucesos y por tanto no es necesario cambiar nuestras representaciones, aprender algo nuevo. Diversos estudios (por ej., GAZZANIGA, 1985; RAMACHANDRAN, 2011) muestran que es el hemisferio izquierdo, incluso cuando no tiene acceso a las representaciones implícitas que dan origen al conflicto —como en el caso de las personas con el cuerpo calloso escindido, que no tienen por tanto conexión interhemisférica— el que genera, con su capacidad lingüística y en suma narrativa, esas fabulaciones o historias cuya función esencial es justificar a posteriori, racionalizar, decisiones adoptadas por nuestra mente implícita con el fin de reducir ese desequilibrio, por ejemplo, entre lo que esperamos y lo que sucede (¿por qué no me ha llamado Edurne?, ¿por qué fallo tanto con el revés?), o entre lo que decimos y lo que hacemos (¿por qué no he llamado a Íñigo aunque prometí hacerlo?, ¿por qué he ido al cine en lugar de leer el capítulo que debía leer?). Como veremos en el Capítulo VI, estas justificaciones de la mente explícita se basan ya en un sistema de representación simbólico, de carácter cultural, usualmente narrativas en formato lingüístico, que constituyen posiblemente el código base natural de la mente explícita, que es adicta a contar y a que le cuenten historias, ya que posiblemente esa mente explícita y los formatos narrativos del lenguaje oral evolucionaron conjuntamente (DONALD, 1991, 2001). Pero la función primordial de esa mente explícita, con sus negaciones, narrativas, racionalizaciones, justificaciones, parece ser más preservar el statu quo representacional de la mente implícita que cambiarlo. Tanto en el ámbito del cambio personal, como en el aprendizaje social o en la adquisición de conocimiento, la primera reacción de la mente explícita ante los conflictos suele ser negarlos, o racionalizarlos, con el fin de preservar las representaciones previas. Solo cuando los conflictos se acumulan y no pueden seguir siendo negados comienzan a aparecer otras respuestas más complejas (por ej., CHINN y BREWER, 1998, 2001; PIAGET, 1975; POZO, 1987). Por ejemplo, CHINN y BREWER (1998, 2001) encuentran ocho niveles de respuesta o explicitación cuando las representaciones se confrontan con “datos anómalos” que implicarían un gradiente de explicitación hacia el cambio cognitivo. Mientras que las primeras 64 respuestas preservarían las representaciones implícitas sin ponerlas en duda, al ignorar, rechazar o excluir la situación anómala, solo en las últimas respuestas, más complejas y con mayor nivel de explicitación, se producen verdaderos cambios cognitivos, es decir, verdadero aprendizaje (ver Tabla 2.1). Tabla 2.1. Taxonomía de posibles respuestas de una persona frente a datos anómalos propuesta por CHINN y BREWER (1998) como un gradiente de explicitación y por tanto de cambio 1. 2. 3. 4. Ignorar la existencia de los datos anómalos (no los detecta como anómalos). Rechazar los datos anómalos (los detecta como anómalos, pero no los considera válidos). Dudar de su pertinencia (no termina de decidirse sobre su validez, y deja pendiente la cuestión). Excluirlos del dominio de aplicación de la teoría (los considera válidos, pero no pertinentes para poner en duda la teoría). 5. Suspender el juicio (los acepta como válidos y potencialmente contradictorios con la teoría, pero adopta una postura conservadora en la cual reclama mayor tranquilidad para pensar en la cuestión). 6. Reinterpretar los datos (considerar que los datos son válidos, pero brindar una explicación que permite argumentar en favor de que lo que parece un dato anómalo es en realidad potencialmente predecible por la teoría, quizás mediante una explicación ad hoc). 7. Cambiar parcialmente la teoría (implica aceptar la validez, pero modificar algún aspecto periférico de la teoría de modo que explique el dato o evite la contradicción). 8. Cambiar completamente la teoría (implica el abandono de la teoría original y la sustitución por una nueva teoría). Incluso cuando esas anomalías se acumulan y ya es imposible negarlas, por ejemplo cuando lo que pensamos explícitamente y lo que hacemos de forma implícita entran en conflicto manifiesto (“¿por qué sigo fumando si sé que me hace daño?”), es sabido que la respuesta ante la disonancia cognitiva (FESTINGER, 1975) suele ser cambiar nuestras ideas explícitas más que nuestras acciones (“Bueno, lo dejaré en unas semanas cuando acabe los exámenes” o “fumando solo media docena de cigarros al día no hace daño”), ya que resulta más fácil cambiar el conocimiento explícito que las representaciones implícitas que, como veíamos en el capítulo anterior, son muy estables, se hallan encapsuladas y requieren un gran esfuerzo cognitivo, una fuerte inversión de recursos mentales y finalmente energéticos, para ser modificadas. Volviendo al modelo del “ejecutivo jefe”, que rige nuestra mente intuitiva y según el cual somos nosotros los que conscientemente tomamos las decisiones sobre nuestras acciones, diríamos que en realidad el “ejecutivo jefe” cree ingenuamente que es él quien toma las decisiones cuando en realidad es un rehén de las representaciones que le proporcionan sus subordinados, los zombies de la mente implícita. Se trataría de un control ilusorio (EVANS, 2010) que conduciría en realidad a conservar el statu quo representacional, a evitar cambios cognitivos que podrían alterar la jerarquía representacional en la empresa cognitiva. Así que el “ejecutivo jefe” es una marioneta sostenida por un ventrílocuo, como nos dice Juan José MILLÁS en el fragmento que abre este 65 capítulo ese maniquí —que tal vez fuimos no durante segundos o minutos sino durante millones de años, y que aún somos en buena medida— que cree tener voz y mandar cuando en realidad se limita a ser el eco de otra voz, sometido a las acciones y representaciones que ejecutan los “zombies cognitivos” en un nivel inferior, implícito, de la jerarquía representacional. Y cuando, ante una situación de disonancia cognitiva, el “ejecutivo jefe” se encuentra en la encrucijada de cambiar sus ideas o las acciones de sus “zombies” subordinados —cuya existencia, recordemos, ignora— acaba por ceder en sus ideas, para evitar el dolor del conflicto, ya que una reestructuración de su empresa que condujera a un verdadero cambio cognitivo —un cambio de teoría, ya sea periférico o central, en el modelo de CHINN y BREWER (1998)— resulta muy costoso y solo puede alcanzarse tras mucho tiempo y esfuerzo y tras afrontar otros muchos conflictos dolorosos (ver Capítulo VII). Así que las relaciones entre la mente implícita y explícita, como consecuencia de la primacía del funcionamiento cognitivo implícito, tienden a promover respuestas cognitivas conservadoras. La mente intuitiva o implícita —y en consecuencia la mente humana y en mayor medida aún las de otras especies— se apoya, como veremos en el próximo capítulo, en procesos de cambio lentos y graduales, que tienden a preservar la invarianza y a desechar las novedades cognitivas, por lo que es reacia al cambio cognitivo. Esa tendencia a buscar la estabilidad en lo común, en lo general —que tan bien queda reflejada en el refranero y en otras muchas vanas generalizaciones que caracterizan al sentido común— ha sido sin duda muy adaptativa en los entornos estables en que han vivido nuestros antepasados, de quienes heredamos este vestigio arqueológico que son las funciones mentales, pero resulta desajustada, cuando no disruptiva, en contextos sociales y culturales de cambio tan acelerado como los que ocurren en las sociedades complejas actuales. Frente a lo que ocurría en sociedades y formas de organización social del aprendizaje tradicionales (ver Capítulo VIII), que eran entornos muy estables, probablemente hoy las teorías implícitas que se aprenden en la infancia y adolescencia, a partir de esas generalizaciones o búsqueda de regularidades en el entorno, sobre las relaciones interpersonales o de pareja, los roles parentales (MÁIQUEZ y cols., 2000), las formas de aprender y la enseñar (POZO y cols., 2006) o incluso la propia identidad (POZO, 2011), resultan inadecuadas o disruptivas más adelante en contextos sociales claramente diferentes. Esa reestructuración o cambio de nuestras teorías implícitas en esos dominios exigirá formas complejas de aprendizaje explícito (Capítulo VII) que solo serán posibles mediante una intervención psicológica diseñada a tal fin (Capítulo VIII). Igualmente, nuestras teorías implícitas sobre los objetos (nuestra física, química, matemática, etc., intuitiva) y sobre las personas (por ej., nuestra 66 psicología, economía, o historia intuitiva) se muestran cada vez más desajustadas, cuando no claramente como un obstáculo, para aprender el conocimiento físico y social que requieren hoy las sociedades complejas. La mayor parte de las teorías científicas aceptadas en esos dominios son contraintuitivas o, si se prefiere, antagónicas en aspectos esenciales a lo que asumen nuestras teorías implícitas, por lo que la adquisición de esos conocimientos científicos requerirá una verdadera reestructuración de las teorías implícitas (POZO, 2003; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). El papel asignado por nuestra psicología intuitiva al “ejecutivo jefe”, frente a la proliferación de “zombies cognitivos” en las modernas teorías psicológicas, sería un buen ejemplo de este antagonismo y de la necesidad de un cambio radical en nuestras representaciones no solo para adquirir los nuevos conocimientos psicológicos sino también para, a través del cambio personal, optimizar el control sobre nuestra propia conducta y nuestras representaciones. Ejemplos similares podemos encontrarlos en otros dominios de conocimiento como la comprensión de la teoría darwiniana, la mecánica newtoniana o la química elemental (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998), que chocan frontalmente con los supuestos de nuestra mente intuitiva, por lo que su aprendizaje requiere una verdadera reestructuración o cambio conceptual (POZO y FLORES, 2007; SCHNOTZ, VOSNIADOU y CARRETERO, 1999; VOSNIADOU, 2008), solo posible mediante procesos de aprendizaje explícito que requieren una intervención instruccional sustentada en la psicología del aprendizaje. En suma, vemos que las dos formas de aprender que hemos venido diferenciando, una implícita/asociativa y otra explícita/constructiva, no solo coexisten sino que mantienen entre sí una interacción casi continua, se exigen mutuamente. No se trata sin embargo de admitir de modo ecléctico que las personas aprendemos tanto de una forma como de otra, dependiendo del contexto y de la tarea, sino de especificar cuál es la función que cada una de esas formas de aprender cumple en diferentes situaciones de aprendizaje, para lo que necesitamos definir los principios que rigen su interacción y de qué forma tienen lugar y pueden promoverse, a través de la intervención psicológica, los aprendizajes específicamente humanos, centrados en la adquisición de conocimiento y el cambio personal. La integración de dos formas distintas de aprender: Del aprendizaje implícito a la adquisición de conocimiento y el cambio personal Según venimos viendo, en la mente humana hay al menos dos sistemas de aprendizaje diferenciados que dialogan continuamente para optimizar el ajuste de 67 nuestras representaciones a los cambios ambientales. Uno de ellos, más antiguo y primario, el sistema de aprendizaje implícito, consiste en procesos asociativos de cómputo para la detección de las regularidades, que nos permiten generar representaciones implícitas que tienen una función adaptativa de predicción y control de esos cambios ambientales. Es muy eficaz para enfrentarse a ambientes más o menos estables, pero el desarrollo de los ambientes culturales humanos, cada vez más abiertos o cambiantes, requiere, al tiempo que promueve, un segundo sistema de aprendizaje, de naturaleza explícita, apoyado en estructuras cerebrales cuya aparición evolutiva es tan reciente que casi con certeza son específicos de la mente humana o, como máximo, parcialmente compartidos con algunos otros primates (por ej., CARRUTHERS y CHAMBERLAIN, 2000; DONALD, 1991, 2001; GÄARDENFONS, 2000; GANSGTEAD y SIMPSON, 2007; MITHEN, 1996). Este segundo sistema se alimenta en buena medida de las representaciones generadas por el sistema implícito primario, pero permite re-representarlas en forma de metarrepresentaciones, una función cognitiva propia de nuestra especie, mediada por sistemas culturales de representación simbólica, que hace posible reconstruir o redescribir representacionalmente (KARMILOFF-SMITH, 1992) los productos del aprendizaje implícito por medio de nuevos códigos o formatos que generan nuevos significados, haciendo posible dos tipos de aprendizaje que parecen específicos, si no exclusivos, de la mente humana y que, en suma, identificarían al homo discens como especie que aprende: la adquisición de conocimiento y el cambio personal, basados ambos en formas complejas de aprendizaje explícito. En cuanto a la adquisición de conocimiento, si mediante el aprendizaje implícito podemos adquirir representaciones en muy diferentes dominios, solo a través de esa función metarrepresentacional podemos conocer nuestras propias representaciones, acceder a ellas como objeto de conocimiento. Mientras está claro que otras muchas especies tienen representaciones complejas y sofisticadas de los ambientes en que viven, solo los organismos dotados de metarrepresentaciones —los seres humanos y en mucha menor medida, de forma muy restringida, algunos otros primates— podemos convertir esas representaciones en verdadero conocimiento (POZO, 2001, 2003), mediante una redescripción (KARMILOFF-SMITH, 1992) o reinterpretación representacional (POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000) de aquellas representaciones primarias. De hecho estos últimos autores han propuesto una hipótesis de la reinterpretación (ver también PENN, HOLYOAK y POVINELLI, 2008), según la cual la discontinuidad cognitiva entre los seres humanos y el resto de los primates reside en buena medida en esa capacidad metarrepresentacional o de segundo orden, de la que nos ocuparemos en detalle en el Capítulo VII. Pero esa reinterpretación o redescripción precisa no solo de nuevas funciones 68 cognitivas o metacognitivas, sino también de la mediación de sistemas culturales de representación y conocimiento. La mente humana, a diferencia de lo que sucede con otras especies, se construye o desarrolla en un contexto de acumulación cultural (TOMASELLO, KRUGER y RATNER, 1993) que requiere el desarrollo de nuevos sistemas explícitos de representación, sobre los que se constituye en buena parte esa cultura y que de hecho formatean la cultura y con ella la propia mente (Capítulo VI). La interiorización de esos nuevos sistemas de representación explícita (o conocimiento) hará posible así una reestructuración de la propia mente, mediante la adquisición no solo de nuevos conocimientos sino también de nuevos procesos cognitivos explícitos que generarán nuevas formas de representar el mundo; y con ellas nuevos mundos mentales desde los que reconstruir la propia mente a la vez que se reconstruye la cultura. De esta forma, la adquisición de conocimiento, entendida en un sentido amplio, no limitada al conocimiento académico, abstracto formal o simbólico, sino ligada también al conocimiento emocional, social, interpersonal —que nuevamente requieren funciones metarrepresentacionales al tiempo que códigos simbólicos culturales en que apoyarse— está estrechamente vinculada a los procesos de cambio personal, cada vez más demandados en el marco de sociedades complejas, en los que las personas disponemos de múltiples identidades en continua evolución y sometidas a la presión de los cambios sociales (MONEREO y POZO, 2011), con lo que con frecuencia necesitamos adquirir nuevas identidades —emocionales, sociales, familiares, profesionales— que requieren una vez más redescribir o reconstruir por procesos explícitos creencias o teorías adquiridas de modo implícito, y por tanto profundamente arraigadas, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Al igual que la adquisición de conocimiento, entendida como la capacidad de representar las propias representaciones, parece ser un rasgo cognitivo específicamente humano, debemos convenir que el cambio personal, entendido como una reconstrucción de la identidad en algún ámbito social o personal, es también un rasgo que nos define como especie cognitiva. Vemos por tanto que ambos tipos de aprendizaje —la adquisición de conocimiento y el cambio personal— son una seña distintiva de la mente humana y que ambos requieren una construcción de nuevas representaciones a partir de aprendizajes implícitos previos, basada en el diálogo entre sistemas de aprendizaje defendido en el apartado anterior. De hecho, para entender estas formas más sofisticadas de adquisición de conocimiento y cambio personal debemos concebir el aprendizaje humano en el marco de un sistema complejo que integre las dimensiones implícita y explícita del aprendizaje. Podemos valernos para ello del concepto de jerarquía estratificada (LORENZ 1996; MESAROVIK, MACKO y TAKAHARA, 1980). De acuerdo con los supuestos de la Teoría 69 General de Sistemas, en una jerarquía estratificada se identifican diferentes sistemas situados en distintos niveles, o estratos, cada uno de los cuales requiere marcos conceptuales propios. Entre esos diferentes niveles o sistemas se establecen además unas relaciones características, de modo que el funcionamiento de cada nivel está restringido por la operación de los estratos inferiores, pero la verdadera comprensión o significado de esos niveles inferiores solo se puede obtener de los análisis más molares de los niveles superiores. En otras palabras, cuanto más descendemos en esos niveles (por ej., en el caso de la mente humana analizando los mecanismos neuropsicológicos e incluso dentro de estos bajando al análisis de las conexiones sinápticas, como hace por ej., LEDOUX, 2002a, en su propuesta de un “yo sináptico”), obtenemos una descripción más detallada del sistema, y cuanto más ascendemos en esos niveles (por ej., hasta el nivel sociocultural, VALSINER y ROSA, 2007), mayor será la comprensión o explicación que tengamos de su funcionamiento. Por tanto, una jerarquía estratificada, como la que se propone aquí como un sistema integrado del aprendizaje humano, se apoya en dos principios fundamentales, que en nuestro caso darán sentido a las relaciones entre el aprendizaje implícito/asociativo y el aprendizaje explícito/constructivo. El primero es el principio de restricción, por el que los niveles inferiores del sistema jerárquico (en este caso el aprendizaje implícito) limitan o reducen las posibles soluciones que puedan generarse en los niveles superiores (el aprendizaje explícito, que a su vez como veremos se subdivide en varios procesos de complejidad creciente, de modo que los niveles inferiores restringen también las formas más complejas de explicitación). Como hemos visto, todo aprendizaje explícito se nutre inicialmente de los productos del aprendizaje implícito, en forma de creencias, expectativas o teorías implícitas que restringirán el tipo de representaciones que puedan construirse mediante esos procesos explícitos, lo que hará necesario niveles crecientes (y también jerárquicamente estratificados) de explicitación. Pero a su vez estos procesos o niveles progresivos de explicitación promoverán un cambio en las representaciones implícitas iniciales de acuerdo con el segundo principio, de reconstrucción o reorganización jerárquica, según el cual, dado que en cada nivel el sistema forma una estructura de relaciones entre sus componentes o unidades de análisis, las estructuras de los niveles superiores del sistema se construyen sobre las de los niveles inferiores, generando nuevas metas o significados, para los que inicialmente aquellas no servían (pero siempre limitados por las restricciones que esas estructuras inferiores imponen). Hemos visto ya en el Capítulo Primero un ejemplo de este tipo de relaciones, jerárquicamente estratificadas, las que se dan entre las emociones y los sentimientos. Las emociones básicas, como el placer, el miedo, la sorpresa, la repugnancia o la ira, son producto del funcionamiento del sistema 70 cognitivo implícito y por tanto se adquieren en buena medida por aprendizaje implícito, estando fuertemente restringidas por los sistemas y circuitos neuronales subcorticales de la emoción descritos por LEDOUX (2002b), un sistema que contiene estructuras, como la amígdala, que tienen unos 500 millones de años de antigüedad, ya que datan seguramente de los primeros vertebrados de los que descendemos: reptiles, aves, anfibios y mamíferos. A su vez, esas emociones restringen el contenido de nuestros sentimientos, de nuestro conocimiento emocional, entendiendo por tal la capacidad de representarnos de forma explícita nuestras propias representaciones emocionales (ADOLPHS, 2002; DAMASIO, 2010), de poder pensar y hablar de ellas, algo dudoso en otras especies. Pero esas emociones que restringen nuestros sentimientos a su vez son reconstruidas al conformar ese conocimiento emocional explícito mediado en buena medida por las formas culturales de hablar de él y representarlo, por medio de narraciones, de historias, de explicaciones que dan un nuevo significado a esas emociones básicas, generando nuevas emociones complejas con un fuerte contenido cultural como la ambición, el orgullo, los celos, la compasión, la vergüenza o la culpa, así como nuevas formas culturales de dar significado sentimental a esas emociones. Este doble principio de restricción y reorganización jerárquica, y en general el concepto de jerarquías estratificadas, nos va a ayudar a dar cuenta de las relaciones entre aprendizaje implícito y explícito en el marco de un sistema complejo e integrado del aprendizaje humano, que evite tanto los reduccionismos por abajo —que reducen nuestro aprendizaje al funcionamiento de una legión de zombis— como el reduccionismo por arriba —que deja todo nuestro aprendizaje en manos de ese maniquí engreído, el “ejecutivo jefe”— que finalmente desconoce lo que sucede en las plantas inferiores de su empresa cognitiva. Pero el concepto de jerarquías estratificadas es aplicable también a otros muchos problemas psicológicos como, por ejemplo, los niveles de análisis de la conducta humana (que iría desde el nivel molecular del funcionamiento cerebral, a los sistemas cerebrales, las representaciones tanto a nivel subsimbólico como simbólico, o al análisis sociocultural, etc.), donde los niveles inferiores (por ejemplo la neuroquímica cerebral) restringen pero no explican lo que sucede en los niveles superiores (representacional o sociocultural), que a su vez reorganizan jerárquicamente los niveles inferiores, generando nuevas funciones y patrones de activación en el cerebro, pero sin suprimir o eliminar la lógica funcional de esos niveles inferiores, que siguen rigiendo, y restringiendo, el funcionamiento global del sistema. De la misma forma podríamos entender también las relaciones entre cerebro y mente. Toda actividad mental está restringida por las funciones y estructuras cerebrales pero a su vez esa actividad mental, como muestran los datos sobre la plasticidad neuronal (por ej., DOIDGE, 71 2007) que caracteriza al “homo plasticus” (RAMACHANDRAN, 2011) o, si prefiere, al homo discens, reorganiza las funciones cerebrales, entre otras cosas porque incorpora, en el sentido literal del término de hacerlos parte del cuerpo (POZO, 2001), dispositivos culturales, que a su vez también pueden entenderse desde la perspectiva de las jerarquías estratificadas, de la cultura oral, que restringe el desarrollo de los sistemas escritos, pero es reorganizada por estos, a las nuevas tecnologías de la información, que se apoyan en las tecnologías anteriores, en la medida en que la lectura digital está restringida por los códigos escritos pero al propio tiempo los reorganiza, crea nuevas funciones y competencias (ver Capítulo VIII) Por tanto, antes de emprender nuestro viaje detallado por las jerarquías estratificadas del aprendizaje, que nos llevará del nivel más primario, el aprendizaje implícito y asociativo (Capítulos IV y V), al nivel más complejo, el aprendizaje explícito y constructivo (Capítulos VI y VII) comenzaremos por ver cómo surgen las funciones de aprendizaje como parte de la evolución de la materia en el marco también de una jerarquía estratificada de las formas de organización de la materia, que puede entenderse en términos de diferentes sistemas (físicos o energéticos, biológicos o informacionales, y psicológicos o cognitivos, ya sean implícitos o explícitos). 72 SEGUNDA PARTE El aprendizaje implícito, asociativo y encarnado 73 CAPÍTULO III La historia natural del aprendizaje o cómo la materia llegó a aprender Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas, veloces, transparentes: me parecieron sólo movimientos del aire. Pablo NERUDA. Oda a la bicicleta Si te fijas bien en esa avispa que se ha posado sobre el azucarero o que hace equilibrios en el tarro de la mermelada, te das cuenta enseguida de que se trata de un bicho de tecnología punta: no pueden concentrarse tantas funciones en tan poco espacio. Por eso da pena matarla, aunque hay tantas que no importa, tomas la cuchara, el tenedor, o ese trozo de pan que va a sobrar y te la cargas para que no pique a los niños. Una menos. Si a las avispas hubiera que hacerlas a mano saldrían carísimas y no las podríamos matar así como así, porque lógicamente estarían protegidas. El hombre, comparado con la avispa, es un ser tosco, lleno de estructuras óseas que envejecen fatal y de glándulas que no dan más que problemas. Pero la avispa, lo mismo que el hombre, tienen frente al ordenador, por ejemplo, la ventaja de que se reproducen entre sí. Yo tengo un ordenador portátil, muy pequeño, que a veces aparece en cualquier rincón de la casa y dan ganas de pisarlo, como si fuera una cucaracha, para ver cómo suena. Pero no puedo, porque me salió carísimo. Juan José MILLÁS: Cuerpo y prótesis ¿Conoces un animal que llore? No, no lo hay. Lo mismo que no hay animal que tema por su futuro no hay animal que llore su pasado. Rafael C HIRBES: Crematorio Teóricamente no hay ninguna prueba definitiva de que el propio despertar cada mañana (el encontrarse uno sentado en su propia personalidad) no sea realmente un hecho totalmente 74 nuevo, un nacimiento perfectamente original. Vladimir NABOKOV: Banda siniestra Los niveles de organización de la materia como una jerarquía estratificada Según acabamos de ver, los diferentes tipos de aprendizaje pueden entenderse como niveles o estratos jerárquicamente relacionados según dos principios, que establecen que a) los niveles inferiores de aprendizaje restringen las formas de aprendizaje superior y que, a su vez, b) esos niveles superiores reorganizan, pero no suplen ni eliminan los aprendizajes más primarios. Pero la idea de las jerarquías estratificadas no solo ayuda a comprender mejor las formas de aprender, sino que el propio aprendizaje, como una función psicológica surgida en el marco de la historia natural, solo puede entenderse adecuadamente en el marco de otra jerarquía estratificada, la de las formas de organización de la materia y de la vida, que solo en sus niveles superiores da lugar a sistemas con la capacidad de aprender, es decir de automodificarse o autocomplicarse (MATURANA y VARELA, 1987; también CAPRA, 1996). Pero esos niveles superiores de la jerarquía estratificada de organización de la materia, los sistemas psicológicos que son capaces de aprender, están restringidos por niveles inferiores de organización, como las leyes físicas que rigen el funcionamiento de la materia como tal, o las leyes de la vida, los principios que rigen la reproducción y supervivencia de los seres vivos. Nuevamente los niveles inferiores de organización de la materia, en forma de paquetes e intercambios de energía, restringen lo que sucede en los niveles superiores pero no lo explican. Es fácil entender que todos los objetos, vivos o no vivos, sean “objetos con mente”, como dijera Ángel RIVIÈRE (1991), o no, están sometidos a la tiranía de las leyes físicas que rigen el intercambio de energía entre objetos materiales, pero solo una pequeñísima parte de esa materia está viva, ha llegado a organizarse en forma de sistemas biológicos, organismos que, sometidos aún a esas leyes físicas, adoptan un nivel de organización más complejo, en el que la codificación, la réplica y el intercambio de información genética asegura el mantenimiento de esa vida que les hace tan especiales. Y aún solo una muy pequeña parte de esa materia viva, organizada mediante códigos de información, es capaz de generar funciones mentales o cognitivas, se constituye en sistemas psicológicos que, como veremos, estando aún restringidos por las leyes de intercambio energético e informacional, se organizan como sistemas de representación capaces de automodificarse, en definitiva, de aprender. Y según hemos visto en capítulos anteriores, de nuevo solo una parte infinitesimal de toda esa materia, tal vez solo el ser humano, el homo discens, conforma ese tipo tan especial de sistemas cognitivos o de aprendizaje que, estando aún restringido 75 por los principios de intercambio de energía, información y representaciones, dispone de nuevas funciones mentales que le permiten representarse de modo explícito sus propias representaciones, tiene conocimiento de sí mismo y de su entorno, lo que posibilita en un nivel superior esos procesos de adquisición de conocimiento y cambio personal que según he definido nos caracterizan como especie. Aunque por supuesto nosotros como humanos nos sintamos más cercanos y demos más valor a esos objetos con mente, en especial a los de nuestra propia especie, a los que concedemos valores y derechos —muy desigualmente repartidos, por cierto— que no concedemos a otras formas de organización de la materia —y así está nuestro planeta—, esta estratificación jerárquica no implica que estos diferentes niveles de organización sean mejores ni peores, no implica una dirección necesaria en el proceso evolutivo, pero sí niveles de creciente complejidad que solo pueden construirse a partir de los niveles inferiores. Como muestra la Tabla 3.1, para nuestros fines podemos por tanto diferenciar cuatro tipos de sistemas, o cuatro niveles o estratos en la organización de la materia (que si nuestros fines o criterios de análisis fueran otros se desdoblarían en muchos más niveles, aquí no pertinentes). Podemos diferenciar entre sistemas físicos, informacionales, representacionales y de conocimiento. Esos cuatro tipos de sistema pueden, por tanto, ser entendidos como cuatro diferentes niveles de análisis para intentar entender los distintos fenómenos a los que se enfrentan las ciencias naturales y humanas. Aunque solo en los dos últimos niveles encontramos propiamente procesos de aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesa, necesitamos entender, y diferenciar, el funcionamiento de los otros dos niveles porque según la idea de las jerarquías estratificadas, esos niveles inferiores restringen con sus principios (de intercambio de energía e información) el funcionamiento de los niveles superiores propiamente psicológicos. Por ello en este capítulo diferenciaremos la energía, la información, las representaciones y el conocimiento como unidades de análisis que identifican a diferentes sistemas o formas de organización de la materia, al tiempo que intentaré mostrar por qué un sistema psicológico, un sistema que aprende, aunque esté restringido por esos otros niveles de organización, no puede reducirse ni a un sistema físico, que se limita a intercambiar energía, ni a un sistema de procesamiento de información, sino que requiere nuevos niveles de análisis, ya sea en términos de representaciones, que requieren procesos de aprendizaje asociativo e implícito, de los que se ocupan los próximos Capítulos IV y V, o como un sistema de adquisición de conocimiento y cambio personal mediante procesos de aprendizaje explícito, a los que se dedican los Capítulos VI, VII y VIII que ocupan la Tercera Parte de este libro. 76 Tabla 3.1. Tipos de sistemas en que se organiza la materia, tal como los estudia la ciencia Tipo de sistema Unidad de análisis Disciplinas o enfoques desde el que se estudia Ejemplos en esta tarde otoñal Energía Física Química Geología La ventana, los coches, los semáforos, el tobogán, la pelota, el periódico, el cochecito, la bicicleta, el mp3, el pulsómetro, los plátanos, los rosales, los perros, los pájaros, las hormigas, el bebé, los niños, sus padres, el ciclista… Información Biología Cibernética Procesamiento de información Los plátanos, los rosales, los perros, los pájaros, las hormigas, el mp3, el pulsómetro, el bebé, los niños, sus padres, el ciclista… Representacional Representación Psicología cognitiva animal y humana Los perros, los pájaros, las hormigas, el bebé, los niños, sus padres, el ciclista… De conocimiento Conocimiento Psicología cognitiva humana ¿El bebé? los niños, sus padres, el ciclista… Físico Informativo Para entender mejor las diferencias, así como las posibles relaciones entre esos distintos niveles de análisis de la materia, puede el lector acercarse a una ventana o imaginarse haciéndolo. Tal vez sea una tarde otoñal, en la que las hojas de los plátanos caen agitadas por el viento, en la que si abre la ventana oye a niños jugando en el parque, lanzándose por un tobogán, corriendo tras una pelota, mientras sus padres o madres charlan, leen el periódico o mecen a un bebé en un cochecito junto a un macizo de rosales. Cuando las risas y los gritos de los niños se acallen por un momento, tal vez oiga el piar de los pájaros o el ladrido de un perro, pero también el ruido de fondo de la circulación de los coches por la avenida, que acaban finalmente por detenerse ante el semáforo que ahora cambia a rojo, dando paso a una persona que corre mientras escucha música de un mp3, a un ciclista que tal vez lleve un pulsómetro para controlar su rendimiento físico…. Es un paisaje urbano, cotidiano, como el que vemos cualquier otro día. Pero si nos fijamos un poco más, si hacemos zoom sobre el parque, podemos ver muchos objetos, vivos o no, con mente o sin ella, que con mayor o menor nitidez responden a los diferentes niveles de organización de la materia recogidos en la Tabla 3.1, e incluso imaginar otros, como las hormigas que seguramente habitan en el parque, que no vemos. Algunos ejemplos son claros: la pelota, el tobogán o la bicicleta son objetos físicos. Pero si lo pensamos bien también lo son la hoja del plátano, el periódico, las hormigas o el niño que corre tras la pelota o junto al perro. Pero además de objetos físicos, el plátano, 77 los rosales, las hormigas, el perro o el niño son sistemas informacionales, como lo son también, aunque de otro tipo, el mp3, el pulsómetro y los sistemas de control, no visibles desde la ventana, que regulan el funcionamiento de los semáforos o de los propios coches. Algunos de ellos, desde luego los pájaros, los perros y los niños, así como sus padres, incluso el bebé, así como otros muchos animales no visibles (hormigas, gusanos, caracoles, etc.) que habitan en el parque, son sistemas de representación, capaces de aprender, algo que en cambio no pueden hacer el mp3, el pulsómetro o los sistemas de control de los coches o de los semáforos, que a pesar de su complejidad tecnológica, a diferencia de una hormiga, una mosca o un gusano, no son capaces de aprender, de autocomplicarse (por ahora, añadiría un entusiasta de la inteligencia artificial y la cibernética) ¿Y cuáles de esos objetos con mente son capaces de aprendizaje explícito y por tanto tienen conocimiento? Los padres, los niños, el corredor, el ciclista seguro que sí, ¿pero el bebé? Suponemos que la mosca o el gusano, no, ¿pero los perros o los pájaros? Recorramos juntos en esta tarde otoñal las propiedades y funciones de esos diferentes sistemas, así como los intentos de dar cuenta del aprendizaje desde cada uno de esos sistemas (en términos de energía, información, representaciones y conocimiento), ya que ello nos ayudará a comprender qué caracteriza a un sistema de aprendizaje, y por qué, según argumentaré más adelante, los sistemas de intercambio de energía e información no pueden aprender y solo los objetos con mente, los sistemas representacionales, pueden hacerlo. Y así podremos comprender mejor por qué solo algunos de esos objetos con mente pueden aprender sobre sí mismos y sobre el mundo mientras miran desde la ventana viendo pasar una tarde de otoño en un parque. Los sistemas físicos: El intercambio de energía Sin duda en esa tarde otoñal pueden verse muchos objetos físicos (pelotas, toboganes, coches, bicicletas, semáforos, farolas, bancos, etc.) cuya conducta puede explicarse recurriendo exclusivamente a las leyes o principios de la Física. Tal vez fuera más correcto, pero más engorroso, decir de ellos que son “objetos exclusivamente físicos” cuyas acciones pueden reducirse a los principios de la Física, ya que como vemos en la Tabla 3.1, en realidad cualquier cosa de las que vemos en esa tarde otoñal y en ese parque, o para el caso en cualquier otro momento y lugar, es un objeto físico —también el mp3 y los árboles, los pájaros, y los niños y sus madres lo son— sometido, según la idea de las jerarquías estratificadas, a esas mismas leyes y principios, si bien, como intentaré demostrar en las próximas páginas, el comportamiento de estos últimos no pueda explicarse solo en términos físicos sino que requiere otros niveles de análisis más 78 complejos. Pero en tanto objeto físico, cualquiera de las cosas que vemos en ese parque, incluso nosotros mismos reflejados en el cristal en penumbra, está sometida a las leyes o principios físicos que rigen la organización de la materia. Y de entre esos principios de la Física, tal vez el más general, el que mejor permite comprender los intercambios que se producen en ese universo de la materia es el concepto de energía (por ej., BARROW , 2000; CAIRNS-SMITH, 1996). Desde un punto de vista físico, todas las interacciones entre objetos (los niños jugando a la pelota, el pedalear del ciclista, la caída de las hojas de los árboles, el mecer del cochecito o la respiración de sus padres) pueden comprenderse en términos de intercambios de energía, es decir de cambios en la posición, velocidad, masa y fuerza de las partículas que constituyen esa materia (PENROSE, 1989). Según CAIRNS-SMITH (1996, pág. 36 de la trad. cast.) “la energía podría considerarse la sustancia fundamental del mundo, siendo las partículas diferentes modos de empaquetarla”. Finalmente todos —los niños, los plátanos, los coches, el mp3 o la pelota— estamos compuestos de energía empaquetada de diferentes formas. La principal moneda de intercambio en el mundo material es por tanto la energía, que no en vano ha sido la unidad de análisis esencial en la ciencia y la tecnología modernas, al menos hasta mediados del siglo XX, cuando, según veremos en el próximo apartado, surgen las diversas revoluciones informacionales. Sin adentrarnos en las complejidades de la revolución einsteniana, donde la energía, a partir de la célebre fórmula e=mc², pasa a depender de la velocidad de la luz, en la Física Clásica —reinterpretada pero no eliminada por la Física Relativista, un ejemplo más de las jerarquías estratificadas— la organización de la materia y con ella todos los intercambios materiales se regirían por dos principios que constituyen la base de las dos Leyes de la Termodinámica, que sin duda el lector estudió aunque tal vez haya felizmente olvidado. Según el principio de conservación de la energía, la cantidad total de energía se mantiene constante a través de todos esos intercambios. En cualquier sistema cerrado —por ej., en el Universo desde el big bang, o si podemos considerar como tal el tobogán y el niño, o la bicicleta, el ciclista y la carretera— la energía se transforma y se transfiere, pero nunca se crea ni se destruye. El segundo principio, de entropía, que da lugar a la segunda Ley de la Termodinámica, establece sin embargo que, en esos intercambios, la energía tiende a degradarse o, si así se prefiere, a adoptar formas de organización cada vez más entrópicas o desordenadas. En otras palabras, de acuerdo con este principio —“la más desalentadora de las leyes científicas” según MARTÍNEZ y ARSUAGA, 2002, pág. 78)—, la materia tiende al desorden, de forma que cada intercambio energético —en el tobogán, en el vaivén del cochecito, en el pedalear del ciclista o en la carrera del corredor— producirá una disipación o degradación de la energía en forma de calor. La 79 actividad de cualquiera de esos objetos físicos —el mp3, la bicicleta, el coche, pero también los niños o sus padres al respirar, digerir un alimento, o sobre todo con su actividad cerebral— “consume” o degrada energía para funcionar, aprovechando parte de la energía con baja entropía tomada del ambiente (combustible, alimento) y degradando otra parte en calor. Por tanto si bien dentro de un sistema cerrado la cantidad de energía se conserva, tras cada intercambio o interacción tenderá a una mayor degradación o desorden, se hallará en un estado más aleatorio o desorganizado hasta ese desalentador final que espera a todos los sistemas altamente organizados, como somos nosotros. Todo lo que sucede en ese parque otoñal está por tanto sometido o restringido por esos principios, nada escapa a la tiranía de la termodinámica, dado que todos somos objetos físicos. Pero si bien el funcionamiento de algunos de esos objetos (la bicicleta, el tobogán, la pelota, los coches, el semáforo) puede reducirse a intercambios entre paquetes de energía, que permiten predecir y explicar plenamente las acciones de los objetos (exclusivamente) físicos, ¿es posible predecir y explicar así lo que hacen los niños, sus madres, el ciclista, o incluso los pájaros y perros o los propios plátanos? Y en concreto, para nuestros intereses aquí ¿pueden reducirse los sistemas psicológicos a los principios de la Física? Hay bastantes físicos o químicos (por ej., ATKINS, 1992; PENROSE, 1989), incluyendo un Premio Nobel como Francis CRICK (CRICK y KOCH, 1993), el descubridor junto a WATSON de la doble hélice del ADN, que están convencidos de que la mente es solo un sistema físico. Incluso la propia psicología científica durante casi cincuenta años pretendió explicar la conducta humana en términos de intercambios energéticos. El fisicalismo conductista, al que me he referido ya en el Capítulo Primero, intentó establecer leyes psicológicas basadas en la covariación entre los cambios energéticos que tenían lugar en el ambiente (estímulos) y sus correspondientes cambios energéticos en el organismo (respuestas). Así lo expresaba el propio SKINNER (1938, pág. 6) cuando definía la conducta como “el movimiento de un organismo o de sus partes en un marco de referencia proporcionado por el propio organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza”. Por tanto, la conducta es movimiento (externo o interno) en respuesta a fuerzas (externas o internas). Así, en un cuidadoso análisis de los supuestos fisicalistas del conductismo, KILLEEN (1992), recurriendo sobre todo a los supuestos de la mecánica clásica, asume que los estímulos no son sino “configuraciones de energía” que pueden ser medidas mediante parámetros físicos, los impulsos (drives) serían fuerzas que motivan al sujeto (en el sentido literal de moverle hacia las fuentes de energía), siendo la motivación (la fuerza para moverse) una ganancia de energía, de forma que la “fuerza (de un motivo) sería un función inversa de la distancia”, con lo que los efectos de contigüidad en el aprendizaje serían análogos de la ley 80 gravitatoria de Newton (KILLEEN, 1992), según la cual los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas respectivas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De esta forma, según esta concepción fisicalista, la conducta sería el movimiento de los cuerpos (orgánicos) y el aprendizaje sería el cambio en el movimiento de un organismo. Al igual que la física newtoniana asume como objeto de explicación el cambio en la cantidad de movimiento, y no el movimiento en sí mismo, que quedaría reducido a una explicación formal, la psicología conductual debe asumir el aprendizaje (el cambio de movimiento) como objeto de estudio, explicable de acuerdo con principios análogos a los de la física clásica. Por tanto, la mejor manera de analizar esa conducta es reduciéndola a parámetros físicos: “Las variables independientes deben también ser descritas en términos físicos. Con frecuencia se hace un esfuerzo para evitar el trabajo de analizar una situación física adivinando lo que ‘significa’ para un organismo o haciendo una distinción entre el mundo físico y el mundo psicológico de la experiencia... los hechos físicos a los que hay que recurrir para una explicación tal nos proporcionarán el material informativo conveniente para un análisis físico” (SKINNER, 1953, págs. 60-61 de la trad. cast.). Recordemos que para lograr este análisis físico, el conductismo asumía dos principios esenciales (BOLLES, 1975; POZO, 1989): un principio de correspondencia entre esos cambios, un trasunto del principio de conservación de la energía, de forma que en un sistema cerrado —como se suponía eran las situaciones de laboratorio— la conducta es un reflejo preciso de los cambios estimulares; y un principio de equipotencialidad, según el cual las leyes psicológicas del aprendizaje se aplicarían por igual a todos los sujetos psicológicos y en todas las situaciones, tal como vemos que sucede en la Física, donde las mismas leyes rigen la acción de todos esos “paquetes de energía” diferentes que componen los objetos, ya sean toboganes, niños o motocicletas. Ya vimos en el Capítulo Primero que la viabilidad de estos supuestos fisicalistas para un modelo psicológico, y en especial para un modelo del aprendizaje, comenzó a ponerse en duda desde las propias investigaciones de aprendizaje animal. Fenómenos como el bloqueo de KAMIN (1969), la irrelevancia aprendida (MACKINTOSH, 1983) o los efectos del control atencional sobre el aprendizaje animal (RESCORLA, 1980) vinieron a mostrar que, en contra de lo que sostenía SKINNER, los animales en esos experimentos no respondían a los parámetros físicos sino a la información que extraían de esos cambios físicos detectados. Así, por ejemplo en el caso del fenómeno conocido como bloqueo de Kamin, a un animal se le entrena a anticipar un fenómeno desagradable relevante, por ejemplo una descarga eléctrica leve, que actúa como estímulo incondicionado (EI) a un estímulo condicionado arbitrario, por ejemplo una luz (EC1), y 81 posteriormente se le presenta durante varios ensayos esa misma luz acompañada de un nuevo estímulo, por ejemplo un sonido estridente (EC2), seguidos de la descarga (EI). Según los modelos conductuales, o fisicalistas, clásicos, el animal debería condicionarse tanto a la luz como al sonido, ya que ambos se han presentado de forma consistente en varios ensayos antes de la descarga. Sin embargo, KAMIN (1969) comprobó que el animal solo se condicionaba a la luz (EC1) ya que el sonido (EC2), que aparecía solo como parte del estímulo compuesto EC1+EC2, era redundante, no predecía nada que no pudiera predecir ya la luz por sí misma, que de esta forma “bloqueaba” el condicionamiento al sonido, de forma que este estímulo, aunque físicamente presente carecía de valor informativo. En cambio, cuando el orden de los ensayos se invertía y se presentaba primero el estímulo compuesto antecediendo a la descarga, y luego solo la luz antes de la descarga, el animal sí se condicionaba a ambos estímulos; salvo que el participante fuera una persona, que era capaz de inferir, por medio de procesos explícitos, que también en este caso el sonido era redundante y descontaba su efecto “causal” sobre la descarga. Como vemos, no basta con que haya un cambio físico observable, o una covariación entre dos estímulos, es preciso que ese cambio tenga un valor informativo. Los estímulos redundantes o no atendidos apenas afectan al aprendizaje. Los animales no responden a los estímulos, sino que procesan la información que estos les proporcionan en términos del grado en que hacen más predecibles o controlables ciertos sucesos relevantes, como la maldita descarga. Pero también cuando un estímulo no tiene valor informativo se aprende algo de él, que es irrelevante, lo que dificulta futuros aprendizajes con ese estímulo, algo difícil de explicar en términos estrictamente físicos, ya que en este caso en sentido estricto los cambios físicos (el estímulo) no se corresponden con ningún cambio físico interno (conducta). Las nuevas teorías del aprendizaje animal surgidas a partir de los años setenta del pasado siglo (por ej., DICKINSON, 1980; MACKINTOSH, 1983; PEARCE y BOUTON, 2001; RESCORLA, 1980; RESCORLA y WAGNER, 1972), como vimos ya en el Capítulo Primero, tenían ya un inequívoco sabor cognitivo y rechazaban abiertamente que el aprendizaje animal pudiera explicarse en términos físicos, como un simple intercambio de energía. Pero eso no supuso el abandono de los intentos de reducir la actividad mental a parámetros físicos, ya sea asimilando el funcionamiento mental, y en especial los procesos conscientes, a los supuestos de la mecánica cuántica (ATKINS, 1992; PENROSE, 1989) o, más recientemente, recurriendo a la moderna neurociencia que, mediante las nuevas técnicas de rastreo de la actividad cerebral, para muchos de sus defensores hace posible reducir la actividad mental a los correspondientes patrones de actividad neuronal en el cerebro. Pero incluso en el marco del nuevo fisicalismo que proponen las 82 neurociencias, que rastrean las funciones mentales mediante modernas técnicas de neuroimagen que detectan —no es casualidad— el consumo de energía requerido por esas funciones en diferentes áreas del cerebro, difícilmente podemos admitir que esas huellas físicas puedan explicar por sí mismas toda la actividad cognitiva. Aunque todo lo que somos y hacemos sea neuroquímica — algo coherente con el modelo de las jerarquías estratificadas— no todo se puede explicar en términos de los cambios energéticos que tienen lugar en el cerebro. Para empezar, se ha demostrado que una misma idea, recuerdo o imagen, en suma una misma acción cognitiva repetida en varias ocasiones, puede tener correlatos neurológicos diferentes: las redes de neuronas que la soportan pueden apoyarse en componentes o unidades diferentes en cada ocasión (EDELMAN y TONONI, 2000). Además, sabemos que si bien toda acción mental tiene un correlato a nivel neural, no es menos cierto que la actividad mental también produce cambios en esa actividad neural, de forma que las relaciones entre ambos niveles —el físico o neural y el psicológico o cognitivo— no fluyen en una sola dirección, algo nuevamente coherente con la idea de las jerarquías estratificadas. Aunque la mayor parte de los modelos en neurociencias asuman que la actividad mental es un mero reflejo de los intercambios neuronales —un nuevo ejemplo del principio de correspondencia— podemos pensar más bien que esa actividad neuronal es un correlato de las funciones mentales que se construyen a partir de ella. En suma, parece claro que toda nuestra actividad mental está restringida por los intercambios energéticos que se producen en nuestro cerebro, muy sensible a todas aquellas sustancias, como los neurotransmisores, que intervienen en ese intercambio. Basta con tomarse dos whiskies para que nuestro estado mental cambie y nos sintamos más alegres y felices; pero también puede cambiar nuestro estado mental —y sus correlatos neuronales— cuando leemos un libro, vemos una película o alguien nos cuenta un buen chiste. En último extremo, la actividad neuronal que acompaña a la lectura de unos versos de NERUDA (“el pie de un niño aún no sabe que es pie / y quiere ser mariposa o manzana”) no puede explicar por sí misma las sensaciones, y en suma la actividad mental, que esos versos producen en nosotros. Parece por tanto que la actividad mental requiere una moneda más compleja que la energía. La actividad psicológica, y con ella el aprendizaje, no es reducible a los principios de la física, aunque nunca pueda sustraerse a ellos. Hemos visto que aprender al menos requiere convertir esa energía en información, extraer información de los intercambios energéticos, una idea que de hecho no surgió en la Psicología sino en el marco de otras dos grandes revoluciones científicas, la genética y la cibernética, que han marcado en gran medida el desarrollo científico y tecnológico en las últimas décadas, al identificar un nuevo tipo de entidades, 83 los sistemas de información, que constituyen un nuevo nivel de análisis de lo que ocurre esta tarde en el parque. Los sistemas informativos: La reducción de la incertidumbre El paso de analizar un sistema en términos de intercambio de energía a hacerlo en términos informacionales constituye de hecho la idea central de las nuevas ciencias surgidas a mediados del pasado siglo, que según RIVIÈRE (1981) constituyeron la segunda revolución mecanicista en la historia de la ciencia: la Genética, la Cibernética y finalmente también la Psicología Cognitiva del Procesamiento de Información. La idea de que hay “sistemas abiertos” no reducibles a mecanismos energéticos, y la necesidad de recurrir a una nueva unidad de análisis o moneda de intercambio, surge de modo explícito en primer lugar en la obra de Erwin SCHRÖDINGER, Premio Nobel de Física en 1933, célebre por su famoso gato sumido en la incertidumbre de la existencia, quien planteó las peculiaridades que los seres vivos tienen en cuanto sistemas físicos. SCHRÖDINGER (1944) se preguntaba cómo es posible que los seres vivos, con su extraordinario nivel de autorganización y complejidad, eludan en apariencia la tiranía del principio de entropía y vivan “lejos del equilibrio termodinámico”, es decir de la tendencia a la degradación de la materia. SCHRÖDINGER propone definir esa nueva moneda informacional en términos de “entropía negativa”: “Todo lo que pasa en la Naturaleza significa un aumento de la entropía de aquella parte del mundo donde ocurre. Por lo tanto, un organismo vivo aumentará continuamente su entropía o, como también puede decirse, produce entropía positiva —y por ello tiende a aproximarse al peligroso estado de entropía máxima que es la muerte—. Solo puede mantenerse lejos de ella, es decir, vivo, extrayendo continuamente entropía negativa de su medio ambiente. De lo que un organismo se alimenta es de entropía negativa” (SCHRÖDINGER, 1944, págs. 111-112 de la trad. cast.). Para ello los sistemas vivos deben disponer de dos mecanismos que les permitan escapar de las exigencias de las dos leyes de la termodinámica, la conservación de la energía y la tendencia a la entropía o al desorden. Uno de esos mecanismos es el metabolismo, que les permite extraer orden del desorden, y el otro la reproducción o capacidad de hacer réplicas de sí mismos, extrayendo orden del orden y trascendiendo así el principio de conservación. Si volvemos la vista al parque hay “objetos”, seres vivos (los plátanos, los rosales, los perros, los niños y sus padres, los insectos que no vemos) que en términos de SCHRÖEDINGER serían “bebedores de orden”, reducirían su entropía interna a base de aumentar la entropía externa, “consumirían” o degradarían energía mediante procesos metabólicos (la fotosíntesis, la respiración, la actividad muscular, la propia 84 activación neuronal que las nuevas técnicas de neuroimagen permiten detectar). Esos seres vivos tienen además la capacidad de hacer réplicas de sí mismos mediante procesos de reproducción, algo que estudiábamos en el colegio (“nacen, crecen, se reproducen y mueren”) y que no puede decirse de los objetos exclusivamente físicos, como recuerda Juan José MILLÁS en el texto que abre este capítulo, cuando compara la “tecnología punta” de una avispa con las limitadas funciones de un ordenador portátil, de modo que, dice, si hubiera que fabricar las avispas serían carísimas. Unas décadas después de que SCHRÖEDINGER estableciera estas condiciones para la vida, WATSON y CRICK darían cuenta de esa capacidad de reproducción mediante el sistema informativo codificado en los genes. El ADN, surgido en nuestro planeta una sola vez hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, según las dataciones más fiables (por ej., DELIUS, 2002; EIGEN, 1995), es el código informativo de la vida, que hace posible la reproducción y el propio metabolismo celular que finalmente, muchos millones de años después, a su vez evolucionará hacia la formación de sistemas cognitivos capaces de aprender. Paralelamente a esta revolución genética, que ha abierto las puertas a la nueva Genómica, desde la Teoría de la Información y la Comunicación se estaban sentando las bases de la revolución cibernética que condujo el diseño de nuevos dispositivos capaces de hacer cómputos complejos mediante la gestión de su flujo informativo, esos ordenadores que según MILLÁS aún no pueden competir con una “simple” avispa. En ese contexto WIENER (1948), uno de los fundadores de la cibernética, definió la información, al igual que SCHRÖDINGER hizo con la vida, como entropía negativa: “entropía e información son términos opuestos, la información mide orden y la entropía mide desorden. Es de hecho posible concebir todo orden en términos de mensaje”. Así, en un sistema informativo la entropía puede tomarse como una “medida de la ausencia de conocimiento” (SHEPPARD, 1994). La realización de esos cómputos cibernéticos requiere una definición de la información en términos matemáticos precisos como “el número de opciones que tenemos al tratar con una serie de ítems” (REBER, 1995, pág. 369). La medida de la información como entropía negativa —o la de la entropía como falta de información o conocimiento— remite por tanto al cálculo probabilístico, dentro de un sistema organizado, como los seres vivos o un dispositivo computacional, que se alejan de la aleatoriedad. Información es por tanto la reducción de incertidumbre dentro de un sistema, al limitar la aleatoriedad de sus estados futuros, haciéndolos más predecibles. De este modo, aunque los sistemas informativos están montados sobre sistemas propiamente físicos y por tanto siguen sometidos a las leyes del intercambio energético, en otro nivel de análisis no pueden ser reducidos a sistemas físicos. De hecho, tienen propiedades opuestas a los de esos sistemas 85 físicos. En lugar de tender a la entropía, tienden al orden, a la información, es decir, a alejarse de la entropía o la aleatoriedad de sus estados futuros. En los seres vivos los mensajes que codifican esa información genética vienen escritos en un código binario simple, un alfabeto bioquímico cuyas posibilidades combinatorias son casi ilimitadas y para cuyo descifrado se ha recurrido al lenguaje de la teoría de la información (MAYNARD-SMITH y SZATHMÁRY, 1999). La cibernética a su vez utiliza otros códigos digitales basados también en el desarrollo de la teoría de la información (DUPUY, 2000). Por tanto, el concepto de información tiene una definición puramente estadística, formal, carente de contenido y de significado (BRUNER, 1990; POZO, 2001; PYLYSHYN, 1984; RIVIÈRE, 1991). Y así es como alcanza también a su tercer gran ámbito de desarrollo dentro de esas revoluciones mecanicistas de mediados del siglo pasado, la actividad de los sistemas psicológicos como un flujo o procesamiento de información. A partir de la idea de SHANNON (1948) de relacionar los dos estados posibles de cualquier dispositivo eléctrico (on/off) con los valores de verdad de la lógica booleana (1/0), en la nueva ciencia los sistemas cognitivos ya no se ocupan de las relaciones energéticas entre estímulos y respuestas, sino que computan las relaciones probabilísticas entre diferentes unidades de información a partir de esos eventos. Las propias pautas de actividad neurológica en el cerebro se entienden en términos de la información, o la reducción de entropía, producida por los “agrupamientos funcionales” de las redes neuronales (EDELMAN y TONONI, 2000). De esta forma, el concepto de información es el núcleo de la llamada revolución cognitiva (BRUNER, 1983; GARDNER, 1985), por lo que el aprendizaje ya no sería un proceso de cambio de conductas sino de adquisición de información, que permite reducir la incertidumbre o entropía del mundo, el carácter aleatorio o impredecible de los sucesos. De acuerdo con esta noción de información como “entropía negativa”, todos los sistemas de aprendizaje tendrán como función hacer el mundo más predecible y controlable, cognitivamente menos entrópico. Para ello, a diferencia de los sistemas físicos, deben de tener algún tipo de memoria en la que almacenar o registrar esa información. Los sistemas de información son sistemas de memoria. Mientras que no podemos decir, sino en sentido figurado, que los toboganes, la bicicleta o las ruedas del coche tengan memoria, tanto los plátanos como el resto de los organismos tienen una memoria genética, y el pulsómetro o el mp3 requieren también algún tipo de memoria en el que almacenar la información que procesan, al igual que los niños, los perros y los pájaros tienen, además de esa memoria genética, otro tipo de memoria, de naturaleza cognitiva, en la que registran los cambios que se producen en su mundo y desde la que aprenden sobre ellos, de tal modo que, en este nivel de análisis, el aprendizaje remitiría a los cambios en la información 86 procesada o contenida en esas memorias cognitivas. Pero asumiendo que un sistema de información no puede reducirse a meros intercambios físicos, para nuestros intereses aquí, ¿puede explicarse el aprendizaje solo en términos informacionales, puramente estadísticos? ¿Puede realmente aprender como tal un sistema informativo? ¿Puede autocomplicarse o cambiar ese código informativo a partir de la interacción con el ambiente? Si nos remitimos a los sistemas biológicos y cibernéticos no parece que esos sistemas dispongan de recursos para cambiar de forma organizada, es decir no aleatoria o entrópica, sus propios códigos informacionales, en suma para aprender. En el caso de los sistemas biológicos, de hecho se asume que el código genético no aprende, no puede autocomplicarse, sino que sus cambios se deben al azar, a mutaciones aleatorias, de modo que, como es sabido, en la síntesis darwiniana que ha dominado la Biología en el último siglo, frente a los supuestos lamarckianos, los caracteres adquiridos no se heredan. En los sistemas cibernéticos la respuesta no es tan clara, ya que parece posible diseñar programas que se autocompliquen, pero en general no parece que el aprendizaje sea una función natural de los dispositivos computacionales. De hecho veíamos en el Capítulo Primero que la llamada revolución cognitiva, basada en el procesamiento de información, supuso un abandono del interés por el aprendizaje en favor del estudio de la memoria (y acabamos de ver por qué) (POZO, 1989). Podríamos decir sin entrar de lleno en un territorio muy complejo y pantanoso, plagado de trampas y recodos, que si bien los sistemas computacionales pueden llegar a ser programados para aprender —a condición, eso sí, de dotarles de mecanismos dinámicos de interacción con ambientes específicos, algo que nos remitirá como veremos a los sistemas representacionales— los sistemas computacionales de procesamiento de información no requieren procesos de aprendizaje para funcionar, como muestran el mp3, el pulsómetro, o los sistemas de navegación usados en los coches, en los cuales la modificación de los contenidos de sus respectivas memorias no es el resultado del propio funcionamiento del sistema sino el posible producto de una intervención externa al mismo, de una reprogramación. En cambio, los sistemas psicológicos tienen entre sus propiedades o funciones el aprendizaje. De ellos diríamos que, a diferencia de otros seres vivos, nacen, crecen, aprenden, se reproducen y mueren. ¿Pero puede surgir esa capacidad de aprender del propio código informacional? ¿Es suficiente convertir la energía en información para que un sistema sea capaz de aprender? Pues parece que no, no solo porque el resto de los sistemas informacionales no sean capaces de aprender en sí mismos, sino porque hay argumentos teóricos para ello. Para que un sistema interactúe con el mundo que está ahí afuera y aprenda de él necesita no solo codificar la energía en información, sino que esa información represente 87 o se refiera a algo externo al propio sistema. Sin embargo, las teorías computacionales, basadas en el procesamiento de información, asumen que todo el procesamiento cognitivo puede ser reducido a reglas formales o sintácticas, estadísticas, totalmente ajenas al contenido semántico de esos cómputos. Como señalara RIVIÈRE (1991, pág., 72, énfasis suyo), un sistema así “se guía en su procesamiento exclusivamente por su sintaxis. No actúa, en realidad, en función de los contenidos semánticos, de los significados de sus estructuras ‘de conocimiento’ sino en virtud de la pura forma de las representaciones”. Como hemos visto, la información es una medida puramente formal de la probabilidad de un suceso en presencia de otro, en definitiva una función matemática de la relación entre sucesos (DUPUY, 2000). Como consecuencia, los cómputos se realizan con símbolos vacíos, sin contenido, puesto que “el concepto de información, tal como lo definen los teóricos de la información, se establece intencionadamente sin considerar el nivel semántico, haciendo abstracción consciente del significado que esa información con respecto al ambiente pueda tener para el organismo en interés de su supervivencia. En el lenguaje de los teóricos de la información, es imposible hablar de información sobre algo” (LORENZ, 1996, pág. 2, énfasis del autor). Los símbolos computacionales no se refieren por tanto al mundo, no representan el mundo, sino que solo tienen significado dentro del sistema. Esto, como dice GLENBERG (1997, pág. 2), es “como intentar aprender el significado de una palabra en un idioma extranjero usando un diccionario escrito únicamente en ese lenguaje”. Entendida así, la información no tiene referentes ni por tanto significado, porque no es sobre nada. Sin embargo, las representaciones tienen necesariamente que tener referentes o contenidos, porque una representación es algo que está en lugar de otra cosa, que tiene una función semántica, que es sobre algo (GUIRAUD, 1955). Como vimos en el Capítulo Primero, LLINÁS (2001) ya señalaba que la mente no es tanto un procesador de información como un simulador de realidades virtuales que genera mapas o representaciones de su ambiente externo e interno. No es extraño por tanto que los sistemas exclusivamente informacionales carezcan de la capacidad de autocomplicarse. El código genético no aprende, solo muta. Si asumimos con SCHNEIDER y KAY (1995) que el genoma es una base de datos que registra los “éxitos auto-organizativos”, hemos de aceptar que lo que es seleccionado, favorecido o rechazado por el ambiente en función de sus éxitos auto-organizativos, es en realidad el fenotipo, al que podríamos considerar de alguna manera como el contenido de esas cadenas meramente sintácticas, de ese código formal que constituye el genotipo. Es el proteoma y no el genoma el que resulta o no adaptativo. El “gen egoísta” (DAWKINS, 1976) solo puede sobrevivir y tener éxito reproductivo de modo indirecto, parasitando y poseyendo 88 fenotipos más eficaces y adaptados, entre cuyas funciones surgirá la capacidad de aprender, de modificar las propias acciones en respuesta a las demandas del ambiente. Pero esa nueva capacidad de aprender, que diferencia a los sistemas psicológicos o cognitivos de otros sistemas informacionales (sean biológicos o cibernéticos) no se derivaría directamente del nivel informacional, de convertir la energía en información, sino de un nuevo nivel representacional, que permite generar mapas y modelos del mundo externo que se automodifiquen o compliquen a medida que el organismo interactúa con esa realidad virtual que ha construido. Los sistemas cognitivos: El cambio de las representaciones mediante el aprendizaje Si volvemos de nuevo la mirada al parque y pensamos cuáles de los objetos o sistemas que podemos ver, o incluso no ver, tienen inequívocamente la capacidad de aprender, de autocomplicarse (en principio perros, insectos, pájaros y personas) y cuáles no (toboganes, coches, pulsómetro, semáforo, pero también árboles, rosales), es fácil encontrar rasgos que los diferencian. En concreto, parecen aprender todos los animales, dotados no solo de vida, como los árboles y los rosales, sino de la capacidad de desplazarse de modo autónomo. De hecho, la capacidad cognitiva de generar representaciones o modelos del mundo y aprender sobre ellos parece ser una propiedad compartida por todos aquellos seres que pueden desplazarse. Desde la generación del sistema de “procesamiento de información molecular”, basado en el ADN, se produjo un incremento progresivo de la complejidad de los sistemas biológicos codificados en esa información genética. Según DELIUS (2002; ver otros relatos en LEVIMONTALCINI, 2000; LORENZ, 1996, PAPINI, 2002) en esa evolución hubo siete pasos o momentos singulares que condujeron a la aparición de los sistemas mentales o cognitivos, capaces de aprender: desde el ADN se pasaría a construir organismos unicelulares y más tarde pluricelulares hasta alcanzar los sistemas sensoriales, el movimiento, la integración de ambos en forma de sistemas nerviosos y finalmente el ajuste de las estructuras neuronales mediante procesos de aprendizaje y memoria. La necesidad de anticipar y optimizar las fuentes de energía, y de obtener información (la replicación y la reproducción sexual) presionaron en la evolución para la aparición de estructuras corporales que conectaran la información obtenida a través del mundo, mediante los receptores sensoriales, inicialmente muy primitivos —tal como por ejemplo sucede en los celentéreos, como la anémonas marinas— con los sistemas motores y de acción, de modo que se desarrolló una “tercera capa” de células en el sistema nervioso, de “interneuronas” que, a partir de un sistema nervioso primario, que 89 representaba el mundo “en dos dimensiones” compuestas aún por estímulos y no por objetos como tales, hizo posible las representación de un mundo tridimensional compuesto por objetos, tal como nosotros lo experimentamos y a partir del cual surgieron nuestros sistemas de representación y aprendizaje (LEVIMONTALCINI, 2000). De esta forma, los organismos no aprenderían ni sobre los cambios físicos que tienen lugar en el ambiente (estímulos) ni sobre la información extraída de ellos (covariación estadística de información) sino sobre las representaciones del mundo —su realidad virtual— construidas a partir de esos cambios físicos e informacionales, en forma de “objetos” tridimensionales: “una hormiga reacciona ante una piedra como lo haríamos nosotros, es decir, ante el objeto y no ante una serie de estímulos” (PANTIN, 1952, citado por LEVI-MONTALCINI, 2000, pág. 45 de la trad. cast.). Aunque la integración de la información sensorial y de la acción permitió un control creciente de ésta, mediante el desarrollo de sistemas nerviosos centrales cada vez más complejos, ya podemos encontrar los vestigios de la representación y el aprendizaje en esos primeros organismos capaces de desplazarse, que en nuestro mundo con gravedad adoptan una estructura bilateral. Solo los organismos que se desplazan necesitan anticipar los cambios que se producirán en su ambiente. Por tanto, por más que haya gente que habla a los geranios o conforta a sus rosales con un divertimento de Mozart, no cabe esperar que sistemas que no se desplazan tengan una naturaleza representacional y por tanto capacidad de aprendizaje. Sí cabe esperarlo, en cambio, y así está demostrado, de organismos supuestamente simples como los caracoles, los gusanos o las cucarachas, que son ya sistemas de aprendizaje bastante eficientes, en los que podemos encontrar los mecanismos básicos del aprendizaje asociativo humano: “Las formas básicas de aprendizaje no asociativo (por ej., habituación, pseudocondicionamiento y sensibilización) y de aprendizaje asociativo (por ej., adquisición, extinción y discriminación) bajo contingencias paulovianas (es decir, emparejamiento de estímulos independiente de las respuestas) o instrumentales (es decir, refuerzo dependiente de la respuesta) pueden considerarse con seguridad fenómenos generales, comunes tal vez a todos los animales bilaterales” (PAPINI, 2002, pág. 191). De esta forma podemos pensar que los sistemas que aprenden surgieron como consecuencia de la “explosión cámbrica” que hace unos 540 millones de años generó una gran diversidad de formas de vida pluricelulares, organismos dotados no solamente de sensibilidad ante los cambios ambientales sino de la capacidad de desplazarse para incrementar sus probabilidades de supervivencia. Vemos por tanto que en este nuevo nivel de análisis la información procesada con un alto coste energético es usada funcionalmente para elaborar representaciones, mapas o modelos, del mundo, mediante el desarrollo de 90 sistemas que conecten las entradas sensoriales con los mecanismos motores. De esta forma el organismo podrá anticipar, y en su caso controlar, cambios ambientales que le permitan seguir obteniendo energía (acceso a nutrientes y a fuentes de energía) e información (oportunidades para replicar la información genética), satisfaciendo de esta forma las exigencias de esos genes egoístas que nos habitan. ¿Pero cuáles son esos mecanismos de aprendizaje y cómo surgieron? Hay múltiples relatos de esa evolución en términos biológicos (CELACONDE y AYALA, 2001; DELIUS, 2002; LEVI-MONTALCINI, 2000; MARTÍNEZ y ARSUAGA, 2002; PAPINI, 2002) pero en cambio muy pocos en términos psicológicos. De entre ellos, uno especialmente interesante es el propuesto por MITHEN (1996) en su estudio sobre la arqueología de la mente. Como historiador que es, propone una sugerente metáfora para la construcción evolutiva de la mente, que según él habría pasado por tres fases o momentos, que se corresponden con la propia evolución de las catedrales en nuestra cultura occidental (Figura 3.1). Si bien se trata de un relato inevitablemente especulativo —porque, como dice PINKER (1997), las mentes no fosilizan— contiene ideas sugerentes que nos ayudarán a situar el origen y las funciones de los diversos procesos de aprendizaje, no solo asociativos e implícitos (Capítulos IV y V), sino también constructivos y explícitos (Capítulos VI, VII y VIII). Figura 3.1. La evolución de la mente como la construcción de una catedral, a partir de MITH E N (1996). MITHEN (1996) sugiere que la construcción de la mente sería como la evolución arquitectónica de las catedrales y en ella se podrían identificar tres grandes 91 momentos. En un primer momento, la mente, como las humildes capillas prerrománicas (Figura 3.1a), dispondría de una sola nave (o sistema cognitivo), a la que luego se adosarían, como en las catedrales románicas, pequeñas y oscuras capillas laterales —o modulares— aisladas o escasamente conectadas entre sí (Figura 3.1b), hasta llegar a las imponentes catedrales góticas con su elevada y suntuosa nave central a través de la cual se comunican entre sí esas numerosas capillas laterales o modulares, antes aisladas (Figura 3.1c). Según MITHEN (1996), la mente humana habría evolucionado desde un sistema cognitivo general, no especializado, que dispondría de mecanismos de aprendizaje de carácter general o multipropósito, alimentados si acaso por la información de módulos perceptivos específicos (la capilla prerrománica), hacia la construcción de módulos o sistemas de representación y aprendizaje que darían respuesta a demandas ambientales específicas. Esos módulos —o capillas laterales— estarían escasamente conectados entre sí —en términos fodorianos estarían en buena medida encapsulados—, si bien seguiría habiendo una nave central, a la que apenas llegarían los ecos de lo que sucediera en esas capillas, oscuras y remotas, especializadas en devociones muy concretas, y edificadas con gruesos e impenetrables muros (Figura 3.1b). Apenas se podría acceder de unas capillas a otras y de la nave central a esas capillas. Un último momento en la evolución arquitectónica de la mente, quizás ya solo observable en la mente humana y puede que en la de algunos otros primates (Figura 3.1c) sería la construcción de una supercapilla, la nave central —o nave de las metarrepresentaciones— que conectaría esas múltiples capillas especializadas entre sí, las desencapsularía, de forma que daría lugar a una mente fluida (MITHEN 1996) que permitirá conectar, o explicitar, el contenido de esas otras capillas o módulos especializados, hasta entonces aislados y por tanto implícitos. Dejaré para más adelante, en concreto para el próximo apartado, lo que ocurre en esta nave central de reciente construcción, ya que se corresponderá con el próximo nivel de análisis en la medida en que implica convertir las representaciones generadas en cada una de esas capillas o módulos en verdadero conocimiento. Visitemos ahora las dos etapas constructivas anteriores. Aunque la cronología o genealogía entre ellas es más dudosa de lo que MITHEN sugiere (EVANS, 2010), lo que interesa aquí es la diferenciación entre dos tipos de aprendizaje, uno de carácter general, aplicable a cualquier tipo de representación (la capilla central prerrománica) y otro consistente en módulos o dispositivos de aprendizaje especializados en determinados tipos de representaciones, al modo de las aisladas y oscuras capillas románicas. La psicología del aprendizaje asociativo se ha vinculado tradicionalmente más con el primer tipo de aprendizaje, postulando ciertos procesos o leyes generales que se aplicarían por igual a todos los objetos y situaciones (principio de equipotencialidad). Solo a 92 partir de la crisis de los modelos conductuales clásicos se ha empezado a asumir la idea de que esos procesos de carácter general no pueden dar cuenta por sí mismos del aprendizaje, ni siquiera del aprendizaje animal, y se requieren mecanismos o procesos específicos que doten de significado a esos contextos de aprendizaje. Así, en una línea similar a la de MITHEN (1996), PREMACK (1995) establece una distinción entre lo que él llama causalidad arbitraria y natural, que implicaría dos formas esenciales de adquirir representaciones (ver Tabla 3.2). La primera de ellas, estudiada tradicionalmente en las investigaciones de aprendizaje asociativo animal y humano, estaría basada en detectar conexiones causales arbitrarias mediante procesos asociativos, de forma que se representarían juntos aquellos sucesos que tienden a coocurrir, que son contiguos. Pero el segundo sistema de aprendizaje se basaría en establecer relaciones causales naturales, que no dependerían tanto de la regularidad de los sucesos como de ciertas restricciones “a priori” en el procesamiento de esos sucesos, basadas en programas “específicos”, tales como los que debe tener la cebra para representarse a los leones como algo amenazador o los que tienen los niños para orientarse hacia todo objeto que se parezca a un rostro humano (MEHLER y DUPOUX, 1990). Tabla 3.2. Diferencias entre la causalidad arbitraria y natural según PREMACK (1995) (adaptado de KUMMER, 1995) Causalidad arbitraria Causalidad natural Generalidad entre especies Programas de aprendizaje similares en muchas especies Programas muy específicos para cada especie Generalidad de contenidos (clases de hechos) El programa acepta todos los sucesos percibidos, dada una motivación adecuada El programa acepta solo sucesos muy específicos Exposiciones requeridas para el aprendizaje Muchas Pocas o ninguna Contigüidad requerida Solo se aceptan los sucesos muy próximos entre sí El programa acepta sucesos muy separados en el tiempo o en el espacio Como refleja la Tabla 3.2, ambas formas de aprender tienen características bien diferenciadas. Mientras que el aprendizaje de sucesos arbitrarios se atendría básicamente a las leyes de la asociación (PREMACK, 1995), los aprendizajes “altamente específicos” o “naturales” no se atendrían solo a esas leyes del aprendizaje asociativo (en el reconocimiento de los leones por las cebras no hay segundo ensayo ni fase de extinción que valga), sino que responderían al significado evolutivo que esos objetos o contextos han tenido en la filogenia de ese organismo, por lo que no respetarían los principios de equipotencialidad y 93 correspondencia que subyacen en sentido estricto al aprendizaje asociativo. Nuevamente, como viéramos en el Capítulo Primero al contrastar las dos grandes corrientes del aprendizaje humano (la asociativa y la constructiva), ambos enfoques de aprendizaje se han desarrollado en paralelo y disponen de marcos teóricos y bases de datos propios en que apoyarse. Una vez más, la forma de aprender depende del laboratorio de Psicología en que se realice el experimento. Así, la tradición del aprendizaje arbitrario está perfectamente representada y avalada por la investigación conductual que se ha basado esencialmente en estudiar la forma en que los organismos asocian elementos (estímulos y respuestas) inicialmente arbitrarios, así como las leyes generales que subyacen a esas asociaciones. Con el fin de evitar la posible contaminación de aprendizajes previos no controlados por el experimentador, se han usado tradicionalmente asociaciones supuestamente arbitrarias basadas en el principio de equipotencialidad. O al menos eso creían o decían los experimentadores, aunque posiblemente los animales tenían otra representación de la situación (recordemos por ejemplo que a las palomas se les “enseñaba” a asociar la conducta de picoteo con la obtención de comida, una relación dudosamente arbitraria). Lo cierto es que a medida que esos estudios de aprendizaje asociativo fueron acercándose a situaciones más naturales, más propias de la historia evolutiva de cada especie, se fue comprobando que había cierta predisposición, cuando no mecanismos específicos, para ciertos aprendizajes. De hecho, hoy se acumulan una gran cantidad de datos en favor de esos mecanismos de aprendizaje especializados, procedentes de muy diferentes áreas de investigación (ver POZO, 2003, para un resumen): (a) los estudios de aprendizaje animal desde una perspectiva comparada (GALLISTEL, 2000; HAUSER, 2000; POVINELLI, 2012), (b) la psicología evolucionista que se ocupa del origen de la mente humana (CARRUTHERS y CHAMBERLAIN, 2000; GANGESTAD y SIMPSON, 2007), (c) la propia psicología evolutiva, en especial las investigaciones con neonatos y bebés (BLAKEMORE y FRITH, 2007; CAREY, 2009; KARMILOFF-SMITH, 1992), (d) el enfoque del embodiment o de las representaciones encarnadas (por ej., BARSALOU, 2008; CALVO y GOMILA, 2008; DE VEGA, GLENBERG y GRAESSER, 2008; GIBBS, 2006), (e) el enfoque neurocientífico en el estudio de los procesos cognitivos (por ej., BATTRO, FISCHER y LÉNA, 2008; DOIDGE, 2007; GAZZANIGA, 2009; RAMACHANDRAN, 2011), y (f) la psicología de la instrucción y la formación de expertos en dominios específicos (ERICSSON y cols., 1996; JARVIS y WATTS, 2012; MAYER y ALEXANDER, 2011). Del conjunto de estos estudios ha surgido la idea de que existen, en efecto, dispositivos representacionales específicos para el aprendizaje en muy diferentes dominios, si bien hay un notable desacuerdo entre los autores sobre cuáles serían esos módulos o dispositivos especializados. Hay quienes, usando la 94 metáfora de la “navaja suiza” (COSMIDES y TOOBY, 1994) postulan una “modularidad masiva”, con una inflación de mecanismos muy especializados y concretos (que alcanzan tal vez su mayor barroquismo en BROWN, 2001 o WELLS, 2012, en una lista que PINKER (2002) amplía nada menos que a 370 “universales cognitivos”, que incluyen algunos tan peculiares y diversos como el “gobierno”, “los insultos”, “el complejo de Edipo”, “la etiqueta” o “chuparse el pulgar”) hasta quienes reducen esos dominios a los más nucleares (CAREY y JOHNSON, 2000; MITHEN, 1996; POZO, 2003) como puede ser la representación de los objetos (física intuitiva) y de las personas (psicología intuitiva), y si acaso también de los números (matemática intuitiva), de los seres vivos (biología intuitiva) y de las herramientas (tecnología intuitiva). Tal vez esos desacuerdos provienen en parte de la falta de un criterio claro para decidir qué rasgos deben reunirse para suponer la existencia de un dispositivo representacional y de aprendizaje especializado. CAREY y JOHNSON (2000) han propuesto diversos criterios empíricos y teóricos para aceptar la existencia de un dominio nuclear, que remitirían a su historia evolutiva, su anclaje neurológico y su maleabilidad limitada. Sin entrar por ahora a decidir cuáles de esos posibles módulos cumplen estos criterios (volveremos a ello en el Capítulo V), podemos asumir que existen un conjunto de restricciones que el sistema cognitivo, como consecuencia de su propia historia evolutiva, impone a las representaciones específicas, a los mapas construidos en ciertos dominios. O dicho en otras palabras, las hormigas, los perros, los pájaros y también, por qué no, los niños que están ahora en ese parque disponen, como parte de su equipamiento cognitivo de serie, de ciertas restricciones específicas en el procesamiento de información por las que cada uno de ellos adquiere sus propias representaciones de ese entorno, de modo que, como veíamos en el Capítulo Primero, cada uno de ellos vive en su propia “realidad virtual”. De este modo los procesos asociativos, de carácter general, en buena medida compartidos por todos ellos, se aplicarían de modo diferente, bajo diferentes restricciones específicas para cada uno de esos sistemas de aprendizaje (la hormiga, el gorrión, el niño….), por lo que en realidad procesarían y asociarían distinta información y adquirirían diferentes representaciones de ese parque. El concepto de restricción vinculado a esos dispositivos específicos de aprendizaje debe entenderse aquí no solo, o no tanto como una limitación —al reducir los cambios físicos o ambientales que pueden convertirse en información para dar lugar a representaciones específicas—, algo en todo caso necesario dada la capacidad limitada de procesamiento de cada uno de esos sistemas, sino más bien como una disposición potenciadora de ciertos tipos de aprendizaje, un catalizador cognitivo que hace posible un aprendizaje muy potente incluso en las condiciones limitadas en que se produce el aprendizaje natural o no arbitrario 95 según la Tabla 3.2. ¿De dónde procederían esas restricciones que predisponen o catalizan aprendizajes específicos en ciertos dominios nucleares? Frente al sistema cognitivo meramente formal, vacío de contenidos y, como consecuencia, carente de representaciones con verdadero significado, defendido por el procesamiento de información en el apartado anterior, los nuevos enfoques cognitivos proponen una mente incorporada o encarnada, restringida por las entradas somatosensoriales, por cómo nuestro cuerpo percibe y actúa en el mundo. Ya veíamos en el Capítulo Primero que el aprendizaje implícito, de carácter asociativo, está fuertemente vinculado a esas representaciones encarnadas (POZO, 2001, 2003) que darían forma a nuestra mente primaria. Tal como veremos en el Capítulo V, nuestro cuerpo es un sistema de representación que facilita o cataliza ciertos aprendizajes específicos, al tiempo que dificulta otros, lo que hará necesarios procesos deliberados de aprendizaje explícito, habitualmente mediados por intervenciones sociales, para ir más allá de esos aprendizajes implícitos y encarnados primarios. Por consiguiente, esos procesos de aprendizaje asociativo, de carácter general, centrados en detectar covariaciones entre sucesos para hacerlos más predecibles y controlables se potencian gracias a las restricciones impuestas por nuestras representaciones encarnadas al tiempo que fortalecen, ajustan o modifican esas mismas representaciones específicas al asociarlas entre sí. De esta forma, lejos de aprender como una tabula rasa intentado poner orden en un mundo lleno de estímulos desordenados, entrópicos, extrayendo información mediante la detección de asociaciones arbitrarias entre eventos, desde el mismo momento del nacimiento los organismos disponen de sistemas de representación y aprendizaje específicos que les ayudan a poner orden, a reducir la entropía del ambiente. Así, ese bebé al que sus padres mecen en el parque, lejos de vivir aquella confusión de ruidos y destellos que William JAMES atribuía a los bebés, tiene un mundo representacional mucho más ordenado, restringido por esos dispositivos específicos de aprendizaje que le proporcionan sus representaciones encarnadas. De esta forma los bebés, en lugar de estar equipados únicamente con un manojo de reflejos, vestigios de la especie sin funcionalidad cognitiva específica, como suponía PIAGET (1936) (ver THELEN y cols., 2001), o de unos mecanismos generales de aprendizaje para detectar regularidades en el ambiente, como supone la tradición del aprendizaje asociativo (por ej., BAILLARGEON, KOTOWSKY y NEEDHAM, 1995; PERRUCHET y VINTER, 1998), vendrían equipados “de serie” con mecanismos cognitivos para representar y aprender específicamente sobre las variaciones más probables de su ambiente —o al menos del ambiente ancestral de su especie— y así adquirir rápidamente, por procesos de aprendizaje implícito, nuevas representaciones específicas. 96 Por tanto, frente a la idea de MITHEN (1996) de que esos dos tipos de aprendizaje —la nave única del aprendizaje general “prerrománico” y las oscuras capillas del aprendizaje implícito especializado— surgieron de modo sucesivo en la evolución, cabe pensar más bien que son dos dispositivos que se requieren mutuamente y constituyen un único sistema de aprendizaje implícito y encarnado, un sistema primario en la filogénesis, en la ontogénesis y en el funcionamiento mental, que caracteriza a los sistemas de representación en cuanto sistemas de aprendizaje. En el Capítulo Primero ya vimos algunos de los rasgos esenciales de ese sistema de aprendizaje primario, en los que profundizaré en los dos próximos capítulos. Pero vimos también las limitaciones de esas formas de aprender, que si bien podían dar cuenta de gran parte de los aprendizajes humanos, eran insuficientes para explicar aquello que más nos diferencia con respecto a otros aprendices, la adquisición de conocimiento y el cambio personal. Para ello debemos seguir nuestro viaje, por el parque y por los planos de las catedrales, y dirigirnos a las más recientes construcciones: la nave central de las metarrepresentaciones, del conocimiento explícito, esa alta y luminosa bóveda de las catedrales góticas en la que confluyen y se comunican todas las pequeñas capillas laterales del aprendizaje implícito. Los sistemas de conocimiento: La adquisición de conocimiento y el cambio personal La más reciente construcción en la arquitectura cerebral consiste en un conjunto de estructuras cuya función sería precisamente conectar otras estructuras cerebrales más antiguas o primarias, integrando las representaciones en ellas generadas y permitiendo finalmente un acceso explícito a las mismas, que hará posibles nuevas formas de aprender. Se trata de la llamada corteza de asociación, en especial los lóbulos frontales, cuya edificación, al modo de esas catedrales medievales, tardó cientos de millones de años en culminarse, ocupando cada vez más espacio en la planta de la catedral (mientras la corteza prefrontal, la cúpula construida sobre el ábside del resto de los lóbulos cerebrales, constituye el 3,5% del total de la corteza en el gato, el 11,5% en el gibón y el 17% en el chimpancé, en los humanos alcanza hasta el 29%) (GOLDBERG, 2001). Pero al aumentar su tamaño, los lóbulos frontales generan funciones cognitivas nuevas. A diferencia de las capillas o regiones cerebrales más antiguas, especializadas según hemos visto en el procesamiento de información específica, sea sensorial o de dominio, los lóbulos frontales, y en especial la corteza prefrontal, las últimas naves construidas en el cerebro humano, las que diferencian a la mente humana del resto de las mentes —los órganos de la civilización, según LURIA— no tienen funciones especializadas sino 97 ejecutivas, gobernar y controlar el funcionamiento del resto de los órganos cerebrales, lo que diferencia notablemente nuestras estructuras cerebrales de las de otros animales, incluso próximos a nosotros. Según GOLDBERG (2001) serían el director de la orquesta cognitiva, compuesta por excelentes instrumentistas, especialistas en procesamientos concretos, pero recluidos cada uno en su capilla, por lo que para pasar a interpretar una música más compleja, polifónica, necesitan ser coordinados o integrados por esa nueva función ejecutiva, que al tiempo reestructura las funciones o el papel de cada uno de esos especialistas, al permitir conectar esas capillas entre sí, de forma que un grupo de solistas aislados acaba por convertirse en una verdadera orquesta. Como nos recuerda el propio GOLDBERG (2001, pág. 52 de la trad. cast.), “la corteza prefrontal es la parte mejor conectada del cerebro. La corteza prefrontal está directamente interconectada con cada unidad funcional bien diferenciada del cerebro... parece contener el mapa de la corteza entera”, de modo que “las estructuras subcorticales antiguas, que solían desempeñar ciertas funciones independientemente, se encontraron ahora subordinadas al neocórtex y asumieron funciones de soporte a la sombra del nuevo nivel de organización neural” (GOLDBERG, 2001, pág. 48 de la trad. cast.). De este modo, esas estructuras cerebrales y cognitivas más antiguas se integran en un sistema jerárquico en el que se desarrollan nuevas funciones. Esa nueva nave central, como supone MITHEN (1996), no está dedicada al culto de ningún santo específico, no está especializada en funciones ni representaciones específicas, sino que está conectada con todas las estructuras inferiores del cerebro. Mientras que esos sistemas de representación específica que vimos en el apartado anterior —las capillas laterales o modulares— proporcionan una representación encarnada e implícita (no accesible a otras representaciones) de aquellas partes del mundo en las que están especializados, los lóbulos frontales, en cuanto órganos del conocimiento, no tienen acceso ni directo ni encarnado al mundo, sino a las representaciones generadas por esos otros sistemas. De hecho, en esas regiones cerebrales la mayor parte de las conexiones son de entrada, dirigidas a integrar representaciones, más que de salida hacia los órganos sensoriales y motores. Según EDELMAN y TONONI (2000) mientras los sistemas subcorticales que se ocupan en buena medida de lo que podríamos llamar el procesamiento implícito de la información son esencialmente independientes entre sí, funcionan en paralelo, el procesamiento consciente de la información, la explicitación de esas representaciones se produciría mediante procesos de reentrada o integración de distintos estados cerebrales en ciertas áreas de la corteza: “todos estos resultados (revisados por los autores) sugieren que se requieren interacciones de reentrada entre múltiples áreas cerebrales para que un estímulo sea percibido conscientemente” (EDELMAN y TONONI, 2000, pág. 98 91 de la trad. cast). De hecho, gran parte de nuestra masa cerebral, a diferencia de otras especies, está dedicada a la regulación o control de las representaciones proporcionadas por otras estructuras cerebrales. Mientras que en un animal como el pulpo, capaz de notables proezas de aprendizaje observacional (FIORITO y cols., 1998), apenas el 10% de sus neuronas se ocupan del control de la actividad neuronal mientras un 60% regula la actividad motriz de los tentáculos y el resto las entradas visuales y táctiles, en nuestro caso se calcula que aproximadamente la mitad de las neuronas asumen funciones de control y regulación de otros módulos o sistemas cerebrales (LEVI-MONTALCINI, 2000). Las representaciones explícitas extraen por tanto sus contenidos, se nutren, de los productos del funcionamiento cognitivo implícito, más primario, que de acuerdo con los principios que rigen las jerarquías estratificadas, restringen el funcionamiento de esos niveles superiores que, a su vez, los reorganizan jerárquicamente: “la corteza prefrontal es la única parte del cerebro, y por supuesto del neocórtex, en la que la información sobre el mundo interno del organismo converge con la información sobre el mundo exterior”, constituyéndose en “una elaborada maquinaria para representar nuestros estados internos” (GOLDBERG, 2001, pág. 126 de la trad. cast.). Se trata de todo un centro de gestión cognitiva, donde los diversos mensajes o representaciones procesados en las capillas o módulos hasta ahora aislados, se representan a un nuevo nivel metarrepresentacional, en la medida en que esa nave central procesa representaciones de representaciones. La función de esta nueva nave central no es por tanto representar el mundo en sí mismo —algo que se produce ya en el nivel representacional implícito— sino representar nuestras propias representaciones del mundo, es decir convertirlas en verdadero conocimiento, entendiendo por tal la explicitación de nuestras propias representaciones en nuevos códigos o lenguajes que harán posibles no solo nuevas funciones cognitivas a partir de esas metarrepresentaciones, sino también reconstruir las representaciones o funciones cognitivas a través del propio conocimiento de ellas. Estas nuevas funciones cognitivas requerirán por tanto procesos de explicitación en diverso grado de profundidad. De hecho, como veíamos en el Capítulo Primero, la distinción entre procesos implícitos y explícitos en el aprendizaje, y en general en el funcionamiento cognitivo, debe entenderse más en términos de niveles o grados que como una dicotomía (DIENES y PERNER, 1999; KARMILOFF-SMITH, 1992; POZO, 2001), algo de lo que nos ocuparemos más en detalle en el Capítulo VII. En la Tabla 3.3 se retoman algunas de las funciones cognitivas de esa nueva “suite ejecutiva” según DONALD (2001), al tiempo que se añaden otras, reflejando ese tránsito filogenético, pero también cultural, de las representaciones implícitas a las explícitas, del nivel representacional al 99 conocimiento. Pueden identificarse algunas funciones más simples, como el autocontrol o el autorreconocimiento en el espejo mediante la prueba de Gallup, compartidas con otros primates, y también otras más complejas como la lectura de la mente, la enseñanza deliberada, el uso de representaciones simbólicas o de planes de acción jerárquicos, que solo aparecen de modo inequívoco en los humanos, y de forma más parcial o restringida en simios expuestos a un proceso de aculturación (humana). Sin entrar aquí a explicar en detalle los argumentos que subyacen a cada una de las posiciones contenidas en la Tabla 3.3, así como los posibles contrargumentos, ya que se trata de un tema abierto, lleno de matices, y susceptible de muchas interpretaciones teóricas alternativas (que pueden encontrase entre muchos otros, además de en DONALD, 2001, en PENN, HOLYOAK y POVINELLI, 2007, en POVINELLI 2000, 2010 o en TOMASELLO, 2008), creo que podríamos afirmar con razonable certeza que algunas de estas funciones más complejas —que para nuestros intereses incluirían la adquisición de conocimiento y el cambio personal— serían si no exclusivamente humanas, ya que vemos que pueden ser accesibles a otros primates en ciertas condiciones limitadas, sí específicamente humanas, es decir propias del homo discens en cuanto especie cognitiva. Tabla 3.3. La ocupación de la “suite ejecutiva” por diferentes tipos de primates, modificada a partir de DONALD (2001, pág. 139) Función cognitiva Monos Simios en ambiente natural Simios enculturados Humanos Autocontrol Sí Sí Sí Sí Atención dividida No Quizá En parte Sí Recuerdo guiado por acciones repetidas No Quizá Quizá Sí Recuerdo guiado por indicios internos No No Sí Sí Autorreconocimiento No Sí Sí Sí Repaso y revisión No Quizá Sí, aunque limitado Sí Imitación de planes de acción No En parte Sí, aunque limitada Completa Inhibición deliberada No Dudoso Quizá Sí Lectura de la mente Mínima Mínima En parte Sí Enseñanza deliberada No No Quizá Sí Gesticulación No Dudoso En parte Sí Invención simbólica No No Protogestos Sí Jerarquías de acción complejas No No En parte Sí Sentido del pasado y el futuro No No Dudoso Sí 100 Uso de sistemas externos de representación No No En parte Sí Acumulación y cambio cultural No No Dudoso Sí Adquisición de conocimiento No No Dudoso Sí Cambio personal No No Dudoso Sí Pero uno de los rasgos que refleja la Tabla 3.3 es que esas nuevas funciones no se originan solo en esos nuevos órganos cerebrales, en la nueva nave central de la mente, sino que tienen también un origen cultural, son producto de la interacción con otros y además de una interacción mediada por sistemas culturales (la enseñanza deliberada, el uso de lenguajes simbólicos y sistemas externos de representación, etc.) que no solo optimizan el desarrollo o adquisición de ciertas funciones, en lo que podríamos llamar la zona de desarrollo próximo en la evolución de cada especie, sino que construyen o generan nuevas funciones mentales, que no serían posibles sin la mediación y la interiorización de esos sistemas culturales de representación. En el Capítulo VI veremos que de hecho podemos hablar de una construcción mutua entre mente y cultura. Por ahora, para concluir nuestro viaje por las capillas de la mente y por los sistemas de aprendizaje a que dan lugar, y antes de adentrarnos en los próximos capítulos en el sistema primario de aprendizaje implícito y asociativo sobre el que se construyen las formas de aprender más complejas, conviene retomar una idea esencial sobre la función cognitiva de los procesos de explicitación. La Tabla 3.4 recoge los cuatro tipos o más bien niveles de funciones cognitivas identificadas por RIVIÈRE (2003b). En ella, las funciones cognitivas más elementales, de tipo 1 y 2, no solo son producto exclusivamente de ese funcionamiento cognitivo implícito, sino que además, de acuerdo con la idea de la modularidad de FODOR (1983), se nos presentan como opacas o impenetrables a esos procesos explícitos, de forma que no se puede acceder a ellas para transformarlas desde la nave central de las metarrepresentaciones. En cambio las funciones 3 y 4 son susceptibles, en diferente grado, de una influencia educativa y de un aprendizaje explícito. Mientras que las funciones de tipo 3 (por ejemplo el aprendizaje de una lengua oral concreta) suponen el formateo cultural de una función natural (la adquisición del lenguaje), las funciones de tipo 4 (por ej., el aprendizaje de la escritura) no estarían programadas genéticamente pero sí serían compatibles con esa programación, posiblemente en la medida en que esos dispositivos culturales han evolucionado para adaptarse a las propias restricciones impuestas por la mente humana (POZO, 2001). Por tanto mientras que las funciones de tipo 3 se apoyarían aún en procesos de aprendizaje esencialmente implícitos (RIVIÈRE, 2003b), estas 101 funciones de tipo 4, a diferencia de las tres anteriores, sobre todo de las dos primeras, requerirían un aprendizaje plenamente explícito que, como vemos, solo sería posible mediante una intervención social deliberada (RIVIÈRE, 2003b), basada en el diseño de espacios y actividades instruccionales o en un sentido más amplio psicológicas. Tabla 3.4. Cuatro tipos de funciones mentales según RIVIÈRE (2003b) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Establecimiento de constantes de brillo por el sistema ocular. Estructura perceptiva. Procesos perceptivos complejos que permiten percibir el mundo con una estabilidad y una organización. Noción del objeto permanente. Nos permiten comprender el mundo. Estructura del lenguaje. Comprensión del discurso. Comunicación (lengua oral). Multiplicación. Aprendizaje del código: leer y escribir. Determinada por el genoma. Determinada por el genoma. Aunque en menor grado. Híbrido que implica el formateo cultural de funciones definidas por el genoma. Permitida por el genoma. Diferencias entre especies. Se comparten con otras especies Específicas del hombre (procesos de humanización). Específicas del hombre (hacen cultura o aculturan). Interiorización por parte del organismo de invariables del mundo que son decisivas para la adaptación de la especie. Interiorización por parte del organismo de invariables del mundo que son decisivas para la adaptación de la especie. Proceso de interiorización a medida que continúa nuestro proceso de “especiación” nunca llegan a interiorizarse del todo. Tienen muchos problemas de interiorización. No susceptibles a la interacción. No susceptibles a la interacción. Se dan en contextos interactivos muy particulares (crianza). Precisa de intención educativa e interacción. Sensibles a la interacción y requieren formas especializadas de interacción. Implican interacciones explícitamente dirigidas a la interiorización por el niño de ingenios de la cultura. Programa explícito. Inconscientes. Por ello no consumen recursos cognitivos. Más conscientes pero no demasiado. Diferentes grados de conciencia. Su constitución no se propone de forma explícita y consciente pero la logran con extremada eficiencia. No susceptibles a influencia educativa. No susceptibles a la influencia educativa. En interacción con el mundo. Influencia educativa. Procesos complejos, automáticos. Modulares y localizadas. Procesos complejos. Modulares. Poco modulares y localizadas. Carácter simbólico. Definen los símbolos fundamentales. Nada modulares, no localizadas. Carácter simbólico. 18 primeros meses de vida Existen períodos críticos 18 primeros meses de vida. 18 meses a 5 años (lenguaje, simulación, teoría de la mente). Desde la escolaridad. No existen períodos 102 Existen períodos críticos. Pero como sugieren PREMACK y PREMACK (2002), tal vez debiéramos preguntarnos si no existen también, al menos desde el punto de vista del aprendizaje, otro tipo de funciones, de tipo 5, cuya adquisición, a diferencia de las funciones de tipo 4, no solo no estaría programada sino que sería en buena medida contraria o incompatible con las funciones anteriores, de tal modo que su adquisición supondría una profunda reestructuración de las representaciones, esencialmente implícitas, generadas en los niveles anteriores. RIVIÈRE (2003b, pág. 241) asumía que las funciones de tipo 4 “reinterpretan y revisan las funciones de tipo 3”, pero hoy sabemos que en algunos casos no se trata solo de revisar esas funciones sino de reestructurarlas, o reorganizarlas jerárquicamente, incluso de redescribir algunos de los supuestos de las funciones más básicas (de tipo 1 y 2) para lograr la construcción de ciertos tipos de conocimiento claramente contraintuitivos, incompatibles con el funcionamiento del sistema cognitivo primario al que me referí en el Capítulo Primero. Así, en diversos ámbitos de la intervención psicológica, como puede ser la adquisición de conocimientos científicos o matemáticos (por ej., NUNES y BRYANT, 1997; SCHNOTZ, CARRETERO y VOSNIADOU, 1999; POZO y FLORES, 2007; VOSNIADOU, 2008), pero también el cambio personal (CARO GABALDA, 2011; NEIMEYER, 2009), se considera que el aprendizaje requiere una reestructuración o un cambio conceptual o personal profundo, que implicaría superar o trascender las restricciones impuestas por el “equipamiento cognitivo de serie” en ese dominio (POZO y GÓMEZ CRESPO, 2002), lo que requeriría procesos cognitivos de mayor complejidad. En el apartado anterior vimos que uno de los rasgos que caracterizaban a esos “dominios nucleares” para los que disponemos de dispositivos de aprendizaje específicos, basados en la forma en que nuestro cuerpo procesa y se representa el mundo, era su resistencia al cambio cognitivo, que sean muy difíciles de modificar o reorganizar como consecuencia de ese aprendizaje e incluso de la instrucción explícita. Mientras que no parece que haya una resistencia en la mente humana a aprender a leer o a multiplicar, a pesar de ser artefactos culturales muy complejos con una larga historia cultural detrás, sí parece haber una fuerte resistencia a aprender termodinámica (la dichosa entropía felizmente olvidada…) o las propias Leyes de Newton (POZO, 1987; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998; VIENNOT, 1996), a adoptar nuevas formas de aprender y enseñar que entran en colisión con nuestro realismo intuitivo (ATKINSON y CLAXTON, 2000; POZO y cols., 2006). Según la idea de la epidemiología de las representaciones culturales de SPERBER (1996) los seres humanos nos contagiaríamos fácilmente de ciertas representaciones, por mera exposición a ellas, sin necesidad de un aprendizaje explícito y deliberado — 103 por ejemplo, así aprendemos en buena medida los estereotipos sociales o las actitudes—, mientras que estaríamos inmunizados por nuestro sistema cognitivo primario para adquirir otras, claramente contradictorias con los supuestos representacionales de esa mente intuitiva, como los ejemplos antes señalados, cuyo aprendizaje requeriría, por tanto, procesos de explicitación complejos que, a diferencia de las funciones de tipo 4 postuladas por RIVIÈRE (2003b), ni aun así asegurarían el necesario cambio conceptual o personal (como veremos en los Capítulos VII y VIII). De esta forma, al pensar en el aprendizaje como un proceso de explicitación dirigido a la adquisición de conocimiento y el cambio personal, nos vamos a encontrar una nueva jerarquía de niveles de explicitación, susceptible también de entenderse como una jerarquía estratificada, en la que las formas inferiores, necesarias para adquirir las funciones de tipo 3, restringirán los procesos necesarios para adquirir las funciones de tipo 4, que a su vez serán una condición necesaria para la adquisición de esas nuevas funciones y representaciones de tipo 5, que implicarían un cambio radical de los dispositivos cognitivos y de aprendizaje primarios, por los que, de hecho, debemos comenzar nuestro viaje detallado a través de los procesos de aprendizaje implícito y asociativo (Capítulos IV y V) y más tarde explícito y constructivo (Capítulos VI y VII). 104 CAPÍTULO IV El aprendizaje implícito: Funciones, procesos y ámbitos de aplicación La conciencia de la inconsciencia de la vida es el más antiguo impuesto a la inteligencia. Hay inteligencias inconscientes —resplandores del espíritu, corrientes del entendimiento, misterios y filosofías— que tienen el mismo automatismo que los reflejos corpóreos, que la gestión que el hígado y los riñones hacen de sus secreciones. Fernando PESSOA: Libro de desasosiego Si persistiésemos en afirmar que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones, tendríamos que comenzar dilucidando, discerniendo, quién es, en nosotros, aquel que tomó la decisión y quién es el que después la cumplirá, operaciones imposibles donde las haya. En rigor, no tomamos decisiones, son las decisiones las que nos toman a nosotros. José SARAMAGO: Todos los nombres No puedo combinar unos caracteres dhcmrlchtdj que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Jorge Luis BORGES: La biblioteca de Babel Nada revive el pasado tan completamente como el olor que una vez estuvo asociado con él. Vladimir NABOKOV: Mashenka Cuando visitó el anfiteatro de Verona, Speer se dio cuenta de que, si en ese lugar se aglomerasen personas con opiniones diferentes, quedarían unificadas en una sola opinión, y que precisamente ése era el propósito del estadio, conseguir que desapareciera el individuo. Convertirlo en masa. Hacer que no tuviera ninguna importancia lo que un pobre hombre pudiera pensar personalmente, porque lo que valía era una opinión distinta, que salía unánime de la multitud. Rafael C HIRBES: Crematorio Principios funcionales del aprendizaje implícito Hemos visto que en algún momento remoto en la evolución de la materia, hace más de 500 millones de años, algunos seres vivos lograron desplazarse por su entorno en busca de mejores “paquetes de energía” con que alimentar su 105 metabolismo y mayores probabilidades de reproducirse, los dos grandes “trucos” mediante los que los seres vivos logran convertir la energía en información y escapar momentáneamente de la tiranía de la entropía (SCHRÖEDINGER, 1944). Esa capacidad de desplazamiento se asentó, como vimos en el capítulo anterior, en una simetría bilateral de efectores, receptores —y de otros muchos sistemas corporales— enlazados mediante una “tercera capa” de interneuronas, que no solo hace posible la coordinación de las respuestas ante las entradas sensoriales sino que permite representarse un mundo tridimensional compuesto por objetos y no por simples estímulos o “paquetes de energía” (LEVI-MONTALCINI, 2000). Ante esa necesidad de coordinar percepciones y acciones resultó muy útil y adaptativa la evolución de sistemas funcionales que permitieran modificar esas representaciones tridimensionales, esos mapas del mundo compuestos por objetos, cuya acción podía de esa forma no solo ser anticipada sino en ocasiones también controlada, incrementando así nuevamente las probabilidades de sobrevivir y en suma de dar satisfacción a esos genes egoístas que esclavizan a todos los seres vivos. Surgió así un sistema primario de aprendizaje, o de actualización de las representaciones en respuesta a los cambios ambientales, que si bien fue produciendo resultados más complejos a medida que esa capa de interneuronas se ampliaba, parece haber conservado su naturaleza y funciones esenciales en todos los descendientes de aquellos primeros seres vivos capaces de aprender, incluidos nosotros, usted y yo, lector y autor, aquí y ahora. En el Capítulo Primero destaqué ya algunos rasgos de ese sistema de aprendizaje primario, que acabé caracterizando como implícito y asociativo, en contraste con el más reciente sistema explícito y constructivo. Ahondaremos ahora en algunos de esos rasgos funcionales del aprendizaje implícito: su naturaleza representacional, las funciones que cumple y las condiciones o requisitos que exige su activación, antes de analizar en el próximo apartado los procesos psicológicos en que se sustenta. La Tabla 4.1 resume algunas de esas características, que explicaré a continuación, centrándome esencialmente en la primera columna, si bien es necesario el contraste con los rasgos del aprendizaje explícito, de los que me ocuparé con algo más de detalle en el Capítulo VI. Tabla 4.1. Rasgos funcionales del aprendizaje implícito en comparación con el explícito Aprendizaje Implícito Aprendizaje Explícito Naturaleza representacional De carácter generalizado o universal, equipotencial, basado en el principio de conectividad de la actividad neuronal. De naturaleza más focalizada, desarrollado a partir de sistemas de conocimiento específicos en ciertos dominios. De naturaleza encarnada, restringido representaciones somatosensoriales específicas. De carácter simbólico, requiere codificación en otros lenguajes y permite abstracción. por 106 De carácter procedimental, un saber hacer. De naturaleza declarativa, un saber decir. Funciones cognitivas Su función es predecir y controlar objetos o sucesos relevantes. Su función es explicar o relacionar entre sí objetos o sucesos. Sirve para detectar regularidades, lo común en situaciones diversas, para generalizar y establecer asociaciones entre objetos o sucesos. Sirve para dar cuenta de las violaciones de esas regularidades, buscando relaciones significativas entre esos objetos y sucesos. Es un sistema conservador, cuya función es establecer rutinas y representaciones estables. Es un sistema que permite la renovación de estructuras de conocimiento en dominios específicos. Produce cambios muy lentos, de naturaleza acumulativa. Produce cambios cualitativos, que aunque requieren práctica, pueden parecer repentinos y llegar a ser radicales. Busca la certeza, aprende de los casos positivos y desecha los errores o casos negativos. Se aprende mediante la pregunta o la duda, a partir de los errores o situaciones novedosas. Tiene una función pragmática: tener éxito en futuras predicciones o acciones. Tiene una función epistémica, buscar relaciones significativas que ayuden a comprender mejor. Requisitos No es intencional, sino incidental, además de automático y no controlable. Es deliberado, consciente. Requiere menos esfuerzo y motivación, se aprende casi sin querer. Es esforzado y requiere motivación, no se aprende si no se quiere aprender. Se produce informales. Tiene una naturaleza más académica y suele requerir contextos más formales. de forma experiencial en contextos No se ve afectado por la cultura, la educación o la intervención psicológica. intencional y requiere Fuertemente dependiente de la cultura educación o la intervención psicológica. control y la Naturaleza representacional Carácter generalizado o universal Cuando visitamos los planos de las catedrales de la mano de MITHEN (1996) en el capítulo anterior, veíamos que en la nave única de las representaciones primarias solo había un modo de funcionar, aún equipotencial, sin distinción de espacios ni contenidos, en el que todos los santos y todos los objetos recibían la misma advocación. No hay altares exclusivos sino un modo de funcionar universal, común, basado, como veremos más adelante al ocuparnos de los procesos del aprendizaje implícito, en el principio universal de conectividad de la actividad neuronal. Se trata por tanto, en cuanto a su dinámica, de un sistema de aprendizaje inespecífico que se aplica por igual a todos los objetos y a todos los contextos, debido a la propia naturaleza asociativa de la actividad cerebral que se propaga de forma en apariencia indiscriminada a través de las redes neuronales 107 activas. Los principios y leyes de la asociación en que se basa el aprendizaje implícito son de hecho universales a través de ambientes, especies e individuos de acuerdo con el principio de equipotencialidad que, según vimos, caracterizaba al conductismo clásico y por extensión a otros enfoques asociacionistas del aprendizaje (POZO, 1989). De naturaleza encarnada, restringido por representaciones somatosensoriales Pero ese carácter equipotencial del aprendizaje implícito se ve sin embargo restringido por su dependencia de representaciones encarnadas, por las restricciones que impone el propio cuerpo al procesamiento y que dan lugar a dispositivos específicos de aprendizaje en dominios específicos. Volviendo a la catedral de la mente dibujada por MITHEN (1996), muy pronto, si no simultáneamente, se construyeron capillas específicas, módulos cognitivos, dedicados al procesamiento y aprendizaje en dominios nucleares específicos (el mundo físico, las personas, tal vez el mundo natural, las herramientas, el número, el lenguaje, etc.) en los que lejos de cumplirse esa equipotencialidad por la que todo se asociaría por igual con todo, hay predisposiciones o restricciones específicas en relación con ciertos objetos o sucesos. Si bien el cerebro es una máquina asociativa (KAHNEMAN, 2011), en la que todas las redes activas simultáneamente tienden a asociarse, esa conectividad está regulada por ciertas sustancias neurotransmisoras, tanto activadoras como inhibidoras, que actúan como reguladores o catalizadores de la propagación de esa activación. De esta forma, aunque los procesos de aprendizaje asociativos sean los mismos en todos los ámbitos y dominios, en todas las capillas de la mente, no se aplican por igual a todos los objetos, hay santos más venerados que otros. Hay sin duda objetos, y asociaciones entre objetos (sucesos), que por nuestra historia natural, de la que nuestro cuerpo es un excelente resumen, merecen veneración y otros que nos producen un profundo rechazo, por lo que en vez de aplicarse las leyes universales de la asociación de forma plana, urbi et orbi, como sucede en los escenarios arbitrarios, neutrales o sin historia evolutiva que han predominado y siguen predominando todavía hoy en los laboratorios de psicología, en la vida real se despliegan de forma selectiva, restringida, modulados por esos dispositivos específicos de aprendizaje que constituyen los dominios nucleares de la mente. En cambio, como veremos en su momento, el sistema de aprendizaje explícito, aunque según la idea de las jerarquías estratificadas se verá restringido por el contenido de los aprendizajes implícitos primarios, dependerá sobre todo de los sistemas o lenguajes de representación simbólica proporcionados por la cultura, especializados también en la codificación de determinado tipo de objetos y 108 relaciones. Mientras que algunos de esos lenguajes son muy generales y permiten representar casi cualquier tipo de objeto o relación (la lengua o las matemáticas), otros son sistemas altamente específicos (las notaciones musicales, los mapas, la notación en ajedrez, etc.). Pero en todo caso, tanto unos como otros tendrán como función reformatear las representaciones en un dominio dado, generando nuevas posibilidades de aprendizaje más allá de las restricciones impuestas por la naturaleza encarnada de las representaciones primarias. De carácter procedimental, un saber hacer Dado su formato representacional somatosensorial, el aprendizaje implícito tiene una naturaleza procedimental, es más bien un saber hacer desplegado a través de percepciones y acciones, que muchas veces resulta difícil de explicitar o traducir a un código simbólico (intente si no el lector describir qué hace para atarse los cordones de los zapatos). Como veremos en las próximas páginas, podemos aprender a reconocer y categorizar objetos y situaciones sin saber cómo lo hacemos, ni siquiera en qué indicios nos basamos o a qué información atendemos. Podemos aprender a construir frases en subjuntivo sin siquiera saber que existe el tal subjuntivo, o golpear con la raqueta una pelota que viene hacia nosotros mediante sofisticados cálculos sobre fuerzas y trayectorias que no sabríamos hacer ni con una calculadora estadística. En estos casos y otros muchos desplegamos secuencias de acciones cognitivas, procedimientos, de los que en general no podríamos informar, ya que ello requeriría codificar toda esa información en un nuevo formato representacional de naturaleza simbólica. Es más, aunque pudiéramos hablar de ello o traducirlo a uno de esos códigos formales, eso generaría una nueva representación simbólica de ese fenómeno u objeto, pero no necesariamente cambiaría nuestra representación implícita de él, que se apoya en los procesos de aprendizaje implícito de naturaleza encarnada y no en la codificación simbólica de esas representaciones. De hecho, el aprendizaje explícito requiere elaborar y manipular representaciones simbólicas de objetos y situaciones por medio de procesos no asociativos, generando una nueva representación declarativa que, sin embargo, no supone por sí misma cambiar las representaciones implícitas, las acciones o percepciones de esos mismos sucesos u objetos. Se puede aprender a hacer algo y aprender a decirlo por vías distintas, pero manteniendo ambas representaciones disociadas, de forma que apenas se influyan. En otras palabras, el aprendizaje implícito por sí mismo no cambia nuestras ideas o nuestro conocimiento, pero el aprendizaje explícito tampoco cambia necesariamente nuestras acciones o percepciones si no alcanza, como veremos en el Capítulo 109 VII, determinados niveles de explicitación. Un ejemplo de ello sería la conocida ilusión de MÜLLER-LYER (Figura 4.1). Figura 4.1. Ilusión perceptiva de MÜ LLE R -LYE R . Por más que sepamos explícitamente que ambas líneas son iguales, y podamos incluso comprobarlo usando un sistema simbólico de representación como por ejemplo una regla, seguimos viendo la línea de abajo más larga que la de arriba porque en este caso nuestro sistema perceptivo se apoya en una función de tipo 1, en la clasificación de RIVIÈRE (2003b), que supuestamente no es permeable a la influencia educativa ni al conocimiento explícito y, por tanto, si bien como veremos en el Capítulo VIII posiblemente sí es sensible a la experiencia, ya que no se produce por igual en todas las culturas, por lo que esta ilusión es, de hecho, un producto del aprendizaje implícito. En todo caso, al menos en las culturas industrializadas, como dice KAHNEMAN (2011, pág. 43 de la trad. cast.) “uno no puede decidir verlas iguales aunque sepa que lo son”. En otros casos menos extremos, cuando están implicadas funciones de tipo 2 o tipo 3, como puede ser en nuestra representación de ciertos objetos físicos, como la aparente continuidad de la materia y la resistencia a aceptar la idea del vacío, el horror vacui, esas representaciones encarnadas, con un fuerte arraigo somatosensorial, se pueden lograr superar, pero no abandonar, mediante ciertas estrategias instruccionales que proporcionan nuevos marcos conceptuales apoyados en códigos simbólicos específicos (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005), como veremos nuevamente en el Capítulo VII. De la misma forma, ciertas actitudes y representaciones sociales pueden cambiarse por procesos de explicitación, aunque siempre persiste el riesgo de regresar a esas representaciones primarias, adquiridas por procesos implícitos, que parecen ser muy persistentes (RODENHAUSEN y GAWRONSKI, 2013). Pero como veremos, para que ambas formas de aprender y representar se integren y actúen de modo coherente, y aun así con limitaciones, se suelen requerir intervenciones sociales que promuevan actividades que nos ayuden a tomar conciencia de la disociación y a reconstruir 110 por procesos de aprendizaje explícito nuestras representaciones implícitas primarias (ver Capítulo VIII). Funciones cognitivas Predicción y control de sucesos Como hemos visto ya, las formas primarias de aprendizaje proporcionan a los organismos que se desplazan en ambientes cambiantes la ventaja evolutiva de poder anticipar algunos de esos cambios e incluso en muchos casos poder controlarlos, acercándose o alejándose de ellos en función de sus consecuencias para el organismo. Las formas básicas de condicionamiento serían en realidad manifestaciones diferentes de esta misma función cognitiva, basada en procesos asociativos. En el condicionamiento clásico el organismo aprende sobre ciertos indicios o sucesos que anteceden a un suceso relevante, permitiéndole predecir su probable ocurrencia, y prepararse para ella, por ejemplo mediante una reacción defensiva. En cambio, en el condicionamiento operante alguna acción del organismo serviría para aumentar o reducir la probabilidad de que un suceso deseable o indeseable ocurra. De esta forma, según postulaba SKINNER (1953), el condicionamiento estaría regido por un mecanismo de selección ambiental que sería un trasunto del proceso darwiniano de selección natural: solo las conductas eficaces y contingentes sobrevivirían, mientras que el resto se extinguirían. Es fácil entender el valor que para la supervivencia de un organismo tiene aprender a anticipar y controlar sucesos que inicialmente estarían vinculados a las necesidades básicas, o sea al funcionamiento metabólico y a la trasmisión genética, pero que a medida que el ambiente se vuelve más complejo, no solo en su estructura física sino social, irían implicando muchos otros motivos que, en sentido literal, mueven al organismo a aprender. Pero para lograr verdadero conocimiento y conseguir que este se vuelva más complejo no basta con esas funciones de predicción y control. Se precisa además comprender mediante procesos explícitos por qué unos sucesos predicen y controlan a otros y sobre todo por qué en ocasiones no los predicen o controlan, yendo más allá de esa situación concreta para abstraer principios o conceptos que permitan explicar por qué el mundo, y uno mismo, es como es. Detección de regularidades y generalizaciones a partir de ellas Lo que caracteriza al sistema de aprendizaje asociativo e implícito es que detecta los rasgos invariantes en diferentes entornos (EVANS, 2010) y permite generalizar esos rasgos comunes a futuras situaciones o contextos, haciéndolos de esa forma más predecibles y controlables. La adquisición de estereotipos 111 sociales o, en general, el proceso de formación de categorías, serían ejemplos de esta de función, e ilustrarían muy bien la utilidad pero también las limitaciones del aprendizaje asociativo implícito. Cuando asumimos un determinado estereotipo de periodista, de psicóloga o de futbolista, detectamos los rasgos invariantes a periodistas, psicólogas o futbolistas y desechamos, por supuesto sin darnos cuenta, todos otros aquellos rasgos que varían entre personas incluidas en esas categorías, algunos de los cuales en cambio serían relevantes si estuviéramos categorizando a esas mismas personas con algún otro criterio (su afinidad política o futbolística o su nacionalidad). El aprendizaje implícito se basa en establecer asociaciones entre los rasgos más probables, es decir en asumir implícitamente que cuando ocurre uno de esos rasgos invariantes tenderán a ocurrir también los demás, lo que permite generalizar a nuevos casos. Cuando un niño que está aprendiendo el castellano dice que se “ha hacido” daño o que el juguete se “ha rompido” está extrayendo esas invarianzas del flujo informativo y generalizando a un caso nuevo, que sin embargo resulta ser una sobregeneralización, ya que en estos casos se trata de verbos irregulares y por tanto de excepciones a la regla en que se sostiene esa invarianza. Lo mismo sucede en otros muchos contextos sociales y físicos, hay objetos que aunque no comparten rasgos invariantes pertenecen a la categoría (las ballenas son mamíferos) y otros que teniendo ciertos rasgos invariantes tienen también características excepcionales que escapan al aprendizaje implícito y a los estereotipos (futbolistas cultos, italianos tímidos, sacerdotes procaces). La única forma de aprender sobre estos casos extraños, de generar una representación precisa de ellos, es mediante procesos de aprendizaje explícito que se centren en lo nuevo, lo excepcional, lo diferente, la varianza, y que más allá de ello permitan establecer relaciones, y no solo asociaciones, entre esos rasgos, comprendiendo por qué suelen darse juntos y por qué en ese caso no se produce esa covariación. La mayoría de las aves vuelan, pero no todas. Y hay otros animales que vuelan sin ser aves. Comprender las relaciones entre el vuelo y ciertas estructuras anatómicas, más allá de detectar esa regularidad, permitirá comprender mejor cómo vuelan los animales y será imprescindible para diseñar otros artefactos que vuelen. Detectar los rasgos que suelen covariar en los alumnos que fracasan, o en las personas depresivas, ayuda a quien tiene que intervenir en esos casos a predecir su futura conducta pero también a estereotiparles, con el riesgo de que esas generalizaciones son siempre simplificadoras. Los alumnos, las personas depresivas, y el mundo en general, suelen ser más complejos que las categorías que usamos para interactuar con ellos, de tal forma que siempre habrá excepciones a la regla que, por su propia naturaleza, escapan al funcionamiento del aprendizaje implícito. Comprender los factores que conducen a un niño al fracaso en una tarea dada, o las 112 circunstancias concretas que han llevado a ese estado depresivo, estableciendo ciertas relaciones necesarias o de significado entre las características de las personas y de las situación, no solo ayudará a predecir mejor su comportamiento individual sino también a diseñar mejoras en la intervención que deben basarse en un aprendizaje explícito. Función conservadora: Establecer rutinas y representaciones estables El sistema cognitivo implícito, y con él las formas de aprendizaje primario, tiene como función esencial “mantener y actualizar un modelo de nuestro mundo personal que representa lo que en él es normal” (KAHNEMAN, 2011, pág. 99 de la trad. cast.). Ya SHERRY y SCHACTER (1987) distinguían entre una memoria implícita, que estandariza los sucesos, los esquematiza, y una memoria explícita o episódica que se centra en sucesos o situaciones nuevas, que por alguna razón se salen de la normalidad. Probablemente en unos días, o incluso horas, no recordaremos nada de la persona que tenemos sentada enfrente en el tren de cercanías o en el metro, si entretanto no sucede nada anormal, no regular, con ella. Como consecuencia, el sistema cognitivo implícito, y el sentido común que de él se deriva, es conservador, minimiza lo nuevo, lo reduce a lo ya conocido o, mejor, a lo ya representado implícitamente, a lo que damos por supuesto sobre el mundo. Por tanto cada vez que alguien, cierto político, alguna autoridad o habitualmente alguien más “sensato” que nosotros, nos dice que algo es de sentido común o que las cosas hay que “hacerlas como Dios manda” está invocando al espíritu de la normalidad y la rutina de nuestros zombis cognitivos, esos que nos hacen ver un mundo más estable y cierto de lo que probablemente es. El aprendizaje implícito sobrevalora la estabilidad, la certidumbre de nuestras representaciones. Se trata de un sistema diseñado para cambiar lo menos posible, porque todo cambio (y el aprendizaje es un tipo de cambio) tiene un costo cognitivo adicional, lo que resulta inviable para un sistema que como vimos en el Capítulo Primero minimiza con mucha eficacia el gasto energético, el consumo de glucosa por nuestro cerebro. Ello hace que las representaciones adquiridas por esta vía asociativa e implícita se vuelvan rutinarias, se automaticen, de modo que, dándolas por supuestas, como parte de esa configuración de sucesos que tienden a ocurrir juntos, rechacen los cambios, las sorpresas, que solo pueden ser procesados alertando al sistema cognitivo explícito, lo que supone un esfuerzo cognitivo muy difícil de mantener (KAHNEMAN, 2011). Es cierto que a veces se vincula la intuición con la creatividad, que se asume que las respuestas nuevas con frecuencia surgen más de la irreflexión, de la espontaneidad, al modo del inconsciente freudiano, ya que los procesos explícitos tienen también, como 113 veremos, una función inhibidora, de regulación control, por lo que al estar apagados permiten acciones o representaciones habitualmente censuradas (CLAXTON, 2005). Pero también es cierto que esas representaciones disruptivas surgidas de cierto tipo de intuición deben ser filtradas o valoradas por la mente analítica que soporta el conocimiento explícito, que es el que realmente puede analizar críticamente lo nuevo o distinto (ATKINSON y CLAXTON, 2000; KAHNEMAN, 2011). Cambios lentos, de naturaleza acumulativa Pero aunque sea proclive a una vuelta a la normalidad, a rutinas y representaciones estables, el aprendizaje asociativo e implícito no deja de ser un sistema de aprendizaje y por tanto de cambio, cuya función es actualizar las representaciones en respuesta a las demandas del ambiente. Pero se trata de un cambio lento, continuo (el aprendizaje implícito “consiste en un cambio continuo, acumulativo en los patrones asociativos que es sensible a los rasgos estadísticos de la serie de ítems o sucesos encontrados” según la definición de FRENSCH y RUNGER, 2003, pág. 17), un gota a gota, ensayo a ensayo, la mayor parte de las veces ligado a curvas del aprendizaje desaceleradas, de forma que una vez alcanzada una representación, esta se convierte en una meseta desde la que es difícil avanzar y que suele traducirse en patrones representacionales inflexibles (REBER, 2013). Dado el escaso consumo cognitivo del aprendizaje implícito, esta necesidad de acumular práctica resulta eficiente y poco gravosa para el sistema cognitivo, al tiempo que asegura ese mundo representacional estable. Este tipo de aprendizaje resulta por tanto muy eficaz en ambientes poco cambiantes, como eran los de nuestros ancestros. Por no pensar en otros animales, en ciertos insectos como la cucaracha que apenas han evolucionado en más de 500 millones de años, en nuestro pasado como especie hubo tecnologías, como la de las primeras piedras talladas por el Homo Habilis, que parece que no lo era tanto, porque esta cultura lítica duró más de un millón de años sin apenas evolucionar. Casi como los móviles actuales. Sin ir tan lejos, el mundo social, cultural, tecnológico, profesional, de nuestros abuelos o bisabuelos era sin duda mucho más estable que el actual, menos cambiante. Los límites del sistema primario de aprendizaje se manifiestan cuando los cambios culturales se aceleran, como está sucediendo en la nueva cultura del aprendizaje (ver Capítulo VIII), que genera demandas crecientes de adquisición de conocimiento y de cambio personal a las que ese sistema antiguo de aprendizaje implícito y asociativo no puede atender, dada su resistencia al cambio cognitivo, su tendencia a retornar siempre a la normalidad, a lo usual, y en último extremo su pauta de cambio lento y acumulativo. Se requiere otra forma de aprender que haga posibles cambios radicales, verdaderas reestructuraciones de los sistemas 114 de representación en un dominio dado (sea personal, profesional, académico, etc.) y que genere nuevas formas de conocer y comportarse en esos ámbitos. En el Capítulo VII veremos cómo, cuando no basta con seguir en la normalidad de lo ya aprendido, pueden promoverse estos cambios cualitativos mediante procesos de aprendizaje explícito de complejidad creciente. Se puede aprender algo implícitamente (sea una actitud, unos valores, una forma de aprender, incluso de hablar) pero es casi imposible reaprender o reconstruir esas representaciones o conductas (las actitudes y valores, las formas de aprender o de hablar) por esa misma vía. Se requieren formas de aprendizaje explícito, que lejos de ser espontáneo y fácil, como el aprendizaje implícito, suele requerir una intervención o programación social que lo haga posible, aunque eso sí, casi siempre con restricciones y limitaciones. Búsqueda de certidumbre, basada solo en los casos positivos Un rasgo funcional muy importante de nuestro sistema de aprendizaje primario, en el que contrasta notablemente con el aprendizaje explícito, es que la mente intuitiva no duda, o como señala MARCUS (2008) está instalada en la credulidad, en la certeza. El sistema cognitivo implícito asume un realismo intuitivo según el cual esos modelos estables que construimos mediante la detección de regularidades son por definición verdaderos. De hecho, este sistema se alimenta de la información y las representaciones proporcionadas por nuestro sistema somatosensorial, representaciones encarnadas que dejan poco espacio para la duda, como ilustra el ejemplo de la ilusión de MÜLLER-LYER antes presentada. Es difícil imaginarse la duda o la pregunta como una función cognitiva en otras mentes animales. Recordemos que la información, de la que se nutren las representaciones mentales, es entropía negativa, reducción de incertidumbre, o si se quiere búsqueda implícita de certeza, por lo que en el diseño primario de todas las mentes está el rechazo de lo incierto o ambiguo como una situación amenazante y finalmente dañina para el organismo. Decía PYLYSHYN (1984) que los seres vivos somos informívoros, bebedores de información que huimos continuamente de la entropía, a la que sin embargo de modo inexorable nos dirigimos. De hecho hay algunos estudios, bastante crueles por cierto, que muestran que en situaciones de indefensión aprendida los animales sometidos a castigos señalados (ciertos) padecen mucho menos que los que reciben castigos no señalados (inciertos), ya que el estímulo que informa del castigo se convierte en una señal de seguridad para el animal, generando un contexto de certidumbre (mientras esté ausente ese estímulo no hay castigo) frente a los animales expuestos a castigos no señalados, que no pueden predecir cuándo serán castigados (SELIGMAN, 1975; WEISS, 1970). Por tanto, es fácil entender por qué, a pesar de la naturaleza constructiva de 115 nuestras representaciones encarnadas, asumimos que el mundo es tal como lo vemos, evitando toda ambigüedad o alternativa. Pero el problema se agrava, como señala MARCUS (2008), en un mundo como el de los humanos en que gran parte de las creencias no surgen de la experiencia directa con el mundo, de lo que nuestro cuerpo nos dice, sino de otras tecnologías y sistemas de representación cultural que median de algún modo, como veremos en el Capítulo VI, entre nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que requeriría una actitud más crítica o menos crédula (como dice Chico Marx en una de sus películas “¿A quién vas a creer a mí o a tus ojos?”). La credulidad de nuestra mente implícita se hace así aún más problemática o, si se quiere, produce mayores desajustes, que requieren nuevas formas de aprender basadas en la duda y la pregunta, en la gestión de la incertidumbre y no tanto en la certeza. Dudar o preguntarse es una función del conocimiento explícito ya que presupone dar por sentada una creencia previa e imaginar más de una alternativa representacional (KAHNEMAN, 2011). Algo que será más probable si a su vez median cierto tipo de actividades o prácticas basadas en la intervención psicológica o el diseño cultural. Esta tendencia a la certidumbre del aprendizaje asociativo e implícito se ve apoyada por otro rasgo importante de este aprendizaje, como es su focalización en los éxitos o casos positivos y su desdén por los errores o casos negativos, que en este tipo de aprendizaje solo conducen a la extinción o reducción de la probabilidad de las conductas o representaciones asociadas a ellos (PERRUCHET y PACTON, 2006). En el aprendizaje implícito lo único que se aprende de los errores es a no volver a cometerlos. Se sabe que en los paradigmas clásicos, que repasaremos en parte más adelante en este mismo capítulo, el aprendizaje implícito es más eficaz cuando se presentan solo casos positivos, lo mismo que sucede en las intervenciones instruccionales basadas en este tipo de aprendizaje, ya que en caso de encontrarse con errores o casos negativos el aprendiz adoptaría una estrategia de solución de problemas o aprendizaje explícito incompatible con los procesos asociativos requeridos (VINTER y cols., 2010). Se han propuesto dos explicaciones complementarias para esta alergia del sistema de aprendizaje primario a los casos negativos. Por un lado se sabe que en general el sistema cognitivo implícito tiene un sesgo de procesamiento hacia la información positiva, por ejemplo en forma de sesgo de confirmación en las tareas de razonamiento (KAHNEMAN, 2011). Si alguien nos sugiere que una persona es tímida o es un mal estudiante o es egoísta, en vez de buscar información negativa, que pudiera falsar esa creencia, nos dirigimos automáticamente hacia la información positiva que podría confirmar, pero nunca falsar, esa hipótesis (GIGERENZER y GOLDSTEIN, 2011; TRIVERS, 2011). Igual sucede en el ámbito de las representaciones y la conducta social donde se procesa mejor la información congruente con el estereotipo que la incongruente (BETANCORT, 116 1998; MOSKOWITZ y GILL, 2013; PIATELLI-PALMARINI, 1993) O incluso en la memoria donde, salvo un fuerte impacto emocional que active los procesos explícitos de la memoria episódica, la esquematización de los recuerdos favorece una vez más el recuerdo de la información congruente con los modelos de mundo normalizados o regulares, por ejemplo sesgando la memoria de testigos mediante efectos de tipicidad (LOFTUS, 1996; LUNA y MIGUELES, 2007). Este sesgo hacia la información positiva se explicaría, en otro nivel de análisis, como una consecuencia de la activación de los circuitos de la dopamina, un neurotransmisor euforizante ligado a los circuitos de la recompensa, que se liberaría como consecuencia de los casos positivos, pero no ante los errores o casos negativos (REBER, 2013). Dado que nuestro cerebro parece ser adicto a la dopamina, no es extraño que el aprendizaje implícito y asociativo sea más eficaz cuando esos circuitos dopaminérgicos están activados tras un feedback positivo (SCHULTZ, 2002) o que el buen humor, la sensación de felicidad o bienestar favorezcan la actividad fácil del sistema cognitivo primario, mientras que la tensión cognitiva, la dificultad o la tristeza activen los procesos explícitos más complejos (KAHNEMAN, 2011). De hecho aprender del error, y no solo del éxito, requiere la activación de otro tipo de procesos de naturaleza explícita que están estrechamente vinculados a la transformación y la innovación en el conocimiento (COHEN y LEVINTHAL, 1989) y que se basan en mecanismos neurales diferenciados de los circuitos de la dopamina (HOLROYD y COLES, 2003). El éxito puede ser muy paralizante o, según hemos visto, muy conservador, y reducir las posibilidades de un verdadero cambio cognitivo. El aprendizaje constructivo y la explicitación de las propias representaciones parecen apoyarse en una gestión del conflicto o del error, más que en redundar en la satisfacción generada por los éxitos cognitivos. Sin embargo, como vimos en el Capítulo II, a partir de la taxonomía de CHINN y BREWER (1998), sobre la que volveremos en el Capítulo VII, ante esos casos negativos hay una gradación de respuestas explícitas que van desde la negación del conflicto al cambio radical, pero con un predominio nuevamente de una resistencia al cambio cognitivo profundo, producto una vez más de las restricciones impuestas por el sistema de aprendizaje primario sobre los procesos de aprendizaje explícito, de tal forma que nuevamente no bastará con enfrentar a alguien al error para que aprenda de él, sino que será preciso diseñar, a través de la intervención, actividades que favorezcan las formas más complejas de explicitación y cambio cognitivo de forma que ese error en lugar de percibirse como una amenaza se perciba como un oportunidad de cambio, ya sea de crecer, ajustar o restructurar las propias ideas o formas de hacer. Función pragmática: Tener éxito 117 A modo de resumen de esta sección, podemos decir que la función cognitiva esencial del sistema de aprendizaje primario es incrementar las probabilidades de éxito cognitivo, haciendo más predecible y controlable el mundo representacional. Y eso se consigue mediante procesos asociativos que permiten detectar y optimizar la “estructura correlacional del mundo”, generando representaciones estables y bastante inflexibles, a partir del procesamiento de los casos positivos. Dado que se trata de aprendizajes low cost, podemos decir que es sin duda un sistema muy eficaz, que proporciona al organismo, casi gratis, mapas muy potentes de su entorno a través de los cambios que ese entorno produce en el propio organismo en forma de representaciones encarnadas. Pero a pesar de cumplir funciones tan útiles y relevantes, este sistema de aprendizaje tiene también sus límites, lo que hace necesario para ciertas tareas o demandas disponer de otras formas de aprender que completen o reestructuren las funciones primordiales de este sistema. Esos límites comienzan a manifestarse cuando el aprendizaje asociativo e implícito da lugar a representaciones sobre el mundo, sobre uno mismo o sobre los demás que resultan ineficaces de forma más o menos generalizada, algo que se hace muy frecuente cuando los ambientes de aprendizaje cambian, como está sucediendo en la nueva cultura del aprendizaje. En esta situación el sesgo hacia los casos positivos acaba convirtiéndose en una desventaja, al desechar como contenido de aprendizaje, de forma directa o indirecta, buena parte de la propia experiencia, los que tarde o temprano conduce a nuevos errores representacionales. La imposibilidad de afrontar el fracaso desde el aprendizaje implícito es una de sus principales limitaciones, que suele llevar a que las personas necesiten ayuda para modificar sus representaciones o conductas, dado el carácter no controlable del aprendizaje implícito, como veremos a continuación. Una segunda condición en la que el aprendizaje asociativo es insuficiente se produce cuando las metas de quien aprende no son solo pragmáticas (la búsqueda del éxito representacional) sino epistémicas (comprender por qué se tiene éxito o no en una situación dada) (KIRSH y MAGLIO, 1994). La lectura de este texto debería ser un ejemplo de este tipo de situación. A no ser que el lector, por una extraña razón en forma de examen un tanto irracional, tenga que aprender los rasgos representacionales, funcionales y los requisitos del aprendizaje implícito recogidos en la Tabla 4.1 como mera información, como una serie de datos deshilvanados, meramente asociados o yuxtapuestos entre sí, su meta debería ser no tanto recordar uno a uno esos rasgos (son trece, son trece, me falta uno…) como relacionarlos de forma significativa, estableciendo entre ellos relaciones conceptuales necesarias, de forma que pueda, a partir de estas ideas, elaborar su propia lista de rasgos, fortalezas y debilidades, del 118 aprendizaje implícito. Cuando el objetivo del aprendizaje va más allá del éxito inmediato, localizado, aquí y ahora, se requiere otro tipo de aprendizaje que haga más probable la transferencia de lo aprendido a nuevos contextos y situaciones, uno de los criterios esenciales para medir la calidad de un aprendizaje (POZO, 2008), ya que por lo que hemos visto el aprendizaje implícito y asociativo produce resultados muy estables, pero también muy poco flexibles, que tienden a recuperarse tal como se aprendieron, con muy poca variabilidad. En la adquisición de conocimiento, el aprendizaje profesional o el cambio personal, pero también en el cambio de actitudes o conductas sociales, suele requerirse algo más que reforzar nuevas pautas eficaces, con éxito, se requiere cada vez más dar sentido, comprender, esas nuevas prácticas, porque solo así el aprendiz tendrá autonomía para poder usarlas en nuevos contextos y situaciones en las que puedan serle útiles. Requisitos del aprendizaje implícito Sin intencionalidad, incidental, automático y no controlable Otro rasgo esencial del aprendizaje implícito es que se produce de manera incidental, sin que exista la intención o el propósito deliberado de aprender. No es que uno se proponga adquirir el estereotipo de periodista o de psicóloga, o que el niño esté interesado en aprender las reglas de composición de los participios verbales. Una exposición incidental repetida —no buscada al menos por el aprendiz, aunque a veces si hay una intervención social o externa que estructura esa situación, como por ejemplo en el caso del marketing y la publicidad, que se apoya masivamente en este tipo de aprendizaje— es suficiente para que se produzca el aprendizaje implícito, que además suele estar fuera del control de quien aprende. Uno no puede evitar aprender implícitamente, aunque si es consciente de ello, como en el caso de la publicidad, pueda llegar a defenderse, a tener una cierta autonomía. Ese carácter automático y no controlable del aprendizaje implícito es sin duda una de sus grandes ventajas, al disminuir considerablemente su costo cognitivo, pero es también una de sus principales limitaciones y riesgos porque, si no se ejercen procesos explícitos de aprendizaje, uno tampoco puede impedir seguir adquiriendo representaciones muchas veces no deseadas o incluso disruptivas (como es el caso de la publicidad, pero también el de ciertos sesgos y prejuicios sociales, la consolidación de hábitos de estudio disfuncionales, respuestas de ansiedad o pautas de evitación inadecuadas, etc.). Como sucedía en la ilusión de MÜLLERLYER, tampoco en el aprendizaje implícito puede uno decidir lo que aprende y por tanto cómo se representa el mundo. Como señala KAHNEMAN (2011) una seria limitación del sistema cognitivo implícito, y del aprendizaje al que da lugar, es 119 que no puede desconectarse nunca. Otra es que aprendemos sin saber que estamos aprendiendo, lo cual tiene también sus riesgos, porque nos proporciona representaciones cuya existencia ignoramos, o incluso directamente negamos, lo que puede llevar, como acabamos de ver, a adquirir representaciones y conductas indeseables y a la larga contraproducentes, lo que exigirá explicitarlas con el fin de lograr la adquisición de conocimientos o el cambio personal necesarios. Es el riesgo de estos viajes low cost, en piloto automático, son cómodos, baratos y apenas requieren esfuerzo, pero muchas veces no sabemos adónde nos llevan. Sin apenas esfuerzo ni motivación Un rasgo esencial del sistema cognitivo primario, como ya vimos en el Capítulo Primero, es que apenas requiere esfuerzo. Aunque el rendimiento mejora cuando los estímulos o aspectos relevantes de la situación son claramente atendidos, es decir convertidos en información procesada (VINTER y cols., 2010), el aprendizaje implícito se produce también en situaciones de doble tarea en las que los recursos atencionales son más limitados (FRENSCH y RUNGER, 2003) y en todo caso, como hemos visto, se produce sin intención ni deseo de aprender y sin apenas esfuerzo. En ello contrasta con los procesos explícitos que al ser intencionales y deliberados requieren un esfuerzo y una asignación de recursos mayor, de forma que podemos asumir con KAHNEMAN (2011) que las tareas explícitas consumen mucha más energía mental, pero también que el sistema cognitivo se rige por la ley del mínimo esfuerzo (“la pereza está profundamente arraigada en nuestra naturaleza” según KAHNEMAN, 2011, pág. 54 de la trad. cast.), por lo que en general nuestra mente tenderá a resolver de forma implícita todas las tareas que pueda, incluso al precio de simplificarlas o a veces traicionar nuestras propias metas. Aunque en teoría los procesos de control explícito, esos que surgieron en la nave central de las metarrepresentaciones localizada en parte en los lóbulos frontales, deberían regular esa asignación de recursos, lo cierto es que ha resultado ser un “controlador perezoso” que descuida fácilmente sus tareas, tal vez porque sus recursos son tan limitados que muy pronto se agotan o desvanecen. En el caso del aprendizaje ese esfuerzo y esa asignación de recursos suele estar vinculada a la motivación. Todo profesor o instructor, o en general todo el que quiere ayudar a otro a aprender de forma explícita, o al menos a estudiar, que no es lo mismo, sabe que buena parte del éxito depende de que esa persona quiera aprender o estudiar (HUERTAS, 1997), de su motivación, sea esta extrínseca, intrínseca o mediopensionista (ALONSO TAPIA, 2005; RYAN, 2012). Uno de los problemas esenciales en la actual cultura del aprendizaje escolar es sin duda esa falta de motivación, ese desinterés por el aprendizaje o el estudio. Se oye y se dice mucho que los alumnos no quieren aprender. Sin embargo, lo cierto 120 es que, quieran o no, los alumnos están siempre aprendiendo, porque según acabamos de ver, en contextos de aprendizaje implícito se aprende incluso sin querer. Como solía decir Ángel RIVIÈRE, en la vida cotidiana los niños aprenden sin dolor, adquieren un nivel de experto en la lengua materna o en el manejo de las relaciones sociales sin esforzarse por aprender, por el simple deseo o necesidad de comunicarse o relacionarse socialmente. En cambio, esos mismos niños se encuentran unas horas después en la escuela con la dolorosa experiencia de aprender abstrusos cálculos matemáticos cuya funcionalidad para ellos, y por lo que parece con frecuencia para sus propios maestros, es muy dudosa (RIVIÈRE, 1983). Desde luego no parece que ciertos conocimientos y ciertos cambios personales puedan aprenderse sin dolor (hay que cometer errores, darse cuenta de ellos, soportar la ansiedad que conllevan, asignar recursos cognitivos y emocionales ingentes, reflexionar sobre la situación explicitando progresivamente los componentes de la misma, tanto los de la tarea como los del propio yo, que a su vez generan nuevas respuestas emocionales que hay que regular, etc.). A diferencia de lo que sucede con el aprendizaje implícito, nadie aprende explícitamente si no quiere aprender, y en muchas ocasiones ni siquiera logra aprender aunque lo quiera o intente. Por tanto, todo aprendizaje explícito —no solo la adquisición de conocimientos en contextos instruccionales o laborales sino también el cambio personal intencional— va a requerir una buena gestión motivacional que implicará negociar o elaborar una funcionalidad cognitiva para esa tarea, fijar nuevas metas, a ser posible más epistémicas que pragmáticas, que le den un sentido, que justifiquen el esfuerzo de aprender de modo explícito. Aprendizaje experiencial, en contextos informales A partir de lo anterior podemos ver que el aprendizaje implícito suele tener una naturaleza experiencial: se produce de forma espontánea, sin que ni el propio aprendiz ni con frecuencia ninguna otra persona diseñe intencionalmente esos contextos de aprendizaje (los padres no suelen estar toda una semana hablando en subjuntivo para que el niño lo aprenda, antes de pasar a las frases condicionales la semana siguiente), apenas requiere esfuerzo, tiene sentido (o sea, sentido corporal, es algo que se siente y experimenta en el cuerpo, al basarse en representaciones encarnadas, con contenido somatosensorial) para el aprendiz, sus consecuencias son inmediatas, sirven para metas funcionales aquí y ahora, etc. En cambio el aprendizaje explícito muchas veces se produce en contextos un tanto artificiales, desarraigados, sin muchos de los rasgos anteriores, lo que lleva a que en ellos lo que se experimente sea precisamente ese dolor de la disociación, del sentido ausente, como aquel dolor del miembro fantasma que veíamos en el Capítulo II. Por supuesto, pueden diseñarse socialmente situaciones de aprendizaje implícito, no solo en la publicidad, sino en 121 contextos educativos, instruccionales y de formación (por ej., VINTER y cols., 2010), pero sobre todo pueden y deben repensarse los contextos formales para generar en ellos algunas de las condiciones que favorecen ese aprendizaje con sentido, esa experiencia de aprender en forma de aprendizajes experienciales (ver Capítulo VIII). Independiente de la cultura, la educación o la intervención psicológica Un último rasgo que caracteriza al funcionamiento del sistema de aprendizaje implícito es que no requiere especiales condiciones culturales o psicológicas en los aprendices. REBER (1993) sostenía que el aprendizaje implícito es independiente de la edad, la cultura o la educación, lo que le convertiría de hecho en un universal cognitivo. Esta idea se ha visto matizada, pero no del todo desmentida, por estudios posteriores que muestran ciertas diferencias en función de algunas de estas variables, pero siempre menores que las que se producen en el aprendizaje explícito (sobre las diferencias culturales en el aprendizaje véase el Capítulo VIII). Aunque hay datos controvertidos, el aprendizaje implícito correlaciona moderadamente (DANNER y cols., 2011) o nada (KAUFMAN y cols., 2010) con el CI, en todo caso menos que el aprendizaje explícito. Igual sucede con las diferencias individuales en función de los estilos cognitivos o de procesamiento, que se encuentran limitadas a ciertas tareas o condiciones (PRETZ, TODT y KAUFMAN, 2010) o no aparecen en absoluto (XIE, GAO y KING, 2013). En cuanto a los efectos de la edad, algún estudio muestra que hay también una mayor facilidad para el aprendizaje implícito en los primeros años de vida, hasta la adolescencia, así como un declive a partir de los 60 años (JANACSEK, FISER y NEMETH, 2012), algo avalado por los estudios neurocognitivos que muestran que las regiones cerebrales implicadas en el aprendizaje implícito son distintas en adultos jóvenes y mayores (DENNIS y CABEZA, 2011), lo que pone en duda la conclusión de VINTER y cols. (2010, pág. 116) según la cual “estos procesos no son globalmente sensibles a los efectos de la edad, aunque parecen existir ciertos límites a este postulado de la independencia de la edad”, relacionados sobre todo con déficits en el aprendizaje implícito aparecidos en personas mayores que sufren un declive cognitivo, que en todo caso son una vez más menores de los que se producen en esas mismas condiciones en el aprendizaje explícito (GOLDBERG, 2005). Por supuesto, este postulado, solo en parte comprobado, de que los procesos de aprendizaje implícito son menos dependientes de la edad, de la cultura o el nivel instruccional —algo en todo caso apenas investigado— no implica que los contenidos representacionales de esos aprendizajes implícitos no dependan en cualquier caso de la edad, la cultura o la educación, ya que por supuesto lo que 122 se aprende de modo implícito viene condicionado por ese conjunto de experiencias personales, que no son en absoluto independientes de la edad, el contexto cultural o educativo. Así, por ejemplo, los procesos de aprendizaje implícito de estereotipos sociales serían independientes en gran medida de la edad, la cultura y la educación, pero el contenido de esos estereotipos dependería claramente de esas experiencias vividas, moduladas sin duda por todas esas condiciones. En cambio, en el caso del aprendizaje explícito la edad, la cultura y la educación afectan no solo al contenido de las representaciones, sino también con mayor claridad a los propios procesos mediante los que se aprende. Sabemos que el aprendizaje explícito es más tardío en la ontogénesis, ya que hay pruebas muy tempranas de aprendizaje implícito (por ej., SHAFFRAN y cols., 1996), pero también que en personas mayores el aprendizaje implícito se deteriora menos que el explícito, de forma que la sabiduría de las personas mayores y los expertos se apoya en gran medida en la intuición que proporcionan las representaciones implícitas (GOLDBERG, 2005). Igualmente sabemos que los procesos de enculturación y en general de instrucción generan nuevas funciones mentales, como veíamos en el capítulo anterior a partir de RIVIÈRE (2003b), que las diferentes culturas promueven un funcionamiento cognitivo en parte diferente (por ej. HEINRICH, HEINE y NORENZAYAN, 2010, NISBETT, 2003; ver también Capítulo VIII), pero también, formas de aprender diferentes, ya sea cuando se comparan culturas occidentales y orientales (LI, 2012) o entre nosotros, por ejemplo, cuando se observan las diferencias entre la cultura del aprendizaje musical entre los flamencos gitanos y los músicos clásicos payos (CASAS-MAS, 2013; CASAS-MAS, POZO y MONTERO, 2014). Y sabemos también que las formas de abordar de modo explícito el aprendizaje, las concepciones y estrategias de aprendizaje, pueden modificarse, aunque como siempre de forma limitada o restringida por los niveles inferiores de la jerarquía estratificada del aprendizaje, como consecuencia de ciertas experiencias y programas educativos (por ej., POZO y cols., 2006; también LÓPEZ-ÍÑIGUEZ y POZO, 2014b). En suma, sabemos que tal como VYGOTSKY (1978) sostenía, los procesos psicológicos superiores en la jerarquía, en este caso los procesos de aprendizaje explícito, se conforman culturalmente, mientras que los inferiores, el sistema primario de aprendizaje implícito y asociativo, no dependen tanto de la cultura o la educación, sino que parecen estar sometidos más bien a otras restricciones (energéticas, informacionales y representacionales) de las que ya nos ocupamos en el capítulo anterior al analizar los niveles o estratos que componen la jerarquía del aprendizaje. Los procesos de aprendizaje asociativo La naturaleza asociativa del funcionamiento neuronal 123 A partir de los rasgos representacionales y funcionales del sistema cognitivo primario podemos entender fácilmente la lógica funcional que subyace a los procesos de aprendizaje implícito, que no es otra que la naturaleza asociativa del funcionamiento neuronal. El cerebro es una máquina asociativa (KAHNEMAN, 2011), uno de cuyos principios, que hace posible el aprendizaje, es el de la plasticidad neuronal generalizada, según la cual aquellas unidades o redes que se activan conjuntamente tienden a asociarse entre sí y a aumentar la probabilidad de volver a activarse juntas, de acuerdo con el viejo mecanismo postulado por HEBB (1940) de que las neuronas que se disparan juntas, se ensamblan juntas (en inglés suena mejor: “neurons that fire together, wire together”). De esta forma, el aprendizaje asociativo debería entenderse como “una propiedad emergente de la plasticidad general” (REBER, 2013, pág. 2027), lo que implica que deberíamos esperar que los fenómenos de aprendizaje implícito fueran universales, o si se quiere equipotenciales, en lugar de aparecer vinculados, como sucede con los procesos de aprendizaje explícito, al funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales específicas. Y así parece ser. Aunque ciertas estructuras, como los ganglios basales, suelen activarse en muchos tipos de aprendizaje implícito, esa plasticidad o capacidad de asociarse con otras neuronas parece estar extendida por todos los rincones del cerebro, ya sea en los circuitos de la corteza o en las estructuras subcorticales. Esa tendencia compulsiva a conectarse con otros circuitos activos por lo que se sabe no es específica de ninguna estructura cerebral, de modo que “toda conexión neuronal (sinapsis) tiene el potencial de ajustarse para reflejar la experiencia. Según este enfoque, deberíamos esperar encontrar fenómenos de aprendizaje y memoria implícita siempre que la percepción y/o la acción se repitan de modo que el procesamiento llegue a reflejar la estructura estadística de la experiencia” (REBER, 2013, pág. 2029). Este carácter ubicuo, equipotencial, del aprendizaje asociativo como una característica del funcionamiento implícito, defectivo, de nuestras redes neuronales permitiría dar cuenta no solo de su carácter primario (con mayor o menor potencia funcionaría siempre que hubiera un sistema en el que las interneuronas conectaran los sistemas de entrada y de salida y por tanto, como veíamos, en todos los organismos que se mueven en nuestro planeta, LEVIMONTALCINI, 2000) sino también de algunos otros rasgos, como su robustez, su independencia de la cultura y la educación, etc. Al mismo tiempo, si el aprendizaje implícito es una consecuencia de la conectividad general del funcionamiento neuronal, los procesos de aprendizaje implicados deberían remitir a esa naturaleza asociativa que rige la conectividad neuronal. De hecho, aunque los primeros modelos de aprendizaje implícito, apoyados en estudios con gramáticas artificiales, apuntaban a la idea de una extracción de reglas abstractas a partir de la detección de regularidades, 124 actualmente se enfatiza más la naturaleza estadística, puramente formal, de esos procesos de aprendizaje implícito, que implicarían “computar algún tipo de probabilidad condicional entre elementos sucesivos o contiguos” (PERRUCHET y PACTON, 2006, pág. 234) con la función, como vimos, de “extraer la estructura correlacional del mundo”: qué tiende a suceder con qué, o al menos qué cambios y acciones percibidos suelen coocurrir con cuáles otros. Entender el aprendizaje implícito como un aprendizaje estadístico presente no solo en bebés a muy temprana edad (MARCUS, 1999; SAFFRAN, ASLIN y NEWPORT, 1996) sino también en otros animales, incluso invertebrados (CAREW y SAHLEY, 1986), remite entonces los procesos de aprendizaje a las reglas que subyacen a esos cómputos que asocian o conectan esos sucesos entre sí, que siguen siendo aún hoy, muy cercanas a las viejas leyes de la asociación postuladas por Aristóteles, recuperadas luego por el empirismo humeano y más tarde por la tradición del aprendizaje conductista en psicología (POZO, 1989): las reglas de la covariación, la contigüidad y la semejanza. Parece que tienden a ensamblarse juntos aquellos sucesos que ocurren más probablemente juntos que separados, que son contiguos entre sí en el tiempo o en el espacio y/o que se parecen entre sí en algún rasgo relevante. De la covariación al cómputo de contingencias En la tradición del asociacionismo conductual, a partir de PAVLOV, se asumía que para que dos estímulos se asociaran entre sí era necesario, y suficiente, que ocurrieran juntos con frecuencia. La condición para el condicionamiento clásico era por tanto la covariación repetida entre dos sucesos o, en el caso del condicionamiento operante, el programa de reforzamiento, ya fuera total o parcial, que asociaba la conducta con las consecuencias. Pero con el paso a un análisis informacional, en el que el condicionamiento dependía ya del valor informativo de esos estímulos, la covariación dejó de ser un criterio relevante (de hecho el fenómeno de bloqueo mostraba que un suceso que covariaba sistemáticamente con otro no se asociaba a él si era redundante y carecía de valor informativo). Se asumió que más allá de la covariación era necesario que hubiera una relación de contingencia entre esa señal informativa (el EC) y el suceso relevante al que precedía (EI), o entre la conducta (RC) y el suceso que controlaba (EI), lo que implicaba claramente mecanismos de cómputo más complejos para el aprendizaje asociativo. Mientras la covariación requiere solo calcular la frecuencia con que dos sucesos (la campana y la comida, una luz y una situación amenazante) ocurren juntos, la contingencia (ver Tabla 4.2) requiere comparar las probabilidades de que la campana y la comida se presenten juntos y de que se presenten por separado, lo que exige no solo 125 procesar otras situaciones (cuando suena la campana pero no hay comida, cuando no suena la campana pero hay comida, e incluso cuando no ocurre ninguna de las dos cosas) sino disponer de alguna regla o algoritmo para realizar ese complejo cálculo de probabilidades. Como cualquier estudiante de Psicología sabe, o al menos debería saber, para decidir si las diferencias observadas en una tabla de contingencia, como la recogida en la Tabla 4.2, son significativas se usa la prueba estadística de c². ¿Pero cómo demonios resuelven los organismos que aprenden asociativamente semejante problema sin haber estudiado siquiera Análisis de Datos 1 y 2? Según el modelo clásico de RESCORLA y WAGNER (1972), mediante un cálculo basado en la ecuación recogida en la Tabla 4.3, que ha sido objeto de múltiples investigaciones y de una cierta controversia posterior, que llevó a su reformulación por sus propios autores. Pero sea mediante esa fórmula u otra, algo en lo que para alivio del lector no voy a entrar aquí, para ser sensibles a la probabilidad condicionada de los sucesos, los organismos necesitan disponer de algún tipo de regla o dispositivo cognitivo implícito que les permita calcular esa diferencia de probabilidades. El aprendizaje asociativo se convierte así en una variante de un sistema bayesiano (Tabla 4.4), ya que fue Thomas BAYES quien en el Siglo XVIII estableciera una regla para el cálculo de la probabilidad condicionada. El teorema de Bayes ha servido en la reciente psicología del procesamiento de información como punto de partida para postular diversas reglas de cómputo que supuestamente regirían el funcionamiento cognitivo y el aprendizaje asociativo de esas mentes informívoras que para huir de la incertidumbre, de la entropía, precisarían de dispositivos cognitivos específicos para calcular, de forma implícita, la probabilidad relativa de los sucesos con el fin, recordemos, de hacer el mundo más predecible y controlable. Tabla 4.2. Tabla de contingencia reflejando los datos sobre la relación entre el género y el enfoque de aprendizaje en una muestra dada Superficial Profundo TOTAL Hombres 25 9 34 Mujeres 43 25 68 TOTAL 68 34 102 Tabla 4.3. Ecuación para el cálculo de contingencias de RESCORLA y WAGNER (1972) y Donde • • • es el cambio en la fuerza de la asociación de X es la saliencia del EC (entre 0 y 1) es el parámetro de la tasa del EI, a veces llamado valor de asociación (entre 0 y 1) 126 es el condicionamiento máximo posible para el EI • es la fuerza asociativa actual Tabla 4.4. Teorema de Bayes Sea un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero (0), y B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales . Entonces, la probabilidad viene dada por la expresión: donde: • son las probabilidades a priori. • es la probabilidad de en la hipótesis • son las probabilidades a posteriori. . ¿Es realmente el sistema de aprendizaje asociativo un dispositivo estadístico de esa naturaleza? ¿Son sensibles los organismos, incluidos nosotros, a la probabilidad condicionada? ¿Disponemos de forma implícita de reglas de cómputo tan sofisticadas como las recogidas en las Tablas 4.3 y 4.4? Y aun si así fuera, ¿podemos reducir los procesos de aprendizaje asociativo al cálculo de probabilidades? Difícil dar una respuesta unívoca. De hecho, no solo en la psicología del aprendizaje sino en el marco más amplio de la psicología cognitiva actual sigue habiendo un amplio debate entre quienes, adoptando los supuestos del procesamiento de información, siguen aferrados a la idea de que la mente es ante todo una máquina estadística (y por tanto asociativa) regida por algún tipo de regla bayesiana, y quienes, por el contrario, asumen que el funcionamiento representacional de la mente impone restricciones que la alejan de ese puro cómputo estadístico formal que es el procesamiento de información en sí mismo. En suma, se trata de dirimir si la mente humana (pero también las mentes animales) es un dispositivo racional, anclado en reglas formales de cómputo, o más bien un sistema, en nuestro caso de aprendizaje, que opera con procesos más selectivos o sesgados, en todo caso alejados del rigor matemático de esos cómputos (para ese debate véase por ej., EVANS, 2010; GALLISTEL, 2012; GRIFFITHS y cols., 2010; HOLYOAK y CHENG, 2011; OAKSFORD y CHATER, 2007). Creo que en la posición defendida en el Capítulo Primero de este libro hay ya algunos argumentos para situarse en esta polémica general, pero centrándonos en las investigaciones que se han hecho en el marco del aprendizaje asociativo e implícito con el fin de comprobar el ajuste a esas reglas formales o estadísticas, podríamos decir que el aprendizaje asociativo es realmente sensible a las contingencia, y no solo a la frecuencia de ocurrencia conjunta, pero tampoco parece regirse solo o esencialmente por esas reglas estadísticas del 127 procesamiento de información. Volviendo a nuestro modelo de jerarquías estratificadas, podemos decir que el sistema de aprendizaje contiene dispositivos que transforman de algún modo, aunque no necesariamente muy preciso, digamos que sin recurrir a los decimales, la energía en información, pero que a su vez esa información es procesada al servicio de unas representaciones cuya lógica no es estrictamente formal. O si se quiere, hay datos abundantes de que en el aprendizaje asociativo, y en general en el funcionamiento cognitivo, la información se procesa de un modo no tan racional, sino sesgada por ciertas demandas y necesidades representacionales. Dado que no quiero extenderme mucho aquí, como podría, veamos un par de ejemplos de cómo el cálculo de la probabilidad condicionada de los sucesos (nivel informacional) está sometido en el aprendizaje asociativo a las exigencias, en un nivel jerárquicamente superior, de las funciones representacionales, de los modelos de mundo, que hemos visto en el apartado anterior, lo que hace que el funcionamiento del sistema cognitivo primario, en este caso del aprendizaje asociativo implícito, se aleje de esos supuestos de la racionalidad bayesiana y se acerque más a las metas pragmáticas que veíamos en el apartado anterior, asumiendo lo que algunos autores llaman una “racionalidad limitada” (GIGERENZER, HERTWIG y PACHUR, 2011). Tal vez el ejemplo más claro y más documentado de esa desviación del cálculo exacto de las probabilidades condicionadas en el aprendizaje asociativo sea el conocido sesgo de los casos positivos, ya mencionado en el apartado anterior. Numerosos estudios acreditan que tanto las personas como otros animales tendemos a sobrevalorar en el aprendizaje asociativo los casos positivos (la coocurrencia o covariación a la que se atribuía el condicionamiento en los modelos conductuales a partir de PAVLOV) en detrimento de los casos negativos. De hecho, más allá del aprendizaje, se trata de un sesgo ubicuo en el funcionamiento cognitivo (NICKERSON, 1998), que se manifiesta en múltiples tareas, como puede ser el célebre sesgo de confirmación en la toma de decisiones y el razonamiento, incluso en el razonamiento científico (EVANS, 2010; KAHNEMAN, 2011), o en la toma de decisiones por profesionales, en forma de sesgo de emparejamiento (matching-bias) (DHAMI, 2011), pero también en la formación de estereotipos sociales (ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008), en los efectos de la publicidad sobre las decisiones de los consumidores (HOCH y HA, 1986), en la previsión de los propios estados afectivos futuros (Gilbert, GILL y WILSON, 2002) o de sucesos por venir (SHAROT, 2011). Otros estudios muestran que otro rasgo característico de nuestro sistema cognitivo primario, vinculado a este sesgo de confirmación o del caso positivo, es la ilusión de control, la tendencia a sobrevalorar el control que tenemos sobre acontecimientos futuros (BLANCO, MATUTE y VADILLO, 2011), ya sea la probabilidad de no divorciarse, de acertar una quiniela o ganar la lotería, o directamente de 128 aprobar el próximo examen. En la medida en que sobrevaloramos los casos positivos, podríamos decir que la mente asociativa vive un sesgo optimista por el que tiende a procesar más favorablemente la información positiva para una asociación que la negativa (SHAROT, 2011). De hecho, ese optimismo cognitivo se observa también en otros muchos animales (por ej., HARDING, PAUL y MENDL, 2004: MATHESON, ASHER y BATESON, 2008). ¡Hasta las ratas han resultado ser más optimistas que realistas! (BRYDGES y cols., 2011). Sabemos también que el sesgo, o el alejamiento del realismo computacional, se incrementa cuando se inocula una dosis de dopamina (SHAROT y cols., 2012), ese neurotransmisor euforizante al que nuestro sistema cognitivo primario es tan adicto. Es más, en un trabajo ya clásico, ALLOY y ABRAMSON (1981) mostraron, hace ya treinta años que las personas depresivas, que suelen tener menores niveles de dopamina, eran más realistas en la detección de contingencias que los no depresivos, aunque no se sabe bien si eran realistas como consecuencia de su estado depresivo o a la inversa. Bajo la influencia de aquel estudio, se ha acumulado todo un conjunto de investigaciones sobre el llamado “realismo depresivo”. Por ejemplo STRUNK, LOPEZ y DERUBEIS (2006) encontraron que las personas en estado depresivo llegaban incluso a tener un sesgo pesimista, infravalorando los casos positivos. Pero, en conjunto, esos estudios vienen a mostrar, según el reciente metaanálisis de MOORE y FRESCO (2012), que si bien tanto depresivos como no depresivos sobrevaloran los casos positivos en numerosas tareas, el efecto está más acentuado en los no depresivos, que por lo visto padecen un más acusado sesgo optimista. Se calcula que aproximadamente el 80% de las personas padecen o padecemos ese sesgo optimista (SHAROT, 2011). Parece pues que somos proclives, por supuesto de modo implícito, a buscar y encontrar asociaciones positivas incluso allí donde no las hay, como sucede en el caso de la ilusión de control, y esta necesidad de predecir y controlar se incrementa cuanto mayor es la importancia de los sucesos o su frecuencia, como sucede con el sesgo del resultado frecuente (VADILLO y cols., 2013), ya que ante sucesos frecuentes, y por tanto más relevantes, se incrementa esta tendencia optimista o poco realista a buscar antecedentes o conductas de control por ilusorias que sean. Así, si uno padece frecuentes dolores de cabeza y realiza acciones para que remitan (relajarse, tomar una tisana con miel o escuchar música new age con los ojos cerrados), dado que esos dolores tenderán a remitir por sí mismos, se hace muy probable que acabe asociando el alivio a alguno de esos remedios, por ilusorio que sea. Este optimismo vital que nos aqueja no parece ser un rasgo casual, sino que tiene un valor funcional, ya que resulta coherente si consideramos que la búsqueda de información que subyace al aprendizaje asociativo supone precisamente una huida de la entropía, del azar. Pero además, dado que esa 129 información está al servicio de nuestras funciones representacionales, de carácter pragmático, parece claro que el sistema de aprendizaje asociativo no se limita a procesar información, sino que supedita ese procesamiento a las funciones de predicción y control a las que sirve (LEOTTI, IYENGAR y OCHSNER, 2010). La necesidad de predecir y controlar no solo impulsa a que los organismos y las personas individuales adquieran conductas o representaciones ilusorias sino que, a nivel cultural, hace que las sociedades generen sistemas representacionales supersticiosos, mágicos o religiosos, que les alejan de ese aborrecido azar de lo impredecible o incontable. Si ya las palomas de SKINNER, cuando recibían la comida a cambio de nada, sin estar asociada de modo contingente a ninguna conducta, sino en base a un programa de refuerzo aleatorio, adquirían conductas supersticiosas, qué decir de los estudiantes de psicología que se examinan con una estampita del Virgen del Carmen o de Cristiano Ronaldo sobre la mesa o como, Isabel la Católica, con la misma camisa que llevaban el día en que aprobaron el último examen. Ese mercado de productos y tratamientos paracientíficos, ese marketing de la superstición que prolifera en nuestra supuesta “sociedad del conocimiento”, es un subproducto más de ese sesgo hacia el caso positivo, una forma avispada de exprimir la sed de certidumbre en que se ancla nuestro sistema cognitivo primario. Otro de sus efectos secundarios es también el auge de la llamada Psicología Positiva, según la cual ese optimismo vital es el mejor tratamiento contra todos los problemas psicológicos, de salud e incluso sociales, económicos y culturales. Aunque en dosis moderadas tal supuesto pudiera sustentarse en el funcionamiento y en las necesidades de este sistema primario, optimista por naturaleza, la extrapolación de este supuesto como antídoto para cualquier tipo de problema, cual bálsamo de Fierabrás, contiene también sus propios riesgos psicológicos, de salud, sociales, económicos y culturales; una trampa y un negocio, el del pensamiento positivo (EHRENREICH, 2010) al que también parece ser adicta la mente primaria, por lo que no es difícil seducirla con él. Como veremos a continuación, es bien cierto que al adoptar ciertos estados emocionales (bienestar, felicidad) se activan más probablemente representaciones y acciones compatibles con ellos, por ejemplo se aumenta la tasa de respuesta, se tolera mejor la frustración, etc. Pero también sabemos que esos estados son poco compatibles con la actividad del sistema cognitivo explícito, analítico, crítico (KAHNEMAN, 2011), que el sistema cognitivo primario tiende a buscar soluciones fáciles, a simplificar, y en último extremo es muy conservador, con lo que una cultura psicológica asentada solo en el optimismo del pensamiento positivo puede conducir a un inmovilismo personal, social, económico y cultural, contrario a las demandas de cambio personal y de adquisición de conocimiento en nuestra sociedad, sin olvidar sus implicaciones ideológicas, ya que si la condición esencial 130 para que un enfermo, un parado, o un alumno que no aprende cambien su situación es que se sientan optimistas y crean que pueden lograr sus metas, no hay nada que cambiar en nuestra sociedad para que esas personas se curen, encuentren trabajo o aprendan, más allá de su voluntad o responsabilidad individual (EHRENREICH, 2010). En último extremo, en nuestro ámbito, el aprendizaje explícito, sin el que el cambio personal y del conocimiento no serían posibles, requiere no solo tensión cognitiva (KAHNEMAN, 2011), sino reconocimiento de los errores cometidos, soportar la ansiedad de convivir con la incertidumbre y en suma comprender los límites del optimismo que ciega pero también impulsa al aprendizaje asociativo, que según hemos visto se sustenta en procesos estadísticos de cálculo de contingencias pero filtrados por las restricciones representacionales propias de los sistemas cognitivos. De hecho, ante las preguntas que hacía al comienzo de este apartado (¿es realmente el sistema de aprendizaje asociativo un dispositivo estadístico?, ¿podemos reducir los procesos de aprendizaje asociativo al cálculo de probabilidades?) podemos concluir que el aprendizaje asociativo se sustenta en ese cálculo de probabilidades pero no se reduce a él, de forma que volviendo al principio de correspondencia en que se apoyan los modelos asociacionistas del aprendizaje (ver Capítulo Primero) no parece que lo que se aprende de modo asociativo, en términos de relaciones de contingencia, se corresponda en general con la probabilidad estadística de esos mismos sucesos. El aprendizaje asociativo no se apoya solo en reglas estadísticas, porque si así fuera no tendría restricciones para seleccionar cuáles de los cambios energéticos que se producen en el mundo y en el organismo deben ser procesados, es decir convertidos en información. Para ello necesita restringir los procesos estadísticos de cálculo de contingencias con otros procesos o principios, que complementan a la detección de contingencias. Uno de ellos es la contigüidad. Contigüidad temporal y espacial Como veíamos antes, el asociacionismo conductual previo al procesamiento de información asumía que el aprendizaje se basaba en la covariación entre sucesos o acciones, pero añadiendo además otra condición como era la necesidad de que hubiera una contigüidad espacial y temporal entre esos sucesos, que debían ocurrir juntos en el espacio y en el tiempo. De hecho, este supuesto de la contigüidad se remonta ya a las leyes aristotélicas de la memoria y los principios del asociacionismo humeano. Tras la revolución informacional, el foco del estudio de los procesos asociativos se desplazó hacia la contingencia, pero no se olvidó la importancia de que esas relaciones contingentes fueran entre sucesos o acciones cercanas en el espacio y en el tiempo. De esta forma la contigüidad 131 pasó de ser el proceso esencial del aprendizaje asociativo a uno de sus motores o moduladores adicionales, que contribuían a incrementar o disminuir la fuerza asociativa de lo aprendido (BALSAM, DREW y GALLISTEL, 2010), de forma que, de todos los sucesos potencialmente contingentes entre sí, se procesarían o computarían con más probabilidad aquellos que además fueran cercanos en el espacio y en el tiempo, de modo que el aumento del intervalo o la distancia entre uno y otro reduce el aprendizaje asociativo. La amplitud de esa ventana temporal o espacial varía en función de lo que se esté aprendiendo, aunque parece ser menor en los “aprendizaje arbitrarios” que en los “aprendizajes naturales”, según vimos en la Tabla 3.2 del capítulo anterior. Así, centrándonos en la contigüidad temporal, en el caso del condicionamiento con estímulos arbitrarios la ventana suele medirse en segundos o como máximo en minutos, pero para ciertos aprendizajes relevantes en la historia natural de ese organismo, y por tanto de sus representaciones encarnadas, como puede ser el aprendizaje de aversiones gustativas (GARCÍA y KOELLING, 1966) o en general las pautas de alimentación (CLAYTON, Yu y DICKINSON, 2001), puede medirse no solo en horas sino incluso en días. Esto lleva a algunos autores a pensar que la variable relevante no es tanto la contigüidad sino el aprendizaje de patrones temporales, o intervalos óptimos (BALSAM, DREW y GALLISTEL, 2010), en función de la naturaleza representacional —o si se prefiere de las relaciones causales— de ese dominio, mostrando, como en el caso del aprendizaje de relaciones de contingencia, que los procesos de aprendizaje asociativo no son meras reglas formales o estadísticas al modo de las leyes físicas —la contigüidad temporal o espacial como una constante que multiplique la fuerza de una asociación— sino restricciones impuestas en los niveles inferiores de la jerarquía del aprendizaje a las funciones y procesos representacionales, que sin embargo usan esos procesos para sus propias metas. Volviendo a la construcción de la catedral cognitiva que nos proponía MITHEN (1996), estos procesos asociativos serían el resultado de la propia dinámica del funcionamiento neuronal —“fire together, wire together”—, de forma que la contigüidad probablemente respondería a la sincronización de los patrones de activación en las redes neuronales (LLINÁS, 2001), por lo que supuestamente se aplicarían de forma indiscriminada o equipotencial a todas las situaciones de aprendizaje, pero en cada una de esas capillas laterales construidas inmediatamente, si no a la vez, la aplicación de cada uno de esos procesos estaría modulada o reformulada en función de los propios intereses de cada uno de los santos a cuya advocación está dedicada esa capilla, de forma que el aprendizaje asociativo —en este caso el proceso de contigüidad— solo sería equipotencial cuando nos alejamos de cada una de esas capillas donde se producen los aprendizajes naturales, es decir, cuando entramos en uno de esos 132 espacios, en ocasiones ficticios, como son los laboratorios de psicología, y otros muchos espacios sociales, sobre todo académicos o formales, donde se producen ese tipo de aprendizajes arbitrarios. No obstante lo cual, la contigüidad temporal y espacial parece ser una regla defectiva, o primaria, para el aprendizaje asociativo en numerosos ámbitos y dominios. Así, además de mediar en el aprendizaje por condicionamiento, se han observado efectos de esa contigüidad en numerosos ámbitos del aprendizaje implícito, como veremos en el próximo apartado. Así, en el aprendizaje implícito de gramáticas artificiales y secuencias, los dos paradigmas experimentales más importantes en el estudio del aprendizaje implícito, se producen efectos de chunking —o compilación de paquetes de información tras su repetida presentación conjunta— entre unidades de información contiguas (PERRUCHET y PACTON, 2006), como le sucede a cualquier alumno que se aprende una letanía de datos, por ejemplo las preposiciones en castellano (a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde….), o a un conductor que aprende la secuencia de acciones para cambiar de marcha. En estos casos, la recuperación de cada unidad está automáticamente supeditada a la activación de la unidad anterior y conduce inevitablemente a la siguiente. Efectos similares de contigüidad temporal y/o espacial se han observado en otros ámbitos del aprendizaje implícito, como es el caso de la física intuitiva, que parece requerir una fuerte contigüidad temporal y espacial para aprender sobre los efectos del choque de dos bolas, especialmente en el caso de los bebés (OAKES y KANNASS, 1999). También hay efectos de la contigüidad en el aprendizaje implícito de relaciones espaciales (OLSON y CHUN, 2002), de patrones tímbricos en secuencias musicales (TILLMANN y MC ADAMS, 2004), o incluso en el aprendizaje y cambio de actitudes sociales (GAWRONSKI y BODENHAUSEN, 2006). Igualmente se ha observado un aprendizaje estadístico de palabras más eficaz en contextos arbitrarios cuando estas aparecen contiguamente que cuando aparecen separadas (KACHERGIS, Yu y SHIFFRIN, 2009). En cambio, en una prueba más de la subordinación de los procesos asociativos a las funciones representacionales, no se produce ese mismo efecto de contigüidad cuando se trata de niños de 2 años aprendiendo su lengua materna en situaciones “naturales” (AKHTAR y TOMASELLO, 1996). Incluso en el diseño instruccional, se ha postulado la necesidad de presentar las unidades de información que deben aprenderse contiguas en el espacio y en el tiempo, especialmente en el caso de materiales complejos, como pueden ser los materiales multimedia, en los que se ha comprobado por ejemplo que se aprende mejor cuando el texto escrito es contiguo espacialmente a la información gráfica a la que se refiere o cuando los textos y las imágenes se presentan simultáneamente en vez de una tras otra (MAYER, 2011). Sin duda estos principios de diseño instruccional favorecen la atención conjunta de esas 133 unidades y su posible asociación, si bien la meta de un aprendizaje complejo debe ser precisamente lograr una transferencia a nuevos contextos y tareas, alejados en el espacio y en el tiempo de aquellos en los que inicialmente se aprendió (POZO, 2008). En todo caso, los procesos de contigüidad temporal y espacial parecen subyacer, como muestran estos estudios, a muchos de nuestros aprendizajes cotidianos, donde, de acuerdo con las funciones del aprendizaje implícito y asociativo, tendemos a asociar, sin darnos cuenta, sucesos y acciones que tienden a ocurrir próximos en el espacio y en el tiempo. Si sentimos malestar de estómago tras una cena, lo asociaremos intuitivamente (como las ratas de GARCÍA y KOELLING, 1966), a lo que acabamos de comer, si nos duele la cabeza tras una clase, o tras leer este capítulo, lo asociaremos a la pesadez del texto o de la clase, etc. Lo mismo sucede con nuestras relaciones sociales, nos dejamos influir más por lo más cercano e inmediato, al punto de contagiarnos con mucha facilidad de lo que acaba de suceder. Son célebres los estudios en que se observa cómo las personas, haciendo un uso generoso de sus neuronas espejo, esas que hacen posible representar la acciones de otros como si fueran propias (IACOBONI, 2008; RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006), de las que nos ocuparemos con cierto detalle más adelante, se contagian por procesos implícitos, sin darse cuenta, de las actitudes de otras personas a las que han estado expuestas, incluso de sus tics, como rascarse la oreja, o cruzar las piernas, o de su estado de ánimo. CHARTRAND y BARGH (1999) lo bautizaron como “efecto camaleón” al observar cómo las personas mimetizaban, de forma inconsciente, las conductas y actitudes de personas apenas conocidas, de tal modo que la contigüidad se convertía fácilmente en contagio. Otro ejemplo de contagio, en este caso en los hábitos de consumo, nos lo proporciona un estudio de MORALES y FITZSIMONS (2007), quienes mostraron cómo influye, una vez más de modo implícito, la contigüidad espacial en una situación tan cotidiana como llenar el carrito de la compra en un supermercado. Observaron que tendemos a elegir menos un producto cuando está cerca de otro producto cuyas connotaciones o asociaciones son negativas. Por ejemplo, se elige menos un producto alimenticio envasado (potitos para bebés) cuando está al lado, en la misma estantería, de un producto “sucio” (como los propios pañales para bebés). Y aparentemente el rechazo es aún mayor cuando los pañales son visibles, es decir, cuando el envoltorio es transparente, y menor si están en un envase opaco. Ni que decir tiene que los participantes en ese estudio no sabían que estaban siendo influidos en sus preferencias por un sesgo tan primitivo y aparentemente irracional, que sin embargo hunde con seguridad sus raíces en nuestra propia historia evolutiva, donde debimos adquirir muchas representaciones encarnadas (como el asco a los insectos o a las ratas) 134 aprendiendo a evitar el “contagio”, la transmisión de enfermedades por contacto, mediante una regla de contigüidad espacial. Vemos por tanto cómo la contigüidad espacial y temporal no solo contribuyen a restringir el “espacio asociativo” en el que aprendemos sino que, al actuar, como el resto de los procesos asociativos, de modo compulsivo y no controlado, pueden generar aprendizajes indeseados o incluso inconvenientes, al dejarnos expuestos a la influencia de variables ambientales, o sociales, que no controlamos (pero que puede que alguien sí controle de modo intencional, como sucede con los productos presentados en la estantería de un supermercado, que no están ordenados precisamente al azar). Son las consecuencias indeseadas de lo que BARGH y CHARTRAND (1999), en homenaje a Milan KUNDERA, llamaron la “insoportable automaticidad del ser” y que aquí podríamos rebautizar como la insoportable automaticidad del aprendizaje asociativo e implícito, que según acabamos de ver en estos últimos ejemplos se apoya, además de en la detección de contingencias y la contigüidad, en la semejanza o similitud, como otro de los procesos asociativos que restringen de forma implícita nuestro espacio de aprendizaje. Semejanza Retomando estos últimos ejemplos, los efectos de contagio al llenar el carro en el supermercado o al imitar de forma inconsciente la conducta o las actitudes de otros no se deben solo a esa proximidad física y temporal con esos sucesos, sino a un efecto de semejanza, que era también una de las leyes de la asociación en la memoria según Aristóteles. No es solo que los potitos se contagien de los pañales por estar en la misma estantería sino que se asimilan a ellos, pasando a adquirir algunas de las propiedades (“suciedad”) a las que estos están asociados. Igualmente como consecuencia del “efecto camaleón” nos acabaremos pareciendo a aquellos con los que nos juntamos. Ya dice el sentido común o la psicología intuitiva que lo que se junta o asocia tiende a asemejarse (“dime con quién andas y te diré quién eres”). Pero en el aprendizaje esa relación se da también en la otra dirección, lo semejante tiende a juntarse con lo semejante. De hecho, la similitud o semejanza parece afectar al funcionamiento de diferentes procesos cognitivos más allá del aprendizaje (memoria, razonamiento, percepción, categorización, etc.). Sabemos que un suceso evoca con facilidad otro parecido, que un estado de ánimo tiende a promover conductas emocionalmente congruentes, que categorizamos a las personas y a los objetos según su parecido con ciertos prototipos y estereotipos, etc. De hecho la búsqueda de relaciones de semejanza es algo muy presente en el funcionamiento cognitivo explícito, en forma de metáforas o analogías, como veremos en el 135 Capítulo VII, pero como señalan MARKMAN y GENTNER (2005) es aún más importante en los procesos implícitos, en esa insoportable automaticidad de ser, algo que no debería de extrañarnos, ya que como hemos visto, la función de esos procesos, y más en concreto del aprendizaje asociativo e implícito, es detectar regularidades, encontrar lo que hay de común o semejante en contextos diferentes, o sea juntar lo semejante con lo semejante. La asociación por semejanza es tan primaria que de hecho ya la aplicaban las ratas en los clásicos experimentos sobre aversiones gustativas, cuando asociaban el malestar gástrico con algo que habían ingerido el día anterior, lo que llevaba a la rata enferma a pensar “debe ser algo que he comido” (así termina literalmente el artículo de GARCÍA y KOELLING, 1966, pág. 262 de la trad. cast.). En otro ámbito diferente, James G. FRAZER (1890) presenta en su monumental tratado antropológico La Rama Dorada numerosos ejemplos de cómo el pensamiento mágico que caracteriza a los llamados “pueblos primitivos” se apoya también en esa semejanza. Así, si el hechicero “desea que llueva, sólo tendrá que derramar agua sobre el fuego de la choza” (FRAZER, 1890, pág. 97 de la trad. cast.) o “cuando se desea que llueva en Java algunas veces se golpean dos hombres las espaldas hasta que fluye la sangre; la sangre corriendo representa la lluvia y sin duda creen que así la harán caer a tierra” (ibid., pág. 93). En cambio, “si un hotentote desea que se calme el viento coge una de las pieles más gruesas y la cuelga del extremo de una pértiga, en la creencia de que al tirar abajo de la piel, el viento perderá toda su fuerza y se calmará” (ibid. pág. 110). En el fondo, nada de esto es muy distinto de lo que hacemos nosotros, otro pueblo igualmente primitivo —al menos en nuestro funcionamiento cognitivo implícito— cuando creemos que para bajar la fiebre debemos abrigarnos y sudar, o que los productos naturales son siempre sanos (salvo la cicuta, hay que suponer). Así que tanto las ratas como las personas más o menos primitivas tendemos a sustentar nuestro aprendizaje asociativo en esta regla de semejanza. De hecho, si al día siguiente de una cena abundante nos duele el estómago pensaremos, como las ratas de GARCÍA y KOELLING (1966), “será algo que he comido”, en lugar de atribuir ese dolor a la estridente corbata que llevaba el camarero. Buena parte de nuestras ideas o creencias son el resultado explícito de la aplicación implícita de estos procesos asociativos. El propio FRAZER (1890) sitúa el origen de esas creencias mágicas en los supuestos pueblos primitivos precisamente en los procesos asociativos que subyacen a su pensamiento mágico. “la magia no es sino una equivocada aplicación de los más simples y elementales procesos de la inteligencia, es decir, la asociación de ideas en virtud del parecido o la contigüidad” (FRAZER, 1890, pág. 81 de la trad. cast.). Pero no solo los mitos de los pueblos primitivos se basan en esas reglas asociativas, más concretamente en la semejanza. De hecho, la Biblia, el relato de nuestros mitos 136 primordiales, también se basa en esa semejanza —dijo Dios “hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”, (Gen., 1, 26)— aunque en realidad a esta alturas sospechamos que fue al revés: el hombre (que no la mujer) se imaginó o representó un Dios semejante a la imagen idealizada que tenía de sí mismo, aquel Ejecutivo Jefe del que nos ocupamos en el Capítulo Primero y al que retornaremos en el Capítulo VII. Pero la regla de semejanza no está presente solo en nuestros mitos, sino también en nuestra vida cotidiana, haciendo más predecibles y controlables situaciones que nos afectan, aunque sea a costa de errores y sesgos sistemáticos. Así, hemos visto ya cómo establecemos relaciones de contingencia entre ciertos ritos para curar un resfriado y la remisión de los síntomas, cuando como es sabido esos síntomas usualmente remiten solos, de modo que hagamos lo que hagamos (tomar leche con coñac o con miel, abrigarnos y sudar, tomar un gelocatil o no, leer a Paulo Coelho o el Poema del Mío Cid), acabará por covariar muy probablemente con la curación. Igualmente asumimos extraños rituales para la puesta en marcha de aparatos y dispositivos que en realidad casi se encienden solos. Igualmente muchas de nuestras creencias sobre el mundo físico, nuestra física intuitiva, están impregnadas del sabor de estas reglas asociativas, y en concreto de la semejanza (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998): creemos que los objetos más pesados caen más rápidamente, que en los objetos sólidos no hay vacío entre las partículas, que un abrigo o una manta da calor o que las personas de los países nórdicos tienen la piel y los ojos claros porque apenas se exponen al sol1. Recurrimos también a múltiples estereotipos sociales sustentados en la supuesta semejanza entre todas las personas identificadas dentro de una categoría (los andaluces, los alemanes, los catalanes, los periodistas, los psicólogos, etc.). Aunque sin duda buena parte de esos estereotipos tienen algún apoyo experiencial, además de una clara funcionalidad cognitiva, la de simplificar o normalizar situaciones complejas, están sujetos a numerosos sesgos, entre ellos la sobreaplicación de una regla de semejanza o representatividad (KAHNEMAN, 2011), sesgos que afectan tanto al muestreo de la información como al procesamiento de la misma (ULEMAN, BLADER y TODOROV, 2005) y que tienen en buena medida su origen en el uso implícito y en consecuencia indiscriminado de los mecanismos asociativos que subyacen al aprendizaje asociativo. De hecho, como venimos viendo, los procesos asociativos en que se apoya el aprendizaje implícito (detección de contingencias, percepción de la contigüidad y estimación de la semejanza) lejos de ser mecanismos meramente estadísticos para calcular de forma objetiva y realista el grado de asociación entre sucesos, están sometidos a múltiples sesgos como consecuencia de las metas pragmáticas, más que lógicas, que rigen el funcionamiento cognitivo implícito. Aprendemos asociando sucesos pero en nuestra mente no todo se asocia con 137 todo por igual. Una prueba clara de ello es la importancia de la semejanza entre sucesos en los procesos de aprendizaje asociativo, que viene a desmentir definitivamente que esos procesos sean equipotenciales, salvo en las situaciones arbitrarias del laboratorio, en las que el animal o la persona tiene que aprender fielmente las caprichosas asociaciones inventadas por el experimentador (aunque, recordemos, no siempre sean tan caprichosas, como en el curioso caso de la paloma de SKINNER y su picoteo asociado a la obtención de comida). De hecho, no es casual que el proceso de semejanza, tan relevante en el empirismo de Aristóteles y Hume, pasara tan desapercibido para los conductistas que casi nunca se interesaron por él (por ej., DOMJAN, 2003, en su manual de más de 400 páginas sobre el Aprendizaje Conductual solo se ocupa una vez de la semejanza en el condicionamiento: en la Introducción y precisamente para referirse a Aristóteles y Hume como precursores del conductismo). Pero si tanto los animales como las personas computamos el grado de asociación entre eventos o rasgos en función de su semejanza, ¿cómo computamos esa semejanza? ¿Semejantes en qué? Para responder a esa pregunta debemos alejarnos de las formas de aprendizaje arbitrario —basado en la extracción de información sobre la contingencia entre esos sucesos— e interesarnos por lo que PREMACK (1995) llamaba causalidad o aprendizaje natural, aquel en el que los fenómenos no están solo asociados (como la campana y la presentación de la comida en los experimentos de Pavlov) sino que existe entre ellos una relación causal (nadie puede decir que el sonido de la campana sea la causa de la presentación de la comida). Los organismos, como consecuencia de su historia natural pero también individual —y en el caso de los humanos además social o cultural— tienen modelos, mapas, representaciones implícitas, que relacionan esos eventos de formas no arbitrarias (solemos aborrecer los insectos o las ratas porque suelen ser portadores o transmisores de enfermedades; creemos que hay una relación causal entre la fuerza que aplicamos a un objeto y la velocidad a la que se desplaza porque para que se mueva más deprisa hay que aplicar más fuerza; pensamos que una persona será graciosa y extrovertida porque es andaluza, etc., o que un alumno será buen estudiante porque su hermana lo era). Nuestro aprendizaje implícito no se limita a asociar los eventos sino que establece relaciones necesarias entre ellos, mediadas por algún mecanismo causal específico para ese dominio y dependiente de su contenido representacional, que según vimos en el capítulo anterior depende de la información que nuestro cuerpo es capaz de codificar, en forma de representaciones encarnadas, con respecto al ambiente externo e interno al que se refieren (unida en nuestro caso a los dispositivos culturales que amplifican, a modo de prótesis o mente extendida, CLARK, 2011, nuestro mundo representacional). Por tanto, el problema de la semejanza nos remite al 138 contenido de esas representaciones, a sus referentes. Si una representación es una información codificada que está en lugar de otra cosa (GUIRAUD, 1955), debemos preguntarnos a qué se refieren nuestros aprendizajes y representaciones implícitas. Para ello en el próximo apartado analizaremos los dominios o ámbitos en los que se ha estudiado el aprendizaje implícito para después, ya en el próximo capítulo, ocuparnos de los dominios primordiales que proporcionan el contenido de nuestra mente encarnada y con ella de nuestro aprendizaje implícito, aquel que nos constituye sin nosotros saberlo ni habérnoslo propuesto. Dominios del aprendizaje implícito Tareas arbitrarias: El aprendizaje implícito en el laboratorio Aprendizaje de gramáticas artificiales Como quedó dicho ya, la investigación de los procesos de aprendizaje implícito comenzó en sentido estricto con los estudios de Arthur REBER (1965) usando tareas basadas en gramáticas artificiales, cuyo origen estaría en el Proyecto Grammarama, emprendido por George MILLER (1966), en el célebre Centro de Estudios Cognitivos de Harvard, una de las cunas de la psicología cognitiva. MILLER emprendió este Proyecto con el propósito de mostrar que la adquisición de reglas abstractas no se basaba en procesos deliberados de formación y comprobación de hipótesis, como suponían los estudios pioneros de BRUNER, GOODNOW y AUSTIN (1956), sino en un aprendizaje incidental basado en mecanismos inductivos de detección de regularidades. Para ello enfrentó a sus sujetos —entonces aún lo eran— a una serie de estímulos arbitrarios, en su caso series de letras, tales como NNSXG NNXXSG NNNXXXSXG, con el fin de comprobar si podían aprenderlas por procedimientos puramente asociativos, sin formulación ni comprobación explícita de hipótesis. REBER (1965, 1993) retomó y profundizó la idea de usar gramáticas markovianas, no jerárquicas y “sin semántica”, ya que “el uso de estímulos carentes de semántica, arbitrarios, aseguraba que sus estructuras subyacentes no fueran conocidas por los sujetos antes de entrar al laboratorio” (REBER, 1993, pág. 12). Seguía así esa tradición tan querida por la psicología experimental, sin duda en parte justificada, de convertir las tareas en algo arbitrario, puramente formal, libre en realidad de contenidos representacionales, y por tanto alejado del funcionamiento psicológico natural del sujeto que se pretendía explicar, tal como habían hecho ya tantos otros experimentadores, desde EBBINGHAUS a los propios conductistas, y como han seguido haciendo después, incluyendo la línea principal, canónica, de investigación sobre el aprendizaje implícito, que ha seguido apoyándose en este 139 tipo de tareas, especialmente en las gramáticas artificiales. ¿En qué consiste una tarea de aprendizaje implícito de una gramática artificial? Al participante se le presentan series de letras que debe “memorizar” o aprender literalmente, como las que se presentan en la Figura 4.2, sin informarle de que se trata de casos positivos de una “regla gramatical” markoviana, es decir lineal o no jerárquica, como la que recoge la misma Figura 4.2, que genera un número finito de series gramaticales, siguiendo a partir del estado de entrada (IN) las flechas indicadas hasta llegar a alguno de los estados de salida (OUT). Una vez el participante se ha aprendido esas series mediante procesos asociativos intencionales se le informa que se trata de casos positivos de una regla de composición gramatical y se le somete a dos tipos de pruebas. En una de ellas se le presentan de modo aleatorio series de letras, que corresponden tanto con series gramaticales (que responden a esa regla) como no gramaticales (que no respetan esa regla) (Figura 4.2), y se le pide que decida si son gramaticalmente correctas o no. Una vez emitidos esos juicios de gramaticalidad se le pide que, si es posible, informe explícitamente de cuál es la regla gramatical subyacente. Series de aprendizaje 1. PVPXVPS 2. TSSXXVPS 3. TSXS 4. PVV 5. TSSSXXVV 6. PTVPXVV 7. TXXVPXVV 8. PTTVV 9. TSXXTVPS 10. TXXTVPS 11. PTVPS 12. TXS 13. TSXXTVV 14. PVPXTVPS 15. TXXTTTVV Series de prueba *1. PTTVPVS *2. PVTVV *3. TSSXXVSS *4. TTVV 5. PTTTTVPS 6. PVV *7. PTTPS 8. TXXTTVPS 9. TSXXTTVV *10. PVXPVXPX *11. XXSVT 12. TSSXXTVV 13. TXS *14. TXXVX *15. PTTTVT 16. TSXXVPS 17. PTTTVV 140 *26. SVPXTVV 27. PVPXTTVV 28. PTTVPXVV 29. TSXXTVPS 30. TXXTVV 31. TSSSSXS *32. TSXXPV 33. TPVV *34. TXPV *35. TPTXS 36. PVPXTVPS *37. PTVPXVSP 38. PVPXVV 39. PTVPXVPS *40. SXXVPS 41. TXXVV *42. PVTTTVV 16. PTTTVPS 17. TSSSXS 18. TSSXXVV 19. PVPXVV 20. TXTVPS *18. TXV 19. PTTVPS 20. TXXTTVV *21. PSXS *22. PTVPPPS 23. PTTTTTVV *24. TXVPS 25. TSSXS 43. TSSXXVPS *44. PTVVVV *45. VSTXVVS 46. TSXXVV *47. TXXTVPT 48. PVPS *49. PXPVXVTT *50. VPXTVV * Indica una serie no gramatical. Figura 4.2. La tarea de aprendizaje de una gramática artificial usada por REBER (1967) en su estudio pionero. Explicación en el texto. El resultado esencial obtenido por REBER (1965, 1993) y replicado hasta la saciedad por estudios posteriores, es que el acierto en la tarea implícita de juicio gramatical es muy superior al éxito en la tarea explícita de conocimiento de la regla, es decir que las personas habían adquirido, de forma implícita, una regla de la que sin embargo no podían informar, que en realidad desconocían. A partir de esta disociación, han sido dos las preguntas que se han hecho mayoritariamente los investigadores posteriores, sin llegar aún a un consenso. La primera es qué es lo que se aprende en una tarea de gramáticas artificiales. REBER (1993) suponía que se había aprendido a abstraer la regla subyacente a partir de todos esos casos, pero la mayor parte de los autores se inclinan actualmente por asumir que lo que se ha aprendido en realidad son una serie de casos o fragmentos (chunks) de letras contiguas que las personas usan para estimar por semejanza a ellas la gramaticalidad de cada nuevo caso (FROUFE, 1997; PERRUCHET y PACTON, 2006). La segunda pregunta, formulada con claridad por BERRY (1997), es si realmente el aprendizaje implícito es implícito, o si tiene componentes conscientes aunque la persona no pueda informar con seguridad de la regla (igual que usted ahora seguramente es incapaz de decir que hay exactamente en un billete de 20 euros por cada una de sus caras, pero sí tiene algún atisbo de conocimiento, porque podría distinguir un billete legal de otro que contenga por ejemplo con la cara de Ángela Merkel, aunque posiblemente sea fácil darle gato por liebre en otros casos más sutiles; usted no sabe exactamente lo que hay en ese billete, pero tiene una idea aproximada de lo que hay). Dada la dificultad de definir con precisión los umbrales de conciencia, ya que finalmente se basan en autoinformes poco fiables (DIENES y BERRY, 1997; STADLER, 1997), algunos autores dudan del carácter verdaderamente implícito o no consciente del aprendizaje implícito (por ej., SHANKS, 2010; SHANKS, GREEN y KOLODNY, 1994), aunque en general sí tiende a aceptarse esa naturaleza implícita (por ej., CLEEREMANS, DESTREBECQZ y BOYER, 1998; DIENES y PERNER, 2002), teniendo en cuenta los datos de numerosos estudios que muestran la disociación 141 teniendo en cuenta los datos de numerosos estudios que muestran la disociación entre las tareas de gramaticalidad implícita y el conocimiento de las reglas, o la preservación del aprendizaje de gramáticas artificiales en personas amnésicas que son incapaces de aprender explícitamente (REBER, 2013), o incluso los datos que muestran pautas neurales claramente disociadas en el aprendizaje implícito y explícito de gramáticas artificiales (por ej., YANG y LI 2012). Tal vez la solución a este disenso esté, como ya veíamos en el Capítulo Primero, en asumir que la distinción implícito-explícito no es dicotómica, sino más bien un continuo, con grados o niveles intermedios (CLEEREMANS y JIMÉNEZ, 2002; DIENES y PERNER, 1999: POZO, 2003; ROSETTI y REVONSUO, 2000a), de forma que aunque la tarea de gramaticalidad no sea del todo implícita —de hecho pide a los participantes aprender intencionalmente, y por tanto de forma esforzada y explícita, series de letras—, está sin duda situada más cerca del polo implícito e involucra esencialmente a los sistemas neurales y funcionales responsables de ese tipo de procesamiento y aprendizaje. La investigación del aprendizaje de gramáticas artificiales, como sucede en tantos otros ámbitos de la psicología, se ha convertido en todo un género literario o un modo de vida para un número creciente de investigadores, ya que sin duda es una tarea que funciona muy bien dentro del laboratorio, aunque resulta más dudoso que dé cuenta del funcionamiento de esos mismos procesos fuera del laboratorio, dada la naturaleza deliberadamente arbitraria de la tarea. De hecho, el propio REBER (1993) se desentendió del posible paralelismo entre esta tarea y el aprendizaje del lenguaje natural, y más aún de sus posibles implicaciones para el aprendizaje y enseñanza de las lenguas, algo que sin embargo ha sido recuperado posteriormente, como veremos en el próximo apartado. No es difícil pensar, recordando al personaje de Molière que exclama “¡Por vida de Dios! ¡Más de cuarenta años que hablo en prosa sin saberlo!”, en el paralelismo entre esas situaciones de aprendizaje implícito y muchos otros contextos del aprendizaje cotidiano, fuera del laboratorio. Pero también conviene resaltar sus diferencias que hacen dudar de la utilidad de seguir hoy investigando masivamente con tareas artificiales, sin contenido semántico (POZO, 2003), a pesar de las cautelas del propio George MILLER (1966), al comentar los resultados obtenidos en aquel Proyecto Grammarama, pionero de estos estudios sobre aprendizaje implícito de gramáticas artificiales: “Por lo menos desde EBBINGHAUS los psicólogos han argüido que los materiales sin sentido ofrecen muchas ventajas para los estudios experimentales, y esta huida del significado no es específica de la psicología. Bertrand RUSSELL (1948) señaló una vez que ‘la lógica y las matemáticas no habrían prosperado como lo hicieron si los lógicos y los matemáticos hubieran recordado siempre que los símbolos deben significar algo’... En algún punto, sin embargo, debemos reconocer que tales ventajas se 142 interesantes. El trabajo futuro en el Proyecto Grammarama debería introducir, por lo tanto, los componentes semánticos y fonológicos en los lenguajes artificiales” (MILLER, 1966, pág. 149 de la trad. cast.). Como veremos en un próximo apartado, algunas investigaciones parecen haberse hecho eco de esta idea y se están atreviendo a investigar el aprendizaje implícito con tareas no arbitrarias, fuera del laboratorio, aceptando que esa pérdida de control experimental se ve compensada por la mayor relevancia o significado de lo que se estudia. Aprendizaje de secuencias Otro de los paradigmas experimentales del aprendizaje implícito más usados en el laboratorio, con una estructura muy similar al aprendizaje de gramáticas artificiales, por lo que no me detendré en exceso en él, es el aprendizaje de secuencias. Aunque los detalles de la tarea varían de unos estudios a otros, la lógica es siempre la misma: se presentan series de estímulos (por ej., letras o signos en la pantalla de un ordenador) y se mide el tiempo que tardan los participantes en anticipar el siguiente signo de la serie (por ej., en el primer estudio de este tipo de NISSEN y BULLEMER, 1987, debían apretar una tecla específica para cada letra diferente que aparecía). Como en las gramáticas artificiales, los participantes no saben que las series presentadas responden a una regla, pero de nuevo aprenden de forma implícita la secuencia de sucesos —ya que el tiempo de reacción es mucho menor que en una serie de estímulos dispuestos al azar— y sin embargo no pueden informar eficazmente de cuál es esa secuencia que son capaces de predecir. En definitiva, las personas aprenden de forma implícita secuencias motoras en respuesta a una serie de estímulos presentados de modo secuencial, un tipo de situación que sin duda se produce con mucha frecuencia en la vida cotidiana (GOSCHKE y BOLTE, 2012), como al conducir un coche, adquirir destrezas motoras en el deporte, tocar un instrumento musical, cocinar, o incluso leer y escribir, por ejemplo tomar notas de una clase o una conferencia o transcribir un discurso. Así, por ejemplo, se sabe que las personas expertas en escribir “a máquina”, en un teclado son mucho más rápidas y eficaces pero, al igual que en el aprendizaje de secuencias, solo cuando transcriben palabras —secuencias de letras sobreaprendidas— y no cuando transcriben falsas palabras, es decir secuencias aleatorias de sonidos (GENTNER, 1988). Estas situaciones de aprendizaje de secuencias, tanto de predicción como de control, parecen sustentarse claramente en los procesos de aprendizaje asociativo, en especial en la regla de contigüidad temporal antes mencionada, así como también en la covariación o coocurrencia repetida, ya que su aprendizaje parece requerir que las series estén correlacionadas (MEIER y COCK, 2010; MEIER, WEIERMANN y COCK, 2012). No es extraño por tanto, como señala FROUFE (1997) 143 que este tipo de aprendizaje de secuencias se halla observado también en otros animales, por ejemplo en ratas (CAPALDI y MILLER, 2004), o que se haya podido simular en dispositivos de aprendizaje estadístico como los máquinas conexionistas (RUMELHART, MCLELLAND y Grupo PDP, 1986) que se presentaron como alternativa al procesamiento clásico, o simbólico, de la información, antes de ser desplazadas por el empuje de la neurociencia, con el sabor y el color añadido del contenido químico de sus neurotransmisores, y con su recuperación del cuerpo para la psicología por medio de las representaciones encarnadas e incorporadas. Una vez más, cuando se sitúa al aprendiz, sea una persona o un animal, en una situación arbitraria de laboratorio en la que los elementos de la situación están meramente asociados, yuxtapuestos —en este caso mediante cadenas de acciones correlacionadas con ciertas cadenas de sucesos— los procesos asociativos —en forma de meras reglas estadísticas— pueden dar cuenta de ese aprendizaje. Pero como veremos en el próximo apartado las secuencias que hay que aprender al jugar al baloncesto, cocinar o tocar un instrumento, no son secuencias arbitrarias. El balón cae según las tenaces leyes de la física que repasábamos brevemente en el capítulo anterior; para extraer un sonido triste de un violonchelo no sirve cualquier secuencia arbitraria, sino que hay una disposición natural a asociar sonidos musicales y emociones, una musicalidad intuitiva, así como unas características físicas del instrumento que restringen el aprendizaje de las posibles secuencias eficaces (LEVITIN, 2006; TORRADO y cols., 2014); por no hablar de la cocina, donde las reacciones químicas y todo el baile y la agitación molecular que producen los fogones restringe también las secuencias posibles de percepciones y acciones. A pesar de la explosión casi astronómica de culturas gastronómicas que estamos padeciendo, o disfrutando, yo no auguraría mucho éxito a la cocina aleatoria, aquella en la que —como en el aprendizaje implícito de gramáticas artificiales o de secuencias— cualquier asociación sería en principio igualmente probable, equipotencial. En términos de la distinción establecida por PREMACK (1995), la naturaleza arbitraria de las tareas optimiza por tanto su carácter asociativo, en detrimento de la relevancia causal de las asociaciones procesadas, algo que sucede también en el último de los paradigmas clásicos del aprendizaje implícito en el laboratorio que nos queda por revisar. Aprendizaje del control de sistemas dinámicos En los dos escenarios anteriores, el aprendizaje implícito servía para predecir o anticipar sucesos futuros, reduciendo por ejemplo los tiempos de reacción a los mismos. Pero se han diseñado también tareas de laboratorio en las que los participantes deben aprender a controlar mediante sus acciones el 144 participantes deben aprender a controlar mediante sus acciones el funcionamiento de un sistema dinámico. Así por ejemplo BERRY y BROADBENT (1984) pedían a los participantes que, como en un juego de ordenador, controlaran la producción (output) de azúcar de una fábrica, mediante cuatro variables asociadas a cuatro teclas de entrada (input), donde la relación entre las variables de entrada (que podían representar el número de trabajadores, el consumo de energía, etc.) y de la salida (la producción lograda), estaba regida por una regla arbitraria de la que los participantes no tenían conocimiento. Una vez más, lograban controlar esa producción sin ser capaces de informar de cuál era esa regla, algo supuestamente similar a lo que puede suceder en otros muchos contextos cotidianos, por ejemplo, con los conductores, los directores de orquesta, los controladores del tráfico aéreo, o a los propios maestros controlando ese sistema tan dinámico que es una clase. Sin embargo, una vez más, fuera del mundo de ciertos videojuegos o de los laboratorios de psicología, las reglas que rigen el funcionamiento de esos sistemas (el coche, la orquesta, el tráfico aéreo, una clase) no son aleatorias o arbitrarias, sino que responden a la lógica interna de las relaciones causales en ese dominio. En el mundo real no se puede aumentar la producción de azúcar con cualquier regla como no se puede controlar el sonido del violonchelo, la marcha del coche o la buena dinámica del aula con cualquier regla. Por tanto, aunque sin duda en nuestra vida diaria se produce un aprendizaje implícito basado en procesos asociativos, lo hará siempre bajo las restricciones impuestas por las relaciones causales existentes en esos dominios, cuya lógica responderá a la naturaleza del sistema implicado (físico, informacional, representacional o de conocimiento en nuestros términos). Por ello, merece la pena, antes de analizar cómo representa nuestro sistema cognitivo esos dominios, o al menos los más primordiales (Capítulo V), salir de esa nave primaria indiferenciada, del aprendizaje equipotencial en nuestra mente prerrománica (MITHEN, 1996), para visitar, aunque sea brevemente, las capillas laterales, modulares, dedicadas a advocaciones o dominios concretos, no arbitrarios, en los que se produce cotidianamente el aprendizaje implícito bajo el efecto de esas restricciones representacionales. Tareas con significado: Escenarios cotidianos del aprendizaje implícito Adquisición del lenguaje y de segundas lenguas A pesar de la cautela de REBER (1993) sobre las implicaciones de las gramáticas artificiales para el aprendizaje del lenguaje, son muy abundantes las investigaciones que se ocupan de la función del aprendizaje implícito en la adquisición del lenguaje por los niños, en el aprendizaje y la enseñanza de 145 primates y otros animales. Como la adquisición del lenguaje es todo un mundo teórico y experimental en sí mismo es imposible no ya revisar esos estudios aquí sino siquiera esbozar esa revisión. En todo caso, hay datos abundantes que muestran que también aquí hay una disociación entre las reglas gramaticales adquiridas implícitamente, que permiten realizar con bastante éxito juicios de gramaticalidad y las reglas gramaticales conocidas explícitamente y adquiridas a través de la instrucción formal, que sin embargo en muchos casos no se usan correctamente (MEDINA, 2006). O en el caso del aprendizaje de segundas lenguas, frente a los enfoques tradicionales basados en la enseñanza de reglas gramaticales explícitas han surgido numerosas estrategias didácticas con un enfoque funcional, basado en confrontar a las personas con escenarios comunicativos, en los que aprenden mediante la detección implícita de regularidades (ELLIS, 2005). En el caso más controvertido de la adquisición del lenguaje en primates hay que admitir que en el mejor de los casos, llegan a adquirir, por procesos implícitos, ciertas categorías semánticas, algo de lo que trata un próximo apartado, pero no una gramática propiamente dicha: “tras décadas de exhaustivo entrenamiento, ningún animal no humano ha demostrado un dominio claro de categorías gramaticales abstractas, de clases cerradas, estructuras sintácticas jerárquicas o ningún otro de los rasgos que definen al lenguaje humano” (PENN, HOLYOAK y POVINELLI, 2008, pág. 122). Probablemente ello se deba a que la gramática del lenguaje natural, lejos de ser una gramática markoviana, plana y lineal, como la gramática artificial de la Figura 4.2 (pág. 143), tiene una estructura jerárquica, recursiva, cuyo procesamiento requeriría procesos que permitieran reinterpretar relaciones perceptivas de primer orden en estructuras relacionales de tipo simbólico (PEEN, HOLYOAK y POVINELLI, 2008), en nuestros términos representaciones explícitas que permitieran una recodificación simbólica en esas representaciones de segundo orden. Pero además de ser jerárquica, la gramática del lenguaje natural tampoco es arbitraria, sino que responde a unas funciones comunicativas previas que no solo la restringen sino que le dan sentido. Como dice TOMASELLO (1999) el lenguaje no puede ser el origen de la función comunicativa sino que es esencialmente un sistema para representar perspectivas (o actitudes, representaciones de segundo orden) con respecto a los objetos y sucesos (de primer orden), algo que nos remite nuevamente a los procesos de explicitación y su construcción en la filogénesis, la sociogénesis y la ontogénesis, que veremos en la Tercera Parte de este libro. Aprendizaje de categorías Si acabamos de ver que los procesos de aprendizaje implícito participan en la adquisición del lenguaje, pero desde luego no la explican, ya que requieren de otros procesos explícitos que, de acuerdo con el modelo de jerarquías 146 estratificadas, generen nuevas funciones, en el caso del aprendizaje y formación de categorías la investigación ha diferenciado también entre los procesos implícitos de naturaleza asociativa —basados una vez más en la detección de los invariantes perceptivos de los objetos— y otros procesos más explícitos de formación de conceptos a través de la formulación y comprobación de hipótesis (BRUNER, GOODNOW y AUSTIN, 1956), que MILLER (1996) se propuso rebatir en su Proyecto Grammarama que fue el origen de los estudios sobre gramáticas artificiales. Parece haber un consenso en que existen dos vías diferenciadas para la formación de categorías (ASHBY y MADDOX, 2011), una primera de naturaleza implícita, compartida con otras muchas especies, y otra explícita que sería específica si no exclusivamente humana (POVINELLI, 2000, 2012; SMITH y cols., 2012). Ambas formas de aprendizaje categorial tienen bases neurales bien diferenciadas, ya que la formación implícita de categorías se apoya en los ganglios basales, en concreto en el núcleo caudado, mientras el aprendizaje explícito implicaría a la corteza prefrontal y al giro cingulado anterior (ASHBY y ALFONSO-REESE, 1998). El aprendizaje implícito de categorías codificaría los rasgos comunes y diferenciales de objetos de diferentes categorías, y daría lugar a “categorías naturales”, representaciones probabilísticas basadas en prototipos o ejemplares (MURPHY, 2003; POZO, 1989; ROSCH, 1978), que haría posible la categorización extensional (o inclusión de objetos en esa categoría en función de su semejanza con los rasgos prototípicos), tal como sucede con los hermanos Smith representados en la Figura 4.3. En cambio, los conceptos serían representaciones simbólicas que establecerían relaciones necesarias y significativas entre las unidades de información que los componen (CAREY, 2009, POZO, 1989), dando lugar a una definición intensional del concepto, en función de su relación con otros conceptos, una definición de diccionario (“una taberna es un lugar donde se sirve cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas”) o a su representación en forma de red semántica (LINDSAY y NORMAN, 1977), en la que las unidades de información no parecen meramente yuxtapuestas, sino relacionadas según ciertos marcadores o categorías conceptuales (en este caso en forma de relaciones de clase, ejemplo o propiedad) (ver Figura 4.4). 147 Figura 4.3. Los “hermanos Smith” según A M S TRO N G , GLE IRM A N y GLE ITM A N . Todos ellos tienen un parecido “familiar”, que permite la categorización por criterios “extensionales”, pero no hay ningún rasgo “intensional” suficiente y necesario de la familia Smith. Figura 4.4. Relaciones entre varios conceptos generadas a partir de la definición del concepto “taberna” tomada de un diccionario por LIN DS A Y y NO RM A N (1977). Podemos así tener categorías diferenciadas para los objetos “azules” o “calientes”, adquiridas mediante procesos implícitos bajo las restricciones perceptivas impuestas por nuestras representaciones encarnadas, que nos permiten asignar extensionalmente cualquier objeto posible a esas categorías, con pocas ambigüedades, pero el “azul de Prusia” o el concepto de “calor” como intercambio de energía entre dos cuerpos solo podremos adquirirlo por vía explícita como una definición intensional, basada en su diferenciación y relación 148 con otros conceptos en una red semántica, que nos permite identificar el azul de Prusia como ferrocianuro de hierro, o sea Fe7C18N18., o referirnos al calor específico como . Pero incluso nuestras categorías básicas, aquellas desde las que percibimos y sentimos el mundo, como el calor o el color azul, no son tampoco aprendizajes asociativos arbitrarios, producto de la mera aplicación de reglas estadísticas a un conjunto de sucesos aleatorios, sino que los rasgos o atributos de los objetos responden a ciertas configuraciones de propiedades relacionadas significativamente entre sí. El mundo tiene una estructura correlacional, por la que ciertos rasgos tienden a covariar más probablemente con otros. Es tan poco probable encontrarse vacas muertas bailando sardanas, como sucede en La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, como que un objeto metálico puesto al fuego durante un rato no nos queme cuando lo cojamos. Y nuestro cuerpo y nuestra mente no dejan de ser un registro histórico, una memoria en forma de representaciones encarnadas, de esas configuraciones más probables, al menos en el entorno de nuestros antepasados. En suma, el aprendizaje implícito de categorías se apoyaría en procesos de aprendizaje asociativo (covariación, contigüidad y semejanza entre los rasgos) bajo las restricciones impuestas por nuestras representaciones encarnadas (nuestro cuerpo es más sensible a unos rasgos que a otros, de hecho hay colores del espectro, ultravioleta o infrarrojos, que ni siquiera percibe, es muy sensible a la temperatura o al peso de los objetos, pero no a su densidad). El aprendizaje implícito de categorías no es un cálculo meramente estadístico, sino que se ve influido y sesgado, al igual que el aprendizaje explícito, por las representaciones previas del aprendiz (ZIORI y DIENES, 2008). Pero las categorías son diferentes de los conceptos, que requieren otro tipo de procesos, de naturaleza explícita y simbólica, para su aprendizaje, si bien se trata de dos procesos diferenciados pero no independientes entre sí (por ej., ASHBY y CROSSLEY, 2010), ya que una vez más, de acuerdo con la idea de las jerarquías estratificadas, están jerárquicamente relacionados entre sí. Aprendizaje social El aprendizaje implícito no nos sirve solo para categorizar objetos físicos en función de sus rasgos perceptivos, sino también objetos sociales. Sabemos que la formación de impresiones sobre los individuos y de estereotipos grupales responde al funcionamiento del sistema de aprendizaje implícito tal como lo hemos caracterizado. Estamos continuamente realizando inferencias sobre las personas que nos rodean en función de su semejanza con ciertas categorías que 149 hemos adquirido por procesos asociativos de covariación, contigüidad y semejanza. De hecho basta ver la cara de una persona durante 100 ms (uups, ya han pasado) para inferir rasgos de personalidad con notable confianza (ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008). La categorización social es una parte muy importante de esa “insoportable automaticidad del ser” según CHARTRAND y BARGH (1999; ver también HASSIN, ULEMAN y BARGH, 2005) en la que basamos buena parte de nuestra conducta social y que resulta tan eficaz, según los criterios pragmáticos (predecir y controlar) del funcionamiento cognitivo implícito. Hay quienes creen que esos estereotipos responden a una aplicación estricta de un aprendizaje estadístico y no hacen sino reflejar de modo realista las configuraciones de rasgos objetivamente existentes en esos objetos sociales: “con algunas excepciones importantes, los estereotipos no son de hecho imprecisos cuando se comparan con bases de datos objetivas tal como el censo o los informes de las propias personas estereotipadas… En contra de la acusación habitual, las impresiones de los profesores sobre sus alumnos individuales no están contaminadas por sus estereotipos de raza, género o estatus socioeconómico. Las impresiones de los profesores reflejan con precisión el rendimiento de sus alumnos según los datos de tests objetivos” (PINKER, 2002, pág. 204). Pero tal defensa de la objetividad choca curiosamente con la terquedad masiva de los datos que muestran cómo, por ejemplo, esos estereotipos de género influyen en la percepción del rendimiento deportivo (CHALABAEV y cols., 2013), o en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (TOMASETTO, ALPARONE y CADINU, 2011), cuando según el metanálisis de LINDBERG y cols. (2010) no hay diferencias objetivas de rendimiento entre chicos y chicas. Incluso los propios científicos tienen estereotipos que parecen alejarse de esa supuesta objetividad del aprendizaje estadístico, como muestra un estudio reciente de MOSS-RACUSSIN y cols. (2012), que pedía a miembros del staff de facultades norteamericanas de ciencias que evaluaran un currículo que en la mitad de los casos se presentaba con nombre de mujer y en la otra mitad como de un hombre. Los evaluadores, tanto hombres como mujeres, mostraron un sesgo sistemático a favor del currículo masculino. Sin podernos detener en el origen de estos u otros estereotipos, parecen una vez más ser producto de un procesamiento sesgado de la información, tanto en la selección como en la evaluación de las muestras (ULEMAN, BLADER y TODOROV, 2005), que tal vez sea aún más acusado que en el caso de las categorías físicas o perceptivas, ya que en el aprendizaje de los estereotipos sociales entran en juego no solo los sesgos propios del aprendizaje implícito sino algunos otros sesgos específicamente sociales (liderazgo, autoritarismo, identificación con el endogrupo y rechazo del exogrupo, mantenimiento de la autoestima y el propio estatus mediante la infravaloración del ajeno, etc.). Es importante además 150 constatar que también en este ámbito se produce una fuerte disociación entre las representaciones implícitas y explícitas de las personas. Así, hay diversos estudios que muestran cómo las personas se resisten a asumir sesgos y estereotipos en tareas explícitas pero incurren en ellos fácilmente en tareas implícitas (por ej., RATLIFF y NOSEK, 2012). De hecho, según BARGH (1999) todos llevamos dentro un “monstruo cognitivo”, pariente de aquel zombi con el que tratamos antes, incapaz de controlar sus sesgos sociales implícitos, en especial los estereotipos. No es extraño por tanto que el cambio de los estereotipos y las actitudes sociales se apoye esencialmente en procesos explícitos, requiera intencionalidad, si bien una vez más los procesos explícitos e implícitos no actúan de forma independiente sino integrada o relacionada jerárquicamente (GAWRONSKI y BODENHAUSEN, 2006). Aprendizaje emocional Si hay algo que cotidianamente estamos aprendiendo de forma implícita es a asociar nuestras emociones a los contextos en que se activan. Aunque la paleta de emociones básicas (alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, etc.) parece ser relativamente universal, o independiente de la cultura y el aprendizaje, con todas la cautelas que deba tomarse este supuesto (AGUADO, 2005), los objetos y sucesos a los que asociamos esas emociones que sentimos y expresamos son en gran medida aprendidos de forma implícita y asociativa. Nos guste o no, no nos emocionamos ante lo que queremos, sino ante lo que nos pide el cuerpo. De hecho buena parte de las investigaciones del asociacionismo conductual se han basado en inducir, o condicionar, respuestas emocionales básicas (preferentemente el miedo) ante la presencia de ciertos estímulos (midiendo por ejemplo el grado en que ese miedo reducía o suprimía otra conducta). Al asumir el dualismo que ha predominado en la psicología popular y científica durante muchos siglos —y que tratamos ya en el Capítulo Primero— esas investigaciones y otras muchas posteriores han tendido a aceptar que las emociones son algo externo al propio aprendizaje, que por tanto puede asociarse arbitrariamente a él. Pero las nuevas concepciones de la emoción, a partir sobre todo de la obra de DAMASIO (1994), quien rebatiera de modo muy convincente aquel error esencial de Descartes, el dualismo, consideran la emoción como una parte esencial del propio aprendizaje, de modo que aprender es en sí mismo emocionante. El propio hecho de reducir la incertidumbre tiene efectos emocionales euforizantes —a través del ya mencionado circuito de la recompensa — mientras que la incertidumbre, o entropía representacional, genera un estado de activación o alerta cognitiva que, si bien en dosis excesivas dispara peligrosamente los estados de ansiedad y puede llegar a ser nociva para el organismo, resulta necesaria para las formas más complejas de aprendizaje 151 explícito. De esta forma casi podríamos decir que el aprendizaje implícito es narcótico o placentero en sí mismo, ya que nos inocula una agradable sensación de bienestar o seguridad. No es extraño por tanto que este aprendizaje emocional actúe de forma compulsiva y descontrolada. Hay un aluvión de estudios recientes, buena parte de ellos sorprendentes en sus resultados y fascinantes por sus implicaciones, que muestran la facilidad con la que esos estados emocionales se contagian, se asocian, por contigüidad y semejanza, a las variables contextuales a las que estamos atendiendo cuando los sentimos. Así, se ha demostrado mediante tareas de priming —en las que de forma inadvertida para el participante se activa un cierto estado emocional— que somos especialmente propensos a atribuir o asociar ese estado emocional primado o activado a las personas o situaciones sociales a las que nos enfrentamos a continuación, aunque obviamente no exista ninguna relación causal con ese estado emocional (por ej., CHARTRAND y BARGH, 1999, HASSIN, ULEMAN y BARGH, 2005). Por ejemplo, si a una persona se le induce un estado de ánimo favorable o adverso —mediante un incidente agradable o desagradable en la puerta de entrada al laboratorio— y después se le hace leer una historia sobre un personaje, tenderá a atribuir al protagonista de la historia rasgos personales — agradables o desagradables— congruentes con ese estado emocional inducido. Pero también, a la inversa, cuando interactuamos con una persona que expresa ciertos estados emocionales, nos contagiamos de ellos sin darnos cuenta. Por ejemplo a un participante se le hacía esperar en una salita en la que había otras dos personas confabuladas con el experimentador que, sin intercambiar una sola palabra, se mostraban bien tristes o bien alegres, acabando por “infectar” al participante con ese estado emocional (CHARTRAND, MADDUX y LAKIN, 2005). Como veremos más adelante las neuronas espejo van a desempeñar una función importante en estas formas de aprendizaje implícito. Es importante recordar que los efectos de estas formas de aprendizaje emocional trascienden los escenarios de aprendizaje implícito, ya que según venimos viendo desde el Capítulo Primero, las representaciones explícitas se alimentan de los resultados del aprendizaje implícito, pero en lugar de analizarlos críticamente, solemos no solo aceptarlos sino buscar justificaciones o racionalizaciones que den sentido a nuestros propios estados emocionales. Si los resultados de estos estudios nos parecen sorprendentes es en buena medida porque van en contra de nuestra teoría implícita sobre nosotros mismos, sustentada como veremos en el Capítulo VII, en gran medida en la ilusión cognitiva del Ejecutivo Jefe, por lo que nos cuesta aceptar que seamos tan vulnerables y manipulables emocionalmente. Por ello, veremos que buena parte de los modelos de cambio personal y emocional insisten en la necesidad de promover procesos explícitos de diversa profundidad 152 y complejidad. Pero una vez más esa intervención apoyada en procesos explícitos parece requerir una acción conjunta de procesos de regulación emocional explícitos e implícitos (GYURAK, GROSS y ETKIN, 2011). Aprendizaje de patrones musicales Según acabamos de ver el aprendizaje implícito desempeña una función muy importante en el aprendizaje emocional, no solo porque muchas de nuestras respuestas emocionales son adquiridas de modo asociativo e implícito, sino porque aprender es en sí mismo emocionante. Otro ámbito en el que se ha estudiado este vínculo es en el aprendizaje de patrones musicales. Si entendemos la música como una gestión intencional de sonidos con el fin de inducir respuestas emocionales en nosotros mismos y en los demás (TORRADO y cols., 2014), hay hoy numerosos estudios, parte de ellos revisados recientemente por ROHRMEIER y REBUSCHAT (2012), que muestran cómo el aprendizaje de los patrones musicales básicos se apoya en procesos implícitos. Como dice LEVITIN (2006, pág. 44 de la trad. cast.), “aunque la mayoría de nosotros no sepamos nombrar las notas, y puede que no sepamos siquiera lo que es un grado de escala o lo que es una tónica, hemos asimilado la estructura de esta escala y de otras al oír música y exponernos de forma pasiva (más que guiados teóricamente) a ella a lo largo de nuestra vida. No se trata de un conocimiento innato, sino que se adquiere a través de la experiencia”. Si anteriormente vimos cómo el aprendizaje de secuencias ha sido uno de los paradigmas experimentales clásicos para el estudio del aprendizaje implícito, podemos ver aquí, fuera de las arbitrarias paredes de los laboratorios, otro ejemplo de aprendizaje de secuencias, pero en este caso no arbitrarias, ya que no todas las combinaciones entre los elementos musicales son posibles, sino al contrario, hay fuertes restricciones en la organización de una secuencia de notas para que el producto sonoro sea realmente musical y con ello emocionante. De la misma manera que nuestro sistema perceptivo visual categoriza el espectro continuo de la luz en una escala de colores discreta, nuestro sistema auditivo hace lo mismo con los sonidos. No en vano todas las músicas que conocemos, a pesar de sus enormes diferencias culturales, se basan en una relación característica entre las notas, la octava (cuando el tono de una nota duplica o divide por dos la frecuencia de otra nota) (BENCIVELLI, 2007; LEVITIN, 2006) De la misma forma, la música en cuanto lenguaje tiene también su gramática, pero al igual que el lenguaje natural, con el que está sin duda emparentado (como veremos en el Capítulo VI) de nuevo no se trata de una gramática lineal, markoviana, sino jerárquica. Al igual que se aprende implícitamente la prosodia del lenguaje (Guo y cols., 2011), se aprende también la prosodia de la música y se adquieren categorías melódicas, armónicas, tímbricas y rítmicas (ROHRMEIER y 153 REBUSCHAT, 2012). Además, una vez más el aprendizaje implícito fuera de las tareas arbitrarias está restringido —en el doble sentido de limitado pero también apoyado— por las representaciones encarnadas, una musicalidad intuitiva que parece constituir también un universal cognitivo (BENCIVELLI, 2007; LEVITIN, 2006; MITHEN, 2005). Sin embargo, trascender o ir más allá de esa musicalidad intuitiva, como sucede en la formación de los músicos profesionales, va a requerir, al igual que ha venido sucediendo en el resto de los dominios, formas de aprendizaje explícito de naturaleza constructiva (BAMBERGER, 2013; LÓPEZ ÍÑIGUEZ y POZO, 2014b; TORRADO y POZO, 2008), que ayuden a reconstruir esas experiencias primarias, a recodificar las secuencias perceptivas y en este caso también motoras que permitan generar esos sonidos, esas sutiles vibraciones del aire que acaban por emocionarnos. Aprendizaje sobre el mundo físico El aprendizaje implícito de esos patrones de vibración de las partículas del aire a los que llamamos música es también un ejemplo del último de los ámbitos cotidianos, la última de las capillas que vamos a visitar en este apartado, el aprendizaje implícito sobre el mundo físico. En el capítulo anterior, al asomarnos a la ventana para ver el transcurrir de una tarde otoñal en un parque, veíamos algunos sistemas puramente físicos, la interacción entre objetos materiales, sobre los que cotidianamente también estamos aprendiendo de forma implícita y asociativa. Cada vez que nos movemos y desplazamos objetos, que anticipamos los movimientos de otros objetos, que cocinamos o preparamos un té, estamos aprendiendo también secuencias perceptivas y motoras que una vez más no son arbitrarias, sino que responden a esas leyes rígidas, tan definidas, que gobiernan los sistemas físicos y a las que ya me referí en el capítulo anterior. De hecho sabemos hoy que desde la cuna los niños son ya pequeños físicos intuitivos (BLAKEMORE y FRITH, 2005; GOPNIK, MELTZOFF y KUHL, 1999), han adquirido ya representaciones implícitas sobre las leyes que rigen la conducta de los objetos que les rodean. Y una vez más esas representaciones las han adquirido en buena medida por procesos asociativos basados en la contigüidad, el contacto y la coocurrencia (SPELKE, 1994), pero restringidos por la forma en que su cuerpo, ese archivo histórico de la selección natural, procesa los cambios físicos que se producen en el mundo físico. Como hemos visto al comienzo de este capítulo, esas representaciones implícitas tienen un soporte somatosensorial, son sobre todo formas de hacer más que decir, de tal modo que no resultan fáciles de explicitar, como bien saben muchos deportistas que realizan secuencias sumamente complejas —cómo colocar los pies para dar el revés en tenis, cómo lanzar mejor a canasta o cómo coger al vuelo una pelota de béisbol (REED, MC LEOD y DIENES, 2010)— que sin embargo muchas veces no son capaces de 154 explicitar. Al igual que hablamos en prosa sin saberlo, somos físicos sin saberlo. Una vez más hay una disociación entre lo que se ha aprendido por vía implícita, a través de la experiencia, y lo que se aprende de modo explícito, normalmente en este caso en contextos académicos o formales. Y también una vez más esos aprendizaje explícitos, para ser realmente eficaces, van a requerir reconstruir esas representaciones primarias adquiridas implícitamente, ya que buena parte del conocimiento científico formal es contraintuitivo —en contra de lo que nos informa nuestro cuerpo el Sol no sale ni se desplaza, la materia no es continua sino que está compuesta por partículas separadas por espacios vacíos, los objetos más pesados no caen más rápido, etc.— por lo que su elaboración histórica ha supuesto un proceso lento y complejo de reconstrucción cultural de esa experiencia primaria y su aprendizaje requerirá un proceso de explicitación y reconstrucción paralelo. Tal como señalábamos en relación con las funciones de tipo 5 más allá de la taxonomía inicial de RIVIÈRE (2003b), en el aprendizaje del conocimiento científico, como en algunos de los otros dominios que hemos visitado anteriormente, la intervención psicológica, en este caso instruccional, no será por sí misma suficiente para lograr que se adquiera el conocimiento requerido, si no implica estrategias que promuevan deliberadamente procesos complejos de aprendizaje explícito en forma de cambio conceptual (POZO y FLORES, 2007; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998; VOSNIADOU, 2008), basados una vez más en el diálogo entre aprendizaje implícito y explícito en el marco de una jerarquía estratificada. Pero esa reconstrucción jerárquica de los aprendizajes iniciales sobre el mundo físico, al estar tan profundamente arraigados en la forma en que nuestro cuerpo se representa el mundo, debe comenzar por conocer en profundidad las representaciones encarnadas que, según hemos ido viendo, constituyen el contenido representacional de gran parte de nuestros aprendizajes implícitos fuera del inmaculado mundo del laboratorio. Es por tanto hacia esas representaciones encarnadas hacia donde debemos dirigimos ahora para completar el viaje por las naves y capillas del aprendizaje implícito. 1 Por si el lector duda, todas estas creencias, así enunciadas, son incorrectas desde un punto de vista científico, aunque no desde el intuitivo. 155 CAPÍTULO V El contenido del aprendizaje implícito: Las representaciones encarnadas El hombre no puede saltar fuera de su sombra. Proverbio árabe Condillac comienza su célebre libro “Por más alto que subamos y más bajo que descendamos, nunca salimos de nuestras sensaciones”. Nunca desembarcamos de nosotros mismos. Nunca llegamos a ningún otro sino alterizándonos mediante la imaginación sensible de nosotros mismos. Fernando PESSOA: Libro del desasosiego Los males de la inteligencia, infelizmente, duelen menos que los del sentimiento, y los del sentimiento, infelizmente, menos que los del cuerpo. Digo infelizmente porque la dignidad humana exigiría lo contrario… ningun dolor de los que despedazan el alma consigue ser tan realmente dolor como el dolor de muelas. Fernando PESSOA: Libro del desasosiego Del procesamiento simbólico de la información a la mente encarnada En capítulos anteriores hemos ido viendo que el procesamiento de información, como enfoque para el estudio de los procesos y representaciones mentales, asumió una concepción racionalista o idealizada de la mente, como un dispositivo abstracto o formal y, a partir de la definición de la información como entropía negativa, acabó reduciendo las funciones cognitivas a un mero cómputo estadístico de probabilidades. De hecho, a lo largo de su historia, la psicología cognitiva del procesamiento de información se ha visto confrontada con diversos debates sobre la naturaleza de las representaciones y los procesos mentales y, en ellos, bajo el influjo aún de los supuestos dualistas, fruto de la herencia cultural que analizamos en el Capítulo Primero, adoptó siempre las posiciones más formalistas. Así, en cada uno de los debates representacionales surgidos en la psicología cognitiva en estos años, el procesamiento de información asumió las opciones presentadas en la columna de la izquierda de la Tabla 5.1, que refleja una mente proposicional, simbólica, semántica, declarativa, abstracta, explícita e 156 individual, es decir, un dispositivo sintáctico, un manipulador de símbolos formales, vacíos de contenido y sin contacto con el mundo real. Tabla 5.1. Debates sobre la naturaleza de las representaciones en la Psicología Cognitiva en las últimas décadas (adaptada de POZO , 2001) 1965-1980 Proposicional En imágenes 1975-1985 Semántica Episódica 1975-1985 Declarativa Procedimental 1980-1990 Esquemas Modelos mentales 1985-2000 Simbólica Distribuida 1985-2000 Explícita Implícita 2000-2010 Simbólica o Formal Encarnada o Incorporada La mente se entendía por tanto como un procesador de símbolos físicos, entendiendo por tales “elementos teóricos arbitrarios, abstractos y amodales. Las colecciones de símbolos conectadas de una forma apropiada constituyen ideas. Los símbolos y las colecciones de símbolos pueden manipularse mediante reglas explícitas que derivan en nuevas ideas o conducen a la acción” (GLENBERG. DE VEGA y GRAESSER, 2008, pág. 2). Las representaciones simbólicas, manipuladas por los sistemas de procesamiento de información por procesos esencialmente estadísticos o formales, se caracterizaban, por tanto, por esta triple AAA (eran Arbitrarias, Abstractas y Amodales). Mediante ese tipo de representaciones y procesos se han generado sin duda modelos muy potentes, no solo en la investigación psicológica sino en los propios diseños en inteligencia artificial, que permiten dar cuenta de múltiples tareas y demandas cognitivas, siempre que el sistema cognitivo se ocupe de tareas cerradas, estáticas, limpias y bien definidas, sin el siempre molesto ruido del mundo real. En cambio, han tenido serias dificultades para enfrentarse a cualquier actividad cognitiva más dinámica, abierta, que implicara una interacción real con un ambiente cambiante (GOMILA y CALVO, 2008). Como ya avisara en su momento Marvin MINSKY (1968), uno de los padres de la inteligencia artificial, podremos hablar de un dispositivo de cómputo verdaderamente inteligente no cuando un programa sea capaz de jugar al ajedrez al nivel de Gran Maestro o pasear una nave por Marte sino cuando sea capaz de las tareas aparentemente más simples, como por ejemplo freír un huevo, que requieren coordinar dinámicamente esas representaciones con percepciones y acciones en un mundo real en el que los objetos también cambian no solo por su interacción dinámica con otros objetos sino también por nuestra acción sobre ellos. Como ya hemos visto, solo un sistema capaz de desplazarse eficazmente 157 en un entorno cambiante podrá generar una función de aprendizaje que le permita anticipar y controlar los sucesos que le afectan. No es casualidad, por tanto, que la psicología cognitiva del procesamiento de la información, encerrada en su ordenado ambiente AAA (arbitrario, abstracto y amodal), haya acabado por perder casi todas las batallas o debates reflejados en la Tabla 5.1 (para un análisis de estos debates y sus implicaciones véase en detalle POZO, 2001). De esta forma se han hecho necesarios nuevos modelos de la mente, que algunos consideran poscognitivos (GOMILA y CALVO, 2008) pero que en sentido estricto siguen siendo cognitivos si no aceptamos la restricción de que todas las representaciones deban ser necesariamente simbólicas y menos aún del tipo AAA. Más allá del procesamiento sintáctico de información, basado en el cómputo de representaciones lógicas, abstractas, se ha acabado demandando una mente que procese esencialmente imágenes, en contextos situados, más orientada a la acción que a la declaración formal, de carácter distribuido e implícito, y con un fuerte arraigo corporal. En un ejercicio de repaso o de evaluación de su comprensión, el lector puede ver cómo los rasgos de la derecha en la Tabla 5.1 se corresponden a grandes rasgos con las características que atribuimos en el Capítulo Primero al sistema cognitivo primario, aquel del que supuestamente se ocupaba el procesamiento de información clásico, con lo que la imagen de la mente en la nueva psicología cognitiva “se acerca cada vez más a la metáfora de la nube, y cuestiona la del reloj: se asemeja más al aspecto pluriforme y difuso de los sistemas complejos que al perfil neto de los sistemas deterministas clásicos” (RIVIÈRE, 1991, pág. 227). Entre estas alternativas al procesamiento clásico de información, una de las más vigorosas y relevantes para nuestros propósitos —dar cuenta del contenido representacional del aprendizaje implícito— es el enfoque de la llamada embodied cognition (CALVO y GOMILA, 2008; DE VEGA, 2002; DE VEGA, GLENBERG y GRAESSER, 2008; GIBBS, 2006; GLENBERG, 1997; WILSON, 2002), que podemos traducir como la cognición encarnada o incorporada, según la cual, como señalan EDELMAN y TONONI (2000, pág. 238 de la trad. cast.), “la mente surge del cuerpo y de su desarrollo; está corporeizada y es, por tanto, parte de la naturaleza”, por lo que más que una mente computacional, un mero procesador de información, tendríamos una mente encarnada capaz de generar aquellas realidades virtuales que reclamaba LLINÁS (2001). Hay sin embargo diversas formulaciones de este enfoque. En uno de los análisis más minuciosos de los supuestos del embodiment WILSON (2002) identifica seis principios básicos: 1. La actividad cognitiva es situada, tiene lugar en el contexto del mundo real e implica necesariamente percepción y acción. 2. La actividad cognitiva se realiza bajo presión temporal, es decir no solo está situada en el espacio sino también en los parámetros de tiempo real en la 158 interacción con el entorno. 3. Buena parte de la actividad cognitiva se descarga en el entorno, por lo que no puede estudiarse fuera de ese contexto, ya que nuestra actividad cognitiva usa recursos del entorno reduciendo así la carga cognitiva de las tareas. 4. Según algunas posiciones más extremas, con las que WILSON (2002) no está de acuerdo, el entorno es parte del sistema cognitivo, por lo que la unidad de análisis no debería ser nunca la mente en sí misma sino el sistema complejo compuesto por la mente y el entorno, la mente extendida (por ej., CLARK, 1997, 2011). 5. La actividad cognitiva está dirigida a la acción, por lo que todos los procesos cognitivos tienen su origen en la percepción y la acción sobre el entorno. 6. Incluso la actividad cognitiva off-line está basada en el cuerpo, por lo que los procesos superiores, o de naturaleza simbólica, que están en parte despegados de esos contextos concretos, se desarrollaron a partir de esa interacción con el entorno basada en el procesamiento sensorial y la acción motora. No todos los defensores de la actividad cognitiva encarnada o incorporada estarían de acuerdo con todos estos principios, o al menos los jerarquizarían de forma distinta. Así, para GLENBERG, DE VEGA y GRAESSER (2008) lo esencial es que las representaciones y procesos cognitivos tienen su anclaje en la percepción, la acción y la emoción, tienen un contenido somatosensorial. Para GOMILA y CALVO (2008) en cambio lo esencial es la “interacción dinámica” con el entorno mediada por la estructuras corporales, mientras que CLARK (2011) pone el acento precisamente en el concepto de mente extendida con la simbiosis menteentorno. Finalmente BARSALOU (2008) pone incluso en duda que el rasgo esencial sea la vinculación al cuerpo, sino que lo fundamental es que la mente es un dispositivo grounded, anclado al terreno, o al entorno, que funciona esencialmente mediante la simulación mental de acciones en ese entorno, buena parte de las cuales están sin duda restringidas por la forma en que nuestro cuerpo interactúa con el mundo. Más allá de estos diferentes énfasis, parece haber un acuerdo en que el origen de las funciones cognitivas estaría en la acción y la percepción, y en último extremo en la forma en que nuestros sistemas corporales restringen la representación del mundo. Así por ejemplo para GLENBERG (1997, pág. 1), la memoria, y por extensión el resto de procesos cognitivos, “se desarrolló al servicio de la percepción y la acción en un entorno tridimensional, y la memoria está encarnada para facilitar la interacción con el entorno”. Por consiguiente el contenido esencial, o primario, de la mente es el propio cuerpo y los cambios 159 que en él se producen. Nadie ha expresado esta idea mejor que Antonio DAMASIO en El error de Descartes, su propuesta para superar el clásico dualismo mentecuerpo, que según vimos subyace a esa triple AAA característica de los modelos computacionales de la mente: “No estoy diciendo que la mente esté en el cuerpo. Lo que digo es que el cuerpo contribuye al cerebro con algo más que el soporte vital y los efectos moduladores. Contribuye con un contenido que es una parte fundamental de los mecanismos de la mente normal” (DAMASIO, 1994, pág. 210 de la trad. cast., énfasis del autor). Así, la vinculación de las representaciones y procesos cognitivos con el mundo, con el entorno, no supone volver a definir la psicología en función de los cambios físicos que se producen en el mundo, retomando la energía como moneda de cambio de la psicología, como pretendía el fisicalismo (ver Capítulo III). Sin duda hay un mundo ahí fuera, pero lo que nosotros nos representamos, lo que convertimos finalmente en información y cómputos, no es el mundo —los cambios físicos que tienen lugar ahí fuera— sino los cambios que ese mundo produce en nuestro cuerpo, la forma en que esos cambios físicos modifican nuestra estructura representacional. Ese es el contenido primordial de nuestras representaciones según la brillante idea de DAMASIO: “Si lo primero para lo que se desarrolló evolutivamente el cerebro es para asegurar la supervivencia del cuerpo propiamente dicho, entonces, cuando aparecieron cerebros capaces de pensar, empezaron pensando en el cuerpo. Y sugiero que para asegurar la supervivencia del cuerpo de la manera más efectiva posible, la naturaleza dio con una solución muy efectiva: representar el mundo externo en términos de las modificaciones que causa en el cuerpo propiamente dicho, es decir, representar el ambiente mediante las modificaciones de las representaciones primordiales del cuerpo propiamente dicho siempre que tiene lugar una interacción entre el organismo y el ambiente”. D AMASIO (1994, pág. 213 de la trad. cast., énfasis nuevamente del autor.) Podemos asumir con COSMIDES y TOOBY (1994) que nuestro cuerpo es un registro de los éxitos evolutivos fiscalizados por la selección natural, que sería un mecanismo de detección de contingencias o regularidades extraordinariamente potente, mucho más preciso que nuestros mecanismos de aprendizaje, dada su inmensa “experiencia”, su amplísima base de datos, y su carácter meramente informativo, o estadístico, que le evita muchos de los sesgos o atajos a los que según hemos visto tan proclive es nuestro sistema primario de aprendizaje. De hecho, los mecanismos básicos que subyacen a nuestra actividad cognitiva encarnada tienen su origen en la forma en que evolucionó la actividad cerebral que hace posibles esas funciones mentales. En el capítulo anterior veíamos cómo las funciones representacionales, y con ellas la necesidad de aprender, surgieron probablemente como una coordinación de las entradas sensoriales y las salidas motoras —la coordinación de percepción y acción demandada por este nuevo enfoque— lo que daba lugar a la representación tridimensional de objetos y no solo al procesamiento de cambios físicos o energéticos en el ambiente (LEVI- 160 MONTALCINI, 2000). Pues bien, hoy tenemos pruebas convincentes de que esa representación de los objetos tiene una naturaleza encarnada no solo en los humanos sino también al menos en algunos primates. Parte de esas pruebas han sido halladas en el marco de un conjunto de investigaciones realizadas por el equipo de Giacomo RIZZOLATTI en la Universidad de Parma desde los años ochenta del siglo pasado, y que son hoy justamente célebres por el descubrimiento de las llamadas “neuronas espejo” (IACOBONI, 2008; RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006). En esos estudios estaban investigando con Macaca Nemestrina, una especie de mono remotamente emparentada con nosotros, la actividad neuronal en F5, un área concreta del cerebro dedicada al control motor de la mano y especialmente a la coordinación de acciones mano-boca. En el curso de esos estudios, antes de llegar al descubrimiento de las neuronas espejo al que luego me referiré, identificaron otro tipo de neuronas que dieron en llamar con cierta ironía neuronas canónicas, en honor de su atípico comportamiento, consistente en activarse o dispararse por igual cuando los monos agarraban un objeto con la mano y cuando veían un objeto que podía ser agarrado. En otras palabras, esas neuronas canónicas están implicadas tanto en la percepción de los objetos como en la acción con ellos, diluyendo la tradicional distancia, establecida por la psicología cognitiva clásica, entre percepción y acción, ya que parecía que estos monos en realidad cuando percibían un objeto (una taza, una cuchara) no se representaban tanto el objeto como “las acciones que podían hacer con él” (RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006), de forma que los objetos serían en realidad “hipótesis de acción”. No es ya que nuestras representaciones no sean AAA (arbitrarias, abstractas y amodales) sino que son verdaderas represent/acciones (POZO, 2003), nos representamos el mundo en función de la acciones que nuestro cuerpo puede hacer sobre él, en suma, como decía DAMASIO (1994) en función de los cambios que el mundo produce en nuestro cuerpo y de los cambios que nuestro cuerpo puede producir en el mundo, las “hipótesis de acción”. Más que un mapa fijo y cerrado de cada objeto lo que tenemos en mente son películas, y sobre todo películas de acción, codificadas de forma muy específica para cada tipo de acción (agarrar, colocar, manipular, etc.) formando un verdadero “vocabulario de actos” (RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006) relacionados con cada objeto. Así lejos de asociar de forma arbitraria y amodal unos objetos o sucesos con otros, cada objeto o suceso se representaría por medio de las acciones que podemos ejecutar con él: “ni los monos ni los humanos pueden ni siquiera mirar una manzana sin invocar al mismo tiempo los planes necesarios para tomarla” (IACOBONI, 2008, pág. 22 de la trad. cast.). Tal como ha defendido siempre el enfoque ecológico de la percepción, a partir del concepto de affordance de GIBSON, (1979), no nos representamos el mundo en términos de categorías de 161 objetos que comparten una serie de rasgos físicos u objetivos sino de los planes de acción que ejecutamos con ellos. La manzana nos está diciendo literalmente cógeme, cómeme, en vez de “soy un fruto del manzano, de forma globosa algo hundida por los extremos del eje, de epicarpio delgado, liso y de color verde claro, amarillo pálido o encarnado, mesocarpio con sabor acídulo o ligeramente azucarado, y semillas pequeñas, de color de caoba, encerradas en un endocarpio coriáceo”, según la muy precisa definición de manzana en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Como luego veremos, esta integración entre percepción y acción en nuestras representaciones encarnadas, se verá multiplicada en el caso de los objetos sociales por medio de las neuronas espejo, el pariente más reciente y glamuroso de las neuronas canónicas, que nos permitirán integrar en nuestra psicología intuitiva como parte de esa represent/acción también las acciones (y las represent/acciones) de esos objetos sociales, el resto de las personas, que experimentamos y vivimos como propias. Hay numerosos datos que avalan que nuestra actividad cognitiva se sustenta en la forma en que actuamos sobre los objetos, en el contenido somatosensorial de la percepción, la acción y la emoción (GLENBERG, DE VEGA y GRAESSER, 2008), provenientes no solo de la ejecución en tareas perceptivas o motoras, sino de la puesta en marcha de procesos cognitivos más complejos, superiores, mostrando una vez más cómo los niveles inferiores de la jerarquía cognitiva restringen el funcionamiento de los superiores. Así, se ha comprobado por ejemplo que la comprensión del lenguaje se basa en una representación encarnada de su contenido, ya que tras procesar un enunciado determinado se tarda más en realizar un plan de acción incompatible corporalmente con él, que uno compatible (GLENBERG y KASCHAK, 2002). Así si alguien leyera la frase “Marta se puso de puntillas y se estiró para alcanzar el libro de la última estantería” e inmediatamente se le pidiera que recogiera un objeto del suelo, realizaría la acción con menos fluidez que si hubiera leído previamente la frase “Marta se agachó para coger un libro de la estantería más baja”, ya que al leer la frase no se limitaría a formar una representación semántica abstracta, arbitraria y amodal (AAA) de la misma, sino que se imaginaría, simularía mentalmente, la acción, que luego sería incompatible con la que debería ejecutar a continuación, mientras que si hubiera leído una frase congruente con la acción a realizar habría un efecto de primimg o activación de una representación encarnada congruente. Todo ello por supuesto de forma implícita, no consciente ni deliberada. Así, en otro de los ejemplos más llamativos, en una tarea se pidió a estudiantes universitarios de entre 18 y 20 años que formaran frases con una serie de palabras que se les proporcionaban. A continuación se les pedía que se desplazasen caminando a otro laboratorio del campus para realizar otro experimento. Cuando las palabras de la lista estaban asociadas a la vejez, los estudiantes se desplazaban más 162 lentamente que cuando las palabras eran neutras, sin por supuesto ser conscientes de que habían caminado más despacio y menos aún por qué (BARGH, CHEN y BURROWS, 1996). De la misma forma, las represent/acciones, los estados corporales activados durante una tarea influyen en el recuerdo de la misma, aun cuando no estén de hecho vinculados a ella, aunque sean, en este caso sí, realmente arbitrarios. Por ejemplo, en un célebre estudio se pidió a unos participantes que leyeran un texto mientras mantenían mordido transversalmente un lápiz en su boca sin que éste tocara los labios, lo que induce una acción y un estado corporal similar a una sonrisa (puede probar ante el espejo). Cuando luego esas personas debían valorar la personalidad del protagonista del texto, que estaba redactada en un tono neutro, lo valoraban de forma más positiva —más amable o divertido— que quienes habían sido forzados a morder una toalla durante la lectura, que induce expresiones faciales opuestas (BERKOWITZ y TROCCOLI, 1990). Vemos por tanto que las representaciones encarnadas restringen no solo la percepción y la acción, sino también el funcionamiento de otros procesos supuestamente superiores. Así, en el lenguaje gran parte del contenido semántico tiene una naturaleza metafórica a partir de nuestra represent/acción del mundo, de nuestros contenidos somatosensoriales primordiales (LAKOFF y JOHNSON, 1980; METEYARD y VIGLIOCO, 2008), de modo que hay personas e ideas cercanas a nosotros, con actitudes enérgicas, o argumentos con peso, ejemplos luminosos u oscuros; también la memoria tiene una naturaleza encarnada, reflejada por ejemplo en la vividez de las imágenes en el recuerdo, en las emociones que nos evoca un olor o un sabor, como a PROUST el recuerdo de las famosas magdalenas; o incluso el razonamiento tiene también un contenido encarnado, con sus sesgos de representatividad y disponibilidad (TVERSKY y KAHNEMAN, 1974; ver también para otros sesgos y heurísticos GIGERENZER, HERTWIG y PACHUR, 2011) que afectan a nuestras inferencias, nuevamente el impacto de lo concreto o sentido, la vista de un coche volcado nos hace levantar el pie del acelerador más que cualquier estadística, etc. Toda nuestra actividad mental, y con ella todo nuestro aprendizaje, sea implícito o explícito, se apoya en el contenido de esas representaciones encarnadas, se produce a la sombra que nuestro cuerpo proyecta en el mundo, según el viejo proverbio árabe. Pero mientras el aprendizaje implícito en efecto nunca puede saltar fuera de esa sombra, el aprendizaje explícito puede llegar a hacerlo de forma limitada o restringida y con mucho esfuerzo. Aunque difícilmente podemos liberarnos del origen encarnado de nuestras representaciones, solo por la vía del aprendizaje explícito podremos adquirir ciertas “prótesis cognitivas” que, como veremos en el Capítulo VI, no solo extiendan la mente sino que la transformen (POZO y GÓMEZ CRESPO, 2002), haciendo posible la adquisición de conocimiento y el cambio 163 personal requeridos. Para ello debemos entender cuál es la naturaleza y el contenido primordial de nuestras representaciones encarnadas porque solo así podremos cambiarlas. BERGEN y FELDMAN (2008) recurren a una metáfora muy luminosa para mostrar la naturaleza y funciones de esas representaciones encarnadas en el funcionamiento cognitivo y más concretamente en el aprendizaje de conceptos. Según ellos, el aprendizaje de conceptos, lejos de aquellos supuestos de la formación de categorías arbitrarias en los laboratorios dedicadas al aprendizaje implícito que visitamos en el capítulo anterior, funcionarían de modo análogo al sistema inmunológico, una metáfora usada también por SPERBER (1996) y que he mencionado ya. Pues bien, si el sistema inmunológico funciona a partir de ciertos “primitivos moleculares” desde los que se elaboran los anticuerpos que defienden al organismo frente a las intrusiones del ambiente, el sistema cognitivo interactuaría con el entorno en base a ciertos “primitivos conceptuales” literalmente incorporados en nuestro sistema cognitivo, que generarían, al modo de los anticuerpos, representaciones encarnadas que restringirían —o sea limitarían y al tiempo facilitarían— el aprendizaje. Desde esas restricciones aprenderíamos no solo las categorías básicas —digamos las que puede aprender un niño de 3 o 4 años sobre las personas, los objetos, los animales, el propio lenguaje, etc.— sino incluso los conceptos más complejos y abstractos, ya sea matemáticos (NÚÑEZ, 2008), científicos (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005), sociales (CARPENDALE y LEWIS, 2006) o psicológicos, tanto para comprender y controlar las propias emociones (DE LA CRUZ, SCHEUER y POZO, 2011; HARRIS, 1989) como incluso para mejorar el propio aprendizaje o el de los demás (POZO y cols., 2006). Veamos cuáles son esos “primitivos conceptuales” (BERGEN y FELDMAN, 2008), los dominios nucleares de nuestra represent/acción del mundo (CAREY y JOHNSON, 2000). Los dominios nucleares de la mente encarnada Una vez más no hay unanimidad con respecto a cuántos y cuáles son esos dominios, quizás por la propia circularidad con la que se define un dominio (HIRSCHFELD y GELMAN, 1994; GÓMEZ y NÚÑEZ, 1998; KARMILOFF-SMITH, 1992). En todo caso habría que comenzar por diferenciar lo que podríamos llamar los dominios psicológicos, propios de la mente encarnada, de otros dominios de conocimiento propios de cada cultura, que formatean el saber disciplinar, académico o incluso escolar (POZO, 2003, 2007a). Mientras la edafología puede ser un dominio científico muy respetable, o la ebanistería o el ajedrez áreas de pericia consolidadas, no cabe pensar en ellas como un dominio nuclear. CAREY y JOHNSON (2000) han propuesto diversos criterios empíricos y teóricos para 164 aceptar la existencia de un dominio nuclear: a) que exista una historia natural que haga necesarios sistemas específicos de aprendizaje y representación en esos dominios, b) que existan módulos o sistemas cerebrales especializados en ese procesamiento específico, c) que esos sistemas de aprendizaje y representación tengan un carácter innato, es decir, que no sean producto de la detección de regularidades en el ambiente por procesos asociativos sino de las propias restricciones impuestas por el sistema cognitivo, d) que sean muy difíciles de modificar o reorganizar como consecuencia de ese aprendizaje e incluso de la instrucción explícita, e) que se identifiquen ciertos principios específicos que restrinjan la representación de los objetos en esos dominios. Aunque cabría revisar la relevancia de todos estos criterios —en concreto su carácter innato sería bastante discutible, si pensamos desde una visión más compleja en el paisaje epigenético o en cómo se construye la mente y el cerebro como consecuencia de las restricciones mutuas impuestas por los genes y por la experiencia (MARCUS, 2003)— con ellos en mente la lista de candidatos a dominio nuclear se reduce bastante y desde luego no incluiría actividades tan nobles como la edafología, la ebanistería o el ajedrez. Pero aun así queda abierto un amplio espacio para el desacuerdo, con lo que la lista de posibles dominios nucleares, aunque restringida, sigue siendo variada (ver Tabla 5.2), desde las más reducidas, que diferencian solo entre dos sistemas básicos de representación basados en principios distintos, el que componen los objetos, o física intuitiva, y el que constituyen las personas, la psicología intuitiva, que sin duda cumplirían, hasta donde es posible, todos los criterios establecidos por CAREY y JOHNSON (2000), hasta las más amplias o barrocas que incluirían dominios específicos para los sistemas notacionales: el número, la geometría, el espacio, el lenguaje, la música o las herramientas. Tabla 5.2. Clasificación de los dominios nucleares según diversos autores Autor Dominios propuestos CA RE Y (2009) — Objetos — Número — Agencia (psicología) CA RE Y y SP E LKE (1994) — Número — Biología y psicología — Objetos — Lenguaje — Objetos 165 KA RM ILO F F -SM ITH (1992) — Número — Psicología — Notaciones MITH E N (1996) — Objetos — Personas — Tecnologías GÓ M E Z (2004) GÓ M E Z y NÚ Ñ E Z (1998) GO P N IK y ME LTZO F F (1997) SP E LKE , P H ILLIP S y W O O DWA RD (1995) — Objetos — Personas No es este el lugar para analizar caso a caso esos posibles candidatos con el fin de dirimir la controversia (ver por ej., CAREY y JOHNSON, 2000, GÓMEZ y NÚÑEZ 1998). Algunos de esos dominios propuestos pueden considerarse divisiones o diferenciaciones a partir de dominios más básicos (las herramientas, el espacio o el número serían formas específicas de ir representando los objetos a partir de la física intuitiva básica, el lenguaje o la música, sistemas de representación usados para la comunicación social en el marco de la psicología intuitiva). Otros, como la representación del mundo natural, o biología intuitiva, son objeto de agudo debate (por ej., ATTRAN, 1990; CAREY, 1995; CAREY y JOHNSON, 2000; GEARY y HUFFMAN, 2002; INAGAKI y HATANO, 2002), aunque puede asumirse que hay una tendencia primaria a asimilar, por semejanza, el resto de los seres vivos al mundo de las personas, como muestran las creencias animistas extendidas no solo en las culturas precientíficas (FRAZER, 1890) sino también entre nosotros. Tendemos a humanizar, o antropomorfizar al resto de las criaturas e incluso de los objetos, como muestran claramente las creencias religiosas extendidas en todas las sociedades (recordemos que todo parece indicar que no fue Dios quien hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino más bien al revés, como ilustra de modo claro el poblado Olimpo de la Grecia Antigua, cada uno de cuyos dioses representaba fielmente, como si de un “culebrón” se tratara, las diversas pasiones que componían el “alma humana”, CLAXTON, 2005). En todo caso, aunque cabría hacer otras diferenciaciones más sutiles, aquí se distinguirá, junto con otros autores (por ej.; GÓMEZ, 2004; GÓMEZ y NÚÑEZ, 1998; GOPNIK y MELTZOFF, 1997; LESLIE, 1994; SPELKE, PHILLIPS y WOODWARD, 1995; GELMAN y WILLIAMS, 1997), entre dos grandes dominios nucleares, primarios, para los que dispondríamos de representaciones encarnadas basadas en principios diferenciados y a partir de los cuales se construirían el resto de los objetos y dominios de representación y conocimiento (ver también POZO, 2003): la conducta de las personas (psicología intuitiva) y la del resto de los objetos (física intuitiva). Por consiguiente, si volvemos a asomarnos a la ventana para mirar aquel parque, que tal vez con el tiempo transcurrido desde que se leyó el Capítulo III sea ya un parque invernal, si no primaveral, todo lo que ahí vemos 166 nos lo representaremos primariamente —recordemos la primacía de la mente implícita y encarnada— bajo las restricciones impuestas ya sea por los principios de la psicología intuitiva (todas las personas que hay en el parque y sus alrededores, tal vez también el perro y otros animales, incluso puede que los árboles), o de la física intuitiva (el tobogán y los columpios, la pelota, la bicicleta, los coches, los bancos, la caída de las hojas, incluso la carrera del corredor, desde luego el mp3 o los semáforos, etc.). Dado que este último dominio es aún más primario —la psicología intuitiva probablemente la compartimos en parte con otros primates, pero la física intuitiva debe ser un bagaje representacional mucho más ancestral— comencemos por él. Física intuitiva: Teorías implícitas sobre los objetos Según vimos en el capítulo anterior, y acabamos de recordar, un sistema cognitivo es aquel que siendo capaz de desplazarse construye, más allá de los cambios físicos detectados, representaciones de los objetos que componen su ambiente y puede actualizar dichas representaciones a través del aprendizaje. Sabemos también que ese tipo de sistemas habitan nuestro planeta hace al menos 540 millones de años, desde la explosión de la vida en el Cámbrico. Aunque esos sistemas disponen, al menos desde entonces, de mecanismos o procesos que les permiten detectar regularidades en el ambiente, hemos visto que esos procesos de aprendizaje implícito son en sí mismos insuficientes para dar cuenta de las representaciones que los organismos construyen sobre esos ambientes, que deben estar restringidas por ciertos principios representacionales ligados a la forma en que el cuerpo, y la mente que forma parte de él, ha interactuado a lo largo de su historia evolutiva con ese tipo de ambiente. Acabamos de ver también que, gracias a las neuronas canónicas, al menos los humanos y algunos otros primates no nos representamos esos objetos como colecciones de rasgos sino más bien como patrones de acción (RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006). Asumimos entonces que nuestras representaciones sobre el mundo físico no provienen solo de la detección de regularidades en el ambiente sino de los principios mediante los que nuestro cuerpo, a través de las represent/acciones, restringe nuestra interacción con el mundo físico. ¿Pero cuáles son los principios desde los que, al menos nosotros y posiblemente en parte también algunos otros primates, nos representamos en nuestro cuerpo los cambios físicos que se producen en nuestro ambiente? GOPNIK, MELTZOFF y KUHL (1999) sugieren que una buena forma de pensar en esos principios es pensar en una sesión de magia en la que con fascinación podemos, ver por ejemplo, cómo lo que hasta hace un momento era un pañuelo, al volar en el aire se ha convertido, en manos del mago, en un bastón; o cómo una carta pasa misteriosamente de la mano del 167 mago al bolsillo trasero del pantalón de una sorprendida espectadora, o cómo alguien encerrado en un baúl desaparece para reaparecer sentado plácidamente en el patio de butacas (sobre la psicología cognitiva que hace posible que los magos nos engañen con tanta facilidad véase el provocador libro de MACKNICK, MARTÍNEZ-CONDE y BLAKESLEE, 2010). Lo que hace fascinante a la magia es que produce sucesos imposibles, es decir que violan ciertos principios que damos por supuestos. Pero esos principios no son los de la Ciencia Física. Que el agua cambie de color y aspecto sin intervención externa o que un trozo de hierro arda en apariencia por sí solo, son fenómenos que se nos parecen mágicos — cualquier mago los incorporaría sin duda a su repertorio— y sin embargo en ciertas condiciones son científicamente posibles, no violan ninguna ley física conocida1. Lo que hace que un fenómeno sea mágico es que viola los principios de nuestra física intuitiva (POZO, 2007a), según los cuales, como veremos, los objetos no cambian de repente de apariencia física o de color, no desaparecen ni se mueven sin que otro objeto actúe sobre ellos. No se trata solo de sucesos improbables, admirables, como las contorsiones o los saltos acrobáticos que nos asombran en un espectáculo del Cirque du Soleil. Son simplemente sucesos imposibles porque violan uno de esos compromisos sobre los que están sustentadas de forma natural o necesaria, no arbitraria, amodal y abstracta (AAA), nuestras teorías sobre el mundo físico. Y eso es lo que hace fascinante a la magia: sabemos que no son sucesos reales, que hay truco, que en nuestro mundo encarnado eso no puede pasar. De hecho, la investigación dirigida a estudiar la física intuitiva de los bebés (por ej., BAILLARGEON, KOTOVSKY y NEEDHAM, 1995; HOOD y SANTOS, 2009; LESLIE, 1995; SPELKE, 1994) y también de los primates (por ej., HOOD y cols., 1999; POVINELLI, 2000, 2012), que tienen en común no poder explicar sus creencias sobre el mundo, por lo que hay que inferirlas de sus percepciones y acciones, ha recurrido a este tipo de sesiones de “magia experimental”, en las que el investigador produce uno de esos sucesos imposibles (por ej., un objeto que desaparece súbitamente tras una pantalla y ya no está cuando esta se retira: una violación de la “permanencia del objeto”, una de las nociones básicas de nuestra física intuitiva), con el fin comprobar —midiendo por ejemplo el tiempo de fijación de la mirada— el grado en que el niño se fascina o sorprende en comparación con otros sucesos más o menos esperables (cuando se retira la pantalla el objeto aún sigue ahí, como el dinosaurio del célebre microrrelato de exactamente siete palabras de Augusto MONTERROSO). De esta forma, mediante estas sesiones de magia experimental se han podido descubrir los trucos la magia cognitiva o representacional que los propios niños, o los primates o cualquier otro organismo, imponen a su mundo físico, aquello que damos por supuesto en forma de teoría implícita (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998) sobre cómo 168 deben comportarse esas entidades nada AAA que son para nosotros los objetos físicos. Así, se ha descubierto que ya en la cuna, en su acogedor laboratorio personal de física intuitiva, a los tres meses —y tal vez antes— los bebés asumen ya tres principios para representar el comportamiento de los objetos, cuya violación les resulta tan sorprendente como para nosotros ver a una persona levitando o a una paloma convertirse en un conejo. Esos principios según SPELKE (1994) serían: a) Cohesión: los objetos se mueven como un conjunto de unidades conectadas, ligadas entre sí, constituyen un todo, una entidad estable que está ahí fuera. b) Continuidad: los objetos se mueven siguiendo trayectorias conectadas, sin obstrucciones, sin cambios aparentes si no interviene otro objeto. c) Contacto: el movimiento de los objetos se debe al contacto físico con otros objetos que actúan sobre ellos. Mediante estos principios, los trucos de magia cognitiva que aplicamos para restringir el procesamiento de los cambios físicos que se producen en nuestro ambiente, aquellos “paquetes de energía” de los que, según SCHRODINGER (1944), está hecha toda la materia, son para nosotros objetos tridimensionales, sólidos que tienen una unidad o continuidad entre sus partes, de forma que tienen existencia individual y pueden contarse (HAUSER, 2000). Además ocupan un espacio físico que no puede ser ocupado simultáneamente por otro objeto, y solo pueden cambiar ese espacio físico por otro de acuerdo con ciertos principios del movimiento, que requieren que otro objeto contacte con ellos, ejerciendo una fuerza, para moverse (por ej., GELMAN, DURGIN y KAUFMAN, 1995). A diferencia de lo que sucederá con los objetos animados —de los que se ocupa la psicología intuitiva— todas las acciones de los objetos físicos tienen su origen en una causa externa inmediata (POZO, 1987; VIENNOT, 1996). En suma, según nuestra física intuitiva el mundo está compuesto de objetos reales, sólidos, tridimensionales y contables, que se mueven por la acción de otros objetos, de tal modo que si queremos actuar sobre ellos debemos ejercer, como cualquier otro objeto, una acción física por contacto sobre ellos (HOOD y SANTOS, 2009). De hecho, este carácter de objetos externos, esta objetivación del mundo físico, no debe hacernos olvidar que buena parte de esa física intuitiva se sustenta en nuestra propia acción sobre los objetos, en nuestra repesent/acción de ellos. Como ha señalado WILSON (1998) la mano es una herramienta sumamente poderosa que diferencia al homo discens, y en general a los primates, de otros animales. POVINELLI (2012) ha mostrado cómo los chimpancés poseen una representación encarnada del peso de los objetos que les permite 169 anticipar la fuerza que deben hacer para levantarlos, basada sobre todo en indicios visuales sobre el tamaño de los objetos, algo que se observa también en bebés hacia el año de edad (MOUNOUD y BOWER, 1985). Así, aunque las personas, a diferencia de los chimpancés, usamos otros indicios adicionales para estimar el peso de un objeto (como por ejemplo, tomando prestado el título de una excelente novela, el ruido que hacen las cosas al caer), el tamaño del objeto sigue siendo esencial en nuestra represent/acción del peso de un objeto, de la fuerza que hacemos para levantarlo, lo que da lugar de hecho a sesgos e ilusiones perceptivas características (POVINELLI, 2012). De hecho el carácter encarnado de nuestra física intuitiva, su dependencia de nuestra acción, esencialmente manual sobre los objetos, hace que construyamos una física intuitiva específicamente humana más allá de ciertos universales cognitivos que posiblemente compartimos, como consecuencia de nuestra propia historia natural, con otras especies: “Evidentemente, la física elemental estaba implementada en el cerebro y la médula espinal de los mamíferos desde hacía muchísimo tiempo... Pero este cerebro (el humano) habría incorporado una nueva física, una manera nueva de registrar y representar el comportamiento de los objetos que se mueven y cambian bajo el control de la mano” (WILSON, 1998, pág. 71 de la trad. cast.). Si nuestra representación de los objetos se apoya en buena medida a partir de la acción de las neuronas canónicas, en lo que somos capaces de hacer con ellos —basta con ver a un bebé explorar los objetos, agarrarlos, agitarlos, mirarlos y llevárselos a su laboratorio de análisis experimental favorito, a la boca— como veremos en el próximo capítulo un elemento esencial en evolución de la mente va a ser, como ya sostuviera VYGOTSKI (1934), el uso de herramientas y sobre todo de dispositivos simbólicos, culturalmente dados, que trasformarán nuestra interacción con los objetos, nuestra represent/acción de ellos y en definitiva de nosotros mismos. Pero ese carácter encarnado de nuestras representaciones implícitas sobre el mundo físico, según los principios establecidos por WILSON (2002), conlleva que nuestro cuerpo imponga otras restricciones importantes, como consecuencia de su historia natural en un entorno físico con características muy definidas. Un ejemplo muy claro de estas restricciones encarnadas e implícitas que impone nuestra física intuitiva se puede ver en la Figura 5.1. Si fija la vista en la Figura 5.1a, ¿qué ve?, ¿figuras cóncavas o convexas?; ¿cavidades o bolas que sobresalen? Son figuras ambiguas, puede verse una cosa u otra en función de dónde esté la fuente de luz, si a la derecha o la izquierda de las figuras. En todo caso, habitualmente puede cambiarse de una representación a otra, pero con la característica de que todas las figuras cambian a la vez: solo puede haber una fuente de luz que se aplica a todas las figuras a la vez. Este efecto es aún más nítido en la Figura 5.1b, todas las figuras de la misma fila se ven iguales y si 170 logramos cambiar la representación y la fuente de luz, plop, todas cambian a la vez. Y nunca se pueden ver las dos filas iguales. Solo puede haber una fuente de luz, que podemos cambiar, con mayor o menos facilidad a la derecha o la izquierda. Pero pasemos ahora a la Figura 5.1c. ¿Qué ve ahora? ¿Puede cambiar, como en los casos anteriores, de huecos a bolas? No puede, ¿verdad? Ahora la “fuente de luz” podría teóricamente estar arriba o abajo, pero nuestro sistema perceptivo inevitablemente cierra la ambigüedad y nos informa que está arriba, de modo que los círculos “iluminados” en la parte de arriba se ven como bolas y los sombreados en la parte de arriba como cavidades. Y no se puede cambiar a voluntad, ni con esfuerzo. Pruebe ahora a dar la vuelta al libro 180º. Todas las figuras, plop, han cambiado inmediatamente de apariencia, lo que eran bolas ahora son cavidades y al revés. Puede comprobar el mismo efecto con la Figura 5.1b. Si gira el libro 90º hasta que la figura quede vertical verá que de nuevo inevitablemente asumimos de forma encarnada e implícita que no solo hay una única fuente de luz sino que está situada encima de nosotros. 171 Figura 5.1. Restricción de una ambigüedad perceptiva mediante nuestras representaciones encarnadas. Tomado de RA M A C H A N DRA N (2011). Por supuesto, en nuestro mundo de luces artificiales esto no es necesariamente cierto, pero en el mundo natural en que durante cientos de miles de años vivieron nuestros antepasados, para el que nuestro cuerpo y nuestras represent/acciones han sido seleccionadas, sí lo es. A diferencia de lo que sucedía en Tatooine, el planeta con dos soles de la Guerra de las Galaxias (y por lo visto en millones de planetas reales en nuestra Galaxia), aquí en la Tierra, en nuestro mundo natural hay un único Sol y suele estar arriba, por encima de nuestras cabezas, de forma que asumimos que la luz es, por supuesto, cenital (una interesante tarea de ciencia ficción sería pensar en cómo se adaptaría nuestra mente a entornos con varios soles o, por ejemplo, sin gravedad, aunque en este último caso algunos experimentos hechos con la física intuitiva de los astronautas muestran que bastante mal, al menos durante las primeras semanas. Según MC INTYRE y cols., 2001, tras quince días en el espacio los astronautas seguían prediciendo que una pelota lanzada al aire “caería” con la misma aceleración que en la Tierra. Habría que ver qué pasaría tras varios años, o si el cableado de la mente en la infancia se produjera ya en un mundo sin gravedad. ¿Genética o epigénesis?) Este ejemplo ilustra una vez más cómo las configuraciones de objetos que percibimos, y con ellas nuestro cuerpo y nuestras representaciones, fuera de ciertos espacios de investigación psicológica, no son nunca AAA, sino que responden a relaciones significativas estructuradas desde el entorno, como asumía la concepción ecológica de GIBSON (1979) y más recientemente este enfoque de las representaciones encarnadas (WILSON, 2002). Nuestro cuerpo y nuestra mente, con sus sesgos y limitaciones evidentes, son de algún modo un compendio de éxitos evolutivos y por tanto también representacionales, basados en la restricción de los patrones perceptivos y de acción. Estoy seguro de que usted mismo o alguna persona cercana a usted tiene en ocasiones problemas para diferenciar la derecha de la izquierda (frase sin connotaciones políticas, por supuesto), ¿pero conoce a alguien que confunda arriba y abajo? No hay que haber visto muchos episodios de Barrio Sésamo para diferenciar lo que está arriba de lo que está abajo, ya que según vimos en la Figura 5.1 son dimensiones significativamente diferentes. En cambio la distinción derecha/izquierda es puramente convencional o arbitraria (al menos como veremos en el Capítulo VIII en las culturas que usan representaciones espaciales egocéntricas, basadas en el cuerpo; en las culturas alocéntricas, que usan referentes espaciales externos al cuerpo, el patrón parece ser en parte diferente, HEINRICH, HEINE y NORENZAYAN, 2010). Si usted se coloca ahora virtualmente enfrente de mí, su derecha es mi izquierda y viceversa. En cambio lo que está 172 arriba y abajo no cambia según la posición relativa. Incluso, para sorpresa de los niños, en el otro hemisferio lo que está arriba y abajo sigue siendo lo mismo. Arriba/abajo es una dimensión objetiva, en el sentido de que asumimos que es un atributo de los objetos, supuestamente independiente de nuestro sistema cognitivo (aunque acabamos de ver que en ciertos contextos no es así, nuestro sistema cognitivo primario siempre impone orden, reduce incertidumbre o ambigüedad). De hecho este eje vertical, frente a la arbitrariedad del eje horizontal, es esencial no solo en nuestra física intuitiva sino en nuestra propia configuración corporal y por tanto mental. Ya vimos en su momento que esos animales que se desplazan y acaban teniendo sistemas representacionales y capacidad de aprender, se caracterizan por una simetría bilateral con respecto al eje vertical (MARTÍNEZ y ARSUAGA, 2002; PAPINI, 2002) —con algunas excepciones curiosas como ciertos insectos palo que renuncian a las ventajas de esa simetría para así mimetizarse mejor en el ambiente— que ahora vemos que no resulta casual, arbitraria, porque no solo la luz proviene de arriba, sino que vivimos en un mundo con gravedad que requiere estructuras corporales ajustadas a esa restricción. De hecho, no solo los astronautas, sino que también los bebés tienen ya una representación intuitiva de la gravedad (SPELKE, 1994), así como otros animales (HOOD y cols., 1999; POVINELLI, 2000, 2012), según la cual los objetos no soportados caen. Así, en nuestro mundo con gravedad, el peso ocupa un lugar central tanto en nuestra física intuitiva como en la de otros primates, aunque casi con certeza también en el resto de los animales. Aunque, a juzgar por los minuciosos estudios realizados por POVINELLI (2012) con chimpancés, es dudoso que estos tengan una teoría implícita sobre el peso, está claro que las personas, incluidos los niños desde una edad temprana, tenemos un conjunto de representaciones sistemáticas y relativamente coherentes sobre la influencia causal del peso, entendido nuevamente como una propiedad objetiva, un atributo absoluto de los objetos, y no por supuesto como una relación entre la masa de dos objetos. Este “sesgo de la gravedad” (HOOD y cols., 1999) nos lleva a predecir el comportamiento de los objetos físicos en muchas situaciones, ya sea en su velocidad de caída (POZO, 1987; POZO y CARRETERO, 1992), en la flotación de los objetos (CARRETERO, 1984, RODRÍGUEZ MONEO, 1999) o sobre todo en la fuerza que es necesario ejercer para desplazar un objeto (POZO, 1987; VIENNOT, 1996). El concepto de fuerza ocupa también un lugar central en nuestra física intuitiva, ya que está claramente vinculado a los patrones de acción mediante los que nos representamos los objetos —recordemos a los chimpancés de POVINELLI (2012) calculando la fuerza que deben hacer para moverlos— para anticipar y controlar sus movimientos. Aunque fuerza y movimiento, a partir de la mecánica newtoniana, son dos conceptos claramente diferenciados, en nuestra 173 física intuitiva, encarnada, siguen estando estrechamente vinculados, de forma que seguimos asumiendo, en contra del principio newtoniano de inercia, que “todo movimiento implica una fuerza” o acción externa de otro objeto (POZO, 1987; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). Diga lo que diga la mecánica newtoniana, y todos la hemos estudiado, nuestro cuerpo nos está informando continuamente de que para mover objetos debemos ejercer una fuerza de intensidad análoga al movimiento que queremos obtener y que los objetos se detienen cuando esa fuerza “se agota”. Las fuerzas son para nosotros entidades materiales, el músculo que hace posible el movimiento encarnado de los objetos. Pero además de estas nociones estrictamente físicas (peso, fuerza, gravedad, movimiento) los principios de nuestra física intuitiva, entendida en un sentido amplio como aquí la hacemos, también restringen nuestra representación de los objetos en otros ámbitos, como puede ser la representación de la cantidad o la numerosidad, que se ha comprobado responde a los mismos principios en muy diferentes especies que disponen de sistemas distintos para extraer información de su entorno (química, olfativa, visual, etc.) (HAUSER, 2000). Así todos los animales, a excepción de los humanos una vez que, según veremos en el próximo capítulo, accedemos a los sistemas culturales de numeración, se representan las cantidades en términos de la relación entre números de objetos, basadas en correspondencias analógicas uno a uno, en estimaciones, más que en cálculos absolutos o exactos, y además solo alcanzan a estimar un número limitado de objetos sólidos, esos mismos objetos sobre los que, según acabamos de ver, se asienta toda nuestra física intuitiva. Según HAUSER (2000), los animales —y los humanos también al hacer uso de su matemática intuitiva— utilizan los números como categorías, no como conceptos. Esas representaciones numéricas intuitivas, o “numerones” según GALLISTEL y GELMAN (1992), que permitirán por ejemplo comparar cantidades relativas de alimento, de huevos en el nido o el número aproximado de rivales con respecto al de aliados (DEHAENE, 1997; GALLISTEL, 1989; HAUSER, 2000), tendrían un carácter analógico —más parecidas a un histograma que a la representación simbólica del número—, y una vez más no serían, como las matemáticas que estudiamos en el colegio o la estadística en la universidad, AAA (arbitrarias, abstractas y amodales), sino que estarían vinculadas a patrones perceptivos o de acción. De hecho, este procesamiento intuitivo de la cantidad tiene lugar en las regiones cerebrales del lóbulo parietal derecho ocupadas también del procesamiento de las propiedades de los objetos y sus relaciones espaciales, frente al conocimiento matemático simbólico, que se realiza en el hemisferio izquierdo, que como es sabido está especializado en la codificación simbólica y el lenguaje. Se ha comprobado incluso en pacientes con cerebro hendido que el hemisferio izquierdo es el que reconoce y calcula símbolos numéricos, como dicen BLAKEMORE y FRITH (2005), el que se sabe las 174 tablas de multiplicar, mientras que el derecho realiza estimaciones intuitivas basadas en la representación encarnada de la cantidad. A conclusiones similares se llega cuando se analiza la representación encarnada del espacio, que nos informa de la posición relativa de los objetos en nuestro entorno y que, según acabamos de ver, está estrechamente vinculada a la representación del número y al resto de la física intuitiva. Nuevamente la representación del espacio, como el resto de la física intuitiva, parece estar mediada por los patrones de acción realizados en ese espacio. Algunos animales, como las aves y algunos insectos, tienen representaciones espaciales de una extraordinaria precisión, que además les permiten aprender fácilmente nuevos espacios y “navegar por ellos” (GALLISTEL, 1989), utilizando sistemas de procesamiento diferentes pero basados en el mismo principio de “navegación por estima”. Como los marinos antes de la invención del sextante en el Siglo XVIII, o más recientemente del GPS —de nuevo sistemas externos de representación que median en la acción sobre el mundo— o los navegantes polinesios estudiados por HUTCHINS (1995), los animales “navegan” por estima, un sistema de representación espacial que combina una representación implícita de los movimientos del Sol y la propia representación encarnada del desplazamiento realizado (GALLISTEL, 2000; HAUSER, 2000). Un caso memorable, casi digno del premio Nobel de Geografía, es el de la hormiga tunecina del desierto, que a pesar de su diminuto cerebro (de apenas 3 miligramos para un cuerpo de menos de un centímetro), puede alejarse hasta 400 metros de su hormiguero en busca de alimento y regresar buscando el camino más corto, elaborando complejos mapas cognitivos de su ambiente natural (WEHNER y MENZEL, 1990). Las hormigas, como las abejas y otros insectos, se orientan en su navegación, combinando dos sistemas de referencia, la posición del Sol y la propia información registrada sobre su pilotaje a través de ese espacio, un excelente ejemplo del principio establecido por WILSON (2002) para las representaciones encarnadas de que “parte de la actividad cognitiva se descarga en el entorno”. Pero, al igual que los marinos que navegan por estima, las hormigas tunecinas del desierto, o para el caso las abejas, tienen representaciones locales o situadas de sus ambientes específicos, no mapas referenciales que les permitan navegar por cualquier espacio posible (su tecnología no es GPS, de posicionamiento global, sino LPS, de posicionamiento local, situado). Si a estos insectos se les desplaza artificialmente a un nuevo ambiente, en el que las referencias del Sol o las estrellas sean diferentes, o se les cambia de lugar en su propio ambiente, de modo que pierden la información sobre el pilotaje que han realizado a través de él, se desorientan, de la misma forma que nosotros nos perderemos en una ciudad de la que no tengamos una representación-en-acción, implícita y encarnada del camino que hemos ido siguiendo o un mapa explícito, un plano — 175 la representación cultural mediadora— desde el que orientarnos. En el caso de los seres humamos, la representación espacial se basa sobre todo en la percepción visual ya que, como el resto de los primates, somos mamíferos visuales, tenemos un número desmesurado de áreas del cerebro dedicadas al procesamiento de imágenes, cada una de ellas especializada en diversos componentes de la representación visual y del espacio. De hecho suelen distinguirse dos vías complementarias en el procesamiento visual y del espacio (RAMACHANDRAN, 2011): la vía ventral, que es la más antigua, que permite localizar los objetos en el espacio (el dónde) y la vía dorsal, más reciente, especialmente evolucionada en los primates y en los humanos, que llega al lóbulo temporal y permite un análisis más sofisticado de los objetos visuales, mediante dos procesos espacialmente diferenciados, el cómo (relación entre objetos) y el qué (relación entre las partes de un todo), que permiten no solo como la vía antigua localizar un objeto sino construir un paisaje integrado del espacio visual. Además, mientras que la vía vieja es de nuevo un zombie que funciona en piloto automático, como los que habitaban nuestro Capítulo Primero, desconectada de las funciones superiores, la nueva tiene conexiones con los lóbulos frontales, lo que explica el fenómeno de la “visión ciega”, un tipo muy llamativo de disociación en la percepción visual por el que las personas que sufren ciertos daños en la corteza estriada, que afectan a la vía nueva o dorsal, dicen no ver nada y sin embargo reaccionan eficazmente a ciertos estímulos visuales, por medio de la vía vieja o ventral, cuyos contenidos no son accesibles a la conciencia, no pueden hacerse explícitos (RAMACHANDRAN, 2011; SACKS, 2010). Será esta nueva conexión, cuando no está dañada como en estos casos, la que permitirá un acceso explícito a esa información visual y espacial y por tanto un aprendizaje explícito sobre las relaciones espaciales, mediado por sistemas de representación simbólica, como las ecuaciones trigonométricas, o analógicos como los mapas. En general vemos por tanto que nuestra física intuitiva no funciona de modo AAA, sino que se basa en principios que no pueden aprenderse solo mediante procesos implícitos de aprendizaje asociativo. De hecho, una prueba de que esos principios no son resultado solo del aprendizaje asociativo es que los intentos de “enseñar” o instruir por procedimientos asociativos sistemas de representación alternativos al “específico” de cada animal suelen conducir al fracaso o a extenuantes ejercicios de instrucción con resultados bastante dudosos. Mientras los principios se adquieren, según PREMACK (1995), de forma “natural”, esos entrenamientos resultan arbitrarios y por ello tienen efectos muy limitados. Por ejemplo, BOYSEN (1996) dedicó tres largos años a entrenar a una chimpancé a asociar los números arábigos con las cantidades correspondientes. ¡Y solo del 1 al 4! Finalmente la chimpancé resolvía algunas tareas simples de sumas y restas, 176 lo cual constituye sin duda una notable hazaña cognitiva para su especie. Sin embargo, la chimpancé de BOYSEN (1996) podía ser confundida fácilmente cuando el nuevo sistema de cómputo, arbitrariamente adquirido, entraba en conflicto con su propia representación intuitiva del número, con sus “numerones”, la estimación encarnada de la cantidad. La chimpancé había asociado costosamente, muy costosamente de hecho, las notaciones con las cantidades, pero no era capaz de traducir unas a otras, de usar un sistema para representar el otro. Pero aunque los principios no se puedan aprender solo por vía asociativa, nuestra física intuitiva sí se apoya en los procesos de aprendizaje asociativo aplicados bajo la restricción de los principios, de modo que no se dirige a establecer asociaciones AAA sino a buscar relaciones significativas desde el punto de vista de nuestras representaciones encarnadas. La Tabla 5.3 muestra algunos ejemplos de cómo nuestra física intuitiva se apoya también en los procesos de aprendizaje asociativo analizados en el capítulo anterior, la contingencia entre eventos, la contigüidad y la semejanza, aunque siempre bajo la restricción de nuestras representaciones encarnadas. Tabla 5.3. Ejemplos de representaciones sobre el mundo físico adquiridas mediante procesos de aprendizaje asociativo que resultan ser científicamente erróneas Contingencia — Cuando estoy enfermo, en cuanto remiten los síntomas dejo de tomar la medicación (si no hay síntomas creo que ya no estoy enfermo). — Cuando tengo un resfriado, si tomo un vaso de leche caliente con miel me curo (y si no, normalmente también). — Si con cierta frecuencia al bajarme del coche y cerrar la puerta me da una pequeña descarga eléctrica, la esperaré también cuando me vaya a subir (aunque solo se produce cuando el coche ha acumulado electricidad estática tras estar circulando). Contigüidad temporal — Si me duele el estómago será por lo último que he comido (o no, tal vez sea un problema crónico). — Si se estropea un aparato será por lo último que he hecho con él (puede ser simplemente obsolescencia programada). Contigüidad espacial — Hay que evitar el contacto con las personas enfermas porque te contagian (por ej., no hay que dar la mano a una persona con SIDA, cuando las vías de contagio son muy restringidas). — La contaminación afecta solo a las ciudades que es donde se produce (pero en realidad sus efectos son más globales y dispersos). Semejanza cualitativa — Una manta da calor (en realidad reduce el intercambio térmico, protege tanto del frío como del calor). — Las moléculas del agua están mojadas (cuando esa es un propiedad macroscópica no aplicable al nivel microscópico). — Si tengo fiebre debo abrigarme para sudar y expulsar el calor (en realidad conviene lo contrario para reducir la temperatuta corporal). — Los alimentos naturales son sanos (o no, algunos de los venenos más potentes son muy naturales). — Los objetos más pesados caen más rápido (cuando no es así). — Si me duele mucho la cabeza me tomo dos aspirinas en vez de una (cuando la dosis no dependen de la intensidad de los síntomas). 177 Semejanza cuantitativa — Cuando tengo una cazuela al fuego con agua hirviendo, si aumento la intensidad del fuego, aumentará la temperatura del agua (cuando el agua hierve a 100º y a partir de esa temperatura se evapora). — Si llego a casa y hace mucho frío subo mucho el termostato para que la habitación se caliente más deprisa (en realidad el termostato deja abierto el circuito hasta que se alcanza la temperatura programada, con lo que, por más que lo suba, tarda lo mismo en alcanzar una temperatura dada). En suma, la acción conjunta de las restricciones impuestas por nuestras represent/acciones sobre el mundo físico y los procesos asociativos conduce a la adquisición de un conjunto de representaciones implícitas nada arbitrario que da lugar a teorías implícitas características sobre el mundo de los objetos, que aunque pueden variar en su contenido, en función tanto de las experiencias de aprendizaje vividas en cada entorno concreto como de las creencias culturalmente transmitidas, se sustentan en unos principios básicos comunes (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). — Realismo intuitivo: de acuerdo con las funciones y las características de las representaciones implícitas (recordemos, el sistema cognitivo primario es crédulo, no duda), se asume un realismo epistemológico, según el cual el mundo físico es tal como lo vemos o percibimos, de modo que todos los procesos de construcción representacional (principios, patrones de acción, etc.) resultan representacionalmente transparentes, invisibles, y todas los rasgos o propiedades se atribuyen a los objetos, sin considerar la acción cognitiva del agente que construye las representaciones. Un ejemplo muy claro serían los procesos de percepción visual que, siendo enormemente complejos, resultan sin embargo transparentes para nuestra física intuitiva, paradójicamente no se ven, con lo que la visión se nos presenta como algo simple, directo o inmediato, cuando requiere la integración de numerosos procesos, cada uno de los cuales es susceptible de un daño o trastorno sutil que puede alterar de formas sorprendentes y extrañas nuestra visión del mundo (SACKS, 2010). Según este objetivismo, por ejemplo el color o el calor serían propiedades absolutas, objetivas, de los objetos, en vez de atribuir el color a las relaciones entre un objeto, la luz que incide el él y los procesos perceptivos de quien lo observa (BRAVO, PESA y POZO, 2012) o el calor sería algo inherente a ciertos cuerpos (una manta da calor) en lugar de la transferencia de energía entre dos objetos en busca del equilibrio térmico (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). Como veremos al abordar el aprendizaje explícito, adquirir el conocimiento científico en este dominio requerirá con frecuencia trascender o superar este realismo ingenuo por posiciones epistemológicas más complejas. — Representación en términos de estados del mundo más que de los cambios que tienen lugar entre ellos. Nuestras representaciones implícitas, en forma 178 de categorías que permiten reconocer sucesos, asumen por defecto ciertos estados habituales del mundo, a los que intentan asimilar los sucesos con los que se enfrentan, de acuerdo con su naturaleza conservadora de nuestra mente primaria. Conducen a la repetición rutinaria, al reconocimiento de esos estados, lo que genera certidumbre al sistema cognitivo, y apenas se ocupan de los cambios, de los procesos que hacen posibles no solo las transiciones de unos estados a otros, sino cada uno de esos estados. Así, nuestra física intuitiva asume que, por defecto, los objetos inanimados están inmóviles, estáticos, y solo si un agente externo actúa sobre ellos se moverán (POZO, 1987). Por contra, la física newtoniana asume que lo que es necesario explicar es el cambio en la cantidad de movimiento, los procesos por los que los objetos se aceleran, deceleran o cambian de dirección, que de hecho son los mismos procesos que mantienen ahora quieto el libro sobre la mesa. Igualmente nuestra física intuitiva se centra en predecir el comportamiento de la materia en sus diferentes estados observables (sólidos, líquidos y gases) y tiene más dificultades para explicar las transformaciones que hacen posible la transición de unos a otros (GÓMEZ CRESPO y POZO, 2004; GÓMEZ CRESPO, POZO y GUTIÉRREZ JULIÁN, 2013). Otra forma de decirlo, recuperando un viejo concepto piagetiano, es que la física intuitiva, como producto que es de una mente conservadora, enfocada más a la predicción que a la explicación, se centra más en lo que se conserva que en lo que se transforma. — Representación basada en cadenas causales simples a partir de las propiedades observables de los objetos. De los rasgos anteriores se infiere la escasa capacidad explicativa de nuestra física intuitiva, ya que su función no es epistémica sino pragmática. Se trata de establecer secuencias de sucesos que se repiten habitualmente, facilitando su predicción y control mediante el establecimiento, en el mejor de los casos, de relaciones causales lineales basadas en las leyes de la asociación (ver Tabla 5.3), centrándose siempre en las propiedades observables, es decir aquellas a las que resulta sensible, bajo esas mismas restricciones, el propio sistema cognitivo primario. Así, nuestra física intuitiva se sitúa en un nivel mesocósmico, lejos del microcosmos de las partículas, pero también del abismo infinito del macrocosmos. Y en nuestro mesocosmos, percibimos el peso, la temperatura o la aceleración porque somos sensibles corporalmente a ellos, pero nuestro cuerpo no detecta la agitación febril de las partículas y la ruptura de enlaces entre ellas cuando calentamos una sopa o un té, o los rozamientos imperceptibles que afectan a la velocidad de un móvil. Igualmente sentimos los síntomas de las enfermedades, la fiebre y los dolores que nos provocan, pero no percibimos los virus o bacterias que las causan. Nuevamente se 179 necesitan dispositivos y sistemas de representación culturalmente dados para acceder a esos mundos microcósmicos y macrocósmicos donde según los científicos podemos encontrar buena parte de las explicaciones de lo que nos acontece al nivel mesocósmico de nuestras representaciones encarnadas. Además hay otras dimensiones o conceptos físicos, que aunque se sitúen en ese nivel mesocósmico, como la densidad o la velocidad, desempeñan un papel secundario en nuestra física intuitiva porque no podemos acceder a información somatosensorial sobre ellos. Percibimos el peso y el tamaño de los objetos, pero la densidad debemos calcularla mediante sistemas simbólicos de representación como una relación entre dos categorías primarias (peso y volumen o tamaño), al igual que percibimos la aceleración o deceleración de nuestro cuerpo, pero la velocidad instantánea no, como podemos comprobar cuando volamos en avión, donde solo sentimos la velocidad al despegar y al aterrizar. Aunque los adultos tenemos sin duda más experiencia en la interacción con objetos físicos que los bebés y los niños, y por tanto nuestras teorías implícitas son más ricas, han crecido en cantidad de información, estos principios no cambian a medida que aprendemos nuestra física intuitiva, ya que el aprendizaje asociativo e implícito, dadas sus funciones, su naturaleza representacional y los procesos en que se apoya, no permite reconstruir o cambiar esos principios, ni siquiera ir más allá de ellos, trascender nuestras representaciones encarnadas del mundo físico. Como veíamos en el capítulo anterior, el sistema cognitivo primario no hace preguntas, sino que tiene ya las respuestas a preguntas que ni siquiera ha necesitado plantearse, por lo que solo cuando se violan algunas expectativas de nuestra física intuitiva estamos normalmente en condiciones de hacerlas explícitas y comenzar a repensarlas. Para ir más allá del aprendizaje implícito sobre el mundo físico, se necesita por tanto poner en duda nuestras representaciones primordiales, aquellos primitivos conceptuales, algo que en la vida cotidiana no suele ser muy común, dado su alto valor pragmático, su eficacia representacional. Como vimos en su momento (Capítulo III), no es por tanto casual que los procesos de aprendizaje explícito, los que nos llevan a dudar o preguntarnos, suelan estar vinculados a los escenarios de aprendizaje formal, intencional o académico. De hecho, como veremos en detalle en el Capítulo VII, podemos diferenciar varios procesos de aprendizaje explícito (crecimiento, ajuste y reestructuración) que no solo tienen diferente complejidad sino que producen distintos niveles de cambio representacional. Así, en su forma más simple, ese aprendizaje explícito consistirá en un crecimiento de la información, o incluso conocimiento, sobre el mundo físico, añadiendo más estados, categorías o sucesos a nuestra base de datos (como nadie ha tenido una experiencia encarnada sobre el origen del 180 universo, los datos o hechos que tenemos sobre el bing bang debemos haberlos aprendido de esa forma). Probablemente será así, como un conjunto de datos, o de leyes, como recuerde el lector haber aprendido buena parte de la física escolar (“el viento es aire en movimiento”, “la Ley de la Gravitación Universal de Newton afirma que todos los objetos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia”). Pero si las metas del aprendizaje son epistémicas, no suele bastar con adquirir nueva información, nuevos datos. Se hace necesario comprenderlos, entender qué relación hay entre esos nuevos datos y nuestras teorías implícitas, las categorías de nuestra física intuitiva, que deberemos de algún modo explicitar. Se necesitarán para ello procesos explícitos de ajuste que establezcan relaciones significativas, y no solo asociaciones, entre esos hechos o datos, por ejemplo en el caso de la gravitación universal comprendiendo el peso como la relación entre la masa de dos cuerpos, la Tierra y este libro que tengo en las manos, que por tanto en la Luna sería menos pesado en términos físicos (aunque me temo que no en su contenido), convirtiendo de esta forma nuestras categorías intuitivas en conceptos explícitos y generando nuevos conceptos que deben ser aprendidos (el concepto de masa o de atracción gravitatoria). Pero en ocasiones esos nuevos conceptos no pueden aprenderse desde nuestras teorías implícitas, ya que son incompatibles con ellas. Como muestran los ejemplos anteriores sobre la representación intuitiva de muchos conceptos físicos (luz, color, calor, energía, estados de la materia, fuerza, movimiento, etc.) la adquisición del conocimiento científico requerirá una reestructuración teórica, reconstruyendo los supuestos en que se basan nuestras teorías implícitas sobre el mundo físico con el fin de adquirir nuevos conocimientos con la mediación de sistemas culturales de representación. Este aprendizaje por reestructuración requerirá, como las anteriores formas de aprendizaje explícito, una intervención instruccional explícita que sin embargo en este caso, si no reúne las condiciones adecuadas, suele resultar insuficiente, lo que probablemente explicará las dificultades que tenemos la mayor parte de las personas, incluido tal vez el lector, y desde luego el autor, para comprender los conceptos científicos que estudiamos. Nos encontramos claramente ante aquellas funciones tipo 5 que, más allá de la clasificación de las funciones cognitivas de RIVIÈRE (2003b), al ser incompatibles con las funciones primarias de la mente, caracterizadas aquí en términos de representaciones implícitas y encarnadas, requieren un verdadero cambio conceptual (POZO y FLORES, 2007: POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998; VOSNIADOU, 2008), una revolución cognitiva en el aprendizaje, similar en cierto sentido a la que fue necesaria en la propia historia de la ciencia para el descubrimiento, o más bien construcción cultural, de esos mismos conceptos o 181 teorías científicas. Pero incluso cuando se adquiere ese conocimiento científico, dada la naturaleza primaria, compulsiva y automática del sistema cognitivo primario, no se abandona la física intuitiva. Todos, incluso los físicos profesionales, seguimos siendo físicos intuitivos, ya que, como sabemos ya, uno no puede decidir si activar o no su sistema cognitivo implícito. Pero aunque no se puede apagar, como veremos en el Capítulo VII sí se pueden inhibir, suspender o incluso reconstruir temporalmente sus funciones para ciertas tareas por procesos explícitos. Pero aun así, en cuanto nos descuidamos, o la tarea no lo requiere, regresamos a la inmediatez y la eficacia pragmática de nuestras teorías implícitas. También los físicos cruzan la calle o conducen el coche usando esencialmente su física intuitiva, del mismo modo que, a pesar de la superación hace ya siglos de las teorías geocéntricas, ven salir y ponerse el Sol todos los días, como lo han hecho todos los seres humanos desde el inicio de los tiempos, ya que según se ha intentado argumentar a lo largo de este apartado, nuestra física intuitiva se sustenta en un universal cognitivo, que admite variaciones muy limitadas y poco relevantes a estos efectos básicos: el cuerpo humano. A pesar de los cambios tecnológicos que ha conllevado la historia de las civilizaciones, no en vano definida como el proceso de control de la naturaleza (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000), que han generado importantes diferencias en los entornos físicos en que vivimos, la estructura básica de nuestro ambiente físico —las leyes que rigen el funcionamiento de los fenómenos naturales— no ha cambiado. Aunque ahora podamos asistir a fenómenos físicos insospechados hace unos siglos o incluso hace unos pocos años, nuestra física intuitiva sigue siendo bastante eficaz en la predicción y control de los fenómenos naturales más comunes —esos que se producen a nivel mesocósmico— aunque algunos de ellos, como volar en avión, los parques de atracciones o el movimiento de objetos a distancia, no dejen de fascinarnos o inquietarnos, en la medida en que parecen violar la “magia cognitiva” que subyace a nuestra física intuitiva. Nuestra mente intuitiva, con sus trucos de magia, sigue por tanto permitiéndonos, con todas sus limitaciones, predecir y controlar razonablemente el mundo de los objetos, aunque no explicarlo ni generar nuevas formas de controlarlo, nuevos conocimientos científicos o tecnologías. Pero hay motivos para preguntarse si sucede lo mismo con nuestra psicología intuitiva, dado que cabe pensar que esa evolución de las formas de organización social que llamamos civilización conlleva mayores cambios en el comportamiento de las personas y los grupos sociales que en el de los objetos. De ser así, eso supondría un reto importante para la funcionalidad de nuestra psicología intuitiva, que seguramente estaría en el origen de las necesidades crecientes de cambio personal que la mayor parte de nosotros vivimos y de la consiguiente demanda de intervención psicológica para impulsar 182 esos cambios en nuestras relaciones sociales, interpersonales y, por qué no, con nosotros mismos. Psicología intuitiva: Teorías implícitas sobre las personas Si nuestro cuerpo es el mejor compendio de la historia evolutiva y de los ambientes a los que nuestros antecesores se vieron expuestos, y si el proceso de civilización o control de la naturaleza es un reto para nuestra física intuitiva, no tanto porque la vuelva obsoleta o inútil sino por las nuevas demandas culturales de conocimiento científico, claramente contraintuitivo, requerido por el propio desarrollo científico y tecnológico, debemos preguntarnos si nuestras representaciones encarnadas sobre nosotros mismos y sobre los demás, nuestra psicología intuitiva, nos proporcionan los recursos necesarios para afrontar el tipo de relaciones sociales, interpersonales y las crisis de identidad que caracterizan a nuestras sociedades. Pero para responder a esa pregunta debemos antes intentar comprender la naturaleza de nuestra psicología intuitiva, de las representaciones implícitas y encarnadas que construimos sobre las personas como un dominio nuclear de nuestra mente primaria, diferenciado del dominio de los objetos. De hecho, sabemos que los bebés, desde los primeras meses de vida, no se representan ya la conducta o los movimientos de las personas como sucesos físicos sino en términos de protointenciones (los movimientos animados son hacia algo, no desde algo), metas (muy pronto los bebés buscan el objeto de la mirada adulta, siguen su mirada), de emociones, etc. (por ej., LESLIE, 1995; SPELKE, PHILLIPS y WOODWARD, 1995; TOMASELLO, 1999). En suma, según SPELKE, PHILLIPS y WOODWARD (1995, pág. 71): “los bebés razonan sobre la acción humana extrayendo información sobre aspectos de la conducta humana —como la dirección de la mirada, la expresión de emociones— que no aplican a la conducta de los objetos inanimados. Simétricamente, los bebés razonan sobre el movimiento de los objetos de acuerdo con restricciones —acción por contacto, no acción a distancia— que no aplican al razonamiento sobre las acciones humanas”. Para comprobar que los bebés diferencian entre los sistemas físicos y las personas y les atribuyen rasgos representacionales distintos basta en realidad con ver a un bebé jugando con un objeto, pongamos un muñeco o un sonajero. De pronto se le cae al suelo y queda fuera de su alcance. El bebé mira a su alrededor, ve a un adulto y gime, gesticula, mirando de hito en hito al muñeco caído y al adulto, hasta que éste con una sonrisa, inmediatamente correspondida, se lo acerca. El bebé no gime, gesticula o sonríe al objeto porque sabe implícitamente, por medio de las representaciones encarnadas de su psicología intuitiva, diferenciadas de las que aplica a los objetos, que por más que insista, el 183 muñeco nunca atenderá a sus súplicas ni le devolverá la sonrisa. Los objetos físicos y los “objetos con mente” son para nuestra mente encarnada entidades muy diferentes, para las que disponemos incluso de sistemas neurales diferenciados. Si las neuronas canónicas están en la base de nuestra representación encarnada de los objetos físicos, en términos de patrones de acción, nuestra psicología intuitiva parece sustentarse en las famosas neuronas espejo, que compartimos con otras especies de primates, incluidos los macacos estudiados en el laboratorio de Parma por RIZZOLATTI y colaboradores (RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006), a quienes se debe su descubrimiento, o nuevamente más bien su construcción cultural, hace ya unos treinta años. Aunque las circunstancias del mismo no están claras —hay quien habla de que se descubrió cuando ciertas neuronas de un mono se dispararon al ver a un experimentador coger un cacahuete, otros dicen que fue al ver al experimentador tomándose un helado— parece tratarse de un caso más de serendipia, como el de los reflejos condicionados por Pavlov, un descubrimiento inicialmente azaroso ante el que los investigadores, en lugar de condenarlo rutinariamente al baúl de los errores experimentales, como sucedería si aplicasen strictu sensu sus procesos de aprendizaje implícito, saben formular las preguntas adecuadas y, haciendo uso de las funciones del aprendizaje explícito, logran darle un significado teórico, generan un nuevo conocimiento. En este caso, dio lugar a toda una nueva serie de estudios que permitió descubrir —más bien construir el concepto de— las neuronas espejo, un conjunto de neuronas presentes en diferentes áreas del cerebro de los monos, y de los humanos, que se caracterizan por activarse no solo cuando el mono o la persona realiza una acción, como era el caso de las neuronas canónicas, sino cuando ve a otro mono o persona realizar esa acción. Desde entonces las investigaciones han acumulado una cantidad tan ingente y rica de datos sobre las funciones, los tipos y la localización de las neuronas espejo en monos y en humanos que no se pueden resumir aquí (para una síntesis de esos hallazgos ver por ej., IACOBONI, 2008; RIZZOLATTI y SINIGAGLIA, 2006). Así, por ejemplo se han identificado diferentes tipos de neuronas espejo con funciones representacionales de complejidad creciente. Las más simples o elementales serían las neuronas espejo estrictamente congruentes, que se activarían solo ante movimientos idénticos, ya sea observados o realizados (por ejemplo de prensión para coger una taza o un objeto similar). En cambio las neuronas espejo ampliamente congruentes se activan ante movimientos no necesariamente idénticos pero con objetivos similares (por ejemplo se activan tanto cuando alguien toma un alimento con la mano como cuando lo tiene ya en la boca). Al igual que sucede con el funcionamiento de las neuronas canónicas, con las que sin duda está emparentadas, la activación de las neuronas espejo no 184 parece depender de los objetos a los que se aplican (una manzana o un plátano) sino de los patrones de acción vinculados a ellos (la conducta de agarre específica, la acción de lanzarlos, la de llevarlos a la boca y comerlos, etc.), existiendo de hecho neuronas espejo específicas para cada tipo de acción (agarrar, empujar, colocar, etc.), conformando así de forma implícita todo un “vocabulario de actos” según RIZZOLATTI y SINIGAGLIA (2006). Tampoco dependen de quien sea el agente (como muestra la anécdota sobre su origen, sea o no apócrifa, las neuronas espejo de los monos se activan también cuando ven a un humano ejecutando la acción) ni requieren refuerzo (se activan aunque el mono no llegue a comer y solo vea comer a otros). Lo que se requiere por tanto para que se activen las neuronas espejo congruentes, en sus diversas variantes, es observar o ejecutar una pauta de acción completa sobre un objeto, yendo así más allá de las funciones representacionales de las neuronas canónicas, ya que a diferencia de aquellas, se activan no solo al ejecutar la pauta sino al ver a otros ejecutarla. Las neuronas espejo se representan el mundo ya no solo en forma de acciones encarnadas sino por medio de las acciones encarnadas de otros, tienen claramente una orientación social. Pero sus funciones no acaban ahí. Otro tipo de neuronas espejo lógicamente relacionadas se disparan no solo ante la pauta de acción completa sino que para su activación basta solo con ver los pasos previos a la acción o ciertos patrones lógicamente relacionados con ella (por ej., basta con dejar la manzana en el plato sobre la mesa para que en el mono se activen las mismas neuronas que se disparan cuando se lleva la manzana a la boca o ve a alguien llevarse la manzana a la boca). Lo importante de este nuevo tipo de neuronas espejo es que permiten codificar y anticipar las intenciones de las acciones y no solo las acciones como tales (IACOBONI, 2008). Aunque la acción no llegue a completarse y nadie se coma de hecho la manzana, el mono se ha representado ya la acción de comerse la manzana, lo que abre enormes posibilidades representacionales para elaborar una psicología intuitiva, mediante un conjunto de representaciones encarnadas en forma de vocabulario de intenciones de acción, por retomar el propio término de RIZZOLATTI y SINIGAGLIA (2006), que permiten anticipar las acciones de los demás y las de uno mismo. De esta forma la función de las neuronas espejo sería generar “imágenes motoras”, simulaciones mentales de las acciones propias y de los demás, que permiten “comprender”, por supuesto sin explicitación ni conceptualización, no solo los planes de acción sino las metas a las que se dirigen. Pero además de estas neuronas espejo existe aún un último tipo, en apariencia propiamente humanas, llamadas superneuronas espejo (IACOBONI, 2008) — aunque tal vez sería más apropiado denominarlas metaneuronas espejo por sus funciones claramente metacognitivas—, localizadas significativamente en los 185 lóbulos frontales, concretamente en la corteza orbito-frontal y cingulada anterior, áreas habitualmente asociadas a las funciones de la memoria de trabajo. La función de estas superneuronas sería regular, por procesos excitadores y sobre todo inhibidores, la activación de otras redes de neuronas espejo, lo que no solo facilitaría el control explícito de sus funciones representacionales —por ejemplo evitando imitar conductas indeseables— sino que, según RAMACHANDRAN (2011) permiten construir un sentido de identidad o de los límites del yo: “cuando ves que alguien toca a otra persona, tus neuronas del ‘tacto’ se disparan, pero por más que empatices, no sientes realmente el tacto, ya que tus lóbulos frontales inhiben las neuronas espejo activadas al menos hasta el punto de impedir que esto suceda. Además, las neuronas del ‘tacto’ en tu piel envían una señal nula a tus neuronas espejo diciendo ‘Eh, que nadie te está tocando’ para asegurarse que no sientes literalmente como tocan a la otra persona. Así en el cerebro normal hay una interacción dinámica entre tres sistemas de señales (neuronas espejo, lóbulos frontales y receptores sensoriales) responsable de preservar tanto la individualidad de tu cuerpo y tu mente como la reciprocidad mental con otros” (RAMACHANDRAN, 2011, págs. 260-261 de la trad. cast.) La alteración del equilibrio entre esos sistemas cerebrales podría, según este autor, estar en el origen de muchos trastornos de personalidad o de conducta (esquizofrenia, estados disociativos, alucinaciones, experiencias extracorporales, etc.). Junto a estas superneuronas espejo, característicamente humanas y sin duda vinculadas a la regulación explícita de nuestro funcionamiento cognitivo, que tiene lugar en aquella nave de las metarrepresentaciones que visitamos en el Capítulo III de la mano de MITHEN (1996), hay algunos otros rasgos funcionales y anatómicos de las neuronas espejo que influyen no solo en nuestra representación encarnada de las personas, sino también en la forma en que nuestra mente convierte esas representaciones en conocimiento explícito. Para empezar, las neuronas espejo están mucho más extendidas y son mucho más masivas en el cerebro humano que en el de otros primates, ocupando por ejemplo estructuras como la ínsula o la amígdala, claramente implicadas en procesamiento de las emociones y la empatía, o muy especialmente el área de Broca, especializada en la producción del lenguaje —y en el caso de los monos en la coordinación motora entre mano y boca— lo que ha dado lugar a considerables especulaciones sobre su relación con la simbolización y el lenguaje. Las neuronas espejo se hallan sobrerrepresentadas también en amplias regiones del lóbulo parietal inferior, en áreas implicadas tanto en la integración de información procedente de varias modalidades sensoriales como en el diseño o imaginación de planes de acción complejos. No en vano, según RAMACHANDRAN (2011) las neuronas espejo cumplen funciones muy importantes en la elaboración de representaciones transmodales, que facilitan la abstracción, esa a 186 la que tan reacia parecen ser nuestras representaciones encarnadas AAA. Relacionado con ello, un rasgo característico del funcionamiento de las neuronas espejo en los humanos, a diferencia de otros primates, es que pueden actuar sin objeto. Mientras los patrones de acción activados por las neuronas espejo en los macacos estudiados por RIZZOLATTI y SINIGAGLIA (2006) eran necesariamente transitivos (la acción de coger o llevarse algo a la boca debía hacerse con un objeto real y relevante para esa pauta para que las neuronas espejo se activaran), en los humanos esa activación se produce también cuando la acción se realiza figuradamente, como una pantomima sin objeto (IACOBONI, 2008). Además, las pautas que activan las neuronas espejo son mucho más flexibles en las personas, de forma que patrones motores diferentes, aunque dirigidos a la misma meta, activan las mismas neuronas espejo. De la misma forma, las neuronas espejo se muestran mucho más capaces de modificar sus patrones representacionales, en suma de aprender, que las de otros primates. Parece por tanto que las neuronas espejo abren en los humanos espacios representacionales mucho más flexibles, que permiten modificar los patrones de acción, los objetos, abstraer o transferir a otras modalidades sensoriales, e incluso tal vez vincular esas nuevas representaciones abstractas a nuevos códigos y lenguajes de carácter simbólico. No es extraño por tanto que RAMACHANDRAN (2011) se refiera a ellas como las “neuronas que han conformado la civilización” —ese control humano de la naturaleza—, ya que como dice IACOBONI (2008, pág. 20 de la trad. cast.) “el simple hecho de que un subconjunto de células del cerebro —las neuronas espejo— se active cuando una persona patea una pelota, ve que alguien patea una pelota, oye que alguien patea una pelota, y cuando solo pronuncia u oye la palabra ‘patear’, conlleva consecuencias asombrosas y nuevos modos de comprensión”. Incluso podríamos ir más lejos aún y pensar cómo las neuronas espejo son el sostén de nuestra capacidad de imaginar y sentir a través de la ficción del cine o la literatura: “El inmenso poder de la ficción deriva de la actividad misma de las neuronas espejo, y de ellas se desprende una idea todavía más amplia y generosa, la humanidad…” (VOLPI, 2011, pág. 115), por lo que “desde esta perspectiva, la ficción cumple una tarea indispensable para nuestra supervivencia: no solo nos ayuda a predecir nuestras reacciones en situaciones hipotéticas, sino que nos obliga a representarlas en nuestra mente — a repetirlas y reconstruirlas— y, a partir de allí, a entrever qué sentiríamos si las experimentáramos de verdad. Una vez hecho esto, no tardamos en reconocernos en los demás, porque en alguna medida en ese momento ya somos los demás…” (ibid, pág. 22, énfasis del autor). Si las neuronas espejo son una parte esencial no solo de nuestra psicología intuitiva, sino de nuestra mente civilizada, de lo que nos hace humanos —en cuya búsqueda, como tal vez recuerde el lector, se inició, allá por el Capítulo 187 Primero, este viaje hacia el aprendizaje humano— conviene que revisemos con cierto detalle algunas de sus funciones, en la que se apoyarían las representaciones encarnadas que constituyen el núcleo de nuestra psicología intuitiva, pero que al tiempo, como veremos, permiten comenzar a trascender, o civilizar, el funcionamiento de esas representaciones primarias y la mente en que se originan. Una primera función obvia es la mímesis o imitación. Aunque se ha observado aprendizaje observacional o por imitación en otras muchas especies (diferentes aves, como los loros, mamíferos como las ratas, incluso los pulpos son excelentes aprendices por observación), es claro que la imitación es especialmente importante en los humamos, que somos animales sociales que vivimos necesariamente en grupo, dada nuestra inmadurez prolongada tras el nacimiento (BRUNER, 1972). Además la complejidad de las representaciones sociales que debemos adquirir para formar parte de esos grupos hace imprescindible ser capaces de aprender eficazmente de otros, algo en lo desempeñan una función esencial las neuronas espejo. De hecho, los bebés imitan ya desde el mismo momento del nacimiento, no al segundo año de vida como creía PIAGET (1936), ni siquiera cuando tienen varios meses, o semanas o días, sino que un bebé ya es capaz de imitar gestos manuales y faciales elementales ¡a los 41 minutos de vida! (MELTZOFF y MOORE, 1983). De hecho, como veremos en el próximo capítulo al tratar la construcción cultural de la mente humana, la mímesis está en la base de la comunicación, la simbolización y las formas de aprendizaje explícito que nos diferencian de otras especies (DONALD, 1991, 2001). A nuestros efectos ahora lo más relevante es que desde una edad temprana los niños, cuando imitan a otra persona, no se limitan a aprender o reproducir la cadena de actos que observan sino que sobre todo imitan la intención u objetivo de esos actos (por ej., si observan a una persona fracasando al intentar ejecutar una acción, intentarán completar la acción correctamente). En nuestra psicología intuitiva, cuando nos representamos la conducta de una persona, imaginamos o simulamos mentalmente, o mejor encarnadamente, sus acciones en función de sus consecuencias, las metas o intenciones a las que están dirigidas. A diferencia de lo que sucedía con nuestra física intuitiva, en la que los sucesos remitían siempre a las causas, los antecedentes de esta acción, en la psicología intuitiva remiten a sus consecuentes en forma de metas o intenciones. Esta es una diferencia fundamental en cómo nuestra mente encarnada aborda, de forma implícita, el mundo de los objetos y de las personas. Frente a la representación del mundo físico en términos de una causalidad mecanicista, los objetos que pertenecen al dominio psicológico serían sistemas intencionales o si se prefiere teleológicos. Y para representarnos las intenciones de los otros las neuronas espejo siguen siendo fundamentales, ya que nos permiten simular, “hacer correr” en nuestra 188 mente, siempre a nivel implícito, esas acciones y sus consecuencias como si las estuviéramos ejecutando nosotros mismos. Hay nuevamente muchos tipos y niveles de intencionalidad (primaria, secundaria, intersubjetiva, compartida, etc.), cuyas formas más elementales, y más implícitas estarían presentes ya en los recién nacidos y en otros primates no humanos, mientras que las formas más complejas o flexibles serían más tardías en la filogénesis y la ontogénesis, llegando a requerir grados diversos de explicitación (ver por ej., BYRNE y RUSSON, 1998; GÓMEZ, 2004; GOPNIK y MELTZOFF, 1997; HAUSER, 2000; POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000; PREMACK, 1995; TOMASELLO, 1999; TOMASELLO, KRUGER y RATNER, 1993). Posiblemente la forma más primaria de intencionalidad propiamente humana esté relacionada con la llamada “atención compartida”, cuando los bebés siguen la mirada de sus figuras de apego para intentar compartir o anticipar sus acciones o sus metas. Dirigir la mirada a los mismos objetos, a las mismas metas, es ya una forma primaria de leer las mentes de los otros, de anticipar sus intenciones y con frecuencia sus acciones. Diferentes estudios (por ej., POVINELLI, 2000; TOMASELLO y CARPENTER, 2007) muestran de modo convincente que los niños tienen pautas de atención compartida muy diferentes, y mucho más sutiles, que los chimpancés, que parecen tener muchas más dificultades para diferenciar la acción efectiva de su intención, especialmente cuando estas se disocian (por ej., solo los niños siguen la mirada de reojo a un objeto, mientras que los chimpancés miran hacia donde está orientada frontalmente la cara). De hecho, el que alguien mire de reojo a un objeto denota para nosotros claramente sus intenciones, entre las cuales seguramente está la orientación social de esa mirada —no quiere que nos enteremos hacia dónde está mirando—, pero sobre todo los niveles de recursividad en la intencionalidad (de primer, segundo, tercer orden, etc.) que implican imaginar que tu imaginas que yo imagino, no quiero que tu sepas que yo estoy mirando algo que yo no quiero que tu creas que a mí me interesa… Esa orientación social de la mirada y de la intencionalidad humanas se manifiesta especialmente en la “intencionalidad compartida” o “sentido del nosotros”, es decir fijarse metas o planes de acción conjuntos, algo que nos diferencia claramente de otras especies y que sin embargo está claramente presente ya en un niño de un año (TOMASELLO, 2008, 2009), que se refleja en la sorpresa que expresan cuando alguien abandona una tarea compartida —por ejemplo un juego de construcción— y los intentos de volver a implicarle en la tarea, algo que en cambio no hacen los chimpancés, que no parecen sentirse tan interesados en compartir la tarea con otros. Esa intencionalidad compartida, el tipo superior de la representación de intenciones que nos permiten nuestras neuronas espejo, es de hecho el origen de otro rasgo representacional esencial de nuestra psicología intuitiva como es la tendencia a la cooperación, sin la cual la vida social tal como la conocemos, 189 organizada en torno a normas e instituciones, sería del todo imposible (TOMASELLO, 2009). Asumimos que el resto de las personas —al menos las que pertenecen al endogrupo— son colaboradoras, lo que implica que se representan conjuntamente con nosotros metas, planes de acción, respeto a ciertas normas e instituciones compartidas, etc., lo cual estaría en el origen no solo de los procesos de identificación social sino también de los conocidos procesos de conformidad, por los que nuestra mente intuitiva rechaza a quien es diferente —y evita ser diferente— y tiende más bien a conformarse o adaptarse a la norma, lo cual tiene sin duda importantes implicaciones para nuestra conducta social (por ej., HASSIN, ULEMAN y BARGH, 2005). Como indica TOMASELLO (2008, 2009) cooperar implica una notable complejidad representacional, una psicología intuitiva muy sofisticada, ya que no solo requiere esa atención conjunta o tener intenciones compartidas, sino representarse la perspectiva del otro al ejecutar el plan, en suma anticipar y leer sus estados mentales, un precursor de lo que será la teoría de la mente —la interpretación de la conducta de los demás y de uno en términos de estados mentales o representacionales— que hoy se asume como el rasgo representacional más característico de nuestra psicología intuitiva, un universal cognitivo, que salvo en algunos trastornos como el autismo, nos identifica como personas y nos diferencia claramente de otras especies cognitivas, ya que parece que solo los humanos resolvemos de modo eficiente e inequívoco tareas como la de la “falsa creencia”, es decir comprendemos que diferentes personas pueden tener estados mentales o representaciones distintos en función de su diferente acceso a la información sobre el mundo, y solo los humanos sentimos, gracias a nuestras neuronas espejo, una intensa empatía emocional hacia nuestros iguales. De hecho estos dos componentes de la teoría de la mente, la simulación de los estados informacionales y emocionales de los demás en nuestra mente para así poder anticipar y controlar mejor sus conductas, no solo son seguramente la base sobre la que se construyen buena parte de nuestras teorías implícitas sobre las demás personas y sobre nosotros mismos, sino casi con certeza los cimientos sobre los que se construyó esa nave de las metarrepresentaciones en nuestra mente (MITHEN, 1996), que abre la puerta a todas las funciones cognitivas explícitas. Frente a la vieja idea marxista de que lo que nos hizo humanos fue el trabajo y el uso de las herramientas (ENGELS, 1876), parece que la hominización está sobre todo vinculada a la vida en grupo. Así, DUNBAR (1993) mostró que el tamaño del cerebro en los animales es directamente proporcional al tamaño de los grupos en los que viven, dado que la mayor parte de la capacidad de cómputo se dedica a predecir y controlar las acciones de los otros, posiblemente a urdir y detectar posibles engaños, uno de los motores, según TRIVERS (2011), de la carrera de armamento mentalista, la “guerra social fría” que hizo 190 evolucionar nuestra capacidad de predecir y controlar la conducta de los otros y la propia como fundamento no solo de nuestra psicología intuitiva sino de nuestras funciones cognitivas explícitas. En relación con el origen mentalista de nuestras funciones cognitivas superiores, de la mente explícita, es especialmente interesante la teoría del origen caliente o emocional del conocimiento. Según esta idea, tendríamos una representación encarnada de nuestras emociones en forma de “marcadores somáticos” (DAMASIO, 1994) o “sistemas de valores” (EDELMAN y TONONI, 2000), desde los que detectamos los cambios que el mundo produce en nuestro cuerpo y desde los que, por tanto, aprendemos (recordemos, aprender es en sí mismo emocionante). Así, en contra de la tradición dualista en la que estamos inmersos —al menos desde el Capítulo Primero— podemos encontrar el origen funcional de la necesidad de explicitar, de convertir las representaciones implícitas en conocimiento, precisamente en el funcionamiento de las emociones: “a pesar de la aparente paradoja, creemos probable que fueran sobre todo las emociones las que impulsaron a los humanos a levantar su magnífico edificio de pensamiento” (EDELMAN y TONONI, 2000, pág. 261 de la trad. cast.) Así, cuando los indicadores emocionales se alteran o desvían de sus “estados de fondo” (DAMASIO, 1994) o de sus “sistemas de valores” (EDELMAN y TONONI, 2000), en suma de las expectativas habituales o implícitas sobre nuestros estados emocionales básicos, debido especialmente al fracaso o al error, es cuando surge la necesidad pragmática de recuperar ese estado de equilibrio y con ella, como veíamos también, ocasionalmente la demanda epistémica de interpretar el sentido de esa desviación. Pero no solo disponemos de “marcadores somáticos” internos sino que en la interacción con otras mentes disponemos también de marcadores externos, a través de la expresión corporal de las emociones. Sabemos que las neuronas espejo se ocupan también no solo de detectar las emociones de los otros a través sobre todo de su expresión facial sino de hacernos sentir empáticamente esas emociones como propias (“dichas neuronas se activan cuando vemos a los demás expresar sus emociones, tal como si nosotros estuviéramos haciendo las expresiones faciales que vemos”, IACOBONI, 2008, pág. 120 de la trad. cast.). La preferencia de los bebés por las caras como objeto perceptivo facilita la lectura continua de las expresiones faciales que, como hemos visto, con tanta facilidad imitan a edades muy tempranas. De hecho, se sabe que la representación de las caras humanas, junto con la de la mano, tienen una representación desproporcionada, en relación con su tamaño físico real, en nuestro cerebro (WILSON, 1998). Nuestra capacidad de leer en nosotros mismos y en los demás esos marcadores somáticos externos e internos de las emociones tendría una función esencial en el desarrollo de esa psicología intuitiva. Como señala 191 HUMPHREY (1983, pág. 15 de la trad. cast.), esta psicología natural se apoya en “utilizar un cuadro privilegiado de su propio yo como modelo de lo que es la otra persona”, un elegante cierre del ciclo o bucle, ya que si comenzamos sintiendo o simulando en nuestro propio cuerpo, gracias a las neuronas espejo, lo que vemos en los demás, acabamos por atribuir a los demás, por efecto de esas mismas neuronas multiusos, nuestros propios estados mentales cuando percibimos en ellos ciertas expresiones emocionales congruentes con ellos. Según esta hipótesis de la simulación (BARSALOU, 2008; GOLDMAN, 2000), recurrimos a esas representaciones mentalistas en primera persona para hacer más predecible y controlable la conducta de los demás cuando detectamos en ellos estados emocionales similares. Pero sobre todo para nuestro argumento aquí, utilizamos no solo los marcadores somáticos propios sino también los ajenos para detectar la incongruencia entre nuestros estados emocionales esperados y los realmente vividos, que es la llave que abre la puerta de la nave de las metarrepresentaciones, la que nos induce a pensar explícitamente en esas emociones para convertirlas en conocimiento. Y es que, recordemos, esa incongruencia duele, tal como vimos en el Capítulo II con el caso del miembro fantasma y la terapia de los espejos (RAMACHANDRAN, 2011), por cierto nada alejada, de nuevo, del funcionamiento de estas ubicuas neuronas espejo, ya que el propio RAMACHANDRAN (2011) ha podido comprobar cómo los pacientes con dolor del miembro fantasma pueden atenuar su dolor viendo cómo otra persona recibe un masaje en el equivalente a su miembro fantasma, algo no solamente sorprendente sino que puede tener un valor terapéutico en sí mismo porque como dice RAMACHANDRAN (2011, pág. 126 de la trad. cast.) “es obvio que no se puede dar directamente un masaje a un fantasma”. De esta forma, a través de la explicitación de nuestras emociones, podemos acceder a un conocimiento incipiente de nuestra psicología intuitiva, viviendo en carne propia lo que los otros sienten y viven, pero también proyectando en los otros nuestras propias emociones, para convertirlas así ya en sentimientos (DAMASIO, 1999), algo de lo que podemos empezar a hablar y a representar simbólicamente usando la panoplia de verbos mentalistas (SCHWANENFLUGEL, FABRICIUS y NOYES, 1996) que nos proporciona nuestra teoría de la mente. En el Capítulo VII veremos cómo en un primer momento este acceso explícito toma por contenido las propias representaciones implícitas, sin apenas modificarlas (recordemos que según dice MARCUS, 2008, la mente explícita, nuestra última tecnología mental, se nutre con la información dudosamente fiable que le proporciona el sistema cognitivo primario, la mente encarnada e implícita). De hecho, mientras nuestro conocimiento explícito sobre el mundo físico, por superficial que sea, es bastante limitado y en general tendemos a sobrevalorarlo —creemos que tenemos mucho más conocimiento sobre los objetos y los 192 dispositivos mecánicos del que realmente tenemos, como mostraron ROZENBLIT y KEIL, 2002, ¿sabemos realmente cómo funciona la cafetera con la que nos hacemos el desayuno?, ¿o el frigorífico?: por no decir un avión— nuestro conocimiento sobre el mundo social, interpersonal y no digamos sobre nosotros mismos, es mucho más amplio y variado, lo cual no quiere decir que sea certero o preciso. En el mundo psicológico y social, a diferencia del natural, tenemos teorías implícitas, o a veces no tan implícitas, para todo y para todos, teorías que manejamos además usualmente con asombrosa certidumbre. No hay que estudiar psicología para tener una idea de lo que es la inteligencia, la depresión o la creatividad, del mismo modo que no hay que estudiar física para predecir y controlar el movimiento de los objetos, con la diferencia de que en el caso de los objetos psicológicos, las personas, además creemos poder justificar el porqué de nuestras creencias. De hecho, no deja de ser curioso que en esta sociedad tan evolucionada, del espectáculo y las nuevas tecnologías, los grandes entretenimientos sociales en los medios de comunicación sigan siendo a fecha de hoy la práctica de la física intuitiva (deportes) y de la psicología intuitiva (los programas de la llamada telebasura, los reality shows, verdaderos ejercicios de psicología intuitiva, el equivalente a la actividad usual de espulgue entre los primates, que aquí se practican de modo simulado, mediante las neuronas espejo, sin correr el riesgo de salir emocional o psicológicamente dañados del juego). La diferencia es que sobre la psicología intuitiva, sobre los sentimientos, los amores y desamores, la conducta de la gente, se habla —ya una forma de representación explícita— mucho más que sobre la caída parabólica de los objetos o sobre los cambios de estados de la materia, por lo que no es casual que todos nosotros, sin necesidad de estudiar psicología, estemos más versados en el conocimiento intuitivo de las personas que en el de los objetos, donde nuestras representaciones siguen siendo en su mayor parte implícitas. Así, las personas tenemos teorías implícitas sobre la inteligencia —seguro que al lector le parece a primera vista más inteligente Barack Obama que Lebron James, ¿pero por qué?— sobre el amor y la amistad, sobre la ambición y la corrupción, y si nos ponemos a ello sobre cada uno de los siete pecados capitales y algunos de los veniales. Tenemos también estereotipos —que claramente adoptan la forma de teorías implícitas— sobre casi todas las variantes de la categorización social (profesiones, nacionalidades, tipos de personalidad, grupos étnicos, géneros, grupos de edad, etc.). Pero también tenemos una “teoría” sobre nosotros mismos, un autoconcepto, que aunque viene marcado somáticamente por esas experiencias encarnadas, por la actividad constante de nuestras neuronas espejo, interpretamos desde aquella teoría implícita dominante en nuestra cultura al menos desde la Ilustración, según vimos en el Capítulo Primero, la teoría del “Ejecutivo Jefe”, según la cual “los estados conscientes, 193 especialmente los pensamientos racionales, son la causa de las acciones” (CLAXTON, 2005, pág. 7), algo que a estas alturas del libro debería hacer, al menos, fruncir el ceño al lector. Y es que una vez más, nuestras representaciones implícitas lejos de ser el producto óptimo o racional de la aplicación de reglas bayesianas o estadísticas impolutas, del tipo AAA (arbitrarias, abstractas y amodales), es el resultado de un sistema representacional y de aprendizaje cuyas funciones y procesos en gran medida desconocemos, lo que nos lleva a que gran parte de nuestras teorías implícitas sobre las personas y sobre nosotros mismos conduzca a un profundo engaño sobre nuestra naturaleza psicológica, un engaño que hunde sus raíces en nuestra historia evolutiva, pero también en nuestra historia social y personal (TRIVERS, 2011). Solo hay que fijarse en la sorpresa, cuando no el estupor, que nos causan los resultados de buena parte de los estudios sobre nuestro funcionamiento cognitivo implícito (¿cómo es posible que porque nos lean palabras que evocan el mundo de las personas mayores luego caminemos más despacio?, ¿o que por leer un texto con un lápiz entre los dientes nos guste más?) para darnos cuenta de lo poco que conocemos nuestra propia mente y la de los demás por medio de la psicología intuitiva. Es cierto que en nuestro mundo real, cotidiano, la gente no lee textos con lápices entre los labios, pero también que muchos fenómenos cotidianos, muchas de nuestras acciones y las de los demás se basan en procesos similares sin que nos demos cuenta de ello, por lo que tendemos a atribuirlas a otras causas, de acuerdo con nuestras teorías implícitas. Y es que una vez más, como sucedía en el caso de la física intuitiva, si bien lejos del arbitrario mundo in vitro de los laboratorios los procesos asociativos no se aplican de forma óptima o racional como reglas estadísticas o formales, no dejan de tener una influencia sobre nuestras representaciones implícitas sobre las personas, como muestran los ejemplos de la Tabla 5.4, ya que nuestro aprendizaje implícito se apoya en ellas para detectar regularidades en los rasgos psicológicos y la conducta de las personas, aunque eso sí bajo las restricciones impuestas por nuestra psicología intuitiva. Tabla 5.4. Ejemplos de representaciones sobre el mundo psicológico adquiridas mediante los procesos de aprendizaje asociativo y que suelen conducir a errores o sesgos representacionales Contingencia Asumir que los rasgos estereotípicos tienden a covariar, así que las personas tímidas serán más reflexivas, las extrovertidas más alegres, los alumnos con mejores notas serán más inteligentes, (o extremando el tópico las personas obesas serán amables, las rubias tontas o los políticos corruptos). Contigüidad temporal Atribuir mis estados emocionales o psicológicos a los rasgos de la situación a los que estoy atendiendo ahora (de modo que aunque esté mordiendo un lápiz pensaré que este personaje es agradable o explicaré mi malhumor en función de lo que ha hecho mi hijo o mis alumnos en vez de considerar mis marcadores somáticos de base). Contigüidad 194 espacial Semejanza cualitativa Semejanza cuantitativa Contagiarse emocionalmente, sin darte cuenta, de los estados de ánimo de las personas que te rodean, por procesos de empatía. Categorizar los rasgos de las personas de acuerdo al heurístico de representatividad por el que se asume que, de entre varias personas, la bibliotecaria será la que lleva gafas, los alemanes los más fríos y racionales, etc. El error fundamental de atribución asume que una conducta puede explicarse en función de rasgos o estados mentales congruentes con ella (en lugar de considerar los componentes contextuales que han podido inducirla). Para mejorar el esfuerzo en contextos de aprendizaje formal hay que aumentar los niveles de exigencia, de forma que cuanto más se exige, más se motivarán los aprendices (cuando en realidad si estos perciben que la tarea excede sus capacidades dejarán de esforzarse). A grandes males, grandes remedios. Igualmente suponemos que la intensidad de una reacción debe correlacionar con la fuerza o importancia de sus causas, así que nos cuesta mucho entender que alguien reaccione intensamente ante algo que a nosotros nos parece nimio, sin tener en cuenta que no es ese suceso en sí sino la representación que la persona tiene de él, como consecuencia de su historia personal y de la acumulación de muchos otros sucesos previos. la que explicará esa conducta. Por tanto, al igual que en el caso de la física intuitiva, las restricciones impuestas por nuestras represent/acciones sobre el mundo social, interpersonal y personal, junto con los procesos asociativos en que se apoya el aprendizaje implícito nos proporcionan un conjunto de representaciones implícitas nada arbitrario que da lugar a teorías implícitas psicológicas, que aunque probablemente varíen en su contenido más que las teorías implícitas sobre el mundo físico, dado no solo el mayor contenido cultural de nuestra psicología intuitiva, sino las diferentes experiencias de aprendizaje personal e interpersonal que vivimos cada uno, habría ciertos principios, derivados del propio funcionamiento del sistema cognitivo implícito, similares a los observados en el caso de la física intuitiva: — Realismo intuitivo: al igual que en el caso de nuestras teorías implícitas sobre el mundo físico, también en la representación del mundo social asumimos un realismo epistemológico, creemos que el mundo social es tal como lo vemos (y no que lo vemos tal como somos nosotros, por parafrasear de nuevo a KOFFKA), de modo que nuevamente todos los procesos que subyacen a nuestra psicología intuitiva se vuelven representacionalmente transparentes, invisibles. Estamos convencidos una vez más de que los rasgos que atribuimos a las personas están en las personas, y no en nuestra mente. Un ejemplo de ello es el proceso de naturalización (MOSCOVICI, 1976) en la adquisición de representaciones sociales, o de estereotipos, por el que convertimos esas representaciones o impresiones en hechos, algo que sucede también en la formación de impresiones (ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008). Así, por más datos que se acumulen en contra (ver Capítulo IV), creemos que nuestros estereotipos son ciertos y, en términos más generales, que nuestra visión del mundo es 195 correcta, lo cual quiere decir que si otros no están de acuerdo con nosotros, están necesariamente equivocados, el germen cognitivo de la intolerancia y el rechazo a lo diferente (ROSS y WARD, 1996), un rasgo que lamentablemente parece ser también un universal cognitivo, anclado profundamente no solo en nuestra mente primaria sino posiblemente en la de otros primates, que tienden a asociar a los miembros del propio grupo a objetos placenteros mientras que asocian objetos desagradables al exogrupo (MAHAJAN y cols., 2011). Otro ejemplo lo encontraríamos en la representación de nuestros propios procesos mentales, que como vemos se basa en la idea de un Ejecutivo Jefe racional y objetivo, o en las concepciones sobre la memoria, que tienden a sobrevalorar la fiabilidad y exactitud de nuestros recuerdos, algo que pone en duda la investigación sobre la llamada psicología del testimonio (LOFTUS, 1996), o en nuestras teorías implícitas sobre el aprendizaje, que se apoyan en este realismo ingenuo y tienden a asumir nuevamente que aprender es hacer una copia más o menos fiel de la realidad en lugar de un complejo proceso constructivo (POZO y cols., 2006), hasta el punto de que la primera teoría implícita que adquieren los niños sobre su aprendizaje suele ser un conductismo ingenuo (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a) según el cual la mera exposición a una información y la práctica aseguran el aprendizaje, algo coherente de hecho con nuestra teoría de la mente, el núcleo de nuestra psicología intuitiva, que de acuerdo con la tarea de la falsa creencia asume que si dos personas acceden a la misma información sobre un suceso deben tener la misma representación del mismo. — Representación en términos de estados del mundo más que de los cambios o procesos que tienen lugar entre ellos. Ya veíamos en el caso de la física intuitiva que nuestras representaciones implícitas, de acuerdo con su naturaleza conservadora, asumen por defecto ciertos estados habituales del mundo, tienden a encerrar o reconocer los nuevos sucesos en un número de categorías concebidas como estados naturales del mundo. Lo mismo sucede en el mundo social, como muestra el alto valor funcional de los estereotipos, pero también muchas categorías psicológicas que atribuimos como rasgos estables para explicar la conducta de las personas en términos de estados (inteligencia, personalidad, etc.) y no de procesos mentales. Para nuestra psicología intuitiva las personas son inteligentes, tímidas, vagas, creativas, egoístas o cariñosas, de modo que la inteligencia, la creatividad, la timidez, la motivación o la afectividad son un estado personal y no un proceso que se despliega en un contexto concreto. Nuestra psicología se apoya en teorías implícitas de rasgos estables, mientras que buena parte de la investigación psicológica está mostrando el carácter situado de nuestras representaciones 196 o conductas (las personas estamos más que somos). De hecho, los estudios muestran que usamos esas representaciones mediante rasgos estables especialmente para categorizar a aquellos a quienes menos conocemos o a quienes son más diferentes de nosotros. Cuanto más conocemos a una persona, o más nos identificamos con ella, menos estereotipada y más individualizada es nuestra representación de ella (ULEMAN, SARIBAY y GONZÁLEZ, 2008). Un ejemplo claro de ello es el llamado error fundamental de atribución o sesgo de correspondencia (ROSS, 1977) según el cual tendemos a atribuir la conducta de las personas a rasgos estables en lugar de explicarlas en función de las circunstancias o contextos que les inducen a esas conductas: los alumnos no estudian porque son vagos, tu no me haces caso porque eres egoísta, etc. Como ha señalado CLAXTON (2008), refiriéndose en su caso a las estereotipadas teorías implícitas que los profesores tienen para dar cuenta del rendimiento de sus alumnos, el primer paso para cambiar esas teorías es comenzar a pensar en términos de procesos en lugar de pensar en estados (no es que los alumnos sean vagos sino que no están motivados para esa tarea, no es que no sean inteligentes, sino que no tienen la estrategias adecuadas, etc.). ya que ello permite pensar en intervenciones que activen esos procesos concretos, algo muy difícil si nos enfrentamos a un estado, como el que predicen nuestras teorías implícitas, en forma de rasgo psicológico estable e invariante (¿cómo voy a cambiar yo la inteligencia de un alumno?). Una vez más esta creencia intuitiva en los estados más que en los procesos psicológicos está profundamente enraizada en nuestra teoría de la mente, que atribuye la conducta de las personas a estados mentales, subjetivos, y no a procesos psicológicos, que como hemos visto, no son directamente accesibles a la psicología intuitiva (si lo fueran, la psicología experimental no existiría, porque la introspección bastaría para comprender por qué hacemos realmente las cosas). — Representación de sucesos mediante cadenas causales simples. Al igual que en el caso de la física intuitiva, las reglas del aprendizaje asociativo nos permiten simplificar sucesos o situaciones complejas mediante cadenas causales simples (Tabla 5.4). Si alguien deja de llamarnos tras conocer a otra persona, o tras obtener la beca que tanto buscaba, establecemos fácilmente un nexo causal entre ambos sucesos. Si un alumno baja notablemente su rendimiento y nos enteramos de que sus padres se han separado, establecemos rápidamente una conexión causal entre ambos sucesos. De la misma forma los estereotipos no se limitan a predecir la coocurrencia de dos rasgos, sino que establecen relaciones causales entre ellos. El clásico titular sesgado que habla de “Una persona de etnia gitana detenida tras una 197 reyerta” no solo establece una covariación entre ambos rasgos, sino que sugiere una relación causal entre ellos. Sería difícil imaginar que el titular hablara de “Una persona rubia detenida tras una reyerta”, por más que la persona detenida tal vez sea rubia. En cambio, si nos enteramos de que una persona obesa ha sufrido un infarto, fácilmente establecemos un nexo causal, por más que además de ser obesa esa persona pueda ser rubia, o de etnia gitana. Nuestro sistema cognitivo primario no se limita a asociar sucesos o estados del mundo psicológico según una lógica arbitraria, cierra de forma superficial esas situaciones mediante cadenas causales simples, que nuestra mente consciente tiende a aceptar dócilmente. De esta forma, como ya sucediera en el caso de las representaciones implícitas sobre el mundo físico, nuestra psicología intuitiva nos proporciona representaciones en apariencia muy eficaces, aunque con mucha frecuencia engañosas (TRIVERS, 2011) y, lo que es peor, que muchas veces dan lugar a conductas disruptivas, desajustadas o que simplemente escapan a nuestro control. Pero como ya veíamos en aquel caso, tampoco aquí el sistema cognitivo primario hace preguntas, sino que nos proporciona respuestas cerradas, en forma de representaciones implícitas o encarnadas, a preguntas que ni siquiera hemos llegado a plantearnos. No es que nos preguntemos sobre la relación entre las calificaciones del alumno y la separación de sus padres, se nos presenta simplemente como algo obvio; tampoco nos preguntamos por qué nos gustan unas personas y no otras, o un tipo de música o un hábito y no otro. Nuevamente necesitamos que se violen nuestras expectativas implícitas para que tengamos que replantearnos nuestras representaciones y así dejen de ser transparentes. Tal vez un compañero nos comente que en su asignatura el rendimiento del alumno de hecho ha mejorado. O nos demos cuenta de que ciertas amistades o relaciones íntimas que mantenemos nos empiezan a producir más dolor que placer. O que ciertos hábitos (tabaco, alcohol, drogas…) nos producen demasiado placer y ya casi no podemos vivir sin ellos. Con mucha frecuencia detectar esas violaciones de las expectativas implícitas es más difícil en el mundo psicológico o social que en el físico. Al fin y al cabo en aquél el comportamiento de los objetos es independiente de nuestras creencias sobre ellos, responde de hecho a las leyes de la física formal y no a las de la física intuitiva, los objetos más pesados no caen más rápido por más que lo creamos. En cambio en el mundo social la conducta de las personas, incluida la nuestra, no es desde luego independiente de nuestras creencias sobre ellas, como muestra el efecto de la profecía autocumplida (JUSSIM, 2012; MADON y cols., 2011), un mecanismo que posiblemente está en la base del mantenimiento de nuestros estereotipos e impresiones personales; si yo creo que una persona es inteligente o antipática, mis interacciones con ella aumentarán la probabilidad de 198 que se comporte así, lo que dificulta detectar esas inconsistencias (sigo pensando que necesito la relación con esa persona, porque me resulta gratificante y me da seguridad, aunque también me hace sufrir). Además, si detectar inconsistencias entre mis representaciones, siempre duele, como muestra el ejemplo de miembro fantasma de la Figura 2.1 (pág. 65), en el caso de la psicología intuitiva duele especialmente, dado el alto contenido emocional de esas representaciones. Aunque duela desprenderse de la idea de que todo movimiento implica una fuerza, siempre duele más desprenderse del novio, del tabaco o de una parte de nuestra autoestima. Por tanto no es infrecuente que tardemos en detectar esas inconsistencias en el mundo social y que cuando lo hagamos las representaciones en que se basan estén tan reforzadas y consolidadas por los procesos de aprendizaje implícito que resulten muy difíciles de remover. Aun así, nos encontramos cada vez con más frecuencia ante un desajuste entre nuestras expectativas sociales y psicológicas y las conductas que observamos en otras personas y también, por qué no, en nosotros mismos. Ocurre que aprendemos a activar aquellos circuitos viciosos o deliciosos de la dopamina ante situaciones o mediante hábitos que llegan al punto de volverse disruptivos o de que perdamos el control sobre ellos. O que no podemos controlar nuestras emociones, bien sea de miedo o temor (a los exámenes, a hablar en público o en inglés, al fracaso, a ligar, a que nuestro novio nos engañe…), o de placer en contextos que no deberían gustarnos, ya que producen daño a los demás o a nosotros mismos (bullying, violencia, drogas, etc.), o porque nos generan dependencias que no podemos controlar (de ciertas personas, del éxito, de la valoración de los demás, de la necesidad de ligar…). Es más, hay buenas razones para creer que esos desajustes son y serán cada vez más frecuentes. Si veíamos que las representaciones implícitas sirven para normalizar, para reducir las situaciones de incertidumbre a contextos rutinarios, sobreaprendidos, para convertir problemas potenciales en simples ejercicios, la complejidad de la vida social, el acelerado cambio que se está produciendo en nuestros entornos culturales, hace cada vez más difícil vivir encerrado en las propias representaciones implícitas o en esos cómodos contextos rutinarios. Basta con cambiar de entorno académico, laboral o cultural para que buena parte de las certezas que nos proporcionan nuestras teorías implícitas se resquebrajen. Cuando viajamos a otros países, especialmente si la brecha cultural es amplia, las representaciones sociales que damos por supuestas en nuestra cultura, y con ellas buena parte de nuestra psicología intuitiva, dejan de ser eficaces y debemos proveernos de nuevas representaciones, probablemente de forma explícita y deliberada, ya que los procesos de aprendizaje implícito, como veíamos en el Capítulo IV, producen un cambio muy lento. Lo mismo nos sucede ante nuevos contextos académicos, en los que las viejas formas de aprender, basadas en la 199 repetición y el aprendizaje asociativo reclaman nuevas concepciones u nuevas prácticas de aprendizaje (POZO, 2008; POZO y cols., 2006), o profesionales, donde el estudiante, feliz él, que se incorpora al mundo del trabajo, deberá cambiar de forma explícita y deliberada su forma de afrontar las tareas, de tomar decisiones, de adquirir nuevos conocimientos, o de relacionarse con los compañeros. Pero también se requieren cambios personales, ya que las relaciones interpersonales son mucho más complejas y cambiantes de lo que eran. Incluso el seguro refugio de nuestra identidad personal, el propio sentido del yo, está cambiando de forma acelerada en una sociedad que cada vez nos reclama identidades más variables y plurales, donde el propio desdoble de las relaciones sociales en redes sociales nos invita y casi nos reclama mantener múltiples identidades, alter ego (MONEREO y POZO, 2011) de forma que acaba diluyéndose la supuesta unidad del yo, uno de los supuestos más sagrados de nuestra psicología intuitiva (RAMACHNADRAN, 2011), para dar lugar a múltiples y cambiantes identidades que hay que reconciliar o integrar de forma explícita, como veremos en el Capítulo VII. Cuando el yo pasa a ser la primera persona del plural (POZO, 2011) hay que empezar a pensar que necesitamos fuertes cambios personales que no vamos a lograr por procesos de aprendizaje implícito. En suma, nuestra psicología intuitiva es cada vez más insuficiente para afrontar las demandas de aprendizaje de esta sociedad actual, que requiere de todos nosotros un cambio continuo, dado que las estructuras familiares, profesionales, y en general culturales, están en constante transformación, lo que exige de todos nosotros seguir aprendiendo en cada uno de esos ámbitos. Al igual que en el caso del aprendizaje sobre los objetos, explicitar nuestra psicología intuitiva, sea para adquirir conocimientos psicológicos o para cambiar personalmente, puede implicar procesos de aprendizaje explícito de diferente complejidad, posiblemente mediados por algún tipo de intervención psicológica. Nuevamente en su forma más simple hablaríamos de procesos de crecimiento (adquirir, usualmente por procesos asociativos, nuevas representaciones que supriman asociaciones previas inconvenientes, o conductas que nos ayuden a controlar ciertas acciones o representaciones, por ejemplo inhibir ideas o hábitos inadecuados), de ajuste (establecer relaciones explícitas entre las categorías de nuestra psicología intuitiva, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas para así generar nuevos conceptos o modificar los que ya tenemos, por ejemplo, nuestros estereotipos o ciertas actitudes sociales, pero también la relación, y no solo la asociación entre ciertos hábitos y reacciones emocionales) hasta la reestructuración, cuando ese aprendizaje llegue a implicar un cambio más o menos radical, no un simple crecimiento o ajuste, una reorganización de la propia identidad o conducta, que implique repensar, por medio de una terapia constructivista, algunos de los supuestos básicos en que se cimenta, cuando 200 requiera un profundo cambio personal (CARO GABALDA, 2011; NEIMEYER, 2009). Se trata en definitiva de ayudar a las personas a acceder, más allá de su física y de su psicología intuitiva basadas en el aprendizaje implícito y asociativo, a nuevas formas de aprender que les permitan afrontar, de forma más equilibrada y exitosa, esas nuevas demandas generadas por una nueva cultura del aprendizaje y del desarrollo personal. La Tercera Parte del libro está íntegramente dedicada a esas nuevas formas de aprender, pero antes de ocuparnos de los procesos de aprendizaje explícito en el Capítulo VII, lo que ayudará a definir las formas en que podemos intervenir en diferentes contextos para promoverlos (Capítulo VIII), parece conveniente preguntarnos cómo transforman las influencias culturales nuestras formas de aprender y con ellas nuestra mente. 1 El lector puede encontrar algunos de estos fenómenos que nos parecen mágicos, pero que no violan ninguna ley científica en la revista virtual de divulgación científica El Rincón de la Ciencia, especialmente en el número 59, de junio de 2011, dedicado precisamente a cómo pueden usarse estos trucos de magia para enseñar ciencias http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Numeros/num-59.html 201 TERCERA PARTE El aprendizaje explícito, constructivo y simbólico 202 CAPÍTULO VI El aprendizaje humano como actividad cultural: Cómo la cultura transforma la mente Contamos historias y oímos historias porque vivimos dentro de historias John BARTH Los campos son más verdes en el decirlos que en su verdor. Las flores si se describen con frases que las definan en el aire de la imaginación, tendrán colores de una permanencia que la vida celular no permite. Fernando PESSOA: Libro del desasosiego La civilización es una educación de la naturaleza. Lo artificial es el camino para una apreciación de lo natural. Lo que hay que hacer, sin embargo, es no tomar nunca lo artificial por lo natural. Es en la armonía entre lo natural y lo artificial en lo que consiste la naturalidad del alma humana superior. Fernando PESSOA: Libro del desasosiego La misión del hombre en el corto espacio que le toca vagabundear sobre la tierra es precisamente evitar el desorden, corregir el desorden. Crear métodos que te permitan ordenar las cosas, colocarlas en su sitio, en un archivo. Eso es lo que te separa del animal. Construir el orden: el reloj, la agenda, el cuaderno con las hojas unidas por una espiral de acero, el archivo, la casa como una conjunción de estancias especializadas: cocina, comedor, baño, salón, dormitorio. Rafael C HIRBES: Crematorio La literatura no surgió el día en que un chico llegó gritando “un lobo, un lobo”, saliendo del valle Neanderthal con un gran lobo gris en sus talones; la literatura empezó el día en que un chico llegó gritando “el lobo, el lobo” y no había ningún lobo tras él”. Vladimir NABOKOV: Curso de literatura “No lo olvides nunca, Manolito, nunca: lo primero es el verbo, siempre el verbo”… Y yo enredaba entonces en la frase, la tocaba aquí y allá con la punta del lápiz como si la frase fuese un plato de algo y yo un comensal inapetente. Porque a mí el verbo por más que lo interrogase nunca me decía nada. En el silencio laberíntico de la sintaxis, yo empecé a extraviarme para siempre en el mundo. Luis LANDERO: Entre líneas: el cuento o la vida El aprendizaje como actividad cultural: Cuando la carne se 203 hace verbo Según hemos ido viendo, los modelos actuales sobre la construcción de la mente, tanto en la filogénesis como en la ontogénesis, van en contra de uno de los mitos fundacionales de nuestra tradición cultural, según la cual en el principio era el Verbo. Descontando aquí las posibles connotaciones religiosas de esta creencia, sobre ella se asientan los supuestos epistemológicos, relativos a la naturaleza del conocimiento y a su adquisición, de nuestra cultura logocéntrica. Pero, según he ido argumentando en los capítulos anteriores, la investigación psicológica, así como en otras disciplinas afines, apoya hoy de forma convincente, en contra de esta idea, la primacía no solo filogenética y ontogenética sino también funcional de las representaciones implícitas y encarnadas. Parece que en el principio son más bien las neuronas canónicas y las neuronas espejo, junto con los procesos de aprendizaje asociativo, los que nos proporcionan una representación del mundo que solo tardíamente —en la filogénesis, en la ontogénesis y en el propio funcionamiento cognitivo— se convierte en verbo, se redescribe en forma de representaciones simbólicas. Pero si hasta ahora hemos visto cómo esas formas inferiores del aprendizaje restringen nuestra representación del mundo y lo que en él podemos aprender, a partir de ahora vamos a ocuparnos de cómo los procesos de aprendizaje explícito, apoyados en esos sistemas de representación simbólica culturalmente dados, modifican o reconstruyen nuestras representaciones implícitas y encarnadas, cómo la carne se hace verbo y al hacerlo se transforma. Hasta ahora hemos ido viendo que desde el punto de vista del aprendizaje humano, lo que identifica al homo discens como especie cognitiva, nuestra principal seña de identidad, es la inequívoca capacidad de explicitar nuestras representaciones, algo que en otras especies, por ejemplo de primates, resulta en el mejor de los casos mucho más equívoco o parcial (como mostraba la Tabla 3.3 en la pág. 103), tal vez porque, como veíamos entonces, buena parte de esas funciones cognitivas explícitas no solo dependen de la historia evolutiva de esas especies sino de lo que podríamos llamar su zona cultural de desarrollo próximo, de cómo la organización social o cultural genera nuevas posibilidades para el desarrollo de esas funciones cognitivas. De hecho, en general los monos enculturados —se entiende que en una cultura humana— suelen mostrar funciones explícitas más evolucionadas o más complejas. Si eso es así en el caso de los monos, con mayor motivo lo será en el de los aprendices humanos. La nave central de las metarrepresentaciones, donde se lleva a cabo el aprendizaje explícito, no es solo una grandiosa construcción neurocognitiva, al modo de las catedrales góticas de amplias y luminosas bóvedas, sino también una construcción cultural, fruto de un proceso de sociogénesis sin el cual tampoco puede entenderse propiamente el aprendizaje humano. 204 Aunque tampoco es este el lugar para delimitar el concepto de cultura y si a partir de ese concepto puede hablarse de aprendizaje cultural en otros animales, hay motivos para asumir que en caso de existir realmente cultura en otras especies, es sin duda algo cualitativamente distinto de lo que conocemos por cultura humana. “hasta la fecha no se ha observado ninguna especie animal que no sea la humana que tenga conductas culturales que acumulen modificaciones y así multipliquen su complejidad con el tiempo” (TOMASELLO, 2009, pág. XI). De hecho hay tres rasgos presentes en todas las culturas humanas que las diferencian de cualquier forma de organización social en otros animales y que además tienen una clara influencia en nuestros procesos de aprendizaje explícito. El primero de estos rasgos es precisamente la acumulación cultural, a la que TOMASELLO, KRUGER y RATNER (1993) se refieren como efecto ratchet, el efecto multiplicador de las ruedas de un engranaje. Las sociedades humanas son las únicas en las que sus miembros siempre aprenden, usando la célebre frase de Newton, subidos a hombros de gigantes, aprovechando la herencia cultural de sus antecesores. A diferencia de otras especies que se enfrentan al ambiente con el único bagaje de su herencia genética —recordemos que tal como Darwin creía, pero nunca pudo demostrar experimentalmente, se ha demostrado ya que los caracteres fenotípicos adquiridos no se transmiten genéticamente—, nosotros disponemos de esa doble herencia, genética y cultural (POZO, 2006). En cierto modo la cultura —o la civilización como control o domesticación de la naturaleza (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000)— nos lleva a vivir en un mundo más lamarckiano que darwiniano (CARBONELL y SALA, 2002; COLE, 1996; PINKER, 1997; POZO, 2001) en el que si bien no se transmite genéticamente el fenotipo biológico —eso no ha cambiado— sí hay una transmisión cultural de lo que, usando el término de DAWKINS (1982), podríamos llamar “el fenotipo extendido”, la mente culturalmente extendida (CLARK, 2001) a través de la acumulación y transmisión de representaciones culturales. Qué sería de nosotros si cada generación hubiera de reinventar el fuego, la rueda, los calendarios o la escritura. Aunque, como veremos en el próximo apartado, ese proceso de acumulación cultural sin duda se ha acelerado, la hominización es en sí mismo un proceso de acumulación cultural que impulsa la evolución en las formas de vida y también en las formas de representarse el mundo y aprender de él. A pesar de algunos mitos muy extendidos sobre las hazañas de transmisión cultural entre algunos monos, como el célebre lavado de patatas entre los macaca fuscata, una especie de monos que vive en Japón, que supuestamente se enseñan unos a otros a lavar las patatas antes de comerlas, cabe pensar que la vida de los primates en su entorno natural, y con ella sus formas de aprender, apenas ha cambiado desde hace millones de años, si no es por los cambios geológicos y climáticos y, más recientemente, por la propia acción humana, al destruir buena parte de sus 205 hábitats naturales, como los del resto de las especies, otra consecuencia del dudoso proceso civilizador emprendido por nuestra especie. En cambio, como veremos en un próximo apartado, nuestras formas de aprender no solo han cambiado con esa acumulación cultural, sino que están cambiando hoy, ahora mismo, de forma acelerada. Una consecuencia de esa acumulación cultural va a ser por tanto la diversidad en las formas culturales de aprendizaje, no solo cuando se comparan culturas en el tiempo sino también en lo que, a partir del libro de NISBETT (2003), podríamos llamar la “geografía del aprendizaje”. Si asumimos, nuevamente con TOMASELLO (2009, pág. IX) que en términos biológicos se puede hablar de cultura “cuando los individuos aprenden socialmente hasta el grado de que diferentes poblaciones de una especie desarrollan diferentes formas de hacer las cosas”, la acumulación cultural va a conllevar también una diversidad en las formas de representación y aprendizaje, que contrastará con la universalidad del funcionamiento de nuestra mente primaria, tal como se ha descrito en capítulos anteriores, de forma que, según veremos en el Capítulo VIII, con el que se cierra el libro, diferentes culturas reconstruirán de modo distinto las funciones psicológicas primarias, producto de nuestra herencia biológica. Esa trasformación de las funciones cognitivas debido a la acumulación cultural vendrá en buena medida condicionada o restringida por la propia naturaleza de los dispositivos culturales mediante los que las representaciones compartidas se convierten en conocimiento, es decir se explicitan. El segundo rasgo que diferencia a las culturas humanas de manifestaciones similares en otras especies es la construcción de sistemas culturales de representación que al tiempo que sirven de memoria cultural transforman la mente en la medida en que se convierten en auténticas prótesis cognitivas que, en un sentido literal, se incorporan a nuestro funcionamiento cognitivo y lo reformatean. La explicitación de las representaciones requiere códigos, lenguajes, que desde los formatos orales originales, desde el lenguaje natural, evolucionaron hasta generar registros o mensajes codificados externamente, mediante diferentes soportes materiales (pinturas, huesos, quipus incas, esculturas, tablillas, etc.) externos a las propias mentes que los usan y por tanto más permanentes o menos perecederos, que por un lado sirven para conservar y trasmitir esa cultura acumulada pero por otro, como veremos en un próximo apartado, cumplen una función no menos importante de reformatear culturalmente las mentes de quienes los usan. Dado que las mentes no fosilizan, si podemos reconstruir nuestro pasado reciente como especie es en parte gracias a los vestigios, a las huellas materiales, que ha ido dejando la producción cultural humana, especialmente en los últimos 100.000 años, cuando propiamente puede hablarse del homo sapiens o a nuestros efectos del homo discens. Pero la huella más profunda es la que ha 206 producido la interiorización o incorporación de los sistemas culturales de representación (escritura, número, tiempo, música, etc.) en nuestra mente, en nuestras funciones cognitivas, de forma que los cambios en las tecnologías del conocimiento, que iremos viendo a lo largo de este capítulo en forma de tres grandes revoluciones culturales (SIMONE, 2000) —la invención de la escritura hace 5.000 años, la de la imprenta hace 500 años y la revolución digital desde hace poco más de 50 años—, han generado nuevas formas de pensar y aprender en el mundo. Un último rasgo del aprendizaje cultural humano, vinculado también a esa acumulación cultural mediante sistemas externos de representación, es que somos la única especie con una organización social del aprendizaje, basada en instituciones sociales (el clan, la familia, la escuela) que, de forma más o menos explícita, se ocupan de asegurar la enculturación de los nuevos miembros del grupo, promoviendo no solo el acceso a ese conocimiento culturalmente acumulado sino también a las funciones y representaciones mentales que hacen posible su uso. Aunque nuevamente desde la investigación etológica se reclaman análogos en otras especies, parece que los humanos somos los únicos que inequívocamente enseñamos de forma intencional o deliberada (PREMACK y PREMACK, 1996; VISALBERGHI y FRAGASZY, 1996). En otras especies los miembros más jóvenes imitan a los más expertos, pero solo en la nuestra hay pruebas inequívocas de enseñanza, es decir de que los adultos realicen acciones cuyo fin no es obtener un beneficio inmediato, en términos de energía o información, sino modificar las representaciones de otros miembros de su especie (CARO y HAUSER, 1992), posiblemente porque enseñar requiere disponer de una teoría de la mente plenamente eficaz, ya que hay que creer que el otro no sabe o no conoce algo para proponerse enseñarlo (WELLMAN y LAGATTUTA, 2004). No es casual por tanto que sea en torno a los 4 años, la edad mágica de acceso a la teoría de la mente, cuando los niños no solo comienzan a elaborar una teoría implícita del aprendizaje (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a, 2006b), sino que también se muestran inequívocamente dispuestos a enseñar a otros (ZIV y FRYE, 2004). De hecho, como veremos en el Capítulo VIII, la organización institucional del aprendizaje y las propias formas de enseñar cambian nuevamente a través del tiempo (CASE, 1996; OLSON y BRUNER, 1996) y también, de unas sociedades a otras (LI, 2012; TWEEED y LEHMAN, 2002) e incluso en diferentes contextos dentro de una misma sociedad (SAWYER y GREENO, 2009), variaciones que constituyen una prueba más de su naturaleza cultural según TOMASELLO (2009). Pero a pesar de esa diversidad cultural en las formas de organizar el aprendizaje, todas las culturas humanas contienen una pedagogía implícita, una intencionalidad educativa de transmitir esa memoria cultural a los miembros más jóvenes de la 207 sociedad (PREMACK y PREMACK, 1996), ya que sin ella esa acumulación cultural se vería seriamente amenazada y con ella la propia supervivencia de la cultura. En suma, al aprendizaje humano, a diferencia del de otras especies, no puede entenderse fuera de ese marco de acumulación cultural mediada por sistemas externos de representación y organizada socialmente, de modo más formal o informal, a través de diferentes espacios de socialización o enseñanza. No se trata solo, como es obvio, de que en las sociedades humanas gran parte de lo aprendido tiene un contenido cultural, sino de entender cómo cada cultura formatea y cambia las formas de conocer y aprender, en suma, de cómo mente y cultura se construyen mutuamente no solo hoy, sino a lo largo de toda su historia, que es por donde comenzaremos. Los orígenes de la mente explícita: La construcción mutua de mente y cultura Merlin DONALD (1991) ha hecho una propuesta muy sugerente de cómo pudo haberse producido la coevolución o hibridación entre la mente y la cultura a lo largo de varios millones de años hasta dar lugar a esta mente compleja, compuesta, tal como hemos ido viendo, por varios subsistemas con funciones diferenciadas. Según este modelo, la evolución de la mente humana ha hecho posible el desarrollo y distribución social de sistemas culturales de representación cada vez más potentes, que no solo han hecho más fluida y eficaz la distribución o diseminación cultural de los nuevos conocimientos generados en cada sociedad, sino que, a su vez, han permitido nuevos desarrollos de esa mente, al reformatear o reconstruir su propio funcionamiento mediante nuevos sistemas de memoria y representación mental. Según DONALD (1993, pág, 737) “hubo tres importantes transformaciones cognitivas por las que la mente humana moderna surgió a lo largo de varios millones de años, partiendo de un conjunto de destrezas parecidas a las de un chimpancé. Esas transformaciones dejaron por un lado tres sistemas de representación y memoria nuevos, exclusivamente humanos y, por otro, tres capas intercaladas de cultura humana, cada una de ellas basada en su propio sistema de representaciones”. Como consecuencia de ello, DONALD (1991, 1993) identifica cuatro tipos de mente (episódica, mimética, simbólica y teórica), de las que las tres últimas estuvieron vinculadas a esas tres grandes revoluciones en los sistemas culturales de representación y comunicación (que fueron respectivamente el gesto, el lenguaje y los sistemas externos de representación) (ver Tabla 6.1). Cada uno de esos tipos de mente, apoyado en su correspondiente sistema cultural de representación, sigue manteniendo funciones cognitivas propias en nuestra mente actual, donde esas distintas capas representacionales no solo se 208 superponen, sino que, de acuerdo con la lógica de las jerarquías estratificadas, una vez más las de nivel inferior restringen el funcionamiento de las de nivel superior, que a su vez redescriben o reconstruyen las funciones de los niveles representacionales inferiores. De hecho, como destaca NELSON (2009) hay un estrecho paralelismo entre esta construcción cultural de las funciones representacionales y el propio desarrollo de esas mismas funciones en los niños, que pasan básicamente por las mismas etapas (enactivas, icónicas y simbólicas según la denominación de BRUNER, 1966). Tabla 6.1. Niveles sucesivos en la evolución de la mente humana y la cultura. Cada uno de esos niveles sigue ocupando un nicho cultural hoy, por lo que las sociedades plenamente modernas tienen los cuatro niveles o tipos de mente presentes simultáneamente (tomado de DONALD, 2001) Mente Especie/período Nuevas formas Cambio logrado Control social Episódica Primate Percepción de hechos episódicos Autoconciencia y sensibilidad a los sucesos Episódico y reactivo Mimética (primera transición) Primeros homínidos, hasta el Homo Erectus (2 millones — 400.000 años) Acción, metáfora Destreza, gesto, mímesis, imitación Estilos miméticos y arquetipos Mítica (segunda transición) Humanos, hasta llegar al Homo sapiens sapiens (desde hace unos 500.000 hasta hoy) Lenguaje, representación simbólica Tradiciones orales, ritual mimético, pensamiento narrativo Basado en los mitos Cultura moderna Universo simbólico externo Formalismos, artefactos teóricos masivos, de propósitos generales Pensamiento y control paradigmático, institucionalizado Teórica (tercera transición) La mente episódica: Aprendiendo a asociar sucesos Según DONALD (1991), los primeros homínidos, como otros muchos primates, por ejemplo los chimpancés actuales, cuyo último linaje común al nuestro data como mínimo de hace unos 6 millones de años, se caracterizaban por disponer de una mente episódica, especializada en detectar mediante procesos de aprendizaje asociativo covariaciones entre sucesos y acciones en el ambiente, que darían lugar, tal como hemos visto en el capítulo anterior, a representaciones implícitas bajo las restricciones impuestas por las propias estructuras somatosensoriales. Por tanto, no serían muy diferentes, en su naturaleza representacional, de las que caracterizan hoy no solo a los primates sino a otros muchos animales, cuyas mentes según HAUSER (2000) disponen de unos “universales cognitivos” especializados en “reconocer objetos, contar y orientarse”, que estarían en el origen de esta mente episódica. Según hemos 209 visto, al menos en el caso de los primates ese tipo de representaciones se apoyan en la activación de neuronas canónicas que procesan esos objetos en términos de patrones de acción, por lo que la mente episódica aprendería no solo regularidades ambientales, sino también destrezas y secuencias procedimentales ligadas a una representación encarnada del ambiente, lo que permite a los primates un manejo rudimentario de ciertas herramientas simples que no impliquen transformar el objeto para nuevas funciones cognitivas o acciones (MITHEN, 1996). Los primates son capaces de un uso de las herramientas que no requiera combinar mentalmente acciones o representaciones (WYNN, 2000). Como consecuencia de su naturaleza encarnada, estas representaciones no solo están situadas en un contexto concreto sino también ligadas al momento concreto de su producción. Los animales, como los bebés, viven siempre atrapados en el tiempo (ROBERTS, 2002), en un presente continuo, que les impediría tanto la recuperación explícita de representaciones ausentes (recuerdo) como la anticipación de re-presentaciones futuras (intenciones y planes). El resto de los animales no podrían viajar en el tiempo como nosotros hacemos, ya que de hecho no tendrían una representación explícita del tiempo (POZO, 2001). Por tanto, la mente episódica no puede manipular o transformar sus propias representaciones de los sucesos, sino que es esclava de los estímulos físicamente presentes, del ambiente físico tal como el cuerpo se lo representa, vive todas sus representaciones on line, en tiempo real, sin posibilidad de representar el pasado o el futuro (EDELMAN y TONONI, 2000; NELSON, 2009). La mente episódica tiene por tanto los rasgos característicos de las representaciones implícitas y encarnadas, por lo que es muy eficaz en entornos restringidos o estables, pero resulta en cambio muy difícil de flexibilizar ante demandas ambientales nuevas, tal como veíamos que sucede incluso con las neuronas espejo más elementales, que en el resto de los primates no pueden usarse de modo flexible, en ausencia del objeto (representación intransitiva) o mediante una modificación del patrón de acción inicial. La mente mimética: Aprendiendo a través del gesto y la imitación Según DONALD (1991) esa flexibilización de las representaciones, su uso más allá del contexto en el que se han adquirido, la alcanzó por primera vez el homo erectus hace unos 2 millones de años gracias a la mímesis. Como hemos visto en el capítulo anterior otros primates, y también otros animales, aprenden por imitación, pero en los humanos esa imitación, al poder desprenderse de su objeto y contexto de producción, puede convertirse en una pantomima, la simulación de una acción que sirve para representarla mediante un sistema de acciones o gestos. Si en el capítulo anterior vimos cómo nuestras 210 representaciones primarias son representaciones en el cuerpo, mediante la mímesis el propio cuerpo se convierte en sí mismo en un sistema de representación. Las representaciones ya no solo están encarnadas en el cuerpo sino también a través de él, de forma que ya no se representa el mundo en el cuerpo sino con el cuerpo. Las acciones corporales pasan a actuar como un sistema de representación más flexible y adaptado a los cambios ambientales. El cuerpo, en especial el rostro y las manos (WILSON, 1998), se convierte en un instrumento, al mismo tiempo interno y externo, para la representación y la comunicación cultural. Gracias a la mímesis, la comunicación social y la vida en grupo se vería ampliamente reforzada, con el consiguiente aumento del tamaño cerebral (DUNBAR, 1993) que coincidió, no por azar, con esta “revolución mimética”, tal vez con un notable incremento de la funcionalidad de las neuronas espejo que favorecen esa orientación social. Un ejemplo claro de cómo la mímesis tiene más potencia representacional y comunicativa, de cómo facilita e incrementa la posibilidad de compartir los estados representacionales, sería la música, otro universal cognitivo y cultural —no hay cultura sin música— que probablemente surgió en forma de representación mimética, de modo que el ritmo, el sonido y la realización de movimientos estereotipados se fundieron para expresar y comunicar emociones, que es la función esencial aún hoy de la música (LEVITIN, 2006; MITHEN, 2005). La expresión emocional y la comunicación social obtenida gracias a la mímesis se sustenta en un mecanismo de suspensión representacional —al que me referiré en detalle en el Capítulo VII como parte de los procesos explícitos de aprendizaje explícito— por el que los patrones de acción inicialmente realizados hacia un objeto, al activarse en ausencia de ese objeto ya no se completan, sino que se estilizan, se suspenden sin que llegue a completarse plenamente la acción (LESLIE, 1987; RIVIÈRE y ESPAÑOL, 2002; RIVIÈRE y SOTILLO, 2003), de forma que se convierte en una elipsis, una acción simulada o incompleta que sin embargo contiene aún la esencia de esa acción y permite comunicar a los demás el estado emocional subyacente a la misma. Esta orientación fuertemente social de la mente mimética favorecería además un aprendizaje por imitación dirigido sobre todo a la reproducción de las acciones, que permitió el desarrollo de una tecnología primitiva, basada en la elaboración de herramientas que, unida a la colaboración surgida al calor de esas nuevas formas de comunicación, haría posible la caza y la vida en grupo, con un cambio de la dieta, que se vuelve mucho más carnívora en comparación con la del resto de los primates, que son mayoritariamente herbívoros o insectívoros. Este carácter mimético, de mera reproducción de secuencias de acción estereotipadas, explicaría, según DONALD, ese millón largo de años que transcurrió hasta la nueva transición cognitiva y cultural. En el Capítulo V ya vimos cómo la propia imitación está basada en el funcionamiento de las neuronas espejo, que 211 desde otros primates a nosotros parecen haber evolucionado hasta formar parte de sistemas neurales de complejidad creciente (IACOBONI, 2008). Vimos también cómo esas formas de imitar se vuelven más complejas, o más flexibles, al liberarse en parte de las restricciones del contexto, hasta dirigirse más a las metas o fines de la acción que a la propia acción en sí, de forma que el proceso de suspensión representacional, al que me referiré en detalle en el Capítulo VII, queda cada vez menos constreñido por el contexto. Pero aun así, aunque las representaciones miméticas permitan ya externalizar las emociones y estados mentales a través de acciones corporales suspendidas, están aún muy ligadas al presente, al contexto inmediato, y resultan aún muy difíciles de modificar o desligar de las restricciones presentes. Para ello será necesario un nuevo salto evolutivo. La mente mítica: Aprendiendo mediante el lenguaje y las narrativas El tercer momento en esta evolución cultural llegaría con el dominio de un nuevo y decisivo sistema de comunicación y representación: el lenguaje simbólico, que haría posible la formación de la mente mítica o simbólica y la explosión cultural que supuso el acceso inequívoco a la explicitación en forma de representaciones simbólicas, manifestaciones artísticas, etc., con la aparición de nuestra especie, el homo sapiens —el que tiene conocimiento— hace con certeza unos 60.000-40.000 años, y con bastante probabilidad hace al menos unos 100.000 años. DONALD (1991) encuentra una continuidad entre las representaciones miméticas que, como en los primates actuales o en los bebés, debían incluir no solo gestos sino también vocalizaciones primitivas, y el desarrollo del sistema fonológico, al que describe como un “subsistema mimético especializado”, con el descenso de la laringe hace unos 60.000-100.000 años. De esta forma la mímesis precedería a la función simbólica, al lenguaje como tal, como sucede también en los niños, con lo que el lenguaje no sería el origen de las representaciones explícitas, pero sí el motor de su multiplicación y ubicuidad en todas esas manifestaciones culturales. De hecho, DONALD pone el acento en el origen semántico, más que sintáctico, de las estructuras del lenguaje (ver también TOMASELLO, 2008, 2009). La adaptación fonológica, hizo posible la comunicación oral fluida, pero por sí misma no pudo crear el léxico, ya que como dice TOMASELLO (2008), eso sería como explicar el origen de la economía por la acuñación de monedas. En todo caso, en un ejemplo más del efecto multiplicador de las tecnologías culturales, el lenguaje dio lugar a una nueva forma de representar el mundo, la mente mítica, cuyo soporte esencial son las narraciones (BRUNER, 19970, 1997; NELSON, 2009). El motor del desarrollo del lenguaje no sería la codificación en los genes de una “gramática universal” sino 212 su capacidad de representar simbólicamente los episodios que antes solo podían ser representados a través de la mímesis. De acuerdo con los principios de una jerarquía estratificada (restricción y reorganización jerárquica), la mente inicialmente episódica sigue estando presente en las mentes mimética y simbólica, pero sus posibilidades representacionales han cambiado. Los formatos representacionales dominantes en esta nueva mente mítica son las narraciones e historias. Si hay algo que nos apasione a los seres humanos, en todas las culturas y desde bien pequeños, es que nos cuenten historias, simular mediante nuestras neuronas espejo los deseos, intenciones y acciones de los demás: “Vivir otras vidas no es solo un juego —aunque sea primordialmente un juego— sino una conducta provista con sólidas ganancias evolutivas, capaz de transportar, de una mente a otra, ideas que acentúan la interacción social. La empatía. La solidaridad” (VOLPI, 2011, pág. 23). De pequeños nos dormimos con cuentos y de mayores seguimos queriendo que nos cuenten historias, ya sea en forma de novelas o cada vez más de películas. Las historias, las narrativas, son sin duda el formato representacional primordial para la mente humana explícita, que una vez más se basa en nuestras neuronas espejo “lógicamente relacionadas” y en las “superneuronas espejo” (ver Capítulo V) que hacen posible que mediante nuestra imaginación seamos capaces de vivir y sentir mundos ficticios y, aun sabiendo que no son reales, suspendiendo nuevamente sus funciones representacionales, aprender de ellos y construirnos a partir de ellos. Como dice el propio VOLPI (2011, pág. 30), refiriéndose ya a la lectura, pero lo mismo serviría en parte para nuestra mente mítica, “quien no lee cuentos y novelas —y quien no persigue las distintas variedades de la ficción— tiene menos posibilidades de comprender el mundo, de comprender a los demás y de comprenderse a sí mismo”. Los nuevos sistemas representacionales, culturalmente generados, logran así reformatear la mente, reconstruir sus propias funciones mentales. El acceso a la simbolización permite desligar esas representaciones de las presiones del entorno inmediato, y así representar no solo el aquí y ahora, sino usar diferentes inflexiones temporales para referirse a lo ido y al porvenir; y representar también lo deseado y lo temido, lo añorado y lo esperado, usando para ello todo el abanico de verbos mentalistas disponibles en todas las lenguas. El lenguaje se convierte así en un código privilegiado no solo para referirse a los objetos presentes, aquí y ahora, sino también para re-presentar sucesos no presentes, en definitiva para superar o trascender las restricciones que, en cuanto representaciones situadas, nos imponen nuestras representaciones encarnadas. Una vez que por fin la carne se hace verbo, con el acceso a las representaciones simbólicas podemos empezar a manejar verdaderas representaciones AAA (arbitrarias, abstractas y amodales) (GLENBERG, DE VEGA y GRAESSER, 2008) que 213 nos desliguen de la esclavitud situada del presente. Otra de las posibilidades representacionales del lenguaje es que no solo permite explicitar los objetos de los que hablamos, sino las actitudes o perspectivas que mantenemos con respecto a ellos. Las representaciones ya no solo se usarían en “tiempo real” y en primera persona, sino que pueden viajar en el tiempo y en el espacio, permitiendo construir y contrastar nuevas perspectivas de los objetos representados. De hecho, según TOMASELLO (1999) la propiedad esencial del lenguaje sería la de constituir un sistema de representación de perspectivas, que genera nuevas posibilidades cognitivas. Cuando la madre le señala al niño un juguete, por ejemplo un coche, y emite un sonido bbrrruuumm no solo está enunciando una propiedad de ese objeto sino que está adoptando una posición o actitud con respecto a él y a las acciones que pueden emprenderse conjuntamente con el mismo. Como dicen DIENES y PERNER (1999), el lenguaje permite adoptar actitudes proposicionales con respecto a los objetos, explicitar no solo el objeto en sí sino desde dónde se mira e incluso quién lo mira, el agente de ese conocimiento, algo sobre lo que volveremos en el próximo capítulo al ocuparnos de los procesos de aprendizaje explícito que van a requerir de hecho la explicitación gradual de esos diferentes componentes del acto de conocer (objeto, actitud y agente) codificados habitualmente a través del lenguaje natural en forma respectivamente de predicado, verbo y sujeto de la acción. Pero, con toda su potencia y su posibilidad de suspender el mundo presente e imaginar otros mundos posibles, las representaciones lingüísticas siguen estando aún atrapadas en el presente en la medida en que no dejan huellas permanentes, más allá del momento en que se producen. Las culturas orales, las mentes míticas, para combatir este carácter contextual de las producciones lingüísticas, generan mitos, historias, narraciones con la finalidad de conservar o hacer permanentes las partes esenciales de la cultura, en suma para descontextualizarlas. La cultura oral, en cuanto conocimiento acumulado, es algo que hay que conservar, que reproducir, no algo que pueda ser repensado o redescrito en cada generación (OLSON, 1994). Para poder dialogar con la cultura acumulada, o si se quiere repensarla, se necesitan sistemas externos de representación que nos permitan alterar mentalmente esas representaciones pero al mismo tiempo conservarlas materialmente, asegurando el proceso básico de acumulación cultural. La mente teórica: Aprendiendo mediante sistemas externos de representación Para encontrar el conocimiento como diálogo, como objeto de discusión y 214 reflexión, y en suma de transformación, es preciso acceder al último tipo de mente propuesto por DONALD (1991), la mente teórica. Y para ello hay que disponer de sistemas externos de representación, muy recientes históricamente, cuyas primeras manifestaciones, o al menos las que han llegado a nosotros, son los dibujos y pinturas paleolíticas que pueden verse en las paredes de las cuevas prehistóricas, de hace unos 40.000 años. Pero según explica Samuel KRAMER (1956) en su fascinante libro La historia empezó en Sumer, debemos esperar hasta el año 3000 a.C., hace unos 5.000 años, para encontrar los primeros vestigios históricos en la civilización sumeria de este tipo de actividades socialmente organizadas. La aparición de las primeras culturas urbanas, tras los asentamientos neolíticos en el Delta del Tigris y el Eufrates, generó nuevas formas de organización social que requerían un registro detallado de las transacciones comerciales y de esa propia organización social. Nació así el primer sistema de escritura conocido, que sirvió inicialmente para reflejar en tablillas de barro o cera las cuentas y transacciones agrícolas, la forma de vida de aquella sociedad, pero que se extendió luego a otros muchos usos sociales. No es casualidad que la Historia, como actividad epistémica y cultural, con mayúscula, se reconozca a partir de la aparición de los primeros textos escritos. Todo lo anterior es prehistoria. La cultura material no es ya solo una memoria externa del mundo, sino una nueva forma de pensarlo y representarlo. Con ella las representaciones se externalizan plenamente y se convierten físicamente en objetos de representación, y por tanto en metarrepresentaciones, en verdadero conocimiento, que puede ser acumulado o conservado con independencia de la fragilidad de nuestra memoria biológica. Los nuevos artefactos producidos por esa cultura material son sistemas para representar ideas (MITHEN, 2000) “tecnologías simbólicas” cuya función es convertirse en “espejo de la mente” (DONALD, 2001), ya que sus características físicas —su naturaleza de objetos externos— les convierte no solo en vehículo de representación sino, como veremos a continuación, en objeto explícito de representación. La invención de estos nuevos códigos hará posible por tanto una nueva forma de conocer que se sustentará en el desarrollo de una mente teórica, inseparable de esos sistemas de representación o notación externa. Veamos por tanto en qué consisten esas representaciones externas y cuáles son las funciones cognitivas y de aprendizaje que permiten “trascender algunas de las limitaciones fenotípicas de la mente ligada al cuerpo y eliminar algunas de las restricciones que estas limitaciones nos imponen” (EDELMAN y TONONI, 2000, pág. 259 de la trad. cast.). La transformación de la mente mediante los sistemas externos de representación 215 Hemos visto que la construcción mutua de mente y cultura es un proceso recursivo en el que las nuevas funciones cognitivas, y con ellas las nuevas formas de aprender, se alcanzan por la interiorización de sistemas culturales de representación y comunicación (el gesto, la palabra, las notaciones externas) que a su vez son posibles gracias a esas nuevas funciones cognitivas. Pero hemos visto también que esos niveles de complejidad creciente postulados por DONALD (1991) responden claramente a la lógica de una jerarquía estratificada, ya que los nuevos sistemas representacionales y las funciones cognitivas vinculadas a ellos no solo se apoyan en las restricciones impuestas por los anteriores, sino que además no los sustituyen, sino que los integran jerárquicamente, de modo que el acceso a los formatos representacionales más recientes no elimina la funcionalidad de los anteriores. Aunque quienes nos dedicamos a leer y escribir textos como éste seamos un ejemplo del cultivo de la mente teórica, seguimos teniendo una mente mítica, mimética y episódica, tanto por nuestra historia cultural como por nuestro propio desarrollo personal. Los nuevos sistemas serían una reconstrucción de los anteriores, ya que se basarían en ellos para generar nuevas formas de representar y, finalmente, conocer el mundo. Así, las representaciones miméticas requieren necesariamente la existencia de representaciones episódicas previas (secuencias de sucesos o de acciones, emociones, etc.), dando lugar sin embargo a nuevas formas de representar. A su vez las representaciones simbólicas, o lingüísticas, integran a las representaciones miméticas —de hecho, para DONALD (1991), el sistema fonológico es un “subsistema mimético”—, al punto de que no las suprimen del todo: el lenguaje oral se acompaña inevitablemente de gestos y representaciones miméticas, difícilmente suprimibles, dado su carácter en gran medida implícito (gesticulamos incluso cuando hablamos por teléfono, aunque nuestro interlocutor no pueda compartir nuestras representaciones miméticas). Y finalmente la mente teórica no podría existir si antes no se hubiera desarrollado la mente mítica, a la que redescribe o reconstruye nuevamente, en la medida en que los sistemas de notación redescriben esos códigos simbólicos previos. El lenguaje escrito no es una transcripción del lenguaje oral, sino una reconstrucción del mismo en un nuevo código (OLSON, 1994), que hará no solo posibles sino en cierto modo necesarias nuevas funciones mentales y sobre todo, como veremos, nuevas funciones epistémicas, que extienden, modifican o reconstruyen esas funciones cognitivas explícitas generadas en la nueva nave de las metarrepresentaciones, cuyos pilares se asientan en nuevas estructuras cerebrales, como los lóbulos frontales, pero cuya estructura depende en gran medida del uso de esos sistemas externos de representación que hacen posible una mente teórica, que piensa sobre sus propias representaciones, una mente que se piensa a sí misma. 216 Naturaleza y funciones de los sistemas externos de representación Tradicionalmente la psicología cognitiva, tal como se describió su proyecto en los Capítulos Primero y III (ver en más detalle POZO, 2001), ha estado centrada en el estudio de las representaciones mentales internas y ha considerado las representaciones externas simplemente como una manifestación observable, pública, de los propios procesos y representaciones internos, entendiendo esas relaciones en una sola dirección, la forma en que los procesos cognitivos hacen posibles o moldean las representaciones externas, que no serían sino manifestaciones públicas de ese funcionamiento interno (MARTÍ, 2003; MARTÍ y POZO, 2000; PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2009). Sin embargo, las representaciones externas tienen una entidad cognitiva y cultural en sí mismas, no solo porque tienen su propia lógica y dinámica representacional, sino porque a su vez, sabemos hoy, influyen en la propia configuración de esas representaciones internas, como refleja el relato de DONALD (1991) de la construcción mutua de mente y cultura. De hecho, uno de sus rasgos más interesantes es precisamente ser las bisagras que conectan los dispositivos culturales con el funcionamiento cognitivo, de modo que son una ventana privilegiada para estudiar, en una línea tan vygostkisna como cognitiva, cómo mente y cultura se construyen y restringen mutuamente, ya que no es solo que esos dispositivos culturales modifiquen la mente, sino que a su vez la propia mente impone, una vez más de acuerdo con los rasgos de una jerarquía estratificada, sus restricciones a esos dispositivos culturales (la escritura, los sistemas de representación numérica, del tiempo, el espacio, las propias tecnologías de la información y la comunicación, etc.), que para ser viables deben ajustarse lo mejor posible a la facilidad y naturalidad del funcionamiento cognitivo primario (POZO, 2003), ese que fluye sin aparente costo ni esfuerzo, que nos simplifica la vida en lugar de complicárnosla. De hecho, el reciente desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación amigables muestra la importancia del diseño ergonómico, de que los objetos culturales se adapten al funcionamiento de la mente (NORMAN, 1988, 2007). Uno de esos principios ergonómicos es precisamente minimizar la necesidad de aprender nuevos usos o códigos para dominar los nuevos objetos culturales externos a la mente, apoyándose para ello en las funciones cognitivas ya disponibles (NORMAN, 1988). En el gran supermercado simbólico en que se ha constituido esta sociedad, lleno de objetos y mensajes culturales codificados solo para iniciados, las representaciones externas cumplen funciones esenciales de forma que cada vez más podemos hablar de una mente extendida (CLARK, 2011), que no acaba en las funciones cerebrales, sino que recurre a múltiples prótesis que sirven no solo para extender las funciones mentales más allá de sus límites 217 (ampliando por ejemplo nuestra memoria mediante la agenda de nuestro teléfono móvil), sino también para modificar nuestras funciones mentales, generando nuevos procesos que no serían posibles sin esas representaciones externas (no podríamos multiplicar sin un código como el sistema notacional numérico o no podríamos organizar la compleja vida social, institucional, sin un sistema de medición del tiempo que nos permite sincronizar nuestras agendas y nuestras acciones) e incluso reconstruir nuestra visión del mundo, nuestras propias teorías implícitas mediante esos sistemas externos de representación (que nos permiten acceder, no sin esfuerzo, a nociones tan extrañas a nuestra mente primaria como el infinito o el vacío, pero también, en un terreno más cercano, cambiar por ejemplo nuestra representación de nosotros mismos, nuestro sentido del yo, a partir del juego de identidades que pueden desplegarse en las redes sociales). ¿Pero en qué consisten las representaciones externas? ¿Qué las identifica? A través de los diversos intentos de caracterizar y analizar la naturaleza y funciones de estas representaciones externas (por ej., ANDERSEN y cols., 2009; MARTÍ, 2003, 2012; MARTÍ y POZO, 2000; PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010), podemos pensar, a partir de la Figura 6.1, en dos dimensiones esenciales desde las que entenderlas. Según hemos visto, un rasgo esencial de las representaciones externas (dimensión vertical) es que existen como objetos independientes del contexto en que fueron producidos (MARTÍ, 2003: MARTÍ y POZO, 2000). A diferencia de las representaciones miméticas y del lenguaje oral, que son representaciones que están ligadas al contexto en que se producen, que son representaciones on line que no dejan otra huella que la representación, no necesariamente fiel, que generen en la memoria tanto del productor como del receptor del mensaje, las representaciones externas siguen existiendo como tales más allá del contexto concreto, la situación en que el productor generó de forma intencional esa representación. Se basan por tanto en un soporte material que les proporciona cierta permanencia (aún nos impresionamos con los bisontes o las ciervas que adornan la paredes de las cuevas paleolíticas, aunque apenas podamos imaginar el contexto en que se pintaron), por lo que dependiendo de la naturaleza de ese soporte pueden ser fácilmente manipuladas, transportadas, archivadas en nuevos formatos de memoria externa o cultural (mediante notaciones, grabaciones de imágenes o sonidos, y todo tipo de registros que pueden ser fácilmente recuperados). Este carácter físico, material, permite su uso en nuevos contextos o situaciones, y por tanto una mayor flexibilidad representacional, un paso más en una conquista de nuevos contextos, una generalización o trasferencia, que es un rasgo que identifica a todo buen aprendizaje (POZO, 2008), y que según hemos visto se va ampliando en los distintos niveles representacionales (mente episódica, mimética y simbólica hasta 218 llegar a la teórica). Pero esta descontextualización de las representaciones externas implica también una mayor demanda para quien luego ha de decodificarlas, ya que muchas veces debe reconstruir su significado en ausencia de indicios contextuales relevantes sobre su producción. Parte del proceso de interpretación implicará, por tanto, reconstruir el contexto de producción de esas representaciones, lo que según OLSON (1994) exigirá comprender la actitud epistémica o proposicional de quien generó esas marcas o signos (¿qué significan aquellas ciervas y bisontes?, ¿y aquellas manos?, ¿y aquellos puntos?, ¿por qué las pintaban?). Por tanto, más aún que en el lenguaje oral, donde los elementos que resuelven las ambigüedades representacionales suelen estar implícitos en forma de indicios contextuales, el uso de representaciones externas suele requerir explicitar no solo lo que se dice, sino también para qué o en qué contexto se dice, en suma explicitar, en términos de DIENES y PERNER (1999), la actitud representacional, un nivel más complejo de aprendizaje explícito con frecuencia mediado o favorecido en el aprendizaje por el uso de representaciones externas (PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2009; POZO, 2001). Figura 6.1. Dimensiones características de las representaciones externas según P É RE Z EC H E V E RRÍA y SC H E U E R (2009). La flexibilidad con la que puede hacerse uso de esas representaciones externas —por comparación con los otros sistemas de representación— alcanza también a la posibilidad de modificarlas o completarlas de modo intencional, pero sobre todo, a nuestros efectos, de que sean accesibles off line para otros sistemas de representación explícita, tanto internos como externos. Dado que gracias a su independencia del emisor y del receptor pueden convertirse en objetos de conocimiento, las representaciones externas puede ser traducidas o redescritas 219 off line de unos códigos a otros, algo mucho más difícil en el caso de las representaciones miméticas o simbólicas on line (en la parte de arriba de la Figura 6.1) dada la escasa capacidad de procesamiento explícito de nuestra memoria de trabajo (por supuesto sí se procesa de modo implícito la congruencia entre los distintos códigos usados en una misma comunicación o intercambio representacional, sin ser conscientes solemos detectar que alguien no es sincero porque el tono de voz o la expresión facial no se corresponde con el contenido emocional de la emisión, EKMAN, 1993). Esta posibilidad de traducir las representaciones externas a nuevos códigos —o en general de traducir otras representaciones, por ejemplo simbólicas o miméticas, e incluso episódicas, a códigos representacionales externos— abre también nuevas posibilidades funcionales y representacionales a la mente, ya que permite recombinar o componer nuevas representaciones a partir de esos formatos iniciales. De hecho, la gran revolución tecnológica de la sociedad de la información, cuyas consecuencias, incluso cognitivas, solo estamos empezando a percibir, ha sido no solo facilitar de modo extraordinario la conservación, el transporte y el acceso a esas representaciones externas, sino multiplicar los formatos de la memoria externa y al mismo tiempo flexibilizarlos a través de esa traducción, o redescripción representacional de unos sistemas en otros, por utilizar el concepto de KARMILOFF-SMITH (1992) que se explica en detalle en el Capítulo VII. Los nuevos sistemas de representación multimedia están demandando ya una mente multimedia, al tiempo que reclaman nuevas formas de alfabetización (gráfica, informática, científica, artística) (DISESSA, 2000), cuando en muchos lugares del mundo aún está por completar la primera alfabetización (literaria y numérica), algo sobre lo que volveremos más adelante y, sobre todo, en el Capítulo VIII al ocuparnos de la actual cultura del aprendizaje. Pero esa posibilidad de traducir o transportar las representaciones de unos códigos a otros es también una de sus mayores dificultades (NELSON, 2009) y uno de los mayores retos para ese nuevo proceso alfabetizador, ya que, pasando a la dimensión horizontal de la Figura 6.1, la mayoría de las representaciones externas se basan en sistemas de representación con una organización tanto sintáctica como semántica que es preciso dominar para decodificar los mensaje trasmitidos a través de ellas. Las representaciones culturales externas constituyen sistemas organizados. De hecho los ejemplos más característicos de estos sistemas —y a los que se ha dedicado gran parte del esfuerzo alfabetizador— como la escritura o la notación matemática son sistemas muy estructurados con reglas de transformación precisas y bien definidas, con una gramática propia, tal como sucede también con el lenguaje natural. Pero estos nuevos códigos culturales tienen un alto grado de convencionalidad, si se quiere de arbitrariedad, 220 por lo que su aprendizaje es más costoso y suele apoyarse en procesos explícitos, mientras que el aprendizaje de la gramática del lenguaje natural no solo tiene su origen en las propias restricciones de la mente encarnada, sino que se apoya en dispositivos de aprendizaje específicos, producto de la selección natural. De hecho cada sistema de representación externa tiene sus propias restricciones sintácticas para distribuir, usualmente en forma de marcas desplegadas en el espacio, de notaciones, las informaciones explicitadas externamente. Pero si la escritura o la notación numérica son ejemplos de sistemas cerrados, podríamos decir completos, en los que, al modo de la Biblioteca de Babel de Borges, con un número finito de signos y reglas de transformación pueden escribirse todos los mensajes, todos los libros posibles, o todos los números posibles, hasta el infinito y más allá, existen, si nos desplazamos hacia la izquierda de la Figura 6.1, otros códigos menos completos o más ambiguos en su interpretación, como los mapas geográficos (POSTIGO y POZO, 1988, 2004), el dibujo (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2002, 2010; SCHEUER y cols., 2010), el arte (GOMBRICH,1959; JOVÉ, 2001; KANDEL, 2012), los relojes, calendarios y otros sistemas de medición del tiempo (BOORSTIN, 1983; LANDES, 1983; POZO, 2001; RATCLIFF, 2002), los gráficos (PÉREZ ECHEVERRÍA, POSTIGO y MARÍN, 2010; POSTIGO y POZO, 2000); las partituras musicales (BAMBERGER, 2013; BAUTISTA y PÉREZ ECHEVERRÍA, 2008; CASAS y POZO, 2008; LÓPEZ ÍÑIGUEZ y POZO, 2014a), los sistemas de notación en ajedrez (HOLDING, 1985; SAARILUOMA, 1996) o el uso de lenguajes de programación en los sistemas computacionales (DISESSA, 2000). Cada uno de estos sistemas de representación, en su diverso grado de completitud o estructuración, codifica objetos específicos, por lo que deben aprenderse tanto sus componentes sintácticos (las reglas para la construcción y decodificación de las representaciones) como semánticos, el mundo (musical, artístico, ajedrecístico, espacial, etc.) al que se refieren. Ello implica por tanto relacionar esos lenguajes de forma no arbitraria con las representaciones propias de esos dominios de conocimiento, sean nucleares o no, pero también comprender la naturaleza metarrepresentacional de esos códigos, que de hecho están representando otra representación episódica, mimética o simbólica. Al aprender las notas del pentagrama los niños deben representarse los sonidos a los que se refieren. Un mapa es también una metarrepresentación, que remite a un espacio. De hecho solo los humanos y a una edad relativamente temprana, en torno, cómo no, a los 4 años, alcanzamos la capacidad metarrepresentacional de interpretar un mapa como la representación de un espacio (DELOACHE y BROWN, 1983). Una representación externa es por tanto una representación explícita, con una doble naturaleza. Consiste en primer lugar en un conjunto de objetos 221 perceptibles, manipulables, pero al mismo tiempo es un objeto representacional que remite a otra realidad y cuya interpretación requiere de algún modo hacer también explícitos muchos componentes representacionales que están ya implícitos en la gramática o conjunto de reglas del sistema. Sin embargo, a pesar de su naturaleza explícita, la propia evolución de los sistemas culturales de representación, condicionada por aquellos criterios ergonómicos antes mencionados, como consecuencia de las limitaciones propias de la mente humana en tanto dispositivo cognitivo encarnado, ha hecho necesaria una progresiva implicitación de las restricciones sintácticas del sistema (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010), de forma que todos esos componentes gramaticales o sintácticos implícitos deben ser decodificados por quien hace uso de la representación. Una de las dificultades para el uso de esos sistemas externos es, por tanto, integrar los componentes explícitos e implícitos de la representación externa o cultural, siendo capaz de inferir a partir de la información explícita aquella otra que está implícita u omitida (FERREIRO, 1986) y cuya reconstrucción por parte de quien interpreta esa representación externa requiere transformar esa representación por medio de ciertas operaciones o convenciones en cierto modo inversas a las que en su momento realizó quien produjo esa representación. Dadas todas estas propiedades de las representaciones externas, no es extraño que se hayan convertido en el formato esencial para la representación de dominios epistémicos complejos, cada uno de los cuales tiene, como hemos visto, sus propios sistemas especializados para representar y comunicar el conocimiento acumulado. Por tanto, el aprendizaje de esos sistemas especializados va a hacer posible no solo el conocimiento o representación explícita de esos dominios, sino, lo que es más importante para nuestros propósitos, va a generar nuevas funciones epistémicas, que traen consigo nuevas formas de aprender explícitamente en esos dominios. En el Capítulo IV, retomando la distinción de KIRSH y MAGLIO (1994) veíamos que el aprendizaje implícito está esencialmente dirigido hacia metas pragmáticas (tener éxito) mientras el explícito se dirige a metas epistémicas (adquirir conocimiento) de diversa complejidad. Podríamos pensar en los mismos términos las funciones cognitivas de las representaciones externas (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010). Una forma de entender las funciones y usos de las representaciones externas es mediante un continuo que iría desde ese uso pragmático (saber usar el sistema, por ejemplo aprender a leer la hora en un reloj pero sin intentar entender la lógica subyacente al sistema de representación convencional del tiempo en que se apoya) a usos epistémicos de complejidad creciente, que se dirijan a intentar comprender la lógica mediante la que esos sistemas de representación organizan ese dominio de conocimiento, como el músico que para 222 extraer el mayor significado posible de la lectura de una partitura es capaz de analizar en profundidad la relación entre sus diversos componentes y las estructuras, rítmicas, melódicas, etc., en él representadas. Aprender a usar, incluso de forma meramente pragmática, un sistema de representación externa, dependiendo de su complejidad sintáctica, o si se quiere de su grado de estructuración o completitud, puede requerir un aprendizaje o un proceso alfabetizador muy costoso (como el necesario por ejemplo para aprender a usar el sistema escrito o el numérico, mucho mayor que el requerido para leer un reloj o usar un procesador de textos o una base de datos, que no solo son más simples sino también más ergonómicos en su diseño). Pero a medida que su aprendizaje se orienta hacia funciones más epistémicas implicará —y al mismo tiempo potenciará o hará posibles, tal como hemos visto en la mutua construcción de mente y cultura— procesos explícitos más complejos dirigidos a esas funciones, que implicarán al mismo tiempo una transformación cada vez más profunda de las funciones representacionales iniciales. Podemos diferenciar así a lo largo de un continuo tres tipos de funciones epistémicas de las representaciones externas, o si se prefiere tres niveles funcionales que, una vez más, atienden a la lógica de una jerarquía estratificada de modo que los superiores exigen también las funciones más elementales: 1. Una primera función es extender el campo representacional en ese dominio mediante esas representaciones externas, es decir acceder a través de ellas a nueva información y nuevas representaciones que no estarían disponibles en los formatos episódicos, miméticos o simbólicos previos. En otras palabras, se trataría de una mente extendida mediante el uso de memorias externas (la agenda del teléfono móvil, la lista de la compra, la chuleta preparada para el examen, un mapa de un espacio desconocido para nosotros, el propio reloj o el calendario). Esta función mnemónica, que permite el acceso a información almacenada culturalmente, estará vinculada a un proceso de aprendizaje explícito por crecimiento de nuestra base de datos o representacional (del que me ocuparé como del resto de los procesos de aprendizaje explicito en el próximo capítulo). Parte de esta función de crecimiento de nuestros recursos representacionales se consigue con la incorporación, en un sentido literal, de sistemas culturales de representación a la propia mente mediante un proceso de naturalización (POZO, 2001), por el que al incorporar esos artefactos culturales (COLE, 1996) a la mente se convierten en artefactos cognitivos, que acaban por volverse transparentes, por naturalizarse (WERTSCH, 1991). Así, esos dispositivos culturales acaban por aceptarse como algo natural, objetivo, se incorporan o encarnan, ocultando por tanto todos los procesos cognitivos y culturales mediante los que se construyen. De esta forma, elaboraciones culturales complejas, que 223 en su origen constituyen sistemas teóricos complejos, y que requieren por tanto una mente teórica en el sentido de DONALD (1991), acaban convirtiéndose en verdaderas teorías implícitas, sometidas a la lógica funcional y representacional de la mente primaria. En el Capítulo Primero vimos un ejemplo de este proceso de naturalización, al dar por supuesto en nuestra psicología intuitiva (ver también Capítulo IV) que el funcionamiento mental está regido por un yo constituido por un Ejecutivo Jefe que es responsable de nuestras acciones y guía conscientemente nuestras metas, una teoría con una costosa y compleja elaboración cultural explícita (CLAXTON, 2005) que sin embargo nosotros adquirimos e incorporamos a nuestra mente como una teoría implícita naturalizada, lo que de paso dificulta nuestra comprensión de otras mentes culturalmente diferentes y promueve incluso el etnocentrismo cultural que sin duda aqueja a la psicología reciente, como veremos en el Capítulo VIII. De la misma forma, buena parte de las teorías implícitas que se mencionaron en el Capítulo V (estereotipos, expectativas sociales y sobre uno mismo, etc.) aunque tengan un origen cultural acaban por naturalizarse y así volverse implícitas o transparentes representacionalmente. 2. Además de para extender o ampliar la mente, otra función de esas representaciones externas es la de modificar las operaciones o funciones mentales disponibles en ese dominio. En este caso, la meta no estaría ya dirigida tanto a los propios objetos o productos representados como a los procesos mediante los que se representan. De hecho, en el aprendizaje de un sistema externo de representación la propia necesidad de cumplir esa función mnemónica inicial requiere funciones cognitivas más complejas que el mero almacenamiento y recuperación de información factual, ya que para ello la información debe ser transformada o procesada en nuevos códigos mediante esas reglas de transformación propias de la sintaxis de cada sistema representacional específico (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010). Pero esos procesos de decodificación de la información se vuelven a su vez instrumentos o funciones cognitivas que permiten otras nuevas operaciones, que no serían posibles desde una mente episódica, mimética o simbólica sin la mediación de esas representaciones externas que de hecho modifican el propio funcionamiento mental y el aprendizaje en ese dominio, por procesos explícitos de ajuste. Aprender a leer una partitura no solo amplía las representaciones musicales sino que transforma la propia representación de la música y la forma de operar con ella (BAMBERGER, 2013; CASAS y POZO, 2008; LÓPEZ-ÍÑIGUEZ y POZO, 2014a), interpretar mapas o gráficas genera nuevas formas de procesar las relaciones espaciales o entre los datos (PÉREZ ECHEVERRÍA, POSTIGO y MARÍN, 2010; PÉREZ ECHEVERRÍA, POSTIGO y PECHARROMÁN, 224 2009; POSTIGO y POZO, 2000); el aprendizaje del sistema de notación numérico hace posible nuevas operaciones mentales con las cantidades (BRIZUELA y CAYTON, 2010), de modo que operaciones como la multiplicación no serían posibles sin un sistema notacional posicional, sin la invención del cero, que multiplica también las posibilidades representacionales más allá de las representaciones episódicas y miméticas aún ligadas al cuerpo (NUNES, 1999; PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2005, 2009); codificar la información en una tabla permite establecer relaciones entre las variables que no serían posibles sin esa representación externa (GABUCIO y cols., 2010; MARTÍ, 2009). En suma, nos encontramos claramente con ejemplos de cómo la mediación de estas representaciones externas es necesaria para adquirir nuevas funciones de tipo 4 en la terminología de RIVIÈRE (2003b) que ya no solo extienden la mente, haciendo crecer su base de datos, sino que la modifican al ajustar los propios procesos mediante los que se manipulan mentalmente esas representaciones. 3. Una última función de las representaciones externas es la de reconstruir el funcionamiento mental en ese dominio, generando no solo nuevas funciones inicialmente no contenidas en los sistemas representacionales previos (episódico, mimético y simbólico) sino de hecho incompatibles con aquellas. En ocasiones la progresiva modificación de esas funciones acaba requiriendo ir más allá de un ajuste de las mismas y exige una verdadera reestructuración o revolución cognitiva en ese dominio. El aprendizaje del sistema notacional numérico, llegado a cierto punto, ya no requiere solo aprender nuevas relaciones de ordinalidad y cardinalidad, o la propia razón entre dos números, sino que requiere representarse el infinito (JUAN, MONTORO y SCHEUER, 2012; MONTORO, 2005), algo que desde luego solo es posible desde una redescripción representacional (KARMILOFF-SMITH, 1992) de nuestro conocimiento numérico. Igualmente representarse las relaciones espacio-tiempo en términos no ya einstenianos sino newtonianos, requiere reconstruir nuestra propia representación encarnada —que, recordemos, está situada aquí y ahora— según la cual vivimos siempre en el presente, ya que basta con mirar al cielo en una noche estrellada, y sin mucha contaminación lumínica, para ver estrellas que están a años luz de nosotros, ya que “vemos la nebulosa de Orión tal como era a fines del Imperio Romano. Y la galaxia de Andrómeda, visible a simple vista, es una imagen que tiene dos millones de años” (REEVES, 1996, págs. 27 y 28 de la trad. cast.). El telescopio, un dispositivo cultural que proporciona representaciones externas —como muy atinadamente comprendió la Inquisición cuando acusó a Galileo de que con la invención del telescopio también inventaba los mundos que se veían a través de él— no solo nos permite acceder a información más allá del 225 mesocosmos de nuestra física intuitiva, como vimos en el capítulo anterior, sino que, como dice el propio REEVES (1996), “es una máquina para retroceder en el tiempo”, por lo que la comprensión del tiempo, tal como lo entiende la Física, requiere reestructurar nuestro propio sentido del tiempo, que es uno de los vectores esenciales sobre los que se construye nuestra identidad personal. De hecho también en ese campo, en el del cambio personal, encontraremos más adelante ejemplos de cómo el uso de representaciones externas, por ejemplo en forma de teorías, no solo ayuda a crecer y ajustar nuestra psicología intuitiva sino que también puede —y de hecho debe, al menos a eso aspira este libro— reconstruir o cambiar radicalmente la forma en que nos comprendemos a nosotros mismos, en la medida en que por ejemplo requiere redescribir o reconstruir aquella idea del Ejecutivo Jefe en la que se asienta nuestra psicología intuitiva (CLAXTON, 2005), o en que la comprensión de la naturaleza implícita y encarnada de nuestro yo primario nos debería ayudar a comprendernos mejor y también, por qué no, a controlar, cuando fuera necesario, los impulsos o tendencias de nuestra mente primaria. O finalmente, en la medida en que la interiorización de las nuevas formas de entender el aprendizaje humano recogidas en este libro lleve al lector a reconstruir su propia identidad como aprendiz, a repensar y en su caso a cambiar sus formas de aprender o de ayudar a otros a aprender (POZO y cols. 2006). De hecho esta reconstrucción mediante el acceso a la mente teórica —así la llama significativamente DONALD (1991)— es un claro ejemplo de aquellas funciones de tipo 5 que, más allá de la taxonomía de RIVIÈRE (2003b), parecen exigir una profunda reconstrucción de nuestra identidad en ciertos dominios, ya sea dirigida a la adquisición de conocimiento o al cambio personal. Estos tres tipos de funciones conformarían una vez más una jerarquía estratificada con varios niveles que requerirían de hecho una explicitación creciente del conocimiento, o si se prefiere de las reglas de composición que subyacen a esas representaciones externas. Una de las propuestas más interesantes para dar sentido a esa jerarquía de funciones, de lo pragmático a lo epistémico, es la que proponen DIENES y PERNER (1999) en su teoría del conocimiento (ver también PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2009; POZO, 2001, 2003). Según estos autores, la transformación de una representación en verdadero conocimiento supone un proceso de explicitación progresiva desde el objeto o contenido de la representación (aquello a lo que se refiere o representa) a la actitud epistémica (la perspectiva o mirada desde la que se accede a ese objeto, que implica explicitar no solo el objeto sino también su relación con otros objetos o componentes del sistema representacional) para alcanzar finalmente la agencia representacional (el sentido del yo agente como responsable de ese acto 226 de conocimiento, que en este caso se correspondería con una plena explicitación del sistema desde el que se establece esa relación o actitud representacional). En el capítulo próximo volveremos sobre este modelo de explicitación progresiva como un marco desde el que se pueden entender los procesos de aprendizaje explícito que acaban de mencionarse (crecimiento, ajuste y reestructuración), también de complejidad progresiva y que vienen a corresponderse con los tres niveles de explicitación propuestos por DIENES y PERNER (1999) (objeto, actitud y agencia), que en todo caso conviene ver más como una dimensión de explicitación creciente en el marco de una jerarquía estratificada. Hay numerosos ejemplos de cómo la interiorización de los sistemas externos de representación genera nuevos aprendizajes en dominios específicos (por ej., ANDERSEN y cols., 2009) y de cómo puede extender, modificar y reconstruir las funciones y representaciones mentales en ese dominio, desde aquellos niveles de funcionamiento episódico, mimético y simbólico (ver por ej., POZO, 2001). Así, por ejemplo nuestra representación del tiempo (ver Tabla 6.2) parte una vez más de cómo nuestro cuerpo siente su transcurso, a través de los biorritmos, mediados por marcadores somáticos vinculados a la regulación de los sistemas homeostáticos del propio organismo (hambre, sed, etc.) pero también a los propios ciclos día/noche y a los cambios producidos por la luz en nuestro cuerpo. Este tiempo es de naturaleza implícita, subjetivo, discontinuo (a veces transcurre con mucha lentitud y en otras ocasiones se acelera, en general cuantos más cambios corporales se producen más rápido se siente). Es un tiempo en el cuerpo y por tanto no es comunicable ni socialmente compartible, de forma que no se puede combinar o relacionar de modo flexible con otras representaciones. Está además prisionero siempre del presente, no permite representar el pasado ni anticipar el futuro. Se limita a asociar aquellos sucesos que son contiguos en el tiempo formando cadenas de acontecimientos inmediatos (el bebé que al ver a su madre ponerse el abrigo llora, el gato que anticipa la llegada de su dueño al oír sus pasos en la escalera, el perro pavloviano que anticipa la comida al oír el sonido de una campana). Tabla 6.2. Sistemas de representación del tiempo Sistema de representación Representación mediada y restringida por Se caracteriza por Mente episódica Representación encarnada de sucesos y episodios por contigüidad mediados por los estados corporales. Representa el tiempo en el cuerpo. Es discontinuo, subjetivo y no comunicable. No se puede relacionar de modo flexible con otras representaciones. Situado aquí y ahora, restringido siempre al presente. Mente mimética Representación mediante el ritmo y las acciones. Representa el tiempo con el cuerpo. Permite generar patrones de acción que miden o regulan el paso del tiempo y comenzar a relacionar esos patrones temporales con otras acciones o representaciones. Comunicación y coordinación 227 incipiente del sentido tiempo. Mente mítica o simbólica Representación mediante los marcadores temporales de la lengua. Representa el tiempo hablado por medio de inflexiones verbales o adverbios de tiempo. Permite situar los sucesos en el tiempo pasado y futuro, recordar o evocar sucesos y planificar acciones futuras. Genera múltiples distinciones temporales referentes la duración, orden y estructura temporal de los sucesos. Genera un tiempo mítico sobre el que se estructura la memoria colectiva. Mente teórica Representación del tiempo mediante dispositivos externos, que representan el tiempo en el espacio o de forma numérica. Representa el tiempo objetivo, que se naturaliza, con una escasa comprensión de sus funciones epistémicas. Permite objetivar el tiempo, representarlo mediante acciones externas al propio cuerpo, cuantificadas en un sistema de unidades temporales, sobre las que se puede operar para relacionarlas con otras representaciones generando las múltiples formas de tiempo complejo en nuestra cultura (personal, físico, histórico, biológico, geológico, etc.). La representación mimética del tiempo supone un primer avance con respecto a la episódica, ya que mediante patrones de acciones repetidas permite una incipiente medida de la duración de los sucesos. Así, este sentido mimético del ritmo de esas acciones está por ejemplo en el origen de la musicalidad intuitiva, que implica ya una notable capacidad, por supuesto aún implícita, de medir la duración, el tempo con el que están organizados lo sonidos (BENCIVELLI, 2007; LEVITIN, 2006; MITHEN, 2005). El propio ritmo de esos sonidos tiene un contenido emocional inequívoco (los patrones de sonidos lentos transmiten tristeza, los rápidos alegría) al tiempo que generan también patrones de activación corporal (todas las nanas comparten ciertas estructuras rítmicas, creo que nadie dormiría a un niño al ritmo de la Danza del Sable de Katchaturian), tal vez porque el primer tempo, la primera música que genera un sentido del tiempo en los bebés es el latido rítmico del corazón materno (BENCIVELLI, 2007). Pero lo importante es que ese sentido del ritmo no es solo episódico (en el cuerpo) sino que puede usarse para regular y coordinar acciones con uno mismo y con los demás. Constituye un primer código temporal de comunicación basado en una representación del tiempo no ya en el cuerpo, sino con el cuerpo. Dado el carácter mimético de estas representaciones, el sentido del tiempo comienza a ser algo compartido (como acreditan decenas de divertidos vídeos que en youtube muestran la facilidad con la que un bebé coordina sus acciones al ritmo de una música). Pero a pesar de ese incipiente sentido del ritmo, la representación mimética del tiempo con el cuerpo sigue siendo esencialmente situada, on line, aquí y ahora. Se necesita una representación simbólica del tiempo, por medio del lenguaje para poder comenzar a viajar representacionalmente en el tiempo hacia el pasado, evocando sucesos no presentes, y hacia el futuro, anticipando y planificando acciones. La codificación temporal de los sucesos parece ser un universal lingüístico, como parte de la actitud representacional (DIENES y PERNER, 1999), o la perspectiva, que se comunica a través del lenguaje, que según PINKER (2003) 228 serviría para expresar “quién hizo qué a quién, qué es cierto de qué, dónde, cúando y por qué”. Supuestamente se ha identificado una tribu amazónica, los pirahá, cuya lengua carece de marcadores para los tiempos verbales (EVERETT, 2005), ni tampoco permite representar las cantidades ni identificar colores. Además carece de una estructura recursiva y no sirve para generar una memoria mítica compartida. Se trata, no obstante, de un descubrimiento controvertido y muy polémico entre los propios lingüistas (por ej., NEVINS, PESETSKY y RODRIGUES, 2009), especialmente los de orientación chomskiana (PINKER, 2007). Pero aun cuando realmente existiera una lengua así, sin marcadores temporales, lo que parece bastante dudoso, sería un fenómeno extraordinario que revolucionaría la psicolingüística, precisamente por ser un caso único, ya que el resto de las lenguas conocidas usan inflexiones verbales diferenciadas, y muy matizadas, para situar los episodios narrados en el tiempo, aunque algunas como el chino se apoyen más bien en otras cláusulas, como adverbios de tiempo (LIN, 2006). Por tanto las representaciones simbólicas permiten construir un tiempo compartido, complejo, sobre el que se articula además la propia memoria colectiva en forma de mitos y narrativas con una estructura espaciotemporal. El tiempo hablado transforma por tanto la representación tanto del tiempo personal, dando una nueva dimensión a la memoria episódica (SUDDENDORFL, ADDIS y CORBALLIS, 2009), como del tiempo colectivo, al dar forma a los mitos sobre los que se articula la identidad compartida. Por tanto, los códigos simbólicos, en especial el lenguaje, suponen un gran avance en la representación del tiempo, pero imponen aún importantes restricciones, ya que a través de esas representaciones simbólicas la coordinación temporal es aún muy limitada. Basta con pensar que la mayor parte de las instituciones sociales que compartimos no podrían existir, funcionar eficazmente, con ese tiempo simbólico. Los cines, la televisión, los trenes, los aviones o las clases no podrían organizarse solo situando las acciones en un pasado más o menos cercano o un futuro más o menos remoto. Las sociedades complejas necesitan un tiempo objetivo, que pueda medirse a través de los cambios que el transcurso de ese tiempo produce en algún dispositivo físico externo a la propia mente, ya sea el movimiento del sol en el cielo, la caída rítmica del agua o de la arena o el movimiento de un péndulo, hasta llegar a los relojes mecánicos o ahora ya digitales que constituyen para nosotros la propia medida del tiempo. Para ello requieren dividir ese tiempo, hasta ese momento subjetivo y discontinuo, en unidades (años, meses, días, horas, minutos, etc.) relacionadas entre sí según ciertas reglas sintácticas o de transformación. El tiempo se convierte así, ya desde la cultura babilónica —que nos legó el sistema sexagesimal de organización del tiempo, las horas de sesenta minutos— o la cultura maya, con su calendario y sus profundos conocimientos astronómicos, en 229 una nueva forma de relacionarse con el mundo, en el principio de la civilización, como dominación de la naturaleza. La observación de los movimientos de los astros permitió construir mapas relativamente precisos de las estaciones y del ciclo del día y la noche, que fueron las primeras representaciones externas del tiempo que interesaban a sociedades cuya riqueza dependía del cultivo de la tierra (BOORSTIN, 1983), las mismas sociedades que inventarían también los primeros sistemas de escritura, como luego veremos. Pero a medida que la organización de las actividades sociales reclama un tiempo más preciso y compartido se necesitan sistemas para representar también el tiempo cotidiano, para fragmentar y organizar el día en unidades y en definitiva para estructurar a través de la representación del tiempo la propia actividad social: “el reloj no es solamente un medio para seguir la marcha de las horas; también es un medio para sincronizar las acciones de los hombres” (MUMFORD, cit. en LANDES, 1983, pág. IX de la trad. cast.) Los primeros dispositivos eran relojes de sol, pero, además de ser imprecisos, tenían la desventaja de estar “apagados” gran parte del tiempo, no solo en los días nublados sino todos los días desde la puesta del sol hasta el alba. En Roma se usaban clepsidras, relojes de agua, que a pesar de notables avances técnicos que mejoraron su funcionamiento (BOORSTIN, 1983) tampoco eran especialmente precisos, por lo que la puntualidad no era el rasgo que mejor definía la vida social en la Roma antigua. De hecho la representación precisa del tiempo tardó mucho en desarrollarse, “las unidades de tiempo más cortas continuaron sin ser definidas y tuvieron muy poca importancia en la experiencia humana colectiva hasta hace pocos siglos. Nuestra hora, exacta y uniforme, es una invención moderna, mientras que el minuto y el segundo son todavía más recientes” (BOORSTIN, 1983, págs. 37 y 38 de la trad. cast.). Como señala LANDES (1983) no fue el reloj el que provocó el interés por la medición del tiempo sino la necesidad social de medir el tiempo la que hizo necesarios los relojes. La vida urbana en las villas y burgos durante la Edad Media requería una notable coordinación o sincronización de las acciones. Sin embargo no se disponía de una representación precisa del tiempo, ya que lo que las campanas de las iglesias iban marcando de forma cíclica eran las poco precisas horas canónicas que regulaban la vida diaria en los monasterios y que en todo caso cambiaban de duración con las estaciones del año. Baste pensar que en el París del siglo XIV la jornada laboral de los curtidores duraba desde que salía el sol hasta que no pudieran distinguirse dos monedas muy parecidas (LANDES, 1983). ¡Ay de ellos en verano! No sería hasta la invención del reloj mecánico en el siglo XIV cuando se accediera a ese tiempo moderno, preciso, el de las horas iguales en todas las estaciones y para todos, “gracias al uso que se hizo del movimiento oscilatorio para dividir el tiempo en pulsaciones que podían 230 ser contadas. En eso consistió la gran invención” (LANDES, 1983, pág. 13 de la trad. cast.). Dos siglos más tarde las clases adineradas disponían ya de relojes portátiles y con ellos de una representación objetiva del tiempo personal con la que reconstruir aquella representación subjetiva, encarnada, del transcurso del tiempo. La generalización de ese tiempo personal objetivo, con el reloj de muñeca y con todos los dispositivos que hoy miden el tiempo, ya no solo en horas y minutos sino en segundos y milisegundos, ha generalizado por tanto ese tiempo teórico, transformando no solo nuestra forma de vivir el tiempo, sino nuestra propia identidad, el sentido del yo que está inevitablemente ligado, desde la perspectiva de la memoria episódica, a esa representación externa del tiempo que hace posible una mente teórica. Durante casi toda la historia de la humanidad, y aún hoy en muchas culturas, las personas no tenían edad, como tampoco los períodos de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta, jubilación, etc.) se regulaban cronológicamente, sino en términos de las actividades, de los roles sociales asumidos. El tiempo teórico ha inventado toda una forma de vivir la vida y de vivirnos a nosotros mismos. Pero no solo ha cambiado el tiempo social y personal sino que ha permitido también una nueva comprensión del mundo físico, histórico, geológico, etc., que requieren viajar desde nuestro tiempo personal y social mesocósmico al tiempo microcósmico de los milisegundos en los experimentos de tiempos de reacción o los nanosegundos en los que un ordenador procesa la información (para hacerse una idea un nanosegundo, que es la millonésima parte de un segundo, es la duración de un ciclo de reloj de un procesador de 1 GHz), al tiempo macrocósmico de los eones del tiempo geológico o los años-luz del tiempo astronómico. Una vez más, esta interiorización de los diversos niveles de representación del tiempo recogidos en la Tabla 6.2 (pág. 229) responde a la lógica de una jerarquía estratificada. Los niveles superiores no eliminan a los inferiores. Seguimos teniendo una representación encarnada del tiempo —¿cuánto tiempo lleva el lector sentado leyendo este libro?, ¿puede estimarlo sin mirar el reloj? Seguramente si ese tiempo es prolongado no lo hará de una forma muy precisa, dependerá del grado en que la lectura le esté interesando, le parecerá más largo cuanto más aburrido le resulte el libro—, pero también un sentido mimético, a través del ritmo y la acción, y una representación simbólica, una forma de hablar del tiempo, pero esa nueva representación teórica, mediada por esos distintos dispositivos culturales, nos permite nuevos aprendizajes sobre el tiempo. Aprendemos por procesos de crecimiento, que nos permiten extender nuestros horizontes temporales y acumular una gran cantidad de datos temporales: cumpleaños, efemérides, la fecha del descubrimiento —o conquista, depende la mirada o la actitud epistémica desde la que lo interpretemos— de América, el día y la hora del próximo examen, la hora actual en México, el día que comienza la 231 primavera, etc. También aprendemos por procesos de ajuste, que hacen posible relacionar esas diferentes unidades temporales para modificar las estructuras desde las que pensamos y vivimos el tiempo (edades, períodos, épocas, etc.), así como establecer precisas relaciones de sincronía y sucesión entre los sucesos que son esenciales para nuestra comprensión y explicación causal de los hechos históricos, físicos, biológicos, etc. Y finalmente la interiorización de esos sistemas nos puede llevar también a aprender por reestructuración y por tanto a reconstruir nuestra representación del tiempo en un dominio dado, ya sea el tiempo físico, biológico, histórico o incluso personal, ligado a nuestra propia identidad. Pero mientras las funciones epistémicas más básicas, que requieren aprendizaje por crecimiento y ajuste, parecen lograrse mediante la socialización y en parte la instrucción, esa reestructuración de la representación del tiempo parece difícil de lograr incluso con instrucción explícita en los nuevos sistemas culturales de representación del tiempo. Mi ejemplo favorito es la ya mencionada paradoja que implica comprender realmente el sentido newtoniano del tiempo según el cual la luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, o si se prefiere 30 metros por nanosegundo (¿pero alguien puede representarse realmente eso en un sentido encarnado, imaginarlo o simularlo mentalmente?), con lo que tarda ocho minutos en llegar desde el Sol o un segundo desde la Luna, de forma que cuando miramos al cielo en una noche estrellada no estamos viendo el cielo actual. Y más allá de ello, aunque parezca mentira, en un sentido más físico que metafísico nunca vivimos en el presente, todo lo que estamos viendo, por ejemplo cuando miramos por la ventana a aquel ya remoto parque del comienzo del libro, es lo que sucedió hace unos nanosegundos. Dificultades similares tenemos para comprender las dimensiones del tiempo geológico o biológico (PEDRINACI, 1998; POZO, 2000) o incluso del tiempo histórico más allá del mero aprendizaje de fechas (ASENSIO, CARRETERO y POZO, 1989; CARRETERO, ASENSIO y POZO, 1991; CARRETERO y KRIGER, 2011), pero también incluso en el desafío de reconstruir nuestro tiempo personal por medio de las llamadas “terapias narrativas” de la psicoterapia constructiva de MAHONEY (2003) que implican cambiar el foco de la definición del yo del pasado al presente y al futuro, repensarnos no como lo que fuimos sino como lo que somos y cómo desde el presente podemos proyectar lo que seremos. Parece por tanto que para el acceso a las formas más complejas de aprendizaje explícito no basta una mera exposición o práctica con esos sistemas externos de representación sino que se requiere diseñar una intervención basada en actividades que promuevan explícitamente esos procesos. Pero el aprendizaje incidental o informal de estos sistemas lo que suele producir, como ya hemos visto, es su naturalización, por la que en lugar de profundizar en la explicitación 232 de los componentes del sistema estos acaban por volverse implícitos, transparentes representacionalmente (WERTSCH, 1991), de forma que las representaciones culturales así adquiridas se convierten en teorías implícitas, aquello que damos por supuesto sin someterlo a escrutinio epistémico, sin ponerlo en duda o incluso conocerlo o representarlo explícitamente, generando así funciones dirigidas más a metas pragmáticas que epistémicas (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010; POZO, 2003). Por ejemplo en el caso de la representación del tiempo esa naturalización lleva a que aceptemos que el tiempo es lo que miden los relojes, sin acceder a los niveles epistémicos más complejos de la representación temporal. La naturalización de las representaciones externas es una consecuencia de las restricciones impuestas por el sistema cognitivo primario, basado como vimos en un realismo ingenuo y en su propia naturaleza conservadora o reproductiva, por lo que el tiempo continuo, preciso, objetivo, se nos presenta como un objeto real, lo que hace casi imposible percibir que se trata de un objeto cultural, una invención, que cambia radicalmente nuestra forma de percibir y representarnos mentalmente el tiempo, y a través de él a nosotros mismos y al mundo social en que vivimos. Nos cuesta imaginar, o simular en nuestra mente, otra forma de vivir el tiempo que no sea la de ese tiempo objetivo que ha acabado por encarnarse para convivir, o en ocasiones malvivir, con nuestro sentido más profundo y encarnado del tiempo subjetivo. Comprender el carácter convencional de nuestras formas culturales de medir el tiempo, poderlas separar conceptualmente del propio tiempo que miden, implica explicitar el sistema como tal, convertirlo en objeto de representación, o si se prefiere en metarrepresentación. Si la representación mental del tiempo no adquiere esta función epistémica —orientada hacia el propio sistema y no hacia el mundo que representa—, si no se explicitan o conocen algunos de los componentes de ese sistema de representación (en forma de actitudes o agencias representacionales, en el modelo de DIENES y PERNER 1999), no es posible alcanzar algunos logros conceptuales o epistémicos en la representación del tiempo —más allá del uso pragmático del reloj y el calendario— como los mencionados anteriormente. Un patrón similar al que acabo de dibujar podría trazarse con respecto a otros sistemas de representación externa a los que ya me he referido, como los que tienen que ver con la representación del espacio, la música, el dibujo, el arte, etc., pero no es posible detenerse aquí en cada uno de esos otros sistemas mencionados (para algunos de ellos ver por ej., ANDERSEN y cols., 2009), De todos modos, como digo, el patrón sería similar, las nuevas funciones epistémicas y de aprendizaje de las representaciones teóricas en cada uno de esos dominios están lejos de generalizarse en nuestro entorno cultural. Lo que suele lograrse más bien es ese proceso de naturalización de esas funciones, de forma que por 233 ejemplo asumimos como algo natural la perspectiva en la pintura, cuando en su momento, en el Renacimiento, fue una invención extraordinaria, que alteró las propias reglas de la representación pictórica (GOMBRICH, 1958); en el caso de las matemáticas convertimos el cero en un objeto real, cuando se trata de otra invención extraordinaria que hizo posibles los sistemas numéricos posicionales (BARROW , 2000: MARTÍ, 2003; PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2005) y en suma los códigos digitales que subyacen a gran parte de las tecnologías culturales que empleamos, por ejemplo este ordenador en que escribo ahora. De hecho, podemos tomar a modo de ejemplo, aunque sea muy brevemente, la construcción mutua entre mente y cultura en la representación del número (Tabla 6.3) para ilustrar cómo también ahí los sistemas culturales de representación al interiorizarse o incorporarse modifican, ajustan y reconstruyen la mente numérica. La representación encarnada de la cantidad está ya presente en los bebés, así como en muchos animales (por ej., GALLISTEL y GELMAN, 1992; HAUSER, 2000; THOMPSON, 1995). Nada más nacer los bebés ya se muestran sensibles a la “numerosidad” o “cantidad” de los objetos que perciben (ANTELL y KEATING, 1983). A los pocos meses acreditan ya una habilidad para “contar” de modo implícito, al menos hasta tres unidades (GALLISTEL y GELMAN, 1992; KARMILOFF-SMITH, 1992). Esa representación episódica y encarnada de la cantidad, el número en el cuerpo, que formaría parte de la física intuitiva (ver Capítulo V), con un fuerte anclaje perceptivo, o si se prefiere analógico o espacial, se completa muy pronto con una representación mimética, con el cuerpo. No solo los niños aprenden a contar con los dedos, sino que la mayor parte de las culturas encuentran en el cuerpo una primera forma de representar intencionalmente los números. Mucho antes de las recientes revoluciones digitales, casi todas las culturas inventaron una tecnología digital más primaria para la representación matemática: utilizar los dedos y otras partes del cuerpo para representar los números. De hecho, nuestro sistema numérico, en base 10, es una reconstrucción cultural simbólica basada en esa restricción corporal, nuestros 10 dedos, en un claro ejemplo de cómo los niveles inferiores de la jerarquía representacional restringen a los superiores, pero no los explican. Abundantes estudios sobre la “antropología de los números” nos proporcionan ejemplos muy curiosos e interesantes de esas matemáticas cuyas unidades son las diferentes partes del cuerpo (por ej., BISHOP, 1991; CRUMP, 1990; IFRAH, 1985). El uso de estos sistemas primitivos de contabilidad amplia o extiende el horizonte representacional más allá de las restricciones impuestas por las representaciones analógicas iniciales, permitiendo realizar las operaciones matemáticas necesarias (contar y medir) para llevar a cabo las actividades propias de esa cultura, las de los pueblos agrícolas y ganaderos que no conocen el dinero, y que por tanto no necesitan sistemas de cómputo complejos (NUNES, 234 1999). A ellos se une más adelante la representación numérica simbólica, basada en el lenguaje, esencialmente en el conteo, que permite ya acceder a series ordenadas, aunque limitadas, de números y establecer el último número contado como representante de la cantidad del conjunto. Hace posible también un número limitado de operaciones matemáticas, aquellas que pueden hacerse sin recurrir a sistemas de notación externa, que dadas las limitaciones de la memoria de trabajo humana son realmente muy pocas (puede comprobarlo ahora mismo el lector: aunque la multiplicación surge como una propiedad de un sistema notacional, es decir es una actividad matemática de la mente teórica, seguramente puede multiplicar sin ayuda de representaciones externas 7 x 6 y con un poco de esfuerzo 17 x 6, pero con certeza ya no puede realizar la operación 117 x 16 sin usar lápiz y papel o una calculadora, que extiendan su mente matemática). Tabla 6.3. Sistemas de representación de la cantidad y el número Sistema de Representación mediada y restringida representación por Se caracteriza por Mente episódica Representaciones encarnadas de la numerosidad, el número en el cuerpo. Permite estimar y comparar cantidades pequeñas (hasta cuatro unidades). Mente mimética Representación del número mediante acciones o con las partes del cuerpo (por ej., contando con los dedos) Representación del número con el cuerpo. Hace posible el establecimiento de correspondencias uno a uno entre series de objetos y la comparación entre dichas series. Mente simbólica Conteo y representación mediante los marcadores de cantidad de la lengua. Representación simbólica del número mediante el habla Hace posible el conteo de objetos, ordenamiento numérico de los mismos y establecimiento del último número contado como representante de la cantidad del conjunto (cardinalidad). Mente teórica Representación del número mediante un sistema de notación que permite establecer relaciones cuantitativas precisas y operaciones complejas entre las unidades que lo componen. Representa el número con sus propiedades matemáticas, que se naturalizan, con una escasa comprensión de sus funciones epistémicas. Permite generar un concepto abstracto y formalizado del número y sus propiedades, basado en las reglas de transformación del sistema notacional, con las que se puede operar de forma precisa y recursiva, generando las múltiples formas de cálculo (lógico o algebraico, numérico, infinitesimal) que hacen posibles gran parte de los desarrollos científicos y tecnológicos en que nos apoyamos a diario. Pero finalmente a medida que la complejidad de la vida social exige disponer de representaciones precisas y permanentes, desligadas del contexto y de las restricciones encarnadas, se hace precisa una externalización plena de la representación numérica en forma de un sistema de notación, que vaya más allá de esas restricciones corporales o miméticas o simbólicas. Surgen así los sistemas notacionales propiamente dichos, entre los cuales hay también una gran variedad 235 y una compleja evolución cultural (BISHOP, 1991; LANCY, 1983) hasta llegar a los actuales sistemas de representación, basados, como ya se ha dicho en la invención, una vez más naturalizada, del cero y del efecto posicional, una nada que solo puede existir como parte de la sintaxis de un sistema externo de representación, del conocimiento matemático explícito, fruto de una laboriosa historia cultural (BARROW , 2000) y que sin embargo ahora tomamos por algo natural, hasta el punto de que hasta el mismísimo Bart Simpson sabe hacer buen uso matemático de él cuando le dice sabiamente a su hermana “multiplícate por cero” (algo nada extraño si tenemos en cuenta la sabiduría matemática de la familia Simpson, SINGH, 2013). Es un ejemplo más de cómo la interiorización de un sistema cultural cuya invención fue tan costosa históricamente genera nuevas posibilidades cognitivas, que no solo extienden o amplifican la potencia representacional de la mente natural, en este caso numérica, sino que la reconstruyen, ya que hacen posibles procesos cognitivos, en este caso en forma de funciones matemáticas, que sin ella serían imposibles. En suma, también en la representación numérica nos encontramos con que la interiorización de las representaciones externas genera nuevas funciones cognitivas que de hecho tienen su propio correlato neural, como indican diversos estudios (por ej., BUTTERWORTH, 1999; DEHAENE, 1997; GEARY, 2010) que muestran que las personas tenemos dos sistemas diferentes para valorar cantidades: 1) un sistema de estimación, impreciso e intuitivo, correspondiente a esa representación episódica de la cantidad, que se activa, como ya vimos, en las áreas de representación del espacio en el lóbulo parietal del hemisferio derecho, aquellas que se ocupan de parte de nuestra física intuitiva, y 2) un sistema simbólico, de cálculo preciso, que implica a las áreas del hemisferio izquierdo especializadas en el procesamiento analítico del lenguaje. Ambos sistemas de representación de la cantidad pueden actuar con una relativa independencia, incluso llegar a disociarse en caso de ciertos trastornos, si bien el cálculo preciso, simbólico permite realizar operaciones que no son posibles por simple estimación. Resultados similares de generación de nuevas funciones cognitivas, con sus correspondientes correlatos neurales diferenciados, se han encontrado también como consecuencia del aprendizaje de otros sistemas externos de representación, como por ejemplo el aprendizaje de los lenguajes de notación musical, que muestran nuevamente que mientras los músicos expertos procesan la música una vez más en las áreas del hemisferio izquierdo especializadas en el procesamiento analítico del lenguaje, los no expertos recurren en cambio preferentemente a áreas del hemisferio derecho más implicadas en el procesamiento analógico (ALTENMULLER, 2003). Aunque resultados más recientes están mostrando que la pauta puede ser más compleja (PERETZ y ZATORRE, 2005), parece que, al menos en estos casos, podemos afirmar que no es tanto el 236 cerebro el que se cambia a sí mismo, como sostiene DOIDGE (2007), sino la cultura la que cambia el cerebro y con él sus funciones cognitivas. Sin embargo, una vez más algunos cambios o trasformaciones más radicales siguen siendo muy difíciles de lograr, ya que también en el aprendizaje del sistema numérico, las funciones epistémicas más complejas tampoco se adquieren de una forma generalizada. Según PAULOS (1988) la alfabetización numérica, a la que tanto esfuerzo se dedica en nuestras sociedades no ha supuesto sin embargo una comprensión generalizada del sistema matemático que usamos, sino que, más bien al contrario, puede hablarse de un “hombre anumérico” en la medida en que la mayoría de nosotros, que podemos hacer cálculos relativamente sofisticados haciendo un uso pragmático del sistema, no conocemos sin embargo algunos de los principios en que esos cálculos se sustentan. Tal vez ello se deba a que de hecho el propio proceso alfabetizador ha estado durante mucho tiempo más dirigido a asegurar ese uso pragmático que a promover usos epistémicos más complejos, que solo ahora con las nuevas demandas de la cultura del aprendizaje en la (mal) llamada sociedad del conocimiento, de la que nos ocuparemos en el Capítulo VIII, parece considerase relevante. Tal vez donde mejor podamos ver cómo los diferentes usos y metas de un sistema de representación están vinculados a nuevas funciones cognitivas, pero también cómo esas nuevas metas y funciones requieren nuevas formas de organizar socialmente el conocimiento, nuevas actividades diseñadas explícitamente desde una intervención mediada por nuestro conocimiento del aprendizaje humano, sea en la construcción de la mente letrada, el proceso alfabetizador inaugurado con los primeros sistemas de notación escrita hace ya unos 5.000 años en el que se cimenta todavía hoy, aunque en nuevos formatos digitales, gran parte de nuestra acumulación cultural y con ella de nuestra cultura del aprendizaje. La mente letrada: De las tablillas de arcilla a las tabletas digitales Si hay un sistema externo de representación en el que se condensan todos los rasgos que venimos apuntando —en sus dimensiones tecnológicas, culturales, instruccionales y finalmente cognitivas y de aprendizaje— son los textos escritos, por lo que un análisis de cómo se constituyó esa mente letrada, a través de la interiorización de las diversas funciones de la lectura, y de cómo esas formas de leer han cambiado el funcionamiento de la propia mente, puede ser el mejor ejemplo de cómo mente y cultura se construyen mutuamente para crear nuevas formas de aprender. Según hemos venido viendo las tecnologías cognitivas no 237 son solo un soporte externo en el que almacenar la cultura, aunque esa fuera sin duda su primera función, sino que se convierten en una verdadera prótesis cognitiva que al incorporarse —en un sentido literal— a la mente la transforman en mayor o menor medida —o sea, según las funciones enunciadas antes, la extienden, la modifican o la reconstruyen— construyendo nuevos espacios en la nave central de las metarrepresentaciones o en sus aledaños. Esta idea de que las tecnologías culturales acaban por constituirse en actividad mental queda muy bien reflejada en el estudio de DRAAISMA (1995) sobre las metáforas de la memoria, que muestra que en casi todas las sociedades la metáfora dominante sobre el funcionamiento de la mente humana —ese gran continente sumergido y desconocido— es la tecnología del conocimiento dominante en esa sociedad, ligada casi siempre al texto escrito en sus diversas variantes. De hecho una de las primeras metáforas conocidas es la de la mente como una tablilla, ya fuera de arcilla, el soporte en el que se inscribieron los primeros signos de escritura conocidos en el mundo babilónico, o más tarde en forma de tablilla de cera entre los griegos, una mejora técnica que permitía borrar y volver a escribir en ellas, ya que la arcilla se endurecía muy rápidamente. En uno de sus diálogos Platón formulaba esta clásica metáfora en estos términos “Si queremos recordar algo que hayamos visto u oído o que hayamos pensado por nosotros mismos, aplicando a esta cera las percepciones y pensamientos, los grabamos en ella, como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que haya quedado grabado lo recordamos y lo sabemos en tanto que permanezca como imagen. Pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse lo olvidamos y no lo sabemos” (citado por DRAAISMA, 1995, pág. 48 de la trad. cast.). Esta representación de la mente como una tabula rasa perdura aún entre nosotros, hasta el punto de que según PINKER (2002) es uno de los supuestos básicos en que se asienta nuestra psicología intuitiva, al menos en nuestra tradición occidental, que nos lleva a decir que algo se nos quedó grabado o que nos impresionó mucho, expresiones que remiten claramente a esta metáfora. Pero el cambio en las tecnologías de la escritura llevó a pensar más adelante en la mente como una biblioteca, un gran almacén en el que se depositan los textos de acuerdo con una organización dada para luego poder recuperarlos, una metáfora que de algún modo influyó en la propia psicología cognitiva del procesamiento de información, que concebía la memoria como un sistema de almacenes, un depósito representacional en el que estaban ordenadas y catalogadas todas las representaciones. De hecho, saltando ya a los tiempos más recientes, la metáfora en que se sustentaba el procesamiento de información era en efecto la tecnología del conocimiento predominante en aquella época —la segunda mitad del siglo XX—: los ordenadores o computadores digitales, con su procesador central, su capacidad limitada, sus sistemas de memoria interconectados, sus 238 entradas (input) y salidas (output), sus periféricos, sus reglas de cómputo, etc. Pero esa metáfora computacional ha caído en desuso en favor, qué causalidad, de la imagen de la mente como una red neuronal, un conjunto de dispositivos o sistemas de cómputo interconectados, en un momento en que ya no es el ordenador sino la Red la que constituye la tecnología dominante (¿de qué sirve hoy un ordenador si no está conectado a la red?), una tecnología que genera su propio lenguaje, y sus propias metáforas sobre cómo nos relacionamos con el conocimiento, con los demás y con nosotros mismos (CASSANY, 2012; MONEREO, 2004), que aunque se apoye en tecnologías multimedia sigue teniendo por principal vehículo el texto escrito, aunque a veces no pueda exceder de los 140 caracteres (o sea, más o menos desde que se cerró el último paréntesis). Por tanto aunque las tecnologías del conocimiento, y con ellas las correspondientes tecnologías cognitivas, evolucionaron en respuesta a las funciones económicas, sociales, culturales o estéticas a las que respondían en cada sociedad (ver Tabla 6.4), los textos escritos, en sus diversos formatos, han seguido constituyendo el núcleo esencial —aunque ya no único— del almacenamiento cultural en nuestras sociedades. Aunque ahora ya pueden digitalizarse muchos otros formatos representacionales (imágenes, sonidos, aunque aún no, o solo de modo incipiente, olores o sensaciones táctiles) el texto escrito sigue siendo también el núcleo de la alfabetización digital, como luego veremos. Pero para nuestros propósitos lo importante del texto escrito no es tanto, una vez más, su capacidad de almacenar cultura como la de formatear mentes a través de nuevas funciones epistémicas: “la magia de la escritura proviene no tanto del hecho de que sirva como nuevo dispositivo mnemónico, como ayuda para la memoria, sino más bien de su importante función epistemológica. La escritura no solo nos ayuda a recordar lo pensado y dicho; también nos invita a ver lo pensado y lo dicho de una manera diferente” (OLSON, 1994, pág. 16 de la trad. cast.). Tabla 6.4. Evolución histórica de las tecnologías materiales y cognitivas de la lectoescritura (tomada de GARCÍA MADRUGA , 2006) Desarrollo de la tecnología material Desarrollo de la tecnología cognitiva Inscripciones gráficas iniciales: • Tablas de arcilla. • Papiros y rollos. • Pergaminos y códices. Culturas de transición entre la oralidad y la escritura. Lectura en voz alta. Mundo clásico: relevancia de la oralidad. La imprenta, el papel y los libros. Extensión de la lectura silenciosa. Interiorización de la escritura. El ordenador y el texto electrónico. El hipertexto y los cambios en la lectura y la escritura. Nuevas tecnologías de comunicación oral. Un nuevo tipo de oralidad. 239 Veamos a continuación de forma un tanto resumida (menos mal, dirá el lector, pero si quiere versiones más extensas o complementarias puede encontrarlas en CHRISOMALIS, 2009; EISENSTEIN, 1979; GARCÍA MADRUGA, 2006; HARRIS, 2009; o sobre todo MANGUEL, 1996 y OLSON, 1994) cómo los textos escritos, a través de su evolución, han ido cambiando nuestra forma de pensar, de representarnos el mundo y con ella de aprender. Aquí me ocuparé de cómo han cambiado las formas de aprender y relacionarse con el conocimiento como consecuencia del cambio en las formas de leer, y en parte también de escribir, aunque esta ha sido una tarea reducida a una comunidad epistémica aún más exclusiva, al menos hasta hace bien poco, cuando las nuevas tecnologías de la información han hecho posible que los eventuales lectores se conviertan en escritores habituales, aunque sea de whatsapps, tuits y blogs. Por tanto, no me detendré en detalle en la lectura y la escritura en tanto actividades cognitivas (ver por ej., GARCÍA MADRUGA, 2006; KINTSCH, 1998; OLSON y TORRANCE, 2009; TOLCHINSKY, 1993) y menos aún en cómo se enseña o puede enseñarse la lectoescritura en sus diversos niveles, desde los primeros pasos a la lectura y escritura con fines académicos o estéticos (CARLINO, 2012; CASTELLÓ, 2007, 2009; FERREIRO y TEBERSOKY, 1979; MATEOS, 2009; MORROW , GAMBRELL y DUKE, 2011; OLSON y TORRANCE, 2009; SÁNCHEZ, 2010; SOLÉ, 2012). No me ocuparé por tanto de cómo se aprende a leer y a escribir sino de cómo se lee y se escribe para aprender. Iniciaré ese viaje tomando como mapa del mismo la Tabla 6.5, que resume las diferentes funciones de los lectores —y en paralelo, pero en segundo plano, de los escritores— a medida que la naturaleza y funciones de los textos escritos evolucionaron. Tabla 6.5. La construcción histórica del lector (tomada de POZO , 2008) • Culturas orales: conocimiento narrativo. • Lector reproductivo o literal: leer para copiar o repetir. • Lector escolástico: leer para repetir o copiar una interpretación autorizada del texto. • Lector analítico o crítico: leer para reconstruir el significado dado por el autor al texto. • Lector hermenéutico: leer para construir el propio texto. • Las nuevas tecnologías de la información: ¿un retorno a la oralidad? Las culturas orales o el valor de la palabra Como sabemos las culturas prehistóricas se definen precisamente por carecer de sistemas escritos y apoyar toda su memoria, personal y colectiva, en las formas de representación más primarias, especialmente en la mente mítica que adopta un formato narrativo basado en el habla como prototipo de las representaciones simbólicas. Imaginamos por tanto que en la prehistoria del aprendizaje la transmisión cultural estuvo durante miles de años apoyada en la 240 imitación y el modelado (mente mimética) y en la transmisión oral propia de la mente simbólica, por medio de mitos y narraciones compartidas, formas de aprendizaje que como ya hemos visto tienen esencialmente una naturaleza reproductiva y requieren por tanto procesos asociativos o de crecimiento. Dadas las limitaciones de la propia memoria humana, para conservar ese acervo cultural debían confiar según VANSINA (cit. por OLSON, 1994, pág. 123 de la trad. cast.) en dos tipos de discurso, “aquellos que conservan las palabras, principalmente la poesía, y aquellos que conservan el contenido, principalmente la narración”. La palabra adquiría así un valor sagrado, ya que en ella estaba no solo la información sobre el mundo, sino su propio sentido y en él la propia identidad, de forma que las palabras eran consideradas como hechos, acontecimientos en sí mismos, objetos dotados de poder y significado, de tal forma que al nombrar las cosas se obtenía poder sobre ellas. Esta objetivación de la palabra es un rasgo que define a las culturas orales (ONG, 1979) y aún hoy hay comunidades y grupos sociales, cada vez menos por cierto, en las que la palabra dada tiene más valor que cualquier texto o contrato escrito. Según ONG (1979) las culturas orales, por oposición a las escritas se caracterizarían por su naturaleza aditiva, agregando información en vez de relacionarla jerárquicamente o analizarla, redundante en vez de lineal, conservadora más que innovadora, situada en vez de abstracta, empática y participativa en vez de objetiva o distanciada, etc. Aunque ese retrato tan definido se ha vuelto más borroso con la investigación posterior (por ej., BROCKMEIER, 2000; OLSON, 1994), más que nada porque esos rasgos contrapuestos (análisis, innovación, abstracción, objetivación, etc.) solo se manifiestan, como veremos, en los niveles más complejos de la cultura escrita, podemos encontrar en esta caracterización de las culturas orales muchos de los rasgos que identificaban en capítulos anteriores a nuestra mente primaria, de naturaleza implícita y encarnada. Entre ellos destaca para nosotros la necesidad de apoyar esa cultura oral en un aprendizaje reproductivo, basado en procesos asociativos, que asegure un recuerdo lo más fiel posible, ya que cualquier cambio en el recuerdo es una pérdida cultural, que por otro lado resulta inevitable si asumimos la limitada fidelidad de nuestra memoria (lea si no el último párrafo varias veces e intente repetirlo al pie de la letra, verá que es prácticamente imposible). De ahí el carácter necesariamente conservador de la tradición oral, su recurso a procesos de aprendizaje asociativo o de crecimiento, ya que como dijera LÉVI-STRAUSS (1971, pág. 585), “en el seno de cada sociedad, el orden del mito excluye el diálogo: no se discuten los mitos del grupo, los transformamos creyendo repetirlos”. La lectura reproductiva o la palabra inscrita e incorporada 241 Pero en todo caso la naturaleza de esta mente va a comenzar a cambiar de forma lenta y paulatina con la invención de la escritura. La escritura comenzó a ser, desde entonces, “la memoria de la humanidad” (JEAN, 1989). Según OLSON (1994), para comprender las consecuencias cognitivas del acceso al sistema escrito hay que partir de que, en contra de lo que comúnmente suele suponerse, la escritura no es una trascripción del habla ni una extensión del lenguaje, sino, como ya hemos dicho, un sistema de representación que posee rasgos propios, que difieren de las formas de representación del habla. Lejos de ser un subproducto del lenguaje hablado, la escritura sirve sobre todo para redescribir representacionalmente —en el sentido de KARMILOFF-SMITH (1992), que veremos en detalle en el próximo capítulo— el propio lenguaje, para reconstruirlo, ya que las unidades del lenguaje (palabra, fonema, letra) tanto en nuestra historia cultural como en el propio desarrollo cognitivo o personal, se han construido en buena medida a través del sistema escrito (CHARTIER y HÉBRARD, 2000; MARTÍ, 2003). Ya hemos visto que fueron las culturas babilónicas las que generaron hace unos 4.000-5.000 años los primeros textos escritos en la tradición occidental (para otras culturas como la china véase por ejemplo ROVIRA, 2010; aunque no me ocuparé de su sistema de escritura, en el Capítulo VIII sí analizaré las culturas de aprendizaje orientales, en parte basadas, según la lógica que estamos siguiendo, en su propio sistema de escritura). Pero con aquellos primeros signos inscritos en tablillas de arcilla surgió también la necesidad de formar escribas, con lo que se crearon las edubba o “casas de las tablillas”, las primeras escuelas de las que hay registro escrito, es decir las primeras escuelas de la Historia. Por lo que sabemos a través del contenido de algunas de esas tablillas que han podido ser descifradas así como por los restos de lo que se cree que fueron ejercicios de aprendizaje, los primeros “deberes” de aquellos alumnos de las casas de tablillas, la instrucción comenzaba por enseñarles a coger correctamente el cálamo, un entrenamiento técnico basado en la mímesis, el modelado y la repetición, al que seguía el aprendizaje de los signos básicos, que luego se agregaban en unidades más amplias, fonemas, que combinaban consonantes con vocales, de donde pasaban a listas léxicas con los contenidos semánticos más comunes, que una vez dominados permitían pasar a copiar textos de diferente naturaleza (legales, literarios, etc.), primero en pequeños extractos y luego en composiciones completas (CHARPIN, 2010). A su vez la lectura de esas inscripciones por parte de los alumnos consistía en recitar de forma precisa y cuidadosa el contenido de los textos para lo que recibían también clases de fonética. Tal vez el lector esté ya familiarizado con este proceso de aprendizaje de la escritura desde las unidades más elementales (las letras y los fonemas) a las unidades de significado (los nombres, las palabras), a los textos. De hecho, las 242 propias concepciones de los niños actuales sobre cómo aprenden a escribir reflejan ese mismo trayecto que podríamos llamar analítico, de composición de las unidades más globales desde el previo dominio de las más elementales (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a, 2006b). Tal vez ello sea una prueba, como sostiene WELLS (2000), de que también en este ámbito la ontogénesis recapitula la historia cultural, o más bien de que las formas de enseñar han cambiado muy poco desde Sumer, como muestra no solo esa secuencia de contenidos de aprendizaje sino las propias metodologías didácticas que entonces y ahora se emplean. Según KRAMER (1956, pág. 42 de la trad. cast.) los maestros sumerios “clasificaban las palabras de su idioma en grupos de vocablos y de expresiones relacionadas entre sí por el sentido; después las hacían aprender de memoria a los alumnos, copiarlas y recopiarlas, hasta que los estudiantes fuesen capaces de reproducirlas con facilidad”. Para ello recurrían bien a dictados, en los que los estudiantes debían repetir la lección primero oralmente y luego por escrito, o al modelado, mediante tablillas lenticulares en las que el maestro escribía por una cara y el estudiante debía reproducir lo escrito en la otra cara, pero en todo caso “los métodos pedagógicos se basaban en principios que podríamos considerar ‘tradicionales’, dependiendo constantemente de la memorización, la emulación e incluso el castigo corporal” (CHARPIN, 2010, págs. 40-41). Esta forma de aprender a escribir —con la excepción por fortuna del castigo corporal— es aún hoy una de las ideas centrales de las concepciones iniciales de los niños, entre 4 y 6 años, sobre el aprendizaje de la escritura, basadas en una copia directa del objeto (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a; ver también en el Capítulo VII el apartado dedicado al cambio de las concepciones sobre el aprendizaje), donde escribir es hacer una copia o réplica de un modelo o de una representación previamente ofrecida. La función del aprendizaje, al menos en aquellas escuelas de tablillas, hay que preguntarse si también hoy, era meramente reproductiva, de forma que la escuela cumplía una función conservadora, se trataba de que los futuros escribas conservaran, sin apenas transformarlo, un código cultural sumamente relevante y costoso, Estas formas de aprender seguían estando vigentes muchos siglos después en la Atenas de Pericles, donde la enseñanza de la gramática seguía los mismos modelos de instrucción babilónicos, a juzgar por este texto de Platón: “En cuanto los niños sabían leer el maestro hacía que recitaran, sentados en los taburetes, los versos de los grandes poetas y les obligaba a aprenderlos de memoria” (cit. en FLACELIÈRE, 1959, pág. 121 de la trad. cast.). De hecho, durante siglos, si no milenios, la escritura en vez de liberar a la humanidad de la esclavitud de la memoria, sirvió más bien para sobrecargarla aún más, ya que el carácter costoso y poco accesible de la información escrita obligaba a los lectores a aprenderla 243 literalmente para hacerla perdurable y así poder conservarla “impresa” en su memoria. Con la escritura nace así la memoria literal, al pie de la letra o del texto escrito, que es una función de la mente inexistente en las culturas orales. De hecho, durante muchos siglos, en los que el acceso a los textos escritos resultaba complicado, ya que existían muy pocos ejemplares manuscritos y los que había no eran fácilmente accesibles, la escritura lejos de ser una memoria externa, una descarga, supuso una carga más, ya que leer era básicamente reproducir, “memorizar” el texto (MANGUEL, 1996). No es extraño por tanto que surgiera así el arte de la mnemotecnia (BADDELEY, 1982; BOORSTIN, 1983), cuya invención se atribuye a Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Pero en la Grecia y la Roma clásicas, además de este modelo de aprendizaje, había también otras formas de aprender, como las que se promovían en la Academia de Platón, en las que las élites pensantes no aprendían por reproducción, sino mediante el diálogo socrático, dirigido más a la persuasión que a la mera repetición de lo aprendido (FLACELIÈRE, 1959). Se trataba sin embargo de “comunidades de aprendizaje” reducidas y cerradas en sí mismas, dirigidas a la búsqueda del saber, de la verdad. Había también otras comunidades de aprendizaje, los gremios y oficios, en las que la formación de artesanos se basaba en la mímesis del modelo proporcionado por el maestro. Aunque en su origen las edubba o casas de tablillas de la antigua Mesopotamia posiblemente diferían muy poco de estos escenarios del aprendizaje artesanal, ya que se cree que había un maestro con uno o unos pocos aprendices que se iban incorporando poco a poco a la propia actividad de escribir (CHARPIN, 2010), probablemente en la Grecia y Roma antiguas existían ya espacios bien diferenciados para lo que hoy llamaríamos aprendizaje escolar o formal, donde un maestro enseñaba a grupos de alumnos conocimientos formales, descontextualizados de sus prácticas cotidianas y dirigidos no a dominar una práctica o técnica concreta sino a metas más generales, definidas como parte de un futuro desarrollo personal, unas diferencias que aún persisten, como veremos en el Capítulo VIII en el que trataremos las diferentes formas de aprender en función de los contextos o comunidades de aprendizaje en las que se organiza socialmente ese aprendizaje. Durante muchos siglos la lectura siguió estando dirigida a la reproducción literal de saberes establecidos, pero ya bajo el dominio de la Iglesia, en cuyos monasterios se copiaban los manuscritos, con lo que el aprendizaje de la lectura y la escritura redujo aún más su foco, limitándose a aquellas obras legitimadas por la autoridad eclesiástica, que poseía un control absoluto sobre todas las formas del saber y aprender basadas en los textos escritos. Había un único conocimiento verdadero que debía ser aprendido y ese era el conocimiento religioso o aprobado por la Iglesia. Aprender era repetir la palabra sagrada o 244 autorizada, sin que el lector pudiera desviarse un ápice del contenido literal de los textos. No en vano la Edad Media fue el período del florecimiento de los tratados de mnemotecnia (DRAAISMA, 1995), con grandes “memorizadores” como Santo Tomás de Aquino, de cuyas hazañas mnemónicas hay registro histórico (BOORSTIN, 1983) y que tal vez por ello sigue siendo aún hoy el patrón de los estudiantes españoles. Durante todo este largo período escribir consistía en copiar o replicar los textos ya existentes —o al menos, como señala OLSON (1994), intentarlo ya que cada réplica o copia incluía errores que con frecuencia se convertían en canon para futuras copias— y leer se reducía a recitar los textos, durante mucho tiempo en voz alta, mediante lectura pública, y luego mediante lectura silenciosa, que no se impuso como forma de leer hasta el siglo X, haciendo de la lectura un espacio privado o íntimo del lector pero también haciendo que el código escrito se diferenciara cada vez más del lenguaje oral: “la antigua escritura sobre pergaminos, —que no separaba las palabras ni distinguía entre minúsculas y mayúsculas ni utilizaba puntuación— estaba destinada a personas acostumbradas a leer en voz alta” (MANGUEL, 1996, pág. 66 de la trad. cast.). La función de la lectura, decía San Agustín glosando a Cicerón es “imprimir el texto sobre las tablillas enceradas de la memoria” (citado por MANGUEL, 1996, pág. 77 de la trad. cast.) para recordarlo “como si estuviera pasando las páginas de un libro… recordando un texto, trayendo a la mente el libro que una vez tuvo entre las manos, ese lector puede convertirse en libro del que tanto él como otros pueden leer” (op cit, pág. 77). La lectura es por tanto un proceso de aprendizaje por crecimiento, que permite al lector incorporar a su mente nueva información, como tan bien refleja el ritual judío de iniciación de los niños a la lectura en la época medieval, en el que en la fiesta de Pentecostés “el maestro leía en voz alta todas las palabras y el niño las repetía. Luego se untaba con miel la pizarra y el niño la lamía, asimilando así corporalmente las palabras sagradas. También se escriban versículos bíblicos en huevos cocidos ya pelados o en pastelitos de miel, que el niño comía después de leerle el maestro los versículos en voz alta” (op. cit., pág. 92). Pero esta incorporación del texto, en el sentido incluso literal de su deglución, la mejor metáfora de la naturalización del conocimiento, no supone aún una interacción cognitiva entre el lector y el texto, ya que todo el conocimiento viaja en una sola dirección, sin que sean posibles procesos de aprendizaje explícito más complejos, dirigidos a la comprensión o construcción del conocimiento, que impliquen relacionar lo nuevo con lo ya conocido (SÁNCHEZ, 2010), la mente del lector con la del autor del texto. La lectura escolástica o la interpretación autorizada de los textos 245 Pero ya en la Baja Edad Media, esa lectura recitativa o reproductiva comenzó a acompañarse también de una lectura escolástica (ver Tabla 6.5, pág. 242), que supuso una nueva forma de leer los textos bajo la supervisión de un maestro, y que será una de las formas características de leer hasta el Renacimiento y la invención de la imprenta. En palabras de MANGUEL (1996, pág. 94 de la trad. cast.), “el método escolástico consistía en poco más que adiestrar a los estudiantes a considerar un texto de acuerdo con ciertos criterios preestablecidos y oficialmente aprobados, que se inculcaban cuidadosamente y con gran esfuerzo”. No se trataba ya tanto o solo de repetir al pie de la letra, o mejor recitando palabra a palabra lo que el texto decía, sino de aprender lo que el texto quería decir, lo que debía significar, aunque, eso sí, siempre a través de la interpretación autorizada del maestro, de una forma similar a cómo hoy los domingos en misa los sacerdotes interpretan los textos sagrados para sus feligreses (o de cómo los profesores de química, lengua o historia interpretan a diario los textos que sus alumnos deben aprender, interpretaciones que sus alumnos suelen anotar ansiosamente sin atreverse a dudar de las mismas). En las escuelas, en su mayor parte gobernadas por la Iglesia, el aprendizaje de la lectoescritura se acompañaba además de una enseñanza de las reglas básicas de la gramática, basada también en un aprendizaje reproductivo: “El profesor copiaba las complicadas reglas de la gramática en la pizarra, de ordinario sin explicarlas ya que, según la pedagogía eclesiástica, entender lo que se aprendía no era requisito del conocimiento, se les obligaba a aprender las reglas de memoria” (MANGUEL, 1996, págs. 97-98 de la trad. cast.). Por tanto hasta finales de la Edad Media los lectores, que eran en todo caso muy pocos, no se proponían interpretar lo que leían, ya que interpretar es de algún modo traducir —y traducir es traicionar, es decir apropiarse del significado, alterarlo al incorporarlo a la mente— por lo que se limitaban a hacer crecer su memoria mediante el fiel recitado de los textos. O con la llegada de la lectura escolástica debían apropiarse de la interpretación autorizada de los mismos, pero seguían sin hacer interpretaciones propias de lo leído, como tal vez siga sucediendo con muchos alumnos en los actuales contextos escolares donde aprenden a decir de los textos aquello que anotan que sus profesores han dicho sobre ellos, en vez de construir su propia representación del texto leído a través de un diálogo con el mismo basado en procesos de aprendizaje explícito de mayor complejidad, como el ajuste y la reestructuración, que requieren ya otro tipo de lectura, crítica o analítica. La lectura analítica o el diálogo crítico con los textos Los cambios en los usos de la lectura, que culminarían con la invención de la 246 imprenta en el Siglo XV, que fue un catalizador de los procesos de cambio cultural (EISENSTEIN, 1979) conducirían poco a poco a construir una nueva relación entre el texto y lector, en la que la lectura analítica o crítica (Tabla 6.5) genera una nueva función epistémica. Si el método escolástico “enseñaba a los alumnos a leer de cabo a rabo comentarios ortodoxos que eran el equivalente a nuestros apuntes de clase” (MANGUEL, 1996, pág. 98 de la trad. cast.), ahora se trataba de instruir a los alumnos “en el uso correcto de las palabras, en el respeto por su sentido y sus connotaciones, de manera que estuvieran en condiciones de interpretar o traducir con autoridad... a mediados del siglo XIV la lectura, al menos en una escuela humanista, se estaba convirtiendo en una responsabilidad de cada lector” (op cit., pág. 103). El profesor, en lugar de obligar a sus estudiantes a recitar los textos o las interpretaciones autorizadas de ellos, enseñaba a los alumnos a interpretar o traducir los textos por sí mismos, sin que ello implicara que esa interpretación se dejara al arbitrio de los estudiantes, sino que se basaba en reglas y conocimientos teóricos establecidos, en ciertas posiciones canónicas. De la misma forma, la gramática no se enseñaba ya de modo reproductivo sino que el profesor explicaba sus reglas para facilitar su comprensión y su uso productivo posterior. Esta nueva lectura analítica se impondría poco a poco, impulsada en buena medida por la difusión de la letra impresa —ya no, como en la metáfora platónica en la mente del lector sino en el propio papel, como una representación externa—, que condujo a una progresiva democratización de los textos y limitó, aunque no eliminó, su control por la autoridad. La relación entre cultura impresa y secularización del conocimiento es muy estrecha y tiene poderosas consecuencias para la cultura del aprendizaje. De hecho, las culturas que por imperativo religioso han relegado la letra impresa y las formas modernas, dialógicas, de leer los textos, se mantienen ancladas en una cultura del aprendizaje repetitivo. Tal es el caso de las culturas islámicas: “El mundo islámico sigue siendo un anacrónico imperio de las artes de la memoria, reliquia y recordatorio del poder que ésta tenía en todas las partes antes del descubrimiento de la imprenta. Puesto que recitar pasajes del Corán es el primer deber sagrado, un niño musulmán debe recordar, en teoría, todo el Corán” (BOORSTIN, 1983, pág. 520 de la trad. cast.). En realidad, la imprenta vino de la mano de los cambios sociales y económicos que pusieron fin a la época medieval, y dieron paso al Renacimiento, a la recuperación da la cultura humanista clásica —aquella que se impulsaba, por ejemplo, en la tradición de la Academia de Platón— y con ella a la nueva era de la razón, que no hubiera sido posible sin estos nuevos usos culturales de la lectura (EISENSTEIN, 1979). De esta forma se hace posible la lectura del “gran libro de la Naturaleza” (OLSON, 1994), el desarrollo de la ciencia moderna y con ella una profunda transformación no solo de nuestra física intuitiva sino también de 247 nuestra psicología intuitiva: “nuestra comprensión del mundo, es decir, nuestra ciencia, y nuestra comprensión de nosotros mismos, es decir, nuestra psicología, son producto de nuestras maneras de interpretar y crear textos escritos, de vivir en un mundo de papel” (OLSON, 1994, pág. 39 de la trad. cast.). Pero esta nueva forma de leer está asociada también a una nueva forma de escribir, a la producción de un nuevo tipo de textos, de naturaleza teórica o expositiva, que exponen “principios” y no solo hechos. Estos textos se caracterizarán por la descontextualización del discurso, que deja de localizarse en un tiempo y un espacio concretos, y por la nominalización de las acciones, que se convierten en entidades, en conceptos que deben relacionarse entre sí (OLSON, 1994). Leer es atribuir significado a lo que otra persona ha escrito en un contexto y momento diferente, por lo que es necesario reconstruir la mente del escritor para comprender su escrito. De hecho, según OLSON (1994) la cultura escrita es esencial para hacer explícita la idea de significación, ya que la descontextualización de los textos escritos —uno de los rasgos que, como hemos visto antes, caracterizan a todos los sistemas de memoria externa— obliga al lector, si quiere interpretar el significado del texto a esforzarse en reconstruir el contexto y las intenciones del autor al escribir. Ir más allá del recuerdo literal, interpretar los textos, requiere por tanto explicitar lo que el escritor quiso decir, o mejor aun lo que el lector cree que el autor quiso decir. La alfabetización creciente de la población permitió ir diferenciando entre lo que se escribe en los textos y lo que el lector entiende de ellos. El lector humanista, que gracias a la imprenta podía tener ya una copia personal de los libros, anotaba ya en los márgenes sus propias “impresiones” sobre lo leído (nótese cómo arrastramos o integramos en nuestro lenguaje las metáforas generadas por anteriores culturas del aprendizaje). Estas glosas podían incluir nueva información añadida por el lector, referirse a relaciones con otros textos cotejados, criticar el contenido del texto, o abrir nuevas reflexiones a partir de él. A finales del siglo XVI, los coleccionistas competían para conseguir libros con anotaciones de eruditos en sus márgenes (MANGUEL, 1996). Esta nueva actitud, que caracterizaría no solo al nuevo humanismo sino a lo que podríamos llamar la era de la modernidad y la racionalidad, requiere convertir en objeto de conocimiento no solo el texto sino la propia representación o interpretación que el lector construye de ese texto, una actitud que acaba por impregnar otras muchas actividades sociales, y otros muchos contenidos mentales, de modo que la ciencia o el arte posterior no podrían entenderse sin los poderosos efectos de la escritura sobre la cultura y sobre esa “mente letrada” (OLSON, 1994). De hecho, la evolución en las formas de leer los textos refleja un cambio más general en las formas de conocer y de aprender, en las relaciones entre el sujeto y el objeto de conocimiento, desde las culturas orales 248 (conservadoras del saber pero nunca reproductivas o literales, como hemos visto), a la lectura o cultura reproductiva o repetitiva (donde el objeto de conocimiento está ya fijado, atrapado en el papel, para que el lector o aprendiz haga una copia interna, directa, lo incorpore o imprima en su mente), la lectura o cultura escolástica (en la que el texto se acompaña de una interpretación autorizada que lo desvela) hasta llegar a la lectura analítica o crítica (en la que es el propio lector quien debe glosar el texto, desvelar o construir su propia representación del mismo, en un diálogo demorado o diferido con el autor). Es claro, por tanto, que una lectura analítica o crítica de los textos requiere una actividad cognitiva más compleja, al desplazar el objeto de la lectura del contenido literal al significado del texto, lo que demanda procesos de comprensión lectora más complejos (DE VEGA, 1995; KINTSCH, 1998; MATEOS, 2009; SÁNCHEZ, 2010). Esos procesos, como recoge la Tabla 6.6, comenzarían por la comprensión de la microestructura del texto, que en sus niveles 1 y 2 al menos se requiere ya para una lectura reproductiva, hasta la comprensión de la macroestructura o coherencia global del texto, propia ya de una lectura analítica, que implica dar sentido a ese texto, extrayendo sus principales ideas y argumentos, no de forma literal, sino relacionando las distintas partes entre sí, hasta finalmente ser capaz de relacionar ese texto con otros textos o ideas, infiriendo sus implicaciones para otros textos, contextos y tareas. Un buen ejercicio de lectura al máximo nivel de la Tabla 6.6, generando nuevos modelos o infiriendo más allá del texto, sería que en este momento el lector intentara ahora pensar los diversos niveles de lectura de este mismo texto, en concreto de este mismo apartado que ahora está leyendo. Podría releer un párrafo y analizar sobre él los niveles 1, 2 y 3, si hay palabras o frases que no entiende y cuál es la estructura argumental, la secuencia de ideas en él desarrolladas. Incluso podría intentar aprenderse así este párrafo o la propia Tabla 6.6, reproduciendo las palabras, las frases y la secuencia de ideas (cuáles son los niveles y en qué consisten literalmente). Pero también podría pensar en la macroestructura e intentar comprender y aprender la posición mantenida por el autor en este apartado sobre las funciones de la lectoescritura en el desarrollo de las formas de aprender, intentando detectar incoherencias o insuficiencias en ese discurso, o relacionar los distintos niveles entre sí de forma secuencial. O finalmente también podría en el último nivel interpretar la Tabla 6.6 con la idea de las jerarquías estratificadas que se ha reiterado en este texto, o relacionarla con su propia experiencia como lector y escritor, con la forma en que lee y escribe en diferentes contextos, y con otros textos o discursos sobre la lectura y la escritura y su relación con el aprendizaje. Tabla 6.6. Niveles de lectura de un texto 249 Niveles 1 Comprensión de palabras. Implica no solo procesos de acceso léxico, sino con frecuencia resolver posibles ambigüedades situando esas palabras en el contexto de la frase. 2 Comprensión de proposiciones. Elaborar el significado de cada una de las proposiciones que componen el texto. 3 Coherencia lineal entre proposiciones. Relacionar cada proposición con la siguiente en el marco de una estructura narrativa, expositiva o argumentativa, según un criterio de coherencia lineal. 4 Coherencia global del texto. Hacer inferencias para buscar el propósito o significado del texto, la meta del mismo, lo que suele implicar recurrir a una idea principal que lo organiza, más allá de cada una de las proposiciones que lo componen. 5 Inferencias para aplicar a nuevos contextos. Ir más allá de las ideas contenidas explícitamente en el texto haciendo inferencias que sirvan para aplicar a nuevos textos, contextos o situaciones de aprendizaje. Microestructura Macroestructura Generación de modelos Procesos Vemos por tanto que los niveles superiores de lectura, necesarios para una lectura analítica o crítica de los textos, requieren una actividad cognitiva más compleja, como es construir modelos mentales de los textos a partir de los contenidos de la propia memoria y al mismo tiempo repensar las propias representaciones a partir de esos modelos mentales. Según OLSON (1994), la lectura analítica no implica solo acceder a otra forma de relacionarse con los textos escritos, sino más allá de ello mantener una relación diferente con el conocimiento. Siguiendo a DIENES y PERNER (1999), leer ya no es apropiarse de un objeto dado, la palabra escrita, mediante aprendizaje por crecimiento, como sucedía con la lectura reproductiva o escolástica, cuya única función era extender la mente, sino que la lectura analítica implica adoptar una actitud con respecto a ese texto, recurriendo a procesos de ajuste que suponen ya un diálogo entre el nuevo conocimiento contenido en el texto y el propio conocimiento o saber previo, entre lo nuevo y lo dado (SÁNCHEZ, 2010), lo que lleva a modificar la representación de lo leído —la lectura ya no tiene por meta el recuerdo literal— y que la propia lectura modifique al lector. Finalmente, se puede llegar a reconocer y diferenciar la voz del autor y la del propio lector, construir un yo o una identidad como lector, que adopta posiciones propias sobre los textos y sobre los posibles usos de esos textos, lo que le lleva no solo a reestructurar lo leído sino también a reconstruir la propia mente mediante la lectura (¿estoy de acuerdo con la idea de las jerarquías estratificadas? ¿A qué situaciones pueden aplicarse y a cuáles no? ¿Pueden servir para analizar las diferencias culturales en las formas de aprender? ¿Y los códigos morales? ¿Y los artísticos?). A diferencia de las formas de lectura reproductiva y escolástica, en las que el lector no podía dialogar con el conocimiento establecido y mucho menos dudar 250 de él, ahora ya los textos tienen un autor con voz propia, diferenciada de otras voces, con las que el lector dialogará para construir su propia voz, que ya no es solo el eco de una voz autorizada. La invención del lector supone también la invención del escritor, de forma que el texto es un vehículo de comunicación entre ambos, mediante el cual el lector debe repensar, redescribir o reconstruir lo que el autor ha querido decir. OLSON (1994) recoge la fecha del primer uso conocido en inglés de una serie de verbos que reflejan esa actitud de diálogo con el lector por parte del propio escritor (ver Tabla 6.7). Como puede verse hay una serie de verbos mentalistas “de primer orden” como creer, saber, decir —que, en los términos de DIENES y PERNER (1999), implicarían solo afirmar algo sobre un objeto de conocimiento—, que eran ya frecuentes antes de la aparición de los textos impresos, mientras que otros verbos que implican adoptar una actitud epistémica (o mentalista de segundo orden) sobre lo dicho, como asumir, criticar, contradecir, dudar, inferir, explicar o hipotetizar, son de aparición mucho más tardía, reflejando ya la construcción de un escritor que explícita su propia mirada, su actitud o incluso su sentido de la agencia, sobre el objeto con la que debe confrontarse la propia mirada del lector, que debe conjugar esos mismos verbos en su lectura crítica o analítica de los textos. Tabla 6.7. Fecha del primer uso conocido en inglés de algunos verbos que reflejan la actitud epistémica del escritor (tomada de O LSON, 1994) Germánico Latino believe know mean say tell trink understand assert assume claim concede conclude confirm contradict criticize declare define deny discover doubt explain hypothesize imply infer interpret observe predict prove remember suggest Creer saber significar decir contar pensar comprender IA IA IA IA IA IA IM tempr. IA = inglés antiguo (antes de 1150). 251 afirmar suponer pretender conceder concluir confirmar contradecir criticar declarar definir negar descubrir dudar explicar hipotetizar implicar inferir interpretar observar predecir probar recordar sugerir 1604 1436 IM 1632 IM IM 1570 1649 IM IM IM IM IM 1513 1596 (griego) IM 1526 IM IM tardío 1546 IM IM 1526 IM = inglés medio (1150-1350) (inglés mediotardío 1350-1450). Fuente: The Oxford English Dcitionary. Sin embargo, siglos después, un estudiante judío en Praga, que llegaría a ser conocido como el gran escritor Franz Kafka, se lamentaría de cómo había aprendido a leer los textos, memorizándolos para luego regurgitarlos ante el maestro, y reivindicaría su tardío descubrimiento de que la única forma de disfrutar de la lectura era adoptar una actitud crítica: “uno lee para hacer preguntas” (cit, por MANGUEL, 1996, pág. 111 de la trad. cast.), lo que sin duda requiere conjugar buena parte de los verbos epistémicos recogidos en la Tabla 6.7. Por tanto, aunque la modernidad, con la invención de la imprenta pero sobre todo con el florecimiento de la cultura renacentista vehiculada por ella, trajera consigo esas nuevas formas de leer, críticas y analíticas, no supuso que los nuevos contextos de lectura, esencialmente los contextos académicos en que se enseñan y aprenden las formas de escribir y de leer, cambiaran radicalmente. No solo Kafka sino otros muchos escritores y ciudadanos de a pie pueden lamentarse de cómo fueron educados como lectores. De hecho, podemos preguntarnos cómo leen y escriben hoy los alumnos, a qué textos se enfrentan, con que actitud lo hacen, qué verbos conjugan al hacerlo. Sin podernos extender en ello, las investigaciones realizadas en diversos ámbitos, ya sea por medio de estudios internacionales como el conocido Proyecto PISA (INEE, 2010, 2013) realizado con adolescentes, o investigaciones hechas incluso con estudiantes universitarios (CARLINO, 2012; CASTELLÓ, 2009; CASTELLÓ, LIESA y MONEREO, 2012; MATEOS, 2009; SOLÉ y cols., 2005), muestran que los usos de la escritura y la lectura siguen siendo más reproductivos, o en el mejor de los casos escolásticos que críticos o analíticos. Se tiende a leer para repetir lo leído o la interpretación autorizada de lo leído, al igual que se tiende a escribir para reproducir las ideas de otros o se tiende a tomar notas y apuntes para hacer copias de los discursos de otros (MONEREO, 2009). En el siglo XXI buena parte de los alumnos dedican la mayor parte de su tiempo a escribir como copistas medievales y a leer como lectores medievales, sin intentar construir su propia voz, sin dialogar con los textos. De hecho, son bien conocidos los pobres resultados que obtienen, entre otros, los adolescentes españoles en las pruebas de comprensión lectora de PISA (INEE, 2010, 2013. ¿Pero por qué sucede eso? Un estudio realizado por SÁNCHEZ y GARCÍA RODICIO (2006), en el que se analizaban los diversos tipos de lectura exigidos por las tareas de PISA, con criterios parecidos a los que recogen en la Tabla 6.6, concluyó que “los estudiantes españoles parecen normales en comprensión superficial, por encima de la media en conocimientos pragmáticos e inferiores en los ítems de comprensión profunda” (SÁNCHEZ y GARCÍA RODICIO, 2006, pág. 214). En suma su bajo rendimiento parece deberse a que leen los textos de forma 252 reproductiva más que analítica o crítica, a que tienden más a repetir lo leído que a intentar comprenderlo relacionándolo con otros textos, a que sus procesos de aprendizaje están más dirigidos al crecimiento que al ajuste o a la reestructuración de sus conocimientos a partir de lo leído. Ante lo cual los autores sugieren que “necesitamos que los alumnos se enfrenten a la experiencia de confrontar un texto con otros textos, un texto consigo mismo, un texto con ellos mismos, necesitamos que los alumnos piensen con lo que leen y no solo en lo que leen” (SÁNCHEZ y GARCÍA RODICIO, 2006, pág. 219). Esa necesidad de dialogar con los textos, de construir nuevas funciones mentales por medio de formas complejas de lectura que permitan conjugar con frecuencia verbos como dudar, explicar, inferir, negar, o, como gustaba Kafka, preguntar, supone por tanto también una función de tipo 5 a partir de la clasificación establecida por RIVIÈRE (2003b), para la que no basta con exponer a las personas ante la necesidad de leer, sino que requiere promover, de forma intencional y mediante intervención psicológica o instruccional, ciertos tipos de lectura, otras formas de relacionarse con los textos que resultan muy eficaces, adquiriendo estrategias para realizar inferencias, extraer las ideas principales de los textos, relacionarlos con sus conocimientos previos, gestionar metacognitivamente sus procesos de lectura, etc. (por ej., MC NAMARA, 2012; RIPOLL y AGUADO, 2014; SÁNCHEZ, 2010), más allá de las formas habituales de leer y escribir en nuestras aulas, en las que los alumnos, incluso a nivel universitario, rara vez se enfrentan a varias fuentes o textos (MATEOS y cols., 2007) o rara vez deben escribir para argumentar, debatir o dialogar con otros textos (CASTELLÓ, 2009; VILLALÓN y MATEOS, 2012). Por tanto muchos lectores, entre ellos incluso muchos estudiantes universitarios, siguen abordando los textos con una función pragmática, la de reproducir el texto sin cambiarlo ni cambiar su propia mente, la de apropiarse del contenido del texto sin adoptar una actitud con respecto a él, sin construir una mirada propia del texto que finalmente les permita reconocerse a sí mismos en la lectura, tener un sentido de su agencia como lectores. Y además todo ello se agrava aún más en esta nueva época en la que buena parte de los textos que se leen no son ya textos impresos que puedan leerse linealmente dialogando con su autor, sino que son textos digitales, con frecuencia fragmentos dispersos basados en múltiples códigos y lenguajes, fruto de la nueva revolución en la tecnología del conocimiento que estamos viviendo en las últimas décadas. La lectura hermenéutica o la construcción personal de hipertextos Si hace quinientos años el texto escrito se convirtió en texto impreso, hoy el 253 texto impreso se ha informatizado. Pero una vez más no se trata solo de un cambio en el soporte del conocimiento sino en la forma de pensarlo y aprenderlo. De hecho, genera una nueva forma de acercarse a los textos, que podríamos llamar lectura hermenéutica o posmoderna (ver Tabla 6.5), en la que la voz del lector se impone sobre la del autor, de modo que la función del lector no es ya reconstruir la voz del autor, sino construir su propio texto a partir de fragmentos o unidades de información fragmentarios. Los textos digitales aparecen más bien como algo inacabado, un tanto provisional o etéreo (CASSANY, 2012), a la espera de que el lector lo consume (en el sentido de consumar, aunque habitualmente lo que hace más bien es consumirlo, como si estuviera ya acabado cuando llega a la pantalla). En este formato ya no es tan común leer textos lineales, estructurados por el autor para el lector (SIMONE, 2000), sino, como anticipara Julio CORTÁZAR en Rayuela, fragmentos que el lector combinará con otros para componer su propio texto. Además, con frecuencia el propio lector deviene de pronto en escritor que puede modificar lo leído, como en la Wikipedia, o dialogar con ello, como en un blog o un chat, convirtiendo así el diálogo virtual y asincrónico de la lectura crítica en auténtico diálogo en el caso de los textos digitales, en red. Aunque en el Capítulo VIII analizaré con más detalle los rasgos que definen a la nueva cultura del aprendizaje, mediada en gran medida por los espacios digitales y virtuales generados por estas nuevas formas de comunicar y gestionar el conocimiento, cabe destacar al menos tres rasgos que identifican a estas nuevas formas de leer y escribir y por tanto a las mentes digitales que se basan en ellas (MONEREO y POZO, 2008) y a las demandas de aprendizaje que generan. El primero es desde luego la fragmentación de los textos, su deconstrucción en un sentido literal, que hace que sea el propio lector quien estructure los textos que lee. Aunque según señala CASSANY (2012), la llamada hipertextualidad no rompe con el carácter lineal de la lectura de cada uno de los textos, sí genera una nueva lectura intertextual en la que se hace más necesario explicitar no solo qué se dice (objeto de conocimiento) sino quién lo dice y desde qué perspectiva lo hace (actitud) para así construir el propio punto de vista (la agencia) como una síntesis organizada de esas diversas perspectivas. Pero además de combinar diversas unidades de información, estas suelen basarse en diferentes formatos o sistemas representacionales (textos, gráficos, pero también imágenes estáticas o en movimiento, audios, etc.), de forma que la intertextualidad requiere una lectura multimodal que no solo integre diferentes unidades de información sino que sea capaz de traducirlas de unos códigos a otros, que según veíamos era uno de los rasgos más exigentes para el uso epistémico de los sistemas externos o culturales de representación (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010). Finalmente como consecuencia de ese carácter fragmentario de la información y 254 de la variedad de formas en que este se representa, el hipertexto multimedia finalmente leído o construido por el lector es, más que nunca, uno entre los muchos hipertextos posibles que podrían haberse construido, de forma que la lectura se vuelve aún más abierta, más incierta o ambigua, con múltiples significados o sentidos, en función del texto que finalmente construya el lector (SIMONE, 2000). Mientras que antes leer era acercarse a la estantería de una biblioteca como quien se acerca a la estantería de un supermercado, donde se encuentra los productos acabados y empaquetados, listos para el consumo cognitivo, ahora todo lo que encuentra son algunos ingredientes fragmentarios con los que el lector debe construir su propio alimento, su propio texto. Como consecuencia, esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo hace que la lectura de hipertextos, en comparación con los textos lineales, implique no solo una mayor demanda cognitiva (DESTEFANO y LEFEVRE, 2007) sino también estrategias de procesamiento más complejas, lo que ahonda aún más en la necesidad de promover lectores y escritores con mayores competencias cognitivas o epistémicas, con procesos de aprendizaje explícito más eficientes que les permitan construir sus propios textos a partir de los múltiples y variados textos (o fuentes de información) que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, nuevamente los datos de los estudios muestran que los lectores actuales siguen orientándose más a metas pragmáticas que epistémicas, que tienen escasas competencias para seleccionar la información que leen, para integrar códigos o formatos diferentes y finalmente para adoptar una posición crítica o personal sobre ese material (MONEREO y POZO, 2008), que de hecho abordan esta lectura digital con la misma mentalidad con que leen otros textos —que ya hemos visto que no es ni siquiera crítica o analítica, sino en buena medida reproductiva o escolástica— con lo que más que navegar por la red de textos naufragan en ella. No es casualidad por tanto que las investigaciones muestren que el rendimiento y la comprensión lectora mediante hipertextos es peor que con textos lineales (por ej., ROCKWELL y SINGLETON, 2007) o que el propio estudio PISA muestre que en buena parte de los países, incluido España (INEE, 2010, 2013), la lectura digital de los alumnos es aún más pobre que la lectura textual, ya que como hemos visto requiere —al tiempo que construye— una mente más compleja. A medida que los lectores construyen textos más complejos, reconstruyen también su mente, pero si no son capaces de construir esos textos y se limitan a un desordenado o irreflexivo “corta y pega”, estas nuevas formas de leer, y de interactuar con la información, pueden de hecho, como anuncia CARR (2011), generar mentes más superficiales, que toman la información de la red, los textos fragmentarios y deslavazados, como si fueran ya esos precocinados que se encuentran en las estanterías de los supermercados, listos para el consumo, con 255 lo que se dejan llevar y formatear mentalmente, por el flujo informativo en vez de ser capaces de reordenarlo según sus propias metas epistémicas, lo que se refleja no solo en su conocimiento, sino también en las formas que adoptan hoy las nuevas identidades, múltiples, variables y dependientes del contexto (MONEREO y POZO, 2008). Suele decirse, con razón, que a diferencia de sus mayores, las nuevas generaciones tienen ya una identidad de nativos digitales, usando el término de PRENSKY (2004), en el sentido de haberlas naturalizado a través de su uso pragmático habitual en la vida cotidiana. Pero aún esos jóvenes en apariencia alfabetizados digitalmente, que no suelen tener dificultades de acceso a la información, tienden a hacer un uso más pragmático —dirigido al éxito inmediato— que epistémico —dirigido a la comprensión o el conocimiento— de esas tecnologías. Podríamos decir que saben acceder a la información (crecimiento), pero no convertirla en conocimiento mediante procesos de aprendizaje explícito más complejos (ajuste o reestructuración). Como veremos en el Capítulo VIII, hay motivos para pensar que estamos en el umbral de una nueva cultura del aprendizaje que según algunos (por ej., SIMONE, 2000; también MONEREO y POZO, 2008) supone un cierto retorno a aquella oralidad primaria (acabando así con la Tabla 6.5), en la medida en que prima la instantaneidad, la fugacidad de los mensajes, que se vuelven más sintéticos, menos formalizados, más icónicos, como sucede en los nuevos lenguajes (SMS, tuit, whatsapp) y que en cierta medida ahondan en ese riesgo de que esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como formato mental, conduzcan a la construcción de mentes más superficiales (CARR, 2011), en suma menos teóricas, de forma que este viaje que hemos hecho a través de la construcción de las mentes letradas (desde la prehistoria oral a las mentes reproductiva, escolástica, analítica y hermenéutica) con sus nuevas formas de conocer y aprender, pueda suponer de algún modo un regreso a mentalidades más primarias. De todos modos, este miedo a que las nuevas formas culturales supongan un freno o un regreso en las formas de conocer, no es nuevo, sino que acompaña a cada revolución cultural en las tecnologías del conocimiento, que suele dar lugar a profecías un tanto catastrofistas sobre el futuro del aprendizaje y del conocimiento como consecuencia de esos cambios. Hace ya veintitrés siglos Platón describió en uno de sus diálogos cómo Sócrates persuadió a Fedro, uno de sus discípulos, de la inferioridad de la palabra escrita con respecto al habla: “la palabra escrita parece hablar contigo como si fuera inteligente, pero si le preguntas algo porque deseas saber más, sigue repitiendo siempre lo mismo una y otra vez” (cit. por MANGUEL, 1996, pág. 79 de la trad. cast.) e incluso profetiza “si los seres humanos la aprenden, la escritura sembrará en sus almas la semilla del olvido, dejarán de ejercitar la memoria porque se fiarán de lo que está escrito 256 y no recordarán las cosas buscándolas en su interior sino por señales externas” (op. cit., pág. 78). Siglos después cuando la invención de la imprenta amenazaba las formas tradicionales de leer y escribir los textos manuscritos, hubo otra reacción de temor ante la supuesta decadencia que la vulgarización del conocimiento impreso traería consigo (CHARTIER, 1992). Y ahora nuevamente cuando estamos viviendo la tercera gran revolución en esas tecnologías del conocimiento (SIMONE, 2000), el tercer gran salto en las mentes teóricas, siguiendo con el modelo de coevolución de mente y cultura de DONALD (2011), se anuncia un nuevo empobrecimiento mental como consecuencia de esta nueva revolución digital: “No es metáfora poética decir que la ‘inteligencia artificial’ que está a su servicio soborna y sensualiza nuestros órganos pensantes, los que se van volviendo, de manera paulatina, dependientes de aquellas herramientas, y por fin, sus esclavos. ¿Para qué mantener fresca y activa la memoria si toda ella está almacenada en algo que un programador de sistemas ha llamado ‘la mejor y más grande biblioteca del mundo’? ¿Y para qué aguzar la atención si pulsando las teclas adecuadas los recuerdos que necesito vienen a mí, resucitados por esas diligentes máquinas? (VARGAS LLOSA, 2012, págs. 210). Así que, de ser ciertos estos augurios, nuestro viaje de las tablillas de arcilla a las tabletas digitales habrá sido no solo inútil en nuestra búsqueda de nuevas formas de aprender culturalmente construidas, sino incluso contraproducente, ya que esas formas de hecho limitarán aún más nuestra ya restringida capacidad, en términos de aprendizaje implícito y encarnado, de conocer y cambiar. Pero si bien no conocemos plenamente las consecuencias de la revolución tecnológica que estamos viviendo, porque estamos subidos en la ola y no sabemos aún en qué playa va a romper, si nos atenemos a las consecuencias de las revoluciones anteriores en las formas de leer y escribir, que hemos revisado en este apartado y se resumen en la Tabla 6.8, en lugar de hacer profecías catastrofistas, tal vez sea más prudente asumir, con SIMONE (2000) que los cambios en las tecnologías del conocimiento cambian nuestras formas de saber y de aprender, y que esos cambios suponen que algunas formas tradicionales entran en desuso mientras que surgen otras nuevas formas de mirar al mundo y dialogar con el conocimiento, que acaban por generar una nueva mentalidad. La Tabla 6.8 resume algunos de esos cambios en las funciones epistémicas, las metas y los procesos de aprendizaje vinculados a los diversos tipos de lectura explicados en este apartado, lo que de acuerdo con la idea de DONALD (1991) de la construcción mutua de mente y cultura, implica que esas formas de leer hacen posibles esas funciones, metas y procesos, que a su vez posibilitan las nuevas formas de interactuar con los textos. Por supuesto, una vez más, dado el carácter jerarquizado de esos niveles de lectura en los niveles superiores siguen teniendo lugar también las funciones, metas y procesos de los niveles inferiores 257 pero en el marco de nuevas posibilidades cognitivas. Tabla 6.8. Funciones, metas y procesos de aprendizaje vinculados a cada tipo de lectura Tipo de lectura Funciones como sistema externo de representación Metas Procesos de aprendizaje explícito Reproductiva/ Escolástica Extender la mente Objeto Crecimiento Analítica/Crítica Hermenéutica Modificar/Reconstruir la mente Actitud/ Agencia Ajuste/ Reestructuración Pero en todo caso, según hemos visto, los resultados de los estudios PISA y otras muchas investigaciones muestran que aún hoy la mayor parte de la lectura y de la escritura sigue sirviendo para acumular conocimiento, para extender la mente y no para transformarla (BEREITER y SCARDAMALIA, 1987), por lo que para que esas formas de interactuar con los textos produzcan los cambios mentales deseados se necesita una intervención psicológica e instruccional específica dirigida al diseño de espacios de aprendizaje que promuevan esos usos más complejos de la lectoescritura. No basta ya con aprender a leer y escribir, hay que leer y escribir para aprender. Por tanto si queremos evitar estas profecías agoreras y que estas nuevas tecnologías en lugar de construir mentalidades más complejas nos empobrezcan personalmente y limiten nuestras formas de conocer y aprender, parece claro que es necesario promover una verdadera alfabetización digital (COLL y RODRÍGUEZ ILLERA, 2008; DOBSON y WILLINSKY, 2009), que impulse esos usos más epistémicos que pragmáticos de la lectura digital, y de esa forma ayuden a construir y a distribuir socialmente formas más complejas de pensar el mundo y pensarse a uno mismo, lo que requiere a su vez promover procesos de aprendizaje explícito más complejos y profundos, de los que se ocupa en detalle el siguiente capítulo. 258 CAPÍTULO VII El aprendizaje explícito: Funciones, procesos y ámbitos de aplicación Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo. De todos los árboles del jardín puedes comer, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Génesis, 2, 16-17. Es la diferencia que hay cuando, de repente, dejas de utilizar un objeto, dejas de jugar e identificarte con él, convirtiéndote en parte de él como hacen los niños, o dejas de trabajar con él, que es lo que hacen los adultos, y lo miras de otra manera, desde otra perspectiva: lo miras como algo ajeno que está frente a ti, ya no es parte de ti ni ha sido creado para ti, algo sobre lo que rebota tu mirada, como sobre un muro. Rebota tu mirada en él y vuelve a ti, vuelve enriquecida, porque de repente has pensado en la complejidad de elementos que componen el objeto, o en su lógica, no en la lógica a tu servicio, sino en su lógica de servicio. El progreso surge, ciertamente, del uso, pero no del instante mismo del uso, sino de esa pausa que se produce en la actividad, de ese momento en que se contempla el objeto en sí mismo. Rafael C HIRBES: Crematorio El genio es hallar el nexo invisible entre las cosas. Vladimir NABOKOV Nadie se amaría a sí mismo si se conociera… Nos entendemos porque nos ignoramos. Qué sería de tantos cónyuges felices si pudieran ver el uno en el alma del otro, si pudieran comprenderse. Fernando PESSOA: El libro del desasosiego Je t’inventarai des mots insensés que tu comprendras Jacques BREL: Ne me quitte pas Principios funcionales del aprendizaje explícito En el Capítulo IV repasamos los principales rasgos representacionales, así como el funcionamiento cognitivo y los requisitos necesarios del sistema cognitivo primario, de naturaleza implícita, encarnada y asociativa. Vimos allí las funciones del aprendizaje implícito, así como las condiciones que requería su 259 activación, pero también vimos, en el marco teórico de las jerarquías estratificadas, que esas funciones y condiciones acababan allí donde comenzaban las del aprendizaje explícito. Sabemos ya también que mientras aquel primer sistema de aprendizaje, de naturaleza implícita, asociativa y encarnada está esencialmente restringido por el sistema biológico en el que está implantado, el aprendizaje explícito tiene, según acabamos de comprobar, una naturaleza esencialmente cultural, está mediado por los dispositivos culturales que hacen posible esa explicitación (Capítulo VI), así como por las formas en que se organiza socialmente ese aprendizaje (Capítulo VIII). Retomando aquella caracterización hecha en el Capítulo IV, es el momento de repasar algunos de los rasgos que definen al aprendizaje explícito, que son en gran medida la otra cara cognitiva de la moneda del aprendizaje allí analizada, como refleja la Tabla 7.1, que no es sino el espejo en el que se refleja la Tabla 4.1 (pág. 110) con la que comenzaba aquel otro análisis, por lo que este será necesariamente más breve. Tabla 7.1. Rasgos funcionales del aprendizaje explícito en comparación con el implícito Aprendizaje Explícito Aprendizaje Implícito Naturaleza representacional De naturaleza más focalizada, desarrollado a partir de sistemas de conocimiento específicos en ciertos dominios. De carácter generalizado o universal, equipotencial, basado en el principio de conectividad de la actividad neuronal. De carácter simbólico, requiere codificación en otros lenguajes y permite abstracción. De naturaleza encarnada, restringido representaciones somatosensoriales específicas. De naturaleza declarativa, un saber decir. De carácter procedimental, un saber hacer. por Funciones cognitivas Su función es explicar o relacionar entre sí objetos o sucesos. Su función es predecir y controlar objetos o sucesos relevantes. Sirve para dar cuenta de las violaciones de esas regularidades, buscando relaciones significativas entre esos objetos y sucesos. Sirve para detectar regularidades, lo común en situaciones diversas, para generalizar y establecer asociaciones entre objetos o sucesos. Es un sistema que permite la renovación de estructuras de conocimiento en dominios específicos. Es un sistema conservador, cuya función es establecer rutinas y representaciones estables. Produce cambios cualitativos, que aunque requieren práctica, pueden parecer repentinos y llegar a ser radicales. Produce cambios muy lentos, de naturaleza acumulativa. Se aprende mediante la pregunta o la duda, a partir de los errores o situaciones novedosas. Busca la certeza, aprende de los casos positivos y desecha los errores o casos negativos. Tiene una función epistémica, buscar relaciones significativas que ayuden a comprender mejor. Tiene una función pragmática: tener éxito en futuras predicciones o acciones. Requisitos 260 Es deliberado, consciente. intencional y requiere control No es intencional, sino incidental, además de automático y no controlable. Es esforzado y requiere motivación, no se aprende si no se quiere aprender. Requiere menos esfuerzo y motivación, se aprende casi sin querer. Tiene una naturaleza más académica y suele requerir contextos más formales. Se produce informales. Fuertemente dependiente de la cultura educación o la intervención psicológica. No se ve afectado por la cultura, la educación o la intervención psicológica. y la de forma experiencial en contextos Naturaleza representacional Frente a un aprendizaje implícito de carácter generalizado o universal, encarnado y restringido por representaciones somatosensoriales, que consiste en un saber hacer de naturaleza procedimental, el aprendizaje explícito genera representaciones esencialmente declarativas, mediadas por códigos o sistemas de representación simbólica originados en la cultura, lo que permite elaborar un conocimiento descontexualizado, flexible y generalizable a otros contextos y situaciones, lo que le convierte en un aprendizaje más potente, ya que sabemos que cuanto mayor es la transferencia a nuevos contextos más eficaz es el aprendizaje (POZO, 2008). Mientras que las representaciones implícitas tienden a encapsularse y usarse de forma situada en contextos específicos, no pudiendo por tanto recuperarse desde otras representaciones de forma intencional, las representaciones explícitas están abiertas a otras representaciones, se pueden combinar y recombinar con ellas para producir nuevas representaciones y generar así nuevos conocimientos (KARMILOFF-SMITH, 1992). Ese aprendizaje explícito se sigue produciendo no obstante en dominios específicos, con objetos que le son propios —aprender, incluso en sus versiones explícitas, es siempre un verbo transitivo— lo que implica que están mediados por códigos y lenguajes especializados, vinculados a esos objetos o dominios (partituras, mapas, gráficos, relojes, números, etc.), por lo que el aprendizaje explícito va a requerir ante todo el aprendizaje de esos sistemas de representación. Pero el propio carácter simbólico, abstracto, de esos lenguajes en que se recodifican los objetos o sucesos hace posible una descontextualización, en el espacio y en el tiempo, del conocimiento explícito, así como su relación con otras representaciones simbólicas, gracias en buena medida a la traducción de unos códigos o sistemas representacionales a otros. En el caso de los códigos más formalizados —o más completos, según la Figura 6.1 (pág. 221)— como el lenguaje algebraico, permite generar auténticas representaciones AAA (arbitrarias, abstractas y amodales) (GLENBERG, DE VEGA y GRAESSER, 2008) absolutamente vacías de cualquier contenido que no sea el impuesto por el propio código, por las propias reglas del sistema matemático (GÖDEL, 1931), que es un sistema capaz de comprenderse a 261 sí mismo (HOFSTADTER, 1979). Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de representación en que se apoya el conocimiento explícito son sistemas incompletos o si se quiere no del todo arbitrarios, motivados (MARTÍ, 2003), doblemente restringidos por tanto, en el marco de una jerarquía estratificada, por la propia naturaleza de los objetos a los que se refiere —y las consiguientes representaciones encarnadas del sistema cognitivo primario con respecto a esos objetos— y por las reglas del propio código o sistema de representación cultural. En ocasiones, ese carácter más abstracto o descontextualizado de los sistemas de conocimiento explícito, hace que acaben por desvincularse de la propia acción, con lo que se pierden sus referentes en el mundo real —de forma muy similar a lo que, según veíamos en el Capítulo IV, le puede llegar a suceder a la investigación psicológica que utiliza dispositivos arbitrarios AAA— lo que las convierte en representaciones simbólicas abstractas, un saber decir desligado del saber hacer. Esta excesiva descontextualización limita la eficacia de esas representaciones simbólicas o declarativas en contextos prácticos y facilita su disociación de las representaciones implícitas, ligadas a ese saber práctico o procedimental. De hecho, como veremos, un aprendizaje eficaz, en términos representacionales, del conocimiento explícito será aquel que se apoye en esas representaciones implícitas previas para reconstruirlas, ya que por su propia naturaleza, en el marco de las jerarquías estratificadas, el conocimiento explícito no sustituye a las representaciones implícitas sino que, en el mejor de los casos, las integra jerárquicamente (POZO, 2003, 2008). Funciones cognitivas Si la función esencial del aprendizaje implícito es pragmática, dirigida a la predicción y el control de sucesos, mediante la detección de regularidades y el establecimiento de generalizaciones limitadas a partir de ellas, el aprendizaje explícito debería cumplir ante todo funciones epistémicas, es decir, estar dirigido a comprender y explicar, más que a tener éxito inmediato. Por ello, más que buscar asociaciones o configuraciones regulares de sucesos el aprendizaje explícito debe establecer relaciones significativas entre ellos, para lo que se apoya precisamente en las irregularidades más o menos sistemáticas que se producen en el marco de esas configuraciones. Veíamos que el aprendizaje asociativo, implícito y encarnado se apoya casi exclusivamente en los casos positivos, en el éxito representacional, de modo que aprender así es repetir o reproducir representaciones exitosas, desde la certidumbre. En cambio, los motores del aprendizaje explícito, en la medida en que esté dirigido a metas epistémicas y no solo pragmáticas, serán la duda, el error, el conflicto, en suma la gestión de la incertidumbre, situaciones todas ellas que harán necesario aprender a conjugar 262 todos aquellos verbos epistémicos destacados por OLSON (1994). El aprendizaje explícito, sobre todo como veremos en sus formas más complejas, requiere una actitud epistémica dirigida no solo a mantener representaciones estables, como en el aprendizaje implícito, sino a generar cambios representacionales. Esas formas más complejas de aprendizaje explícito, como veremos también en el próximo capítulo, están vinculadas a la cultura del cambio y la innovación, tanto a nivel personal como en la adquisición de conocimiento. Por tanto aquellas situaciones o contextos que requieran cambios radicales, ya sea personales o en el conocimiento de algún dominio, deberán apoyarse en esas formas más complejas del aprendizaje explícito, que son las que hacen posible la reconstrucción del propio conocimiento o de la identidad personal, ya que ese tipo de cambios radicales serían enormemente lentos y costosos por procesos de aprendizaje asociativo, dada la naturaleza gradual, paulatina y acumulativa del cambio promovido por nuestro sistema primario de aprendizaje. Cuando se producen de forma masiva o frecuente esos conflictos o desacuerdos representacionales el aprendizaje asociativo ya no es suficiente, por lo que ante esa demanda la intervención psicológica debe orientarse más bien hacia el aprendizaje explícito, ya sea por ajuste o por reestructuración. Requisitos En el Capítulo IV vimos que el aprendizaje implícito requería unas condiciones muy laxas para su buen funcionamiento, era de hecho un aprendizaje sin o light: sin intencionalidad, sin esfuerzo, sin motivación, sin organización social explícita, sin influencia cultural, sin instrucción. En cambio, dada su mayor complejidad tanto representacional como funcional, el aprendizaje explícito es mucho más exigente en sus condiciones de activación. Para empezar debe haber una intención de aprender, así como un control o gestión del propio aprendizaje, que no se produce ya de forma automática, sin esfuerzo, sino que, como veíamos en el propio Capítulo IV, implica una importante asignación de recursos neurocognitivos. Cuando se rastrea la actividad cognitiva mediante neuroimágenes las tareas realizadas por el sistema cognitivo primario, en piloto automático, apenas iluminan algunas regiones cerebrales, mientras que con el procesamiento explícito el cerebro se ilumina como un árbol de Navidad, reflejando un gran consumo de glucosa y por tanto una gran exigencia energética, que obliga a usar esos procesos de forma controlada y limitada y, a ser posible, mediante una regulación metacognitiva que los optimice. Ya decíamos en el Capítulo IV que se aprende de forma implícita incluso sin querer, mientras que el aprendizaje explícito con frecuencia no se produce ni siquiera queriendo, ya que la motivación es una condición necesaria pero no suficiente 263 para aprender explícitamente, especialmente en sus formas más complejas, que implican el desarrollo de aquellas funciones de tipo 5 a partir de la clasificación de RIVIÈRE (2003b), por lo que para promover aprendizajes contraintuitivos, o contrarios a la dinámica del aprendizaje implícito, se requiere una vez más una organización o una intervención social específicamente dirigida a esa meta. Por tanto, frente a la facilidad de los aprendizaje implícitos sin —muchas veces no deseados ni buscados— los aprendizaje explícitos van a exigir habitualmente una ayuda o una intervención profesional que promueva esos difíciles cambios personales, sociales o en el conocimiento disciplinar. Los procesos de aprendizaje explícito y constructivo Una jerarquía de niveles de explicitación Desde el inicio del libro hemos venido presentando un modelo dual del aprendizaje humano en el que se identifican dos sistemas diferenciados pero al mismo tiempo, en contraste con lo que ha sido tradición en esta área, conectados en forma de una jerarquía estratificada, un principio conceptual al que he acudido de modo recurrente para comprender los diversos niveles de la mente que aprende y al que también voy a recurrir para dar cuenta de cómo se construyen los procesos de aprendizaje explícito a partir de las restricciones impuestas por el sistema de aprendizaje primario. De esta forma, más que una dicotomía debemos pensar en un continuo de explicitación que iría desde el aprendizaje implícito hasta las formas más complejas o elaboradas de explicitación. En las jerarquías estratificadas esta continuidad se acompaña de forma dialéctica con una ruptura o discontinuidad, como sucede en el funcionamiento de los sistemas emergentes o complejos, como es sin duda el sistema de aprendizaje humano (que sería de hecho el paradigma de la complejidad porque ¿acaso conocemos un sistema más complejo que la mente humana?). Según GOODWIN (2002, pág. 76 de la trad. cast.), “en los muchos ejemplos que conocemos acerca de las propiedades emergentes en sistemas complejos, vemos que todos poseen en sí mismos algún tipo de antecedente de la propiedad emergente”. Este principio de que en los niveles inferiores de un sistema complejo están de algún modo prefiguradas las propiedades de los niveles superiores, resulta esencial para entender la naturaleza y funciones del aprendizaje explícito. Así, por ejemplo, POVINELLI (2000, POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000), en su intento de dar cuenta de la continuidad y al mismo tiempo la discontinuidad entre la mente humana y la de otros primates —en especial con respecto al debate de si otros primates disponen o no de una teoría de la mente— ha propuesto la “hipótesis de la reinterpretación”, según la cual la mente humana comparte con las de otras especies de primates dispositivos 264 específicos para interpretar la conducta de los otros (POVINELLI, 2000) así como también la conducta de los objetos (POVINELLI, 2012), aquellos dominios nucleares que visitamos en el Capítulo V y sobre los que volveremos más adelante. Pero esas funciones se reinterpretan o reconstruyen nuevas funciones específicamente humanas (PENN, HOLYOAK, y POVINELLI, 2007), como la de ser “capaces de reinterpretar las relaciones perceptivas, encarnadas, en términos del tipo de representaciones relacionales de orden superior, gobernadas por reglas presentes en los sistemas de símbolos físicos, o para ser más precisos, solo los humanos poseen un arquitectura cognitiva capaz de aproximarse a esos rasgos de orden superior de un sistema de símbolos físicos desde los sesgos evolutivos de contenidos específicos y las limitaciones en la capacidad de procesamiento propias del cerebro humano” (PENN y POVINELLI, 2013, pág. 75, énfasis de los autores). Igual sucede en el ámbito social: “la mayoría de las conductas sociales más destacadas que compartimos los humanos y otros primates (engaño, envidia, reconciliación) se desarrollaron y funcionaron plenamente mucho antes de que los humanos inventaran los medios para representar las causas de esas conductas en términos de estados intencionales de segundo orden. En este sentido nuestra hipótesis de la reinterpretación puede ser un análogo evolucionista del concepto de redescripción representacional de KARMILOFF-SMITH (1992)..., la evolución de estados intencionales de segundo orden puede haber permitido a los humanos reinterpretar conductas sociales extremadamente complicadas, ya existentes, que se desarrollaron mucho antes de que nosotros lo hiciéramos” (POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000, pág. 533). De esta forma el sistema representacional humano, basado en esas relaciones abstractas, de orden superior no sustituyó a los sistemas ancestrales que compartimos con otros primates. “Más bien, la mente humana está aún compuesta por ambos tipos de sistema y ambos están inextricablemente entrelazados entre sí” (op. cit., pag. 73). El nuevo sistema reinterpreta los contenidos representacionales que le proporciona el viejo sistema, gracias a esa nueva arquitectura cerebral que permite construir una nave central de metarrepresentaciones, apoyada en gran medida en los lóbulos frontales, donde las diversas representaciones implícitas primarias pueden encontrarse y comenzar a dialogar entre sí, pero también, como hemos visto en el capítulo anterior, a los sistemas culturales de representación simbólica que hacen posible generar códigos más abstractos o formales a los que traducir esas representaciones iniciales fomentando el diálogo entre ellas. Sin embargo, cuando esas diversas representaciones entran por primera vez a esa nave central de los conocimientos explícitos, el diálogo suele ser inicialmente bastante pobre, de tal forma, que tal como vimos ya en el Capítulo Primero, muchas veces la mente explícita se limita en un primer momento a asumir de 265 forma acrítica —pragmática y no epistémica— los resultados o productos de ese procesamiento implícito, a dar por buenas las representaciones o voces que más gritan. Solo a medida que se profundiza en esa explicitación, que se excava en más profundidad en los recovecos de la mente implícita, se van traduciendo o relacionando unas representaciones con otras, se van construyendo nuevos significados, nuevas formas de pensar y aprender, que trascienden los límites de ese sistema primario y van generando una discontinuidad entre el aprendizaje implícito y explícito. En otras palabras, las versiones más simples, o superficiales, del aprendizaje explícito, muestran una gran continuidad con los principios y procesos del aprendizaje implícito, en la medida en que, como vamos a ver, se apoyan también en procesos asociativos y dan lugar a un simple incremento cuantitativo de las representaciones en un dominio pero no a una reorganización de las mismas que las dote de un nuevo significado. Será precisamente esa acumulación o crecimiento representacional el que genere nuevos conflictos o desajustes que harán posibles, y en su caso, necesarios procesos de aprendizaje explícito más complejos como el ajuste o la reestructuración. Esta continuidad, o progresividad, en los procesos de explicitación se contrapone a los modelos más dicotómicos que han surgido desde el estudio del aprendizaje implícito (por ej., REBER, 1993) que aparecen entender la explicitación como un algo todo o nada, más que como un proceso gradual con una dinámica propia. Hay sin embargo varios modelos teóricos, más cercanos a las perspectivas constructivistas con respecto al aprendizaje, que intentan dar cuenta de esa construcción progresiva de las funciones explícitas. De entre ellos hay dos miradas especialmente relevantes para nuestros propósitos, una de ellas centrada en los componentes que deben reunirse en todo acto de conocimiento explícito (DIENES y PERNER, 1999) y otra focalizada en los procesos mediante los que alcanza esa explicitación progresiva, en términos de supresión, suspensión y redescripción representacional (POZO, 2001, 2003). Por fortuna ambas miradas no solo comparten la idea de continuidad y progresividad entre los niveles implícitos y explícitos sino también ciertos supuestos teóricos sobre ese proceso de construcción, por lo que no solo resultan compatibles sino que un análisis conjunto hace que se enriquezcan mutuamente. Los componentes del conocimiento: Objeto, actitud y agencia representacional A lo largo del capítulo anterior he mencionado en varias ocasiones el modelo de explicitación progresiva del conocimiento, de conversión de las representaciones implícitas en explícitas, postulado por DIENES y PERNER (1999), para quienes, adoptando un enfoque propio de la psicolingüística, conocer 266 implica adoptar una actitud proposicional con respecto a una representación, que según ellos tiene diversos componentes que deben irse explicitando según un orden jerárquico establecido. En concreto, una actitud proposicional requeriría explicitar de modo progresivo, y por este orden, el contenido u objeto de la representación (la parte del mundo a la que se refiere), la actitud (la relación epistémica que mantenemos con ese contenido, su relación con otros contenidos representacionales, su contexto representacional) y el sujeto agente (soy yo o eres tú quien tiene esa representación). Además, estos tres aspectos se explicitarían en una secuencia o jerarquía dada, diferenciando así tres niveles de explicitación: “un conocimiento es ‘plenamente explícito’ cuando todos sus aspectos se representan explícitamente, es ‘de actitud explícita’ cuando se hace explícito todo hasta la actitud, y ‘de contenido explícito’ si todos los aspectos del contenido se representan explícitamente” (DIENES y PERNER, 1999, pág. 740). De esta forma, mantener una actitud representacional —o conocer en un sentido estricto— implicaría, de acuerdo con la naturaleza lingüística del modelo, hacer explícito que alguien (agente) predica algo (actitud) sobre alguna cosa (objeto). Conocer implica hacer explícito no solo aquello que se conoce (por ej., el contenido de este libro o de este apartado) sino la actitud desde la que se conoce (el contexto, la perspectiva en la que usted se ha acercado a este libro) y, finalmente, la agencia que conoce, aquel que mantiene esa actitud o perspectiva (por ej., cómo su identidad como aprendiz, lector o profesional está influyendo en su modo de leer o aprender de este libro; o cómo mi propia identidad o mi historia profesional y personal afecta a mis propósitos cuando escribo estas líneas). Uno tendrá un conocimiento más profundo de una situación (sea la lectura de este libro o el último conflicto en sus relaciones de pareja) cuando sea capaz de explicitar no solo su contenido u objeto (qué se sostiene en este apartado o en el Capítulo IV o en qué consistió exactamente la última discusión, qué sucedió), sino también la actitud o perspectiva desde la que se obtiene esa visión del objeto (el diálogo entre las metas mías como escritor y las suyas como lector, ser capaz de identificar la perspectiva propia y diferenciarla de otra, comenzar a ver el mismo objeto desde varias perspectivas, cómo se sintió usted en esa situación conflictiva, pero también cómo se sintió su pareja, cuáles son las perspectivas en conflicto o diálogo) y finalmente la propia identidad o agencia cognitiva (conocer mi trayectoria profesional explica y contextualiza lo que escribo y cómo lo escribo, al tiempo que genera nuevas trayectorias en mi escritura, de la misma forma que conocer sus metas, sus estilos de lectura y su historial de aprendizaje, ayudará a comprender cómo está abordando usted la lectura de este libro; igualmente ese conflicto en la relación de pareja tiene también tras de sí una historia, o más bien dos historias, con su pasado y su futuro, cuyo conocimiento o explicitación ayuda a entender su significado y sus 267 consecuencias). Según este modelo, adquirir conocimiento requeriría por tanto una progresiva explicitación de los componentes de esa “actitud proposicional”, que seguiría una determinada secuencia, de modo que resulta más fácil explicitar el objeto, que solo requiere una conciencia “aquí y ahora” del momento y objeto presente (CARRUTHERS, 2000; DAMASIO, 1999), por lo que con certeza la explicitación de objetos no sería exclusiva de la mente humana. Pero si solo se explícita este componente no solo no nos encontramos ante un conocimiento pleno sino ni siquiera ante una actividad epistémica propiamente dicha, dirigida a generar conocimiento, que exigiría al menos la explicitación de la actitud, de la relación que mantenemos con el objeto de aprendizaje. Explicitar solo el objeto remite más bien a una actividad pragmática, enfocada únicamente a obtener un objeto o contenido de aprendizaje concreto (KIRSH y MAGLIO, 1994). Si usted se limita a intentar aprender las propiedades del aprendizaje explícito según la reciente Tabla 7.1 (pág. 261), sin intentar relacionarlas entre sí o con otros conocimientos que usted haya adquirido, si no las invita a entrar a la nave de las metarrepresentaciones para conocer a otras representaciones y dialogar con ellas, si no hace un contraste de actitudes o perspectivas representacionales, difícilmente podemos hablar de que está abordando esta lectura con metas epistémicas, sino posiblemente solo con la ansiedad pragmática, y poco recomendable, de tener que leer este texto para su próximo examen. Explicitar la actitud implica conocer la relación de ese objeto con otros objetos —relacionar esa representación con otras representaciones en otros momentos o en otros contextos, buscar en el atestado almacén de nuestras representaciones otras similares, evocarlas de modo intencional, relacionar este texto o esta idea de la explicitación progresiva con otras ideas, estudios o contextos; relacionar ese conflicto de pareja con otras situaciones conflictivas o no desde las que comprenderla, intentar verlo desde otro ángulo de la nave de las metarrepresentaciones. Esta capacidad de explicitar la perspectiva, de situar mi representación en el espacio y en el tiempo, pero también de relacionarla con otras representaciones, en lugar de limitarse a activar, por procesos asociativos, aquellas otras representaciones que tienden a coocurrir con ella, como en el caso del aprendizaje asociativo, parece ser ya un rasgo diferencial del aprendizaje humano. Como señala DAMASIO (1999, pág. 141 de la trad. cast., énfasis del autor) se trata de “ver la conciencia en función de dos actores, el organismo y el objeto, y en función de las relaciones mantenidas por esos dos actores. De repente, la conciencia pasó a consistir en formar conocimiento sobre dos hechos: el hecho de que el organismo está implicado en la relación con un cierto objeto, y el hecho de que el objeto de tal relación origina un cambio en el organismo”. 268 Adquirir conocimiento requiere por tanto representar la relación que ciertos objetos (es decir, ciertas representaciones) mantienen con otros objetos (o representaciones). Pero más allá de ello, de acuerdo con DIENES y PERNER (1999), y con el propio DAMASIO (1994, 1999) implica representarse la propia identidad, un sentido del yo, que nos permite hilar, con el inestimable apoyo de los sistemas culturales de representación, un sentido de la propia identidad, ligado a una agencia cognitiva, a representarnos a nosotros mismos a través de esas diferentes actitudes representacionales (POZO, 2011). DIENES y PERNER (1999) han intentado mostrar cómo su modelo da cuenta de múltiples tareas psicológicas (teoría de la mente, disociaciones de la memoria en la amnesia, producción y comprensión del lenguaje, etc.). Asimismo otros autores han mostrado cómo este modelo puede ayudar a comprender mejor cómo aprendemos las personas en diferentes contextos. Así, se ha usado para explicar las funciones de los sistemas externos de representación en la reconstrucción de la mente (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010; PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2009), en términos de extensión (centrada en el objeto), modificación (actitud) y reconstrucción (agencia), tal como hemos visto en el capítulo anterior (ver Tabla 6.8, pág. 259), por lo que no abundaré aquí sobre ello. O también para dar cuenta de los niveles o tipos de lectura (POZO, 2001), o de cómo las personas interpretan las gráficas (PÉREZ ECHEVERRÍA y cols., 2010, 2013), del mismo modo que podría servir para dar cuenta de los niveles en la interpretación de las partituras musicales, desde la centración en las notas (objetos), a la búsqueda de relaciones y patrones rítmicos que organizan o estructuran esas notas (actitud), hasta situar esa obra en el contexto histórico y musical del compositor y en el de la propia agencia personal del intérprete (CASAS y POZO, 2008; LÓPEZ-ÍÑIGUEZ y POZO, 2014a; MARÍN, PÉREZ ECHEVERRÍA y HALLAM, 2012). Pero también puede dar cuenta de cómo las personas se representan su propio aprendizaje en forma de teorías implícitas, como veremos más adelante en este mismo capítulo. Tanto en los niños (LÓPEZ-ÍÑIGUEZ y POZO, 2014b; SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a), como en los adultos, incluidos los profesores de esos mismos niños (MARTÍN y cols., 2014; POZO y cols., 2006) las teorías más simples centran el aprendizaje solo en la apropiación del objeto (teoría directa), para progresivamente ir asumiendo la importancia de los procesos cognitivos mediante los que se procesa ese objeto (actitud en la teoría interpretativa) hasta, en las versionas más elaboradas, concebir el aprendizaje como un proceso de construcción de la propia mirada del aprendiz (teoría constructiva que identifica al aprendiz como agente de su propio aprendizaje). También ayuda a entender el aprendizaje estratégico, con su progresiva construcción de estrategias y estilos de aprendizaje bajo una gestión metacognitiva (por ej., MATEOS, 2001; POZO, MONEREO y CASTELLÓ, 2001; POZO y POSTIGO, 2000). O la propia construcción de la 269 identidad personal (POZO, 2011), de la que se ocupa más adelante el apartado centrado en el cambio personal, desde la forma más simple de vivir y sentir la identidad, un yo plenamente presente aquí y ahora, un estado subjetivo y consciente indivisible pero discontinuo, que se concibe sin embargo como algo estable, único y objetivo (objeto), pasando por el reconocimiento de múltiples identidades personales en función del contexto, la situación o la perspectiva (actitud), hasta alcanzar su integración jerárquica en un sentido del yo complejo, un sentido de la agencia personal en el que la representación del yo se asume, en palabras de DAMASIO (1994, pág. 211 de la trad. cast.) como “un estado biológico reconstruido repetidamente”, o si se prefiere también como un estado cultural reconstruido repetidamente. El yo complejo así concebido sería una continuidad construida a partir de discontinuidades múltiples (ROSETTI y REVONSUO, 2000b), de tal forma que promover el cambio personal requiere ir atravesando esos diversos niveles de explicitación de la propia identidad (POZO, 2011), algo que, según el modelo de DIENES y PERNER (1999), conlleva todo acto de conocimiento pleno, de forma que la explicitación de los componentes de todo aprendizaje solo será completa cuando tomemos conciencia de nuestra propia identidad, en forma de estados representacionales implícitos o subyacentes a nuestros actos pragmáticos. Cuanto más profundicemos en esa explicitación (del contenido a la actitud y de ésta a la agencia) más profundo es el cambio, más nos modifica el aprendizaje. ¿Pero cuáles son los procesos mediante los que profundizamos en esa explicitación? Los procesos de explicitación Dado el carácter compulsivo del sistema cognitivo implícito, que está continuamente activo, asociando representaciones entre sí, y dada la capacidad limitada de procesamiento consciente de la mente humana, para que en ese espacio tan limitado —el altar de la conciencia en la nave de las metarrepresentaciones— pueda activarse una representación específica o concreta de modo explícito, es necesario ejercer algún tipo de control por procesos explícitos sobre el flujo continuo de representaciones implícitas que genera nuestra mente primaria. En su forma más simple, el control del tráfico cognitivo implica bloquear o inhibir ciertas representaciones para dar paso a otras mediante un proceso de supresión representacional, cuya lógica sigue siendo la de los procesos asociativos, ya que no permite aún generar nuevo conocimiento, sino solo aumentar o reducir la probabilidad de usar el ya disponible. Un proceso más elaborado, y con mayor potencia epistémica, es la suspensión representacional, que implica combinar en todo o en parte dos o más representaciones para generar a partir de ellas una nueva representación explícita o un conocimiento. Y finalmente un tercer tipo de proceso implica la 270 redescripción representacional, por la que una representación ya presente se traduce o recodifica en un nuevo formato representacional con mayor potencia, de forma que genera nuevos significados que reconstruyen a los anteriores. Veamos por tanto estas tres formas de aprender sobre nuestras representaciones implícitas, que implicarían diferentes niveles de explicitación, de complejidad creciente y con resultados también más amplios o profundos para la adquisición de conocimiento y el cambio personal. Supresión representacional El proceso explícito más básico es la supresión o inhibición de representaciones. La función básica de descontextualización, de ir más allá del aquí y ahora, de las representaciones explícitas no sería posible sin la capacidad de inhibir, en todo o en parte, la activación de las representaciones inducidas por el contexto. Según GLENBERG (1997), la supresión sería necesaria tanto para el recuerdo o memoria explícita —que implica suprimir o inhibir algunos elementos presentes en el ambiente físico activando en su lugar representaciones explícitas del pasado, de lo ausente, internamente generadas— como para la predicción y planificación de acciones futuras —que implica también anticipar sucesos posibles, generar representaciones internas en lugar de los estímulos presentes— así como para la comprensión del lenguaje —que requiere con frecuencia evocar significados y construir modelos de la situación con elementos tomados de la propia memoria explícita—. Sin suprimir otras representaciones activas no se podría mantener activa la representación de un suceso en ausencia del estímulo o contexto con el que está vinculada. Algunas de las funciones esenciales de la conciencia requieren de hecho este mecanismo inhibitorio que impide la entrada a la nave de las metarrepresentaciones de ciertos cambios estimulares para favorecer la evocación de otras imágenes o contenidos. El mecanismo de supresión implicaría la inhibición —o desactivación— de representaciones presentes, de la información procedente del mundo físico, y su sustitución por otras representaciones activadas internamente. Esta supresión proporciona una cierta independencia cognitiva con respecto al entorno, ya que permite manipular representaciones de sucesos en ausencia de estos. Todos hemos vivido la experiencia fenomenológica de que hay actividades cognitivas o tareas en las que para ser eficaces debemos suprimir explícitamente otras representaciones ya que de lo contrario la representación implícita y encarnada interferiría en nuestras metas. Así en ocasiones cuando tenemos que realizar una operación compleja y esforzada, por ejemplo un cálculo exigente o recordar un dato preciso, como la matrícula de nuestro coche, cerramos los ojos para evitar que la interferencia de otros estímulos active otras representaciones que reduzcan nuestra capacidad de procesamiento. También en ocasiones 271 debemos mordernos la lengua, o mirar para otro lado, con el fin de evitar la posible tentación que nos suponen otras representaciones alternativas. En suma, evitamos acciones que distraigan la asignación de los recursos atencionales a otras tareas. Este control inhibitorio de la atención es una de las funciones de la memoria de trabajo (BADDELEY, 1986) o de las funciones ejecutivas desplegadas en esa nueva nave central de las metarrepresentaciones que son los lóbulos frontales, y de hecho está vinculada a otras funciones ejecutivas típicas de la corteza prefrontal (GOLDBERG, 2001; ROBERTS y PENNINGTON, 1996): “el control inhibitorio es un componente central de la función ejecutiva y generalmente está enfocado a la habilidad de inhibir o demorar activamente una respuesta dominante para alcanzar una meta fijada” (MORASH, RAJ y BELL, 2013, pág. 990). Tanto el funcionamiento cognitivo explícito en general, tal como lo caracterizamos en el Capítulo Primero, en su diversas variantes (recuerdo, intencionalidad, atención compartida, planificación, supervisión, imitación diferida, etc.), como el aprendizaje explícito en particular serían imposibles sin ese control inhibitorio, sin la capacidad de suprimir ciertas representaciones para activar otras. Podemos asegurar que sin estos mecanismos de supresión no habría conocimiento, como explicitación de representaciones, ya que sin esta supresión solo es posible representarse el objeto presente y por tanto no pueden reconstruirse otras posibles relaciones o actitudes representacionales con respecto a ese mismo objeto. Así, en lugar de atender solo a las “voces” de esas representaciones implícitas, a la intensidad encarnada de su activación ascendente, se debe tener en cuenta su significado conceptual, o sea su relación con otras representaciones y sus consecuencias futuras. O como dice GLENBERG (1997, pág. 7), “hemos desarrollado, al servicio de la predicción, la habilidad de, si no ignorar, al menos suprimir la contribución primordial del entorno real a la conceptualización”. Aprender a inhibir o controlar es un logro evolutivo significativamente tardío tanto en la filogénesis como en la ontogénesis. Ya en el Capítulo III (Tabla 3.3 en la página 103) vimos cómo el control inhibitorio es solo parcial en otros primates no humanos. Igualmente los bebés y los niños pequeños no pueden inhibir o suprimir representaciones de forma intencional (MORASH, RAJ y BELL, 2013). Un bebé no puede inhibir su tendencia compulsiva a chupar cualquier objeto, sea el pezón de la madre, un chupete o su propio pie, de hecho no puede inhibir alegrarse o excitarse cuando se le acerca ese muñeco tan estimulante agitando todo su cuerpo, pies, manos, cabeza, todo. Una prueba típica para medir las funciones ejecutivas con los niños en edad preescolar es ver en qué medida son capaces de demorar o retrasar la obtención de un premio o un refuerzo, renunciando a uno menor que se recibiría al instante para obtener más tarde uno mayor (CASEY y cols., 2011; MISCHEL, SHODA y RODRÍGUEZ, 1989). 272 La capacidad de demorar o suprimir explícitamente esa gratificación parece estar muy disminuida en los niños hiperactivos (BARKLEY, 1997) al tiempo que parece relacionarse con la evitación de conductas de riesgo durante la adolescencia (ROMER y cols., 2010). De hecho, los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales que más tardíamente maduran, ya que no se desarrollan y mielinizan hasta bien avanzada lo que para nosotros, no casualmente, es la mayoría de edad legal, a partir de 18-20 años, de forma que las conductas de riesgo típicamente adolescentes se explicarían al menos en parte por su aún incompleto control inhibitorio. Por tanto, cuando esa capacidad de suprimir explícitamente está dañada por una lesión o cuando no está aún construida (en ciertos animales, pero también, como vemos, en las edades tempranas del desarrollo cognitivo humano), el procesamiento cognitivo implícito está controlado por los estímulos, por el ambiente, por las vías ascendentes, de acuerdo con la historia natural de ese organismo con ese ambiente. Muchos trastornos cognitivos, como el síndrome de Tourette o el propio autismo, conllevan una hipersensibilización a ciertas propiedades de los estímulos, como si todas las vías de entrada del sistema cognitivo estuvieran plenamente abiertas, sin ninguna restricción (ver por ej., los impresionantes casos relatados por GOLDBERG, 2001, o SACKS, 1985, 1995). COSMIDES y TOOBY (2000) sugieren que algunas de estas disfunciones están relacionadas con una reducción de los niveles de dopamina, aquel neurotransmisor cuya funciones euforizantes conocimos en el Capítulo IV, pero que tiene también otra función paradójica, la de la inhibición o supresión de representaciones, y sostienen que los sistemas de inhibición química son también más recientes evolutivamente y más frecuentes en las zonas más evolucionadas del cerebro, mientras que los sistemas excitatorios predominarían en las estructuras más antiguas. En todo caso, desde una perspectiva neurofisiológica, la reducción de las funciones dopaminérgicas en ciertas estructuras cerebrales, como por ejemplo los ganglios basales, parece estar en la base de las “rutinas inconscientes fijas y rígidas que se imponen sobre la conciencia” (EDELMAN y TONONI, 2000, pág. 230 de la trad. cast.) en trastornos tales como la enfermedad de Parkinson o síndromes obsesivo-compulsivos. Este proceso de supresión representacional supone por tanto un ejemplo claro de esa continuidad entre los procesos implícitos y explícitos que se defendía unas páginas atrás, unida también a una discontinuidad en el marco de la hipótesis de la reinterpretación (POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000). El funcionamiento implícito se apoya también en procesos inhibitorios de naturaleza automática, que regulan a ese nivel el tráfico de señales en las redes neuronales no solo en el cerebro humano sino en el del resto de los animales. Pero la especie humana posee la capacidad de acceder de forma explícita a esos mismos procesos, 273 pudiendo controlar así de forma intencional la inhibición o supresión de ciertas representaciones. De este modo, tal como señalara GOODWIN (2002), la supresión representacional está ya de alguna manera prefigurada en los procesos de inhibición automática de la mente primaria, con todos sus neurotransmisores y sus circuitos neuronales o, si se prefiere así, los procesos explícitos convierten en deliberadas e intencionales funciones y representaciones inicialmente implícitas, pero al hacerlo las transforman ya que las usan para nuevas metas y funciones, ya no sometidas del todo a las presiones del ambiente o de cómo el cuerpo se representa el ambiente. De hecho, una función esencial de los procesos explícitos es amortiguar, mediante la supresión representacional, la fuerza de las impresiones sensoriales, de las representaciones encarnadas, o como dice DONALD (2001), actuar de amplificador de las propias representaciones internamente generadas con el fin de combatir el ruido producido por el mundo exterior en nuestra mente. Es por tanto una nueva forma, aún más potente, de combatir la entropía del mundo, el último dispositivo generado por la evolución para producir la forma más potente de “entropía negativa”, el conocimiento. Se trata por consiguiente de una conquista cognitiva esencial, que define la evolución de los sistemas cognitivos, más eficaces y complejos cuanto más autónomos son con respecto al ambiente, ya que eso permite conductas más flexibles y por tanto mayor capacidad de adaptación a ambientes nuevos, no programados. La adquisición de conocimiento y el cambio personal requieren sin duda la supresión o control de representaciones implícitas previamente adquiridas. Pero se trata de una función muy costosa desde el punto de vista cognitivo. Suprimir una idea o pensamiento, y no digamos una emoción, requieren un gran esfuerzo cognitivo, forman parte de los rasgos esforzados de la mente explícita según KAHNEMAN (2011). Como veíamos en su momento, las funciones ejecutivas, y en general el procesamiento explícito, consumen muchos recursos cognitivos, De hecho, el ejercicio continuado de ese control inhibitorio, de la supresión representacional, produce lo que se ha dado en llamar un “agotamiento del ego”. BAUMEISTER y cols. (1998) mostraron en una serie de ingeniosos experimentos que el esfuerzo de suprimir de modo consciente y deliberado una idea o representación simple, por arbitraria que sea, bloquea o impide la ejecución paralela de otras actividades cognitivas explícitas, por simples que sean estas también. En esas tareas se daban instrucciones tan absurdas a los participantes como evitar pensar en osos blancos mientras realizaban otra tarea, como por ejemplo, codificar las expresiones emocionales de una persona que estaba siendo entrevistada en un vídeo. Pues bien, esa inhibición o autorregulación consciente disminuía el rendimiento en la segunda tarea. Efectos similares se han comprobado cuando se requiere suprimir diferentes tipos de representaciones implícitas, como pueden ser controlar las respuestas emocionales ante estímulos 274 desagradables, responder de forma educada ante un comportamiento grosero o lograr relacionarse adecuadamente con personas sobre las que se tiene un prejuicio. Igualmente se ha comprobado que el esfuerzo de supresión representacional sostenido reduce la probabilidad de suprimir otras conductas, como evitar comer demasiado chocolate, gastar impulsivamente o responder a una provocación, de lo que se extraen varias conclusiones: que la supresión representacional debe ejercerse de modo muy estratégico y selectivo —como apuntara la tradición psicoanalítica, no podemos sostener nuestra conducta desde una supresión o represión continua de nuestros impulsos—, que su eficacia conductual es limitada, si no se acompaña de otros procesos explícitos más sofisticados y, finalmente, que nos guste o no, como ya veíamos en la Primera Parte del libro, la mayoría del tiempo estamos sometidos a la tiranía de nuestra mente primaria, a la que no podemos controlar de forma explícita todo el tiempo. Dado que la vida social requiere aprender a suprimir o inhibir explícitamente ciertas representaciones, las instituciones sociales, tanto en los espacios de aprendizaje informal como formal (de cuyas diferencias trata en parte el Capítulo VIII), están en buena medida “diseñadas” para controlar esas representaciones implícitas, para civilizarlas o domesticarlas, en el sentido ya conocido de ejercer un control sobre sus impulsos naturales, aunque para ello deban recurrir también a otros procesos explícitos además de la supresión o inhibición de representaciones. De hecho, tanto la socialización en la familia como la educación formal e incluso algunas formas de terapia (por ej., WENZLAFF y WENGER, 2000) están deliberadamente dirigidas a entrenar la supresión representacional como un mecanismo de aprendizaje. A los niños desde pequeños se les invita a ocultar ciertas representaciones sobre los demás y sobre sí mismos; la escuela se sustenta en buena medida, como veremos en el Capítulo VIII, en crear un ambiente artificial, esforzado, en el que deben suprimirse los deseos e impulsos propios para ser sustituidos por otras metas culturales muy alejadas de los propios intereses; y buena parte de las intervenciones clásicas desde la modificación de conducta se han basado en la extinción o supresión de ciertas conductas, ideas o impulsos, y su sustitución por otras más eficaces. Sin embargo, si bien la supresión representacional es un proceso necesario para la adquisición de conocimiento y el cambio personal, parece claramente insuficiente para ejercer por sí solo ese control, en contra de lo que creen algunos autores (por ej., DEHAENE y NACCACHE, 2001; GLENBERG, 1997). Así, por ejemplo en una revisión de los usos de la “supresión de ideas” ante problemas emocionales, interpersonales o de memoria, WENZLAFF y WENGER (2000) concluyen que el mecanismo de supresión por sí solo, lejos de inhibir esas ideas, tiende en muchos casos a reforzarlas. Igualmente en estudios sobre el cambio de 275 estereotipos sociales, se ha comprobado que las instrucciones para inhibirlos o suprimirlos, aunque a corto plazo puedan reducirlos, pueden llegar a incrementar la fuerza de esos estereotipos a más largo plazo (GAWRONSKI y BODENHAUSEN, 2006; MACRAE y cols., 1994), posiblemente debido al mencionado efecto de agotamiento o reducción de esa supresión como consecuencia de su costo cognitivo. Cuanto más apretamos el muelle más probable es que salte por los aires cuando retiremos la presión. Igualmente, las investigaciones realizadas en otro dominio diferente, como el aprendizaje de la ciencia, que requiere combatir de alguna forma las representaciones implícitas en que se sustenta, según veíamos en el Capítulo V, nuestra física intuitiva, han mostrado que los métodos dirigidos a eliminar ciertas misconceptions o ideas erróneas (como por ej., que la materia es continua, o que todo movimiento está causado por una fuerza) han fracasado por completo (DUIT, 1999), de forma que el llamado cambio conceptual, al que se dedica más adelante todo un apartado, no puede entenderse como la mera sustitución de un conocimiento por otro (POZO, 2002, 2007b), sino que requiere mecanismos de adquisición de conocimiento más complejos que deben implicar la relación o integración entre esos diferentes conocimientos por procesos de aprendizaje explícito más elaborados, como la suspensión o la redescripción representacional (POZO, 2003; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). De hecho, la supresión representacional está más cercana a la cultura del aprendizaje asociativo y como consecuencia solo puede generar aprendizaje a través del éxito, por lo que la mera supresión o reducción de una conducta o una representación difícilmente producirá verdaderos cambios. Como veremos en un próximo apartado, la función de supresión se corresponde con el ya mencionado aprendizaje por crecimiento, que da cuenta del incremento o reducción de la probabilidad de activación de las representaciones disponibles, y como tal es plenamente compatible con la tradición asociativa. Veíamos en el Capítulo IV que el aprendizaje asociativo explica cómo se consolidan las conductas o representaciones que tienen éxito —que van seguidas de consecuencias deseables— y cómo se suprimen o extinguen los fracasos cognitivos, pero difícilmente explica cómo surgen conductas o representaciones nuevas cuando las anteriores han fracasado, si no es mediante procesos aleatorios o por instrucción externa. En cambio, las teorías basadas en la construcción explícita de conocimientos se basan precisamente en procesos que permiten reconstruir esas representaciones a partir de su historia de éxitos y fracasos anteriores. La supresión solo asegura la sustitución de una representación implícita por otra explícita en las situaciones más simples, cuando existe una alternativa disponible, fuertemente activa, pero resulta insuficiente cuando están implicadas representaciones implícitas profundamente encarnadas, con potentes 276 affordances, en las que por más que cerremos los ojos o miremos para otro lado, acabamos haciendo normalmente “lo que nos pide el cuerpo”. En este sentido es muy sugerente la propuesta de REBER (1993) según la cual cuanto más antiguo o primitivo es un sistema cognitivo más difícil es controlarlo o suprimirlo conscientemente. Así, podemos ocultar nuestras emociones con más facilidad cuando redactamos una carta que en una interacción personal; e incluso en esa situación de comunicación oral será más fácil ocultar esas emociones si hablamos por teléfono que cara a cara, ya que es más fácil inhibir la expresión verbal de nuestras emociones que su expresión facial. De hecho, no parece que suprimir, o si se quiere reprimir, las representaciones implícitas o inconscientes sea la mejor manera de controlarlas (CLAXTON, 2005). Se necesitan otros procesos que ayuden a construir representaciones alternativas. Uno de esos procesos, sutilmente diferente del anterior, es la suspensión representacional, que, en lugar de centrarse en inhibir el objeto, genera nuevas actitudes representacionales con respecto a él, lo que permite explicitar nuevos componentes y por tanto adquirir nuevos conocimientos. Suspensión representacional La supresión, aunque genera nuevas funciones representacionales más allá de los procesos de inhibición automática en que se apoya, tiene dos grandes limitaciones para el aprendizaje. La primera es que la supresión o represión permanente de nuestras representaciones más arraigadas o encarnadas es un esfuerzo inútil, ya que dado su alto valor pragmático es muy posible que sigan teniendo éxito por más que nosotros no queramos. La segunda limitación es que por supresión no puede adquirirse ninguna representación o conducta verdaderamente nueva, que no estuviera ya en el repertorio del organismo. El aprendizaje explícito, en la medida en que se oriente a la innovación, a la adquisición de conocimiento o al cambio personal, precisa de otros procesos más complejos que mediante la reorganización de nuestras representaciones implícitas o encarnadas nos ayude a obtener una representación más compleja del mundo con el fin de afrontar aquellas nuevas situaciones para las que nuestras representaciones encarnadas e implícitas son insuficientes o inconvenientes. Según el modelo de DIENES y PERNER (1999) antes descrito, para lograr representaciones más complejas, un mayor conocimiento, debemos hacer explícito no solo el objeto o contenido de la representación sino también la propia actitud o forma en que nos relacionamos con él. Un modelo muy sugerente de cómo puede tener lugar esta construcción de nuevas actitudes representacionales, ya plenamente epistémicas, con respecto a los objetos —o mejor con respecto a nuestra representación encarnada de ellos— es el modelo de suspensión representacional desarrollado en sus últimos trabajos por Ángel 277 RIVIÈRE (2003a; RIVIÈRE y ESPAÑOL, 2002; RIVIÈRE y SOTILLO, 2003). A partir de las ideas de LESLIE (1987), RIVIÈRE desarrolló toda una teoría, lamentablemente inacabada, sobre el origen de los símbolos, o si se prefiere sobre cómo un objeto se convierte a través de la acción mental en símbolo, en vehículo de conocimiento. Aunque la teoría de la suspensión representacional se ha aplicado sobre todo a los fenómenos relacionados con el origen y construcción de la teoría de la mente (RIVIÈRE, 2003a; RIVIÈRE y NÚÑEZ, 1996) sus posibilidades explicativas alcanzan también a otros fenómenos psicológicos, incluidos los procesos de aprendizaje explícito para la adquisición de conocimiento y el cambio personal. A diferencia de la supresión o inhibición completa de una representación, suspender es “dejar algo sin efecto… hacer que deje de regir algo: bien los efectos materiales de las acciones, o las propiedades literales del mundo, o el significado aparente de un enunciado o de una representación simbólica” (RIVIÈRE y ESPAÑOL, 2002). La suspensión implicaría por tanto suprimir parcialmente una representación sustituyendo alguno de sus componentes por otra función o significante, de modo que, a diferencia del mecanismo de supresión, la suspensión conduce a una combinación o integración de representaciones y por tanto da lugar a una nueva representación que no estaba en el repertorio representacional previo, abriendo así la puerta a la innovación y al aprendizaje de nuevos contenidos. De hecho, la suspensión podría tener su origen en los propios mecanismos de inhibición o supresión: “las primeras formas de supresión se producen en la acción misma de los niños con el objetivo de crear significantes interpretables. Esas primeras formas de suspensión no son sino adaptaciones humanas de patrones que ya se producen en los mamíferos, tal como destaca BATESON (1955), en patrones tales como el juego y las luchas ritualizadas. Implican ‘dejar en el aire’, (‘entrecomillar’) una acción de forma que deje de tener los efectos que le son propios, al impedirse su terminación o disminuirse su intensidad” (RIVIÈRE, 2003a, pág. 227, énfasis del autor). RIVIÈRE (2003a) diferencia cuatro niveles de suspensión de complejidad —o en nuestros términos explicitación— progresiva, desde los gestos deícticos iniciales, en el primer nivel, hasta la construcción de las metarrepresentaciones (o en los términos aquí empleados, conocimiento pleno) en el cuarto nivel (ver Tabla 7.2). Como puede verse, de acuerdo con los niveles de construcción de la mente simbólica de DONALD (2001), pero también de la distinción tradicional de BRUNER (1966), esos niveles transcurren desde la acción episódica y la mímesis al símbolo, para alcanzar finalmente las metarrepresentaciones. En un primer momento hay acciones suspendidas, en las que algunos de sus componentes se suprimen o son sustituidos por otros (como la conducta del bebé de estirar el 278 brazo y la mano para alcanzar un objeto que acaba convirtiéndose en la conducta de señalar al objeto para que alguien se lo acerque), pero en un segundo nivel esas acciones suspendidas comienzan ya a formar parte de patrones de interacción con los objetos mediados por las personas y por tanto imbuidos ya de un cierto contenido cultural, en forma de “símbolos enactivos”, como el niño de dieciocho meses que se acerca a un adulto con un mechero en la mano, por supuesto apagado, se lo enseña y sopla. “Soplar al aire mientras se muestra el objeto es, de nuevo, una acción suspendida. Una acción que es significante precisamente en tanto que no es eficiente: el soplido del niño no apaga nada… es un mecanismo que permite una actividad semiótica que permite representar lo que no está presente aún (en este caso quizá la acción de encender-apagar el mechero, que constituye el deseo del niño o la ‘declaración enactiva’: ‘¡papá, este es un objeto de los que se encienden y apagan!’” (RIVIÈRE y SOTILLO, 2003, pág. 197). Tal vez sea interesante recordar aquí cómo cierto tipo de neuronas espejo, presentes solo en los humanos por lo que hasta ahora sabemos (IACOBONI, 2008), permiten desligar la representación de las acciones de sus contextos de producción, algo esencial en este proceso progresivo de suspensión representacional. Tabla 7.2. Niveles de suspensión representacional o semiótica según Ángel RIVIÈRE (adaptada de BAQUERO , 2001) Nivel Fuente Producto semiótico Primero 9-11 meses Preacciones. Gestos deícticos. Protoimperativos. Protodeclarativos. Segundo 12-18 meses Acciones instrumentales culturalmente situadas. Juego funcional: símbolos enactivos, motivados e idiosincráticos. Tercero 18 meses Propiedades habituales de los objetos. Juego de ficción. Simbolización con sustituciones y transformaciones. Representaciones simbólicas como tales. Simbolización metafórica. Metarrepresentaciones. Noción de falsa creencia. Intensionalidad. Cuarto 4 años medio y Pero a nuestros efectos es de especial relevancia el tercer nivel de “suspensión semiótica”, ya que en él nos encontramos por primera vez, a partir del año y medio o los dos años, con una representación explícita no solo del objeto sino también de la actitud, en el sentido de DIENES y PERNER (1999), que permite ya los inicios de una actividad cognitiva simbólica: “Se produce un tercer nivel de suspensión semiótica en la medida en que los objetos ‘se despegan’ de las acciones que les son aplicadas característicamente... Así se define en el niño una 279 capacidad progresivamente interiorizada de representación de mundos simulados, que se acompaña de la discriminación autoconsciente, cada vez mayor, de la diferencia entre las representaciones internas ‘serias’ y las ‘simuladas’, tanto en la propia mente como en las de otros” (RIVIÈRE, 2003a, pág. 228). Una niña de dos años que finge dar de comer a su padre con una cuchara llena de arena se asustará cuando vea volver la cuchara vacía (¡si era arena!), ya que es capaz de construir explícitamente nuevas representaciones del objeto, cuyas propiedades encarnadas se suspenden y se sustituyen por otras propiedades (“la arena es puré”, por supuesto la comida que más odia la niña) tomadas del “mundo interior” de la niña, donde todas las representaciones (la de la arena presente y la del maldito puré presente tantas noches) convergen. De esta forma, la suspensión no se limita ya, como la supresión, a inhibir la activación de una representación, sino que puede generar representaciones genuinamente nuevas en forma de nuevas actitudes (acciones) con respecto a los objetos, que suspenden las propiedades (encarnadas e implícitas) del mundo real. Pero la nueva representación (actitud) no sustituye a la representación encarnada original. Construir una nueva actitud o acción en relación con un objeto (y por tanto una nueva representación de él) no puede suponer abandonar las actitudes (o representaciones) anteriores con respecto a ese objeto. La arena debe seguir siendo arena, pero también puede llegar a ser puré o la almena de una fortaleza. Adquirir conocimiento no supone tanto inhibir representaciones, restar, sino más bien construir nuevas representaciones alternativas, multiplicar nuestras posibles relaciones con los objetos (POZO, 2003). Pero también supone, como subraya RIVIÈRE (2003a), hacerse consciente de esas múltiples representaciones o actitudes con respecto a los objetos, es decir conocerlas: “Los niños desarrollan un cuarto nivel de suspensión, que se caracteriza por la capacidad de dejar en suspensión las representaciones mismas. Esa sería la base cognitiva exigida por la tarea de la falsa creencia. La que permite al niño ‘despegar’ las representaciones de sus referentes, reconocer al tiempo la relativa autonomía de las representaciones con respecto a las situaciones y su dependencia de las fuentes de acceso perceptivo. Desarrollar, en sentido estricto, la noción implícita de creencia como representación virtualmente verdadera o falsa (pues solo es una creencia aquella representación que tiene el potencial de ser falsa)” (RIVIÈRE, 2003a, págs. 228-229, nuevamente énfasis del autor). En este cuarto nivel de suspensión representacional se accedería al conocimiento pleno de DIENES y PERNER (1999), entendido como un sistema explícito de representaciones sobre representaciones, o metarrepresentaciones, y con él a la teoría de la mente, pero también a la mentira, la metáfora y tantas otras competencias mentalistas. De esta forma, el proceso de suspensión 280 progresiva de las representaciones (inicialmente implícitas y encarnadas) hace posible su descontextualización progresiva, su creciente independencia de las affordances en el tiempo y el espacio mediante representaciones ya simbólicas como las que caracterizan, según vimos en el capítulo anterior a partir de DONALD (1991), a los procesos de enculturación sobre los que se construye propiamente la mente humana (POZO, 2001). De hecho, el acceso explícito a nuestras propias representaciones parece requerir algo más que suspender o ajustar los componentes de las representaciones implícitas. Precisa de nuevos vehículos y soportes que den formato a esas representaciones ya parcialmente desligadas de sus contextos originales y de sus restricciones encarnadas (un lápiz puede ser ahora un avión para volver a ser dentro de un momento un lápiz). La explicitación del conocimiento requiere, ya en el nivel de la suspensión representacional, nuevos sistemas de representación que hagan posible ese desacoplamiento progresivo con el mundo, sin por supuesto abandonarlo o perder del todo el contacto encarnado con él, tal como señala el propio RIVIÈRE: “los objetos que sirven de cauce o referente de la suspensión instrumental que permite la creación de símbolos enactivos son objetos culturalmente investidos... En este sentido, no se puede decir que los esquemas mismos que se dejan en suspenso al crear semiosis enactiva sean en absoluto ‘naturales’; son muy por el contrario esquemas culturalmente definidos y socialmente transmitidos” (RIVIÈRE y SOTILLO, 2003, pág. 198). Ya veíamos con TOMASELLO (1999) que el lenguaje en cuanto sistema de representación es un facilitador extremadamente valioso de la adquisición de conocimiento, en el sentido de que es sobre todo un sistema para adoptar o representar perspectivas. Cuando la madre le dice al niño “mira qué grande” al ver un elefante en el zoo, o el maestro explica a sus aprendices las diferencias entre velocidad y aceleración, están representando, a través del lenguaje, ciertas perspectivas del objeto (el elefante o el movimiento de los objetos) pero al mismo tiempo suprimiendo otras y sustituyéndolas por otros rasgos o relaciones no presentes como tales en el objeto. El lenguaje, como el resto de códigos simbólicos, permite explicitar ciertas perspectivas, o actitudes, con respecto a los objetos al tiempo que oculta otras. Muchos de los símbolos que componen el lenguaje no se refieren a los objetos sino a nuestras relaciones (o actitudes) hacia ellos (conjunciones, preposiciones, tiempos verbales, etc.). Pero el lenguaje natural en cuanto código simbólico no es el único sistema que permite adoptar perspectivas o actitudes epistémicas sobre los objetos, representándolos de forma explícita el mundo y accediendo así a nuevos significados. En el capítulo anterior vimos ya que hay otros sistemas de representación cultural que generan un nuevo sentido del tiempo o del número o de la música que, según podemos ver ahora, suspenden parte de las propiedades del objeto representado para así 281 generar nuevos significados. Otro buen ejemplo sería el dibujo, un sistema de representación que los niños utilizan con frecuencia con fines epistémicos —para intentar conocer el mundo y a sí mismos al dibujarlo— al menos hasta que acceden al dominio de la lectoescritura (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010). Uno de los objetos que con más frecuencia dibujan los niños —con esa función claramente epistémica de conocerlo mejor— es la figura humana. Pero, como muestra la Figura 7.1, los niños no se limitan a representar el objeto de forma más o menos completa o eficiente sino que hay un proceso progresivo de explicitación de la perspectiva desde la que se dibuja el objeto. Figura 7.1. Dibujos de la figura humana realizados por niños entre 5 y 12 años (tomado de SC H E U E R , P O ZO , 2010, pág. 87). DE LA CRU Z y Aunque los primeros dibujos infantiles sean claramente incompletos (por ejemplo el primero por la izquierda), en ellos el niño intenta reflejar una representación “realista” del objeto, no mediada aún de forma explícita por su mirada o su intención comunicativa o expresiva. De hecho la evolución del propio dibujo pasa por un crecimiento del repertorio (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2001), de los detalles (la segunda figura ya tiene manos, la tercera dedos, ¡y pestañas!); solo a partir de la cuarta figura comienza a verse un claro intento de representar la perspectiva, es decir la actitud desde la que se dibuja (reflejada por ejemplo en la posición de los pies) que implica ya una clara suspensión representacional, que elimina algunos componentes del objeto (las manos en esa posición no son visibles), la adopción de una mirada propia sobre ese objeto, claramente reflejada en el último dibujo, en el que todos los detalles de la figura, sus elementos, están dispuestos en función de un objetivo global, de una representación en movimiento que suspende una parte del objeto (por ejemplo, todo el lado izquierdo de la figura deja de ser visible) con el fin de obtener la representación deseada, que claramente ya no es el dibujo de una persona sino de lo que hace esa persona o de cómo se la ve. De hecho, en el propio Arte puede observarse cómo los códigos y sistemas de representación, 282 por ejemplo los lenguajes pictóricos, suponen una suspensión de las propiedades de los objetos representados y su sustitución por formas de representación que reflejan cada vez más la mirada del artista, y del propio espectador (GOMBRICH,1959), hasta llegar al arte contemporáneo no figurativo en el que directamente el lenguaje artístico acaba convirtiéndose en el propio objeto de representación (KANDEL, 2012), en un claro ejemplo del proceso de redescripción representacional que analizaremos a continuación. Vemos por tanto que los sistemas de representación explícita generados por la cultura, cuyas funciones para el aprendizaje se analizaban en el capítulo anterior, son también sistemas para representar perspectivas o actitudes con respecto a los objetos, de forma que el conocimiento, en cuanto actitud proposicional (DIENES y PERNER, 1999), solo podría existir, compartirse y acumularse, en la medida en que disponga de esos lenguajes o sistemas de representación que permitan transformar la representación de los objetos mediante la suspensión de algunos de sus componentes en forma de representaciones simbólicas que les dotan de un nuevo significado, en el que el objeto adquiere propiedades semióticas derivadas de su uso “figurado” o “simulado” (“entrecomillado” según RIVIÈRE), como consecuencia de ese proceso de suspensión representacional. Un ejemplo muy claro de ello es otro producto de la suspensión semiótica en el nivel 4 de la Tabla 7.2, como es el uso de metáforas y analogías. Recordemos que, en un nuevo ejemplo del principio de reinterpretación (POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000), la mente primaria se representa el mundo implícitamente de forma analógica, un rasgo que es recuperado en los procesos explícitos por medio de la suspensión representacional, de forma que la representación de un objeto conocido (A) se utiliza para representar otro menos conocido (B), mediante una suspensión de parte de las propiedades del objeto B por las propiedades más conocidas del objeto A. Por ejemplo, cuando la psicología cognitiva recurre a la metáfora computacional para representar la mente humana, no está diciendo que la mente sea un ordenador, sino que funciona como si lo fuera, de forma que se dejan en suspenso algunos rasgos del objeto B (la mente humana) para ser rellenados o completados con los rasgos conocidos del objeto A (el ordenador), que dota así de un nuevo significado al funcionamiento cognitivo. De hecho, como vimos en el capítulo anterior, la representación de la mente humana suele tomar como metáfora la tecnología del conocimiento dominante en cada cultura (DRAAISMA, 1995). Y como hemos visto también en el Capítulo III la metáfora computacional trajo nuevos significados a la psicología pero también oscureció o suspendió otras propiedades (los contenidos, la cultura y la conciencia) (POZO, 2001) cuya recuperación ha requerido una superación de aquella metáfora. De hecho, el uso metafórico de las representaciones, su suspensión para representar otros objetos y relaciones, para multiplicar sus significados, es una 283 propiedad inherente a todos los lenguajes o sistemas culturales de representación (LAKOFF y JOHNSON, 1980, 1999), ya que en último extremo todo lenguaje o código simbólico es una forma de suspender la realidad, como ya nos anunciara Borges (1984, pág. 85) con su lucidez habitual: “Emerson dijo que el lenguaje es poesía fósil; para comprender su dictamen, bástenos recordar que todas las palabras abstractas son de hecho metáforas, incluso la palabra metáfora, que en griego es traslación”. Así que no solo los poetas usan metáforas, aunque algunas sean tan luminosas como cuando Luis CERNUDA se refiere al arpa como “jaula de un ave invisible”, o como cuando en su Libro de las preguntas NERUDA nos inquieta “¿por qué para esperar la nieve se ha desvestido la arboleda? y “¿A quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos?” Pero para tranquilidad del célebre cartero de NERUDA, todos usamos al hablar y al escribir “poesía fósil” en la medida en que el lenguaje, y otros sistemas culturales de representación, suspenden parte de la realidad percibida para combinarla con otras realidades y generar así nuevos significados compartidos que se desligan del objeto representado y del propio contexto (las cuerdas del arpa que contienen la melodía de los dedos que las acarician). Tal vez sea la potencia representacional de esta “reinterpretación” cultural de la naturaleza analógica de nuestra mente la que subyace al uso tan frecuente de las metáforas y analogías no solo en la ciencia o en el arte, en la cultura en general, sino en la propia instrucción, en el diseño de ayudas para aprender. Parece que una de las vías más eficaces para ayudar a una persona a adquirir nuevos conocimientos es recurrir a analogías y modelos. Este mismo libro está repleto de analogías, como sin duda habrá percibido el lector (si no, aún está a tiempo de recordarlas o rastrearlas). La adquisición de conocimiento y el cambio personal — no solo los textos académicos, los débiles libros de autoayuda recurren aún en mayor medida a las analogías— se apoyan por tanto en la suspensión representacional, que vendría a implicar procesos de aprendizaje por ajuste, que como hemos visto hacen posible generar nuevas representaciones a partir de la modificación, por generalización y discriminación, de las ya existentes. Pero hay ocasiones en que los nuevos conocimientos o modelos no son compatibles con las representaciones previas de quien debe aprender o cambiar, son más las diferencias que las similitudes, o sobre todo son más nucleares, con lo que no hay analogía posible desde la que ajustar o modificar el conocimiento o el modelo que debe aprenderse. En ese caso, no basta ya con suspender en parte las representaciones vigentes para desde ellas adquirir las nuevas, sino que se requiere reconstruirlas desde sus cimientos. Para ello se precisan, además de la supresión y la suspensión representacionales, procesos que den cuenta de la adquisición de nuevos sistemas representacionales, que permitan la combinación de representaciones explícitas. KARMILOFF-SMITH (1992) ha propuesto unos 284 procesos de redescripción representacional, que darían cuenta de la forma en que nuestras representaciones implícitas se convierten en representaciones plenamente explícitas. Redescripción representacional Acabamos de ver cómo la explicitación del conocimiento se despliega en diferentes niveles de complejidad y profundidad, desde la simple supresión o inhibición de algunos objetos de representación, hasta la suspensión de algunas de las acciones o actitudes representacionales con respecto al objeto, de modo que la representación puede ser “desacoplada” de sus desencadenantes ambientales inmediatos para adquirir un significado simbólico o metafórico. Dando un paso más, KARMILOFF-SMITH (1992) ha propuesto un modelo según el cual la conversión de una representación implícita en conocimiento implica un proceso de cambio aún más general, que afectaría no solo a los objetos representados y a la actitud mantenida con respecto a ellos sino a la propia naturaleza de los sistemas representacionales, a lo que podríamos llamar la “agencia representacional”. Gracias a este proceso, denominado redescripción representacional, es posible no solo “abrir” las representaciones implícitas, situadas y en gran medida automáticas, a otros sistemas de representación sino también construir el propio yo-agente, como componente de la teoría del conocimiento propuesta por DIENES y PERNER, 1999), una identidad cognitiva que surgiría en forma de teoría específica de dominio a partir de la redescripción representacional de las relaciones o actitudes mantenidas ante diferentes objetos en un mismo dominio de conocimiento. Aunque la propuesta de KARMILOFF-SMITH (1992) es originalmente un modelo evolutivo, pensado para explicar cómo surgen las representaciones explícitas en el curso del desarrollo cognitivo, es también útil para dar cuenta de cómo las representaciones implícitas o encarnadas se transforman en verdadero conocimiento en diferentes contextos de aprendizaje (POZO, 2001), o para comprender las funciones de los sistemas externos de representación en el aprendizaje y en la construcción de la mente (PÉREZ ECHEVERRÍA y SCHEUER, 2009; PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2008) así como en otros dominios de conocimiento (BRUNER, 1997; CLARK, 1991; PENN, HOLYOAK y POVINELLI, 2007; POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000; POZO y cols., 2006). En el modelo de explicitación progresiva, KARMILOFF-SMITH (1992) diferencia cuatro niveles desde los que una persona puede “representarse y rerepresentarse” el mundo, que reciben los nombres de Implícito (I), Explícito 1 (E1), Explícito 2 (E2) y Explícito 3 (E3) (ver Tabla 7.3) una nomenclatura curiosamente tan neutra como la que usa Angel Riviére (2003b) para definir sus funciones cognitivas. En el nivel implícito (I), las representaciones tendrían una 285 naturaleza esencialmente procedimental y estarían enlazadas entre sí únicamente en función de su fuerza asociativa (CLARK, 1991; KARMILOFF-SMITH, 1992), además de hallarse cerradas o encapsuladas de forma que la información que contienen “no se encuentra a disposición de otros operadores del sistema cognitivo. Así, si hay dos procedimientos que contienen información idéntica, esta potencial comunidad interrepresentacional no se encuentra aún representada en la mente del niño. Los procedimientos están a disposición de otros operadores, en calidad de datos, como totalidades, no así sus partes componentes” (KARMILOFF-SMITH, 1992, pág. 40 de la trad. cast.). Por tanto, vemos que en este primer nivel implícito las representaciones tendrían propiedades que encajan con algunos de los rasgos que en el Capítulo IV atribuimos a la mente implícita (naturaleza procedimental, contextualizada, inflexible y no consciente), de forma que aún no son explícitas, en el sentido de que no son accesibles a otras representaciones, ya sean estas implícitas o explícitas, por lo que no se pueden descomponer o, si se quiere, suspender algunos de sus componentes para reemplazarlos y combinarlos con otros. Tabla 7.3. Niveles de explicitación del conocimiento según KA RM ILO F F -SM ITH (1992) (explicación en el texto) Nivel Consiste en Ejemplo Implícito (I) Procedimientos, paquetes de acciones y percepciones asociados entre sí, que no pueden descomponerse y no son accesibles a otros componentes del sistema cognitivo. Física o psicología intuitiva de los bebés, aún no teórica, compuesta de percepciones y acciones. Explícito 1 (E1) Representaciones condensadas en un código abstracto, estables en la memoria y accesibles a otras representaciones. Son ya representaciones flexibles y manipulables, pero aún no accesibles a la conciencia. Teorías-en-acción sobre el mundo físico o psicológico, basadas en ciertos principios abstractos aún no conscientes. Explícito 2 (E2) Representaciones plenamente explícitas, accesibles a otras representaciones, basadas en lenguajes no formalizados, “no expresables”. Teorías explícitas aún plenamente expresables. Explícito 3 (E3) Representaciones plenamente explícitas, accesibles a otras representaciones basadas en lenguajes formalizados, “expresables”. Teorías explícitas expresables. no plenamente Esta idea es congruente con el supuesto de DIENES y PERNER (1999) de que lo primero que puede explicitarse en una representación es el objeto (antes que la actitud o el agente), ya que implica acceder al resultado del procesamiento como un todo pero no a las partes que lo componen. Por tanto, en la medida en que solo se puede acceder al objeto de representación, y no a la actitud, solo es posible, en el mejor de los casos suprimir o inhibir la representación como un todo, pero no suspenderla, ya que como vimos la suspensión representacional implica acceder a los componentes de las representaciones. De hecho, KARMILOFF- 286 SMITH (1992) sitúa aquí la frontera entre las habilidades representacionales de la mente humana y del resto de los animales, quizá con la excepción de algunos primates. Los animales serían capaces de adquirir una maestría conductual de sus representaciones implícitas, en el sentido de lograr automatizar a través de la práctica secuencias de acciones específicas, pero no de descomponer esas secuencias dominadas para recuperarlas parcialmente, de modo explícito o intencional, para nuevas metas o funciones cognitivas. Esta interpretación es congruente con los datos que se conocen sobre la activación de las neuronas espejo, que solo en humanos se produce en ausencia del objeto original, como una pantomima, o se transfiere a otros objetos (IACOBONI, 2008), o sobre la imitación, ya que tal como vimos en el Capítulo V, los primates tienden a imitar más bien el resultado de la acción, mientras que en cambio los niños, ante una acción fracasada o frustrada pueden “imitar” la acción correctamente hasta completarla, separando los diversos componentes de la misma; también es coherente con los datos sobre la planificación de acciones, que es mucho más inflexible en otros primates, como lo fue en nuestra historia evolutiva, al menos hasta el pleno acceso a la mente mimética, lo que explicaría aquellos largos períodos en los que nuestros ancestros, los Homo Habilis, hace casi unos 2 millones de años, inventaron la primera tecnología lítica, las primeras piedras talladas que continuaron usando durante la friolera de un millón de años (DONALD, 1991; MITHEN, 1996), probablemente en un sentido literal porque debió coincidir con alguna glaciación (en concreto hubo un período glacial denominado Donau hace 1,4 millones de años). Estaríamos por tanto aún ante una mente episódica, cuyo aprendizaje se basaría en la asociación de representaciones implícitas. Para KARMILOFF-SMITH (1992, cap. 3) serían ejemplos de este tipo de representación de nivel I la física o la psicología intuitiva de los bebés, que para ella estarían constituidas únicamente por secuencias de acciones eficaces que aún no se podrían descomponer y combinar con otras representaciones, por lo que todavía no constituirían en sí mismas “teorías implícitas” porque “para tener estatus teórico, el conocimiento debe codificarse en un formato que pueda usarse al margen de las relaciones normales entre entradas y salidas” (KARMILOFFSMITH, 1992, pág. 106 de la trad. cast.). La explicitación de las representaciones se inicia por tanto en el nivel E1, donde esas representaciones iniciales en forma de procedimientos, se “comprimen” en “abstracciones en un lenguaje de nivel superior y, a diferencia de las representaciones de nivel I, no están puestas entre paréntesis, es decir las partes componentes están abiertas a potenciales vínculos representacionales intra e interdominios” (op. cit., pág. 40)”. Las representaciones E1 tienen el formato de “paquetes de información” condensada, “descripciones reducidas que pierden numerosos detalles de la información codificada procedimentalmente” (op. cit., 287 pág. 40). Si bien el modelo no especifica en qué formato o código se apoyan las representaciones E1, serían ya estables o explícitas en el sentido de estar presentes como tales en la memoria, pero aún implícitas en el sentido de que todavía no se podría informar de ellas. En realidad, KARMILOFF-SMITH (1992) emplea el concepto de representación explícita en un sentido diferente al que le atribuyen la mayor parte de los autores, y al que se asumió aquí en el Capítulo Primero a partir de la definición de ANDERSON (1996) según la cual “una representación es explícita cuando podemos informar de ella”. Para la mayor parte de los psicólogos cognitivos una representación es explícita cuando está disponible y se puede acceder a ella de modo consciente, que es el sentido usado también en este libro para el concepto de representación explícita. Sin embargo, KARMILOFF-SMITH (1992) diferencia entre las representaciones disponibles, presentes como tales en la memoria pero aún no conscientes (que serían el nivel E1), y las representaciones accesibles, que además pueden hacerse conscientes (que como veremos se corresponden con el nivel E2). Cuando una representación de nivel I se convierte en una representación E1 se abstraen algunos de sus rasgos esenciales. KARMILOFF-SMITH (1992) pone el ejemplo de la “imagen perceptiva de una cebra como un objeto rayado” que pierde muchos detalles con respecto a la representación del objeto cebra como tal, pero permite abstraer ciertas cualidades que pueden ser relacionadas con otras representaciones e incluso usarse por procesos de redescripción representacional como una metáfora para representar otro objeto, como “los pasos de cebra”, que sin tener apenas similitud en las entradas perceptivas que generan, pueden relacionarse analógicamente con las cebras. El rasgo más importante de este nivel E1 será precisamente abrir las representaciones implícitas a otras representaciones, en un proceso similar al proceso de suspensión representacional, antes descrito y que, no causalmente, también nos conducía a las metáforas y al pensamiento analógico. “El nivel E1 consta de representaciones definidas explícitamente que pueden manipularse y ponerse en relación con otras representaciones redescritas. Por consiguiente, las representaciones E1 superan las restricciones impuestas en el nivel I…Una vez definido explícitamente el conocimiento que antes estaba embutido en procedimientos, es posible marcar y representar internamente las relaciones potenciales entre los componentes de esos procedimientos” (op cit., pág. 41). Se trata por tanto ya de representaciones flexibles y manipulables pero no conscientes, reminiscentes sin duda del funcionamiento de la mente mimética postulada por DONALD (1991), no solo por su claro sabor analógico y por el uso de imágenes y acciones como soporte de esas representaciones en el cuerpo, sino por la ausencia aún de un código simbólico que permita la plena descontextualización de esas representaciones. 288 Para KARMILOFF-SMITH en este nivel aparecen ya las primeras “teorías-en-acción”, en las que las representaciones ya no están organizadas por los datos de las entradas sensoriales, sino por ciertos principios abstractos extraídos de ellas, aunque aún no conscientes ni verbalizables. Por ejemplo, ante la tarea de la Figura 7.2, en la que se pide a niños de diversas edades que equilibren una serie de bloques (KARMILOFF-SMITH e INHELDER, 1974), las representaciones I, que caracterizan a los niños de 4 años en esta tarea, se basan solo en los datos perceptivos, por lo que cada bloque es un caso distinto que se resuelve equilibrándolo mediante indicios propioceptivos. En cambio, los niños de 6 años se apoyan ya en representaciones E1, por lo que aunque no son capaces de articular su teoría implícita, sí pueden abstraer los rasgos invariantes de los bloques que se equilibran y los que se caen, disponiendo de una teoría-en-acción basada en el centro geométrico, según la cual los bloques se equilibran simétricamente con respecto a su longitud, una teoría bastante predictiva para la mayor parte de los bloques pero no para algunos otros, que tienen distribuido su peso de forma asimétrica, sea de modo visible o invisible (bloques C, D y E). Figura 7.2. Materiales usados en la tarea del equilibrio de bloques de KA RM ILO F F -SM ITH e IN H E LDE R (1974). Esta abstracción de ciertos rasgos o principios, en forma ya de representaciones estables pero aún no accesibles a la conciencia, se ve sometida según KARMILOFF-SMITH (1992) a nuevos niveles de redescripción (E2 y E3), que 289 implicarían ya verdaderas representaciones explícitas, que no solo estarían disponibles, sino que también serían accesibles para otras representaciones explícitas o conscientes: “la posibilidad de acceso consciente y de verbalización solo se alcanza superando el nivel E1. La hipótesis es que en el nivel E2 las representaciones se hacen accesibles a la conciencia pero aún no pueden expresarse verbalmente (lo cual solo será posible en el nivel E3)” (KARMILOFFSMITH, 1992, pág. 42 de la trad. cast.). Por tanto lo que caracteriza a los niveles E2 y E3 es que en ellos existen ya teorías explícitas que pueden ser articuladas y sobre las que por tanto se puede reflexionar, que pueden constituir ya objetos de la mente teórica. Por ejemplo ante la tarea de la Figura 7.2, los niños explicitarán la teoría del centro geométrico pero también al ser conscientes de ella podrán detectar sus insuficiencias, ya que hay bloques que no se equilibran así, construyendo una segunda teoría, la del centro de gravedad, que inicialmente usarían solo para esos bloques extraños (C, D, E) mediante el recurso a entradas propioceptivas, manteniendo por tanto dos teorías distintas diferenciadas, que acabarán integrándose en la medida en que logren comprender que la nueva teoría del centro de gravedad da cuenta también de los bloques simétricos. Pero si ambos niveles de representación E2 y E3 son ya plenamente explícitos (ver Tabla 7.3), ¿en qué difieren? Pues según KARMILOFF-SMITH (1992, pág. 42 de la trad. cast.), “aunque según algunos teóricos la conciencia puede reducirse a la expresabilidad verbal, el modelo defiende la idea de que las representaciones E2 —que son redescripciones de las representaciones E1— son accesibles a la conciencia pero están aún en un código representacional semejante a las de las representaciones E1. Por ejemplo, las representaciones espaciales E1 se recodifican en representaciones espaciales E2 a las que puede accederse conscientemente. Muchas veces dibujamos diagramas de problemas que no somos capaces de verbalizar”. En suma difieren en su grado de explicitud o, si se prefiere, de formalización o completitud según veíamos al ocuparnos de los sistemas de representación externa (Figura 6.1, pág. 221). ¿Pero es posible el mismo nivel de explicitación mediante códigos con diverso grado de formalización? Aunque el modelo asume esa posibilidad, KARMILOFF-SMITH (1992) acaba por reconocer que no hay datos empíricos que avalen la distinción entre los niveles E2 y E3 y de hecho se refiere siempre al nivel E2/E3 como aquel de mayor redescripción representacional: “No voy a distinguir entre los niveles E2 y E3, los dos que implican acceso consciente. No hay investigaciones que se hayan centrado directamente en el nivel E2 (acceso consciente sin expresabilidad verbal); la mayoría de los estudios metacognitivos, si no todos, se centran en la expresabilidad verbal (es decir, en el nivel E3). Sin embargo, como ya he dicho, no quiero renunciar de antemano a la posibilidad de que haya representaciones espaciales, cinestésicas o de otro tipo codificadas de modo no lingüístico y que 290 sean accesibles a la conciencia” (KARMILOFF-SMITH, 1992, pág. 42 de la trad. cast.). Aunque no pueda desecharse esa posibilidad, que resulta verosímil al menos en el plano fenoménico, no parece probable que los sistemas explícitos de representación tengan esa naturaleza cinestésica o espacial, en suma individual. Como vimos en el capítulo anterior, al analizar la construcción mutua entre mente y cultura, es bastante probable que el conocimiento tenga su origen en esas representaciones icónicas o cinestésicas, la mente mimética de DONALD (1991) en la que se apoyaba el nivel E1 y que según KARMILOFF-SMITH (1992) sigue siendo el formato representacional en el nivel E2, pero el conocimiento, como función cognitiva, según vimos en aquel mismo capítulo, no puede entenderse sin considerar la mediación de los sistemas culturales de representación que hacen posible la redescripción de los contenidos de la propia mente, que dan forma al conocimiento. En el modelo de KARMILOFF-SMITH (1992) la redescripción representacional es un proceso individual de añejo sabor piagetiano: el conocimiento se origina en la actividad cognitiva interna, ejercida “desde dentro” sobre los objetos: “el modelo de redescripción representacional es fundamentalmente una hipótesis sobre la capacidad específicamente humana de enriquecerse desde dentro, explotando el conocimiento ya almacenado y no simplemente explotando el ambiente” (op. cit., pág. 43, esta vez el énfasis lo he puesto yo). Pero según hemos visto en el capítulo anterior, la mente humana no se construye solo “desde dentro”, como ha asumido tradicionalmente el enfoque piagetiano (ni tampoco solo desde fuera, como creen, curiosamente de forma coincidente, tanto los enfoques conductuales como las posiciones socioculturales más radicales). De hecho, en relación con los niveles de explicitación, hemos visto ya cómo RIVIÈRE (2003b) destacaba la naturaleza cultural del proceso de suspensión representacional. Lo mismo podemos decir del proceso de redescripción representacional (GELLATLY, 1997; POZO, 2001). Quizá no sea casual que no haya investigaciones que avalen ese nivel E2 y que todas las formas de explicitación que conocemos se apoyen en sistemas de representación culturalmente dados, con diverso grado de formalización o completitud (E3). Si, como dice KARMILOFFSMITH (1992), la redescripción representacional es una seña de identidad de la cognición humana, en el capítulo anterior se han dado ya abundantes argumentos, en los que no insistiré otra vez, para asumir que la mente humana, en su dimensión explícita, es un dispositivo al tiempo cognitivo y cultural, no solo porque buena parte del conocimiento que adquirimos tiene su origen en esa acumulación cultural, sino porque los propios procesos y sistemas de representación mediante los que adquirimos esos conocimientos son también sistemas culturales. La redescripción representacional estará por tanto estructurada por los códigos que formatean esos nuevos niveles 291 representacionales (E2/E3), de tal modo que sin esos códigos culturales no podrían existir esas representaciones. Un buen ejemplo de ello es la forma en que la enología, la cultura del vino, por medio del lenguaje que redescribe las sensaciones al catar el vino, hace posibles nuevos tipos de representaciones, y de sensaciones, en ese dominio. Según la nota de cata de un Chivite, tinto crianza de 2010, 100% Syrah (D.O. Navarra) es un vino “atractivo picota violáceo. De notable intensidad, aromas de fruta silvestre, grano de café, vainilla, balsámicos, lácteos, florales y caramelo rojo; fresco frutal, sabroso y estructurado, sensaciones de frambuesas, moras, cedro, especiados, violetas, yogur de frutas del bosque, tinta china y mentoles; persistente final aromático que incita a beber”. Mientras que la mayoría de nosotros tenemos una representación encarnada del vino (en el nivel I), según la cual los vinos son blancos, tintos o rosados, nos gustan o no nos gustan y, como máximo, son ácidos o aromáticos, si alguien llega a detectar en el vino todos esos matices, sensaciones de frambuesas, de cedro, de yogur de frutas del bosque o de tinta china, podrá hacerlo solo en la medida en que disponga de un lenguaje que le permita no solo decirlo sino también sentirlo así, al redescribir en él sus sensaciones más primarias, al cultivarlas o civilizarlas a través de ese código. La mediación de un sistema externo de representación específico en el nivel E2/E3 puede llegar a reconstruir sustancialmente las representaciones y las funciones mentales en ese dominio, en vez de limitarse a extenderlas, como en el caso de la supresión, que al inhibir ciertos componentes representacionales, refuerza otros, o al modificarlas, como en la suspensión, permite combinar diversas representaciones entre sí y de esta forma cambiarlas. Vemos por tanto que el proceso de redescripción representacional va más allá de los procesos explícitos antes revisados, la supresión y la suspensión de representaciones, y postula que la plena explicitación, la construcción de conocimiento, requiere redescribir o traducir una representación en un nuevo sistema o formato representacional (KARMILOFF-SMITH 1992). No se trata ya de inhibir o suprimir un objeto de conocimiento y sustituirlo por otro, ni tampoco de suspender algunas de las actitudes representacionales que mantenemos con respecto a él, sino de establecer un nuevo sistema de relaciones entre representaciones, de elaborar una nueva teoría, un sistema de significados relacionados. El acceso a los niveles E2/E3 exige una explicitación plena, en el sentido de DIENES y PERNER (1999), ya que no solo hay que explicitar el objeto (como en la supresión), y la actitud (como en la suspensión) sino también el agente de esa representación, es decir, los sistemas de representación desde los que ese agente mantiene ciertas actitudes epistémicas o proposicionales con respecto a ciertos objetos. Se trata de representarnos nuestras propias teorías, en forma de relaciones entre representaciones, siendo capaces no solo de ver el 292 mundo a través de ellas, sino más allá de ello de vernos a nosotros mismos en ellas: “la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente” (KARMILOFF-SMITH, 1992, pág. 37 de la trad. cast., énfasis de la propia autora). Ese proceso de hacer explícito lo que era inicialmente implícito, de convertir las representaciones en metarrepresentaciones puede adoptar diferentes trayectorias de aprendizaje (Figura 7.3), de forma que no es necesario que las representaciones recorran todos los niveles representacionales antes descritos. Lo que sí es común a todas esas trayectorias es la primacía funcional de las representaciones implícitas y su trasformación progresiva en representaciones explícitas, su traducción a nuevo código o formato representacional mediante el que puedan relacionarse con otras representaciones. Figura 7.3. Modelos alternativos de redescripción representacional según KA RM ILO F F -SM ITH (1992, pág. 44). ¿Pero qué sucede con aquellas primeras representaciones tras esta redescripción? De acuerdo con la lógica de las jerarquías estratificadas que constituye uno de los principios esenciales sobre los que se asienta este libro, para KARMILOFF-SMITH (1992, pág. 41 de la trad. cast.): “es importante resaltar que las representaciones originales de nivel I siguen intactas en la mente del niño, que puede recurrir a ellas para determinar finalidades cognitivas que requieran velocidad y automaticidad. Las representaciones redescritas se utilizan para otros fines que requieren conocimiento explícito”. De esta forma, incluso para un mismo objeto o contenido, la mente puede disponer de representaciones de diferente naturaleza (tanto implícitas como explícitas), con funciones cognitivas distintas. Esta pluralidad representacional, o coexistencia de diferentes representaciones para un mismo dominio (POZO, GÓMEZ CRESPO y SANZ, 1999; 293 POZO y RODRIGO, 2001) es coherente con la idea de que distintas representaciones pueden cumplir funciones cognitivas diferentes, tal como vimos en el Capítulo IV. Mientras las representaciones implícitas, en el sentido de no conscientes (I y E1), serían muy eficaces en situaciones o contextos que requirieran respuestas o acciones automatizadas, rígidas, pero rápidas e inmediatas, es decir ante metas pragmáticas, las representaciones explícitas (E2/E3) permitirían abordar otro tipo de situaciones con metas epistémicas, en las que se demandaran respuestas más flexibles o nuevas, planificadas y controladas con una cierta independencia o “desacoplamiento” del contexto inmediato. En la mente humana conviven por tanto múltiples formas de representar el mundo, tanto entre esos niveles como dentro de cada uno de esos niveles, donde las personas podríamos tener diferentes representaciones implícitas o explícitas para un mismo dominio. La existencia de esos diferentes tipos de representación no será redundante —es decir, contraria a un principio de economía cognitiva o energética que debe regir el funcionamiento de todos los sistemas físicos, incluida nuestra mente, como veíamos en el Capítulo II— en la medida en que, como señala KARMILOFF-SMITH (1992), esas diferentes representaciones cumplan funciones cognitivas distintas. Mientras la acción pragmática serviría para predecir o controlar lo que sucede en el mundo, y en esa medida estaría dirigida al objeto de la representación, la acción epistémica serviría para cambiar nuestra relación con el mundo a través del cambio de nuestras representaciones, y por tanto debería explicitar como mínimo nuestra actitud representacional con respecto a ese objeto, y en último extremo a cambiar a la propia agencia de ese conocimiento, el yo. El acceso a un conocimiento explícito (E2/E3) hace que nos veamos a nosotros mismos en nuestras representaciones en lugar de ver en ellas solo un reflejo del mundo. Solo el acceso a la explicitación plena hace visible nuestra mente, la representación del yo/agente de DIENES y PERNER (1999), en el espejo del mundo. La explicitación no es por tanto un proceso de introspección. La “mirada interior” es en realidad una redescripción representacional, una narración o historia que nos contamos sobre nosotros mismos, mediada, como ya hemos visto, por sistemas culturales de representación explícita, que permiten dar coherencia, hilvanar un sentido de agencia cognitiva a partir de estados o actitudes representacionales discontinuos: la redescripción representacional va a hacer posible por tanto una reestructuración del conocimiento en ese dominio, como veíamos en la tarea de la Figura 7.2 (pág. 290). Pero además, como veremos en el próximo apartado, esta pluralidad representacional, es decir, la posibilidad de disponer de representaciones alternativas y potencialmente contradictorias ante una situación dada, hace que 294 parte del proceso y de los recursos del aprendizaje explícito, siempre costosos y limitados, deba dirigirse al control metacognitivo de esos conflictos representacionales, a la gestión de los propios procesos mediante los que se regula ese tráfico representacional que, de lo contrario, se dirigiría allá donde nuestras metas primordiales fueran más llamativas o estridentes, más inmediatas, volviendo por tanto a ser gobernado por el flujo informativo tal como nuestro cuerpo lo procesa. Pero ¿cómo se transita de unos niveles de explicitación a otros? Como he señalado antes, el modelo de KARMILOFF-SMITH (1992) está en realidad diseñado para dar cuenta de esas trayectorias en términos de desarrollo cognitivo, pero lo que aquí nos interesa es ver mediante qué procesos podemos aprender a hacer más explícitas nuestras representaciones. Los procesos del aprendizaje explícito En el apartado anterior hemos visto dos modelos diferenciados, pero relativamente congruentes, de cómo se produce el paso desde las representaciones implícitas a las explícitas tanto en la adquisición de conocimiento como en el cambio personal. Hemos visto además que esa explicitación requiere la mediación de sistemas culturales de representación que reformateen la mente de acuerdo también con una jerarquía de funciones. Por fortuna para nuestra comprensión del aprendizaje humano, los diferentes modelos aquí presentados, además de responder a la lógica común de las jerarquías estratificadas —por las que, recordemos, los niveles inferiores restringen lo que sucede en los niveles superiores, pero a su vez estos reorganizan el funcionamiento de los niveles inferiores— mantienen importantes paralelismos conceptuales, tal como recoge, a modo de resumen, la Tabla 7.4, en la que además se añade una última columna que hace referencia a los procesos de aprendizaje explícito implicados en cada una de esas transiciones. El modelo asume que a cada uno de esos niveles de explicitación le corresponde un proceso de aprendizaje explícito diferenciado, aunque una vez más, se trata de un modelo de integración jerárquica en el que, por un lado, el acceso a los niveles superiores requiere de los procesos de nivel inferior y por otro el acceso a los niveles representacionales y de aprendizaje explícito más complejos no elimina ni reduce la importancia de las formas más elementales —incluido el aprendizaje implícito que tratamos en capítulos anteriores— sino que les dota de un nuevo significado en la medida en que los subordina a nuevas metas y funciones, que según hemos visto pueden conllevar una supresión, suspensión o redescripción de los aprendizajes previos pero no una eliminación de los mismos. Tabla 7.4. Correspondencia entre los componentes explícitos, los procesos de explicitación, las funciones epistémicas de los sistemas externos de representación y los 295 procesos de aprendizaje explícito, tal como se han ido explicando en el texto, explicación que se completa en las próximas páginas Componente explícito Procesos de explicitación del conocimiento Función del sistema externo de representación Proceso de aprendizaje explícito Objeto Supresión. Extensión. Crecimiento. Actitud Suspensión. Modificación. Ajuste. Agencia Redescripción. Reconstrucción. Reestructuración. En este análisis partiremos de la diferenciación hecha hace ya varias décadas por NORMAN (1978) entre tres tipos diferentes de aprendizaje: crecimiento, reestructuración y ajuste. Si bien el sentido preciso en el que vamos a diferenciar y relacionar estos procesos —e incluso el orden de análisis y presentación de los mismos— no será el mismo que se recoge en la Tabla 7.5, podemos partir de su caracterización de esos tres procesos (otras propuestas relativamente similares pueden encontrarse en POZO, 1989; VOSNIADOU, 1994). Según la teoría entonces mantenida por NORMAN (1978, 1982; RUMELHART y NORMAN, 1978), el conocimiento estaba organizado en forma de esquemas —uno de los formatos que conformaban el paisaje representacional de la psicología cognitiva en aquella década según recogía la Tabla 5.1 de la pág. 159— de forma que el aprendizaje de esquemas se apoyaría en tres procesos diferenciados pero relacionados. El crecimiento, denominado por otros autores agregación o enriquecimiento (por ej., CHI, 1992; VOSNIADOU, 1984) implica incrementar la cantidad de información contenida en un esquema (por ej., aprender nuevos rasgos del concepto de ser vivo o aprender la receta para hacer el bacalao al pil pil). El ajuste (del inglés tuning) implica refinar un esquema, adecuándolo mejor a un contexto de uso (mejorando la ejecución del bacalao al pil pil o definiendo de forma más precisa los rasgos del concepto de ser vivo, estableciendo mejor los límites de dicho concepto). Finalmente la reestructuración sería el proceso responsable de la generación de esquemas auténticamente nuevos, tales como nuevas estructuras conceptuales (por ejemplo el concepto del genoma como el sustrato de la vida que lleva a entender esta de forma totalmente diferente) o nuevos planes de acción (como inventar una nueva receta, reestructurando los componentes de la anterior, por ejemplo, bacalao en espuma de pil pil y pimientos de piquillo caramelizados). Tabla 7.5. Características de los tres tipos de aprendizaje diferenciados por NORMAN (1978) Crecimiento Reestructuración 296 Ajuste Características generales Comprensión súbita. Sentimiento de comprender materiales que antes estaban desorganizados. A menudo acompañado de ¡oh! o ¡ahá! Añadir conocimientos a los ya acumulados: aprendizaje verbal tradicional. Hacer más eficientes los esquema existentes. Ni conocimientos ni estructuras nuevas, solo refinamiento de las destrezas disponibles. Atributos de las estructuras de conocimientos del anumno Acumulación de conocimientos a los esquemas existentes. Se forman nuevas estructuras de esquemas. Los parámetros de los esquemas se ajustan para la máxima eficiencia. Los casos especiales se codifican directamente. Estrategia de aprendizaje Estudio, probablemente usando sistemas mnemotécnicos y un prcesamiento profundo. Pensamiento. Enseñanza mediante ejemplos, analogías, metáforas. Diálogo socrático. Práctica. Evaluación Test de hechos: respuestas cortas; elección múltiple. Tests de reconocimiento y de recuerdo básico. Test de conceptos. Preguntas que exigen inferencias o solución de problemas. Rapidez, fluidez. Actuación bajo stress o presión. Interferencia con otros temas relacionados Alta. Media. Baja. Alta. De conocimientos generales: alta. De conocimientos pecíficos (ya ajustados): muy baja. Transferencia a otros temas relacionados Baja. Estas tres formas de aprender diferirían no solo en los procesos en que se basan, sino en los resultados que generan y las condiciones que favorecen su uso (POZO, 2008). Pero para nuestros efectos aquí, difieren sobre todo en el nivel o tipo de explicitación que requieren —la explicitación o delimitación del objeto por procesos de supresión en el crecimiento; la actitud explícita mediante la suspensión representacional en el ajuste y la explicitación de la agencia por redescripción representacional en la reestructuración— y en la propia naturaleza de los procesos de aprendizaje implicados, que mientras en el crecimiento serían aún básicamente asociativos, en el ajuste y la reestructuración serían ya plenamente constructivos. Por tanto aunque tomamos los conceptos iniciales de NORMAN (1978) al situarlos en este nuevo marco del aprendizaje explícito nos veremos obligados a una verdadera redescripción representacional más allá de su sentido original. 297 Aprendizaje por crecimiento Según veíamos al comienzo de este capítulo, la distinción entre aprendizaje implícito y explícito debe verse más bien como un continuo en el marco de la hipótesis de la reinterpretación (POVINELLI, BERING y GIAMBRONE, 2000) según la cual los mimbres con los que se tejen los cestos de los niveles superiores de la jerarquía del aprendizaje son inicialmente los mismos con los que se tejían en los niveles inferiores y solo progresivamente se van elaborando materiales y patrones más complejos. Por tanto en los niveles más elementales del aprendizaje explícito no solo se asumen como contenidos las representaciones implícitas y encarnadas disponibles —como acabamos de ver en el modelo de redescripción representacional de KARMILOFF-SMITH, 1992)— sino que también se adoptan los propios procesos o recursos de aprendizaje disponibles ya en el aprendizaje implícito, de forma que los procesos explícitos de aprendizaje por crecimiento tendrán una naturaleza esencialmente asociativa. Según veíamos ya en el Capítulo II, las dos dimensiones básicas para el análisis de los procesos de aprendizaje humano —implícito/explícito por un lado y asociativo/constructivo por otro— no son independientes entre sí pero tampoco del todo ortogonales. Aunque el aprendizaje implícito es siempre de naturaleza asociativa, no puede decirse lo inverso, ya que con mucha frecuencia también el aprendizaje explícito recurre a esos procesos primarios, defectivos del aprendizaje asociativo, que se limitan a yuxtaponer unidades de información, según los conocidos principios de la contigüidad, la covariación y la semejanza, que ya han sido sobradamente explicados en el Capítulo IV. Ese aprendizaje asociativo explícito es el que denominamos aprendizaje por crecimiento, ya que, como señalara NORMAN (1978), consiste en incorporar por procesos asociativos, nueva información a las representaciones ya existentes, sin modificar su estructura ni su significado, para lo que se requiere únicamente la explicitación del objeto (aquello que debe ser aprendido) y la supresión o inhibición de otros posibles objetos, representaciones o conductas que pudieran interferir en su aprendizaje. Aprendizaje asociativo explícito El aprendizaje por crecimiento, entendido como el uso explícito de procesos asociativos para acumular información, adquirir nuevas destrezas o nuevos patrones de conducta, está muy presente no solo en nuestra vida cotidiana sino también en la investigación psicológica sobre el aprendizaje humano. Si usted intentara, como NORMAN (1988), hacer una lista de los datos, la información, que ha adquirido de esta forma, la lista sería casi interminable (número de DNI, matrícula del coche, nombres de familiares y conocidos, de grupos musicales, jugadores de futbol o actores, PIN y claves de acceso, nombres de ciudades o 298 países, de calles, de medicamentos, fechas de nacimiento y aniversario, etc.). Pero no solo se ha visto necesitado de aprender estas listas de modo informal, en la vida cotidiana, sino que en muchos contextos de aprendizaje formal también se cultiva a diario, y por desgracia en muchas ocasiones casi como monocultivo, el aprendizaje por crecimiento, el mero aprendizaje repetitivo, por repaso, de información escasa o pobremente comprendida (seguramente alguna de esas listas aún le reverbera en su memoria, y seguramente también siente todavía el amargo sabor que produce dedicar tantas horas a aprender otras muchas listas que, feliz o infelizmente, ya ha olvidado). Pero también podría hacer un listado de las destrezas o secuencias de acciones, aprendizajes procedimentales (POZO, 2008; POZO y POSTIGO, 2000), que ha adquirido por procesos de crecimiento, en forma de técnicas que se aprenden como un paquete de información cerrado para aplicarse, como veremos luego, de forma rutinaria o automática (aprender a conducir, a esquiar o jugar al tenis, a bailar merengue, pero también a usar programas informáticos, ya sean bases de datos o paquetes estadísticos, o a programar aparatos diversos o, por qué no, a hacer el bacalao al pil pil), o incluso podría pensar en los patrones de conducta que ha aprendido por esta vía (formas de saludar, de acercarse a las personas, etc.). Aunque algunas de estas conductas, técnicas y habilidades sociales las aprendemos de forma asociativa e implícita, sin darnos cuenta, otras muchas, esencialmente cuando se trata de patrones complejos, como en el caso de las técnicas, o cuando se producen en contextos conductuales o sociales novedosos, diferentes (cómo comportarnos en situaciones o culturas nuevas, a evitar ciertas contextos que nos producen ansiedad o disgusto, a buscar en cambio otros más favorables, etc.), van a requerir un aprendizaje asociativo pero de naturaleza explícita. Pero incluso en el caso del aprendizaje conductual, que es en gran medida implícito, el cambio conductual, desarrollado a través de técnicas de modificación de conducta, se basa sobre todo en procesos de aprendizaje asociativo explícito. La modificación de conducta, un mundo en sí mismo, en el que no vamos a entrar aquí (véase por ej., MILTENBERGER, 2012), se apoya como es sabido en los paradigmas del condicionamiento clásico y operante, siguiendo principios tales como el reforzamiento, la extinción, el castigo o el control del estímulo, todos ellos situados en la tradición asociativa. Las técnicas de intervención generadas son también de naturaleza asociativa (moldeamiento, encadenamiento, reforzamiento diferencial, entrenamiento de habilidades conductuales, inundación, desensibilización sistemática, etc.). En estos programas se asume que las conductas que es preciso cambiar se han adquirido de forma asociativa —además de implícita en nuestros términos— por lo que para cambiarlas, o en realidad desaprenderlas, será preciso diseñar explícitamente nuevas contingencias 299 entre las conductas y sus consecuencias. Un ejemplo muy claro de ello es el aprendizaje y cambio de emociones. Muchas de nuestras fobias (haga su propia lista, yo tengo la mía, las cucarachas, el metro en hora punta, el sillón del dentista, ciertas reuniones sociales, el vendedor de biblias a domicilio o los teleoperadores, las coles de Bruselas, los reality show, el sonido del despertador o el cine de Godard) y muchas de nuestras filias (la música de Freshlyground, la brisa del mar, una buenas cocochas, cómo no, al pil pil, el olor a barbacoa o a humo de chimenea, el fútbol o las películas de piratas, las novelas de Nabokov o los versos de Cernuda) las hemos adquirido así, de un modo implícito, por asociación con sus consecuencias o con ciertas circunstancias personales, gratas o ingratas, que rodeaban a ese suceso y que han quedado indeleblemente unidas a él. Como PROUST cuando recupera de modo repentino e imprevisto buena parte de su infancia ante el sabor de una magdalena mojada en café, todos nosotros hemos desplazado, sin saberlo, muchas de nuestras emociones a ciertos objetos y sucesos que evocan en nosotros gran parte de lo que fuimos y de lo que somos. Nuestras emociones están, por así decirlo, distribuidas entre muchos objetos y sucesos, cuya carga emocional, aunque imperceptible e implícita, puede llegar a ser muy pesada en ciertas condiciones, exigiéndonos desaprender las emociones así adquiridas, desprendernos de ellas. La modificación de conductas emocionales se basa en “desmontar”, por procesos de crecimiento, la asociación establecida entre un suceso y sus consecuencias (por ej., entrar solo a un ascensor y sentir una angustia opresiva en cuanto se cierran las puertas) haciendo que ese suceso quede asociado a consecuencias antagónicas, recurriendo para ello a diferentes técnicas (MILTENBERGER, 2012). Así, se puede entrenar a la persona, mediante un proceso denominado desensibilización sistemática, a alcanzar estados de relajación e ir asociando progresivamente ese estado de relajación, antagónico con la ansiedad, a estímulos o sucesos cada vez más cercanos a la situación fóbica (primero imaginándose entrando en una habitación pequeña con otras personas, luego solo, luego entrando a un ascensor de paredes de cristal con otras personas, luego solo, luego cerrar mentalmente las puertas... hasta entrar realmente en un ascensor controlando la ansiedad mediante un estado emocional de relajación incompatible con ella). Este tipo de tratamientos, u otros similares, consistentes en la exposición masiva o inundación al estímulo fóbico, de forma que la respuesta emocional acabe por extinguirse, o en el control de las propias respuestas viscerales asociadas a las emociones mediante técnicas de biofeedback, están claramente dirigidos a metas pragmáticas —se trata de tener éxito, no de generar un nuevo conocimiento o comprensión en la persona de lo sucedido—, se basan como vemos en identificar el objeto fóbico y suprimir representacionalmente de forma explícita ciertas reacciones emocionales que suscita en nosotros. Es interesante 300 además que suelen apoyarse en registros externos, sistemas culturales de representación, que ayudan a proporcionar información sobre esos estados emocionales para ayudar a esa supresión, en forma de registros conductuales, autobservaciones, diarios, etc., en los que habitualmente se pide a las personas que registren los datos y el contexto en el que por ejemplo se producen las respuestas emocionales indeseadas que se pretende cambiar, en una clara función de extensión de las representaciones disponibles, como puede verse en el ejemplo de la Tabla 7.6, que registra una sucesión de conductas observables, requiriendo de la persona explicitar o ampliar su registro en términos de objeto. EAGLEMAN (2011) ha diseñado una técnica de control mental, que llama “gimnasia prefrontal” que se apoya en esta idea. Hace que personas que quieren reducir sus respuestas emocionales ante ciertos estímulos (sea una tarta de chocolate, una rata, o hablar en público) puedan visualizar, mediante técnicas de neuroimagen, su grado de activación emocional en una pantalla y aprendan online a reducir, mediante el control de su actividad mental, una barra vertical que actúa como “termómetro de su apetito”. Tabla 7.6. Hoja de registro por observación directa que debe rellenar el paciente en un tratamiento conductual (tomada de MILTE N BE RG E R, 2012) HOJA DE OBSERVACIÓN 1. Describe la/s conducta/s. 2. Describe que pasó justo antes de que se diera la conducta (qué hiciste, qué hicieron otros, etc.). 3. Describe que pasó justo después de que se diera la conducta (qué hiciste, qué hicieron otros, etc.). Fecha, hora ¿Qué paso justo antes de la conducta? Conducta: ¿qué se hizo o dijo? Se especificó ¿Qué pasó justo después de la conducta? Pero no solo podemos suprimir o intensificar así nuestras respuestas emocionales, sino también nuestras conductas sociales, o incluso nuestras actitudes, que se adquieren en gran medida de forma mimética. La adquisición de actitudes y conductas sociales se ajusta muy bien a los rasgos del aprendizaje implícito descritos en el Capítulo IV (LEWICKI, 1986; PAYNE, JACCOBY y LAMBERT, 2005). Tendemos a comportarnos de modo similar a las personas que nos rodean, hasta el punto de que BARGH y CHARTRAND (1999) apoyan su defensa de la “insoportable automaticidad del ser” en gran medida en investigaciones en las que las personas imitan de modo compulsivo e inconsciente lo que hace otra persona, a la que muchas veces ni siquiera conocen, que actúa como modelo, desde las conductas más nimias, como rascarse la oreja, guiñar los ojos o estornudar, a otras más sustantivas, como atender o no a una persona necesitada (también CHARTRAND, MADDUX y LAKIN, 2005). Dado este origen mimético, basado en las funciones de las neuronas espejo de RIZZOLATTI y 301 SINIGAGLIA (2006), las actitudes no solo se adquieren de modo implícito, sino que son en buena medida contagiosas —el mencionado “efecto camaleón”—, pero ese contagio es más probable cuando provienen de personas con las que hay una identificación personal o social. La pertenencia a un grupo social de referencia (los taxistas, los socialistas, los constructivistas, los culés, los góticos o los zurdos) suele implicar, además de la identificación, procesos de conformidad a la presión grupal, de forma que, para mantener su identidad, la persona tiende a conformarse a las normas y actitudes impuestas por el grupo mayoritario. La conformidad con la mayoría es uno de los datos más apabullantes (y preocupantes) que nos proporciona la investigación en psicología social. Aunque parezca increíble para los no iniciados, la mayor parte de la gente (posiblemente en ciertas circunstancias usted y yo también) está dispuesta incluso a decir que un cuadrado verde (que es en efecto verde) es azul si antes la mayoría de la gente (compinchada por supuesto con el experimentador) dice que es azul (MOSCOVICI, MUGNY y PÉREZ, 1991). Pero cada vez es más habitual que algunas de esas actitudes resulten inconvenientes o inadecuadas en ciertos contextos de aprendizaje, lo que requiere una modificación o cambio de actitudes, que una vez más solo puede lograrse mediante una intervención explícita. Como veremos en el próximo capítulo, esa demanda de cambio actitudinal está muy ligada al cambio social y por consiguiente en esta sociedad actual, que se transforma tan aceleradamente, se va haciendo cada vez más común: las actitudes adquiridas en un contexto dado se vuelven inadecuadas cuando los contextos culturales, sociales, laborales o de aprendizaje cambian. Si las actitudes se aprenden de forma implícita y mimética, la mayor parte de las investigaciones dirigidas al cambio de actitudes, al menos hasta tiempos recientes, se han apoyado en el aprendizaje explícito asociativo. BODENHAUSEN y GAWROVSKI (2013) identifican tres estrategias fundamentales en los estudios tradicionales sobre el cambio de actitudes. La primera de ellas está basada en el condicionamiento (por ej., en la publicidad se asocia el producto que se quiere vender, inicialmente neutro, a otro objeto o persona con buena reputación, de forma que genere actitudes favorables hacia el nuevo producto). Una segunda se basa en la persuasión o transmisión de mensajes proposicionales y una tercera se apoya en el conocido fenómeno de la disonancia cognitiva (FESTINGER, 1957), según el cual, cuando existe una disociación entre nuestro conocimiento proposicional, nuestras ideas, y nuestras conductas, el conflicto en vez de resolverse mediante una comparación explícita entre ambas, como suponemos racionalmente, se deshace “suprimiendo” o inhibiendo aquellas ideas que entran en conflicto con nuestras acciones, de forma que la estrategia para cambiar las actitudes de las personas es inducirlas a comportarse de tal forma que genere un conflicto que induzca el cambio de sus 302 ideas o creencias (por ej., si una persona racista se ve obligada a cooperar con personas a las que inicialmente discrimina tenderá a suprimir o reducir sus prejuicios). Nótese que ninguna de estas tres estrategias de cambio de actitudes pone inicialmente el acento, paradójicamente, en explicitar la perspectiva o actitud de la persona, sino que se focaliza solo en el objeto (la conducta deseada, bien asociándola con reforzadores, convirtiéndola en objeto de persuasión o forzando su activación para que disminuya el valor de las actitudes contrarias a ella). Sin embargo, estudios más recientes, a los que me referiré al analizar el aprendizaje por ajuste, están mostrando que un verdadero cambio de actitudes requiere algo más que explicitar el objeto y suprimir representaciones alternativas. Así, la persuasión parece depender no solo de la claridad del mensaje sino de cómo es elaborado, interpretado o comprendido por quien lo recibe en función de sus representaciones previas (PETTY y BRIÑOL, 2012). Igualmente las estrategias basadas en la generación de conflictos han destacado la importancia de la explicitación del propio punto de vista en contraste con otros, especialmente cuando se trata de un conflicto sociocognitvo (MOSCOVICI, MUGNY y PÉREZ, 1991). Como veíamos en su momento el aprendizaje a partir del conflicto o del error suele ser el origen de formas de aprendizaje explícito más complejas, como el ajuste o la reestructuración. Otro ámbito característico del aprendizaje asociativo explícito, tanto en nuestra vida diaria como en los laboratorios de Psicología, es la adquisición de información verbal, o, en un sentido más amplio, el aprendizaje de información simbólica. Aunque como veremos en próximos apartados, el dominio de los sistemas simbólicos en que se codifica esa información y la propia comprensión verbal exceden con mucho los procesos asociativos y por tanto el mero crecimiento, una buena parte de este aprendizaje verbal está dedicado en efecto a la mera acumulación de información simbólica, de hechos o datos, que deben ser recuperados “al pie de la letra” (recuérdese, esa invención del lenguaje escrito). Lo que caracteriza a la información verbal, en contraposición con el aprendizaje conceptual, que se logra por procesos de ajuste, es su naturaleza arbitraria, es decir la ausencia de relaciones significativas entre los elementos que la componen, que están meramente asociados o yuxtapuestos (no tiene sentido preguntarse por la relación entre los dígitos que componen un número de teléfono; además si queremos tener éxito en la llamada debemos recuperarlos todos con exactitud y en el orden adecuado). Aprender algo como información verbal implica por tanto hacer una copia fiel de su contenido, del objeto, sin que quien aprende tenga que aportar ninguna actitud epistémica con respecto a ese objeto que lo transforme o modifique, ya que eso menoscabaría la fidelidad de la copia. La meta es claramente pragmática. Si no aprendemos con exactitud el teléfono o el PIN, no logramos hablar o sacar dinero con la tarjeta de crédito. Lo 303 mismo suele suceder, por desgracia, en muchos contextos de aprendizaje formal que reducen este a la repetición de información verbal con la meta pragmática de superar una determinada prueba o examen, sin que el aprendiz se proponga comprender realmente nada, en el sentido de darle significado (aquella Tabla Periódica llena de elementos extraños, las diversas áreas que componen el lóbulo temporal izquierdo, las obras principales obras de Lope de Vega….). Este carácter reproductivo del aprendizaje de datos y hechos hace que el proceso fundamental para optimizarlo sea la repetición o repaso del material de aprendizaje. En un ejemplo más de que las formas más elementales del aprendizaje explícito se tejen con los mimbres del sistema de aprendizaje más primario —el aprendizaje asociativo— se ha comprobado que a edades bastante tempranas los niños recurren ya el repaso de modo explícito y espontáneo para afrontar tareas de aprendizaje. De hecho, el repaso fue también el primer proceso de aprendizaje humano en ser investigado experimentalmente, por EBBINGHAUS (1885; véase BADDELEY, 1982), quien se sometió a sí mismo a interminables sesiones de aprendizaje de información AAA (arbitraria, abstracta, amodal), en su caso sílabas sin sentido (JIH, BAZ, GOR, etc.), comprobando el efecto de diversas variables (cantidad de material o de práctica, distribución de esa práctica, etc.) sobre el aprendizaje y el olvido de tan apasionantes materiales (imagínese el lector repasando horas y horas localizadores de billetes de avión LMW3C1, O8WL4J). Fruto de ese estudio, y sobre todo de muchas investigaciones posteriores sobre el llamado “aprendizaje verbal” basadas en materiales sin significado, que abundaron bajo el influjo del conductismo en los años cuarenta y cincuenta, se conocen los efectos de diversas variables en el aprendizaje de información verbal, o más en general, simbólica (para una explicación algo más detallada de los mismos véase POZO, 2008): 1. La cantidad y la distribución de la práctica: en términos generales hay una relación directa, aunque no lineal, entre cantidad de práctica y aprendizaje, así como una mayor eficacia de esa práctica cuando se distribuye en el tiempo en lugar de concentrarse. 2. La cantidad de material: pequeños aumentos en la cantidad de material requieren grandes incrementos de la práctica. De esta forma el aumento en la cantidad de material obliga a incrementar la práctica de forma exponencial. 3. El tiempo transcurrido desde el aprendizaje: hay un olvido muy rápido de la mayor parte del material al poco tiempo de haberlo aprendido, mientras que el resto se olvida más lentamente. 4. La posición serial, es decir el orden de los ensayos de aprendizaje: dada una lista de elementos arbitrarios ¿cuáles se aprenderán mejor los primeros o los últimos? Cuando la lista deba recordarse inmediatamente, los últimos se recuerdan mejor (efecto de recencia), pero cuando se trate de un 304 aprendizaje más permanente, se aprenden mejor los primeros (efecto de primacía), siendo los elementos intermedios los que peor se aprenden en cualquier caso. 5. La semejanza de los elementos que componen el material de aprendizaje: cuanto mayor es la similitud entre esos elementos, mayor interferencia se produce entre ellos y más difícil resulta aprender la serie sin cometer errores. 6. Por último, la influencia del significado del material sobre su repaso: en general, cuando el material tiene algún significado para el aprendiz, resulta también más fácil de reproducir literalmente. Una vez identificados esos rasgos de la tarea que hacen más fácil o difícil el aprendizaje asociativo verbal, algunos estudios se centraron en identificar estrategias para optimizar el recuerdo de esas listas de información (POZO, 2008). Y se han encontrado, en línea con el último efecto mencionado, que la mejor forma es evitar la arbitrariedad del material, buscando una estructura que nos ayude a aprender los elementos que componen la lista. No en vano en cuanto podemos cambiamos el PIN arbitrario que nos han dado y ponemos uno con significado para nosotros, es decir, en el que o bien la relación entre los elementos no sea ya arbitraria o bien se relacione con otra serie ya sobreaprendida y habitualmente con significado para nosotros. De forma más general, aunque el material que deba aprenderse sea arbitrario y no tenga significado en sí mismo, podemos hacer más fácil su aprendizaje mediante estrategias o mnemotecnias que “prestan” una organización al material. Muchos trucos mnemotécnicos (asociar la lista de la compra a las habitaciones de la casa relacionadas con ella, formar una imagen con dos elementos arbitrarios, hacer rimas y canciones) se basan en este principio. Como hemos visto, es lo que hacemos en realidad al cambiar el PIN, de forma que aunque siga sin tener significado, es mucho más fácil de recuperar. Se trata aún de un aprendizaje asociativo, pero apunta ya a la idea de que el aprendizaje de información verbal es más eficaz cuando su material no es AAA, sino que tiene significado, y por tanto puede aprenderse por procesos explícitos más complejos, dirigidos a la comprensión. De hecho, si consideramos algunos de los criterios exigibles a todo buen aprendizaje, como son la permanencia y la transferencia de lo aprendido (POZO, 2008), el aprendizaje por repaso de información verbal es un proceso bastante poco eficiente, ya que sus efectos suelen ser bastante efímeros y muy poco generalizables, lo que reclama de nuevo mayores niveles de explicitación que no se centren solo en el objeto (el material que debe reproducirse) sino también en la actitud o perspectiva de quien lo va aprender (sus conocimientos, creencias, motivos, etc., con respecto a su contenido). Por tanto, según hemos ido viendo, el aprendizaje asociativo explícito ha formado parte de una tradición muy importante en la investigación y la 305 intervención psicológica, en gran medida como consecuencia de aquella larga “glaciación conductista” que limitó, cuando no prohibió, el estudio de los procesos de aprendizaje más complejos, de naturaleza constructiva. Sin embargo, los estudios recientes en estos ámbitos —el cambio de actitudes y conductas sociales, el aprendizaje verbal pero también el cambio personal, donde cada vez predominan más los llamados modelos cognitivo—conductuales cuando no directamente constructivistas— reclaman una mayor explicitación de las representaciones implícitas, un aprendizaje que no se centre solo en la presentación y transmisión del objeto o contenido que debe aprenderse. Pero si la mayor parte de los aprendizajes por crecimiento se basan en esta explicitación, aunque sea limitada, en hacer explícito el objeto que anteriormente era implícito, hay aún otras dos formas de aprendizaje por crecimiento que adoptan la dirección inversa, al convertir en implícito aquello que en el aprendizaje es inicialmente explícito. Como se trata de dos procesos diferentes, la automatización y la naturalización de representaciones, dedicaremos un apartado a cada una de ellas. Automatización y condensación de técnicas Un caso particular del aprendizaje por crecimiento, o si se prefiere otra forma de aprendizaje explícito basado en procesos asociativos, es el aprendizaje procedimental rutinario, que implica adquirir secuencias de acciones que se aplican de forma repetitiva hasta que se automatizan. La automatización es otro proceso de aprendizaje asociativo, basado según ANDERSON (1983, 2000) en la contigüidad, la repetición y el éxito, que se produce como consecuencia de la práctica reiterada de una secuencia de acciones, representaciones o conocimientos, que hace que esos aprendizajes se consolidan hasta el punto de que pasan de ser actividades explícitas, que requieren de los recursos limitados de la memoria de trabajo, a ser rutinas automatizadas, que se ejecutan de modo implícito. Así de hecho aprendemos en parte a conducir o a tocar la guitarra, pero también a hablar fluidamente una lengua, a leer o escribir, o a realizar ecuaciones de segundo grado o a usar el SPSS. Sabemos que la actividad de la mente explícita es esforzada y muy exigente en recursos cognitivos, o si se prefiere energéticos. Estos procesos explícitos o controlados (SHIFFRIN y SCHNEIDER, 1977), como los que supuestamente debe ejercer el lector para comprender este párrafo o para hacer una entrevista a un paciente o planificar una clase, consisten en “operaciones realizadas bajo control voluntario del sujeto, que requieren gasto de recursos atencionales y que el sujeto percibe subjetivamente pudiendo dar cuenta de ellos” (DE VEGA, 1984, pág. 126). En cambio otras tareas como andar, hablar, posiblemente conducir o preparar el café, pero también sin duda algunos componentes automatizados de 306 la lectura, como muestra claramente el efecto stroop, se pueden realizar sin apenas consumo de energía cognitiva, mediante procesos automáticos, que consisten en “operaciones rutinarias sobreaprendidas que se realizan sin control voluntario del sujeto, no utilizan recursos atencionales y en general el sujeto no es consciente de su realización” (DE VEGA, 1984, pág. 126). Aunque posiblemente siempre quede un vestigio de control, y con él de consumo de recursos, cuanto más automatizada esté una conducta menos costosa será su ejecución o recuperación. De acuerdo con la distinción entre procesos implícitos y explícitos, la automatización consiste por tanto en convertir una representación hasta ahora explícita en implícita por medio de una práctica asociativa reiterada, por lo que automatizar es de algún modo implicitar una representación previamente explícita (POZO, 2003), hasta el punto que puede perder incluso su carácter explícito y no poder ya recuperarse de modo deliberado, sino solo empaquetada en forma de secuencia de acciones automatizada. Se trata por tanto de realizar en cierto modo el viaje inverso al que KARMILOFF-SMITH (1992) propone en su proceso de redescripción representacional. Mediante la automatización, representaciones E2/E3, que estaban disponibles para otras representaciones del sistema y podían ser “expresadas” se empaquetan o “encapsulan”, convirtiéndose en representaciones de nivel I, de naturaleza procedimental, que pueden recuperarse o activarse solo como “totalidades, no así sus partes componentes” (KARMILOFFSMITH, 1992). Si veíamos entonces que las representaciones I tenían las propiedades propias de la mente implícita y encarnada que vimos en el Capítulo IV, las conductas o representaciones automatizadas tal como reflejan los rasgos resumidos en la Tabla 7.7 (para más detalles sobre esos rasgos, véase POZO, 2008), se asemejan mucho a las características de los procesos implícitos, tal como fueron recogidos en el Capítulo IV (ver Tabla 4.1 de la pág. 110). Tabla 7.7. Diferencias en la activación de las representaciones automatizadas y controladas Representaciones automatizadas Representaciones controladas • Se ejecutan con mayor rapidez. • Se cometen menos errores. • Apenas consumen atención ni requieren esfuerzo consciente. • Se ejecutan eficazmente en condiciones adversas. • No interfieren en el funcionamiento de otros procesos. • Se aplican de forma rígida, inflexible • Se ejecutan sin control, de forma casi obligada. • Pegadas al contexto, muy difíciles de transferir a nuevos contextos. • No se pueden recuperar parcialmente ni combinar con otras representaciones. 307 • Se ejecutan más lentamente. • Se cometen más errores. • Requieren más recursos atencionales e implican esfuerzo consciente. • Su ejecución se deteriora en condiciones adversas. • Interfieren en el funcionamiento de otros procesos. • Se aplican de forma flexible. • Se ejecutan de forma controlada, voluntaria. • Despegadas del contexto, más fáciles de transferir a nuevos contextos. • Se pueden recuperar parcialmente y combinar con otras representaciones. Así, las rutinas automatizadas se ejecutan con más rapidez que los procesos controlados o explícitos. Las representaciones automatizadas se “disparan”, de modo inmediato y casi obligado, sin control, en presencia de los indicios adecuados. Los estudios sobre expertos y novatos muestran que las personas expertas han automatizado acciones que los novatos realizan de forma controlada (CHI, 2006). Esto es válido para los “buenos lectores”, si se les compara con los “malos lectores”, pero también para los expertos en la resolución de ecuaciones matemáticas, en el diagnóstico médico, en la conducción de un coche o en cualquier práctica deportiva. Pero además de rápidas en su ejecución, las rutinas automatizadas suelen ser muy precisas, es decir suelen ejecutarse siempre igual, con muy poca variabilidad, por lo que se cometen menos errores. Lo asombroso no es que un diagnóstico médico a partir de una radiografía se haga en dos segundos (PATEL y GROEN, 1991), sino que sea certero (yo también puedo hacer un diagnóstico en solo dos segundos, pero no creo que nadie se fiara de él). Los expertos, que disponen de rutinas automatizadas, cometen menos errores que los novatos que ejecutan esas mismas tareas de modo más controlado. Esta mayor rapidez, fluidez y eficacia de las representaciones automatizadas hace que apenas consuman recursos atencionales y por tanto que no requieran esfuerzo consciente en comparación con el procesamiento explícito que deben realizar los novatos ante las mismas tareas (FELTOVICH, PREITULA y ERICSSON, 2006). Por tanto al no consumir apenas recursos, en condiciones adversas las representaciones automatizadas se ejecutan mejor que las controladas. Como sostiene KARMILOFF-SMITH (1992), las acciones automatizadas se hallan “encapsuladas”, por utilizar la expresión de FODOR (1983) aunque en un sentido diferente al suyo, constituyendo paquetes cerrados, esos precocinados cognitivos (RODRIGO, 1993) que, una vez en marcha, apenas se ven afectados por factores ajenos. De hecho, como señala KAHNEMAN (2011) cuando los recursos cognitivos son escasos, cuando estamos fatigados cognitivamente, aumenta la probabilidad de que recurramos a automatismos y en general a representaciones implícitas, con lo que suele surgir nuestro yo más primario, incurriendo no solo en errores, debidos a una elección de la rutina equivocada para ese contexto, o en más sesgos, por ejemplo en forma de estereotipos. Basta con que el lector se recuerde a sí mismo en uno de esos momentos y entenderá fácilmente la idea: nos volvemos más irascibles, menos controlados, atrapados en lo inmediato, en el aquí y ahora, no calculamos las consecuencias futuras de nuestras acciones y no somos capaces de suprimir de modo explícito nuestras tendencias primarias, y acabamos diciendo o haciendo algo de lo que pronto deberemos arrepentirnos. Entre esas condiciones adversas en las que las representaciones automatizadas sobreviven mejor que las controladas está también la existencia de factores 308 distractores en situaciones de tarea múltiple. La realización simultánea de dos o más actividades cognitivas que requieren un procesamiento controlado produce una interferencia mutua que reduce notablemente la calidad de cada una de ellas. Dados los límites de nuestra memoria de trabajo no podemos realizar dos o más tareas complejas de modo simultáneo (como pretender leer este texto de manera comprensiva mientras se tuitea sobre los planes del fin de semana), a no ser que alguna de ellas esté automatizada, de forma que libere recursos para ejecutar esas otras tareas sin apenas interferir en ellas. A medida que automatizamos un conocimiento (por ejemplo conducir o comprender el inglés hablado) vamos siendo capaces de usarlo en paralelo a otras tareas (escuchar la radio, fijarnos en el nuevo hipermercado que han abierto y pensar en la reunión de la que acabamos de salir, todo ello mientras conducimos). Una vez más los expertos, personas que han acumulado por crecimiento una gran cantidad de conocimiento explícito en un dominio y han llegado a automatizarlo a través de la práctica, activan simultáneamente representaciones que los novatos debemos procesar de modo sucesivo (CHI, 2006). Algunas de las hazañas cognitivas que más nos impresionan a los legos en esas tareas, como la traducción simultánea o jugar partidas de ajedrez simultáneas contra veinticinco contrincantes a la vez, se basan en la automatización de conocimientos que los demás mortales solo podemos utilizar de manera muy controlada. Ser experto en algo es en parte hacer en paralelo, de forma automática, tareas que las demás personas hacen de forma controlada y sucesiva. Pero la automatización de representaciones, como todo en esta y en otras galaxias muy lejanas, tiene también su lado oscuro. Por su propia naturaleza encapsulada, propia de las representaciones de nivel I según el modelo de redescripción representacional, el conocimiento automatizado se aplica de forma rígida, inflexible, además de obligada y compulsiva. Es muy difícil suprimir una rutina automatizada cuando surge el contexto que normalmente la activa (mi ejemplo favorito: si ha aprendido a conducir un coche con cambio manual y de pronto debe conducir un coche con cambio automático, le será muy difícil y costoso “suprimir” el movimiento del pie izquierdo en busca del pedal más cercano…. que es nada menos que el freno). Dado que se activan sin control consciente, las pautas automatizadas son muy dependientes del contexto y por tanto difíciles de transferir a situaciones o condiciones nuevas. Por último, dada su naturaleza de representaciones I no pueden recuperarse parcialmente ni tampoco combinarse con otras representaciones, ya que, según hemos visto, eso requiere procesos de supresión solo posibles con representaciones explícitas. Por tanto adquirir un conocimiento experto y eficaz en un dominio requiere siempre haber automatizado representaciones y acciones que se ejecutan en piloto automático —dejándolas en manos de esos zombis que según PLACE 309 (2000) habitan en todos nosotros— mientras dedicamos nuestro limitado y costoso esfuerzo consciente, nuestro aprendizaje explícito, a los componentes más novedosos o menos automatizados, los más problemáticos de la tarea. Pero este proceso de automatización se completa con un segundo proceso de condensación o fusión de representaciones que suele estar asociado a él. Las representaciones al automatizarse se comprimen en formatos menos demandantes cognitivamente, como los archivos muy pesados en nuestros ordenadores, música e imágenes, que vienen casi siempre en formatos comprimidos. Como ya se ha recordado, nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada —en torno a siete elementos independientes en los adultos normales cuando la tarea impide recurrir a representaciones previas que reduzcan la demanda cognitiva— que restringe la información que puede ser atendida y, en consecuencia, aprendida. Un proceso de aprendizaje asociativo, que permite incrementar esa capacidad funcional, basado una vez más en la práctica repetitiva, es condensar o fundir aquellos elementos de información que tienden a producirse juntos en forma de chunks (que en inglés viene a significar trozo) o piezas de información, que se recuperan como una única representación. De hecho, uno de los recursos mnemotécnicos más comunes para optimizar el aprendizaje de información verbal por procesos de aprendizaje explícito asociativo, como veíamos ya en el apartado anterior, es comprimir o condensar la información haciendo chunks con las partes que la componen (si usted se sabe algún teléfono “de memoria”, cosa que ya no es tan común gracias a la prótesis o memoria extendida que nos proporciona la agenda del móvil, con certeza lo habrá comprimido o condensado, no se sabrá nueve cifras sino que las habrá agrupado en chunks que reduzcan su carga de memoria, como los archivos de música se comprimen en formato mp3 para que “ocupen” menos memoria en el sistema). Lo relevante para la capacidad de la memoria de trabajo no es la cantidad de información, sino el número de elementos independientes, es decir, arbitrarios o yuxtapuestos que deben procesarse (SIMON y KAPLAN, 1989). El procedimiento mediante el que se condensa la información es por tanto nuevamente la repetición o el repaso por crecimiento, un proceso de aprendizaje explícito que utilizamos para recordar listas de datos no organizados. Se caracteriza porque su recuperación, nuevamente como un todo en su calidad de representación de nivel I, tiene que adoptar, para ser eficaz, una organización idéntica a la del contexto de aprendizaje (pruebe el lector con uno de esos aprendizajes condensados y automatizados, la tabla de multiplicar, si intenta recuperarla al revés verá que pierde buena parte de esas ventajas funcionales de la automatización reflejadas en la Tabla 7.7, pág. 308). Pero no solo aprendemos a condensar información verbal. De hecho, la formación de esos chunks explica el excelente rendimiento de expertos en tareas 310 propias de su dominio en comparación con los novatos, menos entrenados (por ej., ERICSSON, 1996; ERICSSON y cols., 2006), sean médicos especialistas realizando un diagnóstico preciso a partir de una radiografía o cirujanos con el bisturí en la mano (NORMAN y cols., 2006), violinistas interpretando un divertimento de Mozart (LEHMAN y GRUBER, 2006), o ajedrecistas recordando posiciones de ajedrez (DE GROOT y GOBET, 1996; GOBET y CHARNESS, 2006; HOLDING, 1985). El ejemplo más claro de aprendizaje de rutinas automatizadas y condensadas es el aprendizaje de técnicas, secuencias de acción que se aplican siempre igual, un componente de la ejecución experta en cualquier dominio, ya sea profesional o personal (bailar, tocar un instrumento, cocinar, incluso leer y escribir requiere este aprendizaje técnico), por lo que resulta muy relevante para la formación de profesionales en muy diferentes ámbitos pero también para comprender y mejorar el aprendizaje personal cotidiano. La adquisición de técnicas o destrezas, ya sean motoras o cognitivas, se basa en un aprendizaje por crecimiento que conduce a la automatización y condensación de esas representaciones procedimentales. Suelen identificarse típicamente tres fases principales en la adquisición de una técnica o una destreza (ver en detalle POZO, 2008; POZO y POSTIGO, 2000): a) La presentación de una representación simbólica o mimética de las acciones a realizar en forma de instrucciones. b) La práctica o ejercicio de las técnicas presentadas por parte del aprendiz hasta su automatización; y c) El perfeccionamiento y transferencia de las técnicas aprendidas a nuevas tareas. El entrenamiento técnico suele iniciarse con la presentación de una representación simbólica y/o un modelo de la acción, es decir mediante una representación explícita, ya sea simbólica y/o mimética del plan que debe ejecutarse, que debe servir no solo para fijar el objetivo de la actividad sino sobre todo para especificar con detalle la secuencia de pasos o acciones que deben realizarse. Estas representaciones explicitan una vez más, como es propio del proceso de crecimiento, únicamente el objeto de la actividad, en términos de las acciones que deben ejecutarse. Si el lector busca cualquier manual de instrucciones que tenga a mano encontrará un ejemplo de ello, se especifican los pasos que hay que dar, no por qué hay que darlos ni cómo se relacionan unos con otros; se trata de una secuencia que debe reproducirse, no comprenderse ni relacionarse con otras. Pero si quien debe aprender la técnica solo explícita el objeto, quien diseña su instrucción debería hacer un análisis de la tarea, en relación con las capacidades o conocimientos previos de quien va a aprenderla, lo que implicará al menos una explicitación de la actitud y un ajuste de la tarea a 311 las condiciones de ese aprendiz. Ese análisis que debe hacerse para diseñar un buen programa instruccional para el aprendizaje técnico debe tener en cuenta al menos (POZO, 2008): a) Los procedimientos o destrezas ya dominados por los aprendices, que serán las unidades mínimas que se tomarán como chunks para nuevas automatizaciones y condensaciones. b) El número de pasos que componen la secuencia, que deberá ser limitado para no sobrecargar la memoria de trabajo. c) Los rasgos del objeto o de la situación en los que hay que fijar explícitamente la atención parta ejecutar cada paso y pasar al siguiente. d) A ser posible hacer que la secuencia global constituya un plan congruente con aprendizajes anteriores, o sea asimilable en los programas procedimentales previamente aprendidos, reduciendo así la necesidad de aprender que debe subyacer a todo buen diseño ergonómico del aprendizaje de técnicas (NORMAN, 1988). Una vez establecido el “programa técnico” que debe seguirse, la segunda fase, la más crucial en el entrenamiento técnico, implica la práctica de la secuencia presentada. Bien por partes, bien todos juntos, se repiten, a ser posible bajo la supervisión del entrenador, los pasos instruidos. La función de esta fase es automatizar y condensar como tal la secuencia de acciones hasta convertirla en una técnica o rutina sobreaprendida y así implicitarla. Por un lado se trata de “componer” o condensar en una acción todos los pasos que anteriormente han sido descompuestos o separados en las instrucciones, de forma, que como consecuencia de la práctica repetida, el aprendiz acabe ejecutándolos como una sola acción (o chunk) y no como una serie de acciones consecutivas. La técnica se automatiza, pasa de ejecutarse de modo controlado a realizarse de modo automático, se encapsula en un paquete de acción que se dispara de manera rutinaria, sin necesidad de pensar en ello o tomar decisiones (como decía el gran Saramago en Todos los hombres, a veces no tomamos decisiones, las decisiones nos toman a nosotros) en presencia de los indicios adecuados. De ahí que con mucha frecuencia sepamos hacer cosas que ya no sabemos decir, porque la representación explícita que inicialmente tuvimos, en forma de instrucciones o modelo, acaba por olvidarse o ser muy difícil de recuperar por falta de uso (por ejemplo, si el lector escribe con frecuencia en el ordenador casi con certeza encontrará más fácilmente las letras “con los dedos” que verbalmente ¿dónde está la “e” o la “f”?). Pero además de automatizarse, en esta fase la acción debe condensarse, formar un chunk. Cuando aprendemos a conducir, la compleja maniobra de cambiar de marcha, inicialmente descompuesta en una serie de pasos sucesivos (detectar el ruido del motor, soltar el pie del acelerador, pisar el 312 embrague, cambiar la marcha, pisar el acelerador y soltar el embrague) se convierte en una sola acción. Durante esta fase de práctica repetitiva, el entrenador debe supervisar el aprendizaje por crecimiento —algo en lo que difiere de otras formas más complejas de aprendizaje explícito, de naturaleza constructiva, donde como veremos el control metacognitivo lo realiza la propia persona que aprende—, corrigiendo errores técnicos y proporcionado un feedback al mismo tiempo que un refuerzo. La explicitación sigue centrada en el objeto, se trata de evitar que las acciones se desvíen del plan fijado. Como aprendizaje asociativo que es, la adquisición de técnicas se basa en el éxito no en el error, que debe ser minimizado o eliminado. Es importante por tanto corregir esos errores técnicos y además hacerlo antes de que la técnica se condense y automatice, porque una vez “empaquetada” o “encapsulada” resulta mucho más difícil de modificar, dado que el encadenamiento de acciones se vuelve “obligatorio” o inevitable para el aprendiz una vez que la secuencia se dispara y el procedimiento queda “embutido” (KARMILOFF-SMITH, 1992). Una vez automatizada y condensada la técnica se entra en una tercera fase de perfeccionamiento y transferencia del procedimiento a nuevas situaciones, que implicará tanto procesos de generalización como de especialización de la técnica (ANDERSON, 1983). Aunque las representaciones automatizadas están muy apegadas al contexto, según refleja la Tabla 7.7 (pág. 308), su uso se extiende a contextos similares (una vez sacado el carné de conducir, es preciso adecuar la conducción a otros vehículos, lo que requiere ese perfeccionamiento). Pero hemos visto también que las destrezas automatizadas se generalizan de modo muy limitado, se trata no de un ajuste explícito, deliberado, como el que veremos a continuación al tratar el proceso de ajuste, sino de adecuar poco a poco, y en gran parte de forma no controlada, la fuerza con que se pisa el embrague o el giro del volante. A partir de PERKINS y SALOMON (1989), podemos diferenciar una doble vía para el ajuste y transferencia de lo aprendido, una vía baja, de naturaleza automática o implícita, basada en rasgos asociativos, como la semejanza entre los elementos que componen los contextos de aprendizaje, y una vía alta, basada en el significado de la situación y en la organización explícita de los materiales de aprendizaje. En ambos casos la transferencia se apoya en procesos de generalización y diferenciación —un ejemplo más de la hipótesis de reinterpretación según la cual los niveles superiores usan los mismos mimbres que los inferiores pero les dan un nuevo significado—, pero mientras que la primera es propia de un aprendizaje asociativo —de hecho la generalización y la discriminación son procesos asociativos que funcionan incluso en los escenarios más simples de aprendizaje animal—, y como máximo requiere explicitar el objeto en términos de semejanza o discriminación entre rasgos de contextos 313 (“este embrague es más duro”), la vía alta requiere un proceso de explicitación más profundo, de naturaleza constructiva, en términos de ajuste, que implica explicitar no solo el objeto sino también la actitud, la relación entre ese objeto y otros objetos con el fin de comprender sus semejanzas y diferencias, por lo que volveré a él en un próximo apartado. Por tanto, para favorecer esa transferencia por procesos asociativos, se pueden utilizar patrones técnicos con alta similitud entre sus componentes o en su programa global, multiplicar y diversificar las condiciones de aplicación de las técnicas durante el entrenamiento, etc. Pero también puede fomentarse otro tipo de aprendizaje que vaya más allá del simple entrenamiento técnico y que requiera comprender lo que se está haciendo, lo que implicará apoyarse en procesos constructivos de ajuste propiamente dichos. De hecho, un aprendizaje complejo requiere un equilibrio continuo entre los procesos de implicitación, como sucede al automatizar y condensar una representación, y de explicitación, como es el caso del ajuste. Esta misma relación compleja, de mutuo apoyo entre los procesos implícitos y explícitos, se da en el último tipo de aprendizaje por crecimiento que vamos a abordar brevemente en este apartado, los ya mencionados procesos de naturalización. Naturalización A lo largo del Capítulo VI vimos en varias ocasiones, al ocuparnos de cómo los sistemas culturales de representación transforman la mente al incorporarse a ella, que ese proceso suele conducir, cuando predominan las metas pragmáticas en su aprendizaje, a una naturalización de esos sistemas, que de esa forma pasan a objetivarse (el tiempo es lo que miden los relojes, el cero es un objeto real, o la escritura no es sino la transcripción de la lengua hablada, por lo que los hispanohablantes siempre nos extrañamos, y molestamos, por las diferencias arbitrarias que hay en inglés entre lo escrito y su fonética, como si ambas cosas debieran ser iguales), haciéndose transparentes o invisibles representacionalmente buena parte de sus propiedades, de las actitudes epistémicas requeridas para su comprensión. Esa naturalización sería en cierto modo una inoculación cognitiva, ya que del mismo modo que las vacunas producen los llamados anticuerpos, que se incorporan como parte del organismo para defenderlo de agentes externos, las representaciones naturalizadas pasan a formar parte de nuestras representaciones encarnadas e implícitas, y por tanto asumen todas aquellas propiedades enunciadas sobre ellas. ORTEGA y GASSET (1944) en su diferenciación entre las ideas —que serían similares a nuestras representaciones explícitas— y las creencias —análogas a las representaciones implícitas— sostenía que las ideas de una generación acaban por convertirse en creencias de la siguiente. BURKE (2000) recupera como ejemplo de esa 314 naturalización la imagen del “árbol del conocimiento” con la que solían representarse en el Renacimiento las clasificaciones del conocimiento, como por ejemplo el Arbor Scientiae con el que Ramon LLULL representara en 1515 la estructura ramificada y jerárquica de los saberes (ver Figura 7.4), y a través de ella nos recuerda que esa naturalización cumple además una función social esencial en el proceso, también conservador, de la acumulación del conocimiento: “la imagen del árbol ilustra un fenómeno central en la historia cultural: la naturalización de lo convencional o la presentación de la cultura como si se tratase de naturaleza, del invento como si fuese un descubrimiento. Esto implica negar que los grupos sociales son responsables de las clasificaciones, con lo cual se refuerza la reproducción cultural y se pone resistencia a la innovación” (BURKE, 2000, pág. 118 de la trad. cast.). La metáfora del árbol del conocimiento ilustra muy bien no solo la naturalización sino el propio proceso de aprendizaje, basado en el crecimiento de cada una de las ramas pero también en el brote de nuevas ramas, e incluso en la supresión o poda de aquellas que no crecen bien o llegan a ser perjudiciales para el crecimiento del resto de las ramas; o también la naturalización u ocultación de ciertos saberes, que se hacen implícitos, se hunden en las raíces, desde las que siguen configurando y formateando, aunque no sean visibles, el crecimiento del árbol. Ese proceso de ocultación o implicitación supone hacer un recorrido en parte similar al que siguieron esos mismos códigos en su evolución cultural, por el que, a medida que se diseminaban culturalmente, se adaptaban a las limitaciones de la mente humana, de acuerdo con los principios del diseño ergonómico (NORMAN, 1988), e iban haciendo implícitos, ocultando en el tejido representacional, componentes que inicialmente estaban explícitos (PÉREZ ECHEVERRÍA, MARTÍ y POZO, 2010), como puede comprobar cualquiera que intente leer un manuscrito o un mapa medieval. 315 Figura 7.4. El Arbor Scientiae de Ramon LLU LL como naturalización del conocimiento. Este paralelismo refleja no solo cómo la cultura transforma la mente, sino también cómo la mente transforma la cultura (POZO, 2003), o si se quiere una vez más cómo se construyen mutuamente. Si la incorporación de los sistemas culturales de representación extiende, modifica y reconstruye nuestras funciones mentales, no es menos cierto que para ser eficaces, para satisfacer las metas pragmáticas de quienes los usan en contextos sociales concretos, esos sistemas deben adecuarse a las restricciones mentales impuestas esencialmente por nuestra mente implícita y encarnada, pero también por las limitaciones de nuestra mente explícita, por ejemplo su capacidad de procesamiento limitada. Los sistemas culturales de representación deben correr en la mente, para lo cual ésta debe en parte reformatearse, pero para ser eficaces y pragmáticos, para poder usarse con escaso costo cognitivo, sin esfuerzo y atención, sin apenas explicitación, también esos sistemas deben reformatearse para adecuarse a las restricciones impuestas por la mente. Uno de los procesos mediante los que se produce esa reconstrucción mental de la cultura (POZO, 2003) es la naturalización, basada en procesos de crecimiento, por la que esas representaciones culturales se convierten en representaciones implícitas. Uno de los modelos teóricos más sugerentes para dar cuenta de este proceso es el planteado por MOSCOVICI (1976; MOSCOVICI, MUGNY y PÉREZ, 1990) para explicar la formación de representaciones sociales como un proceso de elaboración de un “inconsciente social”. Según MOSCOVICI en esa asimilación interviene, entre otros, 316 un proceso de objetivación, que se divide en tres fases: a) una construcción selectiva que implica seleccionar aquellos elementos de una determinada teoría o representación más relevantes o congruentes con el conocimiento social, que pasan a adoptar una organización propia (significativamente MOSCOVICI, 1976, analiza cómo el psicoanálisis, al convertirse en representación social, en una parte de nuestra cultura, es desbrozado, seleccionado, de forma que la versión cultural del psicoanálisis, la represión de esa obsexión inconsciente, se aleja bastante del modelo original freudiano); b) un esquema figurativo por el que esa representación (del psicoanálisis, de la adolescencia, del SIDA o del aprendizaje) se “estructura y objetiviza en un esquema, se transforma en un esquema figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado con imágenes vívidas y claras” (PÁEZ y cols., 1987, pág. 308), es decir la representación se convierte en un paquete de información estereotipado; y c) una naturalización, por la que la representación se convierte subjetivamente en una realidad, se vuelve implícita, se transforma en una representación de nivel I, en el sentido de KARMILOFF-SMITH (1992), que no se puede desempaquetar y relacionar de modo significativo con otras representaciones. Vemos una vez más que este triple proceso de simplificación, uso de representaciones analógicas y naturalización es una reducción de las representaciones culturales inicialmente explícitas al formato y las restricciones de las representaciones implícitas, con todas las propiedades atribuidas a estas. Aunque es muy escasa la investigación psicológica sobre cómo tiene lugar este proceso de naturalización, en especial sobre cómo los niños al incorporar esos sistemas de representación los naturalizan (MARTÍ, 2003, 2012), sin duda se apoya en un proceso de aprendizaje explícito por crecimiento, que conduce, como en el caso de la automatización, aunque probablemente por procesos sutilmente diferentes, a hacer implícitos muchos componentes representacionales, que en el momento de su aprendizaje debieron ser explicitados al menos en términos de actitudes y mediante procesos de suspensión representacional, de forma que acaban por suprimirse y el foco de la explicitación se reduce a objetivar ciertas propiedades del sistema como si fueran parte de la realidad externa observable, como sucede en general con nuestras representaciones encarnadas, en las que atribuimos al mundo, a los objetos, las restricciones que en realidad impone nuestro cuerpo a la mente. Ventajas y límites del aprendizaje por crecimiento Según hemos ido viendo, la recuperación para el aprendizaje explícito en forma de crecimiento de los procesos asociativos que conforman nuestro dispositivo de aprendizaje más básico, aquel que compartimos con otras muchas especies, comporta importantes beneficios cognitivos. Si el aprendizaje asociativo implícito 317 tiene una clara funcionalidad cognitiva, al proporcionarnos respuestas o representaciones a preguntas que nunca nos hemos hecho, tiene la desventaja de que con frecuencia desconocemos también la propia naturaleza de esas respuestas o representaciones, en la medida en que se mantiene implícitas, con lo que, como ya se ha dicho, quedamos en manos de los zombis que nos habitan sin nosotros saberlo. En cambio, al hacer explícitos esos procesos y con ellos sus resultados, el aprendizaje por crecimiento permite aprovechar muchas de las ventajas de las representaciones implícitas ante tareas con metas pragmáticas —resumidas claramente en la Tabla 7.7 (pág. 308)— pero sin el riesgo de ponerse en manos de desconocidos, dado que el conocimiento automatizado, en la medida en que es inicialmente explícito, puede ser valorado, tal vez no por el propio aprendiz pero sí con frecuencia por quien le ayuda a aprenderlo, su instructor, formador o entrenador, que puede seleccionar los conocimientos que deben adquirirse y automatizarse. De hecho, aunque el resto de las especies aprenden de forma asociativa, somos, que se sepa, la única que repasa de forma explícita e intencional lo que quiere aprender, mediante una práctica repetitiva deliberada. No es por tanto extraño, como veremos en el próximo capítulo, que en muchos contextos de aprendizaje formal, e incluso informal, se promueva el aprendizaje por crecimiento de conductas, de hábitos sociales, de destrezas o de información verbal. Pero si la Tabla 7.7 saca a la luz los beneficios del aprendizaje asociativo explícito, también saca sus debilidades, el lado oscuro. Como todo aprendizaje asociativo simple, su función es reproducir una representación sin cambiarla, es decir sirve para tareas cuyas metas sean exclusivamente pragmáticas, pero es claramente insuficiente, si no inútil, cuando esas representaciones haya que usarlas de modo flexible en nuevos contextos o tareas. Como vimos en el capítulo anterior, mientras el aprendizaje cultural estuvo centrado en la reproducción de los saberes establecidos (la explicitación solo del objeto), este aprendizaje por crecimiento cumplía su función, pero a medida que los contextos sociales se han ido volviendo más complejos y cambiantes, cada vez es menos útil aprender repitiendo, porque en la nueva cultura del aprendizaje, que analizaré en el próximo capítulo, es poco probable que el contexto de uso futuro de esas representaciones sea estable. Aprender repitiendo sirve para generar un conocimiento rutinario, inflexible, para afrontar ejercicios —situaciones que requieren el uso de conocimientos o destrezas sobreaprendidas, sin modificarlas en ningún parámetro— pero no para enfrentarse a problemas —situaciones en las que hay que tomar decisiones sobre cómo usar los conocimientos disponibles — (POZO, 2008). Si, como veremos en el Capítulo VIII, la revolución industrial hizo necesario un gran desarrollo del aprendizaje técnico, para formar obreros que manejaran las máquinas, la nueva revolución tecnológica que nos está 318 conduciendo supuestamente hacia la sociedad del conocimiento está haciendo obsoletos la mayor parte de los aprendizaje técnicos, que ejecutan ya sistemas informáticos automatizados, de forma que las personas se ven cada vez más orientadas a afrontar los problemas o situaciones abiertas para los que esos sistemas no sirven. De la misma forma, esta nueva revolución tecnológica está haciendo innecesario el aprendizaje de cantidades masivas de información verbal, que ha llenado los currículos escolares e incluso universitarios durante décadas. Ahora que casi toda la información está a un golpe de dedo, lo importante no es acumularla en la memoria mediante un aprendizaje por crecimiento, sino saber buscarla, seleccionarla, analizarla, criticarla, lo que requiere procesos de aprendizaje explícito más complejos, de naturaleza constructiva, ligados como veremos de inmediato a la gestión metacognitiva del propio aprendizaje. Sin duda sigue siendo necesario adquirir cierta cantidad de información verbal y aprender técnicas que se apliquen de manera rutinaria, pero la demanda de aprendizaje en nuestra sociedad se orienta cada vez más a dotar a las personas de capacidades para seguir cambiando, para seguir aprendiendo, lo que requiere comprender el conocimiento y saber usarlo de forma estratégica, rasgos que se vinculan, como mínimo, al aprendizaje por ajuste. Igual sucede en el ámbito del cambio personal. Aunque el aprendizaje por crecimiento puede proveer a las personas de soluciones ya acabadas, empaquetadas y listas para afrontar situaciones para las que no tenían recursos psicológicos, la naturaleza cambiante de la vida social en todos los ámbitos (personal, profesional, social) hace más recomendable usar estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo de competencias para gestionar de forma autónoma esas situaciones conflictivas. Retomando la frase de SARAMAGO, se trata de ayudar a las personas a tomar decisiones, no de habituarlas a que las decisiones les tomen a ellas. Y para eso es necesario avanzar en la explicitación más allá del crecimiento, desde los procesos asociativos hacia los procesos constructivos. Aprendizaje por ajuste Acabamos de ver algunas de las limitaciones del aprendizaje asociativo que hacen necesarias formas de aprendizaje explícito de naturaleza constructiva. Pero tal vez la principal limitación del aprendizaje asociativo explícito sea que en realidad nuestra mente no está preparada, no ha sido seleccionada, para hacer copias fieles de la información pasada con el fin de recuperarlas con exactitud en el futuro. Al igual que la Historia como actividad culturalmente organizada requirió de sistemas culturales de representación externa —todo lo anterior es prehistoria— la memoria, como evocación fiel del pasado, y el aprendizaje “al pie de la letra” son también, como vimos en el capítulo anterior, invenciones 319 culturales. Nuestra mente primaria no sirve para recuperar con fidelidad las representaciones del pasado, sino sobre todo para anticipar el futuro, para poder asimilar las situaciones por venir (POZO, 2001). Es bien cierto que el aprendizaje asociativo implícito tiene por función detectar la estructura correlacional del mundo, los objetos y sucesos que acontecen con regularidad, pero ello no implica, como hemos visto en el aprendizaje por crecimiento, que registre todos los detalles con exactitud y los pueda recuperar así, sino al contrario, que extrae lo que hay de común en ese flujo de diferencias. Sin embargo, el aprendizaje por crecimiento sí suele tener la exigencia de la fidelidad (hay que reproducir con exactitud el número del DNI o el nombre de esa alumna a quien queremos preguntar, o los pasos para programar el robot de cocina). No se trata de extraer lo que hay de común entre todos los números de teléfono, o entre los nombres de todas las alumnas, lo que comparten los diversos sistemas para programar aparatos. Hay que aprender ese número, ese nombre y ese programa con exactitud, sin cambiar el orden de los datos, o de lo contrario no se tiene éxito (como sucedía cuando tuvimos que aprender así listas de accidentes geográficos, de preposiciones o de verbos irregulares, donde todos los errores también solían penalizar). Pero ni nuestro sistema de aprendizaje asociativo ni nuestra memoria e si asumimos la limitada fidelidad de nuestra memoria para hacer tenían originalmente esa función, hacer copias exactas de los objetos, porque de hecho hasta la Revolución Industrial y la producción en serie en el mundo no había dos objetos exactamente iguales. Ni la naturaleza ni la producción artesanal —incluida la copia de manuscritos en los monasterios— produce réplicas exactas (la evolución es posible entre otras cosas gracias a las mutaciones o cambios aleatorios en la escritura del código genético; sin esos “errores” no habría diversidad ni evolución; como tampoco habría aprendizaje constructivo, verdadera comprensión). ¿Qué función tendría entonces un sistema de aprendizaje dirigido a hacer copias de objetos que no volverían a repetirse nunca, con los que nunca volveríamos a encontramos como tales? El aprendizaje reproductivo es por tanto una invención cultural, como lo es el famoso Ejecutivo Jefe que supuestamente gobierna nuestra mente, pero se trata de una invención tan potente, o tan pregnante que, de acuerdo con la lógica que acabo de explicar, se ha naturalizado hasta el punto de que en nuestra cultura se asume que la memoria es un depósito fiel y estático de lo que nos ha acontecido. En los días en que escribo estas páginas es noticia que el Tribunal Supremo de España ha absuelto a una persona previamente condenada por robo, pero con su pereza habitual la absolución ha llegado tarde, cuando esa persona ya había muerto en la cárcel. Lo que llama la atención es que esa persona fue condenada por el testimonio de la persona atracada que por tres veces confirmó sin titubeos la identificación. Los análisis de ADN en algunas pruebas conservadas mostraron 320 que el supuesto culpable era de hecho inocente y por tanto que el testimonio era erróneo, lo cual no debe extrañar a nadie que conozca las investigaciones sobre psicología del testimonio, que vienen mostrando desde hace décadas su escasa fiabilidad (por ej., DIGES y ALONSO QUECUTY, 1993; LOFTUS, 1996; PÉREZ MATA y DIGES, 2007). De la misma forma en nuestra cultura, y aún más, como veremos en el próximo capítulo, en las culturas de aprendizaje orientales (LIN, 2011), la psicología intuitiva asume que aprender es hacer una copia exacta del objeto o el material presentado, una creencia que tienen ya los niños pequeños, a los 4 años (SCHEUER y cols., 2006a, 2006b), pero que sigue estando presente en los profesores en diversos niveles educativos (POZO y cols., 2006) e incluso entre los propios alumnos universitarios (APARICIO y POZO, 2006). Frente al supuesto de que aprender es hacer copias exactas de los objetos que habitan el mundo o, recurriendo a una célebre metáfora de Borges, elaborar mapas que sean una copia exacta del territorio que representan, y que por tanto la adquisición de conocimiento es una búsqueda de la verdad, nuestro sistema cognitivo está diseñado para enfrentarse a territorios muy cambiantes, nunca iguales a sí mismos. El aprendizaje implícito asociativo sirve para elaborar mapas que recojan la estructura redundante de territorios diversos, olvidando los detalles concretos y las diferencias. En cambio, el aprendizaje explícito, y dentro de él muy en especial el aprendizaje por ajuste, se orienta precisamente hacia aprender de esas diferencias, de los errores, de los conflictos, como vimos en el Capítulo IV. Al explicar el modelo de redescripción representacional hemos visto un excelente ejemplo de cómo el conocimiento explícito avanza detectando diferencias e intentando comprender el significado de las mismas. En la tarea del equilibrio de bloques (Figura 7.2, pág. 290), los niños llegaban a discriminar, como ahora veremos por procesos de ajuste, entre dos teorías para equilibrarlos, la del centro geométrico y la de la gravedad. Esta última la construían sometiendo a prueba sus ideas, detectando lo que tenían en común los bloques que se caían, en lugar de desechar esas caídas como errores, y en ese proceso de exploración cometían además errores deliberados, comprobaban que ciertos bloques en efecto se caían si asumías la teoría del centro geométrico, ya que su meta en ese momento ya no era, como en los niños más pequeños, pragmática, evitar que se cayeran los bloques, sino epistémica, comprender por qué se caían o se mantenían en equilibrio. Muchos “descubrimientos” científicos, originados por azar, como el de las neuronas espejo, han seguido un proceso similar, en lugar de desechar la situación como un error el investigador se ha preguntado por qué sucedía eso y ha intentado relacionar ese suceso con los modelos o representaciones explícitas disponibles. En ambos casos se aprende buscando relaciones entre componentes de la situación y de las propias representaciones, explicitando los propios modelos y 321 las situaciones conflictivas a las que se enfrentan y suspendiendo algunas propiedades de esos modelos para aceptar, con carácter hipotético (“como si”) otras representaciones alternativas, una perspectiva distinta del problema. Podríamos decir que mientras el aprendizaje asociativo implícito nos proporciona respuestas a preguntas que no nos hemos llegado a hacer, el aprendizaje por crecimiento supone acumular respuestas a preguntas que empiezan con un qué (¿qué sucedió durante el segundo Directorio?, ¿qué hay que hacer para programar el DVD?, ¿qué peso atómico tiene el uranio?, ¿qué nombre tiene esa alumna? etc.), que explícita solo el objeto de conocimiento, lo que hay que aprender, que ya está previamente establecido. En cambio, el aprendizaje por ajuste, o la comprensión propiamente dicha, supone hacerse preguntas que empiezan con un por qué (¿por qué se produjo la Revolución Francesa?, ¿por qué el cielo es negro por la noche cuando hay millones y millones de estrellas ahí fuera?, ¿por qué vuelan, o flotan, los aviones?, ¿por qué he suspendido el examen?, ¿por qué esa alumna no me atiende?), cuya respuesta, no siempre disponible al hacerse la pregunta, requiere explicitar no solo el objeto, sino la actitud representacional, las posibles relaciones de ese objeto con otros objetos o representaciones, lo que requiere suspender algunos de sus componentes para combinarlas, por medio de analogías, generalizaciones o discriminaciones conceptuales. Este aprendizaje por ajuste es esencial no solo para la comprensión de las representaciones simbólicas que constituyen buena parte del tejido cultural en nuestra sociedad, sino también para aprender a usar en contexto, de forma estratégica, los conocimientos procedimentales, lo que requiere adoptar nuevas actitudes o perspectivas metacognitivas con respecto a ellos, e incluso para otros aprendizajes sociales y personales, para los que tampoco basta con acumular representaciones o conductas por procesos de crecimiento. Veamos cada uno de estos tipos de aprendizaje por ajuste. Aprendizaje por comprensión Hace unas pocas páginas, cuando analizaba las variables que influían en el aprendizaje asociativo explícito de información verbal, destacaba que dotar al material de significado facilitaba también su recuerdo literal. Cuando a las participantes en un experimento se les dan listas de palabras y se les pide que se fijen en si riman o no entre sí, aprenden muchas menos palabras que cuando se les pide que se fijen en su significado. En los ya clásicos estudios sobre los niveles de procesamiento (CRAIK y TULVING, 1975) se diferenciaba entre el procesamiento superficial, centrado en los rasgos físicos o estructurales de los palabras, y el procesamiento profundo, esencialmente dirigido al significado, que en nuestros términos requiere no solo explicitar el objeto, lo que hay que aprender como una lista objetiva de información, sino sobre todo las relaciones 322 entre los elementos que componen esa lista. Así, si en lugar de aprender los tipos de aprendizaje por crecimiento y sus características como una lista arbitraria en la que cada componente es una unidad de información aislada, que debe recuperarse tal cual, literalmente, se enfatiza la organización de esos materiales, las relaciones conceptuales entre sus componentes, y no solo sus asociaciones, el aprendizaje de esa información mejorará, al no ser ya datos aislados, sino parte de una red de conceptos con significado. El funcionamiento de un microondas, la receta del bacalao al pil pil, la organización de una base de datos o la Tabla Periódica pueden aprenderse por crecimiento como listados arbitrarios, pero se aprenderán mejor si se intentan comprender las relaciones de significado que hay entre los elementos que lo componen (¿por qué hay que echar la harina después de la cebolla?, ¿puedo usar ajo en lugar de cebolla, si se me ha acabado?). Comprender implica establecer relaciones entre los elementos que componen una unidad de información, lo que requiere, como ya se ha destacado repetidamente, la explicitación de la actitud representacional mediante procesos de supresión. En el Capítulo IV ya vimos la diferencia entre adquirir categorías —listas de rasgos que tienden a covariar— y conceptos, que se definen por su relación con otros conceptos. Como vimos ya entonces, la extracción o abstracción de regularidades en el entorno genera un tipo de representaciones, de carácter implícito, como son las categorías naturales (ROSCH, 1978), con un alto valor predictivo. Sin embargo, la naturaleza implícita de esas categorías restringe su significado explícito para el aprendiz, que no puede acceder fácilmente a esa red de asociaciones o conexiones tejidas entre esas categorías. Sin duda tenemos una representación implícita de lo que es una mesa, un farol, una lubina o un geranio. Pero nos sería muy difícil definir objetos o conceptos cotidianos como esos. Usamos la categoría de mesa o geranio con suma facilidad, ya que nos sirve para reconocer de forma automática objetos, y para asociar esa categoría con otras, pero el concepto de mesa o geranio solo podemos definirlo o comprenderlo por su relación con otros conceptos. De esta forma, las categorías, por su carácter implícito, tienen una función pragmática pero carecen de fuerza explicativa, mientras que los conceptos, que a veces no tienen tanta eficacia pragmática, nos ayudan a comprender, a establecer redes de significados entre los sucesos y por tanto cumple una función epistémica. La Tabla 7.8 resume las principales diferencias entre el aprendizaje de información verbal (o simbólica, en un sentido más amplio) y la comprensión de conceptos. En primer lugar, como se ha señalado ya, los hechos y datos se aprenden de modo literal, mientras que los conceptos se aprenden estableciendo relaciones entre esa nueva información y otras representaciones o conocimientos previos disponibles en la mente. Comprender implica relacionar de forma explícita lo nuevo con lo ya conocido (SÁNCHEZ, 2010), lo que exige explicitar algunos de 323 esos conocimientos previos, cuyo origen puede estar en las representaciones adquiridas mediante aprendizaje implícito, en representaciones culturales explícitas o ya naturalizadas. Explicitar esos conocimientos previamente implícitos supone por tanto que el aprendizaje no se centra tanto en el objeto como en las actitudes o perspectivas que podemos mantener con respecto a él —nuestras actitudes representacionales— que debemos combinar o relacionar entre sí en algún código o formato representacional explícito, al modo de las representaciones E2/E3 en el modelo de KARMILOFF-SMITH (1992). Así, mientras que el aprendizaje de información verbal —o en un sentido más general de información simbólica— puede hacerse sin explicitar esas representaciones previas —la actitud representacional de quien aprende—, el aprendizaje de conceptos solo podrá ser eficaz si ayuda al aprendiz a gestionar sus representaciones previas, activándolas y relacionándolas con los nuevos conocimientos que debe aprender. Esto hace además que el aprendizaje de información verbal, de hechos y datos, sea de carácter absoluto, todo o nada. O uno sabe cuál es la capital de Moldavia —y va a ser que no— o no lo sabe. O sabe el PIN para activar el móvil o no lo sabe. Aquí no valen aproximaciones, a los tres intentos fallidos, aunque sea solo por una cifra, el móvil se bloquea. En cambio, los conceptos no se saben “todo o nada”, sino que se pueden entender a diferentes niveles, en función de las relaciones que se establezcan con otros conceptos. El lector comprenderá las ideas que aquí se expresan de modo diferente si es estudiante o profesor, si se acerca al libro como estudiante de Psicología o como un formador de formadores en busca de nuevos modelos desde los que diseñar su práctica profesional. Como vimos en el Capítulo VI, la comprensión de textos requiere un lector crítico o analítico que, más allá de una lectura reproductiva, intente dar significado al texto, interpretándolo o reconstruyéndolo en función de sus metas, de sus conocimientos o de su propia historia personal. Mientras que el aprendizaje de hechos solo admite diferencias “cuantitativas” (“sí” lo sabe o “no” lo sabe), el aprendizaje de conceptos se caracteriza por los matices cualitativos (no se trata tanto de si se comprende o no sino de “cómo” se comprende), una diferencia esencial a la hora de discriminar, en contextos de evaluación, uno y otro tipo de aprendizaje. Tabla 7.8. Diferencias entre el aprendizaje de información verbal o simbólica y la adquisición de conceptos Información verbal Concepto (significado) Consiste en Copia exacta o literal. Relación o interacción con conocimientos previos. Se basa en procesos de Crecimiento (repaso). Ajuste (comprensión o interpretación). Naturaleza Cuantitativa Cualitativa 324 (con niveles intermedios o graduales de Naturaleza (todo o nada). significado). Permanencia Escasa (sin repaso). Mayor. Transferencia Muy (contexto). Mayor (organización). limitada 325 Por último, los hechos y los conceptos no solo difieren en su aprendizaje, sino también en su olvido o probabilidad de recuperación. Lo que comprendemos lo olvidamos de manera bien diferente a ese rápido olvido de la información arbitraria. Mientras en el aprendizaje asociativo hay una recuperación y transferencia de vía baja (PERKINS y SALOMON, 1989), que depende solo de la semejanza entre el contexto de aprendizaje y recuperación —según el principio de codificación especifica enunciado por TULVING (1983) cuantos más indicios compartidos haya mejor será la recuperación— en el caso de la comprensión, o en general del aprendizaje por ajuste, la transferencia depende de la cantidad y calidad de las relaciones de significado establecidas (POZO, 2008). El aprendizaje será más significativo, habrá mayor comprensión, cuantas más relaciones se logren establecer no solo entre los elementos que lo componen, sino también y esencialmente, entre esa información y otros conocimientos previos —por ejemplo, en el caso de este libro, otros contextos de aprendizaje, personal o profesional— y cada una de esas nuevas relaciones será también un contexto para la recuperación y transferencia de los aprendido, dos criterios esenciales para evaluar la eficacia de un aprendizaje (POZO, 2008). Por tanto el aprendizaje de información verbal, en tanto aprendizaje asociativo, toma los contenidos que deben aprenderse como un objeto, un estado objetivo del mundo, externo a la propia actividad mental, mientras que la comprensión implica entender ese objeto como el resultado de un sistema de relaciones. Así, comprender el concepto de peso, más allá de nuestra física intuitiva o de la mucha información explícita que tenemos sobre el peso de los objetos, implica entenderlo como la relación entre la masa de dos objetos; igualmente el calor o el color dejarían de ser propiedades objetivas para convertirse en relaciones —en un caso de intercambio de energía entre dos cuerpos, en otro de la incidencia de la luz sobre un cuerpo y un sistema perceptivo que lo procesa—. Lo mismo sucede con conceptos psicológicos como la motivación, la inteligencia o la personalidad —categorías que conforman buena parte de nuestra psicología intuitiva—, que dejarían de ser rasgos de las personas —es un vago, es inteligente o retraído—, para convertirse en relaciones —entre el esfuerzo requerido y las metas, entre la demanda de la tarea y las competencias disponibles, entre el autoconcepto y el contexto de la tarea. Si nos limitamos a explicitar el objeto, simplemente añadiremos mediante crecimiento más información a una categoría o representación, o aprenderemos quizás a suprimir su activación en ciertos contextos para los que se revela inadecuado. Pero si intentamos relacionarlo con otros conceptos habrá una explicitación de nuestra perspectiva o actitud conceptual, que puede conducir a un ajuste o modificación parcial de nuestra estructura conceptual, mediante una suspensión representacional de algunos de sus componentes. Comprender, y en general 326 aprender por ajuste, no es sumar o agregar saberes, sino multiplicarlos a través de la construcción explícita de nuevas relaciones conceptuales, nuevas actitudes epistémicas, que cambian nuestra manera de percibir, sentir, vivir esas situaciones, y que de esta forma nos cambian a nosotros mismos. Retomando la terminología de los niveles de procesamiento, recuperada también por aquella época en muchos estudios sobre estrategias, estilos y enfoques del aprendizaje (por ej., ENTWISTLE, 1987; MARTON y SALJÖ, 1984; STEVENSON y PALMER, 1994), el aprendizaje por crecimiento es superficial porque se limita a aprender acumulando nuevas representaciones sobre los objetos, sobre el mundo externo, mientras que el aprendizaje por ajuste, por comprensión, es más profundo. Al intentar comprender ya no aprendemos directamente sobre el mundo, sino sobre nuestra relación con él, modificamos nuestra mirada sobre el mundo y a través de ella nuestra representación de él y de nosotros mismos. Por supuesto, dada la naturaleza simbólica de este tipo de aprendizaje conceptual, ese proceso de construcción de nuevas perspectivas epistémicas está mediado siempre por los lenguajes y códigos mediante los que se representan esas relaciones. Para no aficionarnos demasiado al vino, como en el ejemplo de la ficha de cata que vimos antes, la comprensión musical, más allá del sentido primordial de la música como expresión de emociones, requiere relacionar los elementos de una composición con una serie de conceptos musicales (tono, timbre, tempo, ritmo, intensidad, etc.), que forman parte de un código especializado y que están estrechamente vinculados a los propios sistemas externos o culturales de representación de la música (BAMBERGER, 2013; LEVITIN, 2006), del mismo modo que el concepto de disonancia cognitiva o de contingencia se comprenden en el marco cultural de una forma de representar, codificar y en último extremo escribir las relaciones sociales y los procesos psicológicos. De esta forma los sistemas culturales de representación que hacen posible el funcionamiento teórico de la mente cumplen la función ya no de extender, como en el caso del aprendizaje por crecimiento, sino de modificar nuestra representación de un dominio de conocimiento o personal dado. Esa modificación, los cambios que la comprensión, como aprendizaje de conceptos, produce en nuestro conocimiento se basaría en dos procesos complementarios, de acuerdo con la clásica teoría del aprendizaje significativo de AUSUBEL (AUSUBEL NOVAK y HANESIAN, 1978), la diferenciación progresiva de los conceptos y su integración jerárquica, una distinción similar a la establecida por otros autores, como THAGARD (1992), en su sugestivo análisis del desarrollo del conocimiento científico; o VOSNIADOU (1994), en su análisis de la construcción individual de ese mismo conocimiento, que en último extremo remite también a los procesos de ajuste por discriminación y generalización. La diferenciación progresiva sería, según AUSUBEL (para un resumen de la teoría véase MOREIRA, 327 2000), el proceso principal a través del que se produce la comprensión o asimilación de un nuevo concepto. Consistiría en diferenciar dos o más conceptos a partir de un conocimiento previo indiferenciado. Por ejemplo, los niños tienen una idea que mezcla de modo confuso espacio, tiempo y velocidad, de la que pueden aprender a diferenciar esos tres conceptos, a través de sus relaciones mutuas. Más adelante su idea de velocidad puede diferenciarse aún más, generando nuevos conceptos de velocidad media e instantánea, a partir de los cuales podrá diferenciar a su vez los conceptos de aceleración y deceleración (POZO, 1987). Es muy sugerente la idea de que la construcción del conocimiento supone un proceso de diferenciación progresiva del saber. Volviendo a la representación naturalizada del conocimiento como un frondoso árbol (Figura 7.4 de la pág. 316), de un magma cognitivo primigenio surgirían troncos de conocimiento diferenciados pero entrelazados. En este texto he defendido que nuestra mente implícita dispone de dos sistemas nucleares de representación diferenciados, la física intuitiva —las teorías implícitas sobre los objetos— y la psicología intuitiva —las teorías implícitas sobre las personas— a partir de los cuales se construye, por diferenciación progresiva, el resto del conocimiento (POZO, 2003). Esta diferenciación progresiva de las ramas del conocimiento, tanto académico como personal, es compartida no solo desde otros marcos teóricos (sobre todo VYGOTSKY, 1934, pero más recientemente también CAREY, 1985, 2009), sino por la propia estructura curricular de los diversos niveles educativos, que conduce a una especialización creciente del aprendizaje, desde las actividades indiferenciadas de la Educación Infantil o el Conocimiento del Medio en la Educación Primaria (el Cono, que incluye el mundo social y natural) a las Áreas específicas (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) al comienzo de la Educación Secundaria, que luego a su vez se dividen en el Bachillerato (Física y Química, Biología y Geología), para alcanzar en la Universidad la mayor especialización disciplinar (de la Física o la Historia a la Física de Estado Sólido o a la Historia de las instituciones eclesiásticas en la Baja Edad Media). Lo mismo sucede en nuestro conocimiento personal e interpersonal que va haciéndose más diferenciado, generando representaciones cada vez más específicas no solo de los demás —en forma de estereotipos, representaciones sociales, etc., de categorías psicológicas intuitivas desde las que identificamos los rasgos diferenciales de las personas— sino también de nosotros mismos, a través de una construcción de múltiples identidades (MONEREO y POZO, 2011). Nuevamente el aprendizaje por ajuste, la comprensión, más que sumar representaciones las multiplica. Pero además de este proceso de diferenciación, la comprensión requiere, según AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN (1978), un proceso complementario de integración jerárquica que permita reconciliar o subsumir bajo los mismos principios 328 conceptuales situaciones que anteriormente se concebían por separado. Por ejemplo, confío en que la lectura de estas páginas ayude al lector a relacionar fenómenos de aprendizaje aparentemente distintos por medio de conceptos tales como el aprendizaje implícito o la redescripción representacional. Una integración similar requiere comprender que situaciones tan distintas en apariencia como la flotación de un barco de juguete y el vuelo de un avión responden, en parte, a procesos físicos similares, relacionados con la presión que ejercen mutuamente los cuerpos entre sí. Aprender en un dominio no significa solo discriminar entre situaciones inicialmente indiferenciadas, sino construir ciertos principios generales que engloben todas esas situaciones. De hecho, como veremos en más detalle al hablar del aprendizaje por reestructuración, los estudios sobre la organización conceptual del conocimiento de expertos y novatos (por ej., CHI, 2006; CHI, GLASER y REES, 1982; POZO, 1989) muestran que los expertos no solo tienen un conocimiento más diferenciado, con más categorías subordinadas, sino también más integrado, al identificar una serie de principios integradores desde los que se da significado al resto de los conceptos. Sin embargo, este proceso de integración jerárquica, por el que no solo se construyen nuevos conceptos sino que además estos sirven de principios integradores del resto de los conceptos, parece ser más complejo o difícil que la propia diferenciación conceptual (POZO, 1989, 2008), como asume el propio AUSUBEL (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1978), así como otros autores entre ellos el propio VYGOTSKI (1934), por lo que probablemente debería vincularse más a la forma más compleja de aprendizaje explícito, el aprendizaje por reestructuración, que implica reorganizar en profundidad el conocimiento en un dominio académico o personal a partir de unos nuevos principios. Por ejemplo, en este libro el modelo de las jerarquías estratificadas es un principio esencial que reestructura el resto de los conceptos, por lo que su comprensión profunda debería resultar más compleja que, por ejemplo, diferenciar entre los tipos de mente según el modelo de DONALD (1991), o entender la diferencia entre aprendizaje por crecimiento y ajuste. Esta idea de que la integración jerárquica implica un nivel de explicitación que va más allá del propio ajuste, queda muy bien ilustrada si volvemos a la metáfora naturalizadora del árbol del conocimiento de la Figura 7.4 (pág. 316). Según vimos, concebir la adquisición de conocimiento como un árbol que va creciendo y ramificándose es perfectamente compatible con el aprendizaje por crecimiento, como lo es también con los procesos de diferenciación progresiva, en el que las ramas siguen creciendo pero a la vez se ramifican, se diversifican, al surgir de ellas nuevos brotes o nuevos conceptos. En cambio es difícil de integrar en esta metáfora la reconciliación integradora, el hecho de que varias ramas se enlacen o relacionen entre sí de nuevas formas, de modo que dos ramas 329 inicialmente distantes encuentren un estrecho vínculo del que surja un nuevo concepto, una nueva rama, al tiempo que las raíces salen a la luz, se explicitan dando lugar a una nueva estructura, en la que lo que estaba antes abajo pase a estar arriba, en suma a una reestructuración del propio árbol del conocimiento, algo sobre lo que se ocupa el próximo apartado. Pero en todo caso, los procesos de comprensión, por diferenciación, pero sobre todo por integración, son mucho más complejos que el crecimiento o los simples procesos de repaso. Comprender es una forma más compleja de aprender, que requiere por tanto formas de intervención más exigentes. Ya no basta con presentar claramente la información que debe aprenderse y asegurar una práctica repetitiva con la misma, son necesarias nuevas formas de organizar el aprendizaje que, como veremos en el Capítulo VIII, fomenten la explicitación de las propias representaciones por medio del diálogo con otras representaciones, del diálogo con otros y con uno mismo, como sugerían SÁNCHEZ y GARCÍA RODICIO (2006) que debía ser la lectura de textos para mejorar los problemas de comprensión lectora. De hecho, la lectura es un excelente ejemplo de los procesos de ajuste necesarios para comprender. Como se señaló ya en el Capítulo VI, son numerosos los estudios que muestran que los alumnos, incluidos los universitarios, tienen dificultades para comprender adecuadamente buena parte de los textos que leen y que muestran que posiblemente esas dificultades se deben, en parte, a que sus procesos de lectura no están dirigidos tanto a la comprensión como a la repetición o repaso de la información. De hecho, como señalábamos al analizar los tipos de lectura (reproductiva, académica, crítica y hermenéutica) una lectura comprensiva requiere no solo saber leer, como un aprendizaje técnico, sino utilizar al menos tres tipos de procesos explícitos de ajuste con el fin de establecer relaciones entre las ideas contenidas en los textos y los propios conocimientos de quien los lee (MATEOS, 2009; SÁNCHEZ, 2010): 1. Procesos de integración de las ideas textuales, que buscan identificar las ideas expresadas en un texto y establecer relaciones entre ellas, a un doble nivel, buscando en primer lugar la coherencia lineal, es decir la relación entre las ideas sucesivas (microestructura), y la coherencia global, organizando todas esas ideas en torno a una idea general o principal expresada en el texto (macroestructura). Además de relacionar y comprender esas ideas, el lector debe identificar también el tipo de formato o estructura del texto (superestructura), que puede ser una narración, una descripción, un texto argumentativo, etc. 2. Procesos de integración del texto con los conocimientos previos. Los procesos anteriores aseguran solo una comprensión superficial de los que dice el texto, pero para una lectura más profunda, o crítica, de los textos se 330 requiere relacionar ese texto con los propios conocimientos previos, con otros textos y con otras situaciones, de forma que podamos hacer inferencias sobre las implicaciones del texto más allá de lo que el propio texto dice. 3. Procesos de autorregulación de la comprensión. Se requiere la capacidad de supervisar o evaluar el propio proceso de lectura, es decir de saber si se está comprendiendo o no, en cada uno de los niveles anteriores, si el conocimiento previo activado es adecuado, si las propias estrategias de lectura son adecuadas para el tipo de texto y las metas para las que lo leemos, etc. En suma, los procesos de comprensión lectora requieren no solo hacer explícito el contenido del texto, estableciendo relaciones explícitas entre las partes que lo componen y entre ese texto y otros conocimientos no incluidos en el texto, sino también una cierta capacidad de gestionar metacognitivamente el propio aprendizaje, que es otro de los procesos de aprendizaje explícito constructivo, más allá del crecimiento, que podemos vincular al aprendizaje por ajuste. Aprendizaje estratégico: La gestión metacognitiva del aprendizaje Hace unas páginas veíamos cómo unas de las limitaciones esenciales del aprendizaje por crecimiento, y en concreto del aprendizaje de procedimientos técnicos, es su escasa flexibilidad, que hace que sea muy difícil generalizar o transferir a contextos nuevos o diferentes. Distinguíamos entonces, a partir de PERKINS y SALOMON (1989), entre la “vía baja” para la transferencia, propia del aprendizaje asociativo y basada en la semejanza superficial entre indicios contextuales, y la “vía alta”, que requiere detectar una similitud en la organización o estructura conceptual de la nueva situación con algún conocimiento previamente adquirido. Esta última es más compleja ya que, una vez más, no requiere solo explicitar el objeto y suprimir algunos elementos o indicios no relevantes, sino explicitar la relación entre esos elementos en el marco de una estructura de significado, suspendiendo además ciertos componentes de la representación para poder combinarla con otra representación y generar así un nuevo modelo o plan de acción adaptado a la nueva tarea. Se trata por tanto de un aprendizaje que requiere ajustar el uso de procedimientos y planes de acción a nuevas condiciones contextuales, generalizando y discriminando a partir de los planes de acción ya disponibles. Ya no basta con haber adquirido ciertos procedimientos o técnicas eficaces (el manejo técnico del SPSS, la aplicación de la desensibilización sistemática para tratar un caso de fobia, las técnicas de aprendizaje cooperativo para organizar el trabajo en una clase, seguir los pasos de la receta del bacalao al pil pil, etc.), hay que saber usarlos de forma flexible 331 adaptándolos a las nuevas circunstancias y generando una solución nueva, específica, para el problema al que nos enfrentamos (decidir qué análisis de datos es el más conveniente en este caso, cuál es la mejor manera de abordar este tratamiento, para qué tareas y condiciones conviene organizar la clase cooperativamente, o cuándo inventar un plato nuevo, como aquel bacalao en espuma de pil pil y pimientos de piquillo caramelizados), lo que implica adquirir un control metacognitivo sobre la ejecución de la tarea, tomando decisiones sobre ella, en lugar de dejar que las decisiones nos tomen a nosotros. El metaconocimiento sería el conocimiento que una persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos (MATEOS, 2001; POZO y MATEOS, 2009). Una vez más, la transición del nivel cognitivo (explicitación del objeto) al metacognitivo (explicitación de la representación del objeto) es gradual, admite muchos niveles intermedios de explicitación o de metacognición (Figura 7.5). De hecho los niveles más elementales podrían estar presentes ya en otros animales (BERAN y cols., 2012), esencialmente primates, pero también pájaros (FUJITA y cols., 2012), pero las formas superiores, que implicarían propiamente ya metarrepresentaciones —o según la estricta definición de PERNER (2012) representaciones de las propias relaciones representacionales— serían una de las funciones ejecutivas en las que están involucrados los lóbulos frontales y, como tales, serían específica, si no exclusivamente, humanas. Figura 7.5. “El paisaje metacognitivo” según PERNER (2012) con los múltiples niveles que van de la actividad meramente cognitiva (explicitación del objeto) a la plenamente metacognitiva. Aunque existen muchas formas diferentes de entender la metacognición y sus implicaciones para el aprendizaje humano (ver por ej., HACKER, DUNLOVSKY y GRAESSER, 2009), dentro de la actividad metacognitiva se suelen diferenciar dos sentidos, el conocimiento que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos (o metaconocimiento propiamente dicho) y la capacidad que tenemos de controlarlos o regularlos (o control metacognitivo). El primer sentido hace 332 referencia a nuestras representaciones explícitas sobre esos procesos (nuestras concepciones o teorías sobre la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, etc.). Más adelante al ocuparnos del aprendizaje por reestructuración veremos una de estas teorías (en concreto las teorías que mantenemos de forma implícita y explícita sobre el propio aprendizaje). Pero desde el punto de vista del aprendizaje por ajuste de procedimientos o planes de acción es esencial el segundo sentido, el control metacognitivo o grado en que somos capaces de regular nuestro propio funcionamiento mental cuando ponemos en marcha un plan de acción (sea leer este libro, hacer una entrevista clínica, resolver nuestros problemas de pareja, etc.). Mientras que en las tareas rutinarias, también llamadas ejercicios, bastaría con la aplicación de técnicas sobreaprendidas, adquiridas por procesos de crecimiento, cuando nos enfrentamos a un problema necesitamos abordarlo de forma estratégica, es decir con un control metacognitivo. Aunque una vez más las diferencias entre ejercicios y problemas son más bien de grado, la Tabla 7.9 presenta una representación esquemática, simplificada (si se quiere objetivada) de esas diferencias en forma dicotómica. Así, una tarea tendería a ser un ejercicio cuando es una actividad cerrada —porque admite un solo plan de acción o porque disponemos ya de uno sobreaprendido—, tiene sus metas bien definidas, no tiene una estructura muy compleja que dificulte nuestros planes de acción, está externamente controlada —bien porque el contexto toma las decisiones por nosotros, al tener rutinas automatizadas, bien porque alguien, el profesor, el terapeuta o el entrenador, toma esas mismas decisiones por nosotros— y/o requiere solo conocimiento técnico. A medida que la tarea se complica en alguna de estas dimensiones se va problematizando, de forma que en lugar de gestionarla desde metas pragmáticas —la certeza de aplicar una rutina conocida —, tenemos que hacernos preguntas, tomar decisiones, gestionar incertidumbre que nos acercan a las metas epistémicas características del aprendizaje explícito. En todo caso, una vez más la relación entre ejercicios técnicos y problemas estratégicos debe entenderse como una jerarquía estratificada, de forma que el aprendizaje estratégico requiere un previo aprendizaje técnico —no seleccionaré un tratamiento para la fobia si no sé usarlo técnicamente— pero a su vez la estrategia reconstruye nuestras técnicas generando nuevos planes de acción —el bacalao en espuma de pil pil— que combinan de forma explícita o metacognitiva varias técnicas, mediante procesos de supresión representacional. Y una vez más, si aceptamos la primacía funcional de nuestra mente primaria implícita, como venimos haciendo desde el comienzo del libro, nos sentiremos más cómodos y seguros ante los ejercicios, que se gestionan desde la certeza del conocimiento técnico, que ante los problemas, que al implicar incertidumbre, intentaremos eludir mientras sea posible. 333 Tabla 7.9. Algunas diferencias entre ejercicios y problemas según POZO y PÉREZ ECHEVERRÍA (2009) Ejercicio Problema Apertura Cerrado Abierto Definición Bien definido Mal definido Estructura Somera y superficial Ancha y profunda Control Externo Interno Tipo de conocimiento Técnico Estratégico Cuando un tarea se convierte para nosotros en un problema, puede requerirse control metacognitivo en tres momentos distintos de la realización de la actividad (ver Tabla 7.10), antes de la tarea, en forma de procesos de planificación de la actividad a llevar a cabo para alcanzar las metas de la misma; durante la tarea, a modo de supervisión de esa actividad mientras está en marcha; y tras completar la tarea, como evaluación de los resultados obtenidos en función de las metas perseguidas. Tomaré como ejemplo para ilustrar estos procesos la solución de problemas por expertos y novatos, ya que se ha comprobado que, además de tener automatizadas representaciones y secuencias de acción que los novatos deben ejecutar de forma explícita, porque aún no las han implicitado, los expertos tienen un mayor control metacognitivo (FELTOVICH, PREITULA y ERICSSON, 2006) en la ejecución de las tareas que para ellos constituyen un problema (que no son las mismas que son problemáticas para un novato, los expertos ven problemas donde los novatos no los perciben, pero al mismo tiempo han convertido ya en ejercicios, por medio del aprendizaje técnico, tareas que para los novatos pueden ser problemáticas). Tabla 7.10. Procesos de control metacognitivo en las distintas fases o momentos de la realización de una tarea o actividad de aprendizaje o en general del uso del conocimiento (tomada de POZO y MATEOS, 2009) Procesos de control Propósito Toma de decisiones Establecer las metas u objetivos de la tarea • ¿Qué objetivos se pretenden conseguir? Elaborar un plan de acción • ¿Con qué medios y en qué condiciones hay que realizar la tarea? • ¿Cómo pueden alcanzarse los objetivos? Supervisar la marcha del plan • ¿Se están consiguiendo los objetivos? • ¿Qué dificultades se encuentran para lograrlos? Planificación Supervisión • ¿Qué puede hacerse para superar las dificultades? Regular la marcha del proceso 334 • ¿Qué cambios hay que introducir? Evaluación Evaluar • ¿Se han alcanzado los objetivos? • ¿A qué puede atribuirse el logro o el fracaso en la consecución de los mismos? Al enfrentarse a una tarea, si identifican algunos de los rasgos de un problema, tal como se han definido en la Tabla 7.9, los expertos comienzan por establecer las metas u objetivos que pretenden alcanzar y planificar los pasos a seguir. Esta planificación previa implica la determinación de los conocimientos previos y de los recursos disponibles, la selección del procedimiento a seguir para alcanzar los resultados deseados, así como la programación del tiempo y el esfuerzo requeridos. Durante la ejecución del plan, supervisan si van progresando en la dirección de los objetivos fijados y, en caso negativo, buscan las fuentes del problema y reinician su planificación desde ese punto. Como resultado de esa supervisión de la propia actuación, regulan el proceso introduciendo en sus acciones los ajustes que sean necesarios. Una vez completada la tarea, evalúan los resultados que han obtenido, determinando la medida en que han alcanzado los objetivos establecidos. Pero no se trata solo de evaluar los resultados obtenidos sino también el proceso seguido, con el fin de aprender sobre el propio plan de acción para futuras ocasiones, de forma que con más práctica el nuevo plan de acción diseñado para este contexto puede acabar por empaquetarse o automatizarse como conocimiento técnico, evitando así el esfuerzo cognitivo de la resolución de un problema, ya que, recordemos, la mente humana, incluida la mente de los expertos, es por naturaleza perezosa y suele buscar la ley del mínimo esfuerzo (KAHNEMAN, 2011), la de convertir los problemas en simples ejercicios. En cambio, los novatos tienden a lanzarse directamente a la acción, sin apenas planificarla previamente, sin supervisar su ejecución ni evaluar sus resultados. Es el caso común por ejemplo de un estudiante que ante la tarea de leer un texto — por ejemplo este capítulo— para la clase de la próxima semana, se lanza a su lectura con la única meta pragmática de cumplir con la tarea, sin fijarse metas epistémicas (como podrían ser buscar ejemplos de los conceptos aquí mencionados en su propio aprendizaje personal, relacionar estas ideas con otros modelos o teorías, generar tres buenas preguntas sobre el texto, etc.). Como consecuencia de no tener las metas claras, es poco probable que ponga en marcha los procesos que, según hemos visto antes, favorecen una lectura comprensiva, que le servirían para supervisar correctamente su lectura. Como máximo se centrará en buscar relaciones entre las ideas sucesivas (coherencia lineal), pero es poco probable que procese la coherencia global, detectando posibles incongruencias entre las ideas contenidas en el texto (¿pero los expertos tienen más automatizado el conocimiento o lo tienen más explícito?) y buscando 335 una integración o reconciliación del posible conflicto (ambas cosas, han automatizado muchos conocimientos y los han convertido en representaciones I, pero siguen teniendo acceso a esas representaciones en formato E2/E3 porque de la misma forma que la explicitación no elimina las representaciones I, la implicitación tampoco elimina necesariamente el acceso de las representaciones E2/E3 mientras éstas sigan usándose explícitamente). Como consecuencia de esta escasa supervisión, es también probable que la evaluación final sea vaga o poco precisa y que el estudiante crea haber comprendido el texto cuando en realidad se ha dedicado a decodificar de forma superficial las frases que lo componen en lugar de ocuparse de su significado profundo (y, eso sí, a subrayar casi todas esas frases con ahínco y a ser posible con un rotulador amarillo). De hecho esta incapacidad para evaluar de forma metacognitiva los propios procesos es el ejemplo más evidente de falta de metaconocimiento: cuando una persona (un estudiante, pero también cualquiera de nosotros en cualquier contexto social), cree saber algo que en realidad no sabe, algo muy habitual ya que las personas tendemos a sobrevalorar nuestro conocimiento en múltiples contextos (ROZENBLIT y KEIL, 2002), especialmente cuando la tarea, por el contexto, parece ser un ejercicio que reclama solo representaciones automatizadas (KAHNEMAN, 2011). Tal vez una forma de reducir la distancia entre lo que las personas conocen y lo que creen conocer, y también una forma de hacerlas menos vulnerables al flujo informativo, aparentemente desordenado pero posiblemente ordenado por otros, sea ayudarles a adquirir estrategias de gestión de su propio conocimiento, como las que recoge la Tabla 7.11, que les permitirían un aprendizaje más estratégico, una mejor gestión metacognitiva de su aprendizaje. Así, se identifican estrategias de adquisición dirigidas a incorporar nueva información a la memoria, muy importantes para el repaso y la elaboración simple, ya que incluirían la repetición y las mnemotecnias basadas en procesos de crecimiento, pero también para otras formas de aprendizaje, que requerirían técnicas de búsqueda (manejo de bases de datos o fuentes bibliográficas) y selección de información (toma de notas y apuntes, subrayados, etc.), donde se hacen necesario procesos de supresión representacional para seleccionar adecuadamente la información (tan importante como anotar lo relevante es saber lo que no se debe anotar). Otro tipo de estrategias necesarias serían las de interpretación, que consistirían en traducir la información recibida en un código o formato (por ej., numérico o verbal) a otro formato distinto (hacer una gráfica con los datos), pero también en interpretar situaciones a partir de modelos o metáforas, basadas ya en procesos de ajuste, que requieren no solo explicitar el objeto sino el formato representacional en que se presenta para así poder reformatearlo. También se requerirían frecuentemente estrategias de análisis de la información, que implican 336 hacer inferencias y extraer conclusiones del material (por investigación, razonamiento deductivo o inductivo, contrastación de datos con modelos, etc.), que nuevamente requieren procesos de ajuste basados en la suspensión representacional, al usar de forma hipotética, “entre paréntesis”, según RIVIÈRE (2003a), esos diferentes modelos o perspectivas representacionales. Tabla 7.11. Tipos de estrategias según su funcionalidad cognitiva, a partir de POZO y POSTIGO (2000) Tipos de estrategias Ejemplos Adquisición — — — — Observación Búsqueda de la información Selección de la información Repaso y retención Interpretación — Decodificación o traducción de la información — Aplicación de modelos para interpretar situaciones — Uso de analogías y metáforas Análisis y razonamiento — Análisis y comparación de modelos — Razonamiento y realización de inferencias — Investigación y solución de problemas Comprensión y organización — Comprensión del discurso oral y escrito — Establecimiento de relaciones conceptuales — Organización conceptual Comunicación — Expresión oral — Expresión escrita — Otros recursos expresivos (gráficos, numéricos, mediante imágenes, etc.) La comprensión de un material de aprendizaje se facilita cuando el aprendiz utiliza estrategias de comprensión y organización conceptual, dirigidas, como hemos visto en el caso de la comprensión lectora, a establecer relaciones conceptuales entre los elementos del material y entre éstos y los conocimientos previos, que requieren procesos de ajuste y en ocasiones, como veremos a continuación, de reestructuración de esos conocimientos previos. Finalmente, se requieren estrategias de comunicación de lo aprendido, mediante diversos lenguajes o sistemas externos de representación (escritura, gráficos, imágenes, notaciones matemáticas, etc.) que una vez más median en el aprendizaje explícito. Esa comunicación, lejos de ser un proceso mecánico más o menos automatizado, puede hacerse más eficiente si se planifica en función del interlocutor y se utilizan de modo discriminativo recursos variados para alcanzar la meta fijada, pasando así de una comunicación que podríamos llamar pragmática (decir lo que se sabe) a una comunicación epistémica (saber lo que se dice), y así transformar (BEREITER y SCARDAMALIA, 1987) o modificar, por medio del propio código comunicativo, las propias representaciones que se dicen y con 337 ellas la mente que las dice. De la misma forma que un uso epistémico de la lectura requiere no solo aprender a leer, sino leer para aprender, un uso epistémico de la escritura, o de cualquier otro sistema de comunicación, implica no ya aprender a escribir sino escribir para aprender. Pero para que las personas dispongan de estas formas de aprendizaje explícito, basadas en el uso metacognitivo de estrategias, en cuanto funciones tipo 4 y 5 a partir de la clasificación de RIVIÈRE (2003b), suelen requerir una intervención social en forma de instrucción, o si se prefiere un aprendizaje formal (ver Capítulo VIII). En un apartado anterior señalaba que el aprendizaje técnico suele requerir un entrenamiento basado en proporcionar una representación simbólica y declarativa del plan de acción a ejecutar, seguida de una fase de automatización del procedimiento y finalmente de su generalización a nuevos contextos y situaciones. Veíamos entonces que esta última fase de generalización automática, o por vía baja, resultaba muy limitada y requería en realidad un ajuste explícito por medio del control metacognitivo que estamos tratando en este apartado. Pero a su vez este entrenamiento metacognitivo requiere también de otra intervención específica (ver MONEREO y CASTELLÓ, 1997; MONEREO, POZO y CASTELLÓ, 2001; POSTIGO y POZO, 2000), desplegada al menos en dos fases más, una de generalización o transferencia, que partiendo de ejercicios sobreaprendidos requiere enfrentar a la persona a situaciones cada vez más nuevas y abiertas, más cercanas a la columna de los problemas en la Tabla 7.9 (pág. 333), en las que deba ir tomando decisiones, y una segunda fase, que por supuesto puede superponerse con la anterior, de transferencia progresiva del control del instructor o formador al propio aprendiz, dirigida a promover la autonomía en la planificación, la supervisión y la evaluación de la ejecución procedimental. Por supuesto, todas estas diferencias entre ejercicios y problemas, o entre el uso técnico y estratégico del conocimiento, no son todo o nada (POZO, 2008). Puede que una tarea sea problemática solo hasta que logramos definir las metas y los recursos (planificación) y a partir de ahí encontremos un plan de acción automatizado. Tampoco los procesos se aplican de modo lineal en un orden fijo o establecido. En cualquier momento de la tarea, como consecuencia de la supervisión continua de la propia actividad y de la evaluación de los resultados que vamos alcanzando, pueden establecerse metas intermedias o redefinirse los objetivos a alcanzar y modificarse el plan a seguir. Debemos pensar una vez más estas relaciones no solo en términos de un continuo, sino de una forma dinámica, de modo que nuevos aprendizajes técnicos abren espacio para nuevos aprendizajes estratégicos que a su vez permiten hacer nuevos usos de esas técnicas. Según hemos visto en el caso de los expertos, dada la capacidad limitada de la memoria de trabajo, automatizar ciertos conocimientos hace 338 posible explicitar —planificar, supervisar y evaluar— nuevos problemas y generar nuevos conocimientos, que una vez dominados se automatizan, se implicitan, abriendo espacio en nuestra mente a nuevos niveles de explicitación. Mediante este aprendizaje explícito cíclico o recursivo, los procesos de implicitación y explicitación —y con ellos las propias representaciones implícitas y explícitas— pueden apoyarse mutuamente, en lugar de entrar continuamente en colisión, como suele ser habitual, cuando dan lugar a frecuentes disociaciones entre lo que sabemos decir —nuestras representaciones simbólicas sobre nuestros procesos cognitivos— y lo que sabemos hacer: nuestro control metacognitivo efectivo de esos mismos procesos. Esta disociación entre lo que decimos y hacemos —entre nuestras representaciones explícitas e implícitas— es de hecho un rasgo característico de nuestro conocimiento en casi todos los dominios, e incluso un rasgo inherente a nuestra identidad cognitiva (POZO, 2011), que solo puede resolverse, o en la terminología de AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN (1978), reconciliarse de forma integradora mediante procesos de ajuste y, en su caso, de reestructuración, como se observa también en otros dominios diferentes a la comprensión verbal y el aprendizaje estratégico, como son el aprendizaje social y personal. Otros aprendizajes por ajuste: El cambio de actitudes y las terapias cognitivas Según vimos en páginas anteriores, frente a los primeros modelos del cambio de actitudes y conductas sociales, basados en la persuasión y en la claridad del mensaje, los modelos más recientes ponen el énfasis en la intervención sobre los procesos mediante los que el receptor reelabora el mensaje (PETTY y BRIÑOL, 2012), de forma que para que un mensaje logre cambiar una conducta o una actitud, en lugar de trasmitir directamente su mensaje al receptor debe activar los procesos cognitivos mediante los que éste lo procesa, de forma que, en nuestro términos, no debe estar dirigido tanto a hacer explícito el contenido u objeto del mensaje como a favorecer la explicitación de la actitud mediante la que el receptor construye ese mensaje. Un buen ejemplo de esta reorientación desde la explicitación del objeto a la explicitación, mediante procesos de suspensión representacional, de la actitud desde la que se construye ese mensaje, podemos encontrarlo en los mensajes publicitarios. En la Figura 7.6 se contrasta un mensaje directo, que explícita sin ambigüedad su objeto y que no requiere ninguna inferencia ni interpretación por parte de quien lo recibe, con un mensaje cuyo objeto está implícito, de forma que es el receptor quien no solo debe activar sus conocimientos sino suspenderlos representacionalmente para captar el sentido del mensaje. 339 Figura 7.6. Ejemplos de mensajes publicitarios directos (que hacen explícito el objeto o mensaje que quieren transmitir) e indirectos (que ocultan o dejan implícito el objeto, que el receptor debe reconstruir mediante un proceso de suspensión representacional). En la misma línea, los estudios sobre el cambio de actitudes se han orientado cada vez más hacia los procesos mediante los que la persona resuelve los conflictos entre sus representaciones sociales previas y las nuevas actitudes, especialmente en forma de conflictos sociocognitivos (MOSCOVICI, MUGNY y PÉREZ, 1991). Habría varios tipos de conflicto que pueden generarse para inducir ese cambio. Un primer tipo de conflicto sociocognitivo es el que se produce entre las propias actitudes y el grupo de referencia. Dado que las personas tendemos a conformarnos a la presión grupal, cuando percibimos que el grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que cambiemos nuestras actitudes. Una forma de modificar las actitudes de las personas puede ser influir en su afiliación grupal (asignándole o acercándole a otro grupo con actitudes en parte divergentes de las suyas). Otro tipo de conflictos son los que tienen lugar entre los diferentes componentes de una actitud, como son el conductual (la forma de comportarse), el cognitivo (el conocimiento) y el afectivo (los valores). Así, no es extraño que se produzca un conflicto entre el componente conductual y los otros componentes (cognitivo y afectivo) de la actitud. Un buen ejemplo de ello sería nuestra conducta medioambiental (¿hacemos lo que sabemos y deberíamos hacer para proteger el medio ambiente?). Con mucha frecuencia, no hacemos lo que pensamos o deberíamos. En ese caso se produce un fenómeno de disonancia cognitiva (FESTINGER, 1957), que como sabemos prescribe que acabaremos por cambiar nuestros conocimientos y valores para acercarlos a la conducta, ya que ésta, por su naturaleza en buena medida implícita, es la más difícil de cambiar. Pero también sabemos que si se induce a la persona a comportarse en contra de sus actitudes, acabará por modificarlas. De hecho situar a la persona en un nuevo contexto, aunque sea ficticio, parece facilitar el cambio de actitudes, como muestran los resultados obtenidos por lo que se llama la “persuasión narrativa”, en la que se usan “historias, más que ensayos o discursos persuasivos, para promover el cambio de actitudes particulares. Este enfoque se basa en la idea de que cuando las personas entran en mundos narrativos, suspenden 340 rutinariamente su escepticismo y se sumergen de forma bastante acrítica en las premisas de la historia” (BODENHAUSEN y Gawrovski, 2013, pág., 966, en este caso el énfasis es mío). Una vez más, los procesos explícitos reconstruyen la función de los sistemas más primarios, en este caso de las neuronas espejo, que seguramente tienen alguna función en los propios procesos de suspensión representacional (RAMACHANDRAN, 2011). Otro ámbito en el que el aprendizaje por crecimiento puede ser insuficiente para inducir los cambios deseados es el del cambio personal a partir de la intervención terapéutica. Aunque los modelos clásicos de modificación de conducta pueden ser eficaces cuando se trata de suprimir una conducta localizada y sustituirla por otra más eficaz, se muestran insuficientes cuando los cambios que deben promoverse son menos superficiales, o si quiere, cuando en vez de estar centrados en la conducta (objeto), deben dirigirse a la actitud con que una persona afronta un conjunto de situaciones o contextos. Así, en las llamadas psicoterapias cognitivas (CARO GABALDA, 2011), no se trata ya de cambiar directamente la conducta sino el significado que la persona atribuye a lo que le sucede, ya que en este enfoque, como señalara MAHONEY (1974, pág. 17 de la trad. cast., énfasis del autor), “se clarificó rápidamente que el realismo ingenuo (o la doctrina de la ‘inmaculada percepción’) era funcionalmente insostenible en la conducta humana. Un individuo responde no a determinado ambiente real, sino a un ambiente percibido. El pasajero asustado de un avión no reacciona ante un estímulo puramente externo (el nivel alto del ruido tras el despegue) sino ante su percepción de estos estímulos (‘¡Dios mío, hemos perdido un motor!’)”. Tal como vimos en su momento (nada menos que en el Capítulo Primero), si no existe una correspondencia entre la representación interna de un suceso y el suceso como tal, el aprendizaje dependerá no solo de los rasgos de ese suceso (por ej., las contingencias) sino también, y con frecuencia muy especialmente, de cómo la persona percibe o se representa ese suceso (entre otras cosas porque esa representación tenderá a provocar, en un efecto de profecía autocumplida, nuevos sucesos similares). Por tanto, el cambio personal promovido por las terapias cognitivas o las así llamadas cognitivo-conductuales —que son más bien asociativo-constructivas— se basa más bien en promover un ajuste de esas representaciones, una nueva comprensión explícita de los propios comportamientos. Así, el paso de los modelos conductuales a los cognitivo-conductuales en la intervención clínica supone reorientar el foco desde la “modificación directa del contenido de la conducta a la modificación directa del contenido de la cognición con el fin de influir en la emoción y la conducta” (HAYES y cols., 2011, pág. 144). Para ello se parte de tres supuestos esenciales sobre la naturaleza de los problemas personales y sus procesos de cambio (CARO GABALDA, 2011): 341 1. La forma de ser de una persona es función de su forma de conocer. 2. Los problemas de las personas tienen que ver con el conocimiento y el significado que atribuyen a lo que hacen. 3. Los terapeutas cognitivos trabajan con los supuestos y actitudes de las personas y con la repercusión de ese “mundo cognitivo” en su bienestar. Con estos supuestos las terapias cognitivas se dirigen por tanto a cambiar la actitud representacional de la persona, su modo de verse a sí misma y a los demás, para lo que tratan de modificar el procesamiento supuestamente distorsionado que está en el origen de esos problemas personales, o incluso yendo más allá, como veremos más adelante, de reestructurar esa representación de sí misma o de los demás (CARO GABALDA, 2011). En todo caso estos enfoques cognitivos del cambio personal ya no se orientan al crecimiento —añadiendo nuevos patrones al repertorio conductual de la persona— sino al ajuste, al cambio de la perspectiva cognitiva adoptada por esa persona, lo que requiere una vez más no solo explicitar la propia actitud, el significado que uno atribuye a su propia conducta y a la de los demás, sino también relacionar esa representaciones con otras, con el fin de reinterpretarlas. De este modo, en lugar de pedir al paciente que registre sus conductas como se hace en la modificación de conducta (ver por ejemplo la Tabla 7.6 de la pág. 302), se le pide que tome nota, y de paso conciencia, de sus ideas o pensamientos en ese contexto, de cómo lo interpreta, y que piense en otras situaciones similares que haya vivido, así como en alternativas representacionales y las relacione con esa situación, mostrando una vez la mediación de un sistema cultural de representación en el cambio cognitivo, en este caso con la función de modificar la representación que la persona tiene de sí misma (ver Tabla 7.12). Tabla 7.12. Hoja de registro para la ayuda en la toma de decisiones en un tratamiento cognitivo, tomado de CARO GABALDA (2011) NOMBRE: .............................................................................................................. FECHA: ................................................................................................................. ¿Cuál es la situación que tengo que solucionar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es mi reacción más habitual? ¿Por qué lo hago?, ¿qué pienso?, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué puedo hacer que sea diferente? ¿Cómo puedo cambiar lo que estoy pensando?, ¿qué puedo pensar en su lugar? ¿Qué decido hacer? Y, ¿qué pasa? 342 Ventajas y límites del aprendizaje por ajuste Según hemos visto el aprendizaje por ajuste permite ir más allá de la mera acumulación de representaciones y por tanto es necesario siempre que el aprendizaje requiera comprender o atribuir significado, tanto en contextos de aprendizaje informal como formal. En otras palabras, cuando el contexto de aprendizaje exige no tanto tener éxito como comprender qué está sucediendo, es preciso relacionar ese contexto con otros modelos, representaciones o conocimientos previos, lo que implica una explicitación de esas representaciones, en cuanto actitudes epistémicas, junto a una suspensión representacional de algunos de sus componentes. Pero ese proceso de aprendizaje por ajuste requiere condiciones más exigentes que el simple crecimiento, lo que hace que con frecuencia, cuando esas condiciones no se cumplen, la comprensión alcanzada sea limitada. Mientras que el aprendizaje asociativo requiere únicamente acceder a la representación que se debe adquirir y ejercitarla repetidamente con consecuencias positivas, el aprendizaje constructivo tiene una mayor complejidad tanto en los procesos desplegados por la persona como en la propia tarea, por lo que suele requerir un diseño explícito, una organización formal de ese aprendizaje, como veremos en el Capítulo VIII. Hay dos condiciones esenciales con respecto a los procesos psicológicos implicados (POZO, 2008): una motivación o disposición hacia la comprensión y una relación explícita con conocimientos previos adecuados que puedan ajustarse para dar lugar a una nueva comprensión. Con respecto a la disposición hacia la comprensión, el aprendizaje por ajuste implica una orientación hacia metas epistémicas y no solo pragmáticas. Pero como ya hemos visto repetidamente, el aprendizaje explícito y constructivo es más esforzado, demanda mayores recursos cognitivos y por tanto no es posible asumir metas epistémicas para todos nuestros aprendizajes, ya que supondría un excesivo gasto energético que limitaría el rendimiento de otras funciones cognitivas. De hecho, en la vida cotidiana habitualmente solo nos planteamos esas metas, solo nos hacemos preguntas e intentamos comprender, cuando las cosas no funcionan, cuando cometemos errores o nuestras representaciones implícitas fracasan. Por ejemplo, estamos usando continuamente aparatos, dispositivos tecnológicos (el frigorífico, el microondas, la televisión, el reloj, el avión, incluso el cambio de marchas de la bicicleta) cuyo funcionamiento de hecho no comprendemos (ROZENBLIT y KEIL, 2002), porque ni siquiera nos hemos preguntando nunca cómo funcionan, ya que nuestras metas cuando los usamos son únicamente pragmáticas. Tienen que fallar para que nos preguntemos cómo funcionan. Pero lo mismo pasa en buena medida en nuestras relaciones interpersonales. Solo cuando las cosas van mal y 343 nuestras representaciones no se cumplen, cuando hay un error o fracaso, nos preguntamos por qué. Si una pareja conocida se separa nos preguntamos por qué, pero es menos probable que nos preguntemos por qué siguen juntas otras muchas parejas (cuando probablemente la respuesta sea mucho más interesante e informativa). La intervención psicológica se origina casi siempre en problemas que las personas tienen y no son capaces de resolver por sí mismas, por lo que muchas veces necesitan ayuda para comprender y como mínimo ajustar sus representaciones y sus conductas. En cuanto a los contextos de aprendizaje formal, cuando alguien de manera deliberada se propone que otra persona comprenda algo —el cambio climático, el concepto de entropía, la psicología cognitiva del aprendizaje— suele suceder en muchas ocasiones que las metas de los aprendices son más pragmáticas que epistémicas. No les interesa comprender sino tener éxito, se defina este como se defina (superar una prueba o examen, evitar volver a estudiar ese contenido, etc.), con lo que es muy difícil, si no imposible, que en esas condiciones haya verdadera comprensión y por tanto un aprendizaje profundo que vaya más allá de un recuerdo superficial de información que muy pronto se olvidará o será muy poco útil, porque ya hemos visto que el aprendizaje de información verbal produce resultados efímeros y poco transferibles. Por tanto con frecuencia para promover un aprendizaje constructivo en contextos formales se requiere diseñar estrategias motivacionales (ALONSO TAPIA, 2005; HUERTAS, 1997; ZIMMERMAN y SCHUNK, 2011), que suelen pasar por vincular esos aprendizajes con ámbitos de interés de los aprendices y relacionarlos con conocimientos previos, acercar esos aprendizajes al núcleo de su identidad personal, de modo que se movilicen o inquieten las propias representaciones y de esta forma puedan empezar a cambiar. Esta relación explícita con conocimientos previos es de hecho la segunda condición esencial que debe reunir esta forma de aprendizaje constructivo desde el punto de vista de los procesos psicológicos. Para que haya aprendizaje por ajuste es preciso que se diferencie el nuevo conocimiento que debe aprenderse de otros conocimientos, modelos o representaciones. En otras palabras, como hemos visto en el caso del cambio personal mediante psicoterapia cognitiva, debe haber representaciones alternativas que puedan ser contrastadas — usualmente el conocimiento previo frente a uno o varios modelos alternativos—, lo que implica explicitar cada uno de esos modelos, como actitudes representacionales alternativas, mediante procesos de suspensión representacional que, como decía RIVIÈRE (2003a), los ponen entre paréntesis, en suspenso. Esas representaciones alternativas se tratan como hipótesis o modelos tentativos, con respecto a los cuales no existe un compromiso epistemológico, no se cree necesariamente en ellos, pero se analizan y comparan como si se 344 creyera en ellos, una actitud epistémica de una notable complejidad que no solo es sin duda específicamente humana, sino que surge tardíamente en el propio desarrollo cognitivo, aunque con certeza antes de la adolescencia, como suponía el modelo de pensamiento formal piagetiano (INHELDER y PIAGET, 1955; SODIAN, ZAITCHIK, y CAREY, 1991). Solo así, aceptando aunque sea de forma suspendida los límites de nuestras representaciones, podemos relacionarlas con otras y cambiarlas. Sin embargo, lo que suele ser común, limitando el proceso de comprensión, es que se expliciten las propias representaciones implícitas, sin suspenderlas representacionalmente, sin ponerlas entre paréntesis, dándolas por buenas y sin diferenciarlas de los nuevos conocimientos. De esta forma, en un ejemplo más de que la explicitación en su versión más superficial no modifica nuestras representaciones, solo las ilumina, se generan modelos mixtos, síntesis de creencias (RODRIGO, 1993; VOSNIADOU, 2013), que mezclan esas representaciones sin diferenciarlas ni relacionarlas explícitamente, con lo que los nuevos conceptos suelen asimilarse erróneamente a estructuras de conocimiento previo que, por la propia naturaleza de las representaciones implícitas, son más simples, por lo que no caben en ellas esas nuevas relaciones conceptuales, y por tanto se produce una comprensión sesgada, cuando no directamente errónea. Un ejemplo de ello sería la incomprensión de las concepciones darwinianas por buena parte de los alumnos, adolescentes e incluso universitarios que, al no diferenciar las ideas de DARWIN de sus propias intuiciones —más cercanas al lamarckismo, que con sus explicaciones teleológicas o intencionales es más próximo a nuestra psicología intuitiva— acaban por asumir, sin darse cuenta de ello, una idea de la evolución más cercana a LAMARCK que a DARWIN (DAGHER y BOUJAOUDE, 2005; JIMÉNEZ ALEIXANDRE, 1992; SINATRA y cols., 2004), aceptando por ejemplo que las bacterias son cada vez más resistentes al efecto de los antibióticos porque “se adaptan”. Lo mismo sucede con las propias teorías constructivistas del aprendizaje, que muchos estudiantes e incluso profesores, asimilan desde su concepción intuitiva del aprendizaje basada en un realismo ingenuo, lo que da lugar, como veremos en un próximo apartado, a una teoría interpretativa (POZO y cols., 2006) que reduce la construcción a lo que en su momento (en el ya remoto Capítulo Primero) llamamos construcción estática (todo aprendizaje se apoya en el conocimientos previo) que, como vimos, resulta compatible incluso con los propios modelos asociativos (todo aprendizaje es consecuencia de la historia de aprendizajes previos, algo asumido incluso por SKINNER), en lugar de entender la construcción de conocimiento como un proceso dinámico por el que quien aprende transforma sus representaciones pero también el conocimiento que recibe, de forma que éste nunca puede ser una copia del conocimiento recibido. Pero esta síntesis de creencias —o asimilación errónea de los nuevos 345 conocimientos a las representaciones implícitas— es más probable cuando los principios en que se basan esos nuevos conocimientos son incompatibles con los supuestos que subyacen a las teorías implícitas en ese dominio, en cuyo caso el propio proceso de ajuste resulta insuficiente y es necesaria una verdadera reestructuración del conocimiento en ese dominio, el último y más complejo tipo de aprendizaje constructivo que nos queda por abordar. Aprendizaje por reestructuración Además de adecuar el uso de los conocimientos explícitos a nuevas demandas o contextos, el aprendizaje por ajuste permite relacionar los conocimientos disponibles, diferenciando nuevos conceptos a partir de ellos o incluso, con menos frecuencia, integrándolos para dar lugar a conceptos más abstractos o generales, pero en sentido estricto no permite generar conocimientos verdaderamente nuevos (no presentes con anterioridad en el sistema cognitivo). La generación o creación de nuevos conocimientos tiene lugar mediante el proceso de reestructuración, que consiste en “la formación de nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas de concebir las cosas” (NORMAN, 1982, pág. 111 de la trad. cast.). La reestructuración requiere hacerse plenamente consciente de las propias estructuras de conocimiento, en forma de teorías de dominio, ya que solo así es posible reorganizarlas. A diferencia del ajuste, ya no se trata de explicitar la relación entre dos o más conceptos, como una actitud representacional, sino los principios en que se sostiene todo el sistema representacional en ese dominio en forma de teoría implícita, o de agencia representacional, para contrastarlos con los principios que sostienen otras teorías explícitas, mediadas por sistemas culturales de representación, que más allá de la extensión y modificación de la representaciones previas contribuyen a una reconstrucción de las teorías implícitas, lo que puede conducir a una reestructuración profunda de las mismas. De hecho, en la medida en que el aprendizaje por reestructuración puede entenderse como un cambio teórico —la explicitación de una teoría implícita para construir una nueva teoría explícita más compleja— sería la máxima manifestación de la mente teórica de DONALD (1991), entendida como la actividad mental mediada por las funciones de los sistemas externos de representación. La reestructuración es el cambio más radical y ocasional que se produce como consecuencia del aprendizaje constructivo, ya que implica reorganizar todo el “árbol de conocimientos” en un dominio, por mantenernos dentro de esa metáfora aunque sabemos que es poco adecuada para este tipo de cambio, ya que con la reestructuración lo que estaba en las raíces tal vez pase a ser una rama o bifurcación o que, al revés, lo más periférico pase a ser central o fundamental. Al reinterpretar toda la estructura representacional de acuerdo con 346 nuevos principios, cambiarán en mayor o menor medida las relaciones entre los diversos componentes de la teoría o sistema representacional, con lo que de esta forma adquirirán un nuevo significado conceptual. En la historia de los aprendizajes personales, como en la de las teorías científicas, se producen cada cierto tiempo “revoluciones conceptuales” que reorganizan y cambian radicalmente nuestra forma de entender un dominio dado de conocimiento, sea nuestra forma de abordar el aprendizaje, las relaciones interpersonales o la comprensión de la naturaleza de la materia. La reestructuración es un proceso complejo en el marco de la jerarquía del aprendizaje, por lo que para llegar a ella seguramente es preciso pasar antes por las formas más elementales de aprendizaje explícito, el crecimiento y el ajuste, de forma que una vez más, en lugar de excluir a esos otros procesos de aprendizaje, los integra. Un ejemplo claro de ello son los estudios sobre la adquisición del conocimiento experto, que además de los procesos de crecimiento y ajuste, que hemos visto anteriormente en forma respectivamente de automatización y de regulación metacognitiva, suelen requerir también procesos de reestructuración. Igualmente son ejemplos que ilustran con claridad la naturaleza de la reestructuración como aprendizaje explícito y constructivo los procesos de cambio conceptual en el aprendizaje de dominios semánticamente densos, sobre todo en contextos académicos, y el propio cambio personal, la reconstrucción de la propia identidad personal, de la representación de uno mismo y de las relaciones interpersonales. La adquisición del conocimiento experto En apartados anteriores hemos visto que las personas expertas, como consecuencia del aprendizaje explícito en ese dominio, tienen no solo una mayor cantidad de conocimientos acumulados, que están en gran medida automatizados y condensados (aprendizaje por crecimiento), sino también mejores estrategias y un mayor control metacognitivo en el uso de sus conocimientos (aprendizaje por ajuste). Pero los estudios muestran que además, como consecuencia del aprendizaje por reestructuración, difieren de los novatos en la naturaleza y organización de sus conocimientos (CHI y OHLSSON, 2005; FELTOVICH, PREITULA y ERICSSON, 2006; POZO, 1989). Partiendo de los principales rasgos que CHI y OHLSSON (2005) atribuyen al conocimiento declarativo, la Tabla 7.13 intenta hacer explícitos los principales cambios que se producen en el proceso de adquisición del conocimiento experto, entendido como un proceso de reestructuración. Tabla 7.13. Principales rasgos del conocimiento conceptual avanzado propio de los expertos 347 Rasgos diferenciales Caracterizados por Una base de datos más amplia La cantidad de conocimientos acumulados en su dominio es mayor. Una mayor red de conexiones entre unidades A medida que aumenta el conocimiento, aumenta la densidad de conexiones entre las unidades que lo componen. Conocimiento más organizado El conocimiento se organiza en forma de estructuras conceptuales o teorías, organizadas de forma jerárquica en lugar de asociativa. Mayor diferenciación conceptual Hay mayor número de conceptos subordinados, unidades conceptuales de “grano más fino” que permiten diferenciar conceptos y generar nuevos niveles de análisis de los mismos. Principios abstractos integradores Se construyen unidades de conocimiento más amplias e integradoras, en forma de principios que dan significado al resto de los conocimientos. Mayor consistencia teórica A pesar de haber más unidades, el hecho de que estén más conectadas entre sí y mejor organizadas, hace que sean más consistentes, es decir que puedan activarse simultáneamente de forma explícita sin generar conflicto. Mayor complejidad conceptual Como consecuencia conjunta de esos procesos de diferenciación e integración jerárquica las estructuras conceptuales son más complejas, tienen diversos niveles de análisis, con mayor número de relaciones conceptuales tanto horizontales como verticales dentro de la jerarquía. Cambio de perspectiva Todo lo anterior supone que el conocimiento experto adopta una perspectiva nueva, diferente, que genera representaciones cualitativamente distintas a los de los novatos. La mayor cantidad de unidades representacionales en el conocimiento experto conduce a un crecimiento exponencial en las conexiones entre esas unidades. No solo hay más información sino que hay más conexiones entre esa información. Pero además no solo hay más conexiones, sino que éstas están más organizadas, en forma de jerarquía conceptual, de modo que ya no están simplemente yuxtapuestas, unidas por procesos asociativos (contigüidad, contingencia, semejanza) sino que se relacionan jerárquicamente entre sí en función de su significado, dando lugar a teorías en las que se diferencia un núcleo conceptual (los principios básicos de la teoría) y ciertos conceptos periféricos o auxiliares, al modo del modelo epistemológico de LAKATOS (1978). Esas nuevas relaciones jerárquicas implican no solo procesos de diferenciación conceptual, como los que vimos en el caso del ajuste, sino también de integración jerárquica, generando esos principios básicos o nucleares sobre los que se sostiene todo el edificio conceptual de la teoría. Además esta estructura jerárquica hace posibles tanto aproximaciones más globales como análisis de grano más fino, al diferenciar distintos niveles de análisis con sus unidades y, en 348 ocasiones sistemas de medida correspondientes. Como consecuencia, el conocimiento experto tiene una mayor complejidad conceptual, al ir más allá de las meras cadenas asociativas o causales simples del conocimiento novato o intuitivo, y establecer múltiples relaciones tanto horizontales como verticales entre las unidades que componen la teoría o jerarquía conceptual. Todos estos rasgos conducen finalmente a un cambio radical de perspectiva en la representación y comprensión del dominio. Según veíamos en el Capítulo Primero, el aprendizaje constructivo genera cambios cualitativos, estructurales, que no pueden reducirse a la mera acumulación de cambios cuantitativos. Un ejemplo de cómo el conocimiento experto se apoya en nuevas estructuras conceptuales con los rasgos mencionados puede verse en la Figura 7.7, que representa la organización de los conocimientos de física en dos novatos (arriba) y dos expertos (abajo), a quienes, en este estudio clásico, CHI, GLASER y REES (1982) pidieron agrupar una serie de problemas de cinemática y que luego intentaran reagruparlos. En la figura los círculos representan las categorías establecidas inicialmente y la cifra incluida en la figura refleja el número de problemas incluido en cada categoría. Los triángulos son categorías jerárquicamente superiores (usualmente leyes o principios físicos) que reagrupan a esas categorías iniciales, mientras que el resto de las figuras (cuadrados, hexágonos) representan subdivisiones a partir de esas categorías iniciales. Como puede verse, los expertos agrupan los problemas en un número menor de categorías, pero además son capaces de reagruparlas de modo más flexible, generando no solo nuevas diferenciaciones, sino sobre todo integrando jerárquicamente las categorías iniciales a partir de principios o conceptos que les dan sentido. En cambio, la organización conceptual de los novatos se extiende más en horizontal que en vertical, es menos jerárquica e incluye muchas categorías que contienen un solo caso o problema. Como señalaban los autores de este estudio, mientras que los novatos se centran en los rasgos superficiales de los problemas para clasificarlos (problemas de poleas, de planos inclinados, de ruedas dentadas), los expertos han adquirido una nueva perspectiva, que les lleva a ver estructuras conceptuales en funcionamiento: “los expertos ven y se representan un problema en un nivel más profundo (es decir, basado en principios) mientras que los novatos tienden a representar el problema a nivel superficial” (GLASER y CHI, 1988; p. XVIII). En otras palabras, los expertos han adquirido nuevas estructuras de conocimiento, que les permiten integrar el conocimiento que para los novatos sigue estando en gran medida asociado a los contextos concretos en los que se adquiere y las propiedades de esos contextos en términos de representaciones encarnadas (poleas, planos inclinados, etc.). 349 Figura 7.7. Organización del conocimiento en experto y novatos. Explicación en el texto. Tomada de CH I , GLA S E R y RE E S (1982). Pero si el lector siente aversión por la Física, o directamente ha olvidado en qué consistía la cinemática, puede pensar en cómo el conocimiento experto reestructura un dominio más próximo a sus intereses. Por ejemplo puede pensar en el contenido de este libro, la presentación de los modelos y teorías del aprendizaje humano, como una reestructuración del conocimiento ingenuo o novato sobre cómo aprendemos las personas. La psicología del Aprendizaje Humano, tal como se ha presentado en este libro, no solo ha acumulado una gran cantidad de información, sino que puede establecer conexiones conceptuales entre muchos de esos datos —como las continuas llamadas que se hacen de un captulo a otro, de un concepto a otro—, basados no solamente en la diferenciación conceptual (tipos de aprendizaje, tanto implícitos como explícitos, de mentes: episódica, mimética, mítica y teórica, diferentes funciones de los sistemas externos de representación, etc.) sino también la integración jerárquica de todos esos conceptos a partir de ciertos principios básicos —la idea recurrente de las jerarquías estratificadas—, todo lo cual esperemos que conduzca no solo a una visión más compleja y coherente del aprendizaje 350 humano, sino también a una nueva perspectiva sobre cómo aprendemos las personas y cómo podemos ayudar a otros a aprender. El proceso de convertirse en experto, o de adquirir conocimiento especializado en un dominio, supone por tanto una reestructuración de los conocimientos previos, un verdadero cambio conceptual, o si se prefiere una revolución conceptual (THAGARD, 1992) que, al igual que ha sucedido en la propia historia cultural en esos mismos dominios, remueve, como un terremoto, nuestros conocimientos desde sus propios cimientos o principios. Veamos en qué consiste ese cambio conceptual y cuáles son los procesos de aprendizaje en que se basa. El cambio conceptual La reestructuración conceptual en un dominio dado es necesaria cuando la estructura de las representaciones previas del aprendiz —los principios que subyacen y organizan sus teorías implícitas o sus representaciones sociales— es incompatible con la estructura de los nuevos modelos o teorías que deben aprenderse, es decir, los principios que rigen, desde arriba, esas teorías. ¿Pero cuáles son esos principios? Aunque la naturaleza de ese cambio conceptual puede diferir en función del dominio de conocimiento, podemos comprender esa incompatibilidad estructural, que hace necesario el cambio conceptual para acceder desde las teorías implícitas hasta el nuevo conocimiento experto, científico o académico, a partir de tres tipos de principios (epistemológicos, ontológicos y conceptuales), en los que ambos tipos de conocimiento, por su propia naturaleza representacional, diferirían. Podemos desglosar el cambio conceptual en tres tipos de cambio relacionados (Tabla 7.14), tres dimensiones a través de las cuales transita, de forma progresiva, el camino hacia el cambio conceptual, desde las teorías implícitas hasta el conocimiento explícito experto, pasando por ciertos niveles intermedios, que representan esas síntesis de creencias en las que lo nuevo se asimila a lo establecido, previas a la reestructuración como tal. Otros relatos alternativos de este cambio conceptual pueden encontrarse en CAREY (1985, 2009), LIMÓN y MASON (2002), OHLSSON (2009), POZO y FLORES (2007), RODRÍGUEZ MONEO (1999), SCHNOTZ, VOSNIADOU y CARRETERO (1999), VOSNIADOU (2008) o VOSNIADOU, BALTAS y VAMVACOUSSI, 2007. Tabla 7.14. Principales rasgos del conocimiento conceptual avanzado propio de los expertos Principios Teoría implícita o conocimiento novato Modelos mixtos: Síntesis de creencias Teoría científica o conocimiento experto Epistemológicos Realismo ingenuo Dualismo Realismo crítico Pluralismo Constructivismo Perspectivismo Ontológicos Estados Procesos Sistemas 351 Conceptuales Datos y sucesos en cadenas causales Causalidad múltiple Interacción entre componentes En cuanto a la dimensión epistemológica, como hemos visto ya, al analizar tanto la física como la psicología intuitiva, los dos sistemas primarios para la representación implícita del mundo que están posiblemente en el origen de buena parte de nuestras representaciones previas en muchos dominios (ver Capítulo V), nuestras teorías implícitas suelen asumir una posición realista, según la cual el mundo es tal como lo percibimos o se muestra ante nosotros. En aplicación de este principio, los aprendices tienden a atribuir por ejemplo a las partículas que componen la materia las mismas propiedades que ésta tiene a nivel macroscópico (GÓMEZ CRESPO, 2008; GÓMEZ CRESPO, POZO y GUTIÉRREZ, 2007; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005), por lo que hablan de las “moléculas mojadas del agua”, o creen que cuando se hincha un globo por acción del calor se hincha también cada una de las moléculas de aire que hay en su interior (BENLLOCH y POZO, 1996). Pero también nuestras teorías implícitas sobre el aprendizaje, según hemos visto, asumen este principio al concebirlo como un proceso de copia o reproducción interna del mundo exterior (POZO y cols., 2006; SCHEUER y cols., 2006a). Y nuestras representaciones sociales, construcciones culturales como el tiempo cronológico o el número cero, acaban por convertirse en objetos reales, por naturalizarse u objetivarse, por volverse objetos reales. El paso desde las teorías intuitivas hasta una visión más científica o compleja implica superar concepciones organizadas en torno a un realismo ingenuo, una visión del mundo vinculada a nuestras representaciones encarnadas, centrada en los aspectos perceptivos más inmediatos. Pero en el avance hacia un conocimiento más complejo, muchas veces tiende a asumirse una posición intermedia entre ese realismo ingenuo y el constructivismo, que podríamos llamar de realismo interpretativo, según el cual el mundo es de una forma determinada, tiene una estructura y características dadas, pero desde el punto de vista cognitivo es imposible acceder directamente a esa estructura, por lo que es necesario interpretar nuestras impresiones y percepciones a través de ciertos conocimientos o teorías científicas, una especie de “anteojos cognitivos” que nos permiten aproximarnos a ver el mundo tal como realmente es (y nosotros no podemos ver). Ciertos rasgos reales del mundo no pueden percibirse directamente en condiciones normales (como los átomos, las células, la corriente eléctrica, la neuronas espejo o las propias representaciones) pero pueden interpretarse a partir de ciertas experiencias. Así, el átomo, la energía, la disonancia cognitiva o la memoria de trabajo se asumirían como una parte no perceptible de la realidad, existirían realmente, aunque solo pudieran conocerse a través del tamiz de ciertas experiencias y modelos científicos. Según esta concepción, un conocimiento es 352 mejor cuanto más exacto, es decir, cuanto más se aproxima a la verdadera naturaleza del mundo, aunque no podamos acceder directamente a la realidad, sino a través del filtro que nos proporcionan ciertas entidades de naturaleza no observable pero igualmente reales, como serían los átomos, las células, los agujeros negros, pero también los procesos cognitivos o las ideas previas como explicación del aprendizaje. Desde este realismo interpretativo, se asume que el conocimiento científico es más exacto y verdadero que otras formas de conocer el mundo, como el conocimiento cotidiano. Este supuesto realista, ya sea ingenuo o interpretativo, según el cual las cosas se conciben tal como se perciben se basaría en los principios que subyacen al aprendizaje asociativo implícito, como la semejanza, la covariación o la contigüidad, que están en el origen de nuestras teorías implícitas en diferentes dominios, según veíamos en el Capítulo IV. Esta fe realista resulta, al menos en nuestra cultura, bastante dominante y difícil de superar incluso en el ámbito científico, incluida en parte la propia psicología. De hecho, durante mucho tiempo la ciencia ha estado dominada por una concepción positivista según la cual su meta, siguiendo la idea de BURKE (2000) sobre la función conservadora del proceso de naturalización u objetivación del conocimiento, era descubrir la estructura y el funcionamiento de la naturaleza, en vez de construir modelos para interpretarla. Solo superando esas creencias realistas tan arraigadas es posible asumir una concepción constructivista, caracterizada por una interpretación de la realidad a partir de modelos, de tal forma que conceptos como, por ejemplo, los números cuánticos, los orbitales, pero también la motivación o la propia representación etc., no serían entes reales sino que se aceptarían como construcciones abstractas que ayudan a interpretar el mundo. Conocer no es descubrir la realidad, es explicitar las propias representaciones, elaborar modelos alternativos para interpretar o reconstruir el mundo y a nosotros mismos más allá de las limitaciones de nuestra mente encarnada. Pero cambiar la naturaleza de las representaciones y sus relaciones con el mundo “real” implica utilizar también nuevas entidades ontológicas, de una complejidad creciente (Tabla 7.14). Una epistemología realista ingenua suele reducir los fenómenos a estados, a explicitar solo los objetos a los que se refiere (DIENES y PERNER (1999). Las teorías implícitas se basan así en la atribución a los objetos de ciertas propiedades, concebidas como estados naturalizados del mundo (caliente o frío; sólido, líquido o gas; rojo o verde; extrovertido o introvertido; vago o trabajador), que permitirían describir las propiedades observables de esos objetos de conocimiento, pero no sus posibles transformaciones, los procesos mediante los que pasa de un estado a otro (cómo un objeto pasa de frío a caliente, de verde a rojo, o de vago a trabajador, es decir cómo funcionan el calor, el color o la motivación como procesos). Pasar de 353 concebir los fenómenos como estados a concebirlos como procesos implica un cambio ontológico importante (CHI, SLOTTA y DE LEEUW , 1994), ya que implica establecer relaciones entre los conceptos, explicitar el conocimiento como actitud o relación entre objetos. Por ejemplo, el calor pasa de ser un estado, a ser un proceso, una relación entre dos o más estados, o la motivación pasa de ser un estado (hay alumnos motivados y no motivados) a ser un proceso dinámico de cambio entre dos estados, con lo que la pregunta ya no es cuál es el estado de ese aprendiz (on/off) sino cómo moverle hacia otro estado, cómo ayudarle a motivarse. La atribución de un fenómeno a la categoría proceso puede ir incrementando en complejidad a medida que se van incorporando o sumando nuevos factores causales a la explicación del hecho, que suele ser un paso previo a la comprensión de las relaciones en términos de sistemas, tal como hace el conocimiento complejo (el de la ciencia, desde luego, pero también otras formas de conocimiento, artístico, religioso, etc.), donde lo relevante no son solo los procesos inmediatos que han producido ese cambio de un estado a otro sino el conjunto de relaciones impuestas por un determinado modelo para la explicación de ese fenómeno. El conocimiento complejo —sea en física, en neurobiología, en ajedrez o en psicología del aprendizaje— no suele basarse tanto en relaciones lineales simples, en análisis de procesos, como en interacciones complejas dentro de sistemas de equilibrio (CHI, 2005, 2008). Una característica esencial del cambio representacional es por tanto que cada nivel de análisis ontológico no abandonaría los conocimientos del nivel anterior, sino que los integraría, o en términos de KARMILOFF-SMITH (1992) los redescribiría en nuevas categorías ontológicas, de una mayor complejidad, de modo que si los diferentes estados pueden relacionarse por medio de procesos, los diferentes procesos se relacionan entre sí dentro de un sistema. A determinados niveles de análisis un fenómeno puede representarse como un proceso lineal, o incluso como un estado o un hecho dado, pero obviamente ello empobrece su significado. Por más que dispongan de conocimiento experto, también los físicos ven los objetos como rojos o azules, los sienten cálidos o fríos, o por más que uno aprenda psicología cognitiva, cuando necesita ayuda, tiende a ver a ciertas personas como más altruistas, más dispuestas a colaborar que otras, aunque un análisis más profundo acabara por explicar esos rasgos como representaciones situadas, dependientes del contexto, en suma, de un sistema de variables en equilibrio. La interpretación de los fenómenos en términos de sistemas, que acabamos de considerar como un rasgo propio del conocimiento complejo, aquel que suele requerir ir más allá de nuestras simplificadoras teorías implícitas, exige también cambiar las estructuras conceptuales desde las que se interpretan (Tabla 7.14). Como acabamos de ver, hay una transición desde aceptar los distintos 354 fenómenos como hechos, algo dado que ni siquiera requiere ser remitido a otro hecho o que como máximo da lugar a una explicación tautológica —una persona es egoísta porque no ayuda a los demás y no ayuda a los demás porque es egoísta— formando cadenas causales simples mediante ciertos procesos de causalidad lineal, basados en esquemas simples, unidireccionales, en los que un agente actúa de modo lineal y unidireccional sobre un objeto. Estas interpretaciones causales lineales adoptan nuevamente la forma simplificadora de las reglas de semejanza, covariación y contigüidad entre causa y efecto, etc., que están en el origen de nuestras teorías implícitas, según vimos en el Capítulo IV. Estos análisis causales lineales ganan complejidad a medida que se incorporan o se suman más factores causales, pasando de una causalidad simple, de un solo factor o agente, a una causalidad múltiple, en la que la acción de varias causas se suma, pero manteniendo el esquema conceptual básico, basado en la unidireccionalidad de la acción causal. Será necesario un cambio en las estructuras conceptuales para que esas relaciones aditivas unidireccionales se transformen en sistemas de interacciones, por ejemplo entendiendo el calor no como algo que se transmite de un cuerpo a otro, sino como una interacción o intercambio de energía; o entendiendo las relaciones entre aprendizaje y motivación en términos de una interacción o mutua restricción (no aprenden porque no están motivados, pero no están motivados porque no aprenden) de dos o más factores dentro de un sistema (CHI, 2006). La comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia, de los conceptos de movimiento intrínseco y vacío (GÓMEZ CRESPO, 2008; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005) pero también la concepción constructivista del aprendizaje (POZO y cols., 2006) requieren este tipo de interacción dentro de un sistema, dirigido a un equilibrio dinámico entre los componentes del sistema. Comprender el mundo, natural y social como un sistema de equilibrio en diversos parámetros es quizá uno de los logros más sustantivos del conocimiento científico (MORIN, 1990). Las teorías científicas se organizan en torno a sistemas de equilibrio cíclicos, sin principio ni fin (CHI, SLOTTA y DE LEEUW , 1994), como la salud como equilibrio orgánico, los ires y venires de la inflación y el crecimiento económico, el medioambiente, las relaciones de pareja o interpersonales como un sistema de equilibrio dinámico, en el que no tiene mucho sentido como hacemos habitualmente buscar culpables —quien fue el primero que….— o las relaciones entre aprendizaje y enseñanza, mientras que nuestras teorías implícitas se estructuran en torno a la cadena de sucesos que están en su origen, sucesos con principio (dolor de cabeza) y fin (del dolor de cabeza), de forma que se centran en esos cambios lineales más que en la estructura permanente, el estado de equilibrio dinámico que explica no solo el estado actual del mundo sino los posibles cambios que pueden tener lugar en él. 355 De todas formas, una vez más el cambio conceptual, en cuanto jerarquía estratificada, no implica necesariamente abandonar las representaciones implícitas, en términos de un bagaje de información factual sobre hechos y sucesos, adquirido de forma implícita o por crecimiento, o la representación mediante cadenas causales y relaciones entre sucesos basada en el ajuste, sino ser capaz, cuando la tarea o el contexto reclaman metas más epistémicas, de suprimir, suspender o redescribir esas representaciones para construir marcos teóricos de mayor complejidad no solo conceptual sino según hemos visto, también epistemológica y ontológica. El llamado cambio conceptual requiere por tanto construir nuevas estructuras conceptuales o teorías más complejas a partir de otras más simples y, probablemente, establecer usos diferenciales para cada uno de los contextos de aplicación de esas teorías. Para cambiar esos modelos implícitos restrictivos, simplificadores, y construir un conocimiento complejo o disciplinar en un dominio dado, se necesitan tres procesos relacionados que aunque ya han venido siendo explicados, conviene sintetizar (ver también POZO, 2001; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998; SCHEUER y POZO, 2006): — Una reestructuración teórica: frente a las estructuras simplificadoras de las teorías implícitas, basadas en una causalidad lineal sustentada en las reglas del aprendizaje asociativo implícito (covariación, contigüidad, semejanza), el conocimiento complejo requiere interpretar los fenómenos en términos de relaciones de interacción dentro de sistemas de equilibrio dinámico. Adquirir conocimientos más complejos requiere también disponer de estructuras conceptuales más complejas —caracterizadas por los rasgos del conocimiento experto en el apartado anterior— en las que integrar las representaciones más primarias. — Una explicitación progresiva de las representaciones implícitas y encarnadas y de las teorías implícitas a que dan lugar, diferenciándolas de las estructuras y modelos utilizados por las teorías científicas o complejas. Esa explicitación requiere los tres procesos mencionados (supresión, suspensión y redescripción) de complejidad creciente, que implican sacar a la luz los tres componentes implícitos en la representación (objeto, actitud, agencia). Esta explicitación de las teorías implícitas estará mediada por el aprendizaje y dominio epistémico de nuevos códigos y sistemas externos de representación que permitan extender, modificar y reconstruir esas teorías implícitas en términos de sistemas conceptuales más potentes. Estos nuevos códigos o sistemas de representación tienen mayor potencia representacional que las teorías implícitas, ya que no solo permiten sino que inducen a explicitar muchos supuestos y relaciones que en nuestras teorías intuitivas se mantienen implícitos. 356 — Una integración jerárquica de las diversas formas de conocimiento. Frente al supuesto de que el aprendizaje supone necesariamente la sustitución de un conocimiento o conducta por otro, adquirir cuerpos de conocimiento complejos requiere reconstruir y redescribir los aprendizajes previos, situándolos en un nuevo y más potente marco conceptual, pero sin abandonarlos necesariamente, Sin duda, la teorías explícitas, el conocimiento científico o experto, tienen una mayor potencia representacional o, en términos de LAKATOS (1978), un exceso de contenido empírico con respecto al conocimiento cotidiano, una mayor capacidad de explicación y de generalización a contextos nuevos. Pero en muchos contextos y condiciones (por el carácter rutinario, la escasez de tiempo y de recursos cognitivos, las consecuencias limitadas), las teorías implícitas, por su carácter situado y por ser producto de un largo proceso adaptativo, en la filogénesis, la sociogénesis y la ontogénesis, tienen un alto valor pragmático, ya que suelen ser muy predictivas y muy “baratas” cognitivamente, por lo que su capacidad predictiva y de control puede superar a las del conocimiento complejo, que es muy costoso y exigente desde el punto de vista del procesamiento explícito. Estos tres procesos son necesarios cuando se requiere un cambio conceptual para adquirir conocimiento en dominios semánticamente densos (científicos, artísticos, etc.), en los que aquella acumulación cultural de la que hablaban TOMASELLO, KRUGER y RATNER (1993), como consecuencia del giro acelerado de esos engranajes multiplicadores que son los sistemas culturales de representación, ha producido “revoluciones conceptuales” (la newtoniana, darwiniana, einsteniana, o por qué no cognitiva, en la ciencia; la de la pintura abstracta, la escritura posmoderna o la música dodecafónica en arte) que requieren a su vez los correspondientes cambios cognitivos si se quiere que las personas incorporen a su mente esas nuevas formas de pensar y conocer el mundo, una demanda por lo demás creciente en la presente cultura del aprendizaje que, como veremos en el Capítulo VIII, está reclamando nuevas alfabetizaciones (científica, artística, informática, etc.) cuyo logro depende en parte de estos procesos de cambio conceptual basados en la reestructuración. Pero hay otro ámbito muy relevante desde el punto de vista psicológico en el que la aceleración de esa rueda de los cambios sociales y culturales está generando importantes demandas de aprendizaje por reestructuración, como es el de las relaciones interpersonales, donde se aceleran también las crisis de identidad, emocionales, personales, para las que los modelos tradicionales de modificación de conducta parecen ser insuficientes y se reclama, también aquí, un aprendizaje por reestructuración cognitiva más acorde con la cultura en la que vivimos. 357 El cambio personal como reestructuración cognitiva En apartados anteriores hemos visto que en el ámbito del cambio personal pueden diferenciarse los modelos clásicos de modificación de conducta, de tradición claramente asociacionista y basados en procesos de crecimiento (MILTENBERGER, 2012) de los enfoques cognitivos, o cognitivos—conductuales, más cercamos a los procesos de ajuste (CARO GABALDA, 2011). Pero hay aún una tercera generación de modelos clínicos, que aglutinan enfoques diversos, como los modelos contextuales (HAYES y cols., 2011, los enfoques de la reestructuración cognitiva (ELLIS, 2009; ELLIS y DRYDEN, 1987) o las psicoterapias constructivistas, de corte más narrativo o postmoderno (NEIMEYER, 2009). Aunque existen notables diferencias entre ellas, se caracterizan por enfocarse más en el contexto y la función de los procesos psicológicos que en los propios contenidos mentales, al tiempo que se centran más en los principios de cambio y no meramente en las técnicas (HAYES y cols., 2011) o, en palabras de SEGAL, TEASDALE y WILLIAMS (2004, pág. 54) “a diferencia de la terapia cognitivoconductual, hay poco énfasis en cambiar el contenido de los pensamientos, más bien el énfasis está en cambiar la conciencia y la relación con los pensamientos”. Son además enfoques mediados esencialmente por el lenguaje y la forma en que a través de diferentes códigos se redescriben las experiencias emocionales y personales para darles un nuevo significado. Entre estos nuevos enfoques terapéuticos estarían las terapias metacognitivas (WELLS y KING, 2006), la meditación, tanto en forma de mindfulness como de mindsight (SEGAL, TEASDALE y WILLIAMS, 2004; SIEGEL, 2009), las terapias narrativas (GONÇALVES y MACHADO, 1999), la solución de problemas (BELL y D’ZURILLA, 2009), la terapia racional emotiva de ELLIS (1964, 2009, ELLIS y DRYDEN, 1987) y muchas otras (por ej., CARO GABALDA, 2011; MAHONEY, 2003; NEIMEYER, 2009). En términos generales, lo que estos nuevos enfoques terapéuticos tendrían en común es asumir que el proceso de cambio personal se basa en profundizar en el autoconocimiento, de forma que requerirían explicitar no solo los contenidos emocionales, personales, etc., o las actitudes mantenidas con respecto a ellos, sino los procesos o principios en que se apoyan esos contenidos y esa actitudes, podríamos decir la agencia representacional, la “teoría del yo”, que estaría en el origen de las disfunciones personales y emocionales y que sería la que habría que cambiar de forma explícita a través de la intervención. De esta forma, estos nuevos enfoques requieren una explicitación más profunda o integradora. Por ejemplo, las terapias basadas en la meditación o en la mindfulness requieren centrar toda la atención en el momento presente, sensibilizándose y tomando conciencia de los objetos presentes, y a partir de ellos de las reacciones que producen en el propio cuerpo, de las representaciones encarnadas, de la actitud que adoptamos ante esos estímulos y ante esas reacciones, para disolverse o 358 trascender en la propia identidad (HAYES y cols., 2011). Este carácter más holístico se refleja también en que estos nuevos enfoques terapéuticos integran prácticamente la totalidad de las técnicas usadas en los enfoques anteriores pero al servicio de nuevos propósitos o metas claramente más epistémicas (HAYES y cols., 2011). De entre esos modelos de aprendizaje personal por reestructuración, uno de los más influyentes es la llamada terapia racional-emotiva de Albert ELLIS (1964, 2009; ELLIS y DRYDEN, 1987; ELLIS y GRIEGER, 1977), también conocida por la teoría ABC por las siglas en inglés de los tres componentes que identifica en toda situación (los sucesos Activadores, las Creencias —Beliefs en inglés— y las Consecuencias emocionales y conductuales de esas creencias). Así, según ELLIS, si una persona se enfrenta a un contexto conflictivo pueden activarse ciertas creencias o ideas inadecuadas sobre sí mismo y sobre los demás que generan unas respuestas emocionales y conductuales disfuncionales. El origen de esa conducta o esas emociones perturbadoras está por tanto en las creencias que median en su activación. Según ELLIS todas las personas tenemos una serie de creencias irracionales sobre los demás y nosotros mismos que, muchas veces sin darnos cuenta, restringen o determinan nuestra conducta, pero en algunas personas estas creencias irracionales se convierten en las ideas nucleares desde las que interpretan toda su conducta y la de los demás, por lo que se hace preciso actuar sobre esas ideas o creencias irracionales para cambiar la conducta y las emociones. Aunque esas ideas pueden variar —de hecho el propio ELLIS hizo múltiples listados (CARO GABALDA, 2011), se suelen identificar doce ideas irracionales esenciales (ver Tabla 7.15). Tabla 7.15. Ideas irracionales sobre nosotros mismos y sobre los demás según ELLIS. Las marcadas con un asterisco son las principales (tomada de CARO GABALDA , 2011) 1. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su comunidad.* 2. Para considerarse a sí mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa, en todos los aspectos posibles.* 3. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y debe ser seriamente culpabilizada y castigada por su maldad.* 4. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen.* 5. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna para controlar sus penas y perturbaciones.* 6. Si algo es o puede ser peligroso o temible se deberá sentir terriblemente inquieto por ello, deberá pensar constantemente en la posiblidad de que esto ocurra. 7. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida.* 8. Se debe depender de los demás y se necesita a alguién más fuerte en quien confiar. 9. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual y algo que ocurrió alguna vez y nos conmocionó debe seguir afectándonos indefinidamente.* 10. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. 11. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos y si esta solución perfecta no se encuentra sobreviene la catástrofe. 12. Es muy importante para nuestra existencia lo que las demás personas hacen, y debemos hacer muchos 359 esfuerzos para lograr que vayan en la dirección que queramos. A su vez, esta lista de creencias puede resumirse según ELLIS y GRIEGER (1977) en tres principios que subyacen a todas ellas, en forma de deberes o autoexigencias absolutistas, que la persona asume o da por supuestos de modo que bloquean toda representación incompatible con ellas: 1. Con respecto a sí mismo asume el deber de hacer siempre las cosas bien y así conseguir la aprobación de los demás. 2. Asume a su vez que los demás deben tratarle siempre de forma amable, considerada y justa. 3. Finalmente con respecto a la vida o el mundo da también por supuesto que debe ofrecerle unas condiciones buenas y fáciles para conseguir lo que quiere sin un esfuerzo excesivo. No voy a entrar ahora a valorar el contenido de esas ideas irracionales y los supuestos que subyacen a ellas, que probablemente reflejan el sesgo cultural de la psicología intuitiva norteamericana, marcada por el individualismo y el optimismo social, que tanto han influido en la popularidad de la llamada psicología positiva (EHRENRICH, 2010), una psicología intuitiva que, como veremos en el próximo capítulo, contrasta con la psicología intuitiva dominante en otras culturas, como las asiáticas, o las propias culturas europeas. Lo que nos interesa del modelo de ELLIS es su arquitectura funcional, los procesos de cambio que propone y las estrategias de intervención que prescribe. En cuanto al funcionamiento mental que subyace a los conflictos personales y emocionales, vemos que el modelo parte de la existencia de una serie de creencias consistentes en representaciones que damos por supuestas sin siquiera pensar en ellas y por tanto, en nuestros términos, de naturaleza implícita, con lo que su naturaleza representacional estaría próxima a los rasgos del funcionamiento cognitivo implícito. Pero además, esas ideas proceden en realidad de un número pequeño de principios básicos, desde los que se construye lo que podríamos llamar la teoría sobre uno mismo y sobre los demás, de forma que el cambio debería estar dirigido a reorganizar esa teoría cambiando los principios sobre los que se articula. GRIEGER (1985), uno de los principales colaboradores de ELLIS, desarrolló incluso una tipología de estas teorías implícitas sobre el yo, de la propia identidad, basadas en cuatro dimensiones: a) Yo como exigencia (ser lo que uno debe) o como potencialidad (ser lo que se puede ser en función de las posibilidades que ofrece el contexto); b) Yo como estado (u objeto) (“yo soy….”) o yo como contexto (“lo que puedo hacer es…”); c) Yo inmediato hedonista (que actúa en función de las necesidades inmediatas, aquí y ahora) o Yo demorado estoico (actuar en función de metas a largo plazo); y d) Yo determinado (que es 360 consecuencia de…) o yo agente (que es causa de…). Nuevamente pueden verse en estas polaridades los rasgos que diferencian el funcionamiento cognitivo implícito (acción compulsiva y cerrada, objetivada, ligada a lo inmediato, determinada) del explícito (acción abierta y flexible, perspectivista, capaz de descontextualizarse y con un sentido de la agencia). Con esta arquitectura básica, para ELLIS el cambio personal debe consistir, en su versión más exigente o compleja, en un “cambio filosófico profundo”, un cambio de la perspectiva de vida que requiere reestructurar esos supuestos básicos y las creencias irracionales en que se manifiestan, aunque asume que con frecuencia no se puede alcanzar ese cambio profundo y únicamente se logran modificar algunas de esas ideas o su influencia sobre las conductas y las emociones. Se trata por tanto de un cambio teórico a partir de modificar los supuestos “filosóficos” en que se sustentan las teorías del yo, al igual que veíamos que el cambio conceptual requería un cambio epistemológico, ontológico y en las estructuras conceptuales. Para lograr ese cambio se propone una intervención terapéutica que se apoya en múltiples y variadas técnicas de aprendizaje (CARO GABALDA, 2011), ya sea por crecimiento (al incorporar técnicas de modificación de conducta, como la desensibilización sistemática o el entrenamiento en asertividad), por ajuste (el uso de técnicas llamadas de imaginación emotiva, una situación de suspensión representacional que requiere del paciente imaginar situaciones activadoras —A— así como las creencias correspondientes —B— y las emociones y conductas derivadas —C— con el fin de analizar las consecuencias de sus creencias) y también por reestructuración (diálogo socrático, contraste de representaciones alternativas). En general el tratamiento consta de tres fases: 1. Identificación de pensamientos perturbadores (B) así como de los acontecimientos que los disparan (A) y sus consecuencias conductuales y emocionales (C) mediante autobservaciones, registros, técnicas narrativas, etc. 2. Cambio intelectual, por el que el paciente reinterpreta sus problemas y los relaciona con sus creencias y pensamientos, comprendiendo el carácter irracional de estos, es decir su escasa fundamentación empírica y el sesgo que producen en su visión de sí mismo, de los demás y del mundo. 3. Cambio emocional y comportamental, por el que el paciente comienza a manejar representaciones racionales, alternativas a sus creencias irracionales, apoyándose en cuestionarios y hojas de registro, con el objetivo de lograr reconstruir sus creencias y, al hacerlo, comprobar cómo desaparecen las respuestas emocionales y las conductas perturbadoras. Este planteamiento racionalista —según el cual el conocimiento de las ideas 361 racionales favorecerá en sí mismo el cambio de creencias— es uno de los aspectos más discutibles de la teoría racional-emotiva de ELLIS (para una crítica de la misma véase por ej., DAVID y cols., 2005), al igual que la idea de que ese cambio puede conducir a la simple sustitución de las ideas irracionales por las nuevas creencias (MILTENBERGER, 2012). Sin embargo se trata de un modelo que muestra que es posible abordar el cambio personal desde un acercamiento constructivista, basado en el aprendizaje por reestructuración, no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico y empírico, ya que la intervención racional-emotiva parece tener una eficacia clínica aceptable no solo en diferentes ámbitos clínicos (por ej., GHASEMIAN, D’SOUZA y EBRAHIMI, 2012; LYONS y WOODS, 1991), incluso con niños y adolescentes (GONZÁLEZ y cols., 2004), pudiéndose aplicar también mediante intervención virtual (MURE´SAN, MONTGOMERY y DAVID, 2012). Se ha usado también en otros dominios de cambio personal, ya sea en organizaciones (DAVID y SZAMOSKOZY, 2011), en el deporte (TURNER y BARKER, 2013) o incluso en la formación de los propios estudiantes de psicología (RYAN, BLAU y GROZEVA, 2011). Esta eficacia relativa es comparable a la obtenida por otras terapias constructivistas o de reestructuración, como las antes mencionadas (véanse por ejemplo los recientes metanálisis de CUIJPERS y cols., 2014; WERSEBE, SIJBRANDIJ y CUIJPERS, 2013 o la revisión de HAYES y cols., 2011), lo que no impide considerar también las ventajas y los límites del aprendizaje por reestructuración. Ventajas y límites del aprendizaje por reestructuración El aprendizaje por reestructuración es seguramente la forma más potente de cambiar nuestras representaciones en un dominio, es decir la que produce resultados más duraderos y transferibles, dos criterios esenciales para un buen aprendizaje (POZO, 2008). Según hemos visto la reestructuración no solo cambia nuestra representación de los objetos o contenidos que componen un dominio y nuestra perspectiva de esos objetos, sino que nos cambia a nosotros mismos como agentes de conocimiento y de acción. Supone un cambio de identidad cognitiva o personal que cala muy hondo en nosotros, incluso más allá de nuestras representaciones, llega hasta los huesos, hasta nuestra estructura psicológica. Pero al ser un cambio tan profundo y radical, es también muy costoso en recursos cognitivos y cantidad y calidad de práctica, otro de los criterios, en este caso pragmático, que define a ese buen aprendizaje (POZO, 2008). Por tanto al ser tan costoso, y apoyarse como hemos visto en aprendizajes por crecimiento y por ajuste previos, la reestructuración es un proceso con efectos amplios y extensos pero que solo puede tener lugar de forma ocasional. No todos los días puede uno caerse del caballo camino de Damasco, como le sucediera a San Pablo, ni cambiar cada semana, ni cada año, su “teoría del yo”, los principios implícitos en que sustenta su autoconcepto y sus 362 interacciones con los demás. De hecho, el cambio por reestructuración es tan complejo y difícil que lo que suele suceder es justamente lo contrario, que no llegue a producirse el cambio por reestructuración aun cuando sea necesario, ya que al ser tan exigentes las condiciones para que se produzca y al haber tanta resistencia del sistema cognitivo implícito a ese cambio, la inercia representacional suele dar lugar a esos modelos mixtos, esas síntesis de creencias (RODRIGO, 1993; VOSNIADOU, 2013), que acaban por aguar o descafeinar esos cambios radicales, al reinterpretar los nuevos modelos en función de las propias teorías implícitas en lugar de hacerlo al revés, como veremos a continuación al ilustrar el aprendizaje explícito en diferentes dominios, como el aprendizaje de la química o de la propia psicología. De hecho, hemos visto que mientras el diseño de contextos de aprendizaje formal no es una condición necesaria para muchos aprendizajes por crecimiento, que se producen sin necesidad de que alguien diseñe situaciones o tareas con el fin de que se produzca ese enriquecimiento representacional —aunque en otros casos, como la modificación de conducta o el cambio de actitudes sí suele haber un diseño cultural intencional—, en el caso del aprendizaje por ajuste la intervención por medio de contextos de aprendizaje formal sí suele ser una condición necesaria aunque no siempre suficiente para lograr los cambios deseados. Por el contrario, en el aprendizaje por reestructuración esa intervención es aún más exigente de forma que siendo necesaria no suele ser suficiente. Podríamos pensar esta influencia de la intervención en el aprendizaje explícito en términos similares a los tres tipos de funciones epistémicas que hemos atribuido a las representaciones externas en la transformación de la mente (MONEREO y POZO, 2007; PREMACK y PREMACK, 2004): a) Extensión: algunas funciones y representaciones, en la medida en que se apoyan en la mente implícita “natural”, se desarrollan o completan sin apenas requerir presiones ambientales específicas, en algunos casos en ámbitos de aprendizaje informal y en otros en situaciones de aprendizaje formal, que suelen ser suficientes para lograr estos aprendizajes. Se corresponderían con las funciones de tipo 3 en el modelo de RIVIÈRE (2003b). Hemos visto cómo algunas representaciones externas, incluso ciertas propiedades de los sistemas externos de representación, se adquieren por crecimiento y se naturalizan, adecuándose al funcionamiento de la mente primaria implícita. b) Modificación: otras funciones y representaciones solo se construyen en la medida en que se produzcan ciertas condiciones sociales o ambientales restringidas, usualmente en forma de organización social de espacios de aprendizaje formal, ya que requieren ajustar las estructuras conceptuales y los modos de funcionar de la mente implícita, aunque son básicamente compatibles con ella. Se corresponderían con las funciones de tipo 4 en el 363 modelo de RIVIÈRE (2003b). Las funciones o niveles más elementales de la comprensión lectora o del dominio de sistemas matemáticos o de notación musical serían ejemplos de ello. c) Reconstrucción: finalmente existen funciones y representaciones que solo se construyen en la medida en que existan intervenciones sociales específicamente diseñadas para ello, y aun así resultan difíciles de lograr si ese diseño no cumple con ciertas condiciones. Este proceso de reconstrucción está doblemente restringido, no solo por el funcionamiento de la mente primaria, que es necesario redescribir representacionalmente en ese dominio, sino por las propias restricciones de la situación de aprendizaje formal. Se trataría de aquellas funciones de tipo 5, que planteábamos más allá de la clasificación de RIVIÈRE (2003b). Los ejemplos de cambio conceptual y personal, así como los niveles más complejos de la comprensión lectora serían ejemplos de esta costosa y difícil reconstrucción de la mente por medio de la intervención y el diseño de contextos de aprendizaje formal explícitamente dirigidos a este tipo de cambio. Hay diversos ejemplos de la dificultad de este cambio por reestructuración, de cómo por ejemplo a pesar de años y años de intervención formal, por ejemplo en contextos educativos, los adolescentes siguen teniendo una comprensión lectora muy limitada, como reflejan periódicamente los datos de los informes PISA pero también otras muchas investigaciones ya mencionadas. Incluso los estudiantes universitarios siguen teniendo dificultades de comprensión lectora (CARLINO, 2012; MATEOS, 2009; VILLALÓN y MATEOS, 2012), pero también en la escritura académica (CASTELLÓ, 2009; SOLÉ y cols., 2005), o en el uso de representaciones graficas (PÉREZ ECHEVERRÍA, POSTIGO y MARÍN, 2010; PÉREZ ECHEVERRÍA, POSTIGO y MARÍN, 2013). Hay también datos numerosos de que no solo los adolescentes sino incluso los estudiantes universitarios en su propia área de especialidad, no han logrado el cambio conceptual requerido para comprender los principios y conceptos esenciales del mismo (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005) e incluso de que los propios profesores que enseñan esa materias en contextos de educación formal tienen una comprensión limitada de las mismas (BURGOON, HEDDLE y DURAN, 2011; FLORES y cols., 2000). En el próximo apartado, que se ocupa del aprendizaje explícito en los dominios nucleares del conocimiento humano, veremos algunos ejemplos de estas dificultades. Por tanto lograr el aprendizaje por reestructuración requiere superar las resistencias al cambio del sistema cognitivo implícito, lo que a su vez demanda diseñar de modo intencional situaciones que favorezcan o induzcan ese cambio. Como hemos ido viendo, las formas más complejas de aprendizaje explícito requieren procesar y contrastar representaciones alternativas, afrontar conflictos cognitivos y personales y resolverlos mediante un cambio de las propias 364 representaciones. Sin embargo la mente primaria implícita, según vimos en el Capítulo IV, y con ella las primeras funciones explícitas, que se limitan a extender o prolongar sus funciones, aborrece el error o el conflicto, solo aprende del éxito y cuando se encuentra con un posible error mira para otro lado o lo niega. En el Capítulo II (Tabla 2.1 en la pág. 67) veíamos los ocho niveles de respuesta ante los datos anómalos propuestos por CHINN y BREWER (1998, 2001). Podemos retomarlos como ejemplo de las resistencias explícitas tanto al cambio conceptual como personal (ver Tabla 7.16). Como puede verse, los cuatro primeros tipos suponen claramente un aprendizaje por crecimiento, centrados en el objeto o contenido, al negar o suprimir esas representaciones que entran en conflicto con las propias teorías implícitas, aceptándolas en el mejor de los casos como “excepciones que confirman la regla” mediante explicaciones ad hoc. Las tres siguientes responderían a distintos niveles de aprendizaje por ajuste, al explicitar ya la propia actitud o mirada representacional, desde la reinterpretación o asimilación de los nuevos conocimientos a los modelos existentes, que daría lugar a esas síntesis de creencias o modelos mixtos, hasta dejar en suspenso el cambio o modificar parcialmente las propias estructuras conceptuales. Solo el último nivel de respuesta, la modificación radical de esas estructuras de conocimiento previo, se correspondería con lo que aquí hemos llamado aprendizaje por reestructuración, con una plena explicitación de todos los componentes (objeto, actitud, agencia). Si entendemos con PETROSINO (2006) que para llegar a las respuestas más complejas hay que haberse enfrentado a numerosos conflictos previos mediante respuestas más conservadoras o menos transformadoras —aunque obviamente no haya que recorrer toda esa escalera peldaño a peldaño y en ese orden— comprenderemos lo difícil que resulta, desde el punto de vista cognitivo pero también emocional y personal, el aprendizaje por reestructuración en forma de cambio conceptual o personal. Tabla 7.16. Grado de cambio representacional producido por las respuestas ante los datos anómalos según el modelo de CHINN y BREWER (1998, 2001) ¿Reconoce el conflicto? ¿Acepta validez? ¿Acepta dominio? ¿Asimila (reinterpreta)? ¿Modifica? 1. Ignora No — — — — 2. Rechaza Sí No — — — 3. Expresa incertidumbre Sí No sabe — — — 4. Excluye Sí Sí No — — 5. Reinterpreta Sí Sí Sí Sí — Sí Sí Sí No Suspende 6. Mantiene en 365 suspenso Sí Sí Sí No Suspende 7. Modifica parcialmente Sí Sí Sí No Parcialmente 8. Modifica totalmente Sí Sí Sí No Sí Por tanto, una intervención dirigida a fomentar el aprendizaje por reestructuración debe asumir que se trata de un proceso lento y costoso, en el que la confrontación con un conflicto representacional —sea empírico o teórico— será una condición necesaria pero no suficiente para lograr el cambio deseado, de forma que una vez más será necesario integrar las formas menos costosas o más simples del aprendizaje explícito para llegar a esa reestructuración. Pero además de promover conflictos, mediante solución de problemas, estructuras dialógicas, aprendizaje cooperativo, tareas que requieran gestión metacognitiva y autonomía en el aprendizaje, etc. (POZO, 2008; MAYER y ALEXANDER, 2011; SAWYER, 2006), hay que diseñar actividades que promuevan una gestión explícita de esos conflictos desde los tres procesos antes mencionados (reestructuración, explicitación progresiva e integración jerárquica). Así, hay que proveer nuevas estructuras o marcos conceptuales, teorías o modelos más complejos que puedan diferenciarse y contrastarse con las estructuras de conocimiento previo, como hemos visto por ejemplo en el caso del cambio personal a partir del modelo de ELLIS (1971; ELLIS y DRYDEN, 1987) o en el cambio conceptual para la formación de expertos. Pero esos nuevos modelos o teorías, mediados por sistemas culturales de representación, deben servir para promover una explicitación de las propias representaciones, ya sean como un conjunto de creencias irracionales sobre uno mismo o sobre la caída y el movimiento de los objetos, que vaya más allá de esa supresión o negación inicial, hacia la suspensión y finalmente redescripción representacional de esos modelos previos. Ese proceso deberá apoyarse además de forma paciente y gradual en una integración jerárquica no solo de las formas de aprender, o en las respuestas graduales a esos conflictos, según la taxonomía de CHINN y BREWER (1998), sino de las propias representaciones, ya que según vimos a partir de KARMILOFF-SMITH (1992) el acceso a las representaciones más complejas (E2/E3) no elimina las representaciones implícitas (I) previas, sino que las reconstruye. Vemos por consiguiente que tanto el cambio conceptual como el cambio personal, interpretados y promovidos como un tipo de aprendizaje por reestructuración, en cuanto funciones de tipo 5 más allá de la clasificación original de RIVIÈRE (2003b), requieren una intervención dirigida explícitamente a impulsar los procesos que hacen posibles esos cambios. Pero antes de ocuparnos de la organización social y cultural de los espacios de aprendizaje en el Capítulo 366 aquellos dominios nucleares de la mente, la física intuitiva y la psicología intuitiva, para ilustrar cómo cambia nuestra representación de los mismos, ya sea en lo conceptual o en lo personal, como consecuencia de los procesos de aprendizaje explícito. Dominios en el aprendizaje explícito: El retorno a los dominios nucleares de la mente Cuando analizamos los ámbitos o dominios del aprendizaje implícito en el Capítulo IV, diferenciábamos entre tareas arbitrarias, de laboratorio, y tareas con significado, en contextos cotidianos, que nos remitían finalmente a los dominios nucleares, las representaciones encarnadas esenciales de la mente humana. Aunque pueden dar lugar a clasificaciones más diferenciadas, reducíamos esos dominios nucleares a dos: la representación de los objetos (o física intuitiva) y la representación de las personas (o psicología intuitiva). En el caso de aprendizaje explícito también existen tareas arbitrarias, de laboratorio —recordemos que dejamos a EBBINGHAUS encerrado aprendiendo e intentando recordar sílabas sin sentido— solo alcanza la forma más elemental de aprendizaje explícito, el crecimiento, ya que tanto el ajuste como la reestructuración implican una reelaboración de significados y por tanto no puede haber un aprendizaje explícito complejo, o si se quiere un aprendizaje constructivo, con tareas arbitrarias, sin significado, lo que explica una vez más la exclusión de estos tipos de aprendizaje la psicología experimental clásica, alérgica a los contenidos, la cultura y la conciencia (POZO, 2001), sin los cuales el aprendizaje constructivo no tiene sentido. Así que en este apartado me detendré solo en contextos o dominios con significado y dentro de ellos retomaré aquellos dominios nucleares que ya analicé en relación con el aprendizaje implícito, en términos de representaciones encarnadas, con el fin de ayudar al lector a relacionar ambos tipos de representaciones, las teorías implícitas y explícitas en esos dominios, de tal forma que se haga más fácil percibir el cambio producido de unas a otras. Dado que los procesos implicados son los que vengo analizando a lo largo de este extenso capítulo, me limitaré a mostrar los cambios representacionales esenciales en cada dominio en función de las tres características que atribuía en su momento a aquellas teorías implícitas (realismo intuitivo, representación en términos de estados y relaciones causales lineales), que no es casualidad que sean los tres principios en los que se sustentan las teorías implícitas en la Tabla 7.14 de la pág. 351 y las tres dimensiones esenciales del cambio conceptual en cada uno de esos dominios. 367 De la física intuitiva al conocimiento científico De los muchos ámbitos del conocimiento científico en los que pueden estudiarse los procesos de cambio conceptual (por ej., LIMÓN y MASON 2002; POZO y FLORES, 2007; SCHNOTZ, VOSNIADOU y CARRETERO, 1999; VOSNIADOU, 2008), ilustraré esos procesos con el aprendizaje de la química y en concreto con la reestructuración del conocimiento sobre la naturaleza de la materia desde las teorías implícitas iniciales, basadas en las representaciones encarnadas, según las cuales el mundo está compuesto por objetos sólidos, que ocupan un espacio y pueden contarse o enumerarse, hasta la comprensión de la teoría cinéticomolecular, que constituye hoy en día un contenido básico de la alfabetización científica en la educación para todos. El cambio conceptual en la adquisición del conocimiento sobre la naturaleza de la materia De acuerdo con los rasgos de nuestra física intuitiva, basada en el aprendizaje implícito de representaciones encarnadas, y de los principios que subyacen a las teorías implícitas, la representación intuitiva sobre la naturaleza de la materia (de qué están hechas las cosas, cómo están conformadas, cómo se relacionan y cómo cambia su apariencia física) asume que la materia es tal como la vemos, es decir estática y continua y que para que se produzcan cambios en su apariencia debe actuar un agente externo que modifique su estado actual (ver Tabla 7.17) (POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998). Pero frente a esta representación macroscópica de la materia, basada en la atribución de las propiedades observables a los objetos, el conocimiento químico ha elaborado modelos que, como la teoría cinéticamolecular, redescriben esa experiencia encarnada, sensorial, en términos de un sistema de partículas en continuo movimiento e interacción, separadas entre sí por un espacio vacío, en el que no hay nada, para cuya comprensión es necesario no solo suspender nuestra visión del mundo (¿qué significa que no hay nada?) sino reconstruir nuestras experiencias sensoriales por medio de ese nuevo sistema de representación que, según puede verse fácilmente, tiene las propiedades que en la Tabla 7.13 (pág. 347) caracterizaban al conocimiento experto o avanzado, como una mayor diferenciación conceptual, principios abstractos integradores, mayor consistencia teórica, mayor complejidad conceptual así como requerir un cambio de perspectiva, de lo macroscópico a lo microscópico. Tabla 7.17. El cambio conceptual en el aprendizaje de la química (adaptada de POZO y GÓMEZ CRESPO , 1998) PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS 368 REALISMO INGENUO La materia es continua y estática, tal como la percibimos, de forma que entre las partículas que la componen hay otras partículas. Rechazo de la idea de movimiento intrínseco y del vacío (representación macroscópica). REALISMO INTERPRETATIVO CONSTRUCTIVISMO Hay cosas que no podemos ver, como las partículas, que tendrán las mismas propiedades de lo que vemos por lo que se atribuyen propiedades macroscópicas a las partículas. La Química proporciona diferentes modelos para interpretar la realidad, como el modelo cinético molecular, según el cual la materia está compuesta de partículas separadas entre sí por un espacio vacío, en el que no hay nada (representación microscópica). PRINCIPIOS ONTOLÓGICOS ESTADOS Las partículas que componen la materia están estáticas a no ser que haya una fuerza externa que actúe sobre ellas. En los distintos estados de agregación (gases, líquidos, sólidos, el funcionamiento de las partículas es distinto. PROCESOS Los cambios entre estados, o de propiedades, se explican a través de procesos causales debido a la acción de agentes externos, de naturaleza sobre todo macroscópica. SISTEMAS Los distintos estados de agregación responden a un mismo tipo de interacción entre las partículas como parte de un sistema en equilibrio dinámico. PRINCIPIOS CONCEPTUALES HECHOS CAUSALIDAD MÚLTIPLENEAL INTERACCIÓN La materia es tal como se ve: continua y estática. Las partículas tienen las mismas propiedades del sistema macroscópico al que pertenecen. Cambios causados por un agente externo que actúa de modo unidireccional. Cambios causados por varios agentes que suman sus efectos, pudiendo influirse mutuamente pero siempre de modo unidireccional. La materia se concibe como un sistema de partículas en interacción en continuo movimiento intrínseco en búsqueda de estados de equilibrio. Por tanto el aprendizaje del conocimiento químico requerirá un verdadero cambio conceptual, basado en un proceso de reestructuración que, según vimos, implica tres dimensiones: el cambio epistemológico (de representar el mundo tal como lo percibimos a asumir que el conocimiento se basa en modelos que transforman nuestra percepción de él, que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros, según la frase de Koffka), el cambio ontológico (de centrarse en los estados, en los objetos, a redescribir estos en función de sistemas de equilibrio dinámico, que darían cuenta de los distintos estados de agregación de la materia, sólidos, líquidos y gases) y el cambio en las estructuras conceptuales (de la causalidad lineal según la cual las partículas de un objeto se mueven si alguien agita el recipiente que las contiene a la idea de movimiento intrínseco como interacción, en una búsqueda continua del equilibrio). Sin embargo, los estudios muestran que este cambio conceptual en el aprendizaje de la química es sumamente difícil, de tal forma que las concepciones iniciales de los estudiantes, basadas en esa representación 369 macroscópica, encarnada, apenas cambian, produciéndose un aprendizaje por crecimiento, pero una comprensión y una reestructuración muy escasas, no solo entre los estudiantes de secundaria sino incluso entre estudiantes universitarios de Química (GÓMEZ CRESPO y POZO, 2001, 2004; GÓMEZ CRESPO, POZO y GUTIÉRREZ JULIÁN, 2007, 2013; POZO y GÓMEZ CRESPO, 1998, 2005; POZO, GÓMEZ CRESPO y SANZ, 1999; POZO, GUTIÉRREZ JULIÁN y GÓMEZ CRESPO, enviado). En general hay dificultades para aceptar la idea del movimiento intrínseco y sobre todo la del vacío o discontinuidad de la materia, siendo víctimas del horror vacui que caracteriza a nuestra mente encarnada, que se representa el mundo en términos de objetos, por lo que no puede aceptar la idea de la nada (es interesante que el cero, otra invención cultural análoga al vacío según BARROW , 2000, se acepta más fácilmente en la medida en que se naturaliza como parte del sistema de representación y como tal se objetiva, se convierte en un objeto real; en este libro el lector puede ver muchas veces el 0, ¿pero cómo ver o representarse la nada?). De hecho los intentos de comprensión, suelen conducir más que a una redescripción de la teoría implícita en términos de la teoría científica, a una asimilación de los modelos científicos a las propias teorías implícitas (POZO y GÓMEZ CRESPO, 2005; POZO, GÓMEZ CRESPO y SANZ, 1999), de forma que en lugar de explicar la apariencia macroscópica en términos microscópicos se atribuyen a las partículas las propiedades de la materia observable, dando lugar a esos modelos mixtos o de síntesis de creencias, que no son capaces de integrar jerárquicamente ambas formas de conocimiento y que, en el caso de la química, dan lugar a ideas tan pintorescas como que las partículas del agua están mojadas o que las partículas de un objeto verde son verdes, o que las partículas de un sólido están inmóviles mientras que las de los gases se mueven o, uno de mis ejemplos favoritos, que las partículas del agua están quietas pero las de la coca cola sí se mueven (GÓMEZ CRESPO, POZO y GUTIÉRREZ JULIÁN, 2013). De esta forma, dada su resistencia al cambio, más que de concepciones previas o alternativas, como suele hablarse en los estudios sobre didáctica de la ciencia (POZO, 1993), podríamos hablar casi de las inmaculadas concepciones implícitas, que apenas se ven alteradas incluso tras años de instrucción en Química, hasta el punto de que cuando se plantea un problema complejo que para ser explicado requiere el uso de esos modelos microscópicos de partículas en continua interacción separadas por un espacio vacío (véase la tarea descrita en la Tabla 7.18), los graduados en Química no difieren de las personas no expertas en esa área en el uso de representaciones microscópicas en sus explicaciones (POZO, GUTIÉRREZ JULIÁN y GÓMEZ CRESPO, enviado). Pero este mismo estudio no solo corroboró la dificultad del cambio conceptual en química sino también otros rasgos importantes del proceso que tiene lugar cuando esas representaciones cambian. Así, incluso las personas que lograban dar explicaciones en términos 370 microscópicos, enfrentadas a una primera situación cotidiana aparentemente no problemática (¿qué sucedería con el globo cuando se extrajera aire del bote?), recurrían inicialmente a sus teorías implícitas macroscópicas para dar cuenta de ella (prediciendo que no pasaría nada o que subiría y bajaría con el movimiento del émbolo). Solo descendían al nivel microscópico cuando se enfrentaban a una situación conflictiva (¡el globo se dilataba!), unos datos anómalos en el sentido de CHINN y BREWER (1998) contrarios a sus predicciones macroscópicas, mostrando que el cambio conceptual en química no supone sustituir unas representaciones por otras, sino que la representación macroscópica sigue ahí, por más que aprendamos química. Son las metas de la tarea, pragmáticas o epistémicas, la pregunta que nos hacemos (¿qué pasará? o ¿por qué ha pasado eso?) la que nos lleva a analizar el problema a un nivel representacional u otro (POZO, GÓMEZ CRESPO y SANZ, 1999). Igualmente este estudio mostró una vez más la importancia de los sistemas externos de representación ya que solo las personas que fueron capaces de reformatear sus representaciones en términos del modelo cinético-molecular lograron dar cuenta de la situación (POZO, GUTIÉRREZ JULIÁN y GÓMEZ CRESPO, enviado). También mostró que esa representación microscópica requiere ir más allá de la causalidad lineal entre dos objetos (la acción directa del émbolo sobre el globo en la que se centran las representaciones encarnadas) e incluso de una causalidad múltiple en cadena (cómo la acción del émbolo afecta al aire dentro del bote y como este a su vez influye en la dilatación el globo), sino que exige comprender la situación en términos de tres sistemas (el aire en la habitación, en el recipiente y en el globo) en búsqueda de un estado de equilibrio dinámico entre sus presiones relativas (en palabras de un participante “hemos sacado partículas del bote, antes el número de choques entre las partículas contra la pared del globo igualaba exactamente a los choques que había contra la misma superficie desde dentro... al sacar aire hemos disminuido el número de partículas de fuera por unidad de volumen y eso hace aumentar el volumen del globo, de tal modo que la cantidad de partículas por unidad de volumen es la misma dentro que fuera”) (POZO, GUTIÉRREZ JULIÁN y GÓMEZ CRESPO, enviado). Tabla 7.18. Tarea utilizada por POZO , GUTIÉRREZ JULIÁN y GÓMEZ CRESPO (enviado) Tenemos un bote de paredes rígidas, de los que se usan para conservar alimentos, que tiene una tapa en la que hay un orificio al que puede aplicarse una bomba. Se introduce un globo hinchado con aire en el recipiente, se tapa y se pide a la persona que prediga qué sucederá en el recipiente, y en concreto con el globo, cuando apliquemos la bomba varias veces, subiendo y bajando repetidamente el émbolo. A continuación se realiza la experiencia, se observa que el globo se expande o aumenta de volumen y se pide a la persona que explique lo sucedido y se realizan diversas preguntas sobre los cambios que tienen lugar dentro y fuera del globo (por ej., por qué ahora no puede abrirse el bote, qué sucederá cuando se abra, etc.) Tras abrir el recipiente y pedir de nuevo una explicación de lo sucedido se realiza el mismo proceso pero esta vez con un globo lleno agua, pidiendo explícitamente para concluir una explicación de la diferencia entre lo sucedido con el globo cuando tenía aire (aumento de volumen) y cuando tiene agua (no hay cambios aparentes). 371 Pero a pesar de que el cambio conceptual o reestructuración del conocimiento químico sea un proceso complejo, es posible lograrlo mediante estrategias didácticas adecuadas, como ha mostrado GÓMEZ CRESPO (2008) mediante un diseño instruccional basado en esa redescripción representacional de las teorías implícitas por medio de las teorías científicas. La intervención se apoyó en estrategias didácticas que no solo diferenciaban entre los niveles de representación macroscópico y microscópico sino que, usando por ejemplo simulaciones mediante ordenador u otras representaciones simbólicas, realizaban continuas actividades en las que se precisaba transitar del nivel de representación macroscópico al microscópico (imaginando o representando la estructura corpuscular de la materia observada) o a la inversa (imaginando la apariencia que tendría un objeto a partir de su estructura molecular), concibiendo en suma el aprendizaje como un diálogo entre modelos o niveles de representación que pueden integrarse jerárquicamente (GÓMEZ CRESPO, POZO y GUTIÉRREZ JULIÁN, 2004). De la psicología intuitiva al conocimiento psicológico Al igual que en el caso del conocimiento sobre los objetos, o física intuitiva, también en la psicología intuitiva existen muy diversos contextos en los que puede analizarse el cambio representacional sobre otras personas o sobre nosotros mismos, como un proceso de reestructuración del conocimiento en este dominio. Algunas de esas situaciones remiten a procesos de cambio conceptual con contenido psicológico o social mientras que otras se vinculan más al cambio personal, así que presentaremos, de forma muy breve, un ejemplo de cada uno de estos contextos, uno más centrado en situaciones de aprendizaje formal o cambio conceptual, y otro en contextos de aprendizaje informal orientado al cambio personal. El cambio en las concepciones sobre el aprendizaje En los últimos años, como consecuencia en parte de la necesidad de cambiar las prácticas de aprendizaje formal en el marco de la nueva cultura del aprendizaje, que abordaremos en el próximo capítulo, ha habido un interés creciente en estudiar las representaciones que diferentes agentes (niños, padres y madres, maestros) tienen sobre los procesos de aprendizaje. Las formas de aprender y gestionar el conocimiento, y las propias demandas de aprendizaje, están cambiando de forma acelerada por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, pero también de las nuevas formas de organización social. Mientras tanto, las formas de aprender en contextos formales, y de ayudar a otros a aprender, han cambiado mucho menos, por lo 372 que es necesario repensar la cultura del aprendizaje en esos espacios y con ello las concepciones de quienes aprenden y de quienes enseñan. Hay muy diversos estudios recientes sobre las concepciones tanto de profesores (DUIT, WIDODO y WODZINSKY, 2007; KEMBER, 1997; MARRERO, 2009; RUBIE-DAVIES, FLINT y MC DONALD, 2011) como de alumnos (EDMUNDS y RICHARDSON, 2009). Estas concepciones pueden entenderse como teorías implícitas (APARICIO y Hoyos, 2007; CHEN y PAJARES, 2010; POZO y cols., 2006; RABANAQUE y MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, 2009; STRAUSS y SHILONY, 1994) surgidas a partir de la configuración de la teoría de la mente como marco representacional desde el que interpretar el acceso al conocimiento y el cambio del mismo por procesos de aprendizaje (HAIM, STRAUSS y RAVID, 2009; STRAUSS y ZIV, 2012; STRAUSS, ZIV y STEIN, 2002). Desde edades muy tempranas los niños elaboran ya teorías o modelos implícitos sobre el aprendizaje, como consecuencia tanto de sus experiencias en contextos de aprendizaje informal como de su cada vez más temprana inmersión en situaciones de aprendizaje formal. A los 4-5 años tienen ya una idea implícita de en qué consiste aprender o cómo se puede ayudar a otro niño a aprender (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010). Estos modelos incipientes cambian como consecuencia no solo del desarrollo cognitivo, sino sobre todo de las representaciones culturales, de los modelos y las prácticas sociales a los que se ven expuestos durante su larga vida como aprendices. Podemos resumir el cambio que tiene lugar en las concepciones sobre el aprendizaje, desde esas primeras teorías implícitas, muy cercanas a un conductismo ingenuo, hasta las concepciones más complejas y cercanas al constructivismo, identificando tres teorías implícitas principales (directa, interpretativa y constructiva) que una vez más difieren en los principios epistemológicos, ontológicos y conceptuales (Tabla 7.19). Tabla 7.19. El cambio conceptual en las concepciones del aprendizaje (a partir de POZO y cols., 2006) Principios Teoría directa Realismo ingenuo Aprender es hacer copias exactas o fieles de los objetos o contenidos del aprendizaje mediante la práctica con los mismos. Teoría interpretativa Teoría constructiva Realismo interpretativo Para aprender hay que gestionar una serie de procesos cognitivos que si se ejecutan bien aseguran hacer buenas copias. Constructivismo Aprender requiere construir modelos o representaciones que debe gestionar el propio aprendiz y que no se corresponden con el mundo que representan. Pluralismo Aunque no siempre se alcanza el conocimiento verdadero, siempre hay Perspectivismo En cualquier situación hay siempre múltiples perspectivas o representaciones posibles, aunque suele haber criterios para decidir cuál Epistemológicos Dualismo Todos los conocimientos son 373 verdaderos que otros. es la más adecuada dependiendo del contexto y de las metas. Ontológicos Estados El aprendizaje depende de una serie de estados o rasgos de las personas que se tratan como si fueran objetos del mundo real. Procesos El aprendizaje depende de la activación de una serie de procesos mediadores que pueden gestionarse externamente. Sistemas El aprendizaje es un sistema complejo de interacciones entre la actividad mental de la persona, el contexto y las metas que tiene la persona que aprende. Conceptuales Datos y hechos, unidos por causalidad lineal Hay relaciones lineales entre esos rasgos y los resultados de aprendizaje obtenidos. Causalidad múltiple Se multiplican los factores o variables que afectan al aprendizaje (tanto internos como externos) pero en el marco de modelos de causalidad unidireccional. Interacción entre componentes Los diversos factores internos y externos forman un sistema complejo en el que hay influencias mutuas y recursivas a diversos niveles. La teoría directa, que se encuentra ya en niños muy pequeños, de 3-4 años (SCHEUER, DE LA CRUZ y POZO, 2010; SCHEUER y cols., 2006a, 2006b), concibe el aprendizaje como una copia fiel de la realidad u objeto presentado. En su versión más elemental, esta teoría reduce el aprendizaje a la copia de resultados o conductas, sin la mediación de ningún proceso psicológico, por lo que esta teoría implícita se hallaría muy próxima a un cierto conductismo ingenuo, al entender el aprendizaje como un proceso asociativo o meramente reproductivo, por el que el aprendiz acaba por ser un espejo del mundo al que se enfrenta, de acuerdo con aquel principio de correspondencia al que en el Capítulo Primero se adherían los modelos conductuales del aprendizaje. Aprender es así imitar a la realidad, copiando ya sean conocimientos o acciones, de forma que la pedagogía implícita exigida es meramente transmisiva: basta con presentar los contenidos y objetivos de aprendizaje de la forma más nítida posible. En todo caso el aprendizaje depende de ciertos rasgos de la tarea y sobre todo de quien aprende, que se entienden como estados objetivos (el niño es inteligente, trabajador, perseverante, etc.) que de forma lineal causarían los resultados del aprendizaje. Como veremos en el próximo capítulo, y en parte repasamos ya al analizar la evolución en las formas de leer a lo largo de la historia, versiones más o menos sofisticadas de esta teoría han dominado durante muchos años, si no siglos, las prácticas educativas (CASE, 1996; OLSON y BRUNER, 1996; POZO, 2008), y aún pueden encontrarse larvadas en la forma en que bastantes profesores o instructores enseñan y, sobre todo, evalúan, asumiendo implícitamente que una fiel reproducción de los contenidos enseñados es la mejor prueba de aprendizaje por parte de los alumnos. Poco a poco a esta teoría se van incorporando ciertas variables tanto de las condiciones (práctica, exposición a la ejecución de la acción y no solo a la acción ya acabada), como del aprendiz (edad, inteligencia, motivación, etc.) que van a 374 cobrar un peso mayor como procesos mediadores en la teoría interpretativa, según la cual el aprendizaje es el resultado de la actividad personal del aprendiz, mediante diversos procesos cognitivos (motivación, atención, aprendizaje, memoria, etc.). Sin embargo, se sigue asumiendo que la meta o función del aprendizaje es lograr copias lo más exactas posibles de la realidad (PÉREZ ECHEVERRÍA y cols., 2001; POZO y cols., 2006). Según esta teoría, el aprendizaje sigue teniendo por meta reflejar la realidad, pero esto casi nunca es posible con exactitud ya que requiere la puesta en marcha de procesos mediadores por parte de quien aprende, que en muchos dominios hacen muy difícil, si no imposible, lograr copias exactas. Esta teoría coincide por consiguiente con la anterior en sus supuestos epistemológicos, al respetar la idea de la copia, pero asume que el aprendizaje es un proceso que exige una actividad mental por parte del aprendiz, de forma que en lugar de explicar el aprendizaje en términos de estados mentales, como en la teoría directa, se explica mediante procesos que implican ya explicitar una actitud, una forma de abordar, el objeto de aprendizaje. Si la teoría directa se asemejaba a un conductismo ingenuo, la teoría interpretativa estaría más cercana al procesamiento de información (STRAUSS y SHILONY, 1994). Como ha señalado CLAXTON (2008), el primer paso para cambiar las concepciones de aprendizaje es superar las explicaciones en términos de estados (no aprende porque no es inteligente o porque es vago) en favor de explicaciones en términos de procesos (no aprende porque no tiene las estrategias o la motivación adecuada) sobre los que se puede intervenir. Versiones ingenuas de esta teoría se encuentran en niños de 5-6 años. Un paso posterior es la interiorización de ese control o gestión, que da lugar a versiones más elaboradas que suelen encontrarse también en aprendices adultos y, sobre todo, en muchos profesores o formadores, que se esfuerzan en gestionar “desde fuera” la actividad cognitiva del aprendizaje, fijando ellos las metas, los motivos, gestionado la atención, etc. De hecho, esta teoría parece ser la dominante en diferentes niveles educativos (ver POZO y cols., 2006 para una presentación de diversos estudios). Esta teoría puede dar lugar además a muy diversas concepciones, pero todas ellas compartirán los supuestos comunes de que a) un aprendizaje es más eficaz cuando logra una reproducción más fiel, pero b) ello requiere una intensa actividad e implicación personal por parte de quien aprende. Es un aprendizaje activo, pero reproductivo. Sin embargo, esta teoría interpretativa, a poco que se enriquezca en sus contenidos, suele confundirse con una teoría constructiva, ya que comparte con ella el supuesto del carácter activo del aprendizaje, pero difiere en sus supuestos epistemológicos implícitos, ya que la concepción constructiva admite la existencia de saberes múltiples, al romper la correspondencia entre conocimiento y realidad. Y también difiere en la naturaleza de los procesos cognitivos postulados ya que 375 para que tenga lugar esa construcción es necesario que los procesos psicológicos se orienten más hacia la regulación del funcionamiento cognitivo del aprendiz que hacia la mera apropiación de un conocimiento previamente establecido. No se trata ya de interpretar una realidad existente —el conocimiento que debe aprenderse— sino de construir las funciones, procesos y representaciones que puedan dar cuenta de ese objeto de aprendizaje, de acuerdo con los supuestos de las teorías constructivistas del aprendizaje a las que se acerca. La teoría constructiva implica además un cambio ontológico (al concebir el aprendizaje no ya como un conjunto de procesos, sino, tal como se ha propuesto en este libro, como un sistema integrado de funciones cognitivas, culturales, etc.) y conceptual (al establecer relaciones más complejas entre los componentes del aprendizaje, que deben cambiarse de forma coordinada como parte de ese sistema). Con frecuencia resulta difícil diferenciar en el discurso y en las prácticas de aprendizaje la teoría interpretativa y la constructiva, lo que ayuda a explicar el éxito aparente (teórico) y el fracaso real (práctico) del constructivismo cuando se traslada a los contextos de aprendizaje formal (PÉREZ ECHEVERRÍA y cols., 2001). La teoría interpretativa sería una síntesis de creencias o modelo mixto, por el que tanto profesores como alumnos asimilan las ideas constructivistas a su propia epistemología realista, de forma que las representaciones previas, la motivación, el desarrollo cognitivo explicarían por qué el alumno no aprende —es decir porque no se apropia de modo reproductivo de la realidad—, convirtiéndose así en requisitos para el propio aprendizaje. Esta asimilación inadecuada del constructivismo —su reinterpretación en términos de una teoría más simple— no es extraña, sino que responde a un patrón que ya hemos ido viendo a lo largo de este capítulo por el que la nuevas representaciones se agregan a las viejas teorías, en gran medida implícitas, sin explicitar los diferentes principios en que se apoyan y como consecuencia de ello las concepciones más complejas, como acabamos de ver en el caso de la atribución de propiedades macroscópicas a las partículas que componen que la materia, se asimilan o reducen a las propiedades de teorías implícitas, y como tal se simplifican y pierden buena parte de su poder transformador tanto conceptual como cognitivo. Los resultados de diferentes investigaciones muestran en primer lugar que también en este ámbito las personas disponemos de diversas representaciones o niveles de representación, si bien esa pluralidad representacional permite identificar diversos perfiles personales al abordar el aprendizaje (por ej., BAUTISTA, PÉREZ ECHEVERRÍA y POZO, 2010; LÓPEZ-ÍÑIGUEZ, POZO y DE DIOS, 2014; MARÍN, SCHEUER y PÉREZ ECHEVERRÍA, 2013; MARTÍN y cols., 2014). En esos perfiles se identifica el carácter intermedio de la teoría interpretativa, que suele convivir con las otras dos teorías (directa y constructiva), que sin embargo no resultan compatibles entre sí (LÓPEZ-ÍÑIGUEZ, POZO y DE DIOS, 2014), dada la naturaleza 376 opuesta de los principios en que se apoyan. En general, tanto los estudios mencionados como otras investigaciones (por ej., LOO, 2013; MARTÍN y cols., 2005; POZO y cols., 2006) muestran que la teoría interpretativa suele ser la más frecuente, a pesar de que tanto alumnos, como sobre todo profesores, hayan sido expuestos a numerosas actividades de formación dirigidas a promover prácticas constructivistas, con éxito por lo que vemos limitado (ATKINSON y CLAXTON, 2000; CLAXTON, 2008), reflejando posiblemente la mezcla o síntesis entre las experiencias de aprendizaje vividas, más cercanas al conductismo y la transmisión directa —que han dado lugar a teorías implícitas basadas en los principios del realismo intuitivo— y los conocimientos simbólicos o formales recibidos, en forma de teorías explícitas, de fundamentación más o menos constructivista, de acuerdo con la orientación actual en esta área de investigación e intervención psicológica (BRANSFORD, BROWN y COKING, 2000; COLL, MARCHESI y PALACIOS, 2001; MAYER y ALEXANDER, 2011; OHLSSON, 2011; POZO, 2008; Ormord, 2012; SAWYER, 2006; SPITZER, 2002). Recordemos lo que sucedía en el aprendizaje de la química, donde el aprendizaje de modelos microscópicos choca con la experiencia cotidiana, basada en representaciones encarnadas de naturaleza macroscópica, de forma que al no diferenciar adecuadamente ambos tipos de representaciones en el aprendizaje, acaba por producirse una disociación contextual (en clase de química todo son moléculas, fuera de clase todo son objetos tridimensionales y continuos) o una síntesis de creencias, por la que se atribuyen propiedades macroscópicas a las partículas. En el caso de las concepciones sobre el aprendizaje el proceso es similar. El constructivismo teórico no concuerda con la experiencia encarnada, diaria, del aprendizaje en el que este se reduce a la explicitación y acumulación de contenidos, objetos, sin que se haga necesario explicitar la actitud (los procesos) o la agencia (la gestión metacognitiva de esos procesos). Piense si no el lector los años que lleva implicado en contextos de aprendizaje y cuántas veces a lo largo de esos años alguien, en lugar de proporcionarle contenidos u objetos de aprendizaje, le ha hecho pensar o reflexionar sobre al propio aprendizaje en sí, le ha ayudado a aprender, a conjugar el verbo en todas sus inflexiones y actitudes epistémicas, y le ha transferido así el control de su propio aprendizaje. No es extraño por tanto que una vez más, la mera exposición a esos modelos no asegure el cambio conceptual, y que exista una cierta disociación o al menos una distancia crítica entre las concepciones y las prácticas de aprendizaje, entre lo que se dice y lo que se hace, aunque la pauta de resultados es compleja (CLARÁ y MAURI, 2010; LOO, 2013; OLAFSON y SCHRAW , 2006; TORRADO y POZO, 2006; Turnbull, SCARANO y BONNEY, 2006). Para acercar la teoría y la práctica —las representaciones explícitas y las implícitas en este dominio— se necesita una 377 reflexión experiencial sobre el propio aprendizaje que ayude a reestructurar los principios en que se apoyan esas teorías implícitas. Ese aprendizaje reflexivo o metacognitivo debería basarse en actividades que promuevan el diálogo, la solución de problemas y la toma de decisiones sobre el aprendizaje, etc. (ver MARTÍN y CERVI, 2006; MATEOS y PÉREZ ECHEVERRÍA, 2006) y que por tanto, vayan más allá del objeto o los contenidos del aprendizaje, haciendo posible la explicitación de la actitud, es decir los procesos psicológicos mediante los que se aprende y la agencia del propio aprendizaje, fomentando la autonomía o gestión metacognitiva del propio aprendizaje, en definitiva la propia identidad como aprendiz, que como tal será el resultado no solo de un cambio conceptual, como el aquí analizado, sino de un cambio personal, con el que se cierra este capítulo. El cambio personal: La construcción de la identidad Hemos visto antes que desde un punto de vista constructivista, el cambio personal se entiende como una reestructuración del yo, de la propia identidad basada en procesos de explicitación progresiva. De hecho, a lo largo del libro hemos ido viendo cómo las diversas formas de comprender el aprendizaje humano —en términos implícitos o explícitos, asociativos o constructivos— tenían profundas implicaciones no solo sobre cómo aprendemos en dominios específicos, y sobre qué tipo de intervenciones favorecen esos aprendizajes, sino también sobre la forma de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, en suma sobre nuestra identidad personal. Al intentar entender cómo las personas nos representamos el yo, podemos una vez más situarnos en el continuo que va desde el funcionamiento implícito al explícito, con niveles progresivos de explicitación que se corresponderían con sentidos o funciones diferentes del yo. Así, DAMASIO (2010) identifica tres funciones distintas del yo, de la propia identidad, y por tanto también de la de los demás. Una primera función del yo es ser consciente de mi estado mental actual, aquí y ahora (de que está sonando música de Purcell mientras escribo, del sonido de las teclas, de que hace un día de sol espléndido y yo aquí encerrado escribiendo… y, finalmente, de que soy yo quien siente todo eso). DAMASIO (2010) denomina yo central a la integración de ese conjunto de sensaciones que me dotan de una identidad actual, que me permiten acceder a mi estado representacional actual. Ese yo central estaría constituido por el conjunto de sensaciones que experimento aquí y ahora, en forma de representaciones encarnadas, de los cambios que se producen en el ambiente externo e interno del organismo. El yo se representa por tanto como un objeto, un contenido de la conciencia (DAMASIO, 2010). Pero hay una segunda función del yo más exigente que la de percibir mi estado de conciencia actual, que requiere anticipar mi estado futuro y planificar y 378 controlar las acciones para lograrlo. Este yo metacognitivo no solo es más complejo sino que aparece más tardíamente en el desarrollo individual así como en la historia evolutiva y es más vulnerable al deterioro cognitivo. Además de apoyarse funcionalmente en el yo central, va más allá de él, al poder viajar en el tiempo —recordando estados pasados y anticipando estados futuros— y al exigir también procesos de control para suprimir o limitar acciones presentes con el fin de dirigirse al pasado y al futuro. El yo ya no es solo un objeto sino un proceso o actitud con respecto a mi contenido consciente, a mi yo actual o central. Pero hay aún una tercera y aún más compleja función de identidad cognitiva, que sería la capacidad de tejer una identidad estable y continua a partir de esos flashes de identidad aquí y ahora, o a través del tiempo. La construcción del yo autobiográfico, que es con el que nos identificamos como agentes psicológicos, emerge en los niños en torno a los 4 años, muy ligada al acceso a la teoría de la mente y al resto de las metarrepresentaciones mediadas por el uso de sistemas simbólicos. Esta función del yo —que integra la explicitación de los tres componentes, objeto, actitud y agencia de nuestro conocimiento sobre nosotros mismos— supondría por tanto en términos de DIENES y PERNER (1999) la identidad o el autoconocimiento pleno, de forma que cuando alguien pierde esa identidad autobiográfica, como consecuencia de una amnesia o de algún trastorno neurodegenerativo, asumimos que ha perdido la esencia de su identidad, que en cierto modo ha dejado de ser él mismo. Sabemos que esa memoria autobiográfica es una construcción cultural (NELSON, 1996, 2014), que los niños elaboran noche a noche, cena a cena, mediante los recuerdos compartidos o implantados por los adultos en su mente. Sabemos también que es una narración, una historia o ficción, una representación, que cada uno de nosotros nos contamos a nosotros mismos para tener una identidad, para identificarnos, para construir un yo estable que atraviesa el espacio y el tiempo y nos hace sentirnos agentes, dueños de nuestra propia vida. Como dice VOLPI (2011, pág. 73) “el yo es una novela que escribimos, muy lentamente, en colaboración con los demás”. Pero por más ficticia o narrativa que sea, es una ficción que contribuye a modificar mis estados mentales futuros, mi identidad. Estas tres funciones del yo, que implican una complejidad y explicitación creciente que diferencia sin duda nuestra identidad cognitiva de la del resto de los animales, permanentemente atrapados en el yo central, en el aquí y ahora, conducen a experimentar fenomenológicamente una plena identidad personal que está ya presente desde los 4-5 años, pero cuyo significado, el sentido del yo, sigue evolucionando a lo largo de la vida como parte de un proceso de desarrollo y cambio personal. En este sentido, más allá, o más acá, de la construcción de las funciones de la identidad, podemos identificar también un cambio en los contenidos representacionales de la propia identidad, en el sentido 379 del yo, desde nuestras teorías implícitas más primarias sobre en qué consiste la identidad personal hasta los modelos más complejos, explícitos, o integradores. Con respecto al contenido representacional de la identidad —qué creemos que es el yo— podemos identificar también varias concepciones o “teorías del yo” (ver Tabla 7.20), del yo objetivado —que naturaliza una vez más ese yo inventado en forma de objeto— al yo contextualizado —que diversifica la identidad al representar explícitamente la actitud o perspectiva adoptada en diferentes situaciones— al yo integrador —que explícita el yo como la agencia que controla y regula esas múltiples identidades diferenciadas—, de forma que la construcción del yo requiere una vez más la explicitación progresiva de los componentes de la propia identidad, basada en procesos explícitos de aprendizaje por crecimiento, ajuste y reestructuración. Tabla 7.20. El cambio personal como una construcción progresiva de la identidad Principios El yo objetivado El yo contextualizado El yo integrador Realismo ingenuo Asumimos nuestra identidad y la de los demás como un objeto más del mundo real, un conjunto de rasgos bien definidos, estables e independientes del contexto. Realismo interpretativo Situamos nuestra identidad y la de los demás en contexto, de forma que se multiplica esas identidades estables, debilitando su carácter objetivo. Constructivismo Asumimos que nuestra identidad plural y la de los demás es una construcción, una ficción necesaria, en suma un modelo o representación de nosotros mismos. Dualismo Aceptación de yo individual, con una separación muy definida entre el yo y los otros. Pluralismo Asumimos una pluralidad de identidades variables para distintos contextos de fo
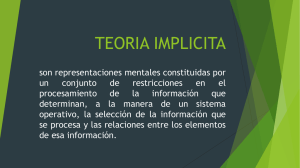

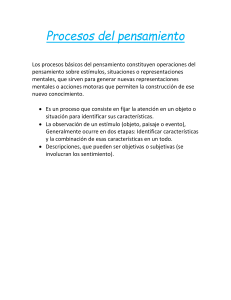
![1.2.2 [Proyecto, técnica, tecnología, ciencia.] En el](http://s2.studylib.es/store/data/006999358_1-70e31bd05d76e557bb75b88b150bb653-300x300.png)