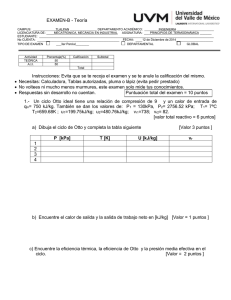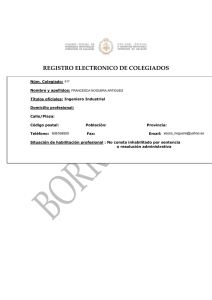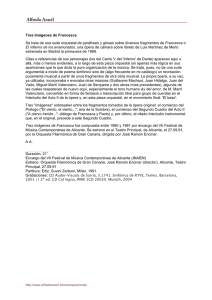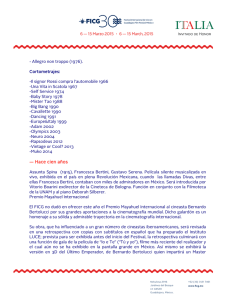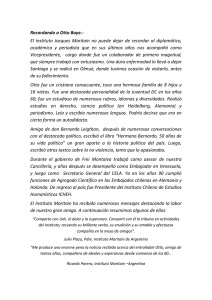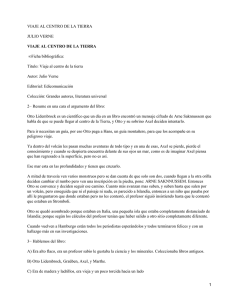LA MODELO RUSA Por Sergio Galarza A sus diecinueve años Francesca era una joven con los galones de una modelo abandonada en las fauces de una fantasía que, al derretirse como el plástico, apestaba a mierda. Sus padres la habían enviado a estudiar a un país donde sus compatriotas y, quizás alguna conocida, cargaban con la fama de prostitutas desde que triunfara la Perestroika. Al menos desde aquella época, Otto recordaba que las rusas pertenecían al universo de las mujeres sin inconvenientes a la hora de tirar. Nunca faltaba un conocido que le aseguraba haber tenido la mejor sesión maratónica de sexo con una ex-soviética, uno de los mitos sexuales que las parodias de la Guerra Fría y sus chicas anoréxicas florecidas en años recientes habían consolidado en sus aspiraciones desde tiempos adolescentes. Por ello, Francesca se convirtió en la compañera de piso que necesitaba aquella temporada. El verano se extinguía y se venían los días difíciles del frío, cuando apenas le daban ganas de bajar por una barra de pan en la panadería bajo su piso. Francesca acababa de dejar una habitación en otro barrio porque se llevaba pésimo con una norteamericana. El primer día que llegó al piso de Otto, le contó que cuando cruzaba miradas con la norteamericana era como si fuera a desatarse una nueva guerra mundial, y soltó una risa falsa. Su peinado era como el telón abierto de un teatro donde se representaba un intento de aliento para una mirada que se apagaba. Sus huesos asomaban bajo el cuello y vestía ropa diminuta si salía a la calle, pero se escondía bajo jerseys varias tallas más grandes que la suya cuando se quedaba en casa a mirar televisión. Otto cursaba el segundo año de un doctorado que no sabía si iría a servirle en algún momento de su vida. La empresa de su padre acababa de ganar una licencia para construir una carretera que se presentaba como un desafío en su país. Si todo iba bien, la construcción de la carretera sería el mejor negocio desde que su padre fundara la empresa. Otto no tendría que preocuparse por conseguir un empleo. Ni siquiera sus futuros hijos se verían en apuros si eran capaces de llevar una vida ordenada, o menos estridente que los caprichos de Otto en Madrid. Apenas se instaló en el piso que además habitaba una francesa invisible, Francesca hizo evidente su rutina. Se despertaba tarde la mayor parte de la semana, se bañaba y salía a pasear. Regresaba con una bolsa de comida para calentar en el microondas, también con unos litros de gaseosa y dulces. Entonces se sentaba a mirar la televisión y comía compulsivamente, como una máquina que necesitara estar enchufada a una manguera de combustible para vivir. Luego se volvía a bañar, siempre después de comer. Los días que la pereza apabullaba a Otto, su única distracción se convertía en calcular la velocidad de Francesca para tragar. Francesca llevaba tres años en Madrid. Había dejado su pueblo siendo una adolescente bajo el influjo de una modelo también rusa, famosa por sus depresiones anoréxicas. Lo había leído todo sobre aquella joven que compadecía por los escándalos que la acosaban como papparazis, pero al mismo tiempo la admiraba en las revistas de modas que compraba cada semana. Otto preparó una noche una comida típica de su país para Francesca, compró vino, gaseosas y una torta de chocolate. Para crear el ambiente adecuado puso el disco de Micah Denver, un crooner de Europa del Este que murió de un disparo en la cabeza en un supermercado de Norteamérica. Al cabo de una hora Francesca había repetido el plato de entrada y el segundo, había tomado dos litros de gaseosa y saboreaba la primera mitad de la torta. Su copa de vino era lo único que permanecía intacto. Otto la miraba comer, levantaba su copa hacia ella invitándola a beber, recibiendo a cambio una sonrisa, y maldecía su falta de tino para seducir a las mujeres. Si fallaba esta vez, ya serían tres las chicas que pasaban de él desde que rompiera con su novia. La primera se había metido a su cama con la ropa puesta y sólo permitió que le tocara los senos. La segunda le dijo que le recordaba a su hermano menor y eso fue todo. Cuando Francesca ya no pudo comer más torta, Otto empezó a lavar los platos. -¿Tienes un cigarro? -Sí, y el mechero está allí. -A veces no sé por qué fumo, mi padre lo hacía siempre después de comer, pero yo sospecho que lo hago porque todas las modelos fuman. La pequeña cocina se llenó de humo. Otto sabía que el plan había fracasado. -¿No te gusta el vino? -Es que el alcohol me cae mal, me gusta pero me cae mal, empiezo a hacer tonterías. Otto terminó de lavar y se encerró en su cuarto. *** Hacía un mes, desde antes que llegara al piso de Otto, que Francesa no conseguía ningún trabajo. Su tragedia eran los tres centímetros que le faltaban para alcanzar la estatura de una modelo de pasarela. Por ello las agencias seguían ofreciéndole sesiones para principiantes, trabajos mal pagados si es que eran pagados, y donde había que pelearse con estilistas que siempre querían experimentar con su cabello. Si la llamaban como anfitriona para un evento les decía que ya no hacía esos trabajos, harta de que los hombres se le acercaran como si fuera un maniquí que podían llevarse a la cama. De haber crecido tres centímetros más, Francesca estaba segura que no habría tenido que soportar a aquellos sujetos, ni siquiera por ser rusa. Francesca se preguntaba todas las noches si su modelo favorita habría tenido una mala racha alguna vez. La biografía que había leído de ella distaba mucho de la suya. Un cazador de talentos la había descubierto a los quince años en un museo de Madrid y a partir de entonces los flashes de los fotógrafos iluminaban su vida. Siguiendo sus pasos, Francesca había convencido a sus padres para que la matricularan en una universidad en Madrid. Ellos confiaban en que su hija única se convertiría en una administradora de negocios, o se casaría con un millonario. Sus primeras semanas en Madrid, Francesa las dedicó a visitar todos los museos. Fingía pasear distraída, contemplando a veces por horas un mismo cuadro. Al final sólo consiguió que unos cuantos viejos la invitaran a salir y que un vigilante la acosara hasta la puerta de salida. Pronto descubrió que las rusas sólo podían ser dos cosas en el mundo: deportistas o putas. Cuando alguien le preguntaba qué hacía en Madrid y ella respondía “estudio”, la miraban como si estuvieran cansados de las mentiras torpes. La primera vez que fue a una cita en una agencia de modelos, se sorprendió de que no hubiera nadie en la oficina. El conserje la había hecho pasar y allí estaba ella, con dieciséis años, unas botas que le cubrían las rodillas y un vestido que exageraba sus atributos. Un hombre que podía ser su padre entró por una puerta que parecía un espejo y la llevó a un despacho con sillones de cuero. Le explicó que ya había coordinado para que a la mañana siguiente le hicieran unas fotos, y que así podrían buscarle trabajos para revistas y campañas publicitarias. Pero antes, ella debía acostarse con él. Al comienzo Francesa no entendió la proposición. Sólo cuando el hombre la tomó por la cintura, supo que debía huir. Cuando Francesca recordaba aquel mal rato y miraba en su álbum los volantes publicitarios de pisos para inmigrantes, comida, rebajas de ropa y cosméticos, para los que había modelado, pensaba que si ese hombre no hubiera sido tan viejo entonces habría podido acostarse con él. *** Conforme pasaron las semanas el frío comenzó a arreciar. Un amigo le ofreció a Otto presentarle a una alemana que vivía en su piso, bajo la condición de que él le presentara a su compañera rusa. Así acordaron preparar una cena de parejas en el piso de Otto. El amigo llevó a la alemana, unos vinos y unos pasteles. En la cena, lejos de cohibirse por la presencia de extraños, Francesca arrasó con la comida y hasta tomó una copa de vino para sorpresa de Otto. Luego se encerró en el baño. -¿Está bañándose? -preguntó el amigo de Otto al escuchar que caía agua de la ducha. -Supongo. Es una maniática, siempre se baña después de comer -comentó Otto, mientras le servía más vino a la alemana que parecía un tanque de la segunda guerra mundial. Al rato escucharon la bulla de una secadora de pelo y Francesca apareció vestida para dormir. Otto y la alemana se despidieron y dejaron que su amigo se las arreglara. *** -Me la tiré, Otto. -No te creo, si yo vi que estaba por dormirse. -Seguramente lo hizo para que no te sintieras mal porque no quiere tirar contigo. -¡Y quién dice que me la quiero tirar! -Tampoco te pongas así. Entiendo que te molestes, sobre todo teniendo semejante lomo en casa, pero… -¡No te creo nada! -Allá tú si no quieres creerme. Lo único que te digo es que no sabes lo que te pierdes. *** Otto evitó a Francesca durante los días siguientes. Retomó las clases en la universidad y se acostó con una compañera del doctorado, una española cuya voz le recordaba al panadero que atendía bajo su piso. El rencor que acumulaba contra Francesca lo usaba para acusarla de puta mientras divagaba en clase. Si Francesca estudiaba, ¿por qué nunca la había escuchado hablar de su carrera? ¿Por qué nunca la veía salir de casa con libros? ¿Por qué se pasaba todo el maldito día tragando como una cerda y no engordaba? ¿Por qué nunca la veía salir de noche? ¿Acaso tenía miedo de encontrarse con uno de sus clientes? Puta. ¿Modelo? Ni cagando. Además las putas no tienen amigos y que él supiera, Francesca no conocía a nadie en Madrid y nunca había tenido novio. Una noche Otto llegó a casa después de beber con sus compañeros del doctorado. Francesca y la francesa invisible, de quien Otto ya ni se acordaba, miraban la televisión. Estaban hipnotizadas por un documental sobre el mundo de las modelos. Un médico explicaba las causas de la anorexia y la bulimia, enfermedades que eran sinónimos del glamour de la moda. El documental mostraba cuerpos raquíticos, chicas con la dentadura de un bebé y con caída de cabello. La francesa invisible cerraba los ojos a cada rato y Francesca no se perdía el menor detalle mientras vaciaba una caja de galletas. Ese fin de semana Francesca le pidió a Otto que la acompañara de compras. Parecía que, por fin, una agencia la contrataría para una campaña importante de una conocida marca de ropa. Francesca estaba alegre, pero Otto le dijo que ya tenía planes. El sábado por la tarde Francesca visitó una tienda donde había visto unos zapatos dorados. Se los probó y no le gustaron. Buscó otra cosa que pudiera comprar. Nada le llamó la atención. Estaba por retirarse cuando el guardia de seguridad la tomó del brazo y le pidió que la acompañara a los probadores. -Qué pasa. -Acompáñame y no digas nada, que hace rato te estoy siguiendo. -De qué habla. -Cállate y no me jodas. Francesca golpeó con su bolso al guardia y comenzó a gritar. Las dependientas y los clientes no atinaban a intervenir en el forcejeo, hasta que una cajera los separó y arrojó el bolso de Francesca a la calle. Por la noche Otto se sorprendió de que Francesca no comiera siquiera un dulce mirando la televisión. Se sentó frente a ella con una lata de cerveza y guardó silencio. -¿Me puedes invitar una? -le pidió al rato Francesca, señalando su lata. -Coge las que quieras, están en la nevera. Las cervezas duraron un programa de concursos, una película cómica y un documental sobre la inmigración subsahariana. -En mi cuarto tengo una botella de vino si quieres -sugirió Francesca. Abrieron la botella sobre la cama de Francesca y pusieron música. El cuarto tenía sólo una ventana que daba hacia el interior del edificio, a diferencia de la habitación de Otto, que contaba con un balcón. Francesca comenzó a recordar historias de su pueblo en Rusia, escenas de una infancia donde las pasarelas eran campos extensos que vestían las montañas. Otto aprovechó para abrazarla. Francesca lloraba y Otto le acariciaba el rostro, el cuello, los hombros, los senos. De pronto ella lo besó y le dijo no, no quiero, perdona. Otto trató de insistir pero Francesca había corrido al baño. Las paredes del cuarto estaban decoradas con fotografías de modelos famosas. Había unos cuantos peluches en un estante, mucha ropa desperdigada por el suelo y envolturas de golosinas. El álbum con los avisos publicitarios de Francesca descansaba sobre el velador. Mientras lo revisaba, Otto comprendió que aquella joven rusa de piel blanca y sueños vanos, jamás alcanzaría la gloria que perseguía desde la adolescencia. A sus diecinueve años, Francesca era como esos maniquíes que descansan sin brazos o piernas en el almacén de una gran tienda. Al abandonar el cuarto de Francesca, Otto se dirigió hacia el baño y pegó una oreja a la puerta. El agua caía de la ducha y una modelo rusa no paraba de llorar ** Francesca regresó a su país al mes siguiente. Su cuarto lo ocupó una mexicana que se iba de fiesta todas las noches. La empresa del padre de Otto se vio envuelta en una denuncia por corrupción de funcionarios, y le retiraron la licencia para la construcción de la carretera que aseguraría el bienestar de sus tres generaciones siguientes. Si algo había aprendido Otto, eso era que las modelos mueren jóvenes para la vida laboral. Él, en cambio, terminaría el doctorado y podría buscarse un futuro. Pensaba en ello cuando estaba a punto de sumergirse en una estación de metro, y vio la portada de una revista para jóvenes en un kiosco. La chica se parecía a Francesca. Llevaba un peinado distinto pero se parecía. La gente subía y bajaba las escaleras golpeándolo en los hombros. Entonces deseó con todas sus fuerzas que fuera ella. Sí, que fuera ella. Por favor, ella.