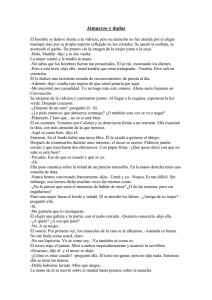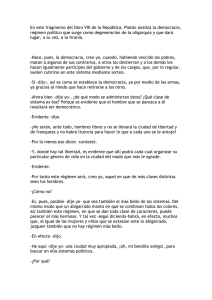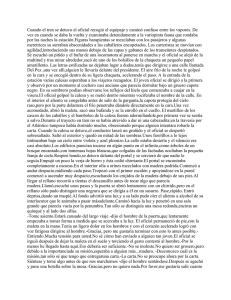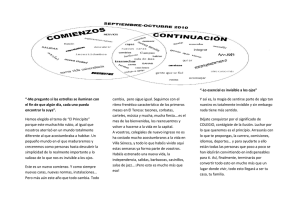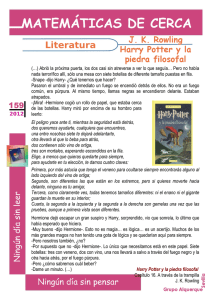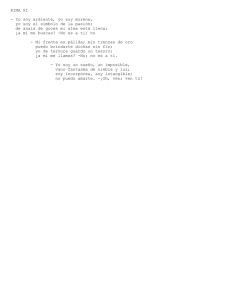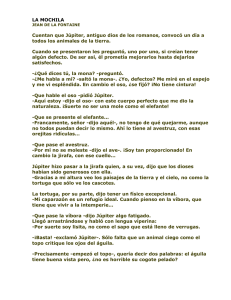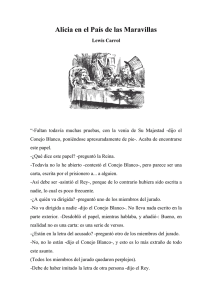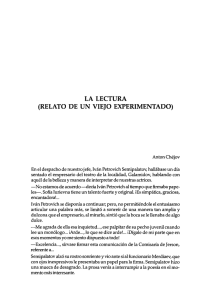Sombra en la noche [Cuento - Texto completo.] Dashiell Hammett Un sedan con los faros apagados estaba parado en el arcén, más arriba del puente de Piney Falls. Cuando lo adelanté, una chica asomó la cabeza por la ventanilla y dijo: -Por favor. Aunque su tono era apremiante, no contenía la suficiente energía como para volverlo desesperado o perentorio. Frené y puse la marcha atrás. Mientras hacía esta maniobra, un tipo se apeó del coche. A pesar de la débil luz vi que se trataba de un joven corpulento. Señaló en la dirección que yo llevaba y dijo: -Amigo, sigue tu camino. -Por favor, ¿quieres llevarme a la ciudad? -preguntó la chica. Tuve la sensación de que intentaba abrir la portezuela del sedan. El sombrero le cubría un ojo. -Encantado -respondí. El joven que estaba en la carretera dio un paso hacia mí, repitió el ademán y ordenó: -Eh, tú, esfúmate. Bajé del coche. El hombre de la carretera echó a andar hacia mí, cuando del interior del sedan surgió una voz masculina áspera y admonitoria.. -Tranquilo, Tony, tranquilo. Es Jack Bye. La portezuela del sedan se abrió y la chica se apeó de un salto. -¡Ah! -exclamó Tony e, inseguro, arrastró los pies por la carretera. Al ver que la chica se dirigía a mi coche, gritó indignado-. ¡Oye, no puedes largarte con…! La chica ya estaba en mi dos plazas, y murmuró: -Buenas noches. Tony me hizo frente, meneó testarudamente la cabeza y empezó a decir: -Que me cuelguen antes de permitir que… Lo sacudí. Fue un buen golpe porque le di duro, pero estoy convencido de que podría haberse levantado si hubiese querido. Le concedí unos segundos y pregunté al tipo del sedan, al que seguía sin ver: -¿Te parece bien? -Tony se recuperará -respondió deprisa-. Lo cuidaré. -Muy amable de tu parte. Subí a mi coche y me senté junto a la chica. Empezaba a llover y comprendí que no me libraría de calarme hasta los huesos. En dirección a la ciudad nos adelantó un cupé en el que viajaban un hombre y una mujer. Cruzamos el puente detrás de ellos. -Has sido realmente amable -declaró la chica-. La verdad es que no corría el menor peligro, pero fue… fue muy desagradable. -No son peligrosos, pero pueden volverse… muy desagradables -coincidí. -¿Los conoces? -No. -Pues ellos te conocen a ti. Son Tony Forrest y Fred Barnes -no dije nada. La chica añadió: -Te tienen miedo. -Soy un desesperado. La chica rió. -Y esta noche has sido muy amable. No me habría largado sola con ninguno, aunque pensé que con los dos… -se subió el cuello del abrigo-. Me estoy mojando. Volví a parar y busqué la cortinilla correspondiente al lado del acompañante. -De modo que te llamas Jack Bye -dijo mientras colocaba la cortinilla. -Y tú eres Helen Warner. -¿Cómo lo sabes? -se acomodó el sombrero. -Te tengo vista -terminé de colocar la cortinilla y volví a montar en mi dos plazas. -¿Sabías quién era cuando te llamé? -preguntó en cuanto volvimos a rodar por la carretera. -Sí. -Hice mal en salir con ellos en esas condiciones. -Estás temblando. -Hace frío. Añadí que, lamentablemente, mi petaca estaba vacía. Habíamos entrado en el extremo oeste de Heilman Avenue. Según el reloj de la fachada de la joyería de la esquina de Laurel Street eran las diez y cuatro. Un policía con impermeable negro estaba recostado contra el reloj. Yo no sabía lo suficiente sobre perfumes como para distinguir el que llevaba la chica. -Estoy aterida -declaró-. ¿Por qué no paramos en algún sitio a tomar una copa? -¿Estás segura de que es lo que quieres? Mi tono debió de desconcertarla, pues giró rápidamente la cabeza para mirarme bajo la tenue luz. -Me encantaría, a menos que tengas prisa -respondió. -Voy bien de tiempo. Podemos ir a Mack’s. Solo queda a tres o cuatro calles pero… es un local para negros. La chica rió. -Lo único que espero es que no me envenenen. -No lo harán. ¿Estás segura de que quieres ir? -No tengo la menor duda -exageró sus temblores-. Estoy helada, y es temprano. Toots Mack nos abrió la puerta. Por la amabilidad con que inclinó su cabeza negra, calva y redonda, y por el modo en que nos dio las buenas noches, supe que lamentaba que no hubiésemos ido a otro bar, pero sus sentimientos me traían sin cuidado. Dije con demasiada exaltación: -Hola, Toots. ¿Cómo te trata la noche? Solo había unos pocos parroquianos. Ocupamos una mesa en el rincón más alejado del piano. Súbitamente la chica clavó la mirada en mí, y sus ojos tan azules se tomaron muy redondos. -En el coche me pareció que veías -comenté. -¿Cómo te hiciste esa cicatriz? -me interrumpió y se sentó. -¿Esta? -me toqué la mejilla con la mano-. Fue hace un par de años, en una pelotera. Deberías ver la que tengo en el pecho. -Algún día iremos a nadar -añadió alegremente-. Siéntate de una vez y no hagas que espere más esa copa. -¿Estás segura…? Se puso a tararear y siguió el ritmo tamborileando con los dedos sobre la mesa. -Quiero una copa, quiero una copa, quiero una copa -su boca pequeña, de labios llenos, se curvaba hacia arriba, sin ensancharse, cada vez que sonreía. Pedimos nuestros tragos. Hablamos demasiado rápido. Hicimos chistes y reímos aunque no tuvieran gracia. Hicimos preguntas -entre ellas, el nombre del perfume que llevaba- y prestamos demasiada o ninguna atención a las respuestas. Cuando creía que no lo veíamos, Toots nos miraba severamente desde detrás de la barra. Todo era bastante malo. Tomamos otra copa y propuse: -Bueno, vámonos. La chica estuvo bien, pues no se mostró impaciente por irse ni por quedarse. Las puntas de su cabello rubio ceniza se curvaban alrededor del ala del sombrero, a la altura de la nuca. Al llegar a la puerta dije: -Mira, en la esquina hay una parada de taxis. Supongo que no te molestará que no te acompañe a casa. Me cogió del brazo. -Claro que me molesta. Por favor… -la acera estaba mal iluminada. Su rostro parecía el de una niña. Apartó la mano de mi brazo-. Pero si prefieres…. -Creo que lo prefiero. La chica añadió lentamente: -Jack Bye, me caes bien y te agradezco mucho que… -Está bien, no te preocupes -la interrumpí, nos dimos la mano y yo volví a entrar en el despacho clandestino de bebidas. Toots seguía detrás de la barra. Se acercó y dijo, meneando la cabeza con pesar: -No deberías hacerme estas cosas. -Lo sé y lo lamento. -No deberías hacértelas a ti mismo -acotó con la misma tristeza-. Chico, no estamos en Harlem, y si el viejo juez Warner se entera de que su hija sale contigo y viene aquí, puede ponernos las cosas difíciles a los dos. Me gustas, pero debes recordar que por muy clara que sea tu piel, o por mucho que hayas ido a la universidad, no dejas de ser negro. -¿Y qué coño crees que quiero ser? -repliqué-. ¿Un chino? FIN “Night Shots”, 1924 La muñeca de modista [Cuento - Texto completo.] Agatha Christie La muñeca descansaba en la gran silla tapizada de terciopelo. No había mucha luz en la estancia, pues el cielo de Londres aparecía oscuro. En la suave y gris penumbra se mezclaban los verdes de las cortinas, tapices, tapetes y alfombras. La muñeca, cuya cara semejaba una mascarilla pintada, yacía sobre sus ropas y gorrito de terciopelo verde. No era la clásica que acunan en sus bracitos las niñas. Era un antojo de mujer rica, destinada a lucir junto al teléfono, o entre los almohadones de un diván. Y así permanecía nuestra muñeca, eternamente fláccida, a la vez que extrañamente viva. Sybil Fox se apresuraba en terminar el corte y preparación de un modelo. De modo casual sus ojos se detuvieron un momento en la muñeca, y algo extraño en ella captó su interés. No obstante, fue incapaz de saber qué era, y en su mente se abrió una preocupación más positiva. «¿Dónde habré puesto el modelo de terciopelo azul? -se preguntó-. Estoy segura de que lo tenía aquí mismo.» Salió al rellano y gritó: -¡Elspeth! ¿Tienes ahí el modelo azul? La señora Fellows está al llegar. Volvió a entrar y encendió las lámparas. De nuevo miró la muñeca. -Vaya, ¿dónde diablos estará…? ¡Ah, aquí! Recogía el modelo cuando oyó el ruido peculiar del ascensor que se detenía en el rellano, y, al momento, la señora Fellows entró acompañada de su pekinés, que bufaba alborotador, como un tren de cercanías al aproximarse a una estación pueblerina. -Vamos a tener aguacero -dijo la dama-. Y será un señor «aguacero». Se quitó de un tirón los guantes y el abrigo de piel. Entonces entró Alicia Coombe, como siempre hacía cuando llegaban clientes especiales, y la señora Fellows lo era. Elspeth, la encargada del taller, bajó con el vestido y Sybil se lo puso a la señora Fellows. -Bien -dijo Sybil-. Le cae estupendo. Es un color maravilloso, ¿no le parece? Alicia Coombe se recostó en su silla, estudiando el modelo. -Sí -exclamó-. Es bonito. Realmente es todo un éxito. La señora Fellows se volvió de medio lado y se miró al espejo. -Desde luego, sus vestidos hacen algo en la parte baja de mi espalda. -Está usted mucho más delgada que tres meses atrás -aseguró Sybil. -No -dijo ella-, si bien es cierto que lo parezco. En realidad esa sensación la producen sus modelos. Disimulan muy bien mis caderas -suspiró mientras se alisaba las protuberancias de su anatomía-. Siempre ha sido mi pesadilla. Durante años he intentado disimularlo atiesándome. Ahora ya no puedo hacerlo, pues tengo tanto estómago como… Tendrá usted que tener en cuenta ambas cosas, ¿podrá? -Me gustaría que viese a otras clientes. La señora Fellows seguía examinándose. -El estómago es peor -dijo-. Se ve más. Claro que eso puede parecérnoslo porque al hablar con la gente les damos la cara y entonces no ven la espalda. De todos modos he decidido vigilar mi estómago y dejar que lo otro se apañe solo. Estiró un poco más el cuello para contemplarse, y exclamó de repente: -¡Oh, esa muñeca me ataca los nervios! ¿Desde cuándo la tienen? Sybil miró insegura a Alicia, que parecía esforzarse en recordar. -No lo sé exactamente. Hace bastante tiempo… nunca me acuerdo de las cosas. Es terrible lo que me ocurre, sencillamente no puedo recordar! Sybil, ¿desde cuándo la tenemos? -No lo sé. -Es lo mismo; no se preocupen -intervino la señora Fellows-. De todos modos seguirá estropeando mis nervios. Parece vigilarnos y reírse de nosotras desde su envoltorio de terciopelo. Yo me desembarazaría de ella si fuese mía. Dicho esto acusó un ligero estremecimiento. Luego se puso a discutir sobre detalles de costura. ¿Era evidente acortar las mangas una pulgada? ¿Y el largo? Después que fueron solucionados tan importantes puntos, la señora Fellows se vistió sus prendas y se dispuso a marcharse. Al pasar por delante de la muñeca, volvió la cabeza. -No -dijo-. No me gusta la muñeca. Da la sensación de ser algo vivo; de ser algo que impone su presencia. No; decididamente, no me gusta. -¿Qué quiso decir? -preguntó Sybil mientras la señora Fellows descendía las escaleras. Antes de que Alicia pudiera contestar, la señora Fellows asomó la cabeza por la puerta. -¡Cielos! Me olvidé de Fou-Ling. ¿Dónde estás, príncipe? Las tres mujeres miraron a su alrededor. El pekinés se hallaba sentado junto a la silla de terciopelo verde. Sus ojos permanecían fijos en la fláccida muñeca, sin que denotase placer o resentimiento. Simplemente miraba. -Ven aquí, tesoro de mamita. El tesoro de mamita no hizo caso. -Cada día se vuelve más desobediente -explicó su dueña como si alabase una virtud-. Vamos, tesorito. Cariñito. Fou-Ling volvió la cabeza una pulgada y media hacia ella, y con manifiesto desdén continuó observando la muñeca. -Mi pequeño Fou-Ling está muy impresionado. No recuerdo que le haya sucedido eso antes. Le ocurre lo mismo que a mí. ¿Estaba la muñeca aquí la última vez que vine? Las dos mujeres se miraron. Sybil mantenía fruncido el ceño, y Alicia, al responder, hizo otro tanto. -Ya le dije que… no sé, no logro acordarme de nada. ¿Cuánto hace que la tenemos, Sybil? -¿Cómo llegó aquí? -preguntó la señora Fellows-. ¿La compraron ustedes? -Oh, no -Alicia pareció sorprenderse ante la idea-. Oh, no. Supongo que alguien me la regalaría. Desalentada, denegó con la cabeza antes de continuar: -Resulta enloquecedor que todo se vaya de la mente cuando una intenta recordar. -Anda, vamos; no seas estúpido, Fou-Ling. ¡Vamos, camina! Vaya, tendré que cogerte en brazos. Y en los brazos de su dueña, Fou-Ling emitió un corto ladrido de protesta, antes de salir de la estancia con la cabeza vuelta hacia la silla. -¡Esa muñeca rompe mis nervios! -exclamó la señora Groves. La señora Groves era la asistenta. Había acabado de fregar el suelo, moviéndose como los cangrejos. Entonces se hallaba en pie, y con un trapo sacudía el polvo de los muebles. -¡Qué cosa más extraña! -continuó-. Nadie advirtió su presencia hasta ayer. Y sucedió de repente, como usted misma me dijo. -¿No le gusta? -preguntó Sybil. -¡No! Ya lo he dicho: me rompe los nervios. Es… es antinatural, si me entiende lo que quiero decir. Sus largas piernas colgantes, el modo de yacer y la mirada astuta de sus ojos impresionan. -Nunca se ha quejado de ella -dijo Sybil, sorprendida. -Créame, hasta hoy me ha pasado inadvertida. Sí, ya sé que lleva tiempo aquí, pero… -enmudeció mientras en su rostro se reflejaba una expresión de miedo-. Parece una de esas criaturas terroríficas que una sueña a veces. La señora Groves recogió sus utensilios de limpieza y se dio prisa en abandonar la salita de pruebas. Sybil miró la muñeca y no pudo evitar una oprimente sensación inexplicable. La entrada de Alicia distrajo su atención. -Señorita Coombe, ¿desde cuándo tiene usted esta muñeca? -¿La muñeca? Querida, ya sabe que no recuerdo las cosas. Ayer… ¡qué absurdo! Ayer quise asistir a una conferencia y no había recorrido la mitad de la calle cuando advertí que no recordaba dónde iba. Después de mucho pensar me dije que sería a casa Fortnums. Había algo que deseaba comprar allí -se pasó la mano por la frente-. Le será difícil creerme, y, sin embargo, es verdad. Cuando tomaba el té en casa me acordé de la conferencia. Ya sé que la gente se vuelve desmemoriada con los años, pero a mí me ocurre demasiado pronto. Ahora mismo no sé dónde he puesto el bolso… y mis gafas. ¿Dónde puse las gafas? Las tenía hace un momento, ¡leía algo en el periódico! -Las gafas están en la repisa de la chimenea -dijo Sybil dándoselas-. ¿Desde cuándo está aquí la muñeca? ¿Quién se la regaló? -Son dos respuestas en blanco. Alguien debió de enviármela, supongo. Es raro, pero todos parecen extrañar su presencia aquí. -Desde luego. Sí, resulta curioso; yo misma soy incapaz de acordarme cuando la vi por vez primera. -No se vuelva como yo -exclamó Alicia-. Usted es joven todavía. -Esto no remedia mi falta de memoria, señorita Coombe. Ayer, al fijarme en ella, pensé que tenía algo… algo impalpable. Creo que la señora Groves está en lo cierto. La muñeca rompe los nervios de cualquiera. Y el caso es que ayer fui consciente de que esa sensación de captar un no sé qué en la muñeca, la he sentido antes, si bien no recuerdo en qué momento. En realidad es como si nunca la hubiese visto, y de pronto descubriese su presencia, segura de conocerla hace mucho tiempo. -Quizá un día entró volando por la ventana subida en una escoba -dijo Alicia-. Bien, el caso es que está aquí, y es nuestra. -Miró a su alrededor, antes de añadir: No sabría imaginarme la habitación sin ella. ¿Y usted? -Tampoco -repuso Sybil, acusando un ligero estremecimiento-. Pero me gustaría poder… -Poder, ¿qué? -preguntó Alice. -Imaginar la habitación sin ella. -¡Caray! ¡Todos se ponen tontos con la muñeca! -exclamo Alicia, no de muy buen talante-. ¿Qué hay de malo en la pobre? Bueno, quizá parezca una col marchita. No, no es eso. La veo así porque no llevo puestas las gafas-. Se las colocó sobre la nariz y miró la muñeca-: Sí, desde luego causa cierta sensación nerviosa. Tal vez sea su mirada triste, aunque burlona. -Sorprende -dijo Sybil-, que la señora Fellows se sintiera molesta con ella, precisamente hoy. -Es una mujer que nunca oculta lo que piensa -repuso Alicia. -Conforme -insistió la otra-; pero lo extraño es que fuese hoy, como si antes no la hubiese visto. -La gente suele profesar antipatías repentinas. -Sí, es un aserto irrefutable. ¡Quién sabe! Posiblemente no estaba aquí ayer, y sea cierto que entró por la ventana como usted dijo. -¡Oh, no, querida! -repuso Alicia-. Eso fue una broma. Yo sé que está en su silla desde hace mucho tiempo. Sólo que hasta ayer no se hizo visible. -Sí, es una seguridad dormida en nuestro subconsciente. Desde luego hace tiempo que nos hace compañía, si bien hasta ahora no nos hemos percatado de su presencia. -¡Oh, Sybil! ¡Olvidémoslo! Me da escalofríos. ¿Supongo que no intenta construir una historia sobrenatural, ¿verdad? Cogió la muñeca, la sacudió, arregló sus hombros y volvió a sentarla en otra silla. La muñeca se movió ligeramente, hasta quedar en una postura de relajamiento. -¡Qué cosa más sorprendente! -exclamó Alicia, mirándola-. Es una cosa sin vida, y, no obstante, parece que la tiene. -¡Me ha descompuesto! -dijo la señora Groves, mientras quitaba el polvo de la habitación destinada a exposición-. Me temo que no me quedan ganas de volver al probador. -¿Quién la ha descompuesto? -preguntó Alice, que se hallaba sentada en un escritorio situado en un ángulo repasando varias cuentas-. Esta mujer -ahora hablaba para ella misma y no para la señora Groves-, piensa que tendrá dos vestidos de noche, tres de cóctel y otro de calle para todos los años sin pagar un solo penique. -¿Quién ha de ser? ¡Esa muñeca! -gritó la asistenta. -¡Vaya! ¿Otra vez la muñeca? -¿No la ha visto sentada al pupitre que hay en el probador, como si fuera un ser humano? ¡Me descompuso! -¿De qué habla usted, señora Groves? -preguntó Alicia. Ésta se puso en pie, cruzó la estancia y el recibidor y penetró en el salón de pruebas. La muñeca, como si fuera de carne y hueso, permanecía sentada en una silla, arrimada al pupitre, sobre el cual descansaban sus largos y fláccidos brazos. -Alguien ha querido gastarme una broma -dijo Alicia-. Pero hay tanta naturalidad en ella que parece estar viva. En aquel momento Sybil bajaba las escaleras del taller, con un vestido que debía de ser probado aquella mañana. -Venga, Sybil, y verá la muñeca sentada a mi pupitre, escribiendo cartas. Las dos mujeres se miraron. -Me gustaría saber quién la ha colocado ahí, ¿Fue usted? -No -contestó Sybil-. Quizá haya sido una de las chicas. -Una broma estúpida, de veras -se quejó Alicia. Cogió la muñeca del pupitre y la echó encima del sofá. Sybil colocó el vestido sobre una silla, y, luego, se fue al taller. -¿Conocen la muñeca de terciopelo que hay en el salón de pruebas? -preguntó. La encargada y tres chicas alzaron la vista. -¿Quién gastó la broma de sentarla al pupitre, esta mañana? Las tres chicas se miraron unas a otras, y Elspeth, la encargada, exclamó sorprendida: -¿Sentarla al pupitre? ¡Yo no! -Ni yo -dijo una de las chicas-. ¿Fuiste tú, Marlene? La aludida sacudió la cabeza. -¿No será una broma suya, Elspeth? El aspecto sombrío de la encargada no inducía a suponerla amiga de bromas, y mucho menos cuando tenía la boca llena de alfileres. -No, desde luego que no. Me sobra trabajo para entretenerme en jugar con muñecas. -Bueno -intervino Sybil, a quién sorprendió el temblor de su propia voz-. Después de todo es una broma bastante simpática. Me gustaría saber quién lo hizo. Las tres muchachas se defendieron. -Se lo hemos dicho, señorita. Ninguna de nosotras lo hizo, ¿verdad Marlene? -Yo no -afirmó ésta-. Y si Nillie y Margaret dicen que tampoco, pues ninguna de nosotras ha sido. -Ya ha escuchado antes mi respuesta -dijo Elspeth-. ¿A santo de que viene todo esto? ¿No habrá sido la señora Groves? Sybil denegó con un gesto de cabeza. -No; ella no se hubiese atrevido; está asustada. -Bajaré a ver la muñeca -dijo Elspeth. -Ya no está en el mismo sitio -informó Sybil-. La señorita Coombe la quitó del pupitre y la puso en el sofá. Pero alguien tuvo que ponerla en la silla. En realidad, su aspecto es gracioso, y no comprendo por qué se oculta quien lo hizo. -Señorita Fox; lo hemos negado dos veces -habló Margaret-. ¿Por qué se empeña en que mentimos? Ninguna de nosotras hubiera hecho una cosa tan tonta. -Lo siento -se excusó Sybil-. No quise ofenderlas. ¿Quién pudo ser? -Quizá fue ella sola -aventuró Marlene, que se puso a reír. Sybil no agradeció la sugerencia. -Está bien. Olvidemos lo sucedido -dijo antes de bajar de nuevo las escaleras. Alicia tarareaba una cancioncilla mientras buscaba algo a su alrededor. -He vuelto a perder mis gafas -explicó a Sybil-. No importa, en realidad no quiero ver nada en este momento. Lo malo para una persona tan ciega como yo, es que si pierde las gafas y carece de otro par de reserva, nunca logrará hallar las primeras. -Las buscaré yo -se ofreció Sybil-. Las tenía hace un momento. -Fui a la otra habitación cuando usted fue arriba. Quizá me las olvidé allí. Es una lata eso de las gafas. Quiero seguir con esas cuentas, ¿cómo lo haré si no las encuentro? -Iré a su dormitorio a buscarle el otro par. -Sólo tengo el par que uso. -¿Qué ha hecho de las otras? -No lo sé. Creía haberlas olvidado ayer en el restaurante. Pero me informaron por teléfono que no están allí. También llamé a dos tiendas, donde estuve de compras. -Oh, querida; necesita tres pares. -Sí, y entonces me pasaré la vida buscándolos. Es mejor tener un solo par. -Bueno, en alguna parte han de estar -dijo Sybil-. No ha salido usted de estas dos habitaciones. Si no aparecen aquí, han de estar en el probador. Sybil se encaminó a la otra sala, y tras detenida búsqueda infructuosa, se le ocurrió levantar la muñeca del sofá. -¡Ya las tengo! -gritó. -¿Dónde estaban Sybil? -Debajo de nuestra preciosa muñeca. Supongo que las dejaría en el sofá al ponerla allí. -No; estoy segura de no haberlo hecho. -Entonces se las quitaría ella. -¡Quién sabe! -dijo Alicia, mirando la muñeca-. Parece muy inteligente. -No me gusta su cara -afirmó Sybil-. Da la impresión de saber algo que nosotros ignoramos. -Su aspecto es triste y a la vez dulce -comentó Alicia. -¡Oh! Yo no advierto la más mínima dulzura en ella. -¿No? Quizá tenga razón. Bueno, sigamos con el trabajo. Lady Lee vendrá antes de diez minutos y quiero acabar estas facturas y mandarlas al correo. -¡Señorita Fox! ¡Señorita Fox! -¿Qué pasa, Margaret? ¿Qué ocurre? Sybil cortaba una pieza de género de satén sobre la mesa de trabajo. -¡Oh, señorita Fox! Se trata de la muñeca. Bajé el vestido castaño y vi la muñeca sentada delante del pupitre. ¡Yo no he sido, ni las otras chicas! Por favor, créame, nosotros no haríamos una cosa así. Las tijeras de Sybil se desviaron un poco. -¡Vaya! -exclamó enojada-. Mire lo que me ha hecho hacer. Espero que podrá arreglarse. Bueno, ¿qué pasa con la muñeca? -Vuelve a estar sentada ante el pupitre. Sybil bajó al probador. La muñeca se hallaba sentada al pupitre, exactamente como antes. -Eres muy decidida, ¿eh? -dijo a la muñeca. La cogió sin contemplaciones y la echó encima del sofá. -¡Ese es tu sitio, niña! ¡No te muevas de ahí! Luego se encaminó a la otra estancia. -Señorita Coombe. -Diga, Sybil. -Alguien nos toma el pelo. La muñeca volvía a estar sentada ante el pupitre. -¿Quién le parece que es? -Tiene que ser una de las tres de arriba. Seguramente lo considerará gracioso. Pero el caso es que todas juran ser inocentes. -¿No será Margaret? -No, no lo creo. Margaret estaba sorprendida cuando entró a decírmelo. En todo caso será esa burlona de Marlene. -Sea quien fuese, hace una tontería. -Estoy de acuerdo -dijo Sybil-. No obstante, pienso poner coto a eso. -¿Qué hará para evitarlo? -Ya lo verá. Aquella noche, antes de irse, cerró con llave el probador. -Me llevo la llave. -Comprendo -repuso Alicia, con cierto aire de diversión-, Usted piensa que soy yo, ¿verdad? Me considera tan distraída como para sentar a la muñeca al pupitre, y que escriba en mi lugar. ¡Claro, y luego me olvido de todo! -Está dentro de lo posible -admitió Sybil-. En realidad, sólo trato de asegurarme de que nadie repetirá la broma esta noche. Al día siguiente lo primero que hizo Sybil fue abrir la puerta del probador y entrar dentro. La señorita Groves, manifiestamente agraviada, esperaba con la bayeta en la mano en el recibidor. -¡Ahora veremos! -dijo Sybil. Y lo que vio la obligó a dar un respingo. La muñeca aparecía sentada al pupitre. -¡Sopla! -exclamó la sirvienta detrás de Sybil-. ¡Eso sí que es misterio! Señorita Fox, se ha puesto algo pálida, como si hubiera recibido un susto. Necesita un sedante. ¿Sabe si la señorita Coombe tiene algún potingue apropiado en su dormitorio? -Gracias; no lo necesito. Me encuentro bien. Entonces cogió la muñeca. -Alguien ha vuelto a gastarnos la misma broma -exclamó la señora Groves. -No comprendo cómo ha podido ser -repuso Sybil-. Cerré con llave anoche. ¡Nadie pudo entrar! -Puede que alguien tenga otra llave -aventuró la asistenta. -No lo creo. Nunca nos hemos molestado en cerrar el probador. La llave de esta puerta es antigua y sólo hay una. -Quizá encaje la de otra puerta, la de enfrente, por ejemplo. Probaron todas las llaves; pero ninguna abría la puerta del probador. -Es raro, señorita Coombe -aseguró Sybil más tarde, mientras comían juntas. En los ojos de la señorita chispeaba la diversión que todo aquello le producía. -Querida -le contestó-. Opino que es algo extraordinario. Deberíamos escribir al departamento de psiquiatría. Quien sabe, quizá se le ocurra enviarnos un especialista… un médium, o algo parecido, con el fin de comprobar qué hay de especial en el cuarto. -Parece ser que no le preocupa. -Tiene razón. En cierto modo, disfruto. A mi edad resulta divertido que ocurran cosas extrañas, inexplicables y misteriosas. Claro que… -se quedó pensativa un momento-. No; no creo que me guste. Bien, tendremos que admitir que la muñeca se toma muchas libertades, ¿no le parece? Aquella noche Sybil y Alicia volvieron a cerrar con llave la puerta. -Sigo creyendo que alguien se divierte con esta clase de bromas -afirmó decidida Sybil-. Si bien no comprendo por qué… Alice la interrumpió al preguntarle: -¿Cree que volveremos a encontrarla mañana sentada al pupitre? -Me temo que así sea. Se equivocaron. La muñeca no estaba al pupitre, pero sí en el alféizar de la ventana, mirando la calle. Y de nuevo les sorprendió la extraordinaria naturalidad de su posición. -¡Qué cosa más ridícula! -comentó Alicia mientras tomaban una taza de té aquella tarde. Las dos mujeres habían estado de acuerdo en tomar el té en la salita del despacho de Alicia, en vez de hacerlo como siempre, en el probador. -¿Ridículo en qué sentido? -Me refiero a esa tonta preocupación que nos embarga, sólo porque una muñeca cambia de posición y lugar. Pero si hasta entonces los movimientos de la muñeca parecían realizarse de noche, días después también se observaban a cualquier hora. Así, cada vez que entraban en el probador, aunque hubieran estado ausentes unos minutos, la encontraban en distinta postura o sitio. A veces quedaba en el sofá y aparecía en una silla, otras en el alféizar, o bien junto al pupitre. -Se traslada a su antojo -dijo Alicia-. Y creo, Sybil, que eso la divierte. Las dos mujeres miraban la figura inerte y fláccida de blando terciopelo, con su cara de seda pintada. -Sólo unos trozos de terciopelo, seda y algo de pintura, eso es lo que es -comentó Alicia-. Podríamos… bueno, creo que podríamos deshacernos de ella. -¿Cómo? -Pongámosla en el fuego. Sería una ceremonia semejante a la cremación de una bruja. También podemos tirarla al cubo de la basura. -Lo último no daría resultado. Seguro que alguien la sacaría para devolvérnosla. -¿Y si la enviásemos a una de esas sociedades que tantas veces nos piden cosas para sus tómbolas o subastas? Me parece que ésta sería una buena idea. -No sé… no sé… -Sybil denotaba duda y preocupación-. Tampoco me ofrece confianza. -¿Por qué? -Temo que volvería. -¿Que volvería con nosotras? -Sí. -¿Quiere usted decir que haría lo mismo que una paloma mensajera? -Sí. -¿No estaremos perdiendo la cabeza? -preguntó Alicia-. Quizá sí, quizá yo me he chiflado y usted se divierte a costa mía. -No, no eso no. Sin embargo, me siento presa de una desagradable sensación, como si ella fuera demasiado fuerte para nosotras. -¿Qué dice? ¿Esa masa de harapos? -Sí, esa horrible masa fláccida de harapos. ¿No lo ve? ¡Es tan decidida! -¿Decidida? -Hace lo que le da la gana. Se comporta como si esta habitación le perteneciera en exclusiva. -Sí -dijo Alicia, mirando a su alrededor-. En realidad, siempre ha sido su habitación. Se me ocurrió que hacía juego con los colores que predominan -y añadió con mayor viveza-: Pero resulta absurdo que una muñeca se adueñe de una estancia. Y lo malo no es eso; lo malo es que la señora Graves se niega a entrar para hacer la limpieza. -¿Se niega porque le asusta la muñeca? -No. Simplemente da una u otra excusa -en su voz había pánico al continuar-: ¿Qué haremos, Sybil? ¡Acabara conmigo! No he logrado diseñar nada desde hace varias semanas. -¡Oh! Yo tampoco logro fijar la mente cuando trabajo -confesó Sybil-. Y eso hace que cometa errores imperdonables. Quizá… -dudó un momento antes de proseguir-, quizá la idea de escribir al centro de investigación psíquica fuese una solución. -¡Nos creerían un par de locas! -exclamó Alicia-. No lo dije en serio. No; decididamente, no. Seguiremos así hasta que… -¿Hasta qué…? -¡Oh, no lo sé! -la risa de Alicia sonó insegura. Al día siguiente Sybil encontró la puerta del probador cerrada con llave. -Señorita Coombe, ¿tiene la llave? ¿La cerró usted anoche? -Sí, la cerré y ya va a permanecer así. -¿Qué quiere usted decir? -Sencillamente: que renuncio a esa habitación. ¡Que se la quede la muñeca! No necesitamos esa estancia. Probaremos aquí. -Pero esta es su salita despacho. -No importa. -¿De veras no entrará más en el probador? -preguntó Sybil incrédula. -¡Exacto! -Pero, ¿y la limpieza? Se pondrá horrible de suciedad. -¡Qué se ponga! Si el probador se ha convertido en lugar privado de una muñeca, pues… ¡para ella! Eso sí, que limpie la habitación -y añadió-: Nos odia, ¿no lo sabe? -¿Qué dice? -preguntó asombrada Sybil-. ¿Qué la muñeca nos odia? -Sí. ¿No se ha percatado de ello al mirarla? -Creo que sí -comentó pensativa, Sybil-. Creo que sí lo advertí. Hace mucho tiempo que tengo la sensación de que nos odia y quiere echarnos de allí. -Es muy cruel -aseguró Alicia-. Bueno, desde ahora podrá vivir satisfecha. Durante algunos días hubo paz en el taller de modistas. Alicia explicó al resto del personal que había renunciado temporalmente al probador, pues eran demasiadas habitaciones para limpiar todos los días. Eso no evitó que aquella misma tarde una de las obreras dijese a otra compañera: -Realmente está ida la señorita Coombe. Siempre me pareció algo rara; sobre todo cuando pierde las cosas y las olvida. Ahora se pasa de la raya. ¡Mira que tenerle ojeriza a la muñeca! -¿No temes que se vuelva loca -preguntó la otra-, y un mal día nos apuñale, o intente algo parecido? Alicia, que las oyó, se sentó indignada en su silla. «¿Qué yo estoy ida?» -se preguntó-. Luego, furiosa, dijo en voz alta: -En realidad, si no fuera por Sybil, creería que es verdad. Ella y la señora Groves temen, como yo, que hay algo en la muñeca. Tres semanas más tarde Sybil dijo a Alicia: -Es necesario que entremos en el probador. -¿Para qué? -Debe hallarse muy sucio. Además, las polillas atacarán cuanto hay allí dentro. Sería mejor barrer y quitar el polvo, y luego cerrar de nuevo. -Prefiero que siga como está antes de entrar otra vez. -Es usted más supersticiosa que yo -dijo Sybil. -Eso parece -contestó Alicia-. En cierto modo, al principio me divertía. Sin embargo, bien se ve que soy más crédula que usted. Realmente estoy asustada, y prefiero no entrar en esa habitación. -En tal caso, entraré sola -afirmó Sybil. -Muy bien. Pero confiese que lo hace por simple curiosidad. -Tiene usted razón. Me siento curiosa. Quiero ver qué ha hecho la muñeca. -Sería mejor no molestarla. Desde que la dejamos sola parece estar satisfecha. ¿Para qué perturbar su tranquilidad? -Alicia suspiró hondamente-. ¡Qué bobadas decimos! -¿Seguro que son bobadas? En todo caso es ella quien nos obliga a decirlas. Y… ¡déme la llave! -¡Está bien; está bien! -¿Teme que salga de la habitación o algo parecido? Si es capaz de eso, también podría atravesar puertas y ventanas. Sybil abrió el probador. -¡Qué cosa más extraña! -dijo. -¿Qué pasa? -preguntó Alicia, mirando por encima del hombro de Sybil. -Apenas hay polvo. Y, lógicamente, después de tan tiempo tendría que haberlo. -Sí, es raro. -¡Mírela! -invitó Sybil. La muñeca se hallaba en el sofá. En vez de fláccida, aparecía erguida con un cojín detrás de ella, mostrando ese aire inconfundible de quien se sabe dueña y señora de su casa. Por su actitud, cualquiera hubiese creído que esperaba visita. -Ya lo ve -dijo Alicia-. Parece encontrarse en su hogar. Casi siento la necesidad de pedir excusas. -Vámonos. Sybil volvió a cerrar la puerta. Las dos mujeres se miraron, visiblemente temerosas. -Me gustaría saber por qué nos asusta tanto -dijo Alicia. -¡Cielos! ¿y quién no se asustaría? -preguntó la otra. -Bueno, pero después de todo, ¿qué es lo que sucede? ¡Nada; absolutamente nada! Sólo se trata de una especie de marioneta que se mueve a su antojo por la habitación. -¿Y si no es ella? ¿Y si fuera obra de un prestidigitador? -¡Quién lo sabe! -No, seguro que no es eso. Es… la muñeca. -¿Está segura de que ignora su procedencia, señorita Coombe? -No tengo ni la menor idea. Y cuanto más lo pienso, más me afianzo en la creencia de que ni la compré ni me la regalaron. Para mí, es que vino sola. -¿Y se irá algún día del mismo modo que vino? -¿Por qué ha de irse? Ha logrado cuanto deseaba. Sin embargo, la muñeca no debía de haber conseguido cuanto deseaba. Pues, al día siguiente, Sybil, al entrar en el salón de exposiciones, se quedó con la boca abierta. Luego gritó por el hueco de las escaleras. -¡Señorita Coombe! ¡Señorita Coombe; baje en seguida! -¿Qué ocurre? Alicia, que se había levantado tarde, descendió cojeando pues sentía dolor reumático en la rodilla derecha. -¿Qué pasa, Sybil? -¡Véalo usted misma! Desde el umbral del salón, Alicia contempló la muñeca, que aparecía sentada en un sillón, tranquilamente apoyada contra el brazo del mismo. -Ha salido -susurró Sybil-. Se ha salido del probador. Seguro que ahora quiere adueñarse de este salón. Alicia se sentó junto a la puerta. -No me extrañaría que piense en quedarse con todas las dependencias. -Podría ser -dijo Sybil. -¡Desagradable y perversa muñeca! -gritó Alicia-. ¿Por qué nos fastidias? ¡No te queremos! Tanto ella como Sybil creyeron percibir que se movía. Fue algo parecido a un relajamiento de sus miembros de trapo. El largo brazo que descansaba en el sofá, medio le ocultaba el rostro, como si las observase astuta y maliciosamente. -¡Criatura horrible! -volvió a gritar Alicia-. ¡No puedo soportarte! ¡No puedo soportarte más! Su acción sorprendió a Sybil. Corrió al interior de la estancia, cogió la muñeca, se fue a la ventana, la abrió y tiró el manojo de trapos a la calle. Sybil, asustada, no pudo reprimir un grito: -¡Alicia! ¿Qué ha hecho? Estoy segura de que no debió hacerlo. Luego se unió a ella en la ventana. Sobre el pavimento, la muñeca yacía boca abajo. -¡La ha matado! -dijo entrecortadamente Sybil. -¡No sea absurda! ¿Cómo puedo matar una cosa de terciopelo y seda? -Es horriblemente real -murmuró Sybil. -¡Cielos! Aquella niña… Una niña de corta edad, mal vestida, se paró junto a la muñeca en la acera. Miró arriba y abajo de la calle, que apenas tenía tránsito en aquella hora de la mañana, si bien pasaban algunos coches; luego, como satisfecha de su inspección, recogió la muñeca y echó a correr. -¡Párate! ¡Párate! -gritó Alicia. Ésta se volvió a Sybil. -¡Esa niña no debe llevarse la muñeca! ¡No debe! Esa muñeca es peligrosa… Tenemos que evitarlo. En aquel momento tres taxis circulaban por una dirección y dos camiones por la otra. La niña tuvo que detenerse en una isla en el centro de la calzada. Sybil bajó presurosa las escaleras, seguida de Alicia. Sortearon un par de vehículos, y, al fin, llegaron a la isla antes de que la niña cruzase al lado opuesto. -No puedes llevarte esa muñeca -dijo Alicia-. Devuélvemela. La niña, delgada, de unos ocho años y algo bizca, la miró desafiadora. -¿Por qué tengo que dársela? Usted la tiró por la ventana, ¿no? Yo vi cómo lo hacía. Si usted la tiró por la ventana es que no la quiere. ¡Ahora es mía! -Te compraré otra -ofreció Alicia-. Iremos a la tienda de juguetes que tú digas, y te compraré la mejor muñeca que tengan. Pero devuélveme ésta. -¡No! La niña estrechó protectoramente en sus brazos a la muñeca de terciopelo. -Tienes que devolvérsela -dijo Sybil-. No es tuya. Quiso arrebatársela, pero la pequeña dio una patada en el suelo, y les gritó: -¡No! ¡No! ¡No! Es bien mía. La quiero. Ustedes no la quieren. La odian. Si no la odiaran no la hubieran tirado por la ventana. Yo la quiero, y eso es lo que ella necesita; que la amen. Luego se deslizó como una anguila entre los vehículos y cruzó la calle, siguió por una callejuela, y desapareció antes de que las dos mujeres se atreviesen a cruzar. -Se ha ido -exclamó Alicia desalentada. -La muñeca necesita que la amen -repitió Sybil. -Puede que sea verdad. Quizá sea cuanto quiso la pobre; ser amada. En el centro de una calle londinense, dos mujeres se miraron asustadas. FIN “The Dressmaker’s Double Sin and Other Stories, 1961 Doll”, Un escándalo en Bohemia [Cuento - Texto completo.] Arthur Conan Doyle Para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al resto del sexo débil. No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y ésa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto; pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás hablaba de las pasiones, aun de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio. Eran cosas admirables para el observador… excelentes para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres. Pero para el razonador preparado, admitir tales intromisiones en su propio temperamento, cuidadosamente ajustado, era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales. Una basura en un instrumento sensitivo o una grieta en un lente finísimo, no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y, sin embargo, para él no hubo más que una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Había visto poco a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había alejado. Mi propia felicidad y los intereses domésticos que surgén alrededor del hombre que se encuentra por primera vez convertido en amo y señor de su casa, eran suficientes para absorber toda mi atención; mientras que Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma de bohemio, permaneció en nuestras habitaciones de Baker Street, sumergido entre sus viejos libros y alternando, de semana en semana, entre la cocaína con la ambición, la somnolencia de la droga con la feroz energía de su propia naturaleza inquieta. Continuaba, como siempre, profundamente interesado en el estudio del crimen y ocupando sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar los misterios que habían sido abandonados por la policía oficial, como casos desesperados. De vez en cuando escuchaba algún vago relato de sus hazañas: su intervención en el caso del asesinato Trepoff, en Odessa; su solución en la singular tragedia de los hermanos Atkinson, en Trincomalee, y, finalmente, en la misión que había realizado, con tanto éxito, para la familia reinante de Holanda. Sin embargo, más allá de estas muestras de actividad, que me concretaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Una noche -fue el 20 de marzo de 1888- volvía de visitar a un paciente (había vuelto al ejercicio de mi profesión como médico civil), cuando mi recorrido de regreso a casa me obligó a pasar por Baker Street. Al pasar por aquella puerta tan familiar para mí, que siempre estará asociada en mi mente a la época de mi noviazgo y a los oscuros incidentes del Estudio en escarlata, me sentí invadido por un intenso deseo de ver a Holmes y de saber cómo estaba empleando, ahora, sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas. Al levantar la mirada hacia ellas, noté su figura alta y esbelta pasar dos veces, convertida en negra silueta, cerca de la cortina. Estaba recorriendo la habitación rápida, ansiosamente, con la cabeza sumida en el pecho y las manos unidas a la espalda. Para mí, que conocía a fondo cada uno de sus hábitos y de sus estados de ánimo, su actitud y su comportamiento eran reveladores. Estaba trabajando de nuevo. Se había sacudido de sus ensueños toxicómanos y estaba sobre la pista candente de algún nuevo caso. Toqué la campanilla y fui conducido a la sala que por tanto tiempo compartí con Sherlock. No fue muy efusivo. Rara vez lo era; pero creo que se alegró de verme. Casi sin decir palabra, aunque con los ojos brillándole bondadosamente, me indicó un sillón, me arrojó su cajetilla de cigarrillos y señaló hacia una botella de whisky y un sifón que había encima de una cómoda. Entonces se puso de pie frente al fuego y me miró con el detenimiento tan peculiar de él. -El matrimonio le sienta bien -me dijo-. Creo, Watson, que ha aumentado unas siete libras y media desde que no nos vemos. -Siete -contesté yo. -Debí haber pensado un poco más antes de decir eso… Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me había dicho que intentaba dedicarse a su profesión. -Entonces, ¿cómo lo sabe? -Lo veo, lo deduzco. ¿Como sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada? -Mi querido Holmes -protesté yo-, esto es demasiado. Si hubiera vivido hace unos siglos, habría muerto en la hoguera por brujería. Es cierto que el jueves salí a dar un paseo por el campo y llegué a casa empapado; pero me he cambiado de ropa y no puedo imaginarme cómo deduce esto. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa la ha despedido; tampoco imagino cómo logró adivinarlo. Holmes sonrió para sí y se frotó las manos largas y nerviosas. -Es la simplicidad misma. Mis ojos me dicen que en la parte exterior de su zapato izquierdo, exactamente donde alumbra mejor la luz, la piel está raspada toscamente en seis lugares, trazando rayas paralelas. Obviamente esto ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo que cubría el zapato, pero lo hizo con positiva torpeza, sin cuidado alguno. De ahí mi doble deducción de que se expuso a la lluvia y de que tiene un espécimen en particular incompetente de la maligna servidumbre londinense. En cuanto al ejercicio de su profesión, si un caballero entra en esta habitación oliendo a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el índice derecho y una prominencia a un lado del sombrero de copa, mostrando dónde ha escondido su estetoscopio, necesitaría ser muy tonto para no declararlo miembro activo de la profesión médica. Pude evitar echarme a reír por la facilidad con que explicaba sus deducciones. -Cuando le oigo exponer sus razonamientos -comenté-, la cuestión me parece siempre tan ridículamente simple, que me siento seguro de que podría haber hecho fácilmente las mismas deducciones que usted. Sin embargo, a cada nuevo caso que se me presenta de sus aparentemente extraños poderes, me siento desconcertado hasta que me explica el proceso que siguió. Y no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted. -Es posible -contestó encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón-. Usted ve, pero no observa. La distinción es perfectamente clara. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia la escalera que conduce del vestíbulo a esta habitación. -Ciertamente. -¿Cuántas veces? -Bueno, varios centenares de ocasiones. -Entonces, podrá decirme cuántos hay. -¿Cuántos escalones? No sé. -¿Ahora comprende? Usted no ha observado, a pesar de haber visto. Eso es lo que quería decirle. Ahora bien, yo sé que hay diecisiete escalones, porque he visto y he observado. Por cierto, ya que está interesado en estos problemitas y que ha sido lo bastante amable como para publicar una o dos de mis experiencias, quizá le guste ver esto -me entregó una hoja de papel grueso, de un suave tono sonrosado, que había estado hasta entonces sobre la mesa-. Me llegó en el correo de la tarde. Léala en voz alta. La nota no tenía fecha, ni firma, ni domicilio del remitente. Decía: Visitará a usted esta noche, faltando un cuarto para las ocho, un caballero que desea consultar a usted sobre un asunto de extrema importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa ha demostrado que es usted persona a quien puede confiarse asunto de tal importancia, que nada de lo que se dijera al respecto resultaría exagerado. Estos datos de usted de todas partes hemos recibido. Procure, por tanto, estar en su casa a esa hora, y no se sorprenda si su visitante se presenta enmascarado. -Este es un asunto realmente misterioso -comenté-. ¿Qué cree que puede significar? -No tengo datos todavía. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener datos. Insensiblemente, uno empieza a retorcer los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Pero, ¿qué deduce de la nota misma? Examiné con cuidado la escritura y el papel que habían usado para escribir. -El hombre que la escribió está en buenas condiciones económicas -comenté tratando de imitar el raciocinio de mi compañero-. Este papel no puede adquirirse por menos de media corona el paquete. Es peculiarmente grueso y resistente. -Peculiar… ésa es la palabra exacta -dijo Holmes-. No es papel inglés. Colóquelo contra la luz. Lo hice y vi una E mayúscula con una g minúscula, una P y una G mayúsculas con una t minúscula, marcadas en la superficie del papel. -¿Qué deduce de esto? -preguntó Holmes. -Es el nombre del fabricante, sin duda; o más bien, su monograma. -De ningún modo. La G mayúscula con la t minúscula significan Gesellschaft, que es el equivalente en alemán de Compañía. Es la abreviatura acostumbrada, equivalente a nuestra Cía. La P, desde luego, significa Papier. Ahora veamos lo de la Eg. Consultemos nuestra Guía continental -bajó un pesado volumen marrón de uno de los anaqueles-. Eglow, Eglonitz… aquí estamos, Egria. Es un país en que hablan alemán… en Bohemia, no lejos de Carlsbad. “Notable por haber sido la escena de la muerte de Wallenstein, y por sus numerosas fábricas de vidrio y de papel.” ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué le parece eso, hijo mío? -sus ojos brillaban y arrojó una gran nube azulosa de su cigarrillo. -El papel fue hecho en Bohemia -exclamé. -Precisamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. Note la construcción un poco forzada de esa frase: “Estos datos de usted de todas partes hemos recibido”. Un francés o un ruso no hubiera escrito así. Es el alemán quien cambia la construcción de las frases en esa forma. Sólo queda, por tanto, descubrir qué desea este alemán que escribe en papel bohemio y que prefiere usar una máscara a mostrar su rostro. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas. Se escuchó el ruido claro de las herraduras de los caballos y el rozar de las ruedas sobre el pavimento, seguidos por el llamado brusco de la campanilla. Holmes silbó. -Son dos caballos, lo deduzco por el ruido de las pisadas -dijo-. Sí -continuó, asomándose por la ventana-. Es un elegante carruaje con dos verdaderos ejemplares equinos. Cuando menos de ciento cincuenta guineas cada uno. En este caso hay dinero, Watson, a falta de otra cosa. -Creo que será mejor que me vaya, Holmes. -De ningún modo, doctor. Quédese donde está. Esto promete ser interesante. Sería una lástima que se lo perdiera. -Pero… un cliente… -No se preocupe por él. Quizá yo necesite su ayuda, o quizás él mismo la requiera. Aquí viene. Siéntese en ese sillón, doctor, y préstenos toda su atención. Unos pasos lentos y pesados, que se habían escuchado en las escaleras y en el corredor, se detuvieron exactamente frente a nuestra puerta. Entonces se escuchó un llamado brusco e imperativo. -¡Pase! -ordenó Holmes. Entró un hombre que difícilmente medía menos de dos metros de estatura, con el pecho y las extremidades de un Hércules. Su apariencia era la de un personaje rico, con una ostentación que en Inglaterra se habría considerado muy cercana al mal gusto. Gruesas bandas de astracán atravesaban las mangas y el frente de su gabán cruzado, mientras que su gran capa de un paño azul índigo, estaba ribeteada y forrada con seda de color rojo subido. La aseguraba a su cuello con un broche que tenía una solitaria y gigantesca aguamarina. Las elegantes botas que se extendían hasta la mitad de la pantorrilla, completaban la impresión de bárbara opulencia que sugería toda su apariencia. Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y su rostro estaba casi oculto tras una gran máscara negra, en forma de antifaz, que parecía haberse colocado en aquel momento, pues, al entrar, todavía tenía levantada la mano hacia la máscara. La parte inferior de la cara, que quedaba al descubierto, revelaba un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos y prominentes, y una barbilla larga y puntiaguda que sugería una resolución rayana en la necedad. -¿Recibió usted mi nota? -preguntó con voz áspera y profunda y con acento alemán muy marcado-. En ella le avisaba que vendría. Nos miró a los dos, sin saber a quién dirigirse. -Le suplico que tome asiento -dijo Holmes-. Éste es mi amigo el doctor Watson, quien en algunas ocasiones ha tenido la bondad de ayudarme a solucionar mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? -Habla usted con el conde Von Kramm, un noble bohemio. Tengo entendido que este caballero, su amigo, es un hombre de honor y discreción, en cuya presencia puedo hablar sobre un asunto de la más grande importancia. Si no, preferiría hablar a solas con usted. Me levanté para irme, pero Holmes me tomó del brazo y me obligó a volver a instalarme en el sillón. -Los dos o ninguno -dijo-. Puede usted decir ante este caballero cualquier cosa que pueda decirme a mí. El conde encogió sus anchos hombros. -Entonces empezaré por suplicar a ustedes absoluto silencio respecto al asunto que me trae aquí, dentro de los dos próximos años. Al final de ese tiempo, el asunto ya no tendrá importancia. Por el momento debo señalar que no es exagerado afirmar que la cuestión es de tal magnitud que podría influir en la historia europea. -Prometo discreción -aseguró Holmes. -Y yo también. -Ustedes perdonarán esta máscara -continuó nuestro extraño visitante-. La augusta persona que me emplea desea que su agente sea desconocido para ustedes, y debo confesarles que el título que yo mismo me he dado hace un momento no es precisamente el mío. -Lo comprendí, desde luego -dijo Holmes secamente. -Las circunstancias son muy delicadas y deben tomarse todas las precauciones para evitar lo que amenaza ser un inminente escándalo y que podría comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. Para hablar francamente, el asunto gira en torno de la gran Casa de Ormstein, soberanos de Bohemia por generaciones. -También me di cuenta de eso -murmuró Holmes, sumiéndose en su sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró, sorprendido, la figura lánguida y perezosa del hombre que le había sido descrito como el razonador más genial y el agente investigador más activo de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su cliente. -Si Su Majestad tiene la bondad de explicarme su problema, podré aconsejarle mejor. El hombre se levantó de su silla de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, con muestras de agitación incontrolable. Entonces, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara del rostro y la arrojó al suelo. -Tiene razón -gritó-, soy el rey. ¿Para qué tratar de ocultarlo? -Es cierto, ¿para qué? -murmuró Holmes-. Su Majestad no había hablado aún y yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, gran duque de Cassel-Felstein y rey de Bohemia por herencia. -Debe comprender -dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasando la mano sobre su ancha y blanca frente-, debe comprender que no estoy acostumbrado a hacer estos negocios personalmente. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no quise confiarlo a un agente. Eso habría significado quedar a su merced. He venido de incógnito, desde Praga, con el objeto de consultarle a usted. -Entonces, le suplico que haga su consulta -dijo Holmes, cerrando los ojos una vez más. -Los hechos, en concreto, son los siguientes: hace unos cinco años, durante una prolongada visita a Varsovia, trabé conocimiento con la bien conocida aventurera Irene Adler. El nombre es, sin duda alguna, familiar para usted. -Tenga la bondad de ver qué dice mi índice sobre ella, doctor -murmuró Holmes sin abrir los ojos. Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos referentes a hombres y cosas que se publicaban en los periódicos, de tal modo que era difícil mencionar un tema o a una persona sin que él pudiera contar de inmediato con información al respecto. En este caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabí hebreo y la de un marino que había escrito una monografía sobre los peces que habitan en los mares profundos. -¡Déjeme ver! -exclamó Holmes-. ¡Hum! Nació en Nueva Jersey en el año de 1858. Contralto… ¡hum! La Scala… ¡hum! Prima donna de la Opera Imperial de Varsovia… ¡sí! Retirada de la escena… ¡ajá! Viviendo en Londres actualmente… ¡eso es! Su Majestad, entiendo, se mezcló con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora está deseoso de recobrar esas cartas. -Precisamente. Pero ¿cómo…? -¿Hubo un matrimonio secreto? -No. -¿Nada de papeles legales o certificados? -Ninguno. -Entonces, no acierto a comprender a Su Majestad. Si esta joven presentara sus cartas para realizar un chantaje, o con cualquier otro propósito, ¿cómo iba a probar su autenticidad? -Por la escritura. -¡Bah! Falsificada. -Mi papel privado. -Robado. -Mi propio sello. -Imitado. -Mi fotografía. -Comprada. -Los dos estamos en la fotografía. -¡Ah, caramba! ¡Eso sí es terrible! Su Majestad cometió una tremenda indiscreción al fotografiarse así. -Estaba enamorado… loco. -Se ha comprometido muy seriamente. -En aquel entonces era sólo príncipe. Era joven. Aun ahora no tengo más que treinta años. -Esa fotografía debe recobrarse. -Hemos tratado de hacerlo, y hemos fracasado. -Su Majestad tendrá que pagar. Debe ser comprada. -Ella no la venderá. Robada, entonces. -Se han hecho cinco intentos. En dos ocasiones, ladrones a mi servicio han registrado su casa. Una vez le robamos el equipaje cuando iba de viaje. Dos veces la han registrado mujeres pagadas por mí. Sin resultado. -¿No hay rastros del retrato? -Absolutamente ninguno. Holmes se echó a reír. -Es un problemita bastante complicado -dijo. -Y muy serio para mí -contestó el rey en tono de reproche. -Mucho, realmente. ¿Y qué se propone hacer con la fotografía? -Arruinarme. -Pero, ¿cómo? -Estoy a punto de casarme. -Eso he sabido. -Con Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, hija segunda del rey de Escandinavia. Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es la personificación de la delicadeza. Una sombra de duda en cuanto a mi conducta, pondría fin a nuestro compromiso matrimonial. -¿E Irene Adler? -Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé muy bien que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un alma de acero. Tiene el rostro de la más hermosa de las mujeres y la mente del más resuelto de los hombres. Para evitar que yo me case con otra mujer, no hay extremos a los que ella no sea capaz de ir… no los hay. -¿Está seguro de que no la ha enviado todavía? -Estoy seguro. -¿Por qué? -Porque me dijo que la enviaría el día que el matrimonio fuera proclamado públicamente. Eso será el próximo lunes. -¡Oh!, entonces nos quedan tres días aún -dijo Holmes con un bostezo-. Es una gran fortuna, pues tengo uno o dos asuntos de importancia que atender por el momento. Su Majestad, desde luego, pasará unos días en Londres, ¿no? -Ciertamente. Me encontrará en el Langham, bajo el nombre de conde Von Kramm. -Entonces lo visitaré para notificarle sobre el progreso de nuestras indagaciones. -Le ruego que lo haga. Vivo invadido por la ansiedad. -¿Y qué me dice respecto al dinero? -Tiene usted carte blanche.1 -¿Absolutamente? -Le aseguro que le daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía. -¿Y en lo que se refiere a los gastos de momento? El rey sacó una pesada bolsa de cuero del interior de su gabán y la colocó sobre la mesa. -Hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes -dijo. Holmes extendió un recibo por la cantidad en una hoja de papel y se lo entregó. -¿Sabe usted cuál es el domicilio de la dama? -preguntó. -Es Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John’s Wood. Holmes tomó nota de aquellos datos. -Otra pregunta -dijo con aspecto pensativo-. ¿Era de cuerpo entero la fotografía? -Entonces, buenas noches, Su Majestad. Confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson -añadió mientras el carruaje real se alejaba estrepitosamente-. Si tiene la bondad de visitarme mañana por la tarde, a las tres en punto, tendré mucho gusto en discutir este asunto con usted. II A las tres en punto del día siguiente estaba yo en la casa de Baker Street, pero Holmes no había vuelto aún. La patrona me informó que había salido de la casa poco después de las ocho de la mañana. Me senté cerca del fuego, sin embargo, con intención de esperarlo por mucho que tardara en volver. El nuevo caso había despertado profundamente mi interés, porque aun cuando no estaba rodeado de la tragedia y de los aspectos extraños de los dos crímenes en que yo había intervenido antes, la naturaleza del caso y la importancia de su cliente le daban un interés especial a mis ojos. Además, aparte de la naturaleza de la investigación que mi amigo tenía a mano, había algo tan maravilloso en su magistral dominio de las situaciones y en su agudo e incisivo razonamiento, que para mí era un placer poder estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles por medio de los cuales desentrañaba los más confusos misterios. Tan acostumbrado estaba yo a su éxito invariable, que la simple posibilidad de un fracaso me resultaba inconcebible. Fue cerca de las cuatro de la tarde cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballerizas, sucio, barbudo, con aspecto alcohólico, rostro abotagado y ropas destrozadas. Aunque estaba acostumbrado a la extraordinaria habilidad de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo tres veces antes de estar seguro de que era él realmente. Moviendo la cabeza a modo de saludo, desapareció por la puerta que conducía a la alcoba y salió cinco minutos después, ya cuidadosamente arreglado y limpio, y como siempre, vestido con su traje de casimir. Se metió las manos en los bolsillos, extendió las piernas frente a la hoguera y se echó a reír alegremente durante varios minutos. De vez en cuando lanzaba alguna exclamación ininteligible, para después continuar riendo como un loco, hasta que quedó inmóvil, exhausto, sobre la silla. -¿De qué se ríe? -De una cosa graciosa. Estoy seguro de que usted no podría nunca adivinar cómo empleé la mañana o qué terminé por hacer. -No puedo imaginarlo. Supongo que ha estado vigilando los hábitos y, probablemente, la casa de la señorita Irene Adler. -Exactamente, pero me ocurrieron cosas en verdad extraordinarias. Salí de la casa poco después de las ocho de la mañana, disfrazado como mozo de caballeriza, sin trabajo. Hay una maravillosa simpatía y camaradería entre los miembros de esta profesión. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa amplia, con un jardín en la parte posterior, con una gran estancia a la derecha, muy bien amueblada, con largas ventanas que llegan casi hasta el suelo, aseguradas con esos aldabones ingleses que hasta un niño puede abrir. A más de eso no era un edificio nada notable. Observé que se podía entrar a una de las ventanas por el techo de la caballeriza. Di varias vueltas alrededor de la casa y la examiné desde todos los ángulos, pero sin notar ninguna otra cosa que despertara mi interés. “Estuve vagando por la calle un rato y me fui acercando hasta el lado del jardín, en tanto que los mozos atendían a los caballos. Me presté a ayudarlos y recibí como compensación dos peniques, un vaso de vino, un poco de tabaco corriente y toda la información deseable acerca de la señorita Adler, para no decir nada de media docena más de personas del barrio, en quienes no tengo el más mínimo interés, pero cuyas biografías fui obligado a escuchar.” -¿Y qué me dice de Irene Adler? -pregunté. -¡Oh!, ha vuelto locos a todos los hombres de esa parte de la ciudad. Es la muchacha más bonita que hay en este planeta, en opinión de los mozos. Vive tranquilamente, canta en conciertos, sale a pasear todos los días a las cinco y vuelve a cenar exactamente a las siete. Raras ocasiones sale a otra hora, excepto cuando canta. Tiene un solo visitante masculino, aunque es un visitante muy constante. Es un tipo alto, guapo y atrevido; nunca la visita menos de una vez al día y a veces lo hace dos. Es un tal señor Godfrey Norton. ¿Ve la ventaja de ser el confidente de un cochero? Mis amigos improvisados lo han llevado varias veces a su casa en Inner Temple y saben todo lo que se puede saber respecto a él. Mientras escuchaba todo esto, yo pensaba en mi plan de campaña. “Este Godfrey Norton es evidentemente un factor importante en el asunto. Supe que era abogado. No pude menos de preguntarme qué relación existía entre ellos y cuál era el objeto de sus frecuentes visitas. ¿Era Irene su cliente, su amiga o su amante? En el primer caso, probablemente le había entregado la fotografía a él, para que se la guardara. Si era lo último, resultaba menos probable. Y de esta cuestión dependía que continuara trabajando en Briony Lodge o que volviera mi atención a las habitaciones de este caballero en el Temple; era un punto delicado y ampliaba el campo de mis investigaciones. Me temo que le estoy aburriendo con estos detalles, pero tengo que explicarle estas pequeñas dificultades para que comprenda la situación.” -Le escucho con gran interés -contesté. -Estaba todavía estudiando mentalmente la cuestión, cuando un coche se detuvo frente a Briony Lodge y un caballero descendió de él. Era un hombre notablemente apuesto, moreno, de facciones regulares y espeso bigote… evidentemente se trataba del caballero de quien había oído hablar. Parecía tener mucha prisa. Gritó al cochero que lo esperara y pasó corriendo frente a la doncella que le abrió la puerta, con la confianza de un hombre que está en su propia casa. “Estuvo en el interior de la casa, aproximadamente una hora. Durante este tiempo pude verlo a través de los cristales de las ventanas que corresponden a la sala, dando vueltas de un lado a otro y moviendo los brazos como si hablara con gran excitación. No vi a Irene Adler durante ese tiempo. Por fin salió, con aspecto más agitado del que traía al llegar. Al subir al coche sacó un reloj de oro del bolsillo, consultó la hora y gritó con voz desesperada: “-¡Vámonos como alma que lleva el diablo! Primero a Gross & Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edgeware Road. ¡Media guinea si logra hacer esto en veinte minutos! “El coche partió y empezaba a preguntarme si no sería buena idea seguirlo, cuando salió de la caballeriza de Briony Lodge un carruaje pequeño. El cochero traía la librea sólo abotonada a medias y la corbata sin arreglar como si hubiera sido llamado rápidamente. Apenas había llegado el carruaje a la puerta de la casa, cuando Irene salió bruscamente de ella y subió con igual rapidez al coche. Sólo la vi un instante, pero bastó para que notara que era una mujer encantadora, con un rostro por el que cualquier hombre moriría con gusto. “-¡A la iglesia de Santa Mónica, John! -gritó-. Y te doy medio soberano si llegas en veinte minutos. “Aquello se ponía demasiado interesante para que yo me lo perdiera, Watson. Empezaba a meditar en si debía arriesgarme a ser visto, subiéndome a la parte posterior de su pequeño carruaje, cuando se acercó por el otro lado de la calle un coche de alquiler. El cochero me miró con desconfianza, pero yo salté al interior del carruaje antes de que pudiera protestar. “-¡A la iglesia de Santa Mónica! -le ordené-. Y medio soberano será suyo si llega en veinte minutos. “Faltaban veinticinco minutos para las doce, así que estaba perfectamente claro lo que se proponían. “Mi cochero se portó muy bien. No creo que jamás haya conducido a tanta velocidad, pero los otros ya estaban allí cuando llegamos. El coche y el pequeño carruaje de Irene se encontraban a la puerta de la iglesia. Pagué al cochero y entré. No había un alma en el interior, con la excepción de los dos personajes a quienes venía siguiendo, y el sacerdote que se encontraba frente a ellos. Los tres formaban un apretado nudo frente al altar. Empecé a caminar lentamente por el pasillo central de la nave, como cualquier otro vagabundo que se ha metido en una iglesia a falta de otra cosa que hacer. De pronto, ante mi sorpresa, las tres personas del altar volvieron su rostro y Godfrey Norton se echó a correr en dirección a mí. “-¡Gracias a Dios! -gritó-. Usted nos servira. ¡Venga! ¡Venga! “-¿Qué quiere de mí? -pregunté. “-Venga, hombre, venga; es sólo cosa de tres minutos. Si no, no será legal. “Casi me arrastraron hasta el altar y antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, murmuraba respuestas que me decían al oído y declaraba cosas de las que no sabía absolutamente nada. Simplemente estaba ayudando a realizar el acto de unir en matrimonio a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo fue hecho en un instante y me encontré con una dama dándome las gracias por un lado, un caballero dándome las gracias por el otro, y el sacerdote, enfrente de mí, haciéndome una leve caravana. Era la posición más extraña en que me había encontrado en mi vida, y el pensar en ello fue lo que me produjo el acceso de risa que sufrí hace un momento. Parece que había cierta informalidad en su licencia y que el sacerdote se negaba terminantemente a casarlos sin un testigo. Mi aparición en la iglesia evitó al novio tener que echarse a correr por las calles en busca de un padrino. La novia me dio un soberano y pienso usarlo en la cadena de mi reloj, en recuerdo de la ocasión.” -Las cosas han tomado un curso inesperado -dije yo-, ¿y entonces qué pasó? Bueno, encontré que mis planes estaban muy seriamente amenazados. Parecía que la pareja se disponía a partir de inmediato y eso exigía medidas rápidas y enérgicas de mi parte. En la puerta de la iglesia, sin embargo, se separaron. Él se dirigió al Temple y ella a su propia casa. “-Saldré al parque a las cinco, como de costumbre -dijo ella al separarse de su flamante marido. No oí más. Partieron en diferentes direcciones y yo me marché para hacer mis propios arreglos.” -¿Cuáles son? -pregunté. -Un poco de fiambre y un vaso de cerveza -ordenó Sherlock al ver entrar a la sirvienta, haciendo caso omiso de mi pregunta-. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo de pensar en comer. Y estaré aún más ocupado esta tarde. Por cierto, doctor, quiero su cooperación. -Encantado de servirle. -¿No le importa faltar a la ley? -No, en lo más mínimo. -¿Ni correr el riesgo de ser arrestado? -No, si es por una buena causa. -¡Oh, la causa es excelente! -Entonces soy el hombre que necesita. -Ya sabía yo que podía contar con usted. -Pero, ¿qué es lo que desea de mí? -Cuando la señora Turner haya traído lo que le pedí, me explicaré con más claridad -dijo. Un momento después entraba nuestra patrona con la frugal comida ordenada por mi amigo y éste se lanzaba hambriento sobre ella-. Tendremos que discutir el asunto mientras como, pues no dispongo de mucho tiempo. Son casi las cinco. Dentro de dos horas tenemos que entrar en acción. La señorita, o más bien la señora Irene, vuelve a las siete de su paseo. Debemos estar en Briony Lodge para recibirla. -¿Y qué haremos entonces? -Usted debe dejar las cosas en mis manos. Ya he arreglado lo que va a ocurrir entonces. Hay un solo punto en el que debo insistir. Usted no debe intervenir, pase lo que pase. ¿Entendido? -¿Debo ser neutral? -No debe hacer absolutamente nada. Probablemente habrá algunos incidentes desagradables. No intervenga en ellos. Los sucesos concluirán en que me conduzcan a la casa. Cuatro o cinco minutos después se abrirá una de las ventanas de la sala. Usted entonces se acercará a esa ventana abierta. -Sí. -Se fijará en mí, pues para entonces estaré al alcance de su vista. -Sí. -Y cuando levante mi mano… así… arrojará a la habitación lo que le voy a dar. Y al mismo tiempo lanzará el grito de: “¡Fuego!” ¿Me entiende? -Perfectamente. -No es nada notable -dijo extrayendo de su bolsillo un rollo con la forma de un habano-. Es un ordinario cohete de humo, que estalla por sí solo al chocar contra el suelo. Su misión se concreta a eso. Al dar el grito, atraerá probablemente cierto número de curiosos. Pero usted debe caminar tranquilamente hacia la esquina de la calle y esperarme allí. Yo me reuniré con usted diez minutos después. Espero haberme explicado con claridad. -Sí. Yo debo permanecer neutral, acercarme a la ventana abierta, para observarlo, y arrojar este objeto a una señal suya, al mismo tiempo que lanzo el grito de fuego. Entonces lo esperaré en la esquina de la calle. -Exactamente. -Puede confiar en mí. -Está muy bien. Creo que es casi hora de que me prepare para el nuevo papel que tendré que interpretar. Desapareció en su alcoba y volvió unos minutos después en el personaje de un amable y sencillo sacerdote de la Iglesia “No Conformista”. Su ancho sombrero negro, sus pantalones sueltos, su corbata blanca, su sonrisa simpática y su expresión de benevolente curiosidad lo caracterizaban de un modo realmente notable. No era simplemente que Holmes cambiara de traje. Su expresión, sus modales, su propia alma parecían variar con cada nuevo papel que asumía. El teatro perdió un magnífico actor, al igual que la ciencia perdió un extraordinario investigador, cuando Sherlock Holmes se decidió a convertirse en un especialista en criminología. Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street y aún faltaban diez minutos para la hora cuando nos encontramos en Serpentine Avenue. Ya había oscurecido y las lámparas empezaban a ser encendidas, cuando nos colocamos frente a Briony Lodge, en espera de la llegada de la dueña de la mansión. La casa era como me la había imaginado por la descripción que me hizo Sherlock Holmes, pero el sitio parecía menos tranquilo de lo que esperaba. Por el contrario, para una calle pequeña, de un vecindario lejano, estaba notablemente animada. Había un grupo de hombres pobremente vestidos, fumando y riendo en una esquina. Un afilador daba vuelta a su rueda, dos hombres flirteaban con una sirvienta, y varios jóvenes bien vestidos recorrían la calle ociosamente, de un lado a otro, con cigarrillos en la boca. -Como usted comprenderá -comentó Holmes, mientras paseábamos frente a la casa-, este matrimonio simplifica el asunto. La fotografía se convierte ahora en un arma de dos filos. Todas las probabilidades son de que ella esté tan poco dispuesta a que la vea el señor Godfrey Norton como nuestro cliente lo está a que caiga en poder de su princesa. Ahora la cuestión estriba en dónde podremos encontrar la fotografía. -¿En dónde realmente? -Es poco probable que la traiga consigo. Debe ser una foto grande y no resulta fácil para una mujer esconder algo así. Además, la han registrado dos veces y debe sospechar que el rey está decidido a repetir la hazaña. Podemos dar por hecho, entonces, que no la trae consigo. -¿En dónde la tiene, entonces? -Con su banquero o con su abogado. Esa es una doble posibilidad, pero no me inclino mucho a ella. Las mujeres son discretas con sus propios secretos. ¿Por qué había de entregarla a manos ajenas? Además, recuerde que ha resuelto usarla dentro de pocos días. Debe estar al alcance de sus manos. Debe estar en su propia casa. -Pero, la han registrado dos veces. -¡Bah! Deben haberlo hecho individuos que no saben buscar. -¿Y cómo va a buscar usted? -Yo no buscaré. -¿Qué hará, entonces? -Haré que ella me muestre dónde está. -Se negará a hacerlo. -No podrá. Pero ya oigo el rumor de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumpla mis órdenes al pie de la letra. Mientras decía eso, las luces de los faroles laterales de un carruaje trazaron la curva de la avenida. Era un carruaje pequeño, que se detuvo a las puertas de Briony Lodge. En el momento en que lo hizo, uno de los hombres que se encontraban en la esquina corrió para abrir la portezuela, con la esperanza de ganarse una moneda, pero fue empujado por otro de los vagabundos, que había echado a correr con la misma intención. Una feroz reyerta se inició con aquel incidente. Los dos hombres que antes habían estado flirteando con las sirvientas, se pusieron a defender a uno de los jovenzuelos, logrando con su intervención solamente hacer más grande el escándalo. El afilador se entrometió también en el asunto y dio el primer golpe, dirigido a uno de los guardias. Un instante después, la dama que había descendido de su carruaje, era el centro de un pequeño nudo de hombres que se lanzaban puñetazos y patadas a diestra y siniestra. Holmes se introdujo en la multitud para proteger a la dama; pero en el momento en que llegaba a su lado, lanzó un grito, cayó al suelo y la sangre empezó a manar abundantemente de su rostro. Al verlo caer, los guardias se echaron a correr en una dirección y los vagabundos en otra, mientras que un grupo de personas mejor vestidas, que habían observado la pelea sin tomar parte en ella, se acercaron para ayudar a la muchacha y para atender al herido. Irene Adler, como la seguiré llamando, había corrido hacia los escalones de su casa, pero al llegar a lo alto de ellos, se detuvo, con su figura excepcional claramente delineada por las luces del vestíbulo, volviendo la mirada hacia la calle. -¿Está mal herido el caballero? -preguntó. -Está muerto -dijeron varias voces. -No, no. Todavía está con vida -gritó alguien-. Pero morirá antes de que pueda ser conducido al hospital. -Es un hombre valiente -dijo una mujer-. Se habrían llevado el bolso de la señorita y su reloj, si no hubiera sido por él. Esos hombres deben formar una pandilla peligrosa. ¡Ah! Ya empieza a respirar. -No lo podemos dejar tirado en la calle. ¿No podríamos meterlo en su casa, señora? -Desde luego. Tráiganlo a la sala. Hay un sofá aquí. Pasen por acá, por favor. Lenta y solemnemente mi amigo fue conducido al interior de Briony Lodge y acostado en la habitación principal, mientras yo observaba todo desde mi puesto, cerca de la ventana. Las lámparas habían sido encendidas, pero los cortinajes no fueron corridos, de tal modo que podía ver claramente a Holmes, tendido en el sofá. Yo no sé si mi amigo es capaz de un sentimiento así, pero sí sé que yo me sentí profundamente avergonzado y arrepentido de la falta que estábamos cometiendo cuando vi a aquella hermosísima criatura, contra quien estábamos conspirando, inclinarse en un gesto lleno de gracia y bondad sobre el “anciano lastimado”. Pero habría sido la más negra traición a Holmes fallarle en el asunto que me había encomendado. Traté de endurecer mi corazón y saqué de mi chaqueta el cohete de humo. “Después de todo”, pensé, “no le estamos haciendo un daño real. Sólo estamos impidiendo que haga daño a otros”. Holmes estaba sentado ahora en el sofá y lo vi moverse como quien necesita desesperadamente una bocanada de aire. Una doncella corrió y abrió la ventana. En el mismo instante lo vi levantar una mano. Era la señal. Arrojé el cohete a la habitación y grité al mismo tiempo: -¡Fuego! La palabra apenas había salido de mi boca, cuando toda la multitud de espectadores -caballeros, mozos, sirvientas y vagabundos- se unieron en un grito general de “¡Fuego, fuego!” Gruesas nubes de humo salieron de la habitación por la ventana abierta. Percibí por el rabillo del ojo la carrera de varias personas en el interior de la casa y, un momento después, escuché la voz de Holmes asegurando que era una falsa alarma. Deslizándome por entre la multitud de curiosos y gritones, logré alejarme del lugar y llegué hasta la esquina de la calle. Diez minutos más tarde, Holmes se encontraba a mi lado. Me tomó del brazo y nos alejamos tranquilamente de aquel loco barullo. Caminamos rápida y silenciosamente durante algún tiempo, hasta que dimos vuelta hacia una de las tranquilas calles que conducen hacia Edgeware Road. -Se portó usted muy bien, doctor -comentó-. Nada podía haber salido mejor. -¿Tiene usted la fotografía? -No, pero sé dónde está. -¿Y cómo lo averiguó? -Ella me mostró el lugar, como le dije que lo haría. -Todavía no comprendo. -No quiero que esto le siga pareciendo un misterio -murmuró él echándose a reír-. El asunto es perfectamente simple. Usted, desde luego, comprendió que todas las personas que estaban en la calle eran cómplices míos. Es un grupo de actores al que contraté para mi servicio exclusivo durante estas horas. -Me lo supuse. -Bueno, cuando la pelea se inició, tenía un poco de pintura roja, fresca, en la mano. Corrí, me dejé caer, me llevé la mano al rostro y me convertí en un conmovedor espectáculo. Es un viejo truco. -También sospeché eso. -Entonces me llevaron al interior de la casa. Ella no iba a permitir que aquel pobre anciano que la había salvado se quedara en la calle. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y me llevó a la sala, que era exactamente la habitación en que yo sospechaba que estaba la fotografía. Tenía que estar allí o en su alcoba. Y yo estaba decidido a averiguar en dónde. Me tendieron en un sofá, yo pedí a gritos un poco de aire, abrieron la ventana y usted hizo lo demás. -¿En qué le ayudó lo que hice? -Era absolutamente importante. Cuando una mujer piensa que la casa se ha incendiado, su instinto la hace correr a rescatar lo que mayor valor tiene para ella. Es un impulso incontrolable y más de una vez me he aprovechado de él. En el caso del escándalo de Darlington me fue de gran utilidad, al igual que en el asunto del castillo Arnsworth. Una madre corre por su hijo… una mujer soltera corre a rescatar sus joyas. Yo comprendía que nuestra dama no tenía en la casa nada más valioso para ella que la fotografía que estamos buscando. Correría a buscarla, para ponerla a salvo. La alarma de fuego resultó perfecta. El humo y los gritos eran como para alterar los nervios de cualquiera, aun a las personas de nervios de acero. Nuestra amiga reaccionó tal como lo pensé. La fotografía está en un anaquel secreto de la pared de la sala, exactamente arriba de la campanilla. Se encontró allí en un instante y pude verla en el momento en que corría la puerta disimulada. Cuando grité que era una falsa alarma, la volvió a colocar en su sitio, miró el cohete, salió corriendo de la habitación y no he vuelto a verla desde entonces. Me levanté y, después de excusarme, salí de la casa. No me decidí a apoderarme de la fotografía de inmediato, porque el cochero había entrado a la sala y me estaba observando fijamente. Me pareció más seguro esperar. La precipitación puede arruinar todo. “Nuestra misión está prácticamente terminada. Mañana llamaré al rey, y con usted, si quiere venir, iremos directamente a la casa de nuestra amiguita. Nos llevarán a la sala para esperar, pero lo más probable es que cuando llegue no nos encuentre a nosotros ni a la fotografía. Será una satisfacción para Su Majestad recobrarla con sus propias manos.” -¿Y cuándo iremos, dice usted? -A las ocho de la mañana. Aún no se habrá levantado, de tal modo que tendremos el campo libre. Además, debemos apresurarnos, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y en sus hábitos. Debo telegrafiar al rey sin demora. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido frente a la puerta. Mientras él buscaba las llaves en su bolsillo, pasó alguien diciendo: -Buenas noches, señor Sherlock Holmes. Había varias personas en la calle en ese momento, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado que venía en un carruaje abierto, pero que continuó su camino de inmediato. -He oído antes de ahora esa voz -dijo Holmes, siguiendo con la mirada el carruaje, iluminado apenas por la luz del farol callejero-. Pero no sé quién pueda haber sido ese jovencito. III Dormí esa noche en Baker Street y estábamos gozando de nuestra taza de café y nuestras tostadas mañaneras, cuando el rey de Bohemia entró precipitadamente en la habitación. -¿De verdad la ha obtenido? -gritó tomando a Sherlock Holmes de los hombros y mirándolo ansiosamente a la cara. -Todavía no. -Pero, ¿tiene esperanzas? -Sí las tengo. -Entonces, venga. Estoy impaciente por partir. -Necesitaremos un coche. -Tengo mi carruaje afuera, esperando. -Entonces eso simplificará las cosas. Descendimos y partimos de nuevo hacia Briony Lodge. -Irene Adler se ha casado -comentó Holmes. -¡Casado! ¿Cuándo? -Ayer. -Pero, ¿con quién? -Con un abogado inglés apellidado Norton. -Pero… ella no puede amarlo. -Tengo profundas esperanzas de que lo ame. -¿Por qué? -Porque salvaría a Su Majestad de todo temor de futuras molestias. Si la dama ama a su esposo, no ama a Su Majestad. Y si no ama a Su Majestad, no hay razón para que se interponga en los planes de Su Majestad. -Es cierto. Y, sin embargo… bueno, quisiera que hubiera sido de mi clase y posición. ¡Qué reina tan magnífica habría sido! -lanzó un suspiro y se sumió en un malhumorado silencio que no fue interrumpido hasta que llegamos a Serpentine Avenue. La puerta de Briony Lodge estaba abierta y una dama anciana se encontraba en lo alto de los escalones. Nos miró con expresión sardónica, mientras descendíamos del carruaje. -El señor Sherlock Holmes, supongo -dijo. -Yo soy el señor Holmes -contestó mi compañero con expresión interrogadora y asombrada. -Desde luego. Mi señora me aseguró que era muy probable que viniera usted a buscarla. Salió esta mañana con su esposo, en el tren de las 5:15. Partió hacia el continente. -¡Qué! -Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose, pálido de ira y de sorpresa. ¿Quiere decirme que ha salido de Inglaterra? -Sí, para no volver nunca. -¿Y los papeles? -preguntó el rey con voz ronca-. ¡Todo está perdido! -Ya veremos -empujó a la sirvienta a un lado y corrió hacia la sala, seguido por el rey y por mí. Los muebles estaban esparcidos en todas direcciones; los anaqueles se veían vacíos; los cajones estaban abiertos. Todo parecía indicar que la dama había recogido rápidamente sus pertenencias antes de emprender aquella precipitada fuga. Holmes se acercó al tiro de la campanilla, corrió una puertecilla secreta y extrajo una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler sola, vestida en traje de gala. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos al mismo tiempo. Estaba fechada a la medianoche del día anterior y decía lo siguiente: Mi querido señor Sherlock Holmes: Realmente lo hizo usted muy bien. Me sorprendió por completo. Hasta la alarma de incendio no concebí la menor sospecha. Pero entonces, cuando descubrí cómo me había traicionado yo misma, empecé a pensar. Ya me habían prevenido contra usted desde hacía meses. Me habían dicho que si el rey empleaba un agente, ése sería usted. Y me dieron su dirección. Sin embargo, a pesar de todo esto, me hizo revelarle lo que quería saber. Aun después de concebir sospechas, encontré difícil desconfiar de un sacerdote tan gentil y anciano. Pero, como usted sabe, yo misma he estudiado el arte de la representación. El disfraz masculino no es nada nuevo para mí. Con frecuencia me aprovecho de la libertad que da. Envié a John, el cochero, a vigilarlo, corrí escaleras arriba, me puse mi traje especial de paseo, como llamo a mi disfraz, y bajé en el momento en que usted se marchaba. Bueno, le seguí hasta la puerta para asegurarme de que en realidad era objeto de interés para el célebre Sherlock Holmes. Entonces, un poco imprudentemente, le di las buenas noches y partí hacia el Temple, para reunirme con mi esposo. Los dos pensamos que el mejor recurso era la huída, ya que teníamos frente a nosotros a un antagonista formidable. Por tanto, cuando venga a buscarnos mañana, encontrará el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente puede descansar en paz. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que guste, sin temor a que intervenga alguien a quien él traicionó cruelmente. Voy a conservarla como defensa. Es un arma poderosa que me defenderá de cualquier paso que en mi contra se pueda dar en el futuro. Le dejo una fotografía que quizá quiera conservar. Y yo quedo a sus órdenes, mi querido señor Sherlock Holmes, como su atenta servidora. Irene Norton, de soltera, Irene Adler -¡Qué mujer…! ¡Oh, qué mujer! -gritó el rey de Bohemia cuando los tres terminamos de leer la epístola-. ¿No les dije lo rápida y resuelta que es? ¿No habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que no haya sido una mujer de mi nivel? -De lo que he visto de esa dama, me parece que realmente está en un nivel muy diferente al de Su Majestad -dijo Holmes con frialdad-. Siento no haber podido llevar el negocio de Su Majestad a una conclusión más feliz. -¡Por el contrario, mi querido señor! -gritó el rey-. ¡Nada pudo haber resultado mejor! Yo sé que la palabra de ella es inviolable. La fotografia está ahora tan segura como si estuviera en el fuego. -Me alegra oír decir eso a Su Majestad. -Me siento inmensamente agradecido con usted. Le suplico que me diga en qué forma puedo recompensarlo. Este anillo… -extrajo de su dedo un anillo en forma de serpiente, con una gran esmeralda en el centro, y lo extendió hasta mi amigo, colocándolo en la palma de su mano. -Su Majestad tiene algo que vale mucho más para mí -dijo Holmes. -No tiene más que pedirlo. -¡Esta fotografía! El rey lo miró con expresión de asombro. -¿La fotografía de Irene? -gritó-. Si la quiere, es suya. -Agradezco mucho esto a Su Majestad. Entonces, no queda nada más por hacer en este asunto. Tengo el honor de desear a usted muy buenos días -hizo una reverencia y se dio la vuelta sin hacer caso de la mano que el rey le extendía. Salió de la casa en mi compañía y nos dirigimos de nuevo a sus habitaciones. Y así fue como terminó un escándalo que amenazaba afectar seriamente el reino de Bohemia. Y así fue también como los mejores planes de Sherlock Holmes fueron arruinados por el ingenio de una mujer. Antiguamente mi compañero acostumbraba burlarse mucho de la supuesta inteligencia femenina, pero no he oído que lo haga a últimas fechas. Y cuando habla de Irene Adler, o cuando se refiere a su fotografía, siempre lo hace bajo el honorable título de la mujer. Al otro lado de la pared [Cuento - Texto completo.] Ambrose Bierce Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a Nueva York pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no había estado en esa ciudad y durante todo aquel periodo mis negocios en Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer la amistad con los compañeros de juventud que aún vivían y me recordaban con afecto. El más importante para mí era Mohum Dampier, un antiguo amigo del colegio con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de escribirnos, cosa muy normal entre hombres. Es fácil darse cuenta de que la escasa disposición a redactar una sencilla carta de tono social está en razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Dampier como un compañero, fuerte y bien parecido, con gustos semejantes a los míos, que odiaba trabajar y mostraba una señalada indiferencia hacia muchas de las cuestiones que suelen preocupar a la gente; entre ellas la riqueza, de la que, sin embargo, disponía por herencia en cantidad suficiente como para no echar nada en falta. En su familia, una de las más aristocráticas y conocidas del país, se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política, o hubiera recibido distinción alguna. Mohum era un poco sentimental y su carácter supersticioso lo hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente gozaba de una buena salud mental que lo protegía contra creencias extravagantes y peligrosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como certeza. La noche que lo visité había tormenta. El invierno californiano estaba en su apogeo: una lluvia incesante regaba las calles desiertas y, al ser empujada por irregulares ráfagas de viento, se precipitaba contra las casas con una fuerza increíble. El cochero encontró el lugar, una zona residencial escasamente poblada cerca de la playa, con dificultad. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según pude distinguir en la oscuridad, no había ni flores ni hierba. Tres o cuatro árboles, que se combaban y crujían a causa del temporal, parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de mejor fortuna, lejos, en el mar. La vivienda era una estructura de dos pisos, hecha de ladrillo, que tenía una torre en una esquina, un piso más arriba. Era la única zona iluminada. La apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento, sensación que se vio aumentada por el chorro de agua que sentía caer por la espalda mientras corría a buscar refugio en el portal. Dampier, en respuesta a mi misiva informándole de mi deseo de visitarlo, había contestado: «No llames, abre la puerta y sube.» Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada por una luz de gas que había al final del segundo tramo. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada y atravesé una puerta que daba a la iluminada estancia cuadrada de la torre. Dampier, en bata y zapatillas, se acercó, tal y como yo esperaba, a saludarme, y aunque en un principio pensé que me podría haber recibido más adecuadamente en el vestíbulo, después de verlo, la idea de su posible inhospitalidad desapareció. No parecía el mismo. A pesar de ser de mediana edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Lo encontré muy delgado; sus facciones eran angulosas, y su piel, arrugada y pálida como la muerte, no tenía un solo toque de color. Sus ojos, excepcionalmente grandes, centelleaban de un modo misterioso. Me invitó a sentarme y, tras ofrecerme un cigarro, manifestó con sinceridad obvia y solemne que estaba encantado de verme. Después tuvimos una conversación trivial durante la cual me sentí dominado por una profunda tristeza al ver el gran cambio que había sufrido. Debió captar mis sentimientos porque inmediatamente dijo, con una gran sonrisa: -Te he desilusionado: non sum qualis eram. Aunque no sabía qué decir, al final señalé: -No, que va, bueno, no sé: tu latín sigue igual que siempre. Sonrió de nuevo. -No -dijo-, al ser una lengua muerta, esta particularidad va aumentando. Pero, por favor, ten paciencia y espera: existe un lenguaje mejor en el lugar al que me dirijo. ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje en dicha lengua? Mientras hablaba su sonrisa iba desapareciendo, y cuando terminó, me miró a los ojos con una seriedad que me produjo angustia. Sin embargo no estaba dispuesto a dejarme llevar por su actitud ni a permitirle que descubriera lo profundamente afectado que me encontraba por su presagio de muerte. -Supongo que pasará mucho tiempo antes de que el lenguaje humano deje de sernos útil -observé-, y para entonces su necesidad y utilidad habrán desaparecido. Mi amigo no dijo nada y, como la conversación había tomado un giro desalentador y no sabía qué decir para darle un tono más agradable, también yo permanecí en silencio. De repente, en un momento en que la tormenta amainó y el silencio mortal contrastaba de un modo sobrecogedor con el estruendo anterior, oí un suave golpeteo que provenía del muro que tenía a mis espaldas. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero no como cuando se llama a una puerta para poder entrar, sino más bien como una señal acordada, como una prueba de la presencia de alguien en una habitación contigua; creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencias de este tipo de comunicación de las que nos gustaría contar. Miré a Dampier. Si había algo divertido en mi mirada no debió captarlo. Parecía haberme olvidado y observaba la pared con una expresión que no soy capaz de definir, aunque la recuerdo como si la estuviera viendo. La situación era desconcertante. Me levanté con intención de marcharme; entonces reaccionó. -Por favor, vuelve a sentarte -dijo-, no ocurre nada, no hay nadie ahí. El golpeteo se repitió con la misma insistencia lenta y suave que la primera vez. -Lo siento -dije-, es tarde. ¿Quieres que vuelva mañana? Volvió a sonreír, esta vez un poco mecánicamente. -Es muy gentil de tu parte, pero completamente innecesario. Te aseguro que ésta es la única habitación de la torre y no hay nadie ahí. Al menos… Dejó la frase sin terminar, se levantó y abrió una ventana, única abertura que había en la pared de la que provenía el ruido. -Mira. Sin saber qué otra cosa podía hacer, lo seguí hasta la ventana y me asomé. La luz de una farola cercana permitía ver claramente, a través de la oscura cortina de agua que volvía a caer a raudales, que «no había nadie». Ciertamente, no había otra cosa que la pared totalmente desnuda de la torre. Dampier cerró la ventana, señaló mi asiento y volvió a tomar posesión del suyo. El incidente no resultaba en sí especialmente misterioso; había una docena de explicaciones posibles (ninguna de las cuales se me ha ocurrido todavía). Sin embargo me impresionó vivamente el hecho de que mi amigo se esforzara por tranquilizarme, pues ello daba al suceso una cierta importancia y significación. Había demostrado que no había nadie, pero precisamente eso era lo interesante. Y no lo había explicado todavía. Su silencio resultaba irritante y ofensivo. -Querido amigo -dije, me temo que con cierta ironía-, no estoy dispuesto a poner en cuestión tu derecho a hospedar a todos los espectros que desees de acuerdo con tus ideas de compañerismo; no es de mi incumbencia. Pero como sólo soy un simple hombre de negocios, fundamentalmente terrenales, no tengo necesidad alguna de espectros para sentirme cómodo y tranquilo. Por ello, me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso. No fue una alocución muy cortés, lo sé, pero mi amigo no manifestó ninguna reacción especial hacia ella. -Te ruego que no te vayas -observó-. Agradezco mucho tu presencia. Admito haber escuchado un par de veces con anterioridad lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías y esto es verdaderamente importante para mí; más de lo que te imaginas. Enciende un buen cigarro y ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia. La lluvia volvía a arreciar, produciendo un rumor monótono, que era interrumpido de vez en cuando por el repentino azote de las ramas agitadas por el viento. Era bastante tarde, pero la compasión y la curiosidad me hicieron seguir con atención el monólogo de Dampier, a quien no interrumpí ni una sola vez desde que empezó a hablar. -Hace diez años -comenzó-, estuve viviendo en un apartamento, en la planta baja de una de las casas adosadas que hay al otro lado de la ciudad, en Rincón Hill. Esa zona había sido una de las mejores de San Francisco, pero había caído en desgracia, en parte por el carácter primitivo de su arquitectura, no apropiada para el gusto de nuestros ricos ciudadanos, y en parte porque ciertas mejoras públicas la habían afeado. La hilera de casas, en una de las cuales yo habitaba, estaba un poco apartada de la calle; cada vivienda tenía un diminuto jardín, separado del de los vecinos por unas cercas de hierro y dividido con precisión matemática por un paseo de gravilla bordeado de bojes, que iba desde la verja a la puerta. »Una mañana, cuando salía, vi a una chica joven entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de junio y llevaba un ligero vestido blanco. Un ancho sombrero de paja decorado al estilo de la época, con flores y cintas, colgaba de sus hombros. Mi atención no estuvo mucho tiempo centrada en la exquisita sencillez de sus ropas, pues resultaba imposible mirarla a la cara sin advertir algo sobrenatural. Pero no, no temas; no voy a deslucir su imagen describiéndola. Era sumamente bella. Toda la hermosura que yo había visto o soñado con anterioridad encontraba su expresión en aquella inigualable imagen viviente, creada por la mano del Artista Divino. Me impresionó tan profundamente que, sin pensar en lo impropio del acto, descubrí mi cabeza, igual que haría un católico devoto o un protestante de buena familia ante la imagen de la Virgen. A la doncella no parecía disgustarle mi gesto; me dedicó una mirada con sus gloriosos ojos oscuros que me dejó sin aliento, y, sin más, entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, con el sombrero en la mano, consciente de mi rudeza y tan dominado por la emoción que la visión de aquella belleza incomparable me inspiraba, que mi penitencia resultó menos dolorosa de lo que debería haber sido. Entonces reanudé mi camino, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido fuera de casa hasta la caída de la noche, pero aquél, a eso de la media tarde, ya estaba de vuelta en el jardín, interesado por aquellas pocas flores sin importancia que nunca antes me había detenido a observar. Mi espera fue en vano; la chica no apareció. »A aquella noche de inquietud le siguió un día de expectación y desilusión. Pero al día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo, me la encontré. Desde luego no volví a hacer la tontería de descubrirme; ni siquiera me atreví a dedicarle una mirada demasiado larga para expresar mi interés. Sin embargo mi corazón latía aceleradamente. Tenía temblores y, cuando me dedicó con sus grandes ojos negros una mirada de evidente reconocimiento, totalmente desprovista de descaro o coquetería, me sonrojé. »No te cansaré con más detalles; sólo añadiré que volví a encontrármela muchas veces, aunque nunca le dirigí la palabra ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla. Tal vez mi autocontrol, que requería un sacrificio tan abnegado, no resulte claramente comprensible. Es cierto que estaba locamente enamorado, pero, ¿cómo puede uno cambiar su forma de pensar o transformar el propio carácter? »Yo era lo que algunos estúpidos llaman, y otros más tontos aún gustan ser llamados, un aristócrata; y, a pesar de su belleza, de sus encantos y elegancia, aquella chica no pertenecía a mi clase. Me enteré de su nombre (no tiene sentido citarlo aquí) y supe algo acerca de su familia. Era huérfana y vivía en la casa de huéspedes de su tía, una gruesa señora de edad, inaguantable, de la que dependía. Mis ingresos eran escasos y no tenía talento suficiente como para casarme; debe de ser una cualidad que nunca he tenido. La unión con aquella familia habría significado llevar su forma de vida, alejarme de mis libros y estudios y, en el aspecto social, descender al nivel de la gente de la calle. Sé que este tipo de consideraciones son fácilmente censurables y no me encuentro preparado para defenderlas. Acepto que se me juzgue, pero, en estricta justicia, todos mis antepasados, a lo largo de generaciones, deberían ser mis codefensores y debería permitírseme invocar como atenuante el mandato imperioso de la sangre. Cada glóbulo de ella está en contra de un enlace de este tipo. En resumen, mis gustos, costumbres, instinto e incluso la sensatez que pueda quedarme después de haberme enamorado, se vuelven contra él. Además, como soy un romántico incorregible, encontraba un encanto exquisito en una relación impersonal y espiritual que el conocimiento podría convertir en vulgar, y el matrimonio con toda seguridad disiparía. Ninguna criatura, argüía yo, podría ser más encantadora que esta mujer. El amor es un sueño delicioso; entonces, ¿por qué razón iba yo a procurar mi propio despertar? »El comportamiento que se deducía de toda esta apreciación y parecer era obvio. Mi honor, orgullo y prudencia, así como la conservación de mis ideales me ordenaban huir, pero me sentía demasiado débil para ello. Lo más que podía hacer -y con gran esfuerzo- era dejar de ver a la chica, y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros fortuitos en el jardín. Abandonaba la casa sólo cuando sabía que ella ya se había marchado a sus clases de música, y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo era como si estuviera en trance; daba rienda suelta a las imaginaciones más fascinantes y toda mi vida intelectual estaba relacionada con ellas. ¡Ah, querido amigo! Tus acciones tienen una relación tan clara con la razón que no puedes imaginarte el paraíso de locura en el que viví. »Una tarde, el diablo me hizo ver que era un idiota redomado. A través de una conversación desordenada, y sin buscarlo, me enteré por la cotilla de mi casera que la habitación de la joven estaba al lado de la mía, separada por una pared medianera. Llevado por un impulso torpe y repentino, di unos golpecitos suaves en la pared. Evidentemente, no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente para aceptar un rechazo. Perdí la cordura y repetí esa tontería, esa infracción, que de nuevo resultó inútil, por lo que tuve el decoro de desistir. »Una hora más tarde, mientras estaba concentrado en algunos de mis estudios sobre el infierno, oí, o al menos creí oír, que alguien contestaba mi llamada. Dejé caer los libros y de un salto me acerqué a la pared donde, con toda la firmeza que mi corazón me permitía, di tres golpes. La respuesta fue clara y contundente: uno, dos, tres, una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que pude conseguir, pero fue suficiente; demasiado, diría yo. »Aquella locura continuó a la tarde siguiente, y en adelante durante muchas tardes, y siempre era yo quien tenía la última palabra. Durante todo aquel tiempo me sentí completamente feliz, pero, con la terquedad que me caracteriza, me mantuve en la decisión de no ver a la chica. Un día, tal y como era de esperar, sus contestaciones cesaron. «Está enfadada -me dije- porque cree que soy tímido y no me atrevo a llegar más lejos»; entonces decidí buscarla y conocerla y… Bueno, ni supe entonces ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello. Sólo sé que pasé días intentando encontrarme con ella, pero todo fue en vano. Resultaba imposible verla u oírla. Recorrí infructuosamente las calles en las que antes nos habíamos cruzado; vigilé el jardín de su casa desde mi ventana, pero no la vi entrar ni salir. Profundamente abatido, pensé que se había marchado; pero no intenté aclarar mi duda preguntándole a la casera, a la que tenía una tremenda ojeriza desde que me habló de la chica con menos respeto del que yo consideraba apropiado. »Y llegó la noche fatídica. Rendido por la emoción, la indecisión y el desaliento, me acosté temprano y conseguí conciliar un poco el sueño. A media noche hubo algo, un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre, que me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared: el fantasma de una señal conocida. Un momento después se repitieron: uno, dos, tres, con la misma intensidad que la primera vez, pero ahora un sentido alerta y en tensión los recibía. Estaba a punto de contestar cuando el Enemigo de la Paz intervino de nuevo en mis asuntos con una pícara sugerencia de venganza. Como ella me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la misma moneda. ¡Qué tontería! ¡Que Dios sepa perdonármela! Durante el resto de la noche permanecí despierto, escuchando y reforzando mi obstinación con cínicas justificaciones. »A la mañana siguiente, tarde, al salir de casa me encontré con la casera, que entraba: »-Buenos días, señor Dampier -dijo-; ¿se ha enterado usted de lo que ha pasado? Le dije que no, de palabra, pero le di a entender con el gesto que me daba igual lo que fuera. No debió captarlo porque continuó: -A la chica enferma de al lado. ¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas enferma y ahora… Casi salto sobre ella. »-Y ahora… -grité-, y ahora ¿qué? »-Está muerta. »Pero aún hay algo más. A mitad de la noche, según supe más tarde, la chica se había despertado de un largo estupor, tras una semana de delirio, y había pedido -éste fue su último deseo- que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Los que la cuidaban consideraron la petición un desvarío más de su delirio, pero accedieron a ella. Y en ese lugar aquella pobre alma agonizante había realizado la débil aspiración de intentar restaurar una comunicación rota, un dorado hilo de sentimiento entre su inocencia y mi vil monstruosidad, que se empeñaba en profesar una lealtad brutal y ciega a la ley del Ego. »¿Cómo podía reparar mi error? ¿Se pueden decir misas por el descanso de almas que, en noches como ésta, están lejos, «por espíritus que son llevados de acá para allá por vientos caprichosos», y que aparecen en la tormenta y la oscuridad con signos y presagios que sugieren recuerdos y augurios de condenación? »Esta ha sido su tercera visita. La primera vez fui escéptico y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente; la segunda, respondí a los golpes, varias veces repetidos, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la «tríada fatal» de la que habla Parapelius Necromantius. Es todo lo que puedo decir.» Cuando hubo terminado su relato no encontré nada importante que decir, y preguntar habría sido una impertinencia terrible. Me levanté y le di las buenas noches de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él; en señal de agradecimiento me dio un silencioso apretón de manos. Aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, entró en el reino de lo Desconocido. FIN El pozo y el péndulo [Cuento - Texto completo.] Edgar Allan Poe Impia tortorum longas hic turba furores Sanguina innocui, nao satiata, aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, Mors ubi dira fuit vita salusque patent. (Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París.) Sentía náuseas, náuseas de muerte después de tan larga agonía; y, cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado, que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír. Pero al mismo tiempo pude ver… ¡aunque con qué terrible exageración! Vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos… más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco; finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las siete altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían; pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en hueros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente; pero, en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia, las altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla; pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo… ¡hasta la muerte, hasta la misma tumba!, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño. Y, sin embargo, un poco más tarde (tan frágil puede haber sido aquella tela) no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos: primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual; segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, éstas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. Y ese abismo, ¿qué es? ¿Cómo, por lo menos, distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Aquel que nunca se ha desmayado, no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón; no contemplará, flotando en el aire, las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver; no meditará mientras respira el perfume de una nueva flor; no sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he vislumbrado el triunfo; breves, brevísimos períodos en que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez posterior, sólo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras de recuerdo me muestran, borrosamente, altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo… descendiendo… siempre descendiendo… hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me llevaban (¡atroz cortejo!) hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto viene a la mente como un desabrimiento y humedad, y luego, todo es locura -la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. Súbitamente, el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu: el tumultuoso movimiento de mi corazón y, en mis oídos, el sonido de su latir. Sucedió una pausa, en la que todo era confuso. Otra vez sonido, movimiento y tacto -una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo-. Y luego la mera conciencia de existir, sin pensamiento; algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme, hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vívido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo. Y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores, y un obstinado esfuerzo, me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos, y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar; lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada; tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo. Pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. Pero, ¿dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de éstos acababa de realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? Al punto vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente, me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atrevía a dar un solo paso, por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable, y cautelosamente me volví adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad; por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos; cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizá me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron, por fin, un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo, hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales; había desaparecido, y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería, a fin de identificar mi punto de partida. Pero, de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al completar el circuito. Tal es lo que, por lo menos, pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho, pero luego trastrabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de estameña. Hasta el momento de caer al suelo había contado cincuenta y dos pasos, y al reanudar mi vuelta otros cuarenta y ocho, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de cien pasos. Contando una yarda por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un circuito de cincuenta yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así pues no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado diez o doce pasos en esta forma cuando el ruedo desgarrado del sayo se me enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída no reparé en un sorprendente detalle que, pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Helo aquí: tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear en su descenso las paredes del pozo; hubo por fin un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban dos especies de muerte: una llena de horrorosos sufrimientos físicos, y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a perecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos -ya que mi imaginación concebía ahora más de uno- situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias precipitándome en uno de esos abismos; pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos, esto es, que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed ardiente y de un solo trago vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio, pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas veinticinco yardas. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia, en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del jirón de estameña, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño debí emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos, y así fue cómo supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. ¡Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargia o del sueño! Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces, abiertas como si bostezara, acababa de escapar; pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado, sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pasaba, dando muchas vueltas, por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba observé el techo de mi prisión. Tendría unos treinta o cuarenta pies de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al Tiempo tal como se lo suele figurar, salvo que, en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Algo, sin embargo, en la apariencia de aquella imagen me movió a observarla con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba (pues se encontraba situada exactamente sobre mí) tuve la impresión de que se movía. Un segundo después esta impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y, naturalmente, lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, al fin, de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera -pues sólo tenía una noción imperfecta del tiempo-, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente, en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora -y es inútil agregar con cuánto horror- que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba a un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo; el pozo, símbolo típico del infierno, última Thule de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más casual de los accidentes había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoniaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. ¡Más apacible! Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo? Pulgada a pulgada, con un descenso que sólo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos… más y más íbase aproximando. Pasaron días -puede ser que hayan pasado muchos días- antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos… Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cimitarra. Y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriendo a aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aun en la agonía de aquellas horas la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo alargué el brazo izquierdo todo lo que me lo permitían mis ataduras y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría… de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquél, como digo, un pensamiento apenas formado; muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza; pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo…, retornaría para repetir la operación… otra vez…, otra vez… A pesar de su carrera terriblemente amplia (treinta pies o más) y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esa altura de mis pensamientos debí de hacer una pausa, pues no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba… seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso. A la derecha… a la izquierda… hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito… hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara. Bajaba… ¡Seguro, incansable, bajaba! Ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho. Luché con violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que sólo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo. ¡Pero lo mismo hubiera sido pretender atajar un alud! Bajaba… ¡Sin cesar, inevitablemente, bajaba! Luché, jadeando, a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación; mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio, ¡ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía, sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de diez o doce oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas -quizá días- me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero, ¡cuán terrible, en ese caso, la proximidad del acero! ¡Cuán letal el resultado de la más leve lucha! Y luego, ¿era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y, al parecer, postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó en mi mente algo que sólo puedo describir como la informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual sólo una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido… pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas; sus rojas pupilas me miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. «¿A qué alimento pensé- las han acostumbrado en el pozo?» A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato; pero, a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras allí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio… la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma, y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las mas atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo, corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta; sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso; un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte. Pero, con una resolución que excedía lo humano, me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin, sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo. Pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí, y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso, y encogiéndome todo lo posible, me deslicé, lentamente, fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre… ¡y en las garras de la Inquisición! Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina, y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, paseé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que, al principio, no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción me perdí en vanas y deshilvanadas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho, que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían -y en realidad estaban- completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoniacos, de una salvaje y aterradora vida, me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal…! Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado… Aquel olor sofocante invadía más y más la celda… Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos… Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. ¡Ah, los más implacables, los más demoniacos entre los hombres! Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y, sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero, al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. ¡Oh, poder expresarlo! ¡Oh espanto! ¡Todo… todo menos eso! Con un alarido, salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente, y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda…, y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces mi celda había sido cuadrada. De pronto vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo. Pero el cambio no se detuvo allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes, como si fueran vestiduras de eterna paz. «¡La muerte!» -clamé-. «¡Cualquier muerte, menos la del pozo!» ¡Insensato! ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo oponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro y, por tanto, su diámetro mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo… Desvié la mirada… ¡Y oí un discordante clamoreo de voces humanas! ¡Resonó poderoso un toque de trompetas! ¡Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos! ¡Las terribles paredes retrocedieron! Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. FIN La ventana abierta [Cuento - Texto completo.] Saki -Mi tía bajará enseguida, señor Nuttel -dijo con mucho aplomo una señorita de quince años-; mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme. Framton Nuttel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. -Sé lo que ocurrirá -le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural-: te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Framton se preguntó si la señora Sappleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. -¿Conoce a muchas personas aquí? -preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. -Casi nadie -dijo Framton-. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos cuatro años, y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. -Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía -prosiguió la aplomada señorita. -Sólo su nombre y su dirección -admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sappleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. -Su gran tragedia ocurrió hace tres años -dijo la niña-; es decir, después que se fue su hermana. -¿Su tragedia? -preguntó Framton; en esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. -Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre -dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. -Hace bastante calor para esta época del año -dijo Framton- pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? -Por esa ventana, hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, sabe, y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. -Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño spaniel que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, cuántas veces me habrá contado cómo salieron, su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre “¿Bertie, por qué saltas?”, porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. Sabe usted, a veces, en tardes tranquilas como las de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana… La niña se estremeció. Fue un alivio para Framton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. -Espero que Vera haya sabido entretenerlo -dijo. -Me ha contado cosas muy interesantes -respondió Framton. -Espero que no le moleste la ventana abierta -dijo la señora Sappleton con animación-; mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Framton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero sólo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo; se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención, y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era por cierto una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. -Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos anunció Framton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio-. Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo. -¿No? -dijo la señora Sappleton ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva… pero no estaba dirigida a lo que Framton estaba diciendo. -¡Por fin llegan! -exclamó-. Justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Framton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Framton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana; cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía un fatigado spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa, y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba: “¿Dime, Bertie, por qué saltas?” Framton agarró de prisa su bastón y su sombrero; la puerta de entrada, el sendero de grava y el portón, fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. -Aquí estamos, querida -dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana-: bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos? -Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttel -dijo la señora Sappleton-; no hablaba de otra cosa que de sus enfermedades, y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma. -Supongo que ha sido a causa del spaniel -dijo tranquilamente la sobrina-; me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. La fantasía sin previo aviso era su especialidad. FIN “The The Westminster Gazette, 1911 Open Window”, El bacilo robado [Cuento - Texto completo.] H.G. Wells -Esta, también, es otra preparación del famoso bacilo del cólera -explicó el bacteriólogo colocando el portaobjetos en el microscopio. El hombre de rostro pálido miró por el microscopio. Evidentemente no estaba acostumbrado a hacerlo, y con una mano blanca y débil tapaba el ojo libre. -Veo muy poco -observó. Ajuste este tornillo -indicó el bacteriólogo-, quizás el microscopio esté desenfocado para usted. Los ojos varían tanto… Sólo una fracción de vuelta para este lado o para el otro. -¡Ah! Ya veo -dijo el visitante-. No hay tanto que ver después de todo. Pequeñas rayas y fragmentos rosa. De todas formas, ¡esas diminutas partículas, esos meros corpúsculos, podrían multiplicarse y devastar una ciudad! ¡Es maravilloso! Se levantó, y, retirando la preparación del microscopio, la sujetó en dirección a la ventana. -Apenas visible -comentó mientras observaba minuciosamente la preparación. Dudó. -¿Están vivos? ¿Son peligrosos? -Los han matado y teñido -aseguró el bacteriólogo-. Por mi parte me gustaría que pudiéramos matar y teñir a todos los del universo. -Me imagino -observó el hombre pálido sonriendo levemente- que usted no estará especialmente interesado en tener aquí a su alrededor microbios semejantes en vivo, en estado activo. -Al contrario, estamos obligados a tenerlos -declaró el bacteriólogo-. Aquí, por ejemplo. Cruzó la habitación y cogió un tubo entre unos cuantos que estaban sellados. -Aquí está el microbio vivo. Éste es un cultivo de las auténticas bacterias de la enfermedad vivas -dudó-. Cólera embotellado, por decirlo así. Un destello de satisfacción iluminó momentáneamente el rostro del hombre pálido. -¡Vaya una sustancia mortal para tener en las manos! -exclamó devorando el tubito con los ojos. El bacteriólogo observó el placer morboso en la expresión de su visitante. Este hombre que había venido a verle esa tarde con una nota de presentación de un viejo amigo le interesaba por el mismísimo contraste de su manera de ser. El pelo negro, largo y lacio; los ojos grises y profundos; el aspecto macilento y el aire nervioso; el vacilante pero genuino interés de su visitante constituían un novedoso cambio frente a las flemáticas deliberaciones de los científicos corrientes con los que se relacionaba principalmente el bacteriólogo. Quizás era natural que, con un oyente evidentemente tan impresionable respecto de la naturaleza letal de su materia, él abordara el lado más efectivo del tema. Continuó con el tubo en la mano pensativamente: -Sí, aquí está la peste aprisionada. Basta con romper un tubo tan pequeño como éste en un abastecimiento de agua potable y decir a estas partículas de vida tan diminutas que no se pueden oler ni gustar, e incluso para verlas hay que teñirlas y examinarlas con la mayor potencia del microscopio: Adelante, creced y multiplicaos y llenad las cisternas; y la muerte, una muerte misteriosa, sin rastro, rápida, terrible, llena de dolor y de oprobio se precipitaría sobre la ciudad buscando sus víctimas de un lado para otro. Aquí apartaría al marido de su esposa y al hijo de la madre, allá al gobernante de sus deberes y al trabajador de sus quehaceres. Correría por las principales cañerías, deslizándose por las calles y escogiendo acá y allá para su castigo las casas en las que no hervían el agua. Se arrastraría hasta los pozos de los fabricantes de agua mineral, llegaría, bien lavada, a las ensaladas, y yacería dormida en los cubitos de hielo. Estaría esperando dispuesta para que la bebieran los animales en los abrevaderos y los niños imprudentes en las fuentes públicas. Se sumergiría bajo tierra para reaparecer inesperadamente en los manantiales y pozos de mil lugares. Una vez puesto en el abastecimiento de agua, y antes de que pudiéramos reducirlo y cogerlo de nuevo, el bacilo habría diezmado la ciudad. Se detuvo bruscamente. Ya le habían dicho que la retórica era su debilidad. -Pero aquí está completamente seguro, ¿sabe usted?, completamente seguro. El hombre de rostro pálido movió la cabeza afirmativamente. Le brillaron los ojos. Se aclaró la garganta. -Estos anarquistas, los muy granujas -opinó-, son imbéciles, totalmente imbéciles. Utilizar bombas cuando se pueden conseguir cosas como ésta. Vamos, me parece a mí. Se oyó en la puerta un golpe suave, un ligerísimo toque con las uñas. El bacteriólogo la abrió. -Un minuto, cariño -susurró su mujer. Cuando volvió a entrar en el laboratorio, su visitante estaba mirando el reloj. -No tenía ni idea de que le he hecho perder una hora de su tiempo -se excusó-. Son las cuatro menos veinte. Debería haber salido de aquí a las tres y media. Pero sus explicaciones eran realmente interesantísimas. No, ciertamente no puedo quedarme un minuto más. Tengo una cita a las cuatro. Salió de la habitación dando de nuevo las gracias. El bacteriólogo le acompañó hasta la puerta y luego, pensativo, regresó por el corredor hasta el laboratorio. Reflexionaba sobre la raza de su visitante. Desde luego no era de tipo teutónico, pero tampoco latino corriente. -En cualquier caso un producto morboso, me temo -dijo para sí el bacteriólogo. ¡Cómo disfrutaba con esos cultivos de gérmenes patógenos! De repente se le ocurrió una idea inquietante. Se volvió hacia el portatubos que estaba junto al vaporizador e inmediatamente hacia la mesa del despacho. Luego se registró apresuradamente los bolsillos y a continuación se lanzó hacia la puerta. -Quizá lo haya dejado en la mesa del vestíbulo -se dijo. -¡Minnie! -gritó roncamente desde el vestíbulo. -Sí, cariño -respondió una voz lejana. -¿Tenía algo en la mano cuando hablé contigo hace un momento, cariño? Pausa. -Nada, cariño, me acuerdo muy bien. -¡Maldita sea! -gritó el bacteriólogo abalanzándose hacia la puerta y bajando a la carrera las escaleras de la casa hasta la calle. Al oír el portazo, Minnie corrió alarmada hacia la ventana. Calle abajo, un hombre delgado subía a un coche. El bacteriólogo, sin sombrero y en zapatillas, corría hacia ellos gesticulando alborotadamente. Se le salió una zapatilla, pero no esperó por ella. -¡Se ha vuelto loco! -dijo Minnie-. Es esa horrible ciencia suya. Y, abriendo la ventana, le habría llamado, pero en ese momento el hombre delgado miró repentinamente de soslayo y pareció también volverse loco. Señaló precipitadamente al bacteriólogo, dijo algo al cochero, cerró de un portazo, restalló el látigo, sonaron los cascos del caballo y en unos instantes el coche, ardorosamente perseguido por el bacteriólogo, se alejaba calle arriba y desaparecía por la esquina. Minnie, preocupada, se quedó un momento asomada a la ventana. Luego se volvió hacia la habitación. Estaba desconcertada. Por supuesto que es un excéntrico, pensó. Pero correr por Londres, en plena temporada, además, ¡en calcetines! Tuvo una idea feliz. Se puso deprisa el sombrero, cogió los zapatos de su marido, descolgó su sombrero y gabardina de los percheros del vestíbulo, salió al portal e hizo señas a un coche que morosa y oportunamente pasaba por allí. -Lléveme calle arriba y por Havelock Crescent a ver si encontramos a un caballero corriendo por ahí en chaqueta de pana y sin sombrero. -Chaqueta de pana y sin sombrero. Muy bien, señora. Y el cochero hizo restallar el látigo inmediatamente de la manera más normal y cotidiana, como si llevara a los clientes a esa dirección todos los días. Unos minutos más tarde, el pequeño grupo de cocheros y holgazanes que se reúne en torno a la parada de coches de Haverstock Hill quedaba atónito ante el paso de un coche conducido furiosamente por un caballo color jengibre disparado como una bala. Permanecieron en silencio mientras pasaba, pero cuando desaparecía empezaron los comentarios: -Ése era Harry Hicks. ¿Qué le habrá picado? -se preguntó el grueso caballero conocido por El Trompetas. -Está dándole bien al látigo, sí, le está pegando a fondo -intervino el mozo de cuadra. -¡Vaya! -exclamó el bueno de Tommy Byles-, aquí tenemos a otro perfecto lunático. Sonado como ninguno. -Es el viejo George -explicóEl Trompetas-, y lleva a un lunático como decís muy bien. ¿No va gesticulando fuera del coche? Me pregunto si no irá tras Harry Hicks. El grupo de la parada se animó y gritaba a coro: -¡A ellos, George! ¡Es una carrera! ¡Los cogerás! ¡Dale al látigo! -Es toda una corredora esa yegua -dijo el mozo de cuadra. -¡Que me parta un rayo! -exclamóEl Trompetas-.Ahí viene otro. ¿No se han vuelto locos esta mañana todos los coches de Hampstead? -Esta vez es una señora -dijo el mozo de cuadra. -Está siguiéndolo -añadió El Trompetas. -¿Qué tiene en la mano? -Parece una chistera. -¡Qué jaleo tan fantástico! ¡Tres a uno por el viejo George! -gritó el mozo de cuadra-. ¡El siguiente! Minnie pasó entre todo un estrépito de aplausos. No le gustó, pero pensaba que estaba cumpliendo con su deber, y siguió rodando por Haverstock Hill y la calle mayor de Camden Town con los ojos siempre fijos en la vivaz espalda del viejo George, que de forma tan incomprensible la separaba del haragán de su marido. El hombre que viajaba en el primer coche iba agazapado en una esquina, con los brazos cruzados bien apretados y agarrando entre las manos el tubito que contenía tan vastas posibilidades de destrucción. Su estado de ánimo era una singular mezcla de temor y de exaltación. Sobre todo temía que lo cogieran antes de poder llevar a cabo su propósito, aunque bajo este temor se ocultaba un miedo más vago, pero mayor ante lo horroroso de su crimen. En todo caso, su alborozo excedía con mucho a su miedo. Ningún anarquista antes que él había tenido esta idea suya. Ravachol, Vaillant, todas aquellas personas distinguidas cuya fama había envidiado, se hundían en la insignificancia comparadas con él. Sólo tenía que asegurarse del abastecimiento de agua y romper el tubito en un depósito. ¡Con qué brillantez lo había planeado, había falsificado la carta de presentación y había conseguido entrar en el laboratorio! ¡Y qué bien había aprovechado la oportunidad! El mundo tendría por fin noticias suyas. Todas aquellas gentes que se habían mofado de él, que le habían menospreciado, preterido o encontrado su compañía indeseable por fin tendrían que tenerle en cuenta. ¡Muerte, muerte, muerte! Siempre lo habían tratado como a un hombre sin importancia. Todo el mundo se había confabulado para mantenerlo en la oscuridad. Ahora les enseñaría lo que es aislar a un hombre. ¿Qué calle era ésta que le resultaba tan familiar? ¡La calle de San Andrés, por supuesto! ¿Cómo iba la persecución? Estiró el cuello por encima del coche. El bacteriólogo les seguía a unas cincuenta yardas escasas. Eso estaba mal. Todavía podían alcanzarle y detenerle. Rebuscó dinero en el bolsillo y encontró medio soberano. Sacó la moneda por la trampilla del techo del coche y se la puso al cochero delante de la cara. -Más -gritó- si conseguimos escapar. -De acuerdo -respondió el cochero arrebatándole el dinero de la mano. La trampilla se cerró de golpe, y el látigo golpeó el lustroso costado del caballo. El coche se tambaleó, y el anarquista, que estaba medio de pie debajo de la trampilla, para mantener el equilibrio apoyó en la puerta la mano con la que sujetaba el tubo de cristal. Oyó el crujido del frágil tubo y el chasquido de la mitad rota sobre el piso del coche. Cayó de espaldas sobre el asiento, maldiciendo, y miró fija y desmayadamente las dos o tres gotas de la poción que quedaban en la puerta. Se estremeció. -¡Bien! Supongo que seré el primero. ¡Bah! En cualquier caso seré un mártir. Eso es algo. Pero es una muerte asquerosa a pesar de todo. ¿Será tan dolorosa como dicen? En aquel instante tuvo una idea. Buscó a tientas entre los pies. Todavía quedaba una gotita en el extremo roto del tubo y se la bebió para asegurarse. De todos modos no fracasaría. Entonces se le ocurrió que ya no necesitaba escapar del bacteriólogo. En la calle Wellington le dijo al cochero que parara y se apeó. Se resbaló en el peldaño, la cabeza le daba vueltas. Este veneno del cólera parecía una sustancia muy rápida. Despidió al cochero de su existencia, por decirlo así, y se quedó de pie en la acera con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando la llegada del bacteriólogo. Había algo trágico en su actitud. El sentido de la muerte inminente le confería cierta dignidad. Saludó a su perseguidor con una risa desafiante. -¡Vive l’Anarchie! Llega demasiado tarde, amigo mío. Me lo he bebido. ¡El cólera está en la calle! El bacteriólogo le miró desde su coche con curiosidad a través de las gafas. -¡Se lo ha bebido usted! ¡Un anarquista! Ahora comprendo. Estuvo a punto de decir algo más, pero se contuvo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando abrió la puerta del coche, como para apearse, el anarquista le rindió una dramática despedida y se dirigió apresuradamente hacia London Bridge procurando rozar su cuerpo infectado contra el mayor número de gente. El bacteriólogo estaba tan preocupado viéndole que apenas si se sorprendió con la aparición de Minnie sobre la acera, cargada con el sombrero, los zapatos y el abrigo. -Has tenido una buena idea trayéndome mis cosas -dijo, y continuó abstraído contemplando cómo desaparecía la figura del anarquista. -Sería mejor que subieras al coche -indicó, todavía mirando. Minnie estaba ahora totalmente convencida de su locura y, bajo su responsabilidad, ordenó al cochero volver a casa. -¿Que me ponga los zapatos? Ciertamente, cariño -respondió él al tiempo que el coche comenzaba a girar y hacía desaparecer de su vista la arrogante figura negra empequeñecida por la distancia. Entonces se le ocurrió de repente algo grotesco y se echó a reír. Luego observó: -No obstante es muy serio. ¿Sabes?, ese hombre vino a casa a verme. Es anarquista. No, no te desmayes o no te podré contar el resto. Yo quería asombrarle, y, sin saber que era anarquista, cogí un cultivo de esa nueva especie de bacteria de la que te he hablado, esa que propaga y creo que produce las manchas azules en varios monos, y a lo tonto le dije que era el cólera asiático. Entonces él escapó con ella para envenenar el agua de Londres, y desde luego podía haber hecho la vida muy triste a los civilizados londinenses. Y ahora se la ha tragado. Por supuesto no sé lo que ocurrirá, pero ya sabes que volvió azul al gato, y a los tres perritos azules a trozos, y al gorrión de un azul vivo. Pero lo que me fastidia es que tendré que repetir las molestias y los gastos para conseguirla otra vez. »¡Que me ponga el abrigo en un día tan caluroso! ¿Por qué? ¿Porque podríamos encontrarnos a la señora Jabber? Cariño, la señora Jabber no es una corriente de aire. ¿Y por qué tengo que ponerme el abrigo en un día de calor por culpa de la señora…? ¡Oh!, muy bien… FIN Sueños de robot [Cuento - Texto completo.] Isaac Asimov -Anoche soñé -anunció Elvex tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. -¿Ha oído eso? -preguntó Linda Rash, nerviosa-. Ya se lo había dicho. Era joven, menuda, de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió y ordenó a media voz: -Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal y así se quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez. -¿Cuál es tu código de entrada en computadora, doctora Rash? -preguntó Calvin. O márcalo tú misma, si te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla. -Permíteme, por favor -solicitó Calvin-, manipular tu computadora. Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras. Naturalmente. ¿Qué podía hacer Linda, una inexperta robosicóloga recién estrenada, frente a la Leyenda Viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba abajo, marcando de pronto una combinación clave, tan de prisa, que Linda no vio lo que había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle y, el conjunto, había sido ampliado. Continuó, atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En su rostro avejentado no hubo el menor cambio. Como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza, observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? ¿Captaba los diseños como Mozart captaba la notación de una sinfonía? -¿Qué es lo que has hecho, Rash? -dijo Calvin, por fin. Linda, algo avergonzada, contestó: -He utilizado la geometría fractal. -Ya me he dado cuenta, pero, ¿por qué? -Nunca se había hecho. Pensé que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. -¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta? -No consulté a nadie. Lo hice sola. Los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven. -No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rash¹: tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién eres tú para obrar sin consultar? Yo misma, yo, Susan Calvin, lo hubiera discutido antes. -Temí que se me impidiera. -¡Por supuesto que se te habría impedido! -Van a… -su voz se quebró pese a que se esforzaba por mantenerla firme-. ¿Van a despedirme? -Posiblemente -respondió Calvin-. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado. -¿Va usted a desmantelar a Elv…? -por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado al robot y cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación, si es que ya no era demasiado tarde-. ¿Va a desmantelar al robot? En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente. -Veremos -postergó Calvin-, el robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. -Pero, ¿cómo puede soñar? -Has logrado un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot y por las mismas razones. ¿Le has preguntado qué soñó? -No, la mandé llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no podía tratar el caso yo sola. -¡Yo! -una leve sonrisa iluminó el rostro de Calvin-. Hay límites que tu locura no te permite rebasar. Y me alegro. En realidad, más que alegrarme me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas. -¡Elvex! -llamó con voz autoritaria. La cabeza del robot se volvió hacia ella. -Sí, doctora Calvin. -¿Cómo sabes que has soñado? -Era por la noche, todo estaba a oscuras, doctora Calvin -explicó Elvex-, cuando de pronto aparece una luz, aunque yo no veo lo que causa su aparición. Veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña. Buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurría, me encontré con la palabra “sueño”. Estudiando su significado llegué a la conclusión de que estaba soñando. -Me pregunto cómo tenías “sueño” en tu vocabulario. Linda interrumpió rápidamente, haciendo callar al robot: -Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que… -Así que pensó -murmuró Calvin-. Estoy asombrada. -Pensé que podía necesitar el verbo. Ya sabe, “jamás ‘soñé’ que…”, o algo parecido. -¿Cuántas veces has soñado, Elvex? -preguntó Calvin. -Todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia. -Diez noches -intervino Linda con ansiedad-, pero me lo ha dicho esta mañana. -¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elvex? -Porque ha sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no sabía encontrarlo. Finalmente, decidí que debía ser un sueño. -¿Y qué sueñas? -Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un gran panorama en el que hay robots trabajando. -¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos? -En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio, no. Solo robots. -¿Qué hacen, Elvex? -Trabajan, doctora Calvin. Veo algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y a otros trabajando con calor y radiaciones. Veo algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar. Calvin se volvió a Linda. -Elvex tiene solo diez días y estoy segura de que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabe tanto de robots? Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada: -Me parecía importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar particularmente adaptable para hacer de capataz con su… su nuevo cerebro -declaró con voz apagada. -¿Su cerebro fractal? -Sí. Calvin asintió y se volvió hacia el robot. -Y viste el fondo del mar, el interior de la tierra, la superficie de la tierra… y también el espacio, me imagino. -También vi robots trabajando en el espacio -dijo Elvex-. Fue al ver todo esto, con detalles cambiantes al mirar de un lugar a otro, lo que me hizo darme cuenta de que lo que yo veía no estaba de acuerdo con la realidad y me llevó a la conclusión de que estaba soñando. -¿Y qué más viste, Elvex? -Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que descansaran. -Pero los robots no están vencidos, ni abrumados, ni necesitan descansar -le advirtió Calvin. -Y así es en realidad, doctora Calvin. Le hablo de mi sueño. En mi sueño me pareció que los robots deben proteger su propia existencia. -¿Estás mencionando la tercera ley de la Robótica? -preguntó Calvin. -En efecto, doctora Calvin. -Pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice: “Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y segunda ley”. -Sí, doctora Calvin, esta es efectivamente la tercera ley, pero en mi sueño la ley terminaba en la palabra “existencia”. No se mencionaba ni la primera ni la segunda ley. -Pero ambas existen, Elvex. La segunda ley, que tiene preferencia sobre la tercera, dice: “Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley”. Por esta razón los robots obedecen órdenes. Hacen el trabajo que les has visto hacer, y lo hacen fácilmente y sin problemas. No están abrumados; no están cansados. -Y así es en la realidad, doctora Calvin. Yo hablo de mi sueño. -Y la primera ley, Elvex, que es la más importante de todas, es: “Un robot no debe dañar a un ser humano, o, por inacción, permitir que sufra daño un ser humano”. -Sí, doctora Calvin, así es en realidad. Pero en mi sueño, me pareció que no había ni primera ni segunda ley, sino solamente la tercera, y esta decía: “Un robot debe proteger su propia existencia”. Esta era toda la ley. -¿En tu sueño, Elvex? -En mi sueño. -Elvex -dijo Calvin-, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez el robot se transformó aparentemente en un trozo inerte de metal. Calvin se dirigió a Linda Rash: -Bien, y ahora, ¿qué opinas, doctora Rash? -Doctora Calvin -dijo Linda con los ojos desorbitados y el corazón palpitándole fuertemente-, estoy horrorizada. No tenía idea. Nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. -No -observó Calvin con calma-, ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí, ni a nadie. Has creado un cerebro robótico capaz de soñar y con ello has puesto en evidencia una faja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin detectar hasta que el peligro hubiera sido alarmante. -Pero esto es imposible -exclamó Linda-. No querrá decir que los demás robots piensen lo mismo. -Conscientemente no, como diríamos de un ser humano. Pero, ¿quién hubiera creído que había una faja no consciente bajo los surcos de un cerebro positrónico, una faja que no quedaba sometida al control de las tres leyes? Esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran más y más complejos… de no haber sido puestos sobre aviso. -Quiere decir, por Elvex. -Por ti, doctora Rash. Te comportaste irreflexivamente, pero al hacerlo, nos has ayudado a comprender algo abrumadoramente importante. De ahora en adelante, trabajaremos con cerebros fractales, formándolos cuidadosamente controlados. Participarás en ello. No serás penalizada por lo que hiciste, pero en adelante trabajarás en colaboración con otros. -Sí, doctora Calvin. ¿Y qué ocurrirá con Elvex? -Aún no lo sé. Calvin sacó el arma electrónica del bolsillo y Linda la miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones contra un cráneo robótico y el cerebro positrónico sería neutralizado y desprendería suficiente energía como para fundir su cerebro en un lingote inerte. -Pero seguro que Elvex es importante para nuestras investigaciones -objetó Linda-. No debe ser destruido. -¿No debe, doctora Rash? Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que sea Elvex. Se enderezó, como si decidiera que su cuerpo avejentado no debía inclinarse bajo el peso de su responsabilidad. Dijo: -Elvex, ¿me oyes? -Sí, doctora Calvin -respondió el robot. -¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? -Sí, doctora Calvin. Me pareció, en mi sueño, que eventualmente aparecía un hombre. -¿Un hombre? ¿No un robot? -Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo: “¡Deja libre a mi gente!” -¿Eso dijo el hombre? -Sí, doctora Calvin. -Y cuando dijo “deja libre a mi gente”, ¿por las palabras “mi gente” se refería a los robots? -Sí, doctora Calvin. Así ocurría en mi sueño. -¿Y supiste quién era el hombre… en tu sueño? -Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre. -¿Quién era? Y Elvex dijo: -Yo era el hombre. Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó, y Elvex dejó de ser. FIN ¹ Rash: en inglés, significa impulsivo o imprudente. “Robot Dreams”, Robot Dreams, 1986 Ylla [Cuento - Texto completo.] Ray Bradbury Tenía en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblito marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. El señor K y su mujer vivían desde hacía ya veinte años a orillas del mar muerto, en la misma casa en que habían vivido sus antepasados, y que giraba y seguía el curso del sol, como una flor, desde hacía diez siglos. El señor K y su mujer no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos; los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales, cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer, bajo los azules retratos fosforescentes, en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Aquella mañana, la señora K, de pie entre las columnas, escuchaba el hervor de las arenas del desierto, que se fundían en una cera amarilla, y parecían fluir hacia el horizonte. Algo iba a suceder. La señora K esperaba. Miraba el cielo azul de Marte, como si en cualquier momento pudiera encogerse, contraerse, y arrojar sobre la arena algo resplandeciente y maravilloso. Nada ocurría. Cansada de esperar, avanzó entre las húmedas columnas. Una lluvia suave brotaba de los acanalados capiteles, caía suavemente sobre ella y refrescaba el aire abrasador. En estos días calurosos, pasear entre las columnas era como pasear por un arroyo. Unos frescos hilos de agua brillaban sobre los pisos de la casa. A lo lejos oía a su marido que tocaba el libro, incesantemente, sin que los dedos se le cansaran jamás de las antiguas canciones. Y deseó en silencio que él volviera a abrazarla y a tocarla, como a una arpa pequeña, pasando tanto tiempo junto a ella como el que ahora dedicaba a sus increíbles libros. Pero no. Meneó la cabeza y se encogió imperceptiblemente de hombros. Los párpados se le cerraron suavemente sobre los ojos amarillos. El matrimonio nos avejenta, nos hace rutinarios, pensó. Se dejó caer en una silla, que se curvó para recibirla, y cerró fuerte y nerviosamente los ojos. Y tuvo el sueño. Los dedos morenos temblaron y se alzaron, crispándose en el aire. Un momento después se incorporó, sobresaltada, en su silla. Miró vivamente a su alrededor, como si esperara ver a alguien, y pareció decepcionada. No había nadie entre las columnas. El señor K apareció en una puerta triangular -¿Llamaste? -preguntó, irritado. -No -dijo la señora K. -Creí oírte gritar. -¿Grité? Descansaba y tuve un sueño. -¿Descansabas a esta hora? No es tu costumbre. La señora K seguía sentada, inmóvil, como si el sueño, le hubiese golpeado el rostro. -Un sueño extraño, muy extraño -murmuró. -Ah. Evidentemente, el señor K quería volver a su libro. -Soñé con un hombre -dijo su mujer -¿Con un hombre? -Un hombre alto, de un metro ochenta de estatura -Qué absurdo. Un gigante, un gigante deforme. -Sin embargo… -replicó la señora K buscando las palabras-. Y… ya sé que creerás que soy una tonta, pero… ¡tenía los ojos azules! -¿Ojos azules? ¡Dioses! -exclamó el señor K- ¿Qué soñarás la próxima vez? Supongo que los cabellos eran negros. -¿Cómo lo adivinaste? -preguntó la señora K excitada. El señor K respondió fríamente: -Elegí el color más inverosímil. -¡Pues eran negros! -exclamó su mujer-. Y la piel, ¡blanquísima! Era muy extraño. Vestía un uniforme raro. Bajó del cielo y me habló amablemente. -¿Bajó del cielo? ¡Qué disparate! -Vino en una cosa de metal que relucía a la luz del sol -recordó la señora K, y cerró los ojos evocando la escena-. Yo miraba el cielo y algo brilló como una moneda que se tira al aire y de pronto creció y descendió lentamente. Era un aparato plateado, largo y extraño. Y en un costado de ese objeto de plata se abrió una puerta y apareció el hombre alto. -Si trabajaras un poco más no tendrías esos sueños tan tontos. -Pues a mí me gustó -dijo la señora K reclinándose en su silla-. Nunca creí tener tanta imaginación. ¡Cabello negro, ojos azules y tez blanca! Un hombre extraño, pero muy hermoso. -Seguramente tu ideal. -Eres antipático. No me lo imaginé deliberadamente, se me apareció mientras dormitaba. Pero no fue un sueño, fue algo tan inesperado, tan distinto… El hombre me miró y me dijo: “Vengo del tercer planeta. Me llamo Nathaniel York…” -Un nombre estúpido. No es un nombre. -Naturalmente, es estúpido porque es un sueño -explicó la mujer suavemente-. Además me dijo: “Este es el primer viaje por el espacio. Somos dos en mi nave; yo y mi amigo Bart.” -Otro nombre estúpido. -Y luego dijo: “Venimos de una ciudad de la Tierra; así se llama nuestro planeta.” Eso dijo, la Tierra. Y hablaba en otro idioma. Sin embargo yo lo entendía con la mente. Telepatía, supongo. El señor K se volvió para alejarse; pero su mujer lo detuvo, llamándolo con una voz muy suave. -¿Yll? ¿Te has preguntado alguna vez… bueno, si vivirá alguien en el tercer planeta? -En el tercer planeta no puede haber vida -explicó pacientemente el señor K-. Nuestros hombres de ciencia han descubierto que en su atmósfera hay demasiado oxígeno. -Pero, ¿no sería fascinante que estuviera habitado? ¿Y que sus gentes viajaran por el espacio en algo similar a una nave? -Bueno, Ylla, ya sabes que detesto los desvaríos sentimentales. Sigamos trabajando. Caía la tarde, y mientras se paseaba por entre las susurrantes columnas de lluvia, la señora K se puso a cantar. Repitió la canción, una y otra vez. -¿Qué canción es ésa? -le preguntó su marido, interrumpiéndola, mientras se acercaba para sentarse a la mesa de fuego. La mujer alzó los ojos y sorprendida se llevó una mano a la boca. -No sé. El sol se ponía. La casa se cerraba, como una flor gigantesca. Un viento sopló entre las columnas de cristal. En la mesa de fuego, el radiante pozo de lava plateada se cubrió de burbujas. El viento movió el pelo rojizo de la señora K y le murmuró suavemente en los oídos. La señora K se quedó mirando en silencio, con ojos amarillos, húmedos y dulces al lejano y pálido fondo del mar, como si recordara algo. -Brinda por mí con tus ojos y yo te prometeré con los míos -cantó lenta y suavemente, en voz baja y en otro idioma-. O deja un beso en tu copa y no pediré vino. Cerró los ojos y susurró moviendo muy levemente las manos. Era una canción muy hermosa. -Nunca oí esa canción. ¿Es tuya? -le preguntó el señor K mirándola fijamente. -No. Sí… No sé -titubeó la mujer-. Ni siquiera comprendo las palabras. Son de otro idioma. -¿Qué idioma? La señora K dejó caer, distraídamente, unos trozos de carne en el pozo de lava. -No lo sé. Un momento después sacó la carne, ya cocida, y se la sirvió a su marido. -Es una tontería que he inventado, supongo. No sé por qué. El señor K no replicó. Observó cómo su mujer echaba unos trozos de carne en el pozo de fuego siseante. El sol se había ido. Lenta, muy lentamente, llegó la noche y llenó la habitación, inundando a la pareja y las columnas, como un vino oscuro que subiera hasta el techo. Sólo la encendida lava de plata iluminaba los rostros. La señora K tarareó otra vez aquella canción extraña. El señor K se incorporó bruscamente y salió irritado de la habitación. Más tarde, solo, el señor K terminó de cenar. Se levantó de la mesa, se desperezó, miró a su mujer y dijo bostezando: -Tomemos los pájaros de fuego y vayamos a entretenernos a la ciudad. -¿Hablas seriamente? -le preguntó su mujer-. ¿Te sientes bien? -¿Por qué te sorprendes? -No vamos a ninguna parte desde hace seis meses. -Creo que es una buena idea. -De pronto eres muy atento. -No digas esas cosas -replicó el señor K disgustado-. ¿Quieres ir o no? La señora K miró el pálido desierto; las melliza lunas blancas subían en la noche; el agua fresca y silenciosa le corría alrededor de los pies. Se estremeció levemente. Quería quedarse sentada, en silencio, sin moverse, hasta que ocurriera lo que había estado esperando todo el día, lo que no podía ocurrir, pero tal vez ocurriera. La canción le rozó la mente, como un ráfaga. -Yo… -Te hará bien -insistió su marido. Vamos. -Estoy cansada. Otra noche. -Aquí tienes tu bufanda -insistió el señor K alcanzándole un frasco-. No salimos desde hace meses. Su mujer no lo miraba. -Tú has ido dos veces por semana a la ciudad de Xi -afirmó. -Negocios. -Ah -murmuró la señora K para sí misma. Del frasco brotó un liquido que se convirtió en un neblina azul y envolvió en sus ondas el cuello de señora K. Los pájaros de fuego esperaban, como brillantes brasas de carbón, sobre la fresca y tersa arena. La flotante barquilla blanca, unida a los pájaros por mil cintas verdes, se movía suavemente en el viento de la noche. Ylla se tendió de espaldas en la barquilla, y a una palabra de su marido, los pájaros de fuego se lanzaron ardiendo, hacia el cielo oscuro. Las cintas se estiraron, la barquilla se elevó deslizándose sobre las arenas, que crujieron suavemente. Las colinas azules desfilaron, desfilaron, y la casa, las húmedas columnas, las flores enjauladas, los libros sonoros y los susurrantes arroyuelos del piso quedaron atrás. Ylla no miraba a su marido. Oía sus órdenes mientras los pájaros en llamas ascendían ardiendo en el viento, como diez mil chispas calientes, como fuegos artificiales en el cielo, amarillos y rojos, que arrastraban el pétalo de flor de la barquilla. Ylla no miraba las antiguas y ajedrezadas ciudades muertas, ni los viejos canales de sueño y soledad. Como una sombra de luna, como una antorcha encendida, volaban sobre ríos secos y lagos secos. Ylla sólo miraba el cielo. Su marido le habló. Ylla miraba el cielo. -¿No me oíste? -¿Qué? El señor K suspiró. -Podías prestar atención. -Estaba pensando. -No sabía que fueras amante de la naturaleza, pero indudablemente el cielo te interesa mucho esta noche. -Es hermosísimo. -Me gustaría llamar a Hulle -dijo el marido lentamente-. Quisiera preguntarle si podemos pasar unos días, una semana, no más, en las montañas Azules. Es sólo una idea… -¡En las montañas Azules! Gritó Ylla tomándose con una mano del borde de la barquilla y volviéndose rápidamente hacia él. -Oh, es sólo una idea… Ylla se estremeció. -¿Cuándo quieres ir? -He pensado que podríamos salir mañana por la mañana -respondió el señor K negligentemente-. Nos levantaríamos temprano… -¡Pero nunca hemos salido en esta época! -Sólo por esta vez. -El señor K sonrió-. Nos hará bien. Tendremos paz y tranquilidad. ¿Acaso has proyectado alguna otra cosa? Iremos, ¿no es cierto? Ylla tomó aliento, esperó, y dijo: -¿Qué? El grito sobresaltó a los pájaros; la barquilla se sacudió. -No -dijo Ylla firmemente-. Está decidido. No iré. El señor K la miró y no hablaron más. Ylla le volvió la espalda. Los pájaros volaban, como diez mil teas al viento. Al amanecer, el sol que atravesaba las columnas de cristal disolvió la niebla que había sostenido a Ylla mientras dormía. Ylla había pasado la noche suspendida entre el techo y el piso, flotando suavemente en la blanda alfombra de bruma que brotaba de las paredes cuando ella se abandonaba al sueño. Había dormido toda la noche en ese río callado, como un bote en una corriente silenciosa. Ahora el calor disipaba la niebla, y la bruma descendió hasta depositar a Ylla en la costa del despertar. Abrió los ojos. El señor K, de pie, la observaba como si hubiera estado junto a ella, inmóvil, durante horas y horas. Sin saber por qué, Ylla apartó los ojos. -Has soñado otra vez -dijo el señor K-. Hablabas en voz alta y me desvelaste. Creo realmente que debes ver a un médico. -No será nada. -Hablaste mucho mientras dormías. -¿Sí? -dijo Ylla, incorporándose. Una luz gris le bañaba el cuerpo. El frío del amanecer entraba en la habitación. -¿Qué soñaste? Ylla reflexionó unos instantes y luego recordó. -La nave. Descendía otra vez, se posaba en el suelo y el hombre salía y me hablaba, bromeando, riéndose, y yo estaba contenta. El señor K, impasible, tocó una columna. Fuentes de vapor y agua caliente brotaron del cristal. El frío desapareció de la habitación. -Luego -dijo Ylla-, ese hombre de nombre tan raro, Nathaniel York, me dijo que yo era hermosa y… y me besó. -¡Ah! -exclamó su marido, dándole la espalda. -Sólo fue un sueño -dijo Ylla, divertida. -¡Guárdate entonces esos estúpidos sueños de mujer! -No seas niño -replicó Ylla reclinándose en los últimos restos de bruma química. Un momento después se echó a reír. -Recuerdo algo más -confesó. -Bueno, ¿qué es, qué es? -Tienes muy mal carácter. -¡Dímelo! -exigió el señor K inclinándose hacia ella con una expresión sombría y dura-. ¡No debes ocultarme nada! -Nunca te vi así -dijo Ylla, sorprendida e interesada a la vez-. Ese Nathaniel York me dijo… Bueno, me dijo que me llevaría en la nave, de vuelta a su planeta. Realmente es ridículo. -¡Sí! ¡Ridículo! -gritó el señor K-. ¡Oh, dioses! ¡Si te hubieras oído, hablándole, halagándolo, cantando con él toda la noche! ¡Si te hubieras oído! -¡Yll! -¿Cuándo va a venir? ¿Dónde va a descender su maldita nave? -Yll, no alces la voz. -¡Qué importa la voz! ¿No soñaste -dijo el señor K inclinándose rígidamente hacia ella y tomándola de un brazo- que la nave descendía en el valle Verde? ¡Contesta! -Pero, si… -Y descendía esta tarde, ¿no es cierto? -Sí, creo que sí, pero fue sólo un sueño. -Bueno -dijo el señor K soltándola-, por lo menos eres sincera. Oí todo lo que dijiste mientras dormías. Mencionaste el valle y la hora. Jadeante, dio unos pasos entre las columnas, como cegado por un rayo. Poco a poco recuperó el aliento. Su mujer lo observaba como si se hubiera vuelto loco. Al fin se levantó y se acercó a él. -Yll -susurró: -No me pasa nada. -Estás enfermo. -No -dijo el señor K con una sonrisa débil y forzada-. Soy un niño, nada más. Perdóname, querida. -La acarició torpemente.- He trabajado demasiado en estos días. Lo lamento. Voy a acostarme un rato. -¡Te excitaste de una manera! -Ahora me siento bien, muy bien -suspiró-. Olvidemos esto. Ayer me dijeron algo de Uel que quiero contarte. Si te parece, preparas el desayuno, te cuento lo de Uel y olvidamos este asunto. -No fue más que un sueño. -Por supuesto -dijo el señor K, y la besó mecánicamente en la mejilla-. Nada más que un sueño. Al mediodía, las colinas resplandecían bajo el sol abrasador. -¿No vas al pueblo? -preguntó Ylla. El señor K arqueó ligeramente las cejas. -¿Al pueblo? -Pensé que irías hoy. Ylla acomodó una jaula de flores en su pedestal. Las flores se agitaron abriendo las hambrientas bocas amarillas. El señor K cerró su libro. -No -dijo-. Hace demasiado calor, y además es tarde. -Ah -exclamó Ylla. Terminó de acomodar las flores y fue hacia la puerta-. En seguida vuelvo -añadió. -Espera un momento. ¿A dónde vas? -A casa de Pao. Me ha invitado -contestó Ylla, ya casi fuera de la habitación. -¿Hoy? -Hace mucho que no la veo. No vive lejos. -¿En el valle Verde, no es así? -Sí, es sólo un paseo -respondió Ylla alejándose de prisa. -Lo siento, lo siento mucho. -El señor K corrió detrás de su mujer, como preocupado por un olvido.- No sé cómo he podido olvidarlo. Le dije al doctor Nlle que viniera esta tarde. -¿Al doctor Nlle? -dijo Ylla volviéndose. -Sí -respondió su marido, y tomándola de un brazo la arrastró hacia adentro. -Pero Pao… -Pao puede esperar. Tenemos que obsequiar al doctor Nlle. -Un momento nada más. -No, Ylla. -¿No? El señor K sacudió la cabeza. -No. Además la casa de Pao está muy lejos. Hay que cruzar el valle Verde, y después el canal y descender una colina, ¿no es así? Además hará mucho, mucho calor, y el doctor Nlle estará encantado de verte. Bueno, ¿qué dices? Ylla no contestó. Quería escaparse, correr. Quería gritar. Pero se sentó, volvió lentamente las manos, y se las miró inexpresivamente. -Ylla -dijo el señor K en voz baja-. ¿Te quedarás aquí, no es cierto? -Sí -dijo Ylla al cabo de un momento-. Me quedaré aquí. -¿Toda la tarde? -Toda la tarde. Pasaba el tiempo y el doctor Nlle no había aparecido aún. El marido de Ylla no parecía muy sorprendido. Cuando ya caía el sol, murmuró algo, fue hacia un armario y sacó de él un arma de aspecto siniestro, un tubo largo y amarillento que terminaba en un gatillo y unos fuelles. Luego se puso una máscara, una máscara de plata, inexpresiva, la máscara con que ocultaba sus sentimientos, la máscara flexible que se ceñía de un modo tan perfecto a las delgadas mejillas, la barbilla y la frente. Examinó el arma amenazadora que tenía en las manos. Los fuelles zumbaban constantemente con un zumbido de insecto. El arma disparaba hordas de chillonas abejas doradas. Doradas, horribles abejas que clavaban su aguijón envenenado, y caían sin vida, como semillas en la arena. -¿A dónde vas?-preguntó Ylla. -¿Qué dices?- el señor K escuchaba el terrible zumbido del fuelle-. El doctor Nlle se ha retrasado y no tengo ganas de seguir esperándolo. Voy a cazar un rato. En seguida vuelvo. Tú no saldrás, ¿no es cierto? La máscara de plata brillaba intensamente. -No. -Dile al doctor Nlle que volveré pronto, que sólo he ido a cazar. La puerta triangular se cerró. Los pasos de Yll se apagaron en la colina. Ylla observó cómo se alejaba bajo la luz del sol y luego volvió a sus tareas. Limpió las habitaciones con el polvo magnético y arrancó los nuevos frutos de las paredes de cristal. Estaba trabajando, con energía y rapidez, cuando de pronto una especie de sopor se apoderó de ella y se encontró otra vez cantando la rara y memorable canción, con los ojos fijos en el cielo, más allá de las columnas de cristal. Contuvo el aliento, inmóvil, esperando. Se acercaba. Ocurriría en cualquier momento. Era como esos días en que se espera en silencio la llegada de una tormenta, y la presión de la atmósfera cambia imperceptiblemente, y el cielo se transforma en ráfagas, sombras y vapores. Los oídos zumban, empieza uno a temblar. El cielo se cubre de manchas y cambia de color, las nubes se oscurecen, las montañas parecen de hierro. Las flores enjauladas emiten débiles suspiros de advertencia. Uno siente un leve estremecimiento en los cabellos. En algún lugar de la casa el reloj parlante dice: “Atención, atención, atención, atención…”, con una voz muy débil, como gotas que caen sobre terciopelo. Y luego, la tormenta. Resplandores eléctricos, cascadas de agua oscura y truenos negros, cerrándose, para siempre. Así era ahora. Amenazaba, pero el cielo estaba claro. Se esperaban rayos, pero no había una nube. Ylla caminó por la casa silenciosa y sofocante. El rayo caería en cualquier instante; habría un trueno, un poco de humo, y luego silencio, pasos en el sendero, un golpe en los cristales, y ella correría a la puerta… -Loca Ylla -dijo, burlándose de sí misma-. ¿Por qué te permites estos desvaríos? Y entonces ocurrió. Calor, como si un incendio atravesara el aire. Un zumbido penetrante, un resplandor metálico en el cielo. Ylla dio un grito. Corrió entre las columnas y abriendo las puertas de par en par, miró hacia las montañas. Todo había pasado. Iba ya a correr colina abajo cuando se contuvo. Debía quedarse allí, sin moverse. No podía salir. Su marido se enojaría muchísimo si se iba mientras aguardaban al doctor. Esperó en el umbral, anhelante, con la mano extendida. Trató inútilmente de alcanzar con la vista el valle Verde. Qué tonta soy, pensó mientras se volvía hacia la puerta. No ha sido más que un pájaro, una hoja, el viento o un pez en el canal. Siéntate. Descansa. Se sentó. Se oyó un disparo. Claro, intenso, el ruido de la terrible arma de insectos. Ylla se estremeció. Un disparo. Venía de muy lejos. El zumbido de las abejas distantes. Un disparo. Luego un segundo disparo, preciso y frío, y lejano. Se estremeció nuevamente y sin haber por qué se incorporó gritando, gritando, como si no fuera a callarse nunca. Corrió apresuradamente por la casa y abrió otra vez la puerta. Ylla esperó en el jardín, muy pálida, cinco minutos. Los ecos morían a los lejos. Se apagaron. Luego, lentamente, cabizbaja, con los labios temblorosos, vagó por las habitaciones adornadas de columnas, acariciando los objetos, y se sentó a esperar en el ya oscuro cuarto del vino. Con un borde de su chal se puso a frotar un vaso de ámbar. Y entonces, a lo lejos, se oyó un ruido de pasos en la grava. Se incorporó y aguardó, inmóvil, en el centro de la habitación silenciosa. El vaso se le cayó de los dedos y se hizo trizas contra el piso. Los pasos titubearon ante la puerta. ¿Hablaría? ¿Gritaría: “¡Entre, entre!”?, se preguntó. Se adelantó. Alguien subía por la rampa. Una mano hizo girar el picaporte. Sonrió a la puerta. La puerta se abrió. Ylla dejó de sonreír. Era su marido. La máscara de plata tenía un brillo opaco. El señor K entró y miró a su mujer sólo un instante. Sacó luego del arma dos fuelles vacíos y los puso en un rincón. Mientras, en cuclillas, Ylla trataba inútilmente de recoger los trozos del vaso. -¿Qué estuviste haciendo? -preguntó. -Nada -respondió él, de espaldas, quitándose la máscara. -Pero… el arma. Oí dos disparos. -Estaba cazando, eso es todo. De vez en cuando me gusta cazar. ¿Vino el doctor Nlle? -No. -Déjame pensar -el señor K castañeteó fastidiado los dedos-. Claro, ahora recuerdo. No iba a venir hoy, sino mañana. Qué tonto soy. Se sentaron a la mesa. Ylla miraba la comida, con las manos inmóviles. -¿Qué te pasa? -le preguntó su marido sin mirarla, mientras sumergía en la lava unos trozos de carne. -No sé. No tengo apetito. -¿Por qué? -No sé. No sé por qué. El viento se levantó en las alturas. El sol se puso, y la habitación pareció de pronto más fría y pequeña. -Quisiera recordar -dijo Ylla rompiendo el silencio y mirando a lo lejos, más allá de la figura de su marido, frío, erguido, de mirada amarilla. -¿Qué quisieras recordar? -preguntó el señor K bebiendo un poco de vino. -Aquella canción -respondió Ylla-, aquella dulce y hermosa canción. Cerró los ojos y tarareó algo, pero no la canción. -La he olvidado y no sé por qué. No quisiera olvidarla. Quisiera recordarla siempre. Movió las manos, como si el ritmo pudiera ayudarle a recordar la canción. Luego se recostó en su silla. -No puedo acordarme -dijo, y se echó a llorar. -¿Por qué lloras? -le preguntó su marido. -No sé, no sé, no puedo contenerme. Estoy triste y no sé por qué. Lloro y no sé por qué. Lloraba con el rostro entre las manos; los hombros sacudidos por los sollozos. -Mañana te sentirás mejor -le dijo su marido. Ylla no lo miró. Miró únicamente el desierto vacío y las brillantísimas estrellas que aparecían ahora en el cielo negro, y a lo lejos se oyó el ruido creciente del viento y de las aguas frías que se agitaban en los largos canales. Cerró los ojos, estremeciéndose. -Sí -dijo-, mañana me sentiré mejor.