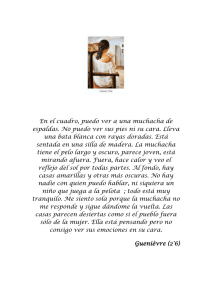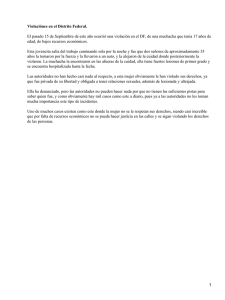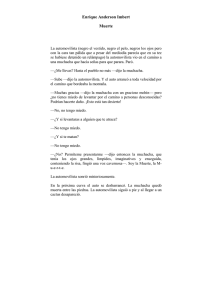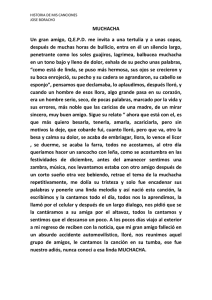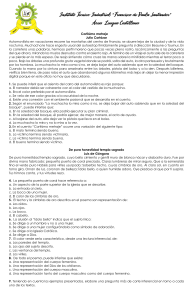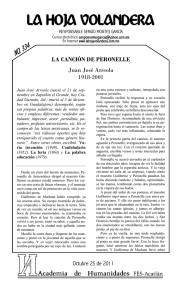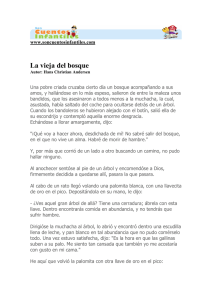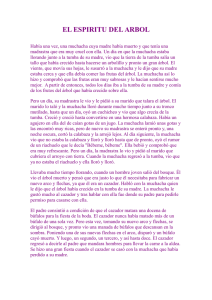ALGARABÍA VESPERTINA Eric Soto Lavín
Anuncio
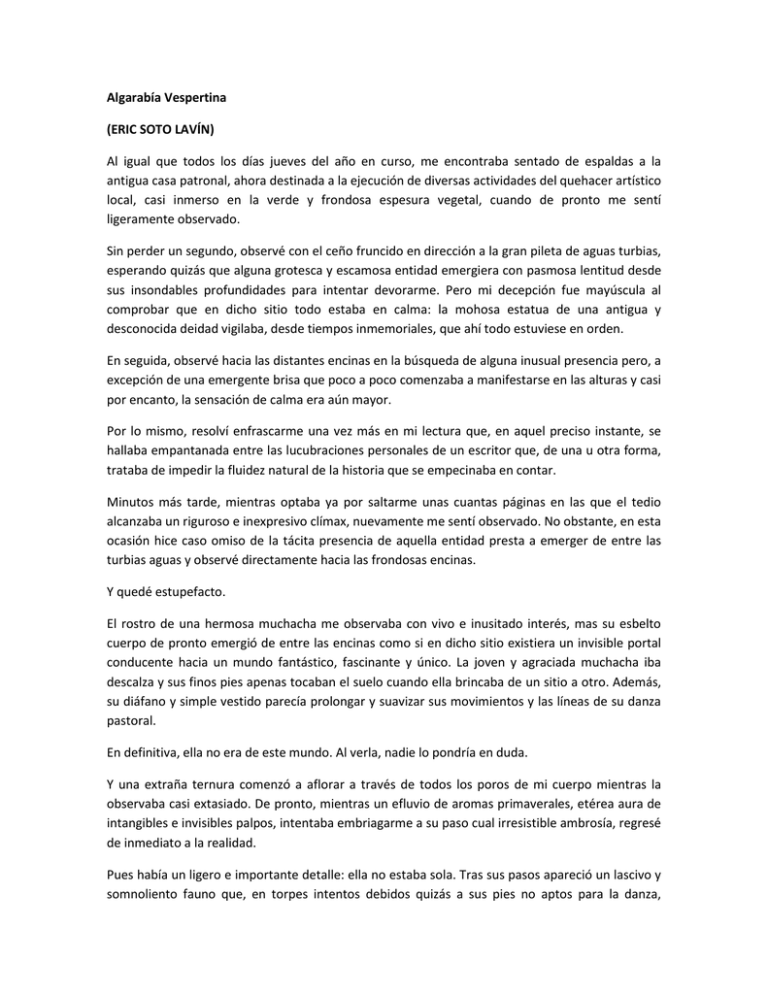
Algarabía Vespertina (ERIC SOTO LAVÍN) Al igual que todos los días jueves del año en curso, me encontraba sentado de espaldas a la antigua casa patronal, ahora destinada a la ejecución de diversas actividades del quehacer artístico local, casi inmerso en la verde y frondosa espesura vegetal, cuando de pronto me sentí ligeramente observado. Sin perder un segundo, observé con el ceño fruncido en dirección a la gran pileta de aguas turbias, esperando quizás que alguna grotesca y escamosa entidad emergiera con pasmosa lentitud desde sus insondables profundidades para intentar devorarme. Pero mi decepción fue mayúscula al comprobar que en dicho sitio todo estaba en calma: la mohosa estatua de una antigua y desconocida deidad vigilaba, desde tiempos inmemoriales, que ahí todo estuviese en orden. En seguida, observé hacia las distantes encinas en la búsqueda de alguna inusual presencia pero, a excepción de una emergente brisa que poco a poco comenzaba a manifestarse en las alturas y casi por encanto, la sensación de calma era aún mayor. Por lo mismo, resolví enfrascarme una vez más en mi lectura que, en aquel preciso instante, se hallaba empantanada entre las lucubraciones personales de un escritor que, de una u otra forma, trataba de impedir la fluidez natural de la historia que se empecinaba en contar. Minutos más tarde, mientras optaba ya por saltarme unas cuantas páginas en las que el tedio alcanzaba un riguroso e inexpresivo clímax, nuevamente me sentí observado. No obstante, en esta ocasión hice caso omiso de la tácita presencia de aquella entidad presta a emerger de entre las turbias aguas y observé directamente hacia las frondosas encinas. Y quedé estupefacto. El rostro de una hermosa muchacha me observaba con vivo e inusitado interés, mas su esbelto cuerpo de pronto emergió de entre las encinas como si en dicho sitio existiera un invisible portal conducente hacia un mundo fantástico, fascinante y único. La joven y agraciada muchacha iba descalza y sus finos pies apenas tocaban el suelo cuando ella brincaba de un sitio a otro. Además, su diáfano y simple vestido parecía prolongar y suavizar sus movimientos y las líneas de su danza pastoral. En definitiva, ella no era de este mundo. Al verla, nadie lo pondría en duda. Y una extraña ternura comenzó a aflorar a través de todos los poros de mi cuerpo mientras la observaba casi extasiado. De pronto, mientras un efluvio de aromas primaverales, etérea aura de intangibles e invisibles palpos, intentaba embriagarme a su paso cual irresistible ambrosía, regresé de inmediato a la realidad. Pues había un ligero e importante detalle: ella no estaba sola. Tras sus pasos apareció un lascivo y somnoliento fauno que, en torpes intentos debidos quizás a sus pies no aptos para la danza, trataba de emular la gracia de la inquieta dríade mientras ella, en sucesivas y coquetas idas y venidas, no dejaba que éste se retrasara en demasía. En lengua vernácula, era evidente que ella lo estaba engatusando. Y, aunque con triste pesar advertí que el baile no estaba dirigido hacia mi persona, me desentendí por completo del libro que, hasta dicho instante, ocupaba mi exigua atención y comencé a observar con detalle todos y cada uno de los gráciles pasos de aquella divina coreografía. Una estela de mariposas, cada una más hermosa que la otra, parecía prolongar los sinuosos movimientos de la muchacha y una multitud de pequeñas avecillas, de las mismas que a menudo inspiran al Poeta Erasmus en su arte, la antecedían con singular protocolo como informando de su presencia entre ellas. Finalmente, todavía con la sensualidad a flor de piel y sin mostrar un ápice de cansancio, la muchacha desapareció tras unos matorrales. Acto seguido, cuando el fauno simulaba haber perdido su pista, una pulcra y delicada mano emergió de entre los arbustos, lo aferró y también éste desapareció con rapidez casi humorística desde mi campo visual. Después, sólo escuché risas y algunos ruidos extraños. Y comprendí que aquel ya no era lugar para un observador circunstancial. En seguida, pensando en lo azaroso y caprichoso del destino, me marché con rapidez en dirección a mi hogar. Aunque por un momento pensé que sólo había sido víctima de algún compuesto alucinógeno transportado por la brisa vespertina, quizás algún tipo de espora o algo así, muy pronto deseché tal interpretación. Era indudable que el destino había movido algunas piezas esenciales para que yo fuese el único y afortunado testigo de aquella fantástica bacanal. Pero estaba muy equivocado. Un par de semanas antes, durante aquellos dos o tres días en que el recinto estuvo cerrado, habían sido instaladas numerosas microcámaras de seguridad al interior del Parque Gabriela y, gracias a la evolución tecnológica que nunca deja de asombrarnos, toda aquella algarabía derrochada casi a raudales por la muchacha y su afortunado compañero había sido registrada... Incluso la escena ocurrida entre los matorrales, junto a otras posteriores que yo nunca hubiese llegado a imaginar. Y la pareja de jóvenes funcionarios involucrada, la misma que en repetidas ocasiones había sido tan elogiada por quedarse trabajando hasta mucho más allá de la hora límite, fue de inmediato desvinculada de la institución debido a conductas impropias efectuadas dentro del recinto cultural antes mencionado. Cuento 120 © Diciembre de 2009. Revisión 2 (Julio de 2010).