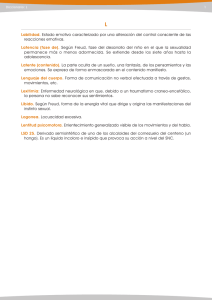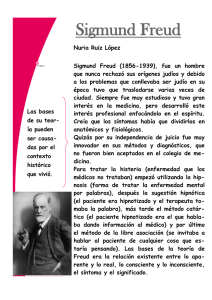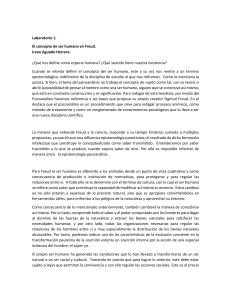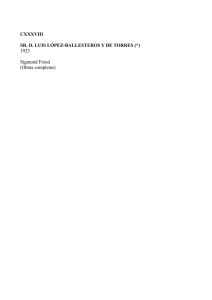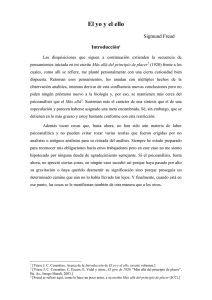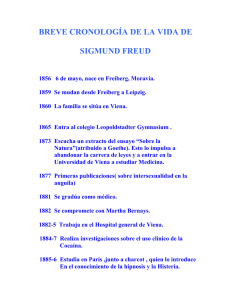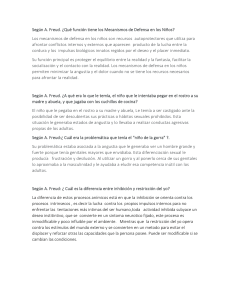El Psicoanálisis: el descubrimiento del inconciente Elena Lubián Introducción A) El factor anímico La introducción a los conceptos fundamentales que delimitan el corpus teórico del psicoanálisis presenta, además de las dificultades que suelen caracterizar a toda introducción a un campo específico de saber, ciertos obstáculos particulares que se desprenden de la concepción del psiquismo y por ende de la concepción de sujeto que este sostiene. Freud1 no deja de señalar, a lo largo de sus escritos, los escollos con los que nos encontramos al emprender su enseñanza. Las hipótesis del psicoanálisis “están expues- 1 Mencionaremos sucintamente algunos datos biográficos. Para ahondar en su vida existen numerosas biografías, entre las más destacadas la escrita por Peter Gay: “Freud, una vida de nuestro tiempo”, de la cual proceden los datos mencionados a continuación. Sigmund Freud nace en Freiberg, Moravia, en 1856, cuatro años más tarde su familia se traslada a Viena, ciudad que deberá abandonar en 1938 debido a la invasión y persecución nazi, muere en Londres, en 1939. Cursa estudios en medicina, decidido, por razones que su biografía permiten atisbar, a convertirse en un científico natural, a pesar que como él mismo lo afirma le interesaban sobre todo los asuntos humanos, más que los objetos naturales. Aunque mantuvo una posición crítica respecto de la filosofía y la teología, sus conocimientos filosóficos son exhaustivos. Comienza su carrera de investigador trabajando en el Departamento de Zoología de la Universidad, posteriormente ingresa en el Laboratorio de Fisiología de Ernst Brücke, donde se dedica al estudio del sistema nervioso. Brücke era considerado un claro exponente del positivismo. En ese marco esencialmente positivista se formó Freud, cuestión que no desarrollaremos aquí pero que merece ser indagada con detenimiento a fin de comprender, más allá de la aparente paradoja, el hecho que siendo indiscutida su formación positivista sea Freud el autor de una teoría, la psicoanalítica, que produce un discurso que se ocupa justamente de aquello que la Ciencia, tradicionalmente, deja de lado: el sujeto. Durante su estadía en el laboratorio conoce a Breuer, un destacado médico clínico a quien Freud le atribuye una influencia decisiva en los comienzos de su práctica. En 1882 ocupa un puesto en el Hospital General de Viena, preparándose para la práctica de la medicina. En 1885 estudia en el Laboratorio Patológico de Charcot, en Paris. Éste lo introduce en el estudio de los desórdenes mentales específicos y en el uso de la hipnosis para la cura de las parálisis histéricas, parálisis que no tenían una causa orgánica. Cuando regresa de París renuncia al Hospital y abre su consultorio privado como especialista en enfermedades nerviosas. Se adentra en el estudio de las “neurosis” y de los métodos para su curación. En 1889 viaja a Nancy para perfeccionarse en la técnica hipnótica. Ya en 1880 Breuer había despertado un profundo interés en Freud al comunicarle el tratamiento de una paciente histérica por medio de la sugestión hipnótica. Recién en 1893 ambos publican un informe preliminar conjunto sobre la histeria, pero a esa altura Freud ya se había distanciado de Breuer y de sus hipótesis. El largo y arduo camino que habría de conducir a la construcción de la teoría psicoanalítica había comenzado. (Peter Gay, 1989). 1 tas a parecer muy extrañas a los modos ordinarios de pensamiento... y fundamentalmente contradicen los puntos de vista corrientes” (Freud, 1915/1973a, p. 3419)2. Esa extrañeza, esa contradicción, anticipan el punto de ruptura que el psicoanálisis produce respecto de los saberes anteriores. En la Introducción a “Las lecciones introductorias al Psicoanálisis”, artículo de 1915, Freud presenta al psicoanálisis como un tratamiento especial del padecimiento neurótico3 que guarda diferencias esenciales con el modo de abordaje propuesto por la medicina y la psiquiatría. Este tratamiento “especial” adquiere su particularidad a partir de una teorización acerca de los procesos psíquicos radicalmente diferente a la que existía hasta ese momento. La singularidad del descubrimiento freudiano implica no sólo una manera distinta de abordar los síntomas neuróticos sino que produce a su vez una nueva concepción acerca de la subjetividad. A pesar de las críticas y resistencias que ha desencadenado y aún desencadena, el psicoanálisis ha incidido de manera crucial en el modo en que, desde entonces, el mundo occidental concibe la subjetividad. Los términos freudianos: inconciente, sexualidad, represión, angustia, sentimiento de culpa, pulsión de muerte, entre otros, han pasado a formar parte del conjunto de representaciones a través de las cuales intentamos nombrar cierto “malestar” inherente a la existencia humana. 2 Hemos utilizado dos versiones al castellano de la obra de Freud: la de López Ballesteros (Biblioteca Nueva) y la de Etcheverry (Amorrortu editores), según hayamos privilegiado -de acuerdo a la cita- la claridad o la rigurosidad conceptual de la traducción. Optamos por la grafía “inconciente”, “conciencia” y “preconciente”, siguiendo el uso adoptado por la traducción de Etcheverry. (Nota de la autora). 3 El término neurosis data de 1777, designaba de modo general toda una serie de afecciones funcionales en las que no había “inflamación ni lesión estructural” del órgano lesionado; se las consideraba enfermedades del sistema nervioso. La sintomatología descripta por la psiquiatría es variada, trastornos funcionales que incluyen las parálisis histéricas, difusos estados angustiosos hasta trastornos ideativos que en algunos autores abarca la presencia de delirios. La singularidad de Freud consiste, luego de diferenciar distintos cuadros, en considerar que en el caso de las llamadas “psiconeurosis” (histeria, histeria de angustia, neurosis obsesiva) el factor determinante es un conflicto psíquico que se expresa simbólicamente. Desarrollaremos este mecanismo a lo largo del presente trabajo. (Roudinesco, 2000). 2 Sus teorizaciones no sólo redefinieron el campo de la psicología sino que dejaron sus marcas en la literatura, el cine, el arte en general e incluso en nuestra vida cotidiana. Un lapsus, un fallido, un olvido, difícilmente sean atribuidos en nuestra sociedad a una mera equivocación producto de la casualidad. La aceptación de los principios fundamentales del psicoanálisis fue creciendo a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Argentina. Freud reseña que el psicoanálisis: “En su origen, tuvo una intencionalidad puramente terapéutica; se proponía crear un nuevo tratamiento eficaz para las enfermedades neuróticas. Pero concatenaciones que al comienzo no podían vislumbrarse llevaron al psicoanálisis mucho más allá de su meta inicial. Al final pretendió haber colocado sobre una nueva base toda nuestra concepción de la vida anímica y, por eso, revestir importancia para todos los campos del saber que se fundan en una psicología” (Freud, 1925/1979a, p. 223). Las formulaciones freudianas abren una nueva vía al considerar que el sufrimiento, el padecimiento presente en los “síntomas neuróticos” responde a un proceso esencialmente “psicógeno”, es decir, a procesos anímicos independientes de la dimensión orgánica-anatómica. (Freud, 1925/1979a, p. 229) Freud señala que el fracaso de las terapéuticas tradicionales en el tratamiento de las perturbaciones neuróticas se enlaza de modo directo con el desconocimiento de la influencia del factor psíquico. La medicina y la psiquiatría le otorgaban una preponderancia exclusiva a los factores anatómicos, físicos y químicos, a la vez que compartían un supuesto dominante propio del discurso científico de la época: “las cosas psíquicas no admitían un tratamiento exacto y científico”. Por su parte, la filosofía y la psicología rechazaron las teorizaciones freudianas desde otros presupuestos. Si bien “ellos estaban habituados a admitir conceptos abstractos… en la cúspide de sus explicaciones del mundo, y era imposible que les escandalizase la ampliación del campo de la psicología, iniciada por el psicoanálisis”, el obstáculo radicaba en el modo de concebir lo psíquico (Freud, 1925/1979a, p. 230). La filosofía y la psicología prefreudiana entendían lo psíquico sólo como “un fenómeno de conciencia” y por ende a la psicología como la ciencia de los fenómenos de la conciencia la 3 postulación de la existencia de un psiquismo inconciente4, resultaba, de acuerdo a esta concepción, una contradicción insalvable. Freud afirma en 1915 que: “Ni la Filosofía especulativa, ni la Psicología descriptiva, ni la llamada Psicología experimental, ligada a la Fisiología de los sentidos, se hallan tal y como son enseñadas en las universidades, en estado de proporcionarnos dato ninguno útil sobre las relaciones entre lo somático y lo anímico y ofrecernos la clave necesaria para la comprensión de una perturbación cualquiera de las funciones anímicas”5 (Freud, 1915/1973, p. 2129). La vida psíquica, terreno abandonado por la ciencia a los poetas y a los místicos, se constituirá en el objeto de investigación del psicoanálisis; para su estudio se mantendrá “libre de toda hipótesis de orden anatómico, químico o fisiológico extraño a su peculiar esencia” y trabajará con conceptos auxiliares puramente psicológicos. (Freud, 1915/1973, p. 2128). Pero dado que la cualidad de lo psíquico no se adecua a los requerimientos del método experimental, basado en la observación, la medición y la posibilidad de predictibilidad, la particularidad del objeto de investigación y el modo de abordaje propuesto por el psicoanálisis condujeron de entrada a cuestionar su procedencia científica. B) Freud y la ciencia Es relevante señalar que Freud no cuestiona, en principio, los postulados materialistas y positivistas sobre los que se asienta la ciencia de su época, sino el enfoque fragmentario que la lleva a desestimar tanto el factor psíquico como la posibilidad de que éste pueda ser interrogado desde una perspectiva científica. 4 Desarrollaremos el concepto de inconciente y las objeciones que el mismo suscita en apartados posteriores. Pretendemos presentar un panorama general que de cuenta de las críticas a las que desde su origen se enfrenta la teoría psicoanalítica, antes de adentrarnos en el estudio de sus conceptos fundamentales, ya que consideramos que las mismas influyen en su abordaje. (Nota de la autora). 5 Recordemos, para ubicar las características de la Psicología de la época, que en 1879 Wundt funda el primer laboratorio de Psicología Experimental, intentando determinar un correlato directo entre los fenómenos psíquicos y su basamento orgánico. La psicología se define, desde esa perspectiva, como la ciencia que estudia los fenómenos y los contenidos de la conciencia. (Nota de la autora). 4 Varios de sus biógrafos reseñan la permanente adhesión de Freud a los preceptos de sus primeros maestros, entre ellos Ernst Brücke, reconocido fisiólogo con quien Freud dio sus primeros pasos en el terreno de la investigación científica. Peter Gay, autor de “Freud: Una vida de nuestro tiempo” señala el valor que la filosofía de la ciencia sostenida por Brücke –considerado el representante más eminente del positivismo en Viena- tuvo en la formación de Freud. (Gay, 1989, p. 54). Su postura mecanicista se sitúa en las antípodas del vitalismo, corriente filosófica romántica surgida a finales del siglo XVIII, sostenida por algunos científicos naturales6. Peter Gay resalta que los maestros con los que se formó Freud como investigador científico, Brücke junto a Hermann L. F. Helmholtz, al rechazar los principios vitalistas “se unen para arrojar a la basura de la superstición todo misticismo natural, toda mención a las fuerzas divinas ocultas manifestándose en la naturaleza” (Gay, 1989, p. 58). Ernst Jones por su parte, cita un escrito de Du Bois-Reymond, de 1842: «Brücke y yo hemos hecho el solemne juramento de dar vigor a esta verdad: "No existen en el organismo otras fuerzas activas que las fuerzas físicas y químicas corrientes. En aquellos casos que, por el momento, no pueden ser explicados por estas fuerzas, se debe buscar de hallar la forma o vía específica de la acción de estas últimas, mediante el método físico-matemático, o bien suponer la existencia de nuevas fuerzas, iguales en dignidad a las fuerzas físico-químicas inherentes a la materia, y reductibles a la fuerza de atracción y repulsión"» (Jones, 1980, p. 51). Peter Gay afirma al respecto que Freud adhería sin ningún tipo de duda a esta concepción y su coincidencia con ella sobrevivió a su giro desde las explicaciones fisiológicas a las explicaciones psicológicas de los hechos mentales. No deja de agregar que Freud aplicó estos principios de un modo que Brücke no hubiera previsto fácilmente ni tampoco hubiera aplaudido con entusiasmo…, se trataba ahora de lo psíquico. Los procesos psíquicos, desde la perspectiva freudiana, se prestan a una “observación” que no se asienta en lo visible, en lo aprehensible por la mirada, sino en aquello que se hace oír a través de los síntomas. 6 El vitalismo explica los fenómenos que se verifican en el organismo por la acción de fuerzas llamadas vitales, independientes de la materia. Supone que la vida es la causa de la organización de la materia viviente, a diferencia del mecanicismo que considera que la vida es un efecto de la organización de la materia. 5 Freud advierte los obstáculos: “En la enseñanza médica estáis acostumbrados a ver directamente aquello de que el profesor os habla en sus lecciones. Veis la preparación anatómica, el precipitado resultante de una reacción química o la contracción de un músculo por el efecto de la excitación de sus nervios. Más tarde se os pone en presencia del enfermo mismo y podéis observar directamente los síntomas de su dolencia, los productos del proceso morboso y, en muchos casos, incluso el germen provocador de la enfermedad”…. “…En el psicoanálisis no hallamos ninguna de tales facilidades de estudio”. “El tratamiento psicoanalítico aparece como un intercambio de palabras entre el paciente y el analista”, (Freud, 1915/1973, p. 2129) intercambio que tampoco admite la posibilidad de ser presenciado, ya que el absoluto resguardo de la intimidad del paciente forma parte de las condiciones de su relato. No habiendo nada para ver ni tampoco nada para mostrar, la enseñanza de sus principios no se adecua a las exigencias y a los criterios de validación propios de las ciencias experimentales. A pesar de las diferencias planteadas, Freud sostendrá la raigambre científica del psicoanálisis. Tomemos a modo de ejemplo una de sus afirmaciones: En 1911, en un texto escrito para ser leído en un Congreso de Medicina sostiene: “El psicoanálisis es una notable combinación, pues comprende no sólo un método de investigación de las neurosis sino también un método de tratamiento basado en la etiología así descubierta. Puedo comenzar diciendo que el psicoanálisis no es hijo de la especulación sino el resultado de la experiencia; y por esa razón, como todo nuevo producto de la ciencia, está inconcluso” (Freud, 1913/1979, p. 207). Lejos de intentar simplificar el problema7 señalando la vocación científica del creador del psicoanálisis, este recorrido pretende indicar elementos que permitan situar la paradoja frente a la que nos encontramos: Freud no sólo no cuestiona los principios básicos sobre los que se asienta la ciencia de su época, sino que considera que el psicoanálisis desciende de la ciencia y se sirve de sus principios…y sin embargo es el creador de una teoría que se dirige justamente a aquello que la ciencia rechaza de su campo, es decir el sujeto. 7 El análisis minucioso de la compleja relación entre ciencia y psicoanálisis excede el propósito de esta introducción, sin embargo dejamos señalado que la misma es motivo de un profundo debate dentro de la comunidad psicoanalítica. Jacques Lacan (1901-1981), psicoanalista francés, se ha ocupado de interrogar insistentemente esta relación a lo largo de su obra. (Nota de la autora) 6 Que se ocupe del sujeto sin oponerse a una actitud científica constituye el núcleo central de la paradoja. Adentrarse en el estudio de los síntomas neuróticos y en los procesos psíquicos constitutivos de la subjetividad implica renunciar a la búsqueda de una causalidad lineal. La renuncia no se contradice con afirmar la existencia de una legalidad y un orden complejo de determinaciones en la base de los procesos psíquicos. La legalidad y el determinismo en juego los vuelve susceptibles de un abordaje formal que excluye sin embargo la posibilidad de predictibilidad. En tanto los procesos psíquicos se producen en “un” sujeto atañen a la dimensión de lo “singular”. Particularidad por la cual el orden de determinaciones que los desencadena sólo puede ser reconstruido a posteriori, siendo válido únicamente para “ese” caso en singular. Del campo del psicoanálisis, quedan excluidas, entonces, no sólo la predictibilidad sino también la constitución de un saber universal que funcione en términos de absoluto. Según la opinión de Freud, la oposición al psicoanálisis podría atribuirse sólo a una resistencia intelectual (propia del pensamiento frente a “lo nuevo”), sin embargo considera que la misma responde fundamentalmente a resistencias de otro orden, calificado como “afectivo”. (Freud, 1925/1979a, p. 224). Si bien el posterior desarrollo de los pilares de la teoría psicoanalítica permitirá dilucidar cabalmente el origen atribuido por Freud a la peculiar resistencia que el psicoanálisis despierta, anticiparemos el eje que los sostiene. Partimos de la aseveración de que estas resistencias se asientan en una reacción contra los contenidos de su teoría más que en un cuestionamiento a su proceder metodológico. Si bien señalamos que Freud no cuestiona el método de investigación sustentado por el positivismo, su concepción del sujeto y de la cultura se distanciará radicalmente de la ideología asociada a esta corriente. Desde la perspectiva ideológica, el positivismo influenciado por las ideas de la Ilustración, implicaba una nueva visión del mundo y una nueva manera de actuar en todos los campos de la actividad humana. Las verdades eternas y el entendimiento divino son sustituidos por la primacía de la razón, erigida en el único principio válido para la explicación de los problemas relativos al mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. En el siglo XIX la ciencia y la industria se conciben como herramientas que contribuyen al progreso material y moral de la sociedad. La idea de progreso-en el plano social- y la de evolución (surgida a partir de la teoría darwiniana) -en el campo natural- se impusieron tanto en el discurso científico como en discur- 7 so socio-político. En el horizonte se vislumbraba un conocimiento continuo correlativo con un progreso infinito… El modo en que Freud analiza los motivos que determinan el malestar en la cultura, considerado por él como insalvable en su núcleo estructural, agujerea la ilusión de un orden social que unido a los avances del conocimiento científico garantice la armonía y la felicidad de la humanidad. El psicoanálisis sostiene la existencia del inconciente, es decir de pensamientos que se piensan sin un pensador que se reconozca como tal, pensamientos que tienen una incidencia decisiva en la vida del sujeto. Estos pensamientos no sabidos no sólo destituyen la ilusión del hombre como amo de sus actos sino que además son testimonio del papel fundamental que la sexualidad y la muerte juegan en relación al campo de la subjetividad. Ambos ordenes, sexualidad y muerte, adquieren este papel en consonancia con la marca que hace del ser humano el habitante de un universo determinado por la incidencia de lo simbólico8. La perspectiva freudiana, en oposición a una concepción que pretenda reducir el destino del sujeto a una causalidad meramente biológica, al sostener una praxis que aborda el sufrimiento a través de la palabra como modo de interrogar y elaborar su origen, resulta aún hoy controvertida, subversiva. Sobre todo en la medida en que ese origen remite al inconciente, a la represión, al sentimiento de culpa, a la sexualidad, a la muerte... Las hipótesis fundamentales del psicoanálisis Hemos resaltado que la singularidad del descubrimiento freudiano implica la construcción de un método para el abordaje de los síntomas neuróticos y a su vez una nueva concepción acerca de los procesos anímicos. Freud nos advierte que esta nueva concepción, rasgo esencial del psicoanálisis, parte de dos afirmaciones fundamentales que “causan la mayor extrañeza y atraen sobre él la desaprobación general” (Freud, 1915/1973, p. 2129). 8 El resaltado en negrita de desarrollos o nociones corresponde a la autora, su objetivo apunta a facilitar la lectura a partir del subrayado de las conceptualizaciones principales del corpus teórico psicoanalítico. 8 Estas hipótesis, que desplegaremos a continuación, son precisamente las que dan cuenta de la ruptura entre el psicoanálisis y el discurso sostenido por la psicología y la medicina de la época, y permiten un abordaje diferente de los síntomas neuróticos. La primera de la afirmaciones sostenida por el psicoanálisis se opone a la aceptación de la identidad entre lo psíquico y lo conciente. Para su compresión es necesario ubicar sucintamente las acepciones que cobran la conciencia y lo psíquico. Desde una perspectiva filosófica, epistemológica y psicológica el sentido del término conciencia remite a la percatación o reconocimiento de algo, sea de algo exterior, como un objeto, una situación, o de algo interior, como las modificaciones experimentadas por el propio yo. En un sentido estrictamente psicológico, la conciencia “es la percepción del yo por sí mismo” (Ferrater Mora, 1994). Se la considera como la propiedad o facultad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en las modificaciones que en sí mismo experimenta. Algunas escuelas filosóficas la describen como una función o conjuntos de funciones, encaminadas hacia algo; desde esa perspectiva Brentano concibe la conciencia como intencionalidad mientras que los desarrollos de Wundt han llegado a identificar conciencia y voluntad. (Ferrater Mora, 1994, véase Conciencia). En el contexto del descubrimiento freudiano, la corriente psicológica predominante definía su objeto en términos de contenidos de conciencia. Freud señala que la psicología suele responder a la pregunta por el significado de lo psíquico enumerando sus constituyentes -percepciones, ideas, recuerdos, sentimientos y actos volitivos- y resaltando su cualidad esencial: esa cualidad es la conciencia. Freud considera que la psicología de su época establece una identidad entre lo psíquico y lo conciente. Si se parte de ese presupuesto, como consecuencia lógica se atribuirá a los actos que lleva adelante un sujeto la cualidad de la conciencia y se los considerará producto de la voluntad y la intencionalidad que caracterizan a la función de la conciencia. Se perfila así una concepción de sujeto que lo presenta como alguien que sabe de sí y que dirige sus propios actos. ¿Cómo explicar, desde esta postura, la existencia de ciertos fenómenos o actos ligados a la subjetividad que sin embargo resultan contrarios a la intención y 9 voluntad conciente e incluso absolutamente extraños a la imagen que la persona tiene de sí? Freud profundizará la interrogación en torno a estos fenómenos que se presentan como lo opuesto a lo que podría nombrarse como efecto de la voluntad conciente de un sujeto. Dentro de los desarrollos freudianos, el interés en torno a los síntomas neuróticos ocupa un lugar preponderante. Freud los define como actos nocivos que llevan a experimentar sensaciones displacenteras y/o dolorosas: pensamientos, temores, dolencias corporales que escapan a la voluntad del sujeto aunque no respondan a una determinación orgánica. Producen daño al sujeto, fundamentalmente derivado del esfuerzo psíquico que implica la lucha entre tendencias que llevan a esas conductas y otras que intentan impedirlo. Esta lucha suele concentrar toda la energía psíquica del paciente e incapacitarlo para dedicarse a toda actividad (Freud, 1915/1973, p. 2346). ¿Cómo sostener aquí la voluntad, la conciencia y la intencionalidad? ¿Podemos negarles sin embargo ser considerados como una manifestación de la vida psíquica? Profundizar en torno a las características del campo de fenómenos que suscitan la atención de Freud abre una vía de respuesta a esta pregunta y a la evaluación de sus consecuencias. Muy tempranamente Freud estudia el olvido temporal de nombres propios. Le interesan los casos en los que el olvido recae sobre un nombre absolutamente conocido por la persona y que en determinado momento, frente a la intención de ser mencionado, desaparece momentáneamente de la memoria. Existe la intención por parte del sujeto de enunciarlo, pero algo, que no puede ser atribuido a la ignorancia ni a un déficit cognitivo, le impide disponer de ese nombre. Los sueños también ocuparán un lugar importante en la teoría psicoanalítica. Su carácter enigmático, a veces francamente disparatado, su extraña temporalidad, la pérdida de la identidad de los personajes, donde uno pueden ser muchos y muchos congregarse en uno, el hecho de que, en numerosas ocasiones, los acontecimientos que en ellos ocurren, se aparten claramente de la intención del sujeto y sin embargo remitan a cuestiones cruciales de su existencia, vuelven a enfrentarnos a la pregunta ¿qué relación guarda con el psiquismo este fenómeno tal alejado de los propósitos de la conciencia? 10 ¿Y los incómodos lapsus o actos fallidos en donde el sujeto se encuentra diciendo algo que no comprende y que contradice su intención o peor aun diciendo algo que no deseaba decir en absoluto? ¿Quién habló allí donde: “Yo no quise decir eso”? Hasta los chistes, al producir un sentido inesperado que excede el marco de la significación establecida para un término, permitirán a Freud ahondar en el estudio de lo psíquico. La puesta en serie de estos fenómenos permite observar que los mismos comparten ciertas características: en principio no pueden ser atribuidos a la intención conciente del sujeto, implican un decir o un hacer que indica un punto de fracaso respecto de la voluntad. Al no poder ser explicados por aquel en quién se presentan introducen la dimensión del enigma. Se configuran como un orden de casos que instaura un campo del psiquismo que al no responder a la forma tradicional del saber, ha sido, en general, desechado por la ciencia -como el caso de los sueños- o atribuido al inasible campo de la casualidad suerte que han corrido los olvidos y los actos fallidos- o forzado a someterse a una terapéutica que en el mejor de sus resultados se mostraba inútil, al encasillarlos en los cuadros médicos conocidos -tal el destino de los síntomas neuróticos-. Freud sostendrá que estos fenómenos -síntomas, olvidos, sueños, actos fallidos, chistes- tienen un sentido, que responden a una legalidad que los vuelve abordables no sólo a través de la teoría sino también por la práctica psicoanalítica ya que lo que en ellos se deja oír atañe al sujeto. Se vuelve necesario retornar a las dos afirmaciones que sustenta el psicoanálisisafirmaciones que, tal como lo señala Freud causan extrañeza y desaprobación- porque son ellas las que posibilitan el abordaje de los síntomas y de los otros fenómenos mencionados, otorgándoles un lugar dentro de la vida psíquica. La primera afirmación fundamental de la teoría psicoanalítica asevera que los procesos psíquicos son en sí mismos inconcientes, y que los procesos concientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. 11 Freud plantea que existen un pensamiento y una voluntad inconciente y considera que “la aceptación de los procesos psíquicos inconcientes inicia en la ciencia una nueva orientación decisiva” (Freud, 1915/1973, p. 2130). Punto de ruptura que no sólo subvierte y cuestiona todo el acervo de conocimientos con los que la psicología de la época se manejaba sino que también supone, entre otras consecuencias, una nueva concepción del sujeto y del saber, que inaugura, valga la redundancia, un nuevo campo de saber. Freud sostiene la existencia de un pensamiento que se piensa sin un pensador que se reconozca como tal, es decir, la existencia de un saber no sabido por el sujeto de la conciencia, que ejerce consecuencias en la vida de la persona, un saber que, el sujeto, “no sabiendo que lo sabe, cree ignorarlo” (Freud, 1915/1973, p. 2180). “Esto es lo que Freud descubrió y decidió llamar inconciente” (Jinkis, 1993, p.175). Intentar mostrar los alcances de esta afirmación nos demandará la tarea de delimitar el concepto de inconciente en el sentido estrictamente psicoanalítico y demostrar la legalidad que lo sustenta. La segunda afirmación -lógicamente anudada a la primera, resulta aún más extraña e incluso, en primera instancia, incomprensible- enuncia que “determinadas “mociones pulsionales que no pueden designarse sino como sexuales, en sentido estricto y en sentido lato, desempeñan un papel enormemente grande, hasta ahora no apreciado lo suficiente, en la causación de las enfermedades nerviosas y mentales. Y, más aún, que esas mismas mociones sexuales participan, en medida que no debe subestimarse, en las más elevadas creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano” (Freud, 1915/1979a, p. 20). Un saber no sabido que influye considerablemente en las intenciones concientes, que se inmiscuye en el decir y en el hacer de un sujeto, que se deja oír enigmáticamente en sus síntomas o, cotidianamente, en sus sueños, sus olvidos, sus fallidos, sus ocurrencias. Cadenas de pensamientos que se piensan en una escena que no es la escena de la conciencia, gobernada por otra lógica, entramados a la sexualidad. Ajenos a su intención conciente pero, sin embargo, íntimamente ligados a los deseos del sujeto. 12 Sexualidad presentada por Freud de un modo sorpresivo, por fuera de la trama de significaciones que habitualmente evoca este término. Surge mencionada en una dimensión diferente a la que exclusivamente la conecta con el coito, o la que alude a lo obsceno, a lo moral. Se la presenta portando el poder de generar sufrimiento, de ser la causa de perturbaciones anímicas, pero también de intervenir en las creaciones artísticas y culturales. El psicoanálisis introduce, entonces, el inconciente y la sexualidad, otorgándoles un papel preponderante, determinante en la existencia humana. Pero, aún más, el tratamiento psicoanalítico “aparece como un intercambio de palabras entre el paciente y el analista” (Freud, 1915/1973, p. 2126). Inconciente, sexualidad, lenguaje. Al mencionarlos nombramos los pilares en los que se funda la teoría psicoanalítica. La importancia de lo simbólico. Psicoanálisis y lenguaje Una joven mujer sufría desde hacía dos años intensos dolores en las piernas que le impedían no sólo caminar sino mantenerse en pie, es derivada a Freud por un colega, con la presunción de que se trata de un caso de histeria. Freud, luego de descartar una afección orgánica, sólo intentará propiciar que hable. Igual tarea solicitará que asuman aquellos que acudían atormentados por profundos y en apariencia absurdos autoreproches, ideas obsesivas, rituales extenuantes, o en los casos en que la angustia o un temor inexplicable e irracional -a atravesar un espacio abierto; a utilizar cierto medio de transporte; a toparse con un improbable riesgoso animal…- movía a una consulta. Señalamos que Freud comienza su Introducción a las “Lecciones introductorias de psicoanálisis” presentando al tratamiento psicoanalítico como “un intercambio de palabras entre el paciente y el analista”. Se observa que son las palabras del paciente las que adquieren un lugar preponderante en la cura, pero lo que se espera del paciente no es un relato común, por el contrario, se le pide algo que es totalmente inhabitual en un diálogo, se le pide que se deje llevar por los pensamientos que interrumpen la trama deliberada del discurso y los comunique sin restricciones, sin buscar la coherencia que cotidianamente se aguarda y se exige en cualquier conversación. 13 ¿Por qué le otorga Freud un lugar relevante y central a la palabra dentro del tratamiento? Para responder esta pregunta es necesario abordar otros interrogantes. ¿Cuál es el mecanismo que, según Freud, da lugar a la sintomatología histérica? ¿Qué factores intervienen en la producción de los síntomas? ¿Cómo concibe la constitución del aparato psíquico? A diferencia de otras teorías que abordan la conducta del sujeto humano partiendo de las coordenadas biológicas que lo determinan en tanto organismo, la teoría psicoanalítica, repara de modo especial en el hecho de que los seres humanos son los únicos seres vivientes que habitan un universo marcado por el lenguaje. Esta característica incide de un modo singular en la realidad humana. Muy tempranamente Freud señala que el sujeto humano nace en un estado de prematuración e indefensión que lo obligan a llamar la atención de una persona experimentada que lo asista y mediante acciones específicas logre satisfacer sus requerimientos. Se refiere al hecho de que en los seres humanos el sistema nervioso termina de madurar posteriormente a su nacimiento –prematuración- lo que determina el estado de indefensión en el que nace todo sujeto. Este estado, que se caracteriza por la imposibilidad del arreglárselas por sí mismo, exige la presencia de otra persona que lo asista brindándole los cuidados que permiten su subsistencia; la modalidad de esos cuidados está a su vez en relación con el lugar que el niño ocupa respecto de los que cumplen la función materna y paterna. En los comienzos de la vida, el modo habitual de llamar al “otro”, es a través del llanto (Freud, 1895/1973a). Es este otro -encarnado habitualmente pero no de modo excluyente por la madre- el que al interpretar el llanto como un llamado irá nombrando, significando y paradójicamente a la vez construyendo las demandas del recién nacido. Desde el acto inaugural que inscribe la existencia de un sujeto a través del nombre propio -nombre impuesto a través del cual se nombrará- hasta los cuidados cotidianos que la madre prodiga al niño dan cuenta de una realidad que se funda y se sostiene en las palabras que provienen de ese otro. Cuidados y palabras que marcan el cuerpo del niño y de las que éste se irá apropiando a través de un largo y complejo proceso de subjetivación. 14 Que el hombre esté atravesado por los efectos del lenguaje, que su existencia dependa en los inicios de los cuidados maternales, tiene efectos, entre ellos que su realidad no es ya una realidad meramente biológica9, y es esta peculiaridad, característica de los seres hablantes la que, entre otras consecuencias, sostiene la existencia misma del inconciente. El mundo que habitamos es un mundo signado por palabras, y las palabras no sólo posibilitan la ilusión de la comunicación entre los humanos sino que además y fundamentalmente tiene efectos sobre su psiquismo, sobre su constitución. En ocasiones el mismo Freud define al psicoanálisis como Cura por la palabra ya que sostiene que a través de ellas se puede aliviar el sufrimiento psíquico. Es necesario ubicar como concibe Freud el aparato psíquico para ir bordeando esta íntima relación entre lenguaje y psiquismo. Construcción de la teoría Ya en 1893 comienzan a esbozarse conceptualizaciones que resultaran relevantes en la construcción de la teoría psicoanalítica, sin embargo Freud no disponía aún del término psicoanálisis ni consideraba siquiera que estuviese construyendo una nueva teoría. Esta construcción es ardua, se prolonga hasta la fecha de su muerte en 1939 y continúa recibiendo nuevos aportes y relecturas de aquellos que prosiguen las enseñanzas freudianas. En vida de Freud, la teoría experimentó marchas y contramarchas, rectificación de ideas, abandono de hipótesis, delimitación de conceptos, formulación de incógnitas y enunciación de nuevos principios. Para construir el andamiaje teórico del psicoanálisis Freud se sirve de conceptos provenientes de las ciencias más relevantes de su época. En la medida que la biología junto con la termodinámica ocupaban un lugar preponderante dentro de los desarrollos científicos encontramos sus marcas en las teorizaciones freudianas. Recurre también a otras disciplinas: la arqueología, la mitología, el arte, las religiones, el derecho, intentando cernir y nombrar la originalidad de su descubrimiento. Es importante remarcar sin embargo que poco a poco esos conceptos importados de otras disciplinas irán adqui9 Las observaciones de René Spitz sobre el Marasmo infantil u Hospitalismo adquieren desde esta lectura soporte conceptual, a la vez que son testimonio del peso de lo simbólico; en tanto se trata de un cuerpo y no ya de un organismo, no alcanza con cubrir las necesidades vitales para que la vida se mantenga. (Nota de la autora) 15 riendo una significación propia que se distancia de aquella que los mismos portaban originalmente. No es nuestra intención, por otra parte imposible en una introducción, dar cuenta de las reformulaciones que experimentó la teoría. Subrayaremos, a efectos de poder esbozar los alcances de los conceptos que señalamos como fundantes del psicoanálisis, algunas teorizaciones que consideramos centrales para su comprensión. Antecedentes Luego de terminar sus estudios en medicina, Freud decide dedicarse al estudio de las enfermedades nerviosas. Esta especialidad estaba aún poco desarrollada en Viena. En 1895 viaja a Paris a estudiar con Charcot (1825- 1893) en la Salpêtriere. Se interesa particularmente en las indagaciones que éste realiza sobre la histeria. La palabra histeria deriva del griego hystera (matriz, útero); se trata de una neurosis caracterizada por cuadros clínicos diversos. Se destacan las manifestaciones corporales: crisis paroxísticas (ataques de llanto, risa, convulsiones, desmayos, alucinaciones) y/o síntomas duraderos (por ejemplo: anestesias, parálisis, contracturas, ceguera). Para los antiguos, sobre todo Hipócrates, la histeria era una enfermedad orgánica de origen uterino, y por lo tanto específicamente femenina. Este prejuicio permaneció arraigado por muchos siglos en la concepción médica. En la Edad Media la sintomatología histérica fue atribuida a la intervención del diablo: un diablo engañador, capaz de simular las enfermedades y entrar en el cuerpo de las mujeres para "poseerlas". Las histéricas pasaron a ser denominadas poseídas y ser acusadas de brujería. La hoguera fue en muchas ocasiones su destino. Hacía fines del Renacimiento muchos médicos comenzaron a sostener que la enfermedad provenía del cerebro, las histéricas pasaron a ser tratadas como alienadas. Hacia finales del siglo XIX, las investigaciones de Charcot y de la Escuela de Nancy contribuyeron a propiciar su abordaje dentro del campo de las neurosis. (Roudinesco, 2000). Estas investigaciones, además de cuestionar que esta fuese privativa de la feminidad, permitieron atisbar la legalidad que comanda los fenómenos histéricos10. 10 Charcot inauguró un modo de clasificación que distinguía la crisis histérica de la crisis epiléptica. Le otorgó a la histeria el estatuto de enfermedad nerviosa y funcional, de origen hereditario y orgánico. Respecto de las parálisis histéricas, les atribuyó un origen traumático asociado a la existencia de un estado histérico previo. Sostuvo la existencia de la histeria masculina, contradiciendo una concepción de larga 16 En 1896 Freud se instala en Viena como especialista en enfermedades nerviosas. En su “Presentación autobiográfica” señala las pocas armas de las que se disponía entonces para abordar la cura de estas enfermedades: la electroterapia, la hidroterapia eran sólo paliativos momentáneos. Dentro de este panorama la hipnosis11, fenómeno que concita la atención de algunos científicos de la época, parecía ofrecer otras perspectivas. (Freud: 1925/1979b, p. 16). El hecho principal del hipnotismo consiste en que se puede poner a un ser humano en un estado semejante al dormir en el que guarda una especial conducta respecto del hipnotizador. Sólo oye, responde, comprende y obedece las órdenes que provienen de éste. “La influencia de la vida anímica sobre lo corporal se eleva extraordinariamente en el hipnotizado”. A través de la orden sugestiva, en estado hipnótico, se pueden producir o suprimir síntomas en el paciente (Freud, 1890/1986, p. 126). Su experiencia en la Salpêtriere y el pasaje por la escuela de Nancy, donde Liébeault y Bernheim utilizaban la sugestión -con o sin hipnosis- con fines terapéuticos, lo adentraron en esta práctica. Ésta se le presenta a Freud como un recurso terapéutico para data. El uso de la hipnosis le permitió descartar la acusación de simulación de la que era acreedora hasta entonces la histeria. A través de la hipnosis creaba experimentalmente síntomas histéricos que de inmediato hacía desaparecer, demostrando de tal modo el carácter neurótico de la enfermedad. (Roudinesco, 2000). La teorización sobre el trauma en los desarrollos de Charcot se diferencia del alcance que le otorga Freud, Charcot se refiere al trauma en su acepción médica: “acción de una violencia externa sobre el organismo”. (Nota de la autora). 11 “Si el hipnotizador dice “usted no puede mover el brazo”, este cae inmóvil…el hipnotizado aplica toda su fuerza y no puede moverlo” (Freud, 1890/1986, p. 126) Desde esta perspectiva, Freud, al otorgarle un papel preponderante al factor anímico en la causación de las perturbaciones psíquicas, consideró, en el inicio de sus investigaciones, que la hipnosis ponía en manos del médico un importante recurso para modificar y mejorar el estado del enfermo en la vigilia. (Freud, 1890/1986, p. 126) Sin embargo también mostró muy tempranamente sus reparos respecto de los fines de esta técnica y señaló sus límites. En 1889 en la reseña sobre “Hipnotismo” de Agust Forel Freud sitúa que “Para explicar los fenómenos hipnóticos se han formulado tres teorías de diferentes fundamentos. La más antigua, que todavía hoy conocemos como la de Mesmer, supone que, en el acto de hipnotizar, una sustancia imponderable -un fluido- pasa del hipnotizador al organismo hipnotizado. Mesmer llamó «magnetismo» a este agente; su teoría se ha vuelto tan ajena a la mentalidad científica de nuestros días que se la puede considerar desechada. Una segunda teoría, la somática, explica los fenómenos hipn6ticos siguiendo el esquema de los reflejos espinales, y ve en la hipnosis un estado fisiológicamente alterado del sistema nervioso, estado producido por estímulos exteriores (pase de manos, fijación de la actividad sensorial, aproximación de magnetos, aplicación de metales, etc.). Asevera que tales estímulos sólo tienen efecto «hipnógeno» dada una cierta disposición del sistema nervioso, y que por tanto sólo los neurópatas (los histéricos, en particular) son hipnotizables; desdeña, pues, el influjo de unas representaciones en la hipnosis, y describe una serie típica de alteraciones puramente somáticas que se observan durante el estado hipnótico. Como bien se sabe, la gran autoridad de Charcot sustenta esta concepción exclusivamente somática de la hipnosis. (…) Forel se sitúa por entero en el terreno de una tercera teoría, la de la sugestión, edificada por Liébeault y sus discípulos (Bernheim, Beaunis, Liégeois). Según ella, todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo con o sin propósito deliberado. Y el estado de la hipnosis, como tal, no es producido por estímulos exteriores, sino por una sugestión; no es propio de neurópatas, sino que se lo puede obtener con ligero empeño en la gran mayoría de las personas sanas; en suma: «el concepto de hipnotismo, tan nebuloso hasta ahora, tiene que asimilarse al de sugestión”. ( Freud 1889/1986, p. 105) 17 influir beneficiosamente sobre el plano anímico del enfermo ya que a través de la misma se lograban suprimir síntomas no asociados a causas anatómicas. Freud señala sin embargo que desde el comienzo practicó la hipnosis con otro fin, diferente de la sugestión hipnótica. Se servía de ella para averiguar acerca de la historia “genética” (la génesis, el origen) del síntoma del enfermo, sobre todo en la medida en que los pacientes no podían comunicar demasiado acerca de ello. La hipnosis le permitía recuperar cierto saber que en estado de vigilia no se encontraba disponible. Freud consideraba que este saber acerca del ocasionamiento del síntoma lo orientaría respecto del origen del fenómeno patológico. (Freud: 1925/1979b, p.19). Es importante marcar que, tal como lo relata el mismo Freud, el proceso a través del cual se intenta averiguar los factores que llevaron al ocasionamiento de los síntomas, se devela en sí mismo como un método terapéutico respecto de esos síntomas. Resaltamos entonces que desde el comienzo el camino que conduce a la construcción de la teoría psicoanalítica se presenta fundamentalmente como la teorización de una praxis, es decir la construcción de los principios y supuestos que permitan explicar y abordar aquello con lo que Freud se va encontrando en su práctica. Freud no deja de mencionar la importancia que ejercieron sobre él las comunicaciones del Dr. Joseph Breuer (1842-1925) acerca del tratamiento de una muchacha en un caso de histeria. “Cuando Breuer la tomó a su cargo, presentaba un variado cuadro de parálisis con contracturas, inhibiciones y estados de confusión psíquica. Una observación casual permitió al médico discernir que era posible liberarla de esa perturbación de la conciencia si se la movía a expresar con palabras la fantasía afectiva que en ese momento la dominaba. De esta experiencia, Breuer obtuvo un método de tratamiento. La ponía en estado de hipnosis profunda y hacía que le contara cada vez lo que oprimía su ánimo. Tras superar de esa manera los ataques de confusión depresiva, aplicó el mismo procedimiento a cancelar sus inhibiciones y perturbaciones corporales. En estado de vigilia, la muchacha no sabía más que otros enfermos acerca del modo en que se habían generado sus síntomas, y no hallaba lazo alguno entre ellos e impresiones cualesquiera de su vida. En la hipnosis descubría enseguida la conexión buscada. Resultó que todos sus síntomas se remontaban a vivencias impresionantes que tuvo mientras cuidaba a su padre enfermo.” (Freud, 1925/1979b, p. 20). 18 Este procedimiento fue denominado por Breuer método catártico; Freud comienza a aplicar el método catártico en los casos de histeria y propone la siguiente hipótesis: la causa de la histeria debe buscarse en un “trauma psíquico”. En esa época, en la que aún no disponía de la conceptualización del aparato psíquico, parte de una tesis solidaria con la significación que le otorga a la noción de trauma: Si un ser humano experimenta una impresión psíquica en su sistema nervioso se acrecienta “algo” que, por el momento, llamará «suma de excitación”. Conjetura que para conservar la salud, en todo individuo, existe la tendencia a empequeñecer esa suma de excitación. Nos plantea un ejemplo ilustrativo: Un hombre sufre una ofensa, le dan una bofetada, frente a ello surge la inclinación a aminorar enseguida esa excitación acrecentada; devuelve la bofetada, y de ese modo queda más aliviado. Existen para el hombre otros modos de reacción. La palabra, marca del universo humano, deviene un sustituto posible de la acción. Al respecto Freud nos recuerda la observación de un autor inglés: “el primero que en vez de arrojar una flecha al enemigo le lanzó un insulto fue el fundador de la civilización” (Freud, 1893/1979, p. 37) El procesamiento asociativo, es decir el pensar, constituye otro modo de tramitar los afectos. Volvamos al ejemplo, si el ofendido no devuelve la bofetada ni insulta, puede sin embargo aminorar el afecto despertado por la ofensa evocando en su interior representaciones sobre su propia dignidad en contraposición con la poca dignidad del ofensor. Pero: “Si un ofendido no puede devolver la afrenta, ni dando a su vez una bofetada ni por medio de un insulto, se crea la posibilidad de que el recuerdo de ese suceso vuelva a convocarle el mismo afecto que estuvo presente al comienzo. Una afrenta devuelta, aunque sólo sea de palabra, se recuerda de otro modo que una que se debió tolerar, y es característico que la lengua llame «mortificación» a este padecer tolerado calladamente” (Freud, 1893/1979, p. 53) A partir de estas consideraciones sostendrá que toda vez que la reacción frente a una impresión psíquica resulte obstaculizada fracasará también la posibilidad de la tramitación del afecto. Freud concluye que toda impresión que el sistema nervioso se vea imposibilitado de resolver, a través de alguna de las vías mencionadas, se convertirá en un trauma psíquico. 19 Junto con estas premisas advierte que los estados psíquicos suelen expresarse mediante uno corporal, más allá de la función comunicativa de las palabras, el uso lingüístico -a través de los múltiples sentidos que la materialidad fónica de las palabras permite- ofrece puentes que posibilitan esa modalidad de expresión. Freud ilustra este mecanismo de simbolización relatando diversos ejemplos: Una paciente, a la edad de quince años, “estaba una vez en la cama bajo la vigilancia de su abuela, mujer enérgica y severa. De repente empezó a quejarse diciendo sentir penetrantes dolores en la frente, entre ambos ojos, dolores que luego la atormentaron durante varias semanas. En el análisis de este dolor, que se produjo al cabo de casi treinta años, me refirió que su abuela la había mirado tan «penetrantemente» que sintió su mirada en el cerebro. Resultaba que por entonces tenía miedo de ver reflejarse en los ojos de la abuela cierta sospecha. Al comunicarme esta idea la sujeto se echó a reír y desaparecieron sus dolores. No encontramos aquí sino el mecanismo de la simbolización”. “Toda una serie de sensaciones físicas, consideradas generalmente como de origen orgánico, tenían en esta paciente un origen psíquico o, por lo menos, admitían una interpretación psíquica. Cierta serie de sucesos aparecía acompañada en ella de la sensación de una herida en el corazón («Aquello me hirió en el corazón»)” “Paralelamente a la sensación del aura histérica (opresión) en la garganta, se desarrollaba el pensamiento de «Eso tengo que tragármelo», cuando tal sensación surgía al recibir la sujeto una ofensa”. (Freud, 1895/1973b, p. 133) Dentro de ese marco teórico Freud sostendrá que en la base de los síntomas histéricos existe una historia de padecimientos que esconde vivencias teñidas de afecto, estas valen como trauma. Las representaciones, los pensamientos despertados por el trauma, han sido arrojados fuera de la conciencia del enfermo, en la medida en que, por diversos motivos - miedo al dolor psíquico, cuestiones morales, coerción social, incapacidad del aparato para enfrentar su resolución- no le resultan aceptables, impidiendo, por consiguiente, la tramitación del afecto. Partiendo de estos presupuestos, utilizará el método catártico. El objetivo de la cura apuntaba a lograr la desaparición del síntoma mediante la “abreacción”, es decir a propiciar la tramitación del afecto producto de la situación traumática. Para ello era necesario recuperar -con el recurso de la hipnosis- el recuerdo vívido de la escena que había quedado fuera de la memoria conciente del paciente, su recuperación posibilitaba 20 expresar y tramitar, a través de las palabras, el afecto que en su momento quedó coartado, anulándose así el poder patógeno de la situación traumática. Al aplicar el método catártico a otras neurosis encuentra que también es posible solucionar otros síntomas, tales como los correspondientes a las neurosis obsesivas. Formaliza entonces el mecanismo psíquico que comanda no sólo la producción de los síntomas histéricos sino también otros síntomas propios de las neurosis. En “Las neuropsicosis de defensa” examina ciertos casos de fobia y de neurosis obsesiva a las que pone en serie con la histeria, señala “esos pacientes por mí analizados gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciliabilidad en su vida de representaciones, es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la contradicción que esa representación inconciliable le oponía”….. “Sólo sé que en los pacientes por mí analizados ese «olvido» no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocaron una histeria, o una representación obsesiva” al buscar ““lograr convertir esta representación intensa en una débil, arrancarle el afecto” (Freud, 1894/1979, p. 49). En la histeria: “el modo de volver inocua la representación inconciliable es trasponer a lo corporal la suma de excitación (producto del afecto)”, a este mecanismo lo denomina conversión. (Freud, 1894/1979, p. 49). En la neurosis obsesiva y en cierto tipo de fobias, la representación debilitada queda aislada de toda asociación dentro de la conciencia, “pero su afecto, liberado, se adhiere a otras representaciones, en sí no inconciliables, que en virtud de este «enlace falso» devienen representaciones obsesivas”. (Freud, 1894/1979, p. 53) Aun cuando se produzcan importantes modificaciones en sus teorizaciones, estas consideraciones, que pueden ser retomadas a partir de desarrollos posteriores, permiten ubicar el mecanismo que sustenta la formación de síntomas. Joseph Breuer y Pierre Janet (1859-1925) - otro investigador de la época-, afirmaban que en los casos de histeria era pertinente plantear una disociación de la conciencia, con formación de grupos psíquicos separados, Breuer la atribuía a causas fisio- 21 lógicas mientras que Janet planteaba una debilidad congénita. En 1894, Freud se diferenciará de estas concepciones12 y sostendrá que la sintomatología histérica es el resultado de una defensa frente a representaciones de índole sexual. Subrayemos: la histeria, desde la visión freudiana, no es producto de factores congénitos o de una alteración fisiológica, sino de la defensa frente a representaciones de carácter sexual que resultan intolerables para el aparato psíquico. La importancia de esta afirmación es decisiva para la creación del psicoanálisis, ya a partir de ella “comienza la historia del concepto freudiano de inconciente” (Masotta, 1977, p. 27). En los comienzos de su práctica Freud conjetura en el origen de las neurosis la existencia de un trauma real: un acontecimiento penoso de carácter sexual ocurrido en la infancia del paciente con la participación de un adulto o de otro niño mayor. Si bien mantendrá el concepto de trauma su significación se irá modificando a lo largo su obra. La denominada “teoría traumática o teoría de la seducción” será prontamente abandonada, esto implicará un giro decisivo en la construcción de la teoría psicoanalítica y del método terapéutico. Freud sintetiza sus diferencias con ambos autores: “Según la doctrina de Janet la escisión de conciencia es un rasgo primario de la alteración histérica. Tiene por base una endeblez innata de la aptitud para la síntesis psíquica, un estrechamiento del «campo de conciencia», que como estigma psíquico testimonia la degeneración de los individuos histéricos. En oposición al punto de vista de Janet, se sitúa el sustentado por Breuer. Según Breuer, «base y condición» de la histeria es el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos, con una aptitud limitada para la asociación, a los que propone denominar «estados hipnoides». La escisión de conciencia es, pues, secundaría, adquirida; se produce en virtud de que las representaciones que afloran en estados hipnoides están segregadas del comercio asociativo con el restante contenido de conciencia.” (Freud, 1894/1979, p. 48) El psicoanálisis se encontró pronto en aguda oposición con las concepciones de Janet, debido a que: “a) se negaba a reconducir directamente la histeria a la degeneración hereditaria congénita; b) ofrecía, en vez de una mera descripción, una explicación dinámica basada en la interacción de las fuerzas anímicas, y c) atribuía el origen de la disociación anímica (cuya importancia también Janet había reconocido), no a una [falla de la] síntesis psíquica, resultante de una afección congénita, sino a un especial proceso anímico conocido como «represión»” (Freud, 1913/1979) “La primera diferencia con Breuer añoró en un problema atinente al mecanismo más íntimo de la histeria. El prefería una teoría, por así decir, aún fisiológica; quería explicar la escisión del alma de los histéricos por la incomunicación entre diferentes estados de ella (o estados de conciencia, como decíamos entonces), y así creó la teoría de los «estados hipnoides»; a juicio de Breuer, los productos de esos estados penetraban en la «conciencia de vigilia» como unos cuerpos extraños no asimilados. Yo entendía las cosas menos científicamente, discernía dondequiera tendencias e inclinaciones análogas a las de la vida cotidiana y concebía la escisión psíquica misma como resultado de un proceso de repulsíón al que llamé entonces «defensa» y, más tarde, «represión».” …. “No obstante, estoy completamente seguro de que tal desacuerdo nada tuvo que ver con nuestra separación, sobrevenida poco después. Esta respondió a motivos más hondos” “….Cuando después yo me pronuncié de manera cada vez más terminante en favor de la importancia de la sexualidad en la causación de las neurosis., él fue el primero en mostrarme esas reacciones de indignado rechazo que más tarde me serían tan familiares” (Freud, 1914/ 1979, p. 10) 12 22 El inconciente freudiano Freud advierte las limitaciones del método catártico y señala su insuficiencia: si bien permitía el descubrimiento de los traumas iniciales que habían dado lugar a ciertos síntomas, estos persistían pues acabaron por no depender de los mismos sino de una larga cadena de recuerdos a ellos asociados. Por otra parte el efecto terapéutico era poco duradero pues dejaba intacta la capacidad del paciente para enfermar bajo la acción de nuevos traumas. Se enfrenta además con una fructífera complicación: no todos los pacientes eran pasibles de ser hipnotizados. Produce un primer cambio en el método al sustituir la hipnosis por la orden sugestiva. Le asegura a los pacientes que bajo la presión de su mano, aplicada sobre la frente, aparecerán recuerdos ligados a la producción del síntoma. Esta modificación en la técnica será decisiva respecto de la invención del método psicoanalítico y del descubrimiento del inconciente. Freud relata que a partir de entonces tropezó con obstáculos que dificultaban la recuperación de los recuerdos. Postula, entonces, la noción de Resistencia, es decir la existencia de una fuerza que se opone e impide el surgimiento de recuerdos. En ella funda su concepción de los procesos psíquicos en las neurosis: “Las fuerzas que en el tratamiento se oponían, en calidad de resistencia, a que lo olvidado se hiciese de nuevo conciente, tenían que ser también las que anteriormente habían producido tal olvido y expulsado de la conciencia los sucesos patógenos correspondientes” (Freud, 1909/1973, p. 1542). Es decir establece una relación entre la resistencia a recordar y el proceso defensivo que desencadenó el síntoma. La defensa se ejerce ante representaciones de índole sexual13 que resultan inconciliables con el círculo de representaciones que constituyen el yo14. Como modo de evitar un conflicto, se genera entonces un grupo psíquico separado, escindido de la conciencia; esta escisión es efecto de la defensa. Se afirma una hipótesis que posteriormente dará lugar a la conceptualización del inconciente. Una representación de índole sexual que resulta inconciliable 13 La concepción freudiana sobre la sexualidad será desarrolla en un apartado posterior. Dentro de este contexto teórico el yo designa el conjunto de representaciones que sustenta la imagen de sí en la cual un sujeto se reconoce y a través de la cual se presenta. Las representaciones inconciliables se caracterizan por poner en cuestión ese modo de representarse y es por eso que producen un efecto de desconocimiento que orada lo que el sujeto sabe de sí. (Nota de la autora). 14 23 con el yo se torna patógena a consecuencia de haber sido expulsada de la conciencia al servicio de un proceso defensivo. Paralelamente se produce el abandono de la teoría traumática. Freud pone en cuestión sus primeras intuiciones. Las supuestas escenas sexuales de seducción ocurridas en la infancia del paciente, cuya tramitación se buscaba lograr a través del método catártico, podían no haber ocurrido en la realidad, sin embargo aparecían en el relato de los pacientes, se trataban entonces de fantasías. En lugar de desestimarlas, Freud les otorgará un papel relevante en relación a la constitución del psiquismo. Las fantasías15, ligadas a deseos inconcientes16, participan en la producción de los síntomas neuróticos así como también de los modos a través de los cuales el sujeto aborda la realidad. Estos desarrollos permitirán situar y designar “otra realidad” que es determinante para la existencia humana: la realidad psíquica. La represión es definida como el proceso que expulsa de la conciencia a determinadas representaciones que conllevan “una moción de deseo que se encuentra en aguda oposición a los demás deseos del individuo” y por ello resulta ser inconciliable con las exigencias éticas y estéticas de la personalidad. (Freud, 1909/1979, p. 21) Consecuentemente con estas teorizaciones hallará una vía que permite sustituir la utilización de la hipnosis y de la sugestión: “las ocurrencias de los pacientes”, es decir pensamientos involuntarios que perturban el relato intencional y que en general son silenciados por el paciente. Considerará que estas ocurrencias surgen de los productos psíquicos reprimidos. Esta modificación en la técnica dará lugar al método psicoanalítico propiamente dicho, caracterizado por la utilización de la asociación libre, como vía de acceso a los pensamientos inconcientes. El procedimiento que permite avanzar desde las 15 El concepto de fantasía se entrama con la concepción que Freud producirá respecto de la sexualidad, fundamentalmente con la postulación de la existencia de la sexualidad infantil. Las relaciones entre ambos conceptos se desarrollará en el apartado sobre sexualidad. (Nota de la autora). 16 El concepto de deseo inconciente adquiere su estricta significación a partir de un abordaje metapsicológico de los procesos inconcientes. Ese abordaje implica una serie de teorizaciones que por su complejidad trascienden el objetivo de una lectura introductoria. Consignemos sin embargo que Freud postula al deseo inconciente como el motor de los procesos psíquicos. Las fuerzas que comandan el trabajo del aparato anímico son “mociones de deseo”. La palabra “moción” comporta la acepción de movimiento. En “La interpretación de los sueños” dice Freud: llamamos deseo a una moción psíquica dirigida a recargar la imagen mnémica (la huella inscripta en lo psíquico) de una primera y mítica experiencia de satisfacción. (Freud, 1979: 558) Estos recorridos lo llevan a postular que los procesos anímicos se rigen por “el principio del placer.” (Nota de la autora). 24 ocurrencias hasta lo reprimido, sin recurrir a la hipnosis, volviendo asequible lo inconciente es denominado interpretación. (Freud, 1904/1973, p. 1004). Ya no se tratará de que el paciente recupere bajo presión el recuerdo una supuesta escena, sino de colegir, a través de la interpretación, deseos inconcientes -inherentes al sujeto pero inconciliables con su yo- que se están en la base del proceso represivo. Frente al conflicto, la represión es un modo, no sin consecuencias, de intentar ahorrar el displacer que este conflicto ocasiona. La represión será planteada, a lo largo de la obra de Freud, como un mecanismo estructural del aparato psíquico que se lleva a cabo de un modo inconciente para el sujeto. Los síntomas serán considerados como la expresión simbólica de un conflicto psíquico. Defensa, represión, deseo inconciente, conflicto, resistencias, son términos centrales dentro de la teoría psicoanalítica. La tarea del método psicoanalítico apuntará a esclarecer los efectos enigmáticos de la vida psíquica al deshacer todas las represiones a fin de imposibilitar la prosecución de la enfermedad y su nueva formación. A partir de 1900 Freud se aboca a producir un ordenamiento que permita dar cuenta del modo de funcionamiento del aparato psíquico. Propondrá pensar al aparato psíquico como un instrumento compuesto por sistemas o instancias que responden a una determinada serie temporal más que espacial y que no se corresponden con un correlato anatómico. Freud postulará un primer esquema del aparato en el que diferencia el polo perceptivo del polo motor y dos sistemas: el inconciente, ubicado detrás de otro sistema: el preconciente- conciente, que regula el acceso a la motilidad. Caracterizará luego el modo de funcionamiento de estos dos sistemas a través de diferenciar el proceso primario, propio del sistema inconciente, del proceso secundario atinente al sistema preconciente- conciente. Utilizará la referencia a la energía libre para dar cuenta del desplazamiento y la condensación como modos de funcionamiento del proceso primario. En 1915 formaliza distintas acepciones del término inconciente: descriptiva, dinámica y sistemática. 25 El término inconciente en sentido descriptivo alude al estado de una representación que está ausente de la conciencia. Una representación ausente de la conciencia pero susceptible de ella es una representación latente, que pertenece a la instancia “preconciente”; el modo de funcionamiento de este sistema seguirá las leyes propias de los procesos ligados a la conciencia. El sentido dinámico del término inconciente designa a representaciones intensas y eficaces que no logran devenir concientes efecto de un proceso represivo llevado a cabo anteriormente, por lo tanto estas representaciones no devienen concientes a causa de su debilidad sino porque una fuerza, efecto de la represión, se opone a ello. Esta fuerza actuará a modo de una barrera, denominada por Freud “censura”, que impide el pasaje de la representación reprimida a la conciencia. Estas representaciones –que son reprimidas en tanto están en relación con un deseo inconciente que resulta inconciliable con el yo- tienen poder patógeno, inciden desde lo inconciente en la vida del sujeto y son las que se hallan en la base de los síntomas y de las restantes formaciones del inconciente. Desde esta perspectiva, lo reprimido pasará a ser modelo de lo inconciente17. Freud señala que es necesario plantear la existencia de un sistema “inconciente”, es decir una instancia estructural de lo anímico, que se rige por una legalidad propia, diferente a la de la conciencia, esa legalidad se sustenta a través de dos mecanismos -desplazamiento y condensación- y opera en la producción de las diferentes formaciones del inconciente: los síntomas, los olvidos, los sueños, los actos fallidos, los chistes. El desplazamiento es un mecanismo por el cual el acento, el sentido de una representación que resulta inconciliable con el yo, se separa de la misma y se desliza sobre otra representación próxima a la primera pero originalmente nimia o indiferente para la vida anímica. La representación inconciliable es reprimida pero el afecto -el sentido-, asociado a ella, permanece enlazado a una nueva representación sustitutiva. La condensación, cuya condición es un desplazamiento previo, permite que en una única representación confluya el sentido derivado de distintas representaciones. 17 El encuentro con ciertos obstáculos particulares que surgen en la clínica lo llevarán luego a complejizar estos desarrollos. En 1923 propone una segunda ordenación metapsicológica a partir de la cual distingue y formaliza tres instancias: ello, yo y superyó. Esta nueva formalización no excluye a la primera; constituirá un intento de abordar desde otros ángulos una problemática clínica para la cual la conceptualización de lo inconciente como sinónimo de lo reprimido resulta insuficiente. (Nota de la autora). 26 ¿Qué peculiaridad poseen las representaciones sustitutivas para facilitar el enlace del afecto, del sentido, que se ha desprendido de la representación inconciliable? Es aquí donde cobra especial importancia el lenguaje, pero de un modo distinto al que habitualmente lo concebimos. Freud plantea que en el inconciente la asociación entre representaciones se lleva a cabo regida por una lógica diferente a la lógica de la conciencia, los enlaces se producen a través de cadenas de representaciones en las que preponderan la materialidad fónica, este tipo de asociación, caracterizada por prescindir de la significación conceptual, se denomina “asociación externa”; en contraposición, la lógica que rige el sistema preconciente –conciente exige que las asociaciones entre representaciones se establezcan a partir de su relación conceptual, propia de las denominadas “asociaciones internas”. A fin de esclarecer estos desarrollos, recurriremos a una referencia de 1905 acerca del fenómeno del chiste. Freud afirma: “En un grupo de estos chistes (los juegos de palabras), la técnica consiste en acomodar nuestra postura psíquica al sonido y no al sentido de la palabra.” “Algunos estados patológicos de la actividad de pensar, de hecho privilegian de esa manera la representación acústica de la palabra sobre el significado de esta. (… ) Esos enfermos en sus dichos avanzan siguiendo las asociaciones «externas» -según la fórmula en uso-, en lugar de las «internas»”. (Freud, 1905/1979, p. 115) En sus trabajos sobre el olvido y el chiste se halla claramente ejemplificado este modo de funcionamiento que da cuenta de la labilidad de la unión entre una palabra y su significado. “La palabra, como punto nodal de múltiples representaciones, está por así decir predestinada a la multivocidad. Las neurosis aprovechan tan desprejuiciadamente como el sueño las ventajas que la palabra ofrece así a la condensación y al disfraz”. (Freud, 1900/1979, p. 346) A pesar de no disponer de los conceptos lingüísticos18que distinguen el orden del concepto -significado- del orden de la materialidad fónica de la palabra -significante-, Freud teoriza acerca de estos dos órdenes atinentes a la palabra. Los términos: palabra puente, palabras encrucijada o palabra estímulo de complejo, presentes en su obra, dan 18 Los desarrollos llevados adelante por Ferdinand de Saussure respecto del signo lingüístico, en los cuales se diferencia el orden del significado (concepto) del orden del significante (materialidad fónica), son contemporáneos a la obra freudiana. Freud, sin embargo, no llegó contactarse con la obra de Saussure. A partir de la elaboración y de la crítica que Jacques Lacan realiza en torno al signo saussuriano, el término “significante” ha devenido un concepto relevante dentro de la teoría psicoanalítica. (Nota de la autora) 27 cuenta de ello. La materialidad fónica de las palabras, dimensión acorde con la polisemia de la lengua, se presta al deslizamiento del sentido (Desplazamiento) y en íntima relación con la existencia del deseo inconciente, posibilita la producción de distintas significaciones sostenidas a partir de una misma sucesión fónica. (Condensación). Al portar distintos sentidos de los que poseen dentro del código, las palabras se prestan para expresar simbólicamente, de un modo velado, los conflictos psíquicos. Las formaciones del inconciente son formaciones sustitutivas que ocultan e indican la existencia de representaciones reprimidas. El fracaso de la represión se manifiesta paradójicamente a través de ellas, ya que han conseguido, tras su disfraz, tras su apariencia inocua, burlar la censura. Sin embargo, al quebrar la intencionalidad que habitualmente intenta comandar el decir y/o el hacer del sujeto, producen un punto de enigma. Un sueño, un chiste, un síntoma, un lapsus, un olvido suelen generar sorpresa en el sujeto ya que no es posible enlazarlos con la trama intencional propia de los pensamientos concientes. Conllevan una ruptura del sentido establecido a la vez que hacen resonar otros sentidos que indican la marca de lo reprimido; por ello se constituyen en puntos privilegiados para la práctica analítica. El valor de la sexualidad Freud intuye desde los comienzos el importante papel que la sexualidad desempeña en la causación de los síntomas neuróticos, sin embargo será recién alrededor de 1905 con la publicación de “Tres ensayos para una teoría sexual” que podrá comenzar a formalizar y fundamentar el lugar determinante que esta tiene en la vida anímica. Esta formalización supone una operación decisiva: Freud diferenciará la sexualidad de la genitalidad; este movimiento es condición necesaria para poder entender la afirmación freudiana respecto de la existencia de la sexualidad infantil y los alcances de un concepto ligado de modo indisoluble a esta temática: la pulsión. A su vez estos desarrollos son antecedentes lógicos en la construcción de otra noción central para la compresión del psiquismo: la fantasía. Freud señala que existe una opinión vulgar acerca de la sexualidad instalada en la sociedad y compartida por la ciencia de su época que concibe a la sexualidad desde ciertas representaciones establecidas: surge en la pubertad, su objeto es el sexo opuesto, su meta la 28 unión sexual. Freud considera que esta concepción está plagada de errores, imprecisiones y conclusiones apresuradas. Dentro de este marco la pulsión deviene un concepto fundamental en el andamiaje teórico del psicoanálisis. Su significación se diferencia taxativamente del instinto. Este implica una conducta preformada y heredada -propia del comportamiento animal- dirigida a la conservación y la reproducción de la especie. Un análisis detenido de la sexualidad humana devela que existen numerosas conductas que se apartan tanto del objeto19, hacia el cual supuestamente se dirige la tendencia sexual, como de su fin o meta. Se detendrá a describir y examinar el campo de las llamadas perversiones sexuales, campo que había ya suscitado el interés de la ciencia pero desde una mirada meramente descriptiva. Estas conductas sexuales que se apartan de la norma nos enseñan que la relación al objeto y al fin de la pulsión sexual en el ser humano no se caracteriza por la fijeza propia del instinto. El término perversión, que no reviste en este contexto una connotación moral, circunscribe la característica distintiva de prácticas sexuales en las que se ha renunciado a la meta de la reproducción, constituyéndose en su lugar la ganancia de placer como meta autónoma. Aún sin adentrarnos en casos considerados patológicos, es posible ubicar la labilidad de la relación entre la pulsión sexual con su objeto y su fin en la llamada vida sexual normal. Nada garantiza ni establece de antemano que es lo que suscitará la atracción sexual en el sujeto humano. A diferencia de lo que sucede con la conducta animal determinada por el instinto, no podemos afirmar de manera universal qué objeto despertará el deseo sexual para cada sujeto; las condiciones eróticas que rigen la relación al objeto sexual y que a su vez participan en el registro del amor son absolutamente singulares: un tono de voz, una mirada, un color, un rasgo de personalidad puede desencadenar una irresistible atracción que no se presta sin embargo a ser elevada a la categoría de universal. El objeto amado suscita deseos que no se limitan al terreno de la genitalidad; los besos, las caricias, las miradas, las palabras, otras zonas del cuerpo forman parte del juego amoroso o deviene en sí mismas meta de la satisfacción sexual. Freud denomina, en este contexto, “objeto” a la persona de que suscita atracción sexual. (Freud, 1905/1979). 19 29 Incluso el acto de la masturbación de innegable carácter sexual no involucra al otro sexo ni tiene como fin la unión sexual. Freud se centra en demostrar que la sexualidad no se restringe a la genitalidad, que estos no son términos equivalentes; la genitalidad pertenece al campo de la sexualidad pero la sexualidad no se limita a ella. Separados ambos términos Freud resaltará el papel primordial que cobra la obtención de placer, más allá del objeto o del fin a través del cual se logre. Este movimiento amplía de manera considerable la extensión del término sexualidad. La noción de zona erógena esclarece la orientación de sus conceptualizaciones: diversas zonas del cuerpo participan en la producción y obtención de placer, independientemente de la realización del acto sexual, y constituyen también una sede de la excitación sexual. Por su parte el término libido nombra la fuerza en la cual se exterioriza la pulsión sexual. Desde estas perspectivas Freud sostiene que la experiencia del placer sexual está presente prácticamente desde los comienzos mismos de la vida humana, estas teorizaciones son las que le permiten plantear y sostener la existencia de una sexualidad infantil. Su existencia cuestiona el prejuicio que sitúa el comienzo de la vida sexual en la pubertad. La sexualidad infantil presenta características específicas. Las primeras mociones de la sexualidad aparecen en el lactante apuntaladas en otras funciones importantes para la vida. La principal fuente del placer sexual infantil, al ser este independiente de la función sexual de la reproducción, es la excitación de ciertos lugares del cuerpo particularmente estimulables, los genitales, las aberturas de la boca, el ano y la uretra, pero también la piel y otras superficies sensibles. Freud caracterizará a esa etapa de la vida sexual infantil en términos de “autoerotismo” ya que el niño busca y encuentra sus objetos en el cuerpo propio. La primera vivencia de placer se produce a partir de la recepción de alimento, pero pronto el placer obtenido a través del chupeteo se independiza del acto de la alimentación. Esta actividad permite recortar el papel preponderante que juegan en esa etapa la zona de la boca y de los labios: la ganancia de placer refiere exclusivamente, en este caso, a esa zona erógena. Esta modalidad de obtención de placer se repite respecto de las funciones 30 excretorias. En la medida que estas acciones quedan asociadas a sensaciones placenteras, el niño las organiza de tal manera que le procuren la máxima ganancia de placer mediante las correspondientes excitaciones de las zonas erógenas de la mucosa. Desde esa perspectiva Freud afirma que si el niño tiene una vida sexual esta no puede ser sino de índole perversa, ya que le falta lo que convierte a la sexualidad en la función de la reproducción. La sexualidad en el niño se limita por consiguiente a la práctica de una serie de pulsiones parciales que, independientemente unas de otras, buscan ganar placer, en parte en el cuerpo propio, en parte en un objeto exterior. (Freud, 1917/1979, p. 287) Freud distingue tres fases: oral, anal, fálica de acuerdo a la preponderancia de la zona erógena en juego y a las pulsiones correspondientes a cada una de ellas. Estas fases si bien siguen un orden sucesivo, a la vez se superponen y coexisten. En el transcurso de la etapa fálica adquieren relevancia los genitales. Sin embargo Freud advierte que el niño carece de la representación que permite abordar la diferencia de los sexos. En esta etapa se producen operaciones decisivas para la constitución psíquica y la determinación de las modalidades psicopatológicas propias de las neurosis. El complejo de Edipo y el complejo de castración, términos asociados de modo universal a los desarrollos freudianos, cobran su significación en relación a esa etapa.20. Freud le otorga un lugar relevante a la investigación sexual y a las teorías sexuales propias de ese periodo, ellas atestiguan que el niño no cuenta de entrada con un saber acerca de la diferenciación de los sexos.21 El interés sexual del niño se dirige primero a saber de dónde vienen los bebés, pero “su capacidad de conocimiento choca con las barreras que le impone la falta de desarrollo de su constitución sexual” (Freud, 1917/1979, p. 236). Estas barreras hacen obstáculo al descubrimiento, e incluso a la comprensión cabal, de una explicación correcta. Las teorías sexuales surgen en ese contexto, los niños: “Primero suponen que los niños nacen cuando se ha comido algo en particular, y no saben que sólo las mujeres pueden tenerlos…. 20 Al igual que hemos consignado respecto de otros conceptos, la explicación de ambos complejos requiere un recorrido que excede el presente trabajo. (Nota de la autora). 21 La noción de falo, relacionada con la teorización del complejo de castración, permite intuir el alcance de estas afirmaciones: esta noción remite a la creencia infantil que sostiene la premisa universal del pene, es decir “la creencia de que todos tienen”. (Nota de la autora). 31 Cuando crecen, pronto observan que el padre tiene que desempeñar algún papel en la venida de los niños, pero no pueden colegir cuál. Si por casualidad son testigos de un acto sexual, lo ven como un intento de sometimiento, una violencia” (Freud, 1917/1979, p. 290). A su vez conjeturan que el nacimiento del hijo tiene que producirse por el intestino, posteriormente suponen que es el ombligo o la región del esternón la que se abre para dar lugar al nacimiento. Aun habiendo recibido un esclarecimiento acerca de sus preguntas persisten en sus teorías: “se comportan como los primitivos a quienes se les ha impuesto el cristianismo y siguen venerando en secreto a sus viejos ídolos” (Freud, 1937/1979, p. 236) Luego del atravesamiento de la etapa fálica, Freud ubica una etapa de latencia, caracterizada por la declinación de la actividad y el interés sexual propios de la infancia, hasta el momento del surgimiento de la pubertad. Los sucesos y pensamientos ligados a la sexualidad infantil suelen caer completamente bajo la amnesia infantil. Con la pubertad se alcanza el afianzamiento de una cuarta fase que Freud denomina genital, en la que se produciría la subordinación de las distintas pulsiones parciales bajo el primado de los genitales posibilitando la unión sexual y con ella la reproducción. Sin embargo Freud no deja de advertir que los modos de satisfacción privilegiados en la infancia, ligados a la historia individual, dejan sus marcas e inciden de manera decisiva en la sexualidad del adulto, al punto que la función de obtener placer y la función sexual que garantiza la procreación “a menudo no llegan a coincidir íntegramente” (Freud, 1938/1973b, p. 3384) A partir de estos desarrollos podemos formalizar y articular lo que en el comienzo partió de una intuición freudiana: el papel decisivo que tiene la sexualidad en la constitución del psiquismo y en la causación de las perturbaciones anímicas. Efectivamente ya no se trata de plantear la existencia de un suceso o acontecimiento sexual traumático; el encuentro con la propia sexualidad deviene traumático. Ese encuentro, unido a la falta de un saber natural que oriente al ser humano en el camino de la sexualidad, siempre es a destiempo. En 1915 al establecer el significado del término pulsión, Freud la define como un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo, que se manifiesta como una fuerza constante (es decir, que no responde a los ciclos y ritmos que regulan la conducta instintiva); su meta es la satisfacción –la cual sólo se alcanza 32 cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión, es decir el cuerpo propio- y su objeto es aquello por lo cual puede alcanzar su meta. Este es variable y no se halla enlazado a la pulsión originariamente. (Freud, 1915/1979c, p. 118) Señalamos que el niño experimenta desde los comienzos sensaciones en el cuerpo propio, estas sensaciones ligadas al placer sexual surgen fundamentalmente en el seno de la relación con aquellos que se encargan de su cuidado. El niño, en tanto objeto de amor de la madre, recibe sus cuidados y su atención, estos cuidados, que incluyen ocuparse del cuerpo del niño y de sus necesidades, al vehiculizar un deseo, dejan inevitablemente sus marcas en el psiquismo del niño. La madre, o quien ocupe ese lugar, con sus caricias, sus mimos, sus atenciones, sus palabras, erogeniza el cuerpo del niño, esa erogenización es fundante para la constitución del psiquismo pero a su vez desencadena sensaciones en el niño sin que él disponga aún de representaciones que le permitan simbolizarlas. Ese no saber constitutivo propio de la sexualidad humana es el campo fértil en el que surgen y proliferan las fantasías. A partir de estos desarrollos, Freud considerará que la práctica sexual infantil (sea espontánea o provocada) marca la dirección que seguirá la vida sexual tras la madurez. Los síntomas ya no serán concebidos como productos directos de los recuerdos reprimidos de vivencias sexuales infantiles, sino que entre los síntomas y las impresiones infantiles se intercalan las fantasías (invenciones de recuerdos) de los enfermos, casi siempre producidas en los años de la pubertad. Estas fantasías se construyen a partir de los recuerdos infantiles, rebasándolos, y trasponiéndose directamente en los síntomas. Lo determinante respecto de la causación de la neurosis no son, por lo tanto, las excitaciones sexuales que un individuo experimenta en su infancia, sino, sobre todo, su reacción frente a estas vivencias y las fantasías a ellas encadenadas: es decir si responde o no con la «represión» a esas impresiones. (Freud, 1906/1979, p. 266) Breves puntualizaciones sobre los desarrollos freudianos Intentamos esbozar algunos elementos conceptuales que permitiesen producir una primera aproximación a los fundamentos que sostiene la teoría psicoanalítica, como lo advertimos en distintos tramos de este trabajo, restan abordar importantes desarrollos y modificaciones que propiciarían un cabal conocimiento de la complejidad que reviste la teoría freudiana. . 33 Nuestra intención se centró en brindar un acercamiento a la teoría que posibilitase atisbar la lógica que rige la práctica del psicoanálisis y su concepción de los procesos anímicos. Desde esta perspectiva consideramos atinado incluir ciertas precisiones acerca de las características distintivas de su método de tratamiento; estas a su vez contribuyen a elucidar algunas formulaciones freudianas que trascienden el terreno de las neurosis y permiten reflexionar sobre las particulares condiciones de la existencia humana. Un concepto anudado a los anteriormente expuestos caracteriza a la clínica freudiana. Nos referimos a la transferencia, esta designa la especial relación que se establece entre el analista y el paciente. El lugar que el analista ocupa en la cura -ligado al saber que se le atribuye respecto de lo inconciente- propicia que se reediten en la escena analítica, en torno a la persona del analista, los modos y las demandas de amor a través de los cuales el sujeto se ha dirigido a los otros de su historia. En ese marco transcurre la cura. Freud señala que toda la energía psíquica del neurótico, es decir su libido, está en principio empeñada en sus síntomas. Efecto de la entrada en un análisis, ésta pasa a concentrarse en la “persona del analista”. La “batalla” en torno a las resistencias, que contribuyeron a la causación de la neurosis y que dificultan y obstaculizan la curación, se libra en el marco de la transferencia. Sin embargo, para poder hablar de la finalización de un análisis, es condición que, al final del mismo, la libido quede libremente disponible para el sujeto; una vez solucionados los síntomas resta aún la disolución de la transferencia. Esa disolución implica la caída del lugar que el analista ocupó en la economía psíquica del paciente durante el transcurso del tratamiento. Esta concepción de la cura se sitúa en las antípodas de los tratamientos que se basan en la sugestión como herramienta para erradicar los síntomas. Desde esta perspectiva el psicoanálisis sostiene que la cura no consiste en una mera desaparición de los síntomas sino que implica una modificación en la posición subjetiva del analizante, una modificación en la disposición a desencadenar una neurosis. No es la influencia del analista la que permite el alivio del padecimiento, sino el cambio operado en el sujeto vía el trabajo y el atravesamiento del análisis. En el largo y arduo camino de su práctica, Freud se topará con diversas resistencias que en ocasiones contribuyen a dificultar el objetivo de un análisis. En distintos artículos 34 subraya las dificultades singulares que ciertas configuraciones subjetivas ofrecen a la posibilidad de acción del dispositivo, al punto de afirmar que la técnica no puede ser la misma ni siquiera aún para todos los casos de psiconeurosis. Pone especial acento en las formas de la enfermedad y en el tipo de pulsiones que predominan en el paciente. Es decir abre interrogantes que complejizan el alcance de lo que inicialmente define como el campo de aplicabilidad del método analítico, justamente por ello deja abierta la posibilidad de que otros se aboquen a reinterrogar sus límites, posibilitando que estos puedan ser ampliados. (Laznik & Lubián, 2005) Anticipemos por otra parte que estos obstáculos le mostrarán la existencia de fuerzas que cuestionan que sea la búsqueda del placer la que impera en el psiquismo. La presencia de estas fuerzas explican no sólo las dificultades por las que transita un análisis sino, también, el extraño pero habitual hecho de que un sujeto se aferre a situaciones que se oponen a su bienestar. Hacía 1920 Freud se aboca a investigar estas tendencias. La repetición de sucesos, por parte del sujeto, que nunca fueron placenteros para ninguna de las instancias psíquicas lo llevarán plantear la existencia de un “Más allá del principio del placer” en el psiquismo humano. La postulación de este principio es concomitante con la formulación de la pulsión muerte. Esta reformulación de su teoría permitirá cernir desde otro ángulo las resistencias y los obstáculos que surgen en el transcurso de un análisis y posibilitará abordar fenómenos en los que el padecimiento no se expresa simbólicamente: la angustia, los rasgos de carácter, las impulsiones, la necesidad de castigo. (Laznik & otros, 2003). Pero además conducirá a interrogar y delimitar la esencia del permanente malestar en la cultura como una de las claves de la existencia humana. Bibliografía Freud, S. (1888/1986). Histeria. En Obras Completas, Tomo I. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1889/1986). Reseña de August Forel, Der Hypnotismus. En Obras Completas, Tomo I. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1890/1986). Tratamiento psíquico (tratamiento del alma). En Obras Completas, Tomo I. Buenos Aires: Amorrortu. 35 Freud, S. (1893/1979). Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. En Obras Completas, Tomo III. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1894/1979). Las neuropsicosis de defensa. En Obras Completas, Tomo III. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1900/1979). La interpretación de los sueños. En Obras Completas, Tomo V. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1905/1979). Tres ensayos de teoría sexual. En Obras Completas, Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1906/1979). Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. En Obras Completas, Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1909/1979). Cinco conferencias sobre psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo XI. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1913/1979). Sobre psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1914/1979). Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. En Obras Completas, Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915/1979a). Conferencias de introducción al psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo XV. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915/1979b). Lo inconciente. En Obras Completas, Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915/1979c). Pulsiones y destinos de pulsión. En Obras Completas, Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1917/1979). Conferencia 20 La vida sexual de los seres humanos. En Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1925/1979a). Las resistencias contra el psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo XIX. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1925/1979b). Presentación autobiográfica. En Obras Completas, Tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1937/1979). Análisis terminable e interminable. En Obras Completas, Tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1895/1973a). Proyecto de una psicología para neurólogos. En Obras Completas, Tomo I. Madrid: Biblioteca Nueva. Freud, S. (1895/1973b). Estudios sobre la histeria. En Obras Completas, Tomo I. Madrid: Biblioteca Nueva. 36 Freud, S. (1904/1973). El método psicoanalítico de Freud. En Obras Completas, Tomo I. Madrid: Biblioteca Nueva. Freud, S. (1909/1973). Cinco conferencias sobre Psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo II. Madrid: Biblioteca Nueva. Freud, S. (1917/1973). Las lecciones introductorias al Psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo II. Madrid: Biblioteca Nueva. Freud, S. (1938/1973a). Algunas lecciones elementales de psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo III. Madrid: Biblioteca Nueva. Freud, S. (1938/1973b).Compendio del psicoanálisis. En Obras Completas, Tomo III. Madrid: Biblioteca Nueva. Ferrater Mora. J. (1994). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel Referencia. Gay, P. (1989). Freud: Una vida de nuestro tiempo. Barcelona: Paidós. Glasman, S. (1979). Prólogo en Israel, Lucien: El goce de la histérica. Barcelona. Argonauta. Jones, E. (1980). Vida y obra de Sigmund Freud. Buenos Aires: Hormé. Jinkis, J. (1994). El inconciente freudiano. En La acción analítica. Buenos Aires: Homo Sapiens. Laznik, D. & otros. (2003). Anudamientos de lo no ligado. En Anuario de investigaciones, XI, Facultad de Psicología (U.B.A.), Argentina. Laznik, D & Lubián, E. (2004) La transferencia: de la suposición a lo no domesticado. Anuario de Investigaciones, XII, Facultad de Psicología (U.B.A.), Argentina. Masotta, O. (1979). Lecciones de introducción al psicoanálisis. Barcelona: Gedisa. Roudinesco, E. (2000). ¿Por qué el psicoanálisis? Buenos Aires: Paidós. 37