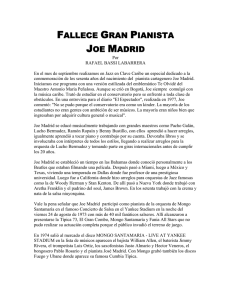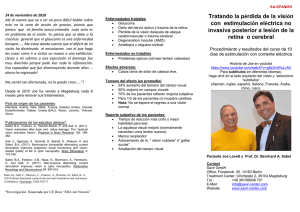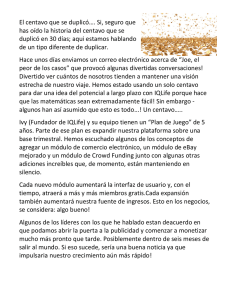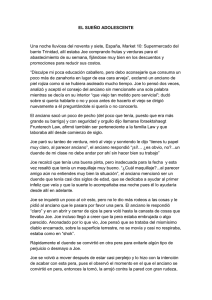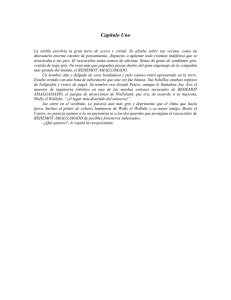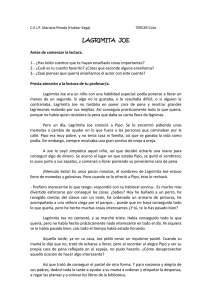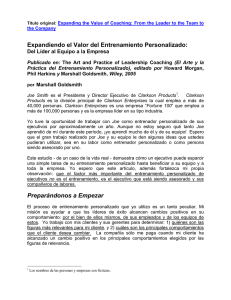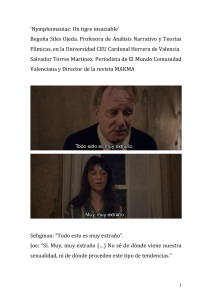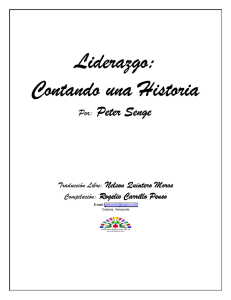Sonatina solitaria de invierno
Anuncio
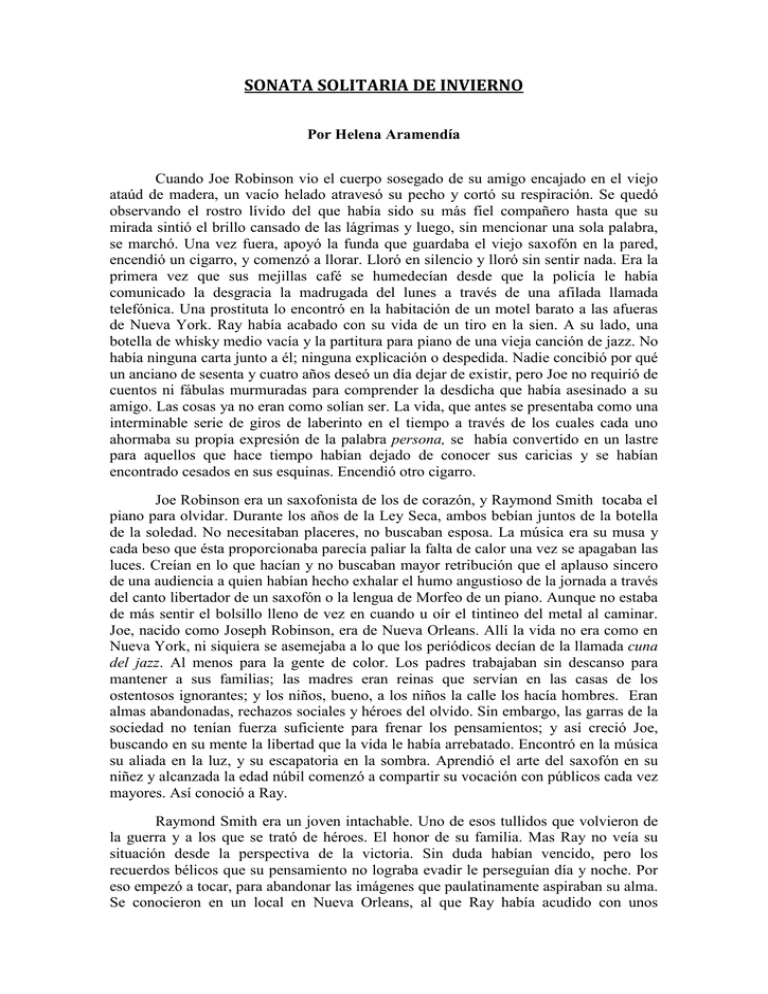
SONATA SOLITARIA DE INVIERNO Por Helena Aramendía Cuando Joe Robinson vio el cuerpo sosegado de su amigo encajado en el viejo ataúd de madera, un vacío helado atravesó su pecho y cortó su respiración. Se quedó observando el rostro lívido del que había sido su más fiel compañero hasta que su mirada sintió el brillo cansado de las lágrimas y luego, sin mencionar una sola palabra, se marchó. Una vez fuera, apoyó la funda que guardaba el viejo saxofón en la pared, encendió un cigarro, y comenzó a llorar. Lloró en silencio y lloró sin sentir nada. Era la primera vez que sus mejillas café se humedecían desde que la policía le había comunicado la desgracia la madrugada del lunes a través de una afilada llamada telefónica. Una prostituta lo encontró en la habitación de un motel barato a las afueras de Nueva York. Ray había acabado con su vida de un tiro en la sien. A su lado, una botella de whisky medio vacía y la partitura para piano de una vieja canción de jazz. No había ninguna carta junto a él; ninguna explicación o despedida. Nadie concibió por qué un anciano de sesenta y cuatro años deseó un día dejar de existir, pero Joe no requirió de cuentos ni fábulas murmuradas para comprender la desdicha que había asesinado a su amigo. Las cosas ya no eran como solían ser. La vida, que antes se presentaba como una interminable serie de giros de laberinto en el tiempo a través de los cuales cada uno ahormaba su propia expresión de la palabra persona, se había convertido en un lastre para aquellos que hace tiempo habían dejado de conocer sus caricias y se habían encontrado cesados en sus esquinas. Encendió otro cigarro. Joe Robinson era un saxofonista de los de corazón, y Raymond Smith tocaba el piano para olvidar. Durante los años de la Ley Seca, ambos bebían juntos de la botella de la soledad. No necesitaban placeres, no buscaban esposa. La música era su musa y cada beso que ésta proporcionaba parecía paliar la falta de calor una vez se apagaban las luces. Creían en lo que hacían y no buscaban mayor retribución que el aplauso sincero de una audiencia a quien habían hecho exhalar el humo angustioso de la jornada a través del canto libertador de un saxofón o la lengua de Morfeo de un piano. Aunque no estaba de más sentir el bolsillo lleno de vez en cuando u oír el tintineo del metal al caminar. Joe, nacido como Joseph Robinson, era de Nueva Orleans. Allí la vida no era como en Nueva York, ni siquiera se asemejaba a lo que los periódicos decían de la llamada cuna del jazz. Al menos para la gente de color. Los padres trabajaban sin descanso para mantener a sus familias; las madres eran reinas que servían en las casas de los ostentosos ignorantes; y los niños, bueno, a los niños la calle los hacía hombres. Eran almas abandonadas, rechazos sociales y héroes del olvido. Sin embargo, las garras de la sociedad no tenían fuerza suficiente para frenar los pensamientos; y así creció Joe, buscando en su mente la libertad que la vida le había arrebatado. Encontró en la música su aliada en la luz, y su escapatoria en la sombra. Aprendió el arte del saxofón en su niñez y alcanzada la edad núbil comenzó a compartir su vocación con públicos cada vez mayores. Así conoció a Ray. Raymond Smith era un joven intachable. Uno de esos tullidos que volvieron de la guerra y a los que se trató de héroes. El honor de su familia. Mas Ray no veía su situación desde la perspectiva de la victoria. Sin duda habían vencido, pero los recuerdos bélicos que su pensamiento no lograba evadir le perseguían día y noche. Por eso empezó a tocar, para abandonar las imágenes que paulatinamente aspiraban su alma. Se conocieron en un local en Nueva Orleans, al que Ray había acudido con unos honrados camaradas. Por aquel entonces, ni los más allegados del muchacho conocían su pasión por la cuerda percutida; pero ese fue el día en que el joven soldado sintió la redención en su pecho por primera vez. Ese fue el momento en el que nació el dueto que sería un referente en la historia del jazz. Joe agarró la funda que descansaba sobre la fachada de la iglesia, tomó aire, y comenzó a andar. A cada paso recordaba un suspiro de su pasado; pasado en el cual Ray había sido el pentagrama de una infinita partitura en la que Joe desarrollaba su propia sinfonía. El dueto tuvo éxito desde sus inicios. En poco tiempo se vieron tocando para hombres con sombreros y puros, notables personalidades del mundo de la noche y el dinero, que acabaron por llevar a la pareja de jazz a la Gran Manzana. Allí, su grandeza fue exponencial. La gente conocía su espectáculo en las calles y los clubs más exquisitos peleaban por conseguir sus actuaciones, eran un mito. Con el éxito llegó la fama, y con la fama llegó el exceso. Los periódicos vivían de la sed de fracaso de los envidiosos y aquellos que no promulgaban sus celos eran bufones egoístas que buscaban el lucro por cercanía y falsa amistad. Su talento tuvo un precio tan alto que un día se vio enterrado por el dinero y la popularidad. Pronto los titulares encontraron otros nombres y personajes a quienes degollar. Joe, siendo el hombre humilde y honrado que la fama no pudo apagar, siguió tocando como afición. No llegó a casarse y la vida no le reservó ningún dulce para el futuro. Vivió sus días en la rutina del solitario, buscando consuelo entre los pentagramas. Sin embargo, Ray no consiguió nunca superar la borrachera de la fama y, con su caída, abandonó el piano. Encontró una buena esposa y derrochó su dinero en lujos superfluos que jamás consiguieron llenar el vacío de las teclas. Llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Nueva York gracias a la especulación, e hizo que su nombre volviese a sonar entre los círculos de los opulentos. Una vida dorada acabada en un vacío de miseria. Al rato de caminar, Joe llegó a la orilla del río Hudson. El sol se estaba poniendo en lo alto del horizonte y los transeúntes eran casi inexistentes. Recordó la vez en que Ray le habló de su padre. Era un hombre muy sabio y el modelo a seguir del joven. Murió cuando éste cumplió ocho años. Una vez, sentados en un muelle junto al mar viendo caer la tarde, Ray le preguntó a su padre por la grandeza del océano. El niño no comprendía cómo algo podía ser tan extenso y profundo como para no conseguir avistar sus límites. Su padre le respondió que el océano era como el alma de las personas, cuya grandeza solo podía ser restringida por aquellos que deseasen olvidarla. Joe odiaba decir adiós a quienes quería, para él la muerte no era una despedida, una puerta que cerrar y dejar atrás. La gloria de la vida de una persona, medida en momentos de felicidad, no podía ser desechada y perdida en la inmensidad del olvido. Si había de despedir a su amigo, convertiría la despedida en un homenaje a la pasión y la belleza; una ovación a una vida de acordes y melodías. Joe Robinson abrió con cuidado el estuche negro que escondía el fatigado saxofón. Con él entre las manos, fijó su mirada en las nubes anaranjadas y el apacible danzar del agua. Dejó caer una lágrima de gratitud mientras una sonrisa sincera suspiraba la palabra gracias; y deslizó sus yemas rugosas por las teclas, al tiempo que una sonata solitaria de invierno proclamaba un adiós callado.