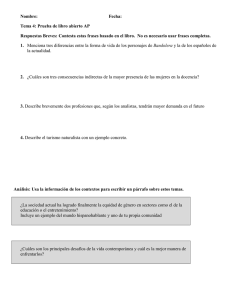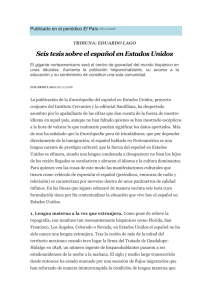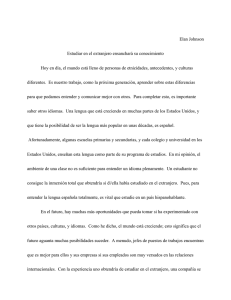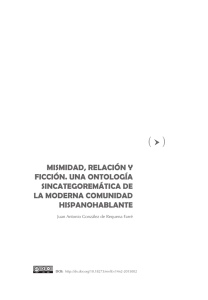A nadie se le ocurriría reparar un microprocesador con
Anuncio
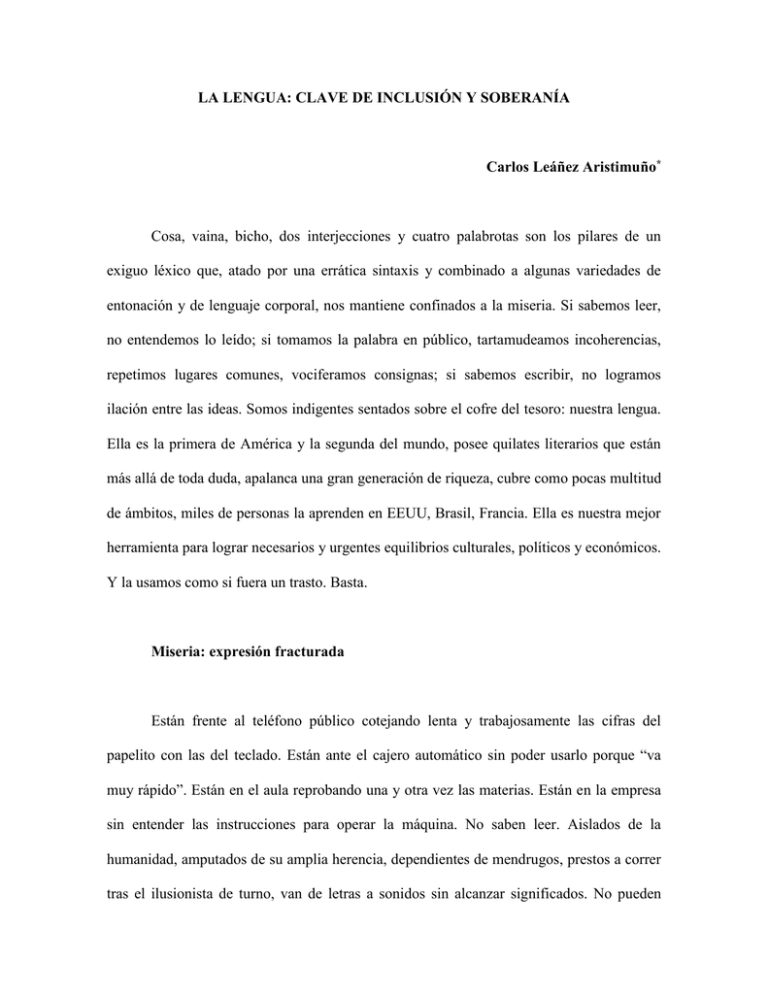
LA LENGUA: CLAVE DE INCLUSIÓN Y SOBERANÍA Carlos Leáñez Aristimuño* Cosa, vaina, bicho, dos interjecciones y cuatro palabrotas son los pilares de un exiguo léxico que, atado por una errática sintaxis y combinado a algunas variedades de entonación y de lenguaje corporal, nos mantiene confinados a la miseria. Si sabemos leer, no entendemos lo leído; si tomamos la palabra en público, tartamudeamos incoherencias, repetimos lugares comunes, vociferamos consignas; si sabemos escribir, no logramos ilación entre las ideas. Somos indigentes sentados sobre el cofre del tesoro: nuestra lengua. Ella es la primera de América y la segunda del mundo, posee quilates literarios que están más allá de toda duda, apalanca una gran generación de riqueza, cubre como pocas multitud de ámbitos, miles de personas la aprenden en EEUU, Brasil, Francia. Ella es nuestra mejor herramienta para lograr necesarios y urgentes equilibrios culturales, políticos y económicos. Y la usamos como si fuera un trasto. Basta. Miseria: expresión fracturada Están frente al teléfono público cotejando lenta y trabajosamente las cifras del papelito con las del teclado. Están ante el cajero automático sin poder usarlo porque “va muy rápido”. Están en el aula reprobando una y otra vez las materias. Están en la empresa sin entender las instrucciones para operar la máquina. No saben leer. Aislados de la humanidad, amputados de su amplia herencia, dependientes de mendrugos, prestos a correr tras el ilusionista de turno, van de letras a sonidos sin alcanzar significados. No pueden conectarse a internet, no pueden capacitarse, no pueden hallar un trabajo digno: la periferia de la periferia. A nadie se le ocurriría reparar un microprocesador con una llave inglesa, ir en traje de baño a una recepción de gala o realizar una fina cirugía con un machete. Sin embargo, muchos hablan igual en toda circunstancia y se sorprenden de no obtener los resultados deseados: inabordable resulta esa reputada firma de consultores de hablar en la entrevista como con los amigotes en un bar. Pretenden avanzar alejados de toda adecuación del hablar al contexto, sólo “echando cuentos” y rotando las mismas tres o cinco palabrejas en todas partes. Imposible. Muchos son capaces de escribir palabras, pero la mayoría no produce textos que revistan una mínima complejidad y comuniquen lo deseado. Con estupor verificamos en aulas universitarias cómo estudiantes entregan textos ininteligibles, no sólo para nosotros, sino para sus propios compañeros: sólo el autor los entiende. Con sorpresa decreciente vemos cómo aumenta la frecuencia de amasijos de conceptos yuxtapuestos en periódicos, instrucciones, avisos, leyes, publicidad. Cada vez menos comunicación significativa, esclarecedora, penetrante. La expresión está fracturada: cultivamos miseria. Del habitante al ciudadano: un nuevo trato con la palabra No se ama lo que no se conoce. Y lo desconocido rara vez es manejado con tino. De nuestra lengua, inmensa y plural galaxia, sólo frecuentamos un puñado de asteroides fríos y sin brillo. Hace falta intentar un nuevo trato que nos inserte en un círculo virtuoso: conocer la lengua para amarla más, amarla para querer conocerla mejor y así sentir que mientras más desplegamos su velamen, más exploramos todos los océanos de lo humano. Pero disipemos un posible malentendido: no se trata de “hablar bonito”. Se trata de adecuación y plenitud. Toda forma de habla tiene su ocasión, su legitimidad, y allí –mas sólo allí– es plenamente adecuada. Hablamos mal no porque utilicemos el conjunto descrito en las primeras líneas, sino por utilizarlo en todo contexto. Al actuar así, cerramos las ventanas de la casa y nos quedamos exclusivamente con quien ya estaba adentro: si hablamos nada más una jerga de delincuentes, no debe extrañarnos que ellos sean nuestros únicos amigos y que la banda sea nuestro solo horizonte. El hablar debe exceder con creces la comunicación con el entorno inmediato y las necesidades apremiantes: al abrir más ventanas, podremos escoger, tendremos más opciones en todos los planos. No seremos habitantes que otros llevan y traen o “víctimas” de algún “determinismo”. Seremos ciudadanos capaces de pensar, entender, expresar y ejecutar ideas. Habremos tomado la palabra. Habremos ingresado a la libertad. Ahora bien, la familia, los amigos, la radio y la televisión –lo sabemos– sólo nos dan una pequeña parte del instrumental. La otra, ésa que nos permite ir más allá de los afectos incondicionales y la pasiva diversión del hombre-masa, suele requerir de la enseñanza formal, de docentes capaces, motivados, motivadores y de un seguimiento de los aprendices bastante personalizado. No es ésa nuestra siembra: estamos recogiendo la amarga cosecha. Sus frutos los describe certeramente Francisco Javier Pérez: “la insustancialidad de la expresión, la inexistencia del estilo, la torpeza de los énfasis del lenguaje, la carencia de posibilidades de nominación, la rudimentariedad léxica, la perífrasis boba, la carencia de estructuras de lenguaje que refuercen estructuras de pensamiento, la inhabilidad simbólica, la parálisis del pensamiento y la rudeza de la descripción del mundo y de la vida”. ¿Qué clase de sociedad podemos construir desde este naufragio? La que tenemos, ésa que todos queremos cambiar. Pero sólo podremos hacerlo si ponemos la palabra en manos del habitante para transformarlo en ciudadano, si forjamos el nuevo trato con la lengua. De la provincia Venezuela a la nación hispanohablante ¿Llegará Venezuela al siglo XXII? No. Estará inmersa, por impotencia o por lúcida planificación, en una estructura política más poderosa. En el primer caso, la pobreza y la miopía nos habrá hecho fácil víctima del hegemón de turno y perderemos nuestro rostro entre sobresaltos, resistencias y dolores. En el segundo, nos habremos integrado a una nación capaz de negociar con firmeza su lugar en el mundo: la nación hispanohablante. Todo lo posee la nación hispanohablante: una población que abarca al 6% de la humanidad y el 40% de América, un territorio que rebasa el 10% de las tierras y se expande por cuatro continentes y veintidós países, una economía cuyo producto interno bruto es el tercero del mundo. ¿La nación hispanohablante? Romanticismo, irrealidad, pamplinas, dirán muchos. Yo digo: necesidad inaplazable. En un mundo donde los bloques se van consolidando y los intercambios son cada vez más abundantes y veloces, sólo conservarán un rostro reconocible en medio de los constantes cambios necesarios quienes sean lo suficientemente fuertes para no ser arrollados. Es irrealidad pensar que Venezuela –o Perú o Chile o México– tendrá capacidad de negociar un intercambio con el mundo que le garantice la continuidad de su cultura y la adaptación oportuna para enfrentar los incesantes retos. Y viables serán sólo las naciones que logren este perfil de continuidad y cambio. Tenemos dispersas las piezas del rompecabezas: los Estados hispanohablantes. Poseemos, todavía, el lazo fundamental para unirlas: la lengua. Contrariamente a muchísimas culturas y lenguas a las cuales les espera el descampado o traumáticas transiciones, pertenecemos a una frondosa y robusta familia que se permitió vivir por separado en un mundo que toleraba islotes. Tomemos nota: ese tiempo pasó. Lengua, ciudadanía, nación La lengua es el oxígeno de lo humano: por ella entramos en la sociedad, por ella la sociedad entra en nosotros. Ella es la red que lanzamos sobre la realidad para pescar significación. No es otro conocimiento más: es la base del conocimiento. No es otro factor de la cultura: es su mapa más cabal. Mientras más rudimentario es su uso, más riesgo corremos de encontrarnos con las manos vacías: habitantes que bordean la indigencia, republiquillas al garete. Mientras más pleno, más posibilidades hay de rica pesca: ciudadanos que forjan sentido, una nación erguida a los cuatro vientos. La lengua es la fuente de la ciudadanía. Abrirla a todos es una labor de largo plazo. Imposible sin el maestro amante y conocedor, capaz de transmitir a los aprendices la fuerza y el placer que ella procura. Maestro que habrá de ser admirado por todos. Maestro que habrá de ser respetado por todos. Abrir el espacio para su pleno advenimiento es el reto ineludible. La lengua es el lápiz que dibuja desde ya la nación hispanohablante. Con nuestro idioma podemos juntar los pedazos de un conjunto que es nuestra casa grande, nuestra casa fuerte. Desde ella podremos recibir y dar sin temor a la intemperie o a la insignificancia: perpetuaremos nuestros gestos irrenunciables, no nos perderemos nada que valga la pena, aportaremos significativo valor. Nuestra lengua está lista para la más prodigiosa pesca. Lancémosla: nadie lo hará por nosotros. * Profesor del curso La Guerra de los Idiomas en la Universidad Simón Bolívar. TEXTO PUBLICADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2004 EN LA PÁGINA C-1 DEL DIARIO “EL NACIONAL”, EN EL CUERPO CORRESPONDIENTE AL PAPEL LITERARIO.