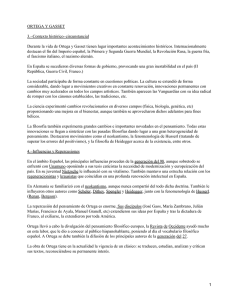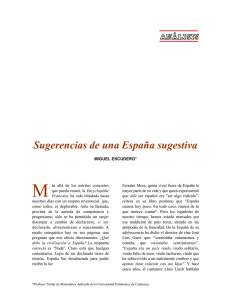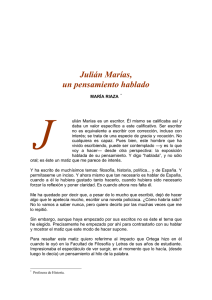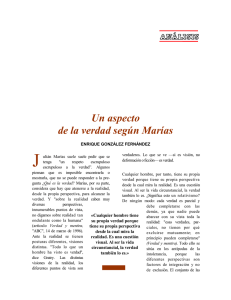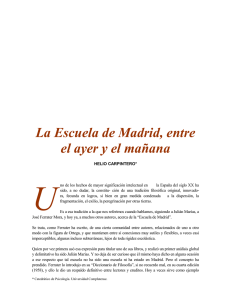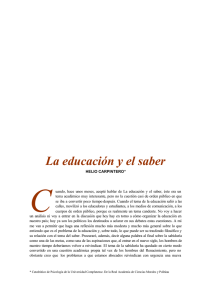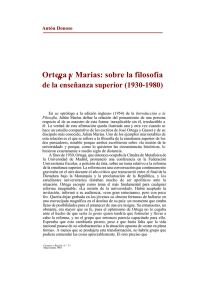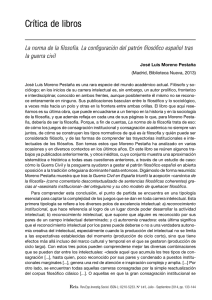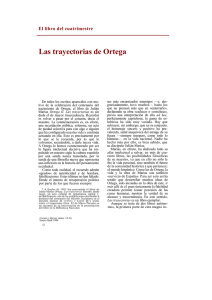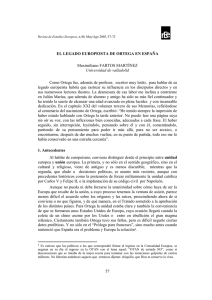Num087 021
Anuncio

Católico y liberal, hondo y riguroso MARIO PARAJÓN P or los años cuarenta, recién terminada la guerra, fue cuando María Zambrano y su hermana Araceli llegaron a La Habana. María empezó de inmediato un curso en el Lyceum. Mencionaba todo el tiempo a Ortega y la voz se le hacía nítida» como de un timbre que se lanzaba a la insistencia, cuando afirmaba: — "Ortega piensa que la vida es dramática porque hay que elegir. Y es verdad: hay que estar eligiendo todo eí tiempo, a cada instante hacemos algo porque:dejamos de hacer otras cosas y optamos por hacer esa única que estamos eligiendo". Era fascinante entrar en la selva del pensamiento de Ortega: una selva elegante, alegre, luminosa, clara y compleja,; no exenta de un encanto de salón con sus persianas entreabiertas. El nombre de Marías ¡empezaba a pronunciarse: era el discípulo de;Ortega historiador de la Filosofía y moviéndose cómodamente instalado en el pensamiento del; maestro. Si nos preguntamos quién es Marías', hoy igual que entonces debe figurar en la respuesta alguna frase que aluda a su vínculo con Ortega, Y habría que expresarlo más o memos así: Hubo en España y en el ámbito de la lengua española un filósofo genial de la categoría de los grandes. Fue profesor universitario y de todos 'sus discípulos hubo uno qué lo tomó radicalmente en serio, no se perdió ni una conferencia del maestro, lo leyó y lo releyó, ni por asomo le vino a la cabeza la idea de irse a poner tienda en otra Filosofía cuando el nombre de Ortega fue desterrado de la escena cultural española. Pero no se limitó a seguir el .pensamiento de su maestro: al repensarlo desde su fundamento se le apareció la manera de ir más allá de él. Ortega había descubierto Ja vida humana y Marías se encontró con que el hombre j la vida humana no son términos que apuntan a la misma realidad. A la década del cuarenta siguió la del cincuenta como era de, esperarse; y a mediados de ella vine a España como corresponsal de un periódico y como estudiante. Desembarqué en Santander, me asomé a la maravilla de Santillana y de Altamira, hice la ruta de los faramontanos, fui a Laredo y a Santoña y supe lo que era comer en España junto a un compañero periodista que siempre se asombraba por la cantidad y la variedad de entremeses que eran servidos en la nada sobria mesa hispánica. En los periódicos apareció la noticia de que don José Ortega y Gasset veraneaba en un pueblo de Castilla. Y llegó el otoño. No he vuelto a ver un octubre tan hecho para correr hacia el poema de Juan Ramón. En Madrid había poco tráfico, buen café, ninguna prisa y mediodías extendidos como sobre alfombras de un azul casi disuelto en la atmósfera. Así fue como recibimos la noticia: don José Ortega y Gasset estaba operado de cáncer; y el rumor añadía que era imposible hacer nada, que moriría. Y murió. Hubo periódicos que dijeron que se había confesado. Eso lo desmintió el padre Félix García, que estuvo a su lado muy a menudo y de quien Ortega dijo que "era muy humano". También se corrió que don José le había dicho a su nuera: "Hijita, si yo siempre he estado en las manos de Dios"; y que lo último que había dicho antes de caer en coma había sido: "Rosa, aclárame esto, que estoy confuso". Un estudiante español que vivía en el mismo colegio mayor que yo, al oír esa frase me dijo que sería Julián Marías, su discípulo, quien le aclararía a los españoles lo que éstos necesitaban que se les aclarase. Marías pronunciaría una conferencia pocos días después sobre: Un mensaje de Ortega para los que no fueron sus discípulos. Allí ocurrió nuestro primer encuentro personal. Entonces supe que Marías era católico y liberal; que no estaba en buenos términos con la derecha ni con la izquierda; que tampoco se» mostraba conforme con ciertas medidas que se tomaban por entonces en Roma contra libros y autores de sospechosa heterodoxia. Y había más: el liberalismo de Marías no tenía ningún resquicio decimonónico: ni bonhomía irresponsable, ni optimismo despreocupado, ni falta de espíritu selectivo; y sin embargo, talante afable, cortesía, moderación y ningún respeto humano. No tenía cátedra; ninguna institución oficial lo amparaba; el día que su hijo mayor enfermó gravemente, tuvo que tocar a la puerta de un vecino para pedir prestado el dinero de la medicina recetada por el médico. En medio de esos apuros y tal falta de protección, no sólo escribía libros, sino muchos libros, pues no pasaba mañana ni tarde sin sentarse a la máquina para empezar o terminar el capítulo correspondiente. En eso le llevaba ventaja a Ortega. Así fue como los españoles e hispanoamericanos empezaron a disponer de un filósofo lopesco, que no por serlo dejaba de ser riguroso y al mismo tiempo claro, sin alardes expresivos de estilo, pero con elegancia, economía verbal, toques recatados y hondos de emoción a la vez que gran jovialidad y amor a lo real. Corregía poco, pero volvía a empezar el trabajo si no salía como creía que debía salir. Este filósofo no dedicaba libros a abstracciones ajenas a lo urgente de la vida. Tocaba temas que nos importaban: desde la existencia de Dios hasta la estructura de la realidad, el cine, el amor, la amistad, la muerte, la felicidad, la instalación en la lengua y en el sexo. Y ese filósofo estaba casado con una mujer extraordinaria gracias a la cual su empresa pudo realizarse y que se entregó a la formación de cuatro hijos que hoy son críticos de cine, investigadores en materia de arte, novelistas ya conocidos o músicos y críticos musicales. Me faltaría hablar de su condición de amigo. Diría que no he conocido casa tan abierta como la suya, ni tampoco tertulia tan ininterrumpida, ni consejo tan pronto, ni mano tan bien tendida en las horas difíciles de las que por lo visto nadie o casi nadie se salva.