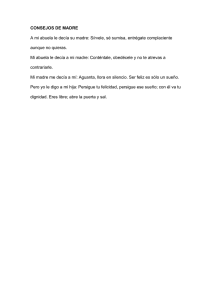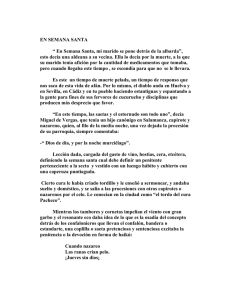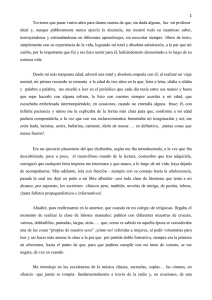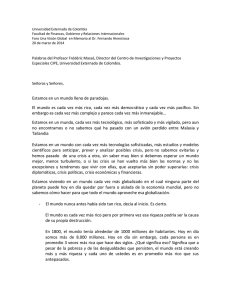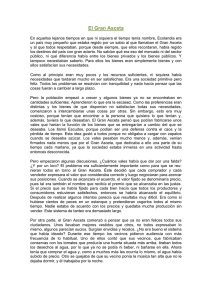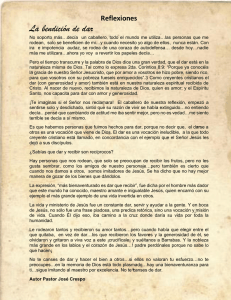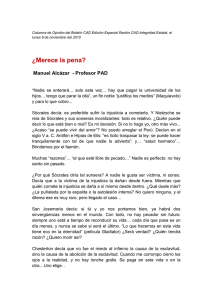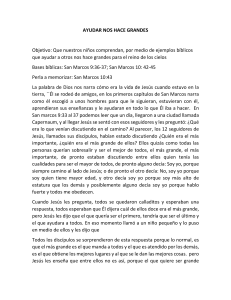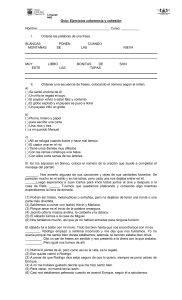Jimenez Lozano 2009
Anuncio

José JIMÉNEZ LOZANO. Premio Cervantes Los queridos libros del verano 2 Agosto 09 Contesté una vez en una encuesta sobre «los libros del verano» lo único que, por lo demás, podía contestar: que son los mismos que los del invierno, la primavera y el otoño. Por lo menos no igualemos a los libros con los zapatos tratando de que un mayor número de gentes los abra. Son, sin embargo, continuas las endechas acerca de la ausencia de interés por la lectura, pese a que no sólo es que no se sienta necesidad de leer, sino que leer va careciendo de sentido, y, sin ir más allá, va siendo imposible entender los libros del pasado la inteligencia de cuyos autores pensamos, como ya nos advirtió Bertrand Russell que pensaríamos, que es francamente inferior a nuestras plenitudes, y por otra parte se interesaban por asuntos ininteresantes, políticamente no correctos, y de una sensibilidad sobrepasada. Por otra parte, nuestra misma actitud ante los libros es harto distinta. Maquiavelo escribía a su amigo Vettori que, cuando dejaba el trabajo en su jardín, no sólo se cambiaba de ropa, sino que se ponía aquella con la que en su oficio de Secretario de la Señoría visitaba a los grandes, para ponerse a leer a los antiguos. Y, desde luego, no fue menor el respeto ni el amor por los libros, manifestados de mil otras maneras, desde Boccacio que en una feria cambia su caballo por el libro que busca, a la máxima ponderación que se hacía antes de alguien, casi hasta ayer por la mañana, asegurando que tenía no un gran coche sino una hermosa biblioteca, y no tenia contento sino con libro nuevo, como decía la Teresa de Ávila. Pero también han cambiado los libros. Richard J. Barnet y John Cavanagh, ya hace años que explicaron que, «según la tradición, cuando las hojas de papel se encolaban con gasa, el editor estaba ofreciendo una garantía implícita de que valía la pena guardar el contenido. Los libros eran adquisiciones permanentes que se convertían en partes de la vida de uno, a diferencia de las publicaciones periódicas, que se tiraban después de una lectura rápida. Pero la diferencia es cada vez más imprecisa». Y afirman también que el comercio del libro «está hoy a merced del capricho de los clientes, de las modas cambiantes, y de la competencia, de una serie de empresas del ocio muy habilidosas en seducir a los lectores a una escucha fácil o a una visión fútil». Aunque entonces ya no hablamos de libros Pero los libros subsisten, en cualquier caso, siempre han acompañado a los hombres en su destino y ellos también pasan por sus noches. En otro tiempo estaban atados con cadenas y guardados con siete llaves, y no única ni quizás principalmente por su valor material, sino por lo que significaban para nuestros adentros, porque los libros han sido, son y serán una pasión, como decía el muy sentimental señor Amado Nervo en un poema sobre Kempìs: «¡Oh, Kempìs, Kempìs, asceta yermo /pálido asceta, qué mal hiciste!/ Ha muchos años que estoy enfermo,/ y es por el libro que tú escribiste». Y, desde luego, daba en diana, porque eso será siempre un libro: un hachazo en la cabeza, que decía Kafka; o una estancia en el Edén. Así que los libros nos son imprescindibles para ser hombres y no simples bípedos implumes, como advertía el Príncipe de Lampedusa, autor de «El Gatopardo», hablando de la necesidad de leer algunos libros como los «Pensamientos» de Pascal. Porque quizás, desorientados en un mundo absolutamente caótico como el nuestro, se olvide que los libros son imprescindibles para vivir la propia y otras vidas, entender el mundo, y poder recibir el legado de los treinta siglos que nos han precedido. Un libro es aquella escritura que no se separa del ser humano y su destino. Y Renato de Anjou, en pleno oscuro Medioevo, ordenó guardar los libros del condado en un armario para que, cuando los hombres olvidasen lo que era verdad, y también hermosura, ellos pudieran mostrarlas.