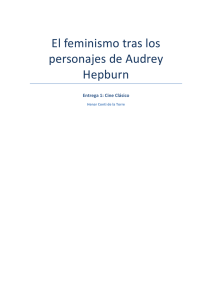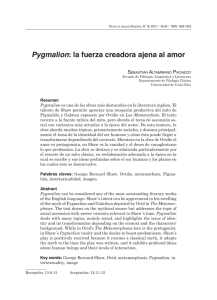Num124 011
Anuncio

My fair lady ANTONIO CASTILLO ALGARRA* L a obra de Bernard Shaw Pygmalion, en su edición de 1941, contiene una anotación para los técnicos advirtiéndoles que, tal y como está escrita, necesitaría un escenario provisto de “maquinaria extraordinariamente elaborada” o el cine. Pygmalion se instala en la frontera entre “lo cinematográfico y lo dramático”, usando una expresión de Unamuno donde por “dramático” se entiende estrictamente lo teatral. Por habitar confortablemente dicha frontera, la obra de Shaw admitió con tanta naturalidad su conversión en un musical, que es la expresión misma del teatro-espectáculo, un género híbrido entre lo cinematográfico y lo dramático; de tal condición deriva buena parte de su encanto. * Escritor Pygmalion se convierte en My fair lady sin una sola pérdida, todo es enriquecimiento. Alan Jay Lerner, letrista, y Frederick Lowe, el compositor, no sólo añaden su arte; su genialidad residió en comprender y vivificar el propósito de Shaw al escribir la obra, conservando a los tres protagonistas: Higgins, Eliza y, muy destacadamente, el inglés. El profesor Henry Higgins, más británico que su majestad Jorge V, y la belleza de cuerpo y alma de Eliza Doolittle, salvan la tentación materialista que ennegreció el siglo XX, que ellos estrenaron en 1912. Eliza, como canta en “Wouldn't it be lovely”, tan solo quiere una habitación con un gran sillón y alguien que la cuide; y, además, la revolución de sí misma. Una revolución, la personal, olvidada progresivamente a lo largo del pasado siglo, y que Eliza sabe llevar a cabo conservando el nucleo mejor de su persona, solo construyendo. Higgins, por su parte, es la insatisfacción, ese “divino descontento” según Ortega. Nuestro filósofo escribió: “Lo que más vale del hombre es su capacidad de insatisfacción”, siempre que ésta valore lo incompleto y defectuoso en su justo término y lleve al hombre a movilizarse para mejorar su mundo. Higgins formula también su anhelo cantando “Why can't the english / learn to speak”, “me temo —dice— que nunca tendremos una lengua común”. Pero representando todos esos valores, ni el profesor ni la florista son dos casos, sino dos personajes. Esta distinción la formuló Julián Marías en su libro Miguel de Unamuno: Robinson Crusoe sería un caso, le define su situación, nadie le reconocería fuera de su isla, paseando por Londres, por ejemplo; don Quijote, en cambio, es un personaje, con un modo de ser propio e insustituible, lo reconoceríamos en cualquier lugar y situación. Higgins y Eliza son un hombre y una mujer, tan reales (Woody Allen acaba de señalar en una entrevista lo que toda persona inteligente sabe, la vivísima realidad de los seres de ficción, mayor que la de muchos sucesos y seres de carne y hueso). Por eso, cualquier intento de cambiarlos, atemperando sus caracteres, no digamos “españolizándolos”, es perderlos, echarlos. Es lo que confiesan haber pretendido los protagonistas del actual montaje madrileño de My fair lady. Pero, bien mirado, tanto da que hayan cambiado a Higgins y a Eliza por ellos sabrán quiénes, cuando han deshauciado de la obra a su protagonista principal, el inglés. Bernard Shaw añadió a su obra con posterioridad un largo epílogo ensayístico, donde se muestra muy contrariado por la suerte de Pygmalion entre el público. Los espectadores gozaban y veían sobre el escenario una historia de amor, no más. Pero Shaw había pretendido escribir una obra didáctica, según pensaba que debía ser el arte, “didáctico”; como dice en el prólogo, con ninguna modestia, dado el clamoroso éxito de Pygmalion: “It goes to prove my contention that great art can never be anything else”. Se trata de un profesor de fonética en lucha por la dignificación y la unidad del inglés; de una muchacha que pretende mejorar de posición y a sí misma; y de una lengua que, como dice Marías, es un conjunto de elementos de muy diversa procedencia unidos por el sonido, el inglés lo es porque “suena a inglés”, y según suene más o menos a inglés delatará el origen y condición del hablante, constriñéndole al mismo tiempo a permanecer en la posición social que le marque su pronunciación, y ni un escalón más arriba. Esto es lo contrario de lo que ocurre con el español que sí constituye una lengua común para todos sus hablantes, con un sonido único (los acentos son algo completamente distinto), donde sólo cabría distinguir a las personas por su vocabulario; pero tampoco, porque para los hispanohablantes siempre ha tenido prestigio la llaneza en el hablar y escribir; y pronunciar, por ejemplo, todas las letras de “Madrid”, es una cursilada, y por lo tanto hablar peor. Pensemos en Santa Teresa, en don Ramón de la Cruz, o en nuestro Rey don Juan Carlos. Eliza se salva de un triste futuro, y consigue ser plenamente ella misma gracias al inglés; y en la muchacha puede realizar Higgins su proyecto de vida, salvar su lengua. Pero al público mayoritario se le iban los ojos y los sueños tras el romance, tan agitado y poco común, entre el profesor y su alumna. A Shaw le indignó ver diluirse al protagonista principal de su obra, y arremetió muy tontamente contra los otros dos y su historia de amor, que era verdadera. Expresándolo en términos algo ingenuos, se trata de un triángulo amoroso: Eliza, Higgins, y el Inglés. Lerner y Loewe lo vieron nítidamente, y con My fair lady fueron más fieles a la obra de Shaw que el propio Shaw. Convertir este musical en una escenificación de la “guerra de sexos”, traducirlo, en definitiva, al español o a cualquier otra lengua es una grave infidelidad, un error que hace desaparecer la obra. Podía pensarse, algo ramplonamente, que equivale a traducir al inglés La verbena de la Paloma, pero tal cosa sería tan solo irrisoria y de mal gusto. En el caso de My fair lady, el daño es mucho más grave, irreparable. En general, las traducciones son muy delicadas, un forzamiento que se hace a la obra, al tiempo que se ejerce cierta violencia sobre el espectador. Recuerdo la experiencia, un poquito azorante, de ver a una buena actriz española, Ana Marzoa, protagonizando Un tranvía llamado deseo, hablándole a “Stanley” con un marcado acento gallego típico de Nueva Orleans. Por bueno que fuera el montaje de Tamayo, se violenta con esto al espectador, quien debe superar ese malestar inicial para llegar a disfrutar de la obra. Los protagonistas de My fair lady en Madrid, por mucho talento que les reconozcamos, y no menor mérito por hacer semejante apuesta económica, por excelente que sea el montaje, hacen otra obra; o, en el mejor de los casos, cuando salgan a saludar, deberán dejar un hueco entre ambos para que quepa una tercera persona, el protagonista que falta, la lengua inglesa. La insoslayable dificultad, sólo remediable trayendo una compañía inglesa y viendo la obra en inglés, se condensa en el clímax de la obra, cuando Eliza se ha marchado y Higgins, quien ha ido a buscarla, trata de convencerla para que vuelva, y discuten: ELIZA. “What am I to come back for?” HIGGINS. “For the fun of it. Thats why I took you on”. “¿Por qué he de volver?”, pregunta Eliza. En la respuesta de Higgins está la clave de esta obra y quizá de buena parte de la vida personal, “the fun”. Pero ¿cómo traducir esta palabra? No tiene traducción. Todas son insuficientes y contienen elementos perturbadores de su verdadero sentido. Es una palabra inglesa sin equivalente en el español; ocurre otro tanto con ciertas palabras españolas. Y resulta que contiene el significado de la obra teatral, del musical, de la película, de las vidas de Henry Higgins y Eliza Doolittle. “Fun” es diversión, disfrute, gozo, placer, alegría, novedad extraña y curiosa, conlleva entusiasmo. Si tradujéramos a Higgins: “Sólo por gusto. Por eso te tomé a mi cargo”, o “Por diversión. Por eso”, nos quedaríamos muy lejos de lo que Higgins dice y vive. Si traducimos: “Por el gozo que ello supone”, o “Por disfrutarlo”, se contaminarían la forma en que lo dice y el significado mismo. En The Screwtape letters, el sagaz C.S. Lewis se atreve a poner en boca del tío diablo una profunda distinción entre “las cuatro causas de la risa en los humanos”: “Joy, Fun, the Joke Proper and Flippancy”. Le escribe Screwtape a su sobrino, el aprendiz de diablo tentador, Wornwood: “Fun is closely related to Joy —a sort of emotional froth arising from the play instinct. It is very little use to us. In itself it has wholly undesirable tendencies; it promotes charity, courage, contentment, and many others evils.” La distinción de cada personaje por su modo de hablar; la transformación de Eliza; la convivencia en y frente al inglés; la presencia misma de esta lengua —a decir de Higgins, la de Shakespeare, Milton y ¡su Biblia!—; todo esto se pierde, junto con la irrenunciable sonoridad del inglés, y la inigualable perfección de las letras escritas por Lerner. Lamento no recordar quién dijo aquello de que “un nuevo idioma es una nueva alma”. My fair lady es una invitación a hacerse con esa nueva alma, el inglés, como la obra de Cervantes lo es para aprender español. No hay otra forma de disfrutar este musical; es un problema, pero, como dice Higgins “Making life means making trouble”. Claro que la vulgaridad y el universal desamor a las palabras pueden dar al traste incluso con la versión inglesa del musical; basta acudir estos días al venerable Theatre Royal Drury Lane, junto al mismo Covent Garden, para deprimirse ante un Higgins (Jonathan Pryce) que habla peor que el basurero, y por lo tanto no es Higgins, y una Eliza desmedrada, un pobre histrión (a estas alturas del montaje — más de medio año—, Joanna Riding) al que el inglés prefiere dejar tranquilo; todo, en un descorazonador montaje dirigido por Trevor Nunn. Higgins caben muchos: Rex Harrison, Leslie Howard; Elizas, también: Audrey Hepburn, Julie Andrews; pero la lengua inglesa no tolera que la sustituyan, ni siquiera por su “understudy”, ese masticado que hoy llaman inglés incluso en Inglaterra.