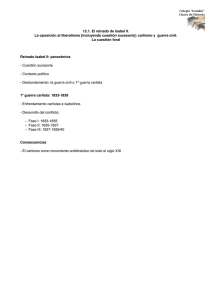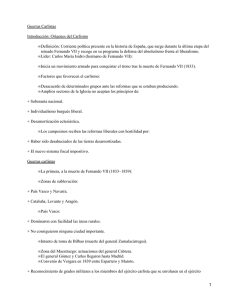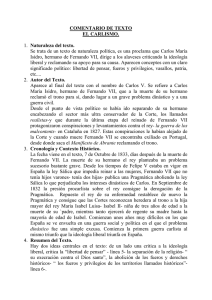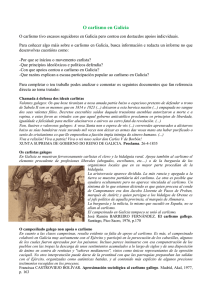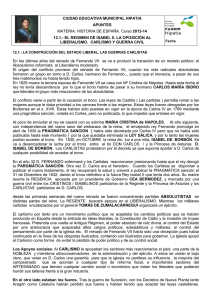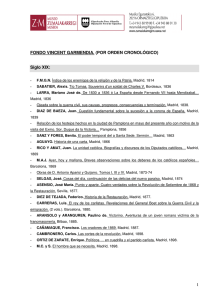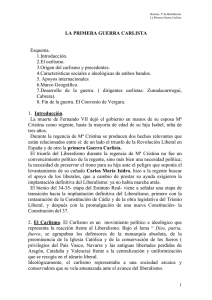Num013 015
Anuncio

José Manuel Cuenca Toribio En el centenario del carlismo Existen en el panorama intelectual y político de España múltiples índices que hacen prever que el ciento cincuenta aniversario del comienzo de nuestras guerras civiles transcurrirá y pasará sin suscitar una reflexión detenida y enriquecedora. Para los adictos a las doctrinas del tradicionalismo la conmemoración del siglo y medio del estallido de la primera contienda carlista será ocasión para rememorar fastos y gestas militares, que nadie cantó mejor, y posiblemente nadie podrá superar, que la pluma de un escritor laico, de alma de esteta y costumbres anárquicas. En la guerra de los siete años se planteó la virtualidad de un modelo de España que no sólo la suerte de las armas, sino sobre todo las coordenadas históricas en que la vida hispana se inscribía y el deseo de la mayor parte de sus estamentos y clases más alertados y sensibles, frustraron e hicieron imposible hasta el día de hoy. En opinión de los «soldados de la Causa» y de los teóricos del tradicionalismo, la derrota e inviabilidad de su idea ha alienado el alma nacional y ha despeñado al país por una sima de horrores y desaciertos. Sin compartir tales planteamientos, obvio es que se pueda admirar el derroche de entusiasmo, valentía y ardor, de generosidad, en su- Cuenta y Razón, n.° 13 Sepíiembre-Octubre 1983 ma, que los carlistas han puesto al servicio de sus limpias banderas a lo largo del siglo y medio en que ellas presenciaron —como acicate a veces decisivo— los furores fraternos. En un tiempo y en país propenso a los desbordamientos, nadie les aventajó en punto a incondicionalidad y entrega a sus valores. Con alguna excepción muy aislada —Jaime III, Cabrera—, reyes, generales, políticos, curas y hombres y mujeres del pueblo no conocieron ni el entibiamiento ni el desmayo. No es así sorprendente que nuestros grandes novelistas, aquellos que penetraron más en el hondón del carácter hispano, pagasen un emotivo tributo de pasmo y admiración hacia la inagotable capacidad de sacrificio, de grande y rendido amor hacia sus ideales que el carlismo desplegó en todos los rincones y en todos momentos. Ni el mismo Blasco Ibáñez pudo resistir a su atracción. E incluso don Pío, de alma jacobina y un tanto enteca, vertió en páginas, a veces no inferiores a las vafieinclanes-cas, su simpatía por los héroes anónimos de la Tradición. Capítulo este, pues, que permanecerá para siempre en nuestra historia, al margen de la sugestión o reluctancia que muestre su lector. La actual ciencia historiográfica busca otros caminos de análisis o inter- pretación para el fenómeno carlista creyendo encontrar, no sin razón, en su espectro sociológico algunas de las claves que nos aproximan con mayor profundidad a su comprensión. Pero para el español medio es claro que el carlismo no se verá a la luz del desclasa-miento de los pequeños propietarios campesinos por el liberalismo y la desamortización. En la visión histórica popular los carlistas fueron ante todo gentes espiritadas y mesiánicas que dejaron huesos y piel para que «el rey don Gados reine en la corte de Madrid». La sangre derramada por sus seguidores en los campos de batalla fue pura y su esfuerzo tenso y recio, como correspondía, según las tesis conservadoras sobre nuestro pasado, a las mejores tradiciones de la raza ibérica... Pero si esta pintura, a horcajadas entre la realidad y la mitificación, se aproxima grandemente a lo justo y exacto, nada empece para que la consideración acerca del hecho carlista se adentre por otros terrenos más críticos, que sin ir a la búsqueda de su vera efigie arroje un saldo provisional de su trayectoria comprensivo de dimensiones situadas más allá de los gestos y actitudes anímicas. Ante todo habrá de convenirse en que pese a su versión literalizada el carlismo tuvo también sus momentos tristes. El saturnismo agarró fuerte presa en los usos y costumbres de su práctica política. En sus cuarteles generales —ministros, prelados y militares— menudearon las intrigas y hasta los «contubernios». Se dieron en su historia alianzas contra, 'natura —así las realizadas con los republicanos durante el amadeísmo. Y el «noble final de la escisión dinástica» abundó en turbiedades y volatinerías. E incluso en los campos de Marte no faltaron las atrocidades y carnicerías que tuvieron como responsables a sus dirigentes castrenses. La guerra no justifica todo. En planos más profundos del acontecer histórico, ¿entorpeció el carlismo la cristalización de una España moderna en las décadas en que los pueblos de Occidente ascendían al horizonte de la contemporaneidad o por el contrario su ideario permanece como reserva y fórmula inédita de gobierno que un día la marcha del tiempo demandará? Fuera de sus ambientes, la interrogación no admite más que una respuesta. El legitimismo hispánico implicó un coste social y político de una magnitud tal que la colectividad peninsular quedó largamente postrada por él, acarreando a los dos pueblos —lusitano y español— su ausencia en la forja del mundo del siglo xx. Con la imprecisión de toda fórmula global, dicha sentencia parece bien fundamentada y puede resistir, en lo esencial, los agravantes de partidismo y unilateralidad. Si, como advirtiera Harold Wilson, el socialismo de la posguerra no puede encontrar inspiración en las malvas de Highgate, donde, desde hace una centuria, está enterrado Marx, la sociedad tecnificada de los pródromos del siglo xxi es difícil que halle solución a sus problemas en las arcádicas comunidades del Valle del Baztán. ¿Equivale ello a convertir al carlismo en materia museable, en cantera de narradores y novelistas? Es muy probable que el juicio que se tenga acerca de ello obedezca en mayor o menor medida a la desastrada existencia que hoy caracteriza a un carlismo subdivi-dido ad nauseam en capillas y gru-púsculos con el único denominador común del odio africano hacia sus rivales. Aun cuando es improbable que la comunión tradicionalista sea un motor de la vida española en un inmediato futuro, quizá sea prematuro estampar su finiquito en una singladura que dentro de pocos días cumplirá su siglo y medio. Esperando la decisión de los dioses y alineándonos como única acti- tud racionalizada en el surco donde brotaría el porvenir, nos gustaría hoy, empero, recrear el carlismo a la manera de su adalid, el marqués de Bradomín. Con sus apuestos monarcas, sus princesas encantadas, sus devotas mon jas, sus enfebrecidos curas, sus intrépi- dos caballeros y sus numantinos soldados. Como una ráfaga de idealidad y ensueño en un mundo computarizado y a veces, aparentemente, desalmado, J. M. C. T. * * Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Córdoba.