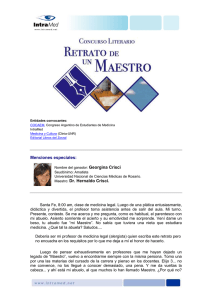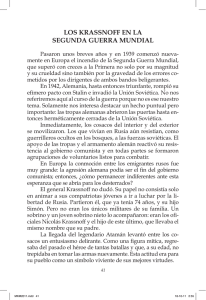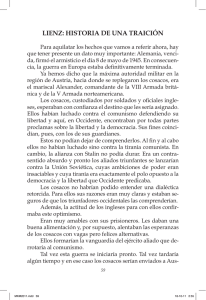3 Llevaba unas cinco semanas en el colegio Mimó –colegio cubano
Anuncio
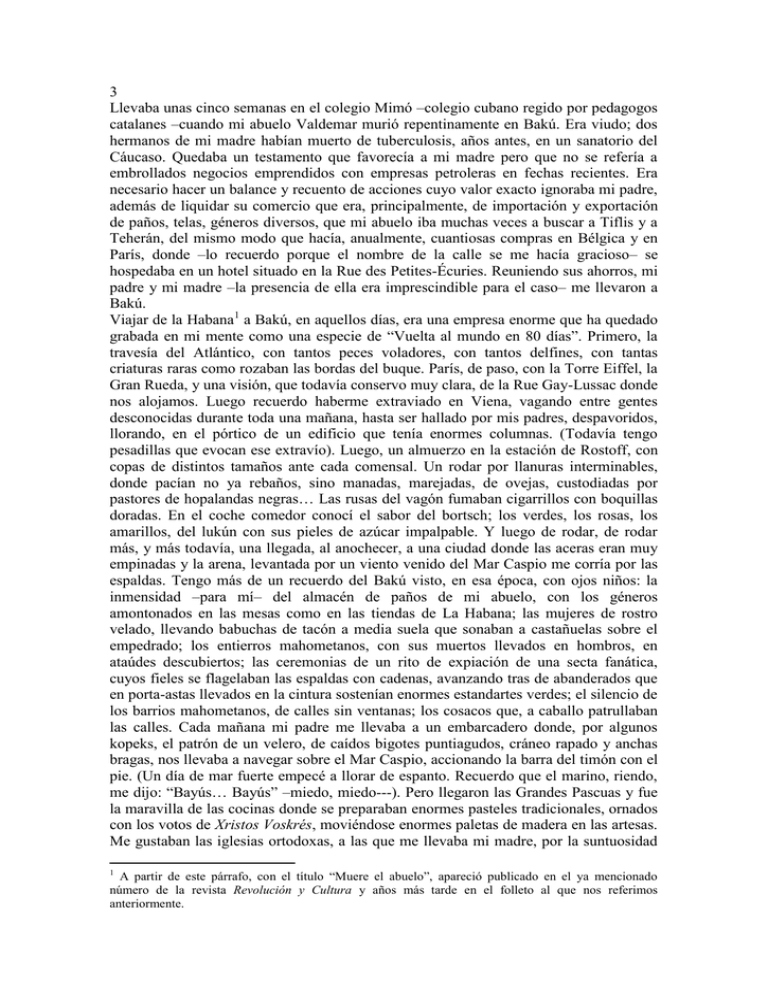
3 Llevaba unas cinco semanas en el colegio Mimó –colegio cubano regido por pedagogos catalanes –cuando mi abuelo Valdemar murió repentinamente en Bakú. Era viudo; dos hermanos de mi madre habían muerto de tuberculosis, años antes, en un sanatorio del Cáucaso. Quedaba un testamento que favorecía a mi madre pero que no se refería a embrollados negocios emprendidos con empresas petroleras en fechas recientes. Era necesario hacer un balance y recuento de acciones cuyo valor exacto ignoraba mi padre, además de liquidar su comercio que era, principalmente, de importación y exportación de paños, telas, géneros diversos, que mi abuelo iba muchas veces a buscar a Tiflis y a Teherán, del mismo modo que hacía, anualmente, cuantiosas compras en Bélgica y en París, donde –lo recuerdo porque el nombre de la calle se me hacía gracioso– se hospedaba en un hotel situado en la Rue des Petites-Écuries. Reuniendo sus ahorros, mi padre y mi madre –la presencia de ella era imprescindible para el caso– me llevaron a Bakú. Viajar de la Habana1 a Bakú, en aquellos días, era una empresa enorme que ha quedado grabada en mi mente como una especie de “Vuelta al mundo en 80 días”. Primero, la travesía del Atlántico, con tantos peces voladores, con tantos delfines, con tantas criaturas raras como rozaban las bordas del buque. París, de paso, con la Torre Eiffel, la Gran Rueda, y una visión, que todavía conservo muy clara, de la Rue Gay-Lussac donde nos alojamos. Luego recuerdo haberme extraviado en Viena, vagando entre gentes desconocidas durante toda una mañana, hasta ser hallado por mis padres, despavoridos, llorando, en el pórtico de un edificio que tenía enormes columnas. (Todavía tengo pesadillas que evocan ese extravío). Luego, un almuerzo en la estación de Rostoff, con copas de distintos tamaños ante cada comensal. Un rodar por llanuras interminables, donde pacían no ya rebaños, sino manadas, marejadas, de ovejas, custodiadas por pastores de hopalandas negras… Las rusas del vagón fumaban cigarrillos con boquillas doradas. En el coche comedor conocí el sabor del bortsch; los verdes, los rosas, los amarillos, del lukún con sus pieles de azúcar impalpable. Y luego de rodar, de rodar más, y más todavía, una llegada, al anochecer, a una ciudad donde las aceras eran muy empinadas y la arena, levantada por un viento venido del Mar Caspio me corría por las espaldas. Tengo más de un recuerdo del Bakú visto, en esa época, con ojos niños: la inmensidad –para mí– del almacén de paños de mi abuelo, con los géneros amontonados en las mesas como en las tiendas de La Habana; las mujeres de rostro velado, llevando babuchas de tacón a media suela que sonaban a castañuelas sobre el empedrado; los entierros mahometanos, con sus muertos llevados en hombros, en ataúdes descubiertos; las ceremonias de un rito de expiación de una secta fanática, cuyos fieles se flagelaban las espaldas con cadenas, avanzando tras de abanderados que en porta-astas llevados en la cintura sostenían enormes estandartes verdes; el silencio de los barrios mahometanos, de calles sin ventanas; los cosacos que, a caballo patrullaban las calles. Cada mañana mi padre me llevaba a un embarcadero donde, por algunos kopeks, el patrón de un velero, de caídos bigotes puntiagudos, cráneo rapado y anchas bragas, nos llevaba a navegar sobre el Mar Caspio, accionando la barra del timón con el pie. (Un día de mar fuerte empecé a llorar de espanto. Recuerdo que el marino, riendo, me dijo: “Bayús… Bayús” –miedo, miedo---). Pero llegaron las Grandes Pascuas y fue la maravilla de las cocinas donde se preparaban enormes pasteles tradicionales, ornados con los votos de Xristos Voskrés, moviéndose enormes paletas de madera en las artesas. Me gustaban las iglesias ortodoxas, a las que me llevaba mi madre, por la suntuosidad 1 A partir de este párrafo, con el título “Muere el abuelo”, apareció publicado en el ya mencionado número de la revista Revolución y Cultura y años más tarde en el folleto al que nos referimos anteriormente. de sus mosaicos de oro sombrío, la imaginería de los iconostasios, y el rutilante atuendo de los Patriarcas de mitras redondas y barbas blancas. Me gustaban los iconos donde algún San Jorge alanceara un dragón espumarajeante de rabia y las Jerusalenes prometidas que con sus recintos y torres se mostraban en las pinturas. Eran luego los cementerios judíos, los cementerios mahometanos, al este de la ciudad, donde las últimas casas se dispersaban en arenales grises, erizados de osamentas de camellos. Y había una pugna local de bandos religiosos –¿cuáles?– que hizo estallar una bomba, cierto día, a unos treinta metros detrás de un coche en que mis padres me habían llevado a dar un paseo, imprudentemente, por una avenida llena de mahometanos enardecidos contra los cosacos o contra grupos de armenios –no lo sé a ciencia cierta. Los tiempos eran de inquietud y desasosiego, en la ciudad.]2 Mi padre adquirió un revólver Browning que empezó a probar, una noche, en la gran habitación, a la vez salón del apartamento, donde yo dormía. De pronto, el arma, al parecer descargada, disparó una bala debajo de mi cama. Mi padre, a punto de desmayarse, declaró que dejaría los asuntos pendientes del testamento de mi abuelo en manos de algún abogado, y que en el acto regresaríamos a los países civilizados donde las gentes podían vivir sin portar armas. Aquella noche se oyeron tiroteos en toda la ciudad. Volvimos al tren. De Bakú me llevaba un recuerdo musical –mi primer recuerdo musical–: el de aquella banda de cosacos que en un parque, sobre escenario instalado en una suerte de gruta, ejecutaba una pieza que mucho me había llamado la atención. Era algo que empezaba, muy lento, en los instrumentos más graves del conjunto. Luego iba acelerando su movimiento, ascendiendo en claridad de timbres hasta terminar rapidísimo, muy arriba. Con el tiempo supe que se trataba del final de la primera suite del Peer-Gynt de Grieg. 2 Hasta aquí el texto publicado con el título “Muere el abuelo”.