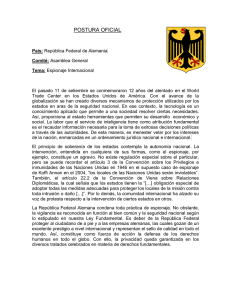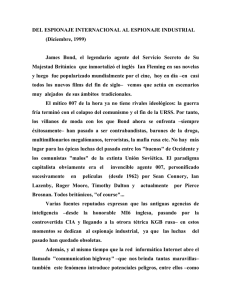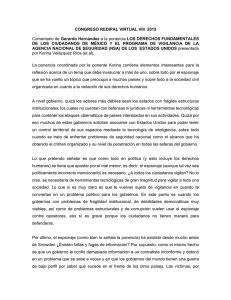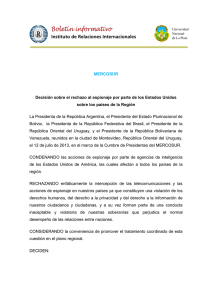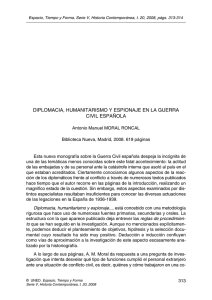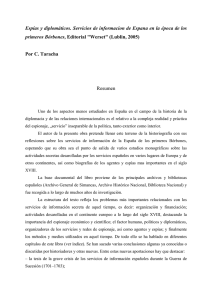La lucha entre protestantismo y catolicismo que
Anuncio

La lucha entre protestantismo y catolicismo que dominó Europa en su época guarda muchos paralelismos con la guerra fría de los tiempos recientes [...] la misma abierta u oculta declaración de simpatías, las mismas organizaciones de espionaje y acumulación de inteligencia política por ambos bandos tanto en el interior como en el exterior, la misma caza de brujas, las mismas fuerzas de propaganda y trabajo para convertir al de un bando al contrario, y el mismo empeño en proteger a las minorías que habían quedado en territorio enemigo. Aunque, según afirma el lugar común, el de espía es el oficio más viejo de la humanidad después del de prostituta, las condiciones de la coyuntura histórica y de la situación internacional durante el siglo XVI, y muy especialmente en la segunda mitad de esa centuria, llevaron al espionaje a lo que tal vez podría considerarse su primera Edad de Oro. Por un lado, a mediados del siglo xvi, en algunas de las principales naciones europeas, el Estado autoritario había alcanzado ya un primer grado de madurez por medio del desarrollo de los instrumentos de poder propios del Estado moderno: sistemas de gobiernos incipientemente centralizados e institucionalizados por medio de consejos reales, prestigio incontestado de la Corona, creciente identificación religiosa y nacional con la monarquía, sistemas de control ideológico de la población, ejércitos y representaciones diplomáticas permanentes. Por otro, la lucha por la hegemonía en Europa y en un mundo de ultramar en continua expansión (y su opuesto: la tendencia, que se convertirá en secular, a un equilibrio de poder en el continente) pone en primer plano las relaciones exteriores entre unas monarquías en pugna por el poder y el prestigio de sus dinastías -pero también ya de sus naciones- y complicadas por la lucha religiosa entre protestantismo y catolicismo, haciendo de la guerra abierta o encubierta un estado no meramente coyuntural, sino prácticamente permanente. En la 'época de Felipe II', en efecto, más que nunca, resulta imposible considerar la política exterior de los Estados europeos como un capítulo separado de la política interior, pues el peso de la guerra y de los conflictos exteriores alcanza un protagonismo singular y condiciona toda la política de los gobiernos. No es casualidad que Felipe II se convirtiera, ya entre sus contemporáneos, en objeto de la controversia internacional y que haya pasado a la Historia como uno de sus grandes protagonistas. La proyección exterior de su reinado justifica sobradamente que se identifique su nombre con su época, y revela, a la vez, la dimensión mundial de su política. Su dominio sobre las Indias occidentales y orientales, la posesión de toda la Península Ibérica, de más de media Italia directamente y de buena parte del resto de la península bajo la Pax Hispánica, de Flandes y el Franco-Condado; los enfrentamientos con el Imperio otomano y sus satélites berberiscos del norte de África, la vinculación con la rama austriaca de los Habsburgo y, por tanto, con los problemas del Sacro Imperio, sus intensas -y a menudo conflictivas- relaciones con el Papado, la lucha contra Inglaterra, Holanda y Francia, y su menos conocida política en el extremo norte y el este europeo, le convierten en el centro de la política europea, de manera que no hay nación que no sienta de cerca el peso de la gigantesca Monarquía hispánica, que no deba situarse frente al coloso «español» y frente al monarca que lo rige. La época de Felipe II es una etapa particularmente turbulenta en la historia de Europa. Desde una perspectiva religiosa, tanto católica como protestante, es la época de la reacción de la Contrarreforma; de las guerras religiosas y el cambio de dinastía -los Borbones suceden a los Valois- en Francia; de la guerra de independencia contra el rey de España para los holandeses; de la consolidación del protestantismo y el despegue de Inglaterra como gran nación bajo el reinado de Isabel I; del punto álgido del poderío turco sobre la Europa sudoriental y el Mediterráneo y, a la vez, el comienzo de su ocaso. Para España, se trata del período en que su monarquía multinacional acrecienta su dependencia respecto de la base castellana y lleva su poder militar y su expansión territorial a su cenit, pero su política exterior crea también tales condicionantes y cargas, que terminarán por agotarla y conducirla a la 'decadencia', tras un siglo de esfuerzo épico en conflictos continuos. Una 'edad de hierro', pues, de guerra y conflicto casi permanente, agudizado y envenenado por una lucha religiosa que recuerda bastante a los conflictos ideológicos del siglo xx: «un período en el que las ideologías se interfieren con otras lealtades y los hombres se sienten más próximos a los extranjeros que adoptan los mismos principios que a sus propios conciudadanos que no los adoptan'. En la segunda mitad del siglo XVI se produce, por tanto, la confluencia de estos tres elementos: primero, las monarquías autoritarias, que adoptan la forma de Estados más modernos con capacidad de imponer un orden interno coherente y una proyección exterior consecuente; segundo, la dimensión e intensidad que cobran los conflictos internacionales, por la convergencia de intereses variados (dinásticos, hegemónicos, de prestigio, de control de rutas y mercados comerciales, relacionados con la expansión ultramarina, e ideológicos, espoleados por el temor al dominio universal de una Monarquía hispánica que amenaza con imponerse en todos los frentes); y, por último, la dramática fisura que produce en la cristiandad la consolidación de la Reforma, seguida de una segunda oleada representada por el calvinismo, y que se encuentra ahora ante una Iglesia católica rearmada tras el Concilio de Trento y dispuesta no sólo a frenar al protestantismo, sino también a recuperar el terreno perdido en los decenios anteriores. Los tres factores se refuerzan entre sí. Los Estados autoritarios disponen de los medios para crear sistemas exclusivos de obtención de información acerca de los enemigos que amenazan, tanto en el interior como en el exterior, a los gobiernos. Pero, además, se ven impulsados a crear tales servicios secretos por la propia amenazante coyuntura internacional. Y por fin, encuentran un terreno idóneo para las guerras secretas que van asociadas al espionaje en un continente dividido y en unas sociedades, a la vez, polarizadas por el enfrentamiento ideológico, y con lealtades borrosas y ambiguas, en las que se multiplican las 'fronteras'. En cuanto a lo primero, la mayor capacidad de los Estados autoritarios se manifiesta en varios aspectos que afectan a la inteligencia. Desde la creación de una estructura permanente de correos con rutas, postas, correos y jefes de postas nombrados por el gobierno, y que suponen un control efectivo del territorio por parte de la Corona (aunque éste se eclipsara en momentos de crisis, como en Francia durante las guerras de religión), hasta la permanencia de esas redes de espionaje en el exterior o de contraespionaje en el interior y su relativa institucionalización, adscritas por lo general -y como mínimo- a las tareas de los secretarios de Estado. Los gobiernos tienen ahora la posibilidad, por ejemplo, de impermeabilizar sus fronteras (nunca de manera completa, pero eso tampoco se consigue del todo, ni siquiera hoy), contra el paso de agentes hostiles, de propaganda subversiva, el contrabando o la transmisión de noticias. Es el caso recurrente del cierre de puertos en Inglaterra cada vez que una nueva conspiración descubierta o la preparación de una expedición naval contra las posesiones españolas aconsejaban tomar esta medida para obstaculizar la filtración de noticias hacia el exterior. También el del empleo de espías y agentes de la Inquisición en las fronteras españolas con Francia con objeto de impedir la entrada de agentes extranjeros y de literatura herética o la salida ilegal de caballos. O el de la vigilancia de las llegadas a los puertos ingleses para evitar el arribo de sacerdotes misioneros formados en los seminarios católicos ingleses de Roma, Reims o Valladolid. La consolidación de unos servicios de inteligencia permanentes, en realidad, sigue la misma lógica que la de la creación de una diplomacia y un ejército permanentes. Pero en algunos casos, ese proceso va ligado aún a cierto clientelismo o patrimonialización de la función de jefe de espionaje por parte del que la ejerce, aunque sea al amparo de su cargo oficial de secretario de Estado. Es el caso del famoso secretario de Estado inglés Francis Walsingham, que configuró un servicio de inteligencia tan ligado a su persona que su muerte en 1590 dejó a sus agentes en una situación incierta. Sobre todo, porque sus funciones las asumiría a continuación su rival político, lord Burghley, y más tarde el hijo de éste, Robert Cecil, que tendría que ver cómo, al margen de él, el nuevo favorito de la reina -el conde de Essex- iba a crear su propio servicio de espionaje paralelo.