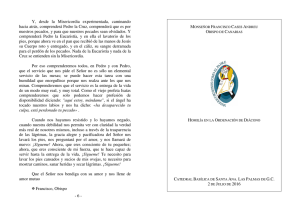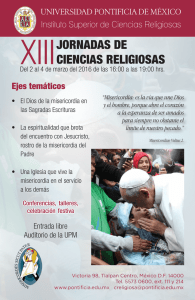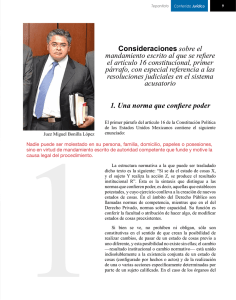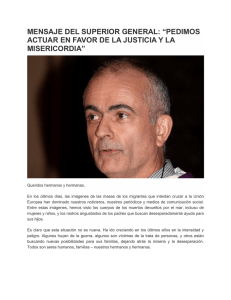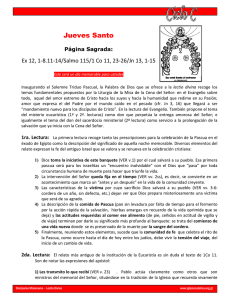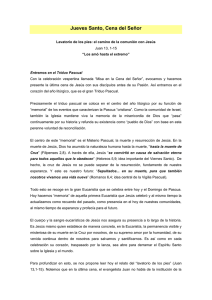misericordiosos como jesús
Anuncio
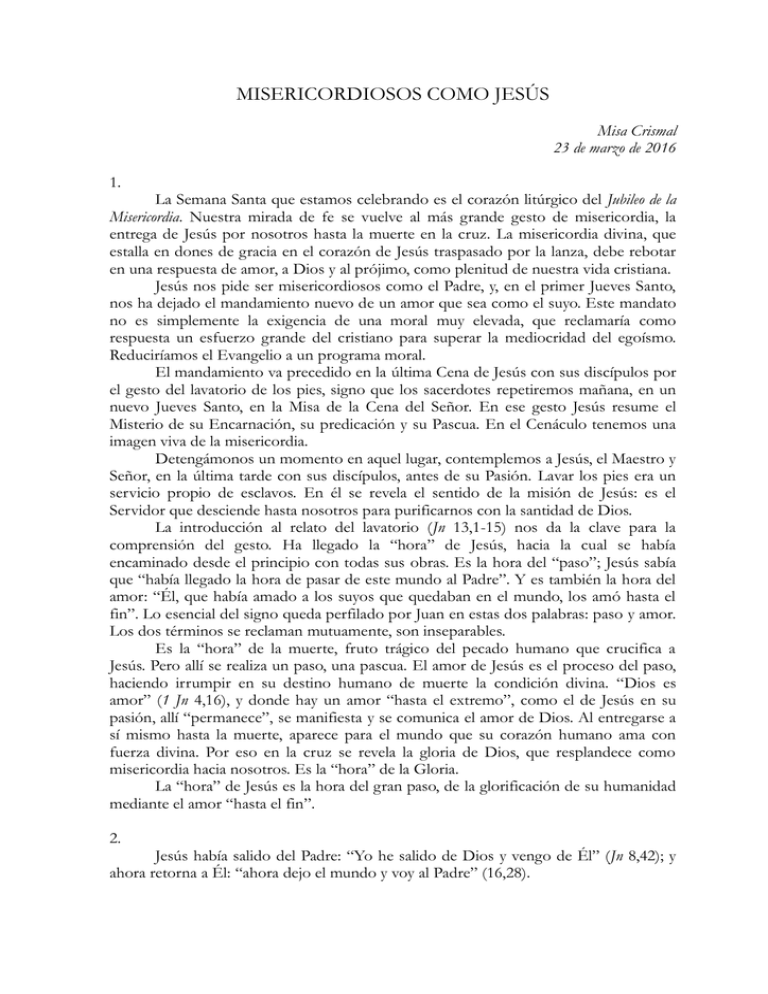
MISERICORDIOSOS COMO JESÚS Misa Crismal 23 de marzo de 2016 1. La Semana Santa que estamos celebrando es el corazón litúrgico del Jubileo de la Misericordia. Nuestra mirada de fe se vuelve al más grande gesto de misericordia, la entrega de Jesús por nosotros hasta la muerte en la cruz. La misericordia divina, que estalla en dones de gracia en el corazón de Jesús traspasado por la lanza, debe rebotar en una respuesta de amor, a Dios y al prójimo, como plenitud de nuestra vida cristiana. Jesús nos pide ser misericordiosos como el Padre, y, en el primer Jueves Santo, nos ha dejado el mandamiento nuevo de un amor que sea como el suyo. Este mandato no es simplemente la exigencia de una moral muy elevada, que reclamaría como respuesta un esfuerzo grande del cristiano para superar la mediocridad del egoísmo. Reduciríamos el Evangelio a un programa moral. El mandamiento va precedido en la última Cena de Jesús con sus discípulos por el gesto del lavatorio de los pies, signo que los sacerdotes repetiremos mañana, en un nuevo Jueves Santo, en la Misa de la Cena del Señor. En ese gesto Jesús resume el Misterio de su Encarnación, su predicación y su Pascua. En el Cenáculo tenemos una imagen viva de la misericordia. Detengámonos un momento en aquel lugar, contemplemos a Jesús, el Maestro y Señor, en la última tarde con sus discípulos, antes de su Pasión. Lavar los pies era un servicio propio de esclavos. En él se revela el sentido de la misión de Jesús: es el Servidor que desciende hasta nosotros para purificarnos con la santidad de Dios. La introducción al relato del lavatorio (Jn 13,1-15) nos da la clave para la comprensión del gesto. Ha llegado la “hora” de Jesús, hacia la cual se había encaminado desde el principio con todas sus obras. Es la hora del “paso”; Jesús sabía que “había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre”. Y es también la hora del amor: “Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin”. Lo esencial del signo queda perfilado por Juan en estas dos palabras: paso y amor. Los dos términos se reclaman mutuamente, son inseparables. Es la “hora” de la muerte, fruto trágico del pecado humano que crucifica a Jesús. Pero allí se realiza un paso, una pascua. El amor de Jesús es el proceso del paso, haciendo irrumpir en su destino humano de muerte la condición divina. “Dios es amor” (1 Jn 4,16), y donde hay un amor “hasta el extremo”, como el de Jesús en su pasión, allí “permanece”, se manifiesta y se comunica el amor de Dios. Al entregarse a sí mismo hasta la muerte, aparece para el mundo que su corazón humano ama con fuerza divina. Por eso en la cruz se revela la gloria de Dios, que resplandece como misericordia hacia nosotros. Es la “hora” de la Gloria. La “hora” de Jesús es la hora del gran paso, de la glorificación de su humanidad mediante el amor “hasta el fin”. 2. Jesús había salido del Padre: “Yo he salido de Dios y vengo de Él” (Jn 8,42); y ahora retorna a Él: “ahora dejo el mundo y voy al Padre” (16,28). La salida desde el Padre, el “descender” de Jesús había sido ya un proceso de amor, “por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre”, profesamos en el Credo. El descenso del Hijo, por amor a la criatura, por amor al pecador, a la oveja extraviada, muestra su verdadera naturaleza divina, porque allí se revela la misericordia que es verdaderamente lo propio de Dios. Y el volver al Padre, el “ascender” de Jesús es también un proceso de amor. “Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre”. Jesús al retornar no se despoja en modo alguno de su humanidad, “resucitó”; pero asume también la nuestra en su vuelta. El descenso tenía la finalidad de acogernos, para retornar llevándonos hacia el Padre como pecadores reconciliados. Jesús vuelve al Padre llevándonos con Él. Ésta es la novedad: no vuelve solo, sino que atrae a todos hacia sí: “cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” había dicho (Jn 12,32). Y dirá poco después en su oración sacerdotal: “Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado” (17,24). Él ha reunido de nuevo a la gran familia de Dios en la Casa de su Padre, haciendo que de forasteros nos convirtamos en hijos. 3. Volvamos al relato del lavatorio, escuchemos cómo prosigue el evangelista: Jesús “se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura” (Jn 13,4s.). Jesús presta a sus discípulos un servicio propio de esclavos. San Pablo describe este descenso de su divinidad hasta hacerse hombre diciendo: “se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor” y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz (Flp 2,7s.). Ahora, con el gesto simbólico de lavar los pies, Jesús revela el conjunto de su servicio salvífico. Se despoja de su esplendor divino, se arrodilla, por así decirlo, ante nosotros, como Servidor lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en su banquete nupcial. El lavatorio de los pies revela todo el Misterio de Cristo, de la Encarnación del Hijo de Dios hasta la muerte, en el que Él se acerca a nosotros como Servidor. El gesto expresa precisamente esto: el amor servicial de Jesús. Y es este amor el que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios, nos purifica. El lavatorio que nos limpia es el amor de Jesús, el amor que llega hasta la muerte haciéndonos pasar a la Vida, el amor divino que entra en nosotros mediante su Espíritu y nos transforma, nos resucita por dentro, nos da un ser nuevo. 4. Desde esta comprensión del Misterio de Cristo en su conjunto en el gesto de lavar los pies, podemos entender también el mandato que Jesús nos deja: “Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros” (Jn 13,14). La entrega de Jesús y su prolongación en el obrar de sus discípulos van juntas. La exigencia de hacer lo que Jesús hizo no es un apéndice moral al signo del lavatorio. Es una consecuencia del dinamismo intrínseco del don de la gracia, con el cual el Señor nos convierte en hombres nuevos y nos acoge en su gloria. Pedro no quiso ser lavado por Jesús, pero recibió un reproche del Maestro. Sin haber experimentado el don, ¿podría haber realizado luego la tarea de lavar a los hermanos? El gesto que realizaremos en la Misa de la Cena del Señor expresa la exigencia para nosotros del mandamiento nuevo del amor, como Jesús: “Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor… Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 9.12-13). El mandamiento expresa también la exigencia de ser misericordiosos como el Padre (cf. Lc 6.36). Esto es precisamente lo que Jesús nos enseña al decirnos: “les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes” (Jn 13,15). El obrar de Jesús se convierte en el nuestro, porque Él mismo es quien actúa en nosotros. El ejemplo es para todo creyente, pero el don debe manifestarse con una fuerza especial en los sacerdotes, que hemos sido consagrados para el ministerio, para imitar lo que celebramos. 5. La celebración del Jubileo de la Misericordia, con la mirada en Jesús arrodillado ante nosotros, nos lleva a comprender que la verdadera novedad del mandamiento de la misericordia y del amor no consiste en una exigencia moral más elevada, ni siquiera la llamada a una entrega suprema, hasta dar la vida. La novedad solamente puede venir del “ser nuevo” que se nos ha dado, del don de la comunión con Cristo, del vivir con Él. Debemos dejarnos “lavar”, dejarnos sumergir en la misericordia del Señor; entonces también nuestro “corazón” encontrará el camino del amor misericordioso. El “mandamiento nuevo” está unido a la novedad de Jesucristo, al sumergirse progresivamente en Él, desde el Bautismo que es inmersión en su Pascua, hasta el tránsito final. El mandamiento nuevo es la misma gracia del Espíritu Santo: “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5,5). El mandamiento del amor no es una norma nueva, sino la nueva interioridad dada por el mismo Espíritu de Dios. Ser cristiano es ante todo un don, pero que luego se desarrolla en la tarea de poner en práctica ese don, a ejemplo de Jesús Servidor obediente y misericordioso. Pidamos con San Agustín la gracia de vivir la verdadera novedad del cristianismo, recibir el don del amor para, con su fuerza, imitar ejemplo de amor misericordioso que nos dejó Jesús: Señor, “dame lo que mandas y manda lo que quieras”. La contemplación de la misericordia del Padre en el rostro y en los gestos de Jesús nos lleve a vivir santamente la Pascua. + Luis Armando Collazuol Obispo de Concordia