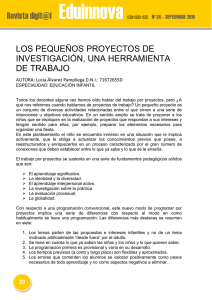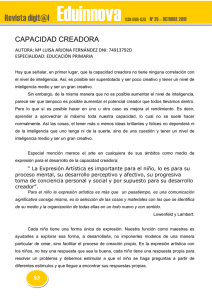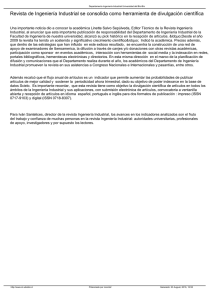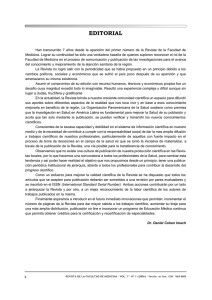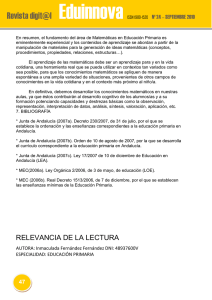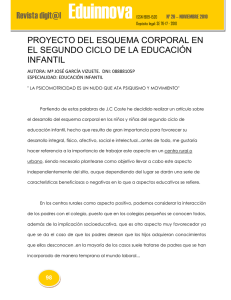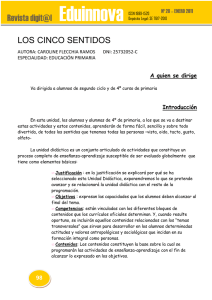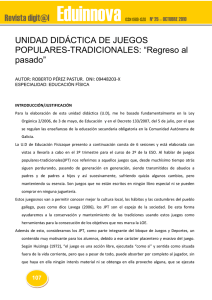¿puede definir al hombre la oposición entre naturaleza
Anuncio
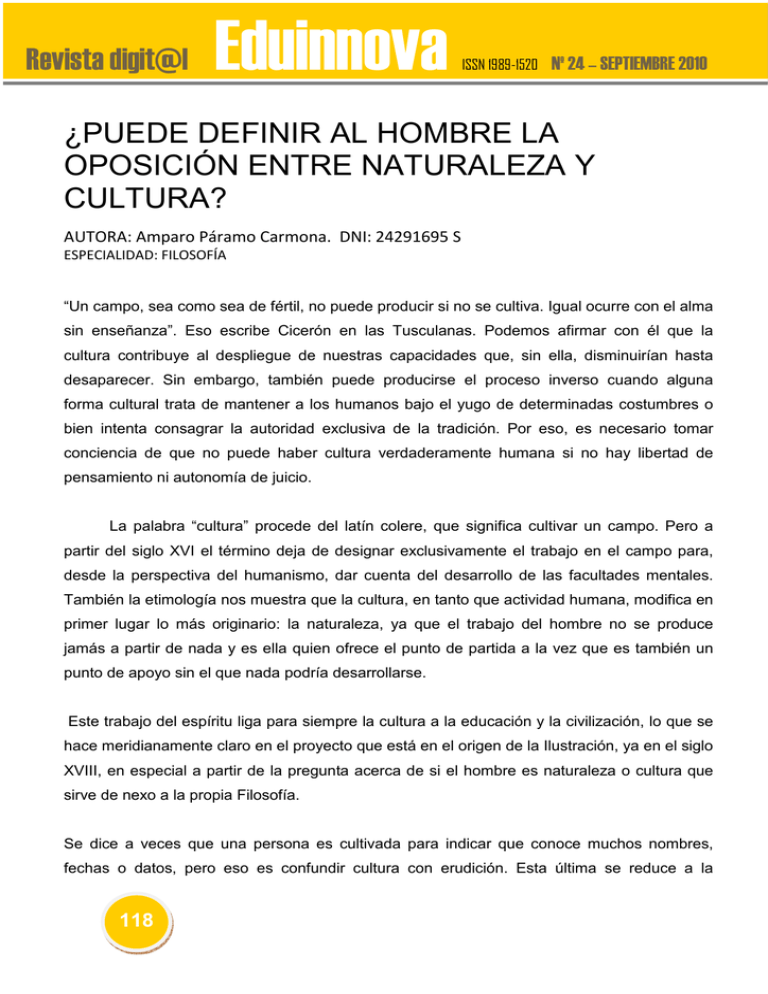
Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 ¿PUEDE DEFINIR AL HOMBRE LA OPOSICIÓN ENTRE NATURALEZA Y CULTURA? AUTORA: Amparo Páramo Carmona. DNI: 24291695 S ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA “Un campo, sea como sea de fértil, no puede producir si no se cultiva. Igual ocurre con el alma sin enseñanza”. Eso escribe Cicerón en las Tusculanas. Podemos afirmar con él que la cultura contribuye al despliegue de nuestras capacidades que, sin ella, disminuirían hasta desaparecer. Sin embargo, también puede producirse el proceso inverso cuando alguna forma cultural trata de mantener a los humanos bajo el yugo de determinadas costumbres o bien intenta consagrar la autoridad exclusiva de la tradición. Por eso, es necesario tomar conciencia de que no puede haber cultura verdaderamente humana si no hay libertad de pensamiento ni autonomía de juicio. La palabra “cultura” procede del latín colere, que significa cultivar un campo. Pero a partir del siglo XVI el término deja de designar exclusivamente el trabajo en el campo para, desde la perspectiva del humanismo, dar cuenta del desarrollo de las facultades mentales. También la etimología nos muestra que la cultura, en tanto que actividad humana, modifica en primer lugar lo más originario: la naturaleza, ya que el trabajo del hombre no se produce jamás a partir de nada y es ella quien ofrece el punto de partida a la vez que es también un punto de apoyo sin el que nada podría desarrollarse. Este trabajo del espíritu liga para siempre la cultura a la educación y la civilización, lo que se hace meridianamente claro en el proyecto que está en el origen de la Ilustración, ya en el siglo XVIII, en especial a partir de la pregunta acerca de si el hombre es naturaleza o cultura que sirve de nexo a la propia Filosofía. Se dice a veces que una persona es cultivada para indicar que conoce muchos nombres, fechas o datos, pero eso es confundir cultura con erudición. Esta última se reduce a la 118 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 acumulación de conocimientos aprendidos de memoria que pueden hacernos brillar en sociedad, pero eso no es cultura: una persona cultivada posee las claves que constituyen su posibilidad de apertura al mundo y a los hombres. La verdadera cultura consiste pues no en saber por saber, sino en saber para comprender. Y por eso, por ejemplo, conocer el pasado nos permite conocer mejor el presente. Pero resulta imposible hablar de cultura si previamente no hemos definido la naturaleza humana. Es más, el problema empieza cuando tratamos de determinar qué es exactamente esa naturaleza humana, si existe como tal o si, por el contrario, nuestra verdadera naturaleza es la cultura. En este sentido hay otro uso del término que pone el acento en la originalidad de la actividad colectiva de la humanidad y considera la cultura como todo aquello que es aprendido, construido e instituido por los hombres y, como consecuencia, en oposición a la naturaleza. La cultura nos separa de la naturaleza e inscribe nuestro devenir en la historia, ya que no cesamos de transformar nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestras creencias. Hay pues una ambigüedad en la definición de los términos naturaleza-cultura que está íntimamente vinculada con la propia noción de naturaleza humana. A saber: cuando hacemos mención de ella estaríamos refiriéndonos a aquello que sería común a todos los hombres y que como consecuencia no podría ser transformado por la cultura y además preexistiría al propio hombre. Sin embargo, los humanos no dejan de considerar sus comportamientos, incluso los que aparentemente son más espontáneos, como el resultado de pautas adquiridas, y es la adquisición de esas pautas de comportamiento lo único que le permitiría escapar del determinismo de su naturaleza biológica. Nacemos inacabados en el terreno de lo psíquico, la naturaleza no nos proporciona todo aquello que necesitamos para sobrevivir y por eso, junto con los otros, tenemos que continuar construyéndonos, aprendiendo de nuestros contemporáneos y de las generaciones que nos precedieron, lo que significa que sólo llegamos a ser adultos gracias a la educación que hayamos recibido o, lo que es lo mismo, por estar insertos en un proceso cultural. En este caso, la educación se define como la acción que permite formar, construir y enriquecer al ser 119 Eduinnova Revista digit@l ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 humano por la transmisión de saberes, lo que naturalmente incluye saber hacer cosas pero también saber vivir con los otros. También es cierto que el acto de educar contiene en sí mismo cierto ideal de persona adulta al que el educador (o la sociedad) quiere llegar, por lo que transmitir saberes, abrir el espíritu a una cultura es un proyecto complejo, indisociable de una concepción determinada de la humanidad, por lo que la cuestión esencial podría ser cuál es el fin de toda educación. La observación de la actividad animal permite entender mejor la singularidad de la cultura humana. El dique que construye el castor es una transformación del entorno inmediato del animal que éste lleva a cabo utilizando herramientas naturales: patas, dientes, mandíbulas y fuerza muscular. Dispone también de madera, agua, tierra y hojas y son los padres quienes se ocupan de las crías y les transmiten los comportamientos esenciales para la supervivencia. Sin embargo, no podemos llamar a lo anterior educación, porque no existe tal cosa en las especies animales, sino que por el contrario las crías adquieren según las leyes biológicas de la herencia, un bagaje fijado de una vez por todas e idéntico para todos los individuos de la misma especie. Y eso no es en absoluto así en el hombre, que nace inacabado y que va a arrastrar esa condición a lo largo de toda su vida. Paradójicamente, ese requerimiento constante de formación va a constituirse en su mayor fortaleza, en su principal seña de identidad. Llegamos a una primera certeza, que nos permitiría decir que los términos naturaleza y cultura referidos al hombre no pueden ser definidos por separado. Antes bien, aunque es cierto que lo que llamamos “naturaleza” es un conjunto de leyes inmutables incomparablemente superiores a las fuerzas humanas, no es menos cierto que la técnica constituye para la naturaleza una amenaza permanente, lo que significa que siempre pensamos ambos términos como opuestos el uno como la negación del otro. Pero la oposición mencionada es relativa, pues los hombres no cesan de modificar bien el medio natural bien su propia naturaleza, hasta el punto de convertir en indiscernible qué es lo natural y qué lo cultural ¿o es que acaso podríamos superponer a un primer comportamiento, que podríamos llamar “natural”, otro segundo del que podríamos decir que es cultural o espiritual? Todo es en el hombre, al mismo tiempo, natural y fabricado. 120 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 Pero si la cultura designa la totalidad de la experiencia humana tal y como cada generación la transmite a la siguiente, es preciso subrayar que los componentes de esa experiencia varían de una sociedad o de una época a otra. Por ejemplo, los esquimales no enseñan a sus hijos lo mismo que los beduinos del desierto enseñan a los suyos, ni los niños de hoy en día aprenden de sus padres lo mismo que aprendieron de los suyos los niños en la Edad Media. Y sin embargo, la cultura es también aquello que es común a los hombres, pues algunas de sus manifestaciones son omnipresentes, como es el caso de expresiones artísticas o técnicas, sean del signo que sean, que podemos considerar comunes, y también necesarias, a las sociedades humanas. Conviene que nos detengamos aunque sea brevemente en este punto, pues estamos ante una de las paradojas que nos plantea la existencia humana. Se trata de la distinción entre lo bello y lo útil, que podemos entender como una metáfora de la distinción entre naturaleza y cultura. Habitualmente oponemos la belleza de las obras de arte o los productos de la naturaleza a la utilidad de la técnica o los artificios humanos, porque suponemos que lo primero debe emocionarnos, mientras que los artificios sólo deben ser eficaces o rentables. Sin embargo, la separación de la que hablamos es también artificial. De hecho, basta sólo con echar un vistazo a actividades tales como la estética industrial, la arquitectura, el diseño, para darnos cuenta de que el componente técnico del arte es indisociable del placer estético que puede llegar a producir, por no mencionar que una obra cualquiera requiere para su realización del trabajo artesanal. Las capacidades técnicas del hombre son el símbolo de un dominio voluntario de la materia y la prueba de la complejidad de su pensamiento. Por la técnica, nos hacemos capaces de tomar distancia, de interrogarnos, de derribar los obstáculos, de mejorar el medio y además, demostrar que somos seres racionales. Por eso, no es posible considerar azaroso el hecho de que el arte y la técnica hayan sido tradicionalmente llamados de la misma forma. El término latino ars-artis, del que procede “arte”, ha significado siempre “el oficio, la técnica”, mientras que el griego tekné que da origen a nuestro “técnica” significaba en origen “arte”, en el sentido de “saber hacer algo”. Como consecuencia, lejos de considerarse opuestos, arte y técnica constituyen actividades complementarias y universales en el hombre. De hecho, no se conoce 121 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 ninguna sociedad sin técnica, pero tampoco existe pueblo alguno que no haya desarrollado manifestaciones artísticas. Quizá sea el momento de preguntarnos por qué insistentemente nos alejamos de la naturaleza para producir, crear sin pausa e inventar múltiples formas de intervenir en el mundo, de modificarlo, transformando al mismo tiempo a nuestros congéneres. Pero habíamos dicho que la cultura es una herencia común a toda la humanidad en la que cada uno de nosotros tiene su propia parte, y está ligada tanto a nuestra lengua materna como a las tradiciones y rituales que marcan nuestra vida. Pero esta herencia, que es en primera instancia propia de cada comunidad, puede hacerse extensible a toda la humanidad, por lo que se convierte, de alguna manera, en patrimonio común. Pensemos por ejemplo en el Quijote, o en el Partenón, o en los sonetos de Shakespeare, tan nuestros todos ellos pues aunque sólo el primero sea uno de los símbolos de nuestra tradición, sentimos igualmente como nuestros a los otros. La cultura relativa a una sociedad muy raramente es un todo coherente y homogéneo. En el seno de todo grupo, pueden percibirse conflictos que influyen en los individuos pertenecientes a él y que les obligan a elegir entre tradiciones o comportamientos colectivos que parecen incompatibles. Pongamos el ejemplo de un niño pequeño: es muy frecuente que en su entorno convivan diferentes culturas y que incluso en su propia familia haya valores que determinados miembros de ella perciban como valores absolutos mientras que no lo son para otros. Lo que es normal e incluso legal en el seno de una cultura determinada, entra en conflicto con las normas de otra cultura percibida como legítima. Es el caso del lugar de las mujeres en la sociedad, que podemos examinar no sólo desde el punto de vista de la tradición, sino desde la perspectiva de las diferentes religiones. Volvemos nuevamente a estar inmersos en una situación paradójica, difícilmente entendible pero, sobre todo, insoluble. En efecto, cómo podemos hablar de patrimonio cultural común de la humanidad, si al mismo tiempo no podemos negar la evidencia de diferencias que a través de la historia se han demostrado insalvables. 122 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 A partir del siglo XVII se impone la idea de que el ser humano se define por su libertad y su voluntad, por lo que los lazos entre educación y humanidad se convierten en algo primordial. El hombre ya no se define como una naturaleza intangible, hecho a imagen de Dios y como consecuencia incapaz de construirse a sí mismo, sino que por el contrario ha de desarrollar habilidades que lo hagan apto en una triple vertiente: forjar su personalidad, aprender un oficio y convertirse en ciudadano. Naturalmente, esto requiere un aprendizaje continuo que podemos llevar a cabo sólo porque somos un animal capaz de fabricar cultura. La palabra “cultura” nombra ahora un conjunto coherente de costumbres, creencias e instituciones entre las cuales podemos mencionar el arte, el derecho, la religión o las técnicas incorporadas a la vida cotidiana, en fin, todas las habilidades o aptitudes aprendidas por el hombre en tanto que miembro de una sociedad. Esto nos autoriza a considerar que las culturas o se oponen o al menos se distinguen entre ellas: si el hombre es un ser cultural por oposición a la animalidad natural, cada sociedad humana es cultural a su manera. Por ejemplo, todas las sociedades humanas cocinan sus alimentos, pero del mil y una formas diferentes. Y no menos importante: casi siempre es muy difícil comprender la cultura del otro. Pero claro, para que nos sea dada la habilidad de crear nuestra propia cultura, es imprescindible que vivamos en sociedad. A lo largo de la historia han aparecido múltiples mitos que nos hablan de la posibilidad de vivir en el aislamiento, pero son sólo eso, mitos. Toda vida humana tiene por horizonte la vida en sociedad y sólo entre nuestros semejantes nos humanizamos, podemos adquirir una lengua, compartir valores, perfeccionar nuestros conocimientos o, en el terreno de la moral, llegar a ser mejores. Esta vida en sociedad tiene por fundamento la necesidad que tenemos de los otros para compartir lo que tenemos, comerciar con nuestra propiedad y adquirir lo que deseamos. Por eso, la vida política de la ciudad es inseparable de su actividad económica. Como afirma Platón en La República, un hombre recurre a otro para satisfacer una necesidad particular, después a otro en función de otra necesidad y, porque les faltan multitud de cosas, los hombres se agrupan, asociándose para ayudarse mutuamente, y a esa sociedad es a la que le hemos dado el nombre de ciudad. La cultura representa aquello que humaniza al ser humano, lo que le hace olvidar su naturaleza animal o su instinto belicoso. 123 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 Todos, en el plano de lo biológico, somos semejantes, pertenecemos a la misma especie y somos interfecundos, por lo que el mestizaje es una de las viejas costumbres humanas. Sin embargo, no puede decirse lo mismo en lo que respecta a los usos y las costumbres ya que en este terreno los obstáculos para el acercamiento son numerosos. Cada pueblo juzga lo que es o no humano en función de sus propias normas y el juicio, a menudo, conduce a la exclusión. De hecho, hemos inventado las palabras bárbaro o salvaje para rechazar o descalificar a quienes no practican nuestras costumbres y en eso consiste el etnocentrismo, próximo al racismo, que no es sino un peligroso intento de dar carta de naturaleza y al mismo tiempo jerarquizar las diferencias culturales. El rechazo del etnocentrismo conduce a considerar que las diferentes culturas tienen la misma dignidad y que conviene facilitar su convivencia. La pluralidad de culturas es el patrimonio de la humanidad pues son la manifestación de todas las formas en las que los hombres han sabido adaptarse a diferentes condiciones de vida. Pero la cultura, en singular, es también el proceso por el cual cada uno de nosotros se humaniza, hace uso de su razón y expresa sus sentimientos. La cultura se entiende de este modo como aquello que se predica de quien está civilizado. Por eso es algo distinto de la manifestación de una tradición ya que son valores humanos que definen lo que llamamos civilización y que al mismo tiempo nos dan cuenta de todo lo que nos queda por hacer. El hombre es un quehacerse, pero este es el tema de otra disquisición. Si sólo somos verdaderamente humanos en contacto con los otros, se comprende mejor nuestra incapacidad de vivir independientes de los otros. Por necesidad social, nuestras relaciones cotidianas estás marcadas por el intercambio y en ese sentido el hombre no es jamás un ser solitario. De hecho, en el caso de elegir la soledad, la del ermitaño por ejemplo, no es sino porque ya estamos en presencia de un hombre hecho, con capacidad de hablar o de reproducir gestos adquiridos. De alguna manera nuestra vida consiste en intercambiar ideas y pensamientos por medio del lenguaje asi como de forma más general podemos decir que intercambiamos signos y gestos, bienes y posesiones. El trabajador, por ejemplo, cambia su trabajo por un salario o el consumidor cede su dinero por algún bien. 124 Revista digit@l Eduinnova ISSN 1989-1520 Nº 24 – SEPTIEMBRE 2010 Los intercambios ponen constantemente en relación a unos hombres con otros, según reglas que elaboran y se imponen ellos mismos. Es el caso del modo de saludar, las reglas de cortesía o educación que facilitan la vida colectiva y que al propio tiempo crean obligaciones a veces tan interiorizadas que incluso escapan a nuestra conciencia. Las sociedades humanas son pues sistemas de intercambios múltiples y complejos y en los que la organización particular define a una cultura por oposición a otra. Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que es imposible el aislamiento en el caso de los seres humanos. Antes al contrario, al ser no sólo un producto biológico, sino también un ser en el que todo es adquirido y convencional, es imposible separar o superponer capas en su comportamiento, llamando naturales a unas y culturales o artificiales a otras. Incluso cuando hablamos de pueblos que no pueden ser asimilados a la cultura occidental, debemos evitar que un prejuicio etnocentrista nos lleve a considerarlos en un plano de inferioridad con respecto a nosotros, pues es posible que hayan recibido una menor formación intelectual (de nuestra formación intelectual) pero no habrían podido sobrevivir como humanos sin los lazos artificiales que crea la cultura: el lenguaje, las costumbres, las instituciones, el comercio, en definitiva todo aquello que define a la humanidad. BIBLIOGRAFÍA ARISTÓTELES: Política. Gredos. Barcelona, 1982. CHARDIN, Teilhard de: El fenómeno humano. Taurus. Madrid, 1984. ONFRAY, Michel: Antimanual de Filosofía. Edad. Madrid, 2006. PLATÓN: República. Gredos. Madrid, 1987. RICH HARRIS, Judith: El mito de la educación. Mondadori. Barcelona, 1999. 125