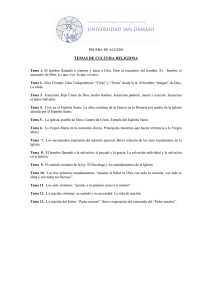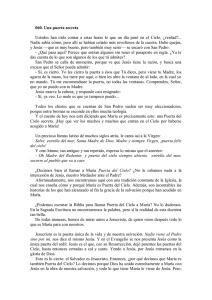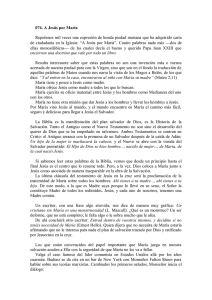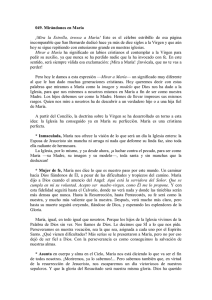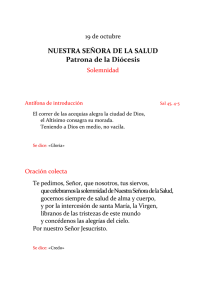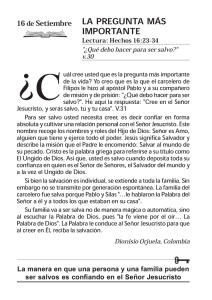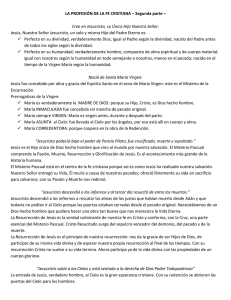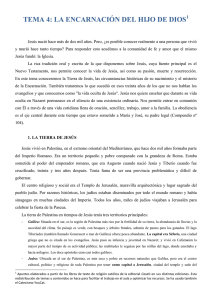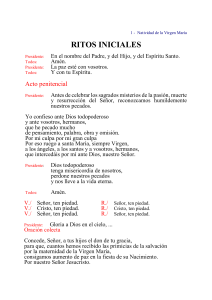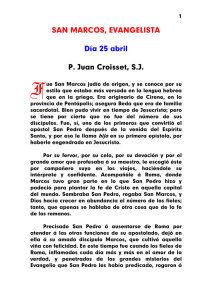Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat
Anuncio

LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat 8 de septiembre de 2010 Rm 8, 28-30; Mt 1, 1-16.18-23 Hoy celebramos una fiesta muy querida en Montserrat: el nacimiento de Santa María. Lo encontramos representado, este nacimiento, en tres lugares muy significativos de esta basílica: sobre el dintel de una de las puertas de entrada la de mi derecha-, en uno de los cuadros del presbiterio -en la fila de abajo de mi izquierda- formando parte de las escenas de la vida de la Virgen que continúan en los vitrales de las capillas laterales, y, aún, en uno de los paneles del trono de la Santa Imagen. ¿Por qué, queridos hermanas y hermanos, esta reproducción repetida? ¿Por qué tanta insistencia sobre este momento inicial de la vida de María? Podríamos responder que es debido a que nuestra basílica tiene como titular la Natividad de la Virgen y que nuestro monasterio está puesto bajo el patronazgo de esta advocación mariana. Pero, nos quedaríamos a medio camino con esta información. Porque, cabe aún otra pregunta: ¿cómo es que los monjes antiguos eligieron este título de la Natividad? La razón es que hay un vínculo muy profundo entre el nacimiento de Santa María en tierra de Israel, hace más de dos mil años, y la presencia espiritual -podríamos decir, de un modo imaginativo, "el nacimiento"- de la Madre de Dios en Montserrat. Aquí, como en tantos y tantos santuarios del mundo, María se hace espiritualmente presente, y continúa su misión de llevar a Jesucristo al corazón de los creyentes invitándoles a hacer todo lo que él les diga (cf. Jn 2 , 5). Dios, por amor, ha llamado a la existencia a toda la humanidad. Y, tal y como leíamos en san Pablo en la segunda lectura, la quiere hacer imagen de su Hijo Jesucristo. Pero la humanidad se había desviado del proyecto de Dios sobre ella. Ni siquiera el pueblo que había sido destinado a ser signo de la alianza de Dios con todos los hombres y mujeres del mundo había correspondido, globalmente hablando, a su vocación. Y se sucedían las generaciones sin que fueran capaces de rehacer la situación. Dios, sin embargo, a pesar de esta falta de correspondencia, no había desistido de su plan. Tal como acabamos de escuchar en el evangelio de la genealogía de Jesús, Dios había ido llevando adelante desde Abrahán y desde David hasta José de Nazaret, el esposo de María, su proyecto de salvación. Quería restaurar la humanidad dividida, sacudida por la violencia, deseosa de ser liberada del sufrimiento y de encontrar consuelo para las lágrimas que brotan de tantos ojos. Quería hacer camino, para conducirla amorosamente, con una humanidad que era incapaz de encontrar por sí sola la salida de esta situación y superar el drama de la muerte. En este contexto de alcance universal, para preparar la venida del salvador del género humano, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno del Pueblo de la primera alianza, Dios escogió a María. El escogió de entre este pueblo para hacerla la más eminente de las hijas de Israel. La quiso, de una manera única, imagen de su Hijo. María, pues, es fruto de la misericordia divina que quiere consolar a la humanidad, restaurarla en su dignidad y llevarla a la alegría para siempre en Cristo. Esta es la razón por la que hoy, en la conmemoración del nacimiento de Santa María, la Iglesia extendida de Oriente a Occidente hace fiesta y da gracias. Nos admira pensar que el nacimiento de aquella que tenía que llevar a Jesucristo en sus entrañas ya apunta hacia nosotros; ya apunta hacia el hecho de que el Hijo de Dios e hijo de María pueda ser hermano nuestro y también nosotros lo podamos llevar en nuestro interior como fuente de vida y de alegría. María es la puerta a través de la cual nos es concedido conocer a Aquel que siendo todo amor nos llamó, nos justificó, y nos quiere glorificar para que gocemos de él para siempre. La elección de María se sitúa, efectivamente, dentro del plan de salvación que Dios Padre había pensado antes de la creación del mundo, para otorgar en Jesucristo toda clase de bendiciones espirituales (cf. Ef 1, 3) a favor de la humanidad entera creada a imagen y semejanza suya. Esta bendición espiritual de la que Dios Padre nos quiso llenar, encuentra una concreción especial y única en la Virgen María destinada a ser la madre del Salvador. En ella se ha manifestado desde el inicio de su existencia toda la gloria de la gracia que el Padre nos ha concedido en su querido Hijo, Jesucristo (cf. Ef 1, 6). A este don tan particular, ella correspondió con una vida de fe confiada, con la máxima apertura de corazón y con una respuesta libre y generosa que implicó toda su existencia. Por eso María sobresale entre toda la humanidad en la acogida del don de la gracia divina. La celebración del nacimiento de Santa María nos debe hacer agradecidos por este plan de salvación que Dios ha establecido en favor nuestro, tan admirable que alguna vez nos cuesta entenderlo debido a su dinámica de muerte y de resurrección. La celebración del nacimiento de Santa María, además, nos debe mover a proclamarla bienaventurada por la intensidad con la que creyó y por la generosidad de su donación como servidora del Evangelio de su Hijo. Pero, para que sea cristianamente coherente, la celebración del nacimiento de Santa María nos tiene que llevar, también, a reproducir en nuestra vida, en lo posible, su disponibilidad al plan de Dios, su vivencia interior del Evangelio que se traducía en una actitud generosa de servicio a los demás para poner en práctica el mandamiento del amor. De esta manera nosotros, como Iglesia, contribuiremos a llevar a cabo el anuncio del amor entrañable de nuestro Dios por la humanidad entera. Una humanidad que no encuentra en los esfuerzos de la ciencia y de la técnica, y menos aún en las ofertas de felicidad que le propone la sociedad consumista, la respuesta a sus deseos más profundos. Estos deseos, en último término, no pueden ser satisfechos con los criterios y los recursos que nos ofrece el mundo sino sólo con la Palabra divina arraigada en el corazón humano. Nosotros tenemos que ser testigos a partir de la experiencia vivida, a pesar de nuestra fragilidad y nuestras sombras. El amor de Dios por la humanidad se renueva ahora en la celebración eucarística. Y si "las entrañas de la Virgen María" fueron "dichosas" porque "llevaron al Hijo del eterno Padre", también lo seremos nosotros cuando lo llevemos en nuestro interior después de recibir la Eucaristía. Que como ella lo sepamos acoger, hacerlo vida de nuestra vida y ofrecerlo a los demás como luz y como salvación.